Revista Internacional 1990s - 60 a 99
- 8275 reads
1990 - 60 a 63
- 6099 reads
Revista Internacional nº 60: enero a marzo de 1990
- 2838 reads
Derrumbe del Bloque del Este: Dificultades en aumento para el proletariado
- 3133 reads
En el presente artículo que escribimos en noviembre de 1989 anunciábamos que los acontecimientos en la URSS y países satélites eran "pan bendito" para el Capital pues daban la idea de que el comunismo ha muerto, la clase obrera ha fracasado etc. Esto dijimos que iba a constituir un fuerte golpe para el proletariado que se veía sin confianza en si mismo, sin idea clara de una sociedad propia alternativa al capitalismo, en una pérdida de identidad. El peso de ello es importante y todavía hoy se sufren las consecuencias
El estalinismo ha sido la punta de lanza de la contrarrevolución más bestial que el proletariado haya sufrido a lo largo de su historia. Una contrarrevolución que hizo posible la mayor carnicería jamás conocida: la II Guerra Mundial y el hundimiento de toda la sociedad en una barbarie sin precedentes. Hoy, con el desmoronamiento económico y político de los países llamados “socialistas” y con la desaparición de hecho del bloque imperialista dominado por la URSS, el estalinismo, como forma de organización político-económica del capital y como ideología, está agonizando; está desapareciendo uno de los peores enemigos de la clase obrera. Pero esa desaparición no le facilita, ni mucho menos, la tarea a esta clase revolucionaria; al contrario, el estalinismo está haciendo, con su muerte, un último servicio al capitalismo. Todo esto es lo que quiere poner de relieve este artículo.
El estalinismo es sin duda el fenómeno más trágico y odioso que haya existido jamás en toda la historia de la humanidad; no sólo porque es responsable de la matanza directa de millones de seres, y porque ha instaurado durante décadas un terror implacable en una tercera parte de la humanidad sino porque se ha destacado como el peor enemigo de la revolución comunista (es decir, de la condición necesaria para emancipar a la especie humana de las cadenas de la explotación y de la opresión) y eso en nombre precisamente de “la revolución comunista”.
El estalinismo ha sido pues el principal artífice de la destrucción de la conciencia de clase en el proletariado mundial durante la contrarrevolución más terrible de su historia.
El papel del estalinismo en la contrarrevolución
La burguesía, desde que estableció su dominación política sobre la sociedad, ha visto siempre en el proletariado a su peor enemigo. Ya durante la revolución burguesa de finales del siglo XVIII, cuyo bicentenario están celebrando a bombo y platillo, la clase capitalista comprendió enseguida el carácter subversivo de las ideas de alguien como Babeuf; ideas que consideró suficientes como para mandarlo al cadalso, a pesar de que en aquel entonces su movimiento (babuvismo -comunismo agrario; ved en el: "Manifiesto de los iguales”) no representase una amenaza real para el Estado capitalista[1]. Toda la historia de la dominación burguesa está jalonada de masacres de obreros, con el objetivo principal de mantener su dominación de clase: el aplastamiento de los obreros textiles de Lyon (los Canuts) en 1831, de los tejedores de Silesia en 1844, de los obreros parisinos en junio de 1848, de los comuneros de París en 1871, de los insurgentes de 1905 en todo el imperio ruso; son ejemplos sobresalientes.
Para esas faenas la burguesía siempre pudo encontrar, entre sus grupos políticos clásicos, a los matones que necesitaba; pero cuando la revolución proletaria se puso a la orden del día de la historia, la burguesía no se contenta únicamente con llamar a esos grupos para mantener su poder y se atrae a las organizaciones de las que el proletariado se había dotado anteriormente, para que les echen una mano a los partidos tradicionales, incluso poniéndoles al mando de sus operaciones: los partidos socialistas primero (a partir de 1914) y los partidos comunistas después (a partir de 1926).
El papel específico de estos nuevos reclutas de la burguesía, la función para la que eran indispensables e insustituibles estribaba en su capacidad, gracias a sus mismos orígenes y a su propia denominación, para ejercer un control ideológico sobre el proletariado, para minar así su toma de conciencia y encuadrarlo en el terreno de la clase enemiga. El insigne honor, la gran hazaña de armas de la Socialdemocracia, como partido burgués, no fue tanto desarrollar su papel de responsable directo de las matanzas del proletariado a partir de 1919 en Berlín (donde el socialdemócrata G. Noske, ministro de los ejércitos, asumió a la perfección su responsabilidad de “perro sanguinario” -mote que él mismo se puso) sino servir de banderín de enganche para la I Guerra Mundial y más tarde de agente mistificador de la clase obrera; agente de división y dispersión de sus fuerzas, frente a la oleada revolucionaria que puso fin, con éxito, al holocausto imperialista.
Únicamente la traición del ala oportunista que dominaba la mayoría de los partidos de la II Internacional, únicamente su paso con armas y equipo al campo de la burguesía hizo posible, en nombre de la “defensa de la civilización”, el encuadramiento del proletariado europeo tras las banderas de la “defensa nacional” y el estallido de aquella carnicería. Así mismo la política de esos partidos, que pretendían aun ser “socialistas” y habían conservado gracias a ello una influencia importante entre el proletariado, desempeñó un papel primordial en el mantenimiento dentro de éste de ilusiones reformistas y democráticas que lo dejaron desarmado, impidiéndole proseguir el ejemplo que le habían dado los obreros en Rusia, en Octubre de 1917.Durante ese periodo, las personas y las fracciones que se habían levantado contra tamaña traición, los que se habían mantenido en pie contra viento y marea, izaron el estandarte del internacionalismo y la revolución proletarios y se agruparon en los partidos comunistas, secciones de la III Internacional.
Sin embargo esos mismos partidos iban a desempeñar en el periodo siguiente un papel semejante al de los partidos socialistas. Corroídos por el oportunismo que el fracaso de la revolución mundial había hecho entrar en tromba en sus filas, fieles ejecutores de la dirección de una “internacional”, que tras haber sido la vigorosa impulsora de la Revolución se fue transformando en un simple instrumento del Estado ruso en busca de su integración en el mundo burgués, los partidos comunistas iban a seguir el mismo camino que sus antecesores: al igual que los partidos socialistas, acabaron integrándose totalmente en el aparato político del capital nacional de sus países respectivos; participando también en la derrota de las últimas sacudidas de la oleada revolucionaria de la posguerra, como fue el caso de China en 1927-28 y, sobre todo, contribuyeron de modo decisivo en la transformación de la derrota de la revolución mundial en terrible contrarrevolución.
Tras una derrota de tales proporciones, la contrarrevolución, la desmoralización y la desorientación del proletariado eran inevitables. Lo peor era que la forma que tomó la contrarrevolución en la misma URSS -no el derrocamiento del poder surgido de la revolución de Octubre de 1917, sino la degeneración de ese poder y la del partido que lo detentaba- le dio una amplitud y una profundidad infinitamente mayores que si la revolución hubiera sucumbido ante los embates de los ejércitos blancos. El Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), vanguardia del proletariado mundial, tanto en la Revolución de 1917 como en la fundación de la Internacional Comunista de 1919, se convirtió en un auténtico verdugo de la clase obrera, tras su integración e identificación con el Estado posrevolucionario[2].
La aureola de prestigio de sus pasadas acciones le permitió seguir forjando ilusiones en la mayoría de los demás partidos comunistas, de sus militantes y de las grandes masas del proletariado mundial. Gracias a este prestigio, del que se aprovechan los partidos comunistas de los demás países, aquellos militantes y las masas proletarias aceptan todas las traiciones que el estalinismo llevó a cabo en aquel periodo; en especial, el abandono del internacionalismo proletario, ahogado bajo la tapadera de la “construcción del socialismo en un solo país”, la identificación del “socialismo” con el capitalismo que se ha reconstituido en la URSS en sus formas más brutales, la sumisión de las luchas del proletariado mundial a los imperativos de la defensa de la “patria socialista” y de la “defensa de la democracia contra el fascismo”.
Todas esas mentiras, esas patrañas no hubieran podido, en gran medida, hacérselas tragar a las masas obreras sino hubiese sido porque eran divulgadas por los partidos que seguían presentándose como “herederos legítimos” de la exitosa revolución de Octubre y que en realidad eran sus asesinos.
La identificación entre estalinismo y comunismo si no es la mayor patraña de la historia es al menos la más repugnante, en cuyo montaje colaboraron todos los sectores de la burguesía mundial[3], fue la que permitió que la contrarrevolución alcanzara la amplitud que tuvo, paralizando a varias generaciones obreras, echándolas, atadas de pies y manos, a la II Carnicería Imperialista (1939-45), destruyendo a las fracciones comunistas que habían luchado contra la degeneración de la Internacional Comunista y sus partidos o dejándolas en una situación de pequeños núcleos totalmente aislados.A los partidos estalinistas, durante los años treinta, se les debe en especial, una parte considerable de la labor de desviar hacia el terreno de la burguesía la cólera y la combatividad de los obreros duramente golpeados por la crisis económica mundial de 1929. Esta crisis, por la amplitud y la profundidad que tuvo, era el signo indiscutible de la quiebra histórica del modo de producción capitalista y como tal habría podido ser, en otras circunstancias, una recia palanca para una nueva oleada revolucionaria. Pero, la mayoría de los obreros que quería emprender ese camino quedan atrapados en las redes del estalinismo que pretendía representar la tradición de la revolución mundial. En nombre de la defensa de la “patria socialista” y en nombre del antifascismo, los partidos estalinistas vaciaron sistemáticamente de todo contenido de clase los combates proletarios de éste periodo, transformándolos en fuerzas auxiliares de la democracia burguesa y cuando no en preparativos para la guerra imperialista.
Ocurrió así, entre otros ejemplos, con los “Frentes populares” en España y Francia, donde la gran combatividad obrera fue servida en bandeja al antifascismo y destruida por él; un antifascismo que se las daba de “obrero” y cuyos principales propagandistas eran los estalinistas. En ambos casos los partidos estalinistas dieron buena prueba de que incluso fuera de la URSS, donde ya desde años atrás venían ejecutando el oficio de verdugos, eran tan valiosos como sus maestros los socialdemócratas para cumplir la insigne tarea de carniceros de la clase obrera, incluso los superaban. Recuérdese en especial el papel de aquellos en la represión del levantamiento del proletariado en Barcelona en Mayo de 1937 (puede leerse al respecto nuestro libro, con artículos de Bilan, “España 1936”)[4].
Por la cantidad de sus víctimas, de la que es directamente responsable a escala mundial, el estalinismo no tiene nada que envidiarle al fascismo, es otra expresión de la contrarrevolución. En cambio, su papel antiobrero fue mucho más importante al haber asumido esos crímenes en nombre de la revolución comunista y del proletariado, provocando en esta clase un retroceso de su conciencia sin comparación en la historia.De hecho, mientras que al final de la I Guerra Imperialista y al final de la Posguerra, un periodo en que la oleada revolucionaria estaba en aumento, el impacto de los partidos comunistas estaba en correlación directa con la combatividad y sobre todo con la conciencia en el proletariado, a partir de los años 1930, en cambio, la evolución de su influencia es inversamente proporcional a la conciencia en la clase obrera. En el momento de su fundación, la fuerza de los partidos comunistas era como una especie de baremo de la fuerza de la revolución; tras su venta a la burguesía por el estalinismo, la fuerza de los partidos que continuaban llamándose “comunistas” daba la medida de la profundidad de la contrarrevolución. El estalinismo nunca ha sido tan poderoso como al término de la II Guerra Mundial. Este periodo fue la cota más alta de la contrarrevolución. Gracias, en especial, a la labor de los partidos estalinistas a quienes la burguesía les debía el haber podido desencadenar una vez más la carnicería imperialista y el que ejercieran como los mejores banderines de enganche, gracias a los “movimientos de resistencia”. Esta carnicería no provocó el resurgir revolucionario del proletariado. La ocupación de una buena parte de Europa por el “Ejército Rojo”[5] y la participación de los partidos estalinistas en los gobiernos de “liberación” lograron abortar toda pretensión que pudiese existir en el proletariado de combatir en su terreno de clase, utilizando el terror y la mistificación; lo que lo hundió en un desánimo todavía más profundo que el de antes de la Guerra. Aquella victoria, presentada como la “Victoria de la “Democracia” y de la “Civilización” sobre la barbarie fascista”, permitió a la burguesía hacer más atractivas las ilusiones democráticas y la creencia en un Capitalismo “humano” y “civilizado.” Fue así como consiguió que la sombría noche de la contrarrevolución se prolongara durante décadas.
No fue casualidad que el final de la contrarrevolución, con la reanudación de los combates de clase a partir de 1968, coincida con un importante debilitamiento del control estalinista sobre el conjunto del proletariado mundial, del peso de las ilusiones en la naturaleza de la URSS y de las mistificaciones antifascistas. Esto es muy patente en los dos países occidentales en los que existían los partidos “comunistas” más poderosos; países donde tuvieron lugar las expresiones más significativas de esta vuelta al combate por parte del proletariado: Francia en 1968 e Italia en 1969.
¿Cómo utiliza la burguesía el hundimiento del estalinismo?
El debilitamiento del imperio ideológico del estalinismo sobre la clase obrera es resultado, en gran parte, de que los obreros han descubierto la realidad de los regímenes autodenominados “socialistas”. En los países dominados por esos regímenes los obreros no tardaron en comprender que el estalinismo era uno de sus peores enemigos. 1953 en Alemania del Este, 1956 en Polonia y Hungría[6]: las masivas revueltas obreras y su sangrienta represión fueron la prueba de que en estos países los obreros no se hacían ninguna ilusión sobre el estalinismo. Esos acontecimientos, así como la intervención militar del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia en 1968, ayudaron a abrir los ojos a bastantes obreros de Occidente sobre la naturaleza del estalinismo[7]; más decisivas fueron aun las luchas de 1970, 76 y 80 en Polonia; éstas, al encontrarse mucho más directamente en el terreno de clase y al inscribirse en un momento de reanudación mundial de luchas obreras, lograron poner mucho más al desnudo, ante los proletarios occidentales, el carácter antiobrero de los regímenes estalinistas[8]. Esta es la razón de que, cuando estas luchas se desarrollan, los partidos estalinistas de Occidente se distanciaran respecto a la represión que sufrieron por parte de los Estados “socialistas”.Otro factor que ha contribuido al desgaste de las patrañas estalinistas es que estas luchas pusieron en evidencia la bancarrota de la economía “socialista”. Sin embargo, tal y como se iba afianzando esta quiebra e iban retrocediendo las mentiras estalinistas, la burguesía occidental aprovechaba la situación para llevar a cabo estridentes campañas publicitarias acerca de “la superioridad del capitalismo sobre el socialismo”. De igual manera, las ilusiones democráticas y sindicalistas de los obreros de Polonia han sido explotadas a fondo, sobre todo desde 1980, con la formación del sindicato Solidarnosc. El refuerzo de esas ilusiones acentuado por la represión de diciembre de 1981 y la ilegalización de Solidarnosc es lo que nos permite comprender el desánimo y el retroceso de la clase obrera en los inicios de 1980.
El desarrollo de una nueva oleada masiva de luchas en el otoño de 1983 en la mayoría de los países de Europa occidental y la simultaneidad de esos combates a escala internacional fue la prueba de que la clase obrera dejaba atrás el lastre de las ilusiones y mistificaciones que la habían paralizado en la etapa precedente. El debilitamiento de la mistificación sindicalista quedó muy patente en el desbordamiento de los sindicatos e incluso su rechazo durante la huelga de los ferroviarios de Francia a finales de1986 y en la huelga de la enseñanza en Italia en 1987, que obligó a los izquierdistas a montar estructuras de encuadramiento, las “coordinadoras”, que se presentaban como organismos “no- sindicales”, en su propio país y en algunos otros. El debilitamiento de las mentiras electoralistas es frecuente en este periodo, lo que se hace evidente en el aumento de los porcentajes de abstención en las elecciones, especialmente en las zonas obreras.
Hoy, con la caída de los regímenes estalinistas y las campañas mediáticas que provoca, la burguesía ha logrado quebrar la tendencia manifestada desde mediados de los años 1980.Las trampas, sindicalista y democrática, que desplegó la burguesía durante los acontecimientos del 1980 al 81 en Polonia, añadido a la represión facilitada por esas trampas que habían abierto el camino, logró paralizar las luchas; esto permite a la burguesía provocar una sensible desorientación en el proletariado de los países más avanzados. El hundimiento total e histórico del estalinismo, al que hoy estamos asistiendo, acabará produciendo en el proletariado un desconcierto aun mayor. La situación ha cambiado desde entonces, los acontecimientos actuales son de mayor importancia que los de Polonia en 1980. No es un país solo el escenario, hoy están afectados todos los países de un bloque imperialista, empezando por el más importante: la URSS.
La propaganda estalinista pudo justificar las dificultades del régimen polaco diciendo que eran resultado de los errores de E. Gierek. Hoy a nadie se le ocurre, empezando por los nuevos dirigentes de esos países, responsabilizar de las dificultades de sus regímenes a las políticas llevadas a cabo en los últimos años por los dirigentes derrocados. Lo que se pone en entredicho según las mismas afirmaciones de muchos de sus dirigentes, en especial los de Hungría, es la totalidad de la estructura económica y de la práctica política aberrante que ha marcado a los regímenes estalinistas desde sus orígenes. Reconocer así la quiebra de estos países por quienes los dirigen es pan bendito para las campañas mediáticas de la burguesía occidental.
La segunda razón por la que la burguesía puede usar a fondo y eficazmente el desmoronamiento del estalinismo y del bloque que domina, estriba en que tal hundimiento no es resultado de la acción de la lucha de la clase obrera, sino de la bancarrota total de la economía en esos países. En los sucesos que hoy se están produciendo en los países del Este, el proletariado como clase, en tanto que portador de una política antagónica al capitalismo, está dolorosamente ausente. Las huelgas obreras de esta último verano en las minas de la URSS son más bien una excepción y además ponen de relieve la debilidad política del proletariado de esos países a causa del peso de los engaños que las han lastrado. Han sido fundamentalmente una consecuencia del hundimiento del estalinismo y no un factor activo en ese hundimiento. Es más, la mayoría de las huelgas habidas en los últimos tiempos en la URSS no tienen, al contrario de la de los mineros, el objetivo de defender intereses obreros, sino que están empantanadas de lleno en un terreno nacionalista y por tanto burgués (Países Bálticos, Armenia, Azerbaiyán, etc.).
Por otra parte, en las numerosas manifestaciones que estos días están agitando los países de Europa del Este, en especial la RDA, Checoslovaquia y Bulgaria y que han obligado a los gobiernos a una limpieza urgente de su imagen, no se vislumbra el mínimo asomo de reivindicación obrera. Estas manifestaciones están totalmente dominadas por reivindicaciones exclusivamente democrático-burguesas: “elecciones libres”, “libertad”, “dimisión de los PCs en el poder”, etc.
Si bien el impacto de las campañas democráticas desarrolladas tras los acontecimientos de Polonia en 1980-81 fue limitado por el hecho de que se basaban en combates de la clase obrera, la ausencia de una lucha de clases significativa en los países del Este, hoy, no puede sino reforzar los efectos devastadores de las campañas actuales de la burguesía.
El hundimiento de un bloque imperialista entero, cuyas repercusiones serán enormes, y el hecho que tal acontecimiento histórico haya tenido lugar sin la participación activa de la clase obrera, engendrará en ésta un fuerte sentimiento de impotencia, por mucho que lo ocurrido haya sido posible, como lo demuestran las Tesis publicadas en esta misma Revista, por la incapacidad de la burguesía para alistar, hasta ahora y a nivel mundial, a la clase obrera en un tercer holocausto imperialista.Fue la lucha de la clase lo que, tras derrocar al zarismo y después a la burguesía en Rusia, puso fin a la I Guerra Mundial provocando el hundimiento de la Alemania imperial. En gran medida esta fue razón por la que pudo desarrollarse a escala mundial la primera oleada revolucionaria.
En cambio, el hecho de que la lucha de la clase obrera fuera un factor de segundo orden en el hundimiento de los países del eje y en el final de la II Guerra Mundial, tuvo mucha importancia en la parálisis y la desorientación del proletariado en la Posguerra. Hoy, el que el bloque del Este se haya hundido bajo los envites de la crisis económica y no ante los de la clase obrera, no deja de ser de suma importancia. Si esto último hubiera sido la realidad: la confianza en sí mismo del proletariado hubiera salido fortalecida y no debilitada, como está ocurriendo hoy.
Al producirse el hundimiento del Bloque del Este tras un periodo de Guerra Fría con el Bloque del Oeste, “Guerra” en la que este último aparece como “Vencedor” sin haber librado batalla, va a acrecentar entre las poblaciones de occidente y entre ellas en los obreros, un sentimiento de euforia y de confianza en sus gobernantes, algo similar, salvando las distancias, al que desorientó a la clase obrera de los países “vencedores” tras las dos guerras mundiales y que fue incluso una de las causas del fracaso de la oleada revolucionaria que se produjo tras la I Guerra Mundial.Tal euforia, catastrófica para la conciencia del proletariado, estará evidentemente más limitada por el hecho mismo de que el mundo no sale hoy de una matanza imperialista mundial; sin embargo, las consecuencias nefastas de la situación actual se verán reforzadas por la euforia de las poblaciones de algunos países del Este, que no dejarán de impactar en el Oeste.
Cuando la apertura del Muro de Berlín, símbolo por excelencia del terror que el estalinismo ha impuesto a las poblaciones sobre las que gobernaba, la prensa y algunos políticos compararon el ambiente que inundaba esta ciudad con el de la “Liberación”. No es por casualidad: los sentimientos de las poblaciones de Alemania del Este durante la destrucción de este símbolo eran comparables al de las poblaciones que habían sufrido durante años y años la ocupación y el terror de la Alemania nazi. Como la historia nos enseña, no hay peores obstáculos para la toma de conciencia del proletariado que esos sentimientos, esas emociones. La satisfacción que sienten los habitantes del Este ante la caída del estalinismo y, sobre todo, el refuerzo de las ilusiones democráticas que esos sentimientos permiten, va a repercutir fuertemente, entre los proletarios de los países occidentales, y muy especialmente entre los de Alemania, cuya importancia es muy grande en el proletariado mundial en la perspectiva de la revolución. Además, la clase obrera de ese país va a tener que soportar en el periodo venidero el peso de las mistificaciones nacionalistas reforzadas por la posible reunificación de Alemania, prácticamente a la orden del día.Ya hoy los engaños nacionalistas son muy fuertes entre los obreros de la mayoría de los países del Este. No sólo existen en las diferentes repúblicas que forman la URSS; también tienen un peso enorme entre los obreros de las democracias populares a causa, entre otras cosas, de la manera tan bestial con la que “el Hermano Mayor” soviético ha ejercido sobre ellas su dominación imperialista. Las sangrientas intervenciones de los tanque rusos en la RDA en 1953, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, así como el saqueo sistemático de las economías de los países “satélites” han tenido que soportar durante años, no pueden sino acrecentar esas mistificaciones nacionalistas.
Junto a las mentiras democráticas y sindicales, las nacionalistas contribuyeron sobremanera, durante el periodo1980-81, en la desorientación de los obreros en Polonia, dejando vía libre al aplastamiento de diciembre de 1981. Con la dislocación del Bloque del Este, a la que estamos asistiendo, los mitos nacionalistas tendrán un nuevo impulso que hará todavía más difícil la toma de conciencia de los obreros de estos países y serán también un lastre para los obreros de Occidente; no necesariamente (excepto en el caso de Alemania) porque se vaya a fortalecer un nacionalismo directo en sus filas, sino por el desprestigio y la alteración que en sus conciencia va sufrir la idea misma de internacionalismo proletario.
No olvidemos que esta noción ha sido totalmente desnaturalizada por el estalinismo y, siguiendo sus pasos, por la totalidad de las fuerzas burguesas, identificándola con la dominación imperialista de la URSS sobre su bloque. En 1968 la intervención de los tanques del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia se hizo en nombre del “Internacionalismo proletario”. El hundimiento y el rechazo de las poblaciones de los países del Este hacia el “internacionalismo” de tipo estalinista no dejará de pesar negativamente en la conciencia de los obreros del Oeste y eso tanto más porque la burguesía occidental no dejará pasar la mínima ocasión para contraponer al verdadero internacionalismo proletario su propia “solidaridad internacional”, entendida como apoyo a las desbaratadas economías del Este (y eso cuando no sea un llamamiento directo a la caridad) o a las “reivindicaciones democráticas” de sus poblaciones cuando estas tengan que enfrentarse a represiones brutales (recordamos la campaña a propósito de Polonia en 1981 o en China recientemente).
De hecho, (con esto entramos en lo que es meollo de las campañas que la burguesía está articulando en estos tiempos), su objetivo último y fundamental es la perspectiva misma de la revolución comunista mundial (el internacionalismo es uno de los factores de esa perspectiva) que hoy se ve afectada por el hundimiento del estalinismo. La insoportable tabarra que vomitan día y noche los medios de comunicación, con una campaña en la que repiten hasta el hartazgo que: “el comunismo ha muerto, se ha declarado en quiebra”, resume el mensaje fundamental que todos los burgueses del mundo quisieran meter en la mente de los obreros a quienes explotan. Y la mentira en la que coincidieron unánimemente todas las fuerzas burguesas en el pasado, en los peores momentos de la contrarrevolución,”la identificación entre comunismo y estalinismo”, vuelve a servírnosla con la misma unanimidad. Esa identificación le permitió a la burguesía, en los años 1930, alistar a la clase obrera tras el estalinismo para así rematar la derrota. Ahora que el estalinismo está totalmente desprestigiado entre los obreros, la misma mentira le sirve para desviarlos de la perspectiva del comunismo.
Hace ya tiempo que la clase obrera vive en el desconcierto en los países del Este; así que cuando términos como “dictadura” del proletariado lo utilizan para ocultar el terror policiaco, cuando con “poder de la clase obrera” se refieren al poder cínico de los burócratas, cuando “socialismo” es explotación bestial, miseria, penuria y fraudes, cuando en la escuela hay que aprenderse de memoria citas de Marx o de Lenin, no puede uno sino apartarse de esas nociones; o sea, rechazar lo que han sido siempre las bases mismas de la perspectiva histórica del proletariado, negarse categóricamente a estudiar los textos de base del movimiento obrero, pues los términos mismos de “movimiento obrero”, “clase obrera” acaban por parecer obscenidades.
En tal contexto, la misma idea de una Revolución del proletariado está totalmente desprestigiada. “¿De qué nos sirve volver a empezar como en Octubre de 1917 si acabaremos en la barbarie estalinista?”. Ese es actualmente el sentir predominante entre los obreros de los países del Este. De tal manera, manejando el hundimiento y la agonía del estalinismo, la burguesía de los países occidentales empuja a que se desarrollen sentimientos similares entre los obreros occidentales. La quiebra de ese sistema es tan evidente y espectacular que en gran parte lo consigue. Es previsible que todos los acontecimientos que están sacudiendo los países del Este y que repercuten en el mundo entero, influyan negativamente durante todo un periodo en la toma de conciencia de la clase obrera. En un principio, la caída del “Telón de acero”, que separaba en dos al proletariado mundial, no va a permitir a los obreros occidentales compartir con sus hermanos de clase del Este las experiencias adquiridas en sus luchas contra las trampas y engaños desplegados por la burguesía más fuerte del mundo; al contrario, serán sus ilusiones en el mito de la “superioridad del capitalismo sobre el socialismo” lo que va a caer en tromba sobre el Oeste debilitando, en el periodo inmediato y durante cierto tiempo, lo que los proletarios habían ganado en experiencia en esta parte del mundo. Por todo ello, la agonía del estalinismo, instrumento por antonomasia de la contrarrevolución, es reutilizada por la burguesía contra la clase obrera.
Las perspectivas para la lucha de clases
La caída de los regímenes estalinistas, esencialmente resultado de la quiebra completa de su economía, no podrá, en un contexto mundial de agudización de la crisis capitalista, sino agravar dicha quiebra. Eso significa, para la clase obrera de esos países, ataques y miseria sin precedentes, incluso hambre. Una situación así provocará necesariamente explosiones de cólera. Pero, el contexto político e ideológico es tal, en los países del Este, que la combatividad obrera no podrá, durante un largo tiempo, desembocar en un verdadero desarrollo de la conciencia (Véase el Editorial de esta Revista Internacional). El caos y las convulsiones que se desarrollan en estos países en el plano económico y político; la barbarie y la putrefacción, desde su misma raíz, del conjunto de la sociedad capitalista, que en ellos se expresan de manera concentrada y caricaturesca, no podrán llevarlos a comprender la necesidad de echar abajo el sistema mientras los batallones decisivos del proletariado, los de las grandes concentraciones obreras de Occidente y en especial de Europa, no hayan hecho suya esa comprensión[9].
Como hemos visto, también esos sectores del proletariado están hoy soportando de lleno el empleo de violentas campañas burguesas y viven un retroceso en la conciencia; lo que no quiere decir que estén incapacitados para entablar combates contra los ataques económicos de un capitalismo cuya crisis mundial es irreversible. Eso significa, sobre todo, que durante cierto tiempo esas luchas van a quedar prisioneras, mucho más que en los años precedentes, de los órganos del Estado para el encuadramiento de la clase obrera, y en primera línea de los sindicatos, como puede comprobarse ya en los combates más recientes; estos instrumentos van a ser los beneficiarios de las ganancias debidas al reforzamiento general de las ilusiones democráticas, van a encontrar también el terreno más favorable para sus maniobras, gracias al desarrollo de la ideología reformista resultante del aumento de las ilusiones en la “superioridad del capitalismo” respecto a cualquier otra forma de sociedad.
Sin embargo, el proletariado de hoy no es el de los años treinta; no acaba de salir de una derrota como la que tuvo que soportar tras la oleada revolucionaria de la primera Posguerra. La crisis mundial del capitalismo es insoluble y va a agravarse cada día más (Véase el artículo sobre la crisis económica en este mismo número). Tras el hundimiento del “Tercer mundo” a finales de los setenta, tras la implosión actual de las economías llamadas “socialistas”, le toca el turno al sector del capital mundial formado por los países más desarrollados que, desplazando hacia la periferia del sistema sus peores convulsiones, han podido hasta ahora ir sorteando los obstáculos y escamoteando los fracasos con mayor o menor éxito. La inevitable bancarrota, no de un sector particular del capitalismo sino del conjunto de este modo de producción, acabará minando las bases mismas de las campañas de la burguesía occidental sobre la “superioridad del capitalismo”.
El desarrollo de la combatividad proletaria deberá conducir a un nuevo desarrollo de su conciencia de clase, actualmente interrumpido y contrarrestado por el hundimiento del estalinismo. Les incumbe a las organizaciones revolucionarias contribuir con decisión en ese desarrollo. No se trata de consolar a los obreros sino de poner en evidencia que, a pesar de las dificultades del camino, al proletariado no le queda otro que el que lleva a la revolución comunista. F. M. 25/11/89
[6] Ver Lucha de clases en los países del Este (Revista Internacional nº 27): https://es.internationalism.org/node/2321 [5]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este
- 5759 reads
Tesis adoptadas por nuestra organización en octubre de 1989 ante los acontecimientos que condujeron a la desaparición de la URSS y del bloque imperialista a su alrededor
Los recientes acontecimientos en los países de régimen estalinista (enfrentamientos en la cima del Partido y represión en China, estallidos nacionalistas y luchas obreras en URSS, formación en Polonia de un gobierno dirigido por Solidarnosc) son de la mayor importancia. Evidencian la crisis histórica del estalinismo su entrada en un periodo de convulsiones agudas. Todo lo que está ocurriendo nos pone ante la responsabilidad de reafirmar, precisar y actualizar nuestros análisis sobre la naturaleza de esos regímenes y las perspectivas de su evolución.
1 Las convulsiones que están sacudiendo los países de régimen estalinista no pueden comprenderse fuera del marco general de análisis válido para los demás países del mundo entero, de la decadencia del modo de producción capitalista y de la agravación inexorable de su crisis. Sin embargo, todo análisis serio de la situación actual en esos países exige obligatoriamente que se tenga en cuenta lo específico de sus regímenes. Tal examen ya lo ha hecho, en varias ocasiones, la CCI; en especial cuando las luchas obreras del verano de 1980 en Polonia y la formación del sindicato “independiente” Solidarnosc.
En diciembre de 1980 el marco general para este análisis lo habíamos esbozado así:
«Como para el conjunto de los países del bloque, la situación en Polonia se caracteriza por:
- la extrema gravedad de la crisis, que lleva hoy a millones de proletarios a una miseria casi de hambre;
- la gran rigidez de las instituciones, que no dejan sitio para que puedan surgir fuerzas políticas burguesas de oposición, capaces de hacer su papel de “tapón o parachoques” a las contradicciones y a la indignación de la población. En Rusia y en sus países satélites todo movimiento contestatario podría cristalizar el enorme descontento que existe en el proletariado y en la población, sometida desde hace décadas a la más violenta contrarrevolución, que está a la altura del formidable movimiento de clase que tuvo que aplastar; o sea, la Revolución de 1917;
- La enorme importancia del terror policíaco, como medio, prácticamente único, para mantener el orden». (Revista Internacional; nº 24; pág. 3).
En octubre de 1981, dos meses antes de la instauración del estado de guerra, en el momento en que se agudizaba la campaña gubernamental contra Solidarnosc, volvíamos sobre la cuestión en los términos siguientes:
«Los enfrentamientos entre Solidaridad y el POUP[1] no son simple teatro, como tampoco es puro teatro la oposición entre izquierdas y derechas en los países occidentales. En estos, el marco institucional permite, por lo general, la “gestión” de estas oposiciones para que no amenacen la estabilidad del régimen y también para reprimir las luchas por el poder y hacer que se solucionen con la fórmula más apropiada para enfrentar al enemigo proletario. En cambio, si la clase dominante ha logrado instaurar mecanismos de este estilo en Polonia, a través de mucha improvisación pero por ahora con éxito, nada prueba que se trate de una fórmula definitiva exportable hacia otros “países hermanos”. Las mismas invectivas que sirven para dar crédito a un socio/adversario cuando éste es indispensable para el mantenimiento del orden, pueden ser utilizadas para aplastarlo en cuanto ha perdido su utilidad. (…) Al obligar a las burguesías de Europa del Este a repartirse los papeles de un modo al que son estructuralmente refractarias, las luchas obreras en Polonia han creado una contradicción viva. Todavía es demasiado pronto para prever cómo se resolverá. La tarea de los revolucionarios ante una situación históricamente nueva es estar atentos a los hechos, con modestia». (Revista internacional; nº 27. 1981)[2].
Tras la instauración del estado de guerra en Polonia y la ilegalización de Solidarnosc, la CCI se vio obligada por los acontecimientos en junio de 1983 (Revista Internacional, nº 34 –en inglés y francés; nº 36/37; enero 1984 –en español) a desarrollar este cuadro de análisis. A partir de éste, que debe evidentemente ser completado, podremos comprender lo que está ocurriendo hoy en esta parte del mundo.
2«La característica más evidente, la más conocida de los países del Este, en la que se basa el mito de su “naturaleza socialista”, reside en el grado extremo de estatalización de la economía. Como hemos insistido en nuestras publicaciones, el capitalismo de Estado no es un fenómeno propio de estos países. Es un fenómeno que muestra, sobre todo, las condiciones de sobrevivencia del modo de producción capitalista en el periodo de su decadencia frente a la amenaza de dislocación de una economía y un cuerpo social sometido a frecuentes contradicciones. Frente a la exacerbación de las rivalidades comerciales e imperialistas que provoca la saturación general de los mercados, sólo el refuerzo permanente del peso del Estado en la sociedad permite mantener un mínimo de cohesión en su seno y asumir su crecimiento militar. Si bien la tendencia al capitalismo de Estado es un hecho histórico universal, no afecta de manera idéntica a todos los países». (Revista Internacional; nº 36/37).
3 En los países avanzados, donde existe una antigua burguesía industrial y financiera, esa tendencia se plasma por lo general en una progresiva imbricación de los sectores “privados” y los estatalizados. En un sistema así, la burguesía “clásica” no va a estar desposeída de su capital, conservando lo esencial de sus privilegios. El imperio del Estado se expresa menos en la nacionalización de los medios de producción que en la acción conjugada de una serie de instrumentos financieros, monetarios y reglamentarios, que le permiten en todo momento dar orientaciones a las grandes opciones económicas sin por ello poner en entredicho los mecanismos del mercado.
Esta tendencia hacia el capitalismo de Estado «toma sus formas más extremas allí donde el capitalismo conoce sus contradicciones más brutales, allí donde la burguesía clásica es más débil. En este sentido, el hecho de que el Estado tome directamente a su cargo lo esencial de los medios de producción, característica de los países del Este y en gran medida del Tercer Mundo, es ante todo una manifestación del atraso y de la fragilidad de su economía». (Ibídem)
4 «Existe una estrecha relación entre las formas de dominación económica de la burguesía y las formas de su dominación política». (Ibídem):
- Un capital nacional desarrollado, poseído de modo “privado” por diferentes sectores de la burguesía tiene en la “democracia” parlamentaria su aparato político más apropiado;
- «A la estatalización casi completa de los medios de producción, le corresponde el poder totalitario de un partido único»[3].
Sin embargo, «el régimen de partido único no es exclusivo de los países del Este ni del Tercer Mundo; existió durante decenios en países de Europa occidental como Italia, España o Portugal. El ejemplo más destacable es evidentemente el régimen nazi que dirigió el país más desarrollado y fuerte de Europa entre 1933 y 1945. De hecho, la tendencia histórica al capitalismo de Estado no comporta únicamente un aspecto económico; se manifiesta también por una concentración creciente del poder político en manos del ejecutivo, en detrimento de las formas clásicas de la democracia burguesa; o sea, el parlamento y el juego de los partidos. Mientras que en los países desarrollados del siglo XIX, los partido políticos eran los representantes de la sociedad civil dentro y ante el Estado, con la decadencia del capitalismo se transforman en representantes del Estado en la sociedad civil (el ejemplo más evidente es el de los antiguos partidos obreros encargados hoy de encuadrar a la clase obrera tras el Estado). Las tendencias totalitarias del Estado se expresan, incluidos los países donde subsisten los mecanismos formales de la democracia, en una tendencia al partido único cuya concreción más patente se verifica durante las convulsiones más agudas de la sociedad burguesa: la unión nacional, en las guerras imperialistas; la unión de todas las fuerzas burguesas tras sus partidos de izquierda, en los periodo revolucionarios (…)».
5 «La tendencia al partido único encuentra raramente su culminación en los países más avanzados; EEUU, Gran Bretaña, Holanda, Escandinavia no han conocido esa culminación. El caso de Francia, bajo el régimen de Vichy, está ligado esencialmente a la ocupación militar alemana. El único ejemplo histórico de un país plenamente desarrollado, donde esa tendencia ha llegado hasta el final, fue Alemania. (Por razones que la Izquierda Comunista ya analizó hace mucho tiempo) (…) Si en los demás países avanzados se han mantenido las estructuras políticas y los partidos tradicionales es porque han sido lo bastante sólidos, gracias a su antigua implantación, su experiencia, su relación con la esfera económica, la fuerza mistificadora que consigo acarrean, como para asegurar la estabilidad y la cohesión del capital nacional frente a las dificultades que han debido encarar (crisis, guerra, luchas sociales)». (Ibídem). El estado de la economía de esos países, el poderío que ha conservado la burguesía clásica, no necesitan ni permiten la adopción de medidas “radicales” de estatalización del capital, que únicamente pueden llevar a cabo las estructuras y los partidos llamados “totalitarios”.
6 «Pero lo que sólo existe, como excepción, en los países más avanzados se convierte en la regla general en los países más atrasados. Al no existir las condiciones que acabamos de enumerar estos países acusan más violentamente las convulsiones de la decadencia capitalista». (Ibídem).
Así por ejemplo, en las antiguas colonias, que alcanzaron la “independencia” en el siglo XX (en especial tras la II Guerra mundial), la formación de un capital nacional se realizó en la mayoría de los casos mediante y en torno al Estado y en general bajo la dirección, en ausencia de una burguesía autóctona, de una intelligentsia formada en las universidades europeas. En ciertas circunstancia pudo incluso verse la yuxtaposición y la cooperación de esa nueva burguesía de Estado con los restos de antiguas clases explotadoras precapitalistas.
«Entre los países atrasados, los del Este ocupan un lugar particular: a los factores directamente económicos que explican el peso que tiene el capitalismo de Estado, se superponen factores históricos y geopolíticos: las circunstancias de la formación de la URSS y de su imperio, son un ejemplo» (Ibídem).
7 «El Estado capitalista de la URSS se construyó sobre los escombros de la revolución proletaria. La débil burguesía de la época zarista fue completamente eliminada por la Revolución de 1917 (…) y por el fracaso de los ejércitos blancos. De este hecho se desprende que no era aquella ni sus partidos tradicionales quienes podían encargarse de la inevitable contrarrevolución resultante de la derrota de la revolución mundial. De esta tarea se encargaría el Estado que surgió tras la Revolución y que rápidamente absorbió al Partido Bolchevique. (…) Por este hecho, la clase burguesa no se reconstituyó a partir de la antigua burguesía (salvo de forma excepcional e individual) ni a partir de la propiedad individual de los medios de producción sino a partir de la burocracia del Partido-Estado y de la propiedad estatal de los medios de producción. En Rusia, un cúmulo de factores: atraso del país, desbandada de la burguesía clásica, aplastamiento físico del proletariado (la contrarrevolución y el terror que éste ha tenido que soportar está en relación con su avance revolucionario), motivaron que la tendencia al capitalismo de Estado tomase su forma más extrema: la estatalización casi completa de la economía y la dictadura del partido único. El Estado, al no tener que disciplinar a los diferentes sectores de la clase dominante ni tener en cuenta eventualmente sus intereses económicos, porque ha absorbido completamente a la clase dominante, puede evitar las formas políticas clásicas de la sociedad burguesa (democracia y pluralismo) incluso como ficción» (Revista Internacional; nº 36/37).
8 La misma brutalidad y centralización extrema con las que el régimen de la URSS ejerce su poder sobre la sociedad, están en la forma con la que establece y conserva su dominio sobre el conjunto de los países de su bloque imperialista. La URSS ha formado su imperio únicamente mediante la fuerza de las armas: primero durante la II Guerra mundial misma (apropiación de los Países bálticos y de la Europa del Este) y, ya más tarde, con ocasión de las diferentes guerras de “independencia nacional” que fueron continuación de aquella (caso de China o Vietnam del Norte) o también gracias a golpes de Estado militares (caso de Egipto en 1952, Etiopía en 1974, Afganistán en 1978,…). En un momento u otro siempre el uso de la fuerza armada (Hungría 1956, Checoslovaquia 1968, Afganistán 1979), o la amenaza de su uso ha sido la forma casi exclusiva del mantenimiento de la cohesión de este bloque.
9 Al igual que la forma de su capital nacional y de su régimen político ese modo de dominación imperialista es fundamentalmente el resultado de la debilidad económica de la URSS (cuya economía es más atrasada que la de la mayoría de sus vasallos).
«EEUU, primera potencia económica y financiera del mundo y mucho más desarrollado que los demás Estados de su bloque, se asegura el dominio sobre los principales países de su imperio (que son también países plenamente desarrollados) sin recurrir, a cada paso, a la fuerza militar; igualmente, estos países no necesitan la represión permanente para asegurar su estabilidad. (…) Es de manera “voluntaria” cómo, los sectores dominantes de las principales burguesías occidentales se adhieren a la alianza americana: encuentran ventajas económicas, financieras, políticas y militares (el “paraguas” americano frente al imperialismo ruso)» (Ibídem, pág. 42). En cambio, el que un capital nacional pertenezca al bloque del Este significa generalmente para su economía una desventaja catastrófica, debido en particular al saqueo directo que sobre ésta ejerce la URSS. «en los principales países del bloque americano no existe una “propensión espontánea” a pasarse al otro bloque, algo que sí puede comprobarse en el otro sentido (cambio de bloque de Yugoslavia en 1948, de China a finales de los años 60, las tentativas de Hungría en 1956)» (Ibídem). La permanencia de fuerzas centrífugas en el bloque ruso expresa la brutalidad de la dominación imperialista que en él se ejerce y el tipo de régimen político que dirige esos países.
10 «La fuerza y la estabilidad de EEUU permite que todo tipo de regímenes se acomode en su bloque: desde el “comunista” chino al ultra “anticomunista” de Pinochet, de la dictadura militar turca a la “superdemocrática” Inglaterra, de la bicentenaria República francesa a la Monarquía feudal saudí, de la España franquista a la socialdemócrata». (Ibídem). En cambio, «El hecho de que la URSS sólo pueda mantener su control por la fuerza militar, determina el hecho de que sus satélites se doten de regímenes que, como el suyo, sólo pueden mantener su control sobre la sociedad mediante la fuerza militar (policía y ejército)». (Ibídem, pág. 41). Además, sólo de los partidos estalinistas puede la URSS esperar un mínimo de sumisión (a veces ni eso) pues la subida al poder y su permanencia en él dependen, por regla general, del apoyo directo del “Ejército Rojo”. Así, «Mientras que el bloque americano puede “garantizar” perfectamente la “democratización” de un régimen fascista o militar cuando éste resulta inútil (Japón, Alemania o Italia tras la II Guerra mundial; Portugal, Grecia o España en los años 1970), la URSS no puede acomodar dentro de su bloque a ninguna “democracia”» (Ibídem; pág. 42). Un cambio de régimen político en un país “satélite” comporta la amenaza directa del paso de tal país al bloque adverso.
11 El fortalecimiento del capitalismo de Estado es un hecho permanente y universal en la decadencia del capitalismo. Sin embargo, como ya hemos visto, esta tendencia no se plasma obligatoriamente en una estatalización total de la economía, en una apropiación directa del aparato productivo por el Estado. En ciertas circunstancias históricas esta es la única vía posible para el capital nacional o la fórmula mejor adaptada para su defensa y desarrollo; es sobre todo válido para las economías atrasadas, pero en ciertas condiciones (periodos de reconstrucción, por ejemplo) también lo es para economías desarrolladas, como la de Gran Bretaña y Francia tras la II Guerra mundial. Sin embargo, esta forma particular de capitalismo de Estado tiene graves inconvenientes para la economía nacional.
En los países atrasados, la confusión entre aparato político y aparato económico permite y engendra el desarrollo de una burocracia totalmente parásita, con la única preocupación de llenarse la faltriquera, chupar del bote y saquear sistemáticamente la economía nacional para acumular fortunas colosales: los ejemplos de Batista, Marcos, Duvalier, Mobutu son ya conocidos pero no los únicos. El saqueo, la corrupción y la estafa, fenómenos generalizados en los países subdesarrollados, que afectan a todos los niveles del Estado y de la economía, son un lastre suplementario que las empuja todavía más hacia el abismo.
En los países adelantados la presencia de un fuerte sector estatalizado tiende también a convertirse en un lastre para la economía nacional, según se va agravando la crisis mundial. En este sector el modo de gestionar las empresas, sus estructuras y organización del trabajo y de la mano de obra limitan muy a menudo su necesaria adaptación al aumento del nivel de competencia. “Servidores del Estado”, vestales del “servicio público”, que disfrutan, en la mayoría de los casos, de la garantía de empleo a sabiendas que su empresa, el Estado mismo, no va a quebrar ni a echar el cierre; la capa social de los funcionarios, incluso cuando no se dedica a la corrupción, no es siempre la más capacitada para adaptarse a las leyes despiadadas del mercado. En la gran oleada de “privatizaciones”, que lleva afectando últimamente a la mayoría de los países occidentales avanzados, debe verse no solo un medio de limitar la amplitud de los conflictos de clase, al sustituir un patrón único, el Estado, por múltiples patronos, sino también como el medio para reforzar el nivel competitivo del aparato productivo.
12 En los países de régimen estalinista las responsabilidades económicas en su totalidad se relacionan esencialmente con el lugar que se ocupa en el aparato del Partido, de modo que la “Nomenklatura” desarrolla a una escala aun mayor los obstáculos para mejorar la competitividad del aparato productivo. Mientras que la economía “mixta” de los países desarrollados de Occidente obliga en cierto modo a las empresas públicas y a las Administraciones a preocuparse por la productividad y la rentabilidad; el capitalismo de Estado, gobernante en los países de régimen estalinista, tiene como característica la de hacer totalmente irresponsable a la clase dominante. Ante una mala administración no existe la sanción del mercado y las sanciones administrativas no son reglamentadas, en la medida que es todo el Aparato, de arriba abajo, quien manifiesta tal irresponsabilidad. Fundamentalmente, la condición para el mantenimiento de privilegios es el servilismo ante la jerarquía del Aparato o ante alguna de sus camarillas. La primera preocupación de la gran mayoría de los “responsables”, tanto económicos como políticos (por lo general son los mismos) no es hacer fructificar el capital sino sacar provecho de su puesto para llenarse los bolsillos, los de su familia y los de “los suyos”, sin preocuparse lo más mínimo del buen funcionamiento de las empresas o de la economía nacional. Este tipo de “gestión” evidentemente no excluye la explotación feroz de la fuerza de trabajo. Pero esa ferocidad no se muestra en la imposición de normas de trabajo que permitan aumentar la productividad sino que, esencialmente, se manifiesta en el nivel de vida miserable de los obreros y en la brutalidad con la que se les responde a sus reivindicaciones.
Podemos caracterizar este tipo de Régimen como el reino de los aduladores, de los jefecillos incompetentes y vociferantes, de los prevaricadores cínicos, de los manipuladores sin escrúpulos y de los policías. Estas características son generalmente propias de toda la sociedad capitalista, reforzadas además por los fenómenos de su descomposición, pero cuando se imponen totalmente, en vez de la competencia técnica, de la explotación racional de la fuerza de trabajo y de la búsqueda de la competitividad en el mercado, comprometen radicalmente los resultados de una economía nacional.
En tales condiciones las economías de estos países, en su mayoría ya bastante atrasadas, están por lo general mal preparadas para enfrentar la crisis capitalista y la agudización de la competencia que esa crisis provoca en el mercado mundial.
13 Ante su quiebra total la única alternativa que puede permitir a la economía de esos países, no ya alcanzar una competitividad real sino al menos mantenerse a flote, consiste en la introducción de mecanismos que permitan un grado de responsabilidad efectiva y real de sus dirigentes. Tales mecanismos suponen una “liberalización” de la economía, la creación de un mercado interior que exista realmente, una “autonomía” mayor de las empresas y el desarrollo de un sector “privado” fuerte. Ese es el programa de la “Perestroika” así como el del Gobierno de Tadeusz Masowiecki en Polonia y el de Deng Xiaoping en China. Sin embargo, aunque dicho programa sea cada vez más indispensable su puesta en práctica tropieza con obstáculos prácticamente insuperables.
En primer lugar, ese programa implica la instauración de la “veracidad en los precios” del mercado, lo que quiere decir que los productos de consumo corriente y hasta los de primera necesidad -que hoy se subvencionan- van a tener que aumentar de manera vertiginosa: los aumentos del 500% que se vieron en Polonia en agosto del 1989 dan una idea de lo que le espera a la población y especialmente a la clase obrera. La experiencia pasada (y también la presente) de la misma Polonia da prueba de que esa política puede provocar explosiones sociales violentas que comprometerán su aplicación.
En segundo lugar, ese programa supone cerrar empresas “no rentables” (que son cantidad) o bien reducciones muy fuertes de plantilla. El desempleo que ahora es un fenómeno marginal se desarrollará de manera masiva; lo cual constituye una nueva amenaza para la estabilidad social, en la medida en que el pleno empleo era una de las pocas garantías que le quedaban al obrero y uno de los medios de control de una clase obrera harta de sus condiciones de vida. Aun más que en los países occidentales el desempleo masivo puede transformarse en verdadera bomba social.
En tercer lugar, la “autonomía” de las empresas choca contra la resistencia encarnizada de toda la burocracia económica cuya razón oficial de ser es planificar, organizar y controlar la actividad del aparato productivo. La notoria ineficacia que hasta el presente ha manifestado esa burocracia podría volverse, en esta misión, eficazmente terrible si decide sabotear las “reformas”.
14 En fin, la aparición, junto a la burguesía de Estado, de una capa de “gestores” al modo occidental, realmente capaces de valorar el capital invertido, va a ser para aquella (que está integrada en un aparato de poder político) un competidor inaceptable. El carácter esencialmente parasitario de su existencia se verá expuesto sin piedad a la luz del día, lo que al cabo será una amenaza no sólo para su poder sino también para el conjunto de sus privilegios económicos. Para el partido como un todo, cuya razón de ser reside en la aplicación y la dirección del “socialismo real” (según la Constitución polaca es la “fuerza dirigente de la sociedad en la construcción del socialismo”) es todo su Programa, su propia identidad lo que será puesto en entredicho.
El fracaso patente de la “Perestroika”[4] de Gorbachov, así como el de todas las reformas precedentes que tenían la misma dirección, delatan claramente esas dificultades. De hecho, la aplicación efectiva de esas reformas no puede conducir más que a un conflicto declarado entre los dos sectores de la burguesía, la burguesía de Estado y la burguesía “liberal” (aunque esta última se reclute igualmente en una parte del aparato del Estado). La conclusión brutal de este conflicto, como vimos recientemente en China, da una idea de las formas que puede tomar en los demás países de régimen estalinista.
15 Así como existe un estrecho lazo entre el tipo de aparato económico y la estructura del aparato político, la reforma de uno repercute necesariamente en la otra. La necesidad de una “liberalización” de la economía encuentra su expresión en el surgimiento en el seno del partido o fuera de él de fuerzas políticas que se hacen portavoces de esa necesidad. Ese fenómeno acarrea fuertes tendencias a la escisión en el partido (hipótesis evocada recientemente por un miembro de la dirección del Partido húngaro) así como a la creación de formaciones “independientes” que se proclaman de manera más o menos explícita a favor del restablecimiento de las formas clásicas del capitalismo, como es el caso de Solidarnosc[5].
Esta tendencia a la aparición de varias formaciones políticas con programas económicos diferentes lleva consigo la presión a favor del reconocimiento legal del “pluripartidismo” y del “derecho de asociación”, de elecciones “libres”, de la “libertad de prensa”; en resumen, de los atributos clásicos de la democracia burguesa. Además, cierta libertad de crítica o el “llamamiento a la opinión pública”, pueden ser palancas para desmontar a los burócratas “conservadores” que se aferran a la poltrona. De ahí que por regla general los “reformadores” a nivel económico lo son también a nivel político. Por eso, la “Perestroika” va emparejada a la “Glasnost”[6]. La “democratización” e incluso la aparición de fuerzas políticas de “oposición” pueden en ciertas circunstancias, como en Polonia en 1980 y en 1988, o como en la URSS hoy, servir de señuelo y de medio de encuadramiento ante la explosión de descontento de la población y, especialmente, de la clase obrera. Ese último elemento es evidentemente un factor suplementario de presión a favor de las “reformas políticas”.
16 Sin duda, del mismo modo que la “reforma económica” se propuso tareas prácticamente irrealizables, la “reforma política” tiene pocas probabilidades de éxito. La introducción efectiva del “pluripartidismo” y de elecciones “libres”, que es la consecuencia lógica de un proceso de “democratización”, son una verdadera amenaza para el partido en el poder. Como vimos recientemente en Polonia y, en cierta medida, en la URSS el año pasado, dichas elecciones no pueden conducir más que a la puesta en evidencia del desprestigio total del partido, del verdadero odio que le tiene la población. En la lógica de esas elecciones, lo único que el partido puede esperar es la pérdida de su poder. Ahora bien, eso es algo que el partido, a diferencia de los partidos “democráticos” de Occidente, no puede tolerar porque:
- si pierde el poder en las elecciones no podrá jamás, a diferencia de los otros partidos, volver a conquistarlo por ese medio:
- la pérdida de su poder político significaría concretamente la expropiación de la clase dominante, puesto que su aparato político ES, precisamente, la clase dominante.
Mientras que en los países de economía “liberal” o “mixta”, en donde se mantiene una clase burguesa clásica directamente propietaria de los medios de producción, el cambio de partido en el poder (a menos que se traduzca en la llegada de un partido estalinista) no tiene más que un impacto débil en sus privilegios y en el lugar que ocupa en la sociedad ; un acontecimiento así en un país del Este, significa, para la gran mayoría de los burócratas, pequeños y grandes , la pérdida de sus privilegios, el desempleo y hasta persecuciones de parte de los vencedores. La burguesía alemana pudo arreglárselas con el Káiser, con la república socialdemócrata, con la república conservadora, con el totalitarismo nazi, con la república democrática, sin que sus privilegios se viesen amenazados en lo esencial. En cambio, un cambio de régimen en la URSS significaría la desaparición de la burguesía en este país, bajo su forma actual, al tiempo que la del partido. Y si bien un partido político puede suicidarse, puede declararse disuelto, una clase dominante y privilegiada no se suicida.
17 Por todo ello, las resistencias que se manifiestan en el aparato de los partidos estalinistas de los países del Este contra las reformas políticas no pueden quedar reducidas al simple miedo de los burócratas más incompetentes a perder sus puestos y privilegios. Es el partido como cuerpo, como entidad social y como clase dominante el que se expresa en esa resistencia.
Además, lo que escribíamos hace nueve años de que «Todo movimiento de protesta corre el riesgo de cristalizar el enorme descontento que existe en un proletariado y una población sometidos desde hace décadas a la más violenta de las contrarrevoluciones», sigue hoy siendo válido. Efectivamente, si las “reformas democráticas” tienen como uno de sus objetivos servir de válvula de seguridad a la enorme cólera que existe en la población, también contienen el riesgo de dejar que esa cólera se exprese en forma de explosiones incontrolables. Cuando las manifestaciones de descontento ya no son, desde su comienzo e inmediatamente, aplastadas en sangre y con encarcelamientos masivos existe el riesgo de que se expresen abierta y violentamente. Cuando la presión se hace demasiado fuerte en la olla, el vapor que debería salir por la válvula puede hacer saltar la tapadera.
En cierta medida las huelgas del último verano en la URSS han sido una ilustración de ese fenómeno. En un contexto diferente al de la “Perestroika” la explosión de combatividad obrera no hubiera podido extenderse de esa manera ni durante tanto tiempo. Pasa lo mismo con la explosión actual de movimientos nacionalistas, en aquel país, que ponen en evidencia el peligro que representa para su integridad territorial misma la política de “democratización” de la segunda potencia mundial.
18 En efecto, teniendo en cuenta que el factor prácticamente único de cohesión del bloque ruso es la fuerza armada, toda política que tienda a hacer pasar a un segundo plano este factor lleva consigo la fragmentación del bloque. El bloque del Este nos está dando ya la imagen de una dislocación creciente. Por ejemplo, las invectivas entre Alemania del Este y Hungría, entre los gobiernos “conservadores” y “reformadores”, no son representaciones teatrales; dan una idea de las divisiones reales que se están estableciendo entre las diferentes burguesías nacionales. En esa zona, las tendencias centrífugas son tan fuertes que se desatan en cuando se les da ocasión de hacerlo y hoy esa ocasión se alimenta con los temores, suscitados en los partidos dirigidos por los “conservadores”, de que el movimiento procedente de la URSS y que se extendió a Polonia y Hungría venga por contagio a desestabilizarlos.
Fenómeno similar es el que se puede observar en las repúblicas periféricas de la URSS: esos regímenes son en cierto modo colonias de la Rusia zarista o de la Rusia estalinista (como los países Bálticos anexionados gracias al Pacto Germano-soviético de 1939). Pero al contrario de las otras potencias, Rusia no ha podido nunca proceder a una descolonización pues esto habría significado para ella la pérdida definitiva de todo control en esas regiones, algunas de ellas, además, muy importantes desde el punto de vista económico. Los movimientos nacionalistas que favorecidos por el relajamiento del poder central del partido ruso se desarrollan hoy, con casi medio siglo de atraso respecto a los movimientos que habían afectado al imperio francés o al británico, llevan consigo una dinámica de separación de Rusia.
A fin de cuentas, si el poder central de Moscú no reaccionara asistiríamos a un fenómeno de explosión no sólo del bloque ruso sino igualmente de su potencia dominante. En una dinámica así, la burguesía rusa, clase hoy dominante de la segunda potencia mundial, no se encontraría a la cabeza mas que de una potencia de segundo orden, mucho más débil que Alemania, por ejemplo.
19 La “Perestroika” ha abierto una verdadera caja de Pandora al crear situaciones cada vez más incontrolables; como por ejemplo, la que acaba de instalarse en Polonia, con la constitución de un gobierno dirigido por Solidarnosc. La política “centrista” (como la define Yeltsin) de Gorbachov es en realidad un ejercicio en la cuerda floja, de equilibrio inestable entre dos tendencias cuya confrontación es inevitable: la que quiere ir hasta el final del movimiento de “liberación”, porque las medias tintas no pueden resolver nada ni a nivel económico ni a nivel político, y la tendencia que se opone a ese movimiento por miedo a que provoque la caída de la forma actual de la burguesía o incluso hasta el desmoronamiento de la potencia imperialista de Rusia.
En la medida en que, actualmente, la burguesía reinante dispone todavía del control de la fuerza policíaca y militar (incluso evidentemente en Polonia), esa confrontación no puede conducir más que a enfrentamientos violentos, y hasta baños de sangre, como el que se acaba de ver en China. Y esos enfrentamientos serán tanto más brutales en cuanto que desde hace más de medio siglo en la URSS y casi cuarenta años en sus “Satélites”, la población ha ido acumulando cantidades industriales de odio profundo hacia una camarilla estalinista sinónimo de terror, de matanzas, de torturas, de hambre y escasez y de una monstruosa y cínica arrogancia. Si la burocracia estalinista pierde el poder en los países que controla, será victima de auténticos pogromos.
20 Pero cualquiera que sea la evolución futura de la situación en los países del Este, los acontecimientos que hoy los están zarandeando son la confirmación de la crisis histórica, del desmoronamiento definitivo del estalinismo, de esa monstruosidad símbolo de la más terrible contrarrevolución que haya sufrido el proletariado.
En esos países se ha abierto un periodo de inestabilidad, de sacudidas, de convulsiones, de caos sin precedentes cuyas implicaciones irán mucho más allá de sus fronteras. En particular el debilitamiento del bloque ruso, que se va a acentuar aun más, abre las puertas a una desestabilización del sistema de relaciones internacionales y de las constelaciones imperialistas que habían surgido de la II Guerra mundial con los acuerdos de Yalta. Sin embargo esto no quiere decir en manera alguna que se ponga en tela de juicio el curso histórico hacia enfrentamientos de clase. En realidad, el desmoronamiento actual del bloque del Este es una de las manifestaciones de la descomposición general de la sociedad capitalista; descomposición debida precisamente a la imposibilidad de la burguesía para aportar su propia respuesta (la guerra generalizada) a la crisis declarada en la economía mundial[7]. Por eso, hoy más que nunca la clave de la perspectiva histórica, la clave del porvenir está en manos del proletariado.
21 Los acontecimientos actuales en los países del Este confirman claramente que la responsabilidad del proletariado mundial recae principalmente en sus batallones de los países centrales y especialmente los de Europa occidental. En efecto, en la perspectiva de convulsiones económicas y políticas, de enfrentamientos entre sectores de la burguesía en los regímenes estalinistas, existe el peligro de que los obreros de esos países se dejen enrolar y hasta matar en defensa de unas fuerzas capitalistas enfrentadas (como ocurrió en España en 1936), incluso de que sus luchas sean desviadas a ese terreno. Las luchas obreras del verano de 1989, a pesar de su carácter masivo y de la combatividad que desarrollaron, no suprimieron el enorme atraso político que lastra al proletariado de la URSS y del bloque dominado por ella. En esta parte del mundo, a causa del atraso económico del capital mismo pero sobre todo a causa de la profundidad y brutalidad de la contrarrevolución, los obreros todavía son muy vulnerables ante las mistificaciones y trampas democráticas, nacionalistas y sindicalistas. Las explosiones nacionalistas de estos últimos meses en la URSS así como las ilusiones que revelaron las luchas recientes en este país y el bajo nivel actual de conciencia política de los obreros en Polonia (a pesar de la importancia de sus combates en estos últimos veinte años) son una ilustración más del análisis de la CCI sobre esta cuestión (Rechazo de la teoría del “eslabón más débil” –ver la Revista Internacional; nº 31[8]). Por todo ello, la denuncia, en los procesos de lucha, de todas las mistificaciones democráticas y sindicalistas por parte de los obreros de los países centrales, precisamente por el peso de las ilusiones que sobre occidente se hacen los obreros de los países del Este, será un factor fundamental de la capacidad de estos últimos para desmontar las trampas que la burguesía no cesará de tenderles, para no dejarse desviar de su terreno de clase.
22 Los acontecimientos que hoy están agitando a los países llamados “socialistas”, la desaparición de hecho del bloque ruso, la bancarrota patente, definitiva, del estalinismo a nivel económico, político e ideológico, constituyen el hecho histórico más importante desde la II Guerra Mundial junto con el resurgimiento internacional del proletariado a finales de los años 60. Un acontecimiento de esa envergadura tendrá repercusiones, y ha empezado ya a tenerlas en la conciencia de la clase obrera y más todavía por tratarse de una ideología y un sistema político presentados durante más de medio siglo, por todos los sectores de la burguesía, como “socialistas” y “obreros”. Con el estalinismo desaparece el símbolo y la punta de lanza de la más terrible contrarrevolución de la historia. Eso no significa que el desarrollo de la conciencia del proletariado mundial tenga ahora ante sí un camino más fácil, sino al contrario. Hasta en su muerte el estalinismo está aportando un último servicio a la dominación capitalista: al descomponerse, su cadáver sigue contaminando la atmósfera que respira el proletariado. Para los sectores dominantes de la burguesía, el desmoronamiento definitivo de la ideología estalinista, los movimientos “democráticos”, “liberales” y nacionalistas que están zarandeando a los países del Este, son una ocasión pintiparada para desatar e intensificar más aun sus campañas mistificadoras. La identificación establecida sistemáticamente entre comunismo y estalinismo, la mentira repetida miles y miles de veces, machacada hoy todavía más que antes, de que la revolución proletaria no puede conducir más que a la bancarrota, va a tener, con el hundimiento del estalinismo y durante todo un periodo un impacto creciente en las filas de la clase obrera. Es posible que vivamos un retroceso momentáneo en la conciencia del proletariado, cuyas manifestaciones se advierten, especialmente ya, en el retorno a bombo y platillo de los sindicatos en el ruedo social. Aunque el capitalismo no dejará de llevar a cabo sus incesantes ataques, cada vez más duros, contra los obreros, lo que les obligará a entrar en lucha; no por ello el resultado va a ser, al comienzo, el de una mayor capacidad de la clase para avanzar en su toma de conciencia.
En vista de la importancia histórica de los hechos que lo determinan, el retroceso actual del proletariado, aunque no ponga en tela de juicio el curso histórico -es decir, la perspectiva general hacia enfrentamientos de clase-, aparece como más importante que el que había acarreado la derrota del proletariado en Polonia en 1981. Sin embargo, no se puede prever ni su amplitud ni su duración. En particular, el ritmo del hundimiento del capitalismo occidental, en el que se percibe actualmente una aceleración hacia una nueva recesión abierta y patente, va a determinar el plazo de la próxima reanudación de la marcha del proletariado hacia su conciencia revolucionaria. Al barrer las ilusiones sobre la “reactivación” de la economía mundial, al poner al desnudo la mentira que nos presenta al capitalismo “liberal” como una solución a la bancarrota del pretendido “socialismo”, al revelar la quiebra histórica del conjunto del modo de producción capitalista y no sólo de sus retoños estalinistas, la intensificación de la crisis capitalista obligará al proletariado a dirigirse de nuevo hacia la perspectiva de otra sociedad, a inscribir de manera creciente sus combates en esa perspectiva. Como la CCI escribía a ya, después de la derrota del 81 en Polonia, la crisis capitalista sigue siendo el mejor aliado de la clase obrera.
CCI 5 octubre 1989
[1] POUP: Partido Obrero Unificado de Polonia, el partido único, de obediencia estalinista de entonces, hoy ya desaparecido
[3]El que en algunos países del Este existan varios partidos (en la “ultra-ortodoxa” RDA hay no menos de cinco, entre ellos un partido “liberal” y un partido “socialdemócrata”) no cambia nada ya que es el partido estalinista quien tiene todo el poder, siendo los demás simples apéndices y “valedores” de aquél. RDA: la antigua República Democrática Alemana absorbida por la Alemania “federal” en 1990.
[4]Perestroika quiere decir “reestructuración” y es el nombre que adoptó la política de Gorbachov –ascendido al poder de la URSS en 1985- para intentar reformar la economía del país ante los golpes brutales que le propinaba la crisis capitalista. Ver en Revista Internacional nº 58 La perestroika de Gorbachov una mentira en la continuidad del estalinismo /revista-internacional/200608/1037/la-perestroika-de-gorbachov-una-mentira-en-la-continuidad-del-esta [9]
[5]Por ejemplo, en la dirección del partido en Polonia, algunos se proclaman “socialdemócratas”; en el Buró Político del Partido húngaro se encuentra un tal Imre Pozsgay, candidato designado para la elección presidencial prevista para el 1990, que declara que : «es imposible reformar la práctica comunista existente actualmente en URSS y Europa del Este…, este sistema debe liquidarse». Así mismo el Apparatchik Boris Yeltsin, exjefe del PC de Moscú, declara a los estadounidenses que la URSS debe aprender de los EEUU y de T. Masowiecki, quien en los discursos de investidura de su gobierno no menciona ni una sola vez la palabra “socialismo”
[6]En la tentativa desesperada por salvar la forma particular de capitalismo entonces reinante en la URSS, la Perestroika –en resumen, “reforma económica”- se acompañó de la Glasnost, literalmente “transparencia”, y que era lo que podríamos llamar el intento de “reforma política”.
[7]Para un análisis de la descomposición social, ideológica y estructural del capitalismo ver en Revista Internacional nº 62 Tesis sobre la Descomposición /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [10]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
Revista Internacional nº 61: abril a junio 1990
- 4546 reads
La crisis del capitalismo de Estado
- 6241 reads
La economía mundial se hunde en el caos
«¡Victoria!, ¡El capitalismo ha vencido al comunismo! Mirad el Este: sólo ruinas y pobreza, nada funciona, la población está asqueada del socialismo. Mirad a Occidente riqueza y abundancia, inflación vencida, un crecimiento económico desde hace más de siete años. El mejor sistema es la democracia liberal y pluralista. Es el triunfo de la economía de mercado!»
En las capitales del mundo occidental retumban los aleluyas eufóricos de los aduladores de la economía capitalista. Con el pretexto del derrumbe del bloque del Este, se ha desatado una intensa campaña ideológica de glorificación del capitalismo liberal.
Dos verdades hay sin embargo en medio de esa maraña: la economía del bloque del Este está en ruinas y la ley del mercado se ha impuesto. Lo demás son mentiras, engaños que la clase dominante cultiva para su guerra ideológica contra el proletariado y que expresan sus propias ilusiones sobre su sistema.
El mayor engaño consiste en afirmar que los países del bloque del Este, y en particular la URSS, serían una encarnación del comunismo. El pretendido «socialismo real», según la terminología de moda, sería el infierno al que conduce la teoría marxista. En realidad, el proletariado sigue pagando el trágico fracaso de la revolución proletaria que había empezado en Rusia en 1917: la identificación de la contrarrevolución estalinista con una victoria del comunismo es la peor mentira que le haya tocado soportar en toda su historia.
Una clase obrera reducida al hambre, explotada de la manera más feroz, asesinada al menor signo de rebeldía; una clase dominante -la nomenklatura- agarrada férreamente a sus privilegios; un Estado tentacular, totalmente burocratizado y militarizado; una economía fundamentalmente orientada hacia la producción y el mantenimiento de armas; un imperialismo ruso de lo más brutal, que ha impuesto el saqueo y el racionamiento a su bloque. Todos esos rasgos, que caracterizan a los países del Este, no tienen nada que ver con lo que preconizaba Marx: abolición de las clases, debilita miento y desaparición del Estado, internacionalismo proletario.
Sin embargo, aunque tomen una forma caricaturesca bajo la dictadura estalinista, esas características no son una exclusiva del estalinismo. De manera más o menos marcada, el mundo entero las posee. A pesar de lo que le es específico -producto de su historia - la economía de los países del Este es capitalista.
El estallido de los bloques
y la crisis del capitalismo de Estado
Al acabar la segunda guerra mundial, la Nomenklatura estalinista, parasitaria (15 por ciento de la población), se encontró a la cabeza de un bloque cuya economía había quedado destruida o seguía siendo subdesarrollada. Su poder lo estableció haciendo trampas con la ley del valor, imponiendo medidas extremas de capitalismo de Estado, debido a la ausencia de la antigua burguesía de propietarios privados de los medios de producción, expropiada por la revolución proletaria de Octubre 1917: estatificación total de los medios de producción, mercado interior controlado y racionado, desarrollo masivo de la economía de guerra y sacrificio de toda la economía a las necesidades del ejército, única garantía, en última instancia, del poder sobre su bloque y de credibilidad imperialista internacional. Incapaz de ir a la guerra, única carta que le quedaba, con un ejército entorpecido por el mal funcionamiento de la economía y con un descontento en la población que el terror policíaco ya no consigue hacer callar, a la nueva burguesía rusa no le queda sino constatar el deterioro de su economía y su impotencia frente a la catástrofe.
El derrumbe económico del modelo estalinista no significa el derrumbe del socialismo sino un nuevo paso del capitalismo hacia su hundimiento en la crisis mundial que dura desde hace años. La tan vanagloriada ley del mercado se impone hoy como se impuso hace diez años a los países del llamado «tercer mundo», a los que hundió de manera definitiva en una miseria y una barbarie que poco tienen que envidiar a las que predominan en los países del Este.
No se juega impunemente con la ley del valor, base del sistema económico capitalista. Los ideólogos occidentales recuerdan sin cesar esta verdad, repitiendo «¡Viva el mercado!». Pero esa ley se impone también al conjunto de la economía llamada «liberal», fuera del bloque del Este. Mientras que la propaganda occidental, frente a la quiebra económica del bloque del Este, repite el mismo estribillo: «Todo anda bien en Occidente», la crisis sigue su labor de zapa y la famosa ley del mercado sigue actuando. A pesar de todas las manipulaciones estadísticas de que son objeto, las tasas de crecimiento siguen bajando en todas partes anunciando un mayor hundimiento de la economía mundial en la recesión.
La bancarrota del bloque del Este no anuncia días radiantes para el capitalismo Después de la del «Tercer mundo», lo que anuncia son las quiebras de los centros más avanzados del capitalismo. La primera potencia mundial, los Estados Unidos, están en primera fila.
La primera potencia mundial, que se presenta como campeón del liberalismo económico en el plano ideológico, no ha concretado sus discursos en la práctica. Al contrario, la intervención del Estado en la economía se ha intensificado durante las últimas décadas.
La caricatura estalinista, las nacionalizaciones y la abolición de la competencia en el mercado interno no bastan para comprender lo que es la tendencia al capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado en su forma estadounidense, que integra al capital privado dentro de una estructura estatal y lo somete al control de ésta, el famoso modelo adecuadamente llamado «liberal», es mucho más eficaz, flexible, adaptable, implica un mayor sentido de responsabilidad en la gestión de la economía nacional y posee un mayor poder embaucador por estar mejor disfrazado. Sobre todo, posee una economía y un mercado mucho más poderosos: el PNB global de los países de la OCDE, 12 billones de dólares, equivale a más de seis veces la renta nacional de los países del COMECON (Mercado Común de los Países del ex-bloque ruso) en 1987.
Aunque frente a los medios de comunicación, Reagan y su equipo, aparecían como los principales defensores del liberalismo a todo trapo, en los oscuros pasillos del poder estatal, la política económica que se ha puesto en práctica está en total contradicción con sus credos públicos. Esas políticas estatales son distorsiones de la ley del valor, trampas con la sacrosanta ley del mercado.
Con la muy estatal política de tasas de interés, gestionada por el no menos estatal Banco Federal, los Estados Unidos han impuesto al mercado mundial la ley del Dólar -moneda con la cual se realizan las tres cuartas partes del comercio mundial-. En nombre de la defensa del rey Dólar se ha impuesto una disciplina a los grandes países industrializados, que son competidores pero también vasallos del bloque occidental, a través del G7 que agrupa a los más importantes. Despreciando todas las leyes de la libre competencia, en las discusiones del GATT, se reparten, intercambian y regatean partes de mercado. La famosa «desregulación» de los mercados ha sido tan sólo una expresión de la muy estatal voluntad estadounidense de imponer las normas de su mercado interno al mundo entero. Para proteger su agricultura o para ayudar a los bancos y cajas de ahorro en bancarrota, el Estado Federal otorga directamente subvenciones de centenares de miles de millones de dólares. Los encargos de armas del Pentágono son un subsidio disfrazado para toda la industria estadounidense, que depende cada vez más de esos pedidos. La reactivación económica de los USA, después de la brutal recesión mundial de principios de los años 80 (de la cual no han vuelto a levantarse los países subdesarrollados), fue realizada gracias a un masivo déficit presupuestario que sirvió para financiar un esfuerzo de guerra sin precedentes en tiempos de paz y gracias a un déficit comercial que batió todos los récords históricos. Sólo un endeudamiento astronómico hizo que esa política fuese posible.
Todas esas políticas de capitalismo de Estado han terminado por imponer distorsiones crecientes a los mecanismos de mercado, haciendo de éste algo cada vez más artificial, inestable, volátil. La economía estadounidense navega por un mar da deudas que, como cualquier país subdesarrollado, será incapaz de reembolsar. La deuda global de los USA, interna y externa, corresponde a casi dos años del PNB, la deuda externa de México o de Brasil (la deuda interna tiene poco sentido en países donde la moneda se ha desmoronado), de la que tanto hablan los banqueros del mundo entero, corresponde, respectivamente, a nueve y seis meses de actividad económica. La superpotencia USA tiene pies de arcilla y la deuda pesa cada vez más sobre sus hombros.
El pretendido mercado libre del mundo occidental -en realidad lo esencial del mercado mundial- es tan artificial como el del mundo del Este, pues sobrevive artificialmente mantenido por la emisión de dinero sin garantía real y por un endeudamiento creciente que nunca será reembolsado.
La producción de armas ha permitido un fortalecimiento de la supremacía imperialista de los Estados Unidos, pero no de su industria. Al contrario. En tres sectores claves de la industria: máquinas herramienta, automóviles, computadoras, las partes de mercado de los USA han disminuido, entre 1980 y 1987, de 12,7 a 9 %; de 11,5 a 9,4 %; de 31 a 22 %.
La producción de armas no sirve ni para reproducir la fuerza de trabajo ni para crear nuevas máquinas. Es riqueza, capital destruidos. Es una función improductiva que pesa sobre la competitividad de la economía nacional. Por ello, los dos líderes de los bloques surgidos de la repartición de Yalta, han visto su economía debilitarse y perder en competitividad frente a sus propios aliados. A eso conducen los gastos de fortalecimiento de la potencia militar, pero es la única manera de garantizarse una posición de líder imperialista, condición, en última instancia, de poder económico.
Al perder credibilidad el espantajo del imperialismo ruso, con el derrumbe económico de los países del COMECON, el bloque occidental pierde al mismo tiempo la razón esencial de su unidad.
Después de décadas de políticas de capitalismo de Estado dirigidas por los bloques imperialistas, el actual proceso de disolución de las alianzas, constituye efectivamente, desde cierto punto de vista, una brutal adecuación de las rivalidades imperialistas con las realidades económicas. Lo que se confirma es la incapacidad de las medidas de capitalismo de Estado de seguir trampeando eternamente con las leyes del mercado capitalista. Más allá de la realidad específica del bloque ruso, este fracaso traduce la impotencia en que se encuentra la burguesía mundial para enfrentar su crisis crónica de sobreproducción, la crisis catastrófica del capital. Es la demostración de la ineficacia creciente de las políticas estatales, utilizadas de manera cada vez más masiva, a escala de bloques, durante décadas, y presentadas, desde los años treinta, como la panacea contra las contradicciones insuperables del mercado capitalista.
La caída de los Estados Unidos en la recesión...
Los ideólogos a sueldo del capital se siguen extasiando con lo que llaman «la victoria del capitalismo de mercado», y creen ver, en el Este, signos de una nueva aurora para un capitalismo revivificado y triunfante. El huracán que se acerca a las costas de la economía USA les va a meter por la garganta todas las frases huecas que han pronunciado sobre el mercado.
El símbolo del capitalismo triunfante, la tierra santa de los cruzados del liberalismo, la economía norteamericana, anda alicaída y está iniciando las últimas maniobras improvisadas para un aterrizaje que no será suave.
Los Estados Unidos están perdiendo su credibilidad en el mercado financiero. Los prestamistas se hacen cada vez más reticentes. Tan sólo el pago de los intereses de la deuda federal previstos para 1991, o sea 180 mil millones de dólares, corresponde a más de seis meses de exportaciones. Los capitalistas japoneses y europeos, que han financiado hasta ahora lo esencial de la deuda, se hacen los remolones ante las emisiones del Tesoro USA, y el valor de esas emisiones se está cayendo: los bonos del Tesoro federal se venden hoy en día a 5 % por debajo de su valor nominal.
A la economía estadounidense le falta liquidez, le falta carburante, y su industria, artificialmente protegida, ha perdido su competitividad en el mercado mundial.
Durante el último trimestre de 1989 el crecimiento de la economía ha caído a un nivel de recesión: 0,5 % en comparación con el último trimestre de 1988. Los sectores más avanzados de la industria USA anuncian bajas en los beneficios y pérdidas. En el ramo de las computadoras, IBM anuncia una caída de 74 % de sus beneficios durante el cuarto trimestre de 1989, 40 % en el año; Digital Equipment 40 % en el año; Control Data ha perdido, en 1989, 680 millones de dólares, 196 millones en el último trimestre. Misma situación en el sector del automóvil: General Motors, Ford, Chrysler anuncian despidos por decenas de miles. La producción de petróleo ha caído a su más bajo nivel desde hace 26 años. La siderurgia está arruinada. Las empresas más débiles acumulan pérdidas.
Wall Street está cada día más inestable y, desde octubre, ha perdido 300 puntos pasando por varias situaciones de pánico. Los héroes de la bolsa siguen los pasos de sus colegas industriales y despiden de manera masiva: Merryl Lynch, Drexel-Burnham, Shearson-Lehman, etc. La perspectiva de una reducción del déficit estatal angustia a los industriales que temen una disminución de los encargos del Estado: una reducción de 1000 millones de dólares del presupuesto militar acarrea 30 000 despidos. Y con el desarrollo del desempleo el mercado solvente se reduce cada vez más.
El mercado inmobiliario, por falta de compradores, se hunde después de años de especulación desenfrenada. La brutal desvalorización del sector inmobiliario trae consigo la de los haberes de todo el capital estadounidense. Al ver el valor de sus inversiones inmobiliarias derretirse como nieve al sol, las cajas de ahorro quiebran y los especuladores internacionales, que construyeron imperios industriales a golpe de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) pagadas a crédito, se hallan en la incapacidad de pagar los plazos de sus deudas.
Los grandes bancos empiezan a saber lo que quiere decir pánico. No sólo son incapaces de resolver la cuestión de la deuda impagada de los países pobres, sino que además se enfrentan a la insolvencia creciente de la economía USA. En proporción con los fondos propios de los bancos, los créditos inmobiliarios que plantean problemas, han pasado de 8 a 15 % en un año, en el Noreste industrial. Con las peripecias de Wall Street, los préstamos que sirvieron para financiar las operaciones de concentración de capital y las especulaciones bursátiles, se hacen cada vez más inconsistentes. Así, por ejemplo, la bancarrota de tan sólo uno de los grandes especuladores, Robert Campeau, deja una cuenta que se estima entre 2 y 7 mil millones de dólares. El banco de negocios Drexel-Burnham anuncia perdidas de 40 millones de dólares y se declara en quiebra. Frente al marasmo del mercado, los industriales pueden cada vez menos reembolsar sus deudas y los 200 mil millones de dólares de «junk-bonds» (literalmente «obligaciones podridas», en realidad obligaciones de mucho riesgo pero muy bien remuneradas... mientras marche el negocio) pierden rápidamente su valor.
Los grandes bancos, paladines del capitalismo americano, acumulan pérdidas: J.P. Morgan 1 200 millones de dólares, la Chase Manhattan 665 millones, Manufacturers Hanover 5 18 millones. Y lo peor está por venir. Los efectos de la aceleración de la degradación, que se produjo durante el último trimestre de 1989, van a ser más violentos. Con este nuevo hundimiento en la recesión, el mercado USA está perdiendo su solvencia, no sólo en el plano nacional sino también, y sobre todo, en el plano internacional. La garantía del dólar es la base de la potencia económica de Estados Unidos y el derrumbe del mercado norteamericano conlleva el derrumbe del Dólar.
El sistema financiero internacional se ha transformado en un enorme castillo de naipes que tiembla cada vez más con el soplo asmático de la economía estadounidense. La famosa política de las tasas de interés aparece cada día más incapaz de frenar el aumento de la inflación y el hundimiento en la recesión.

...anuncia un nuevo hundimiento
de la economía mundial
Con la baja de actividad de la economía americana se anuncia un hundimiento en la recesión de la economía mundial todavía más profundo. Si el hundimiento económico de los países del Este ha tenido poco impacto en el mercado mundial -hace décadas que esos mercados estaban cerrados y los intercambios con el resto del mundo eran escasos- no puede ser igual cuando se trata de la economía americana. Aunque después del final de la segunda guerra mundial su parte de mercado cayó del 30 % al 16 %, y aunque su competitividad se ha ido deteriorado constantemente, la economía norteamericana sigue siendo la primera del mundo y su mercado es de lejos el más importante.
Las exportaciones de Japón y de los países industrializados de Europa dependen de aquel mercado. El «Imperio del Sol naciente» vende 34 % de sus exportaciones a EEUU. Es el que más depende del mercado americano. En 1989 su excedente comercial, por repercusión de las dificultades americanas, perdió 17 %. Por consiguiente, la recesión en EEUU, la insolvabilidad creciente de la economía americana, significan que se cierran las puertas a las importaciones procedentes de otros países y, por ende, una caída paralela de la producción mundial. En esa espiral de la catástrofe capitalista, la totalidad de la economía planetaria se está hundiendo en el caos. El desorden increíble que está sumergiendo al mundo y que dificulta todo pronóstico detallado sobre la forma exacta con la que se va a manifestarla aceleración de la crisis, demuestra por lo menos una cosa: la ilusión de estabilidad relativa que el capital había logrado mantener en lo económico en sus metrópolis más desarrolladas durante los años 1980, ha dejado de existir.
El conjunto de los mecanismos llamados «de regulación del mercado» se empieza a atascar. Los Estados tratan de engrasar los engranajes pero los remedios son cada vez más ineficaces.
Los bancos ven con terror sus balances descender hacia abismos sin fondo, mientras que los «golden boys» de Wall-Street, héroes del liberalismo reaganiano, se encuentran hoy en la cárcel o sin empleo. Las grandes plazas bursátiles están inquietas, tuvieron múltiples alertas -el 13 de Octubre de 1989, luego el 2 de Enero para comenzar el año 1990 y el 24 de Enero, para confirmar los augurios-. Cada vez, los Estados han inundado el mercado con liquideces para frenar el pánico, pero ¿hasta cuándo puede durar esa política de improvisación acrobática?
Como dato significativo de la inquietud que gana terreno en el mundo de los especuladores, el 2 de Enero no fue Wall Street sino la bolsa de Tokyo la que cayó primero, la cual se ha convertido en la primera plaza bursátil del mundo, y que hasta entonces se había hecho notar por su solidez y estabilidad. La cuenta atrás ha comenzado y anuncia quiebras y hundimientos futuros.
Nuevos mercados ilusorios
Sin embargo, a pesar de esas perspectivas sombrías, los ideólogos del capital siguen celebrando el famoso mercado. Y, mientras el mercado mundial se encoge de nuevo de manera drástica con el decaimiento de la economía americana, buscan desesperadamente nuevos oasis capaces de aplacar la sed de mercados de una industria cuyos medios de producción se han desarrollado enormemente, con las inversiones de estos últimos años. No encuentran más que nuevos espejismos para perpetuar la ilusión:
- el mercado japonés que desde hace años debe abrirse pero que sigue desesperadamente cerrado porque su propia industria lo copa y no deja sitio para los exportadores extranjeros;
- el mercado de los países de Este que acaba de abrirse más ampliamente a Occidente, pero que está arruinado por décadas de saqueos y de aberración burocrática estalinistas y que, para importar, deberá pedir créditos masivos a los países occidentales;
- la futura «unificación» europea que en 1992 debería ser el mercado más grande del mundo, perspectiva hipotética que la inestabilidad mundial aleja todavía más y que, de todas maneras, es ya un mercado copado por muy dividido que esté.
Para todos esos mercados el problema es el mismo: con respecto a su capacidad solvente, están ya supersaturados. Una reactivación económica en esas regiones sólo podría hacerse a crédito, haciendo funcionar la fábrica de billetes. Esa es exactamente la política económica de EEUU desde hace años. ¡Y ya se ve adónde ha llevado!
La situación financiera mundial no incita a los inversores a conceder nuevos créditos que, como los anteriores tampoco serán reembolsados en su mayor parte. Es significativo que las buenas intenciones de los discursos sobre las ayudas al Este no se hayan transformado sino en créditos occidentales otorgados con cuentagotas. La economía mundial ha llegado a un umbral. La política que consistía, para forzar las exportaciones, en prestar al mismo tiempo el dinero para financiarlas, se está haciendo imposible y cada vez más peligrosa. Las brutales pócimas de la economía liberal administradas a los países del Este, con la apertura de su mercado, se están plasmando en:
- una inflación galopante, 900 % en Polonia; precios de bienes de primera necesidad duplicados en Hungría;
- cierre de las fábricas poco competitivas -la mayoría- y por consiguiente, un desempleo masivo, desconocido hasta ahora en esos países.
El Dorado mítico del capitalismo occidental que ha hecho soñar a generaciones de proletarios en el Este, se ha convertido en la pesadilla cotidiana de un deterioro insoportable de las condiciones de vida. Al igual que los países subdesarrollados, los cuales o nunca pudieron salir de la miseria o se hundieron en ella a finales de los años 1970, los países del ex bloque del Este no saldrán mañana de la catástrofe económica en la que se siguen hundiendo. Las recetas del capitalismo de Estado liberal no serán más eficaces que las del capitalismo de Estado estalinista.
¿Quién podría financiar una reactivación destinada a atenuar las consecuencias del hundimiento de la economía americana? Siempre optimista, la burguesía mundial responde «¡Pues Alemania y Japón!». Esos países han demostrado efectivamente en estos últimos años una salud insolente, batiendo récords de exportación, supercompetitivos en unos mercados machacados por la competencia, aplicando una política monetaria más estricta que su jefe norteamericano.
Sin embargo, todas las economías de esos países no bastan para mantener a flote a la economía mundial. Los dos juntos no representaban, en 1987, más que las tres cuartas partes del PNB norteamericano. Lo esencial de sus haberes está inmovilizado en bonos del Tesoro USA, en acciones y en reservas en dólares, que no pueden vender sin sembrar pánico en los mercados. La «reactivación» en Japón, en un mercado nacional superprotegido no puede servir más que a la industria japonesa y tendrá una incidencia ínfima en el mercado mundial. Con respecto a la «reactivación» alemana, el proyecto de unificación monetaria, preludio a la reunificación de las dos Alemanias, da una idea de lo que significa. Primero, nadie puede calcular su costo: las diferentes hipótesis varían entre unos cuantos billones de marcos alemanes y varios centenares de billones. La incertidumbre reina, pero el atractivo de una «Gran Alemania» ha animado a la RFA a soltar los cuartos, a usar una política de reactivación para financiar su reunificación. Como en el caso de Japón, «caridad bien entendida empieza por uno mismo».
Por consiguiente, el impacto de esa reactivación no puede tener más que efectos limitados a nivel internacional. El abandono de la política de rigor monetario de Alemania, tan alabada hasta ahora, despierta inquietud en el mundo de las finanzas atemorizado por ese salto hacia lo desconocido. Como consecuencia, los mercados europeos se desestabilizan, las tasas de interés, ante el temor de que dicha política tenga como efecto principal que vuelva la inflación, se ponen por las nubes en Frankfurt y en París, poniendo en dificultad los mercados especulativos: bolsas, MATIF y demás. Los inversores japoneses vacilan, la «serpiente monetaria» europea sufre. La opción alemana que ha tomado Alemania del Oeste descontenta a los demás países occidentales, especialmente los europeos que ven cómo se les va el dinero con el que contaban para salvar su propia economía.
La RFA no puede financiar a la vez la absorción de la RDA y una mini reactivación en Europa occidental. La Comunidad europea está en dificultad y el mercado único de 1992 cada vez más lejano e improbable, en un momento en que los efectos conjugados de la aceleración de la crisis y de la disgregación de la disciplina de los bloques incita a cada potencia capitalista a una competencia encarnizada en las que predomina el «sálvese quien pueda» y las tentaciones proteccionistas que se refuerzan día tras día.
Lejos de ser, como lo afirmaban los propagandistas del capital, una victoria del capitalismo y el amanecer de un nuevo desarrollo, el hundimiento económico del bloque del Este ha sido el signo precursor de un nuevo hundimiento de la economía mundial en la crisis. Atadas por un paradójico destino, las dos grandes potencias dominantes, que se repartieron el mundo en Yalta, se ahogan hoy en la crisis capitalista. Del Este al Oeste, del Norte al Sur, la crisis económica es mundial y aunque el hundimiento del bloque del Este ha sido un factor de desorientación y no de clarificación para el proletariado mundial, el hundimiento significativo de la economía mundial, tras la recesión norteamericana, en una crisis cada vez más aguda y dramática, va a ser una ocasión de dejar las cosas claras. El fatídico grado cero de crecimiento para EEUU debilitará inevitablemente los temas propagandísticos occidentales.
Las previsiones marxistas sobre la crisis catastrófica del capitalismo se van a concretar cada vez más amplia y claramente. Catástrofe de la economía planetaria que hunde a fracciones crecientes de la población mundial en una miseria insondable. Anarquía creciente de los mercados capitalistas que traduce la impotencia de todas las medidas capitalistas de Estado. Las metrópolis desarrolladas se están hundiendo a su vez: inflación, recesión, desempleo masivo, parálisis del funcionamiento del Estado burocrático, descomposición de las relaciones sociales.
Las leyes ciegas del mercado, las de las contradicciones del capitalismo, están haciendo su labor de zapa. Conducen a la humanidad a la barbarie y la descomposición, espejo de una máquina capitalista que se ha vuelto loca. Comienza otra oleada de ataques contra la clase obrera, más severa que nunca: nivel de vida roído por la inflación galopante, despidos masivos, medidas de austeridad de todo tipo. Por todas partes se está aplicando la misma política de miseria para la clase obrera. Los modelos se derrumban ante la realidad de los hechos, tanto el modelo de quienes pretendían ser los defensores de los intereses de la clase obrera como los demás modelos. No sólo el modelo estalinista, sino también ahora el «socialismo al modo sueco» con un gobierno socialdemócrata que anuncia el bloqueo de los salarios y propone que se prohíba el derecho de huelga. El deterioro se acelera y, más que nunca, el capitalismo, bajo todas sus formas, muestra el atolladero y la destrucción a que está llevando a la humanidad. Más que nunca se plantea la necesidad de la revolución comunista, único medio de poner fin a la ley del mercado, es decir, la ley del capital.
JJ - 15 de Febrero de 1990
Herencia de la Izquierda Comunista:
La relación entre Fracción y Partido en la tradición marxista II - La Izquierda comunista internacional, 1937-1952
- 5812 reads
La polémica cuya publicación continuamos aquí no es un debate académico entre historiadores: El proletariado no posee como arma sino su capacidad de organización y su conciencia. Esta conciencia es histórica, puesto que es un instrumento cargado de futuro, pero también porque se nutre de la experiencia histórica de dos siglos de luchas proletarias. Se trata aquí de transformar en armas para el presente y el futuro, la terrible experiencia de los revolucionarios durante los años que antecedieron a la IIª guerra mundial y en especial cómo y en qué condiciones los grupos revolucionarios pueden transformarse en verdaderos partidos políticos del proletariado. Pero para ello, hay que restablecer ciertos hechos históricos, combatir las falsificaciones que se han propalado, incluso, y por desgracia, en el medio revolucionario.
En la primera parte de este artículo[1], mostrábamos cómo en los años cruciales, de 1935 a 1937, la Fracción de la Izquierda Italiana en el extranjero había logrado, a costa de un terrible aislamiento político, mantener el hilo rojo de la continuidad marxista, frente al naufragio en el antifascismo de las demás corrientes de izquierda y de la primera entre ellas, la corriente trotskista[2]. Fue esa dramática delimitación histórica lo que formó los cimientos políticos y programáticos en los que todavía hoy se siguen basando las fuerzas de la Izquierda Comunista Internacional. En el primer artículo, también mostramos que para los camaradas de Battaglia Comunista (publicación del Partito Comunista Internazionalista), todo eso no es válido más que hasta cierto punto, pues para ellos, en 1935, la cuestión central era la de dar una respuesta definitiva al paso a la contrarrevolución de los antiguos partidos mediante la transformación de la Fracción en un nuevo partido comunista. Esta postura, defendida en 1935 por una minoría activista (que rompe al año siguiente con la Izquierda comunista para dar su adhesión a la guerra «antifascista» de España) fue rechazada por la mayoría, la cual, fiel a la posición de siempre de la Izquierda, supeditaba la transformación en partido a la reanudación de la lucha de clase. Según los camaradas de Battaglia, la mayoría, favorable a una actitud de espera (attentista, en italiano) y que en 1935 había defendido aquella posición, según ellos errónea, la habría corregido en 1936, para volverla a adoptar en el 37, con todas sus desastrosas consecuencias.
En especial, su portavoz más prestigioso, Vercesi, «en 1936, para zanjar la controversia entre el "attentista", Bianco, y el partidista Piero-Tito, se inclinaba más bien hacia estos últimos ("hay que, considerar que, en la situación actual, aunque no tengamos y no podamos tener todavía influencia en las masas, nos encontramos ante la necesidad de actuar ya no como fracción de un partido que traicionó, sino como partido en miniatura". Bilan, nº 8). En esta frase, Vercesi parecía acercarse prácticamente a una visión más dialéctica, según la cual, ante la traición de los partidos centristas había que responder haciendo surgir nuevos partidos, no ya para guiar hacia el poder de modo irresponsable a unas masas que no estaban todavía en él (...), sino para expresar la continuidad de clase que se había interrumpido, para llenar el vacío político que se había producido, para volver a dar a la clase un punto de referencia política indispensable incluso en las fases de reflujo, y que fuese capaz, aunque fuera minúsculo, de crecer algún día, a medida que ocurrían los acontecimientos, y no estarlos esperando como al mesías. Pero, en 1937, Vercesi se echó atrás, para, en su "Informe sobre la situación internacional", volver a proponer a las fracciones como única expresión política posible del momento, renunciando así implícitamente a toda transformación. (...) Más allá de los giros personales de Vercesi, con el estallido de la guerra, la fracción se vuelve prácticamente inoperante. Es el final de todas las publicaciones (boletines internos, Prometeo, Bilan y Octobre); se hacen escasos, cuando no cesan del todo, los contactos entre las secciones francesa y belga. En 1945, la Fracción se disuelve sin haber resuelto en el terreno de la práctica uno de los problemas más importantes que habían provocado su creación en Pantin, en 1928. A pesar de todo eso, el partido nace a finales de 1942 bajo la impulsión de camaradas que se habían quedado en Italia (Partito Comunista Internazionalista), partido al que se unirán al final de la guerra muchos elementos de la Fracción disuelta»[3].
Como de costumbre, los camaradas de BC reescriben nuestra historia a su gusto. Primero, Vercesi no era el portavoz de la mayoría attentista (como así la llama Battaglia), sino el portador de un intento de compromiso entre dos posturas que empezaron a afirmarse, aunque de manera ambigua, al final del Congreso de 1935. A principios de 1936, Vercesi usa todavía una expresión que contiene efectivamente toda la ambigüedad combatida por la mayoría, y que aparece en la cita anterior. Es cierto que la cita exacta habla de la necesidad de actuar «ya no como fracción de un partido que traicionó, sino como -si puede uno expresarse así- como un partido en miniatura». Pero incluso con esa expresión condicional, que los camaradas de BC han hecho tramposamente desaparecer, la expresión conserva toda la ambigüedad que consiste en presentar la fracción como un partido que tendría pocos militantes, cuando en realidad se trata de una forma de organización propia de fases de la lucha de la clase que no permiten la existencia de un partido, sea éste pequeño o grande. Los verdaderos portavoces de la mayoría tenían todas las razones de protestar contra esas fórmulas contradictorias que introducían como quien no quiere la cosa, la idea de que, podrían orientarse hacia una actividad de partido, cuando no existen en realidad las condiciones. No es por casualidad si el artículo de Bianco, en Bilan nº 28, que se opone al de Vercesi, se titula «Un poco de claridad, por favor». La claridad sobre el hecho de que sólo una fracción podía existir en las condiciones de entonces, queda restablecida, pero no en 1937, como lo afirma el artículo de Battaglia. Lo que dejó las cosas claras fue que la minoría, frente a los acontecimientos de España, rompió definitivamente amarras, enfangándose en el antifascismo, esclareciendo así, en los hechos mismos, adónde llevan los discursos sobre la necesidad de «acabar de una vez con las esperas». Enfrentado a ese giro brusco, Vercesi reacciona dejando momentáneamente de lado (y sólo momentáneamente, por desgracia) los discursos sobre las «nuevas fases». Al haberse mantenido con firmeza en sus posiciones, en el período crucial que va desde Julio de 1936 a Mayo de 1937 (en que se produjo el aplastamiento de los trabajadores de Barcelona), la fracción fue capaz de poner las bases de lo que hoy es la Izquierda Comunista Internacional, a costa, sin embargo, del mayor aislamiento respecto a un medio político en plena descomposición democrática. Aquella terrible presión ambiente iba a dejar obligatoriamente huellas en el seno mismo de la fracción italiana y de la recién creada fracción belga. En algunos camaradas empieza a despuntar la idea de que, en fin de cuentas, el hecho mismo de ir hacia la guerra no hace sino acercar la respuesta proletaria a la guerra misma, y, para estar preparados para esas futuras reacciones, había que empezar inmediatamente a tener una actividad «diferente». Hacia finales del 37, Vercesi empieza a teorizar el hecho de que en lugar de la guerra mundial, va a haber una serie de «guerras locales» cuya verdadera naturaleza será la de matanzas preventivas contra la amenaza proletaria venida de no sabe dónde ni cómo. Para estar preparados a esas convulsiones, había que «hacer más» y vuelve entonces a surgir, con otras palabras, aquella teoría de que la fracción debería actuar en cierto sentido como un partido en miniatura. Para tener una «actividad» de partido, en septiembre de 1937, las fracciones se meten en una absurda empresa de colecta de fondos para las víctimas de la guerra de España, para así hacerles la competencia, a nivel de las «masas», a los organismos socio-estalinistas como el Socorro Rojo, poniéndose en realidad en el terreno de éstos. Si bien en Diciembre del 36, Bilan nº 38 volvía a publicar el proyecto de 1933 de hacer un Buró Internacional de Informaciones, haciendo amargamente constar que no había la más mínima posibilidad de aceptar esta propuesta mínima, en Bilan nº 43, Vercesi declara que un simple Buró de Informaciones sería hoy «caduco y que hay que entrar en una nueva fase de trabajo» con la formación del Buró Internacional de las fracciones de izquierda. En sí misma, la exigencia de formar un órgano de coordinación entre las dos únicas fracciones existentes estaba totalmente justificada. El problema era que ese Buró, en lugar de coordinar la acción de clarificación y de formación de dirigentes, única labor posible para las fracciones en aquellas condiciones, se seguía viendo más que antes como órgano que debería estar listo en cuanto se reanudara la lucha de la clase obrera, para coordinar «la construcción de nuevos partidos y de la nueva internacional». Y así, con ese método de poner el carro delante de los bueyes, en Enero de 1938, se deja de publicar Bilan, sustituyéndolo por una revista, cuyo nombre, Octobre, quiere ser la anticipación de los movimientos revolucionarios que por parte alguna podían vislumbrarse ¡y de la que iban a sacarse ediciones en francés, inglés y alemán! El resultado de esa locura de querer actuar como «partido en miniatura» era previsible: la revista que iba a salir en tres lenguas no logra ni siquiera salir regularmente en francés, el Buró deja prácticamente de funcionar y, lo que es peor, entre los militantes, completamente desorientados, la desmoralización y las dimisiones se multiplican.
Cuando estalla la guerra mundial en Agosto del 39, la desbandada es total, agravada por el paso a la clandestinidad, el asesinato de muchos de sus mejores dirigentes y la detención de muchos otros, las fracciones se encuentran desorganizadas. A ello contribuye en gran medida el que Vercesi, quien había defendido que la labor de fracción no servía para nada y que se necesitaba un minipartido, con el estallido de la guerra, empieza a teorizar que, en vista de que el proletariado, no reaccionaba, era «socialmente inexistente» y en tales condiciones, la labor de fracción no sirve de nada.
Lo que aparece constantemente es la puesta en tela de juicio de la fracción como órgano revolucionario en fases históricamente desfavorables. De todo ello, Battaglia Comunista saca la conclusión de que quienes se dedicaron durante la guerra a hacer un trabajo de fracción no sacaron nada en limpio. En realidad, quienes no sacaron nada en limpio, como Vercesi, fueron precisamente los que se negaron al trabajo de fracción. Contrariamente a lo que intenta hacemos creer Battaglia, la fracción se mantuvo en actividad, reorganizándose ya a principios del 40 a iniciativa de la sección de Marsella, la que encabezaba la oposición a Vercesi; la fracción organiza conferencias clandestinas anuales, reorganiza las secciones de Lyón, Toulouse, París, reanuda contactos con los camaradas que habían permanecido en Bélgica. A pesar de las inimaginables dificultades materiales, se reanuda la publicación regular de un boletín de discusión, herramienta de formación de militantes, circulan textos de orientación de la Comisión Ejecutiva, que servían de base para las discusiones con otros grupos en contacto. Esa labor clandestina desembocó en la formación (de 1942 a 1944) de una nueva fracción, la fracción francesa, y en el acercamiento a las posiciones de la izquierda italiana, de bastantes comunistas alemanes y austriacos que habían roto con el trotskismo, corriente pasada ya entonces al campo de la contrarrevolución.
No se puede comprender en verdad cómo habrían conseguido hacer todo eso, en condiciones tan difíciles, personas que, según Battaglia, se habían quedado tranquilamente refugiados en sus «teorizaciones» en la «mesiánica» espera de que las masas volvieran a ser capaces por sí mismas de reconocerlos como la dirección justa. Tocamos aquí uno de los puntos esenciales de la cuestión.
Battaglia presenta a la fracción como un órgano (quizás seria mejor decir casi como círculo cultural), que, en períodos en que el proletariado no está a la ofensiva, se limita a estudios teóricos, puesto que intervenir en la clase no sirve de nada. La fracción es, al contrario, el órgano que permite la continuidad de la intervención comunista en la clase, incluso en los períodos más sombríos en los que esa intervención no tiene un eco inmediato. Toda la historia de las fracciones de la Izquierda Comunista lo demuestra de sobras. Junto a la revista teórica Bilan, la fracción italiana publicaba un periódico en italiano, Prometeo, que tenía en Francia una difusión superior a la de los trotskistas franceses, tan peritos éstos en el activismo. Los militantes de la fracción eran tan conocidos por su compromiso en las luchas de la clase que eran necesarias las intervenciones brutales de las direcciones nacionales de los sindicatos para expulsarlos de las estructuras de base que los defendían. Estos camaradas difundían la prensa, a pesar de la persecución conjunta que les hacía la policía y los sindicatos «tricolores»; golpeados hasta la sangre, volvían una y otra vez a difundir octavillas, con la pistola bien visible al cinto para dar claramente a entender su voluntad de dejarse aplastar allí mismo antes de renunciar a intervenir en su clase. A un obrero de la fracción, un tal Piccino, agarrado por estalinistas cuando estaba difundiendo la prensa y entregado por ellos a la policía francesa, le dieron tal paliza que lo dejaron minusválido de por vida, pero no por ello dejó de volver a difundir la prensa. En una carta de Abril de 1929, Togliatti pedía ayuda al aparato represivo de Stalin contra la «basura bordiguista», confesando que el empecinamiento de los camaradas de la fracción le estaba creando problemas por todas partes donde había obreros italianos. Viniendo del enemigo de clase, era ése el mejor de los reconocimientos.
Se necesita valor para presentar como teóricos en zapatillas y albornoz a militantes eliminados en campos de concentración, a militantes caídos en manos de la Gestapo cuando atravesaban clandestinamente la frontera para mantener el contacto con los camaradas de Bélgica, a militantes indocumentados y buscados por la policía que participaban en huelgas ilegales, a militantes que a la salida de las fábricas tenían que pasar entre los matones estalinistas encargados de asesinarlos y que sólo lograban salvarse saltando los muros del recinto. Battaglia escribe que los camaradas en el extranjero deberían haberse batido por transformar la guerra imperialista en guerra civil y que «las enseñanzas de Lenin (...) deberían haber tenido más crédito» sobre todo «en camaradas que se habían criado en la tradición leninista». Pero ¿hacían otra cosa los camaradas de las fracciones italiana y francesa cuando difundían llamamientos al derrotismo revolucionario, redactados en francés y en alemán, cuando en plena orgía patriótica de la «liberación» de París, arriesgaban la vida llamando a los obreros a desertar el encuadramiento de los «partisanos»?
Como puede verse, es totalmente falso escribir que «la única posibilidad de organizar alguna oposición a las tentativas del imperialismo por resolver sus contradicciones en la guerra, era la de la formación de nuevos partidos». Si no hubo transformación en guerra civil, eso no dependía de la ausencia de «alguna oposición» por parte de las fracciones, sino porque el capitalismo mundial había conseguido quebrar los primeros intentos que se hicieron en ese sentido, primero en Italia, después en Alemania, haciendo retroceder así la más mínima perspectiva revolucionaria. Según Battaglia, sin embargo, si la Fracción se hubiese transformado en partido, la presencia de ese partido habría cambiado las cosas. ¿Y en qué sentido habrían cambiado, pues?
Para contestar a esa pregunta, veamos la acción del Partito Comunista Internazionalista fundado en Italia a finales del 42 por camaradas en tomo a Onorato Damen. Este camarada, a diferencia de la fracción, la cual rompió todos sus lazos con el PCI (el PC italiano) en 1928, se quedó en ese partido hasta la mitad de los años 30, dirigiendo todavía en 1933, la revuelta de los detenidos inscritos en ese partido en las cárceles de Civitavecchia. BC, de la que Damen fue hasta su muerte uno de los dirigentes, en el artículo citado, ironiza sobre el llamamiento a salir de los partidos comunistas pasados a la contrarrevolución, llamamiento lanzado por el Congreso de la Fracción en 1935. BC se plantea que si no podía haberse transformado en partido porque las masas permanecían sordas en aquellos momentos a los llamamientos de la fracción, ¿a quién podía dirigirse entonces tal llamamiento? «Surge espontáneamente la sospecha de que la consigna en cuestión se había lanzado con la íntima esperanza de que el proletariado no la oyera para así no plantear problemas que pusieran en entredicho el esquema abstracto del ponente». La ironía de BC no viene muy a cuento, pues el llamamiento se dirigía a aquellos camaradas que como Damen, estaban todavía en las filas del PC con la esperanza de defender posiciones de clase en su seno, y habría interesado personalmente a Damen si los estalinistas no se hubieran encargado ya de resolver el problema expulsándolo del PC a finales de 1934. ¿O piensa BC que Bilan no debería haber animado a esos camaradas a salir de aquellos partidos vendidos y pasados a la burguesía para integrarse en la fracción, único lugar en el que seguía el combate por la reconstrucción del partido de clase? BC afirma, en efecto, que en 1935, para cualquier marxista, estaba claro que la salida definitiva del PCI implicaba automáticamente la fundación del nuevo partido. Y si esto estaba tan claro, ¿por qué Damen no fundó ese nuevo partido en 1935?, ¿Por qué se dedicó a la paciente labor clandestina de selección y formación de dirigentes, exactamente igual que la Fracción en el extranjero? Si fuera cierto que era la fundación de nuevos partidos la «única posibilidad de organizar alguna oposición» a la guerra, ¿por qué no se fundó, al menos en 1939 cuando estalló la guerra, cuando en realidad se esperó hasta finales del 42, tras tres años y medio de matanzas imperialistas? Según los análisis de BC hay que concluir que esos siete años de retraso serían una locura o una traición. Según nuestros análisis, es la mejor demostración de la falsedad de la tesis que pretende demostrar que para fundar un nuevo partido basta con que el antiguo haya traicionado. Si el nacimiento del PC Internazionalista se produjo a finales de 1942, fue porque se estaba desarrollando entonces una fuerte tendencia a la reanudación de la lucha de clases contra el fascismo y contra la guerra imperialista, tendencia que llevó en pocos meses a la huelgas de Marzo de 1943, a la caída del fascismo y a la reivindicación ante la burguesía italiana de una paz separada. Aunque la burguesía mundial consiguió desviar rápidamente esa reacción de clase del proletariado italiano, fue basándose en esa reacción si los camaradas en Italia estimaron que había llegado la hora de constituirse en partido. No es por casualidad si se hizo la misma valoración, de modo totalmente independiente, por los camaradas del extranjero, en cuanto se enteraron de lo de las huelgas de Marzo del 43: la Conferencia de la Fracción, de Agosto del mismo año, declara que se ha abierto «la fase del retorno de la fracción a Italia y de su transformación en partido». No fue posible, sin embargo, ese retorno organizado, en parte a causa de dificultades materiales casi insuperables (recordemos que el propio PC Internazionalista fundado en Italia no pudo dar a conocer su existencia fuera del país hasta 1945), dificultades agravadas por el asesinato y la detención de cantidad de camaradas.
Pero la debilidad fundamental era de orden político: la minoría de la Fracción Italiana ligada a Vercesi, reforzada por la Fracción Belga, negaba todo carácter de clase a las huelgas del 43, oponiéndose a toda actividad organizada por ser «voluntarista». La conferencia anual del 44 denunció las posiciones de la tendencia Vercesi y, a principios del 45, éste fue excluido de la Fracción por haber participado en el Comité de Coalición Antifascista de Bruselas. Sin embargo, la larga lucha había contribuido a reducir las energías para el retorno de la Fracción a Italia, sustituida en los hechos por retornos individuales de muchos militantes que, una vez en Italia, descubrían la existencia del partido y entraban en él, siempre a título individual. Esta política iba a ser duramente criticada por una parte de la Fracción y sobre todo por la Fracción reconstituida en Francia, la cual había desarrollado una labor clandestina contra la guerra, criticando la falta de decisión de la Fracción Italiana a favor de un retorno, a Italia, organizado. Fue entonces, en la primavera del 45, cuando llega como una bomba la noticia de que existe desde hacía años, en Italia, un partido que ya contaba «con miles de miembros» y con la contribución de Damen y Bordiga. La mayoría de la Fracción, rebosante de entusiasmo, decide, en una precipitada conferencia en Mayo 45, su autodisolución y la adhesión de sus militantes a un partido cuyas posiciones programáticas ignoraba totalmente. Como la Fracción en Francia apoyaba a la minoría que se oponía a ese suicidio político, la mayoría de la Conferencia rompió todos los lazos organizativos con el grupo francés, con el pretexto de que los camaradas franceses habían realizado su labor de derrotismo revolucionario junto con internacionalistas alemanes y austriacos que no pertenecían a las fracciones de la Izquierda Comunista.
La decisión de autodisolverse acarreó graves consecuencias para el desarrollo posterior de la Izquierda Comunista. La Fracción era depositaria de las lecciones políticas fundamentales que se habían sacado mediante la selección de las fuerzas comunistas realizada entre 1935 y 1937. La Fracción tenía el deber histórico de garantizar que el nuevo partido se formara basándose en esas lecciones, resumidas así en la primera parte de este artículo:
1) El partido se formará mediante adhesión individual a las posiciones programáticas de la Izquierda, elaboradas por las fracciones, excluyendo toda integración de grupos de camaradas que se sitúen a medio camino entre la Izquierda y el Trotskismo.
2) la garantía del derrotismo revolucionario será la denuncia frontal de todo tipo de «milicias partisanas», destinadas a alistar a los obreros para la guerra, como las «milicias obreras» españolas de 1936.
La ausencia de retorno organizado y la disolución de 1945 no permitieron que la Fracción cumpliera su función. Se trata ahora de saber si el partido fundado en Italia fue capaz de formarse en fin de cuentas con aquellas bases. Y esto, no para decidir cómo habría que juzgar a ese partido en particular, sino para comprender si es cierto o no que la labor de fracción es un requisito indispensable para la constitución del partido de clase.
Vamos por orden. Primero, las posiciones políticas y el método de reclutamiento. El primer congreso del PC Internacionalista (28 de Diciembre del 45 al 1 de Enero del 46), que se verifica tras la integración en el partido de los militantes de la Fracción, declara que el PC Internacionalista fue fundado en 1942 «basándose en la tradición política precisa»[4] que representa la Fracción en el extranjero a partir del 27. Los primeros núcleos se referían a «una plataforma compuesta de un breve documento en el que se fijaban las directivas que debía seguir el partido y que sigue manteniendo en lo esencial».
Resulta difícil decir hasta qué punto el documento se basaba en las posiciones de la Fracción, por la sencilla razón de que, al menos por lo que sabemos nosotros, Battaglia no se ha dignado volverlo a publicar, y eso que era corto. En el folleto de 1974 sobre las plataformas del PC Internacionalista, ni siquiera mencionan su existencia. ¡Curioso destino para la plataforma constitutiva del Partido! Nos vemos obligados a referimos a la Plataforma redactada por Bordiga en 1945 y aprobada por el primer Congreso a principios de 1946.
Sin entrar en análisis detallados, baste subrayar que ese texto admite la posibilidad de participar en las elecciones (posición rechazada por la Izquierda desde la época de la Fracción Abstencionista del PSI); que, como bases doctrinales del partido, toman «los Textos constitutivos de la Internacional de Moscú» (rechazando por lo tanto las críticas que de esos Textos había hecho la Fracción a partir de 1927); que en ese texto no se habla para nada de denunciar las luchas de liberación nacional (posición de la Izquierda a partir de 1935); y para acabar rematándola, el texto exalta nada menos que como «hecho histórico de primer orden» el alistamiento de los proletarios en las bandas armadas de «partigiani». La Plataforma es además inaceptable en otras cuestiones (y para empezar, la sindical), pero nos hemos limitado a los puntos en los que la Plataforma se sitúa fuera de las fronteras de clase marcadas ya gracias a la elaboración programática de la Izquierda Comunista.
El método de reclutamiento del partido está en total consonancia con ese batiburrillo ideológico. Es más, esa mezcolanza ideológica es el resultado obligado del método de reclutamiento, basado en la absorción sucesiva de grupos de camaradas con posiciones de lo más dispar cuando no contradictorias. Al final acabaron así encontrándose en el Comité Central: los primeros camaradas del 42, los dirigentes de la Fracción que habían excluido a Vercesi en el 44, a Vercesi en persona, admitido al mismo tiempo que los miembros de la minoría expulsados en 1936 por su participación en la guerra antifascista de España. Son admitidos grupos como la Fracción de Comunistas y Socialistas de Izquierda, del Sur de Italia, los cuales, en 1944, creían en la posibilidad de «enderezar» al partido estalinista y, puestos a ello, ¡hasta al partido socialista...! y que, en 1945, se disolvieron para entrar directamente en el partido. En cambio, el principal teórico y redactor de la Plataforma de 1945, Amadeo Bordiga, no está inscrito en el partido; por lo visto, sólo se integraría en él en 1949.
Sobre la segunda cuestión que quedó clarificada en los años 1935-37, la del peligro que representaban las milicias partisanas, la degradación del PC Internacionalista va emparejada con su aumento numérico a expensas de los principios. En 1943, el PC Internacionalista se sitúa en la valiente línea de denunciar sin equívocos el papel imperialista del movimiento partisano. En el 44, ya empiezan a verse obligados a hacer concesiones a las ilusiones sobre la guerra «democrática»: «Los elementos comunistas creen sinceramente en la necesidad de la lucha contra el nazi fascismo y piensan que una vez derribado este obstáculo, podrán ir hacia la conquista del poder, venciendo al capitalismo» (Prometeo, nº 15, Agosto de 1944).
En 1945, el círculo se va cerrando con la participación de federaciones enteras (como la de Turín) en la insurrección patriótica del 25 de Abril y la adopción de una Plataforma que define el movimiento partisano como «tendencia de grupos locales proletarios a organizarse y armarse para conquistar y conservar el control de situaciones locales», lamentando únicamente que esos movimientos no tuvieran «una orientación política suficiente» (!). Se trata de la misma posición que la que defendió la minoría en 1936 sobre la guerra de España y que le costó la expulsión de la Izquierda Comunista.
Está claro ahora que las posiciones globalmente expresadas por el PC Internacionalista están por debajo del nivel de clarificación alcanzado por la Fracción y de las bases consideradas como intangibles para la construcción del nuevo partido. Los camaradas de Battaglia, al contrario, consideran al partido «nacido a finales del 42» como el que no va más de la claridad en aquel tiempo. ¿Cómo pueden conciliar semejante afirmación con las confusiones y ambigüedades que hemos mencionado? Muy sencillamente: diciendo que esas confusiones no eran las del partido, sino que eran propias de los seguidores de Bordiga que se irán de él más tarde, en 1952, para fundar Programma Comunista. Ya en la Revista Internacional le contestábamos nosotros:
«En otras palabras: ellos y nosotros hemos participado en la formación del partido: lo que en ello hubo de bueno, se debió a nosotros, lo malo fue cosa de ellos. Aun admitiendo que las cosas hubieran sido así, queda el hecho de que ese "malo" fue un elemento fundamental y unitario en el momento de constituirse el partido y del que nadie hizo la menor crítica».
Lo que queremos decir es que las debilidades eran las del partido en su conjunto y no las de una fracción particular que estaría de paso allí por casualidad. Lo primero que BC ha negado siempre, es que las puertas del partido estaban abiertas para cualquiera que expresase la voluntad de apuntarse. Y el caso es que es el propio BC quien afirma que la presencia de Vercesi, procedente del Comité de Coalición Antifascista, se explica por el hecho de que a éste «le parecía que debía adherirse al partido»[5]. ¿Qué es entonces el partido?, ¿un casino provinciano? (aunque al menos, en éste, los nuevos socios deben ser aceptados por los demás para entrar...). Cabe además recordar que Vercesi «estimaba que debía adherirse» directamente al Comité Central del PC Internacionalista, volviéndose así uno de sus principales dirigentes. Y BC va y nos dice que Vercesi estaba en el CC, pero que el partido no era responsable de lo que hacía o decía: «las posiciones expresadas por el camarada Perrone (Vercesi) en la Conferencia de Turín (1946) (...) eran libres manifestaciones de una experiencia muy personal y con una perspectiva política caprichosa a la que no es legítimo referirse para criticar la formación del PC Internacionalista»[6].
Muy bien. Lo que pasa es que cuando se leen las actas de esa primera Conferencia Nacional del PC Internazionalista, se entera uno en la página 13, que esas «libres» afirmaciones políticas «caprichosas eran nada menos que el informe sobre el «partido y los problemas internacionales» presentado por el CC a la Conferencia de la que Vercesi era ponente oficial. Pero las sorpresas no se limitan a eso, pues en la página 16, al final del informe de Vercesi, para sacar las conclusiones, fue Damen mismo quien tomó la palabra afirmando que hasta entonces «no había habido divergencias, sino sensibilidades particulares que permiten una clarificación orgánica de los problemas» Si Damen pensaba que el informe Vercesi era política caprichosa, ¿por qué negó que había divergencias? ¿Porque quizás era entonces útil una alianza sin principios?
No nos paremos más en eso y pasemos directamente a la Plataforma escrita en 1945 por Bordiga. Battaglia la reeditó en 1974, al mismo tiempo que un proyecto de Programa difundido por los camaradas agrupados en torno a Damen, con una introducción en la que se afirma que el proyecto de 1944 es mucho más claro que la Plataforma de 1945. Eso es muy cierto para algunos puntos (balance de la revolución rusa por ejemplo), pero en otros puntos, el proyecto del 44 es peor que el documento del 45. En especial, en el punto que se refiere a la táctica, se dice que: «nuestro partido, que no subestima la influencia de otros partidos de masas, se hace defensor del "frente único"». Y si volvemos a las actas de la Conferencia de Turín, allí se encuentra el Informe de Lecci (Tullio), el cual hace el balance de la labor de la fracción en el extranjero y su delimitación respecto al trotskismo: «esta demarcación presuponía en primer lugar la liquidación de la táctica de frente único de bloques políticos» (p. 8). En la Conferencia del 46, pues, algunos puntos clave del proyecto estaban ya considerados incompatibles con las posiciones de la Izquierda Comunista. Veamos ahora lo que dice la introducción hecha en 1974 a la Plataforma de 1945:
«En 1945, el CC recibe el proyecto de Plataforma política del camarada Bordiga, el cual, subrayémoslo, no estaba inscrito en el partido. El documento, cuya aceptación fue exigida en términos de ultimatum, fue considerado incompatible con las posiciones firmes adoptadas desde entonces por el partido sobre problemas importantes, y, a pesar de las modificaciones aportadas, el documento ha sido siempre considerado como contribución al debate y no como plataforma de hecho. (...) El CC no podía, como ya se ha visto, sino aceptar el documento como una contribución totalmente personal para el debate del futuro congreso, que, postergado hasta 1948, hará surgir posiciones muy diferentes (cf. Reseña del Congreso de Florencia)»[7].
Así es la reconstitución de los hechos que los camaradas de Battaglia presentaban en 1974. Para comprobar si corresponde a la realidad, volvamos a la Conferencia de enero de 1946, la cual debería haberse pronunciado sobre la «exigencia en términos de ultimatum de la aceptación» de la plataforma redactada por Bordiga. En la página 17 de la Reseña, se lee «Al final del debate, al no haberse expresado ninguna divergencia substancial, la "plataforma del Partido" es aceptada y se deja para el próximo congreso la discusión sobre el "Esquema de Programa" y sobre otros documentos en vías de elaboración». Como puede verse, ocurrió exactamente lo contrario de lo que Battaglia nos cuenta: en la Conferencia de 1946, los camaradas de Battaglia mismos votaron por unanimidad la aceptación de la Plataforma escrita por Bordiga, desde entonces convertida en base oficial de adhesión al partido, y, como tal, publicada hacia el exterior. Los delegados franceses mismos dan su adhesión a la Conferencia en base al reconocimiento de la adecuación de la plataforma (pág. 6) y la resolución de formación del Buró Internacional de la Izquierda comunista empieza con estas palabras: «el CC, teniendo en cuenta que la Plataforma del PC Internacionalista es el único documento que da una respuesta marxista ante los problemas ocasionados por la derrota de la revolución rusa y la segunda guerra mundial, afirma que con esa base y el patrimonio de la izquierda italiana puede y debe constituirse el Buró Internacional de la Izquierda comunista» Para concluir, hagamos notar que existe efectivamente un documento considerado como una simple contribución al debate y cuya discusión se postergó hasta el congreso siguiente, pero resulta que no fue la plataforma de Bordiga sino... el Esquema de Programa elaborado en 1944 por el grupo de Damen y que hoy Battaglia intenta hacer pasar por la plataforma efectiva del PC Internacionalista de los años 1940.
Faltan palabras para condenar la falsificación total de la historia del Partito Comunista Internacionalista hecha durante todos estos años por los camaradas de Battaglia. Son como las falsificaciones estalinistas con sus reescrituras de la historia del partido bolchevique, que borraban los nombres de los camaradas de Lenin fusilados o que atribuían a Trotski los errores cometidos por Stalin. Battaglia, para dar la impresión de que el tinglado se tiene de pie, ha sido capaz de hacer desaparecer de la historia del partido su propia plataforma y en otros documentos[8], no ha vacilado en atribuir a los «padres de la CCI», los camaradas de la Izquierda comunista de Francia, las piruetas de Vercesi, con quien sus padres sí que habían establecido una alianza oportunista en 1945, admitiéndolo en el CC del Partido. Ya sabemos que éste es un juicio muy duro, pero lo basamos en los propios documentos oficiales del PC Int., como el Informe de la Conferencia de 1946, que Battaglia se ha dedicado a ocultar, mientras que sí ha vuelto a publicar el informe del congreso de 1948, porque entonces ya se había roto la alianza oportunista con Vercesi. Nosotros sometemos nuestras conclusiones y nuestros juicios a la voluntad crítica de todos los camaradas del medio político internacional de la Izquierda comunista. Si los documentos que hemos citado no existiesen, que lo diga y lo demuestre Battaglia, y, si no lo hace, así sabremos una vez más de dónde proceden las falsificaciones.
Queda, sin embargo, un problema por esclarecer: ¿cómo es posible que camaradas de la valía de un Onorato Damen, camaradas que mantuvieron alta la antorcha del internacionalismo en los momentos más duros para nuestra clase, hayan podido caer tan bajo con la falsificación de ese período de su historia?. ¿Cómo es posible que los camaradas de Programa Comunista (quienes se separaron de Battaglia en 1952), hayan podido llegar incluso a hacer desaparecer en la nada su historia desde 1926 hasta 1952? En base a todo lo que hemos expuesto en este artículo, la respuesta es clara: ni unos ni otros, en los años cruciales en torno a la segunda guerra mundial, fueron capaces de asegurar, en sus fundamentos, la continuidad histórica de la Fracción de Izquierda, única base posible para el partido de mañana. No se puede, desde luego, echarles en cara el haber creído en 1943 que las condiciones del renacimiento del partido habían madurado, teniendo en cuenta que incluso las Fracciones en el extranjero compartían esa ilusión, basada en el principio de una respuesta proletaria a la guerra que se había manifestado con las huelgas de 1943 en Italia. Pero en enero de 1946, cuando se celebra el congreso de Turín, estaba entonces claro que el capitalismo haba logrado quebrar la menor reacción proletaria, transformándola en un momento de la guerra imperialista, mediante el encuadramiento en las bandas partisanas. En tal situación, era necesario reconocer que no existía la más mínima condición indispensable para la formación del partido, que había que dedicar todas las fuerzas en el trabajo de fracción, en hacer balance y formar militantes basándose en ese balance. Ni unos ni otros fueron capaces de entrar plenamente en esa vía, lo cual explica sus posteriores contorsiones. La tendencia Damen empezó a teorizar que la formación del partido no tenía nada que ver con la reanudación de la lucha de clase, yendo así en contra de su propia experiencia de 1943. La tendencia Vercesi (cercana a Bordiga) empezó a zigzaguear entre algo que todavía no era el partido pero que ya no era la fracción (el viejo «partido-miniatura» de 1936 se reconvirtió en 1948 en «fracción ampliada»), precursora de los malabarismos de Programa Comunista sobre «partido histórico/partido formal». Únicamente la Izquierda comunista de Francia (Internationalisme), de la que se reivindica hoy la CCI, fue capaz de reconocer abiertamente los errores que se hicieron al creer que en 1943 existían las condiciones para la transformación de la fracción en partido, dedicándose a la labor de balance histórico que exigían los tiempos. Por parcial que sea, ese balance sigue siendo la base indispensable desde la que habrá que reconstruir el partido de mañana.
En la continuación de este trabajo, hemos de analizar lo que tal balance debe representar en el proceso de agrupamiento de revolucionarios que se está realizando a escala mundial.
Beyle
[1] Revista Internacional, nº 59, 4º trimestre de 1989.
[2] Véase el folleto: La Izquierda Comunista de Italia, 1917-1952 y su Suplemento sobre las relaciones entre la Izquierda italiana y la Oposición de izquierda internacional, publicados, en francés e italiano, por la CCI.
[3] «Frazione-Partito nell'esperienza della Sinistra Italiana », en Prometeo nº 2, marzo de 1979.
[4] Compte-rendu de la première conférence nationale du Parti Communiste Internationaliste d'Italie. Publicaciones de la Gauche communiste internationale, 1946.
[5] «Carta de Battaglia Comunista a la CCI», publicada en la Revista Internacional nº 8 de diciembre de 1976 Junto con nuestra respuesta.
[6] Prometeo nº 18, antigua serie, 1972:
[7] Documents de la Gauche italienne nº 1, Ed. Prometeo, enero de 1974.
[8] Battaglia Comunista nº 3, febrero de 1983, artículo reproducido en la Revista Internacional nº 34, 3er trimestre de 1983, con nuestra respuesta.
Series:
- Fracción y Partido [15]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
Herencia de la Izquierda Comunista:
La tormenta del Este y la respuesta de los revolucionarios
- 4858 reads
El hundimiento del bloque imperialista ruso es un acontecimiento de dimensión histórica que pone fin al orden mundial que establecieron las grandes potencias después de 1945. Obviamente un acontecimiento de esa envergadura es un verdadero test para las organizaciones políticas de la clase obrera, una especie de prueba de fuego que demostrará si poseen o no las armas teóricas y organizativas que la situación reclama.
Ese test opera a dos niveles de la actividad revolucionaria muy vinculados. En primer lugar, los acontecimientos en el Este han inaugurado una nueva fase de la vida del capitalismo mundial, un período de trastornos y de incertidumbres, de caos creciente, que exige que los revolucionarios desarrollen un análisis sobre el origen y la orientación de esos acontecimientos, así como de sus implicaciones para las principales clases de la sociedad. Ese análisis debe tener bases teóricas sólidas, capaces de resistir a las turbulencias y a las dudas del momento, pero debe también deshacerse de todo apego conservador a hipótesis y esquemas que se han vuelto caducos.
En segundo lugar, el hundimiento del bloque de Este ha abierto un período difícil para la clase obrera: los obreros del Este se han dejado arrastrar por la corriente de ilusiones democráticas y nacionalistas, y la burguesía mundial ha aprovechado la oportunidad para desatar una campaña ensordecedora sobre la quiebra del «comunismo» y el «triunfo de la democracia».
Ante ese torrente ideológico los revolucionarios tienen la obligación de intervenir contra la corriente, aferrarse a los principios de clase fundamentales, para responder a una cacofonía de mentiras que tiene un impacto real en la clase obrera.
En lo que respecta a la CCI, remitimos a los artículos de esta revista y al número anterior, así como a nuestras publicaciones territoriales sobre los acontecimientos. ¿Cómo han respondido los demás grupos del medio revolucionario a esa prueba? Es éste el tema de este artículo(*).
El BIPR: un paso adelante, pero muchos atrás
Los componentes del BIPR son el Partido comunista internacionalista, que publica Battaglia Comunista en Italia y la Communist Workers Organisation en Gran Bretaña. Son grupos serios, que publican con regularidad y, lógicamente, sus números recientes han tratado los acontecimientos en el Este. Esto es en sí algo importante porque, como veremos, una de las principales características de la respuesta del medio político proletario a los acontecimientos ha sido... la ausencia de respuesta o, en el mejor de los casos, una respuesta pero con un retraso lamentable. Pero como tomamos en serio al BIPR, nos ocuparemos aquí principalmente del contenido o de la calidad de su respuesta. Y aunque sea demasiado pronto para hacer un balance definitivo, podemos decir que hasta ahora, si bien hay artículos del BIPR que contienen algunos puntos claros, esos elementos positivos se ven debilitados, por no decir socavados, por una serie de incomprensiones y de francas confusiones.
La CWO (Workers' Voice)
La primera impresión es que de los dos componentes del BIPR, la CWO (Communist Workers Organisation) respondió de la manera más adecuada. El hundimiento del bloque del Este no es solamente un acontecimiento de una importancia histórica considerable, sino que además no tiene ningún precedente en la historia. Nunca antes se había derrumbado un bloque imperialista, no bajo la presión de una derrota militar o de una insurrección proletaria, sino primero y ante todo por su total incapacidad para resistir a la crisis económica mundial. Por esa razón no era posible prever cómo se iban a desarrollar esos acontecimientos, por no hablar de su extraordinaria rapidez. Cogieron por sorpresa no sólo a la burguesía sino a las minorías revolucionarias también, incluso a la CCI. A ese nivel hay que reconocer que la CWO supo ver, desde Abril-Mayo del año pasado, que Rusia estaba perdiendo el control de sus satélites de Europa del Este, posición que World Revolution (nuestra publicación territorial en Gran Bretaña) cometió el error de criticar como concesión a las campañas pacifistas de la burguesía, y eso a causa del retraso con el que acabamos por comprobar la auténtica desintegración del sistema estalinista.
El número de Workers' Voice de Enero de 1990, el primero que salió después del hundimiento efectivo del bloque, comienza con un artículo que denuncia correctamente la mentira de que «el comunismo está en crisis», y, en otros artículos, demuestra cierto nivel de claridad sobre los tres puntos centrales siguientes:
- la desintegración de los regímenes estalinistas es producto de la crisis económica mundial, que afecta a esos países con particular ferocidad;
- esa crisis no se ha producido gracias al «poder del pueblo», y menos todavía a la clase obrera; las manifestaciones masivas en RDA y en Checoslovaquia no se sitúan en un terreno proletario;
- se trata de «acontecimientos de importancia histórica mundial», que significan «el inicio del derrumbe del orden mundial que fue creado a finales de la segunda guerra mundial», y abren un período de «formación de nuevos bloques imperialistas».
Pero a pesar de su importancia, esas intuiciones se quedan a mitad de camino. Así pues, aunque vean el «inicio» de la desaparición del tinglado imperialista montado en la posguerra, no dicen claramente si el bloque ruso está verdaderamente acabado o no. Presentan los acontecimientos como «de importancia histórica mundial», pero el tono frívolo de los dos artículos de primera página apenas si lo sugieren. Y, en la página cinco del mismo periódico, se niega esa posición.
Más importante: las intuiciones de la CWO se basan más en una observación empírica de los acontecimientos que en un marco analítico claro, lo que significa que pueden ser fácilmente ocultadas con la evolución de los acontecimientos. En nuestras «Tesis sobre la crisis económica y política en la URSS y en los países del Este», de Septiembre de 1989 (Revista Internacional, nº 60), tratamos de plantear ese marco: especialmente, explicamos por qué el hundimiento fue tan repentino y total por la peculiar rigidez e inmovilidad de la forma político-económica estalinista, forma que adquirió ese régimen al haber sido la expresión de la contrarrevolución que se produjo en Rusia. En ausencia de ese marco, lo que dice la CWO es ambiguo con respecto a la profundidad real del hundimiento del estalinismo. Así pues, aunque un artículo diga que la política de Gorbachov de no intervención -lo que significaba que ya nada mantenía a los gobiernos estalinistas de Europa del Este- era «muy poco voluntaria pero impuesta al Kremlin por el estado desastroso de la economía soviética», en otras partes se da la impresión de que en el fondo la no intervención es una estrategia de Gorbachov para integrar a Rusia en un nuevo imperialismo basado en Europa, y para mejorar la economía importando tecnología occidental. Es subestimar la pérdida de control de la situación por parte de la burguesía soviética, que está simplemente luchando para sobrevivir como puede, sin ninguna estrategia seria a largo plazo.
Una vez más, la posición de la CWO sobre las manifestaciones masivas en Europa del Este y el éxodo enorme de refugiados de la RDA, no capta la gravedad de la situación. Descarta esos fenómenos alegremente diciendo que se trata de «la revuelta de la clase media contra el capitalismo de Estado» motivada por los deseos de disfrutar de las bellas mercancías occidentales: «Quieren automóviles BMW. (...) Oírles decir que tienen que esperar diez años para poder comprar un automóvil nuevo hace sangrar el corazón democrático de algunos!» Esa actitud despectiva pasa por alto un punto crucial: los obreros de Alemania del Este y de Checoslovaquia participaron masivamente en esas manifestaciones, no como clase, sino como individuos diluidos en el «pueblo». Y eso es un problema serio para los revolucionarios porque quiere decir que la clase obrera se movilizó tras las banderas de su clase enemiga. La CWO se burla más bien tontamente de la CCI porque la represión que habíamos visto como posibilidad para la burguesía de Alemania del Este no ocurrió. Pero las consecuencias trágicas y sangrientas de que los obreros se dejen embaucar en el terreno falso de la democracia fueron demostradas muy claramente por los acontecimientos de Rumania, un mes después, así como por los sucesos violentos de Azerbaiyán y de otras repúblicas de la URSS.
Asimismo, el número de WV de Diciembre no responde realmente a las campañas sobre la «democracia» en Occidente, ni toma posición sobre las consecuencias negativas que esos acontecimientos tienen para la lucha de la clase, tanto en el Este como en el Oeste.
El PCI (Battaglia Comunista)
Aunque la CWO y Battaglia Comunista formen parte del mismo agrupamiento internacional, ha existido siempre bastante heterogeneidad entre los dos grupos, tanto a nivel programático como en sus tomas de posición ante acontecimientos de la situación mundial. Con los acontecimientos del Este, esa heterogeneidad aparece muy claramente: Y en este caso, resulta que Battaglia, a pesar de ser el grupo con más experiencia, ha demostrado confusiones mucho más graves que la CWO. Es lo que resalta cuando se examinan los últimos números de Battaglia Comunista.
Octubre: Battaglia publica un artículo: «La burguesía occidental aplaude la apertura de los países del Este», que afirma que los regímenes estalinistas son capitalistas y que el origen de sus problemas es la crisis económica mundial. Pero aquí se acaba lo positivo, como lo decimos en la crítica de ese artículo que publicamos en Révolution Internationale nº 187; el resto del artículo demuestra una subestimación tremenda del hundimiento económico y político del Este. Las Tesis que adoptamos más o menos en la misma época, es decir antes de los acontecimientos espectaculares de Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumania, reconocen la desintegración efectiva del bloque ruso; BC opina que la formación, de regímenes «democráticos» (es decir, multipartidistas) en Europa del Este es perfectamente compatible con la cohesión del bloque. Al mismo tiempo, para BC la crisis económica que originó esos acontecimientos, pudo haber golpeado a los países occidentales en los años 70, pero no golpeó a los regímenes estalinistas sino «más recientemente» cuando, en realidad, esos países se han ido hundiendo en un pantano económico desde hace veinte años. Quizás esa extraña ilusión sobre la relativa buena salud de las economías estalinistas explica su ingenua creencia en que la apertura del «mercado del Este» representa una esperanza real para la economía capitalista mundial: «el hundimiento de los mercados de la periferia del capitalismo, el de América Latina por ejemplo, ha creado nuevos problemas de insolvabilidad para retribuir al capital... Las nuevas oportunidades que se abren en el Este de Europa pueden representar una válvula de seguridad para esa necesidad de inversiones. (...) Si ese proceso de colaboración entre Este y Oeste se concreta, representará un poco de oxígeno para el capitalismo internacional».
Hemos publicado ya una respuesta a las pretensiones de la burguesía sobre las «nuevas oportunidades» que se abren al Este (ver Revista Internacional nº 60), así que no diremos aquí más que esto: las economías del Este están tan arruinadas como las de Latinoamérica. Agobiadas por las deudas, la inflación, el despilfarro y la polución, ofrecen muy poco a Occidente en términos de oportunidades de inversión y de expansión. La idea del Este como «nuevo mercado» es pura propaganda burguesa y, al igual que en el artículo de RI, tenemos que concluir que Battaglia cayó en la trampa cual mosca en tela de araña.
Noviembre: En la época de las manifestaciones masivas en RDA y en Checoslovaquia, cuando millones de obreros se pusieron tras las banderas de la «democracia» sin la más mínima reivindicación de clase, Battaglia desafortunadamente saca un editorial que titula «Resurgimiento de la lucha de clases en el Este», otra prueba de la dificultad de Battaglia para sintonizar con la situación. El artículo se refiere no a los acontecimientos de Europa del Este sino, esencialmente, a las luchas de los mineros en la URSS que, aunque se desarrollaron a escala masiva en el verano pasado, quedaron totalmente eclipsadas por la «revolución» democrática y nacionalista que invadió al bloque. Además el artículo contiene ciertas ambigüedades sobre las reivindicaciones democráticas de los obreros rusos, al lado de reivindicaciones que expresaban sus intereses reales de clase. Aunque admite que el primer tipo de reivindicación puede fácilmente ser utilizado por el ala «radical» de la clase dominante, dice también
«... para esas masas embebidas de anti-estalinismo y de ideología del capitalismo occidental, las primeras reivindicaciones necesarias son las de derribar el régimen "comunista" con una liberalización del aparato productivo y con la conquista de libertades democráticas».
No cabe duda de que los obreros en los regímenes estalinistas han presentado reivindicaciones políticas burguesas en el curso de sus luchas (incluso en ausencia de agentes infiltrados de la clase enemiga). Pero esas reivindicaciones no son «necesarias» para la lucha proletaria; al contrario, si sirven para algo es para llevar las luchas a atolladeros, y los revolucionarios deben oponerse a ellas. Pero si Battaglia utiliza el término «necesario» no es por descuido. Es en perfecta coherencia con las teorizaciones acerca de la «necesidad» de reivindicaciones democráticas que contienen sus «Tesis sobre las tareas de los comunistas en los países periféricos»[1] ; está claro que aplican la misma lógica a los países que componían el bloque del Este.
Total, ese número de Battaglia es una respuesta de lo más inadecuada a la riada de mentiras «democráticas» que sufre el proletariado mundial. Después de haberse negado, durante veinte años, a reconocer el verdadero resurgimiento de lucha de clase, ¡Battaglia de repente empieza a verlo y a proclamarlo en el mismo momento en que la ofensiva «democrática» de las burguesías está haciendo retroceder temporalmente la conciencia de clase!
Diciembre: Aun después de los acontecimientos en la RDA, en Checoslovaquia y en Bulgaria, BC publica un artículo «Derrumbe de las ilusiones sobre el socialismo real», que contiene una serie de ideas diferentes, pero que parece dirigido en contra de la Tesis de la CCI sobre el hundimiento del bloque.
«La perestroika rusa es un abandono de la antigua política con respecto a los países satélites, y tiene por objeto la transformación de éstos. La URSS se debe abrir a la tecnología occidental y el COMECON debe hacer lo mismo, no -como algunos piensan- en un proceso de desintegración del bloque del Este y de una retirada total de la URSS de los países europeos, sino para facilitar, mediante una reactivación de las economías del COMECON, una revitalización de la economía soviética».
Una vez más, como con la CWO, se nos describe un proceso que corresponde a un plan muy bien previsto por Gorbachov, para integrar a Rusia en una nueva prosperidad económica europea. Pero, independientemente de las fantasías de Gorbachov (o de Battaglia), la verdadera política de la clase dominante rusa le ha venido impuesta por un proceso de desintegración interna que no controla en absoluto y cuyo resultado desconoce.
Enero: Ese número contiene un artículo largo, «La deriva del continente soviético» que desarrolla ideas similares sobre los objetivos de la política extranjera de Gorbachov, pero que al mismo tiempo parece admitir que puede haber una «dislocación» del bloque del Este. Quizás BC haya progresado un poco en eso, pero si ese artículo significa un paso adelante, el artículo sobre Rumania equivale a varios pasos atrás, hacia el abismo izquierdista.
La propaganda burguesa, desde la derecha hasta la izquierda, describe los acontecimientos de Rumania en Diciembre pasado como una auténtica «revolución popular»; una sublevación espontánea de toda la población contra el odiado Ceausescu. Es verdad que en Timisoara, en Bucarest y en muchas otras ciudades, cientos de miles de personas, animadas por un odio legítimo al régimen, se echaron a la calle desafiando a la Securitate y al ejército, dispuestas a dar la vida por el derrocamiento de ese aparato de terror monstruoso. Pero también es verdad que las masas, ese «pueblo» amorfo en el que la clase obrera no estuvo nunca presente como fuerza autónoma, fueron utilizadas fácilmente como carne de cañón por los opositores, los que están ahora dirigiendo la maquinaria de la represión de Estado más o menos intacta. Los estalinistas reformistas, políticos, generales del ejército, y ex jefes de la Securitate que forman ahora el Frente de Salvación Nacional habían preparado, en gran parte, su plan con antelación: el propio Frente de Salvación Nacional había sido creado, en secreto, seis meses antes de los acontecimientos de Diciembre. Lo único que estaban esperando era que se presentara la ocasión, que llegó con las matanzas en Timisoara y con las manifestaciones masivas que hubo después. A la una, los generales del ejército ordenaban a los soldados disparar contra los manifestantes, a las dos «pasaban del lado del pueblo», es decir, utilizaban al pueblo de peldaño para subirse al sillón gubernamental. Eso no es una revolución. Una revolución implica que el proletariado se organice él mismo como clase y disuelva el aparato de Estado de la burguesía y especialmente la policía y el ejército. A lo sumo eso fue una revuelta desesperada que fue canalizada inmediatamente hacia un terreno político capitalista por las fuerzas todavía intactas de la oposición burguesa. Ante esa inmensa tragedia que costó la vida a miles de obreros, por una causa que no era la suya, los revolucionarios tienen el deber de elevar la voz en contra de esa marea de propaganda burguesa que la presenta como una revolución.
¿Pero cómo responde BC?... Cayendo en la trampa:
«Rumania es el primer país de las regiones industrializadas en donde la crisis económica mundial ha provocado una auténtica insurrección popular que derrocó al gobierno reinante» («Ceausescu ha muerto, pero el capitalismo sigue vivo»). En efecto, «en Rumania todas las condiciones objetivas y casi todas las condiciones subjetivas estaban presentes para convertir la insurrección en una revolución social verdadera y auténtica» (ibid). Y no es difícil adivinar qué «factor subjetivo» particular faltaba: «La ausencia de una fuerza política de clase genuina dejó el campo abierto a las fuerzas que trabajaron por el mantenimiento de las relaciones burguesas de producción» (ibid).
«Una insurrección popular verdadera y auténtica». ¿Qué bicho es ése? En sentido estricto, insurrección es la toma del poder armada por una clase obrera organizada y consciente como en Octubre de 1917. Una «insurrección popular» es una contradicción en los términos, porque el «pueblo» en sí, que para el marxismo sólo significa un conglomerado amorfo de clases (cuando no es un disfraz de fuerzas de la burguesía), no puede tomar el poder. Lo que en realidad sucede aquí es que, una vez más, Battaglia hace concesiones más que embarazosas a las campañas de la burguesía sobre la «revolución popular», campañas en las cuales los izquierdistas han desempeñado un papel muy importante.
Esos pasajes revelan también el idealismo profundo de Battaglia cuando se trata de la cuestión del partido. ¿Cómo es posible que declaren que el único elemento «subjetivo» que faltaba en Rumania era la organización política? Otro elemento subjetivo indispensable para la revolución es una clase obrera organizada en organismos unitarios, los consejos obreros, En Rumania no sólo era inexistente sino que además la clase obrera ni siquiera estaba luchando en el más elemental terreno de clase; durante los acontecimientos de Diciembre no se vio signo de ninguna reivindicación de clase por parte de los obreros. Toda huelga era canalizada inmediatamente hacia la «guerra civil» burguesa que arrasaba el país.
La organización política de la clase no es un deus ex machina. Sólo puede ganar una influencia significativa en la clase, tener un peso a favor de la revolución, cuando los obreros van hacia enfrentamientos masivos y directos contra la burguesía. Pero en Rumania los obreros ni siquiera luchaban por sus intereses más básicos. Todo su valor y sus ganas de luchar se movilizaron al servicio de la burguesía. En ese sentido estaban más lejos de la revolución que todas las luchas defensivas de Europa occidental en los últimos diez años, luchas que a Battaglia le costó tanto percibir.
Considerando que el BIPR es el segundo polo principal del medio político proletario internacional, el desconcierto de Battaglia ante la «tormenta del Este» es una triste indicación de la debilidad más general del medio. Y por el peso de Battaglia en el mismo BIPR, es muy probable que la CWO retroceda hacia las confusiones de Battaglia en vez de empujar hacia una claridad mayor (hay que esperar a ver qué dicen acerca de la «revolución» en Rumania). En todo caso, la incapacidad del BIPR de hablar con una sola voz sobre esos acontecimientos históricos revela una debilidad que le costará cara en el período venidero.
Bordiguismo, neobordiguismo, consejismo, neoconsejismo, etc.
Como hemos dicho, aparte de la CCI y del BIPR, la respuesta más característica ha sido o el silencio o la rutina de publicaciones irregulares o poco frecuentes, negándose a hacer un esfuerzo especial para responder a esos cambios históricos mundiales. Aunque, aquí también, existen varios grados.
Así, después de un largo silencio, Fomento Obrero Revolucionario en Francia publicó un número de Alarme en respuesta a los acontecimientos. El editorial es una respuesta relativamente clara a las campañas de la burguesía sobre «la quiebra del comunismo». Pero cuando, en otro artículo, FOR desciende de ese nivel general a los acontecimientos concretos de Rumania, llega a posiciones cercanas a las de BC: no habrá sido una revolución, pero sí fue una «insurrección». Y «aunque probablemente nadie pensó entonces en hablar de comunismo en Rumania, medidas como el armamento de los obreros, el mantenimiento de comités de vigilancia y la toma en manos de la organización de la lucha, de la producción (determinar las necesidades alimenticias y médicas según su naturaleza, sus calidades y cantidades), la exigencia de disolución de los cuerpos armados estatales (ejército, milicia, policía...), y la confluencia con, por ejemplo, el comité que ocupaba el palacio presidencial, hubieran constituido los primeros pasos de una revolución comunista.».
Como BC, FOR se ha lamentado durante mucho tiempo por «la ausencia» de lucha de clase; ahora ve «los primeros pasos de una revolución comunista» en el momento en que la clase obrera ha sido desviada hacia el terreno de la burguesía. Es lo mismo cuando considera los efectos «positivos» del hundimiento del bloque ruso (hundimiento que parece reconocer, puesto que escribe: «se puede considerar que el bloque estalinista está vencido (...)». Según FOR esto ayudará a los obreros a ver la identidad de su condición a nivel internacional. Puede que eso sea verdad, pero insistir sobre ese punto en este momento es ignorar el impacto esencialmente negativo que la ofensiva ideológica actual de la burguesía tiene en el proletariado.
La corriente «ortodoxa» bordiguista posee todavía cierta solidez política, por ser producto de una tradición histórica en el movimiento revolucionario. Se pueden ver los «restos» de esa solidez, por ejemplo, en la última edición de Le Prolétaire, publicación en Francia del Partido Comunista Internacional (Programa Comunista). A diferencia del entusiasmo injustificado de BC y de FOR por los acontecimientos en Rumania, el número de Diciembre del 89-Febrero del 90 de Le Prolétaire toma posición claramente en contra de la idea de que las manifestaciones de masas en Europa del Este pertenezcan a la revolución, o sean los «primeros pasos» de una revolución:
« Además de las aspiraciones a la libertad y a la democracia, la característica común de todos los manifestantes de Berlín, de Praga y de Bucarest, es el nacionalismo. El nacionalismo y la ideología democrática que pretenden abarcar a «todo el pueblo», son ideologías de clase, ideologías burguesas. Y de hecho, son capas burguesas y pequeño-burguesas, frustradas por verse excluidas del poder, quienes fueron los verdaderos actores de esos movimientos y que finalmente lograron enviar a sus representantes a los nuevos gobiernos. La clase obrera no se manifestó como clase por sus propios intereses. Cuando hizo huelga, como en Rumania y en Checoslovaquia, fue siguiendo el llamamiento de los estudiantes, como simple componente indiferenciado del "pueblo". No ha tenido la fuerza hasta ahora de rechazar los llamamientos a mantener la unión del pueblo, la unión nacional entre las clases.
Aunque esas movilizaciones tuvieron un carácter violento, no alcanzaron el estadio de una «insurrección popular»: «En Rumania, los combates sangrientos que decidieron el desenlace, opusieron el ejército regular a elementos de los cuerpos especiales (Securitate) es decir que los combates se desarrollaron entre fracciones del aparato de Estado, no contra ese mismo aparato.»
Con respecto a las causas históricas y los efectos de esos acontecimientos, Le Prolétaire parece reconocer el papel clave de la crisis económica, y afirma igualmente que la desintegración del bloque occidental es la consecuencia inevitable de la desintegración del bloque del Este. También es consciente de que el pretendido hundimiento del «socialismo» es utilizado para embrollar la conciencia de los obreros en todas partes, y denuncia también correctamente la mentira según la cual los regímenes del bloque del Este no tendrían nada que ver con el capitalismo.
Del lado negativo, Le Prolétaire parece subestimar todavía la verdadera dimensión del hundimiento del Este, puesto que defiende que «quizás la URSS esté debilitada, pero sigue siendo, para el capitalismo mundial, responsable del mantenimiento del orden en su zona de influencia», cuando en realidad, el capitalismo mundial tiene conciencia de que ya no puede contar con la URSS para mantener el orden en el interior de sus propias fronteras. Al mismo tiempo, sobrestima la capacidad de los obreros del Este para superar las ilusiones sobre la democracia con sus luchas propias. En efecto, parece pensar que habrá luchas contra las nuevas «democracias» del Este que ayudarán a los obreros del Oeste a deshacerse de sus ilusiones, cuando lo cierto es lo contrario.
Ahora bien, el PCI-Programa Comunista, en los últimos años, se ha acercado mucho a posiciones abiertamente burguesas, sobre cuestiones tan críticas como la «liberación nacional» y la cuestión sindical. La respuesta relativamente sana de Le Prolétaire a los acontecimientos del Este prueba que existe todavía una vida proletaria en ese organismo. Pero no creemos que eso represente realmente un nuevo renacimiento: lo que les permite defender una posición de clase con respecto a estos acontecimientos es más la antipatía «clásica» que le tienen los bordiguistas a la democracia, que un examen crítico de las bases oportunistas de su política.
Se podría decir lo mismo del «otro» PCI, el que publican Partito Comunista en Italia y La Gauche Communiste (La Izquierda Comunista) en Francia. Con respecto a los acontecimientos de la primavera en China y del otoño en Alemania del Este, es capaz de afirmar claramente que la clase obrera no ha aparecido en su propio terreno. En el artículo «En China, el Estado defiende la libertad del capital contra los obreros», llega a la difícil pero necesaria conclusión que «aunque las ametralladoras que barrieron las calles también dispararon contra él, (el proletariado chino) tuvo la fuerza y la voluntad de no dejarse atraer por un ejemplo ciertamente heroico, pero que no le concierne».
Con respecto a Alemania del Este, escribe «por el momento se trata de movimientos interclasistas que se sitúan en un terreno democrático y nacional. El proletariado se encuentra ahogado en la masa pequeño-burguesa y no se diferencia en nada de ella en cuanto a reivindicaciones políticas».
Bueno. Pero ¿cómo puede ese PCI reconciliar esa sobria realidad con el artículo que publica sobre las huelgas de los mineros en Rusia, en donde proclama que el proletariado en los regímenes estalinistas es menos permeable a la ideología democrática que los obreros del Oeste?[2].
Fuera de la corriente bordiguista «ortodoxa» existe un montón de sectas a las que les gusta el plato de la «Izquierda italiana» pero condimentado con una pizca de modernismo, o de anarquismo, pero sobre todo, de academicismo. Así, durante todos los meses en que se desarrollaron esos acontecimientos que son la historia actual, nada perturbó la tranquilidad de grupos como Communisme ou Civilisation o Mouvement Communiste («por el Partido Comunista mundial», eso sí), que prosiguen sus investigaciones sobre la crítica de la economía política, convencidos de estar siguiendo los pasos de Marx cuando se retira del «partido formal» para concentrarse en Das Kapital. ¡Como si Marx se hubiera podido quedar callado ante acontecimientos históricos de tal dimensión! Pero hoy, hasta los elementos más activistas de esa corriente, como el Grupo Comunista Internacionalista, parecen haberse encerrado al calor de sus bibliotecas, pues fuera hace frío y viento...
¿Y qué es de los consejistas? No hay mucho que decir. En Gran Bretaña, silencio por parte de Wildcat y de Subversion. Un grupo de Londres, The Red Menace (La amenaza roja) pidió disculpas por no haber publicado nada sobre Europa del Este en el número de Enero de su boletín. Sus energías estaban ocupadas en la denuncia mucho más apremiante... del Islam, pues es ése el contenido principal de una hoja que publicaron recientemente. Sin embargo, como esa hoja también pone en el mismo nivel bolchevismo y estalinismo, la revolución de Octubre y la contrarrevolución burguesa, sirve también para recordar de qué manera el consejismo hace eco a las campañas de la burguesía que también se dedican a demostrar que existe una continuidad entre la revolución de 1917 y los campos de concentración estalinistas.
Con respecto a los neo-consejistas de la Fracción Externa de la CCI, podemos decir poco por el momento, puesto que su última publicación es del verano pasado y que no les ha parecido necesario hacer publicación especial alguna sobre la situación. Pero lo menos que se puede decir es que su último número (Perspective lnternationaliste nº 14) no inspira mucha confianza. Para la FECCI, la instalación del gobierno Solidarnosc en Polonia no implicó ninguna pérdida de control por parte de los estalinistas al contrario, reveló su capacidad de utilizar la carta democrática para engañar a los obreros. Aquí también, difícilmente se puede esperar una clara posición de clase con respecto al baño de sangre en Rumania, puesto que vieron detrás de las matanzas en China no una lucha salvaje entre fracciones burguesas sino una huelga de masas embrionaria, y denuncian a la CCI por no haberla visto. Y, si se pueden tomar en cuenta afirmaciones hechas en reuniones públicas en Bélgica, la FECCI sigue guiándose por el ya viejo principio del medio: decir lo contrario de lo que dice la CCI. Ponen mucho hincapié en negar que el bloque del Este se ha derrumbado; un bloque imperialista sólo se puede derrumbar por derrota militar o por la lucha de clase, porque así sucedió en el pasado. Para un grupo que pretende ser el castigador de todas las versiones osificadas y dogmáticas del marxismo, esto aparece como una tentativa patética de aferrarse a esquemas probados y comprobados. Pero no diremos más mientras no hayamos visto sus posiciones por escrito.
El nuevo período
y la responsabilidad de los revolucionarios
Aunque se trate de una situación en evolución, tenemos ya suficientes elementos como para concluir que los acontecimientos del Este han puesto violentamente en evidencia las debilidades del medio proletario existente. Fuera de la CCI que, a pesar de atrasos y errores, fue capaz de asumir sus responsabilidades ante estos sucesos, y aparte de algunos rasgos de clarividencia mostrados por los grupos políticos más serios, hemos visto diversos grados de confusión, o una incapacidad total para decir algo. Para nosotros eso no provoca ningún sentimiento victorioso de «superioridad», sino que pone en evidencia la enorme responsabilidad que pesa en la CCI. Al haber entrado en un período de reflujo de la conciencia de la clase, las dificultades del medio no se van a atenuar. Al contrario, pero eso no es un argumento para caer en la pasividad o el pesimismo. Por un lado, la aceleración de la historia va a incrementar a su vez el proceso de decantación que habíamos observado ya en el medio. La rueda implacable de la historia arrasará con los grupos efímeros y parasitarios que han demostrado su total incapacidad para responder al nuevo período, pero va a sacudir desde la raíz también a las corrientes más importantes si no son capaces de corregir sus errores y sus ambigüedades. Ese proceso será sin duda doloroso pero no negativo obligatoriamente, a condición de que los elementos más avanzados en el medio, y la CCI particularmente, sean capaces de despejar una orientación clara que pueda servir en un momento difícil de la historia.
Una vez más, un reflujo general de la conciencia de la clase, es decir, a nivel de la extensión de la conciencia en la clase, no significa «desaparición» de la conciencia de clase, el fin de su desarrollo en profundidad. Hemos visto ya, de hecho, que los acontecimientos del Este han sido un estímulo considerable para una minoría de personas que tratan de comprender lo que está pasando y que han vuelto a tomar contacto con la vanguardia política. Aunque habrá vacilaciones, el proceso subyacente continuará. Nuestra clase no ha sufrido derrota histórica y existen posibilidades reales de que vuelva a salir del repliegue actual para desafiar al capitalismo de manera más profunda que nunca.
Para la minoría revolucionaria, es indudablemente un momento durante el cual las tareas de clarificación política y de propaganda general tenderán a adquirir más importancia que la intervención de agitación. Pero eso no significa que los revolucionarios deban retirarse a sus estudios. Nuestra tarea es quedarnos con y en nuestra clase, aunque nuestra intervención se haga en condiciones más difíciles y vaya más que antes «contra la corriente». Más que nunca, las voces de los revolucionarios deben hacerse oír; es efectivamente una de las condiciones para que la clase supere sus dificultades actuales y vuelva al centro del escenario de la historia.
CDW, Febrero de 1990.
(*)Terminando ya esta revista, nos llegaron nuevas publicaciones: Workers' Voice, Battaglia Comunista, Suplemento a Perspective Internationaliste, cuya critica no podemos incluir en este articulo. Globalmente, WV mantiene el mismo análisis del periodo, denunciando más claramente los peligros para el proletariado. BC parece haber abandonado en parte sus delirios sobre la «Insurrección popular» en Rumania. PI anda con rodeos y minimiza el hundimiento del bloque y, sin decir nada sobre su gran descubrimiento «teórico» sobre «la transición de la dominación formal a la dominación real del capital» como explicación de la situación en la URSS, ve la situación bastante bien controlada por Gorbachov. La posición minoritaria del mismo PI admite más claramente el hundimiento del bloque ruso y sus orígenes en la crisis económica. La evolución de las posiciones demuestra que los acontecimientos empujan a la clarificación, pero el problema del marco general de análisis sigue planteado tal y como lo enfocamos en este articulo, escrito antes de recibir estas publicaciones.
[1] Ver nuestra critica de ese texto en la Revista Internacional nº 46, 3er trimestre de 1986.
[2] Ver articulo: «La responsabilidad de los revolucionarios» en Rivoluzíone Internazionale nº 62.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
Acontecimientos históricos:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
Tras el hundimiento del bloque del este, inestabilidad y caos
- 9955 reads
El hundimiento del bloque del Este que acabamos de presenciar, es, junto con la reanudación histórica del proletariado a finales de los años 60, el hecho más importante desde la segunda guerra mundial. En efecto, lo ocurrido en la segunda mitad del año 1989 ha significado el final de la configuración del mundo tal como había sido durante décadas. Las Tesis sobre la crisis económica y política en URSS y en los países del Este (véase Revista Internacional nº 60), redactadas en septiembre del 89, proporcionan el marco para comprender lo que
El hundimiento del bloque del Este que acabamos de presenciar, es, junto con la reanudación histórica del proletariado a finales de los años 60, el hecho más importante desde la segunda guerra mundial. En efecto, lo ocurrido en la segunda mitad del año 1989 ha significado el final de la configuración del mundo tal como había sido durante décadas. Las Tesis sobre la crisis económica y política en URSS y en los países del Este (véase Revista Internacional nº 60), redactadas en septiembre del 89, proporcionan el marco para comprender lo que está en juego en esos acontecimientos. Esencialmente, ese análisis ha sido ampliamente confirmado por lo ocurrido en estos últimos meses. Por eso, no es necesario volver aquí ampliamente sobre dicho análisis, si no es para dar cuenta de los principales acontecimientos producidos desde la aparición del número anterior de esta Revista. En cambio, es esencial para los revolucionarios examinar las implicaciones de esta nueva situación histórica, sobre todo por la importancia de las diferencias que tiene con el período anterior. Esto es lo que se propone este artículo.
Durante varios meses, la evolución de la situación en los países del Este parecía cumplir los deseos de la burguesía en favor de una «democratización pacífica». Sin embargo, desde finales de diciembre, la perspectiva de enfrentamientos homicidas que ya preveíamos en las Tesis obtenía su trágica confirmación.
Las convulsiones brutales y el baño de sangre que se han vivido en Rumania y en Azerbaiyán soviético no serán una excepción. La «democratización» de aquel país era el final de una etapa en el hundimiento del estalinismo, el de la desaparición de las «democracias populares»[1]. A la vez, abría un período nuevo: el de las convulsiones sangrientas que van afectar a esa parte del mundo, y muy especialmente a ese país de Europa donde el partido estalinista sigue conservando el poder (haciendo salvedad de la minúscula Albania), o sea, la URSS misma. En efecto, los acontecimientos de las últimas semanas en ese país confirman la total pérdida de control de la situación por las autoridades, incluso si, por el momento, Gorbachov parece ser capaz de mantener su posición al mando del Partido. Los tanques rusos en Bakú no son en absoluto una demostración de fuerza del poder que dirige la URSS; son, al contrario, una terrible demostración de flaqueza. Gorbachov había prometido que desde ahora, las autoridades no recurrirían a la fuerza armada contra la población: el baño de sangre del Cáucaso ha rubricado el fracaso total de su política de «reestructuración». Ya que lo que está ocurriendo en esas regiones no es sino el anuncio de convulsiones mucho mayores que van a zarandear y, en fin de cuentas, hundir a la URSS.
La URSS se hunde en el caos
En unos cuantos meses, la URSS ha perdido el bloque imperialista que dominaba hasta el verano pasado. Ya no existe el «bloque del Este»; se ha ido deshaciendo a la vez que se iban derrumbando cual castillo de naipes los regímenes estalinistas que dirigían las «democracias populares». Pero no iba a quedarse ahí semejante ruina. La causa primera de la descomposición del bloque del Este es la quiebra económica y política total del régimen de su potencia dominante, debida a los golpes de la agravación inexorable de la crisis mundial del capitalismo. Y es obligatoriamente en esa potencia dominante en donde esa quiebra iba a aparecer con mayor brutalidad. La explosión del nacionalismo en el Cáucaso, los enfrentamientos armados entre azeríes y armenios, los pogromos de Bakú, todas las convulsiones que originaron la intervención masiva y sangrienta del Ejército «rojo», son un paso más en el hundimiento, en el estallido de lo que era, hace menos de un año, la segunda potencia mundial. La secesión abierta de Azerbaiyán (en donde incluso el Soviet supremo se ha levantado contra Moscú), pero también la de Armenia, en donde quien domina en la calle son fuerzas armadas que no tienen nada que ver con las autoridades oficiales, no son sino los precedentes de otras secesiones del conjunto de regiones que rodean a Rusia. El recurso a la fuerza armada ha sido para las autoridades de Moscú el intento de acabar con ese proceso, cuyas próximas etapas vienen anunciadas ya por la secesión «tranquila» de Lituania y las manifestaciones nacionalistas en Ukrania a primeros de enero. La represión no podrá, en el mejor de los casos, sino postergar lo ineluctable. En Bakú, ya hoy, por no mencionar otras ciudades y el campo, la situación dista mucho de estar bajo el control de las autoridades centrales. El silencio que ahora mantienen los media no significa ni mucho menos que las «aguas hayan vuelto a sus cauces». En la URSS, al igual que en Occidente, la glasnost es selectiva. No hay que animar a otras nacionalidades a que sigan el ejemplo de armenios y azeríes. Y aunque, por ahora, los tanques han logrado imponer la losa del silencio sobre las manifestaciones nacionalistas, el poder de Moscú no ha arreglado nada. Hasta ahora, sólo una parte de la población se había movilizado activamente contra la tutela de Rusia. La llegada de los tanques y las matanzas han unificado a los azeríes contra el «ocupante». Los armenios no son los únicos en temer por sus vidas. La población rusa de Azerbaiyán corre el riesgo de pagar los platos rotos de la operación militar. Además, las autoridades de Moscú no tienen medios para emplear por todas partes el mismo método de «mantenimiento del orden». Primero, los azeríes no son sino una pequeña parte de la totalidad de pueblos no rusos que viven en la URSS. Cabe preguntarse, por ejemplo, con qué medios podría el gobierno, meter en cintura a 40 millones de ukranianos. Segundo, las autoridades no pueden contar con la obediencia del mismísimo Ejército «rojo». En él, los soldados pertenecientes a las minorías que hoy exigen su independencia están cada vez menos dispuestos a que los maten para garantizar la tutela rusa sobre esas minorías. Los rusos mismos, por lo demás, cada vez tienen menos ganas de asumir tal labor. Eso lo han demostrado manifestaciones como la del 19 de enero en Krasnódar, en el sur de Rusia, cuyas consignas demostraban claramente que la población no está dispuesta a aceptar un nuevo Afganistán y que obligaron a las autoridades a liberar a los reservistas movilizados días antes.
Es así como el mismo fenómeno que llevó hace algunos meses a la explosión del ex-bloque ruso, continúa hoy con la de su ex-líder. Al igual que sus regímenes estalinistas mismos, el bloque del Este no aguantaba sino con el terror, con la amenaza, varias veces llevada a cabo, de una represión armada bestial. En cuanto la URSS, a causa de su bancarrota económica y la parálisis resultante en su aparato político y militar, dejó de tener los medios de ejercer tal represión, su imperio se dislocó inmediatamente. Y esta dislocación ha arrastrado con ella la de la URSS misma, puesto que este país está también formado por un mosaico de nacionalidades bajo la tutela de Rusia. El nacionalismo de esas minorías, cuyas manifestaciones abiertas habían sido impedidas por la despiadada represión estalinista, pero que se ha acrecentado a causa de esa misma represión y del silencio a que estaba condenado, se ha desencadenado en cuanto pareció, con la perestroika gorbachoviana, que se alejaba la amenaza de la represión. Hoy, la represión está de nuevo al orden del día, pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás a la rueda de la historia. Al igual que la situación económica, la situación política escapa totalmente al control de Gorbachov y su partido. Lo único que su perestroika ha permitido es que haya todavía menos cosas en los estantes de los almacenes, que haya más miseria y que, además, se haya dado rienda suelta a los más sórdidos sentimientos patrioteros y xenófobos, a los pogromos, matanzas y persecuciones de todo tipo.
Y eso sólo es el principio. El caos que impera ya hoy en la URSS se irá agravando, pues el régimen que gobierna todavía el país, al igual que el estado de su economía, no ofrecen la menor perspectiva. La perestroika, o sea la tentativa de adaptar pasito a paso un aparato económico y político paralizado frente a la agravación de la crisis mundial, está demostrando cada día más su quiebra total. El retorno a la situación anterior, restableciendo la centralización total del aparato económico y el terror de la época estalinista o brezhneviana, incluso si es intentado por los sectores «conservadores» del aparato, no resolvería nada. Estos métodos ya demostraron su ineficacia, puesto que la perestroika surgió precisamente de la comprobación de su inutilidad. Desde entonces, la situación no ha ido sino empeorándose en todos los planos y a una escala considerable. La resistencia todavía muy fuerte de un aparato burocrático que comprueba cómo se van disolviendo a sus pies las bases mismas de su poder y de sus privilegios, acabará en baño de sangre sin que ello permita superar el caos. Y, en fin, el establecimiento de formas más clásicas de dominación capitalista (autonomía de gestión de las empresas, introducción de criterios de competencia en el mercado), aunque sea la única «perspectiva», no podrá, en lo inmediato, sino agravar todavía más el caos de la economía. Ya pueden verse hoy en Polonia las consecuencias de tal política: 900 % de inflación, aumento imparable del desempleo, parálisis creciente de las empresas (en el 4º trimestre del 89, la producción de bienes alimenticios tratados por la industria bajó en un 41 %, la del vestido en un 28 %). En un contexto así, de caos económico, no hay cabida para una «democratización suave», ni para la estabilidad política.
Así, sea cual sea la política que surgirá de las esferas dirigentes del PC de la URSS, sea cual sea el posible sucesor de Gorbachov, el resultado no sería muy diferente, la perspectiva en ese país es la de convulsiones en aumento. De éstas, las últimas semanas no nos han dado sino una pequeña muestra: hambres, matanzas, ajustes de cuentas entre camarillas de la «Nomenklatura» y entre poblaciones embrutecidas por el nacionalismo. Mediante la mayor de las barbaries logró el estalinismo establecer su poder sobre el cadáver de la Revolución comunista de octubre de 1917, víctima de su trágico aislamiento internacional. Y en la barbarie, el caos, la sangre y el fango está hoy agonizando ese inmundo sistema estalinista.
Cada día más, la situación de la URSS y de la mayoría de los países de Europa del Este, va a parecerse a la de los países del «Tercer Mundo». La barbarie total que desde hace años ha convertido a estos países en auténtico infierno, la descomposición de toda vida social, la ley impuesta por cuadrillas armadas, todo lo que nos propone como ejemplo el Líbano, serán cada día menos una especialidad de las áreas alejadas del corazón del capitalismo. Ya hoy, toda una parte del mundo dominada hasta ahora por la segunda potencia mundial está amenazada de «libanización». Y ello, en Europa misma, a unos cuantos cientos de kilómetros de las concentraciones industriales más antiguas e importantes del mundo.
Por todo ello, el hundimiento del bloque imperialista del Este no sólo acarrea trastornos para los países del área y para las constelaciones imperialistas tal como habían surgido de la segunda guerra mundial. Ese hundimiento lleva consigo una inestabilidad general que acabará afectando a todos los países del mundo, incluidos los más sólidos. Es, por eso, de suma importancia que los revolucionarios sean capaces de comprender la amplitud de estos cambios y, en especial, de actualizar el marco de análisis que era válido hasta el verano pasado, cuando se celebró nuestro último congreso internacional (véase Revista Internacional nº 59), pero que los acontecimientos de la segunda mitad de 1989 han vuelto en parte caducos. Esa actualización es lo que aquí nos proponemos hacer, en torno a los tres «clásicos» ejes del análisis de la situación internacional:
- la crisis del capitalismo,
- los conflictos imperialistas,
- la lucha de clases.
La crisis del capitalismo
Es el punto de los análisis del último Congreso que sigue estando de actualidad. En efecto, la evolución de la situación de la economía mundial durante los 6 últimos meses ha confirmado plenamente los análisis del Congreso en cuanto a la agravación de la crisis de la economía mundial. Las ilusiones que los «especialistas» burgueses habían intentado mantener en cuanto al «desarrollo» y la «salida de la crisis» -ilusiones basadas en las cifras de 1988 y principios del 89, particularmente en la evolución del PNB- ya están siendo puestas en entredicho (véanse los artículos sobre el tema en este número de la Revista Internacional y en el precedente).
Por lo que se refiere a los países del ex-bloque del Este, la glasnost, que hoy permite hacerse una idea más realista de su verdadera situación, también permite darse una idea de la amplitud del desastre. Las cifras oficiales anteriores, que ya daban cuenta de un desastre de primera importancia, estaban muy por debajo de la realidad. La economía de los países del Este aparece como un auténtico mundo en ruinas. La agricultura (que emplea sin embargo una proporción mucho más alta de la población que en los países occidentales), está totalmente incapacitada para alimentar a la población. El sector industrial no sólo es totalmente anacrónico y caduco, sino que además está totalmente bloqueado, incapaz de funcionar, por falta de transportes y de abastecimiento en piezas de recambio, a causa del desgaste de las máquinas etc., y, sobre todo, a causa del desinterés general de todos sus protagonistas, desde los aprendices hasta los directores de fábrica. Casi medio siglo después de la segunda guerra mundial, una economía que, según lo que decía Jruschev a principios de los años 60, iba a alcanzar y adelantar a la de los países occidentales y «dar la prueba de la superioridad del "socialismo" sobre el capitalismo», parece como si acabara de salir de la guerra. Como ya hemos dicho, es la quiebra total de la economía estalinista, comprobada ya desde hace años frente a la agravación de la crisis mundial, lo que ha originado el hundimiento del bloque del Este, pero tal quiebra no ha alcanzado su punto extremo ni mucho menos. Y eso tanto más por cuanto a nivel mundial, la crisis económica va a agravarse todavía más, acentuándose encima sus efectos a causa precisamente de la catástrofe que afecta a los países del Este.
A este respecto, hay que denunciar la imbecilidad, propagada por sectores de la burguesía, pero también por ciertos grupos revolucionarios, de creer que la apertura de la economía de los países del Este al mercado mundial sería un «balón de oxígeno» para la economía capitalista en su conjunto. La realidad es muy diferente.
Primero, para que los países del Este pudieran contribuir a mejorar la situación de la economía mundial, antes deberían ser un mercado real. Necesidades no deja de haber, desde luego, como también las hay en los países subdesarrollados. De lo que se trata es de saber con qué van a comprar todo lo que les falta. Y ahí es donde se comprueba inmediatamente la absurdez de aquel análisis. Esos países NO TIENEN NADA con qué pagar lo que compren. No disponen del más mínimo recurso financiero; de hecho, hace ya tiempo que se han apuntado a la peña de los países endeudados: la deuda externa del conjunto de las ex-democracias populares ascendía en 1989 a 100 mil millones de dólares[2], o sea, un monto cercano al de Brasil para una población y un PNB igualmente comparables. Para poder comprar, primero tendrían que vender. Y ¿qué van a vender en el mercado mundial cuando precisamente la causa primera del hundimiento de los regímenes estalinistas, en el contexto de crisis general del capitalismo, es la falta total de capacidad competitiva en el mercado mundial de las economías que dirigían?
Ante esa objeción, algunos sectores de la burguesía responden que estaría bien un nuevo «Plan Marshall» que permitiera reconstituir el potencial económico de esos países. Cierto es que la economía de los países del Este tiene algunas analogías con la de toda Europa tras la segunda guerra mundial, pero, hoy, un nuevo «Plan Marshall» es totalmente imposible. Ese Plan, cuya finalidad esencial no era tanto la de reconstruir Europa sino sustraerla a la amenaza de control por parte de la URSS, tuvo éxito en la medida en que el mundo entero (salvo Estados Unidos) necesitaba reconstruirse. En aquella época no existía el problema de sobreproducción general de mercancías; fue precisamente el final de la reconstrucción de Europa Occidental y de Japón lo que originó la crisis abierta que hoy conocemos desde finales de los años 60. Por eso, una inyección masiva de capitales en los países del Este hoy, para desarrollar su potencial económico y especialmente el industrial, está fuera de lugar. Aún suponiendo que se pudiera poner en pie ese potencial productivo, las mercancías producidas no harían sino atascar todavía más un mercado mundial supersaturado. Con los países que hoy están saliendo del estalinismo ocurre lo mismo que los subdesarrollados: toda la política de créditos masivos inyectados en éstos durante los años 70 y 80 ha desembocado obligatoriamente en la situación catastrófica bien conocida: una deuda de 1 billón 400 millones de $ y unas economías todavía más destrozadas que antes. A los países del Este, cuya economía se parece en muchos aspectos a la de los subdesarrollados, no les espera otro destino. Los financieros de las grandes potencias occidentales no se engañan y no andan corriendo a codazo limpio para aportar capitales a países que, como la recién «desestalinizada» Polonia que necesitaría como mínimo 10 mil millones de dólares en tres años, los piden a gritos, mandando de pedigüeño incluso al «obrero» premio Nóbel, Walesa en persona. Y como esos responsables financieros lo son todo menos filántropos, no habrá ni créditos ni ventas masivas de los países más desarrollados hacia los países que acaban de «descubrir» las «virtudes» del liberalismo y de la «democracia». Lo único que podrán esperar es que les manden algún que otro crédito y ayuda urgente para que esos países eviten la bancarrota financiera abierta y hambres que no harían sino agravar las convulsiones que los están sacudiendo. Y no será eso lo que podría significar un «balón de oxígeno» para la economía mundial.
Entre los países del ex-bloque del Este, la RDA es, evidentemente, un caso aparte. Este país no está destinado a mantenerse como tal. La perspectiva de su absorción por la RFA es algo ya admitido, no sólo, de mala gana, por las grandes potencias sino también por su actual gobierno. Sin embargo, la integración económica, primera etapa de la «reunificación», único medio para atajar el éxodo masivo de la población de la RDA hacia la RFA, está ya planteando problemas considerables, tanto a este país como a sus socios occidentales. El «salvamento» de la economía de Alemania Oriental es un fardo enorme financieramente hablando. Si bien, por un lado, las inversiones que se realizarán en esa parte de Alemania, podrán ser una «salida» momentánea para ciertos sectores industriales de la Occidental y de otros países de Europa, por otro lado, esas inversiones acabarán agravando el endeudamiento general de la economía capitalista, a la vez que servirán para atascar más todavía el mercado mundial. Por eso, el reciente anuncio de la creación de una unión monetaria entre las dos Alemanias, decisión motivada más por razones políticas que económicas (como lo demuestran las reticencias del presidente del Banco federal), no ha levantado, ni mucho menos, mareas de entusiasmo en los países occidentales. En realidad, la RDA es, en lo económico, un regalo envenenado para la RFA. Alemania del Este es: una industria arruinada, una economía agotada, un montón de deudas y vagones enteros de marcos-Este que apenas si valen el papel con que están hechos, pero que la RFA deberá comprar a precio fuerte cuando el marco alemán se convierta en moneda común para las dos partes de Alemania. En RFA, la fábrica de billetes va a ponerse a tope, y la inflación también.
Es así como lo que fundamentalmente puede esperar la economía capitalista del bloque del Este, no es ni mucho menos, una atenuación de la crisis sino dificultades en aumento. Por un lado, como ya hemos visto, la crisis financiera (la montaña de deudas impagables) se agravará; además, el debilitamiento en la cohesión del bloque occidental y, a la larga, su desaparición (véase más lejos) traen la perspectiva de mayores dificultades para la economía mundial. Como ya hemos puesto en evidencia desde hace tiempo, una de las razones por las que el capitalismo ha podido hasta ahora aminorar el ritmo de su hundimiento, ha sido la instauración de una política de capitalismo de Estado a escala de todo el bloque occidental, o sea, de la esfera dominante del mundo capitalista. Esta política exigía una disciplina muy seria por parte de los diferentes países que componen el bloque, disciplina obtenida sobre todo con la autoridad ejercida por Estados Unidos sobre sus aliados, gracias a su potencia económica y también militar.
El «paraguas militar» de EEUU frente a la «amenaza soviética», de igual modo, claro está, que tenía su lugar preponderante y el de su moneda en el sistema financiero internacional, exigía, como contrapartida, la sumisión ante las decisiones norteamericanas en lo económico. Hoy, tras la desaparición de la amenaza militar de la URSS sobre los Estados del bloque occidental (en especial sobre los de Europa occidental y Japón), los medios de presión de Estados Unidos sobre sus «aliados» han disminuido considerablemente, y esto tanto más por cuanto la economía norteamericana, con sus déficits enormes y el continuo retroceso de su competitividad en el mercado mundial, ha ido perdiendo mucho terreno respecto a sus principales competidores. La tendencia que se irá reforzando cada vez más será que las economías más capacitadas, y en primer término las de Alemania y Japón, van a procurar quitarse de encima la tutela americana para jugar sus propias bazas en el tapete económico mundial, lo cual hará que se agudice la guerra comercial y se agrave la inestabilidad general de la economía capitalista.
Hay que afirmar claramente, en fin de cuentas, que el hundimiento del bloque del Este, las convulsiones económicas y políticas de los países que lo formaban, no son ni mucho menos signos de no se sabe qué mejora de la situación económica de la sociedad capitalista. La quiebra económica de los regímenes estalinistas, consecuencia de la crisis general de la economía mundial, no hace sino anticipar, anunciándolo, el hundimiento de sectores más desarrollados de esta economía.
Los antagonismos imperialistas
Los acontecimientos que se desarrollaron durante la segunda mitad del año 89 han puesto en entredicho la configuración geopolítica en la cual vivía el mundo desde la segunda guerra mundial. Ya han dejado de existir los dos bloques imperialistas que se repartían el planeta.
El bloque del Este ya no existe, es una evidencia incluso para los sectores de la burguesía que durante años tanto nos querían asustar con el peligro del «imperio del mal» y su «formidable» potencia militar. Esta realidad la confirma toda una serie de acontecimientos recientes tales como:
- el apoyo que los principales dirigentes occidentales (Bush, Thatcher, Mitterrand especialmente) dan a Gorbachov (apoyo acompañado de elogios ditirámbicos);
- los resultados de diferentes encuentros en recientes Conferencias en la cumbre (Bush-Gorbachov, Mitterrand-Gorbachov, etc.) que ponen de relieve la desaparición efectiva de los antagonismos que han opuesto durante décadas al Este y el Oeste;
- anuncio por la URSS de la retirada de sus tropas en el extranjero;
- reducción de los gastos militares de Estados Unidos, planificados ya;
- la decisión conjunta de reducir rápidamente a 195 000 las tropas de los ejércitos soviético y norteamericano basados en Europa Central (en especial en las dos Alemanias), lo cual corresponde de hecho, a una retirada de 405 000 hombres para la URSS contra 90 000 para EEUU;
- la actitud de los principales dirigentes occidentales cuando los acontecimientos de Rumania, pidiendo a la URSS una intervención militar para apoyar a las fuerzas «democráticas» ante la resistencia encontrada por parte de los últimos fieles de Ceaucescu;
- el apoyo aportado por esos mismos a la intervención de los tanques rusos en Bakú, en Enero.
Diez años después de la ruidosa protesta provocada en los países occidentales por la entrada de esos mismos tanques en Kabul, el contraste con la actitud de hoy no puede ser más significativo del cambio total en la geografía imperialista del planeta. Ese cambio ha estado confirmado por la conferencia, co-presidida por Canadá y Checoslovaquia, celebrada en Ottawa, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, durante la cual la URSS aceptó prácticamente todas las exigencias occidentales.
¿Significa esa desaparición del bloque del Este que el mundo, desde ahora en adelante, estará dominado por un solo bloque imperialista o que el capitalismo ya no conocerá más enfrentamientos imperialistas? Estas hipótesis son totalmente ajenas al marxismo.
La tesis del «superimperialismo», desarrollada por Kautsky antes de la primera guerra mundial fue combatida tanto por los revolucionarios (en particular, Lenin) como por los hechos mismos. Y seguía siendo tan falsa y mentirosa cuando fue recogida y aumentada por estalinistas y trotskistas para afirmar que el bloque dominado por la URSS no era imperialista. Y no será, hoy, el hundimiento del bloque del Este lo que podría volver a dar vida a semejantes análisis; ese hundimiento lleva en sí el del bloque occidental. Además, no sólo las grandes potencias que dirigen los bloques son imperialistas, contrariamente a la tesis que defienden grupos como la CWO. En el período de decadencia del capitalismo[3], TODOS los Estados son imperialistas y toman sus disposiciones para asumir esa realidad: economía de guerra, armamento, etc. Por eso, la agravación de las convulsiones de la economía mundial va a agudizar las peleas entre los diferentes Estados, incluso, y cada vez más, militarmente hablando. La diferencia con el período que acaba de terminar, es que esas peleas; esos antagonismos, contenidos antes y utilizados por los dos grandes bloques imperialistas, van ahora a pasar a primer plano. La desaparición del gendarme imperialista ruso, y lo que de ésa va a resultar para el gendarme norteamericano respecto a sus principales «socios» de ayer, abren de par en par las puertas a rivalidades más localizadas. Esas rivalidades y enfrentamientos no podrán, por ahora, degenerar en conflicto mundial, incluso suponiendo que el proletariado no fuera capaz de oponerse a él. En cambio, con la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia de los bloques, esos conflictos podrían ser más violentos y numerosos y, en especial, claro está, en las áreas en las que el proletariado es más débil.
Hasta ahora, en el período de decadencia del capitalismo, una situación así, de dispersión de los antagonismos imperialistas, de ausencia de reparto del mundo (o de sus zonas decisivas) entre dos bloques, no se había prolongado nunca. La desaparición de las dos constelaciones imperialistas surgidas de la segunda guerra mundial lleva inscrita la tendencia a la recomposición de dos nuevos bloques. Sin embargo, una situación así no está todavía al orden del día a causa de:
- la permanencia de ciertas estructuras del antiguo reparto, como la existencia formal de las dos grandes alianzas militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia, con el despliegue de los dispositivos militares correspondientes;
- la ausencia de una gran potencia capaz de tomar ya la función, perdida definitivamente por la URSS, de cabeza de bloque que se enfrentaría al teóricamente dominado por Estados Unidos.
Para esa función, un país como Alemania, sobre todo tras su reunificación, sería el mejor situado gracias a su poderío económico y a su situación geográfica. Por esta razón, se ha producido ahora una unidad de intereses entre países occidentales y la URSS para frenar un poco, o al menos procurar controlar, el proceso de reunificación. Sin embargo, aunque de un lado hay que constatar el considerable debilitamiento de la cohesión del bloque USA, debilitamiento que irá acentuándose, hay que tener cuidado, como acabamos de poner de relieve, con anunciar precipitadamente la formación de un nuevo bloque dirigido por Alemania. En lo militar, este país dista mucho de poder asumir ese papel. Por su situación de «vencido» de la segunda guerra mundial, sus ejércitos están muy por debajo de su poderío económico. La RFA no ha sido autorizada hasta hoy para poseer armas atómicas, y el enorme arsenal de material nuclear desplegado en su suelo está totalmente controlado por la OTAN. Además, y eso es todavía más importante a largo plazo, la tendencia a un nuevo reparto del mundo entre dos bloques militares está frenada, quizás incluso definitivamente, por el fenómeno cada día más profundo y general de la descomposición de la sociedad capitalista, tal como ya lo hemos recalcado nosotros (véase Revista Internacional nº 57).
Ese fenómeno de descomposición, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años 80, es resultado de la incapacidad de las dos clases fundamentales de la sociedad para dar su propia respuesta a la crisis sin salida en la que se está hundiendo el modo de producción capitalista. Aunque la clase obrera, al no dejarse alistar tras las banderas de la burguesía, lo que sí ocurrió en los años 30, ha podido hasta ahora impedir que el capitalismo pudiera desencadenar una tercera guerra mundial, no ha encontrado, sin embargo, la fuerza de afirmar claramente su perspectiva: la revolución comunista. En una situación así, con una sociedad momentáneamente «bloqueada», sin perspectiva alguna mientras que la crisis del capitalismo no deja de agravarse, no por eso se va a parar la historia. Su «curso» se concreta en una putrefacción creciente de toda vida social, cuyas múltiples manifestaciones ya hemos analizado en esta Revista: desde la plaga de la droga hasta la corrupción general de los políticos, pasando por las amenazas constantes al medio ambiente, la multiplicación de catástrofes «naturales» o «accidentales», el aumento de la criminalidad, del nihilismo y la desesperación entre los jóvenes. Una de las expresiones de la descomposición es la incapacidad creciente de la clase burguesa para controlar no sólo la situación económica, sino también la política. Evidentemente, ese fenómeno es ya muy profundo en los países de la periferia del capitalismo, en aquéllos que por haber llegado demasiado tarde al desarrollo industrial, han sido los primeros y los más duramente golpeados por la crisis del sistema. Hoy, el caos económico y político que se está desplegando en los países del Este, la total pérdida de control de la situación por parte de las burguesías locales, es una nueva expresión del fenómeno general. Y la burguesía más fuerte, la de los países avanzados de Europa y América del Norte, es también consciente de que no está al abrigo de todas esas convulsiones. Por eso le ha dado todo su apoyo a Gorbachov en sus intentos por «poner orden» en su imperio, incluso cuando lo ha hecho aplastando en la sangre como ocurrió en Bakú. Aquélla tiene mucho miedo de que el caos que se está instaurando en el Este traspase las fronteras y acabe afectando al Oeste, al igual que la nube radioactiva de Chernóbil.
Respecto a eso, la evolución de la situación en Alemania es significativa. La increíble rapidez con la que se han ido encadenando los acontecimientos desde el último otoño no significa en absoluto que a la burguesía le haya entrado el frenesí de la «democratización». En realidad, si ya la situación en Alemania Oriental dejó hace tiempo de ser la concreción de una política deliberada de la burguesía local, para la burguesía de la RFA, y para el conjunto de la burguesía mundial, ocurre otro tanto. La reunificación de ambas Alemanias, que ninguno de los «vencedores» de 1945 quería hace tan sólo unas semanas (hace 3 meses, Gorbachov la veía para «dentro de un siglo»), por miedo a que a una «Gran Alemania» hegemónica en Europa se le afilaran los colmillos imperialistas, ahora se impone cada día más como único medio para atajar el caos en RDA y el contagio a los países vecinos. Y eso a pesar de que incluso para la burguesía germano-occidental las cosas van «demasiado deprisa». En las condiciones en que se está produciendo, la reunificación, tan deseada desde hace décadas, no acarreará más que dificultades. Y cuanto más se retrase, mayores serán esas dificultades. El que la burguesía de RFA, una de las más sólidas del mundo, esté hoy obligada a correr detrás de los acontecimientos da una idea de lo que le espera al conjunto de la clase dominante.
En un contexto así, de pérdida de control de la situación para la burguesía mundial, no es evidente que haya sectores dominantes de ella que hoy sean capaces de imponer la organización y la disciplina necesarias para la reconstitución de bloques militares. Una burguesía que ya no controla la política de su propio país, mal armada está para imponerse a otras, lo cual es en fin de cuentas lo que acabamos de ver con el desmoronamiento del bloque del Este, cuya causa primera ha sido el derrumbe económico y político de su potencia dominante.
Por todo eso, es fundamental poner de relieve que: la solución proletaria, la revolución comunista, es la única capaz de oponerse a la destrucción de la humanidad, tal destrucción es la única «respuesta» que la burguesía puede dar a su crisis; pero esta destrucción no vendría necesariamente de una tercera guerra mundial. Podría ser el resultado de la continuación hasta sus más extremas consecuencias de la descomposición ambiente: catástrofes ecológicas, epidemias, hambres, guerras locales sin fin, y un largo etcétera.
La alternativa histórica «Socialismo o Barbarie», tal como la puso de relieve el marxismo, tras haberse concretado en «Socialismo o Guerra imperialista mundial» durante la mayor parte del siglo XX, se fue precisando bajo la forma aterradora de «Socialismo o Destrucción de la humanidad» durante las últimas décadas con el desarrollo de las armas atómicas. Hoy, tras el derrumbe del bloque del Este, esa perspectiva sigue siendo totalmente válida. Pero hay que decir que semejante destrucción puede venir de la guerra imperialista generalizada O de la descomposición de la sociedad.
El retroceso de la conciencia en la clase obrera
Las «Tesis sobre la crisis: económica y política en los países del Este», que hemos publicado en la Revista Internacional nº 60, ponen en evidencia que el derrumbamiento del bloque del Este y la agonía del estalinismo van a repercutir en la conciencia del proletariado, con un retroceso de dicha conciencia. Las causas y manifestaciones de este retroceso se analizaban en el artículo «Dificultades en aumento para el proletariado» en la mencionada publicación. Pueden resumirse así:
- al igual que la aparición, en 1980, de un sindicato «independiente» en Polonia, pero a una escala mucho más amplia, debido a la importancia de los acontecimientos actuales, el desmoronamiento del bloque del Este y la agonía del estalinismo van a permitir que se desarrollen las ilusiones democráticas, no sólo en el proletariado de los países del Este, sino también en el de los países occidentales;
- « el que tal acontecer histórico haya tenido lugar sin la presencia activa de la clase obrera engendrará en ella un sentimiento de impotencia» (ibídem);
- «Además, al producirse el hundimiento del bloque del Este tras un período de "guerra fría" con el bloque del Oeste, "guerra" de la que este último aparece como "vencedor" sin haber librado batalla, va a crear y alimentar entre las poblaciones de Occidente y entre ellas los obreros, un sentimiento de euforia y de confianza hacia sus gobernantes, algo similar, aunque salvando las distancias, al que desorientó a la clase obrera de los países "vencedores" tras las dos guerras mundiales»;
- la dislocación del bloque del Este va a aumentar el peso del nacionalismo en las repúblicas periféricas de la URSS y en las antiguas «democracias populares», pero también en algunos países de Occidente y, en especial, en uno tan importante como Alemania, a causa de la reunificación de sus dos partes;
- «los mitos nacionalistas (...) también van a ser un lastre para los obreros de Occidente (...) por el desprestigio y la alteración que en sus conciencias va a cobrar la idea misma de internacionalismo proletario (...), noción totalmente pervertida por el estalinismo y, siguiéndole los pasos, por la totalidad de las fuerzas burguesas, identificándola con la dominación imperialista de la URSS sobre su bloque»;
- « de hecho (...) es la perspectiva misma de la revolución comunista mundial la que se ve afectada por el hundimiento del estalinismo. (...) La identificación entre comunismo y estalinismo (...) había permitido a la burguesía en los años 30, el alistar a la clase obrera tras el estalinismo para así rematar la derrota de ésta. Ahora que el estalinismo está totalmente desprestigiado entre los obreros, la misma mentira le sirve para desviarlos de la perspectiva del comunismo».
Puede completarse lo dicho considerando la evolución de lo que queda de los partidos estalinistas en los países occidentales.
El derrumbamiento del bloque del Este implica, a la larga, la desaparición de los partidos estalinistas, no solamente en los países en donde dirigían el Estado, sino también en los países en donde su función consistía en controlar a la clase obrera. Esos partidos o bien se transformarán radicalmente, como está ocurriendo con el PC de Italia, abandonando por completo lo que les era específico (incluso su propia apelación), o bien se hallarán convertidos en pequeñas sectas (como ya ocurre en Estados Unidos y en la mayoría de los países de Europa del Norte). Aún podrán representar algún interés para los etnólogos o los arqueólogos, pero dejarán de ejercer un papel serio como órganos de control y de sabotaje de las luchas obreras. El lugar que hasta ahora ocupaban para eso en ciertos países, se verá ocupado por la socialdemocracia o por sectores de la izquierda de ésta. Por esto, el proletariado tendrá cada vez menos ocasiones, en el desarrollo de su lucha, de enfrentarse con el estalinismo, lo cual no podrá sino favorecer aún más el impacto del embuste que identifica estalinismo y comunismo.
Las perspectivas para la lucha de clases
El hundimiento del bloque del Este y la muerte del estalinismo han creado nuevas dificultades para la toma de conciencia en el proletariado. ¿Quiere eso decir que lo sucedido va también a provocar una baja sensible en los combates de clase?
Sobre esto, cabe recordar que las tesis hablan de un «retroceso de la conciencia» y no de un retroceso de la combatividad del proletariado. Hasta precisan que «el capitalismo no dejará de llevar a cabo sus incesantes ataques cada vez más duros contra los obreros, lo cual les obligará a entrar en lucha», pues sería falso considerar que el retroceso de la conciencia vendrá acompañado de un retroceso de la combatividad. Ya se ha evidenciado en varias ocasiones la no identidad entre conciencia y combatividad. No vamos, pues, a volver sobre el tema aquí. En el preciso marco de la situación actual, hay que subrayar que el actual retroceso de la conciencia no es el resultado de una derrota directa de la clase obrera consecutiva a un combate que habría entablado. Los acontecimientos que hoy día siembran la confusión en su seno, han sido completamente ajenos a ella y a sus luchas. Por esta razón, lo que hoy pesa sobre ella no es la desmoralización. Aunque su conciencia haya quedado afectada, su potencial de combatividad, en cambio, sigue estando entero. Y este potencial, con los ataques cada vez más brutales que se van a desencadenar, puede manifestarse a la menor ocasión. Es, pues, importante no dejarse sorprender por las previsibles explosiones de combatividad. No hemos de interpretarlas como una puesta en entredicho de nuestro análisis sobre el retroceso de la conciencia, ni «olvidar» que la responsabilidad de los revolucionarios es intervenir en su seno.
En segundo lugar, sería falso establecer una continuidad entre la evolución de las luchas y de la conciencia del proletariado en el período anterior al derrumbamiento del bloque del Este y el período actual. En el periodo anterior, la CCI criticó la tendencia dominante, en el medio político proletario, a subestimar la importancia de las luchas de la clase y los avances realizados por ésta en su toma de conciencia. Poner de relieve el retroceso actual en la conciencia del proletariado no significa en absoluto poner en entredicho nuestros análisis del período anterior y, en particular, los que se hicieron en el VIIIº Congreso (Revista Internacional nº 59).
Es verdad pues, que el año 88 y la primera mitad del 89 estuvieron marcados por las dificultades en el desarrollo de la lucha y de la conciencia de la clase, y particularmente por el retorno de los sindicatos al primer plano. Esto ya se había señalado antes del VIIIº Congreso, particularmente en el editorial de la Revista Internacional nº 58, en la que se decía que «esta estrategia (de la burguesía) ha conseguido por ahora desorientar a la clase obrera y entorpecer su camino hacia la unificación de sus luchas». Sin embargo, nuestro análisis basado en los elementos de la situación internacional de entonces, ponía de relieve los límites de aquel momento de dificultad. En realidad, las dificultades que encaraba la clase obrera en el 88 y a principios del 89 eran parecidas (aunque más agudas) a las del año 85, puestas de relieve éstas en el VIº Congreso de la CCI (cf. «Resolución sobre la situación internacional», Revista Internacional, nº 44). No se excluía de manera alguna la posibilidad «de nuevos surgimientos masivos cada vez más determinados y conscientes de la lucha proletaria» (Revista Internacional, nº 58), de la misma manera que la baja de 1985 había desembocado en el 86 en movimientos tan importantes y significativos como las huelgas masivas de la primavera en Bélgica y la huelga del ferrocarril en Francia. En cambio, las dificultades con que se enfrenta el proletariado hoy están a un nivel completamente diferente. El derrumbamiento del bloque del Este y del estalinismo es un acontecimiento histórico considerable cuyas repercusiones en todos los aspectos de la situación mundial son de la mayor importancia. Ese acontecimiento, desde el punto de vista de su impacto en la clase obrera, no se puede considerar al mismo nivel que tal o cual serie de maniobras de la burguesía como las que hemos presenciado durante estos 20 últimos años, incluida la baza de la izquierda en la oposición, a finales de los años 70.
En realidad, es otro período el que se está abriendo hoy, distinto del que hemos estado viviendo desde hace 20 años. Desde 1968, el movimiento general de la clase, a pesar de algunos momentos de disminución o de breves retrocesos, se ha ido desarrollando en el sentido de luchas cada vez más conscientes que, en especial, iban liberándose cada vez más del imperio de los sindicatos. Al contrario, las condiciones mismas en las que se ha derrumbado el bloque del Este, el que el estalinismo no haya sido derribado por la lucha de clases sino por implosión interna, económica y política, determinan el desarrollo de una cortina de humo ideológica (independientemente de las campañas mediáticas que se están desencadenando hoy), de un desconcierto en el seno de la clase obrera sin comparación con todo lo que ésta ha tenido que encarar hasta ahora, ni siquiera con la derrota de 1981 en Polonia. En realidad, hemos de considerar que incluso si el derrumbamiento del bloque del Este se hubiera producido cuando las luchas del proletariado estaban en pleno desarrollo (por ejemplo a finales del 83 y principios del 84, o en el 86), la profundidad del retroceso que ese acontecimiento hubiera provocado en la clase no habría sido diferente (incluso si este retroceso hubiera podido tardar un poco más en producir sus efectos).
Por esto es por lo que resulta necesario reactualizar el análisis de la CCI sobre la «izquierda en la oposición». Esta baza le era necesaria a la burguesía desde finales de los años 70 y todo a lo largo de los años 80, frente a la dinámica general de la clase obrera hacia enfrentamientos cada vez más determinados y conscientes, frente a su creciente rechazo de las mistificaciones democráticas, electorales y sindicales. A pesar de las dificultades encontradas en algunos países (como por ejemplo en Francia) para realizar esa política en las mejores condiciones, ésta era el eje central de la estrategia de la burguesía contra la clase obrera, plasmada en los gobiernos de derechas en EEUU, en la RFA y en Gran Bretaña. Al contrario, el actual retroceso de la clase ha dejado de imponer a la burguesía por algún tiempo el uso prioritario de esta estrategia. Esto no significa que la izquierda vaya necesariamente a volver al gobierno en esos países: ya hemos evidenciado en varias ocasiones (Revista Internacional, nº 18) que esta fórmula sólo le es indispensable a la burguesía en los períodos revolucionarios o de guerra imperialista. No nos hemos de sorprender, sin embargo, si ocurre semejante acontecimiento, o considerar que se trata de un «accidente» o de la expresión de una «debilidad particular» de la burguesía en tal o cual país. La descomposición general de la sociedad se plasma para la clase dominante en crecientes dificultades para dominar su juego político, pero estamos lejos del momento en que las burguesías más fuertes del mundo dejen el terreno social desguarnecido frente a una amenaza del proletariado.
Así, la situación mundial, en el plano de la lucha de clases, aparece con características muy diferentes a las que prevalecían antes de que se desmoronara el bloque del Este. La evidencia de lo importante que es el actual retroceso de la conciencia en la clase, no debe llevar, sin embargo, a poner en entredicho el curso histórico tal como la CCI lo ha analizado desde hace más de 20 años, incluso si se ha de precisar esta noción como ya se ha dicho.
En primer lugar, hoy un curso hacia la guerra mundial resulta imposible: han dejado de existir los dos bloques imperialistas.
En segundo lugar, hay que subrayar los límites del actual retroceso de la clase. Incluso si la naturaleza de las mistificaciones democráticas que hoy se están reforzando en el seno del proletariado puede ser comparada con las que se desencadenaron cuando la «Liberación», también hay que señalar las diferencias entre las dos situaciones. Por una parte, fueron los principales países industrializados, y por consiguiente el corazón del proletariado mundial, los que resultaron directamente implicados en la IIª guerra mundial. Por lo tanto, la euforia democrática sobre ese proletariado fue un peso directo. Al contrario, los sectores de la clase que están hoy en primera fila de esas mistificaciones, los de los países del Este, son relativamente periféricos. Es principalmente a causa del «viento del Este» que está soplando hoy si el proletariado del Oeste ha de enfrentarse a esas dificultades, y no porque estuviera en el centro del ciclón. Por otra parte, las mistificaciones democráticas de después de la guerra tuvieron un poderoso relevo en la «prosperidad» que acompañó la reconstrucción. El considerar la «Democracia» como «el mejor de los mundos», pudo basarse durante dos décadas en una real mejora de las condiciones de vida de la clase obrera en los países avanzados y en la impresión que daba el capitalismo de haber conseguido superar sus contradicciones (impresión que hasta se introdujo en ciertos revolucionarios). Hoy la situación es totalmente diferente: los parloteos burgueses sobre la «superioridad» del capitalismo «democrático» se van a enfrentar con la dura realidad de una crisis económica insuperable y cada día más profunda.
Dicho esto, también es importante no forjarse ilusiones y dejarse adormecer. Incluso si la guerra mundial no podrá ser hoy, y quizás definitivamente, una amenaza para la vida de la humanidad, esta amenaza podría muy bien venir de la descomposición de la sociedad. Y eso más todavía si se considera que si bien el desencadenamiento de la guerra mundial requiere la adhesión del proletariado a los ideales de la burguesía, fenómeno que no está ni mucho menos al orden del día en la situación actual para los batallones decisivos de aquél, la descomposición no requiere adhesión alguna para acabar destruyendo a la humanidad. En efecto, la descomposición de la sociedad no es, en sentido estricto, una «respuesta» de la burguesía a la crisis abierta de la economía mundial. En realidad, ese fenómeno puede agudizarse precisamente porque la clase dominante es incapaz, a causa de la ausencia de alistamiento proletario, de dar SU respuesta específica a la crisis, o sea, la guerra mundial y la movilización que ésta entraña. La clase obrera, al ir desarrollando sus luchas (como así lo ha hecho desde finales de los años 60), al no dejarse alistar tras las banderas de la burguesía, ha podido impedir que la burguesía desencadene la guerra mundial. En cambio, únicamente el derrocamiento del capitalismo podrá acabar con la descomposición de la sociedad. Las luchas del proletariado en el sistema no son un freno a su descomposición, del mismo modo que tampoco pueden ser un freno al hundimiento económico del capitalismo.
Por todo eso, si hasta ahora considerábamos que «el tiempo iba obrando a favor del proletariado», que la lentitud del desarrollo de las luchas de la clase le iba permitiendo a ésta, y también a las organizaciones revolucionarias, volver a hacer suyas las experiencias que la contrarrevolución había sumido en el abismo, no podemos ahora seguir pensando igual. No se trata para los revolucionarios de impacientarse o de querer «forzar la historia», sino de tomar conciencia de la creciente gravedad de la situación si quieren estar a la altura de sus responsabilidades.
Por esto, en su intervención, aunque deben evidenciar que la situación histórica sigue en manos del proletariado, que éste sigue siendo perfectamente capaz, en sus luchas y mediante ellas, de superar los obstáculos que ha sembrado la burguesía en su camino, también deben insistir en la importancia de lo que está en juego en la situación actual, y por consiguiente sobre su propia responsabilidad.
Así pues, para la clase obrera, la perspectiva actual consiste en la continuación de sus luchas contra los crecientes ataques económicos. Estas luchas se van a desarrollar durante todo un período en un contexto político e ideológico difícil. Esto es muy evidente, claro está, para el proletariado de los países en donde se está instaurando hoy la «Democracia». En estos países, la clase obrera se halla en una situación de extrema debilidad, como lo viene confirmando, día a día, lo que allí está ocurriendo (incapacidad de expresar la menor reivindicación independiente de clase en los diferentes «movimientos populares», alistamiento en los conflictos nacionalistas -particularmente en la URSS-, participación incluso en huelgas típicamente xenófobas contra tal o cual minoría étnica, como recientemente en Bulgaria). Estos acontecimientos nos dan una imagen de lo que sería una «clase obrera» dispuesta a dejarse alistar en la guerra imperialista.
Para el proletariado de los países occidentales, la situación es, claro está, muy diferente. Este proletariado no está sufriendo ni mucho menos las mismas dificultades que el del Este. El retroceso de su conciencia se plasmará particularmente en el retomo de los sindicatos, cuya labor estará facilitada por el desarrollo de las mentiras democráticas y de las ilusiones reformistas: «la patronal puede pagar», «reparto de beneficios», «interesémonos por el crecimiento», patrañas que facilitan la identificación por parte de los obreros de sus intereses con los del capital nacional. Además, la continuación y la agravación del fenómeno de putrefacción de la sociedad capitalista ejercerán, aún más que durante los años 80, sus efectos nocivos sobre la conciencia de la clase. En el ambiente general de desesperanza que impera en la sociedad, en la descomposición misma de la ideología burguesa cuyas pútridas emanaciones emponzoñan la atmósfera que respira el proletariado, ese fenómeno va a significar para él, hasta el período prerrevolucionario, una dificultad suplementaria en el camino de su conciencia.
Para el proletariado no hay otro camino que el de negarse en redondo a dejarse alistar en luchas interclasistas contra algunos aspectos particulares de la sociedad capitalista moribunda (la ecología por ejemplo). El único terreno en donde puede hoy movilizarse como clase independiente (y es ésta una cuestión todavía más crucial en un momento en que en medio de la marea de mentiras democráticas sólo existen «ciudadanos», o «pueblos») es el terreno en el que sus intereses específicos no se pueden confundir con las demás capas de la sociedad y que, más globalmente, determina todos los demás aspectos de la sociedad: el terreno económico. Y es precisamente por eso; como lo venimos afirmando desde hace ya tiempo, por lo que la crisis es «el mejor aliado del proletariado». La agudización de la crisis es lo que va a obligar al proletariado a unirse en su propio terreno, a desarrollar sus luchas que son la condición para superar las actuales trabas en su toma de conciencia, lo que le va a abrir los ojos sobre las mentiras sobre la «superioridad» del capitalismo, lo que le va a obligar a perder sus ilusiones sobre la posibilidad para el capitalismo de superar su crisis y por consiguiente también las ilusiones sobre quienes quieren atarlo al «interés nacional» mediante «el reparto de los beneficios» y demás cuentos.
Ahora que la clase obrera tiene que batallar contra todas las cortinas de humo que la burguesía ha conseguido momentáneamente ponerle delante, siguen siendo válidas las palabras de Marx:
«No se trata de lo que tal o cual proletario o incluso el proletariado entero se representa en tal momento como meta final. Se trata de lo que es el proletariado y de lo que, conforme a su ser, estará obligado históricamente a hacer».
Les incumbe a los revolucionarios el contribuir plenamente en la toma de conciencia en la clase de esa meta final para la que la historia la ha designado, para que así pueda ella hacer por fin realidad la necesidad histórica de la revolución que nunca fue tan acuciante.
CCI, 10 de Febrero de 1990
[1] La poquísima resistencia de la casi totalidad de los antiguos dirigentes de las «democracias populares» que ha facilitado una transición «suave» en esos países no es en absoluto expresión de que esos dirigentes, al igual que los partidos estalinistas, hayan renunciado de buena gana y voluntariamente a su poder y privilegios. En realidad, eso da una idea, además de la quiebra económica total de esos regímenes, de su profunda fragilidad política, fragilidad que ya habíamos evidenciado nosotros desde hace tiempo pero que se ha revelado todavía mayor de lo que podía uno imaginarse.
[2] Entre esos países, Polonia y Hungría son «campeones» con 40 mil 600 millones de $ de deudas aquélla y 20 mil 100 millones ésta, o sea el 63,4 % y el 64,6 % del PNB anual respectivamente. A su lado, Brasil, con una deuda equivalente a «sólo» el 39,2 % de su PNB, parece un «buen alumno».
[3] Véase nuestro folleto La Decadencia del Capitalismo.
Series:
Acontecimientos históricos:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
Revista Internacional nº 62: junio a septiembre 1990
- 4194 reads
La barbarie nacionalista
- 4638 reads
Estamos asistiendo en toda Europa Oriental y en la URSS a una violenta explosión nacionalista.
Yugoslavia está en vías de desintegración. La civilizada y «europea» Eslovenia pide la independencia y, entre tanto, somete las repúblicas «hermanas» de Serbia y Croacia a un fuerte bloqueo económico. En Serbia, el nacionalismo agitado por el estalinista Milosevic lleva a pogromos, al envenenamiento de aguas, a la represión más brutal contra las minorías albanesas. En Croacia, las primeras elecciones «democráticas» dan el triunfo al CDC grupo violentamente revanchista y nacionalista; un partido de fútbol entre el Dynamo de Zagreb y otro equipo de Belgrado (Serbia) degenera en violentos enfrentamientos.
Toda Europa del Este está sacudida por las tensiones nacionalistas. En Rumania, una organización parafascista repleta de elementos de la antigua Securitate, Cuna Rumana, que cuenta con el apoyo indirecto de los «liberadores» del FSN, lleva a cabo sádicos apaleamientos de húngaros. Estos a su vez, aprovecharon la caída de Ceaucescu para perpetrar pogromos antirumanos. Por su parte, el gobierno central de Bucarest, niña bonita de los gobiernos «democráticos», persigue con saña a las minorías gitanas y de origen alemán. Hungría, pionera de los cambios «democráticos», discrimina a los gitanos y azuza las reivindicaciones de la minoría húngara en la Transilvania rumana. En Bulgaria, la recién estrenada «democracia» da cobijo a huelgas y manifestaciones masivas contra las minorías turcas. En la Checoslovaquia de la «revolución de terciopelo», el gobierno del «soñador» Havel persigue «democráticamente» a los gitanos y una violenta polémica sazonada de manifestaciones y enfrentamientos se ha destapado entre checos y eslovacos centrándose en la trascendente cuestión de si el nombre de la «nueva» República «libre» será Checoslovaquia o Checo-Eslovaquia...
Pero es, sobre todo, en la URSS donde el estallido nacionalista alcanza proporciones que están poniendo en entredicho la existencia de un Estado que era, hasta hace 6 meses, la segunda potencia mundial. Este estallido es especialmente sangriento y caótico. Matanzas de azeríes a manos de armenios y de armenios a manos de azeríes, de absajios víctimas de georgianos, de turcomanos linchados por uzbekos, de rusos apaleados por kazakos... Entre tanto, Lituania, Estonia, Letonia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania... piden la independencia.
La explosión nacionalista:
la descomposición capitalista en carne viva
Para los propagandistas de la burguesía estos movimientos serían una «liberación» producto de la «revolución democrática» con la que los pueblos del Este se han quitado de encima la bota «comunista».
Si «liberación» ha habido es la de la caja de Pandora. El hundimiento del estalinismo ha destapado las violentas tensiones nacionalistas, las fuertes tendencias centrífugas, que con la decadencia del capitalismo se habían incubado, radicalizado, profundizado, en esos países, alimentadas por su atraso insuperable y por la dominación estalinista, expresión y factor activo de dicho atraso[1].
El llamado «orden de Yalta» que ha dominado el mundo durante 45 años encaminaba las enormes tensiones y contradicciones que la decadencia del capitalismo madura inexorablemente hacia el holocausto total de una III guerra imperialista mundial; sin embargo, el renacimiento de la lucha proletaria desde 1968 ha bloqueado este curso «natural» del capitalismo decadente. Ahora bien, al no haber sido capaz la lucha proletaria de ir hasta sus últimas consecuencias -la ofensiva revolucionaria internacional- las tendencias centrífugas, las contradicciones cada vez más profundas, las aberraciones crecientemente destructivas, propias de la decadencia capitalista, continúan operando y agravándose, originando un pudrimiento en la raíz del orden capitalista que es lo que denominamos su descomposición generalizada[2].
Esta descomposición en los antiguos dominios del Oso Ruso ha «liberado» los peores sentimientos de racismo, revanchismo nacionalista, chovinismo, antisemitismo, fanatismo patriótico y religioso... que han acabado expresándose en toda su furia destructora.
«Avergonzada, deshonrada, nadando en sangre y chorreando mugre: así vemos a la sociedad capitalista. No como la vemos siempre, desempeñando papeles de paz y rectitud, orden, filosofía, ética, sino como bestia vociferante, orgía de anarquía, vaho pestilente, devastadora de la cultura y la humanidad así se nos aparece en toda su horrorosa crudeza» (Rosa Luxemburgo, La crisis de la socialdemocracia, cap. I).
La burguesía suele distinguir entre un nacionalismo «salvaje», «fanático», «agresivo»... y un nacionalismo «democrático», «civilizado», «respetuoso de los demás», etc.
Esta distinción es una pura superchería fruto de la hipocresía de los grandes Estados «democráticos» de Occidente cuya posición de fuerza les permite emplear con más inteligencia y astucia la barbarie, la violencia y la destrucción inherentes por principio a toda nación y todo nacionalismo en el capitalismo decadente.
El nacionalismo «democrático», «civilizado»y «pacífico» de Francia, USA y demás, es el de las matanzas y las torturas en Vietnam, Argelia, Panamá, África Central, Chad o el de su apoyo sin disimulos a Irak en la guerra del Golfo...
Es el de dos guerras mundiales con un saldo de más de 70 millones de muertos donde la exaltación del patriotismo, de la xenofobia, del racismo, acompañaron, cual manto protector, actos de barbarie que nada tienen que envidiar a sus rivales nazis: los bombardeos americanos de Dresde o de Hirosima y Nagasaki o las atrocidades francesas con las poblaciones alemanas de sus zonas de ocupación tanto tras la I Guerra Mundial como después de la segunda.
Es la «civilización» y el «pacifismo» de la «liberación» francesa con la derrota de los nazis: las fuerzas «republicanas» de De Gaulle y el P «C» F los que alentaban conjuntamente a la delación, al pogromo de alemanes; «A cada uno su boche[3]» era la «civilizada» consigna de la Francia «eterna» encarnada por esos postores del nacionalismo más vociferante y agresivo que siempre han sido los estalinistas.
Es el del cinismo hipócrita de favorecer la emigración ilegal de obreros de África para tener una mano de obra barata permanentemente intimidada y chantajeada por la represión policial (que según las necesidades de la economía nacional no duda en devolver en condiciones atroces a su país de origen miles de obreros emigrantes) y, al mismo tiempo, exhibir con lágrimas de cocodrilo un «antirracismo» enternecedor...
Es el del fariseísmo descarado de la Thatcher que al mismo tiempo que «lamenta» «horrorizada» la barbarie en Rumanía devuelve a Vietnam a 40 000 emigrantes ilegales cazados como ratas por la policía de Su Majestad en Hong Kong.
Toda forma, toda expresión de nacionalismo, grande o pequeño, lleva necesaria y fatalmente la marca de la agresión, de la guerra, del «todos contra todos», del exclusivismo y la discriminación.
Si en el periodo ascendente del capitalismo, la formación de nuevas naciones, constituía un paso adelante en el desarrollo de las fuerzas productivas, en el camino para darles un marco de expansión y pleno desenvolvimiento, el del mercado mundial, en el siglo XX, en cambio, en la decadencia del capitalismo, estalla brutalmente la contradicción entre el carácter mundial de la producción y la naturaleza inevitablemente privada-nacional de las relaciones capitalistas. Bajo tal contradicción la nación, como célula básica de agrupamiento de cada bando de capitalistas en la guerra a muerte por el reparto de un mercado sobresaturado, revela su carácter reaccionario, su naturaleza congénita de fuerza de división, traba al desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad.
«De un lado la formación de un mercado mundial internacionaliza la vida económica marcando profundamente la vida de los pueblos; pero, de otro lado se produce la nacionalización, cada vez más acentuada, de los intereses capitalistas lo que traduce, del modo más manifiesto la anarquía de la concurrencia capitalista en el marco de la economía mundial y que conduce a violentas conmociones y catástrofes, a una inmensa pérdida de energías, planteando imperiosamente el problema de la organización de nuevas formas de vida social». (Bujarín, La economía mundial y el imperialismo, 1916).
Todo nacionalismo es imperialista
Los trotskistas, extrema izquierda del capital, permanentes apoyos «críticos» del imperialismo ruso, presentan una lectura «positiva» de la explosión nacionalista en el Este. Según ellos significaría el ejercicio de la «autodeterminación de los pueblos» lo que habría supuesto un golpe contra el imperialismo, una desestabilización de los bloques imperialistas.
Ya hemos argumentado y ampliamente demostrando la falacia de la consigna «autodeterminación de los pueblos» incluso en el periodo ascendente del capitalismo[4]. Aquí queremos demostrar que tal explosión nacionalista si bien es una consecuencia de la hecatombe del bloque imperialista ruso y se inscribe en un proceso de desestabilización de las constelaciones imperialistas que han dominado el mundo los últimos 40 años (el «orden» de Yalta), no supone ninguna puesta en cuestión del imperialismo y, desde luego, lo que es más importante, semejante proceso de descomposición no aporta nada favorable al proletariado.
Toda mistificación se apoya, para engañar con eficacia, en falsas verdades o en apariencias de verdad. Así, es obvio que el bloque imperialista occidental ve con embarazo y preocupación el actual proceso de estallido en mil pedazos de la URSS. Su actitud ante la independencia de Lituania ha sido, aparte de las bravatas propagandísticas de «no me toquen a Lituania» y las palmaditas al hombro a Landsbergis y su panda, la de un apoyo muy poco disimulado a Gorbachov.
Estados Unidos y sus aliados de Occidente, no tienen, por el momento, ningún interés en que la URSS reviente. Saben que tal estallido daría lugar a una enorme desestabilización, con salvajes guerras civiles y nacionalistas, donde podrían ponerse en juego los arsenales nucleares acumulados por Rusia. Por otro lado, una desestabilización de las actuales fronteras en la URSS repercutiría inevitablemente sobre Oriente Medio y Asia, destapando las igualmente enormes tensiones nacionalistas, religiosas, étnicas, etc., allí acumuladas y a duras penas contenidas.
No obstante, esta actitud por el momento unánime de las grandes potencias imperialistas de Occidente es circunstancial. Inevitablemente, a medida que se agudice el proceso, ya en curso, de dislocación del bloque occidental -cuyo principal factor de cohesión, la unidad contra el peligro del Oso Ruso, ha desaparecido- cada potencia empezará a jugar sus propias cartas imperialistas, soplando el fuego de tal o cual bando nacionalista, apoyando a tal o cual nación contra otra, sosteniendo tal o cual independencia nacional, etc.
De esta forma, esa burda especulación sobre la desestabilización del imperialismo, queda claramente desmentida, poniéndose en evidencia lo que los revolucionarios hemos defendido desde la I Guerra mundial: «Las "luchas de liberación nacional" son momentos de la lucha a muerte entre las potencias imperialistas, grandes o pequeñas, para controlar más y mejor el mercado mundial. La consigna de "apoyo a los pueblos en lucha" no es, de hecho, sino un llamamiento para la defensa de una potencia imperialista contra otra con palabrería nacionalista o "socialista"» (Principios Básicos de la CCI).
Sin embargo, aún admitiendo que la actual fase de descomposición del capitalismo acentúa la expresión anárquica y caótica de los apetitos imperialistas de cada nación, por pequeña que sea, y que tal «libre expresión» tiende a escapar cada vez más del control de las grandes potencias, semejante realidad no elimina el imperialismo, ni las guerras imperialistas localizadas, ni las hace menos mortíferas; todo lo contrario, aviva las tensiones imperialistas y radicaliza y agrava sus capacidades de destrucción.
Lo que todo esto demuestra es otra posición de clase de los revolucionarios: todo capital nacional, por pequeño que sea, es imperialista, y no puede sobrevivir sin recurrir a una política imperialista. Esta posición la defendimos con la máxima firmeza frente a las especulaciones en el medio revolucionario, expresadas particularmente por la CWO, de que no todos los capitales nacionales eran imperialistas, lo que daba pie a todo género de peligrosas ambigüedades, entre otras la reducción del imperialismo, en última instancia, a una «superestructura» localizada en un reducido grupo de superpotencias, lo que, se quiera o no, hace de la «independencia nacional» del resto de naciones algo que tendría algo de «positivo»[5].
Lo que la época actual de descomposición del capitalismo pone de manifiesto es que toda nación o pequeña nacionalidad, todo grupo de gángsters capitalistas, ya tenga por finca privada el territorio gigantesco de los USA, ya un minúsculo barrio de Beyruth, es necesariamente imperialista, su objetivo, su medio de vida, es la rapiña y la destrucción.
Si la descomposición del capitalismo y, por tanto, la expresión caótica y descontrolada, de la barbarie imperialista, es resultado de la dificultad del proletariado para llevar su lucha hasta lo que reclama su propio ser, o sea, el de una clase internacional y por consiguiente revolucionaria; entonces, lógicamente, todo apoyo al nacionalismo, incluso disfrazado de «táctica marxista» -el llamado de los trotskistas «apoyemos a las pequeñas naciones que desestabilizan al imperialismo»- aleja al proletariado de su vía revolucionaria y alimenta el pudrimiento del capitalismo, su descomposición hasta la destrucción de la humanidad.
El único golpe real, en la raíz, al imperialismo, es la lucha revolucionaria internacional del proletariado, su lucha autónoma como clase, desligada y claramente opuesta a todo terreno nacionalista, interclasista.
La falsa comunidad nacional
La actual «primavera de los pueblos» es vista por los anarquistas como una «confirmación» de sus posturas. Expresarían su idea de la «federación» de los pueblos agrupados libremente en pequeñas comunidades según afinidades de lengua, territorio etc. y su otra idea, la «autogestión» es decir la descomposición del aparato económico en pequeñas unidades supuestamente así más accesibles al pueblo.
Lo que confirma la barbarie anárquica y caótica de la explosión nacionalista en el Este es el carácter radicalmente reaccionario de las posturas anarquistas.
La descomposición en curso de amplios territorios del mundo, hundidos en un caos tremendo, confirma que la «autogestión» es una forma radicaloide, «asamblearia», de adaptarse y, consecuentemente espolear, tal descomposición.
Si algo aportó el capitalismo a la humanidad fue la tendencia a la centralización de las fuerzas productivas a escala del planeta, con la formación de un mercado mundial. Lo que revela la decadencia del capitalismo es su incapacidad para ir más allá en tal proceso de centralización y su tendencia inevitable a la destrucción, a la dislocación. «La realidad del capitalismo decadente, a pesar de los antagonismos imperialistas que lo hacen aparecer momentáneamente como dos unidades monolíticas enfrentadas, es la tendencia a la dislocación y desintegración de sus componentes. La tendencia del capitalismo decadente es el cisma, el caos, de ahí la necesidad esencial del socialismo que quiere realizar el mundo como una unidad» (Internationalisme, «Informe sobre la situación internacional», 1945).
Lo que pone en evidencia con toda su agudeza la descomposición del capitalismo es el desarrollo de tendencias crecientes a una dislocación, a un caos, a una anarquía cada vez menos controlable en segmentos enteros del mercado mundial.
Si las grandes naciones, que en el siglo pasado constituyeron unidades económicas coherentes, son hoy un marco demasiado estrecho, un obstáculo reaccionario, contra todo desarrollo real de las fuerzas productivas, una fuente de concurrencia destructiva y de guerras; la dislocación en pequeñas naciones agudiza aún más fuertemente esas tendencias hacia la distorsión y el caos de la economía mundial.
Por otra parte, en esta época de descomposición del capitalismo, la falta de perspectivas de la sociedad, la evidencia manifiesta del carácter destructivo y reaccionario del orden social, genera un formidable vacío de valores, de guías a las que atenerse, de creencias a las que agarrarse para sostener la vida de los individuos.
Ello hace crecer las tendencias, que el anarquismo estimula con su consigna de las «pequeñas comunas federadas», a agarrarse como clavo ardiendo a todo tipo de falsas comunidades como la nacional, que proporcionen una sensación ilusoria de seguridad, de «respaldo colectivo».
Es evidente que la clientela privilegiada de tales manipulaciones suelen ser las clases medias, pequeño burguesas, marginadas, que por su falta de perspectiva y de cohesión como clase, necesitan el falso agarradero de la «comunidad nacional».
«Aplastadas materialmente, sin porvenir alguno ante sí, vegetando en un presente con los horizontes completamente cerrados y en una mediocridad cotidiana sin límites, esas clases son, por su falta de esperanzas, presa fácil para toda clase de mistificaciones, desde las más pacíficas hasta las más sangrientas (grupos patrioteros, pogromistas, racistas, Ku-Klux-Klan, bandas fascistas, gangsters y mercenarios de toda ralea). Es sobre todo en estas últimas, las más sangrientas, donde encuentran la compensación de una dignidad ilusoria a su decadencia real que el desarrollo del capitalismo aumenta día a día. Es ése el heroísmo de la cobardía, la valentía del pusilánime, la gloria de la mediocridad sórdida» (Revista Internacional nº 14, «Terror, terrorismo y violencia de clase» p. 9).
En las matanzas nacionalistas, en los enfrentamientos interétnicos que sacuden el Este, vemos el sello de estas masas pequeño burguesas, desesperadas por una situación que no pueden mejorar, envilecidas por la barbarie del antiguo régimen al que a menudo han servido desempeñando las más bajas tareas, soliviantadas por fuerzas políticas burguesas abiertamente reaccionarias.
Pero ese peso de la «comunidad nacional» como falsa comunidad, como raíces ilusorias, actúa también sobre el proletariado. En el Este, su debilidad, su terrible atraso político como fruto de la barbarie estalinista, han determinado su ausencia como clase autónoma en los acontecimientos que han sellado la caída de los regímenes del «socialismo real» y tal ausencia ha alimentado con mayor fuerza la acción irracional y reaccionaria de esas capas, a la vez que, consecuentemente, incrementaba la vulnerabilidad del proletariado.
Lo que la clase obrera debe afirmar contra las ilusiones reaccionarias del nacionalismo, propagadas por la pequeña burguesía, es que la «comunidad nacional» es el disfraz que toma la dominación de cada Estado capitalista.
La nación no es el dominio soberano de todos los «nacidos en la misma tierra» sino la finca privada del conjunto de los capitalistas que organizan desde ella, a través del Estado Nacional, la explotación de los trabajadores y la defensa de sus intereses frente a la concurrencia despiadada de los demás Estados Capitalistas.
«Estado Capitalista y Nación son dos conceptos indisolubles subordinados uno al otro. La nación sin Estado es tan imposible como el Estado sin la nación. En efecto, esta última es el medio social necesario para movilizara todas las clases en torno a los intereses de una burguesía que lucha por la conquista del mundo, pero como expresión de las posiciones de la clase dominante, la nación no puede tener otro eje que el aparato de opresión de aquella: el Estado» (Bilan nº 14, «El problema de las minorías nacionales» p. 474).
La cultura, la lengua, la historia, el territorio comunes, que intelectuales y plumíferos a sueldo del Estado nacional presentan como «fundamento» de la «comunidad nacional», son el producto de siglos de explotación, son el sello marcado a sangre y fuego con el que la burguesía ha acabado creándose un coto privado en el mercado mundial. «Para los marxistas no existe verdaderamente ningún criterio suficiente para indicar dónde comienza y dónde termina una "nación", un "pueblo" y el "derecho" de minorías nacionales a erigirse en naciones... Ni desde el punto de vista de la raza, ni del de la historia, el conglomerado que representan los Estados burgueses nacionales o los grupos nacionales, se justifican. Dos hechos solamente animan la charlatanería académica sobre el nacionalismo: la lengua y el territorio comunes y estos dos elementos han variado continuamente a través de guerras y de conquistas» (Bilan, ídem. p. 473).
La falsa comunidad nacional es la máscara de la explotación capitalista, la coartada de todo Capital Nacional para embarcar a sus «ciudadanos» en el crimen que son las guerras imperialistas, la justificación para pedir a los obreros aceptar despidos, hachazos al salario etc. -pues la «economía nacional no puede»-, el reclamo para embarcarlos en la batalla de la «competitividad» con los demás capitalismos nacionales; lo que con la misma fuerza que los separa y enfrenta respecto a sus hermanos de clase de los demás países, los encadena a nuevos y peores sacrificios, a la miseria y el paro.
La única comunidad hoy progresista es la unificación autónoma de toda la clase obrera. «Para que los pueblos puedan unificarse realmente sus intereses deben ser comunes. Para que sus intereses sean realmente comunes es menester abolir las actuales relaciones de propiedad, pues éstas condicionan la explotación de los pueblos entre sí; la abolición de las actuales relaciones de propiedad es interés exclusivo de la clase obrera. También es la única que posee los medios para ello. La victoria del proletariado sobre la burguesía es, al mismo tiempo, la victoria sobre los conflictos nacionales e industriales que enfrentan hostilmente entre sí, hoy en día, a los diversos pueblos» (Karl Marx, «Discurso sobre Polonia», 1847).
La lucha del proletariado lleva en germen la superación de las divisiones de tipo nacional, étnico, religioso, lingüístico, con el que el capitalismo -continuando la obra opresora de anteriores modos de producción- ha atormentado a la humanidad. En el cuerpo común de la lucha unida por los intereses de clase desaparecen de manera natural y lógica semejantes divisiones. La base común son unas condiciones de explotación que en todas partes tienden a empeorarse con la crisis mundial, el interés común es la afirmación de sus necesidades como seres humanos contra las necesidades inhumanas, cada vez más despóticas, de la mercancía y el interés nacional.
La meta del proletariado, el comunismo, es decir la comunidad humana mundial, representa una nueva centralización, una nueva unidad de la humanidad, a la altura del nivel alcanzado por las fuerzas productivas, capaz de darles el marco que permita su desarrollo y plena expansión. Es la unidad de la centralización consciente basada en intereses comunes producto de la abolición de las clases, de la destrucción de la explotación asalariada y de las fronteras nacionales.
«La aparente comunidad en que se han asociado hasta ahora los individuos ha cobrado siempre una existencia propia e independiente contra ellos y, por tratarse de la asociación de una clase en contra de otra, no sólo era, al mismo tiempo, una comunidad puramente ilusoria para la clase dominada sino también una nueva traba Dentro de la comunidad real y verdadera, los individuos adquieren, al mismo tiempo su libertad al asociarse y por medio de la asociación». (Marx, Engels, La ideología alemana, cap. I: «Feuerbach: contraposición entre la concepción materialista y la idealista»).
Adalen 16/05/1990
[1] Véase en la Revista Internacional nº 60, «Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este».
[2] Véase «La descomposición, fase última de la decadencia capitalista» en este mismo número.
[3] Alemán o alemana.
[4] Véase «Los revolucionarios ante la cuestión nacional », en la Revista Internacional nº 34 y 42.
[5] Véase «Acerca del Imperialismo», Revista Internacional nº 19.
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [19]
Acontecimientos históricos:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
La situación en Alemania
- 18342 reads
La evolución de las contradicciones que se concentran hoy en Alemania constituye una clave fundamental de la evolución de la situación mundial. Publicamos aquí un informe de nuestra sección en ese país que destaca la dinámica global y las diversas hipótesis que se presentan.
El desarrollo de la economía alemana antes de la unión económica y monetaria
A finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la economía mundial ha vuelto a encontrar problemas cada vez más fuertes, la economía alemana estaba todavía en pleno auge. Batió muchos records de producción durante varios años seguidos, especialmente en el sector del automóvil. En 1989 batió un nuevo record de excedente comercial. La tasa de utilización de las capacidades industriales alcanzó su punto culminante desde los años 1970. En los últimos meses, la falta de mano de obra calificada fue el factor principal que impidió la expansión de la producción en muchos sectores. Numerosas empresas tuvieron que rechazar pedidos por esa causa.
Ese boom no es expresión de la salud de la economía mundial, sino de la competitividad aplastante del capital de Alemania occidental, conforme a la ley según la cual sobreviven los más adaptados. Alemania se ha desarrollado a expensas de sus rivales, como lo demuestran ampliamente sus excedentes de exportación.
La posición de Alemania en la competencia se ha ido reforzando notablemente a todo lo largo de los años 1980. En lo económico, la tarea principal del gobierno Kohl-Genscher ha sido permitir un aumento enorme de los capitales de las grandes empresas, lo cual ha permitido una modernización y una automatización gigantescas de la producción. El resultado ha sido una marea de «racionalización» increíble, comparable en extensión a la que existió en la Alemania de los años 20. Los ejes principales de esa política han sido:
- más de 100 mil millones de marcos economizados gracias a reducciones de los gastos sociales y transferidos más o menos directamente a manos de los capitalistas, mediante reducciones masivas de impuestos;
- una serie de nuevas leyes que han sido adoptadas autorizando a las empresas a acumular enormes reservas totalmente libres de impuestos -por ejemplo la creación de compañías de seguros privadas en donde se acumulan fondos de inversión, producto en gran parte de especulaciones gigantescas.
El resultado es que hoy, el gran capital está «nadando en dinero». Mientras que a principios de los años 80, cerca de los dos tercios de las inversiones de las mayores empresas eran financiadas por préstamos bancarios, hoy las 40 empresas más importantes pueden financiar sus inversiones casi íntegramente con sus fondos propios, situación única en Europa.
Además de los medios financieros, el gobierno ha aumentado considerablemente el poder de los dirigentes de empresas sobre la fuerza de trabajo que emplean: flexibilidad, desregulación, jornada continua a cambio de una reducción mínima de la semana laboral.
No cabe duda de que la industria alemana está profundamente satisfecha del trabajo a ese nivel del gobierno Kohl durante los años 1980. A principios de 1990, el portavoz liberal de los industriales, Lambsdorff, anunciaba orgullosamente: «Alemania occidental es hoy el líder mundial de los países industrializados y el que menos necesita medidas proteccionistas»
Por ejemplo, mientras todos los demás países de la CEE (Comunidad Económica Europea) han adoptado medidas proteccionistas radicales contra las importaciones de automóviles japoneses, Alemania fue capaz de limitar el porcentaje japonés en el mercado alemán de automóviles a un poco menos del 20 % y, en términos de valor, exporta más automóviles a Japón que Japón a Alemania.
El plan de la burguesía alemana para los años 90 antes del derrumbe del Este
A pesar de esa fuerza relativa, se suponía que la onda de racionalización de los años 80 no era más que un comienzo. Ante una sobreproducción masiva, ante la perspectiva de la recesión, de la bancarrota del «tercer mundo» y de Europa del Este, estaba claro que los años 90 iban a ser los de la lucha por la supervivencia, y eso hasta para los países más industrializados. Y que esa supervivencia no podría hacerse más que a expensas de los demás países industrializados rivales.
Ante ese reto, Alemania occidental no está tan bien preparada como parece a primera vista.
- El sector de producción de medios de producción (maquinarias, electrónica, química) es temiblemente fuerte. En la medida en que Alemania no ha tenido nunca un mercado colonial cerrado, y en que es un productor clásico de medios de producción, creando constantemente su propia competencia, ese sector ha aprendido históricamente que la supervivencia no es posible sino a condición de estar siempre un paso delante de los demás.
- Alemania fue, inicialmente, mucho más lenta que Estados Unidos (EEUU), Gran Bretaña o Francia en desarrollar una producción masiva de bienes de consumo, y especialmente la industria del automóvil. Ésta se desarrolló esencialmente después de la segunda guerra mundial, con la apertura del mercado mundial a las exportaciones alemanas, mientras que al mismo tiempo, Alemania, al igual que Japón, estaba excluida en gran parte del sector militar, lo cual le permitió superar su atraso y convertirse en uno de los líderes mundiales del sector del automóvil Hoy, ante la sobreproducción absoluta (se estima que la industria occidental tiene, para 1990, una capacidad de producción excedentaria de ¡8 millones de automóviles!) y, con una competencia internacional cada vez más intensa en ese sector, la gran dependencia de Alemania de la industria del automóvil (cerca de 1/3 de los empleos industriales dependen directa o indirectamente de ella) anuncia hoy perspectivas realmente catastróficas para la economía alemana.
- El campo principal en el cual Alemania ha sufrido la derrota de la segunda guerra mundial es el sector de la alta tecnología, que fue desarrollado históricamente en relación con el sector militar del cual Alemania fue excluida. El resultado es que hoy, a pesar de su aparato productivo de lo más moderno, Alemania tiene un atraso masivo con respecto a EEUU y Japón en ese campo.
La perspectiva de los años 90 era, por consiguiente, reducir radicalmente la dependencia de la economía alemana de la industria del automóvil, no abandonando voluntariamente partes del mercado, claro está, sino desarrollando fuertemente el sector de la alta tecnología. De hecho la burguesía alemana está convencida de que en los años 90, o se impone entre las naciones líderes de la alta tecnología, al lado de EEUU y de Japón, o desaparece completamente como potencia industrial independiente de primera importancia. Esa lucha a muerte ha sido preparada durante los años 80, no solamente con la racionalización y la acumulación de inversiones enormes, sino también con la creación simbólica de la mayor empresa europea de alta tecnología, bajo la dirección de Daimler-Benz y de la Deutsche Bank. Se supone que Daimler y Siemens van a ser la punta de lanza de esa ofensiva. Esa tentativa de la industria alemana hacia la hegemonía mundial en los años 90 requiere:
- inversiones absolutamente gigantescas, dejando las de los años 80 pequeñas en comparación, e implicando una transferencia aun más masiva de ingresos de la clase obrera hacia la burguesía;
- la existencia de una estabilidad política a la vez internacionalmente (disciplina del bloque americano) y, en el interior, especialmente por parte de la clase obrera.
El derrumbe del Este: el objetivo de guerra alemán finalmente alcanzado
Después de la caída del muro de Berlín, el mundo imperialista tembló ante la idea de una Alemania unificada. No solamente en el extranjero sino en la misma Alemania, el SPD[1], los sindicatos, iglesia, la prensa, todos lanzaron advertencias contra un nuevo revanchismo alemán, peligro aparentemente presente con las ambigüedades de Kohl acerca de la frontera Oder-Neisse. La visión de una nueva Alemania que ponga en tela de juicio sus fronteras con los vecinos, siguiendo los pasos de Adolfo Hitler, no inquietan verdaderamente a la burguesía alemana. En realidad esas advertencias no hacen sino disfrazar la realidad de las cosas, a saber, que con la carrera hacia la Europa del 92 y el hundimiento del bloque del Este, la burguesía alemana ha alcanzado ya los objetivos que fueron la causa de dos guerras mundiales. Hoy, la burguesía alemana triunfante no necesita en absoluto poner en tela de juicio ninguna frontera porque es ella la potencia dominante en Europa. El establecimiento de una «Grossraumwirtschaft» (zona extensa de economía y de intercambio) dominada por Alemania, en Europa occidental, y de una reserva de mano de obra barata y de materias primas en Europa del Este, dominada también por Alemania, objetivos del imperialismo alemán, formulados desde antes de 1914, son hoy prácticamente una realidad. Es por eso que toda la bulla que se está armando en torno a la frontera Oder-Neisse no sirve en realidad más que para esconder la victoria real del imperialismo alemán en la Europa de hoy.
Pero una cosa debe estar clara: esa victoria del imperialismo alemán, cuyo mejor representante es el ministro liberal de asuntos exteriores, Genscher (y no los extremistas de derecha), no implica que Alemania pueda hoy dominar a Europa de la manera en que Hitler lo quería hacer. No existe actualmente ningún bloque europeo constituido y dirigido por Alemania, Mientras que en las primera y segunda guerras mundiales, Alemania se creía suficientemente fuerte para dominar a Europa de manera dictatorial, esa ilusión es imposible hoy. Si en aquella época, Alemania era el único país industrializado importante en el continente europeo (sin contar Gran Bretaña), hoy no es el caso (Francia, Italia...). La unificación alemana no aumentará más que de 21 a 24 % el porcentaje de Alemania en la producción de la CEE. Además, en la primera y segunda guerras mundiales, la tentativa alemana de dominación de Europa se hizo contando con el aislacionismo de EEUU; hoy el imperialismo americano está masiva e inmediatamente presente en el viejo continente y se esmerará en prevenir esas ambiciones. En fin, Alemania es hoy demasiado frágil militarmente y no posee armas de destrucción masiva. La formación de un bloque europeo no es posible, en las condiciones actuales más que si existe una potencia suficientemente fuerte como para someter a todas las demás. No es el caso hoy.
La victoria de Alemania: victoria pírrica
A diferencia de los años 30, la Alemania de hoy no es la «nación proletaria» (¡fórmula del KPD -Partido comunista- en los años 20!), excluida del mercado mundial e intentando trastornar las fronteras en torno suyo. Mientras no esté cortada del mercado mundial y del abastecimiento en materias primas, la burguesía alemana no tiene absolutamente ninguna ambición ni ningún interés en formar un bloque militar opuesto a EEUU. De hecho la Alemania de hoy es, en cierto modo, mas bien una potencia «conservadora» que ha «obtenido lo que deseaba» y que está más preocupada por «no perder lo que tiene». Y es verdad: Alemania es una potencia que tiene todas la de perder en el caos y la descomposición actuales. Su preocupación principal hoy es evitar que su victoria se transforme en catástrofe, una catástrofe que es muy probable.
El coste de la unificación
El coste de la unificación es tan gigantesco que pone en peligro la salud de las finanzas del Estado y la posición inmediata de Alemania en la competencia internacional. Es más que probable que los capitales que van a ser utilizados para la unificación, sean los mismos que estaban previstos para financiar la famosa imposición en el mercado de la alta tecnología, para alcanzar a EEUU y a Japón. En otras palabras, lejos de ser un refuerzo a ese nivel, la unificación podría muy bien ser, para la burguesía alemana, el factor de destrucción de sus esperanzas de seguir siendo una de las potencias industriales dominantes del mundo.
El coste de Europa del Este
Del mismo modo que tratará de erigir un nuevo «muro de Berlín» a lo largo de la línea Oder-Neisse para contener el caos del Este, es seguro que Alemania se verá obligada a invertir en los países limítrofes para crear una especie de «cordón sanitario» contra la anarquía total que se está desarrollando todavía más al Este. Claro, Alemania va a dominar y domina ya los mercados de Europa del Este. Sin embargo, es interesante notar que la burguesía alemana, lejos de saborear su triunfo, lanza gritos de alarma sobre los peligros que eso implica:
- peligro que la obligación de invertir en el Este acarree pérdidas de mercados occidentales, cuando son éstos mucho más importantes en la medida en que pagan al contado y son mucho más solventes;
- peligro de que disminuya el nivel técnico de la industria por el hecho que las mercancías que Europa del Este va a necesitar serán más simples y rudimentarias que las que exige el mercado mundial.
El coste de la desintegración del bloque USA
La desintegración del bloque occidental que pierde su razón de ser con la desaparición del bloque del Este, contiene el peligro, a largo plazo, de disgregación del mercado mundial que hasta ahora había sido mantenido y vigilado militarmente por la disciplina impuesta por EEUU. Esa eventualidad sería un desastre para Alemania occidental como nación exportadora líder y como principal potencia, junto con Japón, beneficiaria a nivel industrial del orden establecido después de la guerra.
El coste de toda fragilización del Mercado común europeo
El mercado europeo, y sobre todo el proyecto de la Europa del 92, están amenazados por la influencia creciente del «cada uno a lo suyo», por la voluntad de evitar compartir el coste de Europa del Este, las reacciones de Francia ante la pérdida del liderazgo frente a Alemania occidental que ocupaba en Europa, liderazgo que asumirá ahora Alemania sola.
Si la Europa del 92 (con lo cual entendemos el establecimiento de normas para la «liberalización» de los intercambios, de reglas para regir la batalla de todos contra todos, que favorecen siempre a los más fuertes, que no es lo mismo que los irrealizables «Estados Unidos de Europa») fracasara, y si el mercado europeo debiera desintegrarse, sería una catástrofe total para Alemania occidental, puesto que es ahí donde se encuentran sus principales mercados de exportación. Por eso es una fórmula incorrecta, a menudo utilizada por la prensa burguesa, el decir que Bonn, al conducir rápidamente la reunificación, puso en primer plano sus propios intereses en contra de los de la CEE. El interés particular de Bonn es la CEE. Fue la aceleración increíble del caos lo que la obligó a hacer la unificación inmediatamente
El desmoronamiento de la Unión Soviética
Mientras la URSS se mantenía todavía en pie, Europa del Este era, por un lado, un territorio enemigo y una amenaza militar para Alemania del Oeste, pero, por otro lado, una garantía de vecindad estable en la frontera oriental de Alemania. El caos terrible que se está desplegando hoy en la URSS es una preocupación de primer orden para EEUU, y de lo más inquietante para Francia y Gran Bretaña. Pero para la burguesía alemana, que está justo al lado, es una visión de pesadilla absoluta. En la nueva Alemania unificada, sólo Polonia la separará de la URSS. El ministerio de Asuntos Exteriores de Genscher vive con la pesadilla de guerras civiles sangrientas, de toneladas de armamentos y de centrales nucleares que explotan, de millones de refugiados de la Unión Soviética invadiendo Occidente, amenazando con destruir completamente la estabilidad política de Alemania. Para evitar ese «guión catastrófico», la burguesía alemana deberá asumir una responsabilidad importante para tratar de limitar la anarquía en la Unión Soviética, lo que representará también una carga económica enorme. Por ejemplo: el gobierno de Alemania occidental se ha comprometido a respetar y honrar todos los anteriores compromisos comerciales entre Alemania del Este y la Unión Soviética, promesa que es de inspiración política y que será respetada a regañadientes. Así como la ruptura de la CEE significaría la anulación de la victoria de los objetivos de guerra del imperialismo alemán (Grossraumwirtschaft), el desarrollo de una anarquía total en la Unión Soviética destruiría el segundo plan, el de una Europa del Este suministradora de materias primas baratas. Esto sería trágico para el capitalismo alemán, en la medida en que la Unión soviética es la única reserva disponible de materias primas no procedentes de ultramar y por lo tanto no dependientes de EEUU. Un ejemplo de los efectos de la anarquía del Este sobre las ambiciones del imperialismo alemán: uno de los proyectos preferidos de Gorbachov es la creación de una zona industrial libre de impuestos en Kaliningrado, a la que quiere convertir en el nuevo escaparate de Rusia hacia el Oeste. Tiene la intención de transferir alemanes del Volga hacia esa zona de la que fue antigua ciudad alemana con el nombre de Konigsberg, como medida estimulante suplementaria para atraer capitales alemanes. Así que se quiere hacer de Kaliningrado una ventana alemana hacia el Este, es decir, una «vía segura» para las materias primas procedentes de Siberia, evitando las repúblicas asiáticas de la Unión soviética. Hoy, el separatismo y el mini-imperialismo de las repúblicas del Báltico están sembrando desorden en esos planes. Ya Landbergis ha dejado que los lituanos reivindiquen Kaliningrado.
Las medidas de la burguesía alemana contra el caos y la descomposición
Ante la tremenda aceleración de la crisis, de las guerras económicas, de la descomposición, del hundimiento del Este, existe un peligro real:
- que el combate de la burguesía alemana para abrirse un camino en la lucha por la hegemonía en el mercado mundial contra EEUU y Japón, se de en condiciones mucho menos favorables;
- que Alemania pierda completamente su puesto privilegiado de «surfista» por encima de la ola de la crisis a expensas de sus rivales. Por el contrario, existe realmente el peligro de que la posición de Alemania se fragilice particularmente, como en los años 30, pero esta vez ante una clase obrera no derrotada;
- que la descomposición y el caos mundiales arruinen la famosa estabilidad política alemana.
La tendencia a la ruina económica total y al caos completo es históricamente irreversible. No obstante, toda tendencia tiene sus contratendencias, que en este caso no van a detener pero sí pueden frenar, o por lo menos influenciar momentáneamente el curso de ese movimiento, haciendo que no se desarrolle de la misma manera en todos los países. Es necesario examinar especialmente las medidas que la burguesía alemana está tomando para protegerse, La burguesía alemana- no es sólo la más poderosa de Europa en lo económico y una de las más ricas en experiencias amargas, sino que tiene también las estructuras políticas y estatales más modernas (por ejemplo, la modernidad política del Estado alemán comparado con el británico es tan marcada como su diferencia en lo económico). La burguesía alemana ha sido capaz de combinar sus «cualidades tradicionales» y todo lo que aprendió de su mentor americano a finales de los años 1940 (Alemania occidental es sin duda alguna, en muchos respectos, el país europeo más «americanizado»).
Unificar al mejor precio
A través de la unión monetaria, Bonn tiene la intención de dar a los alemanes del Este dinero del Oeste, pero tan poquito como sea posible, y así tener la justificación política para detener su venida hacia el Oeste. El objetivo es que la RDA asuma ella misma, lo más posible, la carga de la unificación, así como la CEE y, sobre todo (como veremos más adelante), la clase obrera del Este y del Oeste. Por lo demás, la burguesía alemana occidental trata de conservar exclusivamente para ella los aspectos más benéficos de esa unificación, es decir, fuentes de fuerza de trabajo increíblemente barata con las cuales podrá también ejercer presiones en los salarios del Oeste, o el acceso a las materias primas soviéticas y a la tecnología espacial gracias a los lazos históricos que la unen con las empresas de Alemania del Este.
Evitar la disgregación de la CEE
Si existe una tendencia hacia la disgregación de la CEE, también existen importantes contra-tendencias. Entre ellas:
- el interés imperioso de Alemania por evitarlo;
- el interés de los demás países europeos que viven con la obsesión de que les gane Japón. Aunque es cierto que hoy la tendencia es hacia el «cada uno por su cuenta», los gangsters tienden, a pesar de todo, a reagruparse para enfrentar a otros gangsters.
La Europa del 92 no es un nuevo bloque contra Estadas Unidos. Y seguramente no tiene ninguna posibilidad de serlo si los norteamericanos deciden sabotearla. Bonn está tratando actualmente de convencer a Washington de que Europa del 92 está esencialmente dirigida contra Japón, y no contra EEUU. La burguesía de Alemania occidental está convencida de que una de las bases principales de la gran competitividad japonesa en el mercado mundial es la cerrazón total del mercado interior japonés, y que los altos precios en el mercado interior japonés financian su dumping en el mercado mundial. Bonn proclama que si Japón se ve obligado, con medidas proteccionistas, a construir fábricas en Europa, no serán éstas más competitivas que las europeas, o al menos que las alemanas. El mensaje es claro: si Europa 92 puede servir para obligar a Japón a abrir su mercado interior, es posible vencer al gigante asiático. Además, Bonn subraya sin cesar que el mercado europeo, que será entonces el mercado unificado mayor del mundo, es el único medio que pueda permitir a EEUU colmar su gigantesco déficit comercial, es decir que Bonn propone un reparto germano-norteamericano del mercado europeo.
***
Antes de las primera y segunda guerras mundiales, los marxistas alertaron a la clase obrera acerca de las matanzas por venir, y expresaron qué actitud debía adoptar el proletariado al respecto. Hoy nuestra tarea es alertar a los obreros contra la guerra mundial comercial que se ha desatado a una escala sin precedentes en la historia, y armarlos contra el peligro mortal del nacionalismo económico, es decir el tomar partido por su propia burguesía. El coste de esa guerra para la clase obrera será, sin lugar a dudas, terrible.
La unificación alemana y la posibilidad de una recesión brutal
Hemos mostrado hasta ahora las enormes implicaciones del caos y de la descomposición actuales para el capital alemán en la perspectiva de los años 90. Pero existe también una perspectiva inmediata, la de los efectos de la unión económica y monetaria especialmente. Esos efectos van a ser catastróficos para la clase obrera, y para la de Alemania del Este en especial.
Es difícil predecir las consecuencias inmediatas de la situación porque se trata de una situación inédita en la historia. Pero existe una posibilidad de que pueda permitir frenar temporalmente la tendencia de la economía mundial hacia la recesión, arruinando las finanzas del Estado alemán y agudizando aun más las contradicciones globales. La otra posibilidad que no se debe excluir, en vista de la gran fragilidad de la coyuntura económica mundial actual, es que los desórdenes monetarios y de las tasas de interés, el pánico de las inversiones y de las bolsas de valores que podrían suceder sean la gota de agua que haga derramar el vaso, hundiendo la economía mundial en una recesión declarada.
Lo que se puede decir con certeza es que la llegada del marco alemán a Alemania del Este va a provocar la pérdida de millones de empleos y la explosión de una pauperización masiva que, por su rapidez y su brutalidad, serán quizás sin precedentes en la historia del capitalismo para un país industrializado, fuera de un período de guerra. También es cierto que el coste incalculable de esas medidas drásticas no se puede conseguir sin presionar a los obreros de Alemania occidental... Los sistemas de subvención a los desempleados y de seguro social del Oeste, por ejemplo, se van a encontrar al borde de la insolvencia al tener que financiar al Este. Además, no existe absolutamente ninguna garantía de que se obtenga el principal objetivo político inmediato de la unión monetaria -evitar la venida de Alemanes del Este al Oeste-. Ante un mundo capitalista que se hunde, el dilema de la burguesía alemana occidental salta a la vista cuando se ve que la no realización inmediata de la unificación tendría seguramente efectos aun más desastrosos que la unificación. Lambsdorff no bromeaba cuando declaraba recientemente que si no se organizaban elecciones rápidamente en toda Alemania, se iría a la bancarrota, no solamente Alemania del Este sino también la del Oeste (se refería a la supervivencia de la burguesía estalinista de Alemania del Este que sueña con continuar sus cuarenta años de mala administración, pero financiada ahora directamente por el Oeste).
El desconcierto de la burguesía tras la caída del muro
Cuando cayó el muro, la burguesía se encontró desconcertada, sorprendida y dividida. Hubo una serie de crisis políticas:
- Genscher apoyaba -posición original- la pertenencia rápida pero separada de la RDA a la CEE, con lazos solamente federativos con Alemania occidental;
- Brandt tuvo que pelear entre bastidores para convencer al SPD sobre la posición a favor de la reunificación; una coalición regional y local SPD-CDU[2] fue necesaria para obligar a Kohl a poner fin a las leyes que incitaban a la emigración del Este, leyes útiles durante la guerra fría, pero que hoy conducen al desastre;
- Bonn tuvo que apoyar a la vez a los gobiernos de Krenz y de Modrow, en espera de colmar el vacío político;
- Bonn tuvo que cambiar su política inicial de ayuda económica vacilante, por la de unión
- la lucha del aparato de Estado estalinista de RDA por un puesto en la nueva Alemania causó una serie de crisis, desde la agravación de la inmigración hacia el Oeste, hasta los chantajes que hizo la Stasi («Staatssicheiheit», policía de Estado) a líderes políticos (no sólo del Este);
- las maniobras de Kohl en torno a la frontera Oder-Neisse causaron crisis internas y escándalos internacionales.
Ofensiva de estabilización hacia la unidad nacional
El primer eje de la ofensiva de estabilización fue el restablecimiento de la unidad de las corrientes burguesas dominantes. A pesar de todos los conflictos y del caos, se desarrolló muy rápidamente el sentimiento de que ese tipo de crisis histórica necesitaba cierto tipo de unidad nacional. Hoy existe un acuerdo real entre la CDU, el FDP y el SPD sobre los problemas fundamentales planteados por la apertura del muro: unificación rápida, unión monetaria inmediata (apoyada políticamente hasta por la Bundesbank, aunque la considere como suicida económicamente), política anti-inmigración con respecto al Este, permanencia en la OTAN (que integrará por etapas a la RDA), reconocimiento de la frontera Oder-Neisse.
Segunda fase de inestabilidad: la «digestión» de la RDA
El otro eje de la «estabilización» no hace sino desplazar el caos de un nivel a otro. La unificación precipitada no es posible sin cierto grado de caos. Provoca conflictos con las grandes potencias y amenaza con desestabilizar aun más a la URSS. Y la unión monetaria es una de las políticas más aventureras de la historia humana, quizás comparable a la ofensiva «Barbarroja» de Hitler contra Rusia. El destrozo económico de la industria de la RDA va a ser tan sangriento, el desempleo masivo tan elevado (algunos hablan de 4 millones de desempleados), que a lo mejor incluso va a fracasar el objetivo inmediato que tiene: detener la inmigración masiva hacia el Oeste. El remedio contra el caos conducirá probablemente... al caos.
A pesar de la oposición directa, especialmente de las «grandes potencias» europeas, a la perspectiva de unificación inmediata de Alemania después de la apertura del muro de Berlín, el proceso de unificación se ha ido acelerando, con el apoyo especial de EEUU (cuya fórmula de pertenencia de una Alemania unida a la OTAN sirve sobre todo para mantener la presencia americana en Alemania y en Europa, a expensas no sólo de Alemania, sino también de Gran Bretaña, de Francia y de la URSS), y eso a pesar del riesgo de una desestabilización aún mayor del régimen de Gorbachov y de la URSS. Por dos razones:
- todas las potencias principales están asustadas por el vacío creado en Europa central, vacío que sólo Alemania puede colmar;
- es el hundimiento de la URSS, que convierte automáticamente a Alemania en la potencia dirigente de Europa, lo que hace que desaparezca la obligación de Bonn de compartir la dirección de Europa occidental con Paris, etc. Por el contrario, es poco probable, y no ha sido comprobado, que la actual unificación alemana conduzca al fortalecimiento de Alemania como potencia principal. Económicamente, la unificación representa sin duda un debilitamiento, y todas las ventajas estratégico-militares serán probablemente más que contrarrestadas por los .efectos del caos del Este. Cuando comprendieron que la unificación no significaba ni mucho menos un fortalecimiento automático de Alemania, sus «aliados» lo aceptaron mejor.
Cronológicamente hablando:
- Después de la apertura del muro, hubo una explosión nacionalista en la burguesía alemana, desde Kohl a Brandt: «nosotros, alemanes, somos los mejores» etc., a pesar de las advertencias inmediatas de los más moderados (por ejemplo Lafontaine). El pánico, el terror y la envidia de los aliados fueron simbolizados por la oposición declarada a la unificación y la visita relámpago de Mitterrand a Berlín-Este y a Budapest, para asegurarse de que Francia obtendría una parte del botín.
- La burguesía está de vuelta en sus ilusiones estúpidas. Cuanto más se va dando cuenta Bonn de que «la manzana está envenenada», tanto más está obligada la burguesía alemana a comérsela cuanto antes, para evitar que crezca y se multiplique el caos. Ahora es Bonn quien tiene pánico y quien está furioso ante la nueva actitud de los aliados, que dejan a Alemania del Oeste sola con sus problemas y sobre todo con el coste de ese embrollo.
- Bonn logró convencer a los demás de que no puede encargarse solo del problema y que si no participan activamente, el resultado podría ser la desestabilización de toda Europa occidental.
Las elecciones venideras:
una tendencia a instaurar estructuras estabilizadoras
En Noviembre de 1989 habíamos notado que en la nueva situación la presencia del SPD en la oposición para controlar mejor a la clase obrera, ha dejado de ser una obligación para la burguesía, por el retroceso de la conciencia de clase provocado por los acontecimientos del Este, y que la continuación del gobierno Kohl-Genscher depende de la superación de sus divergencias. Ahora parece que esas divergencias no van a ser el centro de las elecciones (menos la extensión de la estabilidad, es decir la aplicación de las estructuras políticas de Alemania del Oeste a la RDA). La CDU sigue teniendo un poco más de fuerza que el SPD en una Alemania unida, el FDP sigue siendo el «factor de coalición», los Republicanos siguen fuera del Parlamento. No hay razón para pensar que un gobierno dirigido por Lafontaine sería fundamentalmente diferente del actual.
Un problema que se plantea es el de las tensiones y de las confusiones dentro del aparato político:
- rivalidades entre CDU y CSU en torno a su respectiva influencia en RDA;
- rivalidades entre el SPD y los estalinistas por el control de los sindicatos en RDA;
- divergencias fuertes en el partido de los Verdes sobre la unificación;
- desorientación en los izquierdistas, cuya mayoría se aferra al Estado de la RDA y al PDS (ex-SED, partido comunista) que ya nadie quiere ni en el Este (aparte de los principales funcionarios estalinistas), ni en el Oeste.
Por importantes que sean las tentativas de estabilización, nuevas oleadas de anarquía están ya a la vista:
- el hundimiento definitivo de la URSS ;
- la crisis económica mundial (después de la URSS, EEUU es probablemente el próximo gran barco que va a naufragar);
- las tensiones dentro de la OTAN.
Lucha de clases: la combatividad de la clase sigue intacta
Evidentemente, Alemania no es una excepción en el reflujo, particularmente de la conciencia, en la clase obrera. Al contrario:
- el reflujo comenzó en Alemania antes que en otras partes, desde 1988-89, y ya esencialmente por la situación en el Este;
- las propuestas de reducción de armamentos por Moscú provocaron ilusiones reformistas en torno a la idea de un capitalismo más pacífico
- la afluencia de cerca de un millón de personas por año procedentes del Este;
- la enorme campaña sobre la «derrota del comunismo», desde la matanza de Pekín;
- un impacto más profundo, por la proximidad del Este, de las ilusiones democráticas reformistas, pacifistas e interclasistas que pesan más que en cualquier otra parte. Las cuestiones de la unificación de las luchas y del cuestionamiento de los sindicatos, aunque hayan sido planteadas ya por las luchas de Krupp en Diciembre de 1987, fueron planteadas de manera menos fuerte que en otras partes y están pues hoy todavía más debilitadas.
Por otro lado, la combatividad, después de haber sufrido una parálisis momentánea bajo el impacto de la inmigración del Este, en vez de seguir retrocediendo después de la apertura del muro, como se hubiera podido suponer, ha vuelto a empezar a expresarse (como lo mostraron recientemente paros simbólicos durante las negociaciones sindicales). La ausencia de todo signo, por el momento, que indique que los obreros de Alemania occidental están dispuestos a aceptar sacrificios materiales por la unificación es el problema central de la burguesía. Parece más bien que sólo la idea ya hace desaparecer los últimos vestigios de patriotismo de las mentes de muchos obreros.
Crisis y unificación: balance de los años 80
La crisis juega un papel esencial para la unificación aun cuando la burguesía logra evitar que se concrete esta última en las luchas. La aparición, a principios de los años 80, del desempleo masivo, de «la nueva pobreza», a mediados de esos años, todo eso ha incrementado mucho el potencial de unificación. Pero su desarrollo es contradictorio y no lineal.
La ofensiva de modernización de los años 1980, el ataque más fuerte en Alemania desde los años 1920, ha transformado parcialmente el mundo del trabajo. El obrero industrial moderno tiene a menudo que controlar varias máquinas a la vez, tiene que responder a agotadoras exigencias de energía, de concentración, de calificación y recalificación permanente, etc., de tal modo que una parte creciente de la población se ve automáticamente excluida del proceso de producción (por edad avanzada, enfermedad, falta de fuerza mental para aguantar la presión, falta de calificación, etc.).
Eso explica en gran parte la paradoja de que exista por un lado, un desempleo masivo y, simultáneamente, millares de empleos vacantes en los sectores especializados. La anarquía es total. Millones de obreros están desempleados, no solamente porque no hay empleos, sino también porque no pueden responder a las increíbles exigencias actuales. Esa masa en constante aumento ya no es útil al capital como medio de presión sobre los salarios y sobre los trabajadores con empleo, así que no hay ninguna razón económica para mantenerlos en vida. Es así que se han aplicado medidas de lo mas radical en ese sector; por eso es por lo que en los años 80, Bonn decidió parar la construcción de viviendas sociales.
Los efectos inmediatos de la ofensiva de racionalización-modernización del capital alemán no sólo produjeron efectos positivos en la unificación de las luchas. También produjeron ciertas tendencias a la división entre obreros:
- entre quienes pueden todavía responder a los imperativos actuales de producción y que, a pesar del control de los salarios, tienen mas ingresos hoy que hace cinco años por la cantidad de horas extras que tienen que hacer (esto es válido seguramente para la mayoría de los obreros). Estos piensan que, por la falta actual de mano de obra calificada, el capital los necesita y eso favorece las ilusiones individualistas y corporativistas («nos podemos defender solos»);
- y quienes no pueden responder a esos imperativos, que se ven marginados y excluidos de la producción, que caen en una pobreza creciente y son a menudo las primeras victimas de la descomposición social (desesperación, droga, explosiones de violencia ciega -como el ejemplo de Kreuzberg en Berlín-), y que se sienten aislados del resto de su clase. En relación con eso (sin ser idéntico), se debe ver el fracaso de las luchas de los desempleados y su falta de conexión con los obreros activos.
La crisis y la unificación de las luchas en perspectiva
Entre los efectos más inmediatos del cambio histórico, cabe señalar:
- las ilusiones en un boom económico duradero como consecuencia de:
- la apertura de Europa del Este,
- la perspectiva de Europa del 92,
- una esperanza de paz, como consecuencia de la reducción radical de los gastos militares;
- el miedo a un nuevo empobrecimiento, por causa de la unificación de Alemania, lo que no acarrea solamente una radicalización sino también tendencias a la división de la clase obrera (Oeste contra Este);
- la unión monetaria duplicará al fin y al cabo la cantidad de desempleados en Alemania;
- un verdadera escabechina de empleos parece inevitable en los sectores en donde la el coste de los años 1990, los enormes programas de inversión, la anulación de las deudas impagables de los países de la periferia, etc., todo eso exigirá que el capital reduzca aún, más los ingresos de los proletarios;
- si la «racionalización» sigue al ritmo actual, a mediados de los años 90, millones de obreros se encontrarán en un estado de agotamiento total y de desgaste físico completo antes de los 40 años: es una amenaza que se cierne sobre fuerzas esenciales de la clase.
Las principales dificultades
para la unificación política de la clase obrera
El reforzamiento de la socialdemocracia, de los sindicatos, de la ideología reformista, del pacifismo, del interclasismo, nada de eso podrá ser superado ni fácil ni rápida ni automáticamente. Se necesitan:
- luchas repetidas;
- movilizaciones y discusiones colectivas;
- la intervención comunista.
Las lecciones de los últimos veinte años de crisis y de luchas no han desaparecido, pero se han vuelto menos accesibles, sumidas en una montaña de confusión. No es hora de complacencia; hay que sacar el tesoro a la superficie o, si no, la clase fracasará en su misión histórica.
El atraso del proletariado de RDA
Aunque la RDA haya formado parte de Alemania hasta en 1945, los efectos del estalinismo han sido profundamente catastróficos para la clase obrera. Existe un atraso fundamental que va aun más lejos que la falta de experiencia sobre la democracia, los sindicatos «libres», el odio violento al «comunismo». El aislamiento detrás del muro produjo en los obreros una verdadera «provincialización». La «economía de escasez» los llevó a considerar a los extranjeros como enemigos que «compran todo y nos dejan sin nada». El «internacionalismo» soviético y el aislamiento del mercado mundial estimularon un nacionalismo fuerte. Si en Alemania occidental, quizás un obrero de cada diez es racista, en RDA uno de cada diez no es racista. La economía burocrática acarreó una pérdida de dinamismo y de iniciativa, apatía y pasividad, siempre en la eterna «espera de órdenes», cierto servilismo (ni siquiera atenuada por un mercado negro floreciente como en Polonia). Y atraso técnico: la mayoría de los obreros ni siquiera están acostumbrados a usar teléfono. El estalinismo ha dejado a la clase profundamente dividida por el nacionalismo, los problemas étnicos, los conflictos religiosos, la delación (probablemente un obrero de cada cinco daba regularmente informaciones a la Stasi sobre sus colegas).
Es de alegrarse de que, cuando Alemania fue dividida después de la guerra, 63 millones de personas se encontraran en el Oeste y solamente 17 millones en el Este, y no el contrario.
El papel crucial de los obreros del Oeste;
la alternativa histórica sigue abierta
La inmensa ola nacionalista reaccionaria venida del Este se ha quebrado, hasta el momento, en la roca del proletariado de Alemania occidental. Con eso no queremos decir que la contrarrevolución haya obtenido, en el Este, una victoria irreversible. Pero si es todavía posible que participen en movimientos revolucionarios en el futuro, es porque los obreros del Oeste no se han dejado arrastrar al mismo terreno burgués que en el Este, que es tan eficaz como lo fue en España durante la guerra civil. La clase obrera de Alemania occidental ha mostrado que no tiene, por el momento, la misma afición nacionalista.
El obrero alemán occidental típico asocia hoy el nacionalismo con las derrotas de las guerras mundiales y con la pobreza más tremenda, y asimila por el contrario cierta prosperidad a la CEE, al mercado mundial, etc. Un empleo industrial de dos en Alemania depende del mercado mundial. Y hasta la inmigración masiva procedente del Este tuvo efectos notables de división solamente en los sectores débiles y no en los «batallones» principales de la clase. El proletariado sigue siendo una fuerza decisiva de la situación mundial. Por ejemplo, si la burguesía alemana, a pesar del coste increíble de la unificación, de la lucha en el mercado mundial, etc. debiera emprender una carrera hacia el rearmamento para convertirse en una superpotencia militar, el precio sería tan elevado que acarrearía probablemente una guerra civil. La clase obrera en los países industriales del Oeste sigue invicta, sigue siendo una fuerza que la burguesía debe tener en cuenta en permanencia.
No sabemos con certeza si la clase obrera podrá superar las dificultades actuales y restablecer su propia perspectiva de clase. Ni siquiera podemos consolarnos con la ilusión determinista según la cual «el comunismo es inevitable». Pero sí sabemos que el proletariado hoy no sólo tiene que perder cadenas; es su propia vida la que está amenazada. En cambio sigue teniendo un mundo que ganar y para eso, no es todavía demasiado tarde.
Weltrevolution - 8/5/90
[1] La CDU es el partido de derechas del actual canciller Kohl al que hay que añadir la CSU bávara. El FDP es el partido de centro-derecha (liberales) que sirve para hacer coaliciones con la derecha o la Izquierda según las necesidades. Hoy gobierna con la CDU-CSU; es el partido de Genscher. El SPD es el partido socialista, en la oposición. Su candidato para las próximas elecciones es O. Lafontaine. Los Republicanos son la extrema derecha (NDT).
[2] La economía no constituye automática e inmediatamente un incentivo favorable a la tendencia hacia la unificación de las luchas. Pero, a largo plazo, la recesión es una fuerza poderosa en favor de esa unificación, aunque la situación del capital mundial ya sea desastrosa incluso sin recesión declarada.
Geografía:
- Alemania [20]
Acontecimientos históricos:
POLEMICA: Frente a la conmoción en el Este una vanguardia en retraso
- 5196 reads
El hundimiento del bloque del Este es el acontecimiento histórico más importante:
- después de los acuerdos de Yalta de 1945, que establecieron la división y el reparto del mundo entre dos bloques imperialistas antagónicos dominados por los USA y la URSS respectivamente.
- después de la reanudación de la lucha de clases a partir de 1968 que puso fin a los negros años de contrarrevolución reinantes desde finales de los años 20.
Un acontecimiento de tal importancia es una prueba, un test determinante, para las organizaciones revolucionarias y el medio proletario en su conjunto. No es simplemente un revelador de la claridad o de la confusión de las organizaciones políticas, tiene implicaciones muy concretas. De su capacidad para responder claramente depende no sólo su propio futuro político, también está en juego la capacidad de la clase obrera para orientarse en la tempestad de la historia.
La actividad de los revolucionarios no es gratuita, tiene consecuencias prácticas para la vida de la clase. La capacidad para desarrollar una intervención clara contribuye al reforzamiento de la conciencia en la clase, pero lo contrario también es cierto; la impotencia para intervenir, la confusión de las organizaciones proletarias, son trabas para la dinámica revolucionaria de la que la clase es portadora.
Frente al seísmo económico, político y social que está asolando a los países del Pacto de Varsovia desde el verano de 1989: ¿cómo ha reaccionado el medio político proletario y las organizaciones que lo componen?, ¿cómo se han comprendido tales acontecimientos?, ¿que intervención se ha desarrollado? Estas cuestiones no son ni secundarias ni pretextos para polémicas estériles, son problemas esenciales que influyen muy concretamente en las perspectivas del futuro.
El
retraso del medio político
ante la importancia de los acontecimientos[1]
El PCI-Battaglia Comunista comienza una toma de posición evolutiva durante el otoño de 1989, pero había que esperar hasta el nuevo año para que aparezcan las primeras tomas de posición de la CWO, del PCI-Programma Comunista, Le Prolétaire, y del FOR; a finales de Febrero 1990, aparecen dos textos de debate interno de la FECCI sobre la situación en los países del Este pero, habrá que esperar hasta Abril para ver aparecer su publicación: Perspective Internationaliste, nº 16, ¡fechada en invierno! Con la primavera, las pequeñas sectas encuentran un poco de vigor y publican finalmente sus tomas de posición. Communisme ou Civilisation, Union Prolétarienne, el GCI, Mouvement communiste pour la formation du Parti Mondial, salen de su letargo. En los largos meses transcurridos hasta finales de 1989, aparte de las tomas de posición de la CCI, los proletarios deseosos de clarificarse y de conocer el punto de vista de los grupos revolucionarios no han tenido nada que echarse a la boca más que un escaso número de BC y de Le Prolétaire. Cuando la CCI publica en la Revista Internacional nº 61, una polémica escrita a finales de Febrero[2], no puede tratar más que de las posiciones de tres organizaciones: el BIPR que reagrupa a CWO y BC, el PCI-Le Prolétaire y el FOR, y, ya habían transcurrido seis meses después de los primeros acontecimientos significativos.
Ciertamente, el hundimiento de un bloque imperialista bajo los golpes de la crisis económica mundial no tiene precedentes en la historia del capitalismo, la situación es históricamente nueva, y por tanto difícil de analizar. Sin embargo, independientemente del contenido mismo de las posiciones desarrolladas, este retraso traduce ante todo una increíble subestimación de la importancia de los acontecimientos y del papel de los revolucionarios. La pasividad de las organizaciones políticas que rodean a la CCI frente a la implosión del bloque del Este y a los interrogantes que necesariamente esto plantea en el seno de la clase obrera dice mucho del estado de decrepitud política en el que se están hundiendo.
No es ciertamente por casualidad si las organizaciones que más rápidamente han reaccionado han sido las que están ligadas por su historia a las tradiciones comunistas de las Izquierdas, y particularmente a las de la Izquierda Italiana, las que, a lo largo del tiempo, han demostrado ya una relativa solidez. Estas constituyen los polos políticos e históricos del medio proletario. Las pequeñas sectas que pululan alrededor, producto la mayoría de múltiples escisiones, no expresan puntos de vista originales o nuevos que puedan justificar su existencia separada. Para distinguirse no pueden más que ir de «descubrimiento» en «descubrimiento», hundiéndose en la confusión y en la nada, o imitando de forma estéril y caricaturesca las posiciones clásicamente en debate en el seno del medio revolucionario.
En este artículo de polémica, vamos a privilegiar ante todo al BIPR que, aparte de la CCI, es el principal polo de reagrupamiento, y a los grupos bordiguistas, que si bien como corriente se ha hundido como polo de reagrupamiento, son un polo político importante de debates en el seno del medio revolucionario. Intentaremos no obviar las tomas de posición de los grupos «parásitos», tales como la FECCI, Communisme ou Civilisation, e incluso las del GCI aunque nos preguntemos razonablemente si este último tiene aún la punta del dedo del pie en el campo proletario. La lista, evidentemente no es exhaustiva. Estos últimos grupos traducen, generalmente de forma exagerada, las debilidades que se expresan en el seno del medio proletario y son el indicador de la lógica a la que conducen las confusiones que arrastran los grupos más serios.
Frente a las conmociones sucedidas en los países del Este, en su conjunto, todas las organizaciones revolucionarias, han sabido expresar claramente a nivel teórico general dos posiciones de base que, a menudo a falta de un análisis de la situación, han servido como primera toma de posición:
- la afirmación de la naturaleza capitalista de la URSS y sus países satélites;
- la denuncia del peligro que constituyen para la clase obrera las ilusiones democráticas.
La claridad sobre estos dos principios de base que fundan la existencia y la unidad del medio político proletario es lo mínimo que podíamos esperar de parte de organizaciones revolucionarias. Pero, a parte de esto, la confusión absoluta es lo dominante en cuanto al análisis de los acontecimientos. El retraso en las tomas de posición de la mayor parte de los grupos del campo revolucionario no es un simple retraso práctico, una incapacidad para cambiar el ritmo confortable de la fecha de aparición de las publicaciones para hacer frente a acontecimientos históricos que lo requieren, es un retraso para reconocer la evidencia de la realidad, para simplemente constatar los hechos y en primer lugar el hundimiento y la explosión del bloque del Este.
En Octubre de 1989, BC ve «el imperio oriental aún sólidamente bajo la bota rusa», en Diciembre del 89, escribe: «La URSS debe abrirse a las tecnologías occidentales y el Comecon debe hacer lo mismo, no -como piensan algunos- en un proceso de desintegración del bloque del Este y desengache total de la URSS de los países de Europa, sino para facilitar, revitalizando las economías del Comecon, el relanzamiento de la economía sovietica». Es únicamente en Enero de 1990, cuando aparece una primera toma de posición del BIPR en Worker's Voice, la publicación de CWO: estos «acontecimientos de una importancia histórica mundial» significan «el principio de un hundimiento del orden mundial creado a finales de la 2a Guerra mundial» y abren un período de «nueva formación de bloques imperialistas».
Los dos principales grupos de la diáspora bordiguista mostraron más rapidez y reflejos que el BIPR. En su número de Septiembre de 1989, Programma Comunista anuncia la desagregación del Pacto de Varsovia y la posibilidad de nuevas alianzas, del mismo modo así lo afirmó Il Partito Comunista.
Sin embargo estas tomas de posición planteadas como hipótesis no están desprovistas de ambigüedades. Así, en Francia, Le Prolétaire escribe aún que «la URSS puede estar debilitada, pero cuenta aún con mantener el orden en su zona de influencia».
En Enero, el FOR anuncia tímidamente sin más desarrollos, que «podemos considerar que el bloque estalinista está vencido».
La FECCI, en la primavera del 90, nos ofrece dos posiciones. La mayoritaria, posición oficial de esta organización, no ve en los acontecimientos del Este más que «una tentativa del equipo de Gorbachov de reunir progresivamente todas las condiciones que permitan al Estado ruso lanzar una real contraofensiva contra el Oeste». La minoría, más lúcida, señala que la situación escapa al control de la dirección soviética y que las reformas no hacen más que agravar la debacle del bloque ruso.
Para Communisme ou Civilisation, que publica sobre este tema un artículo en el nº 5 de la Revista Internacional del Movimiento Comunista, «la importancia de los acontecimientos en curso se debe en primer lugar a su situación geográfica» (!). Y después de un largo rollo académico en el que una multitud de hipótesis de todo tipo se plantean, ninguna toma de posición clara se desprende: de hecho, en Europa del Este, asistiríamos a una simple crisis de reestructuración.
En cuanto al GCI y a su avatar, el Mouvement communiste pour la formatión du Parti Comuniste Mondial, cuando recibimos sus publicaciones en primavera, vemos que el hundimiento del bloque del Este ni se plantea; se trataría para ellos de simples maniobras de reestructuración para hacer frente a la crisis y sobre todo a la lucha de clases.
Como se ve, las organizaciones del medio proletario se han tomado su tiempo para medir el significado de los sucesos, y en muchos casos subsiste la ambigüedad y dejan la puerta abierta a la ilusión de que Rusia pueda retomar el control de su ex-bloque. Seis meses después del inicio de los acontecimientos, el BIPR no ve más que el «comienzo» de un proceso en el que la URSS ya habría perdido, fundamentalmente, todo el control sobre su zona de influencia del Este de Europa. En cuanto a las sectas parásitas, no han visto nada, por así decirlo. Solidarnosc ha ganado las elecciones en Polonia durante el verano; en otoño, cae el muro de Berlín, los partidos estalinistas han sido expulsados del poder en Checoslovaquia y Hungría, Ceaucescu ha sido derrocado en Rumania mientras que, en la mismísima Rusia la agitación del Cáucaso y de los países bálticos muestran la pérdida de control del poder central y la dinámica de estallido que implica el «despertar de las nacionalidades», pero, frente a todo esto, el Medio Político Revolucionario ha estado aletargado. Todo esto manifiesta una increíble ceguera frente a la simple realidad de los hechos.
Mientras que los plumíferos de la prensa burguesa no dejan de constatar un hecho: el hundimiento del bloque ruso, nuestros doctores en teoría marxista henchidos de un conservadurismo cobarde se niegan a admitirlo. La falta de reflejo político que se ha evidenciado en el medio proletario estos últimos meses es la manifestación de las profundas debilidades que lo marcan. Incapaz de intervenir con determinación en las luchas de la clase en estos últimos años, una gran parte del medio proletario se ha mostrado incapaz de hacer frente a la brutal aceleración de la historia de estos últimos meses. Encerrado en un gélido repliegue a lo largo de los años 80 se ha quedado sordo, ciego y mudo. Tal situación no puede eternizarse. Aunque continúen reclamándose de la clase obrera, estas organizaciones que son incapaces de asumir su papel no tienen ninguna utilidad para ella y se convierten en obstáculos. Pierden su razón de ser.
Cuando vemos con qué dificultad las organizaciones del medio político han abierto los ojos a la realidad y como aumentaba su ceguera a medida que transcurrían los meses y el bloque ruso se hundía, podemos tener una idea de la confusión de los análisis que han sido desarrollados y de la desorientación política reinante. No se trata aquí de retomar en detalle todos los aspectos y cambios teóricos que los grupos políticos revolucionarios han podido elaborar, varios números de nuestra Revista Internacional no serían suficientes. Nos centraremos, ante todo, en situar las implicaciones de las tomas de posición del medio sobre dos aspectos: la crisis económica y la lucha de clases. Veremos a continuación cuáles han sido las implicaciones de todo ello, sobre la vida misma del medio proletario.
La
crisis económica, elemento básico
en el hundimiento del bloque del Este:
una subestimación general
Todas las organizaciones del medio proletario ven la crisis económica en la base de las convulsiones que sacuden a la Europa del Este, con la excepción del FOR, que no hace ninguna referencia a ella, aplicando una vez más su posición surrealista según la cual no existe crisis económica del capitalismo actual. Sin embargo, más allá de esta posición de principio, la apreciación misma de la profundidad de la crisis y de su naturaleza determinan la comprensión de los acontecimientos actuales, y esta apreciación varía de un grupo a otro.
En Octubre BC escribe: «En los países con capitalismo avanzado de Occidente, la crisis se manifestó, sobre todo en los años 70. Más recientemente, la misma crisis del proceso de acumulación del capital ha estallado en los países "comunistas" menos avanzados». Es decir que BC no ve la crisis abierta del capital en los países del Este antes de los años 80. ¿Acaso en el periodo anterior no había «crisis del proceso de acumulación del capital» en Europa del Este? ¿Estaba el capitalismo ruso en plena expansión como predicaba la propaganda estalinista? De hecho, BC subestima profundamente la crisis crónica y congénita que existe desde hace décadas. En este mismo artículo, continua BC: «El hundimiento de los mercados de la periferia del capitalismo, por ejemplo América Latina, ha creado nuevos problemas de insolvencia a la remuneración del capital (...) las nuevas oportunidades que se abren en el Este de Europa pueden representar una válvula de escape respecto a esta necesidad de inversiones (...) de concretarse un largo proceso de colaboración Este-Oeste, supondría un balón de oxigeno para el capitalismo internacional». Como vemos, no es únicamente la crisis en el Este lo que BC subestima, también la crisis en Occidente. ¿Donde encontrará Occidente los nuevos créditos necesarios para la reconstrucción de las economías devastadas de los países del Este? Simplemente para mantener a flote la economía de Alemania del Este, la RFA se prepara a invertir varios miles de millones de marcos sin estar segura del resultado y, para procurárselos deberá convertirse, de principal prestamista que era a nivel mundial tras Japón, en un fuerte acreedor, acelerando aún más la crisis del crédito de Occidente. Podemos imaginar las sumas colosales que harían falta para sacar al conjunto del ex-bloque del Este de la catástrofe económica en la que se vienen hundiendo desde su nacimiento: la economía mundial no dispone de los medios para tal política, no es posible un nuevo Plan Marshall
¿En qué son más solventes las economías del Este de Europa que las de América Latina, cuando ya Polonia o Hungría son incapaces de devolver las deudas contraídas desde hace años? De hecho, BC no ve que el hundimiento del bloque del Este, una década después del hundimiento económico de los países del «Tercer Mundo», marca un nuevo paso en la crisis mortal de la economía capitalista. El análisis del BIPR va al revés de la realidad. Donde hay un hundimiento dramático en la crisis, BC ve una perspectiva para el capitalismo de encontrar un nuevo «balón de oxigeno», un medio de frenar la degradación económica (!). Es lógico que con tal visión, BC sobreestime la capacidad de maniobra de la burguesía rusa y pueda admitir una posible reestructuración de la economía del bloque del Este, bajo la batuta de Gorbachov y el apoyo de Occidente.
EL PCI-Programme Communiste reconoce la crisis económica como origen del hundimiento del Pacto de Varsovia. Sin embargo, en una polémica con la CCI publicada en Le Prolétaire en Abril de 1989 revela su subestimación profunda y tradicional de la gravedad de la crisis económica: «La extra-lúcida CCI desarrolla un análisis pasmoso según el cual los sucesos actuales serían, nada menos que el hundimiento del capitalismo en el Este. Más allá, para dar buena medida, el número de marzo de RI nos dice que toda la economía mundial se hunde». Es evidente, que la CCI no pretende, como querría hacer creer el PCI, que en Europa del Este las relaciones de producción capitalistas habrían desaparecido, con esta mala polémica, el PCI evidencia su propia subestimación de la crisis económica y niega de un plumazo la realidad de la catástrofe que hunde al mundo y sume a la mayoría de la población mundial en una crisis económica sin fondo. El PCI Programme Communiste ¿cree verdaderamente que aún estamos en las crisis cíclicas del siglo XIX o reconoce que la presente crisis económica, que ha tardado años en ver, es una crisis mortal que sólo se puede traducir en una catástrofe mundial más amplia, con zonas enteras de la economía capitalista hundidas efectivamente? El PCI que otras veces nos acusó de indiferencia, es profundamente miope ante la crisis económica, apenas la ve y no la comprende.
Las pequeñas sectas académicas son a menudo especialistas en los engorrosos análisis económicos e innovaciones teóricas pseudo marxistas. Tras largarnos un inacabable e insípido palazo Communisme ou Civilisation sigue ciego ante la evidencia de la crisis económica abierta: siempre está a la espera de «la explosión de una nueva crisis cíclica del MPC (se supone que se trata del modo de producción capitalista) en los años 90 a escala mundial». Para éste, las convulsiones actuales de Europa del Este son expresión de que «el paso completo de la sociedad soviética al estadio de capitalismo más desarrollado no puede hacerse sin una crisis profunda, como es el caso». Dicho de otra forma, la crisis actual sería una simple crisis de reestructuración, de crecimiento de un capitalismo en pleno desarrollo.
La FECCI, que desde hace años glosa una «nueva» teoría de desarrollo del capitalismo de Estado como producto del paso del capital de la dominación formal a la dominación real, de golpe ha puesto en sordina estas elucubraciones de sus cabezas pensantes. Este punto, hasta hace poco fundamental como para justificar una inflamada diatriba de la FECCI contra la CCI, acusándola de «esterilidad teórica», de «dogmatismo», de golpe pierde actualidad frente a la crisis en los países del Este. ¡Quien pueda que lo entienda! [3].
La subestimación de la profundidad de la crisis y las incomprensiones sobre su naturaleza son una constante en las organizaciones proletarias. De ellas resultan las serias incomprensiones que hoy están apareciendo sobre la naturaleza de los acontecimientos. La presión insistente de los hechos hace que algunos grupos se resignen a la evidencia del hundimiento del boque imperialista de Este bajo el peso de la crisis económica. Pero el significado profundo de este acontecimiento, la situación que lo ha hecho posible, la dinámica que lo ha determinado, escapa totalmente a su entendimiento. Al haber un bloqueo de la situación histórica, al no permitir la relación de fuerzas entre las clases que ni la burguesía vaya hacia la guerra imperialista generalizada ni que el proletariado imponga a corto plazo la solución de la revolución proletaria, la sociedad capitalista entra en una fase de pudrimiento sobre sus propios cimientos, de descomposición. Entonces los efectos de la crisis económica toman una dimensión cualitativamente nueva. El hundimiento del bloque ruso es la manifestación clamorosa de la realidad del desarrollo de este proceso de descomposición que se manifiesta en grados y formas distintas en el conjunto del planeta [4].
La miopía política de estos grupos les hace muy difícil discernir la evidencia de las convulsiones políticas en el Este; es más, los hace incapaces de comprender su razón y situar su dimensión. Los extravíos sobre la crisis económica y sus implicaciones, que han contribuido a paralizar al medio frente a los recientes acontecimientos, anuncian incomprensiones mucho mayores respecto a las importantes convulsiones que vendrán.
Unas organizaciones
revolucionarias
incapaces de identificar la situación de la lucha de clases
Ante las luchas obreras que se desarrollaron en el corazón de los países capitalistas más avanzados desde 1983, aparte de la CCI, el medio político hacía remilgos. Entonces acusaban a la CCI de sobreestimar la lucha de clases. En su número de Abril, BC aún acusa a la CCI de fiarse «más de sus deseos que de la realidad» porque, según ella, estos movimientos «no han producido más que luchas reivindicativas que jamás han sido capaces de generalizarse». Es cierto que para BC las luchas reivindicativas carecen de gran significación porque, para ella, estamos aún en un período de contrarrevolución, siguiendo en esto la posición de todos los grupos bordiguistas surgidos de las diversas escisiones del PCI desde sus orígenes, al final de la guerra.
BC es incapaz de reconocer la lucha de clases cuando la tiene ante sus narices y, en consecuencia, más incapaz aún de intervenir concretamente. En cambio, se esfuerza en imaginarla donde no está. En los acontecimientos de Diciembre del 89 en Rumania, BC ve una «autentica insurrección popular» y precisa: «Todas las condiciones objetivas y casi todas las condiciones subjetivas estaban reunidas para que la insurrección pudiera transformarse en una autentica revolución social, pero la ausencia de una fuerza política auténticamente de clase ha dejado el campo libre justamente a las fuerzas que estaban por el mantenimiento de las relaciones de producción de clase».
Esta posición que ya criticamos en una polémica publicada en la Revista Internacional nº 61, ha provocado una respuesta en la que BC persiste en su número de Abril, pero precisa al mismo tiempo: «Nosotros no pensábamos que pudieran surgir dudas sobre que la insurrección la comprendamos como consecuencia de la crisis y que la calificamos como popular y no como socialista o proletaria».
Desde luego, BC o no entiende nada o no quiere comprender el debate. El simple uso del término «insurrección» en tal contexto solo puede sembrar confusión, y añadirle «popular» aún más. Bajo el modo de producción capitalista, el proletariado es la única clase capaz de emprender una insurrección, es decir, la destrucción del Estado burgués. Para ello, la primera condición es la existencia del proletariado como clase que combate y se organiza en su terreno. Evidentemente este no es el caso en Rumania. Los obreros atomizados se han visto diluidos en la marea de descontento de todas las capas populares, utilizados por una fracción del aparato estatal para derrocar a Ceaucescu. La puesta en escena de la «revolución» rumana, por los media, ha sido un vulgar golpe de estado. Y en esta situación en que los obreros se han diluido en un movimiento «popular», es decir que el proletariado como clase ha estado ausente, BC ve «casi todas las condiciones subjetivas para que la insurrección pueda transformarse en revolución social» (!). En esta situación de extrema debilidad de la clase BC aprecia, por el contrario, una fuerza grandiosa.
Las páginas de denuncia del veneno democrático que hace BC se convierten en letra muerta porque es incapaz de ver sus devastadores efectos como elemento concreto de dilución de la conciencia de clase, y cree ver el descontento obrero en lo que no es más que el triunfo de la mistificación democrática.
En esta vía, por la que BC comienza a deslizarse, la FECCI está comprometida a fondo. Al igual que el BIPR mantenía hace un año la visión de que en China la cólera obrera estaba lista para manifestarse, hoy afirman que «Las actuales ilusiones, la entrada del proletariado rumano en la macabra danza de la lucha por la democracia, no deben eclipsar el potencial de combatividad por reivindicaciones de clase del que es portador el proletariado rumano». La FECCI se consuela como puede, y manifiesta así sus propias ilusiones en cuanto a las potencialidades obreras que subsistirían a nivel inmediato a pesar de tal desenfreno democrático.
FOR, en un artículo titulado: «Una insurrección no una revolución» ve en Rumania «la presencia de obreros armados», y precisa que «los proletarios han abandonado rápidamente la dirección en manos de "especialistas" de la confiscación del poder». Para FOR, el proletariado ha contribuido ampliamente a los cambios en el Este. Evidentemente FOR, que no ve para nada la crisis económica debe buscar más allá la explicación.
La puerta que BC abre a la confusión se apresuran a franquearla Le Mouvement Communiste y el GCI. El primero titula su largo folleto Rumania: entre la reestructuración del Estado y los impulsos insurreccionales proletarios, dedicado enteramente a Rumania y sin mención alguna a la situación global del bloque del Este; el segundo publica un Llama-miento a la solidaridad con la revolución rumana. Sin comentarios.
Hay que señalar, y poner en el haber del PCI Programme Communiste, el no haber caído en la trampa rumana señalando claramente que en los países del Este, «la clase obrera no se ha manifestado como clase, por sus propios intereses» y que en Rumanía, «los combates se han desarrollado entre fracciones del aparato de Estado, y no contra este aparato». Del mismo modo, el PCI-Il Partito Comunista de Florencia plantea claramente que la lucha de clases en los países del Este ha estado, por el momento, sumergida en la orgía populista, nacionalista y democrática, y que «el movimiento rumano ha sido todo menos una revolución proletaria». Sin embargo estos defensores del bordiguismo, si bien son aún capaces de identificar y denunciar la mentira democrática, lo que demuestra que aún no han dilapidado totalmente la herencia política de la Izquierda Italiana, como lo prueban sus tomas de posición sobre la situación en Europa del Este, son incapaces de reconocer la lucha de clases cuando realmente se desarrolla en el corazón de los países industrializados. Como BC, los grupos surgidos del bordiguismo analizan el período actual como el período de la contrarrevolución.
El cuadro es elocuente. Una de las características más importantes de estas organizaciones políticas es su incapacidad para reconocer la lucha de clases, identificarla. No la ven donde se desarrolla y se la imaginan donde no está. Esta profunda desorientación incapacita, evidentemente, a todos estos grupos para desarrollar una intervención clara en el seno de la clase. Mientras que la clase dominante saca provecho del hundimiento del bloque del Este para lanzar una ofensiva ideológica masiva para la defensa de la democracia, ofensiva ante la que sucumbe el proletariado de Europa del Este, numerosos grupos ven en esta situación el desarrollo de potencialidades obreras. Tal inversión de la realidad traduce una grave incomprensión no sólo de la situación mundial, sino también de la naturaleza misma de la lucha obrera. Todos estos grupos después de haberse callado la boca a lo largo de los años 80 ante las luchas en los países desarrollados (que a pesar de todas sus dificultades y las trampas a las que fueron sometidas, estuvieron firmemente ancladas en un terreno de clase), hoy día prefieren buscar la prueba de la combatividad del proletariado en las expresiones de descontento general, en las que el proletariado como clase está ausente y es arrastrado tras la bandera de la «democracia» por objetivos que no son suyos, como en China o Rumania.
En tales condiciones, es muy difícil pedir a estas organizaciones del medio proletario, las cuales en su mayor parte no han visto nada del desarrollo de la lucha de clases en estos últimos años y siempre las han subestimado, que comprendan ahora algo de los efectos del hundimiento del bloque ruso y la intensa campaña democrática actual. Esta desorientación del medio frente grandes cambios históricos significa retroceso de la conciencia de clase [5].
¿Pero cómo comprender un retroceso cuando no se ha visto el avance? ¿Cómo comprender el desarrollo con altibajos de la lucha de clases cuando se dice que estamos en el período de contrarrevolución?
La
debilidad política del medio se concreta
en un creciente sectarismo
En el número anterior de la Revista Internacional, señalábamos: «considerando que el BIPR es el segundo polo principal del medio político proletario internacional, el desconcierto de BC ante "la tormenta del Este" es una triste indicación de la debilidad más general del Medio». Desgraciadamente el desarrollo de las tomas de posición de estos últimos meses, ha confirmado algo que no nos sorprende. Desde hace años, la CCI pone en guardia a través de sus polémicas a los grupos del Medio contra las peligrosas confusiones que lo atraviesan, pero como estos grupos siguen ciegos ante la lucha de clases, ante el hundimiento del bloque del Este, ante el retroceso actual, siguen igualmente sordos ante nuestros llamamientos como ante las evidencias de los hechos que suceden ante sus, ojos [6]. En consecuencia han estado mudos en cuanto a la intervención, hundiéndose más y más en una impotencia inquietante, muy evidente estos últimos meses. Estas organizaciones no sólo han fallado en sus análisis, ante los cientos de elementos avanzados de la clase que están a la busca de un marco coherente para comprender la situación actual; no han sido un factor de clarificación. Su actitud tradicionalmente sectaria se ha ido degradando a medida que avanzaba su confusión.
Incluso BC que nos tenía habituados a cosas mejores lo ilustra tristemente. La intervención de un camarada de la CCI en una Reunión Pública de BC, en la que aquél puso de manifiesto el error monumental del BIPR frente a los acontecimientos en Rumania, afirmando que se trataba simplemente de un vulgar «golpe de Estado», fue el pretexto para que se enfadaran los camaradas de BC y amenazaran con prohibir en el futuro la venta de nuestras publicaciones en sus Reuniones Públicas. El hecho de que hiciéramos referencia a esta escalada del sectarismo en el nº 151 de Revolution Internationale (publicación en Francia de la CCI), provocó la ira de BC que dirigió una «circular» incendiaria «a todos los grupos y contactos a escala internacional para denunciar las mentiras de la CCI» y «la naturaleza de bandolero que desde ahora objetivamente tiene la actividad de la CCI», para concluir: «Mientras que nosotros advertimos a la CCI para que cese esta campaña difamatoria basada sobre la mentira y la calumnia, a fin de evitar reacciones más graves invitamos a todos los que estén al corriente de los hechos a extraer las conclusiones políticas necesarias en la evaluación de esta organización». Tal reacción desproporcionada, ya que el pretexto oficial es una intervención de uno de nuestros militantes en una discusión en una Reunión de BC, traduce la creciente turbación de este grupo frente a nuestras críticas.
El sectarismo que pesa enormemente en el medio político es expresión de su incapacidad para discutir, para confrontar los análisis y las posiciones. La reacción de BC está en continuidad con su actitud sectaria oportunista cuando puso fin a las Conferencias de Grupos de la Izquierda Comunista en 1980. El sectarismo ha hecho siempre buenas migas con el oportunismo. Al mismo tiempo que BC envía esta ridícula Circular a todo el Medio, el BIPR donde BC es el grupo principal, firma un llamamiento común sobre la situación en los países del Este con dos pequeños grupos como el Gruppe Internationalistische Komunismen (Austria) y Comunismo (México) cuyo contenido traduce más concesiones oportunistas que búsqueda de claridad. BC está por el reagrupamiento de los revolucionarios, pero... sin la CCI. Esta actitud de ridícula competencia lleva derecho al peor de los oportunismos y aumenta la confusión de los debates en el Medio.
El ostracismo con que tratan a la CCI los antiguos grupos del medio político y las múltiples sectas que los parasitan, no es como hemos visto, contradictorio con el oportunismo más burdo sobre la cuestión del reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias. La FECCI ha sido estos últimos años una perfecta ilustración de este hecho: al mismo tiempo que cubría de sandeces a la CCI, se lanzaba a una dinámica de pseudo conferencias con grupos tan heterogéneos como Communisme ou Civilisation, Union Prolétarienne, Jalon, A Contre Courant, individuos aislados. Las sectas se apañan sus Conferencias, podemos imaginar lo que pueden dar de sí, poca cosa, a lo más nuevas sectas. Hoy, la FECCI está iniciando un nuevo escarceo con el Communist Bulletin Group, grupo que nació gracias a un acto real de bandalismo hacia la CCI y no como el que fantasiosamente BC nos atribuye. La FECCI ridiculiza la idea misma de reagrupamiento pero, desgraciadamente esta organización se ha destacado también por las tonterías malintencionadas, la mala fe y una ceguera odiosa en sus polémicas, desvirtuando todo lo que es la actividad revolucionaria.
Los acontecimientos en los países del Este han agravado el desconcierto y la irresponsabilidad de la FECCI. La FECCI, oscurecida su visión por la acritud, ha visto en nuestras tomas de posición sobre el hundimiento del bloque ruso una negación del «imperialismo» y «un abandono del marco marxista de la decadencia». La FECCI alimenta un falso debate y lo usa como pretexto para justificar su existencia. ¿Cuánto tiempo le hará falta para reconocer simplemente la realidad de hundimiento del bloque del Este?, ¿Podrá la FECCI entonces reconocer la validez de las posiciones de la CCI?, ¿Sacará las conclusiones precisas respecto a su actitud actual?
Las organizaciones bordiguistas no reconocen la existencia de un medio político, y para cada una de ellas, no hay más que un Partido, ellas mismas. El sectarismo está aquí teorizado y justificado. Sin embargo, el PCI-Programme Communiste, parece que puede sacar las lecciones de su pasada crisis y empieza a publicar polémicas con otros grupos del medio político. Así, la CCI ha tenido derecho a una respuesta polémica en Le Prolétaire, su publicación en Francia. ¿Ante qué reacciona el PCI? Ante el hecho de que nosotros hayamos saludado su correcta toma de posición (!). Y precisa: «lo que nos importa en esta nota es rebatir, lo más claramente posible, la idea de que nuestra posición seria análoga a la de la CCI». Se pueden tranquilizar. El hecho de que reconozcamos la relativa claridad de su toma de posición frente a los países del Este no nos hace olvidar lo que nos separa de ella, pero ¿a tal grado llega la gangrena sectaria del PCI que no puede soportar el reconocimiento de un punto válido en sus posiciones? En ese caso, puede que recordarles la conclusión de nuestro anterior artículo a propósito del medio revolucionario en la Revista Internacional los tranquilice: «la respuesta relativamente sana de Le Prolétaire a los acontecimientos del Este prueba que existe todavía vida proletaria en ese organismo. Pero no creemos que eso represente realmente un nuevo renacimiento: lo que les permite defender una posición de clase respecto a estos acontecimientos es más la antipatía "clásica" que le tienen los bordiguistas a la democracia que un examen crítico de las bases oportunistas de su política».
Una de las constataciones más inquietantes que hay que extraer es la incapacidad para reconsiderar su cuadro de comprensión y enriquecerlo para alcanzar a comprender lo que cambia. De hecho la aceleración histórica ha puesto al desnudo el increíble conservadurismo que reina en el Medio. El sectarismo que se ha desarrollado con ocasión de las polémicas a propósito del «viento del Este» es el corolario de este conservadurismo. Incapaces de reconocer el actual proceso de descomposición social considerado como una manía de la CCI, estas organizaciones son totalmente incapaces de identificar las manifestaciones en la vida del medio político, en su propia vida, y por tanto de defenderse. La degradación de las relaciones entre las principales organizaciones a lo largo de estos últimos años es una expresión muy clara de ello.
En estas condiciones no cabe desarrollar en este artículo nada a propósito de la intervención que han desarrollado estos grupos respecto al terremoto que hace tambalear a Europa del Este. Ningún grupo, excepto la CCI, ha sabido romper la rutina para acelerar sus publicaciones o publicar suplementos. La desorientación política y la esclerosis sectaria de estas organizaciones les han impedido intervenir. En la actual situación de desorientación creada por el «viento del Este», acentuada por la ofensiva de la propaganda burguesa, la clase obrera sufre un retroceso en su conciencia, las luces aportadas por la mayoría de los grupos revolucionarios no le han sido de gran utilidad para salir de esta fase difícil.
El desarrollo del curso histórico impone un irresistible proceso de decantación al medio revolucionario. La clarificación que este proceso implica en la situación actual de degradación de relaciones entre los grupos revolucionarios, no logra hacerse por medio de una confrontación clara y voluntaria de posiciones. Y, sin embargo deberá hacerse, y en estas condiciones sólo puede tender a tomar la forma de una crisis cada vez más fuerte en las organizaciones que respondan a la aceleración de la historia con la confusión, planteándose así el problema de su supervivencia política. La clarificación que no llega a hacerse por el debate amenaza con imponerse por el vacío. Esto es lo que está en juego en el presente debate para las organizaciones políticas revolucionarias.
JJ, - 31.05.90
[1] En este artículo mencionaremos las organizaciones siguientes a menudo con sus siglas :
- Partito Comunista Internazionalista (PCInt) que publica Battaglia Comunista (BC), nombre con el que mencionaremos a menudo a esta organización, y Prometeo.
- Communist Workers' Organisation (CWO) y su publicación Workers' Voice.
- Buró Internacional por el Partido Revolucionario (BIPR), que publica Communist Review, agrupación de las dos organizaciones precedentes.
- Partido Comunista Internacional (PCI, que publica Programme Communiste y Le Prolétaire, en Francia.
- Ferment Ouvrier Révolutionnaire/Fomento Obrero Revolucionario (FOR) que publica Alarme/Alarma y L'arme de la critique.
- Fracción externa de la Corriente Comunista Internacional (FECCI), que publica Perspective Internationaliste.
- Groupe communiste internationaliste (GCI).
[2] Revista Internacional nº 61, «Las tormentas del este y la respuesta de los revolucionarios».
[3] Véase sobre ese tema: « "La dominación real" del capital y las confusiones reales del medio político», Revista Internacional, nº 60.
[4] Véase sobre el tema: «La descomposición del capitalismo», Revista Internacional nº 57, y otro artículo en este mismo número.
[5] Véase «Dificultades crecientes para el proletariado», en Revista Internacional nº 60.
[6] Véase «El medio político desde 1968» en Revista Internacional nos 53, 54 - 56.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
Paises del Este: crisis irreversible, reestructuración imposible
- 7851 reads
Los acontecimientos de estos últimos meses en el ex bloque soviético han puesto cada vez más de relieve la ruina en que se encuentra la economía de todos los países de Europa del Este sin excepción y de la URSS en particular. A medida que la realidad es mejor conocida, las últimas esperanzas y todas las teorías sobre una posible mejora de la situación se van haciendo añicos. Los hechos cantan: es imposible levantar la economía de esos países; sus gobiernos, sean cuales sean sus componentes, el antiguo aparato «reformado» con o sin participación de las antiguas «oposiciones», o «nuevas» formaciones políticas, son totalmente incapaces de dominar la situación. Es el hundimiento en un caos sin precedentes que se confirma cada día más[1].
Los países occidentales no sacarán a flote
ni a los países del Este ni a la URSS
Por todas partes, la desbandada. A los países del Este les gustaría mucho ver a los grandes países industrializados venir en ayuda de sus economías en ruina total. Walesa no para de mendigar en nombre de Polonia la ayuda de «Occidente». Gorbachov pide ante Bush «la cláusula de la nación más favorecida», acuerdo preferencial en los contratos que Estados Unidos ha negado siempre a la URSS y que en su tiempo sí fue concluido con Rumania, el país más pobre del ya antiguo bloque del Este. La RDA espera de la reunificación con la RFA subsidios para salvar los escasísimos sectores de su aparato productivo que no están en la ruina.
Pero los países occidentales no parecen dispuestos ni siquiera a comprometer la décima parte de los gastos necesarios en una aventura que no es que sea arriesgada, es que ya es un fracaso seguro. Pocas ilusiones quedan sobre la perspectiva de enderezamiento económico de los países del Este. No hay ninguna ganancia que sacar de un aparato productivo con una infraestructura y unos medios de producción totalmente caducos y con una mano de obra sin la menor preparación para las normas de productividad draconianas impuestas por la guerra comercial en el mercado mundial, guerra que libran las principales potencias industriales occidentales, sobre todo Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental y los demás países de Europa occidental.
Y aunque el FMI otorgara más créditos, se vería ante una situación parecida a la de los países del «tercer mundo», insolventes, con deudas por miles de millones y que nunca serán reembolsadas.
Es significativo que el encuentro Bush-Gorbachov (cuando escribimos estas líneas) no haya dado por ahora lugar a ningún acuerdo económico especial, si no es a la tímida reconducción de acuerdos ya existentes. Ya nadie apuesta por no se sabe qué éxito de la famosa «Perestroika». Lo que parece tenerse en cuenta en las relaciones occidentales con el Este, son más bien preocupaciones generales sobre cómo limitar que se generalice el desorden en Europa del Este, desorden que ninguna potencia occidental ve con buenos ojos. Ni acuerdos comerciales ni industriales que pudieran significar un balón de oxígeno para las economías totalmente asfixiadas de esos países.
No hay «planes Marshall» que valgan para los países del Este como el que sirvió para financiar la reconstrucción de Europa del Oeste y de Japón por EEUU tras la segunda guerra mundial. Y si queda alguna ilusión entre los defensores de la «victoria del capitalismo» sobre el interés económico que ofrecería la desaparición del «telón de acero», la actual experiencia dolorosa para la economía alemano-occidental que es la reunificación de Alemania y la toma a cargo de la RDA[2], acabará barriéndolas del todo. Para el capital alemán hay un interés puntual a causa de la mano de obra cualificada y muy mal pagada en RDA, pero lo que se va a ver, más que otra cosa, es una punción financiera altísima y la llegada de miles de desempleados e inmigrados[3].
Ahora que el sistema financiero internacional está amenazando con desmoronarse bajo el peso de la deuda mundial, cuando ya los despidos masivos han empezado, en particular en Estados Unidos, y no van a parar de aumentar en todos los grandes países desarrollados, esos países no tienen el más mínimo interés estrictamente económico, ningún mercado en los países del Este salvo raras excepciones. Sólo algún que otro «teórico» atrasado - y aún quedan incluso, y por desgracia, en el propio campo proletario[4]- se creen todavía el espejismo de la reestructuración económica de los países del Este.
La ruina total de la economía
Las cifras oficiales reconocidas hoy en la URSS sobre el estado exangüe de la economía a todos los niveles, están desmintiendo totalmente a la baja las antiguas estimaciones oficiosas que los especialistas occidentales oponían desde hace años a la mentira institucional de las «estadísticas» soviéticas.
Las nuevas estadísticas dejan patente una tasa de crecimiento que se acerca inexorablemente a cero, dando mejor cuenta de la realidad que las anteriores a la «Glasnost». Sin embargo, el incluir en el cálculo al sector militar, único de la economía rusa que ha tenido un real crecimiento desde mediados de los años 70, ello nos da un indicador que subestima todavía más la amplitud de la crisis de la economía soviética.
En el mejor de los casos, la URSS se encuentra actualmente a un nivel económico comparable al de Portugal, con, según las estimaciones, una renta per cápita de unos 5000 $ por año, renta que puede ir desde de 1500 a 7000 $ más o menos. Esto significa que para una mayoría de la población, es ése un «nivel de vida» más cercano al de países como Argelia que al de los países más pobres de Europa del Sur.

Además, las características «clásicas» de la crisis al modo occidental, la inflación y el desempleo, empiezan ya a hacer estragos en los países del Este, con tasas dignas de los países del Tercer mundo más afectados. Y esas lacras «clásicas» del capitalismo vienen a añadirse a las heredadas del estalinismo, tan capitalistas como aquéllas: racionamiento y penuria permanentes de los bienes de consumo corrientes. Hasta los críticos más virulentos de lo que ellos llaman el «comunismo», defensores acérrimos del capitalismo al modo occidental, se han quedado estupefactos ante el estado de la economía de la URSS: «La realidad soviética no es una economía desarrollada que necesite unas cuantas rectificaciones, sino que es un gigantesco desván de trastos inutilizables e imperfectibles»[5].
La «Perestroika» es una cáscara vacía, la popularidad de Gorbachov está por los suelos en la URSS, las recientes «medidas» del gobierno lo que hacen es rubricar la catástrofe: un reconocimiento oficial de aumento de los precios al consumo de hasta el 100 % y la promesa de 15 % de aumento de salarios como... ¡«compensación financiera»! A corto plazo, dentro de cinco años para los «optimistas» y un año para los demás, será el desempleo masivo para millones de trabajadores; se prevén entre 40 o 45 o 50 millones de desempleados o «más incluso», o sea, más de una persona de cada cinco y sin el más mínimo subsidio del «mínimo vital»...
La situación en la URSS es catastrófica, pero la de los demás países del Este no es mucho mejor. En la ex-RDA, con la instauración de la unión monetaria alemana en julio de 1990, 600 000 desempleados se van a encontrar inmediatamente en la calle, y esta cifra alcanzará los cuatro millones en los años venideros, ¡una persona de cada cuatro![6]. En Polonia, tras los aumentos de precios de 300 % en promedio en 1989 (con cuotas de 2 000 % en algunos productos), el gobierno ha bloqueado los salarios «para frenar la inflación». De hecho, oficialmente, la inflación es hoy de 40 % y la cantidad de desempleados debería alcanzar este año los dos millones. Por todas partes, el balance de las «medidas de liberalización» es claro: más desastroso todavía.
La forma estaliniana del capitalismo de Estado, heredada, no de la revolución de Octobre de 1917, sino de la contrarrevolución que aplastó a ésta en la sangre, se ha hundido en la mayor ruina, la peor desorganización. Pero la forma «liberal» del capitalismo occidental, que es también otra forma de la tendencia al capitalismo de Estado pero mucho más sofisticada, no va a ser una solución de recambio. Lo que está en crisis es el sistema capitalista como un todo y a nivel mundial; y los países «democráticos» desarrollados deben hacer frente a dicha crisis para defender sus propios intereses. La falta de mercados no es sólo un problema para los países arruinados del Este, también golpea al corazón del capitalismo más desarrollado.
El fracaso de la « liberalización »
La aceleración de la crisis ha puesto al desnudo el absurdo total de los métodos del capitalismo de Estado al modo estalinista en el plano de la gestión económica: lo que reinaba era la irresponsabilidad de varias generaciones de funcionarios cuya única preocupación era la de llenarse los bolsillos respetando, en el papel, las directivas de «planes» desconectados del funcionamiento normal del mercado. Si bien la propia clase dominante ha podido darse cuenta que tenía que acabar con tal irresponsabilidad, abandonar la tramposería con las «leyes del mercado», que es el total acaparamiento por el Aparato de Estado de la vida económica, no por eso la clase dominante va a poder llevar a cabo un restablecimiento de la vida económica mediante la «liberalización» y controlar la situación mediante «la democratización». Eso no es sino reconocer que lo que reina a todos los niveles es el desorden general. Pero como es de esa tramposería permanente de donde le vienen sus privilegios a la clase dominante desde hace décadas, ese reconocimiento no irá más allá de las buenas intenciones como lo demuestran los cinco años de experiencia de «perestroikas» y demás «glasnosts». Como ya decíamos en septiembre de 1989:
«...del mismo modo que la "reforma económica" se propuso tareas prácticamente irrealizables, la "reforma política" tiene pocas probabilidades de éxito. Así pues, la introducción efectiva del "pluripartidismo" y de elecciones "libres" que es la consecuencia lógica de un proceso de "democratización", son una amenaza verdadera para el partido en el poder. Como lo vimos recientemente en Polonia, y en cierta medida igualmente en la URSS el año pasado, dichas elecciones no pueden conducir más que a la puesta en evidencia del desprestigio total del partido, del verdadero odio que le tiene la población. En la lógica de esas elecciones, lo único que el partido puede esperar es la pérdida de su poder. Ahora bien, eso es algo que el partido, a diferencia de los partidos "democráticos" de Occidente, no puede tolerar porque:
- si pierde el poder en las elecciones, no podrá jamás, a diferencia de los otros partidos, volver a conquistarlo por ese medio;
- la pérdida de su poder político significaría concretamente la expropiación de la clase dominante puesto que su aparato es precisamente la clase dominante.
Mientras que en los países de economía "liberal" o "mixta"; en donde se mantiene una clase burguesa clásica, directamente propietaria de los medios de producción, el cambio de partido en el poder (a menos, justamente, que se traduzca en la llegada de un partido estalinista) no tiene más que un impacto débil en sus privilegios y en el lugar que ocupa en la sociedad, un acontecimiento así; en un país del Este, significa, para la gran mayoría de los burócratas, pequeños y grandes, la pérdida de sus privilegios, el desempleo, y hasta persecuciones por parte de los vencedores. La burguesía alemana pudo arreglárselas con el Káiser, con la república socialdemócrata, con la república conservadora, con el totalitarismo nazi, con la república democrática, sin que sus privilegios se vieran amenazados en lo esencial. En cambio, un cambio de régimen en la URSS significaría en ese país la desaparición de la burguesía bajo su forma actual al mismo tiempo que la del partido. Y si bien un partido político puede suicidarse, puede autodeclararse disuelto, en cambio, una clase dominante y privilegiada no se suicida.»[7].
En la URSS, el estalinismo es, por las circunstancias históricas de su aparición, una organización particular del Estado capitalista. Con la degeneración de la revolución rusa, el Estado surgido tras la expropiación de la antigua burguesía por la revolución proletaria de 1917, se convirtió en instrumento de reconstrucción de una nueva clase capitalista, sobre los cadáveres de millones de proletarios, obreros y revolucionarios, en la contrarrevolución desde finales de los años 1920 hasta finales de los 30 y luego con el alistamiento en la matanza de la segunda guerra mundial. La forma de ese Estado es el producto directo de la contrarrevolución en el que la clase dominante se ha identificado al Estado-partido único. Con la quiebra definitiva del sistema, la clase dominante ha perdido el control de la situación, no sólo en los antiguos Estados «socialistas», sino también en la mismísima URSS, no quedándole ningún margen de maniobra para atajar el proceso.
La situación en los demás países del Este es un poco diferente de la de la URSS. Fue a finales de la 2ª guerra mundial cuando la URSS, con la bendición de los «aliados» impuso, en los gobiernos de los países pasados a su zona de influencia, el imperio de los Partidos «comunistas» a ella enfeudados. En esos países, el antiguo aparato de Estado no fue destruido por ninguna revolución proletaria. Se adaptó, se doblegó al imperialismo ruso, dejando que permanecieran más o menos según qué países fueran, formas clásicas de la dominación burguesa, a la sombra del estalinismo. De ahí que, con la muerte del estalinismo y la incapacidad de la URSS para mantener su prepotencia imperialista, la clase dominante de esos países, en su mayoría económicamente menos subdesarrollados que la URSS, se ha dado prisa en intentar quitarse de encima el estalinismo intentando reactivar los residuos de las anteriores formas de poder.
Sin embargo, aunque los países del Este disponen teóricamente de más posibilidades que la URSS para intentar hacer frente a la situación, los últimos meses demuestran que la herencia de cuarenta años de estalinismo y el contexto de crisis mundial del capitalismo plantean problemas enormes a una «verdadera democracia» burguesa. En Polonia, por ejemplo, la clase dominante ha demostrado su incapacidad para controlar la «democratización». Se ha visto en la situación aberrante de tener en el gobierno a un sindicato, Solidarnosc. En RDA, ha sido la «democracia cristiana», la CDU, que ha gobernado con el SED (Partido comunista) durante cuarenta años, el principal protagonista de la «democratización» para la reunificación con la RFA. Pero lejos de ser una fuerza política responsable, capaz de asegurar la más mínima reorganización en el país, esa formación política no tiene más dinámica que el incentivo del lucro de su personal, sin hacer otra cosa más que esperar los subsidios de la RFA, a expensas de la CDU occidental, principal proveedor de fondos de la operación.
La evolución inexorable iniciada el verano pasado desde la subida al gobierno de Polonia de Solidarnosc, el viraje hacia el oeste de Hungría, la apertura del muro berlinés, el separatismo de las «repúblicas asiáticas» hasta la secesión de las «repúblicas bálticas» y la reciente investidura de Yeltsin en Rusia misma, todo ello no es el fruto de una política buscada y escogida deliberadamente por la burguesía. Es la expresión día tras día de la pérdida de control por la clase dominante, son indicadores del hundimiento en una dislocación y un caos hasta hoy desconocidos en todas las regiones del mundo. No hay «liberalización»; lo que hay es impotencia de la clase dominante frente a la descomposición del sistema.
Las ilusiones democráticas
y los nacionalismos
La «liberalización» es un discurso vacío, una cortina de humo ideológica, que explota las ilusiones sobre la «democracia», que son muy fuertes en una población que ha tenido que soportar cuarenta años de militarismo estalinista, una cortina de humo con la que intentan que se acepte la constante degradación del vivir cotidiano. La «liberalización» de Gorbachov está acabando en agua de borrajas tras cinco años de discursos sin resultado concreto alguno, la situación es cada día más penosa para la población. Y ya no es sólo cosa de hombres del aparato de Gorbachov. Los antiguos opositores, incluso los más «radicales», campeones de la «democracia», se quitan la careta en cuanto les dan una responsabilidad gubernamental. Ahí tenemos, por ejemplo, a un Kuron, en Polonia, encarcelado por Jaruzelsky hace algunos años, antaño «trotskista»[8], tras haber alardeado, cuando lo nombraron ministro de Trabajo, de ser capaz de «apagar millares» (de huelgas) al haber sido capaz de «organizar cientos de ellas», ahora amenaza directamente con la represión a los huelguistas de transportes, sin distinguirse mucho de la actitud clásica del estalinismo contra la clase obrera. Sean cuales sean las fracciones o camarillas políticas que ocupan en un momento dado el poder, no existe verdadera democracia posible bajo la forma de la democracia burguesa de los países más desarrollados y todavía menos de una democracia «socialista».
Esa idea de la democracia «socialista», según la cual bastaría con apartar a la burocracia del poder para que así se desarrollaran las «relaciones de producción socialistas» que pretendidamente seguirían existiendo en los países del Este, idea defendida por cantidad de sectas trotskistas, no es más que un cuento inventado por esos banderines de enganche del estalinismo, que en definitiva han sido esas corrientes políticas. Todos los acontecimientos recientes demuestran con claridad cada día mayor la imbecilidad de semejantes «teorías».
Todos los «oponentes», en su mayoría salidos del aparato, o el antiguo aparato arrepentido, o también personalidades empujadas por las circunstancias a ponerse «al servicio del país», todos candidatos a la defensa del flaco capital nacional en peligro, usan y abusan de las ilusiones democráticas que alberga la gran mayoría de la población en los países del Este, para tener margen de maniobra para sus designios y aspiraciones al poder. Pero únicamente los grandes países desarrollados pueden permitirse «verdaderas» formas «democráticas» de dominación de la clase capitalista. La fuerza relativa de la economía y la experiencia política les permiten mantener todo un aparato, desde los media hasta la policía, todas las instituciones necesarias al control de un poder que oculta su totalitarismo de hecho bajo las apariencias de las «libertades». El estalinismo, capitalismo de Estado llevado hasta el absurdo de pretender negar la ley del valor, se ha fabricado una clase dominante totalmente inepta, totalmente ignorante de una ley que, sin embargo, es la base de su dominación de clase. Nunca una clase dominante ha sido tan débil.
Y esa debilidad trae consigo también, con la dislocación del bloque del Este y de la URSS, el estallido de los múltiples nacionalismos que sólo se mantenían unidos en la URSS por la represión militar, y que se han despertado inmediatamente en cuanto apareció la imposibilidad del poder central para mantener su supremacía por la fuerza de las armas.
Gorbachov ha podido dar la impresión en un momento de que estaba favoreciendo la expresión de las «nacionalidades» en la URSS. Es evidente hoy que el poder central soviético no puede utilizar los nacionalismos para reforzar su poder. Al contrario, las llamaradas de nacionalismos, regionalismos, particularismos a todos los niveles, son una manifestación de la incapacidad del régimen y de la pérdida definitiva de su poder, de su estatuto de jefe de bloque imperialista, de su lugar entre las «grandes potencias»[9].
Es la situación lo que alimenta los nacionalismos: sin Moscú ni el Ejército «rojo», las camarillas en el poder se han quedado «desnudas», la vía ha quedado libre para que se desaten todos los particularismos a los que sólo ataba el terror militar. Las consecuencias del desmoronamiento actual sólo están en sus primicias. A mediano plazo, por su propia lógica, habrá «democratizaciones» al estilo de muchos países de América del Sur, o, lo más seguro, una «libanización» del antiguo bloque del Este y de la URSS misma, propia de la situación actual, sin política alguna de recambio por parte de la burguesía, sólo es el sálvese quien pueda.
Ahora le va a tocar el turno de la crisis
al capitalismo « liberal » occidental
Básicamente, la crisis en la URSS es, en última instancia, el resultado de la crisis económica generalizada del capitalismo, una de las manifestaciones de su crisis histórica, de su descomposición. No puede haber reestructuración del capitalismo posible en el Este, al igual que tampoco puede haber ningún «país en vías de desarrollo» que haya podido librarse del «subdesarrollo» desde que se inventó esa terminología tercermundista. Al contrario, lo que está pasando es un hundimiento general irreversible.
Desde su inicio a finales de los años 60, la crisis económica ha acarreado:
- en los años 70-80 la caída inexorable de los países del llamado Tercer mundo en el subdesarrollo y la miseria más sombría que haya conocido el mundo;
- a finales de los 80, la muerte definitiva del estalinismo, régimen capitalista heredado de la contrarrevolución del llamado «socialismo en un solo país», hundiendo a gran velocidad a la mayoría de la población de los países llamados «comunistas» en una pauperización por lo menos tan grande que en el Tercer mundo, si no es peor.
Durante los años 90 la crisis va a arrastrar hacia esa misma pauperización absoluta al corazón del «primer mundo», las metrópolis industriales son corroídas ya por veinte años de aumento constante del desempleo masivo y de larga duración, de aumento de la inseguridad y de la inestabilidad en todos los aspectos de la vida social. No habrá «reestructuración» del capitalismo ni en el Este ni en el Oeste.
MG - 3 de Junio de 1990
[1] Véanse los análisis desarrollados sobre el hundimiento del bloque ruso y sus implicaciones para la situación mundial en la Revista Internacional nº 60 y 61.
[2] Véase el articulo «La situación en Alemania» en esta misma Revista.
[3] Algunos ámbitos gubernamentales rusos han pensado en un medio «genial» para poner a flota las arcas de la URSS: mandar a 16 millones de emigrantes soviéticos a Europa occidental en los años venideros para que manden divisas...
[4] Véase el articulo «Frente a las conmociones en el Este, una vanguardia en retraso», en esta misma Revista.
[5] Del semanario francés Le Point, 9-10 de Junio de 1990.
[6] Véase «La situación en Alemania», en este número.
[7] Revista Internacional nº 60, «Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este», tesis nº 16.
[8] Cf. Carta abierta al Partido Obrero Polaco de K. Modzelewski y J. Kuron, 1968, suplemento a Quatrième Internationale, revista trotskista de Francia, marzo de 1968.
[9] (9) Véase el articulo «La barbarie nacionalista» en esta Revista.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
1991 - 64 a 67
- 5029 reads
64 a 67
Revista Internacional n° 64 - 1er semestre de 1991
- 1743 reads
Militarismo y descomposición
- 3682 reads
INTRODUCCION marzo 2022
El conflicto de Ucrania, en el que está implicada una de las potencias imperialistas más importantes del planeta, es un dramático recordatorio de la verdadera naturaleza del capitalismo: un sistema cuyas contradicciones conducen inevitablemente a enfrentamientos militares y a masacres de poblaciones.
Para comprender plenamente el significado histórico de esta guerra, es esencial situarla en un marco analítico coherente. Por eso invitamos a los camaradas a leer o releer:
Texto de orientación: Militarismo y descomposición [21] | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org)
Este texto, publicado por primera vez en la Revista Internacional 64, fue escrito en 1990 como una contribución a la comprensión del significado de otra guerra: la guerra del Golfo dirigida por Estados Unidos que siguió a la invasión de Kuwait por Saddam Hussein. Apareció, pues, después de la desintegración del bloque del Este, pero antes de la ruptura definitiva de la URSS. Estamos convencidos de que sigue siendo una guía indispensable para comprender el carácter cada vez más irracional y caótico de las guerras imperialistas de hoy. Frente a la propaganda de la burguesía de que el mundo estaba en el umbral de un "Nuevo Orden Mundial" de paz y prosperidad, el texto insistía en que "en el nuevo período histórico en el que hemos entrado, y que los acontecimientos del Golfo han confirmado, el mundo aparece como una inmensa batalla campal, donde la tendencia al 'sálvese quien pueda' operará plenamente, y donde las alianzas entre estados estarán lejos de tener la estabilidad que caracterizaba a los bloques imperialistas, sino que estarán dominadas por las necesidades inmediatas del momento. Un mundo de caos sangriento, en el que el policía estadounidense tratará de mantener un mini-orden mediante el uso cada vez más masivo y brutal de la fuerza militar".
Este escenario ha sido ampliamente confirmado por los acontecimientos de las últimas tres décadas. Esto no significa que el texto sea una clave invariable para predecir el futuro. El propio texto comienza señalando que, si bien un marco sólido es esencial para comprender la evolución de los acontecimientos, debe ponerse a prueba constantemente a la luz de esa evolución, para ver qué aspectos siguen siendo válidos y cuáles deben revisarse. Así, por ejemplo, si bien el texto acierta perfectamente al mostrar la incapacidad de Alemania para constituir la cabeza de un nuevo bloque contra Estados Unidos, no prevé el resurgimiento del imperialismo ruso ni el meteórico ascenso de China como potencia mundial. Pero como argumentamos en otro lugar, estos desarrollos fueron posibles precisamente por la tendencia imperante del "sálvese quien pueda" que marca las relaciones imperialistas en la fase de descomposición. Sobre el contexto mundial para entender el ascenso de China, véanse en particular los puntos 10-12 de la Resolución sobre la situación internacional (2019): Conflictos imperialistas; vida de la burguesía, crisis económica [22] | Corriente Comunista Internacional (internationalism.org)
En varias ocasiones la Corriente Comunista Internacional ha tenido que insistir en la importancia de la cuestión del militarismo y de la guerra en todo el periodo de la decadencia[1], y eso tanto desde el punto de vista del capitalismo mismo, como desde el punto de vista del proletariado. Con la rápida sucesión, durante este año, de acontecimientos de una gran importancia histórica (hundimiento del bloque del Este, guerra del Golfo) que viene a transformar el conjunto de la situación mundial, con la constatación de la entrada del capitalismo en la última fase de su decadencia, la descomposición[2], los revolucionarios deben dar prueba de la mayor claridad sobre la cuestión esencial del lugar que ocupa el militarismo en las condiciones nuevas del mundo de hoy.
El marxismo, pensamiento vivo
1. Contrariamente a la corriente bordiguista, la CCI no ha considerado nunca el marxismo como “doctrina invariante”, antes al contrario, lo ha concebido como un pensamiento vivo para el cual cada acontecimiento histórico importante es fuente de enriquecimiento. En efecto, esos acontecimientos permiten ya sea confirmar el marco de los análisis desarrollados anteriormente, dándoles más fuerza, ya sea poner en evidencia la caducidad de algunos de ellos imponiéndose entonces un esfuerzo de reflexión para así ampliar el campo de aplicación de los esquemas válidos antes, pero ya superados, o si no, claramente, elaborar otros nuevos capaces de dar cuenta de la nueva realidad. Les incumbe a las organizaciones revolucionarias la responsabilidad específica y fundamental de cumplir este esfuerzo de reflexión, teniendo buen cuidado de avanzar, a semejanza de nuestros mayores, Lenin, Rosa, Bilan o la Izquierda Comunista de Francia, a la vez con prudencia y audacia:
- basándose firmemente en las adquisiciones del marxismo;
- examinado la realidad sin orejeras, desarrollando el pensamiento, “sin ostracismos de ningún tipo”, como decía Bilan.
En especial, antes de tales acontecimientos históricos, importa que los revolucionarios sean capaces de distinguir bien los análisis ya caducos de los que siguen siendo válidos para evitar así el doble escollo de encerrarse en la esclerosis o “tirar al crío con el agua del baño”. O sea, más precisamente, es necesario poner bien en evidencia lo que en estos análisis es esencial y conserva toda su validez en circunstancias históricas diferentes, y lo que es secundario y circunstancial; en resumen, saber hacer la diferencia entre lo esencial de una realidad y sus diferentes manifestaciones particulares.
2. Desde hace un año, la situación mundial ha conocido cambios importantísimos que han modificado muy sensiblemente la fisonomía del mundo tal como éste había surgido de la segunda guerra imperialista; La CCI se ha aplicado en seguir de cerca esos cambios:
- para dar cuenta de su significado histórico,
- para examinar en qué medida desmentían o confirmaban los marcos de análisis válidos anteriormente.
Es así como acontecimientos históricos (agonía del estalinismo, desaparición del bloque del Este, disgregación del bloque del Oeste), aunque no pudieron ser previstos en su especificidad, sí se integraban plenamente en el marco de análisis y de comprensión del periodo histórico actual elaborado anteriormente por la CCI: la fase de descomposición.
Es lo mismo con la actual guerra del Golfo Pérsico. Pero la importancia misma de este acontecimiento, como también la confusión que ha hecho aparecer entre los revolucionarios, incluida la CCI, dan a nuestra organización la responsabilidad de comprender claramente el impacto y la repercusión de las características de la fase de descomposición sobre la cuestión del militarismo y de la guerra, de examinar cómo se plantea esta cuestión en este nuevo periodo histórico.
El militarismo, en el corazón de la decadencia del capitalismo
3. El militarismo y la guerra son un elemento fundamental de la vida del capitalismo desde la entrada de este sistema en su período de decadencia. En cuanto quedó formado completamente el mercado mundial, a principios de siglo, y el mundo quedó repartido en cotos de caza coloniales y comerciales entre las diferentes naciones capitalistas avanzadas, la intensificación y el desencadenamiento de la competencia comercial resultantes entre esas naciones han acabado obligatoriamente en agravación de tensiones militares, en la constitución de arsenales cada vez más imponentes y la sumisión creciente de la vida económica y social a los imperativos de la esfera militar. De hecho, militarismo y guerra imperialista son la expresión central de la entrada del capitalismo en su periodo de decadencia (fue el estallido de la 1ª Guerra mundial lo que marcó el comienzo de ese periodo), hasta tal punto que para los revolucionarios de entonces imperialismo y capitalismo decadente se hicieron sinónimos. Al no ser el imperialismo una manifestación particular del capitalismo, sino su modo de vida para todo un nuevo periodo histórico, no son imperialista este o aquel Estado, sino todos los Estados, como lo hace notar Rosa Luxemburgo[3]. En realidad si el imperialismo, el militarismo y la guerra se identifican tanto con el período de decadencia, es porque éste es el periodo en que las relaciones de producción capitalistas se han vuelto una traba al desarrollo de las fuerzas productivas: el carácter perfectamente irracional, en el plano económico global, de los gastos militares y de la guerra es expresión de la aberración que es el mantenimiento de esas relaciones de producción. La autodestrucción permanente y creciente de capital, resultante de ese modo de vida, es un símbolo de la agonía del sistema, pone claramente de relieve que está condenado por la historia.
Capitalismo de Estado y bloques imperialistas
4. Confrontado a una situación en que la guerra es omnipresente en la vida de la sociedad, el capitalismo, en su decadencia, ha desarrollado dos fenómenos que son características de primera importancia de este periodo: el capitalismo de Estado y los bloques imperialistas. El capitalismo de Estado, cuya primera manifestación significativa data de la primera guerra mundial, responde a la necesidad para cada país, con vistas a la confrontación con las demás naciones, de obtener el máximo de disciplina en su seno de parte de los diferentes sectores sociales, de reducir al máximo los enfrentamientos entre clases, pero también entre facciones rivales de la clase dominante para así movilizar y controlar el conjunto de su potencial económico. Del mismo modo, la formación de bloques imperialistas corresponde a la necesidad de imponer una disciplina similar entre diferentes burguesías nacionales para así limitar sus antagonismos recíprocos reuniéndolas para el enfrentamiento supremo entre los dos campos militares. Y a medida que el capitalismo se ha ido hundiendo en su decadencia y su crisis histórica, esas dos características no han hecho sino reforzarse. En especial, el capitalismo de Estado a escala de todo un bloque imperialista, tal como se ha desarrollado tras la Segunda Guerra mundial, no expresaba otra cosa sino la agravación de esos dos fenómenos. Y con esto, ni el capitalismo de Estado ni los bloques imperialistas, ni tampoco la conjunción de ambos, son expresión de ninguna “pacificación” de las relaciones entre diferentes sectores del capital, menos todavía un “reforzamiento” de este. Al contrario, no son más que medios segregados por la sociedad capitalista para intentar resistir a la tendencia creciente a la dislocación[4].
El imperialismo en la fase de descomposición del capitalismo
5. La descomposición general de la sociedad es la fase postrera del periodo de decadencia del capitalismo. Y, durante esta fase, las características propias del período de decadencia (la crisis histórica de la economía capitalista, el capitalismo de Estado, y también, los fenómenos fundamentales que son el militarismo y el imperialismo) no son atenuadas ni mucho menos. Muy al contrario, en la medida en que la descomposición aparece como la culminación de las contradicciones en las que se debate de manera creciente el capitalismo desde el inicio de su decadencia, las características propias de este periodo se encuentran en su fase última, todavía más agudizadas:
- al ser resultado del hundimiento inexorable del capitalismo en la crisis, la descomposición no hace sino agravarse;
- la tendencia al capitalismo de Estado no es en absoluto cuestionada, sino al contrario, por la desaparición de ciertas de sus formas más aberrantes y parásitas como ha ocurrido con el estalinismo hoy[5].
Lo mismo ha ocurrido con el militarismo y el imperialismo, como ha podido comprobarse durante los años 80 durante los cuales el fenómeno de la descomposición ha aparecido y se ha desarrollado. No es la desaparición del reparto del mundo en dos constelaciones imperialistas resultado del hundimiento del bloque del Este lo que va a poner en entredicho esa realidad. No es la formación de bloques imperialistas lo que está en la base del militarismo y del imperialismo. Es lo contrario: la formación de bloques no es sino la consecuencia extrema (que en cierta fase pueda agravar las causas mismas) del hundimiento del capitalismo decadente en el militarismo y la guerra. En cierto modo, ha ocurrido con la formación de bloques respecto al imperialismo como con el estalinismo respecto al capitalismo de Estado. Al igual que el fin del estalinismo no significa un freno a la tendencia histórica hacia el capitalismo de Estado, aunque fuera una manifestación de éste, la desaparición actual de los bloques imperialistas no implicará el menor cuestionamiento del dominio del imperialismo en la vida de la sociedad. La diferencia fundamental estriba en que si bien el final del estalinismo corresponde a la eliminación de una forma particularmente aberrante de capitalismo de Estado, el final de los bloques lo que hace es abrir las puertas a una forma todavía más salvaje, aberrante y caótica del imperialismo.
6. Este análisis, la CCI ya lo había elaborado desde la evidencia del hundimiento del bloque del Este:
«En el periodo de decadencia del capitalismo, todos los Estados son imperialistas y toman sus disposiciones para asumir esa realidad: economía de guerra, armamento, etc. Por eso, la agravación de las convulsiones de la economía mundial va agudizar las peleas entre los diferentes Estados, incluso, y cada vez más, militarmente hablando. La diferencia con el período que acaba de terminar, es que esas peleas, esos antagonismos, contenidos antes y utilizados por los dos grandes bloques imperialistas, van ahora a pasar a primer plano. La desaparición del gendarme imperialista ruso, y la que de ésa va a resultar para el gendarme norteamericano respecto a sus principales “socios” de ayer, abren de par en par las puertas a rivalidades más localizadas. Esas rivalidades y enfrentamientos no podrán, por ahora, degenerar en un conflicto mundial, incluso suponiendo que el proletariado no fuera capaz de oponerse a él. En cambio, con la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia los bloques, esos conflictos podrían ser más violentos y numerosos y, en especial, claro está, en las áreas en las que el proletariado es más débil.” (Revista Internacional no 61, 10/02/1990 [6]).
«La agravación de la crisis mundial de la economía capitalista va a provocar necesariamente una nueva agudización de las contradicciones internas de la clase burguesa. Estas contradicciones, como en el pasado, van a manifestarse en el plano de los antagonismos guerreros: en el capitalismo decadente, la guerra comercial no puede desembocar más que en la salida de la guerra por las armas. En este sentido, las ilusiones pacifistas que podrían desarrollarse tras el “recalentamiento” de las relaciones entre la URSS y los Estados Unidos deben ser combatidas sin concesiones: los enfrentamientos militares entre Estados, aunque ya no estén manipulados y utilizados por las grandes potencias, no van a desaparecer, ni mucho menos. Por el contrario, como se ha visto en el pasado, el militarismo y la guerra constituyen el modo de vida mismo del capitalismo decadente que la profundización de la crisis no puede más que confirmar. Sin embargo, lo que cambia en relación al periodo anterior, es que estos antagonismos militares no toman ya en la actualidad la forma de una confrontación entre dos grandes bloques imperialistas.” (“Resolución sobre la situación internacional”, junio de 1990, Revista Internacional no 63).
Este análisis esta hoy ampliamente confirmado por la guerra del Golfo.
La guerra del Golfo: primera expresión de la nueva situación mundial
7. Esta guerra es la primera expresión de gran importancia de la situación en que se encuentra hoy el mundo tras el hundimiento del bloque del Este (en este sentido, está cobrando hoy una importancia mucho más considerable):
- confirma, con la “aventura” incontrolada de Irak que echa mano de otros país de su bloque de tutela, la desaparición del bloque del Oeste mismo;
- revela la acentuación de la tendencia (propia de la decadencia capitalista) de todos los países a utilizar la fuerza de las armas para intentar librarse del tornillo con que les aprieta la crisis de manera cada día más insoportable;
- pone de evidencia, con el descomunal despliegue de medios militares por EEUU y sus “aliados”, que, de modo creciente, únicamente la fuerza militar será capaz mantener un mínimo de estabilidad en un mundo amenazado por un caos en aumento.
La guerra del Golfo no es, pues, como lo afirma la mayoría del medio político proletario, una “guerra por el precio del petróleo”. Tampoco puede reducirse a una “guerra por el control del Oriente Medio”, por muy importante que sea esta región. Tampoco es únicamente el caos que se está desarrollando en el Tercer mundo lo que intenta prevenir la operación militar desplegada en el Golfo. Todos esos elementos desempeñan su papel, claro está. Cierto es que a la mayoría de los países occidentales les interesa el petróleo a bajo costo (contrariamente a la URSS, quien, sin embargo, participa plenamente, con sus escaso medios, en la acción contra Irak), pero no será con los medios empleados (y que han hecho saltar por las nubes el precio del crudo mucho más allá de las exigencias de Irak) con lo que van obtener una baja de los precios. También es cierto que el control de los pozos petroleros por parte de EEUU tiene para este país un interés indudable, reforzando su posición respecto a sus rivales comerciales (Europa Occidental y Japón); ¿Por qué entonces esos mismos rivales apoyan a aquel en esa empresa? También está claro que la URSS está muy interesada por la estabilidad de la zona de Oriente Medio cercana a sus provincias de Asia central y caucásica, ya muy agitadas. Y el caos que se está desplegando en la URSS no sólo concierne a éste país; los países de Europa central y por lo tanto los de la occidental, están muy especialmente concernidos por lo que ocurre en la zona del antiguo bloque del Este. Más en general, si los países avanzados se preocupan por el caos que se desarrolla en ciertas partes del Tercer mundo, es porque ellos también están fragilizados ante ese caos, a causa de la nueva situación en que se encuentra el mundo hoy.
8. En realidad, es fundamentalmente el caos que ya impera en buena parte del mundo y que ahora amenaza a los grandes países desarrollados y sus relaciones reciprocas, lo que intentan contener con la operación “escudo del desierto” y sus anexos. En efecto, con la desaparición del reparto del mundo en dos grandes bloques imperialistas ha desaparecido uno de los factores esenciales que mantenía cierta cohesión entre esos Estados. La tendencia propia del nuevo período es, sin lugar a dudas, la de “cada uno para sí” y, eventualmente para los Estados más poderosos, la de presentar su candidatura para el liderazgo de un nuevo bloque. Pero al mismo tiempo, la burguesía de esos países, al medir los peligros que conlleva esta situación, intenta reaccionar contra esta tendencia. Con el nuevo grado alcanzado en el caos general que ha sido la aventura iraquí (favorecida bajo mano por la actitud “conciliadora” de EEUU antes del 2 de agosto respecto a Irak para luego “dar un ejemplo”), a lo que los periodistas llaman la “comunidad internacional”, que no cubre al antiguo bloque occidental pues, hoy la URSS forma parte de ella, no le quedaba más remedio que cerrar filas tras la autoridad de la primera potencia mundial y en especial tras su fuerza militar, única capaz de hacer de sargento en cualquier parte del globo.
Lo que hoy demuestra la guerra del Golfo es que, frente a la tendencia al caos generalizado propia de la fase de descomposición, y a la que el hundimiento del bloque del Este ha dado un considerable acelerón, no le queda otra salida al capitalismo, en su intento por mantener en su sitio a las diferentes partes de un cuerpo con tendencia a desmembrarse, que la de imponer la mano de hierro de la fuerza de las armas[7]. Y los medios mismos que está utilizando para contener un caos cada vez más sangriento son un factor de agravación considerable de la barbarie guerrera en que se ha hundido el capitalismo.
La formación de nuevos bloques no está a la orden día
9. Cuando ya la formación de los bloques aparece históricamente como consecuencia del desarrollo del militarismo y del imperialismo, la agudización de éstos en la fase actual del capitalismo es, paradójicamente, una traba de primera importancia para que se vuelva a formar un nuevo sistema de bloques que sea la continuación del que acaba de desaparecer. La historia (sobre todo de la 2ª posguerra) ha puesto en evidencia que la desaparición de un bloque imperialista (por ejemplo el del “Eje”) pone al orden del día la dislocación del otro (los “aliados”) pero también la formación de una nueva “pareja” de bloques antagónicos (Este y Oeste). De ahí que la situación actual lleva en sí, bajo la presión de la crisis y del agudizamiento de las tensiones militares, una tendencia hacia la formación de dos nuevos bloques imperialistas. Sin embargo, el hecho mismo de que la fuerza de la armas se haya convertido –como lo confirma la guerra del Golfo- en factor preponderante en los intentos de los países avanzados por limitar el caos mundial, es una traba importante contra esa tendencia. Esta misma guerra ha venido a subrayar la superioridad aplastante (por no decir más) de la potencia militar de EEUU respecto a la de los demás países desarrollados (y esa demostración era de hecho uno de los objetivos más importantes de ese país): en realidad, esta potencia militar sola es como mínimo equivalente a la de los demás países del planeta reunidos. Semejante desequilibrio no va ser compensado así como así; no existe país alguno capaz en el futuro inmediato de oponer a los EEUU una potencia militar que le permita ocupar la plaza de cabeza de bloque que pueda rivalizar con el que dirigiría EEUU. Y en un plazo más lejano, la lista de candidatos para tal plaza es limitada.
10. En efecto, está fuera de dudas que la cabeza de bloque que acaba de hundirse, la URSS, no será capaz de volver a conquistar ese puesto. En realidad, el que ese país haya desempañado ese papel en el pasado es, ya de por sí, una especie de aberración, un accidente de la historia. La URSS, por su atraso considerable en todos los planos (económico, pero también político y cultural) no disponía de los atributos que permiten crear “naturalmente”, en torno suyo, un bloque imperialista[8]. Si la URSS pudo alcanzar ese rango fue “gracias” a Hitler (quien la hizo entrar en la guerra en 1941) y a los “aliados” quienes, en Yalta, la recompensaron por haber formado un segundo frente contra Alemania, reembolsándola por el tributo de 20 millones de muertos pagado por su población, con la plena disposición de los países de Europa central que sus tropas habían ocupado durante la derrota alemana[9]. Fue precisamente porque la URSS era incapaz de hacer ese papel de cabeza de bloque por lo que se vio obligada, para conservar su imperio, a imponer a su propio aparato productivo una economía de guerra que ha arruinado a dicho imperio por completo. El hundimiento espectacular del bloque del Este, además de certificar la quiebra de una forma de capitalismo de Estado particularmente aberrante (aberrante porque no era el resultado del desarrollo “orgánico” del capital, sino de la eliminación por la revolución de 1917 de la burguesía clásica), ha traducido la revancha de la historia respecto a esa aberración de origen. Por esta razón, la URSS nunca más podrá volver a desempeñar un papel primordial en el ruedo internacional, a pesar de sus arsenales considerables. Y esto tanto más por cuanto la dinámica de desmembramiento de su imperio exterior va a continuar en el interior, despojando, al cabo, a Rusia de los territorios por ella colonizados durante los siglos pasados. Por haber intentado hacer un papel de potencia mundial muy por encima de sus fuerzas, Rusia está condenada a volver a su puesto de tercer orden que ocupaba en tiempos de Pedro el Grande.
Los dos únicos candidatos potenciales al título de cabeza de bloque, Japón y Alemania, tampoco están capacitados, a un plazo previsible, para asumir ese papel. Japón, por su parte, a pesar de su poderío industrial y su dinamismo económico, nunca podrá pretender ocupar ese rango a causa de su situación geográfica descentrada en relación con la región que concentra la mayor densidad industrial, Europa occidental. En cuanto a Alemania, único país que podría a lo mejor pretender un día desempeñar un papel que ya fue suyo en el pasado, su actual potencia militar (ni siquiera posee el arma atómica, que ya es mucho decir) le impide la menor pretensión de rivalizar con EEUU en ese terreno y esto durante mucho tiempo. Y eso tanto más por cuanto a medida que el capitalismo se hunde en su decadencia, para un jefe de bloque es todavía más indispensable el disponer de una superioridad militar aplastante sobre sus vasallos para poder mantenerse en su rango.
Estados Unidos, único gendarme del mundo
11. Así, al iniciarse el período de decadencia, y hasta los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, podía existir cierta “paridad” entre los diferentes socios de una coalición imperialista, aunque la necesidad de un jefe se ha notado siempre. Por ejemplo, en la 1ª Guerra Mundial, no existía, en términos de potencia militar operativa, gran disparidad entre los tres “vencedores”: Gran Bretaña, Francia y EEUU. Esta situación ya evolucionó de modo muy importante en la 2ª Guerra mundial, durante la cual los “vencedores” se pusieron bajo la estrecha dependencia de unos EEUU que poseían una superioridad considerable sobre sus “aliados”. Y ésta se iba a acentuar durante todo el período de “guerra fría” que acaba de terminar, en el que cada jefe de bloque, EEUU Y URSS, sobre todo en control del armamento nuclear más destructor, han dispuesto una superioridad aplastante sobre el resto de los países del bloque.
Esa tendencia se explica porque, con el hundimiento del capitalismo en su decadencia:
- lo que se juega en los conflictos y su escala entre los bloques tiene carácter más mundial y general, o sea, cuanto más gánsteres haya que controlar; tanto más poderoso debe ser el “capo”;
- las armas exigen inversiones cada vez más elevadas. Sólo los países muy grandes podrán sacar los recursos necesarios para la formación de un arsenal nuclear completo y consagrar suficientes medios para la investigación sobre las armas más sofisticadas;
- y sobre todo, las tendencias centrífugas entre todos los Estados, resultantes de la agudización de los antagonismos nacionales, no harán sino acentuarse.
Este último factor es como con el capitalismo de Estado: cuanto más se desgarran entre sí las diferentes fracciones de una burguesía nacional con la agravación de la crisis que agudiza su mutua competencia, tanto más tiene que reforzarse el Estado para poder ejercer sobre ellas su autoridad. De igual modo, cuantos más estragos produce la crisis histórica y sus formas abiertas, más fuerte debe ser la cabeza de bloque para contener y controlar las tendencias a la dislocación entre las diferentes fracciones nacionales que lo componen. Y está claro que en la última fase de la decadencia, la de la descomposición, un fenómeno así se agravará todavía más.
Por todas estas razones, y en especial la última, la formación de un nuevo par de boques imperialistas no se ve en un horizonte razonable, puede incluso que ni ocurra nunca, que la revolución o la destrucción de la humanidad hayan ocurrido antes. En el nuevo período histórico en que hemos entrado, y los acontecimientos del Golfo vienen a confirmar, el mundo aparece como una inmensa timba en la que cada quien va a jugar “por su cuenta y para sí”, en la que las alianzas entre Estados no tendrán ni mucho menos, el carácter de estabilidad de los bloques, pero que estarán dictadas por las necesidades del momento. Un mundo de desorden asesino, en el que el “gendarme” USA intentará hacer reinar un mínimo de orden con el empleo más y más masivo de su potencial militar.
¿Hacia el “superimperialismo”?
12. El que en el período venidero, el mundo ya no esté dividido en bloques imperialistas, y que le incumba a una sola potencia mundial –los EEUU– ejercer el liderazgo mundial, no significa ni mucho menos que sea correcta la tesis del “súper imperialismo” (o “ultra imperialismo”) como la que desarrolló Kautsky en la 1ª Guerra mundial. Esta tesis había sido elaborada ya antes de la guerra por la corriente oportunista que se desarrollaba en la Socialdemocracia. Tenía sus raíces en la visión gradualista y reformista que consideraba que las contradicciones (entre clase y entre naciones) en la sociedad capitalista estaban destinadas a atenuarse hasta desaparecer. La tesis de Kautsky suponía que los diferentes sectores del capital financiero internacional podían llegar a unificarse para establecer una dominación estable y pacifica sobre el conjunto del mundo. Esta tesis, que se presentaba como “marxista” era evidentemente combatida por todos los revolucionarios, y, en particular, por Lenin (sobre todo en El imperialismo, fase superior del capitalismo), los cuales ponían de relieve que si al capitalismo se le resta la explotación y la competencia entre capitales ya no es capitalismo. Está muy claro que esa posición revolucionaria sigue siendo hoy totalmente válida.
Tampoco podría confundirse nuestro análisis con el desarrollado por Chaulieu (Castoriadis), el cual tenía al menos la ventaja de que rechazaba explícitamente el marxismo. En ese análisis, el mundo se encaminaba hacia un “tercer sistema” no en la armonía tan querida por los reformistas, sino a través, de convulsiones brutales. Cada guerra mundial llevaba a la eliminación de una gran potencia (la segunda había eliminado a Alemania). La 3ª Guerra mundial iba a dejar un único bloque que haría reinar su orden en un mundo en el que las crisis económicas desaparecían y en el que la explotación capitalista de la fuerza de trabajo sería sustituida por una especie de esclavitud, de un reino de “dominantes” sobre “dominados”.
El mundo de hoy, tal como sale del hundimiento del bloque del Este, tal como aparece ante la descomposición general, no deja de ser totalmente capitalista. Crisis económica insoluble y más y más profunda, explotación más y más feroz de la fuerza de trabajo, dictadura de la ley del valor, exacerbación de la competencia entre capitales y de los antagonismos imperialistas entre naciones, reino sin freno del militarismo, destrucciones masivas, matanzas en cadena: así es la única realidad propia de ese sistema. Y como única y postrer perspectiva, la destrucción de la humanidad.
El proletariado ante la guerra imperialista
13. Más que nunca, por lo tanto, la cuestión de la guerra sigue siendo central en la vida del capitalismo. Más que nunca, por consiguiente, esa cuestión es fundamental para la clase obrera. La importancia de esa cuestión no es, desde luego, nueva. Ya era central desde antes de la 1ª Guerra mundial (como lo ponen de relieve los congresos internacionales de Stuttgart en 1907 y Basilea en 1912). Se vuelve todavía más decisiva, claro está, durante la primera carnicería imperialista (como lo evidencia el combate de Lenin, Rosa, Liebknecht, al igual que la revolución en Rusia y en Alemania). Conserva toda su algidez, entre las dos guerras mundiales, en particular en la guerra de España, por no hablar evidentemente de la importancia que cobra durante el mayor holocausto de este siglo, entre 1939-45. Y ha tenido su importancia durante las diferentes guerras de “liberación nacional” después del 45, momentos del enfrentamiento entre ambos bloques imperialistas. De hecho, desde principios de siglo, la guerra ha sido la cuestión más decisiva que el proletariado y sus minorías revolucionarias hayan tenido que afrontar, mucho más que la cuestión sindical o la parlamentaria, por ejemplo. No podía ser de otro modo, al ser la guerra la forma más concentrada de la barbarie del capitalismo decadente, la que expresa su agonía y la amenaza que sobre la supervivencia de la humanidad hace pesar.
En el período actual, en el cual, mucho más que en las décadas pasadas, la barbarie guerrera (mal que les pese a los señores Bush, Mitterrand y compañía y sus profecías sobre el “nuevo orden de paz”) será un dato permanente y omnipresente de la situación mundial, que implicará de manera creciente a los países desarrollados (con los únicos límites que podrá imponerle el proletariado de esos países), la cuestión de la guerra es algo todavía más esencial para la clase obrera. La CCI desde hace ya tiempo, ha puesto de relieve que, contrariamente al pasado, el desarrollo de una próxima oleada revolucionaria no vendrá de la guerra sino de la agravación de la crisis económica. Este análisis sigue siendo de lo más válido: las movilizaciones obreras, el punto de partida de los grandes combates de clase vendrán de los ataques económicos. Y, del mismo modo, en el plano de la toma de conciencia, la agravación de la crisis será un factor esencial al dejar al desnudo el atolladero histórico que es modo de producción capitalista. Pero, en ese mismo plano de la toma de conciencia, la cuestión de la guerra está llamada a desempeñar, una vez más, un papel de primera importancia:
- al poner de relieve las consecuencias fundamentales de ese atolladero histórico, o sea la destrucción de la humanidad;
- al ser la única consecuencia objetiva de la crisis, de la decadencia y de la descomposición que el proletariado puede limitar desde ahora (al contrario de las demás manifestaciones de la descomposición), en la medida en que, en los países centrales, no está hoy por hoy, alistado detrás de la banderas nacionales.
El impacto de la guerra sobre la conciencia de la clase obrera
14. Es verdad que la guerra puede ser utilizada contra la clase obrera mucho más fácilmente que la crisis misma y los ataques económicos:
- puede favorecer el desarrollo del pacifismo;
- puede darle un sentimiento de impotencia, que permita a la burguesía llevar a cabo sus ataques económicos.
Eso es por cierto lo que hasta ahora está ocurriendo con la guerra del Golfo. Pero este tipo de impacto quedará limitado en el tiempo obligatoriamente. Al cabo:
- la permanencia de la barbarie guerrera que pondrá de relieve toda la vacuidad de los discurso pacifistas;
- la evidencia de que la clase obrera es la principal víctima de esta barbarie, que es ella quien paga como carne de cañón
o por la explotación en aumento;
- con la reanudación de la combatividad frente a los ataques económicos más y más brutales;
la tendencia cambiará, le incumbe a los revolucionarios, claro está, estar en primera fila de esta toma de conciencia: su responsabilidad será cada día más decisiva.
15. En la situación histórica actual, nuestra intervención en el seno de nuestra clase, además, evidentemente, de la considerable agravación de la crisis económica y de los ataques resultantes contra el proletariado entero, está determinada por:
- la importancia fundamental de la cuestión de la guerra:
- el papel decisivo de los revolucionarios en la toma de conciencia por la clase de la gravedad de lo que hoy está en juego.
Es pues de suma importancia que esta cuestión esté en primer plano de nuestra prensa. Y en períodos, como el de hoy, en los que esa cuestión está en los primeros planos inmediatos de la actualidad internacional, es de lo más importante aprovecharse de la sensibilización particular de los obreros al respecto, con prioridad e insistencia especiales.
Las organizaciones revolucionarias deberán poner especial atención en:
- denunciar las maniobras sindicales con sus pretendidos llamamientos a luchar por mejoras económicas para hacer tragar mejor la política de guerra (por ejemplo, en nombre del “justo reparto” de los sacrificios entre obreros y patronos);
- denunciar con la mayor de las virulencias la repugnante hipocresía de los izquierdistas quienes, en nombre del “internacionalismo” y de la “lucha contra el imperialismo”, están de hecho llamando a apoyar a unos de los campos imperialistas;
- denunciar las asquerosas campañas pacifistas, que son un medio privilegiado para desmovilizar a la clase obrera en su lucha contra el capitalismo, al llevar al terreno minado del interclasismo;
- subrayar la extrema gravedad de lo que se está jugando en la actualidad, comprendiendo sobre todo y plenamente todas las implicaciones de los importantísimos cambios que acaban de ocurrir en el mundo y, en especial, el período de caos que se ha abierto.
CCI, 04/10/1990
[1] Véase “Guerra, militarismo y bloque imperialistas” en la Revista internacional nos 52 y 53 [23].
[2] Para el análisis de la CCI sobre la cuestión de la descomposición, Revista Internacional nos 57 y 62. /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [10]
[3] Ver La Crisis de la Socialdemocracia, https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciaalemana_0.pdf [24]
[4] Hay que señalar sin embargo, una diferencia importante entre capitalismo de Estado y bloques imperialistas. Aquél no puede ser cuestionado por los conflictos entre diferentes fracciones de la clase capitalista (o, sino, es la guerra civil, que caracteriza algunas zonas atrasadas del capitalismo, pero no a los sectores más avanzados): por lo general, es el Estado, representante del capital nacional como un todo, quien consigue imponer su autoridad a los diferentes componentes de este último. En cambio, los bloques imperialistas no tienen ese mismo carácter de perennidad. En primer lugar, no se forman más que con vistas a la guerra mundial: en un período en que esta no está momentáneamente al orden del día (como en los años 20), pueden muy bien desaparecer. En segundo lugar, no existe para los Estados una “predestinación” definitiva en favor de tal o cual bloque: los bloques se forman circunstancialmente, en función de criterios económicos, geográficos, militares y políticos… La historia muestra numerosos ejemplos de Estados que cambiaron de bloque tras la modificación de uno de esos factores. Esta diferencia de estabilidad entre el Estado capitalista y los bloques no es en absoluto misteriosa. Corresponde al hecho de que el nivel más elevado de unidad a que haya podido llegar la burguesía es el de la nación, al ser el Estado nacional el instrumento por excelencia de la defensa de sus intereses (mantenimiento del “orden”, pedidos masivos, política monetaria, protección aduanera…). Por ello, una alianza en el seno de un bloque imperialista no puede ser más que un conglomerado de intereses nacionales fundamentalmente antagónicos, destinado a preservar esos intereses en la jungla internacional. Una burguesía, cuando decide alinearse en un bloque más que en otro, lo único que le preocupa es la garantía de sus intereses nacionales. Al final y al cabo, aunque pueda considerarse al capitalismo como una entidad global, no hay que perder de vista que, concretamente, es con la forma de capitales rivales y en competencia como existe
[5] En realidad es el modo de producción capitalista como un todo lo que, en su decadencia y más todavía en su fase de descomposición, es una aberración para los intereses de la humanidad. Pero en esta agonía bestial del capitalismo, ciertas formas de este, como el estalinismo, surgidas en circunstancias históricas específicas (como veremos más lejos), tienen características que las han hecho todavía más vulnerables condenándolas a desaparecer antes incluso de que el sistema sea destruido por una revolución proletaria o con la destrucción de la humanidad
[7] En ese sentido, la manera con que se garantiza “el orden” del mundo en el nuevo período tenderá a parecerse cada día más a la que ejercía la URSS para mantener el orden en su antiguo bloque: por el terror y la fuerza de las armas. En el período de descomposición, y con la agravación de las convulsiones económicas de un capital agónico, las formas más brutales y salvajes de relaciones entre Estados utilizadas antes tenderán a convertirse en la regla para todos los países del mundo
[8] De hecho, la razones por las que Rusia no pudo ser una “locomotora” de la revolución mundial (por eso los revolucionarios como Lenin y Trotski esperaban la revolución en Alemania para que ésta echara una mano a la revolución rusa) eran las mismas que las que hacía de ella un candidato totalmente inepto para el papel de jefe de bloque
[9] Otra razón por la que los aliados otorgaron a la URSS la plena disposición de los países de Europa central fue que contaban con ella para “hacer labor de policía” contra el proletariado de la región. La historia ha demostrado (en especial en Varsovia) lo merecida que fue esa confianza
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
- Guerra [27]
Rubric:
Revista Internacional nº 65, 2º trimestre 1991
- 3422 reads
Crisis y militarismo
- 5164 reads
La burguesía presenta la guerra en el Golfo de manera contradictoria: unas veces es causa de la crisis y otras es el medio para superarla al instaurarse un «nuevo orden internacional» de «prosperidad» y de «estabilidad». Estas bonitas palabras son groseras mentiras con las que intentan ocultar la realidad de una crisis que se ha ido desarrollando desde hace más de veinte años y que hoy se está acelerando dramáticamente. El resultado de la guerra será el de una agravación de esa crisis cuyos efectos van a tener que soportar los proletarios del mundo entero.
La guerra permanente en el capitalismo decadente
La guerra es indisociable de la vida del capital1. Desde la Segunda Guerra mundial, no ha habido ni un año sin que en una parte u otra del mundo no se oyera el traqueteo de las armas. En general cuando la burguesía hablaba de período de paz, eso únicamente significaba que las grandes potencias imperialistas no estaban masivamente implicadas en una confrontación directa. E incluso eso debe ser relativizado: desde la Segunda Guerra se ha podido ver, sin discontinuidad, a Francia en Indochina, la guerra de Corea, lo del canal de Suez, la guerra en Argelia, las de Vietnam, las árabe-israelí, el ejército rojo en Afganistán, la guerra Irán-Irak, las tropas USA en Líbano, en Panamá, y hoy Kuwait, conflictos todos ellos en los que «las grandes potencias» han estado metidas directamente. Actualmente pueden contarse decenas de conflictos sólo en África. Las múltiples guerras habidas desde 1945 han hecho tantos muertos como la Segunda Guerra mundial.
La naturaleza intrínsecamente guerrera del capital ha ido marcando cada vez más profundamente su economía. Tras la Segunda Guerra mundial, los países vencedores prohíben todo rearme a las potencias vencidas, Alemania y Japón, pero ellos, en cambio, no aminoran en absoluto su esfuerzo guerrero. Al contrario, con la nueva rivalidad entre el Este y el Oeste, toda la economía mundial va a ser sometida a las necesidades de la carrera de armamentos. De hecho, el modo de organización «económica» aparecido en 1914-18, que se impone durante los años 30, el capitalismo de Estado, el cual pone los medios económicos al servicio del militarismo, no ha parado de desarrollarse y perfeccionarse desde hace 50 años.
La situación de las dos grandes superpotencias imperialistas, USA y URSS, durante los años 80 es muy significativa al respecto. La primera potencia económica del planeta, los EEUU, dedica, durante este período, 6 % de su Producto nacional bruto (PNB) anual al presupuesto de armamentos. Esta cantidad es equivalente a 7 u 8 veces el PNB anual de África entera, tres veces y media el de toda Latinoamérica. Las industrias punta dependen todas de los pedidos del Pentágono. Boeing, MacDonell-Douglas, Texas Instruments, General Electric, Chrysler, etc., habrían quebrado si no hubieran podido disfrutar del maná que en fin de cuentas las subvenciona. El ex grande, la URSS, no habría podido mantener su esfuerzo de armamento para estar a la altura de su gran rival si no hubiera dedicado una parte cada vez más importante de su economía. Hace algunos años, al inicio de su presidencia, Gorbachov pretendía que sólo el 7 % del PNB era dedicado a lo militar, pero en 1989, sus consejeros declaraban que de hecho, la realidad era ¡del 30 %! Sería de lo más erróneo creer que, durante todos esos años, la nomenklatura estalinista tenía el monopolio de la mentira en lo que a gastos de armamento se refiere. Por definición, los programas militares están sometidos a secreto y constantemente minimizados. Lo que es cierto para la URSS lo es también, aunque sea en menor grado, para los demás países. Y puede constatarse que los pedidos de los ejércitos subvencionan las industrias punteras y orientan la investigación y que además los presupuestos de investigación y equipamiento «civiles» son utilizados de hecho para fines militares. Por ejemplo, si Francia cuenta hoy con uno de los parques de centrales atómicas «civiles» más importantes del mundo, se debe, ante todo, a que correspondía a las necesidades de sus ejércitos en plutonio para su «fuerza de disuasión» nuclear. Los franceses han financiado así el ejército cuando pagaban su factura de electricidad. Las fábricas de tractores no sólo en la URSS sirven para producir carros de combate, como tampoco es sólo en Irak o Libia donde las fábricas de abonos también producen gases de combate. En Estados Unidos, el 90 % de los laboratorios y centros de investigación están controlados y financiados más o menos directa y discretamente por el Pentágono. No sólo está subestimada en todo el mundo la parte de la producción dedicada a las armas de todo tipo; además, ninguna cifra puede traducir la distorsión cualitativa que el desarrollo de la economía de guerra impone a la economía en su conjunto: implantación de centros de producción en función de exigencias estratégico-militares más que económicas, orientación de la investigación civil en función de las necesidades de los ejércitos en detrimento de otras necesidades. No faltan los ejemplos, desde las autopistas construidas durante los años 30 en Alemania y en Italia, ante todo para que circularan los tanques lo más rápido posible de un rincón al otro del país, hasta el primer ordenador, el ENIAC, construido en EEUU para las necesidades del Pentágono, a cuyo centro de experimentación nuclear de los Álamos se le entrega desde entonces y sistemáticamente el primer ejemplar del ordenador más potente del momento.
La producción de armamento es una destrucción de riqueza
Hoy, las armas cristalizan el no va más del perfeccionamiento tecnológico. La fabricación de sistemas de destrucción sofisticados se ha convertido en emblema de una economía moderna y capaz. Sin embargo, esas «maravillas» tecnológicas que están hoy demostrando su eficacia asesina en Oriente Medio, no son, desde el punto de vista de la producción, de la economía, sino un inmenso despilfarro. Las armas, contrariamente a la mayoría de las demás mercancías, tienen esa particularidad de que una vez producidas son sacadas fuera del ciclo productivo del capital. En efecto, las armas no pueden servir ni a ampliar o sustituir el capital constante (contrariamente a las máquinas, por ejemplo), ni a renovar la fuerza de trabajo de los obreros que hacen productivo ese capital constante. Las armas no sólo sirven para destruir, sino que son ya en sí mismas una destrucción de capital, una esterilización de riqueza. Cuando Estados Unidos anuncia, por ejemplo, que el presupuesto de defensa es el 6 % del PNB, eso significa que se destruye el 6 % de riqueza producida anualmente. Esos 6 % deben pues sacarse de la riqueza global, o sea que la producción militar debe restarse del crecimiento anual y no añadirse como los economistas hacen.
La realidad de la punción esterilizadora de la economía de guerra en el aparato productivo ha quedado perfectamente ilustrada en la evolución económica de las grandes potencias en los últimos años. El ejemplo de la URSS es diáfano: al contrario de dinamizar la economía, el haberla sacrificado en aras de las necesidades del Ejército rojo ha dado como resultado la ruina cada vez más dramática del aparato productivo. A la vez que para sus necesidades imperialistas la URSS ha desarrollado una industria aeroespacial punta, la producción agrícola, ejemplo entre otros muchos, se ha ido estancando: el país que había sido granero de Europa está hoy obligado a importar cereales para evitar las hambres. La economía rusa se ha hundido esencialmente a causa del monstruoso fardo de su economía de guerra.
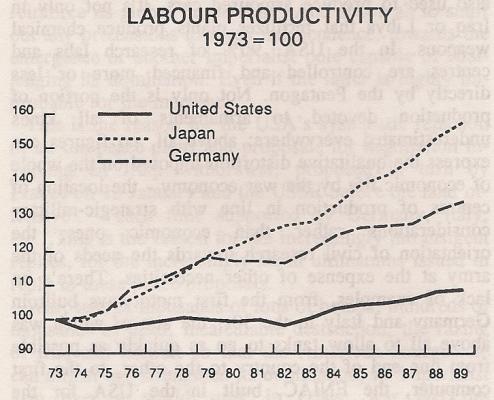
Y lo que es cierto para la URSS lo es también para los USA, aunque sea evidentemente menos espectacular. Basta con mencionar la pérdida de capacidad competitiva de Estados Unidos respecto a sus principales competidores económicos, Alemania y Japón. Estos, a quienes se les prohibió toda política de rearme tras la Segunda Guerra mundial, han tenido que soportar una relativamente menor punción en su economía para el mantenimiento de sus ejércitos. Ésa es la razón principal, aunque no sea la única, para explicar los récords de productividad alcanzados por esos países.
En esas condiciones, cabría preguntarse por qué mantener un ejército si, en fin de cuentas, el resultado es el debilitamiento de todo el aparato productivo.
La crisis arrastra al capital a una huida ciega en la guerra
Desde el estricto punto de vista económico, ese mantenimiento es, efectivamente, una aberración. Pero la producción no lo es todo. Es evidente que cada capital nacional tiene que asegurarse el aprovisionamiento estable de sus materias primas y de salidas mercantiles rentables para sus productos industriales, para así poder realizar la plusvalía que contienen, pero esos intereses económicos se insertan en una geoestrategia global del imperialismo que es determinante e impone sus propios objetivos.
Desde principios de siglo todos los mercados del planeta están controlados por una u otra gran potencia, de modo que los países con desventajas, para salvar su economía, para encontrar nuevos mercados que explotar o saquear simplemente, para así mantener el proceso de acumulación, están obligados a abrirse paso a cañonazos. Eso es lo que intentaron hacer Alemania en 1914 y 1939, Japón en 1941 y la URSS desde 1945. Cuanto más se agudiza la competencia en un mercado mundial esencialmente saturado, más se refuerza la tendencia a la huida ciega en la política de armamento, en el fortalecimiento de la potencia militar, o sea, en el desarrollo del imperialismo. Ante el atolladero económico, las soluciones del militarismo tienden a imponer su propia lógica, la cual no es simplemente económica. Aunque la guerra pueda ser para el país vencedor un medio para reforzar sus posiciones, para echar mano a nuevas riquezas, no ocurre eso en general. Baste para demostrarlo el debilitamiento de Gran Bretaña y de Francia tras la 2ª Guerra mundial, a pesar de haber sido países «vencedores». De cualquier modo, desde el punto de vista del capital global, o sea de los valores acumulados mundialmente, el balance es totalmente negativo, se han destruido, riquezas irremediablemente. Eso demuestra ampliamente la irracionalidad misma de la guerra desde el punto de vista económico.
La situación actual, definida por el hundimiento acelerado de la economía en la recesión abierta en las principales potencias industriales, con el hundimiento de porciones enteras del capital mundial (el último, hasta la fecha, ha sido el antiguo bloque del Este), por una guerra en Oriente Medio que ha movilizado a la mayor concentración de fuerzas de destrucción desde la segunda guerra mundial, es típica de la espiral apocalíptica en la que se está encerrando el capital.
Crisis, caos, guerra
La «guerra del Golfo» es, en última instancia, el producto de la crisis económica que desde finales de los años 60 sacude al capitalismo mundial 2. El hundimiento económico de la URSS tuvo como primera consecuencia que estallara su bloque y tuvo, de contragolpe, un efecto desestabilizador en el conjunto de la situación mundial. La tendencia a «cada uno por su cuenta», agudizada por la crisis, empezó a llenar el vacío dejado por la desaparición de la disciplina impuesta por los bloques. Los países del bloque eurooriental no perdieron un segundo para quitarse de encima la tutela de Rusia. Los vasallos de los Estados Unidos, por su parte, al no necesitar ya la protección del capo norteamericano frente al peligro ruso, han multiplicado sus veleidades de independencia, mientras que muchas potencias regionales de la periferia del capitalismo se encontraron ante la tentación de aprovecharse de la situación para mejorar posiciones.
Eso hizo Irak: encarado a una deuda impresionante, calculada en 70 mil millones de dólares (casi dos veces su PNB anual), incapaz de reembolsar, quiso aprovecharse de su superpotencia militar para echar mano de la alcancía multimillonaria que es Kuwait.
Este ejemplo ha sido muy significativo del caos que se está desplegando en el mundo entero, caos del que es otro ejemplo impresionante el estallido en mil trozos de la URSS.
La determinación de EEUU de vérselas con Irak, de dar con él un ejemplo, es, ante todo, expresión de la necesidad de poner freno al caos planetario.
El análisis de quienes sólo ven en la guerra del Golfo una lucha por el petróleo se derrumba ante la realidad de la economía. Aunque Irak se halla en el centro del área principal de producción petrolífera del mundo, también es cierto que las fuentes de abastecimiento se han diversificado y aumentado, no desempeñando ya el petróleo de esa región el mismo papel fundamental de los años 70. Baste hacer constar que, tras la breve fiebre especulativa, el precio del crudo volvió a bajar en picada, a pesar del cese de la producción de Irak y Kuwait; esto da una idea de hasta qué punto el peligro de nuestros días es la sobreproducción y no la penuria de oro negro.
Aunque ha habido otros factores que explican la intervención norteamericana (desmantelar la potencia militar de Irak, reforzar la «pax americana» en Oriente Medio y el control de EEUU sobre el maná petrolero), éstos son secundarios con relación al objetivo principal del capital estadounidense, o sea, poner freno al creciente caos.
La primera potencia mundial, al coincidir el interés de su capital nacional con la defensa del «orden mundial», que es ante todo su orden, es muy sensible al desorden en aumento en las relaciones internacionales. Ella es además la única con los medios militares suficientes para asumir el papel de «gendarme» del globo.
Con gran inquietud están viendo los principales competidores económicos de EEUU el despliegue de la superioridad norteamericana, ellos que ya soñaban, tras el fin del bloque del Este, con emanciparse de la tutela USA. La ilusión de un nuevo bloque en Europa en torno a la potencia alemana ha quedado en agua de borrajas, como lo demuestra la cacofonía de la política extranjera europea ante las exigencias estadounidenses Las potencias económicas de Europa y Japón saben perfectamente que los Estados Unidos van a sacar provecho de su actual posición de fuerza para exigirles más sacrificios en lo económico en un momento en el que, con la aceleración de la crisis económica, se está agudizando la guerra comercial.
La recesión abierta golpea de lleno
El primer efecto de la guerra en el Golfo ha sido el dejar en segundo plano de las preocupaciones la crisis económica, ocultándola. Escuchando y leyendo los medios de comunicación de la burguesía, el contraste entre el período que precede el estallido de la guerra y el que le ha seguido es sorprendente. El alarmismo respecto a un nuevo hundimiento bursátil, de una subida catastrófica de los precios del petróleo, que prevalecía antes de la guerra, ha aparecido ahora sin fundamento, y, de repente, el optimismo de fachada vuelve a estar de moda. La propaganda redobla para restar importancia a la crisis y sus efectos dramáticos. Con la guerra, la recesión apenas oficializada por el gobierno norteamericano, «encontró» una «explicación» pintiparada: Sadam es el gran responsable, es la causa de las dificultades actuales y, por lo tanto, por pura lógica, con el final de la guerra, habrán de desaparecer esas dificultades. Eso es lo que pretende dar a entender Bush cuando declara que la recesión americana habrá de acabarse el año que viene, y que, en fin de cuentas, lo que agrava la situación son los factores ¡«psicológicos»! Alan Greenspan, presidente del FED (Banco Federal de EEUU), ha declarado que sin la crisis del Golfo, la economía norteamericana «habría evitado la recesión», añadiendo que «lo esencial del choque inicial de la crisis ya está absorbido y que las tendencias a la baja de la actividad deberían ya irse atenuando» (en La Tribune de l'Expansion, periódico económico francés).
La realidad dista mucho de esas declaraciones optimistas. La economía estadounidense se está hundiendo cada vez más rápidamente en la recesión y no ha esperado la guerra para ello.
La crisis en EEUU y en los países industrializados
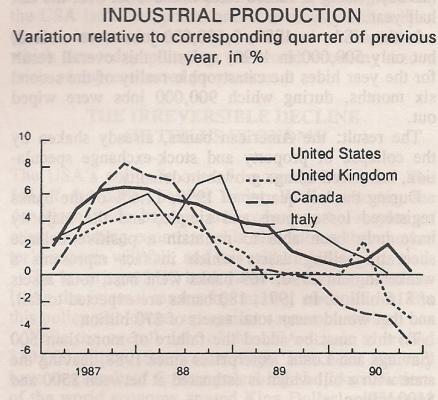
En noviembre de 1990, los pedidos de bienes duraderos en EEUU bajaron 10,1 % y la subida de diciembre (+ 4,4 %) se debió esencialmente a la progresión de 57 % de los pedidos militares. Para el año 90 entero fue una baja de 1,6 %, el peor resultado de la economía de EEUU desde 1982, año de plena recesión.
Algunos sectores, y de los más importantes, están totalmente deteriorados. El automóvil y las compañías aéreas, por ejemplo. A mediados de diciembre del 90, la caída en ventas de automóviles empezaba a oler a catástrofe (-19 %). Las pérdidas de General Motors alcanzaron 2 mil millones de $ en 1990, las de Ford, con ser el más competitivo de los constructores norteamericanos, quedaron establecidas para los dos últimos trimestres del 90 en 736 millones de $. A las compañías aéreas se les han roto las alas, TWA se ha declarado en quiebra, Eastern Airlines está en liquidación, Pan Am y Continental les van a la zaga. En total, las compañías aéreas estadounidenses han acumulado 2 mil millones de $ de pérdidas en 1990. Este es un récord histórico.
Como consecuencia de ello, se multiplican los despidos. En el segundo semestre, el desempleo en EEUU ha aumentado a una velocidad récord.
Mientras que en 1989, en EEUU, se crearon 2 500 000 empleos, en 1990 sólo fueron 500 000 y ese resultado global de un año oculta la realidad catastrófica del segundo semestre durante el cual se suprimieron 900 000 empleos.
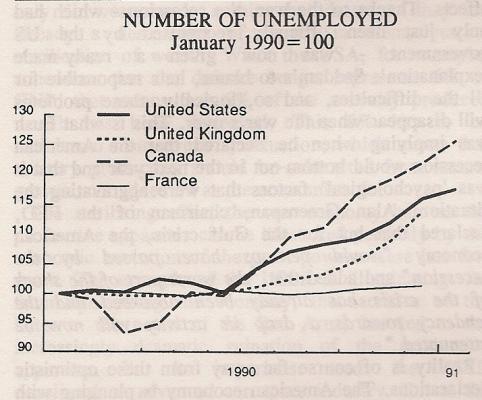
Resultado: los bancos de EEUU ya muy sacudidos por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y bursátil ven como se les acumulan los impagados. Durante el último trimestre del 90, 11,6 % de los bancos registraron pérdidas totales y la mayoría sólo pudo mantener saldos positivos gracias a la venta de activos que permitió equilibrar balances, lo cual significó, de hecho, un debilitamiento. En 1990, quebraron 169 bancos, con un total de 16 mil millones de activos. Para este año se prevé la quiebra de 180 bancos con 70 mil millones de activos en total. Añádase a ello la quiebra, desde 1988, de más de 500 cajas de ahorro que han dejado al Estado una cuenta cuyo monto se evalúa entre 500 mil millones y un billón de dólares.
Cuando la primera economía mundial sufre semejante crisis, la economía del mundo entero soportará el contragolpe. En la OCDE, Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelanda ya han entrado en recesión abierta. La producción industrial de Francia e Italia va para atrás. El crecimiento disminuye por todas partes.
En Europa, las ventas de coches han bajado 3,7 % en un año; -5 % en Italia, -8 % en Francia, -18 % en Gran Bretaña. Las ventas de camiones han bajado un 5 %. Los beneficios de FIAT se han hundido un 55 %. Todo un símbolo es que Rolls Royce haya decidido dejar de producir su prestigioso automóvil; en cuanto a Saab, debe enterrar el «modelo» sueco de producción cerrando su ultramoderna fábrica de Malmö, inaugurada en 1989.
Al igual que sus competidoras norteamericanas, las compañías aéreas europeas se hunden en la crisis. Por vez primera desde 1981, el resultado de explotación global será negativo para 1990. Air France, Lufthansa, British Airways, Swissair, suprimen las líneas menos rentables. Air France pide que se demore la entrega de nuevos Airbús ya pedidos. British Airways anuncia 4 900 supresiones de empleo y la escandinava SAS tiene previsto despedir a 3500 asalariados.
En el centro mismo del mundo industrializado, se agudiza la competencia cobrando la dimensión de una guerra comercial sin cuartel Ejemplo, la guerra de las tarifas en los trasportes aéreos: British Airways anuncia el 11 de febrero una baja de 33 % en el vuelo Londres-Nueva York e, inmediatamente, TWA y PanAm le siguen los pasos. Estas compañías, que ya andan bastante enfermas financieramente, deben recortar sus ganancias para proteger su mercado y sacar alguno que otro cliente. Esta política acabará acelerando la degradación del balance global del sector. Y lo que es cierto para los transportes aéreos lo es también en otros sectores. En muchos sectores, cantidad de empresas están viendo cómo sus balances pasan bajo cero y, en un reflejo de supervivencia, todos los golpes bajos son buenos para mantenerse en el mercado.
Cada cual por su cuenta en una competencia económica agudizada
La competencia económica no queda limitada a una guerra de tarifas. Cada Estado, preocupado por defender la economía nacional, usa todos los recursos que su potencia le permite. Las rivalidades tienen tendencia a salir del terreno estrictamente económico para desplazarse a un terreno que poco tiene que ver con las reglas de la «libre competencia». Desde hace décadas, la potencia tutelar de lo que era el bloque occidental, Estados Unidos, ha impuesto a sus vasallos un control del funcionamiento de la economía mundial que les beneficiaba y ello a costa de un gigantesco engaño con la ley del valor. Los defensores intransigentes de la «ley del mercado», del «capitalismo liberal» son sin duda quienes más han torcido esas leyes en defensa de los intereses de su capital nacional. Los últimos acontecimientos en el ruedo internacional son una prueba evidente de eso. Al final de 1990, las negociaciones del GATT que duraban ya desde hacía años se han enconado violentamente. Molestos por las resistencias europeas en el asunto de las subvenciones agrícolas e industriales, los Estados Unidos han aplazado las reuniones sine die.
La demostración de fuerza norteamericana contra Irak ha dejado las cosas claras, ha demostrado que Europa no tiene medios para sus ambiciones y esto no tanto en lo económico, sino sobre todo en lo militar. Baste hacer notar el cambio de tono de los media respecto a Alemania y Japón. Estos eran antes el paradigma de solidez y fuerza económicas, eran los nuevos gigantes, los nuevos retadores del poderío norteamericano en decadencia; ahora se les pone en el banquillo de los acusados por su egoísmo económico. Alemania y Japón, gigantes económicos, siguen siendo enanos en lo político y militar. Frente a la superpotencia imperialista americana están hoy obligados a reconocer su debilidad. A pesar de todas las veleidades de resistencia en el frente económico que todavía expresan, lo único que hoy se les permite es ceder terreno.
Desde el inicio de la guerra del Golfo, los signos de vasallaje se han multiplicado por parte de quienes, hace sólo algunas semanas, se las daban de resistir. La comisión europea propone hoy reducir las subvenciones agrícolas y suprimir las ayudas al nuevo programa Airbús. Estos dos temas habían sido precisamente la manzana de la discordia durante meses entre la CEE y EEUU en el GATT. Sin nuevas discusiones, ante la evidencia de los hechos militares, la CEE ha tenido que ceder, ha tenido que tragarse sus pretensiones ante las exigencias de EEUU, país para al cual esas concesiones serán sin duda insuficientes. En cuanto a Japón y Alemania, han tenido que doblegarse ante las exigencias constantes de Washington para que financiaran parte de la operación «Tormenta del Desierto», aceptando entregar respectivamente 13 mil millones y 7 700 millones de $, «óbolo» más que significativo.
Como son los más fuertes, los USA están imponiendo su ley en el mercado mundial, Esto ha quedado muy bien ilustrado con el dólar, El valor del dólar sólo de lejos corresponde a la realidad económica. Es ante todo la expresión de dominación USA en el mercado mundial, es el instrumento esencial de esta dominación. La baja organizada del dólar tenía como primer objetivo el restaurar artificialmente la competitividad de los productos norteamericanos a expensas de sus competidores europeos y japonés. Su resultado ha sido la disminución del déficit comercial USA y por consiguiente la reducción de los excedentes de los demás países.
La baja de la tasa de descuento da como resultado también el hacer más barato el crédito y por lo tanto frenar la caída de la producción beneficiando el consumo y la inversión.
La situación todavía aparentemente próspera de Alemania y Japón es de lo más provisional. Durante años, esos países han sido las excepciones que permitían que se mantuviera el mito de que una sana gestión capitalista era la condición necesaria para superar la crisis. Esos dos países no sólo están en la mirilla de las exigencias de Estados Unidos para salvar su propia economía, sino que además y sobre todo, ya ha empezado a tocarles el turno de ser zarandeados por los efectos de la crisis.
La caída del dólar se empieza a notar con fuerza en sus exportaciones las cuales disminuyen mucho más rápidamente que se restablece la balanza comercial USA. Sólo para el mes de noviembre de 1990 el excedente comercial alemán se redujo un 60 %. A causa del dólar, que ha alcanzado sus niveles históricos más bajos frente al yen y el marco, las pérdidas al cambio de las empresas exportadoras empiezan a alcanzar niveles de catástrofe. Es así como, en Alemania, la Deutsche Airbus ha perdido por esta razón la mitad de su capital.
La cifra de crecimiento récord de la producción alemana, 4,6 % para 1990, debe relativizarse por dos razones. Primera, no tiene en cuenta la caída de la mitad de la producción en la antigua RDA. Segunda, no es el resultado de un crecimiento de las exportaciones, las cuales han disminuido en realidad, sino de la deuda del Estado para subvencionar la reconstrucción de Alemania del Este. Índice de la mala salud de la economía alemana, el desempleo ha vuelto a arrancar en el Oeste, mientras que en el Este, aunque la tasa de desempleo oficial es de 800 000 personas, en realidad 1 800 000 están en paro parcial, mientras que más de un millón de despidos ha sido anunciado para los meses venideros.
Japón ve también cómo bajan sus exportaciones rápidamente. Pero sobre todo, la crisis económica se manifiesta en una crisis financiera de una amplitud nunca antes vista. A Japón, que ha sido el centro de la especulación internacional, ésta va a costarle caro, mucho más que a otros países. La baja de la bolsa de Tokio ha sido la más fuerte en 1990, con -39 %, y los bancos japoneses están hoy amenazados, por un lado, por el hundimiento de la especulación inmobiliaria y, del otro, por el no reembolso de los créditos astronómicos que repartieron por el mundo entero. Así, la Far Eastern Review calcula que entre 1985 y 1990, la mitad del crédito privado internacional fue otorgado por los bancos japoneses. Al haber sido otorgados esos créditos esencialmente en dólares, moneda que se devalúa cada día, además de que con la recesión que se está desarrollando gran parte de ellos no serán nunca reembolsados, los que lo sean sólo valdrán una parte de lo que valían cuando el dólar estaba más fuerte. De hecho, la deuda USA, la principal contraída en dólares, está hoy desvalorizada 50 % respecto al yen. La catástrofe financiera es en esas condiciones previsible e inevitable, y va ser un enorme lastre en la economía japonesa.
Las economías japonesa y alemana han comido su pan candeal. El porvenir, para ellas como para todas las demás partes del capital mundial, se anuncia muy gris.
Aunque sean y con mucho la primera potencia mundial, Estados Unidos no es tampoco todopoderoso y está sometido evidentemente a las contradicciones insuperables del capitalismo que hoy están hundiendo a la economía mundial en una crisis de una amplitud desconocida.
El hundimiento irreversible de la economía de Estados Unidos
La política norteamericana es hoy una política de huida ciega. La baja del dólar lleva consigo sus propios límites. Al equilibrar la balanza comercial de EEUU, disminuye los excedentes de los demás países exportadores, con lo cual éstos limitarán también sus importaciones y, por lo tanto, las exportaciones estadounidenses. La baja de la tasa de descuento americana tiene el objetivo, al hacer más fácil el crédito, de relanzar el mercado interno. Pero también esa política topa con la realidad económica. Con una deuda global de unos 10 billones (10 millones de millones) de dólares, la escapatoria actual en el endeudamiento no tendrá otro resultado que el de concentrar más y más las contradicciones de la economía mundial en torno al dólar, anunciándose así la crisis monetaria que se está acercando irremediablemente. Para demostrar esto basta mencionar la actitud actual de los bancos norteamericanos, los cuales, a pesar de las presiones constantes del Estado federal, tienen las mayores reticencias para abrir los grifos del crédito pues ya están encarados con la ruda realidad de las deudas no pagadas que se han ido amontonando. Resulta evidente que no reina precisamente la confianza en la solvencia de su economía entre las filas de la burguesía norteamericana.
Con la recesión, el futuro déficit presupuestario de EEUU se calcula que será de 350 mil millones de $, nueva plusmarca histórica, y eso sin contar el coste de la guerra, que se calcula que será, solo ya para Estados Unidos, de varias decenas de miles de millones de $. El primer resultado de la guerra va a ser la agravación de los efectos de la crisis mundial al degradarse los déficits presupuestarios de los países beligerantes. Las gigantescas destrucciones en Irak y en Kuwait han sido presentadas cínicamente por los media como fuente de nuevas salidas mercantiles gracias a la perspectiva de una reconstrucción. Aunque ésta ocurriera, esos nuevos mercados de espejismo serán muy insuficientes para absorber la demasía productiva que ahoga la economía mundial. Reconstruir las capacidades productivas petrolíferas de Irak y Kuwait equivale a agravar más si cabe la crisis de sobreproducción de crudo.
El respiro que Estados Unidos quiere darse con su demostración de fuerza será de corta duración si hay tal respiro. Sea como sea, no le permitirá salir de una recesión que de hecho causa estragos ya desde principios de los 80 de manera larvada y que no ha esperado a que se la reconozca oficialmente para que sus efectos se noten. Al contrario, la recesión va a agravarse. Lo único que cabe preguntarse no es si hay crisis o no, sino la velocidad con que va a desarrollarse y cuál será su profundidad. Para todas las fracciones del capital mundial, el problema no es pretender superarla, sino limitar sus estragos en su propio capital procurando cargar sus peores consecuencias en los demás
Y eso es lo que ya ha estado ocurriendo. Desde el inicio de la crisis a finales de los años 60, los países más poderosos han hecho todo para que las consecuencias más brutales de la crisis de sobreproducción generalizada, cuyo origen está en el corazón mismo de los grandes centros de producción del mundo capitalista, caigan sobre los países más débiles. La dramática situación de África, azotada por guerras, epidemias y hambres ; la situación de Latinoamérica que va por el mismo camino, área en la que en 1990, la riqueza por habitante ha disminuido oficialmente 6 % y en la que se está desarrollando hoy una epidemia de cólera a gran escala; la situación de los países del difunto COMECON (el que fuera «mercado común» del bloque ruso) en donde la producción del año pasado cayó globalmente 30 %, todo eso es testimonio del hundimiento desenfrenado de la economía mundial, que hoy está amenazando a los grandes centros de los países desarrollados.
¡Cuán lejos quedan los bonitos discursos de Bush tras el hundimiento del bloque imperialista ruso, no hace tantos meses! El nuevo mundo de paz y de prosperidad prometido ha sido otra nueva mentira. La guerra comercial que se está agudizando está echando al traste las «bellas» ideas sobre el «libre cambio», sobre el final de las fronteras europeas, sobre el crecimiento y la seguridad. Los proletarios del mundo entero van a tener que soportar de lleno la verdad del capitalismo: guerra, miseria, desempleo, hambres, epidemia.
La irracionalidad de la guerra, la cual no tendrá otra consecuencia que agravar la crisis económica, expresa de manera brutal la dimensión del atolladero capitalista.
JJ
24/02/91
«El modo de producción capitalista tiene la particularidad de que el consumo humano, que era el objetivo de todas las economías anteriores, ya no es sino un medio al servicio del fin propiamente dicho: la acumulación capitalista. El crecimiento del capital aparece como comienzo y fin, fin en sí y sentido de toda la producción. Lo absurdo de las relaciones capitalistas de producción aparece cuando la producción capitalista se vuelve mundial. A escala mundial, lo aberrante de la economía capitalista cobra su expresión culminante en el cuadro de una humanidad entera gimiendo bajo el terrible yugo de una potencia social ciega que ella misma ha creado inconscientemente: el capital. La meta fundamental de toda forma social de producción, o sea el mantenimiento de la sociedad mediante el trabajo, la satisfacción de las necesidades, aparece aquí totalmente vuelto al revés, patas arriba, puesto que la producción por la ganancia y no por el hombre se convierte en ley en toda la tierra y que el subconsumo, la permanente inseguridad en el consumo e, incluso a veces, el no consumo de la enorme mayoría de la humanidad acaban siendo la regla».
Rosa Luxemburg, « Las tendencias de la economía capitalista » en Introducción a la economía política.
1 Léase: “Guerra y Militarismo en la decadencia”, Revista Internacional 52 y 53.
2 Léase: “La guerra en la descomposición del capitalismo”, Revista Internacional 63, y Militarismo y descomposición” en Revista Internacional 64.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
- Guerra [27]
GUERRA DEL GOLFO: Masacres y caos capitalistas
- 5168 reads
Sólo la clase obrera internacional
podrá instaurar un verdadero orden mundial
En el momento de la edición de esta revista, se ha terminado oficialmente la guerra del Golfo. Ha sido rápida, mucho más rápida que lo que daban a entender los estados mayores e incluso, quizás, que lo que ellos mismos pensaban. El artículo editorial que sigue fue escrito al iniciarse la ofensiva terrestre de la coalición norteamericana contra Irak. Queda por ello un tanto desfasado. Sin embargo, la denuncia que contiene de la carnicería que ha sido esta guerra sigue siendo de actualidad. Esta introducción explica por qué las posturas políticas y los análisis defendidos en el editorial han quedado confirmados en los primeros días de la «posguerra».
Introducción
Final de la guerra del Golfo: Estados Unidos, « gendarme del mundo »
El final de la guerra ha venido a confirmar los verdaderos objetivos de la burguesía norteamericana: la demostración de su enorme superioridad militar no sólo, claro está, respecto a los países periféricos como Irak, a los cuales el atolladero económico en que se encuentran los va a empujar cada día más hacia aventuras militares, sino también y sobre todo, respecto a las demás potencias del mundo y en especial las que formaban el bloque occidental, o sea Japón y los grandes países europeos.
La desaparición del bloque del Este, al hacer inútil para esas potencias la protección del «paraguas» norteamericano, traía consigo la desaparición del bloque occidental mismo y la tendencia a la formación de un nuevo bloque imperialista. El eclipse total en el que permanecieron durante esta guerra los dos únicos candidatos serios al liderazgo de un eventual nuevo bloque, o sea Alemania y Japón, la evidencia de su impotencia militar ha sido una advertencia para el futuro: sea cual sea el dinamismo económico de esos dos países (que en realidad se debería definir por su mayor capacidad de resistencia respecto a sus rivales), Estados Unidos no está en absoluto dispuesto a dejar que le anden pisando el huerto. Igualmente, todas las pequeñas veleidades de Francia «de afirmar su diferencia» (véase el Editorial de la Revista Internacional nº 64) hasta la víspera del 17 de enero, se hicieron humo en cuanto los USA lograron imponer SU «solución» a la crisis: el aplastamiento militar de Irak. Hoy, la burguesía francesa ha tenido que limitarse a mover el ridículo rabo como perro contento cuando Schwarzkopf felicita a las tropas francesas por su «absolutely super job» y que Bush recibe a Mitterrand con zalamerías. En cuanto a la Comunidad europea, a la que algunos presentaban como futuro gran rival de EEUU, ha estado totalmente ausente durante el conflicto. En resumidas cuentas, si era todavía necesario identificar los verdaderos objetivos de Estados Unidos al hacer inevitable esta guerra y al llevarla a cabo, los resultados ahí están para dejarlos bien claros.
Una « victoria pírrica »
Asimismo, con el final de los combates ha aparecido muy rápidamente lo que anunciábamos desde que se inició el conflicto (Revista Internacional nº 63): a la guerra no le sucederá la paz, sino el caos y todavía más guerra. Caos y guerra en Irak mismo como lo están ilustrando trágicamente los enfrentamientos y las matanzas en las ciudades del sur así como en Kurdistán. Caos, guerra y desorden en toda la región: Líbano, Israel y territorios ocupados. O sea que la gloriosa victoria de los «aliados», el nuevo orden mundial que dicen que querían instaurar, están dando sus primeros frutos: más desorden, más miseria, más masacres para la población, más guerras que se están tramando. ¿Nuevo orden mundial?, desde ahora ya, inestabilidad mayor todavía en todo Oriente Medio; eso es lo que hay.
Y esa inestabilidad no se va a parar en la región. El final de la guerra contra Irak no abre a una expectativa de decrecimiento de las tensiones entre las grandes potencias imperialistas. Muy al contrario. Así, las diferentes burguesías europeas se están preocupando ya de la necesidad de adaptar, modernizar y reforzar su armamento. No será desde luego con vistas a una « nueva era de paz ». Además, se empiezan ya a ver países como Japón, Alemania y hasta Italia que exigen que se revalorice su estatuto internacional, pretendiendo entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembros permanentes. Estados Unidos, aunque si ha logrado con esta guerra dar la prueba de su enorme superioridad militar, aunque con ello ha conseguido frenar momentáneamente la tendencia a que cada quien tire por su lado, ha obtenido en realidad una victoria de ésas que se llaman pírricas, pues las tensiones imperialistas que se agudizan, el hundimiento del planeta en un caos creciente, son inevitables, de igual modo que la agravación de la crisis económica, origen de toda esa situación. ¡Muchos «castigos» como el infligido a Irak, muchos otros «ejemplos» con matanzas abominables harán falta para «garantizar el derecho y el orden»!
El «nuevo orden mundial»: miseria, hambres, barbarie, guerras
Hace tan solo un año, tras la caída del muro de Berlín, la burguesía, los gobiernos, los media, nos rompían los tímpanos con el triunfo del capitalismo «liberal» y la magnífica era de paz y prosperidad que ante nosotros se abría tras la desaparición del bloque imperialista del Este y la apertura de los mercados de esos países. Esas mentiras se han desplomado. En lugar de mercados en el Este, lo que hay son economías estragadas y caos. En lugar de vuelta de la prosperidad, lo que hay es una recesión mundial que se extiende desde los USA. En lugar de paz, nos han servido una intervención bestial y sangrienta con las mayores fuerzas militares desde la IIª Guerra mundial. Y ahora, también en plan triunfal, los sectores dominantes de la burguesía del mundo nos aseguran que, con la derrota de Irak, se va a instaurar un «nuevo orden mundial». ¡Seguro que esta vez la paz será alcanzada, la estabilidad internacional realizada! Y la mentira volverá a desplomarse a su vez.
La rápida conclusión, la poca cantidad de bajas entre los «coaligados» han dado la oportunidad a la burguesía de crear un momentáneo desconcierto entre la clase obrera de los centros capitalistas, clase obrera en cuyas manos está, a fin de cuentas, el futuro de los enfrentamientos entre proletariado y burguesía a escala mundial e histórica. Por mucho que algunos obreros hayan sentido como herida propia el exterminio de decenas, cuando no centenas, de miles de explotados iraquíes, también se ven impotentes frente a la campaña de triunfalismo patriotero que, durante algún tiempo, gracias a las mentiras de los medios de comunicación, enturbia sus mentes. Pero el futuro de miseria, de hambres, caos y matanzas imperialistas cada vez más bestiales, que es el único futuro que la clase dominante es capaz de proponer, acabará abriendo los ojos a las masas obreras, de tal modo que sus combates se impregnen cada día más de la conciencia de que hay que derrocar este sistema. Y en esta toma de conciencia deben participar activamente los revolucionarios.
R. F, 11/03/91
Editorial
Horror, barbarie, terror. Esa es la realidad del capitalismo puesta al desnudo en la guerra contra Irak.
Horror y barbarie. La guerra entre gángsteres capitalistas continúa. Es la hora de la ofensiva terrestre de las fuerzas de la coalición. E Irak saldrá de ella derrotado. Cientos de miles de muertos, nada se sabe seguro por ahora, sin duda otros tantos heridos, desaparecidos, destrucciones masivas en Irak, en Kuwait, ése va a ser el resultado sangriento y terrible del conflicto.
Horror y cinismo de la burguesía de los países «coaligados». Sin el menor pudor, regodeándose en la sangre, disfrutando con ella, alardea de sus proezas técnicas en la guerra. Al principio, para acallar las reticencias ante la carnicería, se trataba de «una guerra limpia»: los misiles sólo tocaban blancos militares, entraban por las ventanas y los portales, pero no mataban a nadie, o, al menos, entre los civiles. ¡Qué maravilla! Era una operación «quirúrgica». Después apareció la macabra realidad, difícil de ocultar por más tiempo. Miles de civiles han muerto bajo los bombardeos masivos de los B 52 y de los misiles de crucero. ¿Sabremos algún día la espantosa verdad? Para colmo de cinismo: cuando la explosión de un refugio de Bagdad mató por lo menos a 400 personas, poco le faltó al Pentágono para echarles la culpa a esos muertos civiles que no deberían haberse metido en ese refugio y cruzarse con el camino de las bombas.
Ha dado ganas de vomitar esa admiración desvergonzada de los media, de esos papanatas de periodistas, de los expertos militares, hacia las hazañas técnicas, científicas, puestas al servicio de la muerte y la destrucción. Mientras tanto, el capitalismo es incapaz de atajar epidemias de todo tipo en el mundo, el cólera en Latinoamérica, el SIDA, y tantas otras. Ciencia y técnica al servicio de la muerte y de la destrucción a una escala de masas. Ésa es la realidad del capitalismo.
Terror, terror capitalista, terror de una sociedad que se pudre, terror que se ha abatido sobre la población. Terror a gran escala sobre Irak y Kuwait. La coalición norteamericana ha usado las armas más sofisticadas, más mortíferas, más «científicas» y masivas. No somos especialistas militares y, francamente, no le encontramos el menor gusto a hacer siniestras cuentas. Como mínimo: 100 000 toneladas de bombas, 108 000 salidas aéreas. ¿Y cuántos misiles lanzados desde los navíos de guerra del Golfo Pérsico, desde el Mediterráneo? La burguesía estadounidense y sus aliados no vacilan en utilizar los medios de destrucción más masivos, excepto el arma nuclear, para la próxima vez sin duda, como las bombas de aire y el napalm. Por muy salvajes que fueran, y lo fueron, los desmanes de la soldadesca de Sadam Husein no han sido, en comparación, sino chapuzas de aficionados.
Ni siquiera en los refugios están protegidas las poblaciones civiles. ¿Podrá uno imaginarse los estropicios, el terror, el pánico, la angustia de los niños, de las mujeres, de los hombres viejos y jóvenes en medio de los bombardeos, de las explosiones -cuando Basora es alcanzada, la tierra tiembla hasta Irán-, de las sirenas, entre muertos y heridos, cuando se sabe que la aviación USA bombardeaba las 24 horas del día; cuando se sabe que la primera noche de guerra, habían lanzado sobre Irak una vez y media lo equivalente de la bomba atómica de Hiroshima; cuando se sabe que al cabo de un mes, Irak y Kuwait han recibido tantas bombas como Alemania durante toda la Segunda Guerra mundial?.
El precio de un misil Patriot es de un millón de dólares. El de un avión furtivo es de 100 millones de dólares. El coste total de la guerra va a sobrepasar los 80 mil millones de dólares como mínimo. Sin duda será mucho más, aunque sólo sea considerando las destrucciones masivas de Irak, de Kuwait, de los pozos de petróleo. Ya se habla, para esos dos países, de 100 mil millones de dólares como mínimo. Veinte años de trabajo de los proletarios de Irak acaban de ser aniquilados. Cabe recordar que la deuda de Irak antes de la invasión de Kuwait era «solamente» de 70 mil millones. Enorme despilfarro de bienes y de riquezas hechos humo.
Mientras tanto, las tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, viven en el mayor desamparo, y cada día de la vida que pasa es peor que el anterior. Mientras tanto, mueren, de infra-nutrición, 40 000 niños de menos de 5 años cada día en el mundo. Y cuántos, sin morirse de hambre, están sufriendo de ella y quedarán marcados sin remedio por ella.
Las capacidades de producción están al servicio de los medios de destrucción, de muerte y no al servicio de la humanidad y de su bienestar. Ésa es la realidad desnuda del capitalismo.
La dictadura y el totalitarismo del capitalismo
Horror y mentiras descaradas. Al bombardeo de Irak, cual eco, le responde el bombardeo mediático, propagandístico, sobre las poblaciones, y especialmente sobre la clase obrera, del mundo entero. Los media aparecen como lo que son: servidores de la burguesía, al servicio de sus objetivos de guerra. Desde el primer día de ésta, durante la «guerra limpia», la movilización y el entusiasmo de los media dan vómitos. Pero la manipulación de las informaciones y los cacareos de matachín de los periodistas burgueses no parecían suficientes. Los diferentes Estados capitalistas beligerantes, sobre todo los más «democráticos», y en primer término Estados Unidos, impusieron la censura militar, cual vulgares Estados fascistas o estalinistas, para así imponer la dictadura total sobre las informaciones y la «opinión pública». Así es la democracia burguesa tan alabada.
Otra mentira: se trataría de una guerra por el respeto del Derecho internacional quebrantado por la burguesía iraquí. Pero ¿qué Derecho es ése, si no el del más fuerte, del derecho capitalista? Ya fuera por intereses como Siria, Egipto, Gran Bretaña, ya fuera mediante chantaje y amenazas como a la URSS, a China o Francia, Estados Unidos obtuvo el acuerdo de la ONU para intervenir militarmente.
Sadam Husein, que es como ellos, puede desgañitarse gritando escandalizado cuando afirma que hay dos raseros, que la ONU, y menos EEUU, jamás han desplegado las mismas fuerzas armadas para que Israel respete las resoluciones que le obligan a dejar los territorios ocupados. La burguesía es capaz de tirar a la basura el Derecho, su Derecho, su Derecho capitalista, cuando no le sirve.
Tras la guerra, ni paz, ni reconstrucción: más y más guerra imperialista
Una vez declarado el conflicto, ha desaparecido toda «razón», toda «moral». Los EEUU quiere doblegar a Irak, infligirle destrucciones colosales e insuperables. A toda costa. Ese es el proceso implacable de la guerra imperialista. A la burguesía estadounidense no le queda otra opción. Para cumplir con sus objetivos políticos, para afirmar sin ambigüedades su hegemonía imperialista sobre el mundo, su liderazgo, está obligada a ir hasta el final de la guerra, utilizando los enormes medios de destrucción de que dispone. Arrasar Irak, asolar Kuwait, hasta la rendición total, ésos son los objetivos de la burguesía USA. Esas las consignas dadas a los militares.
Sadam Husein en su intento desesperado de salir del paso, está obligado a usar sin el menor freno, en plan suicida, todo aquello de lo que pueda echar mano: los Scuds, la marea negra en el Golfo, el incendio de los pozos de petróleo para protegerse de las oleadas incesantes de los bombarderos. Tampoco a él le queda opción.
Los dos países, Irak y Kuwait, a sangre y fuego. Su riqueza principal, el petróleo, ardiendo, los pozos sin duda devastados durante largo tiempo. Está amenazado todo el medio ambiente de la región. Los estropicios son ya considerables y en gran parte, sin duda, irreversibles.
En medio de ese baño de sangre, hemos podido oír a las plañideras mentirosas e hipócritas de la burguesía de oposición a la guerra. Los pacifistas, y entre ellos los izquierdistas, quienes, cuando no apoyan abiertamente al imperialismo iraquí como lo hacen los trotskistas, llaman a manifestar «contra la guerra del petróleo» y por la paz. Como si pudiera haber paz en el capitalismo. La paz es imposible bajo el capitalismo. No es sino un momento de preparación de la guerra. El capitalismo lleva en sí la guerra imperialista. La guerra de Oriente Medio ha venido a confirmarlo con creces.
Aunque el control del petróleo es algo importante, el objetivo primordial de esta guerra no es ése. La parálisis desde el 2 de Agosto de los pozos de petróleo de Irak y de Kuwait, su quema después, no han provocado carestía alguna del barril, sino, al contrario, éste ha bajado. No hay riesgo alguno de penuria. Hay sobreproducción petrolera de igual modo que hay sobreproducción general de todas las mercancías y recesión mundial.
No ha terminado todavía la guerra y ¿qué se ve ya? A esos buitres rastreros bautizados «hombres de negocios» cernerse sobre los escombros y arrancarse, por aquello de la reconstrucción, los despojos de la matanza; a las compañías inglesas indignarse por la rapacidad de sus competidores norteamericanos; hacer juntos la guerra es algo moral y justo, pero business is business. Contra estas nuevas patrañas, dejemos las cosas claras: no habrá reconstrucción que permita un relanzamiento de la economía mundial. Un país como Irak era ya incapaz de reembolsar su deuda de 70 mil millones de dólares antes de la guerra. Ésta fue, por lo demás, una de las razones de su trágica aventura. Entonces, ¿cómo, con qué reconstruir, cuando ya el capitalismo mundial aparece incapaz de poner en un mínimo de funcionamiento las economías arruinadas de los países del ex bloque capitalista estaliniano?
Embustes y propaganda para hacer tragar la guerra y sus sacrificios en las poblaciones, y, muy especialmente, entre la clase obrera de los países más industrializados. Para así presentar «razones» de apoyar el esfuerzo de guerra.
Pero no existen razones para apoyar esta guerra, como cualquier otra guerra imperialista, para la humanidad como un todo. Para el proletariado, como clase explotada y revolucionaria que es, todavía menos. Ni desde un punto histórico, ni económico, ni simplemente humano (véase «El proletariado frente a la guerra» en esta Revista). Sólo es una masacre de vidas humanas, un despilfarro inaudito de medios técnicos y de fuerzas productivas que desaparecen para siempre. Y al cabo, lo que vuelve a aparecer no es la «paz», sino otra vez guerra y más guerra, la guerra imperialista. Pues, contra todas las mentiras con que nos están ametrallando, paz no habrá. Ni en Oriente Medio, ni en el resto del planeta. Todo lo contrario.
La guerra contra Irak está preparando las del futuro
La derrota de Irak va a significar evidentemente una gran victoria de Estados Unidos. Detrás de sus declaraciones pacificas y moralistas sobre el bien, el mal y demás, la burguesía norteamericana está amenazando a todos aquellos que tengan la tentación o estén obligados a seguir el ejemplo de Sadam Husein. EEUU es la primera potencia imperialista mundial, la única superpotencia desde el hundimiento de la URSS. Por ello, porque es el único país que puede realmente hacerlo, no va a quedarse de manos cruzadas frente a la multiplicación de guerras locales, ante los cuestionamientos de fronteras, ante el desarrollo del «cada uno por su cuenta» entre los Estados, frente al caos. Ésa ha sido la advertencia. Está en juego su autoridad, su hegemonía, el «orden mundial» del que EEUU es el primer beneficiario. Ésa es una de las razones de la salvaje determinación de los USA, de su voluntad deliberada de asolar Irak, de llevar la guerra hasta la rendición total. Esta advertencia no sólo se dirige a los imitadores potenciales, y son muchos, de Sadam Husein. Existe otra razón más importante en la contundente determinación norteamericana.
Ha sido también, y sobre todo, una advertencia a las demás grandes potencias, a Alemania, a Japón, a otros países europeos y, en menor grado, a la URSS. El dominio imperialista americano sigue ahí. Enviar las fuerzas armadas a Oriente Medio, hacer la evidente y mortífera demostración de su inmensa superioridad militar, arrastrar a otros, como Francia, a la intervención, llevar la guerra hasta el final, aplastar a Irak a sangre y fuego, ésa ha sido la ocasión para reforzar su liderazgo mundial. Y ante todo, intentar acallar la menor veleidad de política independiente alternativa, de emergencia de otro eventual polo imperialista competidor que pudiera poner en entredicho su dominación, aunque esa emergencia sea muy poco probable en lo inmediato.
Ésa ha sido la razón de su negativa sistemática a todos los planes de paz y las propuestas de negociación que dieran por resultado la retirada de Irak, propuestas una vez por Francia el 15 de enero, otra por la URSS antes de la ofensiva terrestre, y cada vez apoyadas por Alemania, Italia, etc. Ésa ha sido la razón de las respuestas cada vez más intransigentes, de los ultimátum cada vez más duros, que Estados Unidos tiraba al rostro de quienes presentaban el último plan de paz.
La guerra, las decenas de miles de toneladas de bombas, los miles de muertos, las innumerables destrucciones, Irak y Kuwait asolados, todo ello para que la burguesía americana confirme y refuerce su dominio y su poder imperialistas en un mundo en crisis, en guerra, en plena descomposición. ¡Ésos son los verdaderos objetivos de esta guerra!
Gracias a la realización de la guerra, a su estallido, la burguesía norteamericana ha conseguido a trancas y barrancas imponer la «coalición» a las demás potencias, detrás de sus objetivos de guerra. Pues cada vez que la presión se relajaba, aparecían las tendencias centrífugas en favor de una alternativa contra la voluntad guerrera de Estados Unidos (léase el Editorial de la Revista Internacional no 64). Lo cual ha sido la prueba de que esos países eran muy conscientes del terreno minado al que les estaba llevando su rival imperialista norteamericano, acorralándolos y volviéndolos importantes y más débiles todavía.
Una vez terminada la guerra, las tensiones entre EEUU y los países europeos, Alemania en especial, y Japón van a aumentar inevitablemente. Ante la fuerza económica de estos países, EEUU va a estar obligado a imponer más y más su mano férrea contra todos esos antagonismos nacientes, a usar la fuerza de la que dispone, o sea, la fuerza militar y, por lo tanto, la guerra.
La guerra contra Irak es la preparación de otras guerras imperialistas. Y no de la paz. Por un lado, la agravación de la crisis económica y la situación de descomposición, de caos, en la que se está hundiendo el capitalismo, empujan inevitablemente a otras aventuras guerreras del mismo estilo que la de Irak. Por otro lado, en esta situación, la primera potencia imperialista, ante el caos, frente a sus rivales en potencia, va a utilizar cada vez más su fuerza militar y las guerras para intentar imponer su «orden» y su dominio. Todo empuja hacia las tensiones económicas y guerreras. Todo está empujando hacia las guerras imperialistas.
Eso es lo que anuncia la sangrienta victoria militar de la coalición occidental.
Quien paga en primer lugar esta guerra imperialista de Oriente Medio, como toda guerra imperialista, es la clase obrera, es ésta su primera víctima. Con su vida cuando está en el frente uniformada, alistada a la fuerza en los campos de batalla, o, sencillamente, bajo las bombas y los misiles. Con su sudor, trabajo y miseria cuando ha tenido la inmensa «suerte» de no ser blanco de las matanzas.
Marx y Lenin están muertos y enterrados para siempre jamás, clamaba la burguesía cuando el hundimiento del estalinismo. Muertos estarán, sí, pero el «Proletarios de todos los países, uníos» de Marx es de una actualidad y de una urgencia candentes frente a la locura nacionalista y guerrera que se está abatiendo sobre la humanidad entera.
Sí, el proletariado internacional sigue siendo la única fuerza, la única clase social que puede oponerse a esa máquina cada día más infernal y desbocada que es el capitalismo en descomposición. Es la única fuerza que pueda acabar con esta barbarie y construir una sociedad en la que desaparezcan todas las causas de guerras y de miserias.
Largo es el camino, cierto es. Pero habrá que entrar en él con decisión pues los dramáticos plazos se están acercando más y más.
Rechazar los sacrificios económicos, negarse a la lógica de la economía nacional, ésa es la primera etapa. Rechazar la unidad y la disciplina nacionales, la lógica de la guerra imperialista, rechazar la paz social, ése es el camino. Esas son las consignas que deben lanzar los revolucionarios.
La crisis económica, la creciente guerra comercial, enconan el imperialismo y la guerra. Crisis y guerra son la cara y la cruz de la misma moneda capitalista. La primera, la crisis, lleva a la guerra. Y esta, a su vez, agrava la crisis. Las dos están íntimamente relacionadas. La lucha económica, reivindicativa, de la clase obrera contra los ataques y los sacrificios, y la lucha contra la guerra imperialista, son una y misma lucha: la lucha revolucionaria de la clase obrera, la lucha por el comunismo.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
RL 2/3/91
Geografía:
- Irak [30]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
Resolución sobre la situación internacional 1991
- 3196 reads
El fenómeno de aceleración de la historia, puesto de relieve por la CCI a principios de los 80, ha conocido desde hace año un empuje de un alcance considerable. En unos cuantos meses, la configuración del mundo tal como la había dibujado el final de la 2ª Guerra, se transformó por completo. De hecho, el hundimiento del bloque imperialista del Este, que cerró los años 80, ha anunciado y abierto las puertas a un final de milenio dominado por una inestabilidad y un caos de un calibre nunca antes conocido por la humanidad.
1. El escenario inmediato más significativo y peligroso en el que se expresa hoy, no el «nuevo orden mundial» sino el nuevo caos mundial es el de los antagonismos imperialistas. La guerra del Golfo ha evidenciado la realidad de un fenómeno obligatoriamente resultante de la desaparición del bloque del Este: la disgregación de su rival imperialista, el bloque del Oeste, Este fenómeno ha sido el origen del «atraco» irakí contra Kuwait: si un país como Irak ha creído posible echar mano de un país antiguo aliado suyo en el mismo bloque, es porque el mundo ha dejado de estar repartido en dos constelaciones imperialistas. La amplitud de este fenómeno ha aparecido con toda su evidencia, en el mes de octubre, cuando se produjeron los diferentes intentos por parte de países europeos (Francia y Alemania, en particular) y de Japón de torpedear, mediante negociaciones separadas en nombre de la liberación de los rehenes, la política estadounidense en el Golfo. El objetivo de esta política es dar, con el castigo do Irak, un «ejemplo» para con él desanimar toda tentativa futura de imitar el comportamiento de ese país; por eso Estados Unidos lo hizo todo, antes del 2 de Agosto, para provocar y favorecer la aventura irakí[1]. Es una advertencia a los países de la periferia, en los cuales el grado alcanzado por las convulsiones es un poderoso factor de impulso de ese tipo de aventuras. Pero no se limita a este objetivo. En realidad, su objetivo fundamental es mucho más general: frente a un mundo cada día más ganado por el caos y el «cada cual por su cuenta», se trata de imponer un mínimo de orden y disciplina y, en primer término, a los países más importantes del bloque occidental. Por esta razón esos países (salvo Gran Bretaña, la cual ya ha escogido desde hace tiempo una alianza indefectible con Estados Unidos) se han hecho más que los remolones para alinearse con la postura americana y asociarse al esfuerzo de guerra. Necesitan la potencia americana como gendarme del mundo, pero temen que una excesiva demostración de la fuerza de éste, inevitable en una intervención armada directa, haga acallar su propia potencia.
2. De hecho, la guerra del Golfo es un revelador muy significativo de lo que está en juego en el nuevo período en el plano de los antagonismos imperialistas. El reparto del dominio mundial entre dos superpotencias ha dejado de existir, y, con él, la sumisión del conjunto de los antagonismos imperialistas al antagonismo fundamental que los enfrentaba. Pero, al mismo tiempo, una situación así, y la CCI ya lo había anunciado hace más de un año, lejos de permitir una reabsorción de los enfrentamientos imperialistas, no ha hecho sino desembocar, sin el factor disciplinario que eran, pese a todo, los bloques, en un desencadenamiento de enfrentamientos.
En ese sentido, el militarismo, la barbarie guerrera, el imperialismo, características esenciales del período de decadencia del capitalismo, no podrán sino agravarse en la fase última de esa decadencia que hoy estamos viviendo, la de la descomposición general de la sociedad capitalista. En un mundo dominado por el caos guerrero, por la «ley de la jungla», le incumbe a la única superpotencia que se ha mantenido como tal, porque es el país que tiene más que perder con el desorden mundial, porque es el único que posee los medios para ello, el desempeñar el papel de gendarme del capitalismo. Pero este papel sólo podrá desempeñarlo metiendo al mundo entero en el armazón de acero del militarismo. En esta situación, durante largo tiempo todavía, quizás incluso hasta el fin del capitalismo, las condiciones no existen para un nuevo reparto del planeta en dos bloques imperialistas. Podrán hacerse alianzas temporales y circunstanciales, en torno o en contra de Estados Unidos, pero, en ausencia de otra superpotencia militar capaz de rivalizar con ese país (el cual hará lo imposible para evitar que surja tal superpotencia) el mundo va a resbalar por la pendiente de enfrentamientos militares de todo tipo, que, aunque no podrán desembocar en una tercera guerra mundial, pueden provocar estragos considerables, e incluso, al combinarse con otras calamidades propias de esta descomposición (contaminación, hambres, epidemias...), la destrucción de la humanidad.
3. Otra consecuencia inmediata del hundimiento del bloque del Este estriba en la considerable agravación de la situación que fue la causa de tal hundimiento: el caos económico y político en los países del Este europeo, y en especial en el primero de ellos, el que estaba a su cabeza hace tan solo dos años, la URSS. De hecho, desde ahora, este país ha dejado de existir como entidad estatal: por ejemplo, la reducción considerable de la participación de Rusia en el presupuesto de la «Unión», decidida el 27/12 por el parlamento de esa república, confirma con creces el estallido, la 'dislocación sin retomo de la URSS. Una dislocación que la probable reacción de las fuerzas «conservadoras», y en especial los órganos de seguridad (que puso de relieve la dimisión de Shevardnadze) retrasará quizás un poco, desencadenando, eso sí, un caos mayor acompañado de cruentas matanzas.
En cuanto a las ex democracias populares, aunque no hayan llegado a cotas de gravedad como las de la URSS, su situación va a empantanarse en un caos creciente como ya lo están evidenciando las cifras catastróficas de la producción (bajones de hasta 40% en algunos países) y la inestabilidad política de estos últimos meses en países como Bulgaria, Rumania, Polonia (y sus elecciones presidenciales) y Yugoslavia (declaración de independencia de Eslovenia).
4. La crisis del capitalismo, que es, en última instancia, el origen de todas las convulsiones que está sufriendo el mundo en el momento actual, viene a su vez a agravarse con esas convulsiones:
- la guerra de Oriente Medio, el incremento de los gastos militares resultante, va a empeorar la situación económica del mundo, al ser la economía de guerra, desde hace ya tiempo, un factor de primer orden de agravación de la crisis, contrariamente a lo que ocurrió con la guerra de Vietnam, la cual permitió postergar la entrada en recesión de la economía norteamericana y mundial a principios de los años 60;
- la dislocación del bloque del Oeste va a dar un golpe mortal a la coordinación de las políticas económicas a la escala del bloque, coordinación que antes había permitido frenar el ritmo del desmoronamiento de la economía capitalista; la perspectiva es la de una guerra comercial sin cuartel, como acaba de comprobarse con el reciente fracaso de las negociaciones del GATT, guerra en la que todos los países tendrán pérdidas;
- las convulsiones en el área del ex bloque del Este van a ser un factor de creciente agravación de la crisis mundial, al multiplicar el caos general y, además, al obligar a los países occidentales a otorgar créditos importantes para frenar ese caos; por ejemplo, con los envíos de «ayuda humanitaria» para aminorar las emigraciones masivas .hacia Occidente.
5. Dicho lo cual, es fundamental que los revolucionarios pongan bien de relieve lo que es el factor inicial de la agravación de la crisis:
- la sobreproducción generalizada propia de un modo de producción que no puede crear las salidas mercantiles capaces de absorber la totalidad de las mercancías producidas, y de la que la nueva recesión abierta, que ya está golpeando a la primera potencia mundial, es una ilustración patente;
- la huida ciega y desenfrenada en la deuda interna y externa, pública y privada, de esa misma potencia a lo largo de los 80, que, aunque permitió relanzar momentáneamente la producción de cierta cantidad de países, también ha hecho de Estados Unidos, y con mucho, el primer deudor del planeta;
- la imposibilidad de proseguir eternamente con esa huida ciega, ese comprar sin pagar, ese vender contra pagarés que, como resulta cada día más evidente, nunca serán saldados, hacen más explosivas todavía las contradicciones.
Poner en evidencia esa realidad es tanto más importante porque es un factor primordial en la toma de conciencia del proletariado contra las campañas ideológicas actuales. Como en 1974, con aquello de la «codicia de los jeques del petróleo», y en el 80-82 con el «loco de Jomeini», ahora la burguesía va a procurar una vez más, ya ha empezado en realidad, a echarle las culpas de la nueva recesión a un «malo». Hoy le toca a Sadam Husein, el «dictador megalómano y sanguinario», el «nuevo Hitler» de nuestros tiempos, pintiparado para semejante papel. Es indispensable que los revolucionarios hagan claramente salir a la luz que la recesión actual, al igual que las de 74-75 y de 80-82, no es resultado de una simple alza de la precios del petróleo, sino que ya se inició antes de la crisis del Golfo y que tienen sus causas en las contradicciones fundamentales del modo de producción capitalista.
6. Más en general, los revolucionarios deben hacer resaltar, de la realidad actual, los elementos más aptos para favorecer la toma de conciencia del proletariado.
Hoy, la toma de conciencia sigue estando entorpecida por las secuelas del desmoronamiento del estalinismo y del bloque del Este. El desprestigio que sufrió hace un año, debido sobre todo a los efectos de una campaña gigantesca de mentiras, la idea misma de socialismo y de revolución proletaria dista mucho de estar superado. Además, la anunciada llegada en masa de emigrantes procedentes de una Europa del Este en pleno caos, habrá de crear una desorientación suplementaria en la clase obrera de ambos lados del difunto «telón de acero»: entre los obreros que creerán dejar atrás la insoportable miseria huyendo hacia la jauja occidental y entre quienes tendrán la impresión de que esa emigración puede privarlos de las flacas «adquisiciones» que les son propias y que por ello serán más vulnerables a las mentiras nacionalistas. Ese peligro lo será muy en particular en países que como Alemania estarán en primera línea frente al flujo de emigrantes.
Sin embargo, la evidencia tanto de la quiebra irreversible del modo de producción capitalista, incluida y sobre todo la de su forma «liberal», como de su carácter irremediablemente guerrero, van a ser un poderoso factor de desgaste de las ilusiones engendrada por la acontecimientos de finales de 1989. En especial, la promesa de «un orden mundial de paz», que nos hicieron tras la desaparición del bloque ruso, ha tenido que aguantar en menos de un año su embate decisivo.
De hecho, la barbarie guerrera en la que se está enfangando más y más el capitalismo en descomposición va a incrementar su impronta sobre el desarrollo en la clase obrera de la conciencia de los retos y de la perspectiva de su combate. La guerra no es en sí y automáticamente un factor de clarificación en la conciencia del proletariado. Por ejemplo, la segunda guerra mundial desembocó en un reforzamiento del control ideológico de la contrarrevolución. De igual modo, el estrépito de acero y botas que se oye desde el verano pasado, aunque tenga la ventaja de desmentir los discursos sobre la «paz eterna», también ha producido en un primer tiempo un sentimiento de impotencia y una parálisis indiscutible en las grandes masas obreras de los países adelantados. Pero las condiciones actuales de desarrollo del combate de la clase obrera no permitirán que se mantenga durante mucho tiempo ese desconcierto:
- porque la clase obrera de hoy, contrariamente a la de los años 30 y 40 se ha librado de la contrarrevolución, no está alistada, al menos en sus sectores decisivos, tras las banderas burguesas (nacionalismo, defensa de la «patria socialista», de la democracia contra el fascismo...);
- porque la clase obrera de los países centrales no está directamente movilizada en la guerra, sometida a la mordaza que es el encuadramiento bajo la autoridad militar, lo cual le deja mucha más holgura para la reflexión de fondo sobre el significado de la barbarie guerrera cuyas consecuencias soporta con el incremento de la austeridad y la miseria;
- porque la agravación considerable; y cada día más evidente de la crisis del capitalismo, cuyas principales víctimas serán evidentemente los obreros y contra la cual se verán éstos obligados a desplegar su combatividad de clase, les obligará a establecer el vínculo entre crisis capitalista y guerra, entre el combate contra ésta y las luchas de resistencia a los ataques económicos, que les permitirá protegerse de las trampas del pacifismo y de las ideologías a-clasistas.
En realidad, si bien el desconcierto provocado por los acontecimientos del Golfo puede parecerse, en su apariencia, al resultante del hundimiento del bloque del Este, aquél obedece a una dinámica diferente: mientras que lo que viene del Este (eliminación de los restos del estalinismo, enfrentamientos nacionalistas, emigración, etc.) tiene y seguirá teniendo por un tiempo todavía un impacto esencialmente negativo sobre la conciencia proletaria la presencia que va a hacerse permanente de la guerra en la sociedad, en cambio, tenderá a despertar la conciencia.
7. El proletariado mundial sigue teniendo en sus manos las llaves del futuro, a pesar de una desorientación temporal. Pero es muy importante subrayar que todos sus sectores no se encuentran al mismo nivel en cuanto a capacidad de abrir una perspectiva para la humanidad. La situación económica y política que se está desarrollando en los países del antiguo bloque del Este es un ejemplo de la extrema debilidad política de la clase obrera en esa parte del mundo. Aplastado por la forma más bestial y dañina de la contrarrevolución, el estalinismo, zarandeado por las ilusiones democráticas y sindicalistas, desgarrado por enfrentamientos nacionalistas y entre camarillas burguesas, el proletariado de Rusia, Ucrania, países bálticos, Hungría, Polonia, etc., tiene ante sí las peores dificultades para desarrollar su conciencia de clase. Las luchas que los obreros de esos países estarán obligados a entablar, contra ataques económicos sin precedentes, chocarán, cuando no serán directamente desviadas a un terreno burgués como el del nacionalismo, contra toda la descomposición social y política que allí se está desarrollando, ahogando así su capacidad para abonar la tierra en la que germina la conciencia. Y esto será así mientras el proletariado de las grandes metrópolis capitalistas, y en especial de Europa occidental, no sea capaz de proponer, aunque sea embrionariamente, una perspectiva general de combate.
8. La nueva etapa del proceso de maduración de la conciencia en el proletariado, cuyas premisas vienen determinadas por la situación actual del capitalismo está por ahora en sus comienzos. Por un lado, la clase obrera deberá recorrer un largo camino para librarse de las consecuencias del choque provocado por la implosión del estalinismo y el uso que de ésta ha hecho la burguesía. Por otra parte, aunque su duración será necesariamente menor que la del impacto de ese hecho, la desorientación provocada por las campañas en torno a la guerra del Golfo no ha sido todavía superada. Para dar ese paso, el proletariado se va a encontrar frente a dificultades que la descomposición general de la sociedad está poniendo ante él, así como frente a las trampas de las fuerzas burguesas y en especial sindicales, las cuales van a intentar canalizar su combatividad hacia atolladeros, incluso animándola a entablar luchas prematuramente. En ese proceso los revolucionarios tendrán una responsabilidad creciente:
- poniendo en guardia contra todos los peligros que acarrea la descomposición, y en especial, claro está, la barbarie guerrera;
- denunciando todas las maniobras burguesas, de las que lo esencial será ocultar o desvirtuar el vínculo fundamental entre las luchas contra los ataques económicos y el combate más general contra una guerra imperialista cada día más presente en la vida de la sociedad;
- luchando contra las campañas hechas para minar la confianza del proletariado en sí mismo y en su devenir;
- en la propuesta, contra todas las patrañas pacifistas y, en general, contra toda la ideología burguesa en su conjunto, de la única perspectiva que puede oponerse a la agravación de la guerra: el desarrollo y la generalización del combate contra el capitalismo como un todo para derrocarlo.
4 de enero de 1991
[1] Aunque no fueran totalmente dueños del asunto (Irak también contaba), la fecha escogida por EEUU para el inicio del conflicto, el 2 de Agosto de 1990, no es casual. Para esa potencia, había que ir deprisa antes de que se acentuara la dislocación de su antiguo bloque, pero también antes de que se manifestara abiertamente (tras la «resaca» consecutiva al hundimiento del bloque del Este) la tendencia a la reanudación de las luchas obreras, impulsada por la recesión mundial, que había empezado a expresarse antes del verano del 90.
Vida de la CCI:
El proletariado ante la guerra
- 6381 reads
La guerra del Golfo ha venido a recordar, y con qué brutalidad, que el capitalismo es la guerra. La responsabilidad histórica de la clase obrera mundial, única fuerza capaz de oponerse al capital, ha aparecido con mayor relieve todavía. Para asumir esa responsabilidad, sin embargo, la clase revolucionaria debe reapropiarse su propia experiencia teórica y práctica de lucha contra el capital y la guerra. En esta experiencia volverá a encontrar la confianza en su capacidad revolucionaria, volverá a encontrar los medios para llevar a cabo su combate.
El proletariado frente a la guerra del Golfo: el reto de la situación histórica
La clase obrera ha sufrido la guerra del Golfo como una matanza de una parte de sí misma, pero también como un brutal mazazo, como una bofetada monumental que la clase dominante le ha atizado.
Las relaciones de fuerza entre proletariado y clase dominante local no son las mismas en las dos partes beligerantes.
En Irak, el gobierno ha enviado al contingente, a los obreros, a los campesinos y a sus hijos (con 15 años a veces). La clase obrera es allí minoritaria, anegada en una población agrícola o medio marginal en los suburbios. No posee prácticamente ninguna experiencia histórica de lucha contra el capital. Y sobre todo, la ausencia de luchas lo suficientemente significativas por parte de los proletarios de los países más industrializados le impide imaginar la menor posibilidad de un verdadero combate internacionalista. Le ha sido así imposible resistir al alistamiento ideológico y militar que la ha obligado a ser la carne de cañón para las ansias imperialistas de su burguesía. La superación de los mitos nacionalistas o religiosos entre los trabajadores de esas regiones depende ante todo de la afirmación internacionalista, anticapitalista de los proletarios de los países centrales.
En las metrópolis imperialistas como Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia, la situación es diferente. La burguesía ha tenido que enviar a la carnicería un ejército de profesionales. ¿Por qué? Porque la relación de fuerzas entre las clases es diferente. La clase dominante sabe que los proletarios no están dispuestos a pagar, una vez más, el impuesto de la sangre. Desde los años 60, desde la reanudación de las luchas que se inició con las huelgas masivas en Francia en 1968, la clase obrera más antigua del mundo -que ha tenido que soportar ya dos guerras mundiales- ha ido albergando la mayor desconfianza hacia los políticos de la burguesía y sus promesas, así como hacia las organizaciones supuestamente «obreras» (partidos de izquierda y sindicatos) encargadas de su encuadramiento. Esa combatividad, esa separación respecto a la ideología dominante es lo que ha impedido que hasta ahora no se haya producido una tercera guerra mundial y que tampoco esta vez los proletarios fueran alistados en un conflicto imperialista.
Sin embargo, y los hechos lo demuestran, eso no basta para impedir que el capitalismo haga la guerra. Si la clase obrera tuviera que contentarse con esa especie de resistencia implícita, el capital acabaría poniendo a sangre y fuego el planeta entero hasta acabar sumiendo a los principales centros industriales.
Frente a la guerra imperialista, el proletariado demostró en el pasado, durante la ola revolucionaria de 1917-23 que puso fin a la Primera Guerra mundial, que era la única fuerza capaz de oponerse a la barbarie guerrera del capitalismo decadente. La burguesía hace todo lo posible para que aquél se olvide de lo que fue capaz de hacer, para que quede encerrado en un sentimiento de impotencia, en especial mediante la enorme campaña en torno al desmoronamiento del estalinismo en la URSS y en los países del Este y las mentiras que ha acarreado y que se resumen en dar a entender que la lucha obrera revolucionaria sólo puede terminar en el gulag y en el militarismo más totalitario.
Para el proletariado de hoy, «olvidarse» de quién es, de su naturaleza revolucionaria, es ir hacia el suicidio arrastrando consigo a la humanidad entera. En manos de la clase capitalista, la sociedad humana va al desastre definitivo. La barbarie tecnológica de la guerra del Golfo acaba de recordárnoslo. Si el proletariado, productor de lo esencial de las riquezas incluidas las armas más destructoras, se dejara embrutecer por las sirenas pacifistas y sus himnos hipócritas sobre la posibilidad de un capitalismo sin guerras, si se dejara devorar por ese ambiente viciado en el que predomina la mentalidad de «cada cual por su cuenta», si no consiguiera volver a encontrar el camino de su lucha revolucionaria contra el capitalismo como sistema, la especie humana está condenada definitivamente a la barbarie y a la destrucción. «Guerra o revolución. Socialismo o barbarie», más que nunca, es así como se plantea la cuestión.
Más que nunca antes, es indispensable, es urgente, que el proletariado vuelva a hacer suya su lucidez histórica y su experiencia resultantes de dos siglos de lucha contra el capital y sus guerras.
La lucha del proletariado contra la guerra
Al ser la clase portadora del comunismo, el proletariado es la primera clase de la historia que puede considerar la guerra de otro modo que como una plaga inevitable. Desde su nacimiento, el movimiento obrero afirmó su oposición general a las guerras capitalistas. El Manifiesto Comunista, cuya aparición en 1848 corresponde a las primeras luchas en las que se afirma el proletariado como fuerza independiente en la historia, no deja ambigüedad al respecto: «Los trabajadores no tienen patria... ¡Proletarios de todos los países, uníos!».
El proletariado y la guerra en el siglo XIX
La actitud de las organizaciones políticas proletarias respecto a la guerra ha sido, lógicamente, diferente según los períodos históricos. En el siglo XIX, ciertas guerras capitalistas tenían todavía un carácter progresista antifeudal o permitían, mediante la formación de nuevas naciones, el desarrollo de las condiciones necesarias para la futura revolución comunista. Es así como la corriente marxista, en varias ocasiones, optó por pronunciarse en favor de la victoria de tal o cual campo en alguna guerra nacional, o apoyar la lucha de liberación nacional de ciertas naciones (por ejemplo, la de Polonia contra el imperio ruso, baluarte del feudalismo en Europa).
En todos los casos, sin embargo, el movimiento obrero ha considerado la guerra como una plaga capitalista cuyas primeras víctimas son las clases explotadas. Hubo importantes confusiones a causa de la inmadurez de las condiciones históricas y, después, a causa del peso del reformismo en su seno. Así, en la época de la fundación de la Iª Internacional (1864) se creía haber encontrado un medio para suprimir las guerras exigiendo que se suprimieran los ejércitos permanentes y se sustituyeran por milicias populares. Esta posición fue criticada en el seno de la propia Internacional, la cual afirmaba ya en 1867: «no basta con suprimirlos ejércitos permanentes para acabar con la guerra, sino también es necesaria la transformación de todo el orden social». La Segunda Internacional, fundada en 1889, también se pronuncia sobre las guerras en general. Pero es entonces la época dorada del capitalismo y del desarrollo del reformismo. Su primer congreso retoma la antigua consigna de «sustitución de los ejércitos permanentes por milicias». En el congreso de Londres de 1896, una resolución sobre la guerra afirma que «la clase obrera de todos los países debe oponerse a la violencia provocada por las guerras ». En 1890, los partidos de la Internacional han crecido, habiendo obtenido incluso diputados en los parlamentos de las principales naciones. Se afirma solemnemente un principio: «los diputados socialistas de todos los países están obligados a votar contra todos los gastos militares, navales, y contra todas las expediciones coloniales».
En realidad, la cuestión de la guerra no se plantea todavía con toda su fuerza. Aparte de las expediciones coloniales, el período entre ambos siglos está todavía marcado por la paz entre las principales naciones capitalistas. Son los buenos tiempos de la belle epoque. Cuando ya están madurando las condiciones que van a llevar a la Primera Guerra mundial, el movimiento obrero parece ir saltando de conquista social en triunfo parlamentario, apareciendo para muchos la cuestión de la guerra como algo puramente teórico.
«Todo eso explica -y esto lo escribimos según una experiencia vivida- que nosotros, los de la generación que luchó antes de la guerra imperialista de 1914, hemos podido quizás considerar el problema de la guerra más como lucha ideológica que como peligro real e inminente: el desenlace de conflictos agudos, sin recurrir a las armas, como los de Fachoda o Agadir, había influido en nosotros en el sentido de creernos engañosamente que gracias a la "interdependencia" económica, a los lazos cada día más numerosos y estrechos entre países, se había formado así una defensa segura contra la aparición de guerras entre potencias europeas y que el aumento de los preparativos militares de los diferentes imperialismos, en lugar de llevar a la guerra, corroboraba el principio romano de "si vis pacem para bellum"; si quieres la paz; prepara la guerra» (Gatto Mamonne, en Bilan nº 21, 1935)[1]-
Las condiciones de aquel período de auge histórico del capitalismo, el desarrollo de los partidos de masas con sus parlamentarios y sus enormes aparatos sindicales, las re-formas reales arrancadas a la clase capitalista, todo ello favorecía el desarrollo de la ideología reformista en el movimiento obrero y de su corolario, el pacifismo. La ilusión de un capitalismo sin guerras se apodera de las organizaciones obreras.
Contra el reformismo surge una izquierda que mantiene los principios revolucionarios, que comprende que el capitalismo está entrando en su fase de decadencia imperialista. Rosa Luxemburgo y la fracción bolchevique del partido socialdemócrata ruso mantienen y desarrollan las posiciones revolucionarias sobre la cuestión de la guerra. En 1907, en el congreso de la Internacional, en Stuttgart, logran que se adopte una enmienda que cierra la puerta a los conceptos pacifistas. Tal enmienda dice que no basta luchar contra la posibilidad de una guerra o hacer que cese lo más rápidamente posible, sino que además, durante tal guerra, se trata de «sacar a toda costa partido de la crisis económica y política para que se subleve el pueblo y precipitar así la caída de la dominación capitalista».
En 1912, bajo la presión de esa misma minoría, el congreso de Basilea denuncia la futura guerra europea como «criminal» y «reaccionaria», la cual no podía sino «acelerar la caída del capitalismo acarreando obligatoriamente la revolución proletaria».
A pesar de todas esas tomas de posición, dos años más tarde, cuando estalla la Primera Guerra mundial, la Internacional se desmorona. Profundamente carcomidas por el reformismo y el pacifismo, las direcciones de los diferentes partidos nacionales se alinearon con sus burguesías en nombre de la «defensa contra el agresor». Los parlamentarios socialdemócratas votan los créditos de guerra.
Sólo ya las minorías, presentes en los principales partidos, agrupadas en particular en torno a los espartaquistas alemanes y los bolcheviques rusos, van a seguir el combate contra la guerra.
La lucha revolucionaria pone fin a la Primera Guerra mundial
Las fuerzas revolucionarias se ven reducidas a la más simple expresión. Cuando se encuentran por vez primera en la conferencia internacional de Zimmerwald (1915), Trotski puede bromear diciendo que los representantes revolucionarios del proletariado cabían en unos cuantos taxis. Lo cual no quitó que su posición internacionalista intransigente, su perspectiva de que la revolución habría de surgir de la guerra, y que sólo la revolución podría acabar con la barbarie desencadenada, se vio corroborada por los acontecimientos. Ya en 1915 estallan las primeras huelgas obreras contra las privaciones impuestas por la guerra, en especial en Inglaterra. En 1916, en Alemania y Rusia, pese a la represión implacable, se oyen los combates de la clase obrera. En febrero de 1917, a partir de una manifestación de mujeres obreras contra las dificultades para abastecerse, se inicia en Rusia la primera ola revolucionaria internacional del proletariado.
No se trata aquí de contar, ni siquiera a grandes rasgos, la historia de los combates que lograron poner fin a la carnicería imperialista gracias a la toma del poder por los soviets obreros en Octubre de 1917 en Rusia y la insurrección del proletariado alemán en 1918-19. Nos importa ahora poner de relieve dos enseñanzas fundamentales de aquella experiencia.
La primera es que, contra todo lo que destila la burda propaganda de la burguesía, las clases explotadas no son impotentes ni están desarmadas frente al capital y su guerra. Si el proletariado logra unificarse conscientemente, si consigue recobrar la enorme fuerza que en sí mismo lleva, entonces sí que es capaz, no sólo de impedir la guerra capitalista, sino también de desarmar el poder del capital y desintegrar su fuerza armada. La oleada revolucionaria internacional que marcó el final de la Primera Guerra mundial fue la prueba práctica de que los combates de la clase obrera son la única fuerza capaz de impedir la barbarie guerrera del capitalismo decadente, son la única fuerza revolucionaria en esta sociedad.
La segunda enseñanza concierne a la relación entre la lucha del proletariado en los lugares de trabajo y la de los soldados en los cuarteles y en el frente. Por importante que hubiera sido el papel de los soldados en el frente y en los cuarteles, por significativas que fueran las confraternizaciones entre soldados alemanes y rusos en las trincheras de la Primera Guerra mundial, no por ello fueron el cogollo de la revolución que acabó con la guerra; fueron un momento de ella. Estas acciones estuvieron precedidas por toda una fermentación en las fábricas con huelgas y manifestaciones contra las consecuencias de la guerra. Las deserciones de soldados no llegaron a ser verdaderamente masivas y las acciones contra los oficiales verdaderamente determinantes más que cuando se inscribieron en el movimiento proletario que estaba sacudiendo el poder de la burguesía en sus centros políticos y económicos. Sin lucha política masiva, revolucionaria, de la clase obrera, no puede haber verdadera lucha contra la guerra capitalista.
El proletariado no pudo impedir la Segunda Guerra mundial
Durante la Segunda Guerra mundial, por muchas que fueran las esperanzas de las minorías revolucionarias, pese a las luchas obreras que marcaron su final en especial en Italia, Alemania y Grecia, el proletariado no logró reanudar su lucha revolucionaria. La razón fundamental fue que la clase obrera no había sido capaz de recuperarse de la derrota física y política que hubo de soportar entre la contrarrevolución socialdemócrata y estalinista de los años 20 y 30.
La derrota de la revolución alemana en 1919-23, el aislamiento y su consiguiente degeneración de la revolución rusa tuvieron consecuencias trágicas para el movimiento obrero entero. La forma misma de la contrarrevolución en Rusia en los años 20-30, el estalinismo, fue una muy especial fuente de confusión inextricable. La contrarrevolución triunfó vestida de revolución.
Las luchas de los obreros de España en 1936, pese a una combatividad ejemplar, fueron desviadas al terreno del antifascismo y de defensa de la república burguesa. A escala internacional, el fascismo y el antifascismo (sobre todo los Frentes populares de los partidos de izquierda) se repartieron la faena del enrolamiento de los proletarios con el terror o con las mentiras que presentaban a la democracia burguesa como una conquista de los obreros que éstos debían defender en detrimento de sus intereses de clase. Cuando estalla la guerra mundial, el proletariado está ideológicamente encuadrado por la burguesía. Ésta, una vez más, lo transforma en carne de cañón, sin que aquél tenga los medios para recuperar su conciencia de clase y su capacidad para resistir y organizarse. Los horrores de la guerra no serán suficientes para que vuelva a abrir los ojos y vuelva a encontrar el camino del combate revolucionario.
También hubo la experiencia adquirida por la burguesía desde la Primera Guerra mundial. En 1917-18, la burguesía europea había sido «sorprendida» por la lucha revolucionaria del proletariado. Esta vez, tiene en la mente, desde el principio y sobre todo al final del conflicto, el recuerdo del pánico que había pasado 25 años antes. Es con la más cínica de las conciencias que Churchill, en 1943, deja que el gobierno fascista, apoyado por el ejército alemán, reprima los levantamientos obreros en Italia; que Stalin, inmovilizando a sus ejércitos a las puertas de Varsovia, deja que los nazis aplasten el levantamiento de la población de la ciudad; que las fuerzas aliadas, tras la capitulación de la burguesía alemana y en estrecha colaboración con ella, guardan a los prisioneros alemanes fuera de Alemania para evitar la mezcla explosiva que hubiera provocado su encuentro con la población civil. El exterminio sistemático de la población de los barrios obreros con los bombardeos aliados en Alemania (Hamburgo, Dresde, dos veces más muertos que en Hiroshima) al final de la guerra, lo que menos tenían era objetivos militares.
Durante la Segunda Guerra mundial, la burguesía se las vio con generaciones proletarias cuya fuerza revolucionaria había quedado profundamente quebrada por la más honda de las contrarrevoluciones de su historia. Y además se las arregló para evitar el mínimo riesgo.
La guerra tuvo en el proletariado mundial el efecto de un nuevo aplastamiento, una aniquilación de la que tardará años en levantar cabeza.
La reanudación de la lucha de clases desde 1968
Desde la Segunda Guerra mundial, el mundo no ha conocido un minuto de paz. En conflictos locales fundamentalmente, guerra de Corea, guerras árabe-israelí, y también las pretendidas luchas de no se sabe qué liberación nacional (Indochina, Argelia, Vietnam, etc.), las principales potencias imperialistas han continuado enfrentándose militarmente. La clase obrera no ha podido hacer otra cosa que soportar esas guerras al igual que los demás aspectos de la vida del capitalismo.
Pero con las huelgas masivas de 1968 en Francia y las luchas que le siguieron en Italia, en 1969, en Polonia, en 1970, y en la mayoría de los países, el proletariado ha vuelto al ruedo de la historia. Al encontrar la vía del combate masivo en su terreno de clase, se ha ido quitando de encima el peso de la contrarrevolución. En el momento mismo en el que la crisis capitalista, provocada por el final de la reconstrucción, empujaba al capital mundial hacia su salida de una tercera guerra mundial, la clase obrera se desgaja lenta pero suficientemente de la ideología dominante, haciendo imposible el alistamiento inmediato para una tercera guerra mundial.
Hoy, 20 años después de aquella situación bloqueada en la que la burguesía no pudo provocar su «solución» apocalíptica generalizada, pero en la que el proletariado tampoco ha tenido la fuerza suficiente para imponer su solución revolucionaria, el capitalismo está viviendo su descomposición engendrando un nuevo tipo de conflicto, cuya primera gran concreción ha sido la guerra del Golfo.
Para la clase obrera mundial, y la de los principales países industrializados en especial, la advertencia es diáfana: o consigue desarrollar sus combates hasta su resultado revolucionario o, si no, la dinámica guerrera del capitalismo en descomposición, de guerra «local» en guerra «local», acabará poniendo en peligro la supervivencia misma de la humanidad.
¿Cómo luchar hoy contra la guerra?
Y para empezar, hablemos de lo que debe rechazar la clase obrera.
El pacifismo es igual a impotencia
Antes de la guerra del Golfo, como antes de la Primera y Segunda guerras mundiales, junto a la preparación de su armamento material, junto al descerebramiento belicista, la burguesía también afiló esa otra arma que es el pacifismo.
Lo que define al «pacifismo» no es la reivindicación de la paz. Todo quisque quiere paz. Los propios matachines proguerra no paran de cacarear que si quieren guerra es para mejor restablecer la paz. Lo que define al pacifismo es que pretende luchar por la paz, en sí, sin tocar los cimientos mismos del poder capitalista. Los proletarios que, con su lucha revolucionaria en Rusia y en Alemania, acabaron con la Primera Guerra mundial, también querían la paz. Pero si consiguieron llevar a cabo su combate fue porque lo plantearon no junto con los «pacifistas» sino a pesar de ellos y contra ellos. En cuanto resultó evidente que únicamente lucha revolucionaria permitía hacer cesar la carnicería imperialista, los trabajadores de Rusia y Alemania se vieron enfrentados no sólo a los «halcones» de la burguesía sino también, y sobre todo, a toda la ralea de pacifistas de la primera hora, a los «mencheviques», a los «socialistas revolucionarios», a los socialdemócratas que, con las armas en la mano, defendían lo que más amaban: el orden capitalista.
La guerra no existe «en sí», fuera de las relaciones sociales, fuera de las relaciones entre las clases. En el capitalismo decadente, la guerra no es sino un momento de la vida del sistema y no puede haber lucha contra la guerra que no sea lucha contra el capitalismo. Pretender luchar contra la guerra sin luchar contra el capitalismo es condenarse a la impotencia. Hacer inofensiva para el capital la revuelta de los explotados contra la guerra, ésa ha sido siempre la finalidad del pacifismo.
Sobre los manejos del pacifismo, la historia nos da ejemplos de lo más edificante. La misma faena que hoy estamos viendo, ya la denunciaban los revolucionarios hace más de 50 años con la mayor de las energías: «La burguesía necesita precisamente que, con frases hipócritas sobre la paz, los obreros abandonen la lucha revolucionaria», decía Lenin en marzo de 1916. El uso del pacifismo no ha cambiado: «En eso estriba la unidad de principios de los social-patriotas (Plejánov, Scheidemann) y de los social-pacifistas (Turati, Kautsky): tanto unos como los otros, objetivamente hablando, son los servidores del imperialismo: aquéllos lo sirven presentando la guerra imperialista como "defensa de la patria", éstos sirven al mismo imperialismo disfrazando, con frases sobre la paz democrática, la paz imperialista que hoy se anuncia. La burguesía imperialista necesita lacayos de ambas cataduras, de uno y otro matiz: necesita a los Plejánov para que animen a las pueblos a degollarse gritando: "Abajo los invasores”; necesita a Kautsky para consolar y calmar a las masas irritadas con himnos y alabanzas en honor de la paz» (Lenin, enero de 1917).
Lo que era cierto cuando la Primera Guerra mundial se ha confirmado invariablemente desde entonces. Hoy también, ante la guerra del Golfo, en todas las potencias beligerantes, la burguesía ha puesto en marcha la máquina pacifista. Partidos o fracciones de partidos políticos «responsables», o sea que han dado buenas pruebas de fidelidad absoluta al orden burgués (participando en gobiernos, saboteando huelgas y otras formas de lucha de las clases explotadas, o que han hecho la función de banderines de enganche en guerras pasadas), se han encargado de encabezar los movimientos pacifistas. «¡Pidamos, exijamos, impongamos!»... un capitalismo pacifico. Desde Ramsey Clark (antiguo consejero del presidente Johnson) en EEUU hasta la socialdemocracia alemana, la misma que mandó al proletariado alemán a las trincheras de la Primera Guerra mundial, la misma que se encargó de los asesinatos de las principales figuras del movimiento revolucionario de 1918-19, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, desde las fracciones pacifistas del Partido Laborista británico a las de Chevenement y Cheysson del PS francés, pasando por los PC estalinistas de Francia, Italia y España, junto con sus inevitables acólitos trotskistas, especialistas desde hace lustros en el arte de reclutar carne de cañón, todo ese mundillo se ha puesto a la cabeza de las grandes manifestaciones pacifistas de enero de 1991 en Washington, Londres, Bonn, Roma, París o Madrid. Todos esos patriotas (que defiendan patrias grandes o pequeñas, como Irak por ejemplo, no cambia nada) no creen hoy en la paz ni más ni menos que ayer. Sencillamente hacen el papel del pacifismo: canalizar el descontento y la revuelta provocados por la guerra hacia el callejón sin salida de la impotencia
Tras las firmas de infinitas «peticiones», tras los paseos callejeros, junto a las «buenas conciencias» de la clase dominante, junto a los curas progresistas, a los famosos del espectáculo y demás «amantes de la paz»...capitalista, ¿qué queda en la mente de quienes, sinceramente, se creyeron que ése era un medio para oponerse a la guerra, si no es un sentimiento de inutilidad y amarga impotencia? El pacifismo no ha impedido nunca las guerras imperialistas. No ha hecho sino prepararlas y acompañarlas.
***
Y el pacifismo viene casi siempre acompañado de su hermano «radical»: el antimilitarismo. Este se caracteriza en general por el rechazo total o parcial del pacifismo «pacífico». Para luchar contra la guerra, preconiza métodos más radicales, directamente orientados contra la fuerza militar: deserción individual y «ejecución de oficiales» son sus más características consignas. En vísperas de la Primera Guerra mundial, un tal Gustave Hervé fue, en Francia, su representante más conocido. Frente al blando pacifismo reinante en la socialdemocracia reformista, obtuvo cierto eco. Hubo incluso en Tolón, en Francia, un pobre soldado influenciado por el lenguaje «radical» de aquél, que acabó disparando contra su coronel. Todo eso no sirvió para nada... menos para Hervé, el cual acabó siendo, durante la guerra, un asqueroso patriota, apoyando a Clemenceau.
Es evidente que la revolución se concreta en deserciones de soldados de los ejércitos y en lucha contra los oficiales. Pero se trata entonces, como así ocurrió en las revoluciones rusa y alemana, de acciones masivas de soldados que se fundían en la masa de proletarios en lucha. Es absurdo que pueda haber una solución individualista a un problema tan eminentemente social como la guerra capitalista. Se trata en el mejor de los casos de la expresión de la desesperanza suicida de la pequeña burguesía incapaz de comprender el papel revolucionario de la clase obrera, y en el peor de los casos de un atolladero montado a sabiendas por las fuerzas policiacas para reforzar el sentimiento de impotencia frente al problema del militarismo y de la guerra. La disolución de los ejércitos capitalistas no será nunca el resultado de acciones individuales de rebelión nihilista; será el resultado de la acción revolucionaria, consciente, masiva y colectiva del proletariado.
Las condiciones de la lucha obrera hoy
La lucha contra la guerra no puede ser sino lucha contra el capital. Pero las condiciones de esta lucha hoy son radicalmente diferentes de las de los movimientos revolucionarios del pasado. Más o menos directamente, las revoluciones proletarias del pasado estuvieron relacionadas con guerras: la Comuna de París fue el resultado de las condiciones creadas por la Guerra franco-prusiana de 1870; la de 1905 en Rusia respondía a la Guerra ruso-japonesa; la oleada revolucionaria de 1917-23 a la Primera Guerra mundial. Algunos revolucionarios han sacado de ello la conclusión de que la guerra capitalista es una condición necesaria, o al menos muy favorable, para la revolución comunista. Eso era sólo parcialmente verdadero en el pasado. La guerra creaba condiciones que empujaban efectivamente al proletariado a actuar revolucionariamente. Pero hay que considerar que eso sólo se produjo en los países vencidos. El proletariado de los países vencedores queda generalmente mucho más sometido ideológicamente a sus clases dirigentes, lo cual contrarresta la indispensable extensión mundial que la supervivencia del poder revolucionario exige. Y además, cuando la lucha logra imponer la paz a la burguesía, se priva con ello de las condiciones extraordinarias que la hicieron surgir[2]. En Alemania, por ejemplo, el movimiento revolucionario después del armisticio se resintió mucho de la tendencia de toda una parte de los soldados que volvían del frente y que no tenían otro deseo que el de disfrutar de una paz tan deseada y tan duramente adquirida.
Hemos visto también cómo, durante la Segunda Guerra mundial, la burguesía supo sacar las lecciones de la Primera y actuar a modo de evitar explosiones sociales revolucionarias.
Pero, sobre todo, y más allá de todas esas consideraciones, si el curso histórico actual se invirtiera, si llegara a haber un día una guerra en la que serían enrolados masivamente los proletarios de las metrópolis imperialistas, se usarían en ella medios de destrucción tan terribles que sería muy difícil, y hasta imposible, la menor confraternización y acción revolucionarias.
Si una lección debe ser retenida por los proletarios de su experiencia pasada es que para luchar contra la guerra hoy, deberán actuar antes de una guerra mundial. Durante ésta sería demasiado tarde.
***
El análisis de la situación histórica actual permite afirmar que las condiciones de una nueva situación revolucionaria internacional podrán surgir sin que el capitalismo haya podido enrolar al proletariado de los países centrales en una carnicería generalizada.
El proceso que lleva a una respuesta revolucionaria del proletariado no es ni fácil ni rápido. Quienes hoy se lamentan al no ver al proletariado de los países industrializados responder inmediatamente a la guerra, se olvidan de que se necesitaron tres años de indescriptibles sufrimientos, entre 1914 y 1917, para que consiguiera dar su respuesta revolucionaria. Nadie puede hoy decir cuándo y cómo podrá la clase obrera llevar esta vez su combate a la altura de sus tareas históricas. Lo que sí sabemos es que se enfrenta a dificultades enormes, y entre éstas, no es la menos importante este ambiente de venenosa descomposición que la decadencia avanzada del capitalismo está engendrando, extendiéndose esa mentalidad de «cada uno a lo suyo» y en medio del fétido olor del estalinismo putrefacto. Pero también sabemos que, contrariamente al período de la crisis económica de los años 30, contrariamente a la época de la Segunda Guerra mundial, el proletariado de los países centrales no está ni aplastado físicamente ni derrotado en su conciencia.
El hecho mismo que el proletariado de las grandes potencias no haya podido ser alistado en la guerra del Golfo, obligando a los gobiernos a recurrir a profesionales, las múltiples precauciones que han tenido que usar esos gobiernos para justificar la guerra, son expresión de esa relación de fuerzas.
En cuanto a los efectos de esta guerra en la conciencia de clase, aunque han sido relativamente paralizantes para la combatividad en lo inmediato, también se han plasmado en una reflexión inquieta y profunda sobre los retos históricos.
En esto, la guerra del Golfo se distingue de las guerras mundiales del pasado en algo fundamental: las guerras mundiales ocultaron, ante los proletarios, la crisis económica que las había originado. Durante la guerra, los desempleados desaparecían bajo el uniforme de soldados, las fábricas cerradas volvían a reactivarse para fabricar las armas y las mercancías necesarias para una guerra total, la crisis económica parecía haber desaparecido. Hoy, es muy diferente. En el momento mismo en que la burguesía desencadenaba su infierno en Oriente Medio, su economía, en el corazón de las áreas más industrializadas, se hundía en una recesión sin precedentes... y sin esperanzas de un nuevo Plan Marshall. Hemos asistido simultáneamente a una guerra que ha hecho aparecer claramente la perspectiva apocalíptica que el capitalismo ofrece y a la profundización de la crisis económica. La guerra da la medida del reto histórico que el proletariado tiene ante sí; la crisis crea y seguirá creando las condiciones para que el proletariado, obligado a responder a los ataques, se afirme como clase y se reconozca como tal.
La situación actual es para las generaciones proletarias de hoy un nuevo reto de la historia. Y podrán aceptarlo si saben sacar provecho de los veinte últimos años de luchas reivindicativas en las que han podido enterarse de lo que valen las promesas de los capitalistas sobre el futuro de su sistema; si saben llevar hasta sus últimas consecuencias la desconfianza y el odio que han tenido que desarrollar contra las organizaciones supuestamente obreras (sindicatos, partidos de izquierda) que han saboteado sistemáticamente todos los combates importantes; si saben comprender que su lucha no es sino la continuación de dos siglos de combates de la clase revolucionaria de nuestra era.
Por todo ello, lejos del mundo interclasista del pacifismo y otras trampas nacionalistas, al proletariado no le queda más camino que el de desarrollar sus luchas contra el capital, en su propio terreno de clase.
Un terreno que se define simple y tajantemente como una manera de concebir cada momento de la lucha: batirse como clase, poniendo por delante los intereses comunes a todos los obreros; defender esos intereses de modo intransigente contra los del capital. No es el terreno sindicalista, que divide a los obreros por naciones, regiones, corporaciones...; no es el terreno de sindicatos y partidos de izquierda, los cuales pretenden que la «defensa de los intereses obreros es la mejor defensa de la nación» concluyendo de ello que las obreros deben tener en cuenta, en sus luchas, los intereses de la nación y, por lo tanto, del capital nacional. El terreno de clase se define por la imposible conciliación entre los intereses de la clase explotada los del sistema capitalista moribundo.
El terreno de la clase no tiene fronteras nacionales, sino fronteras de clase. Es de por sí la negación de la base misma de las guerras capitalistas. Es el terreno fértil en el que se desarrolla la dinámica que lleva al proletariado a asumir, a partir de la defensa de sus intereses «inmediatos», la defensa de sus intereses históricos, o sea, la revolución comunista mundial.
***
Como tampoco lo son las aberraciones del capitalismo en descomposición, la guerra capitalista no es una fatalidad. Como tampoco lo fueron la sociedad antigua esclavista ni la sociedad feudal, el capitalismo no es un modo de producción eterno. Sólo la lucha por el cambio de esta sociedad, por la construcción de una sociedad verdaderamente comunista, sin explotación ni naciones, podrá librar a la humanidad de la amenaza de desaparecer en medio del fuego y el hierro de la guerra capitalista.
La única manera de luchar contra la guerra es luchar contra el capitalismo. Es ésta la única «guerra» que vale la pena llevar a cabo.
R. V.
[1] Los trabajadores que como Gatto Mamonne creían ver en la cuestión de la guerra, antes de 1914, un problema «ideológico», se olvidaban (como quienes hace poco se dejaban adormecer por los himnos al «fin de la guerra fría» y a la Europa unida de 1992) de que el desarrollo de la «interdependencia» económica lejos de resolver los antagonismos interimperialistas lo único que hace es agudizarlos más. Se olvidaban de uno de los descubrimientos básicos del marxismo: la contradicción irremediable entra el carácter cada vez más internacional de la producción capitalista y la naturaleza privada, nacional, de la apropiación de esa producción por los capitalistas.
La búsqueda de abastecimientos y de mercados solventes para su producción, lleva inevitablemente a cada capital nacional, sometido a la presión de la competencia, a desarrollar de modo irreversible la división internacional del trabajo. Se desarrolla así, en permanencia, una interdependencia económica internacional de todos los capitales nacionales respecto a otros. Esta tendencia, efectiva desde los primeros tiempos del capitalismo, quedó reforzada con la organización del mundo en bloques tras la Segunda Guerra mundial así como con el desarrollo de empresas llamadas «multinacionales». El capitalismo no puede, sin embargo, abandonar la base de su existencia: la propiedad privada y su organización en naciones. Es más, la decadencia del capitalismo ha estado simultáneamente acompañada del reforzamiento de la tendencia al capitalismo de Estado, o sea, a la dependencia de cada capital nacional respecto al aparato de Estado nacional, convertido en controlador de toda la vida social. Esa contradicción esencial entre producción organizada internacionalmente y mantenimiento de la apropiación por naciones es una de las bases objetivas de la necesidad y de la posibilidad de una sociedad comunista sin propiedad privada ni naciones. Para el capitalismo, en cambio, es un callejón sin salida, sino es la salida del caos y la barbarie guerrera.
[2] «La guerra, sin lugar a dudas, ha desempeñado un papel enorme en el desarrollo de nuestra revolución, desorganizando materialmente al absolutismo; ha dislocado al ejército; ha dado audacia a la masa de quienes dudaban. Pero felizmente no creó la revolución y ha sido una suerte, pues la revolución surgida de la guerra es impotente: es el producto de circunstancias extraordinarias, descansa en una fuerza exterior a ella y, en definitiva, se muestra Incapaz de conservar las posiciones adquiridas» (Trotski, en Nuestra revolución, hablando del papel de la guerra ruso-Japonesa en el estallido de la Revolución de 1905 en Rusia).
Series:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
- Imperialismo [32]
Marc: de la revolución de Octubre 1917 a la IIª guerra mundial
- 5183 reads
El marxismo ha demostrado desde hace tiempo y contra todas las visiones típicas del individualismo burgués, que no son individualidades quienes hacen la historia y que, desde que aparecieron las clases sociales: «La historia de todas las sociedades hasta hoy es la historia de la lucha de clases».
Esto es particularmente cierto para la historia del movimiento obrero cuyo principal protagonista es justamente la clase que, más que cualquier otra, trabaja de manera asociada y lucha de manera colectiva. Asimismo y por consiguiente, las minorías comunistas que brotan del proletariado como manifestación de su porvenir revolucionario, actúan de manera colectiva. En ese sentido, la acción de esas minorías reviste un carácter esencialmente anónimo y no tienen por qué dedicarse a cultos de personalidades y demás zalamerías. Sus miembros no tienen razón de existir, como militantes revolucionarios, más que como parte de un todo, la organización comunista. Sin embargo, si la organización debe poder contar con todos sus militantes, es claro que todos no le aportan una contribución equivalente. La historia personal, la experiencia, la personalidad de ciertos militantes, así como las circunstancias históricas, les hacen desempeñar un papel particular y que deja su huella en las organizaciones revolucionarias en las cuales militan, como elemento de impulso de las actividades de dichas organizaciones y especialmente de la actividad que es la raíz de su razón de ser: elaborar y profundizar las posiciones políticas revolucionarias.
Marc era justamente uno de ellos. Pertenece en especial a toda la pequeña minoría de militantes comunistas que sobrevivió y resistió a la terrible contrarrevolución que se abatió sobre la clase obrera entre los años 1920 y 1960, como Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel o Munis. Además de su fidelidad indefectible a la causa del comunismo, supo a la vez conservar una confianza total en las capacidades revolucionarias del proletariado, hacer beneficiar a las nuevas generaciones de militantes de toda su experiencia pasada y no quedarse encerrado en los análisis y posiciones que el curso de la historia había superado[1]. En ese sentido, toda su actividad de militante es un ejemplo concreto de lo que significa el marxismo: un pensamiento vivo, en constante elaboración, de la clase revolucionaria, portadora del porvenir de la humanidad.
Ese papel de impulso del pensamiento y de la acción de la organización política, nuestro camarada lo desempeñó por supuesto de manera eminente en la CCI. Y eso hasta en las últimas horas de su vida. De hecho, toda su vida militante estuvo animada por el mismo enfoque, la misma voluntad de defender los principios comunistas, conservando siempre alerta el espíritu critico para ser capaz, en caso de necesidad, de poner en tela de juicio cuestiones que para muchos eran dogmas intangibles e «invariantes».Una vida militante de más de setenta años que se originó en el calor de la revolución.
El compromiso con la lucha revolucionaria
Marc nació el 13 de mayo de 1907 en Kishinov, capital de Besarabia (Moldavia), en una época en que esa región formaba parte del antiguo imperio zarista. No ha cumplido diez años cuando estalla la revolución de 1917. He aquí como relató él mismo, en ocasión de sus 80 años, esa formidable experiencia que marcó toda su vida:
«Tuve la suerte de vivir y de conocer, de niño, la revolución rusa de 1917, tanto la de Febrero como la de Octubre. La viví intensamente. Hay que saber y comprender lo que es un Gavroche[2], lo que es un niño en un período revolucionario, pasándose días enteros en manifestaciones, de una a otra, de un mitin a otro; pasándose las noches en los clubs de soldados, de obreros, en donde se habla, se discute, se pelea; en donde en cualquier esquina, de repente, bruscamente, se encarama un hombre a una ventana y empieza a hablar: inmediatamente se reúnen mil personas y empiezan a discutir. Es un recuerdo inolvidable que marcó toda mi vida, por supuesto. Tuve la suerte, por encima de eso, de tener a mi hermano mayor que era soldado y que era bolchevique, secretario del partido de la ciudad, y con quien podía correr cogidos de la mano, de un mitin a otro a donde iba a defender las posiciones de los bolcheviques.
« Tuve la suerte de ser el último hijo -el quinto- de una familia cuyos miembros fueron todos, uno tras otro, militantes del partido hasta ser asesinados o expulsados. Todo eso me permitió vivir en una casa que estaba siempre llena de gente, de jóvenes, en donde siempre había discusiones porque, al principio, uno solo era bolchevique y los demás eran más bien socialistas. Era un debate permanente con todos sus camaradas, todos sus colegas, etc. Y fue una suerte enorme para la formación de un niño. »
En 1919, durante la guerra civil, cuando Moldavia fue ocupada por las tropas blancas rumanas, toda la familia de Marc, amenazada por los pogromos (su padre era rabino) emigra a Palestina. Sus hermanos y hermanas mayores originaron la fundación del Partido comunista de ese país. Es en esa época, principios de 1921, cuando Marc (que no tiene todavía 13 años) se hace militante adhiriéndose a las Juventudes comunistas (fue de hecho uno de sus fundadores) y al Partido. Muy rápidamente se encuentra en divergencia con la posición de la Internacional comunista sobre la cuestión nacional que, según sus propios términos, «le pasaba difícilmente por la garganta». Ese desacuerdo le cuesta, en 1923, su primera expulsión del Partido comunista. Desde esa época, aun adolescente, Marc manifiesta ya lo que será una de sus principales cualidades a todo lo largo de su vida militante: una intransigencia indefectible en la defensa de los principios revolucionarios, aunque esa defensa lo obligara a oponerse a las «autoridades» más prestigiosas del movimiento obrero como lo eran en ese entonces los dirigentes de la Internacional comunista, en particular Lenin y Trotsky[3]. Su adhesión total a la causa del proletariado, su implicación militante en la organización comunista y el profundo aprecio que le tenía a los grandes nombres del movimiento obrero, no le hicieron nunca renunciar al combate por sus propias posiciones cuando estimaba que las de la organización se apartaban de los principios, o que habían sido superadas por las nuevas circunstancias históricas. Para él, como para todos los grandes revolucionarios, como Lenin o Rosa Luxemburgo, la adhesión al marxismo, la teoría revolucionaria del proletariado, no era una adhesión al pie de la letra a esa teoría sino a su espíritu y a su método. De hecho, la audacia que demostró siempre nuestro camarada, a imagen de otros grandes revolucionarios, era la otra cara complementaria, de su adhesión total e indefectible a la causa y al programa del proletariado. Por su profundo apego al marxismo del que se impregnó hasta la médula, nunca le paralizó el temor de alejarse de él cuando criticaba, desde el mismo punto de vista marxista, las posiciones que se habían vuelto caducas en las organizaciones obreras. La cuestión del apoyo a las luchas de liberación nacional que, en la Segunda y luego en la Tercera Internacionales se había convertido en una especie de dogma, fue el primer tema en el cual tendría ocasión de aplicar su modo de ver y hacer[4].
El combate contra la degeneración de la Internacional
En 1924, Marc, con uno de sus hermanos, va a vivir a Francia. Logra integrarse en la sección judía del Partido comunista y vuelve a ser miembro de la misma Internacional comunista (IC) que lo había expulsado poco antes. Inmediatamente forma parte de la oposición que combate el proceso de degeneración de la IC y de los partidos comunistas. Y es así como con Albert Treint (secretario general del PCF de 1923 a 1926 y Suzanne Girault (ex tesorera del Partido), participa en la fundación, en 1927, de «Unidad leninista». Cuando llega a conocerse en Francia la plataforma de la Oposición rusa redactada por Trotski, se declara de acuerdo con ella. En cambio, y a diferencia de Treint, rechaza la declaración de Trotski en la que éste afirma que en todas las cuestiones sobre las que había habido desacuerdos entre Lenin y él, antes de 1917, era Lenin quien había tenido razón. La opinión de Marc era que esa actitud no era en nada correcta, primero porque Trotski no estaba realmente convencido de lo que afirmaba, segundo porque esa declaración iba a encerrar a Trotski en las posiciones falsas defendidas en el pasado por Lenin (especialmente durante la revolución de 1905, sobre la cuestión de la «dictadura democrática del proletariado y del campesinado»). Se manifiesta de nuevo la capacidad de nuestro compañero de mantener una actitud crítica y lúcida ante las grandes «autoridades» del movimiento obrero. Su pertenencia a la Oposición de izquierda internacional, después de su expulsión del PCF en Febrero de 1928, no significaba un juramento de fidelidad a todas las posiciones de su dirigente principal, a pesar de toda la admiración que le tenía. Es precisamente esa manera de ver la que le permite, más tarde, resistir a la deriva oportunista del movimiento trotskista a principios de los años 1930. Efectivamente, después de su participación, con Treint, a la formación de «Redressement communiste» (Restablecimiento comunista), se afilia en 1930 a la «Ligue communiste» (Liga comunista, la organización que representa a la Oposición en Francia) de cuya Comisión ejecutiva formará parte, como Treint, en Octubre de 1931. Pero ambos, después de haber defendido en su seno una posición minoritaria contra el ascenso del oportunismo, se separan de esa formación en Mayo de 1932, para participar a la constitución de la Fracción comunista de izquierda (llamada Grupo de Bagnolet, por el nombre de un suburbio de Paris). En 1933, se hace una escisión en esa organización y Marc rompe con Treint que empieza a defender un análisis de la URSS parecido al que desarrollaron más tarde Burnham y Chaulieu («Socialismo burocrático»). Participa entonces, en Noviembre de 1933, a la fundación de «Unión comunista», en compañía de Chazé (Gaston Davoust, fallecido en 1984), con quien había mantenido contactos seguidos desde principios de los años 30, cuando este último era todavía miembro del PCF (fue expulsado en Agosto de 1932) y que animaba la 15ª sección (suburbios del Oeste de Paris), que defendía orientaciones de oposición.
Los grandes combates de los años 1930
Marc fue miembro de Unión comunista hasta la guerra de España. Es uno de los períodos más trágicos del movimiento obrero: como lo escribió Víctor Serge, «es medianoche en el siglo». Y como lo dice el mismo Marc: «Pasar esos años de terrible aislamiento, ver al proletariado francés enarbolar la bandera tricolor, la bandera de los versalleses, y cantar la Marsellesa, todo eso en nombre del comunismo, era, para todas las generaciones que seguían siendo revolucionarias, causa de una tristeza horrible». Y es precisamente durante la guerra de España cuando ese sentimiento de aislamiento alcanza uno de sus puntos culminantes, cuando una cantidad de organizaciones, que habían logrado mantener posiciones de clase, son arrastradas por la marea «antifascista». Es el caso de Unión comunista, que ve en los acontecimientos de España una revolución proletaria en donde la clase obrera tenía la iniciativa del combate; no llega a apoyar al gobierno de «Frente popular», pero preconiza que hay que enrolarse en las milicias antifascistas y entabla relaciones políticas con el ala izquierda del POUM, organización antifascista que participa al gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Defensor intransigente de los principios de clase, Marc no puede, obviamente, aceptar esa capitulación ante la ideología antifascista dominante, aunque se buscaran justificaciones como la «solidaridad con el proletariado de España». Después de haber librado una batalla minoritaria contra esa deriva, se separa de Unión comunista y se adhiere individualmente, a principios de 1938, a la Fracción de izquierda italiana, con la que había mantenido contacto. Ella también, por su lado, se había encontrado enfrentada a una minoría favorable al enrolamiento en las milicias antifascistas. En medio de la tormenta que representa la guerra de España, de todas las traiciones que ocasiona, la Fracción italiana, fundada en Pantin, un suburbio de París, en Mayo de 1928, es una de las pocas formaciones que resisten y mantienen principios de clase. Funda sus posiciones de rechazo intransigente de todos los cantos de sirena antifascistas, en la comprensión del curso histórico dominado por la contrarrevolución. En ese período de retroceso profundo del proletariado mundial, de victoria de la reacción, los acontecimientos de España no se pueden comprender como el auge de una nueva oleada revolucionaria, sino como una nueva etapa de la contrarrevolución. Al término de una guerra civil que opone, no a la clase obrera contra la burguesía, sino a la República burguesa aliada al campo imperialista «democrático» contra otro gobierno burgués aliado al campo imperialista «fascista», no podrá haber revolución, sino guerra mundial. El que los obreros de España hayan tomado espontáneamente las armas contra el levantamiento de Franco en Julio de 1936 (lo que, por supuesto, la Fracción saluda) no les abre ninguna perspectiva revolucionaria: adoctrinados por las organizaciones antifascistas como el PSOE, el PC y la CNT anarcosindicalista, los obreros renuncian a combatir en su terreno de clase y se transforman en soldados de la República burguesa dirigida por el «Frente Popular». Y la mejor prueba de que el proletariado en España se encuentra trágicamente en un callejón sin salida es, para la Fracción, el que no exista en ese país ningún partido revolucionario[5].
Es pues como militante de la Fracción italiana, exiliada en Francia y en Bélgica[6], que Marc continúa el combate revolucionario. En particular, se acerca mucho a Vercesi (Ottorino Perrone) que es su principal animador. Muchos años después, Marc explicó a menudo a los jóvenes militantes de la CCI cuánto había aprendido al lado de Vercesi por quien tenía un aprecio y una admiración considerables. «Con él aprendí verdaderamente lo que es un militante» dijo en varias ocasiones. Efectivamente, la particular firmeza que demuestra la Fracción se debe en gran parte a Vercesi, militante del PSI (Partido socialista italiano) desde el final de la Primera Guerra mundial, y luego del PCI, que luchó de manera permanente por defender los principios revolucionarios contra el oportunismo y la degeneración de esas organizaciones. A diferencia de Bordiga, principal dirigente del PCI cuando su fundación en 1921, y animador de su izquierda más tarde, pero que se retiró de la vida militante después de su expulsión del PCI en 1930, Vercesi puso su experiencia al servicio de la continuación del combate contra la contrarrevolución. Aporta particularmente una contribución decisiva en la elaboración de la posición sobre el papel de las fracciones en la vida de las organizaciones proletarias, especialmente en los períodos de reacción y de degeneración del partido[7]. Pero su contribución es mucho más amplia. Comprende las tareas que incumben a los revolucionarios después del fracaso de la revolución y la victoria de la contrarrevolución: hacer un balance (de ahí viene el nombre de la publicación de la Fracción en francés, Bilan) de la experiencia pasada para preparar «los cuadros para los nuevos partidos del proletariado», y eso «sin ostracismos ni excomuniones» (Bilan, nº 1); sobre esa base impulsa en la fracción todo un trabajo de reflexión y de elaboración teórica que hace de ella una de las organizaciones más fecundas de la historia del movimiento obrero. Es de notar que, a pesar de su formación «leninista», no teme adoptar las posiciones de Rosa Luxemburgo de rechazo al apoyo a las luchas de independencia nacional, así como sobre el análisis de las causas económicas del imperialismo. Sobre este último punto, aprovecha los debates con la «Liga de los comunistas internacionalistas» (LCI) de Bélgica (una formación proveniente del trotskismo pero que se alejó de él) de la cual una minoría se adhiere a las posiciones de la Fracción durante la guerra de España para constituir con ella, a finales de 1936 la Izquierda comunista internacional Además, Vercesi (junto con Mitchel, miembro de la LCI), sacando las lecciones del proceso de degeneración de la revolución rusa y del papel del Estado soviético en la contrarrevolución, elabora la posición según la cual no se puede identificar dictadura del proletariado y el Estado que surge después de la revolución. En fin, en materia de organización, da el ejemplo, dentro de la Comisión ejecutiva de la Fracción, de cómo hay que dirigir un debate cuando surgen divergencias graves. Efectivamente, ante la minoría que rompe toda disciplina organizativa al enrolarse en las milicias antifascistas y que se niega a pagar sus cuotas, Vercesi se opone a una separación precipitada (a pesar de que, conforme a las reglas de funcionamiento de la Fracción, los miembros de la minoría hubieran podido perfectamente ser expulsados), para favorecer al máximo la claridad del debate. Para Vercesi, como para la mayoría de la Fracción, la claridad política constituye efectivamente una prioridad esencial en el papel y la actividad de las organizaciones revolucionarias.
Todas esas enseñanzas que, en muchos aspectos, corresponden al enfoque político que ya tenía, Marc las asimiló plenamente durante los años en que militó con Vercesi. Y esas mismas enseñanzas va a aplicar cuando, por su parte, Vercesi va a empezar a olvidarlas y a apartarse de las posiciones marxistas. Efectivamente, en el mismo momento en que se constituye la GCI (Izquierda comunista internacional), en que Bilan es sustituido por Octobre, comienza Vercesi a desarrollar una teoría acerca de la economía de guerra como antídoto definitivo a la crisis del capitalismo. Desorientado por el éxito momentáneo de las políticas económicas del New Deal y del nazismo, saca como conclusión que la producción de armas, que no viene a recargar un mercado capitalista supersaturado, permite al capitalismo superar sus contradicciones económicas. Según él, el inmenso esfuerzo de armamento realizado por todos los países a finales de los años 30 no corresponde a la preparación de la futura guerra mundial sino que es, al contrario un medio de evitarla al eliminar su causa fundamental: el atolladero económico del capitalismo. En ese contexto, las diferentes guerras locales que se desarrollaron, especialmente la guerra de España, no debían ser consideradas como signos anunciadores de un conflicto generalizado, sino como un medio a la burguesía de derrotar a la clase obrera ante el auge combates revolucionarios. Por eso se llama «Octubre» la publicación que se da el Buró internacional de la GCI, porque se ha entrado en un nuevo período revolucionario. Esas posiciones son una especie de victoria póstuma para la antigua minoría de la Fracción.
Ante tal error, que pone en tela de juicio lo esencial de las enseñanzas de Bilan, Marc emprende el combate por la defensa de las posiciones clásicas de la Fracción y del marxismo. Es para él una prueba muy difícil puesto que debe combatir los errores de un militante a quien estima de verdad. En ese combate es minoritario porque la mayoría de los miembros de la Fracción, cegados por la admiración que le tienen a Vercesi, lo siguen en su error. En fin de cuentas, esas ideas acaban llevando a la Fracción italiana, así como a la Fracción belga, a una parálisis total en el momento en que estalla la guerra mundial contra la cual Vercesi estima que no hay razón de intervenir puesto que el proletariado ha «desaparecido socialmente». En ese momento, Marc, movilizado en el ejército francés (por muy apátrida que fuera) no puede librar combate en lo inmediato[8]. Será en Agosto de 1940, en Marsella, sur de Francia, cuando podrá meterse de nuevo en la actividad política para agrupar a los elementos de la Fracción italiana que se encontraban en esa ciudad.
Ante la guerra imperialista
Esos militantes rechazan en su mayoría la disolución de las fracciones decidida, bajo influencia de Vercesi, por el Buró internacional de éstas. En 1941 reúnen una conferencia de la Fracción reconstituida, conferencia que se basa en el rechazo de la desviación habida a partir de 1937: teoría de la economía de guerra como superación de la crisis, guerras «localizadas» contra la clase obrera, «desaparición social del proletariado», etc. La Fracción abandona igualmente la posición que había defendido hasta entonces sobre la URSS como «Estado obrero degenerado»[9] y reconoce su naturaleza capitalista. A todo lo largo de la guerra, en condiciones de clandestinidad pésimas, la Fracción va a reunir conferencias anuales que agrupan a militantes de Marsella, Tolón, Lyón y París, y va a establecer lazos con los elementos en Bélgica, a pesar de la ocupación alemana. Publica un boletín interno de discusión que trata de todas las cuestiones que indujeron la bancarrota de 1939. Cuando se leen esos boletines, se puede constatar que la mayoría de los textos de fondo que combaten las derivas impuestas por Vercesi o que elaboran las nuevas posiciones requeridas por la evolución de la situación histórica, llevan la firma «Marco». Nuestro camarada, que se había afiliado a la Fracción italiana en 1938 solamente, y de la que era su único miembro «extranjero» es, durante toda la guerra su principal animador.
Al mismo tiempo, Marc emprende un trabajo de discusión con un círculo de elementos jóvenes cuya mayoría proviene del trotskismo y con el cual, en año de 1942, forma el Núcleo francés de la Izquierda comunista sobre las bases políticas de la GCI. Ese núcleo se da por perspectiva la formación de la Fracción francesa de la Izquierda comunista pero, rechazando la política de «campañas de reclutamiento» y de «infiltración» practicada por los trotskistas, se niega, bajo la influencia de Marc, a proclamar de manera precipitada la constitución inmediata de dicha fracción.
Incumbe a la Comisión ejecutiva de la Fracción Italiana reconstituida, de la cual Marc forma parte, así como al núcleo francés, tomar posición ante los acontecimientos de Italia de 1942-43; combates de clase muy importantes que acarrean el derrocamiento de Mussolini el 25 de Julio de 1943 y su reemplazo por el almirante Badoglio, que está a favor de los aliados. Un texto firmado Marco, en nombre de la Comisión ejecutiva, afirma que «revueltas revolucionarias que detendrán el curso de la guerra imperialista crearán en Europa una situación caótica de lo más peligrosa para la burguesía» y advierte al mismo tiempo contra las tentativas del «bloque imperialista anglo-americano-ruso» de liquidar esas revueltas desde el exterior, y contra las de los partidos de izquierda de «amordazar la conciencia revolucionaria». La conferencia de la Fracción que, a pesar de la oposición de Vercesi, se reúne en Agosto de 1943, declara, a continuación del análisis de los acontecimientos de Italia, que «la transformación de la fracción en partido» está a la orden del día en ese país. Sin embargo, por causa de las dificultades materiales y también de la inercia que Vercesi opone a dicho enfoque, la Fracción no logra regresar a Italia para intervenir activamente en los combates ya entablados. En particular, ignora que a finales de 1943 se había constituido, en el Norte de Italia, bajo el impulso de Onorato Damen y de Bruno Maffi, el Partito comunista internazionalista en el cual participan antiguos miembros de la Fracción.
Durante ese mismo período, la Fracción y el Núcleo emprendieron un trabajo de contactos y de discusiones con otros elementos revolucionarios y particularmente con refugiados alemanes y austriacos, los Revolutionäre Kommunisten Deutschlands (RKD), que se habían separado del trotskismo. Con ellos van a tener, particularmente el Núcleo francés, una acción de propaganda directa contra la guerra imperialista, dirigida a los obreros y soldados de todas las nacionalidades, incluso a los proletarios alemanes en uniforme. Es evidentemente una actividad de lo más peligrosa pues tienen contra ellos no sólo a la Gestapo sino también a la Resistencia. Esta última resultó ser la más peligrosa para nuestro camarada, el cual, hecho prisionero con su compañera por las FFI (Fuerzas francesas del interior) en donde abundan los estalinistas, escapa a la muerte que éstos le prometían logrando evadirse en el último momento. Pero el final de la guerra va a acabar con la Fracción.
En Bruselas, a finales de 1944, después de la «Liberación», Vercesi, bajo el impulso de las posiciones aberrantes y en total contradicción con los principios que había defendido en el pasado, se encuentra a la cabeza de una «Coalición antifascista» que publica L'Italia di Domani, un periódico que, so pretexto de ayuda a los prisioneros e inmigrados italianos, se sitúa claramente del lado de los aliados. Después de verificar la veracidad de ese hecho que al principio no podía creer, la CE de la Fracción, impulsada por Marc, excluye a Vercesi el 25 de Enero de 1945. La decisión no fue consecuencia de los desacuerdos que existían sobre los diferentes puntos de análisis entre este último y la mayoría de la Fracción. Como con la antigua minoría de 1936-37, la política de la CE y, dentro de ella, la de Marc que había hecho suya la actitud del Vercesi de antes, era buscar la máxima claridad en el debate. Pero lo que se le reprochaba a Vercesi en 1944-45, no eran simplemente desacuerdos políticos, era su participación activa, y hasta dirigente, en un organismo de la burguesía implicado en la guerra imperialista. Pero esta última manifestación de intransigencia por parte de la Fracción italiana era ya su canto del cisne.
Al descubrir la existencia del PCInt en Italia, la mayoría de los miembros de la Fracción, en la conferencia de Mayo de 1945, decide autodisolverse e integrarse como militantes individuales en el nuevo «partido». Marc combate con toda su energía lo que considera como una negación completa de todo el enfoque que había sido la base de la Fracción. Pide que ésta se mantenga hasta la verificación de las posiciones políticas de esa nueva formación, que no se conocen bien. Y el futuro dará toda la razón a su prudencia cuando se verá que el partido en cuestión, al cual se unieron los elementos próximos a Bordiga que se encontraban en el sur de Italia (y entre los cuales, algunos se dedicaban a infiltrar el PC), evolucionó hacia las posiciones más oportunistas que se pueda imaginar, hasta comprometerse con el movimiento de los «Partisanos» antifascistas (ver nuestra Revista Internacional nº 8«Las ambigüedades sobre los "Partisanos" en la constitución del PCInt. en Italia en 1943 »). Para protestar contra esa deserción, Marc anuncia su dimisión de la CE y se va de la conferencia, la cual se negó igualmente a reconocer a la Fracción francesa de la Izquierda comunista (FFGC), que había sido constituida a finales de 1944 por el núcleo francés y que había hecho suyas las posiciones de base de la Izquierda comunista internacional. Por su parte, Vercesi se integra al nuevo «Partido» que no le pide ninguna explicación acerca de su participación en la Coalición antifascista de Bruselas. Es el fin de todo el esfuerzo que él mismo había hecho durante años para que la Fracción pudiera servir de «puente» entre el antiguo partido pasado al enemigo y el nuevo partido que debería constituirse con el resurgimiento de los combates de clase del proletariado. Lejos de reanudar el combate por esas posiciones, opone al contrario una hostilidad feroz -y con él el conjunto del PCInt- a la única formación que siguió siendo fiel a los principios clásicos de la Fracción italiana y de la Izquierda comunista internacional: la FFGC. Llega incluso a impulsar, dentro de ésta, una escisión que acaba formando una FFGC bis[10]. Ese grupo publica un periódico con el mismo nombre que el de la FFGC, L'Etincelle (La Chispa). Acoge en sus filas a miembros de la ex-minoría de Bilan que Vercesi había combatido, así como a antiguos miembros de Unión comunista. La FFGC bis es reconocida como «único representante de la Izquierda comunista» por el PCInt y la Fracción belga (reconstituida después de la guerra en torno a Vercesi que se había quedado en Bruselas).
Marc queda entonces como único miembro de la Fracción italiana que prosigue con el combate y las posiciones que habían hecho la fuerza y la claridad política de dicha organización. Y dentro de la Izquierda comunista de Francia, nuevo nombre que se da la FFGC, comienza otra nueva etapa de su vida política.
(Continuará)
FM
Cuando se trata de la vida de un camarada y de un homenaje a su compromiso militante, se trata de un todo, y hubiera sido preferible publicar in extenso el artículo que le consagramos en esta Revista Internacional. Pero como su vida se confunde con la historia de este siglo y de las minorías revolucionarias del movimiento obrero, nos pareció necesario no sólo dedicar este artículo a la vida del camarada, sino igualmente desarrollar más extensamente cuáles fueron las cuestiones políticas más importantes con que se enfrentó, así como sobre la vida de las organizaciones en las que fue militante. Dados los imperativos de la situación internacional de hoy, hemos dividido el artículo en dos partes, por razones de cabida, y la continuación saldrá en el próximo número de la Revista Internacional.
[1] Los militantes mencionados aquí son sólo los más conocidos de los que lograron atravesar el periodo de contrarrevolución sin abandonar sus convicciones comunistas. Hay que señalar que, a diferencia de Marc, la mayoría de entre ellos no logró fundar o mantener en vida organizaciones revolucionarias. Es el caso, por ejemplo, de Mattick, Pannekoek y Canne-Meijer, figuras del movimiento «consejista», que quedaron paralizados por sus conceptos sobre la organización o, como fue el caso de éste último (ver en nuestra Revista internacional nº 37, «El socialismo perdido») por la idea de que el capitalismo sería capaz de superar sus crisis indefinidamente, alejando toda posibilidad de socialismo. Asimismo, Munis, militante valiente y de valía, procedente de la sección española de la corriente trotskista, que no pudo romper nunca completamente con las concepciones de sus orígenes y que, encerrado en una visión voluntarista que rechazaba la necesidad de la crisis económica en el desarrollo de la lucha de ciases, no pudo dar a los nuevos elementos que se adhirieron a Fomento obrero revolucionario (FOR) un marco teórico que los hiciera capaces de proseguir seriamente la actividad de dicha organización, después de la desaparición de su fundador. Bordiga y Damen, por su parte, fueron capaces de animar formaciones que les sobrevivieron (el Partido comunista internacional y el Partido comunista internacionalista); sin embargo, les costó muchísimo superar las posiciones caducas de la Internacional comunista, lo cual fue un freno para sus organizaciones y acabó provocando una crisis muy grave a principios de los años 1980 (en el caso del PClnternacional) o una ambigüedad permanente sobre cuestiones vitales como las del sindicalismo, del parlamentarismo y de las luchas nacionales (caso del PClnternacionalista), como se pudo ver durante las conferencias internacionales de finales de los años 1970. Fue también más o menos el caso de Jan Appel, uno de los grandes nombres del KAPD, que quedó marcado por las posiciones de esa organización sin poder actualizarlas realmente. Sin embargo, cuando la CCI fue fundada, ese camarada reconoció válida la orientación general de nuestra organización, aportándole todo el apoyo- que le permitían sus fuerzas. Hay que señalar que a todos esos militantes, a pesar de los desacuerdos a menudo muy importantes que podían separarlo de ellos, Marc les tenía un entrañable cariño. Ese aprecio y afecto no se limitaban a esos camaradas. Se extendían a militantes menos conocidos pero que tenían, para Marc, el inmenso mérito de haber mantenido la fidelidad a la causa revolucionaria en los peores momentos de la historia del proletariado.
[2] Se dice, en francés «un Gavroche» de los avispados niños pobres de la calle, por el entrañable personaje de la novela de Victor Hugo, Los Miserables; Gavroche participa hasta su muerte en la insurrección de junio de 1832 en París.
[3] A Marc le gustaba evocar ese episodio de la vida de Rosa Luxemburgo, la cual, durante el congreso de la internacional Socialista, en 1896 (tenía entonces 26 años) se atreve a alzarse contra todas las «autoridades» de la internacional para luchar en contra de la reivindicación de la independencia de Polonia, que parecía haberse convertido en principio intangible del movimiento obrero.
[4] Ese enfoque se opone diametralmente al de un Bordiga para quien el programa del proletariado es «invariante» desde 1848. Sin embargo, esto no tiene, evidentemente, nada que ver con el enfoque de los «revisionistas» estilo Bernstein o, mis recientemente, el de Chaulieu, mentor del grupo Socialismo o Barbarie (1949-1965). Es también completamente diferente del enfoque del movimiento consejista según el cual, al haber desembocado la revolución rusa de 1917 en una variante de capitalismo, consideraba que se trataba de una revolución burguesa, o que se reivindicaba de un «nuevo» movimiento obrero opuesto al « antiguo» (las Segunda y Tercera internacionales) que habría fracasado por completo.
[5] Acerca de la actitud de la Fracción ante los acontecimientos de España, ver en particular la Revista Internacional nº 4, 6 y 7.
[6] Sobre la Fracción italiana, ver nuestro folleto La Izquierda comunista de Italia.
[7] Sobre la cuestión de las relaciones partido-fracción, ver nuestra serie de artículos en los últimos números de la Revista internacional, incluida ésta.
[8] Durante quince años nuestro camarada tuvo como único documento de identificación oficial una orden de expulsión del territorio francés, Cada dos semanas tenía que ir a pedir a las autoridades qua postergaran la ejecución de la orden, Era una espada de Damocles que el muy democrático gobierno de Francia, «tierra de asilo y de los derechos humanos», le habla puesto encima, pues Marc tenía la obligación permanente de comprometerse a no tener actividades políticas, compromiso que, evidentemente, no respetaba. Cuando estalla la guerra, ese mismo gobierno decreta que ese «apátrida indeseable» puede ser útil como carne de cañón para defender la patria, Hecho prisionero por las tropas alemanas, logra evadirse antes de que las autoridades de ocupación descubran que es judío. Se va entonces., con su compañera Clara, a Marsella, en donde la policía, al saber cuál era su situación antes de la guerra, se niega a darle papeles. Irónicamente, son las autoridades militares las que obligarán a las autoridades civiles a cambiar de actitud con respecto a ese «servidor de Francia», tanto más «meritorio» para ellos por no ser del país...
[9] Hay que señalar qua ese análisis, similar al de los trotskistas, no llevó nunca a la Fracción a llamar a «defender la URSS». Desde el principio de los años 1930, y los acontecimientos de España ilustraron concretamente esa posición, la Fracción consideraba al Estado «soviético» como uno de los peores enemigos del proletariado.
[10] Hay que señalar que, a pesar de los errores de Vercesi, Marc siguió teniéndole un gran aprecio personal. Ese aprecio se extendía además al conjunto de los miembros de la Fracción italiana, que evocaba siempre en términos de lo más afectuoso. Hay que haberlo oído hablar de esos militantes, casi todos obreros, los Piccino, Tulio, Stefanini, con quien compartió el combate en las horas más negras de este siglo, para darse cuenta del gran cariño que les tenía.
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
La relación entre fracción y partido en la tradición marxista III - De Marx a Lenin, 1848-1917
- 5348 reads
La aceleración actual de la historia, entrada de lleno en la fase de descomposición del capitalismo, plantea de forma aguda la necesidad de la revolución proletaria, como única salida a la barbarie del capitalismo en crisis. La historia nos ha enseñado que tal revolución no puede triunfar más que si la clase se organiza de manera autónoma respecto a las demás clases (consejos obreros) y segrega la vanguardia que la guíe hacia la victoria: el partido de clase. Sin embargo, hoy en día, este partido no existe, y muchos bajan la guardia porque ante las gigantescas tareas que nos esperan, la actividad de los pequeños grupos revolucionarios existentes carecería de sentido. Dentro del medio revolucionario, le mayoría de grupos reaccionan ante la ausencia del partido repitiendo hasta el infinito su Santo Nombre, invocándolo como el deus ex machina, capaz gracias a su sola evocación, de resolver todos los problemas de la clase. La desimplicación individual y la implicación de boquilla, son dos maneras clásicas de evitar la lucha por el partido, lucha que ha de llevarse aquí, ahora, en continuidad con la actividad de las fracciones de izquierda que se separaron en los años veinte de la Internacional Comunista degenerada.
En las dos primeras partes de este trabajo, hemos analizado la actividad de la Izquierda Comunista Italiana, organizada en fracción durante los años 1930-40, y la formación prematura de un Partido Comunista Internacionalista, completamente artificial, por los camaradas de Battaglia Comunista en 1942).
En esta tercera parte, hemos mostrado inicialmente, en el capítulo que trata sobre el período « de Marx a Lenin », que el método de trabajo de la fracción, en los períodos desfavorables, en los que no es posible un partido de clase, es el único método, el método empleado por Marx. En este número, demostraremos además, que tal método marxista de trabajo por el partido, encontró su definición esencial, gracias a la tenaz lucha de
« Sin las fracciones, el mismo Lenin sería un ratón de biblioteca »
En las citas del número precedente, vimos cómo Battaglia Comunista (BC) no perdía ocasión de ironizar sobre el hecho de que el ¿Qué Hacer? de Lenin de 1902 sería el vademécum del perfecto fraccionista y, en consecuencia, no deja pasar una ocasión para hacer ascos por enésima vez [1]. Si estos compañeros dejaran de excitarse con sólo oír el nombre del partido y empezaran a estudiar más sobriamente la historia del partido, descubrirían que el ¿Qué Hacer? de 1902 difícilmente podía hablar de la fracción bolchevique, por el simple hecho de que la misma se constituyó en Ginebra en Junio de... 1904 (Reunión de los «22»)[2]. Es a partir de entonces cuando los bolcheviques comenzaron a desarrollar la noción de fracción y sus relaciones con el conjunto del partido, noción que tomó su forma definitiva con la experiencia de la revolución de 1905 y sobre todo con la fase de reacción que siguió a su derrota [3]: « una fracción es una organización en el seno del partido, que está unida no por el lugar de trabajo, por la lengua o por cualquier otra condición objetiva, sino por un sistema de concepciones comunes sobre los problemas que se le plantean al partido»[4].
«En el interior del partido, podemos encontrar toda una gama de opiniones diversas en las que los extremos pueden ser de hecho contradictorios (...). Pero en una fracción las cosas son diferentes. Una fracción es un grupo basado en una unidad de pensamiento, por lo que el primer objetivo es influir sobre el partido en una dirección bien determinada y hacer adoptar sus principios, en la forma más pura, por el partido. Para ello, la verdadera unidad de pensamiento es indispensable, cualquiera que quiera comprender cómo se plantea realmente el problema de las divergencias internas en el seno de la fracción bolchevique, debe darse cuenta de que la unidad de la fracción y la del partido, no expresan para nosotros las mismas exigencias»[5].
«Pero una fracción, como expresión de una unidad de pensamiento en el partido, no puede subsistir si sus militantes no se entienden sobre los problemas fundamentales. Abandonar una fracción, no es abandonar el partido. Los camaradas que se han separado de nuestra fracción, han tenido siempre la posibilidad de trabajar en el partido»[6].
La fracción es por tanto, una organización en el seno del partido bien identificada por una plataforma precisa, que lucha por influenciar al partido, y que tiene por objetivo final el triunfo de sus principios en el partido «de la forma más pura», es decir, sin mediación o falta de homogeneidad. Durante este tiempo, la fracción trabaja dentro del partido, con las otras fracciones que defienden otras plataformas, de forma que la experiencia práctica y el debate político puro permitan al conjunto del partido, tomar conciencia de cuál es la plataforma justa. Esta coexistencia, es posible a condición de que dentro del partido no haya lugar para aquellos que han hecho su elección colocándose fuera del partido y que, por tanto, su continuidad dentro de la organización no puede llevar más que a la liquidación de la misma. Esto, precisamente, es lo que representaba en Rusia la corriente de los «liquidacionistas», que se batía por la disolución del partido ilegal y su sumisión a la «legalidad» zarista. La divergencia de fondo entre los bolcheviques y las demás fracciones estribaba precisamente en que, los otros, condenando en general a los liquidacionistas, continuaban considerándolos miembros del partido, mientras que los bolcheviques consideraban que debía haber sitio en el partido socialista para todas las opiniones, excepto para aquellas que eran antisocialistas: «El fundamento de la conciliación es erróneo: su voluntad de edificar la unidad del partido del proletariado sobre la alianza de todos, incluidas las facciones no proletarias es la ausencia de principios de su perspectiva "unificadora" que es errónea y conduce al absurdo, son las frases contra las “fracciones" (que vienen, de hecho, acompañadas de la formación de una nueva fracción) »[7].
Es interesante resaltar que estas líneas de Lenin fueron dirigidas contra Trotski que fue en el seno del POSDR el principal enemigo de la existencia organizada de fracciones que rechazaba por inútiles y perjudiciales para el partido. La incomprensión total por parte de Trotski de la necesidad del trabajo de fracción tuvo consecuencias catastróficas durante y después de la degeneración de la revolución rusa.
« Debernos hacer notar que Trotski -sobre todas las cuestiones relativas a la revolución de 1905 y las del periodo que siguió- estuvo generalmente con los bolcheviques, sobre las cuestiones de principio y con los mencheviques, sobre todas las cuestiones de organización. Su incomprensión de la justa noción del partido, a lo largo de este período, determinará su posición “fuera de fracción" a favor de la unidad a cualquier precio. Su lamentable posición actual -que lo echa en brazos de la socialdemocracia- nos demuestra que Trotski, sobre esta cuestión, no ha aprendido nada de los acontecimientos »[8].
Naturalmente, Lenin fue atacado, tanto en el movimiento ruso, como en el movimiento internacional, por su locura sectaria y escisionista cuando todos a coro reclamaban el «fin del fraccionismo». De hecho, el primer interesado en acabar con el fraccionismo era el mismo Lenin, que de sobra sabía que la existencia de fracciones, era un síntoma de crisis en el partido. Pero además, también sabía que la lucha abierta, práctica, de fracción, era el único remedio válido para la enfermedad del partido, porque sólo de la confrontación pública de las plataformas podía surgir la claridad sobre la vía a seguir:
«Toda fracción está convencida de que su plataforma y su política son las mejores para acabar con todas las fracciones, pues nadie considera la existencia de éstas como un ideal. La diferencia es sólo que las fracciones que tienen una plataforma clara, consecuente, coherente, defienden abiertamente su plataforma, mientras que las fracciones sin principios se esconden tras proclamas gratuitas de virtud y de no-fraccionismo”[9].
Una de las principales mentiras heredadas del estalinismo, es la de una tradición bolchevique monolítica, donde no había lugar para las falsas peleas y los debates para intelectuales, mentira por otra parte en continuidad con las acusaciones mencheviques de «cerrazón a los debates» constantemente lanzadas a los bolcheviques. Ciertamente, es verdad que entre los mencheviques y los conciliadores, la discusión era «libre», mientras que entre los bolcheviques, era «obligatoria». Pero eso es cierto únicamente en el sentido de que los primeros se sentían libres de discutir cuando les apetecía y de ocultarse cuando tenían divergencias que ocultar. Para los bolcheviques, por el contrario, la discusión no era libre sino obligatoria y se convertía tanto más en obligatoria cuando las divergencias nacían dentro de la fracción, divergencias que había que discutir públicamente para que se absorbieran o bien llegaran a sus últimas consecuencias con una separación organizativa fundada en motivos claros:
«Con esa finalidad hemos abierto una discusión sobre estos problemas en las columnas de Proletari. Hemos publicado todos los textos que nos han sido enviados y hemos reproducido todo lo que en Rusia, se ha escrito sobre la cuestión por los bolcheviques. Hasta el presente, no hemos rechazado ni una sola contribución a la discusión y continuaremos actuando así. Desgraciadamente los camaradas otzovistas y los que simpatizan con sus ideas, no nos han enviado apenas material, de forma general se han mostrado reticentes a exponer su credo teórico clara y completamente en la prensa, han preferido las conversaciones “privadas”: invitamos a todos los camaradas, ya sean otzovistas o bolcheviques ortodoxos, a exponer su posición en las columnas de Proletari. Si hace falta, publicaremos los textos que nos lleguen, en forma de folleto especial (...). Nuestra fracción, no debe temer la lucha ideológica interna, sobre todo en el momento en el que es completamente necesaria. En esta lucha de hecho, va a salir reforzada»[10].
Este informe demuestra ampliamente, la enorme contribución hecha por Lenin a la definición histórica de la naturaleza y de la función de la fracción, a pesar de toda la ironía que BC reserva a los «10 mandamientos del buen fraccionista». Señalemos de pasada, que es la propia Battaglia quien en una frase habla de alternativa de partido a partir de 1902, y que, en otra dice que el partido actuó como tal «al menos a partir de 1912». Y entonces ¿qué hizo Lenin de 1902 a 1912, teniendo en cuenta que no hizo trabajo de fracción? ¿Se dedicó a la cocina macrobiótica? En realidad, para BC de lo que se trata, es de afirmar que los bolcheviques no se limitaron a hacer un trabajo teórico y de formación de cuadros, sino que además hicieron también un trabajo en dirección a las masas, y por lo tanto, no pudieron ser una fracción. De hecho, para Battaglia escoger el trabajo como fracción es optar por huir la lucha de clases, es negarse a ensuciarse las manos con los problemas de las masas, lo que lleva «a limitarse a una política descafeinada de proselitismo limitado y de propaganda para centrarse sobre estudios de los llamados problemas de fondo, reduciendo así las tareas del partido a tareas de fracción o de secta»[11].
La suerte está echada: por un lado está Lenin, que piensa en las masas, y que no puede ser más que el partido y, contra él, está la Izquierda Italiana en el extranjero en los años treinta, que actúa como fracción y que por tanto no puede ser más que un cenáculo de estudiantes y profesorzuelos. Ya hemos visto cuál fue la verdadera actividad de Lenin, veamos ahora cuál fue la verdadera actividad de la Izquierda Italiana:
« Podrá parecer que las tareas de fracción son exclusivamente didácticas. Pero tal crítica puede ser rechazada por los marxistas con los mismos argumentos que se usan contra todos los charlatanes que ponen la lucha del proletariado por la revolución y para transformar el mundo, al mismo nivel que la acción electoral.
Es perfectamente exacto que el papel específico de las fracciones es sobre todo un papel de educación de cuadros a través de los acontecimientos vividos, y gracias a la confrontación rigurosa sobre lo que los acontecimientos significan. Sin embargo es cierto que este trabajo sobre todo ideológico se hace considerando los movimientos de masas y buscando constantemente soluciones políticas para resolverlos. Sin el trabajo de las fracciones; el mismo Lenin no habría sido más que un ratoncillo de biblioteca y no se hubiera convertido en un jefe revolucionario.
Las fracciones son por tanto, los únicos lugares históricos donde el proletariado continúa su trabajo para su organización en clase. Desde 1928 hasta ahora, el camarada Trotski ha descuidado completamente este trabajo de construcción de fracciones, y, de hecho no ha contribuido en nada a realizar las condiciones efectivas para los movimientos de masas» [12].
Como vemos, la ironía de BC sobre la fracción como secta que huye de las masas, cae una vez más fuera de lugar. La preocupación que anima a Bilan, es la misma que animó a los bolcheviques, contribuir a realizar las condiciones efectivas para los movimientos de masas. El hecho de que la dimensión cuantitativa de los lazos con las masas que tuvieron los bolcheviques durante los años 1910 y la Izquierda Italiana en los años 1930 fuera tan diferente, no depende ciertamente de las tendencias personales de tal o cual, sino de condiciones objetivas de la lucha de clase que difieren enormemente. La fracción bolchevique, no se constituyó a partir de un grupo de camaradas que había sobrevivido a la traición del partido y a su paso al enemigo de clase. Eran una parte (a menudo mayoritaria) de un partido proletario de masas (como todos los partidos de la IIª Internacional), que se había formado en una fase inmediatamente prerrevolucionaria (1904) y que se desarrolló dentro de una gigantesca oleada revolucionaria, que durante dos años (1905-1906), sacudió completamente al imperio ruso, desde los Urales hasta Polonia. Si se quieren hacer comparaciones cuantitativas entre la acción de la fracción de la Izquierda Italiana y la de los bolcheviques, hay que referirse a un período que tenga ciertos aspectos históricamente comparables, es decir a los años revolucionarios entre 1917 y 1921. En estos años, la Fracción Comunista Abstencionista (fracción de izquierda del Partido Socialista Italiano) se desarrolla hasta tal punto que acaba contando, en el momento de su constitución como Partido Comunista de Italia, con un tercio de los afiliados del viejo partido socialista de masas y la totalidad de la federación de las juventudes. Los camaradas que fueron capaces de orientar ese proceso, militaron diez años después en la Fracción de Izquierda en el extranjero, reducidos a una decena de cuadros. ¿Qué había cambiado? ¿Es que estos compañeros ya no tenían la voluntad de dirigir movimientos de masas? Evidentemente, no:
«Desde que existimos, no nos ha sido posible dirigir movimientos de clase, hay que meterse bien en la cabeza, que esto no ha dependido de nuestra voluntad, de nuestra incapacidad, o del hecho de que fuéramos fracción, sino de una situación en la que hemos sido víctimas como lo es el proletariado revolucionario del mundo entero» (Bilan, nº 28, 1935).
Lo que había cambiado, era la situación objetiva de la lucha de clases, que había pasado de una fase prerrevolucionaria que ponía a la orden del día la transformación de la fracción en partido, a una fase contrarrevolucionaria que obligaba a la fracción a resistir a contracorriente, contribuyendo con su trabajo al desarrollo de nuevas situaciones que pusieran de nuevo a la orden del día su transformación en partido.
De la fracción bolchevique del POSDR (Partido obrero socialdemócrata de Rusia) al Partido comunista ruso
Como siempre, cuando se critican las posiciones de Battaglia Comunista se llega al punto crucial, es decir a las condiciones para el nacimiento del partido. Hemos visto cómo BC quisiera lavar a Lenin del infame calificativo de «buen fraccionista», ya a partir de 1902. Queriendo hacer concesiones, BC estaría dispuesta a admitir, en voz baja, que el partido bolchevique no existió más que a partir de 1912, a condición de que esté claro que existía antes del período revolucionario que se abrió en Febrero de 1917. Lo que quiere a todo precio evitar admitir, es que la lucha de la fracción bolchevique del POSRD, concluyó con su transformación en Partido Comunista Ruso (bolchevique) únicamente en 1917, porque esto querría decir que admite que «la transformación de la fracción en partido, está condicionada (...) por el surgimiento de movimientos revolucionarios que pueden permitir a la fracción volver a tomar la dirección de las luchas para la insurrección» (Bilan nº 1, 1933). Por tanto hay que clarificar si esta transformación se produjo o no en 1912, cinco años antes de la revolución.
¿Qué pasó en 1912? Se celebró, en Praga, una conferencia de las organizaciones territoriales del POSDR, que trabajaban en Rusia, conferencia que reorganizó un partido destrozado por la reacción que siguió a la derrota de la revolución de 1905, y se eligió un nuevo comité central para sustituir al antiguo, disuelto desde aquel entonces. La conferencia y el nuevo CC estuvieron dominadas por los bolcheviques, mientras que las demás tendencias del POSDR no participaron en la iniciativa «escisionista» de Lenin. A primera vista, parecería que Battaglia tiene razón: una conferencia de bolcheviques tomó la iniciativa de reconstruir el partido independientemente de las demás fracciones, por tanto a partir de ese momento, los bolcheviques actuarían como partido sin esperar la apertura de una fase prerrevolucionaria. Pero si miramos las cosas de cerca, veremos que fue totalmente diferente. El nacimiento de una fracción revolucionaria, en el seno del viejo partido, se produjo como respuesta a las enfermedades del partido, a su incapacidad para elaborar las repuestas adecuadas a las necesidades históricas, a las lagunas de su programa. La transformación de la fracción en partido, no quiere decir que se volvía simplemente a un statu quo anterior, a un viejo partido depurado de oportunistas; quiere decir formación de un nuevo partido, basado en un nuevo programa que elimina las ambigüedades precedentes recurriendo a los principios de la fracción revolucionaria «bajo su forma más pura». En el caso contrario, se hubiera vuelto al punto de partida, poniendo las bases para que surgieran inevitablemente las mismas desviaciones oportunistas que acababan de ser expulsadas. ¿Es esto lo que hizo Lenin en 1912, la transformación de la fracción en partido basado en un nuevo programa? Eso ni se le pasó por la mente. En primer lugar la resolución aprobada por la conferencia declara haberse reunido «para reagrupar a todas las organizaciones rusas del partido sin distinción de fracciones y para reconstruir nuestro partido»[13]. No se trataba, por tanto, de una conferencia puramente bolchevique, y menos todavía al haberse confiado su organización en gran parte al comité territorial de Kiev, dominado por los mencheviques partidistas, y que fue justamente un menchevique quien presidió la comisión de verificación de mandatos[14]. De modificar el viejo programa no se habló, y las decisiones tomadas, consistían simplemente en la puesta en práctica de resoluciones condenando a los liquidacionistas, aprobadas en 1908 y 1910, por «los representantes de todas las fracciones». Por lo tanto, la conferencia, no sólo se compuso de «miembros del partido sin distinción de fracciones», sino que además se basó en una resolución aprobada por «representantes de todas las fracciones». Es evidente que no se trataba de la constitución de un nuevo partido bolchevique, sino de la reorganización del viejo partido socialdemócrata. Vale la pena subrayar, que tal reorganización no fue considerada como posible más que «en relación con el resurgimiento del movimiento obrero»[15] tras los años de reacción de 1907 a 1910. Como hemos visto, Lenin, no solamente no pensaba en absoluto en fundar un nuevo partido antes de las batallas revolucionarias, sino que ni siquiera se hace ilusiones en cuanto a reorganizar el viejo partido en ausencia de un nuevo período de la lucha de clases. Los camaradas de Battaglia -y no sólo ellos- están tan hipnotizados por la palabra partido, que acaban siendo incapaces de analizar los hechos lúcidamente, tomando por un elemento decisivo, lo que no fue más que una etapa muy importante en el proceso de demarcación con el oportunismo. La elección en 1912 del Comité Central constituido por una conferencia con predominio bolchevique, no puede ser considerada como la prueba del fin de la fase de fracción y el principio de la de partido, por el simple motivo que en Londres en 1905, ya había habido una conferencia exclusivamente bolchevique que se proclamó tercer congreso del partido y que eligió un comité central completamente bolchevique, considerando a los mencheviques exteriores al partido. Pero al año siguiente, Lenin ya se había dado cuenta del error cometido y en el congreso de 1906, el partido se reunificó manteniendo las dos fracciones como fracciones de un mismo partido. Del mismo modo, de 1912 a 1914, Lenin consideró que la fase de lucha de fracción estaba en lo sucesivo en vías de extinción y que había sonado la hora de la selección definitiva. Esto podía ser cierto desde un punto de vista estrictamente ruso, pero era ciertamente prematuro desde un punto de vista internacional:
«Este trabajo fraccionario de Lenin, se efectúa únicamente en el seno del partido ruso sin que intente llevarlo a escala internacional. Es suficiente para convencerse, con leer sus intervenciones en los diferentes congresos y podemos afirmar que este trabajo permaneció totalmente desconocido fuera del ámbito ruso» [16].
De hecho, la selección definitiva se hará entre 1914 y 1917, frente a la doble prueba de la guerra y la revolución, dividiendo a los socialistas en socialpatriotas e internacionalistas. Lenin se dio perfecta cuenta y -como en 1906 se batió por la reunificación del partido- del mismo modo en Febrero de 1915, respondiendo al grupo «Nashe Slovo» de Trotski, escribía: «Estamos absolutamente de acuerdo en decir que el reagrupamiento de los verdaderos socialdemócratas es una de las tareas más urgentes del momento presente.. » [17]. El problema era que para Lenin la unificación de los internacionalistas en un partido efectivamente comunista no era posible sino a condición de descartar a los que no eran verdaderamente internacionalistas hasta el final, mientras que Trotski -como de costumbre- quería «conciliar» lo irreconciliable, quería fundar la unidad del partido internacionalista «sobre la unión de todas las fracciones», contando con las que no estaban dispuestas a romper con los enemigos del internacionalismo. Durante tres años, Lenin combatió de forma incansable contra todas las ilusiones, llevando su lucha de fracción por la claridad, de un terreno puramente ruso, al terreno internacional de la «Izquierda de Zimmerwald»[18]. Aquella gran lucha internacionalista fue el apogeo y la conclusión del trabajo de fracción de los bolcheviques que tenían ya las cartas en la mano en el estallido de la revolución en Rusia. Gracias a esta tradición de lucha y al desarrollo de una situación revolucionaria, Lenin pudo, tras su vuelta a Rusia, proponer la unificación de los bolcheviques con los demás internacionalistas consecuentes, sobre la base de un nuevo programa y bajo el nombre de Partido Comunista, sustituyendo el antiguo término de socialdemocracia. Es entonces cuando se produce la última selección cuando la derecha bolchevique (Voitinsky y Goldenberg) se pasa al menchevismo, mientras que el centro de los «viejos bolcheviques» (Zinoviev, Kamenev) se opone a Lenin en nombre... del viejo programa sobre el que se basó la conferencia de 1912. Lenin será acusado de ser «el enterrador de la tradición del partido» y replicará demostrando que toda la lucha de los bolcheviques no fue más que una preparación para crear un verdadero partido comunista: «Fundemos un verdadero partido comunista proletario; los mejores partidarios del bolchevismo han creado ya sus bases (...)»[19]. Aquí se concluye la gran lucha de la fracción bolchevique, aquí tenemos la real transformación en partido.
Decimos real porque desde un punto de vista formal, el nombre de Partido Comunista, no será adoptado hasta Marzo de 1918, mientras que la versión del nuevo programa será ratificada en Marzo de 1919. Pero el paso -en substancia- se produce en Abril de 1917 (8ª Conferencia Panrusa Bolchevique). No hay que olvidar que lo que diferencia un partido de una fracción es su capacidad para influir directamente sobre los acontecimientos. El partido es de hecho «un programa», pero también «una voluntad de acción» (Bordiga), a condición evidentemente de que esta voluntad pueda expresarse en las condiciones objetivas favorables al desarrollo de un partido de clase. En Febrero de 1917, los bolcheviques eran unos pocos miles y no habían jugado ningún papel de dirección en el levantamiento espontáneo que abrió el período revolucionario. A finales de Abril, son ya más de 60 000 y se perfilan ya como la única oposición real al Gobierno Provisional burgués: Con la aprobación de las Tesis de Abril y de la necesidad de adoptar un nuevo programa, la fracción se convierte en partido poniendo las bases del Octubre Rojo.
En la próxima parte de este trabajo, veremos cómo las condiciones particulares e históricas originales de la degeneración de la revolución rusa impidieron el surgimiento de una fracción de izquierdas que reanudara, en el partido bolchevique en degeneración, la batalla de Lenin en el interior del partido socialdemócrata. La incapacidad de la oposición rusa para constituirse como fracción está en la base del fracaso histórico de la oposición internacional trotskista, mientras que la Izquierda Italiana, retomando el método de trabajo de Marx y Lenin, llegará a partir de 1937 a constituirse en Izquierda Comunista Internacional[20]. Veremos además cómo el abandono de este método de trabajo por los camaradas que fundaron el PC Internacionalista está en la base de la incapacidad para actuar como polo de reagrupamiento revolucionario entre las organizaciones (Battaglia Comunista y Programma Comunista) que procedían de ese partido.
[1] «Ya en 1902, Lenin había rechazado las bases tácticas y organizativas sobre las que debía construirse la alternativa al oportunismo de la socialdemocracia rusa, alternativa de partido, a menos que se quiera hacer pasar el ¿Qué Hacer? por los diez mandamientos del buen fraccionista». («Fracción y Partido en la experiencia de la Izquierda Italiana» en Prometeo nº 2, Marzo de 1979).
[2] Los bolcheviques (mayoritarios) desde el congreso de 1903 del POSDR eran el fruto de la alianza temporal entre Lenin y Plejánov. La fracción de 1904 se llamará bolchevique para reclamarse de las posiciones defendidas en el congreso de 1903 por la mayoría.
[3] Es significativo el hecho de que la teorización completa del concepto de fracción fuera realizada por Lenin en los años de reacción que siguieron a la revolución de 1905. Es la actividad de la fracción lo que permite resistir en los periodos desfavorables.
[4] «A propósito de una nueva fracción de conciliadores, los virtuosos » Social Demócrata nº 24, 18 [31] Octubre de 1911, Lenin, Obras Completas, Tomo 17, Ediciones de Moscú.
[5] «Conferencia de la redacción ampliada de Proletari 8-17 (21-30) Junio 1909, Suplemento al nº 46 de Proletari. Obras Completas, Tomo 15, p. 461.
[6] «La liquidación en vías de ser liquidada», Proletari nº 46, 11 (24) Julio 1909, Obras Completas, Tomo 15, p. 490.
[7] Ídem, nota 3.
[8] «El problema de las fracciones en la 2ª Internacional», en Bilan nº 24, 1935.
[9] Ídem, nota 3.
[10] «A propósito del articulo “Sobre las cuestiones actuales”» Proletari, nº 42, 12 [25] Febrero 1909, Obras Completas, Tomo 15, p. 383. El otzovlsmo era una disidencia interna en la fracción bolchevique en los años más negros de reflujo, que pretendía convertir el trabajo de fracción en un trabajo de simple red de contactos.
[11] Plataforma Política del PC Internacionalista (BC) de 1952. En una reciente puesta al día en 1962, este fragmento se ha reproducido sin cambios.
[12] «Hacia la Internacional 2 y ¾» en Bilan nº 1, 1933, extractos publicados en el Boletín de Estudios y Discusión de Revolution Internationale, nº 6; Abril de 1974.
[13] 6ª Conferencia General del POSDR, Conferencia de Praga, 6-7 [18.-30] de Enero 1912, Resolución de la Conferencia, Sobre la Comisión de Organización en Rusia encargada de la convocatoria de la Conferencia, Obras Completas nº 17, p. 467.
[14] «La situación en el POSDR y las tareas inmediatas del Partido», 16 de Julio de 1912, Gazeta Obrera nº 15 y 16, Obras Completas, Tomo 18, p. 155: «... fue precisamente el delegado de esta organización (de Kiev) quien presidió la Comisión de Mandatos de la Conferencia! ».
[15] Extracto de las Resoluciones de la Conferencia. Lenin volvió de nuevo en 1915 sobre esta cuestión: «... Los años 1912-14 estuvieron marcados por un nuevo despertar revolucionario en Rusia. De nuevo asistimos a un vasto movimiento huelguístico sin precedentes en el mundo. La huelga revolucionaria de masas abarcó en 1913, según las estimaciones más modestas, a un millón y medio de participantes; en 1914, implicó a dos millones aproximándose al nivel alcanzado en 1905» (El Socialismo y la Guerra, Julio-Agosto 1915, Capitulo II. «Las clases y los partidos en Rusia, la clase obrera y la Guerra», Obras Completas, Tomo 21, p. 330).
[16] «El problema de las fracciones en la IIª Internacional», Bilan nº 24, 1935.
[17] « Carta del CC del POSDR a la redacción de Nashe Slovo 10 [23] Marzo 1915, Obras Completas, Tomo 21, p. 164.
[18] Para comprender mejor el papel de les bolcheviques en la Izquierda de Zimmerwald, ver el articulo publicado en la Revista Internacional nº 57.
[19] «Sobre la dualidad de poder», Pravda nº 28, 9 de Abril 1917, Obras Completas, Tomo 24, p. 31.
[20] Para un análisis del trabajo de la Fracción italiana en los años 30, ver la primera parte de este trabajo en la Revista Internacional, nº 59.
Series:
- Fracción y Partido [15]
Vida de la CCI:
Historia del Movimiento obrero:
Revista Internacional nº 66 tercer trimestre 1991
- 656 reads
Balance de 70 años de luchas de "liberación nacional" (Primera parte)
| Attachment | Size |
|---|---|
| 229.89 KB |
- 1720 reads
La tragedia kurda es la enésima demostración de la barbarie sangrienta que constituye la llamada “liberación nacional de los pueblos”.
Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Irán, los distintos imperialismos protagonistas del desmán guerrero del Golfo, han alentado a los kurdos a alzarse en armas por “su liberación nacional” y hoy vemos como dejan que Sadam Hussein los aplaste y provoque un nuevo genocidio.
Todos son cómplices de la matanza y todos han utilizado la “liberación nacional” como arma arrojadiza, moneda de cambio y hoja de parra, en su brutal concurrencia imperialista. En esta jauría hay que incluir a los propios líderes kurdos que han llegado a un acuerdo con el carnicero de Bagdad para reducir la “independencia nacional” al “primer paso” de la “autonomía”, ¡“primer paso” que han recorrido en 1970, 1975. 1981… ¡
El capitalismo ha entrado en su fase terminal: la descomposición[1]. En ella van a proliferar cada vez más, guerras como la del Golfo y matanzas étnico-nacionalistas como las de Yugoslavia, URSS o las mutuas entre árabes y kurdos en Irak. Ambas tienen como bandera la “liberación nacional” que, en unos casos, es el disfraz cínico de las ambiciones imperialistas de los Estados, y especialmente las grandes potencias, y en otros es una borrachera irracional que arrastra a masas embrutecidas y desesperadas. En ambos casos, es expresión de la quiebra mortal del orden capitalista, de la amenaza que representa para la supervivencia de la humanidad[2].
Frente a ello, sólo el proletariado puede plantear una perspectiva de reorganización de la sociedad en torno a relaciones sociales basadas en la unificación real de la humanidad, en la producción consagrada a la plena satisfacción de las necesidades humanas, en la comunidad mundial de los hombres libres e iguales que trabajan por y para sí mismos.
Para orientar sus luchas en torno a esta perspectiva, el proletariado debe rechazar planteamientos como la “liberación nacional” que lo atan a la vieja sociedad[3]. Este artículo es la primera parte de una serie de balance histórico de la liberación nacional. Se va a consagrar a la oleada revolucionaria de 1917-23 y quiere ilustrar que, en ella, la liberación nacional representó un factor clave en su fracaso y proporcionó a los Estados capitalistas una tabla de salvación a la que se agarraron para mantenerse en pie con la trágica secuela de guerras y barbarie que ha aportado la supervivencia del régimen capitalista los últimos 70 años.
El segundo Congreso de la Internacional Comunista (marzo 1920) adopta las Tesis y adiciones sobre los problemas nacional y colonial cuya idea básica es: “Todos los acontecimientos de la política mundial convergen en un punto central: la lucha de la burguesía mundial contra la República Soviética de Rusia, que de un modo inevitable agrupa en su derredor, por una parte los movimientos soviéticos de los obreros de vanguardia de todos los países, y por otra, a todos los movimientos de liberación nacional de los países coloniales y de las nacionalidades oprimidas, que se convencen por amarga experiencia que no existe para ellos otra salvación que el triunfo del poder de los Soviets sobre el imperialismo mundial” (Segundo Congreso de la Internacional Comunista).
Esta esperanza fue rápidamente desmentida por los hechos desde el principio de la Revolución Rusa. El apoyo a las luchas de “liberación nacional” practicado por la Internacional Comunista y el bastión proletario en Rusia, constituyó una barrera contra la extensión mundial de la revolución proletaria y debilitó profundamente la conciencia y la unidad del proletariado internacional contribuyendo al fracaso de sus intentos revolucionarios.
Una soga al cuello de la revolución soviética
La Revolución de Octubre era el primer paso en el movimiento revolucionario del proletariado a escala mundial: “lo que demuestra la visión política de los bolcheviques, su firmeza de principios y su amplia perspectiva es que hayan basado toda su política en la Revolución Proletaria Mundial” (Rosa Luxemburgo, La Revolución Rusa).
De acuerdo con este planteamiento donde lo esencial era la extensión internacional de la Revolución, el apoyo a los movimientos de liberación nacional en los países sometidos por las grandes metrópolis imperialistas fue concebido como una táctica para ganar apoyos adicionales a la Revolución Mundial.
Desde Octubre 1917, los bolcheviques impulsaron la independencia de los países que el imperio Zarista había mantenido sojuzgados: los países bálticos, Finlandia, Polonia, Ucrania, Armenia, etc. Pensaban que tal actitud granjearía al proletariado revolucionario unos apoyos imprescindibles para resistir en el poder en espera de la maduración y el estallido de la Revolución Proletaria en los grandes países europeos y especialmente en Alemania. Estas esperanzas no se cumplieron en absoluto:
- En Finlandia el gobierno soviético reconoció su independencia el 18 de diciembre de 1917. En ese país el movimiento obrero era muy fuerte, estaba en pleno ascenso revolucionario, mantenía fuertes vínculos con los obreros rusos y había participado de forma activa en la Revolución de 1905 y en la de 1917. Realmente no se trataba de un país dominado por el feudalismo sino de un territorio capitalista muy desarrollado, cuya burguesía utilizó el regalo soviético para aplastar la insurrección obrera que estalló en enero de 1918. La lucha duró casi tres meses y, pese a la ayuda decidida que los Soviets prestaron a los obreros finlandeses, el nuevo Estado consiguió destruir el movimiento revolucionario gracias a las tropas alemanas que llamó en su apoyo.
- En Ucrania el nacionalismo local no representaba un verdadero movimiento burgués, sino que más bien expresaba de manera desviada los vagos resentimientos de los campesinos contra los terratenientes de origen ruso y, sobre todo, polaco. El proletariado de la región provenía de todos los territorios de Rusia y estaba muy desarrollado. En tales condiciones la banda de aventureros nacionalistas que constituyeron la “Rada ucraniana” (los Vinnichenko, Petliura, etc.) buscaron rápidamente el patronazgo del imperialismo alemán y austriaco a la vez que se dedicaban, con todas sus fuerzas, a atacar a los Soviets Obreros que se habían formado en Jarkov y otras ciudades. El general francés Tabouis, ante el derrumbe de los imperialismos centrales, sustituyó la influencia alemana y empleó las falanges reaccionarias ucranianas en la guerra de los guardias blancos contra los Soviets.
“El nacionalismo ucraniano era un mero capricho, una tontería de unas pocas docenas de intelectuales pequeñoburgueses, sin ninguna raíz económica, política o sicológica. No se apoyaba en ninguna tradición histórica, ya que Ucrania nunca fue una nación ni tuvo gobierno propio, ni tampoco una cultura nacional… ¡Se le dio tanta importancia a lo que en sus comienzos fue una simple farsa, que la farsa se transformó en una cuestión política fundamental, no como movimiento nacional serio, sino como flamante bandera de la contrarrevolución¡ En Brest asomaron las bayonetas alemanas de adentro de este huevo podrido”. (Rosa Luxemburgo, La Revolución Rusa).
- En los países bálticos (Estonia, Letonia Lituania) los Soviets Obreros tomaron el poder en el momento de la Revolución de Octubre, la “liberación nacional” fue realizada por ¡la marina británica ¡ “ A la terminación de las hostilidades con Alemania, aparecieron unidades navales británicas en el Báltico y la República soviética de Estonia se derrumbó en enero de 1919; la letona se sostuvo en Riga durante 5 meses para acabar sucumbiendo ante la amenaza de los cañones ingleses” (E.-H. Carr: La revolución bolchevique, tomo 1, p. 330).
- En la Rusia Asiática, “un gobierno baskir bajo el mando de un tal Calidov, que había proclamado el Estado baskir autónomo después de la Revolución de Octubre, se pasó a los cosacos de Oremburgo que estaban en guerra declarada contra el gobierno soviético y esto era caso típico de la actitud dominante de los nacionalistas” (E,-H. Carr, ídem, p. 338).
Por su parte, el gobierno “nacional-revolucionario” de Kokanda (en Asia Central) con un programa que incluía la instauración de la ley islámica, la defensa de la propiedad privada y la reclusión forzada de las mujeres libró una guerra feroz contra el Soviet obrero de Tashkent (la principal ciudad industrial del Turquestán ruso).
- En el Cáucaso se formó una República Transcaucásica cuya tutela se disputaron Turquía, Alemania y Gran Bretaña, lo que la hizo estallar en 3 Estados “independientes” (Georgia, Armenia y Azerbaiyán) ferozmente enfrentados entre sí por motivos étnicos, azuzados a su vez por cada uno de los imperialismos en liza. Sin embargo, todos coincidieron en el hostigamiento feroz contra el Soviet Obrero de Bakú que durante 1917-20 sufrió los bombardeos y las matanzas de los ingleses.
- En Turquía, el gobierno soviético apoyó a Kemal Attaturk, el “nacionalista-revolucionario” padre de la “nueva Turquía”. Radek, en nombre de la Internacional Comunista, exhortó al recién formado Partido comunista turco a sostenerlo: “vuestra primera tarea, tan pronto como os hayáis formado como partido independiente, será apoyar el movimiento en pro de la libertad nacional de Turquía” (Actas de los 4 primeros congresos de la IC). El resultado fue catastrófico: Kemal aplastó sin contemplaciones las huelgas y movilizaciones del joven proletariado turco y, cuando las tropas griegas fueron derrotadas y los británicos abandonaron Constantinopla, a cambio de la lealtad turca, rompió la alianza con los Soviets y ofreció a los ingleses la cabeza de los comunistas turcos que fueron ferozmente perseguidos.
- Polonia: Mención aparte merece el caso polaco. La emancipación nacional de Polonia había sido casi un dogma en la Segunda Internacional. Cuando, a fines del siglo XIX, Rosa Luxemburgo demostró que esa consigna era errónea y peligrosa pues el desarrollo capitalista había asociado estrechamente la burguesía polaca a la rusa y a la casta imperial zarista, se levantaron en el seno de la Internacional tempestuosas polémicas. La verdad era, sin embargo, que los obreros de Varsovia, de Lodz, etc., habían estado a la vanguardia de la Revolución de 1905 y de su seno habían salido destacados militantes revolucionarios como la propia Rosa. Lenin había reconocido prácticamente que “La experiencia de la Revolución de 1905 demostró que aún en esas dos naciones –se refiere a Polonia y Finlandia- las clases dirigentes, los terratenientes y la burguesía, renuncian a la lucha revolucionaria en pro de la libertad y buscan el acercamiento a las clases dirigentes de Rusia y a la monarquía zarista por miedo al proletariado revolucionario de Finlandia y Polonia” (Actas de la Conferencia del Partido en Praga, 1912). Desgraciadamente, los bolcheviques, presos del dogma de la “autodeterminación nacional de los pueblos”, favorecieron desde octubre de 1917 la independencia de Polonia. El 29 de agosto de 1918 el Consejo de comisarios del pueblo declaraba: “Todos los tratados y actas firmados por el gobierno del antiguo imperio ruso con los gobiernos del reino de Prusia o el Imperio de Austria-Hungría en relación a Polonia, quedan irrevocablemente rescindidos por la presente, en vista de su incompatibilidad con el principio de autodeterminación de las naciones y con el sentido revolucionario del derecho del pueblo ruso, que reconoce el derecho del pueblo polaco a reclamar su independencia y su unidad”.
Si es justo que el bastión proletario denuncie y anule los tratados secretos de los gobiernos burgueses, en cambio, es un grave error hacerlo en nombre de “principios” que no pertenecen al terreno proletario sino al terreno burgués como el “derecho de los pueblos”. Y esto se vio rápidamente en la práctica: Polonia cayó bajo la férrea dictadura de Pilsudski, veterano social patriota, que aplastó las huelgas obreras, alineó Polonia con Francia y Gran Bretaña y apoyó activamente los Ejércitos Blancos contrarrevolucionarios, invadiendo Ucrania en 1920.
Cuando en respuesta a la agresión, las tropas del Ejército Rojo entraron en territorio polaco y avanzaron hacia Varsovia con la esperanza de que los obreros se sublevarían contra el poder burgués, una nueva catástrofe se produjo para la causa de la Revolución mundial: los obreros de Varsovia, los mismos de 1905, cerraron filas en torno a la “nación polaca” y participaron en la defensa de la ciudad contra las tropas soviéticas. Era la trágica consecuencia de años de propaganda de la Segunda Internacional y después del bastión proletario en Rusia del dogma de la “independencia nacional” de Polonia[4].
El balance de esta política es catastrófico: los proletariados locales fueron derrotados, las nuevas naciones no “agradecieron” el regalo bolchevique y rápidamente se pusieron en la órbita del imperialismo británico o francés, colaborando al bloqueo por hambre del país de los Soviets y sosteniendo por todos los medios a la contrarrevolución blanca que provocó una sangrienta guerra civil.
“Los bolcheviques aprendieron con gran perjuicio para sí mismos y para la revolución, que bajo la dominación capitalista no existe la autodeterminación de los pueblos, que en la sociedad de clases cada clase en la nación lucha por “determinarse” de una manera distinta, y que para las clases burguesas la concepción de la liberación nacional está totalmente subordinada a la del dominio de su clase” (Rosa Luxemburgo, La Revolución Rusa).
La liberación nacional no cura las opresiones nacionales.
Los bolcheviques pensaban que “para afirmar la unidad internacional de los obreros primero hay que desarraigar todo vestigio de la pasada desigualdad y discriminación entre naciones”. ¿No habían estado sometidos los obreros de estos países al nacionalismo reaccionario del imperio zarista?, ¿no suponía ello un obstáculo a su unidad con los obreros rusos que podían ser vistos como cómplices del chauvinismo gran ruso? De una manera más general ¿los jóvenes proletariados de los países coloniales y semicoloniales no estarían enfrentados con sus hermanos de las grandes metrópolis mientras no alcanzaran sus países la independencia nacional?
Es cierto que el capitalismo ha creado el mercado mundial de forma anárquica y violenta, sembrando por todas partes una secuela de opresiones y discriminaciones de toda índole, especialmente de orden nacional, lingüístico, étnico, etc., que pesan duramente sobre los obreros de los distintos países, dificultando su proceso de unificación y toma de conciencia.
Sin embargo, es erróneo y peligroso pretender curar esas secuelas animando la formación de nuevas naciones que, además de no ser viables económicamente –dada la saturación del mercado mundial-, lo único que hacen es reproducirlas a una escala más vasta.
La experiencia de la “liberación nacional” de los pueblos periféricos del imperio zarista fue concluyente. Los nacionalistas polacos utilizaron la “independencia” para perseguir a las minorías judías, lituanas y alemanas; en el Cáucaso, los georgianos persiguieron a los armenios y a los absajios, los armenios a los turcomanos y los azeríes, estos últimos a los armenios…; la Rada ucraniana declaró su ojeriza contra rusos, polacos y judíos…Y, verdaderamente, aquéllos enfrentamientos han sido un pálido anuncio de la horrible pesadilla que ha venido después en el capitalismo decadente: recordemos, simplemente, la orgía sangrienta de los hindús contra los musulmanes en 1947, la de los croatas contra los serbios durante la ocupación nazi y la venganza de estos contra los primeros una vez “liberada” Yugoslavia por Tito. ¿Qué decir del sangriento aquelarre de pogromos nacionalistas que está encharcando en sangre actualmente todo el Este europeo y la Rusia asiática? Seamos claros: la “liberación nacional” no cura las opresiones nacionales, sino que las reproduce aún más irracionalmente. Es como apagar el fuego con gasolina.
Solo en el proletariado, en su ser y en su lucha revolucionaria, se hallan las bases para combatir y superar todas las discriminaciones de tipo nacional, lingüístico o étnico que engendra el capitalismo. “La gran industria ha creado una clase que en todas las naciones se mueve por el mismo interés y en la que ha quedado destruida ya toda nacionalidad; una clase que se ha desentendido realmente de todo el viejo mundo y que, al mismo tiempo, se enfrenta a él” (Marx-Engels, La Ideología Alemana).
La liberación nacional empuja a las capas no explotadoras a los brazos del capital
Los bolcheviques, siempre desde un planteamiento de reforzar la Revolución Mundial, pensaban poder ganar a las capas no explotadoras de esas naciones –campesinos, ciertas clases medias, etc., - mediante el apoyo a la “liberación nacional” y a las otras medidas clásicas del programa de las revoluciones burguesas (reforma agraria, libertades políticas…).
Esas capas ocupan en la sociedad burguesa una posición inestable, son básicamente heterogéneas y no tienen ningún porvenir como tales. Aunque oprimidas por el capitalismo carecen, sin embargo, de un interés propio y, de tenerlo, está ligado claramente a la conservación del capitalismo. El proletariado no puede ganarlas ofreciéndoles una plataforma basada en la “liberación nacional” y otras reivindicaciones situadas en el terreno burgués. Con tales propuestas las empuja a los brazos de la burguesía que puede manipularlas con promesas demagógicas para lanzarlas después contra el proletariado.
Es cierto que los puntos del programa burgués al que son más sensibles las capas campesinas y pequeñoburguesas (la reforma agraria, las libertades en el terreno nacional, lingüístico, etc.), jamás han sido totalmente cumplidos por la burguesía. Más aún, en el período de decadencia del capitalismo, las nuevas naciones son incapaces de cumplir tales puntos que constituyen, evidentemente, una utopía reaccionaria, imposible bajo un capitalismo que no tiende a la expansión sino a convulsiones cada vez más violentas.
Pero ¿quiere eso decir que el proletariado debe recoger esas reivindicaciones, que la evolución histórica ha echado al cubo de la basura, para, por así decirlo, “demostrar que es más consecuente que la burguesía”? ¡En manera alguna ¡Este enfoque, que pesó indiscutiblemente sobre los bolcheviques y otras fracciones revolucionarias, era un residuo mal eliminado de los planteamientos gradualistas y reformistas que habían acabado llevando al traste a la Socialdemocracia! Es una visión especulativa e idealista del capitalismo pensar que tiene que cumplir su “programa” al 100% y en todos los países para que la humanidad esté lista para el comunismo. Eso es una utopía reaccionaria que no se corresponde con la realidad de un sistema de explotación cuya finalidad no es cumplir un supuesto proyecto social sino obtener plusvalía. Si ya en el período ascendente, la burguesía, una vez alcanzado el poder, dejaba a medias su “programa” pactando con frecuencia con las viejas clases feudales, una vez formado el mercado mundial y entrado en su declive histórico, tal “programa” se ha convertido en una burda mistificación.
El proletariado abre una grieta en su alternativa revolucionaria si se plantea realizar el “programa inacabado de la burguesía” y a esa grieta se agarra el poder burgués como tabla de salvación. La mejor forma de ganar a su causa a las capas no explotadoras o, al menos, de neutralizarlas en el enfrentamiento decisivo con el Estado burgués, es afirmar plena y consecuentemente su propio programa: la perspectiva de abolición de los privilegios de clase, la esperanza de una nueva organización de la sociedad que asegure la existencia humana, su afirmación clara y resuelta como clase autónoma, como fuerza social que se presenta abiertamente como candidato a la toma del poder, su organización masiva en Consejos Obreros.
“No pudiendo asignarse como objetivo el de constituir nuevos privilegios, el proletariado no puede establecer su base de lucha más que sobre posiciones políticas que resultando de su programa particular de clase –el proletariado representa entre las diversas clases de la sociedad capitalista, la única que puede construir la sociedad del mañana- puedan arrastrar, en la lucha, las capas sociales medias… Estas clases no se unirán al proletariado más que en circunstancias históricas particulares donde las contradicciones del régimen capitalista alcanzan su eclosión y el proletariado pasa al asalto revolucionario; entonces sentirán la necesidad de mezclar su lucha desesperada a la lucha consciente del proletariado” (Bilan No 5, “Los principios: arma de la revolución”).
La “liberación nacional” factor de disgregación de la conciencia proletaria
La Revolución proletaria no es una fatalidad producto de las condiciones objetivas por lo que cualquier expediente táctico sería válido con tal de alcanzarla. Aunque sea una necesidad histórica y sus bases objetivas hayan sido aportadas por la formación del mercado mundial y del proletariado, la revolución comunista es esencialmente un acto consciente.
Por otra parte, el proletariado, a diferencia de las clases revolucionarias del pasado, no posee ningún poder económico previo en la vieja sociedad, es una clase explotada y revolucionaria a la vez. Todo ello hace decisivas y únicas en la historia, sus armas para destruir la vieja sociedad: la unidad y la conciencia, armas que, a su vez, constituyen los fundamentos de la nueva sociedad.
Por consiguiente, es vital para el avance de su lucha que “en cada ocasión, el problema que el proletariado debe plantearse no es el de obtener la mayor ventaja o el mayor número de aliados, sino el de ser coherente con el sistema de principios que rige su clase… Las clases deben darse una configuración orgánica y política, sin la cual, a pesar de haber sido elegidas por la evolución de las fuerzas productivas, corren el riesgo de permanecer por largo tiempo aprisionadas por la vieja clase que, a su vez, -para resistir- aprisionará el curso mismo de la evolución económica” (Bilan No 5, Ídem).
Desde ese punto de vista el apoyo a las “luchas de liberación nacional” durante el período revolucionario de 1917-23 tuvo desastrosas consecuencias para el conjunto del proletariado mundial y para su vanguardia –la Internacional Comunista-.
En la época histórica de la lucha decisiva entre el Capital y el Trabajo, abierta por la Primera Guerra Mundial, donde no hay más alternativa que Revolución internacional del proletariado o sumisión del proletariado al interés nacional de cada burguesía, el apoyo a la “liberación nacional”, aunque se conciba como elemento “táctico” conduce a la disgregación, corrupción y descomposición de la conciencia proletaria.
Ya hemos visto que la “liberación” de los pueblos periféricos del viejo imperio zarista no aportó ninguna ventaja a la Revolución rusa, sino que contribuyó a crear un cordón sanitario a su alrededor: un grupo de naciones, con proletariados combativos y vieja tradición, se cerraron a cal y canto a la penetración de las posiciones revolucionarias y cavaron un abismo infranqueable entre los obreros rusos y los obreros alemanes. ¿Cómo fue posible que los obreros de Polonia, de Ucrania, de Finlandia, de Bakú, de Riga, que habían estado a la cabeza de las revoluciones de 1905 y 1917, que habían engendrado militantes comunistas de la claridad y la entrega de Rosa Luxemburgo, Piatakov, Jogiches…, fueran rápidamente derrotados y aplastados en 1918-20 por sus propias burguesías y se opusieran, incluso, con rabia, a las consignas bolcheviques?
En ello influyó, decisivamente, el veneno nacionalista: “El simple hecho de que la cuestión de las aspiraciones nacionalistas y tendencias a la separación fuera introducida en medio de la lucha revolucionaria, incluso puesta sobre el tapete y convertida en santo y seña de la política socialista y revolucionaria como resultado de la paz de Brest, produjo la mayor confusión en las filas socialistas y realmente destruyó las posiciones ganadas por el proletariado en los países limítrofes” (Rosa Luxemburgo, Ídem).
La “liberación nacional” con la misma fuerza con la que empujó a los obreros de esos países al cebo ilusorio de la “independencia y el desarrollo del país, liberado del yugo ruso”, los alejó más y más del proletariado ruso, con el que habían compartido tantas y tantas luchas y que en esos momentos daba el primer paso en el combate decisivo.
La Internacional, el Partido Comunista Mundial, es el factor clave en la conciencia de clase del proletariado, por lo que su claridad y coherencia política son vitales. El apoyo a la liberación nacional tuvo un papel decisivo en la degeneración oportunista de la Internacional Comunista.
La Internacional Comunista se constituyó sobre un principio central: el capitalismo ha entrado en su decadencia histórica, debido a ello, la tarea del proletariado ya no puede ser la de reformarlo o mejorarlo, sino, la de destruirlo: “Una nueva época surge. Época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior. Época de la revolución comunista del proletariado”. Sin embargo, el apoyo a la “liberación nacional” abría una grieta muy peligrosa en esa claridad de base, constituía una puerta abierta al oportunismo pues introducía una tarea que pertenecía al viejo orden social dentro del programa de destrucción de ese viejo orden. La táctica de combinar la lucha revolucionaria en las metrópolis y la lucha de “liberación nacional” en las colonias y semicolonial, llevaba a concluir que la hora de la destrucción del capitalismo no había llegado todavía: bien, ya sea admitiendo que el mundo estaría dividido entre dos áreas (una “madura” para la revolución proletaria y otra donde el capitalismo no se había desarrollado aún) o bien, reconociendo palmariamente que aún existían posibilidades de expansión del capitalismo (ninguna otra cosa implica para los marxistas la posibilidad de “luchas de liberación nacional”).
Este germen de confusión, esta puerta abierta al oportunismo se fue desarrollando más y más con el reflujo de las luchas revolucionarias del proletariado en Europa.
El partido no es un producto pasivo del movimiento de la clase, sino un factor activo en su desarrollo. Si su claridad y determinación son cruciales para el éxito de la Revolución proletaria, sus confusiones, ambigüedades e incoherencias contribuyen poderosamente a la confusión y derrota de la clase. La involución de la Internacional Comunista en su postura sobre la cuestión nacional así lo testimonia.
El primer Congreso, situado en plena alza de las luchas plantea como tarea la abolición de las fronteras nacionales: “El resultado final de los procedimientos capitalistas de producción es el caos, y ese caos solo puede ser vencido por la mayor clase productora, la clase obrera. Ella es la que debe instituir el orden verdadero, el orden comunista. Debe quebrar la dominación del capital, imposibilitar las guerras, borrar las fronteras entre Estados, transformar el mundo en una vasta comunidad que trabaje para sí misma, realizar los principios de la solidaridad fraternal y la liberación de los pueblos”.
Del mismo modo, pone en evidencia que los pequeños Estados no pueden romper el yugo del imperialismo y no pueden sino someterse a su juego: “en los Estados vasallos y en las Repúblicas que la Entente acaba de crear (Checoslovaquia, países eslavos meridionales, a los que hay que agregar Polonia, Finlandia, etc.), la política de la Entente apoyada en las clases dominantes y los social-nacionalistas, apunta a erigir centros de un movimiento nacional contrarrevolucionario. Ese movimiento debe estar dirigido contra los pueblos vencidos, debe mantener en equilibrio a las fuerzas de los Estados nuevos y someterlos a la Entente, debe frenar los movimientos revolucionarios que surgen en las nuevas repúblicas “nacionales” y finalmente proporcionar guardias blancos para la lucha contra la revolución internacional y, sobre todo, contra la revolución rusa”. Y, en fin, demuestra que “el Estado nacional, luego de haber dado un impulso vigoroso al desarrollo capitalista, se ha tornado demasiado estrecho para el desarrollo de las fuerzas productivas”.
Vemos, pues, como el primer Congreso de la Internacional Comunista sienta las bases para corregir los errores iniciales sobre la cuestión nacional, pero estos jalones de claridad no se desarrollarán sino que serán, a causa de las derrotas proletarias y de la dificultad de la mayoría de la Internacional Comunista para avanzar en la clarificación, poco a poco liquidados por la negra sombra del oportunismo. El IV Congreso (1922) con sus Tesis sobre la cuestión de Oriente, marcará un importante paso en esta regresión pues “proletarios y campesinos son invitados a subordinar su programa social a las necesidades inmediatas de una lucha nacional común contra el imperialismo extranjero. Se daba por supuesto que una burguesía o, incluso, una aristocracia, ambas de mentalidad nacional, estarían dispuestas a encabezar una lucha de liberación nacional frente al yugo del imperialismo extranjero, aliándose con proletarios y campesinos potencialmente revolucionarios, que solo esperaban el instante de la victoria para volverse contra ellos y derrocarlos” (E.-H. Carr: La Revolución bolchevique, tomo 3, p. 493).
En los acontecimientos posteriores, con la proclamación del “socialismo en un solo país”, con el bastión proletario en Rusia definitivamente derrotado e integrado en la cadena imperialista mundial, la “liberación nacional” se convertirá, lisa y llanamente, en un vil taparrabos de los intereses del Estado ruso. Pero no será el único en utilizar esa bandera, el resto de los estados concurrentes la adoptarán también, con múltiples variantes, siempre para un solo fin: la guerra a muerte por el reparto de un mercado mundial definitivamente saturado. Estas innumerables guerras imperialistas disfrazadas de “liberación nacional” serán objeto de la segunda parte de este artículo.
Sistematizando el proceso de clarificación que ante la degeneración de la Internacional Comunista, llevaron a cabo las Fracciones de la Izquierda Comunista, Internationalisme, órgano de la Izquierda Comunista de Francia, adoptaba en enero de 1945 una Resolución sobre los movimientos nacionalistas que concluía así: “Dado que los movimientos nacionalistas en razón de su naturaleza de clase capitalista no presentan ninguna continuidad orgánica e ideológica con los movimientos de clase del proletariado, éste para ganar sus posiciones de clase debe romper y abandonar todo lazo con los movimientos nacionalistas”.
Adalen, 20-05-1991.
[1] Ver nuestras Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [10]
[2] Ver La barbarie nacionalista https://es.internationalism.org/revista-internacional/200712/2116/la-barbarie-nacionalista [39]
[3] Ver nuestro folleto Nación o Clase ( https://es.internationalism.org/cci/200606/968/nacion-o-clase [40] ) y artículos en la Revista Internacional. Particularmente los números: 4, 19, 34, 37, 42 y 62
[4] Por otra parte, la revolución proletaria no puede extenderse jamás por métodos militares como había dejado muy claro el propio Comité Ejecutivo de los Soviets: “Nuestros enemigos y los vuestros os engañan cuando os dicen que el gobierno soviético ruso desea implantar el comunismo en territorio polaco con las bayonetas de los soldados del Ejército Rojo. Un orden comunista sólo es posible cuando la inmensa mayoría de los trabajadores están convencidos de la idea de crearlo con su propia fuerza” (“Llamamiento al pueblo polaco” 28-01-1920). El Partido Bolchevique, cada vez más devorado por el oportunismo, en un viraje hacia una falsa comprensión del internacionalismo, alentó –pese a una importante oposición en su seno: Trotski, Kírov, etc.- la aventura del verano de 1920 que, radicalmente, olvidaba ese principio.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [19]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
Cuestiones teóricas:
- Imperialismo [32]
Marc, parte 2: de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad
| Attachment | Size |
|---|---|
| 220.41 KB |
- 267 reads
Introducción: A 30 años de la muerte de nuestro camarada Marc Chirik
Marc Chirik falleció hace 30 años, un diciembre de 1990. Como tributo a las impagables contribuciones de nuestro camarada, este gran revolucionario en la línea de Marx, Engels, Lenin y Rosa Luxemburgo, recordamos los dos artículos de las Revistas Internacionales 65 y 66, que fueron escritos justo tras su muerte. El primer se publicó en español en: https://es.internationalism.org/revista-internacional/200608/1053/marc-de-la-revolucion-de-octubre-1917-a-la-ii-guerra-mundial [46]
Publicamos aquí la Segunda Parte.
Se trata de dos textos que trazan un esbozo general de su vida y dan un resumen de sus contribuciones a la causa del proletariado y la defensa del marxismo.
Con esta pequeña introducción a los textos mencionados queremos simplemente subrayar los tres elementos esenciales que caracterizaron su vida y su actividad revolucionaria.
Para empezar, fue, durante toda su vida como militante a lo largo de más de 70 años, desde su juventud hasta su último aliento, un luchador decidido, un combatiente incansable de la causa del proletariado y el comunismo. Dedicó todas sus energías a la defensa intransigente de los principios internacionalistas y el marxismo. Siempre a la vanguardia de la lucha poniendo a buen uso su experiencia política, teórica y organizacional. La militancia revolucionaria era el compás constante de su vida. Incluso durante el terrible periodo de la contrarrevolución, Marc nunca abandonaba el trabajo de clarificar y elaborar pacientemente las posiciones de la izquierda comunista. Durante todos estos años sombríos luchó contra todas las traiciones al campo proletario, y también en el interior de las organizaciones en las que militaba; contra las maniobras oportunistas, las actitudes centristas, las desviaciones tanto academicistas como activistas. Fue capaz de perseverar durante todo este periodo y de tomar así un papel activo en el resurgimiento histórico del proletariado en mayo de 1968, tomando parte con entusiasmo en el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias que hizo nacer aquel periodo, entre ellas la CCI. Trajo consigo toda su energía militante, su convicción y experiencia a la hora de orientar y construir esta organización, así como de cara a los esfuerzos de agrupamiento del medio político proletario en los años 80, por la confrontación mutua y la clarificación de sus posiciones.
Otro rasgo fundamental de su carácter era su habilidad para mantener vivas las adquisiciones teóricas del movimiento revolucionario, particularmente las que produjo la fracción de izquierda del Partido Comunista de Italia. Como resultado, era capaz de mantener un análisis lúcido y crítico de la evolución de la situación internacional. Este “instinto” político, fundamentado en el análisis global del equilibrio de fuerzas entre las clases, le llevó a cuestionar ciertas posiciones del movimiento obrero que se habían convertido en dogmas; y no lo hizo distanciándose del método del materialismo histórico, muy al contrario, se atuvo a la evolución dinámica de la realidad histórica. Al final de su vida, hizo una última contribución teórica siendo el primero de la CCI en reconocer que el capitalismo había entrado en su fase terminal de decadencia, la fase de descomposición[1]. Así, planteó que el proletariado no podía utilizar esta putrefacción del sistema capitalista en su beneficio, sino que esta situación implicaba nuevos desafíos decisivos para el proletariado y para la supervivencia de la humanidad.
El último elemento que queremos enfatizar es su determinación a la hora de transmitir las lecciones del movimiento obrero y la experiencia organizativa de los revolucionarios a las nuevas generaciones, para así formar nuevos militantes y dar a la CCI una continuidad política en las luchas futuras de la clase. Estaba totalmente convencido de la necesidad indispensable de la organización revolucionaria como puente entre pasado, presente y futuro, y era consciente de que él mismo representaba un enlace con la experiencia del pasado histórico de la clase, de que era parte de la memoria viva del movimiento obrero. Insistiendo continuamente en que “el proletariado hace surgir organizaciones revolucionarias y no individuos revolucionarios”, resaltaba siempre la importancia de las responsabilidades individuales de cada militante y de la necesidad de la solidaridad y el respeto entre camaradas.
Nada resume mejor la vida de Marc que aquella sencilla expresión de Rosa Luxemburgo: “Fui, soy y seré”.
Segunda parte
La primera parte de este tributo a nuestro camarada Marc, fallecido en diciembre de 1990, la publicamos en el número anterior de la Revista Internacional, que trató del periodo que media entre 1917 y la Segunda Guerra Mundial.
“Pertenece en especial a esa pequeña minoría de militantes comunistas que sobrevivió y resistió a la terrible contrarrevolución que se abatió sobre la clase obrera entre los años 1920 y 1960, como Anton Pannekoek, Henk Canne-Meijer, Amadeo Bordiga, Onorato Damen, Paul Mattick, Jan Appel o Munis. Además de su fidelidad indefectible a la causa del comunismo, supo a la vez conservar una confianza total en las capacidades revolucionarias del proletariado, beneficiando a las nuevas generaciones de militantes con toda su experiencia pasada y no quedándose encerrado en los análisis y posiciones que el curso de la historia había superado. En ese sentido, toda su actividad de militante es un ejemplo concreto de lo que significa el marxismo: un pensamiento vivo, en constante elaboración, de la clase revolucionaria, portadora del porvenir de la humanidad” (Revista Internacional 65 [46]).
En esta segunda parte seguimos la actividad de nuestro camarada, primero en la Izquierda Comunista Francesa (“Gauche Communiste de France” o GCF) hasta la última etapa de su vida, cuando su contribución fue decisiva en la fundación y desarrollo de la CCI.
Internationalisme
La GCF celebró su segunda conferencia en julio de 1945. Adoptó un informe de la situación internacional escrito por Marc (reimpreso en la Revista Internacional 59, 4º trimestre de 1989[2]) que hizo una evaluación general de los años de guerra. Empezando por las posiciones marxistas clásicas sobre la cuestión del imperialismo y la guerra, especialmente contra las aberraciones desarrolladas por Vercesi, el escrito logró un entendimiento más profundo de los principales problemas a los que se enfrenta la clase obrera en la decadencia del capitalismo. Este informe está al mismo nivel en el que están todas las contribuciones de la GCF al pensamiento revolucionario, que podemos leer en los varios artículos publicados en su revista teórica, Internationalisme[3].
L’Etincelle dejó de publicarse de 1946 en adelante. Esto se debió a que la GCF se dio cuenta de que no se habían cumplido sus predicciones de una conclusión revolucionaria a la Segunda Guerra Mundial (como la tuvo la Primera). Como temió la Fracción ya en 1943, la burguesía aprendió la lección y los países “victoriosos” consiguieron evitar un levantamiento del proletariado. La “Liberación” probó ser lo contrario a un mero trámite hacia la revolución. La GCF extrajo sus conclusiones y consideró que el momento no era maduro ni para la formación del Partido ni para la agitación en la clase obrera, precisamente aquello para lo que L’Etincelle pretendía ser una herramienta. Las tareas que esperaban a los revolucionarios seguían siendo las mismas que había asumido Bilan. Fue por esto que la GCF se consagró entonces a un esfuerzo de clarificación y de discusión teórica y política, al contrario que el Partito Comunista Internazionalista (PCInt), que estuvo durante años sacudido por un activismo febril que culminó en la escisión de 1952, entre la tendencia más activista de Damen y la de Bordiga (junto con Vercesi). Este último se retiró a un aislacionismo sectario y una auto- proclamada “invariancia” (en realidad una fosilización de las posiciones de la Izquierda Comunista de 1926), que serían la enseña del Partido Comunista Internacional, que publicaría El Programa Comunista. Por su parte, la tendencia Damen (estando en mayoría y controlando las publicaciones Prometeo y Battaglia Comunista) lanzó toda una serie de intentos de conferencia o actividades en común con corrientes ajenas al proletariado como los anarquistas o los trotskistas.
La GCF mantuvo la misma actitud de apertura que había caracterizado a la Izquierda Italiana antes y durante la guerra. A diferencia del PCInt, que llevó su “apertura” al punto de que no se percataba de la naturaleza de clase de los grupos que frecuentaba, los contactos de la GCF, como los de Bilan, se basaban en un criterio político preciso que los distinguía claramente de organizaciones no proletarias. Y así, en mayo de 1947, la GCF tomó parte en una conferencia internacional organizada por iniciativa de la Kommunistenbond holandesa (una tendencia “consejista”[4]), junto con, entre otros, Le Proletaire, que había surgido del RKD, la Fracción Belga y la Federación autónoma de Turín, que se había escindido del PCInt por desacuerdos sobre la cuestión electoral. La Kommunistenbond invitó también a la Federación Anarquista, y durante la preparación de la Conferencia, la GCF insistió en la necesidad de un criterio de selección más preciso, para así eliminar grupos como los anarquistas oficiales que habían tomado parte en la Guerra civil española y la Resistencia[5].
Sin embargo, en aquel periodo dominado por la contrarrevolución, la contribución principal de la GCF a la lucha proletaria radicó en su dominio de la teoría y el programa. El considerable esfuerzo de la GCF en este ámbito la llevó sobre todo a clarificar la función del partido revolucionario, yendo más allá de las concepciones “leninistas” clásicas y reconociendo la integración definitiva e irreversible de los sindicatos y el sindicalismo en el Estado capitalista.
En los años 20, la Izquierda Germano-holandesa ya había criticado duramente las posiciones incorrectas de Lenin y la Internacional Comunista sobre estas cuestiones. La confrontación con esta corriente, primero de la Fracción italiana de pre- guerra y más tarde de la GCF, permitió a esta última reclamarse de parte de estas críticas a la IC.
No obstante, la GCF no participó de los excesos de la corriente germano-holandesa en la cuestión del Partido (cuya función acabó por rechazar completamente), mientras que, al mismo tiempo, fue mucho más allá en la cuestión sindical (junto a su rechazo del sindicalismo clásico, la Izquierda Germano-holandesa defendía una especie de sindicalismo “de base” basado en las “Unionen” alemanas).
La cuestión sindical ilustra especialmente bien la diferencia de método entre las Izquierdas alemana e italiana. La primera comprendió las líneas generales de la cuestión en los años 20 (la naturaleza capitalista de la URSS, de los sindicatos…); pero al no ser capaz de dar una elaboración sistemática a sus nuevas posiciones, acabó o bien poniendo en cuestión ciertos pilares fundamentales del marxismo o bien evitando profundizar en dichas posiciones. La Izquierda Italiana, por otra parte, fue mucho más cautelosa. Hasta lo que ocurrió con Vercesi en 1938, siempre desconfió de desarrollar críticas sistemáticas que la pudieran llevar a alejarse de los esquemas básicos del marxismo. Pero al hacer esto fue capaz, de hecho, de ir mucho más lejos y de pensar de forma mucho más audaz, como hizo por ejemplo en la cuestión fundamental del Estado.
Este método, que Marc absorbió de la Fracción Italiana, le otorgó la capacidad de dar un impulso al gigantesco trabajo teórico que desarrolló la GCF. Fue un trabajo que a su vez permitió a la organización desarrollar aún más las posiciones de la Fracción en la cuestión del Estado del periodo de transición del capitalismo al comunismo, así como desarrollar una visión del capitalismo de Estado que fue mucho más allá del análisis exclusivo de la URSS, descubriendo la universalidad de este carácter esencial de la decadencia del modo de producción capitalista. Podemos hallar este análisis en el artículo “La evolución del capitalismo y la Nueva Perspectiva”, publicado en Internationalisme nº46 (y reimpreso en la Revista Internacional 21). Se trata de un texto que elaboró Marc en 1952, constituyendo en cierto sentido el testamento político de la GCF.
Marc deja Francia en junio de 1952, camino a Venezuela. Se trata de una decisión de carácter político tomada en el conjunto de la GCF: la Guerra de Corea convence a la organización de que la Tercera Guerra Mundial entre los bloques ruso y americano es inevitable e inminente (como afirma el texto antes mencionado). Una guerra así arrasaría toda Europa, destruyendo con toda probabilidad a los pocos grupos comunistas que sobrevivieron a la II Guerra Mundial. La decisión de la GCF de enviar a algunos de sus militantes a un lugar “seguro” fuera de Europa no tenía nada que ver con su seguridad personal (Marc y sus camaradas ya habían probado, durante la II Guerra Mundial, que estaban dispuestos a asumir enormes riesgos personales para defender las posiciones revolucionarias en las peores condiciones posibles), sino más bien con la preocupación por la supervivencia de la organización. Sin embargo, la partida de sus militantes más experimentados fue fatal para la GCF; a pesar de la correspondencia regular con Marc, los elementos que habían permanecido en Francia fueron incapaces de mantener viva la organización en aquel periodo de contrarrevolución profunda. Por razones que no podemos analizar en profundidad aquí, la III Guerra Mundial nunca llegó. Claramente este error de análisis le costó la vida a la GCF (y de todos los errores que cometió Marc durante su vida como militante, fue este el que probablemente tuvo peores consecuencias).
Pero, a pesar de todo, la GCF dejó tras de sí un legado político y teórico que sentó las bases para la existencia de los grupos que habrían de acabar formando la CCI.
La Corriente Comunista Internacional
Durante más de 10 años, mientras la contrarrevolución seguía pesando sobre la clase obrera, Marc tuvo que atravesar un periodo de aislamiento extremadamente dificultoso. Se mantuvo al día de la actividad de las organizaciones revolucionarias que habían sobrevivido en Europa, y seguía en contacto con ellas y algunos de sus miembros. Al mismo tiempo, empezó a desarrollar reflexiones propias sobre una serie de cuestiones que la GCF no fue capaz de clarificar. Aun así, por primera vez en su vida, se vio privado de la actividad organizada que constituye el marco necesario para esa reflexión. Como él mismo admitió, fue una prueba extremadamente difícil: “El periodo de reacción de la posguerra fue una larga marcha por el desierto, especialmente con la desaparición, tras 10 años de existencia, de Internationalisme. El desierto del aislamiento duró unos 15 años”.
Este aislamiento continuó hasta que pudo reunir en torno suyo a un pequeño grupo de estudiantes que acabarían formando el núcleo de una nueva organización: “Así se formó un nuevo grupo en Venezuela, en 1964, con elementos muy jóvenes. Y este grupo sigue existiendo aún hoy. Vivir 40 años de contrarrevolución y reacción y de repente sentir esperanza, sentir que ha vuelto de nuevo la crisis del capitalismo, y que los jóvenes están ahí, y ver a este grupo crecer a partir de entonces poco a poco, desarrollándose durante y después de 1968 en Francia y expandiéndose a otros diez países… todo esto es sin duda una gran alegría para un militante. Estos últimos 25 años han sido sin duda los más felices para mí. Ha sido durante estos años que he podido sentir verdaderamente la alegría por estos avances y la convicción de que estábamos empezando de nuevo, de que habíamos emergido de la derrota y de que el proletariado se estaba reagrupando, de que las fuerzas de la revolución se volvían a congregar. Es una enorme fuente de alegría tomar parte en todo esto, dar todo lo que puedes dar, lo mejor de ti mismo, a esta reconstrucción. Y debo esta alegría a la CCI…”.
No trataremos aquí, como hemos hecho con las demás organizaciones en las que Marc militó, la historia de la Corriente Comunista Internacional (ya lo hicimos en el décimo aniversario de la fundación de la CCI, en la Revista Internacional 40[6]). Nos limitaremos a destacar algunos aspectos de la enorme contribución de nuestro camarada al proceso que llevó a la formación de nuestra organización. Ya antes de que se fundara la CCI, el pequeño grupo de Venezuela que publicaba Internacionalismo (mismo nombre que la revista de la GCF) le debió principalmente a Marc su capacidad de alcanzar una mayor claridad, especialmente sobre la cuestión de la autodeterminación nacional, de especial sensibilidad en una Venezuela donde reinaba la mayor confusión en el movimiento proletario.
Igualmente, la orientación de Internacionalismo hacia la búsqueda de contactos con grupos de Europa y el continente americano surge directamente de la GCF y la Fracción. En enero de 1968, en un momento en el que todo el mundo, incluso algunos revolucionarios, no hablaban de otra cosa que de la “`prosperidad” del capitalismo y de su habilidad para contrarrestar las crisis, cuando las teorías de Marcuse sobre la “integración de la clase obrera” eran el último grito y los revolucionarios que conoció Marc en un viaje a Europa durante el verano de 1967 mostraban el mayor escepticismo sobre la capacidad revolucionaria de un proletariado, supuestamente, aún sumido en la contrarrevolución… nuestro camarada no temía escribir, en el Internacionalismo nº8:
“No somos profetas ni podemos pretender predecir cómo y cuándo sucederán las cosas en el futuro. Pero de una cosa estamos seguros y somos conscientes: el proceso en el que está inmerso hoy el capitalismo no puede detenerse (…) y lleva directamente a la crisis. Y estamos igualmente seguros de que el proceso inverso de desarrollo de la combatividad de clase, del que somos testigos hoy, llevará a la clase obrera a una batalla directa y sangrienta por la destrucción del Estado burgués”.
Unos meses más tarde la huelga general de mayo del 68 en Francia confirma de forma espectacular esta predicción. Obviamente no era el momento de la “lucha directa por la destrucción del Estado burgués”, pero sí que se dio una reanimación histórica del proletariado, impulsado por los primeros signos de crisis abierta del capitalismo tras la más profunda contrarrevolución de la historia. No fue una predicción fruto de la clarividencia, sino, simplemente, del destacado dominio del marxismo por parte de nuestro camarada y de la confianza que conservaba en la capacidad revolucionaria de la clase, incluso en las horas más sombrías de la contrarrevolución.
Marc salió inmediatamente para Francia (haciendo autostop en el último tramo del viaje al estar todo el transporte público completamente paralizado). Retomó el contacto con sus viejos camaradas de la GCF y empezó a discutir con toda una nueva serie de grupos y elementos del medio político[7]. Esta actividad, junto a la de un miembro joven de Internacionalismo que había llegado a Francia ya en 1966, fue determinante en el surgimiento y desarrollo del grupo Revolution Internationale, el polo de reagrupamiento original de la CCI[8].
Tampoco podemos dar aquí un examen detallado de todas las contribuciones políticas y teóricas de nuestro camarada una vez se constituye la organización. Baste decir que en todas las cuestiones de importancia a las que se ha enfrentado la CCI y la clase en su conjunto, y en todos los pasos adelante que hemos podido dar, la contribución de nuestro camarada ha sido decisiva. De hecho, Marc era muchas veces el que planteaba los puntos que se necesitaban tratar. Esta vigilancia constante, esta habilidad para identificar rápidamente y en profundidad los nuevos problemas que requerían solución o las viejas cuestiones que aún estaban confusas en el medio político, quedaron plasmadas en los 64 números previos de nuestra Revista Internacional. Los artículos que hemos publicado sobre estas cuestiones no siempre estaban escritos por Marc, a quien ponerse a escribir le suponía algo complicado: nunca tuvo estudios y, sobre todo, se veía obligado a expresarse en francés, idioma que aprendió siendo ya adulto. No obstante, era siempre el principal inspirador de esos textos, que permitieron a nuestra organización cumplir con su responsabilidad de actualizar constantemente las posiciones comunistas. Solo por citar como ejemplo una de las muchas situaciones en las que nuestra organización tuvo que reaccionar rápidamente a una situación histórica nueva – el colapso irreversible del estalinismo y el Bloque del Este – la vigilancia de nuestro camarada y la profundidad de su pensamiento jugaron un rol esencial en la capacidad de la CCI para dar una respuesta cuya validez han confirmado los acontecimientos en todo momento desde entonces.
Y aun con esto las contribuciones de Marc a la CCI no se limitaron a la profundización y elaboración de sus posiciones políticas y análisis teóricos. Hasta los últimos días de su vida, y a pesar del esfuerzo sobrehumano que suponía para él, Marc seguía reflexionando sobre la situación mundial y discutiendo con los camaradas que le visitaban en el hospital; y seguía atento, además, a la más mínima evolución de la vida de la CCI y de su funcionamiento. Para Marc no había cosa tal como una cuestión “secundaria” o una tarea que pudiera dejarse a camaradas con menor preparación teórica. De la misma forma en que siempre se preocupaba de que todos los militantes de la organización fueran capaces de desarrollar la mayor claridad política posible y de que no se reservaran las cuestiones teóricas a ningún “especialista”, se mostraba siempre dispuesto a echar una mano en toda nuestra actividad práctica diaria. Marc siempre ha dado a los militantes más jóvenes de la CCI el ejemplo de un militante en todo el sentido de la palabra, que ofrecía todas sus capacidades a la vida de este organismo tan vital para el proletariado: su organización revolucionaria. Nuestro camarada siempre supo cómo transmitir a las nuevas generaciones de militantes toda la experiencia acumulada, a tantos niveles, durante el curso de su excepcionalmente larga y rica vida como militante. Y estas nuevas generaciones no pudieron absorber plenamente una experiencia tal por la simple lectura de escritos políticos; la obtuvieron en la vida diaria de la organización y en presencia de Marc.
En este sentido, Marc jugó un papel verdaderamente excepcional en la vida del proletariado. La contrarrevolución había eliminado o confinado a la esclerosis a las organizaciones políticas que la clase obrera había hecho surgir en el pasado. Marc fue un puente, un eslabón irreemplazable entre las organizaciones revolucionarias que participaron en la oleada de la revolución internacional tras la I Guerra Mundial y las que se enfrentarán a la siguiente oleada revolucionaria.
En un fragmento de su Historia de la revolución rusa, Trotsky considera el rol especial y excepcional que jugó Lenin. Y aunque adopta las tesis clásicas del marxismo sobre el papel del individuo en la historia, acaba concluyendo que sin la restitución y el “armamento” político del Partido Bolchevique que impulsó Lenin, la revolución no habría tenido lugar o habría acabado en derrota. Es evidente que sin Marc la CCI no existiría hoy, al menos en su forma actual como la organización más grande del medio revolucionario internacional (sin mencionar la claridad de sus posiciones, de la que otros grupos revolucionarios pueden tener, ciertamente, una opinión diferente a la nuestra). Su presencia y actividad impidieron, particularmente, que cayera en el olvido todo el enorme y fundamental trabajo de las fracciones de izquierda expulsadas de la Internacional Comunista, especialmente la italiana. Muy al contrario, este trabajo acabó dando sus frutos, y aunque Marc nunca fuera conocido en el seno de la clase obrera como lo fueron Lenin, Luxemburgo o Trotsky, o incluso Bordiga o Pannekoek (no podía ser de otra forma en el periodo de la contrarrevolución) no dudamos en decir que su contribución a la lucha proletaria está al mismo nivel que la de sus grandes predecesores.
Nuestro compañero siempre detestó este tipo de comparaciones. Siempre cumplía con sus tareas con la mayor sencillez. Jamás pidió un “lugar de honor” en la organización. Su mayor orgullo no estaba en las excepcionales contribuciones que hizo, sino en el hecho de haberse mantenido fiel en todo momento al combate del proletariado. Esto supone también una valiosa lección para las nuevas generaciones de militantes que nunca han tenido la oportunidad de experimentar la inmensa devoción a la causa revolucionaria de las generaciones del pasado. Es a este nivel, sobre todo, al que esperamos ir al encuentro de la lucha. Aunque sea ahora sin su presencia, vigilante y perspicaz, cálida y apasionada, estamos listos para continuar.
CCI, 1991
[1] Ver nuestras Tesis sobre la Descomposición https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [10]
[2] https://es.internationalism.org/revista-internacional/198910/2140/internationalisme-1945-las-verdaderas-causas-de-la-segunda-guerra- [47]
[3] Los artículos de Internationalisme publicados en la Revista Internacional incluyen:
- “La evolución del capitalismo y una nueva perspectiva” (nº21, 1980)
- “La tarea del momento; la formación del Partido o la formación de cuadros” (nº32, 1983)
- “Contra el concepto del jefe genial” (nº33, 1983) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200802/2182/problemas-actuales-del-movimiento-obrero-contra-el-concepto-de-jef [48]
- “Disciplina; un falso principio” (nº34, 1983)
- “El 2º Congreso del Parti Communiste Internationaliste de julio de 1948” (nº36, 1984)
- Informe de la situación internacional, GCF, julio de 1945 y “Manifiesto de L’Etincelle” (nº59, 1989)
- “La experiencia rusa” (nº61, 1990) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200711/2089/la-experiencia-rusa-propiedad-privada-y-propiedad-colectiva [49]
- Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado https://es.internationalism.org/revista-internacional/201410/4055/sobre-la-naturaleza-y-la-funcion-del-partido-politico-del-proletar [50]
- Sobre el Primer Congreso del Partido Comunista Internacionalista de Italia https://es.internationalism.org/content/4431/sobre-el-primer-congreso-del-partido-comunista-internacionalista-de-italia [51]
Además está la serie “Lenin filósofo de Pannekoek – Crítica de Internationalisme” (nºs 25, 27, 28 y 30) https://es.internationalism.org/revista-internacional/200808/2326/critica-de-lenin-filosofo-de-pannekoek-2-parte [52]
[4] Ver https://es.internationalism.org/revista-internacional/198406/2517/la-spartacus-bund-1942-48-i [53]
[5] La CCI mostró esta misma preocupación a la hora de organizar conferencias de grupos comunistas con respecto a la actitud ambigua del PCInt hacia la primera conferencia que se celebró en mayo de 1977. Leer al respecto las Revistas Internacionales 10, 13, 17, 22, 40, 41, 53, 54, 55 y 56. Ver el balance de estas conferencias internacionales de la izquierda comunista en https://es.internationalism.org/revista-internacional/201003/2829/el-sectarismo-una-herencia-de-la-contrarrevolucion-que-hay-que-sup [54]
[6] Los artículos de historia crítica de la CCI se pueden encontrar en: https://es.internationalism.org/revista-internacional/198501/2233/10-anos-de-la-cci-balance-y-perspectivas-algunas-ensenanzas [55] , https://es.internationalism.org/revista-internacional/199504/1831/construccion-de-la-organizacion-revolucionaria-los-20-anos-de-la-c [56] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/200512/356/treinta-anos-de-la-cci-apropiarse-del-pasado-para-construir-el-futu [57]
[7] En esta ocasión tuvo la oportunidad de mostrar uno de los rasgos de su carácter, que no tenía nada que ver con el de un intelectual de salón. Presente allá donde el movimiento se desenvolvía, en las discusiones tanto como en las manifestaciones, pasó una noche entera tras una barricada con un grupo de elementos jóvenes que habían tomado la decisión de resistir a la policía hasta que amaneciera… como la cabra de Monsieur Seguin enfrentándose al lobo en la fábula de Alphonse Daudet [58].
[8] Ver La renovación de la Izquierda Comunista: uno de los aportes clave de Mayo 68 https://es.internationalism.org/content/4344/la-renovacion-de-la-izquierda-comunista-uno-de-los-aportes-clave-de-mayo-68 [59]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
1992 - 68 a 71
- 3605 reads
Revista internacional n° 68 - 1er trimestre de 1992
- 2726 reads
Dislocación de la URSS, matanzas en Yugoslavia
- 2404 reads
Dislocación de la URSS, matanzas en Yugoslavia
Únicamente la clase obrera internacional podrá hacer que la humanidad se libre de la barbarie
El “nuevo orden mundial” anunciado hace menos de dos años por el presidente Bush lo único que está haciendo es acumular horrores y cadáveres. Nada más terminadas las masacres de la guerra del Golfo (las provocadas directamente por la coalición, pues la de los kurdos sigue) ya se encendía la guerra en plena Europa, en lo que ha sido Yugoslavia. El horror descubierto tras la toma de Vukovar por los ejércitos serbios ilustra una vez más hasta qué punto eran falsos los discursos sobre la “nueva era“ de paz , de prosperidad y de respeto de los derechos humanos, era que se iba a iniciar con el hundimiento de los regímenes estalinistas de Europa y la desaparición del antiguo bloque del Este. Al mismo tiempo, la independencia de Ukrania y, más todavía, la constitución de una “Comunidad de Estados “ formada por ese país, Rusia y Bielorrusia [1] han acabado formalizando lo que ya era un hecho patente desde el verano : la URSS ha dejado de existir. Pero eso no impide, ni mucho menos, que los trozos de ese difunto país sigan descomponiéndose: hoy la amenaza de estallido se cierne sobre la Federación Rusa misma, o sea sobre la más poderosa de las repúblicas del que fuera Imperio soviético. Frente al caos en el que se están hundiendo cada día más el planeta, los países más adelantados, y ante todo el primero de ellos, los Estados Unidos, pretenden aparecer cual oasis de estabilidad, garante del orden mundial. En realidad, esos países tampoco están a salvo de las convulsiones mortales en las que se está hundiendo la sociedad humana. El estado más poderoso de la Tierra, por mucho que se aproveche de su enorme superioridad militar sobre el resto, para reivindicar el papel de “gendarme mundial “, como acabamos de comprobar con la Conferencia sobre Oriente Medio, nada puede hacer, en cambio, para atajar la inexorable crisis económica que es base y raíz de todas las convulsiones que agitan la humanidad. La barbarie del mundo de hoy pone de relieve la gran responsabilidad que le incumbe al proletariado mundial, un proletariado que debe hacer frente al desencadenamiento de una campaña y a unas maniobras de intensidad nunca vista, destinadas a desviarlo no sólo de su perspectiva histórica sino también de la lucha por sus intereses más elementales.
Hemos analizado regularmente en nuestra Revista la evolución de la situación en la antigua URSS[2] Desde el verano de 1989 (o sea dos meses antes de la caída del muro de Berlín), la CCI ha ido insistiendo en la extrema gravedad de las convulsiones que sacudían a todos los países que se pretendían “socialistas “[3]Hoy, cada día que pasa viene a ilustrar un poco más la amplitud de la catástrofe que se ha desencadenado en esa parte del mundo.
La ex URSS en el abismo
Desde el golpe fallido de agosto pasado, las cosas han ido precipitándose sin parar en la antigua URSS. La salida de los países bálticos de la “Unión “parece ahora algo de un remoto pasado. Ahora es Ucrania la que se proclama independiente, o sea, la segunda república de la Unión, que cuenta 52 millones de habitantes, su “granero de trigo “, 25 % de su producción industrial. Además, Ucrania posee en su territorio una cantidad importante de armas atómicas de la ex URSS. Sólo ella ya dispone de un potencial de destrucción superior a los de Gran Bretaña y Francia juntas. En este sentido, la decisión de Gorbachov, el 5 de Octubre, de reducir de 12 000 a 2 000 la cantidad de cargas nucleares tácticas de la URSS no sólo era la respuesta a la decisión similar adoptada por Bush una semana antes. Tampoco era la simple plasmación de la desaparición del antagonismo imperialista, que había dominado el mundo durante cuatro décadas, entre EEUU y la URSS. Era una medida de prudencia elemental para impedir que las repúblicas en cuyo territorio se encuentran esas armas, y especialmente Ucrania, las usaran como armas de chantaje. Por eso se han negado hasta ahora las autoridades ucranias a devolver ese armamento. No hubo que esperar mucho tiempo para que se viera lo justificada que estaba la inquietud de Gorbachov y de la mayoría de quienes gobiernan este mundo, frente al problema de la diseminación nuclear. A primeros de Noviembre estallaba el conflicto entre la autoridad central rusa y la república autónoma de Checheno-Ingushetia, la cual acababa de proclamar, también ella, su “independencia “. Contra la decisión de Yeltsin de instaurar allí el estado de emergencia con las fuerzas especiales del KGB, Dudáiev, ex general del ejército “rojo“ reconvertido en pequeño sátrapa independentista, amenazaba con recurrir a actos terroristas contra las instalaciones nucleares de la región. Además, ante el peligro de enfrentamientos sangrientos, las tropas encargadas de la represión se negaron a obedecer, siendo, al cabo, el Parlamento ruso quien sacara a Yeltsin del aprieto anulando las decisiones de éste. Este suceso, además de evidenciar la amenaza real que representan los enormes medios nucleares desplegados en toda la ex URSS en el momento mismo en que esta antigua superpotencia se desintegra, también pone de relieve el nivel de caos en que se encuentran hoy esas regiones del mundo. Ya no es sólo la URSS la que se está desmoronando, sino también la mayor república, Rusia, amenazada de explosión sin poseer los medios, si no es el de alguna que otra matanza de incierto desenlace, para hacer respetar el orden.
Bancarrota económica total
Esa tendencia al desmoronamiento de la misma Rusia también se plasma en las disensiones entre los “reformadores “de la camarilla actualmente gobernante. Por ejemplo, las medidas de “liberalismo salvaje “propuestas por el presidente ruso a finales de octubre han provocado las protestas de los alcaldes de las dos ciudades mayores del país. Gavril Popov, alcalde de Moscú, ha declarado que “él no cargará con la responsabilidad de la liberación de los precios “y su colega de San Petersburgo, Anatoli Sobchak ha acusado a Yeltsin de querer “matar de hambre a Rusia “. De hecho, esos enfrentamientos entre políticos sobre cuestiones económicas, hacen aparecer el atolladero en que se encuentra la economía de la ex URSS. Todos sus dirigentes políticos, empezando por Gorbachov, no paran de lanzar alarmas ante la amenaza de hambrunas para este invierno. El 10 de Noviembre, Sobchak avisaba: “No hemos acumulado las reservas alimenticias suficientes, sin las cuales las grandes ciudades soviéticas y los grandes centros industriales del país no podrán, sencillamente, sobrevivir “.
También en lo financiero, la situación se ha vuelto de auténtica pesadilla. El Banco Central, el Gosbank, está dándole a la máquina de billetes a ritmo intensivo, lo que acarrea una devaluación del rublo de 3 % por semana. El 29 de Noviembre, ese banco anuncia que ya no se pagarán los sueldos de los funcionarios. El origen de este decisión está en la negativa de los diputados rusos (mayoritarios) en el Congreso de votar una autorización de crédito de 90 mil millones de rublos pedida por Gorbachov. Al día siguiente, Yeltsin, para así apuntarse un nuevo tanto en su pugna de influencia contra Gorbachov, aseguró que Rusia se encargaba del pago de los funcionarios.
En realidad, la quiebra del banco central no se debe únicamente a la negativa de las repúblicas de hacer entrega de la recaudación de impuestos al “centro “. Tampoco ellas son capaces de recaudar los fondos indispensables para funcionar. Las repúblicas autónomas de Yakutia y Buriatia, por ejemplo, bloquean desde hace meses sus entregas de oro y diamantes, entregas que permitirían alimentar en divisas las arcas de Rusia y de la Unión. Las empresas, por su parte, pagan cada vez menos impuestos, ya sea porque tienen las arcas también vacías, ya sea porque consideran (como así ocurre con las empresas privadas más “prósperas “) que “liberalización “significa abolición de los impuestos. La ex URSS se encuentra así metida en una espiral de locura. Tanto las reformas como los conflictos políticos resultantes de la catástrofe económica agravan todavía más esta catástrofe, lo que desemboca en una nueva huida ciega en unas “reformas “ ya muertas al nacer y en enfrentamientos entre camarillas.
Los gobiernos de los países más avanzados son muy conscientes de la amplitud de la catástrofe, cuyas repercusiones, claro está, no van a parase en seco en las fronteras de la antigua URSS. [4]Por eso, se han elaborado planes de urgencia para transportar hacia aquella zona productos de primera necesidad. Pero nadie puede garantizar que esas ayudas lleguen a su destino, a causa de la insondable corrupción reinante a todos los niveles de la economía, a causa de la parálisis de todo el aparato político-administrativo (ante la inestabilidad y las amenazas de despidos, la preocupación principal de la mayoría de los “agentes de decisión “ es la de no tomar ninguna), a causa de la desorganización completa de los medios de transporte (faltan recambios para el mantenimiento de la maquinaria, hay cortes en el abastecimiento de combustible, se producen desórdenes de todo tipo que afectan regularmente a muchas partes del territorio).
También, para aliviar un poquito el estrangulamiento financiero de la ex URSS, los países del G-7 han decidido otorgar un plazo de un año para el reembolso de los intereses de la deuda soviética, la cual asciende hoy a 80 mil millones de dólares. Pero eso es como un esparadrapo en una pata de palo, pues los préstamos otorgados parecen caer en un pozo sin fondo. Hace dos años, nos habían cantado la coplilla de los “nuevos mercados “que quedaban abiertos gracias al desplome de los regímenes estalinianos. Ahora, cuando la crisis económica mundial se está plasmando, entre otras cosas, en una crisis aguda de liquidez[5], los bancos se hacen cada día más remolones para invertir sus capitales en esa parte del mundo. Así se quejaba recientemente un banquero francés: “Allí, no sabe uno a quién le presta ni a quiénes podrá exigir los reembolsos “.
Incluso a los políticos burgueses más optimistas, les resulta difícil imaginarse cómo podría enderezarse tal situación tanto en lo económico como en lo político, del país que, hasta hace poco tiempo, era la segunda potencia mundial. La independencia de cada república, presentada por los diversos demagogos locales como una “solución “ para no hundirse con el navío entero, no hará sino poner todavía peor las dificultades de una economía basada durante décadas en una extrema división del trabajo (algunos productos son fabricados por una sola fábrica para toda la URSS). Además, esas independencias llevan consigo el resurgir de otras reivindicaciones particulares de minorías repartidas por todo el territorio de la ex URSS (existen unas cuarenta “regiones autónomas “y un montón de etnias). Ya ahora, con los enfrentamientos sangrientos entre armenios y azeríes a propósito de Nagorno-Karabaj, entre osetios y georgianos en Osetia del Sur, entre kirghizios, uzbekos y tadyiks en Kirghizia, puede uno hacerse una idea de lo que le espera al conjunto del territorio de la ex URSS. Además, las poblaciones rusas, que están repartidas por toda la ex Unión (38 % de la población de Kazajstán, 22 % en Ucrania, por ejemplo), podrían pagar los platos rotos de esas “independencias “. Yeltsin, por otra parte, ha avisado que él se consideraría “protector “de los 26 millones de rusos que viven fuera de Rusia y que habría que reconsiderar la cuestión de las fronteras de su república con algunas otras. Este tipo de discurso ya se lo hemos oído, hace poco tiempo, al dirigente serbio Milosevic ; cuando se ve lo que está ocurriendo en Yugoslavia, puede uno entender perfectamente la siniestra realidad que tales discursos anuncian para el futuro, y eso a una escala mucho mayor .[6]
Yugoslavia: barbarie y antagonismos entre grandes potencias
En unos cuantos meses, Yugoslavia se ha hundido en los infiernos. Día tras día, los telediarios nos dan imágenes de una barbarie sin nombre que se ha desencadenado a unos cientos de kilómetros de las metrópolis industriales de Italia del Norte y de Austria. Ciudades enteramente destruidas, cadáveres amontonados por las calles, mutilaciones, torturas, muertos por doquier. Desde que terminó la IIª Guerra mundial, ningún país de Europa había conocido semejantes atrocidades. Desde ahora, el horror que parecía reservado a los países del llamado tercer mundo, está alcanzando las zonas inmediatas al corazón del capitalismo. Ése es el “gran progreso “que acaba de realizar la burguesía: crear un Beirut de Danubio, a una hora escasa de Milán y de Viena. El infierno en que viven desde hace décadas los países más pobres del planeta siempre ha sido insoportable, una vergüenza para la humanidad. Que ese infierno esté ahora a las puertas de Europa no es ni más ni menos escandaloso. Pero sí que es el indiscutible signo del grado de putrefacción que ha alcanzado un sistema que durante cuarenta años había conseguido repeler hacia su periferia los aspectos más abominables de la barbarie que él engendra. Es la expresión evidente de que el capitalismo ha entrado en una nueva etapa, la última, de su decadencia: la de la descomposición general de la sociedad[7].
Una de las ilustraciones de esta descomposición es la irracionalidad total con la que se conducen las principales fuerzas políticas en presencia. Por parte de las autoridades de Croacia, la reivindicación de independencia no se basa en la más mínima posibilidad de mejora de las posiciones de su capital nacional. Basta con consultar un mapa para darse cuenta de las dificultades suplementarias que surgirán sin la menor duda cuando esta “nación “ haya alcanzado su “independencia “, dificultades debidas a la conformación misma de sus fronteras. Para ir de Dubrovnik a Vukovar, suponiendo que estas dos ciudades puedan ser un día reconstruidas y pertenezcan a una Croacia independiente, no será por Zagreb por donde habría que pasar, salvo si se quieren recorrer 500 kilómetros suplementarios, sino por Sarajevo, capital de otra república, Bosnia-Herzegovina.
Del lado de las autoridades “federales “(serbias, en realidad), los intentos por someter a Croacia, o al menos de mantener dentro de una “Gran Serbia “el control de las provincias croatas en las que viven serbios, tampoco va a permitir obtener grandes beneficios económicos: el coste de la guerra actual y las destrucciones que está provocando no hacen sino agravar más todavía el marasmo económico en que está metido el país.
Disensiones entre Estados europeos
Desde el inicio de las masacres yugoslavas, los especialistas de la bondad y caridad mediáticas se emocionaron muchísimo; “¡algo hay que hacer!”, venían a decir. Es cierto que los horrores sufridos por los kurdos de Irak se venden hoy peor que hace algunos meses [8]. Sin embargo, para Yugoslavia, la “solicitud” ha ido bastante más allá que el puro “Charity Business”, pues la Comunidad Europea ha organizado una conferencia especial, llamada de La Haya, para poner fin a la guerra. Tras casi veinte ridículos; alto el fuego y los múltiples viajes del negociador Lord Carrington, las matanzas siguen y siguen. De hecho, la impotencia de Europa para acabar con este conflicto, cuya total absurdez es subrayada por todos, es una ilustración patente de las disensiones que existen entre los Estados que la componen. Estas disensiones no son ni circunstanciales ni secundarias. Esas disensiones cubren, por el contrario, intereses imperialistas muy determinados y antagónicos. El que Alemania haya sido favorable, desde el principio, a la independencia de Eslovenia y de Croacia no es algo fortuito. Para esa potencia, esas independencias son ahora la condición necesaria para acceder al Mediterráneo, mar cuya importancia estratégica es evidente [9]. Por su parte las demás potencias imperialistas presentes en el Mediterráneo, no tienen el más mínimo interés en que Alemania vuelva a asomarse a él. Por eso, al iniciarse el conflicto yugoslavo, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia (sin contar a la URSS, tradicional “protector” de Serbia, pero que bastante tiene con lo suyo) se pronunciaron por el mantenimiento de Yugoslavia unificada.[10]
La tragedia yugoslava ha puesto de relieve que el “nuevo orden mundial” no significa otra cosa que el recrudecimiento de las tensiones no sólo entre nacionalidades o etnias en algunas partes del mundo como en la Europa del Este y Central, en donde el desarrollo tardío del capitalismo impidió la formación de Estados nacionales viables y estables, sino y sobre todo entre los viejos Estados capitalistas formados desde hace ya tiempo y que, hasta hace poco, estaban aliados contra la potencia imperialista soviética. El caos en que se está hundiendo el planeta ya no es sólo algo “típico” de los países de la periferia del capitalismo. Ese caos también está y seguirá afectando cada día más a los países centrales pues tiene sus raíces, no en los problemas específicos de los países subdesarrollados, sino en un fenómeno mundial: la descomposición general de la sociedad capitalista, que no cesará de agravarse al mismo tiempo que se agrava la crisis irreversible de su economía.
La conferencia sobre Oriente Medio afirmación del liderazgo de EE.UU.
Para intentar atajar el caos en que se está precipitando el planeta entero, le incumbe a la primera potencia mundial el desempeñar el papel de gendarme. Es evidente que las motivaciones estadounidenses para hacer ese papel no son desinteresadas, ni mucho menos. A quien más se aprovecha del “orden mundial” actual, le incumbe, sobre todo a él, preservarlo. La guerra del Golfo ha sido una operación de policía ejemplar para disuadir a todos los demás países, grandes o pequeños, de participar en la desestabilización de tal orden. Ahora, la “conferencia de paz” sobre Oriente Medio es otro aspecto, complementario de la guerra, en la estrategia americana. Tras haber demostrado que estaban dispuestos a “mantener el orden” a costa de la mayor brutalidad, los Estados Unidos tenían que dar la prueba de que sólo ellos tienen los medios para ser eficaces en arreglar conflictos que llevan ensangrentando el planeta desde hace décadas. Para ello, la cuestión de Oriente Medio es, evidentemente, una de las más significativas.
En efecto, debe subrayarse la importancia histórica considerable de tal acontecimiento. Es la primera vez en 43 años (desde el reparto de Palestina por la ONU en noviembre del 47 y el final del protectorado inglés en mayo del 48) que Israel se encuentra en la misma mesa junto con sus vecinos árabes con quienes ha hecho ya cinco guerras (1948, 1956, 1967, 1973, 1982). De hecho, esa conferencia internacional es consecuencia directa del hundimiento del bloque ruso en 1989 y de la guerra del Golfo de principios del 91. Ha podido realizarse porque los Estados árabes (incluida la OLP) al igual que Israel ya no pueden seguir jugando con la rivalidad Este-Oeste para hacer prevalecer sus intereses.
Los Estados árabes que pretendían confrontarse con Israel han perdido definitivamente a su “protector” soviético. Y por lo tanto, Israel ha perdido una de las atribuciones que le granjeaba el apoyo total de Estados Unidos, la de ser el principal gendarme del bloque USA en la región frente a las pretensiones del bloque ruso.[11]
Sin embargo, aunque es cierto que la cuestión de Oriente Medio, por su importancia histórica y estratégica, ya da de por sí gran relieve a la conferencia abierta a finales de octubre en Madrid y que proseguirá en Washington en diciembre, su significado va mucho más allá de los problemas de esa parte del mundo. EE.UU. no sólo afirma su autoridad ante los países de la región, sino, y sobre todo, ante las demás grandes potencias que pretendieran jugar una baza “independiente”.
Las potencias europeas metidas en cintura
En Madrid, en efecto, al no tener la ONU [12] la menor función (a petición de Israel, pero eso les venía muy bien a los americanos), la única gran potencia presente, al lado de EE.UU, era... ¡la URSS! (lo de “gran potencia”, es un decir). El simple hecho que Bush propusiera la copresidencia de la conferencia a un Gorbachov totalmente devaluado y dirigente de un país ya inexistente, es una afrenta a países que hasta hace poco tenían pretensiones en Oriente Medio. Este era el caso de Francia (definitivamente expulsada de Líbano, totalmente ahora bajo control de Siria) y también de Gran Bretaña (principal potencia presente en la región hasta la IIª Guerra mundial y “ex protectora” de Palestina, Jordania y Egipto). La cosa no es muy grave en el caso de Gran Bretaña, la cual no concibe la defensa de sus intereses imperialistas sino es en el marco de una estrecha alianza con el gran hermano americano. En cambio, en el caso de Francia, es una nuevo ejemplo del segundo orden que Estados Unidos le tiene ya asignado a pesar, y en parte a causa, de sus intentos por llevar a cabo una política “independiente”. Y detrás de Francia, el mensaje también iba dirigido indirectamente a Alemania. Alemania ya no tiene, desde hace tiempo, intereses en la zona (excepto los económicos, claro está). Pero, la afrenta recibida por Francia, país en el que Alemania intenta apoyarse actualmente, tanto en las instituciones europeas como en lo militar, para afirmar sus intereses, también a ella la alcanza. El lugar reservado a Europa en la conferencia de Madrid (la presencia, como observador, del ministro de Asuntos exteriores de Holanda) da una clara idea del papel que Estados Unidos pretende reservar para los Estados europeos o a cualquier alianza entre ellos en los grandes asuntos internacionales un papel de comparsa.
Y organizar una conferencia sobre Oriente Medio cuando esos mismos Estados europeos lucen un día tras otro su total impotencia ante la situación yugoslava, pone en evidencia una vez más que el único gendarme capaz de asegurar un poco de orden en el mundo es el Tío Sam. Este último ha sido capaz de dar “solución” a uno de los conflictos más antiguos y graves del planeta y que se desarrollaba a 10 000 km de sus fronteras, mientras que los países europeos no logran poner orden del otro lado de las suyas. Así, con la conferencia sobre Oriente Medio se ha reafirmado el mensaje esencial que EE.UU. quería mandar con la guerra del Golfo sólo de la potencia estadounidense, de su enorme superioridad militar (y también económica) depende “el orden mundial”. Todos los países, incluidos quienes quieren jugar sus propias cartas, necesitan a ese gendarme [13]. El interés de esos países será pues el de facilitar la política de la primera potencia mundial.
Sin embargo, la disciplina que la primera potencia mundial está logrando todavía imponer no puede ocultar la situación catastrófica en que se encuentra el mundo capitalista, situación que seguirá agravándose sin remedio. Para empezar, el método empleado para garantizar esa disciplina es ya de por sí generador de nuevos desórdenes. Eso es lo que hemos podido ver con la guerra del Golfo y todas sus desastrosas consecuencias en la región, especialmente en la cuestión kurda; eso es lo que estamos comprobando con Yugoslavia, en donde el mantenimiento de la autoridad norteamericana ha puesto a sangre y fuego al país. Como lo han afirmado siempre los marxistas, no hay sitio, en el capitalismo decadente, para una no se sabe qué “paz general”. Aunque se apagaran en Oriente Medio, las tensiones entre bandas rivales de los gánsteres capitalistas se encenderán en otras partes. Y eso tanto más por cuanto la crisis económica del modo de producción capitalista, que es, en última instancia, la raíz de los enfrentamientos imperialistas, es insoluble y además seguirá agravándose como puede comprobarse en estos días.
Agravación de la crisis y ataques contra la clase obrera
A la vez que Bush celebra sus triunfos diplomáticos y militares, su “frente interior” no para de degradarse, sobre todo con la nueva agravación de la recesión. Durante algunos meses, la burguesía norteamericana y, con ella, la burguesía del mundo entero, se había hecho la ilusión de que la recesión abierta que se había iniciado antes de la guerra del Golfo iba a ser pasajera. Ha llegado hoy el tiempo de las decepciones a pesar de todos los esfuerzos de los gobiernos (que además pretenden que no hay que intervenir en la economía y dejar funcionar las leyes del mercado, cuando en realidad hacen lo contrario) el marasmo se prolonga sin que se le vea salida. En realidad, estamos ante una nueva agravación de la crisis del capital, agravación que ya ha sumido en el pánico a cantidad de sectores de la burguesía.
Tal agravación no va a tener otra consecuencia que la intensificación de los ataques contra la clase obrera. Ya hoy se han ido desencadenando esos ataques por doquier: despidos masivos (incluidos sectores “punta” como la informática, bloqueo de salarios, erosión de subsidios sociales (pensiones, subsidios de desempleo, gastos médicos, etc.), aumento de las cadencias en el trabajo. Sería imposible hacer una lista de todos los tipos de agresiones que en los diferentes países está sufriendo la clase obrera. Son todos los obreros de todos los países quienes están soportando en carne viva las cornadas de la crisis capitalista. Esos ataques producen un evidente descontento en la clase obrera. En muchos países puede efectivamente observarse una agitación social en aumento. Lo que es, sin embargo, significativo es que, al contrario de las grandes luchas que marcaron los años de mitad de los 80, luchas que los medios de comunicación se esmeraron en ocultar casi por completo, la agitación actual, en cambio, nos la brindan en espectáculo en los medios de comunicación. Estamos asistiendo a una de esas maniobras de envergadura con las que la burguesía de la mayoría de los países más desarrollados intenta minar el terreno de los verdaderos combates de clase.
Para la clase obrera no son equivalentes la indignación y la combatividad, como tampoco son equivalentes la combatividad y la conciencia, por mucho que entre ellas haya una estrecha relación. La situación de los obreros de los países ex “socialistas” nos los demuestra cada día. Esos obreros tienen hoy que encarar condiciones de vida que se resumen en una miseria desconocida desde hace décadas. Y sin embargo, sus luchas contra la explotación son de muy flojo alcance y cuando se despliegan es para caer en las trampas más groseras que la burguesía pueda tenderles, en especial las nacionalistas como hemos podido ver en la primavera del 91 con la huelga de los mineros de Ucrania. La situación dista mucho de ser tan catastrófica en los países “adelantados”, tanto desde el punto de vista de los ataques capitalistas como de las mistificaciones que pesan en la conciencia de los obreros. En cambio, sí que hay que subrayar las dificultades con las que en el momento actual se está encontrando el proletariado de estos países. La clase enemiga está empleando todos los medios a su alcance para utilizar esas dificultades y aumentarlas.
Los acontecimientos tan importantes que se han venido sucediendo desde hace dos años han sido ampliamente utilizados por la burguesía para atajar la combatividad de la clase obrera y, sobre todo, intentar destruir su conciencia. Y así, repitiendo hasta el asco que el estalinismo era el “comunismo”, que los regímenes estalinistas, cuya bancarrota se había hecho evidente, eran algo así como la consecuencia inevitable de la revolución proletaria, todas esas campañas propagandísticas de la burguesía han tenido el objetivo de desviar a los obreros de la menor perspectiva de una sociedad diferente, dándoles a entender que la “democracia liberal” sería la única sociedad viable para siempre jamás. Lo que se ha hundido en el Este es una forma particular de capitalismo, y se ha hundido precisamente a causa de la presión de la crisis general del sistema. Y esos acontecimientos, los medios de comunicación no han cesado de presentárnoslos como un “triunfo” del capitalismo.
Esas campañas han tenido un impacto nada desdeñable en los medios obreros, afectándoles en su combatividad y sobre todo en su conciencia. La combatividad obrera estaba viviendo un nuevo ímpetu en la primavera de 1990, como consecuencia, en particular, de los ataques debidos al inicio de la recesión. Pero la crisis del Golfo y la guerra volvieron a minar esa combatividad. Estos trágicos acontecimientos permitieron que apareciera claramente la mentira sobre el “nuevo orden mundial “que nos anunciaba la burguesía tras la desaparición del bloque del Este, el cual habría sido el principal responsable de las tensiones militares. Las matanzas perpetradas por las “grandes democracias”, por los “países civilizados” contra las poblaciones iraquíes permitieron que muchos obreros comprendieran cuán falsos eran los discursos de esas mismas “democracias”, sobre la “paz” y los “derechos humanos”. Pero, al mismo tiempo, la gran mayoría de la clase obrera de los países avanzados, tras las nuevas campañas de mentiras de la burguesía, soportó esta guerra con un fuerte sentimiento de impotencia que ha acabado debilitando sus luchas. El golpe del verano de 1991 en la URSS y la nueva desestabilización que ha acarreado, así como la guerra civil en Yugoslavia, han venido a incrementar ese sentimiento de impotencia. El estallido de la URSS y la barbarie guerrera desencadenada en Yugoslavia son expresiones del grado de descomposición alcanzado hoy por la sociedad capitalista. Pero, gracias a todas las mentiras machacadas una y otra vez por los media, la burguesía ha conseguido ocultar las causas reales de esos acontecimientos, presentándolos como una nueva consecuencia de la “muerte del comunismo” e incluso de un problema de “derecho de los pueblos a la autodeterminación”, hechos ante los cuales a los obreros no les quedaría otro remedio que el ser espectadores pasivos y confiar plenamente en la “sabia cordura” de sus gobernantes.
Las maniobras de la burguesía contra la clase obrera
Así pues, tras haber tenido que soportar durante dos años semejante ametrallamiento propagandístico, la clase obrera ha acusado el golpe, expresándose en un desaliento y un fuerte sentimiento de impotencia. Y es precisamente ese sentimiento de impotencia lo que la burguesía procura utilizar e incrementar con una serie de maniobras con las que cortar de raíz toda posibilidad de renacimiento de la combatividad, provocando enfrentamientos prematuros, en un terreno elegido por la propia burguesía, para que esos enfrentamientos se agoten en el aislamiento y terminen metiéndose en callejones sin salida. Variados son los métodos empleados, pero todos tienen algo común y es que en todos los casos siempre están presentes los sindicatos en actividad intensiva.
En España, por ejemplo, será el terreno minado del nacionalismo y el regionalismo el usado por los sindicatos (Comisiones Obreras próximas al PC y la UGT cercana al PSOE) por el que llevarán a los obreros al aislamiento. El 23 de Octubre convocaron una huelga general en Asturias, en donde van a desaparecer cerca de 50 000 empleos según los planes de “racionalización” de las minas y de la siderurgia, tras la consigna de “defensa de Asturias”. Con semejante consigna, el “movimiento” ha obtenido el apoyo de los comerciantes, los artesanos, los agricultores, los futbolistas y hasta de los curas. A causa de la ira y la inquietud que anima a los obreros, el movimiento ha sido muy seguido, pero semejante reivindicación no podía sino favorecer su encierro en la región, cuando no es en su barrio, como ha ocurrido en el País Vasco, en Bilbao, en donde eran convocados a movilizarse tras una moción del Parlamento autónomo para “salvar la margen izquierda del Nervión”.
En Holanda y en Italia, los sindicatos han echado mano de otros medios. Han convocado a una movilización nacional con grandes manifestaciones callejeras, en cuanto se dio a conocer el presupuesto de 1992, que contiene importantes ataques contra los subsidios sociales, los salarios y los empleos. En Holanda, el movimiento ha sido un éxito para los sindicatos; dos manifestaciones, la del 17 de Septiembre y la del 5 de Octubre, fueron las más importantes desde la guerra. Fue una ocasión para los aparatos sindicales de incrementar el encuadramiento de la clase obrera en previsión de luchas futuras, a la vez que desviaban el descontento hacia el terreno de la “defensa de las adquisiciones sociales de la democracia holandesa”. En Italia, en donde vive uno de los proletariados más combativos del mundo, en donde los sindicatos están muy desprestigiados, la maniobra ha sido más sutil. Dicha maniobra consistió en dividir y desalentar a los obreros mediante un reparto de tareas entre, por un lado, las tres grandes centrales (CGIL, CSIL y UIL) que convocaban a manifestaciones para el 22 de Octubre y, del otro, los sindicatos “de base” (las COBAS) que convocaban a una “huelga alternativa” para... el 25 de Octubre.
En Francia, otra táctica: encerrar a los obreros en el corporativismo. Los sindicatos lanzaron toda una serie de “movimientos”, ampliamente repercutidos por los media, en fechas y por reivindicaciones diferentes: ferrocarriles, trasportes aéreos y urbanos, puertos, siderurgia, enseñanza, asistentes sociales, etc. Hemos podido asistir a una maniobra especialmente asquerosa en el sector de la salud: los sindicatos oficiales, notoriamente desprestigiados, abogaban por “la unidad” entre las diversas categorías, mientras que las coordinadoras, que ya se ilustraron en la huelga del otoño de 1988[14], cultivaban el corporativismo y lo “específico”, en especial entre las enfermeras. El gobierno ya se las arregló para echar oportunamente pimienta “radical” al movimiento de éstas mediante las violencias policiacas en una de sus manifestaciones, violencias ampliamente trasmitidas por los medios de comunicación. El colmo fue cuando los trabajadores de ese sector fueron llamados a manifestarse junto con los médicos liberales, los grandes caciques de la medicina hospitalaria y los farmacéuticos, por la “defensa de la salud”. Al mismo tiempo, los sindicatos, con el apoyo activo de las organizaciones izquierdistas, lanzaron la huelga en la factoría Renault de Cleon, o sea en la empresa “faro” para el proletariado de Francia. Durante semanas los sindicatos no cesaron en sus discursos radicales, a la vez que mantenían encerrados a los obreros en la fábrica, hasta el momento en que, repentinamente, se cambiaron de chaqueta llamando a los obreros a la vuelta al trabajo y eso que la dirección sólo había otorgado unas cuantas migajas. Y en cuanto se reanudó el trabajo en Cleon, convocaron a la huelga en otra factoría del mismo grupo, en Le Mans.
Esos sólo son unos cuantos ejemplos entre muchos, pero son significativos de la estrategia de conjunto elaborada por la burguesía contra los obreros. La burguesía sabe muy bien que, a pesar de las campañas machacadas desde hace dos años, no ha obtenido un éxito definitivo y por eso está desplegando hoy todas esas maniobras apoyándose en las dificultades actuales de la clase obrera.
Pues esas dificultades no son definitivas. La intensificación y el carácter más y más masivo de los ataques que el capitalismo deberá necesariamente desencadenar va a obligar a la clase obrera a reanudar sus combates de gran envergadura. Al mismo tiempo, y eso es lo que en fin de cuentas teme la burguesía, la comprobación de la bancarrota creciente de un capitalismo que nos presentaban como “triunfante” permitirá que se tambaleen las mentiras propaladas desde la muerte del estalinismo. Y, en fin, la intensificación inevitable de las tensiones bélicas que implicarán no sólo a los pequeños Estados de la periferia sino y sobre todo a los países centrales del capitalismo, allí donde están concentrados los destacamentos más fuertes del proletariado mundial, de todo lo cual ya nos ha dado una primera idea la guerra del Golfo, servirá para asestarle un golpe de primera importancia a las mentiras de la burguesía y a poner en evidencia los peligros que para el conjunto de la humanidad entraña la pervivencia del capitalismo.
El camino que le espera a la clase obrera es un camino largo y difícil. Les incumbe a las organizaciones revolucionarias, con la denuncia tanto de las campañas ideológicas del “final del comunismo” como de las maniobras con las que hoy intentan arrastrar a los obreros hacia callejones sin salida, el contribuir activamente en la futura reanudación de los combates de su clase en el camino de ésta hacia su emancipación.
FM, 6/12/91
[1] La noticia de la formación de esa “comunidad” ha llegado cuando ya teníamos cerrado este número de nuestra Revista. Sobre el tema puede leerse la nota 6.
[2] Ver Revista Internacional nº 66 y 67.
[3] “... Pero cualquiera que sea la evolución futura de la situación en los países del Este, los acontecimientos que hoy los están zarandeando son la confirmación de la crisis histórica, del desmoronamiento definitivo del estalinismo (...) En esos países se ha abierto un período de inestabilidad, de sacudidas, de convulsiones, de caos sin precedentes cuyas implicaciones irán mucho más allá de sus fronteras (...) Los movimientos nacionalistas que, favorecidos por el relajamiento del control central del partido ruso, se desarrollan hoy (en la URSS) (...) llevan consigo una dinámica de separación de Rusia. En fin de cuentas, si el poder central de Moscú no reaccionara, asistiríamos a un fenómeno de explosión, no sólo del bloque ruso, sino igualmente de su potencia dominante. En una dinámica así, la burguesía rusa, clase hoy dominante de la segunda potencia mundial, no se encontraría a la cabeza más que de una potencia de segundo orden, mucho más débil que Alemania, por ejemplo “ (“Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este “, 15 de Septiembre de 1989, Revista Internacional nº 60).
[4] Ver editorial de la Revista Internacional nº 67.
[5] Leer el artículo sobre la recesión en esta misma Revista.
[6] La formación el 8 de diciembre de una “Comunidad de Estados” por Rusia, Ucrania y Bielorrusia no hará sino agravar las cosas. Esa especie de sucedáneo de Unión que sólo agrupa a las repúblicas eslavas avivará el nacionalismo entre las poblaciones no eslavas en las demás repúblicas de la ex URSS, pero también en Rusia misma. Lejos de estabilizar la situación, el acuerdo entre Yeltsin y sus acólitos contribuye a poner aún peor la situación en una región del mundo atiborrada de armas nucleares.
[7] Sobre la descomposición, ver en especial la Revista Internacional nº 57, 62 y 64.
[8] Con el invierno cerca, la situación de las poblaciones kurdas es todavía peor que la que vivieron tras la guerra del Golfo. Pero como se ve que nadie sabe qué hacer con ellas y que empiezan a ser un “fardo”, sobre todo para los países vecinos (en especial Turquía, la cual no vacila en usar los mismos métodos que Saddam Husein como los bombardeos aéreos masivos, y eso que Turquía estaba en el campo de los “buenos” durante la guerra), es preferible suspender discretamente toda ayuda internacional y marcharse de allí sin hacer ruido, aconsejando a los kurdos que vuelvan a sus pueblos, o sea a caer en manos de sus verdugos. La matanza de los kurdos por las hordas de Saddam Husein era un tema excelente para las primeras planas de los telediarios cuando se trataba de justificar a posteriori la guerra contra Irak. Para eso habían preparado los “coaligados” la matanza azuzando, durante la guerra, a las poblaciones kurdas a rebelarse contra Bagdad, dejando a Saddam, después de la guerra, las tropas necesarias para tal “operación de policía”. En cambio, hoy, el calvario de los kurdos ha perdido su interés para las campañas de propaganda: desde ahora, para la burguesía “civilizada”, es preferible que revienten en silencio.
[9] Véase “Hacia el mayor caos de la historia”, en este número.
[10] Eso no quiere decir que haya una “armonía” real entre esas otras potencias. Así, Francia, que tiene la ambición de resistir al liderazgo estadounidense, ha formado contra Gran Bretaña una alianza con Alemania en el seno de la CEE con el objetivo de contrarrestar la influencia de EEUU y a la vez “controlar” las ambiciones de gran potencia de su aliado alemán, sobre el cual tiene al menos la ventaja de disponer del arma atómica. Además es por esta razón por la que Francia es una ardiente partidaria de los proyectos que permitan que la Comunidad Europea, como un todo, pueda afirmar cierta independencia militar: construcción de una nave espacial europea, formación de una división mixta franco-alemana, aumento de las competencias diplomáticas del ejecutivo europeo, sumisión de la Unión de Europa Occidental (único organismo europeo con atribuciones militares) al Consejo de Europa (y no a la OTAN, dominada por EEUU). Y de eso, claro está, Gran Bretaña no quiere ni saber nada.
[11] Aunque ya no posee el mismo margen de maniobra que antes, Israel, país que supo dar pruebas de su “sentido de la responsabilidad” durante la guerra del Golfo en beneficio de EEUU, sigue siendo el peón fundamental de la política americana en la región: dispone del ejército más poderoso y moderno (con más de doscientas cabezas nucleares además) y sigue incrementando su potencial militar, gracias, en particular, a los 3000 millones de dólares anuales de ayuda americana). Además, Israel está dirigido por un régimen más estable que el de cualquier país árabe. Por eso, EEUU no está dispuesto a soltar lo seguro por lo incierto cambiando sus alianzas privilegiadas. Por eso, todos los meandros de Israel ante la presión de EEUU antes de la cumbre de Madrid y de Washington, eran más bien un medio de hacer puja ante los países árabes y no la expresión de una oposición de fondo entre los dos Estados.
[12] Puede verse ahí hasta qué punto la ONU se ha convertido en mero instrumento de la política americana: se la solicita activamente cuando se trata de implicar a aliados recalcitrantes (como con la guerra del Golfo), y, en cambio, se la deja de lado cuando podría permitir que esos mismos aliados desempeñaran un papel en el ruedo internacional.
[13] Por eso es por lo que, a pesar de que ha desaparecido el bloque occidental (desaparición resultante de la de su rival del Este), no existen actualmente peligros para la estructura fundamental que había construido el bloque, la OTAN, totalmente dominada por los Estados Unidos. Eso es lo que expresa el documento adoptado el 8 de noviembre en la cumbre de esa Alianza: “La amenaza de ataques masivos y simultáneos en todos los frentes europeos ha desparecido del todo... (los nuevos riesgos provienen) de las consecuencias negativas de la inestabilidad que podrían provocar las graves dificultades económicas, sociales y políticas, incluidas las rivalidades étnicas y los litigios territoriales que hoy conocen muchos países de la Europa central y oriental...”. En el contexto mundial de la desaparición de los bloques, estamos asistiendo a una reconversión de la OTAN, lo cual ha permitido a Bush afirmar con satisfacción al final del encuentro: “Hemos demostrado que no necesitamos la amenaza soviética para existir”.
[14] Puede leerse: “Francia: las “coordinadoras” sabotean las luchas”, Revista Internacional nº 56, 1er trimestre de 1989.
I - Del comunismo primitivo al socialismo utópico
- 5582 reads
Desde su fundación, pero sobre todo desde los acontecimientos decisivos que han producido el hundimiento del bloque imperialista del Este y de la URSS, la CCI ha publicado numerosos artículos atacando la mentira de que los regímenes estalinistas fueran un ejemplo de “comunismo”, y por consiguiente de que la muerte del estalinismo significara la muerte del comunismo.
Hemos demostrado la enormidad de esta mentira contrastando la realidad del estalinismo con las metas reales y los principios del comunismo. El comunismo es internacional e internacionalista y pugna por un mundo sin naciones-Estado; el estalinismo es ferozmente nacionalista e imperialista. El comunismo significa abolición del trabajo asalariado y de todas las formas de explotación; el estalinismo impone los niveles más salvajes de explotación precisamente a través del sistema de trabajo asalariado; el comunismo supone una sociedad sin Estado, una sociedad sin clases en la que los seres humanos controlen libremente sus propias fuerzas sociales; el estalinismo significa la presencia aplastante de un estado totalitario, una disciplina jerárquica y militarista impuesta sobre la mayoría por una minoría privilegiada de burócratas. Y así sucesivamente[1]. En suma, el estalinismo no es nada más que una expresión aberrante y brutal del capitalismo decadente.
También hemos mostrado cómo se utiliza esta campaña de mentiras para desorientar y confundir a la única fuerza social capaz de construir una genuina sociedad comunista: la clase obrera. En el Este, la clase obrera ha vivido directamente bajo la sombra de la mentira estalinista y eso ha tenido el efecto desastroso de llenar a la gran mayoría de obreros de un odio feroz por todo lo que tenga que ver con el marxismo, el comunismo y la revolución proletaria de 1917. Como resultado, con el hundimiento de la cárcel estalinista, han caído en las garras de las ideologías más reaccionarias –nacionalismo, racismo, religión y la perniciosa creencia de que su salvación está en el seguimiento de las formas “democráticas” occidentales.
En Occidente, esta campaña se utiliza para bloquear la maduración de la conciencia que se desarrollaba en la clase obrera durante la década de los 80. La trampa esencial ha sido privar a la clase obrera de toda perspectiva para sus combates. La mayor parte de la
Charlatanería triunfalista sobre la victoria del capitalismo, el “nuevo orden” de paz y armonía tras el fin de la “guerra fría” puede que suene cada vez más hueca teniendo en cuenta los sucesos de los dos últimos años (guerra del Golfo, Yugoslavia, hambrunas, recesión...). Pero lo que realmente importa para el capitalismo es que cuele la parte negativa de este mensaje: que el fin del comunismo significa el fin de cualquier esperanza de cambiar el presente orden de cosas; que las revoluciones terminan inevitablemente creando algo peor incluso de lo que surgieron; que no hay nada que hacer más que someterse a la ideología del “cada uno a la suya “del capitalismo en descomposición. En esta ideología burguesa de desesperanza, no sólo el comunismo, sino también la lucha de clases se convierten en una utopía pasada de moda y desprestigiada.
La fuerza de la ideología burguesa está esencialmente en que la burguesía monopoliza los medios de comunicación de masas, repite sin fin las mismas mentiras y no permite que se aireen posiciones realmente alternativas. En este sentido, Goebbels es sin duda el “teórico” de la propaganda burguesa: una mentira que se repite lo suficiente acaba siendo verdad y cuanto mayor sea la mentira, mejor cuela. Y la mentira de que el estalinismo es lo mismo que el comunismo es ciertamente una gran mentira que salta a la vista, una mentira estúpida, obvia, y despreciable sin más.
La mentira es tan evidente para cualquiera que se pare a pensar unos minutos, que la burguesía no puede dejarla correr sin tapujos. En todo tipo de discurso político, gente que está tremendamente confusa sobre la naturaleza de los regímenes estalinistas, que se refiere a ellos como comunismo y los opone al capitalismo, admite a renglón seguido que “por supuesto eso no es verdadero comunismo, no es la idea que Karl Marx tenía sobre el comunismo”. Esta contradicción es potencialmente peligrosa para la clase dominante, y tiene que atajarla por lo sano antes de que pueda llevar a una verdadera clarificación sobre el tema. Eso lo hace de varios modos. Ante los elementos más conscientes políticamente, plantea sofisticadas alternativas “marxistas”, como el trotskismo, que se especializa en denunciar el “papel contrarrevolucionario del estalinismo” —para argumentar simultáneamente que los regímenes estalinistas todavía tienen “conquistas obreras” que defender, como sería la propiedad estatal de los medios de producción, y que aún estarían, no se sabe por qué razones, “en transición” hacia el comunismo auténtico. En otras palabras, la misma mentira con envoltorio “revolucionari”.Pero vivimos en un mundo en el que la mayoría de trabajadores no quiere saber nada de política (lo cual es, en buena medida, resultado de la pesadilla estalinista, que durante años ha servido para asquear a los trabajadores sobre cualquier tipo de actividad política). Para apoyar su gran mentira sobre el estalinismo, la ideología burguesa necesita algo más elaborado y masticado para las masas, algo menos abiertamente político que el trotskismo o sus variantes. Así que plantea más que nada un cliché bondadoso en el que puede confiar para atrapar incluso, especialmente, a los que ven que el estalinismo no es el comunismo: nos referimos a la cantinela tantas veces machacada de que “el comunismo es un bello ideal, pero nunca funcionar”.El primer propósito de la serie de artículos que empezamos aquí es reafirmar la posición marxista de que el comunismo no es un bello ideal. Como planteó Marx, “Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente” (La Ideología alemana, 4ª Ed., Grijalbo S.A., Barcelona 1972, pag. 37). Aproximadamente quince años después, Marx expresaba el mismo pensamiento en sus reflexiones sobre la experiencia de la Comuna de París: “Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantarla por decreto del pueblo. Saben que para conseguir su propia emancipación, y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos, que transformarán las circunstancias y los hombres. Ellos no tienen que realizar ningún ideal, sino simplemente dar rienda suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno” (La Guerra civil en Francia, en : “Obras escogidas de Marx y Engels “, Ed. Ayuso, Madrid 1975, pag. 512).
Contra la noción de que el comunismo no es más que “una utopía lista para servir” inventada por Marx u otras almas piadosas, el marxismo insiste en que la tendencia al comunismo ya está contenida en esta sociedad. Antes del pasaje que hemos citado de La Ideología alemana, Marx señala “las premisas que existen ya” para la transformación comunista:
- El desarrollo de las fuerzas productivas acometido por el propio capital, sin el cual no podría haber abundancia ni satisfacción generalizada de las necesidades humanas; sin el cual, en otras palabras: “sólo se generalizaría la escasez y, por tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo indispensable y se recaería necesariamente en toda la inmundicia anterior” (Ídem, pag. 36);
- La existencia de un mercado mundial sobre las bases de este desarrollo, sin el cual: “el comunismo sólo llegaría a existir como fenómeno local”, mientras que: “el comunismo, empíricamente, sólo puede darse como la acción “coincidente” o simultánea de los pueblos dominantes, lo que presupone el desarrollo universal de las fuerzas productivas y el intercambio universal que lleva aparejado” (Ídem, pag. 37);
- la creación de una inmensa masa desposeída, el proletariado, que se confronta a este mercado mundial como un poder ajeno intolerable;
- la contradicción creciente entre la capacidad del sistema capitalista para producir riquezas y la miseria que experimenta el proletariado.
En la cita de La Guerra civil en Francia, Marx aborda otra cuestión que hoy es más relevante que nunca: el proletariado simplemente tiene que liberar el potencial que contiene “la vieja sociedad burguesa agonizante”. Como desarrollaremos en otra parte, el comunismo se revela aquí como una posibilidad y una necesidad : una posibilidad porque el capitalismo ha creado las fuerzas productivas que pueden satisfacer las necesidades materiales de la humanidad, y la fuerza social, el proletariado, que tiene un interés directo y “egoísta” en derrocar el capitalismo y crear el comunismo; y una necesidad porque en cierto momento de su desarrollo, estas mismas fuerzas productivas se rebelan contra las relaciones capitalistas dentro de las que se desarrollaron y prosperaron previamente, e inauguran un periodo de catástrofe que amenaza la existencia misma de la sociedad y de la humanidad.
En 1871 Marx se precipitó al declarar que la sociedad burguesa estaba agonizante; hoy, en las últimas fases del capitalismo decadente, la agonía está por todas partes a nuestro alrededor, y nunca ha sido mayor la necesidad de la revolución comunista.
El comunismo anterior al proletariado
El comunismo es el movimiento real, y el movimiento real es el movimiento del proletariado. Un movimiento que empieza en el terreno de la defensa de los intereses materiales contra las usurpaciones del capital, pero que se ve impulsado a poner en entredicho y en último extremo, a enfrentarse a las bases mismas de la sociedad burguesa. Un movimiento que se hace consciente de sí mismo a través de su propia práctica, que avanza hacia su meta por una constante autocrítica. El comunismo es pues “científico” (Engels); es “comunismo crítico” (Labriola). El principal propósito de estos artículos será demostrar, precisamente, que para el proletariado el comunismo no es “una utopía lista para servir”, una idea estática, sino una concepción que evoluciona y se desarrolla, que va madurando y profundizándose con el desarrollo objetivo de las fuerzas productivas y la maduración subjetiva del proletariado a través de su experiencia histórica acumulada. Examinaremos por tanto, cómo la noción de comunismo y los medios para instaurarlo, han ganado en profundidad y claridad por los trabajos de Marx y Engels, las contribuciones del ala izquierda de la socialdemocracia y las reflexiones sobre el triunfo y la derrota de la Revolución de Octubre de las fracciones de la Izquierda comunista, etc. Pero el comunismo es más viejo que el proletariado: de acuerdo con Marx incluso podemos decir que “todo el movimiento de la historia es el acto de génesis” del comunismo (Manuscritos económicos y filosóficos). Para mostrar que el comunismo es más que un ideal, es preciso poner de manifiesto que el comunismo surge del movimiento proletario y, por tanto, precede a Marx; pero para mostrar lo específico del “moderno” comunismo proletario, también es preciso compararlo y contrastarlo con las formas de comunismo que precedieron al proletariado y con las primeras formas inmaduras de comunismo proletario que marcan un proceso de transición entre el comunismo pre-proletario y su forma moderna, científica. Como planteó Labriola: “El comunismo crítico no se ha negado nunca, ni se niega, a dar la bienvenida a las ricas y múltiples sugerencias que puedan venir del estudio y conocimiento de todas las formas de comunismo, desde Phales el calcedonio a Cabet. Y lo que es más, a través del estudio y conocimiento de esas formas podemos desarrollar y establecer una comprensión de la separación entre el socialismo científico y el resto” (In Memory of the Communist Manifesto, 1895).
La sociedad de clases representa sólo una pequeña parte de la historia de la humanidad
Según el “sentido común” convencional, el comunismo no podrá funcionar nunca porque “va contra la naturaleza humana”. La competencia, la codicia, la necesidad de ser mejor que el prójimo, el deseo de acumular riquezas, la necesidad del Estado..., todo eso, nos dicen, es inherente a la naturaleza humana, tan básico como la necesidad de alimentarse o el impulso sexual. Sin embargo esa versión de la naturaleza humana no resiste un mínimo cotejo con la historia de la humanidad. Durante la mayor parte de su historia, durante cientos de miles, quizás millones de años, la humanidad vivió en una sociedad sin clases, una comunidad donde las riquezas esenciales se repartían sin mediación del intercambio y el dinero; una sociedad que no estaba organizada por los reyes, los curas, o un aparato estatal, sino por la asamblea tribal. Los marxistas nos referimos a esta sociedad como comunismo primitivo. Esta noción de “comunismo primitivo” es profundamente desconcertante para la burguesía y su ideología, y por eso hace todo lo que puede para negarla o minimizar su significado. Consciente de que la concepción marxista de la sociedad primitiva fue influida en gran parte por el trabajo de Lewis Henry Morgan sobre los iroqueses y otras tribus indias americanas, los antropólogos universitarios modernos vierten todo tipo de desdenes sobre el trabajo de Morgan, descubriendo tal o cual inconsistencia en sus descubrimientos, tal o cual error secundario, y poniendo en cuestión así la totalidad de su contribución. O, cayendo de nuevo en el empirismo más estrecho de miras, niegan que sea posible saber algo de la prehistoria humana a partir del estudio de lo que sobrevive de los pueblos primitivos. O apuntan a los múltiples y variados defectos y limitaciones de las sociedades primitivas para “matar un fantasma”: la idea de que estas sociedades serían una especie de paraíso libre de sufrimientos y alienación.
El marxismo, sin embargo, no idealiza esas sociedades. Es consciente de que fueron un resultado necesario, no de una especie de bondad humana innata, sino del escaso desarrollo de las fuerzas productivas, que impulsó a las primeras comunidades humanas a adoptar una estructura “comunista” simplemente para sobrevivir y determinó la imposibilidad de producir suficiente plus valor para nutrir la existencia de una clase privilegiada. Es consciente, por tanto, de que este comunismo fue restrictivo, y no permitió el desarrollo pleno de los individuos. Por eso Engels, aunque habló de “la dignidad personal, la honradez, la firmeza de carácter y la valentía “de los pueblos primitivos supervivientes, en su libro esencial : El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado añadió que en esas comunidades “la tribu era una atadura para el hombre, respecto a sí mismo y a los demás : la tribu, los gens y sus instituciones eran sagradas e inviolables, un poder superior instituido por la naturaleza, al cual quedaban sujetos los sentimientos, los pensamientos y los hechos de los individuos. Por muy impresionantes que puedan parecernos los pueblos de esta época, no se diferencian uno de otro; aún están atados, como dice Marx, al cordón umbilical de la comunidad primitiva”.
Este comunismo de pequeños grupos, hostiles a menudo a otros grupos tribales; este comunismo en que el individuo estaba dominado por la comunidad; este comunismo de escasez es muy diferente del comunismo más avanzado de mañana que supondrá la unificación de la especie humana, la realización mutua del individuo y la sociedad, y un comunismo de abundancia. Por eso el marxismo no tiene nada en común con las distintas ideologías “primitivistas” que idealizan la condición arcaica del hombre y expresan una añoranza nostálgica de volver a ella[2].
Sin embargo, el mismo hecho de que existieran esas comunidades, y existieran como resultado de una necesidad material, da pruebas de que el comunismo, ni es meramente “un bello ideal”, ni algo que nunca “puede funcionar”. Rosa Luxemburgo destacó este punto en su Introducción a la economía política: “Morgan ha aportado un nuevo y potente sustento al socialismo científico. Mientras que Marx y Engels, en sus análisis económicos del capitalismo, demostraron el paso inevitable de la sociedad, en un próximo futuro, a una economía mundial comunista, y así dieron un sólido fundamento científico a las aspiraciones socialistas, en cierta medida Morgan ha subrayado el trabajo de Marx y Engels al demostrar que la sociedad comunista democrática, no obstante sus formas primitivas, ha acompañado todo el largo pasado de la historia humana antes de la civilización presente. La noble tradición del pasado distante extiende así su brazo a las aspiraciones revolucionarias del futuro, el círculo del conocimiento se completa armoniosamente, y en esta perspectiva, la existencia de un mundo de gobierno de clases y explotación, que pretende ser el no va más de la civilización, el fin supremo de la historia universal, es simplemente un minúsculo tránsito de paso en el gran movimiento de la humanidad”.
El comunismo como el sueño de los oprimidos
El comunismo primitivo no fue estático. Evolucionó a través de varios estadios y, finalmente, confrontado a contradicciones irresolubles, dio origen a las primeras sociedades de clases. Pero las desigualdades de la sociedad de clases a su vez originaron mitos y filosofías que expresaban un deseo más o menos consciente de acabar con los antagonismos de clase y la propiedad privada. Los mitólogos clásicos como Hesiodo y Ovidio contaron el mito de la Edad de Oro, cuando no había distinción entre lo “mío” y lo “tuyo”; algunos de los últimos filósofos griegos “inventaron” sociedades perfectas en las que todas las cosas se tenían en común. En esas inspiraciones, la memoria no tan remota de una verdadera comunidad tribal se fusionaba con mitos mucho más antiguos sobre la caída del hombre de un paraíso original.
Pero las ideas comunistas fueron popularizándose y extendiéndose, dando lugar a intentos más recientes en la historia de realizarlas en la práctica, en tiempos de crisis social y revueltas de masas contra el sistema de clases en vigor. En la gran revuelta de Espartaco contra el imperio decadente romano, los esclavos rebeldes hicieron algunos intentos desesperados y de corta duración, de establecer comunidades basadas en la hermandad y la igualdad ; pero la tendencia “comunista” paradigmática de esta época fue por supuesto el cristianismo, que, como señalaron Engels y Luxemburg, empezó como una revuelta de los esclavos y otras clases aplastadas por el sistema romano antes de que fuera adoptado más tarde como la ideología oficial del orden feudal que emergía. Las primeras comunidades cristianas predicaban la hermandad humana universal e intentaron instituir un comunismo de los bienes. Pero como argumentó Rosa Luxemburgo en su texto El Socialismo y las Iglesias, ésta fue precisamente la limitación del comunismo cristiano: no se proponía la expropiación revolucionaria de la clase gobernante y la colectivización de la producción, como el comunismo moderno. Únicamente abogaba por que los ricos fueran caritativos y compartieran sus bienes con los pobres; fue una doctrina de pacifismo social y de colaboración de clases que se pudo adaptar fácilmente a las necesidades de una clase dominante. La inmadurez de esta visión del comunismo fue producto de la inmadurez de las fuerzas productivas. Y ello tanto respecto a las capacidades productivas de la época porque en una sociedad moribunda por una crisis de subproducción quienes se rebelaban contra ella no podían vislumbrar nada mejor que un reparto de la pobreza—, como al carácter de las clases explotadas y oprimidas que fueron la fuerza motriz en el origen de la revuelta cristiana. Eran clases sin objetivos comunes ni perspectiva histórica: “no había absolutamente ninguna vía común hacia la emancipación para todos esos elementos. Para todos ellos el paraíso yacía perdido tras ellos; para los hombres libres arruinados estaba en la antigua “polis”, la ciudad y el Estado al mismo tiempo, de la cual sus antecesores habían sido ciudadanos libres; para los esclavos cautivos de guerra en el tiempo de libertad; para los pequeños campesinos en el sistema social gentil abolido y en la propiedad comunal de la tierra”. Así es como Engels, en “Historia del primer cristianismo” (Die Neue Zeit, vol. 1, 1894-5) señala la visión esencialmente nostálgica y de añoranza de la revuelta cristiana. Es cierto que el cristianismo, en continuidad con la religión hebrea, marcó un paso adelante respecto a las diferentes mitologías paganas, por cuanto que contenía una ruptura con las antiguas visiones cíclicas del tiempo y postulaba que la humanidad estaba metida en un drama histórico que avanzaba. Pero las limitaciones inherentes a las clases que sostenían la revuelta, garantizaban que la historia se interpretara todavía en términos mesiánicos y mistificados y que la salvación futura que prometía fuera un fin último más allá de las fronteras de este mundo.
Poco más o menos se puede decir lo mismo de las numerosas revueltas campesinas contra el feudalismo, aunque se sabe que el apasionado predicador Lolardo John Ball, uno de los líderes de la gran revuelta campesina en Inglaterra en 1381, dijo que: “las cosas no pueden ir bien en Inglaterra hasta que todo sea de todos; cuando no hayan vasallos ni señores...”: esas reivindicaciones van más allá de un mero comunismo de las propiedades, hacia una visión en la que toda la riqueza social se hace propiedad común (esto bien podría ser porque los Lolardos fueron los precursores de movimientos posteriores característicos de la emergencia del capitalismo). Pero en general las revueltas campesinas sufrieron las mismas limitaciones fundamentales que las revueltas de esclavos. La famosa consigna de la revuelta de 1381 —“¿Quién era el señor y quien el vasallo cuando Adán cavaba la tierra y Eva hilaba?”— tenía una maravillosa fuerza poética, pero también condensaba las limitaciones del comunismo campesino que, como antes las revueltas cristianas, estaba condenado a volver la vista atrás hacia un idílico pasado, hacia el paraíso, a los primeros cristianos, a “la verdadera libertad inglesa antes del yugo normando”[3]... O, si miraba hacia adelante, veía, con los ojos de los primeros cristianos, un milenio apocalíptico que se implantaría por la vuelta de Cristo en todo su esplendor. Los campesinos no fueron las clases revolucionarias de la sociedad feudal, aunque sus revueltas pudieron contribuir a socavar las bases del orden feudal y allanar el camino así para la emergencia del capitalismo. Y puesto que ellas mismas no contenían ningún proyecto de reorganización de la sociedad, sólo podían ver la salvación fuera de ella —en Jesús, en los “buenos reyes “ malaconsejados por consejeros traidores, en los héroes del pueblo como Robin Hood.
El hecho de que esos sueños comunistas calaran en las masas muestra que correspondían a necesidades materiales reales, de igual modo que los sueños del individuo expresan profundos deseos insatisfechos. Pero como las condiciones de la historia no permitían su realización, se vieron condenados a no ser más que sueños.
Los primeros movimientos del proletariado
“Desde el momento mismo en que nació, la burguesía llevaba en sus entrañas a su propia antítesis, pues los capitalistas, no pueden existir sin obreros asalariados, y en la misma proporción en que los maestros de los gremios medievales se convertían en burgueses modernos, los oficiales y los jornaleros fuera de los gremios se convirtieron en proletarios. Y aunque de manera general en su lucha contra la nobleza la burguesía pudiera arrogarse el derecho de representar al conjunto de las clases trabajadoras de la época, en cada gran movimiento burgués hubo estallidos independientes de aquella clase que era el precedente más o menos desarrollado del proletariado moderno. Tal fue en la época de la reforma y de las guerras campesinas en Alemania la tendencia de los anabaptistas y de Thomas Munzer; en la gran revolución inglesa, los Niveladores; en la gran revolución francesa, Babeuf” (Engels, Socialismo utópico y socialismo científico).
Munzer y el Reino de Dios
En La guerra campesina en Alemania, Engels elabora sus tesis sobre Munzer y los Anabaptistas. Consideraba que representaban una corriente proletaria embrionaria dentro de un movimiento “plebeyo-campesino” mucho más ecléctico. Los Anabaptistas aún eran una secta cristiana, pero extremadamente hereje; las enseñanzas “teológicas” de Munzer viraban peligrosamente hacia una forma de ateísmo, en continuidad con tendencias místicas en Alemania y en otras partes (por ej. Meister Eckhart). A nivel político y social, “su programa político y social se acercaba al comunismo, e incluso en vísperas de la revolución de Febrero, más de una de las sectas comunistas actuales le gustaría tener un marco de comprensión teórica tan desarrollado como el de Munzer en el siglo XVI. Este programa, que era menos una recopilación de las reivindicaciones de los plebeyos de entonces, que una anticipación visionaria de las condiciones de emancipación de los elementos proletarios que escasamente habían empezado a desarrollarse entre los plebeyos —este programa pedía el establecimiento inmediato del Reino de Dios, el milenio profetizado, restaurando la Iglesia a su condición original y aboliendo todas las instituciones que entraran en conflicto con esta Iglesia supuestamente cristiana primitiva, pero muy moderna en realidad. Munzer entendía por el Reino de Dios una sociedad en la que no hubiera diferencias de clase ni propiedad privada, ni autoridad estatal independiente de los miembros de la sociedad o extraña a ellos. En la medida en que se negaran a someterse y unirse a la revolución, todas las autoridades serían derrocadas, todo el trabajo y las propiedades se poseerían en común y se instauraría la igualdad completa. Tendría que establecerse una unión para cumplir todo esto, no sólo en Alemania, sino en toda la cristiandad”.
No es necesario decir, puesto que se estaba en los albores de la sociedad burguesa, que las condiciones materiales para tan radical transformación estaban completamente ausentes. Esto se reflejaba subjetivamente en el hecho de que las concepciones mesiánico-religiosas todavía definían la ideología de este movimiento. Desde el punto de vista objetivo, la aproximación ineluctable de la dominación del capital, convertía todas estas reivindicaciones radicales comunistas en sugerencias prácticas para el desarrollo de la sociedad burguesa. Esto se aclaró sin duda cuando el partido de Munzer fue catapultado al poder en la ciudad de Mulhausen en Marzo de 1525: “La posición de Munzer a la cabeza del “eterno” consejo de Mulhausen fue realmente mucho más precaria que la de cualquier agente revolucionario moderno. No sólo el movimiento de su época, sino la misma época, no estaba madura para las ideas de las cuales Munzer sólo tenía una tenue noción. La clase que representaba estaba apenas naciendo. Todavía no era capaz de asumir el liderazgo de la sociedad y transformarla. Los cambios sociales que evocaba esta quimera tenían pocas bases en las condiciones existentes. Y lo que es más, esas condiciones estaban despejando el camino para un sistema social que era diametralmente opuesto a lo que aspiraba. Sin embargo, Munzer quedó atado a su sermón cristiano originario de igualdad y comunidad evangélica de la propiedad y se vio impulsado, al menos, a intentar realizarlo. Se proclamó la comunidad de las propiedades, el trabajo universal e igual, y la abolición del derecho a ejercer la autoridad. Pero en realidad Mulhausen siguió siendo una ciudad republicana imperial con una constitución democratizada de alguna manera, un senado elegido por sufragio universal y controlado por una Asamblea de Ciudadanos, y con un sistema improvisado de asistencia a los pobres. La sacudida social que tanto horrorizó a los Protestantes burgueses contemporáneos, nunca pasó de ser un débil, inconsciente y prematuro intento de establecer la sociedad burguesa de un periodo posterior” (Ídem).
Winstanley y la verdadera comunidad
Los fundadores del marxismo no estaban tan familiarizados con la revolución burguesa en Inglaterra como con la reforma en Alemania o la revolución francesa. Y fue una lástima, porque como han puesto de manifiesto historiadores como Christopher Hill, esta revolución dio lugar a una explosión de pensamiento creativo, a una deslumbrante profusión de partidos, sectas y movimientos audazmente radicales. Los Niveladores, a los que Engels se refiere alguna vez, fueron más un movimiento heterogéneo que un partido formal. Su ala moderada no eran más que demócratas radicales que defendían ardientemente el derecho del individuo a disponer de su propiedad. Pero teniendo en cuenta la profundidad de la movilización social que impulsó la revolución burguesa, inevitablemente dio lugar a un ala izquierda que se implicó más y más con las necesidades de las masas desposeídas y que tomó un carácter claramente comunista. Esta ala estuvo representada por los “verdaderos Niveladores” o los Enterradores y su portavoz más coherente fue Gerrard Winstanley.
En los escritos de Winstanley, especialmente su último trabajo, hay un alejamiento mucho más claro de las concepciones religioso-mesiánicas que en todo lo que pudo hacer Munzer. Su obra más importante, La ley de la Libertad en Plataforma, representa, cómo su nombre indica, un giro definitivo hacia el terreno del discurso explícitamente político: las referencias que aún subsisten a la Biblia, particularmente al mito de la pérdida del paraíso, son esencialmente alegóricas y tienen una función simbólica. Sobre todo para Winstanley, contrariamente a los Niveladores moderados, “no puede haber libertad universal hasta que no se establezca la comunidad universal” (citado por Hill en su introducción a The Law of Freedom and other writings, 1973, Penguin ed., p. 49): los derechos político-constitucionales que dejaban intactas las relaciones de propiedad existentes eran un fraude. Y así señala, con gran detalle, su visión de una verdadera comunidad, en la que el trabajo asalariado y la compraventa se abolirían, donde se promovería la educación y la ciencia en lugar del oscurantismo religioso y la Iglesia, y donde las funciones del Estado se reducirían a un estricto mínimo. Veía incluso más allá de su tiempo, cuando “toda la tierra sea de nuevo un tesoro común, como tiene que ser... entonces cesará toda esa enemistad entre todos los territorios y nadie osará buscar el dominio sobre los demás” ya que “los alegatos en favor de la propiedad y el interés privado dividen el pueblo de un territorio y el mundo entero en partes diferentes, y esa es la causa de todas las guerras, las masacres y las disputas por todas partes” (citado por Hill en The world turned upside down, p. 139, 1984, Peregrin ed.).
También en este caso, lo que Engels dice sobre Munzer viene a cuento con Winstanley: la nueva sociedad que emergió de esta gran revolución no fue la “comunidad universal” sino la sociedad capitalista. La visión de Winstanley fue un escalón más hacia el comunismo “moderno”, pero seguía siendo totalmente utópica. Esto se expresaba sobre todo en la incapacidad de los verdaderos Niveladores para ver cómo se produciría la gran transformación. El movimiento de los Enterradores, que apareció durante la guerra civil, se limitó a intentos de pequeñas bandas de desposeídos de cultivar tierras perdidas y comunales. Las comunidades de Enterradores tenían que servir como un ejemplo de no-violencia para todos los pobres y desposeídos, pero pronto fueron disueltas por las fuerzas del orden cromwelliano, y en cualquier caso, sus horizontes no iban realmente más allá de la que otrora fuera honrosa reivindicación de los antiguos derechos comunales. Tras la supresión de este movimiento y de la corriente niveladora en general, Winstanley escribió la Ley de la libertad para sacar las lecciones de la derrota. Pero fue una ironía significativa que, mientras que este trabajo expresó el punto más álgido de la teoría comunista en su época, fuera dedicado nada menos que a Oliver Cromwell, que sólo tres años antes, en 1649, había aplastado la revuelta Niveladora por la fuerza de las armas para salvaguardar la propiedad y el orden burgués. Dándose cuenta de que no había ninguna fuerza homogénea capaz de conducir la revolución desde abajo, Winstanley se vio reducido a la vana esperanza de una revolución desde arriba.
Babeuf y la República de los Iguales
En la gran Revolución francesa apareció una corriente muy similar: en la marea menguante del movimiento, emergió un ala extrema izquierda que expresaba su insatisfacción con las libertades puramente políticas que pretendía contener la nueva constitución, puesto que favorecían sobre todo la libertad del capital para explotar a la mayoría desposeída. La corriente de Babeuf expresaba los esfuerzos del proletariado urbano emergente, que había hecho tantos sacrificios por la revolución burguesa, de luchar por sus propios intereses de clase, y por eso ineluctablemente llegaba a la reivindicación del comunismo. En el Manifiesto de los Iguales proclamaba la perspectiva de una nueva y final revolución: “La Revolución francesa no es más que el antecedente de otra revolución, mucho más grande, mucho más solemne, y que será la última...”. A nivel teórico, los Iguales fueron una expresión más madura del impulso comunista que los Verdaderos Niveladores de un siglo y medio antes. No sólo se habían librado casi completamente de la vieja terminología religiosa, sino que avanzaban a tientas hacia una concepción materialista de la historia como la historia de la lucha de clases. De manera aún más significativa, reconocieron la inevitabilidad de la insurrección armada contra el poder de la clase dominante: en la “Conspiración de los Iguales” en 1796 se concretó esa comprensión. Basándose en la experiencia directa que habían desarrollado en las secciones de París y la “Comuna” del 93, también imaginaron un Estado revolucionario que fuera más allá del parlamentarismo convencional imponiendo el principio de revocabilidad para los oficialmente elegidos.
Pero otra vez la inmadurez de las condiciones materiales encontró su expresión en la inmadurez política del “partido” de Babeuf. Puesto que el proletariado de París no había emergido claramente como una fuerza distinta de los “sans culottes”, los pobres urbanos en general, los propios babeuvistas no tenían claro quién podía ser el sujeto revolucionario : el Manifiesto de los Iguales no se dirigía al proletariado, sino al “pueblo de Francia”. En ausencia de una visión clara del sujeto revolucionario, la posición de los babeuvistas sobre la insurrección y la dictadura revolucionaria era esencialmente elitista: unos pocos seleccionados tomarían el poder en nombre de la masa informe y detentarían en el poder hasta que esas masas fueran capaces de gobernarse por sí mismas (posiciones de ese tipo persistirían en el movimiento obrero durante algunas décadas después de la revolución francesa, sobre todo en la tendencia blanquista, que descendía orgánicamente del babeuvismo, particularmente a través de la persona de Buonarotti ).
Pero la inmadurez del babeuvismo no sólo se expresaba en los medios por los que abogaba (que en cualquier caso terminaron en un fiasco total en el golpe de 1796), sino también en la tosquedad de su concepción de la sociedad comunista. En los Manuscritos económicos y filosóficos, Marx ponía como un trapo a los herederos de Babeuf, como expresiones de “ese comunismo burdo e instintivo” que “se manifiesta como una tentativa de nivelar por lo bajo a partir de un mínimo preconcebido... Lo que prueba lo poco que tiene que ver la abolición de la propiedad privada con una apropiación real es la negación abstracta de todo el mundo de la cultura y la civilización, la regresión a la simplicidad artificial del hombre desposeído y sin inquietudes, que no sólo no va más allá de la propiedad privada, sino que no ha llegado a ella todavía” (del capítulo “Propiedad privada y comunismo “)[4]. Marx fue incluso más lejos y dijo que ese burdo comunismo sólo podría ser realmente la continuación del capitalismo: “esa comunidad es sólo una comunidad de trabajo, y de igualdad de salarios pagados por el capital comunal —la comunidad como el capitalista universal”. El ataque de Marx a los herederos de Babeuf, cuyas posiciones habían llegado a ser reaccionarias estaba más que justificado, pero el problema original era real. A finales del siglo XVIII, Francia era aún en su mayor parte una sociedad agrícola, y los comunistas de entonces no podían haber visto fácilmente la posibilidad de una sociedad de abundancia. Por ello su comunismo sólo podía ser “ascético, que denunciaba todos los placeres de la vida, espartano” (Engels, Socialismo utópico y socialismo científico), un mero “nivelar por lo bajo a partir de un mínimo preconcebido”. Fue otra ironía de la historia el que tuvieran que suceder las inmensas privaciones de la revolución industrial para despertar en la clase explotada la posibilidad de una sociedad en la que el esparcimiento y el goce de los sentidos sustituirían a su negación espartana.
Los inventores de la utopía
El reflujo del gran movimiento revolucionario de finales de la década de los 90 del siglo XVIII, la incapacidad del proletariado de actuar como una fuerza política independiente, no significaba que el virus del comunismo se hubiera erradicado. Tomó una nueva forma: la de los socialistas utopistas. Los utopistas —Saint-Simon, Fourier, Owen y otros— fueron menos insurrecionales y estaban menos relacionados con la lucha revolucionaria de las masas que los babeuvistas. A primera vista podían parecer por tanto un paso atrás. Es verdad que fueron el producto característico de un período de reacción y representaban un alejamiento del combate político. Sin embargo Marx y Engels siempre reconocieron su deuda a los utopistas y consideraron que habían hecho avances significativos respecto al “comunismo burdo” de los Iguales, sobre todo en su crítica de la civilización capitalista y su elaboración de una posible alternativa comunista: “Mas estas obras socialistas y comunistas encierran también elementos críticos. Atacan todas las bases de la sociedad existente. Y de este modo han proporcionado materiales de un gran valor para instruir a los obreros. Sus tesis positivas referentes a la sociedad futura, tales como la desaparición del contraste entre la ciudad y el campo, la abolición de la familia, de la ganancia privada y del trabajo asalariado, la proclamación de la armonía social y la transformación del estado en una simple administración de la producción ; todas estas tesis no hacen sino enunciar la desaparición del antagonismo de las clases, antagonismo que comienza solamente a perfilarse y del que los inventores de sistemas no conocen todavía sino las primeras formas indistintas y confusas” (El Manifiesto comunista, “El socialismo y el comunismo crítico-utópicos”).
En Socialismo utópico y socialismo científico, Engels entra en más detalles sobre las contribuciones específicas de los principales pensadores utopistas: a Saint-Simon le atribuye el mérito de reconocer la revolución francesa como una guerra de clase, y de prever la absorción total de la política por la economía y, por tanto, la posible abolición del Estado. A Fourier lo presenta como un brillante crítico-satírico de la hipocresía, la miseria y la alienación burguesa, que utilizó magistralmente el método dialéctico para comprender las principales etapas de la evolución histórica. Deberíamos añadir que, en particular con Fourier, hay una ruptura definitiva con el comunismo ascético de los Iguales, sobre todo por su profunda preocupación de sustituir el trabajo alienado por el disfrute y la actividad creativa. La breve biografía de Robert Owen, que escribió Engels, se focaliza sobre todo en sus investigaciones más prácticas, anglosajonas, sobre una alternativa a la explotación capitalista, sea en las hilanderías de algodón “ideales” de New Lanark, o sus diversas experiencias de vida de cooperativa y en comuna. Pero Engels también reconoce la valentía de Owen de romper con su propia clase y unirse al proletariado; sus últimos esfuerzos por construir un gran sindicato para todos los trabajadores de Inglaterra van más allá de la filantropía bienintencionada y forman parte de los primeros intentos del proletariado para encontrar su propia identidad de clase y su organización.
Pero en último extremo, lo que se aplica a los primeros movimientos del comunismo proletario se aplica en igual medida a los utopistas: la tosquedad de sus teorías era resultado de las toscas condiciones de la producción capitalista en las que emergieron. Incapaces de ver las contradicciones económicas y sociales que llevarían finalmente al derrocamiento de la explotación capitalista, sólo podían imaginar la nueva sociedad como resultado de planes e invenciones elaborados por ellos. Incapaces de reconocer el potencial revolucionario de la clase obrera, “se consideran muy por encima de todo antagonismo de clase. Desean mejorar las condiciones de vida de todos los miembros de la sociedad, incluso de los más privilegiados. Por eso, no cesan de apelar a toda la sociedad sin distinción, e incluso se dirigen con preferencia a la clase dominante. Porque basta con comprender su sistema, para reconocer que es el mejor de todos los planes posibles de la mejor de todas las sociedades posibles” (Manifiesto comunista).
Los utopistas terminaron, no sólo construyendo castillos en el aire, sino predicando la colaboración de clases y el pacifismo social. Pero lo que era sin duda comprensible teniendo en cuenta la inmadurez de las condiciones objetivas en las primeras décadas del siglo xix, resultaba imperdonable después, cuando se escribió el Manifiesto comunista. En este momento, los descendientes de los utopistas fueron un obstáculo importante para el desarrollo del comunismo científico representado por la fracción Marx-Engels en la Liga de los Comunistas.
En el próximo artículo de esta serie examinaremos la emergencia y maduración de la visión marxista de la sociedad comunista y del camino que lleva hasta ella.
CDW
[1] Véase, por ejemplo, el editorial de la Revista internacional nº 67 : “No es el capitalismo lo que se hunde, sino que es el caos capitalista lo que se acelera”; la serie sobre “El estalinismo enemigo del comunismo”, en Acción proletaria, y el Manifiesto del IXº Congreso de la CCI: Revolución comunista o destrucción de la humanidad.
[2] En la mayoría de los casos, esas ideologías son hoy expresiones características del impacto de la descomposición en la pequeña burguesía, en particular de las corrientes anarquistas que están desilusionadas, no sólo de la clase obrera, sino de toda la historia desde el amanecer de la civilización, y se consuelan proyectando el mito del paraíso perdido en las primeras comunidades humanas. Una ironía que a menudo pasa desapercibida es que, cuando se investigan las creencias de los pueblos primitivos, está claro que también ellos tenían su “paraíso perdido” sepultado en un lejano y mítico pasado. Si consideramos que esos mitos expresan el deseo irrealizado de trascender los límites de la alienación, es obvio que el hombre primitivo experimentaba también una forma de alienación, conclusión coherente con la visión marxista de esas sociedades.
[3] La naturaleza conservadora de esas revueltas se veía reforzada por el hecho de que, en mayor o menor medida, en todas las sociedades de clase que precedieron al capitalismo quedaban vestigios de los originales lazos comunales. Esto significa que las revueltas de las clases explotadas estuvieron siempre fuertemente influidas por un deseo de defender y preservar los derechos comunales tradicionales que la extensión de la propiedad privada les había usurpado.
[4] En esta crítica del “babeuvismo”, se puede notar que Marx presiente ya que el capitalismo no se basa únicamente en la propiedad privada individual, cuando habla de un “capital colectivo”. También se aprecia lo opuesto que es la idea de Marx sobre el comunismo, y eso desde el principio, a esa gran mentira de este siglo que ha consistido en presentarnos al capitalismo de Estado de la URSS como “comunista”, porque allí la burguesía privada había sido expropiada.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Utopistas [61]
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Crisis Económica - Crisis del crédito, relanzamiento económico imposible y una recesión cada vez más profunda
- 2333 reads
Crisis Económica
Crisis del crédito, relanzamiento económico imposible y una recesión cada vez más profunda
La economía americana sigue hundiéndose en el infierno de la recesión arrastrando con ella al resto de la producción mundial. El optimismo del que alardeaban los dirigentes americanos desde la primavera del 1991 no ha durado más allá del verano. Desde Septiembre las cifras se encargan de tirar por tierra toda clase de ilusiones. La confianza en la perspectiva siempre renovada del capitalismo que, como el ave fénix, renacería eternamente de sus cenizas y la idea de que será siempre capaz, tras una recesión pasajera, de volver a encontrar el camino hacia un crecimiento sin límite, es algo que ya no se sostiene en pie. La dura realidad de la crisis económica hace trizas las declaraciones triunfales de aquellos que, hace apenas dos años, al hundirse el “modelo” estalinista de capitalismo, saludaban la victoria del capitalismo liberal como la única forma viable para la sobrevivencia de la humanidad (véase cuadro).
Enfangados en la recesión
La economía americana patina desde hace dos años en su propio estiércol, incapaz de salir del marasmo económico en el que se halla. Desde que llegó Bush a la presidencia el “crecimiento“medio del PNB ha sido del 0,3 %.
El que después de tres trimestres de recesión del PNB haya habido una mejora en el tercer trimestre de este año con un 2,4 % de crecimiento, según cifras oficiales, es algo que no tranquiliza a ningún capitalista. Los responsables económicos esperaban un resultado bastante mejor, de un 3 a un 3,5 %. La publicación al mismo tiempo de las cifras mensuales de la producción industrial en el mes de Setiembre: 0,1 % en descenso regular desde junio, reforzaba el siniestro ambiente que existía entre los altos responsables de la burguesía.
La economía americana ve como avanza ante sí la perspectiva de un hundimiento aun más profundo en la recesión, estremeciéndose al mismo tiempo los pilares mismos de la economía mundial.
Junto con los índices de todo tipo que se publican diariamente en el mundo entero, cada día que pasa trae consigo un raudal de malas noticias.
La cifra “optimista” de un 2,4 % de crecimiento para el tercer trimestre de 1991 no significa una mejora para las empresas, al contrario, la competencia se exacerba y la guerra de precios se pone al rojo vivo a la vez que los márgenes de beneficio se derriten como hielo al sol. En consecuencia, no son solamente los beneficios los que caen en picado sino que además las pérdidas acumuladas son enormes. Todos los sectores están afectados. Citemos, entre otros muchos ejemplos que no cabrían en esta publicación, algunos de los resultados más sonados y espectaculares de la economía americana durante este período.
Para encarrilar estos desastrosos balances, los “planes de reconversión” suceden a los “planes de reestructuración”, lo que se ha concretado en cierres de empresas y en consecuencia, en despidos y en ataques contra los salarios. Las empresas más débiles suspenden pagos y sus empleados, tirados a la calle sin contemplaciones, acaban incrementando la creciente cohorte de parados y miserables.
Mientras pudo, Reagan se jactaba de haber enterrado el paro aunque fue, claro está, a costa de recurrir sobre todo al desarrollo de “pequeños negocios” precarios y mal remunerados y manipulando vergonzosamente las modalidades de cálculo del número de parados. Con todo aparecían cifras que mostraban un crecimiento regular del número de parados que iba desde un 5,3 % de la población activa a finales de 1988 hasta un 6,8 % en Octubre de 1991. Conviene no perder de vista que un aumento del 0,1 %, aparentemente una cantidad insignificante en esas tasas, significa alrededor de 130 000 parados más. Todo esto además según las cifras que difunde el gobierno que, como bien se sabe, suelen subestimar la realidad. La tendencia es a la aceleración: solamente en el mes de Octubre de 1991 se han perdido 132 000 empleos en la industria manufacturera, 47 000 en el sector de la venta al público y 29 000 en el de la construcción. No obstante lo peor está por venir... decenas de miles de despidos anunciados pero que aún no se han contabilizado, entre otros en el sector informático: 20 000 en la IBM, 18 000 en la NCR, 10 000 en Digital Equipment, etc.
El potencial de la primera economía del mundo, de la súper-liberal, del símbolo del capitalismo triunfante, de la superpotencia imperialista que tras el hundimiento económico de su gran rival “soviético”, domina con mucho la escena internacional, está minado interiormente por los destrozos de la crisis económica que afecta al capital en el mundo entero. La locomotora que tiró a la economía mundial durante decenios se ha averiado. Con la caída de la economía americana en la recesión toda la economía mundial se ralentiza y se hunde tras sus pasos.
En todos los países las tasas de crecimiento son revisadas a la baja incluso en las “estrellas “de la economía mundial como Alemania y Japón. En aquellos que están ya inmersos en la recesión, como Canadá y Gran Bretaña, las ilusiones de recuperar los índices de crecimiento pasados se esfuman con las de los EEUU.
El corazón industrial del mundo capitalista está en vías de sumergirse aún más en la catástrofe económica. El derrumbe de la economía capitalista en los países más desarrollados da al traste con las ilusorias esperanzas acerca de una posible reconstrucción económica en los países surgidos tras el estallido del bloque ruso o de cualquier salida en los países de África, de América del Sur o de Asia, para la horrible miseria en la que les tiene embarrancados la recesión desde los inicios de los años ochenta.
En esa dinámica de hundimiento en que se halla la economía mundial, la perspectiva hacia la que se precipita el conjunto del mundo industrial es la misma que hoy podemos ver ya claramente expresada en el caos económico que reina en los países subdesarrollados.
Un nuevo “relanzamiento” es imposible
Las previsiones de los revolucionarios sobre la irremediable y catastrófica perspectiva de la crisis económica mundial resultado de las contradicciones insuperables del sistema capitalista, se ven, hoy más que nunca, confirmadas.
La clase dominante no puede aceptar la constatación del implacable fracaso de la economía capitalista, pues eso significaría la aceptación de su propia desaparición. Por esa razón, todas sus hermosas frases sobre la futura “reactivación” de la economía lo que revelan es la necesidad que tiene la burguesía tanto de calmar las inquietudes de las masas, como de persuadirse a sí misma de la eternidad de su sistema. Aunque bien es verdad que la capacidad que tuvo el capitalismo en el pasado de eludir y enmascarar los efectos más brutales de la crisis le ayudan hoy a reforzar esa ilusión.
Las medidas para “reactivar” la economía están gastadas y agravan la situación.
Desde finales de los años sesenta, con el retorno de la crisis abierta del capitalismo que acaba con los años de crecimiento de la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra mundial, la economía americana y, a renglón seguido la economía mundial, se han visto metidas en sucesivos periodos recesivos : 1967, 1969-70, 1974-75, 1981-82. En cada uno de ellos los capitalistas creían haber vencido definitivamente al espectro del retroceso de la producción. Se felicitaban por haber encontrado el remedio eficaz para arrojar al basurero de la historia las previsiones de los marxistas. Pero los hechos eran tercos en cada nuevo período los efectos de la crisis volvían a reproducirse y cada vez de manera mucho más extensa, más dura y más profunda.
Los famosos remedios, presentados como innovaciones decisivas (no hace mucho los economistas enfatizaban en sus discursos a los “reaganomics” para saludar las “cruciales aportaciones” de Reagan a la ciencia económica), no son, de hecho, otra cosa que las medidas preconizadas y teorizadas por Keynes y que fueron aplicadas a partir de los años treinta. Son pura y simplemente una política de capitalismo de Estado caracterizado por: la reducción de los tipos de interés de los bancos centrales, el recurso al déficit presupuestario, la intervención masiva, cada vez más restrictiva y agobiante, del Estado en todos los sectores de la economía y añadido a esto la puesta en práctica generalizada de la economía de guerra. No es, ni más ni menos, que una imitación de la economía de capitalismo de Estado empleada por Hitler, o sea, la aplicación práctica de las teorías keynesianas. Estas genialidades económicas se fundamentan, sencillamente, en el recurso, ad infinitum, al crédito y en el endeudamiento creciente.
La crisis económica del capitalismo es una crisis de sobreproducción generalizada, ocasionada por la incapacidad para encontrar, a escala planetaria, los mercados solventes que sean capaces de absorber la producción. En esta situación el desarrollo del crédito es el medio óptimo para ampliar artificialmente los limitados mercados existentes aplazando los pagos para el futuro (incierto además). Sin embargo esta política de endeudamiento generalizado encontró límites a su desarrollo. Durante los años setenta el relanzamiento conseguido a base de créditos fáciles se hizo a costa de un endeudamiento que cayó como una losa sobre los países subdesarrollados, pero que permitió al conjunto de la economía mundial superar las fases de recesión de este período. Algo seguía fallando, la “recuperación triunfal” de la economía que siguió a la recesión de 1981-82 empezaba a mostrar los límites de esa política. Aplastados por el peso de una deuda de casi 120 000 millones de dólares, los países subdesarrollados se veían definitivamente incapaces de hacer frente a los vencimientos de su deuda y a partir de ese momento no podrán absorber el sobrante de la producción de los países industrializados. Los países del Este, a pesar de la creciente cantidad de préstamos concedidos por Occidente a lo largo de los ochenta, se acaban hundiendo en un marasmo económico que será la causa de la implosión del bloque imperialista que formaban.
Únicamente se han mantenido a flote las economías de los países más desarrollados gracias sobre todo a la política de endeudamiento de los Estados Unidos, una política, como hemos visto, de auténtica huída hacia adelante. Los USA absorben excedentes de la producción mundial que no pueden venderse en el “tercer mundo” metiéndose en deudas comerciales gigantescas que sirven sobre todo para financiar la producción de armamentos. El desarrollo de una especulación desenfrenada en mercados inmobiliarios y bursátiles permite atraer a los EE.UU. capitales del mundo entero con lo que se van a inflar artificialmente los balances de las empresas y crear la peligrosa impresión de una intensa actividad económica.
A finales de los ochenta el capital americano flotaba en un fenomenal océano de deudas tanto más difíciles de cuantificar si se tiene en cuenta que al estar el dólar impuesto como la moneda internacional utilizada en todo el planeta, no era, en consecuencia, realmente posible distinguir la deuda externa de la interna. Si la deuda externa USA se puede estimar hoy, aproximadamente, en 900 000 millones de dólares, batiendo así todos los records, la deuda interior alcanza los 10 billones de dólares, dos veces el PNB anual de los Estados Unidos. Es decir que para recuperarla sería necesario que todos los trabajadores norteamericanos trabajaran durante dos años seguidos ¡sin cobrar un solo duro!
Esta huída de los USA hacia el endeudamiento no sólo no ha permitido relanzar el conjunto de la economía mundial durante los años ochenta, sino que tampoco ha podido impedir que poco a poco los signos de la crisis abierta y de la recesión surjan con mayor fuerza al final del decenio. El derrumbe continuado de la especulación bursátil a partir de 1987, el declive acelerado de la especulación inmobiliaria desde 1988 y que provocó bancarrotas en serie, han sido los indicadores de la caída de la producción que determinó la recesión abierta, oficialmente reconocida desde finales de 1990.
El crédito a punto de ahogarse
En estas condiciones una nueva caída en la recesión, comenzada con el decenio, no traduce únicamente la incapacidad fundamental del capitalismo para encontrar mercados solventes en los que colocar su producción, sino también el desgaste de los instrumentos económicos que hasta ahora ha utilizado para paliar esta insuperable contradicción de su sistema. Las distintas “recuperaciones” acometidas durante 20 años han acabado en crisis crediticia y en el corazón de esta crisis, la primera potencia mundial: los EEUU.
Mientras que en los inicios de los ochenta es la deuda de los países subdesarrollados lo que hace estremecerse al sistema financiero internacional, en los principios de los noventa es la deuda de los Estados Unidos lo que hace temblar las bases mismas del sistema financiero mundial. Esta simple constatación muestra suficientemente que lejos de ser años de prosperidad, los ochenta fueron tiempos de agravación cualitativa de la crisis. La poción mágica del crédito se mostró como el remedio a medias que es y sobre todo como algo ilusorio ya que una vez se habían quedado atrás las oportunidades para que pudiera causar efectos positivos, lo que hizo fue agravar aún más los problemas y llevar las contradicciones más allá de cualquier solución posible. Si bien es verdad que el crédito ha sido tradicionalmente necesario para el buen funcionamiento y el desarrollo del capital, empleado en dosis abusivas, como fue el caso de los años veinte, se convierte en un veneno mortífero.
Desde el mismo momento en que el capitalismo occidental festejaba su victoria sobre su rival del Este y expresaba su contento con toda una sarta de declaraciones triunfales acerca de la “superioridad del capitalismo liberal”, capaz de sobreponerse a todas las crisis y acerca de la infalibilidad de la ley del mercado que barrería de un plumazo todas las brutales y caricaturescas fullerías del capitalismo de Estado de estilo estalinista, esta misma ley del mercado comenzaba rápidamente a tomarse la revancha poniendo al desnudo todas las mentiras vertidas en el Oeste. Si durante dos años el Banco Federal americano hizo bajar diecinueve veces consecutivas sus tipos de interés, medida clásica de todo capitalismo de Estado que se precie, la economía real no fue capaz de responder a este estímulo. No sólo la oferta de nuevos créditos no ha bastado para relanzar ni las inversiones, ni el consumo interior, ni por lo tanto, la producción; sino además, lo que es peor, los bancos se resisten, cada vez más, a prestar capitales, a sabiendas de que no los recuperarán jamás; lo que por otro lado también forma parte de la lógica del mercado capitalista.
Tras las debacles bursátiles de 1987 y 1989, Wall Street, el 15 de noviembre de 1991, registra la quinta bajada más fuerte de su historia. Este rebrote de debilidad, a pesar de que se tomaron, a partir de 1989, toda una serie de medidas draconianas de control, es el reflejo de las contradicciones de fondo entre el desarrollo desenfrenado de la especulación, que alcanzó su cenit pasado 1989 y la realidad económica, prácticamente en números rojos.
El factor coyuntural, la chispa, que desencadenó en USA esta nueva caída en las cotizaciones de bolsa es también significativa: fue el descontento de los bancos ante la voluntad del gobierno de imponer por decreto la bajada de los tipos de interés de los títulos bancarios. Mientras los bancos acumulan deudas crediticias y son obligados a cubrir fondos perdidos cada vez más grandes, los altos intereses sobre los créditos concedidos para obtener bienes de consumo, –un 19 %–, son el único medio del que disponen para restablecer sus deficitarias arcas. Ante las protestas de los banqueros Bush se ha visto forzado a dar marcha atrás para tranquilizar al mercado financiero y ha tenido que tragarse que el Congreso aplazara su primer proyecto de reforma del sistema bancario que habría supuesto la quiebra en cascada de los bancos más frágiles de todo el país. Todo el sistema crediticio estadounidense está al borde de la asfixia, justo en un momento, además, en que el Estado necesita cada día más esos préstamos para intentar financiar el relanzamiento. Ya se entrevén quiebras estrepitosas a no muy largo plazo y a las que el Congreso ha empezado a plantar cara, votando una asignación de setenta mil millones de dólares para el FDIC, el Fondo de Garantía Federal para la Banca. No obstante, esta suma, que parece enorme así de golpe, será, como veremos, del todo insuficiente para cubrir las pérdidas que se anuncian. Para hacerse una idea sobre ese futuro basta con acordarse de 1989: el socavón que abrió el derrumbe de cientos de Cajas de Ahorros cuando se vino abajo el mercado inmobiliario fue de un billón de dólares.
El hecho de que el Estado socorra a bancos en quiebra, no resuelve en absoluto las cosas. Al contrario, lo que hace es situar el problema en un nivel de mayor dificultad. Estas repetidas sangrías a los presupuestos y a expensas del Estado, agotan aún más las arcas de éste en un momento en que disminuyen los ingresos fiscales debido al freno de la actividad económica. Para 1991, ciertas estimaciones cuentan con un nuevo record en el déficit presupuestario: alrededor de 400 000 millones de dólares. Para tapar ese hoyo que se ahonda año tras año, el Estado norteamericano necesita recurrir a capitales del mundo entero, colocando en el mercado mundial sus bonos del Tesoro.
Ya no quedan “locomotoras” para la economía mundial
Los EEUU, en su huída hacia adelante en el endeudamiento, tropiezan ya con los límites de esa “solución“. Los inversores del mundo entero empiezan a desconfiar, y mucho, de la economía norteamericana. No sólo el fabuloso endeudamiento del capital estadounidense plantea la duda de su capacidad para devolver lo que se le prestó, sino que además, la situación de recesión en que se halla, hace temer lo peor. Y no solamente los bajos tipos de interés ofertados, forzados por la exigencia de la recuperación, hacen poco atrayente la inversión, sino que además el conjunto del planeta está enfrentado a una escasez enorme de créditos. Veamos: los principales abastecedores de fondos capitalistas del decenio precedente no están hoy tan disponibles: Alemania necesita también dinero para financiar la integración de la ex-RDA y el Japón, que ha prestado al mundo entero y que no ve sus créditos reembolsados, comienza a mostrar signos de debilidad: el hundimiento de la especulación inmobiliaria local y la caída de la bolsa de Tokio colocan a los bancos japoneses en una posición delicada. La crisis de confianza que afecta a EE.UU. se ve concretamente en la caída en picado del porcentaje de inversiones extranjeras en ese país: alrededor de un setenta por ciento menos durante el primer semestre de 1991, con relación al mismo semestre del año precedente. En cuanto a las inversiones japonesas, que fueron las más importantes durante los años 80, han caído en ese mismo período desde 12 300 a 800 millones de dólares.
En el mundo entero, la demanda de nuevos créditos aumenta mientras que la oferta disminuye. La URSS, cuyos días están contados, pide insistentemente nuevos créditos, simplemente para poder pasar el invierno sin hambre. Kuwait necesita capitales para reconstruir. Los países subdesarrollados necesitan nuevos créditos para poder devolver los anteriores, etc. Mientras la economía cae en la recesión, todos los países corren frenéticos a la búsqueda de esa droga que los enganchó y los sumió durante años en el sueño ilusorio de una salida a la crisis. Por todas partes son iguales los signos que anuncian una gran crisis financiera, un seísmo cuyo epicentro es la principal moneda del mundo, el dólar.
Los capitalistas del mundo entero aguardan angustiados el fatídico momento en que los USA dejen de colocar sus bonos del Tesoro en los mercados internacionales, momento que se aproxima ineludiblemente y que va a estremecer todo el sistema financiero, bancario y monetario internacional, precipitando la economía en la sima insondable de una crisis generalizada que tendrá efectos explosivos en todos los aspectos.
Cualesquiera que sean las fluctuaciones inmediatas de la economía americana, que centran la atención diaria de los capitalistas del mundo entero, la dinámica hacia la caída está ya trazada y un sobresalto del crecimiento en estas condiciones (1), no haría sino prolongar algunos meses el sueño ilusorio de la recuperación del enfermo, sin que en realidad se resuelva la enfermedad. Frente a tal situación, los economistas de todo el planeta buscan desesperadamente el remedio pero todas las medidas dirigidas a manipularla, se enfrentan a la terca realidad de los hechos y son, en cualquier caso, ilusorias o catastróficas, impotentes para regular la crisis.
Una recesión inevitable y el retorno de la inflación
El método de purga brutal que puso en práctica Reagan tras su llegada a la presidencia en 1980, elevando los tipos de interés y que provocó la recesión mundial que comenzó en 1981, no consiguió otro resultado que acelerar inmediata y dramáticamente la recesión que ya estaba presente. Ésta desestabilizó violentamente el conjunto de la economía mundial abriendo una verdadera “caja de Pandora” de fenómenos completamente caóticos e incontrolables a escala planetaria, uno de cuyos ejemplos lo tenemos en lo que queda de la URSS.
Recordemos lo que pasó : Reagan mismo cortó rápidamente con esa política de rigor que implicaba un alto riesgo, sustituyéndola inmediatamente por su inversa lo que permitió al capitalismo americano mantener una relativa estabilidad en los países más industrializados, y con ello la defensa de sus intereses capitalistas.
Es ese segundo elemento de la política reaganiana, el del “relanzamiento”, el que está dando, hoy ya, las últimas bocanadas. Relanzar el consumo a base de bajar los impuestos se hace cada vez más difícil, y más cuando el déficit presupuestario ha alcanzado una profundidad abismal. En cuanto al relanzamiento por medio del recurso al crédito, como se ha visto ya, choca con los límites del mercado de capitales, prácticamente seco de tanto préstamo como se le ha sacado al Estado norteamericano al cabo de años. El dinero fresco que EE.UU. necesita para hacer carburar su máquina económica y que no puede encontrar en el mercado mundial no tiene más remedio que sacarlo haciendo girar la “máquina de billetes”. El resultado de esa política es obvio: la vuelta de la inflación. Esta “solución” por así decirlo, de “mal menor”, frenará, por poco tiempo, el hundimiento en la recesión.
Esta política de “soluciones” de ese tipo, además de acabar definitivamente con el dogma de la lucha contra la inflación, caballo de batalla de la clase dominante, durante años, para justificar los sacrificios exigidos a los proletarios, también será el origen del caos creciente de la economía capitalista, y sobre todo del sistema monetario internacional.
La política que ha seguido la administración USA es típicamente inflacionista, lo que se traduce en una fuerte caída de la cotización del dólar. Si la inflación ha podido ser controlada, hasta el presente, tanto en EEUU como en los otros países desarrollados, ha sido esencialmente por el desarrollo de la competencia frente a un mercado que se reduce día a día provocando la caída de la cotización de las materias primas, empujando a las empresas a recortar sus márgenes de beneficio y atacando a fondo las condiciones de vida de la clase obrera con lo que se logra hacer bajar el “precio de la fuerza de trabajo”.
Estos aspectos, típicos de los efectos de la recesión, van, a la larga, a darse de bruces con sus propios límites. Las condiciones para una nueva hoguera inflacionista están a punto de reunirse. De entrada no hay que olvidar que fuera de los países más industrializados, la inflación sigue asentada y arruinando la economía de los países subdesarrollados y que está cerca el momento de instalarse con fuerza en los países del viejo bloque del Este.
Nunca en toda la historia del capitalismo la perspectiva ha sido tan sombría para su economía. Lo que las frías cifras y los índices abstractos de sus economistas anuncian es pura y simplemente la catástrofe en la que el mundo está a punto de hundirse.
El corazón del capitalismo, los países más desarrollados, donde se concentran los principales bastiones del proletariado mundial, está ahora en el ojo del huracán. La gran manta de miseria que arropa a los explotados del “tercer mundo” y de los países del ex-bloque del Este desde hace años, va a extender su sombra sobre los obreros de los países “ricos”. La certeza de que el capitalismo lleva a la humanidad al estancamiento absoluto, de que la perspectiva de ese sistema es un porvenir de miseria y de muerte vuelve a plantear a toda la especie humana la necesidad de buscar la única salida válida para hacer frente a esa tragedia, de volver a poner a la orden del día la verdadera perspectiva comunista. Los proletarios y los explotados del mundo entero van a tener que aprender y comprender esa exigencia en el dolor de una amputación tan brutal y tan dramática de sus condiciones de vida como jamás la habían conocido hasta ahora.
JJ, 28-11-91
Esta mentira de la prosperidad económica capitalista, ha sido denunciada constantemente por la CCI en su prensa.
La presente recesión abierta, con todas sus características, no supone ninguna sorpresa, sino que es la escandalosa confirmación de la naturaleza irremediable y catastrófica de la economía capitalista. Esto, que ha sido puesto en evidencia por los marxistas durante generaciones, lo ha defendido la CCI a lo largo de toda su historia. Para comprobarlo basta consultar los artículos de la rúbrica: “¿Por dónde va la crisis económica?” de nuestra Revista Internacional que recomendamos a los lectores interesados:
“No está descartada la perspectiva de una recesión, al contrario”, No. 54, 2o trimestre 1988.
“El crédito no es una solución eterna”, No 56, 1er trimestre 1989.
“Balance económico de los años ochentas, la bárbara agonía del capitalismo decadente”, No 57, 2o trimestre 1989.
“Tras el Este, el Oeste”, No 60, 1er trimestre 1990.
“La crisis del capitalismo de Estado, la economía mundial se hunde en el caos” No 61, 2o trimestre 1990.
“La economía mundial al borde del abismo”, No 64, 1er trimestre 1991.
“La reactivación... de la caída de la economía mundial”, No. 66, 3er trimestre 1991.
Notas sobre el imperialismo y la descomposición - Hacia el mayor caos de la historia
- 2727 reads
¿Van a iniciar una era más pacífica los enormes cambios provocados por el hundimiento del bloque del Este y la dislocación de la URSS? Frente al caos, ¿va a atenuarse la brutalidad en las relaciones entre potencias imperialistas? ¿Cabe la posibilidad de que se formen nuevos bloques imperialistas? ¿Qué nuevas contradicciones hace surgir la descomposición capitalista a nivel del imperialismo mundial?
Las rivalidades entre potencias no desaparecen, sino que se extremizan
El mundo se ha modificado profundamente desde el desmoronamiento del bloque del Este. En cambio, sí que permanecen las leyes salvajes que rigen la supervivencia de este sistema moribundo. Y, conforme el capitalismo se hunde en la descomposición, se va reforzando su carácter destructor, poniendo en peligro la existencia misma de la humanidad. La plaga de la guerra, ese hijo monstruoso pero natural del imperialismo, está y estará cada día más presente, y la lepra del caos, tras haber sumido a las poblaciones del Tercer mundo en una pesadilla sin nombre, está ahora haciendo sus estragos en todo el Este de Europa.
Tras las proclamas pacifistas de las grandes potencias imperialistas del antiguo bloque occidental, tras las respetables caretas de buen entendimiento con que se disfrazan, las relaciones entre los Estados del ya inexistente bloque occidental, están en realidad regidas por la ley del hampa. Entre bastidores, como cualquier gánster, lo que les importa es saber si podrán robarle su parte de acera al otro, con quién entenderse para deshacerse de un competidor de uñas demasiado afiladas, cómo hacer para quitarse de encima a un “padrino” muy poderoso. Ésas son los verdaderos temas de los “debates” entre las burguesías de los “grandes países civilizados y democráticos”.
“La política imperialista no es propia de un país o de un grupo de países. Es el producto de la evolución mundial del capitalismo... Es un fenómeno internacional por naturaleza... al cual ningún Estado podría sustraerse” [1].Desde que se inició la decadencia del capitalismo, el imperialismo domina el planeta entero, “se ha convertido en el medio de subsistir de todas las naciones, grandes o pequeñas” [2]. No se trata de una política “escogida” por la burguesía, o de una u otra de sus fracciones, sino de una necesidad absoluta que se le impone.
Por eso, la desaparición del bloque imperialista del Este y, por consiguiente, la del bloque del Oeste, no significa ni mucho menos el final del “reino del imperialismo”. El que se haya terminado el reparto del mundo entre “bloques”, tal como había surgido de la Segunda Guerra mundial, está, al contrario, abriendo de par en par las puertas al desencadenamiento de nuevas tensiones imperialistas, a la multiplicación de guerras locales, a la agudización de las rivalidades entre las grandes potencias que antes estaban más o menos controladas por el bloque occidental.
Las rivalidades dentro del mismo bloque han existido siempre, declarándose incluso abiertamente en algunas ocasiones como entre Turquía y Grecia, miembros ambos de la OTAN, a causa de la situación en Chipre en 1974. Sin embargo, esos antagonismos permanecían sólidamente contenidos dentro del férreo armazón del bloque tutelar. Una vez desaparecido ese armazón, las tensiones, hasta ahora reprimidas, van a dispararse sin remedio.
El capital estadounidense frente a los nuevos apetitos de sus vasallos
La sumisión de Europa y Japón a Estados Unidos ha sido, durante décadas, el precio a pagar por su protección frente a la amenaza soviética. Esta amenaza ha desaparecido hoy y Europa y Japón no tienen ya el mismo interés en obedecer a las órdenes norteamericanas. Hoy se está desarrollando plenamente la tendencia a que cada cual tire por su cuenta.
Eso ya se manifestó claramente durante todo el otoño de 1990, con Alemania, Japón y Francia intentando impedir que se declarara una guerra cuyo resultado no podía ser otro que el de reforzar más todavía la superioridad estadounidense[3]. Estados Unidos, al imponer la solución bélica, al obligar a Alemania y Japón a pagar por la guerra, al forzar a Francia a participar en ella, alcanzó una clara victoria, pues dejaron bien patente la debilidad de aquéllos que pretendiesen poner en entredicho su dominación. Estados Unidos lució su enorme superpotencia militar para así demostrar que ningún otro Estado, sea cual fuere su potencia económica, podría rivalizar con él en el terreno militar.
El “Escudo” y después la “Tempestad del desierto” de siniestra memoria, guerra impuesta y llevada de cabo a rabo por Bush y su equipo, ha hecho acallar las pretensiones de los países centrales. En última instancia, el objetivo principal de la guerra del Golfo ha sido prevenir, frenar la eventual formación de un bloque rival y mantener para Estados Unidos su estatuto de única superpotencia.
“Sin embargo, el éxito inmediato de la política norteamericana no será un factor de estabilización duradera de la situación mundial, pues no afecta en nada a las causas mismas del caos en que se hunde la sociedad. Si bien las demás potencias tendrán que reprimir por algún tiempo sus ambiciones, no por ello han desaparecido sus antagonismos de fondo con los Estados Unidos. Es esto lo que expresa la hostilidad larvada de países como Francia o Alemania respecto a los proyectos norteamericanos de utilizar las estructuras de la OTAN para una “fuerza de intervención rápida”, que estaría al mando, y no es casualidad, del único aliado de confianza de Estados Unidos, o sea, Gran Bretaña” [4].
Desde entonces, la evolución de la situación ha confirmado plenamente ese análisis. Las relaciones entre los Estados de la CEE, y en especial entre algunos de ellos como Francia y Alemania, y Estados Unidos, ya sea a propósito del futuro de la OTAN y de la “defensa europea”, ya sea sobre la crisis yugoslava, ponen bien de relieve los límites del frenazo que la guerra del Golfo ha sido contra la tendencia de las principales potencias a ir cada una por su cuenta.
Quien hoy ponga en entredicho el reparto imperialista actual, reparto siempre impuesto por la fuerza, está atacando directamente a la primera potencia mundial, los Estados Unidos, al ser este país el primer beneficiario de dicho reparto. Y como a la ex URSS ya no le queda la más mínima posibilidad de participar en primera fila en la arrebatiña imperialista, las más fuertes tensiones imperialistas van a producirse entre los propios “vencedores de la guerra fría”, o sea, entre los Estados centrales del extinto bloque del Oeste [5]
Y en esa pugna de golpes bajos que es el imperialismo, la desaparición del sistema de bloques va obligatoriamente a engendrar una tendencia a la formación de nuevos bloques, pues cada estado necesita aliados para llevar a cabo una lucha, por definición, mundial. Los bloques son, en efecto, “la estructura clásica que adoptan los principales Estados en el período de decadencia para “organizar” sus enfrentamientos armados” [6].
¿Hacia nuevos bloques?
El aumento actual de las tensiones imperialistas lleva consigo la tendencia hacia la formación de nuevos bloques, uno de los cuales estaría obligatoriamente dirigido contra Estados Unidos. Sin embargo, el interés por esa formación es muy variable según qué países.
¿Quién?
Gran Bretaña no tiene ningún interés en formar un nuevo bloque pues defiende mejor los suyos en una indefectible alianza con la política estadounidense [7].
Toda una serie de países, como Holanda o Dinamarca, tienen la aprehensión de que quedarían prácticamente absorbidos en caso de que se convirtieran en aliados de una posible superpotencia alemana en Europa, alianza favorecida por los lazos económicos ya existentes y la proximidad geográfica y lingüística. Según el viejo principio de estrategia militar que recomienda no aliarse con un vecino demasiado poderoso, ese tipo de países tienen poco interés en poner en entredicho la prepotencia norteamericana.
Para una potencia más importante, pero mediana, como lo es Francia, cuestionar el liderazgo americano y participar en un nuevo bloque tampoco es algo evidente, pues, para ello, estaría obligada a seguirle los pasos a la política alemana, cuando Alemania es para el imperialismo francés el rival más inmediato y más peligroso. Cogida entre el martillo americano y el yunque alemán, lo único que puede hacer la política imperialista de Francia es oscilar entre ambos. El imperialismo no es, sin embargo, un fenómeno racional como tampoco lo es el modo de producción del que es expresión. Francia, por mucho que acabe perdiendo en el asunto, por muy dudosos que sean los beneficios, está, por ahora, jugando la baza alemana, tendiendo a oponerse a la tutela norteamericana; esto se ha visto en su actitud respecto a la OTAN y con la creación de una brigada franco-alemana. Pero no por eso quedan excluidos otros posibles cambios de rumbo.
Las cosas son mucho más claras para potencias de primer plano como Alemania y Japón. Para éstas, volver a ocupar el rango imperialista equiparable a su fuerza económica, implicará obligatoriamente cuestionar la dominación mundial ejercida por los USA. Además, únicamente esos dos Estados poseen los medios para pretender desempeñar un papel mundial.
Pero las posibilidades de Alemania y Japón, en la carrera por el liderazgo de un futuro bloque enemigo de EEUU no son las mismas.
No deben subestimarse la fuerza y las ambiciones del imperialismo japonés. También él está intentando entrar en la arrebatiña imperialista. De ello son testimonio el proyecto de modificar la constitución para que quede autorizado el envío de tropas japonesas al extranjero, el reforzamiento importante de su armada, su voluntad afirmada con mayor fuerza de recuperar las islas Kuriles a expensas de la URSS, cuando no se trata de declaraciones sin rodeos de dirigentes japoneses de que “ya va siendo hora de que el Japón se deshaga de los lazos que lo unen a los Estados Unidos“[8]Sin embargo, Japón, a causa de su posición geográfica descentrada respecto a la mayor concentración industrial del mundo, o sea Europa, que sigue siendo el principal campo en las rivalidades imperialistas, no puede competir realmente en esa carrera con Alemania. El imperialismo japonés está intentando extender su influencia y tener las manos más libres, procurando por ahora no enfrentarse demasiado abiertamente al gran “padrino” norteamericano. Alemania, en cambio, por el lugar central que ocupa en Europa, por su potencia económica, se ve cada día más obligada a enfrentarse a la política estadounidense, encontrándose a menudo en el centro de las tensiones imperialistas, como lo expresan sus reticencias frente a los proyectos norteamericanos para la OTAN, su voluntad de construir un embrión de “defensa europea“, y, sobre todo, su actitud en Yugoslavia.
El capital alemán, en el papel de “inductor de violencia” en Yugoslavia
El imperialismo alemán ha desempeñado en Yugoslavia el papel de auténtico “instigador de crímenes”, azuzando y apoyando las veleidades secesionistas eslovenas y sobre todo croatas, como demuestra la voluntad reiterada de Alemania de reconocer unilateralmente la independencia de Croacia. Históricamente, el Estado yugoslavo fue un montaje hecho de retales para atajar el expansionismo alemán, cerrándole la salida al Mediterráneo [9]. Así que en cuanto se manifestó la voluntad de independencia de Croacia, la burguesía alemana entrevió la oportunidad y ha intentado sacar el mejor partido de la situación. Gracias a sus estrechos lazos con los dirigentes de Zagreb, capital croata, Alemania esperaba, en caso de independencia, utilizar los valiosos puertos del Adriático. Y ha sido así cómo Alemania, con la ayuda de Austria [10] no ha cesado de echar leña al fuego apoyando abiertamente o entre bastidores el secesionismo croata, lo cual no ha hecho sino acelerar la dislocación de Yugoslavia.[11]
EEUU para los pies a Alemania
La burguesía norteamericana, consciente de la gravedad de lo que está en juego y tras una aparente discreción, lo ha hecho todo por frenar y quebrar, con la ayuda de Inglaterra y de Holanda, ese intento de penetración del imperialismo alemán. Su caballo de Troya en la CEE, Gran Bretaña, se ha opuesto sistemáticamente a todo envío de tropas europeas de intervención. El aparato militar-estaliniano serbio, tras firmar y violar sistemáticamente todos los alto el fuego organizados por la impotente y lloricona CEE, ha podido llevar a cabo una auténtica guerra de reconquista, gracias al silencio complaciente de Estados Unidos.
El fracaso alemán en Yugoslavia ya es patente, como lo son la división e impotencia completa de la CEE. Este fracaso pone de relieve toda la fuerza, todas las ventajas que posee la primera potencia mundial en su lucha por mantener su hegemonía, pone de relieve las enormes dificultades que tendrá el imperialismo alemán para alcanzar la capacidad de cuestionar realmente a Estados Unidos en su dominación mundial.
*
Todo eso no significa, ni mucho menos, ni la vuelta a cierta estabilidad en Yugoslavia, pues la dinámica que en ese país se ha desatado lo condena a hundirse más y más en una situación “a la libanesa“, ni que Alemania vaya ahora a renunciar y doblegarse dócilmente ante las órdenes del “Tío Sam”. El imperialismo alemán ha perdido una batalla, pero no puede renunciar a sus intentos de quitarse de encima la tutela americana, de lo cual es testimonio su decisión, junto con Francia, de formar un cuerpo de ejército, dejando así clara su voluntad de ganar una mayor autonomía respecto a la OTAN y, por lo tanto, de los Estados Unidos.
El caos entorpece la formación de nuevos bloques
Aunque hay que reconocer que hay, desde ya, una tendencia a la reconstitución de nuevos bloques imperialistas, proceso en el cual Alemania ocupa, y ocupará cada día más, un lugar central, nada permite afirmar que esta tendencia podría realizarse de verdad, pues se enfrenta, a causa de la descomposición social reinante, a toda una serie de obstáculos y contradicciones muy importantes y, en gran parte, desconocidos hasta hoy.
Para empezar, Alemania no posee por ahora, y es una diferencia fundamental con la situación previa a la Primera y a la Segunda Guerras mundiales, los medios militares para sus ambiciones imperialistas. Alemania está muy desprotegida frente a la impresionante superpotencia norteamericana.[12] Para reunir los medios en conformidad con sus ambiciones, Alemania necesitaría tiempo, entre 10 y 15 años como mínimo, mientras que EEUU lo hacen todo por impedir que tales medios puedan desplegarse. Pero lo que es más, para instaurar la economía de guerra necesaria a tal esfuerzo de armamento, la burguesía debería antes imponer al proletariado en Alemania una auténtica militarización en el trabajo. Y esto sólo podría obtenerlo infligiendo una derrota total a la clase obrera; ahora bien, por el momento, las condiciones para una derrota así no están reunidas, ni mucho menos. Sólo con esto, los obstáculos que Alemania debe franquear son ya enormes.
Pero, además, hay otro factor, tan importante como los mencionados, que se opone a la tendencia hacia la formación de un bloque liderado por Alemania: el caos que está invadiendo a cada día más países. La disciplina necesaria para instaurar un bloque de alianzas imperialistas se hace mucho más difícil en medio de ese caos, un caos cuyo avance ya está preocupando seriamente a la burguesía alemana, como a la del resto de los países más desarrollados, pero sobre todo a ella a causa de su posición geográfica. Es este temor, al que hay que añadir evidentemente las presiones estadounidenses, lo que hizo que Alemania, a pesar de todas sus reticencias, acabara apoyando a Bush, al igual que Japón y Francia, en su guerra del Golfo. Por muy deseosa que esté de sacudirse la tutela americana, la burguesía alemana sabe muy bien que, hoy por hoy, únicamente EEUU tiene los medios para poner freno, por poco que sea, al caos.
A ninguna gran potencia imperialista le interesa que el caos se extienda, con sus secuelas: llegada masiva de inmigrantes, a quienes resulta imposible integrar en la producción en un momento en que se está produciendo despidos a mansalva, diseminación incontrolada de armamento, incluidas las enormes cantidades de armas atómicas almacenadas, riesgos de catástrofes industriales de primer orden, y especialmente nucleares, etc. Lo único a lo que lleva tal situación es a desestabilizar a los estados más expuestos a ella, lo cual hace todavía más difícil la gestión de su capital nacional. La putrefacción del sistema es, en las condiciones actuales, muy negativa para el conjunto de la clase obrera, pero también es una amenaza para la burguesía y el funcionamiento de su sistema de explotación. Al estar en primera línea frente a las consecuencias más peligrosas del hundimiento del bloque del Este, frente a la implosión de la ex URSS, Alemania está obligada a acatar, al menos en parte, las órdenes del único país capaz hoy de desempeñar el papel de “gendarme” a nivel internacional, los Estados Unidos.
En este período de descomposición, cada burguesía nacional de los países más desarrollados se encuentra, por lo tanto, ante una nueva contradicción:
- asumir la defensa de sus propios intereses imperialistas, enfrentando a sus competidores de igual rango, a riesgo de acelerar la situación de caos;
- defenderse contra la inestabilidad y las manifestaciones peligrosas de la descomposición, preservando el “orden” mundial gracias al cual ha podido conservar su rango de potencia imperialista, en detrimento de sus propios intereses imperialistas frente a sus grandes rivales.
Es posible que la tendencia a la formación de nuevos bloques imperialistas, inscrita en la tendencia general del imperialismo hacia el enfrentamiento entre las potencias mayores, ante tal contradicción no pueda realizarse plenamente nunca.
Ni siquiera el “gendarme del mundo”, Estados Unidos, país para el cual la lucha contra el caos se identifica más plena e inmediatamente con la lucha por el mantenimiento del statu quo reinante, que a él le beneficia por su posición hegemónica, puede evitar el dilema. Al desencadenar la guerra del Golfo, Estados Unidos quería dar un ejemplo de su capacidad para “mantener el orden”, obligando a ponerse firmes a quienes pretendieran cuestionar su liderazgo mundial. El resultado ha sido una mayor inestabilidad en toda la región, de Turquía a Siria, con la continuación, entre otras cosas, de la matanza de las poblaciones de Kurdistán y no sólo por la soldadesca iraquí, sino también por el ejército turco. En Yugoslavia, el apoyo implícito de Estados Unidos al bloque serbio le ha permitido cerrar el camino a las intentonas de Alemania de conseguir un acceso al Mediterráneo, pero a su vez, eso ha sido como echar leña al fuego, contribuyendo en la extensión de la barbarie a todo el territorio yugoslavo, propagando la inestabilidad a toda la región de los Balcanes. El único medio, en última instancia, del que dispone el “gendarme mundial”, o sea el militarismo y la guerra, acentúa todavía más la barbarie llevándola a sus extremos.
La dislocación de la URSS agudiza la contradicción entre la tendencia a ir cada cual por su cuenta y la necesidad de atajar el caos
La dislocación de la URSS, por sus dimensiones, su profundidad (la amenaza de desintegración está afectando ahora a Rusia) es un factor de agravación considerable del caos a escala mundial: riesgo de los mayores éxodos de población de la historia, riesgos nucleares gravísimos[13]. Ante semejante cataclismo, la contradicción ante la que se encuentran las grandes potencias va a agudizarse al extremo. Por un lado, un mínimo de unidad es necesario para encarar la situación, por otro lado, el desmoronamiento del ex imperio soviético está excitando las ansias imperialistas.
En esto también, Alemania está en situación delicada. El Este de Europa, incluida Rusia, es para el imperialismo alemán una zona de influencia y de expansión privilegiada. Las alianzas y los enfrentamientos con Rusia han sido siempre algo central en la historia del capitalismo alemán. Tanto la historia como la geografía empujan al capital alemán a extender su influencia hacia el Este, y deberá sacar tajada del desmoronamiento del bloque del Este y de su cabeza. Desde la caída del muro de Berlín, es, evidentemente, el capital alemán el que está más presente, en lo económico como en lo diplomático, en Checoslovaquia, Hungría y, en general, en todos los países del Este, excepto quizás en Polonia, la cual, a pesar de los lazos económicos con Alemania, intenta resistir ante ella, por razones históricas.
Sin embargo, ante la dislocación completa de la URSS, las cosas se están volviendo mucho más difíciles y complejas para la primera potencia económica europea. Alemania podrá intentar aprovecharse de la situación para defender sus intereses, en especial el de construir una auténtica “Mittel Europa”, una Europa Central bajo su influencia, pero el desmoronamiento soviético, con el hundimiento de todos los países del Este, es también una amenaza directa, mucho más peligrosa para Alemania que para cualquier otro país del corazón del sistema capitalista internacional.
“La unificación “, la integración de la ex RDA, ya de por sí es un pesado fardo que está entorpeciendo y seguirá entorpeciendo más y más la competitividad del capital alemán. La llegada masiva de emigrantes para quienes Alemania es como la “tierra prometida”, conjugada con los riesgos nucleares mencionados arriba, están provocando gran inquietud en la clase dominante de Alemania.
Contrariamente a la situación en Yugoslavia, situación que, a pesar de ser muy grave, afecta a una país de 22 millones de personas, la de la ex URSS inspira mayor prudencia a la burguesía germana. Por ello, a la vez que procura ampliar su influencia, también hace todos sus esfuerzos por estabilizar un mínimo la situación, evitando cuidadosamente no echar leña al fuego[14]. Por eso, la burguesía alemana ha sido el más firme apoyo a Gorbachov y el principal sostén económico del ex imperio. Y está siguiendo globalmente la política llevada por EEUU respecto a la ex URSS. No le ha quedado más remedio que apoyar la reciente iniciativa sobre “desarme” nuclear táctico, en la medida en que con esa iniciativa se intenta ayudar y obligar a lo que queda de poder central en la ex URSS para que destruya sus armas, pues su diseminación es como una verdadera espada de Damocles nuclear sobre la URSS, pero también sobre gran parte de Europa[15].
La amplitud de los peligros de caos obliga a los estados más desarrollados a cierta unidad para hacerles frente, y ninguno de ellos se dedica por ahora a echar leña al fuego en la ex URSS. Esta unidad es, sin embargo, muy puntual y limitada. El caos y sus consecuencias nunca podrán acallar sus rivalidades imperialistas. O sea que el capitalismo alemán no puede renunciar, ni renunciará, a sus naturales impulsos imperialistas; y lo mismo les ocurre a las demás potencias centrales.
Incluso enfrentada a los gravísimos peligros que entraña la desintegración del bloque del Este y de la URSS, cada imperialismo va a intentar preservar del mejor modo posible sus propios intereses. Así, en el encuentro de Bangkok sobre la ayuda económica que aportar al ex país líder del ex bloque del Este, todos los gobiernos presentes eran conscientes de la necesidad de reforzar las ayudas para así frenar la posible explosión de catástrofes en un futuro cercano. Pero cada cual procuró que la cosa le costara lo menos posible y que fueran los demás, rivales y competidores, quienes soportaran la pesada carga. Estados Unidos hizo la “generosísima” propuesta de que se anulara una parte de la deuda soviética, propuesta rechazada firmemente por Alemania por la sencilla razón de que sólo a ella le corresponde casi el 40 % de esa deuda.
Esa contradicción entre la necesidad para las grandes potencias de poner freno al caos, limitar al máximo su extensión, y la necesidad, tan vital como aquélla, de defender sus propios intereses imperialistas, ha ido alcanzando su paroxismo a medida que lo que queda de lo que fue Unión Soviética se muere y se desintegra.
El caos está ganando la partida
La descomposición del capitalismo, al agudizar las taras de su decadencia, y en especial las del imperialismo, trastorna de manera cualitativa la situación mundial, en especial, las relaciones interimperalistas.
En un contexto de barbarie cada día más sanguinaria, barbarie de horrores tan monstruosos como absurdos, absurdos como lo es un modo de producción, el capitalismo, que se ha vuelto totalmente caduco desde un punto de vista histórico, la clase explotadora no puede ofrecer otro porvenir a la humanidad que el mayor caos de toda la historia.
Las rivalidades imperialistas entre los Estados más desarrollados del difunto bloque occidental se están desencadenando en el contexto de putrefacción de raíz del sistema capitalista. Las tensiones entre las “grandes democracias” van a avivarse, en especial entre Estados Unidos y la potencia dominante del continente europeo, Alemania. Este enfrentamiento se ha desarrollado hasta ahora de manera solapada, pero no por eso deja de ser muy real.
Aunque las fracciones nacionales más poderosas de la burguesía mundial tienen un interés común frente al caos, tal comunidad de intereses sólo puede ser circunstancial y limitada. No puede anular la tendencia natural y orgánica del imperialismo al desencadenamiento de la competencia, de la rivalidad y de las tensiones bélicas.
La pugna en la que ya están metidas y en la que se meterán cada día más las grandes potencias imperialistas, sólo puede acabar en mayor caos en el corazón mismo de Europa, como lo está ilustrando trágicamente la barbarie guerrera en Yugoslavia.
La política oscilante e incoherente de los Estados más fuertes del mundo capitalista se traduce en una inestabilidad creciente de las alianzas. Estas serán cada vez más circunstanciales y estarán sometidas a múltiples cambios. Francia, por ejemplo, tras haberse acercado a Alemania, puede muy bien apostar mañana por Estados Unidos, para acabar después yendo en otra dirección. Alemania, que hasta hoy apoyaba al “centro” en la ex URSS, puede muy bien escoger las repúblicas secesionistas. El carácter contradictorio e incoherente de la política imperialista de las grandes potencias expresa en última instancia la tendencia de la clase dominante a perder el control de un sistema devastado por su decadencia avanzada, por la descomposición.
Putrefacción, dislocación creciente del conjunto de la sociedad, ésa es la “radiante” perspectiva que ofrece a la humanidad este sistema agonizante, lo cual pone de relieve la importancia y la gravedad de lo que está en juego en el período actual. También pone de relieve la gran responsabilidad de la única clase portadora de verdadero porvenir: el proletariado.
RN, 18/11/1991
[1] Rosa Luxemburg, La crisis de la Socialdemocracia (Folleto de Junius).
[2] Plataforma de la Corriente Comunista Internacional.
[3] Sobre la falsa unidad de los países industrializados durante la guerra del Golfo, véase el artículo editorial de la Revista Internacional nº 64, 1er trimestre de 1991
[4] “Resolución sobre la situación internacional“, punto 5, ídem.
[5] “La URSS en trizas“, “Ex URSS: No es el comunismo lo que se hunde...”, artículos de la Revista Internacional nº 67 y 68 (3º y 4º trimestre de 1991).
[6] “Resolución sobre la situación internacional“, punto 4, julio de 1991. IXº Congreso de la CCI, Revista Internacional nº 67.
[7] Sobre la actitud de Gran Bretaña y Francia para con EEUU, véase el “Informe sobre la situación internacional, extractos”, nota 1, Revista Internacional nº 67.
[8] T. Kunugi, ex secretario adjunto de la ONU, en el diario francés Liberation, 27/9/91.
[9] Véase “Balance de 70 años de “liberación nacional”, en este número.
[10] Francia e Italia, con sus interminables oscilaciones, también han contribuido en esa empresa de desestabilización asesina.
[11] Alemania, como ningún otro Estado capitalista, no podría evitar las leyes del imperialismo que rigen toda la vida del capitalismo en su decadencia. El problema frente a los avances del imperialismo alemán no es en sí el deseo o la voluntad de la burguesía alemana. Nadie duda de que esta burguesía, o al menos algunas de sus fracciones, estén inquietas frente a la actual fiebre de arrebatiña imperialista. Pero, sean cuales fueran sus inquietudes, está obligada, aunque sólo sea por impedir que un competidor le coja el sitio, a afirmar cada día más sus intenciones imperialistas. Como en el caso de la burguesía japonesa en 1940, cuando muchas de sus fracciones eran reticentes para entrar en guerra, lo que cuenta no es la voluntad, sino lo que la burguesía está obligada a hacer.
[12] Alemania está todavía ocupada militarmente por EE.UU. y, en lo esencial, el control sobre el conjunto de las municiones del ejército alemán, lo sigue ejerciendo el estado mayor norteamericano. Las tropas alemanas no tienen una autonomía de más de unos cuantos días. La brigada franco-alemana tiene el objetivo, entre otros, de darle mayor autonomía al ejército alemán.
[13] Recientemente, los nacionalistas chechenos amenazaban con atentados a centrales nucleares; trenes blindados con armas nucleares tácticas circulan por las fronteras de la ex URSS fuera de todo control.
[14] Véase por un lado la actitud de Alemania respecto a los países bálticos y sus pretensiones para que se cree una “República alemana de Volga” y, por otro lado, su apoyo, hasta el final, de lo poco que quedaba de “centro” en la URSS.
[15] Y eso por no hablar de la mentira del “desarme”, que no suprime sino las armas caducas y que de todos modos iban a acabar en chatarra y ser sustituidas por armas más modernas y sofisticadas.
Series:
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [13]
- Imperialismo [32]
Balance de 70 años de luchas de “liberación nacional” II —En el siglo XX, la “liberación nacional”, eslabón fuerte de la cadena imperialista
- 4452 reads
Marx decía que la verdad de una teoría se demuestra en la práctica. Setenta años de experiencias trágicas para el proletariado han zanjado claramente el debate sobre la cuestión nacional en favor de la postura de Rosa Luxemburgo desarrollada posteriormente por los grupos de la Izquierda Comunista y especialmente por Bilan, Internationalisme y nuestra Corriente : en la 1ª parte de este artículo vimos cómo el apoyo a la “liberación nacional de los pueblos” desempeñó un papel clave en la derrota del primer intento revolucionario internacional del proletariado en 1917-23 (ver Revista Internacional, n° 66). En esta 2ª parte vamos a ver de qué modo las luchas de “liberación nacional” han sido un instrumento de las guerras y enfrentamientos imperialistas que han devastado el planeta durante los últimos 70 años.
1919-45: detrás de la “liberación nacional”, las maniobras imperialistas
La Primera Guerra mundial marca el fin del período ascendente del capitalismo y su hundimiento en el marasmo de la lucha entre Estados nacionales por el reparto de un mercado mundial fundamentalmente saturado. En este marco, la formación de nuevas naciones y las luchas de liberación nacional dejan de ser un instrumento de expansión de las relaciones capitalistas y desarrollo de las fuerzas productivas para convertirse en un engranaje de la tensión imperialista generalizada entre los distintos bandos capitalistas. Ya antes de la Iª Guerra mundial, con las guerras balcánicas que habían dado la independencia a Serbia, Montenegro, Albania... Rosa Luxemburgo había constatado que esas nuevas naciones tenían un comportamiento tan imperialista como las viejas potencias y se insertaban claramente en la espiral sangrienta hacia la guerra generalizada: “Serbia participa desde el punto de vista formal en una guerra de defensa nacional. Pero su monarquía y sus clases dominantes están tan animadas de deseos expansionistas como todas las clases dominantes de los Estados modernos... Serbia extiende sus brazos hacia la costa del Adriático donde está librando un conflicto netamente imperialista con Italia a costa de los albaneses... Pero, por encima de todo no debemos olvidar que detrás del nacionalismo serbio está el imperialismo ruso“[1].
El mundo tal y como sale tras la terminación de la Primera Guerra mundial impuesta por el desarrollo revolucionario del proletariado, está marcado por dos perspectivas históricas contrapuestas: la extensión de la Revolución mundial o la supervivencia del capitalismo decadente atrapado en una espiral de crisis y guerras. El aplastamiento de la oleada proletaria mundial marca la agudización de las tensiones entre el bloque vencedor (Gran Bretaña y Francia) y el gran vencido (Alemania) todo ello trastornado y agravado por la expansión, que amenaza a todos, de Estados Unidos.
En este contexto histórico-mundial la “liberación nacional” no se puede ver desde el punto de vista de la situación de un país sino que “desde el punto de vista marxista sería absurdo examinar la situación de un solo país al hablar del imperialismo, ya que los diferentes países capitalistas están vinculados entre sí del modo más estrecho. Y hoy, en plena guerra, esta vinculación es inconmensurablemente mayor. Toda la humanidad se ha convertido en un amasijo sanguinolento y es imposible salir de él aisladamente. Sí bien hay países más desarrollados y menos desarrollados, la guerra actual los ha atado a todos de tal manera que es imposible y disparatado que ningún país pueda salir de él solo de la conflagración”[2]. Con este método podemos comprender cómo la “liberación nacional” se convierte en el santo y seña de la política imperialista de todos los Estados: los vencedores directos de la Primera Guerra mundial, Gran Bretaña y Francia, la emplean para justificar la desmembración de los imperios derrotados (el Austro-Húngaro, el Otomano y el Zarista) y crear un cordón sanitario alrededor de la Revolución de Octubre. Estados Unidos la eleva a doctrina universal, “principio” de la Sociedad de naciones, para, por un lado, combatir la Revolución proletaria, y, por otra parte, ir minando los imperios coloniales de Gran Bretaña y Francia que constituyen el obstáculo principal a su expansión imperialista. Alemania, ya desde los primeros años 20, hace de su “independencia nacional” frente al Tratado de Versalles la bandera de su recuperación como potencia imperialista. El principio “justo” y “progresista” de la “liberación nacional de Alemania”, defendido en 1923 por el KPD (Partido comunista de Alemania) y la IC (Internacional comunista) a partir del segundo congreso, se transformó en manos del partido nazi en el “derecho de Alemania a tener un espacio vital”. Por su parte, la Italia de Mussolini se considera una “nación proletaria”[3] y reivindica sus “derechos naturales” en África, los Balcanes etc.
La obra del Tratado de Versalles
Durante los primeros años 20 las potencias vencedoras tratan de implantar un “nuevo orden mundial” a la medida de sus intereses. Su principal instrumento es el Tratado de Versalles (1919), basado oficialmente en la “paz democrática” y el “derecho de autodeterminación de los pueblos”, que otorga la independencia a un conjunto de naciones en Europa Oriental y Central: Finlandia, países bálticos, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Polonia...
La independencia de estas naciones responde a dos objetivos del imperialismo británico y francés: por un lado, como analizamos en la primera parte de esta serie (Revista internacional, nº 66) enfrentar la Revolución proletaria y, por otro lado, crear alrededor del imperialismo alemán derrotado una cadena de naciones hostiles que bloquearan su expansión en esa zona que por razones estratégicas, económicas e históricas constituye su área de influencia natural.
El maquiavelismo más retorcido no podía haber concebido Estados más inestables, más abocados desde el principio a violentos conflictos internos y externos, más obligados a ponerse bajo la tutela de potencias superiores y a servir a su juego guerrero. Checoslovaquia contenía dos nacionalidades históricamente rivales, checa y eslovaca, y una importante minoría alemana en los Sudeste; los Estados bálticos encerraban importantes minorías polacas, rusas y alemanas; Rumania húngaras; Bulgaria turcas; Polonia alemanas... Pero la obra cumbre fue, sin lugar a dudas, Yugoslavia (hoy de triste actualidad por los horribles baños de sangre que la sacuden). La “nueva” nación contenía 6 nacionalidades con los niveles de desarrollo económico más disparatados que imaginarse pueda (desde el alto nivel económico de Eslovenia y Croacia al nivel semifeudal de Montenegro), cuyas áreas de integración económica estaban en países fronterizos (Eslovenia es complementaria con Austria, la Voivodina —perteneciente a Serbia— es una prolongación natural de la llanura húngara ; Macedonia está separada del resto por una barrera montañosa que la une a Grecia y Bulgaria), y pertenecientes a tres religiones clásicamente enfrentadas : católicos, ortodoxos y musulmanes. Para colmo, cada una de las “nacionalidades” contenía minorías de la nacionalidad vecina y, lo que es peor, de Estados vecinos: Serbia de albaneses y húngaros; Croacia de italianos y serbios; Bosnia-Herzegovina de serbios, musulmanes y croatas.
“Los pequeños Estados burgueses recientemente creados solo son subproductos del imperialismo. Al crear, para contar con un apoyo provisorio, toda una serie de pequeñas naciones, en realidad vasallos —Austria, Hungría, Polonia, Yugoslavia, Bohemia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Armenia, Georgia etc. Dominándolas mediante los bancos, los ferrocarriles, el monopolio del carbón, el imperialismo los condena a sufrir dificultades económicas y nacionales intolerables, conflictos interminables, sangrientas querellas”[4].
Las nuevas naciones tuvieron desde el principio un claro comportamiento imperialista, como dejó claro la IC : “Los pequeños Estados creados artificialmente, divididos, ahogados desde el punto de vista económico en los límites que les han sido prescritos combaten entre sí para tratar de ganar puertos, provincias, pequeñas ciudades, cualquier cosa. Buscan la protección de los Estados más fuertes, cuyo antagonismo crece día a día“[5]. Polonia manifestó sus ambiciones sobre Ucrania provocando la guerra contra el bastión proletario en 1920. También ejerció presión sobre Lituania apelando a la defensa de la minoría polaca en ese país. Para contrarrestar a Alemania se alió con Francia, sirviendo fielmente a sus designios imperialistas.
La Polonia “liberada” cayó bajo la feroz dictadura de Pildsuski. Esta tendencia a anular rápidamente las formalidades de la “democracia parlamentaria” que se desarrolló en los demás países “nuevos” (con la excepción de Finlandia y Checoslovaquia) contradecía la ilusión —sobre la cual había especulado la IC en degeneración— de que la “ liberación nacional” iría unida a la “más amplia democracia”. Al contrario, el entorno imperialista mundial, sus propias tendencias imperialistas, la crisis económica crónica y su inestabilidad congénita, les hacía expresar de manera extrema y caricaturesca —dictaduras militares— la tendencia general del capitalismo decadente al capitalismo de Estado.
Los años 30 iban a poner la tensión imperialista al rojo vivo demostrando que el Tratado de Versalles no era un instrumento de “paz democrática” sino el combustible de nuevos y mayores incendios imperialistas. El reconstituido imperialismo alemán emprende la lucha abierta contra el “orden de Versalles” tratando de reconquistar la Europa Central y Oriental. Su principal arma ideológica será la “liberación nacional”: invocará el “derecho de las minorías nacionales” para hacerse con los Sudetes en Checoslovaquia, impulsará la “liberación nacional” de Croacia para quebrar la hostilidad serbia y poner un pie en el Mediterráneo, en Austria su discurso será la “unión con Alemania”, a los Estados bálticos les ofrecerá “protección” contra Rusia...
El “orden de Versalles” se derrumbaba estrepitosamente. La pretensión de que los nuevos Estados podrían ser una garantía de “paz y estabilidad” —sobre la cual tanto habían insistido los kautskistas y los social-demócratas avalando la “paz de Versalles”— quedaba totalmente desmentida. Metidos en el torbellino imperialista mundial no tenían otra opción que zambullirse en él contribuyendo a amplificarlo y agravarlo.
China: la masacre del proletariado da luz verde a los antagonismos imperialistas
Junto a Europa Central y Oriental, China será otro de los puntos calientes de la tensión imperialista mundial. La burguesía china intentó en 1911 una revolución democrática tardía, débil y rápidamente condenada al fracaso. El derrumbe del Estado imperial dio paso a la desintegración general del país en mil reinos de Taifas dominados por Señores de la Guerra enfrentados entre sí, los cuales, a su vez, serán manipulados por Gran Bretaña, Japón, USA y Rusia en la batalla sangrienta que libran por el dominio del estratégico subcontinente chino.
Para el imperialismo japonés China era clave para dominar todo el Extremo Oriente. Con este objetivo se presta “desinteresadamente” a la causa de la independencia de Manchuria, la zona más industrial de China, centro neurálgico para el control de Siberia, Mongolia y todo el centro de China. Tras haber utilizado entre 1924-28 los servicios de Chang-Tso-Long, un antiguo bandolero convertido en Mariscal y después en Virrey de Manchuria, se desprende de él mediante un atentado provocado para, en 1931, invadir y ocupar toda Manchuria, convertirla en Estado soberano y elevarla a la categoría de “Imperio” con Picuyi, el último descendiente de la dinastía manchú, al frente.
La expansión japonesa chocaba con la Rusia estalinista que tenía en China un campo de expansión natural. Para hacer valer sus intereses, Stalin utiliza la traición abierta contra el proletariado chino con lo que se puso en evidencia el antagonismo irreconciliable que existe entre “liberación nacional” y Revolución Proletaria e, inversamente, la completa solidaridad entre “liberación nacional” e imperialismo: “En China, donde se desarrollaba una lucha revolucionaria proletaria, la Rusia estalinista busca sus alianzas con el Kuomitang de Tchan-Kai-Tchek, obligando al joven partido comunista chino a renunciar a su autonomía organizacional, haciéndole adherir al Kuomitang, proclamado para la ocasión, como el “Frente de las 4 Clases”... Sin embargo, la situación económica desesperada y el empuje de millones de trabajadores, llevan a los obreros de Shanghái a la insurrección y toma de la ciudad en contra de los imperialistas y del Kuomitang al mismo tiempo. Los obreros insurrectos, organizados por la base del PCCh, deciden enfrentarse al Ejército de Liberación de Tchan-Khai-Tchek apoyado por Stalin. Este ordena entonces a los cuadros de la Internacional la ignominiosa tarea de llevar de nuevo a los obreros bajo las órdenes de Tchang-Khai-Tchek, cosa que se logra a duras penas“[6].
Este fuego cruzado de intereses imperialistas, al que se sumaron activamente las maniobras de los imperialismos yanqui y británico, provocó una larguísima guerra de más de 30 años que sembró la muerte, la destrucción, la desolación, en los obreros y campesinos chinos.
La guerra de Etiopía: un momento crucial en la pendiente hacia la IIª Guerra mundial
El imperialismo italiano que había ocupado Libia y después Somalia, al invadir Etiopía atentaba, amenazando su posición en Egipto, contra el sistema de dominación imperialista británica sobre el Mediterráneo, África y las comunicaciones con la India.
La guerra de Etiopía marca un paso decisivo, junto con la guerra de España de 1936[7], en la pendiente hacia la Segunda Guerra mundial. Por ello, un aspecto importante de esta masacre fue los enormes esfuerzos de propaganda y movilización ideológica de la población desplegados por ambos bandos y especialmente por el “democrático” (Francia y Gran Bretaña). Este, interesado en la “independencia” de Etiopía levanta la bandera de su “libertad nacional”, mientras que el imperialismo italiano invoca una misión “humanitaria” y “liberadora” para justificar la invasión: el Negus no ha abolido la esclavitud como había prometido.
La guerra etíope evidencia la “liberación nacional” como banderín de enganche ideológico para la guerra imperialista, como preparación para la orgía de nacionalismo y chauvinismo que van a desencadenar los dos bandos imperialistas como medio de movilización para las matanzas a lo largo de la Segunda Guerra mundial. Como denunció Rosa Luxemburgo : “Hoy la nación no es sino un manto ideológico que cubre los deseos imperialistas, un grito de combate para las rivalidades imperialistas, la última medida ideológica con la que se pueden convencer a las masas para que hagan de carne de cañón en las guerras imperialistas”[8].
1945-89: la “liberación nacional”, instrumento de los bloques imperialistas
El desenlace de la Segunda Guerra mundial con la victoria de los imperialismos aliados marca una agravación cualitativa de las tendencias del capitalismo decadente hacia el militarismo y la economía de guerra permanente. El bloque vencedor se divide en dos bloques imperialistas rivales —Estados Unidos y la URSS— que estructuran rígidamente sus áreas de influencia con una tupida red de alianzas militares —la OTAN y el Pacto de Varsovia— y las someten al control de una selva de organismos de “cooperación económica”, regulación monetaria, etc. Todo esto se ve respaldado por el desarrollo de alucinantes arsenales nucleares cuyo nivel, a principios de los años 60, permite destruir todo el mundo.
En tales condiciones hablar de “liberación nacional” es una broma macabra: “La independencia nacional es concretamente imposible, irrealizable, en el marco del capitalismo actual. Los grandes bloques imperialistas dirigen la vida de todo el capitalismo y ningún país puede escapar de un bloque imperialista sin caer bajo la férula del otro... Es absolutamente evidente que los movimientos de liberación nacional no son peones que Stalin o Truman manejarían a su antojo el uno contra el otro. Pero no es menos verdad que, el mismísimo Ho-Chi-Minh, expresión de la miseria annamita, sí quiere asentar su poder, deberá, haciendo luchar a sus hombres con el encarnizamiento de la desesperación, ponerse a la merced de las competiciones imperialistas y resignarse a abrazar la causa de uno de ellos”[9].
En este periodo histórico las guerras regionales, presentadas sistemáticamente como “movimientos de liberación nacional” no son sino los distintos episodios de la concurrencia imperialista sangrienta entre los dos bloques.
La descolonización
La oleada de “independencias nacionales” en África, Asia, Oceanía etc. que sacudió el mundo entre 1945-60 se inscribe en la larga lucha del imperialismo americano por desalojar de sus posiciones a los viejos imperialismos coloniales y, principalmente, a su rival más directo por la riqueza económica y la posición estratégica de sus posesiones y por su poderío naval, el imperialismo británico.
Al mismo tiempo, los viejos imperios coloniales se habían convertido en una traba para las metrópolis: con la saturación del mercado y el desarrollo de la competencia a escala mundial, con los costes cada vez mayores del ejército y la administración coloniales, de fuente de beneficios se estaban transformando en un pasivo cada vez más gravoso.
Ciertamente, las burguesías locales estaban interesadas en arrebatar el poder a los viejos amos y su organización en movimientos guerrilleros o en partidos de “desobediencia civil”, todos ellos bajo la bandera de la Unión Nacional que preconizaba la sumisión del proletariado local a la “liberación nacional”, jugó un papel en el proceso, pero este papel fue esencialmente secundario y supeditado siempre a los designios del bloque americano o a las tentativas del bloque ruso de aprovechar los procesos de “descolonización” más conflictivos para conquistar posiciones estratégicas más allá de su zona de influencia euro-asiática.
La descolonización del imperio británico ilustra lo anterior de la manera más clara : “Las retiradas británicas en India y Palestina fueron los momentos más espectaculares del desmoronamiento del Imperio y el fiasco de Suez en 1956 acabó con toda ilusión de que Gran Bretaña fuese una potencia mundial de primer orden”[10].
Los nuevos Estados “descolonizados” nacen con taras aún peores que la hornada de Versalles en 1919. Fronteras totalmente artificiales trazadas con escuadra y cartabón ; divisiones étnicas, tribales, religiosas ; economías de monocultivo agrario o minero ; burguesías débiles o inexistentes ; élites administrativas y técnicas poco preparadas y dependientes de la vieja potencia colonial... Un ejemplo de esta situación catastrófica nos lo da la India: el Estado recién nacido sufre en 1947 una apocalíptica guerra entre musulmanes e hindúes que desemboca en la secesión de Pakistán donde se agrupa la gran mayoría de los musulmanes. Los dos Estados han librado desde entonces guerras devastadoras y hoy la tensión imperialista es uno de los mayores factores de inestabilidad mundial. Ambos países —donde el nivel de vida de la población es uno de los más bajos del mundo— mantienen sin embargo costosas inversiones en instalaciones nucleares que les permite poseer la bomba atómica. En el marco de esta confrontación imperialista permanente, India en 1971 propició una guerra de “liberación nacional” de la parte oriental de Pakistán —Bangla Desh—, la cual, otra de las absurdeces del imperialismo, ¡está a más de 2 000 kilómetros de Pakistán! Esta guerra que costó cientos de miles de muertos dio lugar a un nuevo Estado “independiente” que no ha conocido más que golpes de Estado, masacres, dictaduras..., mientras la población muere de hambre o por devastadoras inundaciones.
Las guerras de Oriente Medio
Oriente Medio sigue siendo, desde hace cuarenta años, un foco de tensión imperialista a escala mundial por sus enormes reservas de petróleo y su papel estratégico vital. En manos del moribundo Imperio Otomano, antes de la guerra del 14 había sido presa de las ambiciones expansionistas de Alemania, Rusia, Francia, Gran Bretaña... Tras la guerra mundial fue el imperialismo británico el que se llevó el gato al agua con algunas migajas para el francés (Siria y Líbano).
Aunque ya en esa época las burguesías locales de la zona empezaban a empujar hacia la independencia, lo determinante en la configuración de esta región del mundo fueron las maniobras del imperialismo británico que en vez de atenuar las tensiones y rivalidades existentes en ella las iba a multiplicar a una escala más vasta. “El imperialismo inglés empujó a los latifundistas y burgueses árabes a entrar en guerra a su lado en la Primera Guerra mundial prometiéndoles la constitución de un Estado nacional árabe. La revuelta árabe fue decisiva en el hundimiento del frente turco-alemán en Oriente Próximo”[11]. Como “premio” Gran Bretaña creó un rosario de Estados “soberanos” en Irak, Transjordania, Arabia, Yemen... enfrentados entre sí, con territorios económicamente incoherentes, minados por divisiones étnicas y religiosas... Una sabia y típica manipulación del imperialismo británico que al tenerlos a todos divididos y con contenciosos permanentes sometía el conjunto de la zona a sus designios. Pero no se conformó con ello, además “solicitó y obtuvo como contrapartida el apoyo de los sionistas judíos diciéndoles que Palestina les sería entregada tanto desde el punto de vista de la administración como de la colonización”[12].
Si los judíos habían sido expulsados de muchos países durante la baja Edad Media, a lo que asistimos en el siglo XIX es a su integración, tanto en sus capas altas —en la burguesía— como en sus capas bajas —en el proletariado— dentro de las naciones donde viven. Esto revela la dinámica de integración y de relativa superación de las diferencias raciales y religiosas que desarrollan las naciones capitalistas en su época progresiva. Es únicamente a finales de siglo, es decir, con el creciente agotamiento de la dinámica de expansión capitalista, cuando sectores de la burguesía judía lanzan la ideología del sionismo (creación de un Estado en la “tierra prometida”). Su creación en 1948 no sólo constituye una maniobra del imperialismo americano para desalojar al británico de la zona y parar los pies a las tentativas rusas de inmiscuirse allí, también revela —en conexión con ese objetivo imperialista— el carácter reaccionario de la formación de nuevas naciones : no es una manifestación de una dinámica de integración de poblaciones como en el siglo pasado sino de separación y aislamiento de una etnia para utilizarla como palanca de exclusión de otra —la árabe.
El Estado israelí es desde el principio un inmenso cuartel en pie de guerra permanente que utiliza la colonización de las tierras desérticas como un arma militar: los colonos están encuadrados por el Ejército y reciben instrucción militar. En realidad, el Estado de Israel es en su conjunto una empresa económicamente ruinosa sostenida por enormes créditos de USA y basado en una explotación draconiana de los obreros, tanto judíos como palestinos[13].
La opción americana por Israel llevó a los Estados árabes más inestables y con mayores contradicciones internas y externas a la alianza con el imperialismo ruso. Su bandera ideológica fue desde el principio la “causa árabe” y la “liberación nacional del pueblo palestino” que se convirtió en un tema predilecto de la propaganda del bloque ruso.
Como en otros muchos casos lo que menos les importaba eran los palestinos. Estos fueron hacinados en campos de refugiados en Egipto, Siria, etc., en condiciones espantosas y utilizados como mano de obra barata en Kuwait, Arabia, Egipto, Líbano, Siria, Jordania, etc., de la misma forma que lo hacía Israel. La OLP, creada en 1963 como movimiento de “liberación nacional”, se ha constituido desde el principio como una banda de gánsteres que extorsiona a los obreros palestinos obligándoles a deducir un tributo de sus miserables salarios; en Israel, Líbano, etc., la OLP es un vulgar prestamista de mano de obra palestina de la que arranca hasta la mitad del salario que pagan los patronos. Sus métodos de disciplina en los campos de refugiados y en las comunidades palestinas no tienen nada que envidiar a los del ejército israelí.
Debemos recordar finalmente que las peores masacres de palestinos las han perpetrado sus gobiernos “hermanos” árabes: en Líbano, en Siria, en Egipto y, sobre todo, en Jordania, donde el “amigo” Hussein en septiembre de 1970 bombardeó brutalmente los campamentos palestinos causando millares de víctimas.
Es importante subrayar a este respecto la utilización sistemática que hace el imperialismo, tanto por parte de las grandes potencias como por las pequeñas, de las divisiones étnicas, religiosas, etc., especialmente importantes en las zonas más atrasadas del planeta : “Que las poblaciones judías y palestinas sirven de peones a las intrigas imperialistas internacionales, eso no lo duda nadie. Que para esto, los manipuladores del juego suscitan y explotan a fondo los sentimientos y prejuicios nacionales, atrasados y anacrónicos, fuertemente reforzados en las masas por las persecuciones de las que han sido objeto, esto no nos extraña. Así es como ha sido reanimado uno de estos incendios locales: la guerra de Palestina, donde judíos y árabes se matan unos a otros con un frenesí cada vez más sangriento”[14]. El imperialismo hace con estas manipulaciones el juego del aprendiz de brujo: las exalta, las radicaliza, las hace insolubles, porque esencialmente la crisis histórica del sistema no ofrece ningún terreno para poder absorberlas, hasta el extremo que, en ciertas ocasiones, acaban tomando “autonomía propia” agravando y haciendo más contradictorias y caóticas las tensiones imperialistas.
Las guerras de Oriente Medio no han tenido como objetivo real ni los “derechos palestinos” ni la “liberación nacional” del pueblo árabe. La de 1948 sirvió para desalojar al imperialismo británico de la zona. La de 1956 marcó el reforzamiento del control americano. Las de 1967, 1973 y 1982 marcaron la contraofensiva del imperialismo americano contra la creciente penetración del imperialismo ruso que había anudado alianzas, más o menos estables, con Siria, Egipto e Irak.
En todas ellas salieron bastante malparados los Estados árabes y militarmente reforzado el Estado judío pero el verdadero vencedor fue Estados Unidos.
La guerra de Corea (1950-53)
En esta guerra abierta en Extremo-Oriente entre el bloque imperialista ruso y el americano lo que estaba en juego era detener la expansión rusa, cosa que logró el bando americano.
El bando ruso presentó su empresa como un “movimiento de liberación nacional”: “La propaganda estalinista ha insistido especialmente en que sus “demócratas” estarían luchando por la emancipación nacional y dentro del marco del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. La extraordinaria corrupción que reina al interior de la clase dirigente en Corea del Sur, sus métodos “japoneses” en materia de policía, su incapacidad de feudales para resolver la cuestión agraria... les aportarían argumentos indiscutibles. Hasta el extremo de que Kim Il Sung se presenta como el “nuevo Garibaldi”[15].
Otro aspecto sobresaliente de la guerra coreana es la formación, como resultado directo de la confrontación interimperialista, de dos Estados nacionales sobre el suelo de una misma nación: Corea del Norte y del Sur, Alemania del Este y del Oeste, Vietnam del Norte y del Sur... Esto, desde el punto de vista del desarrollo histórico del capitalismo es una completa aberración que pone aún más en evidencia la farsa sangrienta y ruinosa que es la “liberación nacional”. La existencia de esos Estados ha estado directamente ligada no a un hecho “nacional” sino al hecho imperialista de la lucha de un bloque contra otro. Esas “naciones” se han sostenido como tales, en la mayoría de los casos, por medio de una bárbara represión y su carácter artificial y contraproducente se ha podido comprobar con el estrepitoso derrumbe —en el marco general del colapso histórico del estalinismo— del Estado alemán oriental.
Vietnam
La lucha de “liberación nacional” de Vietnam, iniciada en los años 20, ha caído siempre en la órbita de un bando imperialista contra el otro. Durante la IIª Guerra mundial Ho-chi-Minh y su Viet-Minh fue abastecido de armas por los americanos y los ingleses pues jugaba un papel contra el imperialismo japonés. Después de la Segunda Guerra mundial americanos e ingleses apoyaron a Francia —potencia colonial en Indochina– dada la alineación pro-rusa de los dirigentes vietnamitas. Aún así, ambas partes llegan a un “compromiso” en 1946 pues, entretanto, una serie de revueltas obreras habían estallado en Hanoi y para aplastarlas “la burguesía vietnamita tenía igualmente necesidad de las tropas francesas para mantener el orden en sus asuntos”[16].
Sin embargo, desde 1952-53, con la derrota de la guerra de Corea, el imperialismo ruso se vuelve decididamente hacia Vietnam y durante 20 años, el Vietcong se enfrentará primero a Francia y después a Estados Unidos en una guerra salvaje donde ambos bandos cometerán todas las atrocidades imaginables y que dejará como resultado un país arruinado que, hoy, 16 años después de la “liberación”, no sólo no se ha reconstruido sino que se ha hundido aún más en una situación catastrófica. Lo absurdo y degenerado de esta guerra se comprueba al ver que Vietnam pudo ser “libre” y “unido” porque Estados Unidos, entretanto, había ganado para su bloque imperialista la enorme pieza constituida por la China estalinista y, en consecuencia, el pigmeo vietnamita resultaba secundario para sus designios.
Hay que subrayar que el “nuevo Vietnam anti-imperialista” ejerce, incluso antes de 1975, como potencia imperialista regional en el conjunto de Indochina: sometiendo a su influencia Laos y Camboya donde, so pretexto de “liberar” al país de la barbarie de los Jemeres Rojos —ligados a Pekín ya atado al bloque americano— invadió el país e instaló un régimen basado en un ejército de ocupación.
La guerra del Vietnam, especialmente en los años 60, suscitó una formidable campaña de estalinistas, trotskistas, con la compañía de viaje de otros sectores burgueses con coloración “liberal“, presentando dicha barbarie como la punta de lanza del despertar del proletariado de los países industrializados. De manera grotesca los trotskistas pretendían resucitar los errores de la IC sobre la cuestión nacional y colonial acerca de la “unión entre las luchas obreras en las metrópolis y las luchas de emancipación nacional en el Tercer Mundo“[17].
Uno de los “argumentos” empleados para avalar esta mistificación era que la multiplicación de manifestaciones contra la guerra del Vietnam en USA y en Europa sería un factor del despertar histórico de las luchas obreras desde 1968. En realidad la defensa de las luchas de “liberación nacional”, junto a la defensa de los “países socialistas”, de moda sobre todo en los medios estudiantiles, jugaron al contrario un papel mistificador y constituyeron mas bien una barrera de primer orden contra la recuperación de la lucha proletaria.
Cuba
Durante los años 60, Cuba fue un fuerte eslabón de toda la propaganda “antiimperialista”. Todo estudiante politizado tenía que tener en su habitación un cartelito del “guerrillero heroico”, Che Guevara. Hoy, el desastre que vemos en Cuba (emigraciones masivas, escasez de todo, hasta de pan) ilustra perfectamente la total imposibilidad de una real “independencia nacional”. Al empezar, los barbudos de la Sierra Maestra no tenían, en principio, una especial inclinación pro-rusa, simplemente su intento de llevar una política mínimamente “autónoma” respecto a Estados Unidos, los empujó fatal e inevitablemente a los brazos rusos.
En realidad Fidel Castro encabezaba una fracción nacionalista de la burguesía cubana que adoptó el “socialismo científico”, liquidando a muchos de sus “compañeros” de primera hora —que han acabado en el bando de Miami, es decir, el del bloque americano— porque su única carta de supervivencia estaba en el bloque ruso. Este se ha cobrado con creces su “ayuda”, entre otras maneras, haciendo que Cuba ejerciera de sargento imperialista en Etiopía —en apoyo del régimen pro ruso—, en Yemen del Sur y, sobre todo, en Angola, donde Cuba llegó a destacar a 60 000 soldados. Este papel subimperialista de poner la carne de cañón en las guerras africanas ha costado la vida a muchos obreros cubanos —a añadir a los africanos muertos por su “liberación”— ha influido tanto como el manoseado bloqueo yanqui —que es real— en la miseria atroz a la que es sometido el proletariado y la población cubana.
Años 80: los “combatientes de la libertad”
Después de haber ido arrancando una tras otra las posiciones rusas en Oriente Medio, África, Asia, el bloque americano prosigue su ofensiva de completo cerco de la URSS. En este marco se incluye la guerra de Afganistán donde al zarpazo soviético invadiendo Afganistán en 1979, USA responde apadrinando una coalición de 7 grupos guerrilleros afganos a los que dota con las armas más sofisticadas con lo que acaba atrapando a las tropas rusas en un callejón sin salida, que alimenta el enorme descontento existente en toda la URSS y que contribuirá —en el marco más global de la descomposición del capitalismo y el derrumbe histórico del estalinismo— al espectacular colapso del bloque ruso en 1989.
Como traducción de este importante reforzamiento del bloque americano, éste podrá arrebatar al ruso la bandera ideológica de la “liberación nacional” que durante los últimos 30 años había monopolizado.
Como hemos mostrado a lo largo de este artículo, la “liberación nacional” ha sido un arma que pueden utilizar a su gusto los distintos imperialismos: el bando fascista la empleó en todas las salsas imaginables, al igual que el “democrático”. Sin embargo, desde los años 50, el estalinismo había conseguido presentarse como el bloque “progresista” y “anti-imperialista”, envolviendo sus designios tras el ropaje ideológico de representar a los “países socialistas” que no serían “imperialistas” sino al contrario “militantes anti-imperialistas” y llegando, en el colmo del delirio, a presentar la “liberación nacional” como paso directo al “socialismo”, superchería frente a la cual las Tesis sobre la cuestión nacional y colonial de la IC en 1920, a pesar de sus errores, habían insistido claramente en “la necesidad de luchar resueltamente contra los intentos hechos por los movimientos de liberación, que no son en realidad ni comunistas ni revolucionarios, de adoptar el color del comunismo”[18].
Todo este tinglado se vino abajo en los años 80. Junto al factor principal —el desarrollo de las luchas y la conciencia obrera— los interminables virajes y volteretas dictadas por las necesidades imperialistas de Rusia, propiciaron su desgaste: recordemos, entre otros muchos, el caso etíope. Hasta 1974, al estar el régimen del Negus en el bando occidental, Rusia apoyó el Frente de Liberación Nacional de Eritrea —convertido en paladín del “socialismo”— con el derrumbe del Negus, sustituido por los militares “nacionalistas “ que se orientaron hacia Rusia, las cosas cambiaron : ahora Etiopía se convertía en un régimen “socialista marxista-leninista” y el Frente Eritreo se transformaba de la noche a la mañana en un “agente del imperialismo”, al alinearse este tras el bloque americano.
Después de 1989: la “liberación nacional” punta de lanza del caos
Los acontecimientos de 1989, con la estrepitosa caída del bloque oriental y el hundimiento de los regímenes estalinistas, ha dado lugar a la desaparición de la anterior configuración imperialista del mundo, caracterizada por la división en dos grandes bloques enemigos y, por ende, a una explosión de conflictos nacionalistas.
El análisis marxista de esta nueva situación, que se enmarca en la comprensión del proceso de descomposición del capitalismo[19], permite ratificar de manera concluyente las posiciones de la Izquierda comunista contra la “liberación nacional”.
Respecto al primer aspecto de la cuestión —la explosión nacionalista— vemos cómo en el torbellino del hundimiento del estalinismo crea una espiral sangrienta de conflictos interétnicos, matanzas, pogromos[20]. Este fenómeno no es específico de los antiguos regímenes estalinistas. La mayoría de países africanos tienen viejos contenciosos tribales y étnicos que —en el marco del proceso de descomposición— se han acelerado en los últimos años conduciendo a matanzas y guerras interminables. Del mismo modo la India sufre idénticas tensiones nacionalistas, religiosas y étnicas que causan miles de víctimas.
“Los conflictos étnicos absurdos donde las poblaciones se masacran entre sí porque no tienen la misma religión o la misma lengua, porque perpetúan tradiciones folklóricas diferentes, parecían reservados desde hace decenios a los países del “Tercer Mundo”, África, India, Oriente Medio... Pero ahora es en Yugoslavia, a unos cientos de kilómetros de las metrópolis industriales de Italia del Norte y Austria, donde se desencadenan tales absurdos... El conjunto de estos movimientos revela un absurdo aún más grande: en el período en que la economía ha alcanzado un grado de mundialización desconocido en la historia, en que la burguesía de los países avanzados intenta, sin éxito, darse un marco más vasto que el de la nación para gestionar su economía —como es por ejemplo la CEE— la dislocación de los Estados que nos habían sido legados por la IIª Guerra mundial en una multitud de pequeños Estados es una pura aberración, incluso si se mira desde el punto de vista de los intereses capitalistas. En cuanto a las poblaciones de estas regiones su suerte no será mejor sino peor aún: desorden económico creciente, sumisión a demagogos chauvinistas y xenófobos, ajustes de cuentas y progromos entre comunidades que habían cohabitado hasta el presente y, sobre todo, división trágica entre los diferentes sectores de la clase obrera. Todavía más miseria, opresión, terror, destrucción de la solidaridad de clase entre los proletarios frente a sus explotadores, esto es lo que significa el nacionalismo hoy”[21].
Esta explosión nacionalista es la consecuencia extrema, la agudización hasta el colmo de sus contradicciones, de la política del imperialismo durante los últimos 70 años. Las tendencias destructivas y caóticas de la “liberación nacional”, ocultadas por las mistificaciones del “anti-imperialismo”, del “desarrollo económico”, etc. y que han sido claramente denunciadas por la Izquierda Comunista, aparecen hoy de manera brutal y extrema, superando en su furia aniquiladora las previsiones más pesimistas. La “liberación nacional” en la fase de descomposición se presenta como la fruta madura de toda la obra aberrante, destructiva, desarrollada por el imperialismo.
“La fase de descomposición es la resultante de la acumulación de todas las características de este sistema moribundo, la fase que remata tres cuartos de siglo de agonía de un modo de producción condenado por la historia. O sea, que no sólo el carácter imperialista de todos los Estados, la amenaza de la guerra mundial, la absorción de la sociedad civil por el monstruo estatal, la crisis permanente de la economía capitalista, se mantienen en la fase de la descomposición, sino que además, ésta aparece como la consecuencia última, como síntesis acabada de todos esos elemento” [22].
Los mini-Estados que emergen de la dislocación de la ex-URSS o de Yugoslavia dan sus primeros pasos caracterizados por el más brutal imperialismo. La Federación Rusa del “héroe democrático” Yeltsin amenaza a sus vecinos y reprime salvajemente el independentismo de la República autónoma Chechena. Lituania reprime a su minoría polaca. Moldavia a su minoría rusa. Azerbayán se enfrenta abiertamente con Armenia...
El inmenso subcontinente ex-soviético está dando lugar a 16 mini-Estados imperialistas que pueden muy bien enzarzarse en conflictos mutuos que dejarían la carnicería yugoslava a la altura del betún porque, entre otros peligros, podrían poner en juego los arsenales atómicos dispersos por la ex-URSS.
Las grandes potencias aprovechan, de manera relativa dado el caos existente, las tensiones nacionalistas y los impulsos independentistas de los nuevos mini-Estados. Esta enésima utilización de la “liberación nacional” no puede tener sino consecuencias aún más catastróficas y caóticas que en el pasado[23].
Hoy más que nunca, el proletariado debe reconocer en las “liberaciones nacionales”, las “independencias”, las “autonomías nacionales”, una política, una consigna, un estandarte, parte integrante al cien por cien del orden reaccionario y aniquilador del capitalismo decadente. Contra ellas debe desarrollar su propia política: el internacionalismo, la lucha por la revolución mundial.
Adalen, 18/11/1991
[1] La crisis de la socialdemocracia, parte VII
[2] Lenin: intervención en la VIIª Conferencia del POSDR mayo 1917, “Informe sobre la situación actual”.
[3] Concepto que luego sería retomado por el “marxista-leninista” Mao-Tse-Tung.
[4] IIº Congreso de la Internacional Comunista: “El mundo capitalista y la Internacional Comunista”, parte I : “ Las relaciones internacionales después de Versalles”.
[5] Ibídem.
[6] Internacionalismo, nº 1, “ Paz democrática, lucha armada y marxismo”, 1964.
[7] No analizamos en este artículo la guerra de España dado que hemos publicado numerosos artículos en esta Revista sobre ella (ver Revista Internacional nos 7, 25, 47) así como el folleto que recoge los textos de Bilan sobre la misma. Las mistificaciones antifascista y nacionalista que, en grandes dosis, cayeron sobre el proletariado local e internacional ocultaban la realidad de que la guerra española fue un episodio clave, junto a la etíope, en la maduración de la IIª Guerra mundial.
[8] La crisis de la socialdemocracia, parte VII.
[9] Internationalisme, nº 21, pag. 25, mayo 1947, “ El derecho de los pueblos a disponer de sí mismos”.
[10] “Gran Bretaña: evolución desde la IIª Guerra mundial”, parte 1ª, punto VII, artículo publicado en la Revista Internacional, nº 19.
[11] Bilan, nº32, “ El conflicto árabe-judío en Palestina”, junio-julio 1936
[12] Idem.
[13] Internationalisme, nº 35, junio 1948, pag.18.
[14] Internationalisme, órgano de la Gauche Communiste de France, nº 35, junio 1948).
[15] Internationalisme, nº 45, pag. 23, “ La Guerra en Corea”.
[16] Internationalisme, nº 13, “La cuestión nacional y colonial”, septiembre 1946.
[17] Ver crítica de esta posición en el primer artículo de esta serie.
[18] Tesis sobre la cuestión nacional y colonial, punto 5, IIº Congreso de la IC, marzo 1920.
[19] Ver Revista Internacional, nos 57 y 62.
[20] Para un análisis de estos acontecimientos ver “La barbarie nacionalista”, en Revista Internacional, n° 62.
[21] Manifiesto del IXº Congreso de la CCI.
[22] Revista Internacional, n° 62, “La descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo”, punto 3, pag.16.
[23] Ver en este número “Hacia el mayor caos de la historia”.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [19]
Acontecimientos históricos:
- Guerra de Corea [64]
- La guerra de Vietnam [65]
- Tratado de Versalles [66]
Cuestiones teóricas:
- Imperialismo [32]
Revista internacional n° 69 - 2° trimestre de 1992
- 2697 reads
Situación internacional: Guerras, barbarie, lucha de clases
- 2404 reads
Situación internacional:
Guerras, barbarie, lucha de clases
La única solución contra la espiral de las guerras y de la barbarie es la lucha de clases internacional Desde que empezó la « era de paz y de prosperidad para la humanidad » con el derribo del muro de Berlín, la desaparición del bloque del Este y el desmoronamiento de la URSS, nunca antes habían sido tan numerosos los conflictos locales. Nunca antes había estado tan presente el militarismo, nunca antes habían alcanzado tales cotas las ventas de armamento de todo tipo, nunca había sido tan inminente la amenaza de diseminación nuclear, nunca habían ido tan lejos los proyectos y la planificación de nuevas armas, incluso en el espacio ; como nunca los seres humanos habían padecido tanta hambre, tantas miserias, explotación, guerras y matanzas, nunca, desde que existe el capitalismo, una proporción tan elevada de la población mundial había sido expulsada de la producción, condenada definitivamente en su gran mayoría, al desempleo, a la pobreza absoluta, al pordioserismo total, a la chapucilla para ir tirando, a la delincuencia muy a menudo, abocada a la guerra y las masacres nacionalistas, interétnicas y demás...
La recesión económica abierta se está profundizando en los países industriales, en las mayores potencias y muy especialmente en la primera de ellas, los Estados Unidos, precipitando a cientos de miles de obreros en la pesadilla del desempleo, en la miseria. La era de paz y de prosperidad prometida por el presidente de EEUU, Bush y por toda la burguesía mundial, está apareciendo como la era de guerras y de crisis económica.
Caos y anarquía en todos los rincones del planeta
La URSS ya no existe. Gorbachov fuera. Una CEI nacida muerta. Las tensiones entre las repúblicas se agudizan cobrando un carácter cada día más agresivo. Los Estados recién nacidos se pelean por el despojos de la extinta Unión. Lo más importante en juego: los restos del ejército rojo, sus armas convencionales sí, pero sobre todo las nucleares (de 33.000 a 35.000 cabezas nada menos). Se trata de formar los ejércitos nacionales más poderosos para así asegurar los intereses... imperialistas de cada cual respecto a su vecino. Lo que hoy predomina sin tapujos en la ex URSS es el imperio de cada uno por su cuenta y para sí, el chantaje nuclear empleado por turno primero por unos y luego por otros: a pesar de las presiones internacionales (occidentales), Kazajstán se niega a decir si va a hacer entrega o no de sus armas tácticas y sobre todo estratégicas de su territorio; Ucrania se apodera de una división de bombarderos nucleares (17 de febrero) e intenta quedarse con la flota del mar Negro. La Rusia de Yeltsin, aún estando al mando del ejército “unificado” de la CEI, o sea en teórica posición de fuerza con relación a los demás, llega incluso a temer un posible conflicto nuclear con Ucrania ([1]). Eso da idea de la naturaleza, de las relaciones y del papel de lo militar y de la fuerza entre los nuevos Estados: las relaciones son de entrada imperialistas y antagónicas; lo único en lo que se basan es en la potencia militar y especialmente en la nuclear.
Esta situación conflictiva es tanto más aguda al ser catastrófica la situación económica. El 90 % de la población rusa vive por debajo del umbral de pobreza. El hambre amenaza a pesar de las ayudas occidentales. La producción industrial ha bajado brutalmente a la vez que la liberación de los precios ha acarreado una inflación de tres dígitos, una inflación de tipo suramericano. Esta quiebra total está echando leña al fuego en las peleas entre los nuevos Estados: “La guerra económica entre las repúblicas ya ha empezado” afirmaba el 8 de enero pasado Anatoli Sobchak, alcalde de San Petersburgo.
Esta oposición de intereses tanto políticos como económicos está acelerando el caos, multiplicando las tensiones, los conflictos, las guerras locales y las matanzas de poblaciones, entre las diferentes nacionalidades de lo que ya hoy podemos también llamar ex-CEI. Las repúblicas se enfrentan por la herencia militar dejada por la fallecida URSS. Casi todas andan a la greña por el trazado de las fronteras que las separan: si Crimea pertenece a Ucrania o a Rusia es el caso más conocido. Cada república se las ve con una o varias minorías nacionales que declaran su independencia, con las armas en la mano, formando milicias: el Alto Karabaj y la minoría armenia en territorio azerí; los Chechenos en Rusia que atacan los cuarteles para hacerse con armas; por todas partes, las minorías rusas tienen ahora miedo, en Moldavia, en Ucrania, en el Cáucaso y en la repúblicas de Asia central. Y Georgia, desgarrada por los peleas salvajes y asesinas entre partidarios del presidente Gamsajurdia, “elegido democráticamente”, por un lado y sus principales ministros y sus milicias armadas del otro lado. Muertos por todas partes, heridos, matanzas de paisanos, destrucciones a mansalva, odio y terror nacionalistas de pueblos que hasta ahora habían vivido juntos, que juntos habían tenido que soportar el terror del capitalismo de Estado al modo estalinista. Hoy, es la desolación y el caos lo que por todas partes impera.
Esta situación de explosión de la ex-URSS, esa situación de total anarquía sangrienta, ha despertado los apetitos imperialistas locales, contenidos durante largo tiempo por la omnipotencia “soviética”, y son portadores de enfrentamientos todavía más amplios. Irán y Turquía se han puesto a ver quién corre más para ser el primero en instalar sus embajadas en las repúblicas musulmanas de la ex-URSS. La prensa iraní acusa a Turquía de querer “imponer el modelo occidental” a esas repúblicas para que así pierdan su “identidad musulmana”. Turquía, apoyada por EEUU, utiliza a las nacionalidades turcófonas (uzbekos, kazajos, kirguises, turcomanos) para adelantarse a Irán, país que intenta apoyarse en Pakistán en esta lucha imperialista...
La desaparición de la división del mundo en dos grandes bloques imperialistas ha sido el fin de una disciplina y unas reglas impuestas, disciplina y reglas “estables”, que regían los conflictos imperialistas locales. Hoy, éstos estallan por todas partes y en todas direcciones. La explosión de la URSS no ha hecho sino agravar ese fenómeno. Por todas partes, en todos los continentes, estallan y se desarrollan nuevos conflictos sin que se hayan apagado, ni mucho menos, los anteriores focos de guerra.
Filipinas y Birmania sufren guerrillas sangrientas y permanentes (China ha vendido por más de mil millones de dólares de armamento a Birmania). La mayor anarquía se está desplegando en Asia central. Prosiguen en Oriente Medio enfrentamientos militares de todo tipo (Kurdistán, Líbano) a pesar de que la región se ha “calmado” después del terrible aplastamiento de Irak durante la guerra del Golfo.
África es un continente a la deriva: represiones sangrientas, revueltas de poblaciones hambrientas, golpes de Estado, guerrillas y enfrentamientos interétnicos a mansalva, en medio de un desastre económico total. Las tensiones imperialistas se agudizan entre Egipto y Sudán. El caos social alcanza a Argelia, prosiguen las peleas en Chad, en Yibuti se arma la gresca entre las tribus afares y las issas que componen aquella diminuta república.
“África no cesa de pelearse con el fantasma de la inseguridad alimenticia. (...) Son necesarias ayudas de urgencia en Etiopía, Sierra Leona, incluso en Zaire. Guerras civiles, desplazamientos masivos de poblaciones, sequía, ésas son las causas invocadas por la FAO” ([2]). Ni que decir tiene que lo de la “inseguridad alimenticia” es una elegante manera de evitar la palabra directa de “hambre”.
Comparada con África, Latinoamérica podría parecer un remanso de paz. Hay que decir que “disfruta” de una vigilancia particular del gran vecino del norte. El continente sigue siendo el patio trasero de EEUU. Sin embargo, aunque los antagonismos, numerosos, entre Argentina y Chile, entre Perú y Ecuador, que han dado lugar a recientes escaramuzas militares, por sólo citar dos de los múltiples contenciosos fronterizos, están siendo contenidos, no por eso el continente está menos marcado por una extrema violencia. Violencia de guerrillas (Perú, Colombia, Centroamérica), violencia de la represión estatal contra poblaciones hambrientas (revueltas en Venezuela), violencia resultante de una descomposición muy avanzada de los Estados (guerras entre bandas y cárteles de la droga en Colombia, Perú, Brasil, Bolivia; asesinatos de niños ejecutados por policía y milicias, niños abandonados por millones, sin exageración alguna, niños que sufren hambre, embrutecidos por las drogas, abandonados a su suerte en inmensas barriadas de lata y cartón, auténticas cloacas, que rodean las ciudades).
Esta lista de caos y guerras, esta siniestra ristra de matanzas y terror sobre las poblaciones no quedaría completa sin mencionar a Yugoeslavia. Este país ya no existe. Ha estallado en medio del fuego y la sangre. Durante meses se han degollado mutuamente serbios y croatas y las tensiones aumentan entre las tres nacionalidades que componen Bosnia-Herzegovina. Se están cociendo nuevos enfrentamientos a pocos cientos de kilómetros de los grandes centros industriales de Europa. Al igual que con el estallido de la URSS, la explosión de Yugoeslavia reaviva viejas tensiones y crea otras nuevas: la voluntad de independencia de Macedonia, por ejemplo, hace aumentar antagonismos entre Grecia y Bulgaria. Y, sobre todo, se están incrementando más todavía las tensiones entre las grandes potencias, Alemania, EEUU, y en el seno de Europa.
Es ése un retrato rápido, una instantánea muy incompleta, aterradora y dramática, del mundo, de la que por ahora hemos excluido la situación en los grandes países industriales, Estados Unidos, Japón y Europa occidental, que trataremos después. Así es el mundo capitalista que se está pudriendo, que se está descomponiendo. Así es la sociedad capitalista, que no ofrece sino miseria y guerras a la humanidad.
Venta de armas en todas direcciones
Por si alguien dudara de esa perspectiva bélica, las ventas de armas acabarían por convencerle.
Las ventas de armas, desde las más sencillas a las más sofisticadas y mortíferas están escapando a todo control. El planeta se ha convertido en un inmenso supermercado de armamento en el que los vendedores se dedican a una áspera competencia. La desaparición del bloque del Este y la catástrofe económica que afecta a los países de Europa central y de la CEI (ex-URSS) han lanzado al mercado el impresionante arsenal del difunto Pacto de Varsovia, machacando los precios : cientos de carros de combate vendidos a peso, ¡10.000 dólares la tonelada! ([3]).
En 1991, la ex-URSS habría vendido por 12.000 millones de $ en armas. Rusia y Kazajstán vendieron 1000 tanques T-72 y submarinos a Irán. “Informaciones recogidas por los servicios occidentales afirman que la compañía Glavosmos, común a ambos Estados, propone, a sus clientes extranjeros, propulsores de misiles balísticos SS-25, SS-24 y SS-18 para usarlos, en su caso, como lanzadores espaciales” ([4]).
La Checoeslovaquia del “humanista” Vaclav Havel ha entregado la mayor parte de los 300 tanques vendidos a Siria. Este país, Irán y Libia habrían comprado a Corea del Norte misiles Scud “mucho más precisos y eficaces que los misiles Scud soviéticos que Irak lanzó durante la guerra del Golfo” ([5]).
Aunque inquietas por esas compras masivas y en todas direcciones, las grandes potencias participan en esos gigantescos saldos. Estados Unidos quiere vender más de 400 carros a bajo precio a España. “Alemania ha prometido entregar a Turquía materiales procedentes de los stocks del antiguo ejército “oriental”, por valor de unos 1000 millones” ([6]).
Al ser imperialistas todos los países, las compras que unos hacen obligan a los demás a seguir, incrementándose así las tensiones: “Irán compra por lo menos dos submarinos de ataque nuevos construidos por los rusos. Arabia Saudita quiere comprar 24 aviones de caza F-15E MacDonnell Douglas para trasformar sus fuerzas aéreas y poder así oponerse a esos submarinos iraníes” ([7]).
Todos los Estados capitalistas, o sea todos, los grandes, los pequeños y los medianos, se ven arrastrados a los enfrentamientos imperialistas, a tensiones en aumento, a la carrera armamentística, a la cima del militarismo.
Aunque el miedo al caos empuja a la acción común de las grandes potencias detrás de Estados Unidos...
Existe una preocupación real frente al caos que está afectando al mundo capitalista, que empuja a las burguesías nacionales más poderosas a intentar acallar sus oposiciones imperialistas.
Tras el desmoronamiento del bloque del Este, EEUU, Alemania, los demás países europeos, se guardaron bien primero de no acelerar el desorden en los países del ex-Pacto de Varsovia. Apoyaron todos, en especial, los esfuerzos de Gorbachov por mantener la unidad y la estabilidad de la URSS y que se mantuviera él en el poder. Pero, como confirmación de sus temores, ha ocurrido lo peor. Lo que ahora preocupa a esos países es el caos económico y social que se está extendiendo, las consecuencias posibles del hambre como las emigraciones masivas, los riesgos de desórdenes militares de todo tipo y, muy especialmente, la cuestión candente del control de las armas nucleares tácticas y estratégicas. Existe un riesgo muy grave de diseminación nuclear. De hecho, hay cuatro nuevos Estados inestables, en lugar de uno solo, que poseen armas de destrucción masiva de ese tipo. Y aunque le es fácil a Estados Unidos el vigilar las armas “estratégicas”, no es lo mismo para las armas “tácticas”. O dicho claramente, las “bombitas” atómicas son muy móviles, están dispersas, cualquiera puede apoderarse de ellas, utilizarlas o venderlas, habida cuenta de la anarquía y el caos que impera. Ésa es la razón de las conferencias de ayuda a la CEI, de las propuestas de desmantelamiento de las armas nucleares, de los acuerdos entre EEUU y Alemania para asegurar el empleo de los sabios atomistas de la ex URSS: intentar mantener un mínimo control sobre lo nuclear y limitar la extensión del caos.
Los antagonismos imperialistas, cada día más fuertes, agudizan las tensiones
Presentando ante el Congreso los diferentes escenarios de guerra que USA podría enfrentar el futuro, el jefe del Pentágono, el General Powell, precisa que “la amenaza real con la que nos enfrentamos ahora es la amenaza de lo desconocido, de lo incierto” ([8]). Y en función de esa incógnita los Estados Unidos cambian de estrategia militar con una versión de la guerra de las galaxias de Reagan adaptada a la nueva situación internacional, y a su temor a que estallen guerras nucleares por sorpresa e incontrolables : el GPALS, “sistema de protección global contra lanzamientos accidentales o limitados” (Global Protection Against Limites Strikes), que tendría la finalidad de neutralizar por completo cualquier lanzamiento de misil nuclear venga de donde venga o vaya a donde vaya.
Los Estados Unidos defienden su hegemonía
EEUU son los primeros interesados en luchar contra el caos en general y contra el riesgo de conflictos locales atómicos incontrolados, en particular, pues éstos podrían poner en entredicho su posición imperialista dominante. Lo hemos visto durante la guerra del Golfo ([9]), durante las Conferencias de paz en Oriente Medio, de las que han quedado excluidos los países europeos ([10]). Esto ha podido comprobarse últimamente una vez más con la Conferencia sobre ayudas a la CEI, reunida en Washington, en la que los EEUU lo regimentaron todo, organizando a su guisa las agendas de cada día, nombrando las comisiones y a sus presidentes según su propia conveniencia, reduciendo una vez más a los demás países europeos, a Alemania y sobre todo a Francia, al papel de comparsas impotentes, ridiculizados cuando la puesta en escena mediática de los primeros envíos aéreos de ayuda alimenticia a Rusia.
El programa GPALS, el cual, dicho sea de paso, pone en evidencia lo mucho que se lo creen las burguesías del mundo, la norteamericana en especial, el cuento de la “era de paz” que iba a reinar con el nuevo orden mundial de Bush, ese nuevo programa de “guerra de las galaxias” es también la última y muy significativa expresión de la voluntad hegemónica de los USA. En efecto, con ese programa se defendería la “seguridad colectiva desde Vancouver hasta Vladivostok (from V. to V.)”, o sea, que aseguraría sin duda definitivamente, o en cualquier caso durante largo tiempo, la supremacía militar estadounidense “desde V. hasta V.” sobre Europa y Japón.
En lo que a “reducciones” de gastos militares se refiere, a los “dividendos de la paz”, de lo que se trata para la burguesía estadounidense no es de reducir su esfuerzo armamentístico y de guerra, sino, sencillamente, mandar a la chatarra lo que ya no sirve, o sea, la mayoría del arsenal que apuntaba hacia la URSS y que tiene menos razones de existir. Van a procurar vender parte de ese arsenal a precios de saldo. ¿Y lo demás? Una montaña de chatarra que costó una fortuna (la mayor parte del gigantesco déficit estadounidense). En cambio, el presupuesto del programa de la guerra de las galaxias (SDI) aumenta 31 %. El coste total del programa sería de 46.000 millones de $: ¡la carrera de armamentos continúa!
Alemania cada día más presente en la escena imperialista mundial
Toda una serie de factores vienen a confirmar la tendencia, inevitable, de que Alemania aparezca como la principal potencia imperialista rival de Estados Unidos ([11]). Y la burguesía americana lo sabe muy bien. Desde el mes de septiembre de 1991, unos meses después de la demostración de fuerza de EEUU en el Golfo, el Washington Post revelaba los elementos de la nueva “arrogancia” (“assertiveness”) alemana: “Alemania amenaza con reconocer a Croacia y Eslovenia; arrastra a Europa a confirmar la independencia de los Estados bálticos; fustiga a sus aliados occidentales por sus vacilaciones sobre el problema de la ayuda a la URSS; exige la prohibición rápida de los misiles de corto alcance, propone que la CSCE forme su propia fuerza para mantener la paz, y emplaza a sus aliados para que le den más control sobre las tropas estacionadas en su territorio” ([12]).
“En diciembre, Alemania forzó a sus socios europeos a que reconocieran aquellas dos repúblicas apenas un mes después de la cumbre de Maastricht en donde se había adoptado el principio de una política extranjera y de defensa común a petición de Bonn; el Bundesbank ha subido unilateralmente sus tipos de interés en medio punto, diez días después de esa cumbre, en la que se había confirmado el proceso de unión monetaria ; Alemania no facilita la discusión del GATT, a pesar de la promesa de Helmut Kohl de hacer concesiones sobre las subvenciones a los agricultores. En fin, los diplomáticos de Alemania están adoptando una actitud cada vez más imperial en Europa y Estados Unidos: ya se sabe que Kohl desea imponer el alemán como lengua de trabajo comunitario...” ([13]).
Las burguesías norteamericanas, inglesa, y también la francesa, aunque por diferentes razones, se ofuscan ante la nueva “assertiveness” alemana. Habían perdido la costumbre de ella. La apariencia de unidad que predominaba se está agrietando, pues Alemania está inevitablemente empujada a defender sus intereses imperialistas propios, y éstos son necesariamente antagónicos a los de Estados Unidos. En especial, se está volviendo urgente la revisión de la Constitución, la cual prohíbe enviar tropas al extranjero: “no se excluiría la puesta en servicio de medios militares para realizar objetivos políticos en Europa y en las regiones vecinas”.
En efecto, tras la guerra del Golfo, también Alemania ha puesto en evidencia sus límites en el asunto yugoeslavo: sin peso militar, y además ausente del Consejo de seguridad de la ONU, no ha podido ayudar lo suficiente a Croacia. Los Estados Unidos, al paralizar los esfuerzos de alto el fuego de la CEE, retrasando la decisión de mandar los cascos azules de la ONU, dejaron las manos libres al ejército federal, dominado por Serbia, para llevar a cabo una guerra sangrienta y rechazar las ambiciones territoriales de Croacia.
El imperialismo francés, entre dos males, escoge el menor
La burguesía francesa, que no acaba de conformarse con ser una potencia de segundo orden en la escena imperialista mundial, está atenazada entre su deseo de librarse de la pesada tutela norteamericana y su temor “ancestral” desde que existe el capitalismo, a la potencia alemana.
Francia cree haber encontrado la solución a su problema con la Europa de la CEE. En el marco de una Europa Unida, podría rivalizar con los USA y, a la vez, entre doce naciones, podría atajar y controlar a Alemania.
Por ahora, Francia está jugando la baza alemana, haciendo atrevidos guiños cuando dice estar dispuesta a poner su fuerza nuclear al servicio de una defensa europea. El ministro de Exteriores alemán ha reaccionado con “interés” ante tal propuesta. Mientras EEUU se otorgaba el papel del bueno en la Conferencia sobre la ayuda a la CEI (que Mitterrand había considerado inútil) y en la organización de la “Operación Esperanza” (Provide Hope), Francia proponía que fuera el G-7 quien organizara tal operación. El G-7 está presidido ahora por... Alemania.
Esta última no permanece insensible a los encantos franceses: tras la creación de la brigada mixta franco-alemana, se han hecho acuerdos para construir un “eurocóptero”, helicóptero militar naturalmente, y Alemania se está pensando en comprar el avión caza francés, Rafale.
Pero si hay algún día boda, será una boda de interés. No ha habido flechazo entre Francia y Alemania, como pudo verse en la cuestión yugoeslava, en la que Francia, « potencia mediterránea » tiraba más bien hacia los anglo-norteamericanos, temerosa de que Alemania alcanzara las orillas del Mediterráneo mediante Croacia, viendo así muy menguado el valor de parte de su dote. Por ahora, el idilio sigue. Pero le plantea problemas a Francia.
Las tensiones entre EEUU y Europa se acentúan
De hecho, Francia se encuentra en medio de una batalla que la sobrepasa: “El aumento de tensión entre Francia y Estados Unidos es la señal del advenimiento de una nueva era en la que los antiguos aliados parecen dispuestos a convertirse en nuevos rivales en dominios como el comercio, la estrategia militar y el nuevo equilibrio mundial, según algunos altos funcionarios americanos y franceses” ([14]).
La parte débil de la alianza franco-alemana, sobre la que está pegando duro la burguesía americana, es, evidentemente, Francia. Y pega con tanta más dureza porque Francia podría servir para que Alemania accediera al arma nuclear.
Los acontecimientos en Argelia, Chad y Yibuti, la inestabilidad social y política de esos países son aprovechados por EEUU para presionar sobre Francia, poniendo en entredicho la presencia de este país en sus zonas de influencia históricas, y eso después de haberla expulsado de Líbano. Ya sea con el FIS argelino, financiado por Arabia Saudita, ya sea en el gobierno de Yibuti, bajo influencia de Arabia Saudita y que cuestiona la presencia del ejército francés en su territorio, ya sea mediante Hissene Habré, el protegido de los norteamericanos hoy en Chad, la mano de EEUU está presente, apoyándose en el inenarrable caos que impera en esos países, caos que con su acción agrava todavía más, por sus intereses imperialistas, del mismo modo que la defensa de los apetitos imperialistas de Alemania en Yugoeslavia lo que hicieron fue incrementar la descomposición reinante en este país.
La presión estadounidense aumenta también en el plano económico, en el marco de las negociaciones del GATT con la CEE. También en esto, Francia es el país al que apuntan las amenazas sobre la cuestión de las subvenciones agrícolas. Ligando estrechamente los problemas de seguridad y la presencia militar americana en Europa con el tema del cambio de posición sobre el GATT ([15]), los Estados Unidos están ejerciendo un auténtico chantaje a los países europeos para dividirlos. Como lo dice un periódico búlgaro, Duma: “mientras Europa construye, ladrillo a ladrillo, “la casa común europea desde el Atlántico al Ural”, los Estados Unidos la están destruyendo, ladrillo a ladrillo, con la consigna de “desde Vancouver hasta Vladivostok”” ([16]).
Japón, otra potencia imperialista en auge
Japón está desempeñando cada día más un papel político internacional, aunque esté todavía lejos de sus ambiciones. Al viaje de Bush por Asia, y a Japón especialmente, que tenía como objetivo principal el nuevo despliegue de las fuerzas militares estadounidenses del Pacífico (base militar en Singapur), le han seguido declaraciones repetidas de dirigentes japoneses sobre “el analfabetismo de los obreros americanos” y “su falta de ética” y eso tras las presiones de EEUU para que Japón abriera su mercado a los productos americanos. Más allá de esas anécdotas de segundo orden, pero reveladoras del clima y del despertar de la “assertiveness” de la burguesía japonesa, Japón reivindica más y más un papel político de primer orden que desempeñar en el escenario imperialista: está planteando la cuestión de la recomposición del consejo permanente de la ONU; está en cabeza de la fuerza de la ONU en Camboya; interviene cada día más en el continente asiático (China, Corea), provocando inquietud a Estados Unidos ([17]) ; exige cada día con mayor insistencia la devolución por Rusia de las islas Kuriles (con el apoyo de Alemania).
Japón va mucho más deprisa que Alemania en cuestiones militares. La revisión de una Constitución que limita el envío de cuerpos armados al extranjero está mucho más avanzada. Y sobre todo “está almacenado enormes cantidades de plutonio. Unas cien toneladas. Mucho más de lo que pueden consumir sus 39 centrales nucleares actuales (...). La perspectiva de un Japón estable y pacifista transformado en potencia nuclear no es a priori algo alarmante. Sin embargo, Japón se está dando los medios de fabricar armas nucleares, y cada paso suplementario puede acarrear graves consecuencias internacionales” ([18]).
Es evidente: el nuevo orden mundial que iba a aportar paz a la humanidad está cargado de amenazas. Por un lado, el caos y la descomposición invaden el planeta y agudizan conflictos locales de toda índole, rivalidades y guerras imperialistas regionales, y, por otro lado, los antagonismos imperialistas entre las grandes potencias que son cada día más agudos y tensos. Su desarrollo, por ahora casi “soft” como dicen los finos, bien educado, podría decirse hasta cortés y mesurado, va a ponerse al rojo, a acelerarse y agravar los efectos de la descomposición del mundo capitalista, el caos y la catástrofe social y económica. En realidad ya los está acelerando y agravando.
Una única alternativa a la barbarie capitalista: el comunismo
Frente a la barbarie de un mundo capitalista en el que lo trágico se pelea con lo absurdo, la única fuerza capaz de ofrecer una alternativa a este atolladero histórico, el proletariado, está todavía sufriendo el contragolpe de los acontecimientos que han marcado la caída del bloque del Este y de la URSS. Las mentirosas campañas ideológicas internacionales que la burguesía ha lanzado sobre “el fin del comunismo”, asimilándolo al estalinismo, sobre la “victoria definitiva del capitalismo”, han logrado momentáneamente borrar de las conciencias de las grandes masas obreras toda perspectiva de posibilidad de otra sociedad, de una alternativa al infierno capitalista.
Este desconcierto que afecta al proletariado y la baja de su combatividad ([19]) han venido a añadirse a las dificultades crecientes que encuentra debidas a la descomposición social. La lumpenización, la desesperanza y el nihilismo que ya están afectando a amplias partes del proletariado mundial (en el Este), son un peligro para las capas obreras (especialmente las jóvenes) expulsadas de la producción y desempleadas. La utilización cínica de esa desesperanza por la burguesía es también una dificultad suplementaria. La burguesía desarrolla y aviva sentimientos contra los emigrantes, odios racistas, lo cual puede verse alimentado más todavía en Europa especialmente por las oleadas masivas de emigrantes en el futuro próximo, sobre todo procedentes del Este de Europa. Las falsas oposiciones, racismo-antirracismo, son intentos para desviar a los obreros de sus luchas, del terreno capitalista de defensa de sus condiciones de vida y de oposición al estado burgués, que los revolucionarios deben denunciar implacablemente.
Los tiempos cambian, sin embargo. La crisis económica, la recesión abierta que afecta a las superpotencias mundiales, a EEUU en cabeza, están volviendo al primer plano de las preocupaciones obreras. Los ataques contra la clase obrera están acelerándose brutalmente en los principales países industrializados. Los salarios están bloqueados desde hace tiempo y en EEUU “los salarios reales medios de los obreros son más bajos que hace 10 o 15 años” ([20]). Pero, sobre todo, los despidos se multiplican dramáticamente y muy especialmente en los sectores centrales de la economía mundial. IBM para la informática ha suprimido 30.000 empleos en 1991 y prevé suprimir otros tantos en 1992; General Motors, Ford y Chrysler, en el automóvil, han acumulado pérdidas (7 mil millones de $ USA) y despiden masivamente; y también las industrias de armamento (General Dynamic, United Technologies). En todos esos sectores se han suprimido miles de empleos. Y también en los servicios, bancos, seguros, “la cantidad de demandas de subsidios de desempleo hace pensar que 23 millones de personas han perdido su empleo el año pasado”.
Para una población de 250 millones de habitantes en EEUU, el 9 % de la población, 23 millones de personas, viven de “food stamps”, o sea de bonos de alimentación. Más de 30 millones viven por debajo del umbral de pobreza y por ello “disfrutan” de una protección de salud, la Medicaid. Pero 37 millones, que tienen un nivel de vida por encima de ese umbral no se benefician de la más mínima protección de salud y no se la pueden pagar. Todas esas personas se encuentran en la total imposibilidad de curarse, y la menor enfermedad se transforma en pesadilla para las familias. Resumiendo, como mínimo 70 millones de personas viven hoy en EEUU en la miseria. Ésa es la “prosperidad” tan cacareada por el “capitalismo triunfante”.
Y, claro está, los despidos masivos, no sólo están afectando a los obreros norteamericanos. Las tasas de paro son especialmente altas en países como España, Italia, Francia, Canadá, Gran Bretaña. Y, por todas partes, esas tasas están despegando a gran velocidad en sectores centrales de la economía, en el automóvil, en la siderurgia, en las industrias de armamento. Incluso la flor y nata de la industria alemana, Mercedes, al igual que BMW, va a despedir personal.
La clase obrera de los países industrializados ha empezado a soportar un ataque terrible, un ataque para rebajar al máximo sus condiciones de existencia.
Los despidos, las bajas de salario, la deterioración general de las condiciones de vida, van a obligarle a reanudar el camino del combate y de las luchas masivas. Estas luchas habrán de toparse de nuevo con el callejón sin salida de los partidos de izquierda y de los izquierdistas, de las maniobras sindicales, como el corporativismo, y, pasando por encima de todo ello, tendrán que buscar su extensión y su unificación. En ese combate político, los grupos revolucionarios y los obreros más combativos y conscientes desempeñarán un papel fundamental de intervención para ayudar a la superación de las trampas tendidas por las fuerzas políticas y sindicales de la burguesía.
Paralelamente, esos ataques contra las condiciones de vida obrera vienen a desmentir el mito de la prosperidad del capitalismo y ponen de relieve, ante las grandes masas de obreros, la quiebra del capitalismo, su bancarrota histórica en el plano económico. Esta toma de conciencia los va a empujar a buscar de nuevo una alternativa al capitalismo, borrándose poco a poco los efectos de las campañas burguesas sobre “el final del comunismo” y acelerar la búsqueda de una perspectiva de lucha más amplia, de una lucha histórica y revolucionaria. En este proceso de toma de conciencia, los grupos comunistas tienen un papel indispensable para recordar las experiencias históricas, reafirmar la perspectiva del comunismo, de su necesidad y de su posibilidad históricas.
El futuro va a jugarse en los enfrentamientos de clase que van a ocurrir inevitablemente. Únicamente la revolución proletaria y la destrucción del capitalismo podrán sacar a la humanidad del infierno que cotidianamente está sufriendo. Sólo eso podrá evitar la aceleración de la barbarie capitalista hasta sus últimas y dramáticas consecuencias. Sólo eso podrá permitir que se instaure una comunidad humana en la que la explotación y la miseria, las hambres y las guerras desparezcan para siempre.
[1] Le Monde, diario francés, 31/1/92.
[2] Le Monde, 19/1/92.
[3] Según la prensa checoeslovaca, traducida en Courrier International no 66 y Le Monde del 11/2/1992.
[4] Le Monde, 16/2/92.
[5] International Herald Tribune, 21/2/92.
[6] Le Monde, 16/2/92.
[7] Baltimore Sun recogido en International Herald Tribune, del 12/2/92.
[8] International Herald Tribune, 19/2/92.
[9] Ver Revista Internacional, nos 63, 64, 65.
[10] Ver Revista Internacional, no 68.
[11] Ver « Hacia el mayor caos de la historia », en Revista Internacional no 68.
[12] Washington Post, 18/9/91.
[13] Editorial de Courrier International, semanario francés, no 65, 30/1/92.
[14] Washington Post, recogido por el International Herald Tribune, 23/1/92.
[15] Ver declaraciones del vicepresidente de EEUU, Quayle, en Le Monde, 11/2/92.
[16] Citado por Le Monde.
[17] International Herald Tribune, 3/2/92.
[18] Financial Times, traducido por Courrier International nº 65.
[19] Ver Revista Internacional no 67 “Resolución sobre la situación internacional” del IXº Congreso de la CCI.
[20] International Herald Tribune, 13/1/92.
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
Balance de 70 años de luchas de “liberación nacional” - III. Las nuevas naciones nacen moribundas
- 2472 reads
A principios de siglo apenas había en el mundo 40 Estados independientes, hoy son 169, a los que deben añadirse los casi 20 surgidos últimamente de la explosión de la URSS y Yugoslavia. El fracaso inapelable del rosario de «nuevas naciones» constituidas a lo largo del siglo XX, la ruina segura de las creadas últimamente, constituyen la demostración más evidente de la quiebra del capitalismo. Para los revolucionarios, desde principios del siglo XX lo que está a la orden del día no es la constitución de nuevas fronteras sino su destrucción por la Revolución Proletaria Mundial. Este es el eje central de la presente serie de balance de 70 años de luchas de “liberación nacional”. En el primer artículo de la serie, vimos de qué modo la “liberación nacional” había sido un veneno mortal para la oleada revolucionaria internacional de 1917-23; en la segunda parte demostramos que las guerras de “liberación nacional” y los nuevos Estados constituyen engranajes inseparables del imperialismo y la guerra imperialista. En esta tercera queremos mostrar el trágico descalabro económico y social que ha significado la existencia de esas 150 “nuevas naciones” creadas en el siglo XX.
La realidad ha hecho polvo los discursos sobre los “países en vías de desarrollo” que iban a ser los nuevos polos dinámicos del desarrollo económico. Las charlataneadas sobre las “nuevas revoluciones burguesas”, que iban a hacer estallar la prosperidad a partir de las riquezas naturales que existían en las antiguas colonias, anunciaban en realidad un gigantesco fracaso: el del capitalismo, la de su incapacidad para valorar dos tercios del planeta, para integrar dentro de la producción mundial a los miles de millones de campesinos que ha arruinado.
El ambiente donde nacen las “nuevas naciones” es la decadencia del capitalismo
El criterio determinante para juzgar si el proletariado debe o no apoyar la formación de nuevas naciones es saber cuál es el momento histórico-mundial del capitalismo. Si es de expansión y desarrollo, como en el siglo xix, entonces tiene sentido ese apoyo, sólo para ciertos países que representan de verdad ese impulso de expansión, y a condición de mantener siempre la autonomía de clase del proletariado. Pero ese apoyo ya no tiene validez y debe ser tajantemente rechazado cuando el capitalismo entra, con la Primera Guerra mundial, en su época de decadencia mortal.
“El programa nacional podía desempeñar un papel histórico siempre que representara la expresión ideológica de una burguesía en ascenso, ávida de poder, hasta que ésta afirmara su dominación de clase en los grandes Estados de Europa de uno u otro modo, y creara en su seno las herramientas y condiciones necesarias para su expansión. Desde entonces, el imperialismo ha enterrado por completo el viejo programa burgués reemplazando el programa original de la burguesía en todas las naciones por la actividad expansionista sin miramientos hacia las relaciones nacionales. Es cierto que se ha mantenido la fase nacional pero su verdadero contenido, su función ha degenerado en su opuesto diametral. Hoy la nación no es sino el manto que cubre los deseos imperialistas, un grito de combate de las rivalidades imperialistas, la última medida ideológica con la que se puede convencer a las masas de que hagan de carne de cañón en las guerras imperialistas”[1].
A este criterio global e histórico se opone el criterio basado en especulaciones abstractas y en visiones parciales o contingentes. Así, estalinistas, trotskistas y hasta grupos proletarios han aducido en apoyo de la “independencia nacional” de los países de África, Asia, etc., el argumento de que esos países presentan importantes supervivencias feudales y pre capitalistas de lo que deducen que en ellos lo que está a la orden del día es la “revolución burguesa” y no la Revolución Proletaria.
Lo que estos señores niegan es que la integración en el mercado mundial de todos los territorios esenciales del planeta, cierra las posibilidades de expansión del capitalismo, lo llevan a una crisis sin salida, y esta situación preside y domina la vida de todos los países : “Sobreviviendo, la antigua formación continúa siendo dueña de los destinos de la sociedad, continúa actuando y guiándola no hacia la abertura de campos libres para el desarrollo de las fuerzas productivas, sino, de acuerdo con su nueva naturaleza convertida en reaccionaria, la mueve hacia la destrucción”[2].
Otro argumento en favor de la constitución de nuevas naciones es que éstas poseen inmensos recursos naturales que podrían y deberían desarrollar, liberándose de la tutela extranjera. Este argumento vuelve a caer en lo mismo, en una visión abstracta y localista. Cierto, esas enormes potencialidades existen pero no pueden desarrollarse precisamente por el medio ambiente mundial de crisis crónica y decadencia que determina la vida de todas las naciones.
Desde sus orígenes, el capitalismo se ha basado en la competencia más feroz, tanto a nivel de empresas como de naciones. Ello ha producido un desarrollo desigual de la producción según los países, sin embargo, mientras “la ley del desarrollo desigual del capitalismo se manifiesta en el período ascendente del capitalismo por un empuje imperioso de los países retrasados hacia la recuperación o incluso la superación del nivel de los más desarrollados, este fenómeno tiende a invertirse a medida que el sistema, como un todo, se aproxima a sus límites históricos objetivos y es incapaz de extender el mercado mundial al nivel de las necesidades impuestas por el desarrollo de las fuerzas productivas. Al haber alcanzado sus límites históricos, el sistema en declive no ofrece más posibilidades de igualación en el desarrollo sino, al contrario, su tendencia es al estancamiento de todo desarrollo, el despilfarro de fuerzas productivas y la destrucción. La única “recuperación” de la que se puede hablar es la que conduce a los países más desarrollados a la situación existente en los más atrasados en cuanto a las convulsiones económicas, la miseria y las medidas del capitalismo de Estado. Si en el siglo xix el país más avanzado, Inglaterra, marcaba el porvenir a los demás, hoy son los países del “tercer mundo” los que indican, en cierto modo, el porvenir a los más desarrollados.
“Sin embargo, incluso en estas condiciones, no podría existir una real “igualación” de la situación de los distintos países que componen el mundo. Aunque no perdona a ningún país, la crisis mundial ejerce sus efectos devastadores no en los más desarrollados, los más poderosos, sino en los que han llegado demasiado tarde al ruedo económico mundial y a los cuales la vía hacia el desarrollo ha quedado definitivamente cerrada por las potencias más antiguas”[3].
Todo ello se concreta en que “la ley de la oferta y la demanda va en contra de cualquier desarrollo de nuevos países. En un mundo donde los mercados se hallan saturados, la oferta supera a la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos. Por esto, los países que tienen los costes de producción más elevados se ven obligados a vender sus mercancías con beneficios reducidos cuando no lo hacen con pérdidas. Esto reduce su tasa de acumulación a un nivel bajísimo y, aún con una mano de obra muy barata, no consiguen realizar las inversiones necesarias para la adquisición masiva de una tecnología moderna, lo que por consiguiente ensancha aún más la zanja que separa a esos países de las grandes potencias industriales”[4].
Por ello “el período de decadencia del capitalismo se caracteriza por la imposibilidad de cualquier surgimiento de nuevas naciones industrializadas. Los países que no han logrado su despegue industrial antes de la Primera Guerra mundial se ven condenados a quedarse estancados en el subdesarrollo total o a mantenerse en un estado de atraso crónico respecto de los países que tienen la sartén por el mango” (ídem). En ese marco, “las políticas proteccionistas conocen en el siglo xx un fracaso total. Lejos de ser una posibilidad de respiro para las economías menos desarrolladas llevan a la asfixia de la economía nacional”[5].
La guerra y el imperialismo agravan el atraso y el subdesarrollo
En estas condiciones económicas globales, la guerra y el imperialismo, rasgos inseparables del capitalismo decadente, se imponen como una ley implacable a todos los países y pesan como una losa sobre la economía de las nuevas naciones. En la situación de marasmo que reina en la economía mundial, cada capital nacional solo puede sobrevivir si se arma hasta los dientes. Como consecuencia, cada Estado nacional se ve obligado a alteraciones de su propia economía (creación de una industria pesada, emplazamiento de industrias en zonas estratégicas pero que resultan muy gravosas para la producción global, supeditación de infraestructuras y comunicaciones a la actividad militar, enormes gastos de “defensa”, etc.). Todo esto acarrea graves repercusiones sobre el conjunto de la economía nacional de países cuyo tejido social está subdesarrollado a todos los niveles (económico, cultural etc.):
- se insertan artificialmente actividades tecnológicamente muy avanzadas, provocando un fuete despilfarro de recursos y el desequilibrio más y más agudizado de la actividad económica y social;
- de otra parte, fuerza el endeudamiento y el incremento permanente de la presión fiscal para hacer frente a una espiral de gastos que jamás se pueden saldar: “El Estado capitalista, bajo la imperiosa necesidad de establecer una economía de guerra, es el gran consumidor insaciable que crea su poder de compra por medio de préstamos gigantescos que drenan todo el ahorro nacional bajo el control y el concurso retribuido del capital financiero, y que paga con letras que hipotecan las rentas futuras del proletariado y los pequeños campesinos”[6]
En Omán, el presupuesto de defensa absorbe el 46% del gasto público, en Corea del Norte nada menos que el 24% del PIB. En Tailandia mientras cae la producción, la agricultura solo crece un 1% en 1991 y se reduce el presupuesto de educación, “los militares han expresado su voluntad de acercarse a Europa y Estados Unidos en la modernización de su Ejército, alineándose más claramente en el campo occidental proyectando comprar un portahelicópteros alemán, varios Linx franco británicos, una escuadrilla (12 aviones) de cazabombarderos F16 y 500 tanques M60 A1 y M48 A5 americanos”.[7] En Birmania, con una tasa de mortalidad infantil del 64,5 por mil (9 por mil en USA), una esperanza de vida de 61 años (75,9 en USA) y sólo 673libros publicados (para 41 millones de habitantes), “de 1988 a 1990 el ejército birmano aumentó de 170 mil a 230 mil hombres. También mejoró su armamento. Así, en octubre de 1990 encargó 6 aviones G4 a Yugoslavia y 20 helicópteros a Polonia. En noviembre realizó un contrato de 1200 millones de dólares (la deuda exterior es de 4 171 millones de $) con China para adquirir, entre otros, 12 aviones F7, 12 F6 y 60 acorazados”[8].
Un caso particularmente grave es la India. El enorme esfuerzo guerrero de este país es en gran medida responsable de que “entre 1961 y 1970, el porcentaje de la población rural que vive por debajo del mínimo fisiológico haya pasado del 52 al 70%. Mientras en 1880 cada hindú podía disponer de 270 kilos de cereales y legumbres secas, este porcentaje ha disminuido a 134 kilos en 1966.” [9]
“El presupuesto militar equivalía al 2% de su PNB en 1960, o sea, 600 millones de dólares. Para renovar el arsenal y el parque militar, las fábricas de armamentos se multiplican, aumentando y diversificando su producción. Un decenio más tarde, el presupuesto militar se eleva a 1600 millones de dólares, o sea, 3,5% del PNB. A todo ello se une un refuerzo de la infraestructura, en particular rutas estratégicas, bases navales. El tercer programa militar, que cubre 1974-79, va a absorber 2500 millones de dólares anuales”[10]. Desde 1973, India posee la bomba atómica y ha desarrollado un programa de investigación nuclear, centrales para fusión de plutonio, que ha hecho que su porcentaje dedicado a “investigación científica” sea uno de los más altos del mundo: 0,9% del PIB.
El militarismo agrava la desventaja de los nuevos países respecto a los países más avanzados. Así, los 16 países más grandes del “tercer mundo” (India, China, Brasil, Turquía, Vietnam, Sudáfrica, etc.) pasaron de tener 7 millones de soldados en 1970 a 9 millones en 1990, es decir, un incremento del 32%. En cambio, los 4 países más industrializados (USA, Japón, Alemania y Francia) pasaron de 4,392 millones de soldados en 1970 a 3,264 en 1990, lo que representa una reducción del 26% [11] No es que éstos relajaran el esfuerzo militar, sino que éste fue mucho más productivo permitiendo ahorrar en hombres. En los países menos desarrollados, lo que domina, y de lejos, es la tendencia inversa: además de aumentar las inversiones en armas sofisticadas y tecnología, tuvieron que incrementar las realizadas en hombres.
Esa necesidad de dar prioridad al esfuerzo guerrero tiene graves consecuencias políticas que agravan aún más la debilidad y caos económico y social de esas naciones: impone la alianza inevitable y forzada con todos los restos de sectores feudales o simplemente retardatarios, pues es más importante mantener la cohesión nacional, frente a la jungla imperialista mundial, que la propia “modernización” de la economía que pasa a ser un objetivo secundario y, en general, utópico, ante la magnitud de los imperativos imperialistas.
Estas supervivencias feudales o pre capitalistas expresan la carga del pasado colonial o semicolonial que les lega una economía especializada en la producción de materias primas agrícolas o mineras lo que la deforma monstruosamente : “de ahí ese fenómeno contradictorio por el cual el imperialismo exportó el modo de producción capitalista destruyendo sistemáticamente todas las formas pre capitalistas, pero frenando a la vez el desarrollo del capital indígena, saqueando despiadadamente las economías de las colonias, subordinando su desarrollo industrial a las necesidades específicas de la economía metropolitana y apoyándose en el personal más reaccionario y sumiso de las clases dominantes indígenas. En las colonias y semicolonias no iban a prosperar capitales nacionales independientes, plenamente formados con su propia revolución burguesa y su base industrial sana, sino más bien burdas caricaturas de los capitales metropolitanos, debilitadas por el peso de los jirones descompuestos de modos de producción anteriores, industrializados a salto de mata para que sirvieran intereses foráneos, con burguesías débiles y ya viejas de nacimiento tanto en lo económico como en lo político”[12].
Agravando los problemas, las antiguas metrópolis (Francia, Gran Bretaña, etc.), junto a otras concurrentes(USA, la antigua URSS, Alemania), han creado alrededor de las “nuevas naciones” una tupida telaraña de inversiones, créditos, ocupación de enclaves estratégicos, rematados por todo el tinglado de “tratados de asistencia, cooperación y defensa mutuas”, integración en organismos internacionales de defensa, comercio, etc., que los atan de pies y manos y constituyen un hándicap prácticamente insuperable.
Esta realidad es calificada por trotskistas, maoístas y toda clase de “tercermundistas” como “neocolonialismo”. Este término es una cortina de humo pues oculta lo esencial: la decadencia de todo el capitalismo mundial y la imposibilidad de desarrollo de nuevas naciones. Los problemas de las naciones del ”tercer mundo” los resumen en la “dominación extranjera”. Es cierto que la dominación extranjera obstaculiza el desarrollo de las nuevas naciones, pero no es el único factor y sobre todo sólo puede comprenderse como parte, elemento constituyente, de las condiciones globales del capitalismo decadente, dominadas por el militarismo, la guerra y el estancamiento productivo.
Para terminarlo de arreglar, las nuevas naciones surgen con un pecado original: son territorios incoherentes, formados por un caótico agregado de retales étnicos, religiosos, económicos, culturales; sus fronteras son a menudo artificiales e incluyen minorías pertenecientes a países limítrofes; todo lo cual no puede llevar sino a la disgregación y el choque permanentes.
Un ejemplo revelador es la gigantesca anarquía de razas, religiones, nacionalidades que coexisten en una región estratégica vital como Oriente Medio: junto a las 3 religiones más importantes: judaísmo, cristianismo y islamismo. Cada una está dividida a su vez en múltiples sectas enfrentadas entre sí: la cristiana tiene minorías maronitas, caldeas, ortodoxas, coptas; la musulmana alauitas, zaidies, sunnitas y chiítas). “Existen, además, minorías étnico-lingüísticas. En Afganistán se oponen persáfonos (pashtunes, tadyicos) y turcófonos (uzbecos, turmenos), así como otros grupos particulares (nuristaníes, pachais). Las turbulencias políticas del siglo xx han hecho de esas minorías “pueblos sin Estado”. Así, los 22 millones de kurdos: 11millones en Turquía (20% de la población), 6 en Irán (12%), 4,5 en Irak (25%), 1 en Siria (9%), sin olvidar la existencia de una diáspora kurda en Líbano. También existe una diáspora armenia en Líbano y Siria. Y, por último, los palestinos constituyen otro “pueblo sin Estado”. Son 5 millones repartidos entre Israel (2,6 millones), Jordania (1,5millones), Líbano (400 000), Kuwait (350 000), Siria (250 000)”[13].
En tales condiciones, los nuevos Estados expresan de manera caricaturesca la tendencia general al capitalismo de Estado, la cual no constituye una superación de las contradicciones agónicas del capitalismo decadente, sino una pesada traba que agudiza mucho más los problemas. “En los países atrasados, la confusión entre aparato político y económico permite y engendra el desarrollo de una burocracia totalmente parásita, cuya única preocupación es llenarse la faltriquera, chupar del bote y saquear sistemáticamente la economía nacional para acumular fortunas colosales: los ejemplos de Batista, Marcos, Duvalier, Mobutu ya son conocidos, pero no son los únicos. El saqueo, la corrupción y el bandidaje son fenómenos generalizados en los países subdesarrollados que afectan a todos los niveles del Estado y de la economía. Esta situación es evidentemente un lastre suplementario para esas economías, empujándolas todavía más hacia el abismo”[14].
Un balance catastrófico
Así pues, todo nuevo Estado nacional, lejos de reproducir el desarrollo de los jóvenes capitalismos del siglo xix, tropieza desde el principio con la imposibilidad de una real acumulación y se hunde en el marasmo económico, el despilfarro y la anarquía burocrática. Lejos de aportar un marco donde el proletariado podría mejorar su situación, éste encuentra, en cambio, una situación de empobrecimiento constante, amenaza del hambre, militarización del trabajo, trabajos forzados, prohibición de las huelgas, etc.
Durante los años 60-70 políticos, expertos, banqueros, repitieron hasta la náusea el tópico del “desarrollo” de los países del “tercer mundo”. De “países subdesarrollados” se convirtieron en “países en vías de desarrollo”. Una de las palancas de este supuesto “desarrollo” fue la concesión de créditos masivos que se aceleró sobre todo tras la recesión de 1974-75. Las grandes metrópolis industriales concedieron créditos a manos llenas a los países nuevos con los cuales estos compraron los bienes de equipo, instalaciones “llave en mano” que aquellas no podían vender víctimas de la sobreproducción generalizada.
Esto no produjo, como hoy se ha demostrado ampliamente, el más mínimo desarrollo sino un gravísimo endeudamiento de los países nuevos que los ha hundido definitivamente en una crisis sin salida como se ha visto a lo largo de la década de los 80.
Nuestras publicaciones han puesto en evidencia este descalabro generalizado, bástenos recordar algunos datos: en América Latina el PIB per cápita había caído en 1989 al nivel de 1977. En Perú el ingreso per cápita era en 1990 ¡el de 1957! Brasil, presentado en los 70 como el país del “milagro económico”, sufre en 1990 una baja del PNB del 4,5% y una inflación del 1657%. La producción industrial de Argentina ha caído en 1990 al nivel de 1975 [15].
Esto lo ha sufrido duramente la población y especialmente la clase obrera. En África, el 60% de la población vivía por debajo del mínimo vital en 1983 y para 1995, el Banco Mundial calcula que será un 80%. En América Latina hay ya 44% de pobres. En Perú 12 millones de habitantes (sobre una población total de 21) son pobres de solemnidad. En Venezuela un tercio de la población carece de ingresos suficientes para comprar los productos básicos.
La clase obrera se ha visto cruelmente atacada: en 1991, el gobierno de Pakistán ha cerrado o privatizado empresas públicas, echando 250 000 obreros a la calle. En Uganda, un tercio de los empleados públicos han sido despedidos en 1990. En Kenia, “el gobierno decidió en 1990 no cubrir el 40% de los puestos vacantes en la función pública, así como que los servicios sociales los sufragaran directamente los usuarios”[16]. En Argentina, la parte de los asalariados en la renta nacional bajó de un 49% en 1975 al 30% en 1983.
La manifestación más evidente del fracaso total del capitalismo mundial es el desastre agrícola que padecen la inmensa mayoría de las naciones independizadas en el siglo xx: “La decadencia del capitalismo ha llevado a su extremo el problema campesino y agrario. No es, si se toma un punto de vista mundial, el desarrollo de la agricultura lo que se ha realizado, sino su subdesarrollo. El campesinado, como hace un siglo, sigue constituyendo la mayoría de la población mundial” [17]
Los nuevos países, a través del Estado que crea una telaraña burocrática de organismos de “desarrollo rural”, extienden las relaciones de producción capitalistas al campo, destruyendo las viejas formas de agricultura de subsistencia. Pero esto no produce el menor desarrollo sino el desastre total. Esas mafias del “desarrollo”, a las que se unen los caciques, terratenientes y usureros rurales, arruinan a los campesinos obligándoles a introducir cultivos de exportación que les compran a precios de risa mientras que les venden semillas, maquinaria a precios abusivos.
Con la desaparición de los cultivos de subsistencia, “las amenazas de hambre resultan hoy en día tan reales como lo eran en las economías anteriores: la producción agrícola por habitante es inferior al nivel de 1940. Señal de la anarquía total del sistema capitalista, la mayoría de los antiguos países agrícolas productores del “tercer mundo” se han convertido desde la Segunda Guerra mundial en importadores: Irán, por ejemplo, importa el 40% de los productos alimenticios que consume”[18].
Un país como Brasil, el de mayor potencial agrícola del mundo, ve como “a partir de febrero de 1991 es constatable la escasez de carne, arroz, judías, productos lácteos y aceite de soja” [19]. Egipto, granero de imperios a lo largo de la historia, importa hoy el 60% de los alimentos básicos. Senegal sólo produce el 30% de su consumo de cereales. En África, la producción alimenticia apenas llega a 100kilos por habitante mientras que el mínimo vital es de 145.
No obstante, la canalización de la producción hacia monocultivos de exportación tropieza con la caída general de los precios de las materias primas, tendencia que se agrava con la agudización de la recesión económica. En Costa de Marfil, los ingresos por ventas de cacao y café han caído un 55% entre 1986 y 1989. El precio del azúcar bajó en los países del África Occidental un 80% entre 1960 y 1985. En Senegal, un productor de cacahuete gana en 1984 menos que en 1919. En Uganda, la producción de café pasó de 186 000 toneladas en 1989 a 138 000 en 1990[20].
El resultado es la aniquilación creciente de la agricultura, tanto la de subsistencia como la de exportación basada en los cultivos industriales.
En ese contexto, forzados por la caída del precio de las materias primas y obligados por el fenomenal endeudamiento en que están atrapados desde mediados de los años 70, la mayoría de países de África, Asia, América han extendido todavía más los cultivos industriales y de exportación, han talado bosques, han realizado faraónicos pantanos y costosísimas obras de irrigación, con rendimientos cada vez más bajos y la esquilmación casi definitiva de los suelos. El desierto ha avanzado. Los recursos naturales tan generosos han sido aniquilados.
La catástrofe es de incalculables dimensiones: el río Senegal, que en 1960 tenía un caudal de 24 000 millones de metros cúbicos en 1983, había bajado a sólo 7000. La cobertura vegetal del territorio mauritano era del 15% en 1960 para caer al 5% en 1986. En Costa de Marfil (exportador de maderas valiosas), la superficie de bosques ha caído de 15 millones de hectáreas en 1950 a sólo 2 millones en 1986. En Níger, 30% de los suelos cultivables han sido abandonados y el rendimiento por hectárea de los cultivos cerealistas ha pasado de 600 kilos en 1962 a 350 en 1986. La ONU cifraba en 1983 el avance del desierto sahariano hacia el Sur en 150 km anuales[21].
Los campesinos son expulsados de sus lugares de origen y se amontonan en las grandes ciudades en horribles campos de chabolas. “Lima, que fue la ciudad jardín de los años 40, ha visto secarse sus aguas subterráneas e está invadida por el desierto. De 1940 a 1981 su población se multiplicó por 7. Ahora, con 400 kilómetros cuadrados de superficie y una tercera parte de la población peruana, ha cubierto el oasis de basurales y cemento y avanza sobre arenales. En el basurero del Callao niños descalzos y familias enteras trabajan en medio de un infierno donde el hedor es insoportable y millones de moscas pululan”[22].
“El capital ama a sus clientes pre capitalistas como el ogro a los niños: devorándolos. El trabajador de las economías pre capitalistas que ha tenido la desgracia de verse afectado por el comercio con los capitalistas sabe que, tarde o temprano, acabará en el mejor de los casos proletarizado, y en el peor - y es cada día lo más frecuente desde que el capitalismo entró en decadencia - en la miseria y la indigencia, en campos estériles o marginales, en las chabolas del extrarradio o de una aglomeración”[23].
Esa incapacidad para integrar a las masas campesinas en el trabajo productivo es la manifestación más evidente de la quiebra del capitalismo mundial. Su esencia es la generalización del trabajo asalariado, arrancando a los campesinos y los artesanos de sus viejas formas de trabajo pre capitalista, transformándolos en obreros asalariados. Esta capacidad de creación de nuevos empleos se estanca y retrocede a escala mundial a lo largo del siglo xx. Este fenómeno se manifiesta de manera aplastante en los nuevos países: mientras en el siglo xx la media de desempleo era en Europa del 4 al 6% y podía absorberse tras las crisis cíclicas, en los países del “tercer mundo” asciende al 20-30% y se convierte en un fenómeno permanente y estructural.
Las primeras víctimas de la descomposición mundial del capitalismo
Con la entrada del capitalismo desde fines de los años 70 en su etapa terminal de descomposición mundial, las primeras víctimas han sido toda la cadena de “jóvenes naciones” que, en los años 60-70, nos fueron presentadas por los adalides del orden burgués, desde “liberales” a estalinistas, como las “naciones del futuro”.
El hundimiento de los regímenes estalinistas desde mediados de 1989 ha dejado en un segundo plano la situación espantosa en la que se hunden esas “naciones del futuro”. Los países bajo la bota estalinista pertenecen al pelotón de países llegados demasiado tarde al mercado mundial y manifiestan todos los rasgos de los “nuevos países” del siglo xx, aunque sus especificidades[24] han hecho mucho más grave y caótico su hundimiento y le han dado una repercusión de una importancia histórico-mundial incalculablemente superior, especialmente a nivel de la agravación del caos imperialista[25].
Sin embargo, sin subestimar las particularidades de los países estalinistas, los demás países subdesarrollados presentan hoy las mismas características de base en cuanto a caos, anarquía y descomposición generalizada.
Explosión de Estados en mil pedazos
En Somalia, los jefes tribales del Norte anuncian el 24 de abril de 1991 la partición del país y la creación del Estado de “Somalilandia”. Etiopía se desmembra: el 28 de mayo, Eritrea se declaraba “soberana”; el Tigre, los Oromos, el Ogadén han escapado totalmente al control de la autoridad central. Afganistán se halla dividido en 4 gobiernos diferentes, cada cual controlando sus propios territorios: el de Kabul, el Islámico radical, el Islámico moderado y el Chiíta. Casi dos terceras partes del territorio peruano están en poder de mafias de narcotraficantes o de las mafias guerrilleras de Sendero Luminoso o Tupac Amaru. La guerra en Liberia ha provocado 15 000 muertos y la huida de más de un millón de personas (para una población total de 2,5 millones). Argelia, con el enfrentamiento abierto entre el FLN y el FIS (que recubre una pugna imperialista entre Francia y USA) se sumerge en el caos.
Derrumbe del Ejército
Las revueltas de soldados en Zaire, la explosión del ejército ugandés en múltiples bandas que aterrorizan a la población, la gangsterización generalizada de las policías de Asia, África, Sudamérica, expresan la misma tendencia, aunque de manera menos espectacular, que la actual explosión del Ejército de la ex-URSS.
Parálisis general del aparato económico
Los abastecimientos, los transportes, los servicios, se colapsan totalmente y la actividad económica se reduce a la mínima expresión: en la República Centroafricana, Bangui - la capital- “ha quedado totalmente aislada del resto del país, la ex-metrópoli colonial vive de los subsidios que llegan de Francia y del tráfico de diamantes “[26].
En estas condiciones el hambre, la miseria, la muerte, se generalizan. La vida no vale nada. En Lima, los hombres y mujeres más gruesos son secuestrados por bandas que los asesinan y venden su grasa a las empresas farmacéuticas y cosméticas de Estados Unidos. En Argentina, medio millón de personas sobreviven de la venta de hígados, riñones y otras vísceras. En El Cairo (Egipto), un millón de personas tienen como vivienda las tumbas del cementerio copto. Los niños son secuestrados en Perú o en Colombia para ser enviados a minas o explotaciones agrícolas donde trabajan en condiciones de esclavitud y mueren como moscas. La caída en el mercado mundial del precio de las materias primas lleva al capitalismo local a esas atroces prácticas para compensar la baja de sus ganancias. En Brasil, la imposibilidad de integrar a las nuevas generaciones en el trabajo asalariado dicta el salvajismo de bandas de policías y matones que se dedican al asesinato pagado de niños de las calles alistados en bandas mafiosas traficantes de todo tipo. Tailandia se ha convertido en el mayor prostíbulo del mundo, el SIDA se ha generalizado: 300 000 afectados en 1990, se prevén más de 2 millones para el año 2000.
La oleada de emigración que se ha acelerado desde 1986 proveniente de América Latina, África, Asia sanciona la quiebra histórica de esas naciones y, a través de ella, la quiebra del capitalismo.
La desintegración de unas estructuras sociales, nacidas como células degeneradas de un cuerpo mortalmente enfermo, el capitalismo decadente, vomitan literalmente masas humanas que huyen del desastre hacia las viejas naciones industriales, las cuales, confirmando su estancamiento económico, hace tiempo que han puesto el cartel de “cerrado” y sólo tienen frente a esas masas hambrientas el lenguaje de la represión, las matanzas, la deportación.
La humanidad no necesita nuevas fronteras sino abolir todas las fronteras
Las nuevas naciones del siglo xx no han engrosado el ejército proletario sino, lo que es más comprometedor para la perspectiva revolucionaria, han situado al proletariado de esas “nuevas naciones” en condiciones de una extrema fragilidad y debilidad.
El proletariado es una minoría en la inmensa mayoría de los países subdesarrollados: apenas constituye el 10-15% de la población (por más de 50% en los grandes países industrializados); está muy disperso en centros de producción a menudo alejados de los centros neurálgicos del poder político y económico; vive inmerso en una masa gigantesca de marginados y lumpen muy vulnerables a las ideologías más reaccionarias y que le influyen muy negativamente.
De otro lado, la forma en que se manifiesta el derrumbe del capitalismo en esos países, hace más difícil la toma de conciencia del proletariado:
- dominación arrolladora de las grandes potencias imperialistas, lo que favorece la influencia del nacionalismo;
- corrupción generalizada y despilfarro increíble de recursos económicos, lo que oscurece la comprensión de las verdaderas raíces de la quiebra del capitalismo;
- dominación abiertamente terrorista del Estado capitalista, incluso cuando se dota de una fachada “democrática”, lo que da más peso a las mistificaciones democráticas y sindicales;
- formas especialmente bárbaras y arcaicas de explotación del trabajo, lo que facilita la influencia del sindicalismo y el reformismo.
Comprender esta situación no significa negar que también en ellos, como parte inseparable de la lucha del proletariado mundial[27], los obreros tienen la fuerza y el potencial necesarios para luchar por la destrucción del Estado Capitalista y el poder internacional de los Consejos obreros: “la fuerza del proletariado en un país capitalista es infinitamente mayor que su proporción numérica dentro de la población. Y esto es así porque el proletariado ocupa una posición clave en el corazón de la economía capitalista y también porque el proletariado expresa, en el dominio económico y político, los intereses reales de la inmensa mayoría de la población laboriosa bajo la dominación capitalista” (Lenin).
La verdadera lección es que la existencia de esas nuevas naciones en vez de aportar algo a la causa del socialismo lo que ha hecho ha sido justo lo contrario: oponer nuevos obstáculos, nuevas dificultades, a la lucha revolucionaria del proletariado.
“No se puede sostener, como lo hacen los anarquistas, que una perspectiva socialista seguiría abierta incluso aunque las fuerzas productivas estuvieran en regresión. El capitalismo representa una etapa indispensable y necesaria para la instauración del socialismo en la medida en que consigue desarrollar suficientemente las condiciones objetivas.
"Pero, de la misma forma que en el estadio actual se convierte en un freno respecto al desarrollo de las fuerzas productivas, igualmente la prolongación del capitalismo, más allá de este estadio, podría arrastrar la desaparición de las condiciones del socialismo. En ese sentido se plantea hoy la alternativa histórica: Socialismo o Barbarie”[28].
Las nuevas naciones no favorecen ni el desarrollo de las fuerzas productivas, ni la tarea histórica del proletariado, ni la dinámica hacia la unificación de la humanidad. Al contrario, son, como expresión orgánica de la agonía del capitalismo, una fuerza ciega que empuja hacia la destrucción de fuerzas productivas, las dificultades y la dispersión del proletariado, la división y atomización de la humanidad.
Adalen, 8/2/1992
[1] Rosa Luxemburgo: La crisis de la socialdemocracia, parte VII.
[2] Ídem, parte VII.
[3] Revista internacional, no.31, “El proletariado de Europa Occidental en el centro de la generalización de la lucha de clases”.
[4] Revista internacional, no.23, “La lucha del proletariado en la decadencia del capitalismo”.
[5] Ídem.
[6] Bilan, no.11, “Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante”.
[7] El estado del mundo, 1992.
[8] Ídem.
[9] “La India: cementerio a cielo abierto”, Revolución internationale, no.10.
[10] Ídem.
[11] Los datos han sido tomados de las estadísticas sobre ejércitos del mencionado anuario El estado del mundo, 1992. La selección de países y el cálculo de las medias han sido hechos por nosotros.
[12] “Acerca del imperialismo”, Revista internacional, no. 19.
[13] El estado del mundo.
[14] “Tesis sobre la crisis económica y política de los países del Este”, Revista internacional, no. 60.
[15] El estado del mundo, 1992.
[16] Ídem.
[17] Revista Internacional, no.24, “Notas sobre la cuestión agraria y campesina”.
[18] Ídem.
[19] El estado del mundo, 1992.
[20] Datos tomados del libro de R. Dumont Pour l'Afrique, j'accuse.
[21] Ídem.
[22] Del artículo “El cólera de los pobres”, publicado en El País del 27 de mayo de 1991.
[23] Revista internacional, no.30: “Crítica de Bujarin”, 2ª parte.
[24] Ver las “Tesis sobre la crisis económica y política de los países del Este” en Revista internacional, no.60.
[25] Por otro lado, la identificación estalinismo = comunismo que tanto emplea hoy la burguesía para convencer a los proletarios de que no hay alternativa al orden capitalista, se hace más persuasiva sí se amplifican los fenómenos en el Este y se relativiza o se trivializa lo que sucede en las otras naciones del “tercer mundo”.
[26] El estado del Mundo, 1992.
[27] El centro de la lucha revolucionaria del proletariado lo constituyen las grandes concentraciones obreras de los países industrializados: ver en Revista Internacional, no.31 “El proletariado de Europa Occidental en el centro de la generalización de la lucha de clases”.
[28] “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, en Internationalisme, no.45.
Series:
II - Cómo el proletariado se ganó a Marx para el comunismo
- 3081 reads
Las tesis teóricas de los comunistas no se basan en modo alguno en ideas o principios inventados o descubiertos por tal o cual reformador del mundo.
“No son sino la expresión de conjunto de las condiciones reales de una lucha de clases existente, de un movimiento histórico que se está desarrollando ante nuestros ojos” (Manifiesto comunista).
En el primer artículo de esta serie (Revista internacional, nº 68), tratamos de refutar el tópico burgués según el cual “el comunismo es un bello ideal, pero nunca funcionará”. Para ello, demostramos por qué el comunismo no es una “idea” inventada por Marx o cualquier otro “reformador del mundo”, sino el producto de un inmenso movimiento histórico que se remonta a las primeras sociedades humanas. Y, sobre todo, que la exigencia de una sociedad sin clases, sin propiedad privada y sin Estado, latía ya en cada gran agitación obrera, desde los orígenes del proletariado como clase social.
Antes incluso de que Marx naciera, ya existía un movimiento comunista del proletariado. Cuando Marx era aún un joven estudiante que comenzaba a interesarse por los grupos políticos democráticos radicales en Alemania, había ya una auténtica plétora de grupos y tendencias comunistas, especialmente en Francia, donde el movimiento obrero había dado ya los primeros pasos para el desarrollo de una perspectiva comunista. El París de finales de los años 1830 y principios de los 40, era un auténtico “hervidero” de esas corrientes. Por un lado, el comunismo utópico de Cabet –sucesor de las ideas bosquejadas por Saint-Simon y Fourier. Por otro, Proudhon y sus seguidores –precursores del anarquismo– pero que entonces realizaban una tentativa rudimentaria de crítica de la economía política de la burguesía, desde el punto de vista de los explotados. Estaban también los más insurgentes, los blanquistas, que habían dirigido un abortado levantamiento en 1839. Pervivían igualmente los herederos de Babeuf y la “Conspiración de los Iguales” de la gran revolución francesa. Junto a estas corrientes, coexistía además en aquel París, todo un medio de trabajadores e intelectuales alemanes exiliados. Los obreros comunistas se reagrupaban principalmente en la Liga de los Justos, animada por Weitling.
Marx entró en la lucha política a partir de la crítica de la filosofía. Durante sus estudios universitarios, sucumbió –a disgusto, pues Marx era poco dado a abrazar a la ligera cualquier principio– ante el hechizo de Hegel, que era entonces el “Maestro” reconocido en el campo de la filosofía en Alemania. El trabajo de Hegel representaba –en un sentido más profundo– el esfuerzo cumbre de la filosofía burguesa, el último gran intento de esta clase por dotarse de una visión global del movimiento de la historia y la conciencia humanas, tratando de hacerlo además, a través de un método dialéctico.
Sin embargo, muy pronto, Marx se sumó a los “Jóvenes hegelianos” (Bruno Bauer, Feuerbach...) que empezaban a darse cuenta de que las conclusiones del “Maestro”, no estaban en concordancia con su método, e incluso, que los elementos clave de ese método no eran ni siquiera correctos. Así, mientras que el método dialéctico de Hegel para abordar la historia, enseñaba que todas las formas históricas eran transitorias, que lo que en un período era “racional”, resultaba “irracional” en otro periodo... Hegel acababa planteando un “fin de la historia”, al considerar al Estado prusiano de entonces como una encarnación de la Razón. Del mismo modo, para los Jóvenes hegelianos que habían socavado con su rigor filosófico, la teología y la fe ciega, quedó definitivamente claro –y en ello tuvo mucho que ver el trabajo de Feuerbach– que Hegel reinstauraba a Dios y a la teología bajo la forma de la Idea absoluta. La intención de los Jóvenes hegelianos era, ante todo, la de llevar la dialéctica de Hegel hasta su conclusión lógica, llegando a una minuciosa crítica de la teología y la religión. Para Marx y los Jóvenes hegelianos, era absolutamente cierto que “la crítica de la religión es el origen de toda crítica” (Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, 1842).
Pero los Jóvenes hegelianos vivían en un Estado semifeudal, en el que criticar la religión estaba prohibido por el Estado censor, por lo que la crítica de la religión conducía rápidamente a la crítica política. Marx, tras la expulsión de Bauer de su cátedra en la Universidad, perdió toda esperanza de encontrar un cargo decente en ésta, por lo que se reorientó entonces hacia el periodismo político, comenzando pronto a atacar la política predominante en Alemania, es decir la lamentable política de los estúpidos “junkers”. Sus simpatías se inclinaron pronto por el campo republicano y democrático, como puede verse en sus primeros artículos de los Anales franco-alemanes o la Gaceta renana, donde se expresaba la oposición radical burguesa al feudalismo, y concentrándose en cuestiones de “libertad política”, tales como la libertad de prensa y el sufragio universal. De hecho, Marx se opuso explícitamente a las tentativas de Moses Hess que ya predicaba abiertamente posiciones comunistas, si bien de una manera bastante sentimental, tratando de colar ideas comunistas en las páginas de la Gaceta renana. En respuesta a una acusación formulada por la Gaceta general de Augsburgo que denunciaba que el periódico de Marx había adoptado el comunismo, Marx replicaba : “La Gaceta renana, que a las ideas comunistas en su forma actual no puede ni siquiera concederles realidad teórica y por lo tanto aun menos puede desear o considerar posible su realización práctica, someterá sin embargo estas ideas a una concienzuda crítica” (El comunismo y la Gaceta general de Augsburgo, Fernando Torres Ed., Valencia, 1983, pág. 165). Más tarde, en su famosa e igualmente programática Carta a Arnold Ruge (Septiembre, 1843, Correspondencia de los Anales franco-alemanes) expondrá que el comunismo de Cabet, Weitling..., no era más que una “abstracción dogmática”.
En realidad, las vacilaciones de Marx para adoptar una posición comunista recuerdan las dudas que tenía en sus primeras confrontaciones con Hegel. Y, aunque en realidad cada vez estuviera más cerca del comunismo, se negaba a cualquier tipo de adhesión superficial, consciente además de la debilidad de las tendencias comunistas de entonces. Por ello, en el mencionado artículo escrito para rechazar las ideas comunistas, añadía: “Si la augsburguesa, reclamara y fuera capaz de algo más que frases lustrosas, entonces comprendería que escritos como los de Leroux, Considérant, y sobre todo la inteligente obra de Proudhon no pueden ser criticadas con superficiales ocurrencias del momento, sino sólo después de estudios prolongados y profundos” (Ídem, pag. 165). Igualmente, en la ya citada Carta a Arnold Ruge aclaró que sus verdaderas objeciones al comunismo de Weitling y Cabet, no eran porque éste fuera comunista, sino porque era dogmático, por ejemplo, cuando se presentaba a sí mismo como si simplemente se tratase de una buena idea, o de un imperativo moral que un redentor celestial debería aportar a las doloridas masas. Frente a esto, Marx señalaba su propio planteamiento:
“Nada nos impide pues, encaminar nuestra crítica hacia la crítica política; tomar parte en la política, por ejemplo participando en las luchas existentes e identificándonos con ellas. Esto no quiere decir que debamos confrontarnos al mundo con nuevos principios doctrinarios y que proclamemos: aquí está la verdad. ¡Arrodillaos! Esto significa que deberemos desarrollar nuevos principios para el mundo a partir de los principios que ya existen en el mundo. Nosotros no decimos: abandonad vuestras luchas pues son pura locura, y dejad que nosotros os proveamos de la verdad de nuestras consignas. En vez de esto, mostramos simplemente al mundo por qué lucha, y cómo deberá tomar conciencia de ello tanto si quiere como si no” (Carta a Arnold Ruge, de Septiembre de 1843).
Tras haber roto con la mistificación hegeliana que planteaba una etérea “autoconciencia” al margen del mundo real del hombre, Marx no podía reproducir el mismo error teórico a nivel político. La conciencia no existe previamente al movimiento histórico, ella sólo puede ser la conciencia del propio movimiento real.
El proletariado, clase comunista
Aunque en esta carta no hay una referencia explícita al proletariado, ni se define una adopción del comunismo, sabemos sin embargo que en esas fechas, Marx ya estaba en camino de hacerlo. Los artículos escritos en el periodo 1842-1843 sobre cuestiones sociales - la ley contra el robo de la leña en Prusia y la situación de los viticultores del Mosela - le llevaron a reconocer la importancia fundamental de los factores económicos y de la lucha de clases en la política. Efectivamente, más tarde Engels reconoció que “siempre oí decir a Marx que precisamente a través tanto de las leyes sobre el robo de leña, y la situación de los viticultores del Mosela, llegó a las relaciones entre economía y política y de ahí al socialismo” (Carta de Engels a R. Fisher). Igualmente el artículo de Marx Sobre la cuestión judía, escrito a finales de 1843, es comunista en todo -excepto en el nombre- ya que aspira a una emancipación que va mas allá del simple ámbito político, a la liberación de la sociedad de la compra-venta, del egoísmo y la competitividad individual, de la propiedad privada.
No debe deducirse, sin embargo, que Marx alcanzó tales planteamientos únicamente a través de su propia capacidad para el estudio y la reflexión, por grande que ésta fuera. Marx no era un genio solitario que contemplara el mundo desde su pedestal. Al contrario, mantenía constantes discusiones con sus contemporáneos. Marx reconoció lo que debía a los escritos de Weitling, Proudhon, Hess y Engels. Particularmente con estos dos últimos mantuvo intensas discusiones cara a cara cuando estos ya eran comunistas y Marx aun no lo era. Engels tenía sobre todo la ventaja de haber sido testigo del capitalismo más avanzado en Inglaterra, y haber empezado a plantear una teoría sobre el desarrollo capitalista y la crisis que resultó vital en la elaboración de una crítica científica de la economía política. Engels tenía igualmente el privilegio de tener una visión de primera mano sobre el movimiento Cartista en Gran Bretaña, que ya no era un pequeño grupo político, sino un auténtico movimiento de masas ; clara evidencia de la capacidad del proletariado para constituirse en una fuerza política independiente en la sociedad. Pero quizás lo que más influyó para convencer a Marx de que el comunismo podía ser más que una utopía, fue su contacto directo con los grupos de obreros comunistas en Paris. Las reuniones de estos grupos le causaron una tremenda impresión:
“Cuando los obreros comunistas se asocian, su finalidad es inicialmente la doctrina, la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo adquieren con ello una nueva necesidad, la necesidad de la sociedad, y lo que parecía medio se ha convertido en fin. Se puede contemplar este movimiento práctico en sus más brillantes resultados cuando se ven reunidos a los obreros socialistas franceses. No necesitan ya medios de unión, o pretextos de reunión como el fumar, el beber, el comer, etc. La sociedad, la asociación, la charla, que a su vez tienen la sociedad como fin, les basta. Entre ellos la fraternidad de los hombres no es una frase, sino una verdad, y la nobleza del hombre brilla en los rostros endurecidos por el trabajo” (Manuscritos de economía y filosofía, 1844. Ed. Alianza, Madrid 1989, pag. 165).
Debemos disculpar a Marx una cierta exageración en este pasaje ya que las asociaciones comunistas, las organizaciones obreras no han sido nunca un fin en sí mismas. Sin embargo para lo que nos interesa el pasaje es plenamente significativo: al participar en el emergente movimiento obrero, Marx fue capaz de darse cuenta de que el comunismo, la fraternidad real y concreta de los hombres, no tenía por qué ser únicamente un bello ideal, sino un proyecto práctico. Fue en el París de 1844, cuando Marx se identificó a sí mismo, por primera vez, como comunista.
Así pues, lo que sobre todo permitió a Marx superar sus dudas sobre el comunismo, fue el reconocimiento de que existía una fuerza en la sociedad que tenía un interés material en el comunismo. Desde que el comunismo ha dejado de ser una abstracción dogmática, un simple “bello ideal”, el papel de los comunistas no puede reducirse a predicar sobre los males del capitalismo y los beneficios del comunismo, sino que han debido involucrarse, identificándose con las luchas de la clase obrera, mostrando al proletariado el porqué de su lucha y cómo deberá tomar conciencia del fin último de ella. La adhesión de Marx al comunismo coincide con su adhesión a la causa del proletariado, ya que éste es la clase portadora del comunismo. La exposición clásica de esta posición puede encontrarse en la Introducción a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Aunque este artículo estaba dedicado a tratar la cuestión de qué fuerza social podía conseguir la emancipación de Alemania de sus cadenas feudales, la respuesta que proporciona es ciertamente más apropiada a la pregunta de cómo el género humano puede emanciparse del capitalismo: “¿Dónde reside, pues, la posibilidad positiva de emancipación alemana? Respuesta : en la formación de una clase con cadenas radicales, de una clase de la sociedad burguesa que no es una clase de la sociedad burguesa ; de un Estado que es la disolución de todos los Estados ; de una esfera que posee un carácter universal por sus sufrimientos universales y que no reclama para sí ningún derecho especial, porque no se comete contra ella ningún desafuero especial, sino el desafuero puro y simple ; que no puede apelar ya a un título histórico, sino simplemente al título humano ; ... de una esfera, por último, que no puede emanciparse sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad y, al mismo tiempo, emanciparlas a todas ellas ; que es, en una palabra, la pérdida total de la humanidad y que, por tanto, sólo puede ganarse a sí misma mediante la recuperación total del hombre. Esta disolución de la sociedad como una clase especial es el proletariado”.
A pesar de que en Alemania, la clase obrera estaba en los albores de su formación, la relación de Marx con el movimiento obrero en Francia y Gran Bretaña, le había convencido del potencial revolucionario de esta clase. Existía por fin una clase que encarnaba todos los sufrimientos de la humanidad, en esto no se diferencia de las clases explotadas que la habían precedido en la historia, aunque su “pérdida de humanidad” alcanza un nivel mucho más avanzado en ella. Pero en otros aspectos, la clase obrera era totalmente diferente de las clases explotadas anteriores, lo cual apareció claramente una vez que el desarrollo de la industria moderna hizo surgir el proletariado industrial moderno. Contrariamente a las anteriores clases explotadas, como el campesinado en el feudalismo, el proletariado es, ante todo, una clase que trabaja de manera asociada. Eso quiere decir, para empezar, que no puede defender sus intereses inmediatos más que mediante una lucha asociada, uniendo sus fuerzas contra todas las divisiones impuestas por el enemigo de clase. Pero eso quiere decir también que la respuesta final a su condición de clase explotada no puede basarse sino en la creación de una auténtica asociación humana, de una sociedad basada en la libre cooperación y no en la competencia y la dominación. Y al fundarse en el enorme progreso de la productividad del trabajo aportado por la industria capitalista, esa asociación no volvería atrás, hacia una forma inferior, bajo la presión de la penuria, sino que sería la base de la satisfacción de las necesidades humanas en la abundancia. Es así como el proletariado moderno contiene en sí mismo, en su propio ser, la disolución de la vieja sociedad, la abolición de la propiedad privada y la emancipación de toda la humanidad:
“Cuando el proletariado anuncia la disolución del actual orden del mundo, enuncia de hecho el secreto de su propia existencia, porque representa la disolución efectiva de ese orden del mundo. Cuando el proletariado exige la negación de la propiedad privada lo que en realidad hace es elevar a principio para toda la sociedad, lo que la sociedad ha establecido ya como principio para el proletariado, que encarna en el proletariado, sin su consentimiento, como resultado negativo de la sociedad” (Ídem).
Por ello, apenas un par de años más tarde, Marx pudo definir en La ideología alemana, (Ed. Grijalbo, Barcelona 1972) el comunismo como “el movimiento real que realiza la abolición del vigente estado de cosas”. El comunismo es pues el movimiento real del proletariado, que llevado por su naturaleza más profunda, por sus intereses materiales más prácticos, exige la apropiación colectiva de toda la riqueza de la sociedad.
Frente a tales argumentos, los filisteos de entonces replicaron de idéntica manera a como lo hacen hoy: “¿Cuantos obreros conocéis que quieran una revolución comunista? La inmensa mayoría de ellos parecen bastante resignados a la suerte que pueda depararles el capitalismo”. A lo que Marx pudo responder: “No se trata de saber lo que tal o cual proletario, ni incluso el proletariado en su conjunto se propone en un momento determinado como fin. Se trata de saber lo que el proletariado es y lo que debe históricamente hacer de acuerdo a su ser” (La sagrada familia, 1844, Ed. Acal Madrid 1977, pag. 51). Marx previene aquí contra una comprensión basada en el simple empirismo de la opinión de un obrero particular, o por el nivel de conciencia que la inmensa mayoría del proletariado tiene en un momento determinado. En cambio, el proletariado y su lucha deben ser vistos en un contexto que abarque la globalidad de su movimiento histórico, incluyendo su futuro revolucionario. Precisamente la capacidad de Marx para ver al proletariado en un cuadro histórico le permitió predecir que una clase que en aquel entonces representaba una minoría de la sociedad, y que solo había alterado el orden burgués a escala local, podría algún día ser la fuerza que trastornase todo el mundo capitalista hasta sus cimientos.
Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo,
se trata ahora de transformarlo
El mismo artículo en el que Marx reconocía el carácter revolucionario de la clase obrera, contenía igualmente el atrevimiento de proclamar que “la filosofía encuentra sus armas materiales en el proletariado”. Para Marx, Hegel había marcado el punto álgido de la evolución no sólo de la filosofía burguesa, sino de la filosofía en general, desde sus primeros pasos en la Grecia antigua. Pero tras alcanzar la cima, el descenso era vertiginoso. Primero con Feuerbach, materialista y humanista que puso al descubierto el Espíritu absoluto de Hegel como la última manifestación de Dios, y que tras desenmascarar a Dios como la proyección de los poderes usurpados a los hombres, elevó en su lugar el culto al hombre. Este era sin duda un síntoma del inminente fin de la filosofía como tal. Todo ello animaba a Marx, como vanguardia del proletariado, a darle el tiro de gracia. El capitalismo había establecido su dominación efectiva sobre la sociedad, y la filosofía había dicho su última palabra, ya que ahora la clase obrera había formulado (de manera más o menos grosera aún) un proyecto realizable para la emancipación práctica de la humanidad de las cadenas seculares. Desde ese punto de vista, era totalmente correcto afirmar como hizo Marx que “entre la filosofía y el estudio del mundo, hay una relación similar a la que existe entre la masturbación y el amor sexual” (La ideología alemana, 1845, Ed. Grijalbo, Barcelona 1972). El vacío en el terreno de la “filosofía” burguesa después de Feuerbach avala esta tesis[1].
Los filósofos realizaron sus distintas interpretaciones del mundo. En el campo de la “filosofía natural”, los estudios del universo físico, han debido ceder su sitio a los científicos de la burguesía. Y ahora, con la aparición del proletariado, tuvieron que ceder su autoridad en todas las materias referentes al mundo humano. Al encontrar sus armas prácticas en el proletariado, la filosofía carecía de sentido como una esfera independiente. Para Marx, esto significaba en la práctica una ruptura tanto con Bruno Bauer como con Feuerbach. Respecto a Bauer y sus seguidores que se habían retirado a una auténtica torre de marfil del auto contemplación -presentada bajo el oropel de la Crítica crítica-, Marx fue extremadamente sarcástico, calificando su filosofía como auto abuso. Respecto a Feuerbach, sin embargo manifestó un profundo respeto, y nunca olvidó las contribuciones de éste para “poner a Hegel en su sitio”. Básicamente, la crítica que dirigió al humanismo de Feuerbach era que según éste, el hombre era una abstracción, una criatura encadenada, divorciada de la sociedad y de su evolución histórica. Por tal razón, el humanismo de Feuerbach sólo podía desembocar en una nueva religión basada en el ser humano. Pero, como insiste Marx, la humanidad no podrá ser una unidad hasta que la división en clases haya alcanzado su punto final de antagonismo. Por ello, lo que los filósofos honrados deben hacer a partir de entonces es unir su suerte a la del proletariado.
La frase antes mencionada dice en su totalidad: “Del mismo modo que la filosofía encuentra sus armas materiales en el proletariado, también éste halla sus armas intelectuales en la filosofía”. La supresión efectiva de la filosofía por el movimiento proletariado no implica que éste lleve a cabo una decapitación de la vida intelectual. Al contrario, habiendo asimilado lo mejor de la filosofía, y por extensión, los conocimientos acumulados por la burguesía y las formaciones sociales anteriores; y acometiendo la tarea de transformarlos en una crítica científica de las condiciones existentes, Marx no llegó al movimiento obrero con las manos vacías, sino que trajo con él sobre todo los métodos más avanzados y las conclusiones elaboradas por la filosofía alemana. A los que sumó, junto a Engels, los descubrimientos de los más lúcidos economistas políticos de la burguesía. En ambos terrenos, esto era la expresión del apogeo intelectual de una clase que no sólo tenía aún un carácter progresista, sino que además acababa de completar el período heroico de su fase revolucionaria. La incorporación de personalidades como Marx y Engels a las filas del proletariado marca un salto cualitativo en el auto clarificación de éste, un avance desde los balbuceos intuitivos, especulativos, semi-teóricos, al estadio de la investigación y comprensión científicas. En materia organizativa, este paso se saldó con la transformación de lo que se parecía más a una secta conspirativa -la Liga de los Justos- en la Liga de los Comunistas, que adoptó el Manifiesto comunista, como programa en 1847.
Insistimos en que esto no significa que la conciencia haya sido inyectada al proletariado, desde no se sabe qué altísimo plano astral. A la luz de lo que antes hemos expuesto, puede verse con claridad que la tesis de Kautsky de que la conciencia socialista es exportada a la clase obrera desde la intelectualidad burguesa, es simplemente una repetición del error utopista que Marx criticó en las Tesis sobre Feuerbach:
“La doctrina materialista por el medio y por la educación se olvida de que el medio es transformado por los hombres y que el propio educador ha de ser previamente educado. De ahí que esta doctrina desemboque necesariamente en una división de la sociedad en dos partes, estando una de ellas por encima de la sociedad.
“La coincidencia de los cambios en las circunstancias y de la actividad humana puede únicamente ser concebida y racionalmente comprendida como práctica revolucionaria”.
En otros palabras, la tesis de Kautsky -que retomó Lenin en el Qué hacer aunque posteriormente la abandonó ([2])- es de entrada, una expresión del materialismo grosero que ve a la clase obrera eternamente condicionada por las circunstancias de su explotación e incapaz de tomar conciencia de su situación real. Para romper este círculo vicioso, el materialismo vulgar, retorna entonces al más abyecto idealismo, sacándose de la manga una “conciencia socialista” que no se sabe por qué misteriosa razón resulta que es inventada... ¡ por la burguesía ! Esta forma de ver las cosas es justamente la contraria de la que Marx planteó. Así en La ideología alemana, se puede leer :
“Desde la concepción de la historia que hemos bosquejado, extraemos las siguientes conclusiones : en el desarrollo de las fuerzas productivas, llega un momento en que las fuerzas productivas y los medios de intercambio alcanzan una situación en que, bajo las actuales relaciones, sólo pueden causar maldad y dejan de ser productivas para convertirse en fuerzas destructivas... y relacionado con esto, una clase está llamada, una clase que tiene que sostener todas las cargas de la sociedad sin gozar de sus ventajas ; que expulsada de la sociedad se ve empujada al más decidido antagonismo con todas las otras clases, una clase que forma la mayoría de los miembros de la sociedad y de la que emana la conciencia de la necesidad de una revolución fundamental, la conciencia comunista, que debe, por supuesto, expandirse también entre las otras clases, mediante la comprensión de la situación de esta clase”.
Más claro todavía: la conciencia comunista emana del proletariado, y como resultado de ello, elementos provenientes de otras clases son capaces de alcanzar una conciencia comunista, pero sólo rompiendo con la ideología “heredada” de su clase y adoptando el punto de vista del proletariado. Este punto de vista fue especialmente enfatizado en el siguiente pasaje del Manifiesto comunista:
“En los períodos en que la lucha de clases se acerca a su desenlace, el proceso de desintegración de la clase dominante, de toda la vieja sociedad, adquiere un carácter tan violento y tan agudo que una pequeña fracción de esa clase reniega de ella y se adhiere a la clase revolucionaria, a la clase en cuyas manos está el porvenir. Y así como antes una parte de la nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días una parte de la burguesía se pasa al proletariado, particularmente ese sector de los ideólogos burgueses que se han elevado hasta la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico”.
Marx y Engels pudieron aportar al proletariado lo que le aportaron porque renegaron de la clase dominante; pudieron comprender teóricamente el conjunto del movimiento histórico porque analizaron la filosofía burguesa y la economía política desde el punto de vista de la clase explotada. O dicho de otra manera, el proletariado al ganarse a Marx y Engels fue capaz de apropiarse de la riqueza intelectual de la burguesía y aprovecharla para sus propios fines. Pero no hubiera sido capaz de hacerlo si no estuviera ya acometiendo la tarea del desarrollar una teoría comunista. Marx fue bastante explícito sobre esto al describir a los trabajadores Proudhon y Weitling como teóricos del proletariado. En resumen, la clase obrera tomó la filosofía burguesa y la economía política y las fraguó con yunque y martillo hasta lograr esa arma indispensable que llamamos marxismo, pero que no es sino “la adquisición teórica fundamental de la lucha del proletariado..., la única concepción que expresa realmente el punto de vista de esta clase” (Plataforma de la Corriente comunista internacional).
En el próximo artículo de esta serie veremos las primeras descripciones de Marx y Engels sobre la sociedad comunista, y las concepciones iniciales del proceso revolucionario que lleva a ella.
CDW
[1] Desde entonces, sólo aquellos filósofos que han reconocido la bancarrota del capitalismo han aportado algo. Traumatizados por la barbarie creciente del sistema capitalista decadente, pero incapaces de concebir que pueda existir otra cosa que el capitalismo, decretan no sólo que la sociedad actual, sino la existencia misma, es un absurdo total. Pero el culto a la desesperación no es una buena publicidad para la salud de la filosofía de una época.
[2] Ver nuestro artículo en la Revista internacional nº 43: “Respuesta a la Communist Workers Organization. Sobre la maduración subterránea de la conciencia”. La CWO, y el Buró internacional para el Partido revolucionario a la que está afiliada, continúan hoy defendiendo una versión apenas matizada de la teoría de Kautsky sobre la conciencia de clase.
Series:
Crisis Económica: Guerra comercial, engranaje infernal de la concurrencia capitalista
- 2697 reads
Crisis Económica: Guerra comercial
engranaje infernal de la concurrencia capitalista
Con los términos “guerra “, “batalla “, “invasión “, el lenguaje belicista invade la economía y el comercio. La crisis económica que hace estragos desde hace tiempo, provoca la competencia por unos mercados solventes, que se derriten como nieve al sol, que se hace cada día más áspera y toma la forma de una verdadera guerra comercial. En el capitalismo siempre ha existido la competencia económica, es inherente a su ser; pero hay una diferencia fundamental entre los períodos de prosperidad, cuando las empresas capitalistas luchan para abrir mercados y aumentar sus beneficios, y los períodos de crisis aguda como el actual en los que ya no se trata tanto de aumentar los beneficios como de reducir las pérdidas y poder sobrevivir en una batalla económica cada vez más dura. Una prueba evidente de esa pelea económica que causa estragos es el récord histórico de quiebras en todos los países del mundo. Estas han aumentado en Inglaterra el 56 % en 1991 y el 20 % en Francia, una hecatombe que afecta a todos los sectores de la economía.
El transporte aéreo un ejemplo entre otros muchos
El transporte aéreo es un ejemplo muy significativo de la guerra comercial que afecta a todos los sectores. Desde hace décadas el avión es el símbolo del desarrollo de los intercambios internacionales y del comercio moderno.
Desde la Segunda Guerra mundial hasta principios de los años 70, el boom de este tipo de transporte permitió a las empresas del sector repartirse un mercado en plena expansión, que les permitía amplios márgenes de desarrollo en unas condiciones de escasa competencia. Las grandes compañías crecieron apacible-mente bajo la protección de las leyes y los reglamentos de unos Estados que las apadrinaban. Las quiebras eran raras y solo afectaban a empresas de menor importancia.
Con la reaparición de la crisis a finales de los 60 la competencia se hace mucho más ruda. El desarrollo de las compañías “charter “, que hacen la competencia a las grandes compañías en las líneas más rentables, rompe el monopolio y anuncia la terrible crisis que se desarrollará en los años 80. Los reglamentos que limitaban la competencia vuelan en pedazos bajo la presión de ésta: la desregulación del mercado interior americano a principios de la era Reagan es el toque de difuntos para el período de prosperidad y seguridad que durante años habían vivido las grandes compañías aéreas. En una década las grandes compañías aéreas americanas han pasado de 20 a 7. En los últimos años los monstruos del transporte aéreo americano han aterrizado brutalmente en la bancarrota: aún más recientemente la TWA se ha declarado en quiebra engrosando el cementerio de alas caídas de los PanAm, Eastern, Braniff...
Las pérdidas se acumulan. En 1990, la Continental ha tenido unas pérdidas de 2 343 millones de $; la US Air de 454 millones; la TWA 237 millones. La situación es aún peor en 1991: United Airlines y Delta Airlines, las dos únicas grandes compañías que en 1990 anunciaban beneficios tuvieron respectivamente 331 millones de pérdidas para el año y 174 millones para el primer semestre.
En Europa la situación no es más boyante para las grandes compañías aéreas: Lufthansa acaba de anunciar una provisión 400 millones de marcos para pérdidas, Air France anuncia unas pérdidas consolidadas de 1,15 millones de francos en el primer semestre de 1991. SAS acumula 514 millones de coronas suecas de pérdidas en el primer trimestre de 1991. Sabena está en venta, y es la hecatombe para las pequeñas compañías de transporte regional. En cuanto a la primera compañía aérea mundial, oficialmente Aeroflot, no tiene queroseno para sus aviones y está a punto de desmembrarse con la desaparición de la URSS.
Este sombrío balance tiene su explicación oficial en la guerra del Golfo que, en efecto, hizo bajar la demanda durante algunos meses. Pero una vez acabada las cuentas no se han enderezado y la mentira se ha acabado. La recesión de la economía mundial no es resultado de la guerra del Golfo, y el transporte aéreo es un perfecto resumen de sus efectos devastadores.
Se abandonan las líneas menos rentables y regiones enteras del planeta, las menos desarrolladas, están cada vez peor comunicadas con los centros industriales del capitalismo.
La competencia hace estragos en los trayectos más rentables, los vuelos sobre el Atlántico norte se han multiplicado llevando a un exceso de capacidad y disminuyendo la tasa de ocupación en los aviones, mientras que la guerra de precios produce tarifas de dumping destruyendo así su rentabilidad.
Durante los años en que el mercado era más floreciente, las compañías aéreas emprendieron programas ambiciosos de compra de aviones, endeudándose fuertemente en la perspectiva de un próspero futuro. Hoy se encuentran con aviones nuevos que no pueden usar al tiempo que anulan o retrasan los pedidos de otros nuevos a los constructores. Los aviones no encuentran comprador ni siquiera en el mercado de segunda mano, y los “jets “ se encuentran inmovilizados en aeropuertos-parking.
Las compañías aéreas, para restaurar sus deficitarias arcas, recortan en todas las rúbricas de sus cuentas de explotación:
- despiden a manos llenas: en los últimos diez años no hay una sola compañía que no haya despedido; decenas de miles de trabajadores muy cualificados pasan al paro sin ninguna posibilidad de encontrar trabajo en un sector en crisis;
-”aligeran “ el mantenimiento de los aviones: varias compañías han sido descubiertas en los últimos años saltándose las estrictas reglas de control del estado de los aparatos;
- reducen los presupuestos de formación del personal y flexibilizan las exigencias de cualificación de técnicos y pilotos;
-someten a unas condiciones de explotación cada vez más severas al personal de vuelo.
Con estas medidas la seguridad se degrada y los accidentes se multiplican.
De un lado las compañías hacen draconianas economías para reflotar sus resultados, y de otro las reglas de la competencia las empujan hacia gastos exorbitantes. Una regla de supervivencia en condiciones de competencia exacerbada es buscar un tamaño óptimo, a través de alianzas comerciales, para aprovechar las “economías de escala “, mejorar la gestión del material de vuelo y las redes comerciales, lo que significa de entrada fuertes inversiones. Un ejemplo entre otros muchos : Air France, que acaba de comprar UTA, fusionarse con Air Inter, participar en la compañía checa, quiere comprar la compañía belga Sabena no porque sea muy interesante económicamente, sino simplemente para impedir que se apodere de ella la competencia. Tales dispendios conducen ante todo a una escalada del endeudamiento. Para tratar de sobrevivir, todas las compañías entran en este juego de “quien pierde gana “, donde las victorias son pírricas y se hipoteca el futuro.
La guerra comercial que sacude el transporte aéreo ilustra lo absurdo de un sistema que se fundamenta en la concurrencia, y manifiesta las contradicciones catastróficas en que se hunde el capitalismo en crisis. Esta realidad afecta a todos los sectores de la economía y a todas las empresas, desde las más grandes a las más pequeñas. Pero al mismo tiempo pone al desnudo otra realidad característica del capitalismo en su fase decadente: el papel dominante del capitalismo de Estado.
Los Estados en el centro de la guerra comercial
El transporte aéreo es un sector estratégico esencial para cualquier Estado capitalista, no solo en el plano estrictamente económico sino también en el militar. Durante el conflicto del Golfo, se han requisado aviones para el transporte de las tropas, poniendo la aviación civil al servicio de las necesidades de la guerra. Cada Estado, cuando puede, se dota de una compañía aérea que lleva su bandera y que ostenta una posición monopolística sobre las líneas interiores. Todas las compañías aéreas, por poco importantes que sean, están bajo el control de un Estado. Eso es evidente para compañías como Air France, cuyo propietario es directamente el Estado francés, pero también es cierto para compañías que ostentan la condición de privadas. Estas dependen totalmente de un arsenal jurídico-administrativo que los Estados articulan para controlarlas de cerca. Son, a menudo, los lazos más ocultos de control de capital los que están en juego, como se vio durante la guerra de Vietnam con Air América que estaba realmente controlada por la CIA. En la guerra comercial en que está metido el sector del transporte aéreo, como en los demás sectores, quienes se enfrentan no son simplemente las compañías, entre bastidores están los Estados.
El discurso ofensivo del capitalismo norteamericano envuelto en los pliegues de los estandartes del “liberalismo “, las sacrosantas leyes del mercado y “libre competencia “, es pura mentira. El proteccionismo estatal es la regla general. Cada Estado protege su mercado interior, sus empresas, su economía. Ahí también el sector aéreo es un buen ejemplo. Mientras que USA se erige en campeón de la desregulación en nombre de la “libre competencia “, en realidad el mercado interior está protegido, y reservado a los transportistas americanos. Cada Estado dicta un fárrago de leyes, reglamentos, normas, para limitar la penetración de los productos extranjeros. El discurso del liberalismo trata de hacer que los demás Estados abran su mercado interior. En todas partes, el Estado es el principal agente económico y sus empresas son los paladines de un capitalismo de Estado u otro. La forma jurídica de su propiedad, pública o privada, no cambia nada. El mito de las multinacionales agitado por los izquierdistas en los años 70 es ya viejo. Estas empresas no son independientes del Estado, son la flecha del imperialismo económico de los mayores Estados del mundo.
Las rivalidades económicas en la lógica del imperialismo
El hundimiento del bloque ruso, al terminar con la amenaza militar del ejército rojo, quiebra una de las bazas esenciales con que contaba USA para imponer su disciplina a los países que componían el bloque occidental. Alemania o Japón, principales competidores de los EE.UU., ya no son fieles aliados. Antes aceptaban la disciplina económica que les imponía el tutor norteamericano a cambio de su protección militar. Pero hoy ya no es el caso. Es el cada uno a la suya y la guerra comercial. Lógicamente, a las armas de la competencia económica se unen los medios del imperialismo. Esta es la realidad que Dan Quayle expresa en voz alta: “No hace falta reemplazar la guerra fría por la guerra comercial “, a lo que añade por si cabe alguna duda que “el comercio es una cuestión de seguridad “ y “una seguridad nacional e internacional exige una coordinación entre seguridad política, militar y económica “.
En la batalla económica, los argumentos de la propaganda ideológica sobre el liberalismo no tienen nada que ver con la realidad. La última reunión del G7 [1] y las negociaciones del GATT [2] son un ejemplo evidente de que son los Estados quienes negocian en nombre del liberalismo.
Se acabó el tiempo en que los Estados- Unidos imponían su ley. El G7 no ha logrado acuerdo alguno para intentar un relanzamiento mundial ordenado. Alemania enfrascada en su reunificación hace de Llanero solitario, manteniendo elevadas tasas de interés, dificultando a otros países bajar las suyas lo que habría favorecido ese hipotético relanzamiento. El viaje del presidente Bush a Japón, que tenía como misión explícita abrir el mercado japonés a las exportaciones americanas, ha sido un fiasco. Las negociaciones del GATT se atascan pese a los esfuerzos de USA, que utiliza todas las bazas de su poderío económico e imperialista para tratar de imponer sacrificios económicos a sus competidores europeos.
Estas negociaciones parecen una jaula de grillos donde USA y la CEE se acusan mutuamente, con razón, de hacer trampas al subvencionar sus exportaciones, y saltarse las sacrosantas leyes del libre cambio. Los Estados europeos subvencionan directamente a los constructores del avión Airbus con ayudas, préstamos, avales, mientras que el Estado norteamericano subvenciona indirectamente a sus constructores aeronáuticos con encargos militares o presupuestos de investigación. En 1990 los países de la CEE dedicaron 600 mil millones de dólares a ayudar a sus industrias. En el sector agrícola, ese mismo año, crecieron las subvenciones un 12 % en la CEE. Un granjero americano se beneficia, como media, de una subvención de 22 000 dólares; uno japonés de 15 000 dólares; y un europeo de 12 000 dólares. Las dulces palabras liberales sobre la magia del mercado son pura hipocresía: asistimos a la intervención permanente y reforzada del Estado en todos los terrenos.
Las frases sobre la libre competencia, el libre comercio y la lucha contra el proteccionismo son pólvora del salvas, cualquier medio es bueno para que los capitales nacionales aseguren la supervivencia de su economía y la de sus empresas en la pelea por el mercado mundial: subvenciones, dumping, sobornos, son prácticas corrientes entre empresas que actúan bajo el manto protector de su Estado. Cuando esto no basta, los hombres de Estado se erigen en representantes del comercio, añadiendo a los argumentos económicos el de su potencia imperialista. Ahí EE.UU. da un buen ejemplo. Con su economía agarrotada por la recesión y su competitividad disminuida, echa mano de los argumentos que le suministra su poderío imperialista, como medio esencial para abrirse mercados que el simple juego de la competencia económica no le permite conquistar. Todos los Estados, en la medida de sus posibilidades, hacen lo mismo.
Todo vale en la batalla por sobrevivir, es la ley de la guerra comercial, como en cualquier otra guerra. El “exportar o morir “que decía Hitler, se ha convertido en la obsesiva consigna de todos los Estados del mundo.
La desorganización y la anarquía reinan en el mercado mundial, la tensión aumenta y la dinámica hacia el caos no podrá frenarse con un acuerdo formal del GATT. Después de muchos años de negociaciones a navajazos intentando poner algo de orden en el mercado, la situación se hace totalmente incontrolable. Se multiplican los trueques, cosa que se pega de tortas con los reglamentos del GATT, y cada Estado se dedica a buscarle las vueltas a los futuros acuerdos para saltárselos a la torera.
Con el desarrollo de la recesión la guerra comercial se va a intensificar
Pese a los deseos y esperanzas de los dirigentes del mundo entero la economía americana no logra salir de recesión en la que entró, oficialmente, hace más de un año. La reducción de la tasa de descuento del Banco Federal, destinada a relanzar la economía, solo ha conseguido frenar su caída y limitar los estragos. El año 1991 se salda con una caída del 0,7 % del PNB americano. Los demás países industrializados siguen el mismo camino.
En Japón, la producción industrial ha bajado un 4 % en los doce meses anteriores a Enero de 1992. En el último trimestre de 1991, la producción industrial ha caído un 4 % en la parte occidental de Alemania, un 29,4 % en Suecia (!), un 0,9 % en Francia. En Inglaterra, el PIB ha disminuido un 1,7 % en el año 91. La recesión se ha generalizado a los grandes países industriales.
El reciente discurso de Bush sobre el estado de la Unión del que se esperaba el anuncio de medidas para salir del marasmo, ha sido una decepción. En lo esencial se trata de un mezcladillo de recetas que ya han demostrado ampliamente su ineficacia y cuyo objetivo es más electoralista que otra cosa. La disminución de los impuestos va a aumentar aún más el déficit presupuestario que alcanzó ya los 270 mil millones de dólares en 1991 y que será en 1992 de 399 mil millones según las previsiones oficiales, lo que agrava todavía más el problema de la deuda americana. En cuanto a la reducción del presupuesto de armamento, los famosos dividendos de la paz, hundirá aun más la economía americana en el marasmo al disminuir los encargos de Estado a un sector ya en crisis, en el que se anuncian ya más de 400 000 despidos para el año próximo.
El único aspecto que se podría calificar de positivo en la economía americana en 1991 ha sido el enderezamiento de su balanza comercial, aunque ésta continua siendo ampliamente deficitaria. Para los 11 primeros meses del 91 alcanzó 64 700 mil millones de dólares, que absorbieron el 36 % de los 101 700 mil millones de dólares del mismo período del año anterior. Pero este resultado no viene de una mayor competitividad de la economía americana, sino de que USA ha empleado conjuntamente todos los medios económicos y militares que le permite su estatuto de primera potencia en la guerra económica que se libra en el mercado mundial. El enderezamiento de la balanza comercial americana significa, ante todo, la degradación de la balanza de otros países, en particular sus competidores, y por tanto una agravación de la crisis mundial y una competencia cada vez más fuerte en el mercado mundial.
La mentira nacionalista es un peligro para la clase obrera
El corolario de la guerra comercial es el nacionalismo económico. Cada Estado intenta enrolar a sus obreros en la guerra económica, pidiéndoles que se aprieten el cinturón solidariamente como necesita el defensa de la economía nacional, y lanza campañas para alentar la compra de productos nacionales. Buy american (“compre americano “) es el nuevo eslogan de los lobbis proteccionistas americanos.
Desde hace muchos años los obreros son llamados a la cordura, la responsabilidad, a aceptar las medidas de austeridad para que mañana las cosas andén mejor, pero cada año van peor. En todos los países la clase obrera es la primera víctima de la guerra económica. Su salario y su poder de compra se han reducido en nombre de la competitividad económica, se le ha despedido en nombre de salvar la empresa. La peor trampa para los proletarios sería creer la mentira del nacionalismo económico como solución, como mal menor, frente a la crisis. Esta propaganda nacionalista que hoy martillean incesantemente para que los obreros destilen más sudor para el capital, es la misma justificación con la que pidieron su sangre en defensa de la patria.
La guerra comercial, con sus estragos en la economía mundial, expresa el callejón sin salida absurdo en el que se mete el capitalismo mundial víctima de la mayor crisis económica de su historia. La penuria y la pobreza dominan la mayor parte del planeta, la producción se hunde, cierran las empresas, se abandonan los campos, los obreros van al paro y se inutilizan los medios de producción. Es la lógica del capitalismo basado en la competencia, que conduce a cada cual a ir a la suya, al enfrentamiento de todos contra todos, a la guerra, y a mayores destrucciones cada día. Sólo la clase obrera, que no tiene intereses particulares que defender, que en todas partes sufre la miseria y la explotación, puede ofrecer con su lucha una perspectiva a la humanidad. Defendiendo su unidad y su solidaridad de clase, contra todas las divisiones y fronteras que le impone el capitalismo, podrá acabar con la tragedia cada día más dramática en que el capitalismo hunde el planeta.
JJ, 3/3/92.
[1] ) Grupo de los siete países más industrializados que organiza reuniones regulares para “intentar “coordinar sus políticas económicas para hacer frente a la crisis.
[2] ) Acuerdo general de aranceles y libre comercio: negociaciones internacionales destinadas a establecer acuerdos que regulen el mercado mundial “reglamentando “las condiciones de la competencia.
Cuestiones teóricas:
- Economía [67]
La crisis más grave de la historia del capitalismo - La confirmación evidente del marxismo.
- 2206 reads
Ahora que el capitalismo está viviendo la crisis económica más grave de su historia, los defensores del orden establecido no cesan de proclamar que el marxismo ha muerto, que habría muerto la única teoría que permite comprender la realidad de esta crisis, la única que ha sido capaz de preverla. La burguesía, manejando hasta el empacho la vieja y desvergonzada mentira que identifica marxismo y estalinismo, revolución y contrarrevolución, quiere hacer pasar la quiebra del capitalismo de Estado al modo estalinista como si fuera el hundimiento del comunismo y de su teoría, el marxismo. Es uno de los más virulentos ataques que ha tenido que soportar, en su conciencia, la clase obrera desde hace décadas. Pero esos exorcismos histéricos de la clase dominante no pueden cambiar en nada la dura realidad: las teorías burguesas aparecen como lo que son, incapaces de explicar el desastre actual de la economía, mientras que el análisis marxista de las crisis del capitalismo se confirma plenamente.
La impotencia de las “teorías “ de la burguesía
Resulta sorprendente ver a los más lúcidos “pensadores y comentaristas“ de la clase dominante, comprobar la amplitud del desastre que está trastornando el planeta, sin que por ello puedan dar el más mínimo principio de explicación coherente de lo que está pasando. Y se pasan horas y horas echando peroratas en la televisión, llenan páginas de periódicos sobre los estragos de la miseria y de las enfermedades en África, sobre la anarquía destructora que amenaza de hambre al antiguo imperio “soviético“, sobre los devastadores desastres ecológicos del planeta que ponen en peligro la supervivencia misma de la humanidad, los estragos de la droga cuyo tráfico se ha hecho un comercio tan importante como el del petróleo, sobre lo absurdo de hacer baldías tierras cultivables en Europa mientras se multiplican las hambrunas en el mundo, sobre la desesperanza y la descomposición que corroen los suburbios de las grandes metrópolis, sobre la falta de perspectivas que invade toda la sociedad mundial...; podrán multiplicar los estudios “sociológicos“ y “económicos“ en todos los dominios y desde todos los enfoques, no por eso dejará de ser para ellos un misterio el porqué de lo que está ocurriendo.
Los menos mentecatos se dan un poco de cuenta de que en la base de todo hay un problema económico. Aunque no lo dicen, o quizás no lo saben, se rinden ante el tan antiguo descubrimiento del marxismo que dice que, hasta ahora, la economía es la clave de la vida social. Pero eso no hace sino aumentar su perplejidad. Pues, en el caldo espeso que les sirve de marco teórico, el bloqueo de la economía mundial sigue siendo para ellos el misterio de los misterios.
La ideología dominante se enraíza en el mito de la eternidad de las relaciones de producción capitalistas. Pensar un solo instante que esas relaciones, el salariado, las ganancias, las naciones, la competencia, no serían el único modo de organización posible, comprender que esas relaciones se han convertido en una calamidad, fuente de todos las plagas que hoy se abaten sobre la humanidad, sería como echar por los suelos los pocos tabiques que le quedan a su edificio filosófico.
Los economistas no han cesado de proponer desde hace dos décadas, en una jerga cada vez más incomprensible, “explicaciones“ que tienen, todas, dos características comunes : la defensa del capitalismo como único sistema posible y el hecho que de que todas, una tras otra, han quedado meridianamente ridiculizadas por la realidad poco tiempo después de haber sido formuladas. Recordémoslas.
A finales de los 60, cuando la “prosperidad“, que había acompañado la reconstrucción de la posguerra, empezó a agotarse, hubo dos recesiones: en 1967 y en 1970. Comparadas con los terremotos que hemos conocido desde entonces, esas recesiones pueden hoy parecer muy insignificantes[1]. Pero en aquel entonces, eran un fenómeno relativamente nuevo. El espectro de la crisis económica, que se creía enterrado definitivamente desde la depresión de los años 30, volvía a espantar las almas de los economistas burgueses[2]. La realidad hablaba por sí misma: una vez terminada la reconstrucción, el capitalismo se hundía de nuevo en la crisis económica. El ciclo de vida del capitalismo decadente desde 1914 se confirmaba: crisis-guerra-reconstrucción-nueva crisis. Los “expertos “nos explicaron que de eso nada. El capitalismo estaba sencillamente en el inicio de una nueva juventud y que sólo se trataba de una crisis de crecimiento. Esas sacudidas se debían ni más ni menos que a “la rigidez del sistema monetario heredado de la Segunda Guerra mundial“, los famosos acuerdos de Bretton-Woods que se basaban en un dólar que servía de referencia y un sistema de tipos de cambio entre las monedas. Así que crearon una nueva moneda internacional, los Derechos de Tirada Especiales (DTS) del FMI y decidieron que los tipos de cambio flotarían libremente.
Pero, uno cuantos años después, dos nuevas recesiones, mucho más profundas, largas y extensas geográficamente golpearon de nuevo el capitalismo mundial, en 1974-75 y luego en 1980-82. Los “expertos“ encontraron entonces una nueva explicación: la penuria de fuentes de energía. A esas nuevas convulsiones las bautizaron “crisis petroleras“. Otras dos ocasiones en las que nos explicaron que el sistema no tenía nada que ver con esas dificultades, que todo se debía a la codicia de unos cuantos jeques de Arabia, o, incluso, a la venganza de algunos países subdesarrollados productores de petróleo. Y, para convencerse mejor de la eterna vitalidad del sistema, la “reanudación“ de los años 80 se hizo en nombre del retorno a un “capitalismo puro“. La economía de Reagan, llamada “reaganomics“, al volver a entregar a los empresarios privados unos poderes y una libertad que los Estados supuestamente les habría confiscado, iban a hacer estallar por fin toda la potencia creadora del sistema. Privatizaciones, eliminación despiadada de las empresas deficitarias, generalización del empleo precario para permitir un mejor juego del mercado en lo que a fuerza de trabajo se refiere, la afirmación del “capitalismo salvaje“ que debía demostrar hasta qué punto los cimientos del capitalismo seguían siendo sanos y ofrecían la única salida posible. Sin embargo, ya a principios de los 80, las economías de los países del llamado Tercer mundo se hundían. A mitad de los años 80, la URSS y los países de Europa del Este se meten en una vía “liberal“, intentando salirse de las formas más rígidas de su capitalismo de Estado ultra estatalizado. La década se termina con una nueva agravación del desastre: el antiguo bloque soviético se hunde en un caos sin precedentes.
En un primer tiempo, los ideólogos de las democracias occidentales presentaron esos hechos como la corroboración de su evangelio: la URSS y los países de Europa del Este se hunden porque todavía no han logrado convertirse en totalmente capitalistas; los países del tercer mundo porque gestionan mal el capitalismo. Pero, a principios de los 90, se confirma que la crisis económica golpea a los países más poderosos del planeta, el corazón del capitalismo “puro y duro“. En vanguardia de esa nueva caída están precisamente los campeones del nuevo liberalismo, los países que por lo visto tenían que dar el ejemplo de los milagros que puede realizar “la economía de mercado“, Estados Unidos y Gran Bretaña.
A principios de este año 1992, la flor y nata del capitalismo occidental, las empresas mejor gestionadas de la Tierra, anuncian que sus beneficios se desmoronan y que van a suprimir decenas de miles de empleos: IBM, primer constructor de ordenadores del mundo, modelo de los modelos, que desde su fundación desconocía las pérdidas; General Motors, primera empresa industrial del mundo, cuya potencia queda resumida en la famosa frase de “lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos“; United Technologies, uno de los primeros y más modernos grupos industriales americanos; Ford; Mercedes Benz, símbolo de la potencia del capital alemán, que alardeaba de ser el único constructor de coches que incrementó sus empleos durante los años 80; Sony, campeón del dinamismo y de la eficacia del capital japonés...
En cuanto al sector bancario y financiero mundial, el que ha conocido la mayor “prosperidad“ durante los años 80, beneficiario directo de este período marcado por las mayores especulaciones y las deudas más demenciales de la historia, ha recibido de lleno el latigazo de la crisis y corre el riesgo de desplomarse por sus propios abusos. “Abusos“ que algunos economistas parecen descubrir hoy, pero que han sido desde hace dos décadas el salvavidas de la economía mundial: la huida ciega en el crédito. La “máquina de dejar los problemas para otros tiempos“ se hace añicos, aplastada por el peso de las deudas acumuladas durante años y años[3].
¿Qué queda de las explicaciones de la crisis por “la excesiva rigidez del sistema monetario“ ahora que la anarquía de las tipos de cambio se ha convertido en factor de la inestabilidad económica mundial? ¿Qué queda del discurso imbécil sobre las “crisis del petróleo“ ahora que el precio del crudo se hunde en la sobreproducción? ¿Qué queda de las patrañas sobre “el liberalismo“ y “los milagros de la economía de mercado“ ahora que el desplome de la economía está ocurriendo en medio de la más salvaje de las guerras comerciales por un mercado mundial que se está encogiendo a velocidades de vértigo? ¿Y de qué sirven ahora las explicaciones basadas en el tardío descubrimiento de los peligros de la deuda cuando se ignora que ese endeudamiento suicida era el único medio de prolongar la supervivencia de una economía agonizante?
Esos sacerdotes del absurdo en que se han convertido los economistas en el capitalismo decadente, son tan incapaces de comprender el porqué de la crisis económica como de diseñar la más mínima perspectiva seria para el porvenir, a medio o corto plazo[4]. Su oficio de defensores del sistema capitalista les impide, por muy listos que sean, comprender la más elemental de las realidades: el problema de la economía mundial no estriba en saber si es éste o el otro país o si es ésta o la otra manera de gestionar el sistema capitalista. El sistema mundial, el capitalismo mismo, es el problema. Sus “razonamientos“, sus “pensamientos“ pasarán sin duda a la historia, pero como uno de los ejemplos más siniestros de la ceguera y de la necedad del pensamiento de una clase decadente.
El marxismo, primera concepción coherente de la historia
Antes de Marx, la historia humana aparecía generalmente como una concatenación de acontecimientos más o menos disparatados, que evolucionaban a golpe de batallas militares o de convicciones ideológicas o religiosas de tal o cual potencia de este mundo. En última instancia, la única lógica que podía servir de hilo conductor a esa manera de ver la historia tenía que ser buscada fuera del mundo material, en las esferas etéreas de la divina Providencia o, en el mejor de los casos, en el desarrollo de la Idea Absoluta de la Historia en Hegel[5]. Hoy, los economistas y demás “pensadores“ de la clase dominante se han quedado en el mismo punto, al que hay que añadir el retraso. Tras el hundimiento de lo que ellos consideran que era “el comunismo“, los hay incluso que, transformando en caricatura el pensamiento de Hegel, están anunciando el “fin de la historia“: puesto que todos los países están alcanzando la forma más acabada del capitalismo (“el liberalismo democrático“), puesto que no puede haber nada más allá del capitalismo, estaríamos al final del camino. Con semejantes ideas, el caos actual, el bloqueo económico de la sociedad, su disgregación acelerada sólo como misterios podrán considerarse, misterios... de la Providencia. Para quien cree que más allá del capitalismo nada puede existir, la aterradora comprobación de la quiebra, tras tantos siglos de dominación capitalista, sólo puede producir estupor, un estupor de pérdida de confianza en la humanidad.
Para el marxismo, en cambio, se trata de la confirmación más patente de las leyes históricas que esa teoría descubrió y ha ido formulando. Desde el punto de vista del proletariado revolucionario, el capitalismo no es eterno como tampoco lo fueron los antiguos modos de explotación, el feudalismo o la esclavitud antigua por ejemplo. El marxismo se distingue precisamente de las teorías comunistas que lo precedieron por el hecho de que funda el proyecto comunista en una compresión dinámica de la historia: el comunismo se vuelve posible históricamente porque el capitalismo crea simultáneamente las condiciones materiales que permiten acceder a una verdadera sociedad de abundancia y crea la clase capaz de emprender la revolución comunista, el proletariado. El comunismo se vuelve necesidad histórica porque el capitalismo lleva a un atolladero.
Ese atolladero capitalista desconcierta a los burgueses y a sus economistas lo mismo que confirma a los marxistas en sus convicciones revolucionarias.
¿Y cómo explican los marxistas esta situación de atasco histórico? ¿Por qué no puede el capitalismo desarrollarse infinitamente? Una frase del Manifiesto comunista de Marx y Engels resume la respuesta: “Las instituciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas para contener la riqueza que han creado“.
¿Qué significa esa fórmula? ¿Queda confirmada por la realidad actual?
“Las instituciones burguesas“
Una de las trampas de la ideología burguesa, cuyas primeras víctimas son los economistas mismos, consiste en creer que las relaciones capitalistas serían relaciones “naturales“. El egoísmo, la rapacidad, la hipocresía y la cínica crueldad de la explotación capitalista no serían otra cosa sino la forma más refinada alcanzada por una eterna y siempre “malvada“ “naturaleza humana“.
Cualquiera que eche un simple vistazo a la historia se da cuenta de que esos son cuentos. Las relaciones sociales actuales dominan la sociedad desde hace unos 500 años, si situamos, como lo hace Marx, el inicio de este dominio en el siglo xvi, cuando el descubrimiento de América y la explosión del comercio mundial que siguió a ese descubrimiento permitieron a los mercaderes capitalistas empezar a imponer definitivamente su poder en la vida económica del planeta. Antes, la humanidad había conocido otras sociedades de clase, como el feudalismo y el sistema de esclavitud antiguo, y antes de eso, había vivido durante milenios en diferentes formas de “comunismo primitivo“, o sea, en sociedades sin clase ni explotación.
“En la producción social de su existencia, - explica Marx[6] - los hombres traban relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; esas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta un edificio jurídico y político y al que corresponden formas determinadas de la conciencia social.“
Las instituciones burguesas, las relaciones de producción capitalista y su “edificio jurídico y político“, lejos de ser realidades eternas, no son sino una forma particular, momentánea, de la organización social que corresponde a “un grado determinado de las fuerzas productivas“. Marx ponía el ejemplo de que un molino de mano correspondía al sistema antiguo de esclavitud, el molino de agua al feudalismo, el molino de vapor al capitalismo.
¿En qué consisten esas relaciones? En la mitología que identifica estalinismo y comunismo, es común definir las relaciones capitalistas como las opuestas a las que predominaban en los países pretendidamente comunistas como la ex URSS. La cuestión de la propiedad de los medios de producción por capitalistas individuales o por el Estado sería el criterio determinante. Pero, como lo demostraron ya Marx y Engels en su lucha contra el socialismo estatal de Lassalle, el que el Estado capitalista posea los medios de producción no significa otra cosa que la de dar a ese Estado el estatuto de “capitalista colectivo ideal“.
Rosa Luxemburgo, una de los principales marxistas después de Marx, insiste en dos criterios principales, dos aspectos de la organización social para determinar lo específico de un modo de producción con relación a los demás: el objetivo de la producción y la relación que liga al explotado con sus explotadores. Estos criterios, definidos mucho antes de la revolución rusa y de la destrucción de ésta, no pueden dejar la menor duda en cuanto a la naturaleza capitalista de las economías estalinistas[7].
El objetivo de la producción
Rosa Luxemburg resume lo específico de la meta de la producción capitalista de la manera siguiente: “el amo de esclavos los compraba para su comodidad y su lujo, el señor feudal exigía prestaciones y sacaba rentas a los siervos con el mismo fin: para vivir a sus anchas con su parentela. El empresario moderno no hace producir a los trabajadores ni víveres, ni ropa, ni objetos de lujo para su consumo. Les hace producir mercancías para venderlas y sacar dinero de ellas“[8].
El objetivo de la producción capitalista es la acumulación del capital, hasta el punto de que los despilfarros en lujos a que se dedicaban los miembros de la clase explotadora eran, en los tiempos radicales del capitalismo naciente, condenados por el puritanismo burgués. Marx habla de ellos como de un “robo de capital“.
Los burgueses-burócratas pretenden que en sus regímenes no se proponían objetivos capitalistas y que la renta de los “responsables“ tenía forma de “salario“. Pero el que la renta sea distribuida en forma de renta fija (falsamente llamada en ese caso “salario“) y en ventajas por función, en lugar de serlo en forma de rentas por acciones o inversiones individuales, todo eso no es en absoluto significativo cuando se trata de determinar si es o no es un modo de producción capitalista[9]. La renta de los grandes burócratas del Estado también es el fruto de la sangre y el sudor de los proletarios. La “planificación“ estalinista de la producción no se proponía objetivos diferentes de los de los inversores de Wall Street: se trata de alimentar al dios Capital nacional con el sobre trabajo extraído a los explotados, incrementar la potencia del capital y asegurar su defensa frente a otros capitales nacionales. El estilo “espartano“ de que alardeaban, hipócritamente, las burocracias estalinistas, sobre todo cuando acababan de hacerse con el poder, no es sino una caricatura degenerada del puritanismo de la acumulación primitiva del capital, una caricatura deformada por las lepras del capitalismo decadente : la lepra burocrática y la lepra del militarismo.
El lazo explotado-explotador
Lo específico del capitalismo, en lo que a la relación entre el explotado y su explotador se refiere, no es menos importante ni está menos presente en el capitalismo de Estado estalinista.
En la esclavitud antigua, el esclavo estaba alimentado ni más ni menos que como los animales del amo. Recibía de su explotador lo mínimo indispensable para vivir y reproducirse. Esto era relativamente independiente del trabajo que ejecutaba. Aunque no hubiera trabajado, aunque la cosecha quedara destruida, el amo tenía que alimentarlo, a riesgo de perderlo, como se pierde un caballo al que se ha dejado de alimentar.
En la servidumbre feudal, el siervo tenía en común con el esclavo, aunque con formas más distendidas y emancipadas, su condición de objetor personalmente unido a su explotador o a una explotación: se cedía un castillo con sus tierras, sus animales y sus siervos. Sin embargo, la renta del ciervo ya no era algo independiente del trabajo que efectuaba. Su derecho a sacar parte de la producción se definía en porcentaje de la producción realizada.
En el capitalismo, el explotado es “libre“. “Libertad“, de la que tanto alardea la propaganda burguesa, que se resume en que el explotado no tiene ningún lazo personal con su explotador. El obrero no pertenece a nadie, no está atado a ninguna tierra o propiedad. Su lazo con su explotador se reduce a una operación comercial: no se vende a sí mismo, vende su fuerza de trabajo. Su “libertad“ es la de haber sido separado de sus medios de producción. Es la libertad del capital para explotarlo en cualquier lugar, para hacerle producir lo que le parezca oportuno. La parte que el proletario tiene derecho a sacar del producto social (y eso cuando existe ese derecho) es independiente del producto de su trabajo. Esa parte equivale al precio de la única mercancía importante que él posee y reproduce: su fuerza de trabajo.
“Como cualquier otra mercancía, la mercancía “fuerza de trabajo” tiene su valor determinado. El valor de toda mercancía está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Para producir la mercancía “fuerza de trabajo”, una cantidad determinada de trabajo es igualmente necesaria, el trabajo que produce los alimentos, la ropa, etc., para el trabajador. La fuerza de trabajo de un hombre vale lo que se necesita para mantenerlo en estado de trabajar, para mantener su fuerza de trabajo.“[10]
Eso es el salariado
Los estalinistas pretenden que sus regímenes no practicaban esa forma de explotación puesto que no había desempleo. Es cierto que de manera general, en los regímenes estalinistas “hacían trabajar a los desempleados“. En esos países, el mercado del trabajo se ha caracterizado por una situación de monopolio del Estado, el cual compraba prácticamente todo lo que se encuentra en el mercado a cambio de salarios de miseria. Pero el Estado, ese “capitalista colectivo “no deja de ser menos comprador ni menos explotador. El proletario, la garantía del empleo, la tiene que pagar con la prohibición absoluta de la menor reivindicación y con la aceptación de las condiciones de vida más miserables. El estalinismo no ha sido la negación del salariado, sino la forma más totalitaria de éste.
Hoy, las economías de los países estalinistas no se están volviendo capitalistas; lo único que están haciendo es intentar abandonar las formas más rígidamente estatales del capitalismo decadente que las caracterizaban.
Producción con el objetivo exclusivo de vender para la acumulación del capital, remuneración de los trabajadores mediante el salariado, esto no define claro está todas las instituciones burguesas, pero sí es lo más específico de ellas. Es lo que permite comprender por qué el capitalismo está abocado a un callejón sin salida.
“La riqueza que han creado...“
Al salir de la sociedad feudal, las relaciones de producción capitalistas, las “instituciones burguesas “, hicieron dar un salto gigantesco a las fuerzas productivas de la sociedad. En la época en que el trabajo de un hombre le daba apenas para comer a él y a otra persona, cuando la sociedad estaba dividida en una multitud de feudos casi autónomos entre sí, el desarrollo de la “ libertad “ del salariado y de la unificación de la economía mediante el comercio fue un poderoso factor de desarrollo.
“La burguesía... ha demostrado lo que es capaz de realizar la actividad humana. Ha realizado maravillas mucho más ingentes que las pirámides egipcias, los acueductos romanos, las catedrales góticas... Durante su dominación de clase apenas secular, la burguesía ha creado fuerzas productivas más masivas y colosales que las que hicieron en el pasado todas las generaciones juntas.“[11]
Contrariamente a las teorías comunistas pre marxistas, que decían que el comunismo era posible en todo momento de la historia, el marxismo reconoce que únicamente el capitalismo ha creado los medios materiales para una sociedad comunista. Antes de volverse “demasiado estrechas para contener la riqueza que han creado“, las instituciones burguesas eran lo suficientemente amplias para aportar, “en el fango y en la sangre“, dos realidades indispensables a la instauración de una verdadera sociedad comunista: la creación de una red productiva mundial (el mercado mundial) y un desarrollo suficiente de la productividad del trabajo. Dos realidades que, como veremos, acabarán por transformarse en una pesadilla para la supervivencia del capitalismo.
“La gran industria ha hecho surgir el mercado mundial, que había preparado el descubrimiento de América..., dice El Manifiesto comunista. Empujada por la necesidad de salidas mercantiles cada día más amplias para sus productos, la burguesía invade toda la superficie del globo. Por todas partes tiene que incrustarse, por todas partes necesita construir, por todas partes establece relaciones... Obliga a todas las naciones, so pena de perderse, a adoptar el modo de producción burgués; las obliga a importar lo que se ha dado en llamar civilización, o sea, que las transforma en naciones de burgueses. En una palabra, la burguesía crea un mundo a su imagen.“[12]
Estimulante y a la vez fruto de esa unificación de la economía mundial, la productividad del trabajo hizo los progresos más importantes de la historia. La naturaleza misma de las relaciones capitalistas, la competencia a muerte en que viven las diferentes fracciones del capital, tanto a nivel nacional como internacional, obliga a esas fracciones a una carrera permanente por la productividad. Bajar los costes de producción, para ser más competitivos, es una condición de supervivencia en el mercado[13].
A pesar del lastre destructor de la economía de guerra, que se ha hecho casi permanente desde la Primera Guerra mundial, a pesar de los aspectos irracionales debidos a un funcionamiento cada vez más militarizado, difícil y contradictorio desde que se constituyó definitivamente el mercado mundial a principios de siglo[14], el capitalismo ha mantenido el desarrollo de la productividad técnica del trabajo. Se calcula[15] que, hacia 1700, un obrero agrícola en Francia podía alimentar a 1,7 personas, o sea que se alimentaba a sí mismo y producía las tres cuartas partes de la alimentación de otra persona; en 1975, un trabajador agrícola en Estados Unidos podía, con su trabajo, alimentar a 74 personas además de a sí mismo. La producción de un quintal de trigo exigía 253 horas de trabajo en 1708 en Francia; en 1984, 4 horas. En el plano industrial, los progresos no han sido menos espectaculares: para fabricar una bicicleta en la Francia de 1891 se necesitaban 1500 horas de trabajo; en 1975, se necesitaban 15 en EEUU. El tiempo de trabajo necesario para producir una bombilla eléctrica en Francia se ha dividido por 50 entre 1925 y 1982, el de un aparato de radio, ¡por 200! Durante la última década, marcada por la agudización desenfrenada de la guerra comercial, que desde el desmoronamiento del bloque del Este se ha acentuado todavía más entre las principales potencias occidentales[16], el desarrollo de la informática y el incremento de los robots en la producción han dado un nuevo acelerón al desarrollo de esa productividad[17].
Pero esas condiciones, que ya harían posible la organización consciente, en función de las necesidades humanas, de la producción a nivel mundial, que permitirían en pocos años eliminar definitivamente el hambre y la miseria del planeta con la eclosión de la ciencia y de las demás fuerzas productivas, en resumen, esas condiciones materiales, que hacen posible el comunismo, se transforman para la burguesía en una auténtica obsesión. Y la pervivencia de las relaciones burguesas se está volviendo para la humanidad una auténtica pesadilla.
“Instituciones demasiado estrechas...“
“En determinado grado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en colisión con las relaciones de producción existentes, o con el marco de relaciones de propiedad, que son su expresión jurídica, en el que se habían movido hasta entonces. Esas condiciones, que hasta ayer habían sido formas para el desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en pesadas trabas“ [18]
En el caso de las sociedades de explotación pre capitalistas, como en el del capitalismo, esa “colisión“ entre “el desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad“ y “las relaciones de propiedad“ se concreta en una situación de penuria, de escasez. Sin embargo, cuando las relaciones de producción de la antigua esclavitud o del feudalismo se volvieron “demasiado estrechas“, la sociedad se encontró ante la imposibilidad material de producir más, de extraer los bienes y los alimentos suficientes a partir de la tierra y del trabajo. Mientras que en el capitalismo, asistimos a un bloqueo de tipo particular: la “sobreproducción”.
“La sociedad retrocede a un estado de barbarie momentáneo; se diría que un hambre, una guerra de destrucción universal le han cortado los víveres; la industria, el comercio parecen aniquilados. ¿Cómo ha sido así?, pues porque la sociedad tiene demasiada civilización, demasiados víveres, demasiada industria, demasiado comercio“ (Manifiesto comunista).
Lo que Marx y Engels describían a mediados del siglo xix, al analizar las crisis comerciales del capitalismo históricamente ascendente, se ha convertido en situación crónica o poco menos en el capitalismo decadente. Desde la Primera Guerra mundial la “sobreproducción“ de armamento se ha transformado en enfermedad permanente del sistema; el hambre se han incrementado en los países subdesarrollados al mismo tiempo en que el capital norteamericano y el capital “soviético“ rivalizaban en el espacio a base de técnicas costosísimas e hipersofisticadas. Desde la crisis de 1929, el gobierno estadounidense ha dedicado, casi cada año, una parte de sus subvenciones agrícolas para que los agricultores no cultiven una parte de sus tierras[19]. A finales de los años 80, a la vez que el secretario general de la ONU anunciaba que habría más de 30 millones de muertos en África a causa del hambre, en EEUU casi la mitad de la cosecha de naranjas era quemada voluntariamente. A principios de los 90, la CEE ha iniciado un gigantesco plan de congelación de tierras de cultivo (15 % de las tierras dedicadas a cereales). La nueva recesión abierta, que no es otra cosa sino una dura agravación de la crisis con la que se las ve el sistema desde finales de los 60, golpea a todos los sectores de la economía, y, en el mundo entero, el cierre de minas y de fábricas sigue los pasos a la esterilización de las tierras.
Entre las necesidades de la humanidad y los medios materiales para satisfacerlas se yergue una “mano invisible“ que obliga a los capitalistas a dejar de producir, a efectuar despidos, y a los explotados a pudrirse en la miseria. Esa “mano invisible“ es la “milagrosa economía de mercado“, las relaciones capitalistas de producción que se han vuelto “demasiado estrechas”.
Por muy cínica y desalmada que sea la burguesía, no por eso engendra voluntariamente una situación así. Ella preferiría hacer funcionar a plena producción su industria y su agricultura, extirpar una masa siempre mayor de sobre trabajo a los explotados, vender sin límites y acumular ganancias hasta el infinito. Si no lo hace es porque las relaciones capitalistas que ella encarna, se lo prohíben. Como ya hemos visto, el capital no produce para satisfacer las necesidades humanas, ni siquiera las de la clase dominante; produce para vender. Ahora bien, el capitalismo, al basarse en el salariado, es incapaz de entregar a sus propios trabajadores, y menos todavía a los que no explota, los medios para comprar toda la producción que es capaz de realizar.
Como ya hemos visto también, la parte de la producción que le toca al proletariado está determinada, no por lo que produce, sino por el valor de su fuerza de trabajo, y ese valor, el trabajo necesario para alimentarlo, vestirlo, etc., va disminuyendo al mismo ritmo que se incrementa la productividad general del trabajo.
El aumento de la productividad, al bajar el valor de las mercancías, permite a un capitalista echar mano de los mercados de otro o impedir que otro eche mano de los suyos. Pero la productividad no crea nuevos mercados. Al contrario. Reduce el mercado que los productores mismos forman.
“(...) la capacidad de consumo de los obreros se halla limitada en parte por las leyes del salario y en parte por el hecho de que estas leyes sólo se aplican en la medida en que su aplicación sea beneficiosa para la clase capitalista. La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límite que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad.“[20]
Esa es la contradicción fundamental que arrastra al capitalismo hacia el callejón sin salida[21].
Esa contradicción, esa incapacidad para crear sus propias salidas mercantiles, la lleva en sí en capitalismo desde su nacimiento. En sus inicios, la superó vendiendo a los amplios sectores feudales o semifeudales, y después, mediante la conquista de mercados coloniales. La burguesía ha “invadido el planeta entero“ precisamente porque buscaba esas salidas. Y esa búsqueda, en cuanto el mercado mundial quedó constituido y repartido entre las potencias principales, a principios de este siglo, fue lo que llevó a la Primera, y después a la Segunda Guerra mundial.
Hace 20 años que terminó el “respiro“ de la reconstrucción tras las destrucciones masivas de la Segunda Guerra y ahora, tras 20 años de huida ciega, retrasando los plazos mediante créditos que se han ido superponiendo a otros créditos, el capitalismo vuelve a enfrentarse a la misma, antigua e inevitable contradicción, a una deuda equivalente... ¡a año y medio de producción mundial!
La estrechez de las instituciones burguesas ha acabado por hacer de la vida económica mundial un monstruo en el que ¡menos del 10 % de la población produce más del 70 % de las riquezas! Contrariamente a todos los cantos de alabanzas a los futuros “milagritos de la economía de mercado“ que hoy está entonando la burguesía sobre las ruinas del estalinismo, la realidad hace aparecer con la mayor crueldad la plaga que es para la humanidad el mantenimiento de las relaciones capitalistas de producción. Más que nunca, la supervivencia misma de la humanidad exige el advenimiento de una nueva sociedad. Una sociedad que para superar el atolladero capitalista, deberá basarse en dos principios esenciales:
- a producción exclusivamente dedicada a las necesidades humanas;
- la eliminación del salariado y la organización de la distribución en función primero de las riquezas existentes y, después, cuando se haya alcanzado por fin la abundancia material a nivel mundial, en función de las necesidades de cada uno.
Más que nunca, la lucha por una sociedad basada en el viejo principio comunista: “De cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades“ puede abrir la única vía a la humanidad.
El apego de los economistas al modo de explotación capitalista los ciega y les impide ver y comprender su quiebra. Al contrario, la revuelta contra la explotación exige al proletariado la mayor lucidez histórica. Situándose desde el enfoque de la clase proletaria, Marx, los marxistas, los de verdad, pudieron ponerse a la altura de una visión histórica coherente. Una visión que es capaz no sólo de comprender lo que es específico del capitalismo en relación con los demás tipos de sociedades pasadas, pero también comprender las contradicciones que hacen que ese sistema sea un modo de producción tan transitorio como los del pasado. El marxismo funda la posibilidad y la necesidad del comunismo en una base material científica. Por eso, lejos de estar muerto y enterrado como lo desean y pretenden los defensores del orden establecido, sigue siendo más actual que nunca.
RV, 6/3/92
[1] En 1967 fue sobre todo Alemania la más golpeada. Por primera vez desde la guerra su producto interior dejó de aumentar. El « milagro alemán » dejaba el sitio a un retroceso de - 0,1 % del PIB. En 1970 le tocó el turno a la primera potencia mundial, EEUU, con una baja de la producción de - 0,3 %.
[2] En 1929, la revista económica francesa l'Expansion se pregunta en primera plana: “¿Podría volver 1929? “.
[3] Algunas estimaciones estiman el endeudamiento mundial en 30 Billones (30 millones de millones) de dólares (Le Monde diplomatique, febrero del 92). Eso equivale a siete veces el producto anual de los EEUU, o de la CEE, o, también, cerca de un año y medio de trabajo (en las condiciones actuales) de toda la humanidad!
[4] En diciembre del 91, la OCDE, una de las principales organizaciones de previsión económica occidentales, presentaba sus Perspectivas económicas a la prensa : anunciaban una reanudación económica inminente, animada, entre otras cosas, por la baja de los tipos de interés alemanes. El mismo día, el Bundesbank decidió una importante subida de su tipo de interés y unos cuantos días después, la misma OCDE revisaba a la baja sus previsiones, insistiendo... en las incertidumbres que planean en nuestros tiempos...
[5] Véase en este número el artículo “Cómo el proletariado ganó a Marx para el comunismo “.
[6] “ Prefacio “ a la Crítica de la economía política.
[7] A los economistas les cuesta comprender que sólo desde un enfoque marxista se pueda entender realmente la naturaleza capitalista de esas economías.
[8] Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política, cap. 5, “El trabajo asalariado “.
[9] Esta diferencia es, en cambio, importante para comprender la diferencia de eficacia entre el capitalismo de Estado estalinista y llamado “liberal “. El que la renta de los burócratas no tenga que ver con el resultado de la producción de la que son teóricamente responsables, los transforma en paradigma de la irresponsabilidad, de la corrupción y de la ineficacia (ver “Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este “, Revista Internacional, nº 60).
[10] Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política.
[11] Manifiesto comunista, “Burgueses y proletarios“.
[12] Ídem.
[13] En el caso de un país como la URSS, en donde la competencia interna del país era casi inexistente a causa del monopolio estatal, la presión para el incremento de la productividad se ejercía en el plano de la competencia militar internacional.
[14] Ver nuestro folleto La decadencia del capitalismo.
[15] Los datos sobre la productividad están sacados de diferentes obras de Jean Fourastié : La productivité (ed. PUF, 1987, París), Pourquoi les prix baissent (Por qué bajan los precios)(ed. Hachette, 1984, París), Pouvoir d'achat, prix et salaires (Poder adquisitivo, precios y salarios) (ed. Gallimard, 1977, París).
[16] Ver en este número el artículo “Guerra comercial, engranaje infernal de la competencia capitalista “.
[17] Puede uno hacerse una idea de lo importante que ha sido el aumento de la productividad en el trabajo fijándose en la evolución de la cantidad de personas “improductivas “ mantenidas por el trabajo realmente productivo (en el sentido general del término, es decir, útiles a la subsistencia de la gente). Los agricultores, los trabajadores de la industria, de los servicios o de la construcción que producen bienes o servicios destinados a la producción de bienes de consumo, permiten a una cantidad cada vez mayor de personas vivir sin ejercer un trabajo realmente productivo : militares, policías, trabajadores de todas las industrias productoras de armas y pertrechos militares, una buena parte de la burocracia estatal, los trabajadores de los servicios financieros y bancarios, del marketing y de la publicidad, etc. La parte del trabajo generalmente productivo en la sociedad capitalista decadente no ha cesado de disminuir en provecho de actividades, indispensables para la supervivencia de cada capital nacional, pero inútiles, cuando no son destructoras, desde el punto de vista de las necesidades de la humanidad.
[18] “Prefacio “ a la Crítica de la economía política.
[19] Desde un simple punto de vista técnico, Estados Unidos sería capaz de alimentar al planeta entero.
[20] El Capital, vol. III, pág. 455. F.C.E., México.
[21] El análisis marxista no sólo ha evidenciado esa contradicción en las relaciones de producción capitalistas : la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, la contradicción entre la necesidad de recurrir a inversiones cada día más importantes y la exigencia de la rotatividad del capital, la contradicción entre el carácter mundial del proceso de producción capitalista y el carácter nacional de la apropiación del capital, etc., el marxismo ha descubierto otras contradicciones esenciales que son a la vez motor y colapso en la vida del capital. Pero todas estas otras contradicciones no se transforman en trabas efectivas para el crecimiento del capital más que en cuanto éste se enfrenta a la “razón última“ de sus crisis: su incapacidad para crear sus propias salidas mercantiles.
Revista internacional n° 71 - 4e trimestre de 1992
- 2567 reads
Sumario
La crisis monetaria es la plasmación del hundimiento del capitalismo - La clase obrera paga los platos rotos, pero en Italia...
- 2356 reads
La crisis monetaria es la plasmación del hundimiento del capitalismo
La clase obrera paga los platos rotos,
pero en Italia ya empieza a dar su respuesta
La crisis del Sistema monetario europeo, su estallido, ha demostrado que la
economía capitalista se ha hundido todavía más en la recesión. Ha mostrado lo
devastadores que son sus efectos en unas instituciones de la economía mundial
que hasta ahora parecían ser lo más estable y sólido. La clase obrera está
pagando a altos precios las consecuencias de la situación, multiplicándose los
programas de austeridad y los ataques, cada día más violentos, contra las
condiciones de vida de los trabajadores. Ante tal situación no puede la clase
obrera permanecer pasiva. Los obreros de Italia, al reanudar la andadura por el
camino de la lucha a finales de septiembre, han demostrado que el período de
parálisis de la lucha de clases, parálisis debida a los enormes cambios habidos
en el mundo desde hace tres años, está terminándose. Esos dos acontecimientos,
por su importancia, justifican ampliamente este añadido de primera página y de
última hora que publicamos en esta Revista
Internacional nº 71 en cuyo artículo sobre la crisis (véase más
lejos) escribimos: «las expectativas no son, ni mucho menos, las de una reanudación del crecimiento.
Son las de una aceleración de la caída recesionista; lo que nos espera son
terremotos todavía más brutales en todo el aparato económico y financiero del
capital mundial», y también: «El aguijón de la miseria, que cada día es más insoportable,
empujará al proletariado a expresar abiertamente su descontento, a expresar su
combatividad en las luchas por defender su nivel de vida».
La realidad se ha encargado de confirmar con rapidez esas expectativas.
El hundimiento del Sistema monetario europeo pone al desnudo la mitología europea
La libra inglesa y la lira italiana obligadas
a salirse del Sistema monetario europeo y devaluarse precipitadamente. España
les sigue los pasos y tiene que devaluar la peseta, restableciendo, al igual
que Irlanda, el control de cambios. Flota el escudo portugués. El franco
francés se acatarra y sólo se recupera gracias a la intervención masiva del
Bundesbank alemán, corriendo en auxilio del Banco de Francia, el cual ha tenido
que desembolsar más de la mitad de sus reservas. La onda de choque que ha
sacudido a las monedas europeas durante el mes de septiembre ha hecho añicos un
pilar fundamental del sistema monetario internacional, el SME.
En elmomento en que la burguesía europea celebraba, con el proceso de ratificación
de los acuerdos de Maastricht, el radiante porvenir de la unificación con los
ojos puestos en el resultado, impacientemente esperado, del referéndum francés,
la crisis ha venido a aportar su brutal contribución a los debates asestando un
rudo golpe a las ilusiones sobre esa perspectiva de unificación. De hecho, se
ha desmoronado uno de los pilares de la construcción europea. La mitad de las
monedas europeas han tenido que reajustarse en pleno desbarajuste.
La crisis, al acelerarse, también agudiza las prioridades de cada país, o sea, la defensa
de sus propios intereses. Competencia encarnizada, cada uno para sí, ése es el
comportamiento que ya está amenazando con acabar con la unificación de Europa,
en un plano en el que lo adquirido era más importante, el económico. Basta con
mencionar la agria polémica entre Alemania y Gran Bretaña, echándose mutuamente
en cara su falta de solidaridad y de responsabilidad para darse cuenta de que
la perspectiva de una futura unidad económica y política de los doce países
firmantes del tratado de Maastricht es puro mito.
La crisis monetaria es el resultado de la crisis mundial
La crisis económica actual, resultado insuperable
de las contradicciones del capitalismo, es un revelador hondamente
significativo de lo que de verdad es ese sistema, de su quiebra, y, por ende,
de todas las patrañas que cuenta la clase dominante para ocultar la bancarrota
de su modo de producción. Al igual que la libra y el franco, también andan
renqueantes las demás divisas faro del mercado mundial. Los achaques de
debilidad a repetición de la divisa reina de la economía planetaria, el dólar,
son expresión de la asfixia de la que no logra salir la economía
estadounidense. El yen ve amenazada su estabilidad a causa del marasmo en el
que se está enfangando Japón. Y si el marco parece sólido es únicamente porque
el Estado alemán mantiene atractivos tipos de interés por miedo a una inflación
galopante consecuencia de los gigantescos costes de la reunificación. El
temporal monetario a escala mundial demuestra que no sólo es Europa la
gravemente enferma sino la economía mundial toda.
La especulación: una falsa explicación
La burguesía, que no anda nunca falta de
mentiras, siempre las encuentra nuevas para ocultar su impotencia. Según ella, la
causa de la crisis monetaria no sería, desde luego, la crisis mundial de
sobreproducción generalizada que la recesión expresa. No, los causantes son los
malvadísimos especuladores internacionales. Cierto es que ha sido bajo la
presión especulativa si los gobiernos han tenido que doblegarse y si Gran
Bretaña e Italia, por ejemplo, han tenido que descolgarse del SME. Lo
equivalente de un billón (uno seguido de doce ceros) de dólares es
intercambiado entre los bancos y las empresas capitalistas cada día. Una parte
importante de esa cantidad se dirige hacia una u otra moneda según fluctúa el
mercado, o lo que es lo mismo, alimenta la especulación día tras día sobre el
tipo de cambio de las monedas. Ningún banco central puede resistir la presión
si un porcentaje importante de semejante masa de capitales especula a la baja
de su moneda durante un tiempo.
El desarrollo de la especulación es el reflejo del hecho que las inversiones industriales, en la
producción, han dejado de ser rentables, y esto quedó ya muy claro durante los
años 80 en los que se desencadenó la especulación bursátil e inmobiliaria.
Ahora que los valores bursátiles y los inmobiliarios se desmoronan, los
capitales huyen de estos sectores intentando desesperadamente buscar otros
donde invertir con beneficios. Y resulta que hay cada vez menos sectores así.
De hecho, si la masa de capitales que especulan sobre los cambios de monedas se
ha hinchado tanto, es porque la crisis mundial hace estragos: dedicarse a jugar
con las cotizaciones de las monedas se ha convertido en el único medio de
preservar el valor del capital invertido. Por eso especulan hoy todos los
capitalistas sin excepción: desde los ricos particulares hasta los bancos para
proteger sus haberes, desde las empresas privadas hasta los Estados para
proteger su tesorería. Sería sin embargo erróneo creer que la especulación es
ciega. Cuando la especulación mundial juega a la baja de una moneda es porque
el mercado juzga que ésta está sobrevaluada, o sea que la economía que
representa ya no corresponde al valor de la divisa. De hecho, la especulación internacional
en el mercado de divisas es la sanción, por parte de la sacrosanta ley del
mercado tan cacareada por los economistas liberales, a las diferentes economías
nacionales que compiten en el ruedo mundial. Al imponer la devaluación de la
libra y de la lira, la especulación ha mostrado que consideraba que las «acciones
Gran Bretaña» y las «acciones Italia», era valores de mucho riesgo. Con el
hundimiento en la recesión, la masa creciente de capitales especulativos en
circulación va a convertirse en factor de inestabilidad cada día mayor en el
mercado mundial y otros «valores» símbolos del capitalismo mundial van a ser
puestos a prueba como lo ha sido el SME. Se ha puesto en funcionamiento el
proceso de caída de la economía capitalista y, en el plano monetario, la
dislocación del SME no ha sido sino la señal anunciadora de otras catástrofes
futuras.
Italia: los obreros han comenzado a dar una respuesta
La crisis del capitalismo la está soportando el
proletariado. Los ataques contra su nivel de vida son cada día más duros. Los
últimos acontecimientos monetarios han sido el pretexto para justificar nuevas
agresiones contra el nivel de vida de los explotados e imponer nuevos planes de
austeridad en nombre de la defensa de la economía nacional. Contra esos
ataques, los más fuertes desde la Segunda Guerra mundial, la clase obrera tendrá
que reaccionar, abandonar la pasividad que impera en ella desde 1989. En esto,
las luchas del proletariado en Italia están mostrando el camino.
Desde finales de septiembre, Italia está siendo sacudida por manifestaciones obreras,
«las más importantes desde hace 20 años» como lo ha reconocido Bruno Trentin,
secretario del principal sindicato italiano, la CGIL. En cuanto se
anunciaron las medidas de austeridad, se produjeron paros espontáneos en
diferentes sectores. La serie de manifestaciones que los sindicatos habían
programado para desactivar posibles respuestas a los ataques del gobierno Amato
han sido la ocasión para que se expresara masivamente (100 000 personas en
Milán, 50 000 en Bolonia, 40 000 en Génova, 80 000 en Nápoles, 60 000 en Turín,
etc.) y, sobre todo, con determinación la cólera de los trabajadores contra el
gobierno y... contra los sindicatos que apoyaron esas medidas.
Punto común de esta explosión de cólera: a la vez que acusaban al gobierno («Amato, los
obreros tienen las manos limpias y los bolsillos vacíos»), los obreros lanzaban
acusaciones contra sus pretendidos «representantes», los sindicatos, tirandoles
calderilla, huevos, tomates, patatas y hasta tuercas contra los oradores
sindicales, insultándolos, tratándolos de «vendidos». Incluso los trabajadores
a quienes no convence la violencia opinaban que «quienes tiran tuercas se
engañan; pero yo los comprendo: es difícil tener que aguantar y permanecer
siempre silenciosos y buenos chicos» (Corriere della Sera, 24/9/92). El
ex alcalde socialista de Génova ante el cariz que tomaba la manifestación a la
que asistía decía compungido: «Tenía que ver esto también antes de morir:
los carabineros protegiendo a los sindicalistas en un mitin».
Por todas partes, unas manifestaciones que los sindicatos deseaban tranquilas y bien
controladas, se transforman en pesadilla para ellos: «Lo que debería haber
sido un jornada contra el gobierno se ha convertido en jornada contra los
sindicatos» (Corriere della Sera del 24/09/92).
Los sindicatos dan su apoyo a los ataques del capital
Los obreros italianos saben perfectamente hasta
qué punto los sindicatos se han comprometido con las medidas draconianas que
hoy los aplastan: congelación de salarios en la función pública y anulación de
jubilaciones anticipadas durante un año, aumento de los impuestos y creación de
un rosario de nuevas contribuciones; postergación de la edad para la jubilación:
los obreros deberán dedicar 5 años más de sus vidas al trabajo asalariado. Las
medicinas casi no serán reembolsadas a los enfermos cuyos ingresos sean
superiores al salario medio. Aunque proponen algunos ajustes al último plan de
rigor, los sindicatos han declarado su pleno apoyo al gobierno por boca de B.
Trentin «Las medidas decididas son injustas pero en esta grave situación
vamos a demostrar que nosotros tenemos sentido de la responsabilidad». Los
obreros, por su parte, ya han empezado a tomar sus responsabilidades poniendo a
esos canallas en su verdadero sitio: el terreno del capital.
Cierto es que los obreros italianos, una vez superado el obstáculo de las grandes
centrales sindicales deberán, entre otras cosas, enfrentarse, ya se están
enfrentando, a las sucursales «radicales» de ésas, los COBAS y demás
sindicalismos «de base» cuyas críticas a las grandes centrales, incluso cuando
se ponen en cabeza de las acciones «violentas» contra sus dirigentes, no tienen
otro objetivo que el de quitarles el sitio que ocupan. La polarización ha sido
orquestada por el sindicalismo de base para desviar la combatividad y debilitar
la respuesta obrera. No basta con rechazar las formas más groseras de
sindicalismo, sino que hay que aprender a desarrollar y hacerse dueño de la
fuerza de uno por uno mismo.
El significado internacional de los combates obreros en Italia
Esos acontecimientos han sido ya como mínimo la
señal de que ha terminado un período, el período durante el cual la burguesía
ha podido llevar a cabo sus agresiones contando con la pasividad de los
obreros.
No es por casualidad si les ha incumbido a los trabajadores de Italia el haber sido los
primeros en sobrepasar el bloqueo impuesto a los proletarios del mundo por la
férrea armadura de las campañas desencadenadas por la burguesía desde 1989.
Desde hace décadas, el proletariado de Italia ha demostrado ser una de las
partes de la clase obrera mundial más combativa y experimentada. Por lo demás,
los obreros de Italia tienen ya una larga tradición de enfrentamientos con los
sindicatos. Cabe añadir que el grado de los ataques que hoy deben soportar esos
obreros es el peor de todos los países industrializados.
Las luchas que hoy se están desplegando en Italia no van a ser humo de paja, no van a
quedar como «especialidad» de los obreros de ese país. Aunque no vaya a ser
inmediatamente, ni tampoco con las mismas formas (en especial, el
enfrentamiento contra los sindicatos desde el inicio de la lucha), los demás
sectores del proletariado mundial se verán obligados a emprender el mismo
camino. Debemos comprender esas luchas como un ejemplo y un llamamiento a
luchar dirigido a los obreros del mundo entero, en especial a sus batallones
más decisivos y experimentados, los del resto de la Europa occidental.
CCI 8/19/92
Situación internacional - Tras las grandes operaciones «humanitarias», las grandes potencias...
- 3500 reads
Situación internacional
Tras las grandes operaciones «humanitarias»,
las grandes potencias desencadenan la barbarie imperialista
Con los reportajes «en directo» de las televisiones,
la barbarie del mundo actual se ha instalado día a día en cientos de miles de
hogares. Campos de «purificación étnica», matanzas sin fin en la ex Yugoslavia,
en plena Europa «civilizada», hambrunas asesinas en Somalia, nueva incursión de
las grandes potencias occidentales en los cielos irakíes: la guerra, la muerte,
el terror, así aparece el «nuevo orden mundial» del capital en este final de
milenio. Si los media nos proporcionan una imagen tan insoportable de la
sociedad capitalista, no será, ni mucho menos, para animar a la única clase que
podrá derrocarla, el proletariado, para que tome conciencia de su
responsabilidad histórica y que emprenda los combates decisivos en esa
dirección. Al contrario, con las campañas «humanitarias» que acompañan a esas
tragedias, hacen todo lo que pueden para intentar paralizar al proletariado,
para que éste crea que los poderes de este mundo se preocupan seriamente de la
situación catastrófica en que se encuentra, que hacen todo lo necesario, o al
menos lo posible para curar las heridas. También es para ocultar los sórdidos
intereses imperialistas que fundamentan su acción y por los cuales se pelean.
Para cubrir, pues, con una cortina de humo su propia responsabilidad actual y
justificar nuevas escaladas.
Desde hace un año, lo que fue Yugoslavia es ahora sangre y fuego. La lista de ciudades martirizadas se alarga día
tras día: Bukovar, Osiyek, Dubrovnik, Gorazde y Sarajevo. Aparecen fosas llenas
de cadáveres sin que se hayan tapado las precedentes. Ya hay 2 millones de
refugiados por los caminos. Con el objetivo de la «pureza étnica» se han
multiplicado los campos de concentración no sólo para soldados prisioneros sino
para los paisanos, campos en donde la gente se muere de hambre, es torturada,
en donde se ejecuta a mansalva. A unos cuantos cientos de kilómetros de las
grandes concentraciones industriales de Europa occidental, el «nuevo orden
mundial», anunciado por Bush y otros grandes «demócratas» cuando se estaban
desmoronando los regímenes estalinistas de Europa, nos descubre su verdadero
rostro: el de las matanzas, el terror, las persecuciones étnicas.
El juego de las grandes potencias en Yugoslavia
Los gobiernos de los países adelantados y los media a sus órdenes no han cesado de presentar
la barbarie en Yugoslavia como consecuencia de los odios ancestrales que oponen
a las diferentes poblaciones de ese territorio. Es cierto que, al igual que
otros países anteriormente dominados por regímenes estalinistas, y en especial
la ex URSS, el puño de hierro que aplastaba a aquellas poblaciones no logró, ni
mucho menos, abolir los antagonismos antiguos que la historia ha ido
perpetuando. Muy al contrario, el desarrollo tardío del capitalismo en esas
zonas de Europa, no les permitió vivir una auténtica superación de las antiguas
divisiones heredadas de la sociedad feudal, y los pretendidamente regímenes «socialistas»
no han hecho sino mantener y agudizar esas divisiones. La superación de éstas
sólo podría haberse realizado por un capitalismo avanzado, con una fuerte
industrialización, con el desarrollo de una burguesía fuerte económica y
políticamente, capaz de unificarse en torno al Estado nacional. Los regímenes
estalinistas no han presentado ninguna de esas características. Como ya lo han
subrayado desde hace tiempo los revolucionarios([1]),
como ya se ha confirmado claramente en estos últimos años, esos regímenes
dirigían países capitalistas poco desarrollados, con una burguesía
particularmente débil, portadora, hasta la caricatura, de todas las taras de la
decadencia capitalista presentes en el momento de su constitución([2]).
Nacida de la contrarrevolución y de la guerra imperialista, el poder de esta
forma de la burguesía se ha basado únicamente en el terror y en la fuerza de
las armas. Estos instrumentos le dieron durante años una potencia aparente,
pudiendo llegar a dar la impresión que había logrado acabar con las viejas
oposiciones nacionalistas y étnicas antes existentes. Pero en realidad, el
monolitismo que presentaba distaba mucho de cubrir una real unidad en sus filas.
Era al contrario, la marca de la continuidad de las divisiones entre las
diferentes camarillas que la componían, divisiones que únicamente la mano de
hierro del partido-Estado era capaz de evitar que llegaran al estallido. La
explosión inmediata de la URSS
en otras tantas repúblicas en cuanto se desmoronó su sistema estalinista de
capitalismo de Estado, el desencadenamiento en el seno de las repúblicas de una
multitud de conflictos étnicos (armenios contra azeríes, osetios contra
georgianos, chechenos contra rusos y un largo etc.) han dejado bien patente el
hecho de que esos enfrentamientos estuvieran bajo la losa estalinista no ha
hecho sino enconarlos más todavía. Y con los mismos medios con que fueron
contenidos, o sea la fuerza de las armas, es como hoy se expresan.
Dicho lo cual, el desmoronamiento del régimen de corte estalinista en la
ex-Yugoslavia no basta para explicar la actual situación en esos territorios.
Como ya lo hemos puesto de relieve, el hundimiento mismo, al igual que el de
los regímenes del mismo tipo, era ya una expresión de la fase última de la
decadencia del modo de producción capitalista, la fase de descomposición([3]).
No se puede comprender la situación de barbarie y el caos que hoy se están
desencadenando por el mundo entero, y sobre todo ahora en los Balkanes, si no
es enfocándola con ese elemento histórico inédito que es la descomposición: el «nuevo
orden mundial» no es sino pura quimera, irreversiblemente el capitalismo ha
hundido a la sociedad humana en el mayor caos de la historia, un caos que no puede
desembocar más que en la destrucción de la humanidad o en el derrocamiento del
capitalismo.
Sin embargo, las grandes potencias no van a quedarse de brazos cruzados ante los
avances de la descomposición. La guerra del Golfo, preparada, provocada y llevada
a cabo por Estados Unidos, fue un intento por parte de esa primera potencia
mundial de limitar el caos y la tendencia a tirar «cada uno por su cuenta» que
se estaba desarrollando inevitablemente tras el hundimiento del bloque del
Este. En parte, los Estados Unidos lograron sus fines, en especial reforzando
más todavía su imperio sobre una zona tan importante como la de Oriente Medio y
al obligar a las demás grandes potencias a seguirles la corriente. Sin embargo,
esa operación de «mantenimiento del orden» mostró sus límites en seguida. En
Oriente Medio mismo, contribuyó a reavivar el levantamiento de los
nacionalistas kurdos contra el Estado irakí (y, ya lanzados, contra el Estado
turco) a la vez que favoreció una insurrección de las poblaciones shiíes del
sur de Irak. En el resto del planeta, el «orden mundial» ha aparecido
claramente por lo que es, un espejismo, sobre todo desde el inicio de los
enfrentamientos en Yugoslavia durante el verano de 1991.Y lo que éstos ponen
precisamente de relieve es que la contribución de las grandes potencias en no
se sabe qué «orden mundial» no sólo no tiene nada de positivo, sino que al
contrario, no tiene otro resultado que el de agravar el caos y los
antagonismos.
Tal constatación es especialmente patente en lo que está ocurriendo en la ex-Yugoslavia, en donde
el caos actual es el resultado directo de la acción de las grandes potencias.
En el origen del proceso que ha llevado a esta región a los enfrentamientos
actuales, está la proclamación de independencia por Eslovenia y Croacia en
junio de 1991. Está claro que estas dos repúblicas no habrían arrostrado
semejante riesgo si no hubieran recibido el apoyo firme (tanto diplomático como
en armas) de parte de Austria y de la jefa de ésta, Alemania. De hecho, puede
afirmarse que, para darse una salida al Mediterráneo, la burguesía de esta
potencia tomó la responsabilidad inicial de provocar la explosión de Yugoslavia
con todas las consecuencias que hoy estamos viendo. Pero tampoco las burguesías
de los demás países se han quedado atrás. Y fue así como la respuesta violenta
de Serbia frente a la independencia de Eslovenia y sobre todo de la de Croacia,
en donde vive una importante minoría serbia, recibió desde el principio un
apoyo firme por parte de EEUU y sus aliados europeos más próximos como Gran
Bretaña. Incluso hemos podido ver a Francia, aliada por lo demás de Alemania en
el intento de establecer con ésta un condominio sobre Europa, junto a EEUU y
Gran Bretaña, otorgar su apoyo a la «integridad de Yugoslavia», o sea, a Serbia
y su política de ocupación de las regiones croatas pobladas por serbios. Ahí
también puede verse claramente que sin ese apoyo inicial, Serbia se habría
comportado con mucha más cautela en su política militar, tanto frente a Croacia
el año pasado como frente a Bosnia-Herzegovina hoy. Por eso, la repentina
preocupación «humanitaria» de los Estados Unidos y otras grandes potencias
frente a los desmanes cometidos por las autoridades serbias tiene las mayores
dificultades para ocultar la insondable hipocresía de esas actuaciones. La
palma se la lleva, en cierto modo, la burguesía francesa, la cual, a la vez que
ha seguido manteniendo estrechas relaciones con Serbia (lo cual se entronca con
la vieja tradición de alianzas con este país) se ha permitido aparecer como
campeona de la acción «humanitaria» con el viaje de Mitterrand a Sarajevo en
junio de 1992, en vísperas del levantamiento del bloqueo serbio al aeropuerto
de la ciudad. Es evidente que ese «detalle» de Serbia había sido negociado bajo
mano con Francia para que ambos países sacaran la mejor tajada de la situación:
a Serbia le permitía ceder ante el ultimátum de la ONU sin perder la cara y a
Francia le daba un empujoncito a su diplomacia en esa parte del mundo, una
diplomacia que intenta culebrear entre Estados Unidos y Alemania.
En la realidad de los hechos, el fracaso de la reciente conferencia de Londres sobre la ex
Yugoslavia, fracaso confirmado por la continuación de los enfrentamientos en el
terreno, lo que expresa es la incapacidad de las grandes potencias para llegar
a un acuerdo, por la sencilla razón de que sus intereses son antagónicos. Todas
se han entendido muy bien para hacer proclamas sobre las necesidades «humanitarias»
salvando así las apariencias y sobre la condena a la «oveja negra» serbia, pero
es evidente que cada una de ellas tiene sus propios enfoques y miras en cuanto
a la «solución» de los enfrentamientos en los Balkanes.
Por un lado, la política estadounidense quiere contrarrestar la de Alemania. Para la primera
potencia mundial, se trata de hacerlo todo por limitar la extensión de la pro-alemana
Croacia y, especialmente, preservar en lo posible la integridad de
Bosnia-Herzegovina. Esta política, que explica el timonazo repentino de la
diplomacia USA contra Serbia en la primavera pasada, tiene el objetivo de
separar los puertos croatas de Dalmacia de sus tierras circundantes que
pertenecen a Bosnia-Herzegovina. Además el apoyo a este país, en el que los
musulmanes son mayoría, va a facilitar la política norteamericana hacia los
Estados musulmanes. Con ella intenta, en particular, que Turquía, que está
inclinándose cada vez más hacia Alemania, se mantenga bajo influencia
estadounidense.
Por otro lado, a la burguesía alemana no le interesa en absoluto que se mantenga la integridad
territorial de Bosnia-Herzegovina. Lo que le interesa es el reparto de este
país, con el control croata sobre el sur, que es lo que ya está ocurriendo hoy,
para que así los puertos croatas puedan disponer de un entorno territorial más
amplio que el estrecho pasillo que pertenece oficialmente a Croacia. Por eso
existe hoy una complicidad de hecho entre los enemigos de ayer, Serbia y
Croacia, para el desmembramiento de Bosnia. Tampoco quiere esto decir que
Alemania esté dispuesta a ponerse al lado de Serbia, la cual seguirá siendo el «enemigo
hereditario» de su aliado croata. Pero tampoco puede ver Alemania con buenos
ojos todas esas mascaradas «humanitarias», cuyo primer objetivo es minar los
intereses alemanes en la zona.
Por su parte, la burguesía francesa intenta jugar sus bazas, a la vez contra la perspectiva de
reforzamiento norteamericano en los Balkanes y contra la política del
imperialismo alemán de darse una salida al Mediterráneo. Que Francia vaya en
contra de esta política no significa ni mucho menos que se ponga en entredicho
la alianza entre Alemania y Francia. Sólo significa que este país quiere
reservarse una serie de bazas propiedad suya (como la presencia de una flota en
el Mediterráneo, que por el momento no posee la potencia germánica) para que la
asociación con el poderoso vecino no desemboque en simple sumisión ante él. De
hecho, más allá de las contorsiones en torno al tema humanitario y los
discursos denunciando a Serbia, la burguesía francesa, con la esperanza de
disponer de su propia zona de influencia en los Balkanes, sigue siendo el mejor
aliado occidental de Belgrado.
En semejante contexto de rivalidades entre las grandes potencias no podrá haber nunca soluciones «pacíficas»
en la ex Yugoslavia. La competencia que se están haciendo en el plano de la
acción «humanitaria» no es otra cosa sino la continuidad, en forma de obsceno
taparrabos, de su competencia imperialista. En tal desencadenamiento de los
antagonismos entre Estados capitalistas, la primera potencia mundial ha
intentado imponer su «pax americana» tomando el mando en las amenazas y el
embargo contra Serbia. De hecho, EEUU es la única potencia con medios para dar
golpes decisivos al potencial militar de Serbia y a sus milicias mediante su aviación de guerra
basada en los portaaviones de la VIª
Flota. Pero al mismo tiempo, EEUU no está dispuesto a comprometer sus tropas
terrestres en una guerra convencional contra Serbia. En el terreno, la
situación dista mucho de parecerse a la de Irak, que permitió la correría «triunfal»
de los GI hace año y medio. La situación en la ex Yugoslavia se ha vuelto tan
inextricable a causa de las acciones de todos los tiburones imperialistas, que
podría convertirse en un barrizal en el que incluso se enfangaría el primer
ejército del mundo, si no es perpetrando unas matanzas sin comparación con las
de hoy, que ya es decir. Esa es la razón por la que, por ahora, aunque no cabe
excluir una intervención aérea «puntual», las reiteradas amenazas de Estados
Unidos contra Serbia no han sido llevadas a la práctica. Han servido sobre todo
hasta ahora para «forzar», en el marco de la ONU, a los «aliados» recalcitrantes de EEUU
(sobre todo Francia) a que voten las sanciones contra Serbia. También han
tenido el «mérito», desde el punto de vista norteamericano, de poner de relieve
la impotencia total de la «Unión europea» frente a un conflicto que se está
desarrollando en su zona de influencia, y, por lo tanto, disuadir a los Estados
que pensaran utilizar esa estructura para una posible formación de un nuevo
bloque imperialista rival de Estados Unidos, para que renuncien a tales
proyectos. Para empezar, esa actitud estadounidense ha tenido ya el efecto de
reabrir las heridas en la alianza franco-alemana. Y, además, la actitud
amenazadora de la potencia americana también ha sido un aviso para dos países
importantes de la zona, Italia y Turquía([4]),
países que hoy sienten la tentación de acercarse al polo imperialista alemán en
detrimento de su alianza con EEUU.
Sin embargo, si bien la política del imperialismo americano respecto a la cuestión
yugoslava ha alcanzado algunos de sus objetivos, lo ha sido sobre todo avivando
las dificultades de sus rivales y no mediante la afirmación masiva e
incontestable de la supremacía estadounidense sobre ellos. Y ha sido
precisamente esa afirmación lo que esa potencia se ha ido a buscar en los
cielos irakíes.
En Irak como por todos partes, los Estados Unidos reafirman su vocación de «gendarme» mundial
Hay que ser muyinocente o estar sometido en cuerpo y alma a las campañas ideológicas para tragarse
eso de la finalidad «humanitaria» de la intervención actual de los «aliados»
contra Irak. Si la burguesía americana y sus secuaces hubieran estado un poco
preocupados por el destino de las poblaciones de Irak, habrían empezado por no
aportar su firme apoyo al régimen irakí cuando éste guerreaba con Irán y al
mismo tiempo gaseaba a mansalva a los kurdos. Sobre todo, no habrían
desencadenado, en enero de 1991, una guerra sanguinaria de la que han sido
víctimas la población civil y los soldados de reemplazo, una guerra
deliberadamente buscada y preparada por la administración de Bush, animando,
antes del 2 de Agosto de 1990,
a Sadam Husein a echar mano de Kuwait y no dejándole
después la menor salida posible([5]).
De igual modo, hay que tener buenas tragaderas para creerse la menor vocación
humanitaria en la manera como Estados Unidos pusieron fin a la guerra del
Golfo, dejando intacta la Guardia republicana, o sea las tropas de élite de Sadam, el
cual se apresuró a ahogar en sangre a kurdos y shiíes a quienes la propaganda
USA había animado a rebelarse contra Sadam durante toda la guerra. El cinismo
de semejante política ha sido incluso puesto de relieve por los más eminentes
especialistas burgueses en cuestiones militares: «Fue sin lugar a dudas una
decisión deliberada por parte del presidente Bush, la de dejar a Sadam Husein
que aplastara unas rebeliones que, para la administración norteamericana,
contenían el riesgo de la libanización de Irak. Un golpe de Estado contra Sadam
Husein podía desearse, pero no el troceamiento del país»([6]).
En realidad, la dimensión humanitaria de la «exclusión aérea» del sur de Irak es
del mismo estilo que la de la operación llevada a cabo por los «coaligados» en
la primavera de 1991 en el norte de este país. Durante varios meses, después de
terminada la guerra, habían dejado que la Guardia republicana aplastara a los kurdos;
luego, cuando la masacre estaba ya bien adelantada, crearon, en nombre de la «injerencia
humanitaria», una «zona de exclusión aérea», a la vez que lanzaban una campaña
caritativa internacional por los kurdos. Se trataba entonces de dar una
justificación a posteriori de la guerra del Golfo poniendo de relieve lo
mal nacido y ruin que es Sadam. El mensaje que querían hacer tragar a quienes
rechazaban la guerra y sus matanzas venía a ser el siguiente: «no ha habido
"demasiada" guerra sino que ha habido "demasiado poca"; hubiéramos debido
proseguir la ofensiva hasta derrocar a Sadam». Unos meses después de esa
operación supermediática, los «humanitarios» de servicio dejaron plantados a
los kurdos y se marcharon por donde habían venido a pasar el invierno en sus
casitas. En cuanto a los shiíes, en esa época no habían podido disfrutar
todavía de las solícitas lágrimas de las plañideras profesionales y menos
todavía de una protección armada. Se les había mantenido en reserva (o sea, que
se había dejado a Sadam que siguiera machacándolos) para interesarse por su
triste sino en el momento más oportuno, cuando viniera bien para los intereses
del gendarme del mundo. Y ese momento ha llegado.
Ha llegado con la perspectiva de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Por mucho que algunas fracciones de la burguesía estadounidense sean favorable
a una alternancia que permita darle un poco más de energía a la mistificación
democrática([7]), Bush y su equipo siguen teniendo la confianza de la mayoría de la clase
dominante. Bush y su equipo han dado sus pruebas, sobre todo con la guerra del
Golfo, de ser expertos defensores del capital nacional y de los intereses
imperialistas de Estados Unidos. Sin embargo, los sondeos indican que Bush no
está asegurado de su reelección. De ahí que una acción espectacular que haga
vibrar las fibras patrióticas y que reúna en torno al presidente amplias capas
de la población del país, como ocurrió con la guerra del Golfo, viene hoy
pintiparada. Sin embargo, el contexto electoral no basta para explicar una
acción así de la burguesía americana en Oriente Medio. Si bien el momento
preciso para esa acción está determinado por ese contexto, sus razones
profundas superan con mucho las contingencias domésticas del candidato Bush.
De hecho, la nueva acción de EEUU en Irak forma parte de una ofensiva general de
ese país por reafirmar su supremacía en el ruedo imperialista mundial. La
guerra del Golfo ya tenía ese objetivo y de hecho contribuyó a frenar esa
tendencia a tirar «cada uno por su cuenta» entre los antiguos socios de EEUU en
el seno del extinto bloque occidental. El desmoronamiento del bloque ruso y la
consiguiente desaparición de la amenaza del Este había dado alas a países como
Japón, Alemania o Francia. La operación «tempestad del desierto» obligó a esos
países a doblegarse ante el gendarme norteamericano. Japón y Alemania
tuvieron que hacer entrega de importantísimas sumas de dinero y Francia fue «invitada»,
en compañía de una serie de países tan poco entusiastas como ella (como Italia,
España o Bélgica) a participar en las operaciones militares. Sin embargo, los
acontecimientos de este año, y en especial la afirmación por parte de la
burguesía alemana de sus intereses imperialistas en Yugoslavia, han hecho
aparecer los límites del impacto de la guerra del Golfo.
Otros hechos han venido a confirmar la incapacidad de EEUU de imponer de modo
definitivo, ni siquiera duradero, la preeminencia de sus intereses
imperialistas. En Oriente Medio, por ejemplo, un país como Francia, que había
sido expulsada de la región cuando la guerra del Golfo (pérdida de su cliente
irakí y desaparición de sus posiciones en Líbano, sustituida por Siria con
permiso de EEUU), está intentando volver a Líbano (entrevista reciente entre
Mitterrand y el Primer ministro libanés, retorno al país del ex presidente pro
francés, Amin Gemayel). No faltan en Oriente Medio fracciones burguesas (como la OLP, por ejemplo) interesadas
en quitarse algo de encima la supremacía USA, reforzada además por la guerra
del Golfo. Es por eso por lo que, regular y repetidamente, EEUU se ve obligado
a reafirmar un liderazgo con su expresión más patente, la fuerza de las armas.
Con la imposición, hoy, de una «zona de exclusión aérea» en el sur irakí, los Estados
Unidos se permiten recordar muy claramente a los Estados de la región, pero
también y sobre todo a las demás grandes potencias, que son ellos los amos. Y
así, someten a su política y «pringan» a un país como Francia (cuya
participación en la guerra del Golfo distaba mucho de ser entusiasta), la cual
da pruebas de lo poco que tal acción la inspira cuando manda allí unos cuantos
aviones de reconocimiento. Y detrás de Francia, a quien se dirige el
llamamiento al orden de EEUU es también al principal aliado de aquélla,
Alemania.
La ofensiva llevada en el momento presente por la primera potencia mundial para
meter en cintura a sus «aliados» no se limita a los Balkanes o a Irak. También
se expresa en otras áreas «candentes» del planeta como Afganistán o Somalia.
En Afganistán, la ofensiva sangrienta del Hezb de Hekmatyar para asegurarse el
control de Kabul recibe el apoyo de Pakistán y de Arabia Saudí, o sea de dos
aliados de EEUU. En fin de cuentas, es la burguesía estadounidense la que está
detrás de la campaña de eliminación del actual hombre fuerte de Kabul, el «moderado»
Masud. Y esto se entiende perfectamente cuando se sabe que éste es el jefe de
una coalición compuesta de tadyikes (de lengua persa, apoyados por Irán cuyas
relaciones con Francia están recalentándose) y de uzbekos (de lengua turca,
apoyados por Turquía, que se acerca a Alemania)([8]).
Del mismo modo, la repentina inclinación «humanitaria» por Somalia lo que está
tapando en realidad son antagonismos imperialistas del mismo tipo. El cuerno de
África es una región estratégica de primera importancia. Para EEUU es
prioritario el control perfecto de esta región y expulsar de ella a cualquier
rival potencial. Y para empezar, un imperialismo que puede fastidiarle es el
francés, el cual dispone en Yibuti de una base militar de cierta importancia.
De ahí que haya una auténtica carrera «humanitaria» de velocidad entre Francia
y Estados Unidos para «llevar ayudas» a las poblaciones somalíes, en realidad
para intentar tomar posiciones en un país a sangre y fuego. Francia ha marcado
un tanto al hacer llegar la primera la tan cacareada «ayuda humanitaria»
(enviada precisamente a través de Yibuti), pero, desde entonces, los Estados
Unidos, con todos los medios de que disponen han hecho llegar su propia «ayuda»
en proporciones incomparables respecto a la de su rival. En Somalia, por ahora,
no es en toneladas de bombas con lo que se mide la relación de fuerzas
imperialista, sino en toneladas de cereales y de medicamentos; mañana, cuando
haya evolucionado la situación, dejarán que los somalíes sigan muriéndose de
hambre en la mayor indiferencia.
En nombre de sentimientos «humanitarios», en nombre de la virtud y en los cinco
continentes, el «gendarme del mundo» quiere imponer su visión del «orden
mundial». Gendarme quiere ser, pero tiene sobre todo comportamiento de gángster,
al igual, por cierto, que las demás burguesías del mundo. Y hay formas de
acción de la burguesía norteamericana, de las cuales, claro está, no alardea,
que se basan directamente en el hampa, en eso que la clase burguesa llama «crimen
organizado» (en realidad los mayores «crímenes organizados» son los ejecutados
por el conjunto de Estados capitalistas, mucho más monstruosos y «organizados»
que los de todos los bandidos que en el mundo han sido). Eso se ha podido
verificar con lo ocurrido en Italia con la serie de atentados que en dos meses
han costado la vida a dos jueces antimafia de Palermo y del jefe de la policía
de Catania. El «profesionalismo» de esos atentados demuestra, y eso es algo
evidente para todo el mundo en Italia, que un aparato de Estado, o sectores de
éste, está detrás de ellos. En particular, la complicidad de los servicios
secretos encargados de la seguridad de los jueces parece confirmada. Esos
asesinatos están siendo ruidosamente utilizados por el actual gobierno, por los
media y por los sindicatos para hacer aceptar por los obreros los
ataques sin precedentes destinados a «sanear» la economía italiana. Las
campañas burguesas asocian ese «saneamiento» al de la vida política y del
Estado («para tener un Estado sano hay que apretarse el cinturón», ése viene a
ser su discurso) a la vez que estallan una serie de escándalos de corrupción.
Sin embargo, en la medida en que esos atentados contribuyen a poner de relieve
su impotencia, no es el gobierno actual quien los ha originado por mucho que en
ellos estén implicados algunos sectores del Estado. En realidad, esos atentados
han puesto de relieve los salvajes ajustes de cuentas entre diferentes
fracciones de la burguesía y de su aparato político. Y tras esos ajustes de
cuentas están claramente presentes cuestiones de política exterior. De hecho,
la camarilla de Andreotti y secuaces que acaba de ser separada del nuevo
gobierno era la más ligada a la Mafia (esto es algo perfectamente público), pero también la
más implicada en la alianza con Estados Unidos. No es pues sorprendente que
hoy, EEUU utilice, para disuadir a la burguesía italiana de comprometerse con
el eje franco-alemán, a una de las organizaciones que tantos servicios le ha
hecho en el pasado: la Mafia. En efecto, desde 1943, los mafiosi sicilianos
habían recibido la consigna del conocido gángster italo-norteamericano, Lucky
Luciano, preso en aquel entonces, de que facilitaran el desembarco de las
tropas USA en la isla. A cambio de ello, Luciano fue liberado (y eso que había
sido condenado a 50 años de cárcel), volviendo a Italia para dirigir el tráfico
de tabaco y de droga. Más tarde, la
Mafia ha estado regularmente asociada a las actividades de la
red Gladio, organismo secreto formado por la CIA y la
OTAN durante la «guerra fría» con la complicidad de los
servicios secretos italianos) y de la logia P2 (relacionada con la masonería
norteamericana), destinadas a combatir la «subversión comunista», o sea, las
actividades favorables al bloque imperialista ruso. Las declaraciones de los
mafiosos «arrepentidos» cuando los maxi-juicios antimafia de 1987, organizados
por el juez Falcone pusieron en evidencia las connivencias entre Cosa Nostra y
la logia P2. Por todo ello, los atentados actuales no pueden ser vistos
únicamente como problemas de política interna, sino que deben comprenderse en
el marco de la actual ofensiva de Estados Unidos, país que lo está utilizando
todo, incluido ese medio, para que un Estado de la importancia estratégica de
Italia no se separe de su tutela.
Así es como, más allá de la fraseología sobre los «derechos humanos», sobre la acción «humanitaria»,
la paz, la moral y demás patrañas, lo que la burguesía nos pide que preservemos
es una barbarie sin nombre, una putrefacción avanzada de toda la vida social. Y
cuanto más virtuosas son sus palabras, tanto más repugnantes son sus actos. Así
es el vivir de una clase y de un sistema condenados por la historia, en plena
agonía, pero que pueden arrastrar en su propia muerte a toda la humanidad, si
el proletariado no encuentra las fuerzas necesarias para echarlos abajo, si se
dejara desviar de su terreno de clase por todos los discursos virtuosos de la
clase que lo está explotando. Ese terreno de clase sólo lo podrá volver a
encontrar a partir de la lucha decidida de resistencia contra los ataques cada
vez más brutales que le asesta un capital abocado a una crisis económica
insoluble. Al no haber sufrido el proletariado una derrota decisiva, a pesar de
las dificultades que los grandes cambios de estos últimos años han provocado en
su conciencia y en su combatividad, el porvenir sigue abierto a enfrentamientos
de clase gigantescos. Enfrentamientos en los cuales la clase revolucionaria
deberá encontrar la fuerza, la solidaridad y la conciencia para cumplir la
tarea que la historia le asigna: la abolición de la explotación capitalista y
de todas las formas de explotación.
FM
13/09/1992
[1] Véase en particular el artículo «Europa del
Este: las armas de la burguesía contra el proletariado» en la Revista
internacional nº 34, 3er trimestre de 1983.
[2] Un factor importante en la superación de las
viejas oposiciones étnicas es, naturalmente, el desarrollo de un proletariado
moderno, concentrado, instruido para las necesidades mismas de la producción
capitalista; un proletariado con una experiencia de luchas y de solidaridad de
clase, separado de los viejos prejuicios legados por la sociedad feudal, sobre
todo los religiosos que suelen ser el caldo en el que se cultivan las
rivalidades étnicas. Está claro que en los países económicamente atrasados, la
mayoría de los del antiguo bloque del Este, un proletariado así tenía pocas
probabilidades de desarrollarse. Sin embargo, no es en esta parte del mundo la
debilidad del desarrollo económico el factor principal de la debilidad política
de la clase obrera y de su vulnerabilidad frente a las ideologías
nacionalistas. El proletariado de Checoslovaquia, por ejemplo, está mucho más
próximo, desde el punto de vista del desarrollo económico y social de de los
países de la Europa
occidental que el la ex Yugoslavia. Eso no le ha impedido aceptar, cuando no ha
sido apoyándolo, el nacionalismo que ha desembocado en la ruptura del país en
dos repúblicas (es cierto que es en Eslovaquia, la parte menos desarrollada,
donde el nacionalismo es más fuerte). De hecho, el enorme atraso político de la
clase obrera en los países dirigidos por regímenes estalinistas durante varias
décadas vienen esencialmente del rechazo casi visceral por los obreros de los
temas principales que inspiran los combates de la clase obrera, debido al
repugnante abuso que de esos temas hicieron esos regímenes. Si «revolución
socialista» significa tiranía bestial por parte de los burócratas del
partido-Estado, lo que acaban gritando es ¡ abajo la revolución socialista!. Si
«solidaridad de clase» quiere decir doblegarse ante el poder de esos burócratas
y aceptar sus privilegios: fuego contra ellos y cada uno para sí. Si
«internacionalismo proletario» es sinónimo de intervención de los tanques rusos:
¡muerte al internacionalismo, viva el nacionalismo!
[3] Para nuestro análisis de la fase de
descomposición, véase en particular, en la Revista internacional nº 62 «La
descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo».
[4] La importancia estratégica de esos dos
países es evidente: Turquía, con el Bósforo, controla el paso entre el mar
Negro y el Mediterráneo; Italia, gracias a Sicilia, controla el paso entre el
Este y el Oeste de este mar. Además, la
VIª Flota USA tiene su base en Nápoles.
[5] Véase al respecto los artículos y
resoluciones en la Revista
internacional, nos 63 a 67.
[6] F. Heisbourg, director del Instituto
internacional de estudios estratégicos, en una entrevista al diario francés Le
Monde, del 17/1/1992.
[7] Como pusimos entonces de relieve, la llegada
de los republicanos a la jefatura del Estado, en 1981, correspondía a una
estrategia global de las burguesías más poderosas (especialmente en Gran
Bretaña y en Alemania, pero en otros países también) cuyo objetivo era mandar a
los partidos de izquierda a la oposición. Esta estrategia debía permitirles a
éstos encuadrar mejor a la clase obrera, en un momento en que ésta estaba
desarrollando combates significativos contra los ataques económicos crecientes
que estaba llevando a cabo la burguesía para encarar la crisis. El retroceso
sufrido por la clase obrera mundial a causa de las campañas habidas tras el
hundimiento del bloque del Este ha hecho pasar a un segundo plano la necesidad
de mantener a los partidos de izquierda en la oposición. Por ello, un período
de cuatro años de presidencia demócrata, antes de que la clase obrera haya
vuelto a encontrar el camino de sus luchas, ha empezado a granjearse las
simpatías de algunos sectores burgueses. Una posible victoria del candidato
demócrata en noviembre de 1992 no deberá considerarse como una pérdida del
control por la burguesía de su juego político, que sí es lo que ocurrió, en
cambio, cuando la elección de Mitterrand en Francia, en 1981.
[8] La actual ofensiva rusa por mantener su
control sobre Tadyikistán no es ajena a esta situación: desde hace bastantes
meses, la fidelidad de la Rusia
de Yeltsin a Estados Unidos no se ha desmentido.
Recesión abierta, crisis monetaria, miseria creciente - catástrofe económica en el corazón del mundo capitalista
- 2579 reads
Recesión abierta, crisis monetaria, miseria creciente
Catástrofe económica en el corazón del mundo capitalista
En este verano de 1992, una cascada de anuncios y
de inquietantes aconteci mientos han venido a dar oscuros colores al cuadro de
la situación económica mundial. La burguesía podrá empeñarse en repetir hasta
la saciedad que se está perfilando en el horizonte la reanudación del
crecimiento, podrá aferrarse al menor indicio aparentemente positivo para
justificar su optimismo, ello no quita que los hechos sean testarudos e
inmediatamente lo desmientan todo. La reanudación económica es un espejismo:
van ya tres veces que desaparece tras haber sido anunciada. Ya en verano de
1991, Bush y su camarilla creyeron que podían anunciar el final de la recesión;
en otoño, la recaída de la producción norteamericana borró el espejismo. En la
privamera de este año de 1992, una vez más y por exigencias de campaña
electoral, nos sacan el mismo esperanzador guión; de nuevo, la realidad se ha
encargado de mandarlo al traste. Desde hace dos años que nos ponen el mismo
disco rayado sobre la reanudación, empieza ya a resultar un tanto chirriante
ante la situación económica mundial que no cesa de empeorar. Este verano de 1992 ha sido asolador para
las ilusiones sobre la reanudación.
Verano asesino para las ilusiones puestas en la reanudación económica
No sólo no vuelve a arrancar el crecimiento, sino que se ha iniciado un nuevo desmoronamiento de la producción. En EEUU, tras un
año de 1991 desastroso, la burguesía echó demasiado pronto las campanas al
vuelo tras un primer trimestre de 1992 en el que el crecimiento alcanzó 2,7 %
en ritmo anual. Poco duró la alegría cuando para el 2º trimestre apareció un
ruín 1,4 % de crecimiento que ha abierto un saldo negativo para finales de año.
Y no son sólo los Estados Unidos, primera potencia económica mundial, quienes
no logran relanzar la economía. Las dos potencias económicas, hasta ahora
presentadas como parangón del éxito capitalista, Alemania y Japón, se están
empantanando a su vez en los barrizales de la recesión. En la parte occidental
de Alemania, el PIB ha bajado un 0,5 % en el segundo semestre de 1992; de junio
de 1991 a junio del 92, la producción industrial ha disminuido un 5,7 %. En Japón, de
julio de 1991 a julio de 1992, la producción de acero ha caído 11,5 % y la de vehículos de
motor 7,2 %. Así es la situación en todos los países industrializados. Gran
Bretaña, por ejemplo, está viviendo desde mediados del 90, la recesión más
larga desde la guerra. No queda en el mapa ni un sólo paraíso de prosperidad,
ni uno sólo de esos «modelos» de capitalismo nacional en buena salud. Al no
quedar el menor ejemplo de buena gestión con que encandilar a las masas, la
clase dominante está demostrando que no le quedan soluciones.
Con la caída del centro de la economía mundial en la recesión, todo el sistema se ha
fragilizado, y el tejido de la organización económica capitalista mundial está
sometido a tensiones cada vez más fuertes. La inestabilidad alcanza a los
sitemas financiero y monetario. Los símbolos clásicos del capitalismo, las
bolsas de valores, los bancos y el dólar han estado metidos este verano en el
centro de la tempestad. El Kabuto-Cho, bolsa de Tokyo, que en 1989, en su más
alto nivel, había superado en importancia a Wall Street, ha tocado fondo en
agosto último con una baja del 69 % de su principal índice de valores (Nikkei)
con relación a su época más fastuosa, bajando hasta los niveles de 1986. Han
quedado borrados años de especulación y se han evaporado miles de millones de
dólares. Las plazas bursátiles de Londres, Francfort, París, han pérdido entre
10 y 20 % desde principios de año. Los bancos y los seguros que alimentaron la
especulación durante los años 80, están pagando los platos rotos: los
beneficios caen en picado, las pérdidas se amontonan y las quiebras se
multiplican por el mundo entero. La famosa compañía Lloyds, que gestiona los
seguros de toda la navegación mundial, están al borde de la bancarrota. El rey
Don Dólar se ha despeñado a toda velocidad durante el verano, llegando a su más
bajo nivel respecto al marco alemán desde la creación de éste en 1945,
sacudiendo así todo el equilibrio del mercado monetario internacional. El
dólar, la especulación bursátil, que parecían ser, según los papanatas
eufóricos de los años 80, los símbolos del vigor triunfal del capitalismo, se
están conviertiendo en los simbolos de su quiebra.
Los ataques más duros desde la Segunda Guerra mundial
Pero mucho más que los abstractos índices
económicos y los espectaculares acontecimientos de la vida de las instituciones
capitalistas que llenan las páginas de los periódicos, la realidad de la
crisis, de su agravación, es vivida cotidianamente por los explotados, quienes,
sometidos a las agresiones a repetición de los programas de austeridad, están
soportando un empobrecimiento creciente.
El aumento constante de los despidos, y por consiguiente, del desempleo, ha conocido en
los últimos meses, una brutal aceleración en el corazón mismo del mundo
industrializado. En la OCDE en su conjunto, el paro tras haber aumentado 7,6 % en 1991 para alcanzar los 28
millones de personas, debe, según las previsiones, superar los 30 millones en
1992. Crece el desempleo en todos los países: en Alemania, en julio de 1992,
alcanza 6 % en el Oeste y 14, 6 % en el Este, contra, respectivamente, 5,6 y
13,8 el mes anterior. En Francia, las empresas han despedido a 262 000 trabajadores
en el primer semestre, 43 000 en julio último. En Gran Bretaña, se han anunciado
300 000 supresiones de empleo desde ahora hasta fin de año, sólo en el sector
de la construcción. En Italia, en los meses venideros, tienen que desaparecer
100 000 empleos en la industria. En la CEE, oficialmente, 53 millones de personas viven por debajo
del «umbral de pobreza»: en España cerca de la 1/4 parte de la población, en
Italia 9 millones de personas, o sea el 13,5 % de la población. En EEUU, 14,2 %
de la población malvive en esas condiciones, 37,7 millones de personas. La
renta media de las familias norteamericanas ha caído 5 % en tres años...
Tradicionalmente, en los países desarrollados, la burguesía aprovecha el verano, período clásico
de desmovilización de la clase obrera, para instaurar sus programas de
austeridad. No sólo este verano de 1992 no ha sido una excepción, sino que ha
sido la ocasión para asestar golpes a mansalva y sin precedentes contra las
condiciones de vida de los explotados. En Italia, la escala móvil de salarios
ha sido abandonada con el acuerdo de los sindicatos. Los salarios han sido
congelados en el sector privado y se han aumentado los impuestos ahora que la
inflación alcanza el 5,7 %. En España, han aumentado los impuestos (el IRPF) un
2 % por mes, con efecto retroactivo a partir de enero. Como consecuencia de
ello, los salarios de Setiembre quedarán amputados de un 20 %. En Francia, los
subsidios por desempleo han sido reducidos a la vez que aumentan las cuotas
para el desempleo de los trabajadores que aún tienen empleo. En Gran Bretaña,
en Bélgica, también se han implantado presupuestos de austeridad, o sea:
disminución de las prestaciones sociales, encarecimiento de los servicios
médicos y demás. Esta lista podría seguir.
En todos los planos de sus condiciones de vida, la clase obrera de los países
adelantados está viviendo los ataques más duros desde el final de la Segunda Guerra
mundial.
Un relanzamiento imposible
Mientras que desde hace tres años, la clase
dominante escudriña el horizonte por si aparece una reanudación que nunca
llega, se instala la duda y se acrecienta la inquietud ante la degradación
económica que no cesa y la crisis social que será su inevitable resultante. El
miedo que la corroe, la burguesía pretende espantarlo clamando sin cesar que
pronto llegará la reanudación, que la recesión es como la noche, pero que al
final, inevitablemente, volverá a amanecer el sol en el horizonte, o sea, que
es de lo más normal y que lo hace falta es tener paciencia y aceptar los
sacrificos necesarios.
No es la primera vez, desde finales de los años 60 en que se inició la crisis, que la economía mundial
conoce fases de recesión abierta. En 1967, en 1970-71, en 1974-75, en 1981-82,
la economía mundial había encarado los trastornos de la caída de la producción.
Cada vez, las políticas de relanzamiento consiguieron volver al crecimiento,
cada vez la economía parecía haber salido del agujero. Sin embargo, esa
optimista constatación en la que se basa la burguesía para hacernos creer que
inevitablemente volverá el crecimiento, cual ciclo normal de la economía, es de
lo más iluso. El retorno del crecimiento en los años 80 no benefició al
conjunto de la economía mundial. Las economías del llamado Tercer mundo nunca
se han recuperado de la caída de la producción que sufrieron a principios de
los 80, no han salido nunca de la recesión, mientras que los países del «segundo
mundo», los del ex bloque del Este continuaron en un lento desmoronamiento que
ha acabado en el hundimiento económico y político de finales de los 80. El tan
manido relanzamiento económico reaganiano de los años 80 ha sido parcial, limitado,
reservado esencialmente a los países del «primer mundo», a los países más
industrializados. Sobre todo, esos relanzamientos sucesivos se han hecho
mediante políticas económicas artificiales, que han sido otras tantas trampas y
distorsiones a la sacrosanta «ley del mercado» que los economistas «liberales»
han instituido como dogma ideológico.
La clase dominante está confrontada a una crisis de sobreproducción y los mercados solventes son
demasiado estrechos para absorber lo sobrante de mercancías producidas. Para
hacer frente a esa contradicción, para dar salida a sus productos, para ampliar
los límites del mercado, la clase dominante ha recurrido esencialmente a la
huida ciega en el crédito. Durante los años 70, a los países
subdesarrollados de la periferia se les acordaron créditos por 1 Billón de
dólares, en gran parte utilizados para comprar mercancías producidas en los
países industrializados, lo cual les permitía, a éstos, mantener su
crecimiento. A finales de los 70, sin embargo, la incapacidad para reembolsar
en que se encontraron los países más endeudados de la periferia acabó con esa
política. La periferia del mundo capitalista se hundió definitivamente en el
marasmo. No importaba, la burguesía había encontrado otra solución. Fueron los
Estados Unidos, bajo la batuta de Reagan, quienes se convirtieron en depósito
de lo sobrante de la producción mundial y ello mediante un endeudamiento que ha
dejado el de los países del tercer mundo a nivel de calderilla. La deuda de
EEUU alcanzaba a finales del 91 la cifra astronómica de 10 billones 481
millones de dólares en el plano interior y 650 mil millones de dólares para con
otros países. Tal política sólo fue posible, claro está, porque EEUU, primera
potencia imperialista mundial, líder entonces del bloque formado por las
principales potencias industriales, pudo aprovecharse de esas bazas para hacer
trampas con las leyes del mercado, doblegarlas a sus necesidades imponiendo una
disciplina férrea a sus aliados. Pero esa política ha llegado a sus límites. A
la hora del vencimiento de los plazos, los Estados Unidos, al igual que los
países subdesarrollados hace doce años, son insolventes.
El recurso a la poción del crédito para curar la economía capitalista enferma se ha transformado en
ponzoña al encontrar sus límites objetivos. Por eso, la recesión abierta que
está causando estragos desde hace más de dos años en el corazón del capitalismo
más industrializado es cualitativamente diferente de las fases recesivas
anteriores. Los artificios económicos que permitieron los relanzamientos precedentes
se revelan ahora ineficaces.
Por la 22ª vez consecutiva el Banco Federal estadounidense ha bajado este verano el tipo de interés base
con el que presta dinero a los demás bancos. Ha bajado de 10 % a 3 % desde la
primavera de 1989. ¡Ese tipo de interés es hoy más bajo que la tasa de
inflación, o sea que el interés real es nulo y hasta negativo!. ¡El Estado
presta dinero con pérdidas!. Lo peor es que esa política de crédito fácil no ha
dado el menor resultado, ni en EEUU ni en Japón donde los tipos de interés del
Banco central se están acercando al 3 %.
Los bancos que prestaron a lo loco durante años se encaran hoy con impagos a mansalva, las quiebras de
empresas se acumulan dejando deudas que alcanzan a menudo cantidades de miles
de millones de dólares. El hundimiento de la especulación bursátil e inmobiliaria
agrava todavía más unos balances ya en números rojos, se acumulan las pérdidas,
se vacían las arcas. En resumen, los bancos ya no pueden prestar. El
relanzamiento mediante el crédito es imposible, lo cual significa que el
relanzamiento a secas es imposible.
Una sola esperanza para la clase dominante: frenar la caída, limitar los estragos
La baja de los tipos de interés sobre el dólar o
el yen ha servido primero para recuperar los márgenes de ganancia de los bancos
americanos y japoneses, los cuales han recibido préstamos más baratos pero no
los han repercutido enteramente en los créditos que proponen a los particulares
y a las empresas, evitando así una multiplicación demasiado dramática de
bancarrotas y el estallido catastrófico del sistema bancario internacional.
Pero esa política también tiene sus límites. Los tipos ya no pueden seguir
bajando. El Estado está obligado a intervenir más y más directamente para
auxiliar a unos bancos que, aparentemente independientes, han sido el
taparrabos «liberal» del capitalismo de Estado, Estado que, en realidad,
controla férreamente las compuertas del crédito. En EEUU, el presupuesto
federal debe financiar con cientos de miles de millones de dólares el apoyo a
bancos amenazados de quiebra, y en Japón, el Estado acaba de comprar el parque
inmobiliario de los bancos más amenazados para reflotar sus arcas. Son, en
cierto modo, nacionalizaciones. Lejos estamos de ese credo pseudoliberal del «menos
Estado» con que nos han dado la tabarra durante años. Cada día más, el Estado
está obligado a intervenir abiertamente para «salvar la vajilla». Un ejemplo
reciente acaba de darse con el programa de relanzamiento montado por el
gobierno japonés, el cual ha tenido que echar mano de sus propios fondos
desbloqueando 85 mil millones de dólares para sostener a un sector privado de
capa caída. Pero tal política de relanzamiento del consumo interno acabará
teniendo un efecto tan provisional como los gastos de Alemania para su
unificación, los cuales han permitido frenar muy temporalmente la recesión en
Europa.
Limitar los estragos, frenar la caída en picado en la catástrofe, eso es lo que intenta hacer la clase
dominante. En una situación en la que los mercados se encogen sin remedio, por
falta de créditos, la búsqueda de competitividad a golpes de programas de
austeridad cada vez más draconianos para incrementar las exportaciones, se ha
convertido en la cantinela de todos los Estados. El mercado mundial está
desgarrándose con la guerra comercial en la que todos los golpes sirven, en la
que cada Estado usa todos los medios a su alcance para asegurarse sus salidas
mercantiles. La política de EEUU ilustra bien esa tendencia: puñetazos en la
mesa de negociaciones del GATT, creación de un mercado privilegiado y protegido
con México y Canadá, asociados tanto de fuerza como de grado, baja artificial
del dólar para avivar las exportaciones. Esta guerra comercial sin tregua ni
merced no hará, sin embargo, sino empeorar si cabe la situación, hacer todavía
más y más inestable el mercado mundial. Y esta dinámica de desestabilización se
ha acelerado por el hecho de que, con la desaparición del bloque del Este, la
disciplina que EEUU podía imponer a sus antiguos asociados imperialistas, y a
la vez principales concurrentes comerciales, se ha disuelto por completo. La
política norteamericana de baja del dólar ha chocado contra los límites
impuestos por la política alemana de tipos de interés elevados, pues Alemania,
enfrentada al riesgo de alza de la inflación efecto de la unificación, está
jugando su propio juego. Resultado: la especulación mundial se ha ido
masivamente hacia el marco, contra la moneda USA, y los bancos centrales, en un
desorden general, se las ven y se las desean para estabilizar la caída
incontrolada del dólar. El terremoto sacude a todo el sistema monetario
internacional. El marco finlandés ha tenido que separarse del sistema monetario
europeo, mientras que la lira italiana y la libra inglesa, en plena tormenta,
no saben cómo hacer para mantenerse dentro de él. La sacudida actual anuncia
los terremotos venideros. Los acontecimientos económicos del verano del 92
muestran que las expectativas no son, ni mucho menos, las de una reanudación
del crecimiento. Son las de una aceleración de la caída recesionista; lo que
nos espera son terremotos todavía más brutales en todo el aparato económico y
financiero del capital mundial.
La catástrofe en el corazón del mundo industrializado
Es significativo de la gravedad de la crisis que
sean hoy las orgullosas metrópolis del centro industrializado del capitalismo
las que deben soportar de lleno la recesión abierta. El hundimiento económico
de los países del Este causó la muerte del bloque imperialista ruso.
Contrariamente a la insistente propaganda desencadenada tras ese
acontecimiento, éste no se debió a la incapacidad de no se sabe qué «comunismo»
que pretendía ser el sistema estalinista, sino a las convulsiones mortales de
una fracción subdesarrollada del capitalismo mundial que sí era dicho sistema.
La bancarrota del capitalismo en el Este ha sido la demostración misma de las
contradicciones insuperables que minan la economía capitalista sea cual sea la
forma de ésta. Diez años después del hundimiento económico de los países
subdesarrollados de la periferia, la quiebra económica de los países del Este
anunciaba la agravación de los efectos de la crisis en el corazón del mundo
industrial más desarrollado, en el que se concentra lo esencial de la
producción mundial (más de 80 % para los países de la OCDE), en donde se
cristalizan con más fuerza las contradicciones insuperables de la economía
capitalista. La progresión, desde hace veinte años, de los efectos de la crisis
de la periferia hacia el centro es expresión de la creciente incapacidad de los
países más desarrollados para echar esos efectos hacia las naciones
económicamente débiles. Igual que un bumerang, la crisis vuelve a causar sus
estragos en el epicentro que la originó. Esta dinámica de la crisis muestra
cuál es el futuro del capital. Del mismo modo que los países del ex bloque del
Este están viendo cómo se concreta el espectro de una catástrofe económica de
la amplitud de la que ya conocen África o Latinoamérica, al cabo es ése futuro
siniestro el que amenaza a los países industrializados.
Es evidente que la clase dominante no puede ni admitir ni reconocer esa dinámica
catastrófica con la que se desarrolla la crisis. Necesita creer en la eternidad
de su sistema. Pero esta ceguera propia se combina con la necesidad absoluta
para ella de ocultar al máximo la realidad de la crisis ante los explotados del
mundo entero. La clase explotadora debe ocultarse a sí misma y a los explotados
su propia impotencia, pues eso haría aparecer ante el mundo entero que su tarea
histórica está terminada desde hace mucho tiempo y que el mantenimiento de su
poder sólo puede arrastrar a la humanidad a una barbarie cada vez más
espantosa.
Para todos los trabajadores, la realidad dolorosa de los efectos de la crisis, que tiene que
sufrir en carne propia, es un poderoso factor de clarificación y reflexión. El
aguijón de la miseria que cada día es más insoportable empujará al proletariado
a expresar abiertamente su descontento, a expresar su combatividad en las
luchas por defender su nivel de vida. Por eso es por lo que, desde hace 20 años
que la crisis se profundiza, la propaganda burguesa insiste tanto y
constantemente en el eslogan de que la crisis puede ser superada.
La realidad, sin embargo, se encarga de barrer las ilusiones, de hacer que se
desmoronen las mentiras. La historia hace un corte de mangas a quienes se
creyeron que con las pócimas de Reagan, la crisis había quedado definitivamente
aplastada o que se habían aprovechado estúpidamente del hundimiento del bloque
imperialista ruso para andar cacareando histéricamente la vacuidad de la
crítica marxista del capitalismo, pretendiendo que éste sería el único sistema
viable, el único porvenir de la humanidad. La quiebra cada día más catastrófica
del capitalismo plantea ya y seguirá planteando a la clase obrera la necesidad
de proponer y defender su solución: la revolución comunista.
JJ - 04/09/1992
IV - El comunismo es el verdadero comienzo...
- 2955 reads
En el anterior artículo de esa serie vimos cómo, desde sus primeros trabajos, Marx aborda el problema del trabajo alienado con objeto de definir los objetivos últimos de la transformación social comunista. Concluíamos que, para Marx, el trabajo asalariado capitalista constituye la más alta expresión de la alienación del hombre respecto a sus capacidades reales, y a la vez la premisa para superar esta alienación hacia el surgimiento de una sociedad verdaderamente humana. En este capítulo vamos a abordar los verdaderos contornos de una sociedad comunista plenamente desarrollada tal y como Marx los trazó en sus primeros escritos, un cuadro que luego desarrolló y al que jamás renunció en sus trabajos posteriores. En los Manuscritos económicos y filosóficos, Marx, tras abordar las diferentes facetas de la alienación humana, pasa a criticar las concepciones, rudimentarias e inadecuadas del comunismo, que predominaban en el movimiento proletario de esa época. Como ya vimos en el primer artículo de esta serie, Marx rechaza las concepciones heredadas de Babeuf que siguen defendiendo los adeptos de Blanqui, pues tienden a presentar el comunismo como una nivelación general a la baja, una negación de la cultura donde «el destino del obrero no se ha superado, sino extendido a todos los hombres»([1] [68]). Según esta concepción, todo el mundo debería convertirse en trabajador asalariado bajo la dominación de un capital colectivo, de la «comunidad como capitalista general»([2] [69]). Al rechazar tales concepciones Marx anticipa ya los argumentos, que posteriormente los revolucionarios han desarrollado para mostrar la naturaleza capitalista de los regímenes llamados «comunistas» del ex-bloque del Este (aunque estos fueran el producto monstruoso de una contrarrevolución burguesa y no la expresión de un movimiento obrero inmaduro).
Igualmente, Marx criticó las versiones más «democráticas» y sofisticadas de comunistas como Considerant y otros, pues eran «de naturaleza aún política», es decir que no planteaban un cambio radical de las relaciones sociales, quedando por tanto «aún en esencia incompletas y afectadas por la propiedad privada»([3] [70]).
Frente a esas definiciones restrictivas y deformadas, Marx oponía con firmeza que el comunismo no significa la reducción general de los hombres a un filisteísmo inculto, sino la elevación de la humanidad a sus más altas capacidades creativas. Este comunismo -tal y como Marx lo enunció en un pasaje, citado con frecuencia pero raramente analizado-, se da los más altos objetivos: «El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto autoextrañamiento del hombre y por ello como apropiación real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es, en tanto que como completo naturalismo = humanismo, y como completo humanismo = naturalismo; (...) es la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución»([4] [71]).
El comunismo vulgar comprendió bastante correctamente que las creaciones culturales de las anteriores sociedades estuvieron basadas en la explotación del hombre por el hombre. Y sin embargo, erróneamente, las rechazaba. Marx, por el contrario, trataba de apropiarse de ellas, haciendo verdaderamente provechosas las creaciones culturales (y, si cabe utilizar el término, espirituales) anteriores de la humanidad, liberándolas de las distorsiones que la sociedad de clases necesariamente les impone. Al hacer de estas creaciones un patrimonio común de toda la humanidad, el comunismo las funde en una síntesis superior y más universal. Esta posición expresa una visión profundamente dialéctica que -incluso antes de que Marx hubiera expresado una clara comprensión de las formas comunitarias de sociedad que precedieron a la formación de divisiones de clase- reconocía que la evolución histórica, en particular en su fase final capitalista, había expoliado al hombre y lo había privado de sus relaciones sociales «naturales» originarias. Pero el objetivo de Marx no era un simple retorno a la perdida simplicidad primitiva sino la instauración consciente del ser social del hombre, el acceso a un nivel superior que integre todos los avances contenidos en el movimiento de la historia.
Del mismo modo, este comunismo, lejos de ser simplemente la generalización de la alienación impuesta al proletariado por las relaciones sociales capitalistas, se considera como la «superación positiva» de las múltiples contradicciones y alienaciones que han atormentado hasta el presente al genero humano.
La producción comunista como realización de la naturaleza social del hombre
Como vimos en el artículo anterior, la crítica de Marx al trabajo alienado trataba sobre muchos aspectos:
- el trabajo alienado separa al productor de su propio producto: lo que el hombre crea con sus propias manos se convierte en una fuerza hostil que aplasta a su creador;
- separa al productor del acto de la producción: el trabajo alienado es una forma de tortura([5] [72]), una actividad totalmente exterior al trabajador.
Y como la característica humana más fundamental, en términos de Marx, «el ser genérico del hombre», es la producción creativa, consciente, ... transformar ésta en fuente de tortura, es separar el hombre de su verdadero ser genérico; separa al hombre del hombre: hay una profunda separación no sólo entre explotador y explotado, sino también entre los propios explotados, atomizados en individuos enfrentados por las leyes de la concurrencia capitalista. En sus primeras definiciones del comunismo, Marx trató estos aspectos de la alienación desde diferentes ángulos, pero siempre con la preocupación de mostrar que el comunismo aportaba una solución concreta y positiva a estos males. En la conclusión de los Extractos de elementos de economía política de James Mill que datan de la misma época que los Manuscritos, Marx explicaba por qué la sustitución de trabajo asalariado capitalista que solo produce por el beneficio, por el trabajo asociado que produce para las necesidades humanas, constituye la base de la superación de las alienaciones enumeradas anteriormente: «Bajo el supuesto de la propiedad privada, el trabajo es alienación de la vida, porque yo trabajo para vivir, para procurarme un medio de vida. Mi trabajo no es mi vida. (...) Bajo el supuesto de la propiedad privada, mi individualidad está alienada hasta un grado tal que esta actividad me es un objeto de odio, de tormento: es un simulacro de actividad, una actividad puramente forzada, que me es impuesta por una necesidad exterior contingente, y no por una exigencia y una necesidad interior»([6] [73]). En oposición a esto, Marx nos plantea suponer «que producimos como seres humanos: cada uno de nosotros se afirma doblemente en su producción, de él mismo y de los otros. 1º En mi producción yo realizaré mi identidad, mi particularidad; trabajando sentiré el placer de una manifestación individual de mi vida, y en la contemplación del objeto disfrutaré el goce individual de reconocer mi personalidad como una potencia real, concretamente aprovechada y fuera de toda duda. 2º En tu goce o tu empleo de mi producto, yo tendré el goce espiritual inmediato de satisfacer por mi trabajo una necesidad humana, de realizar la naturaleza humana y de aportar a la necesidad de otro el objeto de su necesidad. 3º Yo seré consciente de servir de mediador entre tú y el género humano, de ser reconocido y sentido por ti como un complemento a tu propio ser y como una parte necesaria de ti mismo, de ser aceptado en tu espíritu como en tu amor. 4º Yo tendré, en mis manifestaciones individuales, el goce de crear la manifestación de tu vida, es decir de realizar y afirmar en mi actividad individual mi verdadera naturaleza, mi sociabilidad humana. Nuestras producciones serán otros tantos espejos en los que nos podemos ver el uno al otro. (...) Mi trabajo será una manifestación libre de la vida, un disfrute de la vida»([7] [74]).
Así para Marx, los seres humanos solo producirán de forma humana cuando cada individuo sea capaz de realizarse plenamente en su trabajo: realización que viene de la alegría activa del acto productivo; de la producción de objetos que no solo tienen una utilidad real para otros seres humanos sino que merecen igualmente ser contemplados en si mismos, porque han sido producidos, por emplear los términos de los Manuscritos, «según las leyes de la belleza», del trabajo en común con otros seres, y con un fin común.
Aquí aparece claramente que para Marx la producción en función de las necesidades, que es una de las características del comunismo, es mucho más que la simple negación de la producción de mercancías capitalista, de la producción para el beneficio. Desde el principio la acumulación de riquezas como capital ha significado la acumulación de pobreza para los explotados; en la época del capitalismo moribundo esto es doblemente cierto, y hoy es más evidente que nunca que la abolición de la producción de mercancías es una precondición para la propia supervivencia de la humanidad. Pero, para Marx la producción para las necesidades nunca ha sido un simple mínimo, una satisfacción puramente cuantitativa de las elementales necesidades de alimentación, alojamiento, etc. La producción para las necesidades es, al mismo tiempo, reflejo de la necesidad que tiene el hombre de producir, por el acto de producir en tanto que actividad sensual y agradable, en tanto que celebración de la esencia comunitaria del genero humano. Marx jamás modificó esta posición. Como escribió el Marx «maduro» de la Critica del Programa de Gotha (1874): «En una fase superior de la sociedad comunista, una vez que haya desaparecido la avasalladora sujeción de los individuos a la división del trabajo, y con ella también la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, una vez que el trabajo no sea ya sólo medio de vida, sino incluso se haya convertido en la primera necesidad vital, una vez que con el desarrollo multilateral de los individuos hayan crecido también sus capacidades productivas y todos los manantiales de la riqueza colectiva fluyan con plenitu...»([8] [75]).
«Una vez que el trabajo no sea ya sólo mediode vida, sino incluso se haya convertido en la primera necesidad vital...» Tales argumentos son cruciales si se quiere responder adecuadamente al típico argumento de la ideología burguesa según el cual si se suprime el afán de lucro, desaparece cualquier motivación para que el individuo o la sociedad en su conjunto produzca lo que sea. Una vez más un elemento fundamental de respuesta es mostrar que sin la abolición del trabajo asalariado, la simple supervivencia del proletariado y de la humanidad entera es imposible. Pero esto dicho así, queda como un argumento meramente negativo si los comunistas no ponen en evidencia que en la sociedad futura la principal motivación para trabajar será que trabajar se convierta en «la primera necesidad vital», el disfrute de la vida, el meollo de la actividad humana y la realización de los deseos más esenciales del hombre.
Superar la división del trabajoNótese como Marx, en esta última cita, comienza su descripción de la fase superior del comunismo planteando la abolición de «la avasalladora sujeción de los individuos a la división del trabajo, y con ella también la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual». Este es un tema constante en la denuncia que hace Marx del trabajo asalariado capitalista. En el primer volumen de el Capital, arremete pasaje tras pasaje contra la forma en que el trabajo en la fábrica reduce a los hombres a simples fragmentos de sí mismos, contra la forma en que los transforma en cuerpos sin cabeza, en que la especialización reduce el trabajo a la repetición de acciones meramente mecánicas que embotan el espíritu. Pero esta polémica contra la división del trabajo se encuentra ya en sus primeros trabajos, donde aparece claramente que para Marx sólo se puede superar la alienación implícita en el sistema asalariado con una profunda transformación en la división del trabajo existente. Esta cuestión se trata en un famoso pasaje de La Ideología alemana: «Finalmente, la división del trabajo nos brinda ya el primer ejemplo de cómo, mientras los hombres viven en una sociedad primitiva, mientras se da, por tanto, una separación entre el interés particular y el interés común, mientras las actividades, por consiguiente, no aparecen divididas voluntariamente, sino por modo natural, los actos propios del hombre se erigen ante él en un poder ajeno y hostil, que lo sojuzga, en vez de ser él quien los domine. En efecto, a partir del momento en que comienza a dividirse el trabajo, cada cual se mueve en un determinado círculo exclusivo de actividades, que le es impuesto y del que no puede salirse; el hombre es cazador, pescador, pastor o crítico, y no tiene más remedio que seguir siéndolo, sino quiere verse privado de los medios de vida; al paso que en la sociedad comunista, donde cada individuo no tiene acotado un círculo exclusivo de actividades, sino que puede desarrollar sus aptitudes en la rama que mejor le parezca, la sociedad se encarga de regular la producción general, con lo que hace cabalmente posible que yo pueda dedicarme hoy a esto y mañana a aquello, que pueda por la mañana cazar, por la tarde pescar y por la noche apacentar el ganado, y después de comer, si me place, dedicarme a criticar, sin necesidad de ser exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos»([9] [76]).
En esta sugestiva imagen de la vida cotidiana en una sociedad comunista plenamente desarrollada, se emplea una cierta licencia poética, pero se aborda la cuestión esencial: dado el desarrollo de las fuerzas productivas que el capitalismo ha aportado, no hay ninguna necesidad de que los seres humanos pasen la mayor parte de su vida en la prisión de un único tipo de actividad -por descontado en un tipo de actividad que no permita la más mínima expresión de las capacidades reales del individuo. De la misma forma, hablamos de la abolición de la vieja división entre una pequeña minoría de individuos que tienen el privilegio de vivir de un trabajo realmente creativo y gratificante, y la inmensa mayoría condenada a la experiencia del trabajo como alienación de la vida: «La concentración exclusiva del talento artístico en individuos únicos y la consiguiente supresión de estas dotes en la gran masa es una consecuencia de la división del trabajo (...) en todo caso, en una organización comunista de la sociedad desaparece la inclusión del artista en la limitación local y nacional, que responde pura y únicamente a la división del trabajo, y la inclusión del individuo en este determinado arte, de tal modo que sólo haya exclusivamente pintores, escultores, etc. y ya el nombre mismo expresa con bastante elocuencia la limitación de su desarrollo profesional y su supeditación a la división del trabajo. En una sociedad comunista, no habrá pintores, sino, a lo sumo, hombres que, entre otras cosas, se ocupan también de pintar»([10] [77]).
En la aurora del capitalismo, la imagen del héroe era la del Hombre del Renacimiento -individuos que como Leonardo De Vinci combinaban talentos de artista, de científico y de filósofo. Pero tales hombres no son más que ejemplos excepcionales, genios extraordinarios, en una sociedad donde el arte y la ciencia se apoyan sobre el trabajo agotador de la inmensa mayoría. La visión comunista de Marx es la de una sociedad compuesta enteramente por «Hombres del Renacimiento»([11] [78]).
La emancipación de los sentidos
Para ese tipo de «socialistas» cuya función es reducir el socialismo a un ligero maquillaje del sistema social de explotación existente, la visión de Marx no puede constituir una anticipación del futuro de la humanidad. Para los partidarios del socialismo «real» (es decir el capitalismo de Estado para la socialdemocracia, el estalinismo o el trotskysmo), solo se trata de visiones, de sueños utópicos irrealizables. Pero para quienes estamos convencidos de que el comunismo es a la vez una necesidad y una posibilidad, la gran audacia de la concepción del comunismo de Marx, su rechazo inflexible a limitarse a lo mediocre y lo secundario, sólo puede constituir una inspiración y un estímulo para continuar una lucha sin desmayo contra la sociedad capitalista. Y es cierto es que las descripciones de Marx sobre los objetivos últimos del comunismo son extremadamente audaces, desde luego mucho más de lo que sospechan habitualmente los «realistas» que no consideran los profundos cambios que implica la transformación comunista (producción para el uso, abolición de la división del trabajo, etc.); del mismo modo como también se desorientan sobre los cambios subjetivos que comportará el comunismo, al implicar una transformación espectacular de la percepción y de la experiencia sensitiva del hombre.
Una vez más el método de Marx es partir de un problema real, planteado concretamente por el capitalismo y buscar la solución contenida en las contradicciones presentes en la sociedad. En este caso describe la forma en la que el reino de la propiedad privada reduce las capacidades del hombre para disfrutar de los sentidos. De entrada esta restricción es una consecuencia de la pobreza material que ahoga los sentidos, reduciendo todas las funciones fundamentales de la vida a un nivel animal e impidiendo que los seres humanos puedan realizar su potencia creativa: «El sentido que es presa de la grosera necesidad práctica tienen sólo un sentido limitado. Para el hombre que muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida; ésta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería imposible decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido para el más bello espectáculo»([12] [79]).
Al contrario, «los sentidos del hombre social son distintos de los del no social. Sólo a través de la riqueza objetivamente desarrollada del ser humano es, en parte cultivada, en parte creada, la riqueza de la sensibilidad humana subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la forma. En resumen, sólo así se cultivan o se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos que se afirman en tanto que fuerzas esencialmente humanas (...), así, la sociedad constituida produce, como su realidad durable, al hombre en esta plena riqueza de su ser, al hombre rico y profundamente dotado de todos los sentidos»([13] [80]).
Pero no es simplemente la privación material, cuantificable, lo que restringe el libre disfrute de los sentidos. Es algo mucho más profundo, incrustado por la sociedad de propiedad privada, la sociedad de alienación. Es la «estupidez» inducida por esta sociedad que nos quiere convencer de que nada «es verdaderamente cierto» en tanto que no se posee: «La propiedad privada nos ha hecho tan estúpidos y unilaterales que un objeto sólo es nuestro cuando lo tenemos, cuando existe para nosotros como capital o cuando es inmediatamente poseído, comido, bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros. Aunque la propiedad privada concibe, a su vez, todas esas realizaciones inmediatas de la posesión solo como medios de vida y la vida a la que sirven como medios es la vida de la propiedad, el trabajo y la capitalización.
«En lugar de todos los sentidos físicos y espirituales ha aparecido así la simple enajenación de todos estos sentidos, el sentido de tener»([14] [81]).
Y nuevamente, en oposición a esto: «la superación positiva de la propiedad privada, es decir, la apropiación sensible por y para el hombre de la esencia y de la vida humanas, de las obras humanas, no ha de ser concebida sólo en el sentido del goce inmediato, exclusivo, en el sentido del gozo parcial, en el sentido de posesión, del tener. El hombre se apropia su esencia universal de forma universal, es decir, como hombre total. Cada una de sus relaciones humanas con el mundo (ver, oír, oler, gustar, sentir, pensar, observar, percibir, desear, actuar, amar) en resumen, todos los órganos de su individualidad, como los órganos que son inmediatamente comunitarios en su forma, son en su comportamiento objetivo, en su compartimiento hacia el objeto, la apropiación de éste. La superación de la propiedad privada es por ello la emancipación plena de todos los sentidos y cualidades humanos; pero es esta emancipación precisamente porque todos estos sentidos y cualidades se han hecho humanos, tanto en un sentido objetivo como subjetivo. El ojo se ha hecho un ojo humano, así como su objeto se ha hecho un objeto social, humano, creado por el hombre para el hombre. Los sentidos se han hechos así inmediatamente teóricos en su práctica. Se relacionan con la cosa por amor de la cosa, pero la cosa misma es una relación humana objetiva para si y para el hombre y viceversa (sólo puedo relacionarme en la práctica de un modo humano con la cosa cuando la cosa se relaciona humanamente con el hombre). Necesidad y goce han perdido con ello su naturaleza egoísta y la naturaleza ha perdido su pura utilidad, al convertirse la utilidad en utilidad humana»([15] [82]).
Interpretar este pasaje en toda su profundidad y complejidad podría llevarnos un libro entero. Pero a partir de él, lo que queda claro es que para Marx la sustitución del trabajo alienado por una forma realmente humana de producción conduce a una modificación fundamental del estado de conciencia del hombre. La liberación de esa especie del tributo paralizante que paga en la lucha contra la penuria, la superación de la asociación entre la ansiedad y el deseo impuesto por la dominación de la propiedad privada, liberan los sentidos del hombre de su prisión y le permiten ver, entender y sentir de una forma nueva. Es difícil discutir sobre tales formas de conciencia porque estas no son «simplemente» racionales. Esto no quiere decir que ellas hayan retrocedido a un nivel anterior al desarrollo de la razón, sino que van más allá del pensamiento racional, tal y como se ha concebido hasta el presente -es decir, como actividad separada y aislada- alcanzando una condición en la cual «el hombre se afirma en un mundo objetivo no solo en el pensamiento, sino con todos sus sentidos»([16] [83]).
Para aproximarse a la comprensión de estas transformaciones internas, es interesante referirse al estado de inspiración que existe en toda gran obra de arte (véase cuadro). En estado de inspiración, el pintor, el poeta, el bailarín o el cantante, vislumbran un mundo transfigurado, un mundo repleto de colores y de música, un mundo de una significación elevada que hace que nuestro estado «normal» de percepción parezca parcial, limitado e incluso irreal (precisamente porque la «normalidad» es precisamente la normalidad de la alienación). De todos los poetas, William Blake quizá fue el que mejor logró presentar la distinción entre el estado «normal» en el cual «el hombre esta encerrado hasta el punto de ver todas las cosas a través de las estrechas fisuras de su caverna» y el estado de inspiración en que, en la perspectiva mesiánica pero en bastantes aspectos muy materialista de Blake, «pasará por una mejora del goce sensual» y por la apertura de las «puertas de la percepción». Si la humanidad puede acometer esto «todo aparecerá ante el hombre tal y como es, infinito»([17] [84]). La analogía con el artista no es del todo casual. Cuando Marx escribía los Manuscritos, su amigo más cercano era el poeta Heine, y durante toda su vida, Marx fue un apasionado de las obras de Homero, Shakespeare, Balzac y otros grandes escritores. Para él, tales personajes y su creatividad ilimitada, constituían modelos perennes del verdadero potencial de la humanidad. Como hemos visto, el objetivo de Marx era una sociedad en la que tales niveles de creatividad se conviertan en un atributo «normal» del hombre; y por tanto el elevado estado de percepción sensitiva descrito en los Manuscritos, se volverá cada vez más el estado «normal» de conciencia de la humanidad social.
Más tarde, Marx seguirá desarrollando la analogía entre la actividad creativa del científico y la del artista, conservando lo esencial: la liberación de las fatigas del trabajo, la superación de la separación entre trabajo y tiempo libre, producen un nuevo sujeto humano: «En resumen, cae en el sentido que el tiempo de trabajo inmediato no podrá estar siempre opuesto al tiempo libre, como es el caso en el sistema económico burgués. (...) El tiempo libre -que es a la vez ocio y actividad superior- transformará naturalmente a su poseedor en un sujeto diferente, y en tanto que sujeto nuevo entrará en el proceso de la producción inmediata. En relación al hombre en formación este proceso es ante todo disciplina; en relación al hombre formado, en el cual el cerebro es el receptáculo de los conocimientos socialmente acumulados, es ejercicio, ciencia experimental, ciencia material creadora y realizadora. Para uno y para el otro, es al mismo tiempo esfuerzo, en la medida en que, como en la agricultura, el trabajo exige la manipulación práctica y el libre movimiento»([18] [85]).
Más allá del yo atomizadoEl despertar de los sentidos por la libre actividad humana implica también la transformación de la relación del individuo con el mundo social y natural que le rodea. A este problema se refiere Marx cuando dice que el comunismo resolverá las contradicciones «entre la existencia y la esencia... entre la objetivación y la afirmación de sí... entre el individuo y la especie». Como ya vimos en el anterior artículo sobre la alienación, cuando Hegel examina la relación entre el objeto y el sujeto en la conciencia humana, reconoce que la capacidad única del hombre de concebirse como sujeto separado se vive como una alienación: el «otro», el mundo objetivo, a la vez humano y natural, se le presenta como hostil y extraño. Pero el error de Hegel está en verlo como un absoluto en lugar de considerarlo como un producto histórico; y por tanto no le encuentra más salida que en la esfera enrarecida de la especulación filosófica. Para Marx por otra parte, es el trabajo del hombre lo que ha creado la distinción sujeto-objeto, la separación entre el hombre y la naturaleza, el individuo y la especie. Pero hasta aquí el trabajo había sido «el devenir del hombre al interior de la alienación»([19] [86]) y por ello, hasta el presente, la distinción entre el sujeto y el objeto se vivía como alienación. Como ya vimos este proceso alcanzó su punto más alto en el yo aislado y profundamente atomizado de la sociedad capitalista; pero al mismo tiempo el capitalismo ponía la base de la resolución práctica de esta alienación. En la libre actividad creativa del comunismo Marx veía la base de un estado del ser en el que el hombre considera a la naturaleza como humana y se considera a sí mismo como natural; un estado en el cual el sujeto realiza la unidad consciente con el objeto: «Así, al hacerse para el hombre en sociedad la realidad objetiva realidad de las fuerzas humanas esenciales, realidad humana y, por ello, realidad de sus propias fuerzas esenciales, se hacen para él todos los objetos objetivación de sí mismo, objetos que afirman y realizan su individualidad, objetos suyos, esto es, él mismo se hace objeto»([20] [87]).
En sus comentarios acerca de los Manuscritos, Bordiga insistió especialmente en este punto: la resolución de los enigmas de la historia solo es posible si «nos deshacemos del engaño milenario del individuo aislado frente al mundo natural, que los filósofos llaman estúpidamente, mundo externo. ¿Externo a qué? ¿Externo al yo, ese supremo deficiente? ¿Externo a la especie humana? Pues tampoco, ya que el hombre, como especie, es interno a la naturaleza, formando parte del mundo físico». Para continuar diciendo que «en este poderoso texto, el objeto y el sujeto, se convierten, al igual que el hombre y la naturaleza, en una sola y única cosa. Incluso todo es objeto: el hombre como sujeto "contra natura" desaparece junto a la ilusión de un yo singular»([21] [88]). Hasta ese momento, el cultivo voluntario de estados de la conciencia (o más bien etapas, ya que no hablamos de nada definitivo) que fuesen mas allá de la percepción del yo aislado, estuvo en gran parte limitada a las tradiciones místicas. En el budismo Zen por ejemplo, las reseñas de las experiencias de Satori, son una tentativa de superar la ruptura entre el sujeto y el objeto, mediante una unidad más amplia, lo que en cierto modo recuerda el modo de ser que Bordiga, siguiendo a Marx, intentó describir. Pero aunque la sociedad comunista pueda, quizás, lograr reapropiarse de esas tradiciones, no podemos sin embargo deducir de esos pasajes de Marx y Bordiga, que el comunismo pueda definirse como «sociedad mística», o que existiría un «misticismo comunista», tal y como aparece en ciertos textos sobre la cuestión de la naturaleza, publicados recientemente por el grupo bordiguista Il Partito comunista([22] [89]).
La enseñanza de todas las tradiciones místicas estaba inevitablemente ligada, en mayor o menor medida, a las distintas concepciones erróneas religiosas e ideológicas, resultantes de la inmadurez de las tradiciones históricas, mientras que, por el contrario, el comunismo será capaz de reapropiarse del «núcleo racional» de esas tradiciones, integrándolas en una verdadera ciencia del hombre. Inevitablemente también, el objeto y las técnicas de las tradiciones místicas quedaban reservadas a una elite de individuos privilegiados, mientras en el comunismo no habrá «secretos» que ocultar a los «vulgares mortales». Así pues, la extensión de la conciencia que realizará la humanidad colectiva del futuro, habrá de ser incomparablemente superior a los destellos de iluminación alcanzados por individuos sometidos a los límites que impone la sociedad de clases.
Las ramas de un árbol de la tierra
Esto es lo más lejos que Marx llegó a alcanzar en su visión del comunismo, algo que va más allá del propio comunismo, ya que como el propio Marx llegó a afirmar «el comunismo es la forma necesaria y el principio dinámico del próximo futuro, pero el comunismo en sí mismo no es la finalidad del desarrollo humano»([23] [90]). El comunismo, aún en su forma plenamente desarrollada, no es más que el comienzo de la sociedad humana.
Pero, tras haber acariciado el cielo, es necesario volver a poner los pies en tierra, o lo que es lo mismo, demostrar que este árbol cuyas ramas se elevan hacia el cielo, hunde firmemente sus raíces en la tierra.
Ya hemos avanzado con anterioridad numerosos argumentos, con que rebatir la acusación de que las diversas descripciones que Marx hace de la sociedad comunista no serían mas que esquemas puramente especulativos y utópicos. Primeramente hemos mostrado como ya sus primeros escritos como comunista, se basan en un diagnóstico muy completo y científico de la alienación del hombre, y mas precisamente de ésta bajo el reino del capital. La solución se desprende lógicamente del diagnóstico: el comunismo debe proporcionar la «superación positiva» de todas las manifestaciones de la alienación humana.
En segundo lugar hemos visto como las descripciones de una humanidad que reencuentra su sana existencia, están siempre basadas en apreciaciones reales sobre un mundo que se ha transformado; en auténticos momentos de inspiración que se dieron en seres de carne y hueso, incluso sometidos a los límites que impone la alienación.
De todas formas, en los Manuscritos aún no estaba suficientemente desarrollada la concepción del materialismo histórico, es decir, el examen de las sucesivas transformaciones económicas y sociales que sientan las bases de la futura sociedad comunista. Por esa razón, en sus trabajos posteriores, Marx tuvo que consagrar un gran esfuerzo a estudiar el modo de actuar del sistema capitalista, comparándolo con los modos de producción anteriores a la época burguesa. En particular, una vez que puso al desnudo las contradicciones inherentes a la extracción y la realización de la plusvalía, Marx fue capaz de explicar como todas las anteriores sociedades de clases perecieron porque no podían producir suficientemente, mientras que lo que amenaza destruir al capitalismo es la «sobreproducción». Pero es que precisamente esa tendencia inherente del capitalismo a la sobreproducción, es lo que permite a éste poner por vez primera las bases de una sociedad de abundancia material, de una sociedad capaz de liberar las inmensas fuerzas productivas desarrolladas por el capitalismo de las trabas que éste mismo le impone cuando alcanza su periodo de decadencia histórica; de una sociedad en definitiva capaz de desarrollar esas mismas fuerzas productivas pero para satisfacer las necesidades humanas y concretas del hombre y no las necesidades inhumanas y abstractas del capital.
En los Grundisse, Marx examinó este problema, refiriéndose específicamente a la cuestión del tiempo de sobretrabajo: «Así, al reducir al mínimo el tiempo de trabajo, el capital contribuye, aún a su pesar, a crear tiempo social disponible para el esparcimiento de todos y cada uno. Pero aunque cree ese tiempo disponible, tiende a transformarlo en sobretrabajo. Y cuanto más lo consigue, más sufre de sobreproducción, de modo que en cuanto no está en condiciones de explotar el sobretrabajo, el capital detiene el trabajo necesario. Cuanto más se agrava esta contradicción, mas se percibe que el crecimiento de las fuerzas productivas debe desarrollarse a partir de la apropiación del sobretrabajo no por los demás sino por la propia masa obrera. Cuando ésta lo alcance -y el tiempo disponible pierda pues su carácter contradictorio-, el tiempo de trabajo necesario se alineará por una parte con las necesidades del individuo social, mientras que por otro lado asistiremos a un crecimiento tal de las fuerzas productivas que el ocio aumentará para cada uno, mientras la producción sera calculada en función de la riqueza de todos. Y por ser la verdadera riqueza, la plena potencia productiva de todos los individuos, el patrón de medida será entonces no el tiempo de trabajo sino el tiempo disponible»([24] [91]).
Volveremos sobre esta cuestión del tiempo de trabajo en próximos artículos, en particular cuando abordemos los problemas económicos del período de transición. Lo que sí nos interesa destacar aquí es como por muy radical y profunda que fuera la visión de Marx sobre la perspectiva comunista, no por ello deja de estar basada en una sobria afirmación de las posibilidades reales, contenidas en el sistema de producción existente. Pero es que la emergencia de un mundo que mida la riqueza en términos de «tiempo disponible» más que en «tiempo de trabajo», de un mundo que destina conscientemente sus recursos productivos al pleno desarrollo del potencial humano, no es solo una mera posibilidad, sino también una necesidad acuciante para que la humanidad encuentre una salida a las contradicciones devastadoras del capitalismo. Estos desarrollos teóricos muestran por sí mismos, que están en continuidad con las primeras y audaces descripciones de la sociedad comunista, mostrando de manera evidente que la «superación positiva» de la alienación descrita por Marx no es una opción más, entre otras muchas que la humanidad pudiera elegir para su futuro, sino su único futuro.
En el próximo artículo, seguiremos los pasos de Marx y Engels, después de sus primeros textos en los que señalan los objetivos finales del movimiento comunista: resaltar la lucha política que constituye la precondición inevitable de las transformaciones económicas y sociales que preveían. Examinaremos pues, como el comunismo llegó a ser un programa político explícito, antes, durante y después de las grandes convulsiones de 1848.
CDW
En su autobiografía, Trotski recuerda los primeros días de la revolución de Octubre, señalando que el proceso revolucionario se expresa como una explosión masiva de inspiración colectiva: “El marxismo se considera como la expresión consciente del proceso inconsciente de la historia. Pero este proceso "inconsciente" -en sentido histórico-filosófico, no psicológico- sólo se funde con su expresión consciente en sus puntos culminantes, cuando las masas, por un empuje de sus fuerzas elementales, rompen las compuertas de la rutina social y plasman victoriosamente las necesidades más profundas de la evolución histórica. En instantes como éstos la conciencia teórica más elevada de la época se fusiona con la acción directa de las capas más profundas, de las masas oprimidas más alejadas de toda teoría. Esta unión creadora de lo consciente y lo inconsciente es lo que suele llamarse inspiración. Las revoluciones son momentos de arrebatadora inspiración. Todo verdadero escritor tiene momentos de creación en que alguien más fuerte que él mismo guía su mano. Todo verdadero orador tiene momentos en que por su boca habla algo más poderoso que lo que brota de ella en sus horas normales. Es la «inspiración», producto de la más alta tensión creadora de todas las fuerzas. Lo inconsciente surge de las hondas simas subordinándose al trabajo consciente del pensamiento, asimilándose en una especie de unidad superior.
“En un momento dado, todas las fuerzas del espíritu, puestas en suprema tensión, se apoderan de toda la actividad individual, fundida con el movimiento de masas. Así fueron los días que vivieron los “dirigentes” en las jornadas de Octubre. Las fuerzas más recatadas del organismo, sus instintos más profundos, hasta ese fino sentido del olfato, herencia de nuestros antepasados animales, se irguieron, hicieron saltar los diques de la rutina psicológica y se pusieron al servicio de la revolución. Estos dos procesos, el individual y el colectivo, reposaban en la combinación de lo consciente con lo inconsciente, del instinto, que es el resorte de la voluntad, con las más altas generalizaciones del espíritu.
“La fachada exterior no tenía nada de patética; la gente iba y venía fatigada, hambrienta, sin lavar, con los ojos hinchados y las caras barbudas. Y si, después de algún tiempo, cogéis a uno cualquiera de estos hombres, será muy poco lo que pueda contaros de las horas y los días críticos” (Trotski, Mi vida).
Este pasaje sobre la emancipación de los sentidos es destacable porque, en continuidad con los escritos de Marx, plantea la cuestión de la relación entre el marxismo y la teoría psicoanalítica. Según el autor de este artículo, las concepciones de Marx sobre la alienación y la emancipación de los sentidos han sido confirmadas, a partir de un punto de vista diferente, por los descubrimientos de Freud. Del mismo modo que Marx veía la alienación del hombre como un proceso acumulativo que alcanza su punto culminante en el capitalismo, Freud ha descrito que el proceso de la represión alcanza su paroxismo en la civilización actual. Para Freud, lo que está reprimido es precisamente la capacidad del ser humano para gozar de sus sentidos, el lazo erótico con el mundo que saboreamos en la primera infancia pero que es progresivamente «reprimido», a la vez en la evolución de la especie y en la de cada individuo. Freud comprendió igualmente que la fuente última de esta represión reside en la lucha contra la penuria material. Pero mientras que Freud, como pensador burgués honesto, uno de los últimos en aportar una contribución real a la ciencia humana, no fue capaz de considerar una sociedad que pudiera superar la penuria y, por tanto, la necesidad de represión, Marx, en su visión de la emancipación de los sentidos, incluye la restauración de una esencia erótica "infantil", a un nivel superior: «Un hombre no puede volver a ser un niño sin ser pueril. ¿Pero, recordando la ingenuidad del niño, no debe él mismo esforzarse, a un nivel más elevado, en reproducir su verdad?» (Introducción general a la Crítica de la economía política).
[1] [92] Manuscritos: economía y filosofía, «Propiedad privada y comunismo».
[2] [93] Ídem.
[3] [94] Ídem.
[4] [95] Ídem.
[5] [96] Además en español, la palabra trabajo viene del latín trepalium, un instrumento de tortura.
[6] [97] «Notas de lectura».
[7] [98] Ídem.
[8] [99] Crítica al Programa de Gotha.
[9] [100] La Ideología alemana, « Feuerbach», «Historia».
[10] [101] Ídem, «III San Max», «Organización del trabajo».
[11] [102] La terminología utilizada aquí, está inevitablemente marcada por el prejuicio sexual, porque la historia de la división del trabajo es igualmente la historia de la opresión de las mujeres y de su exclusión efectiva de muchas esferas de la actividad social y política. En sus primeros trabajos Marx ya subrayaba acertadamente que la relación natural entre los sexos «permite juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad. Del carácter de esta relación se deduce la medida en que el hombre se ha convertido en ser genérico, en hombre y se ha comprendido como tal» (Manuscritos, «Comunismo y propiedad»). Así, para Marx es evidente que la abolición comunista de la división del trabajo supone igualmente la abolición de todas las funciones restrictivas impuestas a los hombres y las mujeres. El marxismo nunca se ha reclamado del autoproclamado «movimiento de liberación de la mujer» que se precia de ser el único en comprender que las visiones «tradicionales» (es decir las estalinistas e izquierdistas) de la revolución estarían limitadas a estrechos objetivos políticos y económicos y «despreciarían» por este hecho la necesidad de una transformación radical de las relaciones entre los sexos. Para Marx, era evidente desde el principio que una revolución comunista significaría precisamente una transformación profunda de todos los aspectos de las relaciones humanas.
[12] [103] Manuscritos, «Comunismo y propiedad».
[13] [104] Ídem.
[14] [105] Ídem.
[15] [106] Ídem.
[16] [107] Ídem.
[17] [108] The marriage of heaven and hell (El matrimonio del cielo y el infierno), William Blake.
[18] [109] «Principios de una crítica de la economía política», El Capital.
[19] [110] Manuscritos, «Critica de la filosofía hegeliana».
[20] [111] Ídem, «Comunismo y propiedad».
[21] [112] «Tablas inmutables de la teoría comunista del partido» en Bordiga, la passion du communisme, J. Camatte, 1972.
[22] [113] Ver en particular el Informe de la reunión del 3/4 de febrero en Florencia, en Communist Left (Izquierda comunista) nº 3, así como el artículo «Naturaleza y revolución comunista» en Communist Left nº 5. No nos sorprende que los bordiguistas caigan en el misticismo: toda su noción de un programa comunista invariante está fuertemente impregnado de él. Debemos saber igualmente que en ciertas formulaciones sobre la superación del yo atomizado, es decir la alienación entre sí y los demás, Bordiga se extravía en la negación pura y simple del individuo; del mismo modo, el punto de vista de Bordiga tanto sobre el comunismo como sobre el partido (al que ve, en cierto sentido como un prefiguración de aquel) patina a menudo hacia una supresión totalitaria del individuo por la colectividad. En cambio Marx, siempre rechazó tales concepciones como expresiones de deformaciones groseras y primitivas del comunismo. Marx habló siempre del comunismo como lo que resuelve la contradicción entre el individuo y la especie; y no de la abolición del individuo sino de su realización en la colectividad, y la realización de ésta en cada individuo.
[23] [114] Manuscritos, «Propiedad privada y comunismo».
[24] [115] «Principios de una crítica de la economía política», El Capital.
Series:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Documento – El aplastamiento del proletariado alemán y la ascensión del fascismo
- 3053 reads
La actualidad del método de Bilan
Frente a los fuertes resultados electorales de la extrema derecha en Francia, Bélgica, Alemania, Austria, o frente a los pogromos hechos por bandas de extrema derecha, más o menos manipuladas, contra los inmigrantes y refugiados en Alemania del Este, la propaganda de la burguesía «democrática», partidos de izquierda e izquierdistas en primera línea, ha vuelto a sacar el espectro de un «peligro fascista».
Como de costumbre, cada vez que la chusma racista y xenófoba hace sus canalladas, se alza el coro unánime de las «fuerzas democráticas». Con grandes campañas publicitarias se estigmatizan los éxitos «populares» de la extrema derecha en las elecciones y todo el mundo se lamenta por la pasividad de la población, presentada como simpatía hacia las acciones de los esbirros de ese medio. El Estado puede entonces presentar su represión como única garantía de las «libertades», la única fuerza capaz de enfrentar la peste racista, de impedir el retorno del horror fascista de siniestra memoria. Todo eso forma parte de la propaganda de la clase dominante, quien, en plena continuidad con las campañas ideológicas que alaban el «triunfo del capitalismo y el fin del comunismo», multiplica los llamados por la defensa de la «democracia» capitalista.
Estas campañas «antifascistas» se basan, en gran parte, en dos mentiras: la primera es la que pretende que las instituciones de la democracia burguesa, y las fuerzas políticas que a éstas apelan, constituyen una muralla contra las «dictaduras totalitarias»; la segunda es la que afirma que hoy en día, en Europa occidental, podrían surgir regímenes de tipo fascista.
Frente a esas campañas, la lucidez de los revolucionarios de los años 30 permite comprender el verdadero curso histórico actual, como lo muestra el artículo de Bilan que aquí publicamos.
Este artículo fue escrito hace cerca de 60 años, en plena victoria del fascismo en Alemania, un año antes de la llegada al poder del Frente popular en Francia. Las ideas que desarrolla sobre la actitud de las «fuerzas democráticas» frente al ascenso del fascismo en Alemania, así como sobre las condiciones históricas que hacen posible ese tipo de regímenes, siguen siendo de plena actualidad en el combate contra los portavoces del «antifascismo».
La Fracción de izquierda del Partido comunista de Italia, obligada por el régimen fascista de Musolini a exilarse (particularmente en Francia), defendía, a contra corriente de todo el «movimiento obrero» de aquella época, la necesidad de la lucha independiente del proletariado por la defensa de sus intereses y de su perspectiva revolucionaria: el combate contra el capitalismo como un todo.
Contra aquellos que pretendían que los proletarios apoyasen a las fuerzas burguesas democráticas para impedir la llegada del fascismo, Bilan demostraba, con los hechos, que las instituciones democráticas, en vez de alzarse como murallas frente al ascenso del fascismo, hicieron su lecho: «... entre la constitución de Weimar y Hitler se desarrolla un proceso de perfecta y orgánica continuidad». Bilan establece que el fascismo no era una aberración sino una forma del capitalismo, una forma posible y necesaria sólo frente a ciertas condiciones históricas particulares: «... el fascismo se edificó sobre la doble base de las derrotas proletarias y de las imperativas necesidades de una economía acorralada por una profunda crisis económica».
El fascismo en Alemania, así como «la democracia de plenos poderes» en Francia, traducían la aceleración de la estatificación (de la «disciplinización» dice Bilan) de la vida económica y social del capitalismo de los años 30, un capitalismo sometido a una crisis económica sin precedentes que agudizaba los antagonismos interimperialistas. Pero lo que explica que esta tendencia se concrete en forma de «fascismo» o en forma de «democracia de plenos poderes» se sitúa a nivel de la relación de fuerzas entre las dos principales clases de la sociedad: la burguesía y la clase obrera. Para Bilan, el establecimiento del fascismo exige una previa derrota, física e ideológica, del proletariado. El fascismo en Alemania e Italia tenía como tarea rematar el aplastamiento del proletariado iniciado por la socialdemocracia.
Los que hoy predican sobre la inminente amenaza del fascismo, «olvidan» esa condición de derrota histórica señalada por Bilan. Las presentes generaciones de proletarios, en particular en Europa occidental, no han sido ni físicamente derrotadas ni ideológicamente reclutadas. En esas condiciones, la burguesía no puede abandonar las armas del «orden democrático». La propaganda oficial utiliza el espantajo fascista tan sólo para encadenar mejor a los explotados al orden establecido, la «democrática» dictadura del capital.
Bilan habla de la URSS como de un «Estado obrero» y trata a los Partidos Comunistas de «partidos centristas». Habrá que esperar en efecto la Segunda Guerra mundial para que la Izquierda comunista de Italia asuma plenamente el análisis de la naturaleza capitalista de la URSS y de los partidos estalinistas. Sin embargo, eso no impidió que estos revolucionarios, a partir de los años 30, denunciaran sin vacilaciones a los estalinistas como fuerzas «que trabajan por la consolidación del mundo capitalista en su conjunto», «un elemento de la victoria fascista». El trabajo de Bilan se realiza en pleno período de derrota de la lucha revolucionaria del proletariado, al principio de la gigantesca tarea teórica que representaba el análisis crítico de la mayor experiencia revolucionaria de la historia: la revolución rusa.
Bilan levaba consigo confusiones relacionadas con el enorme apego de los revolucionarios para con aquella experiencia sin par, pero constituía un precioso e irremplazable momento de la clarificación política revolucionaria. El trabajo de Bilan fue una etapa crucial cuya metodología sigue siendo hoy perfectamente válida: el análisis de la realidad, sabiendo siempre situarse desde el punto de vista histórico y mundial de la lucha proletaria, sin concesiones.
CCI
El aplastamiento del proletariado alemán y la ascensión des fascismo (Bilan, marzo de 1935)
Adquirir una visión histórica del período actual, suficientemente amplia para integrar los fenómenos fundamentales que expresa, nos exige un análisis crítico de los acontecimientos de la posguerra, de las derrotas y victorias de la revolución. Afirmar que la revolución rusa es el objeto central de nuestra crítica, de la crítica que ella misma presentó, es justo. Pero debe añadirse inmediatamente que Alemania constituye el eslabón más importante de la cadena que hoy atenaza al proletariado mundial.
En Rusia, la debilidad estructural del capitalismo, la conciencia del proletariado ruso, representada por los bolcheviques, no permitió que la burguesía concentrase mundial e inmediatamente sus fuerzas en torno a su sector amenazado, mientras que en Alemania toda la realidad de la posguerra traduce una intervención de este tipo, facilitada por la presencia de un capitalismo fuerte con sus tradiciones democráticas y un proletariado que llegó de manera precipitada a la conciencia de sus tareas.
Los acontecimientos de Alemania (desde el aplastamiento de los espartakistas hasta el advenimiento del fascismo) contienen en sí una crítica de Octubre 1917. Constituyen una respuesta del capitalismo a acciones a menudo inferiores a las que permitieron la victoria de los bolcheviques. Por ello un análisis serio de Alemania debería empezar por un examen de las tesis del 3° y 4° Congreso de la Internacional comunista. Estos contienen elementos que no van más allá de la Revolución rusa, pero que hacían frente al feroz asalto de las fuerzas burguesas contra la revolución mundial. Estos congresos elaboraron posiciones de defensa del proletariado agrupado en torno al Estado soviético, pero, para poder realmente hacer temblar al capitalismo, era necesaria una creciente ofensiva por parte de los obreros de todos los países y una simultánea progresión ideológica de su organismo internacional. Los acontecimientos de 1923 en Alemania fueron precisamente sofocados gracias a esas posiciones que se oponían al esfuerzo revolucionario de los obreros. Por sí mismos, esos acontecimientos constituyeron un contundente mentís de esos congresos.
Alemania prueba claramente las insuficiencias del patrimonio ideológico legado por los bolcheviques; pero hubo insuficientes esfuerzos no sólo por parte de los bolcheviques sino también por parte de los comunistas del mundo entero, y en particular en Alemania. ¿Acaso hizo alguien, en algún lugar, una crítica histórica de la lucha ideológica y política de los espartakistas? A nuestro parecer, aparte algunas anodinas repeticiones de generalidades de Lenin, ningún esfuerzo ha sido hecho. Se guerrea contra «el luxemburguismo», se lloriquea sobre el aplastamiento de los espartakistas, se estigmatizan los crímenes de Noske y Scheidemann, pero de análisis, nada. Sin embargo, 1919 en Alemania expresa una crítica de la democracia burguesa más avanzada que la de Octubre 1917. Si los bolcheviques demostraron que el partido del proletariado puede ser un guía victorioso únicamente si sabe, al formarse, rechazar toda alianza con corrientes oportunistas, los acontecimientos de 1923 demostraron que la fusión de los espartakistas con los Independientes en Halle, fue un factor importante en la confusión del PC ante la batalla decisiva.
En resumen, en vez de llevar la lucha proletaria a niveles más altos que Octubre, en vez de negar más profundamente las formas de dominación capitalista, los compromisos con las fuerzas enemigas, en vísperas de un asalto revolucionario inminente, sólo podía facilitar el reagrupamiento de las fuerzas capitalistas, arrastrando las posiciones revolucionarias a niveles inferiores a los que permitieron el triunfo de los obreros rusos. Así, la posición del camarada Bordiga en el 2o Congreso, contra el parlamentarismo, era una tentativa de llevar adelante las posiciones de ataque del proletariado mundial, mientras que la posición de Lenin fue una tentativa de emplear de manera revolucionaria un elemento históricamente superado para enfrentar una situación que no contenía aún todas las condiciones de un asalto revolucionario. Los acontecimientos dieron razón a Bordiga, no sobre esta cuestión en sí, sino al nivel más amplio de una apreciación crítica de los acontecimientos de 1919 en Alemania, afirmando la necesidad de un mayor esfuerzo destructivo del proletariado antes de las nuevas batallas que tenían que decidir la suerte del Estado proletario y de la revolución mundial.
En este artículo trataremos de examinar la evolución de las posiciones de clase del proletariado alemán con el fin de poner de relieve los elementos de principio que pueden completar las aportaciones de los bolcheviques, hacer una crítica de los que pretenden calcar estas aportaciones en situaciones nuevas, contribuir al trabajo de crítica general de los acontecimientos de la posguerra.
El artículo 165 de la Constitución de Weimar dice: «Obreros y empleados colaborarán (en los Consejos obreros) en un pie de igualdad, con los patrones, en la reglamentación de las cuestiones de sueldos y de trabajo, así como al desarrollo general económico de las fuerzas productivas». Esto es lo que mejor caracteriza un período en el que la burguesía alemana entendió no solamente que debía ampliar su organización política hasta la más extrema democracia (el extremo de reconocer a los Consejos obreros), sino también que tenía que darles a los obreros la ilusión de un poder económico. De 1919 hasta el 1923, tuvo el proletariado la impresión de ser la fuerza política predominante del Reich. Los sindicatos, incorporados desde cuando la guerra en el aparato estatal, se habían vuelto pilares que sostenían el conjunto del edificio capitalista y los únicos en ser capaces de orientar los esfuerzos proletarios hacia la reconstrucción de la economía alemana y de un aparato estable de dominación capitalista. La democracia burguesa reivindicada por la socialdemocracia demostró en aquel entonces que era el único medio para impedir la evolución revolucionaria de la clase obrera, orientándola hacia un poder político dirigido de hecho por la burguesía, aprovechándose ésta del apoyo de los sindicatos para sacar a flote la industria. Esta es la época en que nacen y dominan «la primera legislación social del mundo», los contratos colectivos de trabajo, las células de fábricas que tienden en ciertas ocasiones a oponerse a los sindicatos reformistas y logran concentrar el esfuerzo revolucionario de los proletarios, tal como ocurrió por ejemplo en el Rhur, en 1921-22. La reconstrucción alemana, al desarrollarse en ese derroche de libertades y derechos obreros, desembocó como se sabe en la inflación de 1923, en que se expresaron a la vez tanto las dificultades de un capitalismo derrotado y terriblemente empobrecido para volver a lanzar su aparato productivo, como también la reacción de un proletariado que vió de golpe su sueldo nominal, su «kolossal» legislación social, su apariencia de poder político reducidos a la nada. Si fue derrotado el proletariado alemán en 1923, a pesar de los «gobiernos obreros» de Sajonia, de Turingia, a pesar de tener un PC fuerte y no gangrenado por el centrismo, dirigido además por antiguos espartakistas, a pesar de todas estas circunstancias favorables debidas a las dificultades del imperialismo alemán, las causas han de buscarse en Moscú, en las Tesis 3a y 4a que aceptaron los espartakistas y que estaban muy lejos del «programa de Spartakus» de 1919, situándose al contrario muy por debajo de éste. A pesar de sus escasos equívocos, el discurso de Rosa Luxemburgo contiene una denuncia feroz de las fuerzas democráticas del capitalismo, una perspectiva económica y también política, y nada de «gobiernos obreros» más o menos vacíos o de frentes únicos con partidos contrarrevolucionarios.
A nuestro parecer, la derrota de 1923 es la respuesta de los acontecimientos al estancamiento del pensamiento crítico del comunismo, un pensamiento repetitivo en lugar de innovador, un pensamiento que se niega a sacar de la realidad misma las reglas programáticas nuevas, en un momento en que el capitalismo mundial, al ocupar el Ruhr, estaba ayudando objetivamente a la burguesía alemana al provocar una oleada de nacionalismo susceptible de canalizar o al menos enturbiar la conciencia de los obreros e incluso de los dirigentes del PC.
Una vez doblado ese cabo peligroso, el capitalismo alemán pudo beneficiarse de la ayuda financiera de países como Estados Unidos, convencidos de la desaparición momentánea de todo peligro revolucionario. Fue entonces la época de un movimiento de concentración y de centralización industriales y financieras sin precedentes, basadas en una racionalización desenfrenada, mientras Stresemann sucedía a la serie de gobiernos socialistas o socializantes. La socialdemocracia apoyó esa consolidación estructural de un capitalismo que buscaba en su organización disciplinaria la fuerza para hacer frente a sus adversarios de Versalles, agitando ante los obreros el mito de la democracia económica, de la salvaguardia de la industria nacional, de poder tratar con algunos patronos sobre las ventajas socialistas que a ellos les interesaban...
En 1925-26, hasta los primeros síntomas de la crisis mundial, el movimiento de organización de la economía alemana crece sin cesar. Podría casi decirse que el capitalismo alemán, que pudo enfrentarse al mundo entero gracias a sus fuerzas industriales y a la militarización de un aparato económico impresionante, ha proseguido, una vez pasadas las turbulencias sociales de la posguerra, su organización económica ultracentralizada indispensable en esta fase de guerras interimperialistas. Y es así como está volviendo, espoleado por las dificultades mundiales, a la organización económica de guerra. Desde 1926 quedan formados los grandes konzerns (conglomerados) del Stahlwerein, de la IG Farbenindustrie, el konzern eléctrico Siemens, la Allgemeine Electrizität Gesellchaft (AEG), conglomerados facilitados por la inflación y el alza de los valores industriales resultante.
Ya antes de la guerra, la organización económica en Alemania, los cárteles, los konzers, la fusión del capital financiero e industrial, había alcanzado un nivel muy elevado. Pero, a partir de 1926, el movimiento se acelera, fusionándose konzerns como el de Thyssen, el de la Rheinelbe-Union, Phoenix, Rheinische Stahlwerke, para formar la Stahlwerein, la cual controlará la industria carbonífera y todos sus subproductos; la metalurgia y todo lo que con ésta se relaciona. Y sustituirán los hornos Thomas, que necesitan mineral de hierro (que Alemania ha perdido al perder Lorena y Alta Silesia) por hornos Siemens-Martin, que pueden utilizar chatarra.
Esos Konzerns pronto van a controlar rigurosa y severamente toda la economía alemana, erigiéndose cual enormes diques contra los que el proletariado va a estrellarse; su desarrollo se acelera gracias a las inversiones de capitales norteamericanos y en parte gracias a los pedidos rusos. Y desde ese momento, el proletariado, el cual, tras lo ocurrido en 1923 va a perder sus ilusiones sobre su poder político real, va a ser arrastrado a una lucha decisiva. La socialdemocracia apoya al capitalismo alemán, pretende demostrar que los konzerns son embriones socialistas y defiende los contratos colectivos de conciliación, camino que llevaría hacia una democracia económica. El PC sufre su «bolchevización», la cual, con la llegada del «socialfascismo», coincidirá con la realización de los planes quinquenales en Rusia y le llevará a desempeñar un papel análogo -aunque no idéntico- al de la socialdemocracia.
Es, sin embargo, desde esta época de racionalización, de formación de gigantescos konzerns cuando aparecen en Alemania las bases económicas y sociales del advenimiento del fascismo en 1933. La concentración agudizada de las masas proletarias consecuencia de las tendencias capitalistas, una legislación social que servirá de cortafuegos contra movimientos revolucionarios peligrosos, pero muy costosa, un desempleo permanente perturbador de las relaciones sociales, las pesadas cargas que pagar al extranjero (las reparaciones de guerra) todo lo cual acarreaba ataques continuos contra unos salarios ya bajísimos a causa de la inflación. Lo que sobre todo provocó el advenimiento y dominación del fascismo fue la amenaza proletaria que había surgido en la posguerra y que seguía estando presente. De esa amenaza pudo salvarse el capitalismo gracias a la socialdemocracia, pero contra ella se exigía una estructura política que correspondiera a la concentración disciplinaria que se había efectuado en el terreno económico. Del mismo modo que la unificación de Alemania estuvo precedida por una concentración y centralización industriales en 1865-70, el advenimiento del fascismo estuvo precedido por una reorganización altamente imperialista de la economía germana necesaria para salvar al conjunto de una clase burguesa acorralada cuando el Tratado de Versalles. Cuando hoy se habla de intervenciones económicas del fascismo, de «su» economía dirigida, «su» autarquía, se está deformando bastante la realidad. Lo que el fascismo representa es ni más ni menos que la estructura social que, al cabo de una evolución económica y social, le era necesaria al capitalismo. Haber dado el poder a un fascismo después de 1919, es algo que no hubiera podido hacer un capitalismo alemán en total descomposición, y sobre todo porque el proletariado seguía siendo una amenaza. Por eso el pronunciamiento de Kapp fue combatido por amplias fracciones del capitalismo, como también, por cierto, por los aliados, todos los cuales se daban perfecta cuenta de la inapreciable ayuda de los socialistas traidores. En Italia, en cambio, el asalto revolucionario del proletariado no ocurre en medio de la descomposición del capitalismo, sino de la conciencia de la debilidad de éste, que lo obliga a echarse atrás cuando tienen lugar las ocupaciones de fábricas, dejando su suerte en manos de los socialistas. Pero gracias a ese retroceso, el capitalismo italiano podrá reaccionar inmediatamente una vez pasado el huracán, teniendo así las manos libres para llevar el fascismo al poder.
En resumen, todas las innovaciones del fascismo, desde el punto de vista económico, estriban en el incremento de la «disciplinización» económica, en la relación entre el Estado y los grandes konzerns (nombramiento de comisarios en los diferentes ramos de la economía) y en la consagración de una economía de guerra.
La democracia como estandarte de la dominación capitalista no le conviene a una economía acorralada por la guerra, zarandeada por el proletariado y cuya centralización tiene como meta el organizar la resistencia en espera de una nueva carnicería, lo cual es una manera de traspasar al plano mundial sus propias dificultades, tanto más por cuanto supone cierta movilidad en las relaciones económicas y políticas, una facultad de desplazamiento de grupos e individuos que, aunque gravitan todos en torno al mantenimiento de privilegios de una clase, deben dar sin embargo a todas las clases la impresión de una posible elevación social. En el período de desarrollo de la economía alemana de posguerra, los konzerns ligados al aparato de Estado, le exigían a éste el reembolso de las concesiones que habían tenido que otorgar a causa de las luchas obreras. Todo ello hacía desaparecer la posibilidad de supervivencia de la democracia, pues la perspectiva que le quedaba a la burguesía alemana no era la de la explotación de unas colonias con pingues beneficios que ella ya no poseía, no era la de un derecho a los mercados mundiales, sino la de la lucha dura y áspera contra el Tratado de Versalles y su sistema de reparaciones. Esto iba a implicar una lucha despiadada y violenta contra el proletariado. En esto, al igual que en lo económico, el capitalismo alemán estaba mostrando el camino al que los demás países iban a llegar aunque por muy diferentes atajos. Es evidente que sin la ayuda del capitalismo mundial, la burguesía alemana nunca hubiera logrado realizar sus objetivos. Para que la burguesía alemana pudiera aplastar a los obreros, hubo que hacer desaparecer todo lo que podía recordar la presencia del capital extranjero, en especial norteamericano, que pudiera entorpecer la explotación exclusiva de los obreros alemanes por la burguesía alemana; se otorgaron moratorias a Alemania en el pago de las reparaciones y, por fin acabaron anulándolas. Pero también se necesitó la intervención del Estado soviético, el cual dejó abandonados por completo a los proletarios alemanes en beneficio de sus planes quinquenales, enturbiando y entorpeciendo sus luchas para acabar siendo un factor en la victoria del fascismo.
Un examen de la situación que va desde marzo 1923 a marzo de 1933 permite comprender que entre la Constitución de Weimar hasta Hitler se desarrolla un proceso de una continuidad total y orgánica. La derrota de los obreros ocurre tras una etapa de florecimiento de la democracia burguesa y «socializante» plasmada en la República de Weimar y que permite la reconstitución de las fuerzas capitalistas. Entonces, progresivamente, se va a ir cerrando el garrote. Pronto será Hindenburg, en 1925, quien se convertirá en defensor de esa Constitución y cuanto más y mejor reconstituye el capitalismo su armazón, tanto más se restringe la democracia o se amplía en momentos de tensión social incluso con la presencia todavía de gobiernos socialistas de coalición (H. Muller), aunque, debido tanto a centristas como a socialistas no hacen sino incrementar el sentimiento de desamparo entre los obreros, esa democracia tiende a desaparecer (gobierno de Brüning con sus decretos-ley) para acabar dejando el sitio al fascismo, el cual ya no encontrará frente a sí a la más mínima oposición obrera. Entre la democracia y su mejor producto, la república de Weimar, y el fascismo no se manifestará ninguna oposición: aquella permitirá el aplastamiento de la amenaza revolucionaria, dispersará al proletariado, enturbiará su conciencia, éste, al cabo de esa evolución, será la bota de acero capitalista que rematará la labor, realizando rígidamente la unidad de la sociedad capitalista a base de ahogar toda amenaza proletaria.
No vamos a hacer como esos pedantes y escritorzuelos de toda calaña que, una vez ocurridas las cosas, pretenden «corregir» la historia esforzándose en dar una explicación a lo acontecido en Alemania con aquello de la mala aplicación de esta o aquella fórmula. Es evidente que el proletariado alemán no podía vencer más que a condición de liberar (mediante las fracciones de izquierda) a la Internacional comunista (IC) de la influencia nefasta y disolvente del centrismo, reagrupándose en torno a consignas que nieguen todas las formas de la democracia y del «nacionalismo proletario», manteniéndose bien agarrado a sus intereses y a sus conquistas. Ningún frente único democrático podía salvar al proletariado alemán. Al contrario, lo único que hubiera podido salvarlo habría sido una lucha que rechazara ese frente único. La lucha del proletariado alemán iba a quedar dispersada desde el momento en que se ligaba a un Estado proletario (la URSS, NDLR) que en realidad ya estaba trabajando por la consolidación del mundo capitalista en su conjunto.
Del mismo modo que hoy puede hablarse de «fascistización» de los Estados capitalistas en donde se están instaurando democracias «de plenos poderes», también puede caracterizarse así la evolución capitalista en Alemania, con la única diferencia de que aquí la democracia se ha ido encogiendo gradualmente hasta desembocar en la situación de marzo de 1933. En ese curso histórico, la democracia ha sido un factor fundamental y desapareció bajo los golpes del fascismo cuando fue evidente que sólo éste podía ahogar una posible fermentación de un movimiento de masas. Alemania, más que Italia nos muestra ya una transición legal de Von Papen a Schleicher y de éste a Hitler, bajo la égida del defensor de la Constitución de Weimar: Hindenburg. Pero, al igual que en Italia, la fermentación de las masas exigía oleadas de masas para destruir las organizaciones obreras, diezmar el movimiento obrero. Hasta es posible que la situación en países como éste (Francia) vaya todavía más lejos con sus democracias de «plenos poderes», al no haber tenido frente a ellas a proletariados que hayan realizado asaltos revolucionarios importantes. Son países que además gozan de situaciones privilegiadas (posesión de colonias) comparadas con Italia o Alemania, de modo que, paralelamente a las intervenciones disciplinarias en la economía, es posible que logren ahogar al proletariado sin tener que recurrir a la destrucción total de la fuerzas tradicionales de la democracia, las cuales harían sin lugar a dudas un esfuerzo de adaptación (plan CGT en Francia, plan De Man en Bélgica).
El fascismo no se explica ni como clase separada y diferente del capitalismo, ni como emanación de unas clases medias exasperadas. El fascismo es la forma de dominación de un capitalismo que ya no logra, mediante la democracia, unir a todas las clases de la sociedad en torno al mantenimiento de sus privilegios. No es un nuevo tipo de organización social, sino una superestructura adaptada a una economía altamente desarrollada y que tiene como misión la de destruir políticamente al proletariado, la de aniquilar todo esfuerzo para que se establezca una relación entre las contradicciones cada día mayores que desgarran al capitalismo y la conciencia revolucionaria de los obreros. Los especialistas en estadística podrán hacer constar la importante masa de pequeños burgueses en Alemania (y entre éstos, 5 millones de intelectuales, incluidos los funcionarios) para con ello pretender explicar el fascismo como «su» movimiento. Ello no impide que el pequeño burgués está sumido en un ambiente histórico en el que las fuerzas productivas lo aplastan y le hacen comprender su impotencia, fuerzas que determinan una polarización de los antagonismos sociales en torno a dos actores principales: la burguesía y el proletariado. Al pequeño burgués ya no le queda ni la posibilidad de inclinarse hacia uno u hacia el otro, pero instintivamente se dirige hacia quienes le garanticen el mantenimiento de su posición jerárquica en la escala social. En lugar de erguirse contra el capitalismo, el pequeño burgués, asalariado de poltrona o comerciante, gravita en torno a un caparazón social que él quisiera que fuera lo bastante sólido para que haga reinar «el orden y la tranquilidad» y el respecto a su dignidad, en contra de las luchas obreras que no le dan salida y le ponen nervioso y que enturbian la situación. Pero si el proletariado se yergue y pasa al asalto, entonces el pequeño burgués no puede hacer más que esconderse y aceptar lo inevitable. Cuando se presenta al fascismo como el movimiento de la pequeña burguesía se deforma la realidad histórica, ocultando el terreno verdadero en el que de verdad aquél se ha levantado. El fascismo canaliza todas las contradicciones que ponen en peligro al capitalismo, dirigiéndolas hacia la consolidación de éste. Contiene los deseos de tranquilidad del pequeño burgués, la desesperación del desempleado hambriento, el odio ciego del obrero desorientado y sobre todo la voluntad capitalista de eliminar todo factor perturbador de una economía militarizada, de reducir al máximo los gastos de mantenimiento de un ejército de desempleados permanentes.
En Alemania, el fascismo se ha edificado en el doble cimiento de las derrotas proletarias y de las necesidades imperiosas de una economía acorralada por una crisis económica muy profunda. Fue bajo el gobierno Brüning, en particular, cuando el fascismo empezó su auge, en un momento en que los obreros se mostraron incapaces de defender sus salarios furiosamente atacados y los desempleados sus subsidios reducidos a golpes de decretos-ley. En las fábricas, en los tajos, los nazis creaban sus células de fábrica, no hacían ascos al empleo de huelgas reivindicativas, convencidos como estaban de que, gracias a los socialistas y a los centristas, esas huelgas nunca irían más allá de lo previsto; y fue en el momento en que el proletariado se declaraba vencido, en noviembre de 1932, antes de las elecciones convocadas por Von Pappen que acababa de disolver el gobierno socialista de Prusia, cuando estalló la huelga de transportes públicos en Berlín, dirigida por fascistas y comunistas. Esta huelga destrozó al proletariado berlinés, pues los comunistas aparecieron ya incapaces de expulsar de ella a los fascistas, de ampliarla y de hacer que sirviera de señal para una lucha revolucionaria. La disgregación del proletariado alemán vino acompañada, por un lado, de un desarrollo del fascismo que volvió las armas de los obreros contra los obreros mismos y por otro lado, de medidas de orden económico, de ayuda creciente al capitalismo (recordemos a este respecto que fue Von Papen quien adoptó las medidas de subvención a las empresas que emplearan parados con derecho a disminuir los salarios).
En resumen, la victoria de Hitler en marzo de 1933 no necesitó la menor violencia: era la fruta madurada por socialistas y centristas, el resultado normal de una forma democrática caduca. La violencia sólo tuvo sentido tras la subida al poder de los fascistas, no ya como respuesta contra un ataque proletario, sino para prevenirlo para siempre. De ser una fuerza destrozada, disgregada, el proletariado iba a convertirse en factor activo de la consolidación de una sociedad orientada enteramente hacia la guerra.
Por eso los fascistas no podían limitarse a tolerar los órganos de clase incluso dirigidos como lo estaban por traidores, sino que debían extirpar hasta la menor huella de la lucha de clases para así machacar mejor a los obreros transformándolos en instrumentos ciegos de las pretensiones imperialistas del capitalismo alemán.
El año de 1933 puede considerarse como el de la fase de realización sistemática de la labor de amordazamiento por parte del fascismo. Los sindicatos han sido aniquilados y sustituidos por consejos de empresa controlados por el gobierno. En enero de 1934 aparece el sello jurídico de esa labor: la Carta del Trabajo, que reglamenta el problema de los salarios, prohíbe las huelgas, instituye la omnipotencia de los patronos y de los comisarios fascistas, realiza el enlace total de la economía centralizada con el Estado.
De hecho, si bien al capitalismo italiano le costaron varios años antes de dar a luz su «Estado corporativo», el capitalismo alemán, más desarrollado, ha llegado a él rápidamente. El atraso de la economía italiana, en comparación con la del Reich, hizo difícil la edificación de una estructura social que contuviera automáticamente todos los eventuales sobresaltos de los obreros; en cambio, Alemania con una economía más desarrollada, pasó inmediatamente a la militarización de las relaciones sociales fuertemente enlazadas con los ramos de la producción controlados por comisarios de Estado.
En tales condiciones, el proletariado alemán, al igual que el italiano, ha dejado de tener existencia propia. Para volverse a encontrar con su conciencia de clase, deberá esperar a que las nuevas situaciones de mañana logren romper la camisa de fuerza con la que el capitalismo lo ha paralizado. En espera de ello, ahora no es ni mucho menos el momento de hacer proclamas utópicas sobre la posibilidad de una labor clandestina de masas en los países fascistas, política que ya ha hecho caer a muchos heroicos camaradas en manos de los verdugos de Roma o Berlín. Hay que considerar disueltas a las antiguas organizaciones que se reivindican del proletariado al haber quedado sometidas a los acontecimientos del capitalismo y pasar al trabajo teórico de análisis histórico, lo cual es previo a la reconstrucción de órganos nuevos que puedan llevar al proletariado a la victoria, gracias a la crítica viva del pasado.
Bilan
Series:
- Revolución alemana [116]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
Historia del Movimiento obrero:
Cuestiones teóricas:
- Fascismo [118]
1993 - 72 a 75
- 5604 reads
Revista internacional n° 72 - 1er trimestre de 1993
- 3897 reads
sumario
Situación internacional - Encrucijada
- 3305 reads
Situación internacional
Encrucijada
Desde Somalia a Angola, desde Venezuela a Yugoslavia, entre hambrunas y matanzas, entre golpes de Estado y guerras «civiles», el torbellino de la descomposición acelerada de todos los engranajes de la sociedad capitalista provoca cada día más estragos. Por todas partes, no sólo la prosperidad y la libertad prometidas no llegan nunca, sino que, además, el capitalismo instala su hierro y su fuego, desata el militarismo, reduce a las masas de la inmensa mayoría de la población mundial a la desesperación, a la miseria y a la muerte, y lleva a cabo ataques masivos contra las condiciones de existencia del proletariado en los grandes centros urbanos e industrializados.
Caos, mentiras y guerra imperialista
El llamado «nuevo orden mundial» es en realidad el caos generalizado. Esto están obligados a reconocerlo hasta los más acérrimos defensores del orden imperante. Incluso, al no poder ocultar el deterioro actual, los diarios, las radios y televisiones de todos los países, todos esos voceros de las clases dominantes, se han puesto ahora a rivalizar en «poner al desnudo» la realidad. Escándalos políticos, genocidios étnicos, deportaciones, represiones y persecuciones raciales, pogromos y catástrofes de toda índole, epidemias y hambrunas, de todo hay. Pero, evidentemente, esos acontecimientos tristemente reales, no nos los van a explicar por lo que son en sus raíces, o sea, consecuencia de la crisis mundial del capitalismo([1]), sino que son presentados cual fatalidad imparable.
Cuando la propaganda muestra las hambrunas en Somalia, las matanzas de la «purificación étnica» en la ex Yugoslavia, las deportaciones y torturas a las poblaciones en las repúblicas del Sur de la ex URSS, los chanchullos de políticos y demás, está dando cuenta de la realidad de la descomposición actual. Pero lo hacen sin establecer la más mínima relación entre esos fenómenos, inoculando así un sentimiento de impotencia, entorpeciendo la toma de conciencia de que es el modo de producción capitalista en su conjunto el responsable de la situación, en todos sus aspectos más corruptos, y que, en primera fila, se encuentran las burguesías de los grandes países.
La descomposición es el resultado del bloqueo de todos los engranajes de la sociedad: la crisis general de la economía mundial, abierta hace ya 25 años y la ausencia de la menor perspectiva de solución de esa crisis. Las grandes potencias, que, con el derrumbamiento del estalinismo, pretendían abrir una «era de paz y de prosperidad» para el capitalismo, se ven en realidad arrastradas cada una por sus intereses de una forma desordenada, lo cual a la vez nutre e incrementa la disgregación social tanto dentro de cada país como internacionalmente.
En el plano interior de los países industrializados, las burguesías nacionales se esfuerzan por contener las expresiones de la descomposición, a la vez que las utilizan para reforzar la autoridad del Estado([2]). Eso es lo que hizo la burguesía de EEUU durante las revueltas de Los Ángeles de la primavera del 92: se permitió el lujo de controlar su explosión y extensión([3]). Eso también lo está haciendo la burguesía alemana, la cual, desde el otoño, está desarrollando una campaña sobre la «caza de extranjeros». La burguesía alemana controla los acontecimientos, cuando no los provoca bajo mano, para así hacer pasar las medidas de reforzamiento del «control de la emigración», o sea su propia «caza a los extranjeros». Intenta encuadrar a la población en general y a la clase obrera en particular, en la política del Estado, mediante el montaje de manifestaciones en defensa de la «democracia».
En el plano internacional, desde que desapareció la disciplina del bloque occidental, impuesta frente al bloque imperialista ruso, con la aceleración de la crisis que los golpea de lleno, en el corazón de la economía mundial, los países industrializados son cada vez menos «aliados». Se ven arrastrados a un enfrentamiento encarnizado entre sus intereses capitalistas e imperialistas opuestos. No van hacia no se sabe qué «paz». Están, en realidad, afilando sus tensiones militares.
Somalia: preludio a intervenciones más difíciles
Desde hace año y medio, Alemania ha andado echando leña al fuego en Yugoslavia, rompiendo el statu quo que aseguraba el dominio americano en el Mediterráneo, con su apoyo a una Eslovenia y a una Croacia «independientes». Estados Unidos intenta, desde el inicio del conflicto, frenar la extensión de una zona de influencia dominada por Alemania. Después de haber apoyado veladamente a Serbia, saboteando las «iniciativas europeas» que habrían consagrado el debilitamiento relativo de su hegemonía, los Estados Unidos han acelerado la cadencia.
La intervención militar norteamericana no aportará la «paz» a Somalia, como tampoco atajará las hambres que tantos estragos están causando en ese país como en tantos otros, en una de las regiones más desheredadas del mundo. Somalia no es sino un campo de entrenamiento de operaciones militares de mayor envergadura que los Estados Unidos están preparando y que están dirigidas en primer término contra las grandes potencias que pudieran poner en entredicho su supremacía en el escenario mundial, y en primer término, Alemania.
La «acción humanitaria» de las grandes potencias no es más que un pretexto para «ocultar los sórdidos intereses imperialistas que fundamentan su acción y por los cuales se pelean. Para cubrir, pues, con una cortina de humo su propia responsabilidad en la barbarie actual y justificar nuevas escaladas»([4]). En el raid de las fuerzas armadas estadounidenses en Somalia la miseria es lo de menos, el hambre y las matanzas que abruman a ese país les importa un rábano, del mismo modo que en la Guerra del Golfo de hace dos años, guerra en la que el destino de las poblaciones locales no contaba para nada, cuya situación, por otra parte, no ha hecho más que empeorar desde esa primera «victoria» del «nuevo orden mundial».
Desde hace dos años se ha ido relajando la disciplina impuesta a todos por la «coalición» bajo la batuta norteamericana en la guerra del Golfo. Estados Unidos tiene cada día más dificultades para mantener su «orden mundial», orden que se parece cada vez más a un gallinero. Ahogada por el agotamiento y la quiebra de partes enteras de su economía, la burguesía estadounidense necesita de una nueva ofensiva de amplitud, que deje de nuevo bien clara su superioridad militar para así poder seguir imponiendo sus dictados a sus antiguos «aliados».
La primera fase de esta ofensiva consiste para los norteamericanos en darle un buen palo a las pretensiones del imperialismo francés, imponiendo un control total de las operaciones en Somalia, dejando a las tropas francesas de Yibuti el papel de extra de la película sin ninguna función de importancia en Mogadiscio. Esta primera fase no es, sin embargo, más un primer round de preparación comparada con las necesidades de la intervención en la ex Yugoslavia, en Bosnia, intervención que tendrá que ser masiva para ser eficaz como así lo han declarado desde el verano de 1992 los jefes de Estado mayor de los ejércitos estadounidenses, especialmente Colin Powell, uno de los jefes de la guerra del Golfo([5]). Aunque el cuerno de África es, por su situación geográfica, una zona estratégica de gran interés, la amplitud de la operación de los USA([6]) y su masiva publicidad, van sobre todo a servir para justificar y preparar operaciones más importantes, en los Balcanes, en Europa, que sigue siendo la clave de todo lo que se juega en el enfrentamiento imperialista, como lo han demostrado las dos guerras mundiales.
EEUU no tiene el objetivo de machacar a Somalia bajo una marea de bombas como hizo en Irak([7]), pero tampoco harán nada para que cesen las matanzas y atajar el hambre en la región. Su objetivo es primero intentar restablecer una imagen de «guerra limpia», necesaria para obtener la suficiente adhesión de la población para otras intervenciones difíciles, costosas y duraderas. En segundo lugar, intenta dar un aviso a la burguesía francesa, y por detrás de ésta, a la alemana y a la japonesa, sobre la determinación de los Estados Unidos en mantener su liderazgo. Por último, la operación en Somalia, prevista desde hace tiempo ya, sirve, como cualquier otra acción de «mantenimiento del orden» para reforzar los preparativos de guerra, y, más concretamente, el despliegue de la acción militar norteamericana en Europa.
Por algo la alianza franco-alemana exige, a través, por ejemplo, del presidente de la comisión de la CEE, Delors, que participen más tropas de los países de Europa en Yugoslavia, no para restablecer la paz como pretenden sino para estar presentes militarmente en el terreno frente a las iniciativas estadounidenses. Alemania, por primera vez desde la Segunda Guerra mundial, envía 1500 soldados fuera de sus fronteras. De hecho, so pretexto de «hacer llegar víveres» a Somalia, es un primer paso hacia una participación directa en los conflictos. Y es un mensaje a Estados Unidos sobre la voluntad de Alemania de que estará militarmente presente en el campo de batalla ex yugoslavo. Es una nueva etapa que la confrontación va a franquear, en especial en el plano militar, pero también en todos los aspectos de la política capitalista. La elección de Clinton en EEUU no modificará las principales opciones de la estrategia de la burguesía norteamericana; y además expresa los cambios que se están produciendo en la situación mundial.
Clinton: una política más dura
En 1991, unos meses después de la «victoria» de la «tempestad del desierto», pese a la baja de popularidad debida a la agravación de la crisis en EEUU, el futuro de Bush era una reelección sin problemas. Ha ganado finalmente Clinton, al haberse granjeado poco a poco el apoyo de fracciones de peso de la burguesía americana, el de medios de comunicación influyentes en particular y gracias también al sabotaje deliberado de la campaña de Bush por la candidatura de Perot. Ésta fue relanzada una segunda vez directamente contra Bush. Con las revelaciones del escándalo del «Irakgate»([8]), con las acusaciones a Bush, ante miles de televidentes, de haber animado a Irak a invadir Kuwait, la burguesía de EEUU le hacía entender al vencedor de la «tempestad del desierto» qué salida le quedaba: la puerta de la calle. El resultado relativamente confortable de Clinton frente a Bush, ha plasmado la voluntad de cambio ampliamente mayoritario en el seno de la burguesía americana.
Lo primero que decidió a la burguesía americana, después algunas vacilaciones, a dejar de lado su discurso ideológico basado en un liberalismo incapaz de atajar el declive económico y, lo que es peor, visto como responsable de éste, fue precisamente la amplitud de la catástrofe económica. Con la recesión abierta desde 1991, la burguesía se ha visto obligada a sentenciar la quiebra de tal ultraliberalismo, inadaptado para justificar la intervención creciente del Estado, necesaria para proteger los restos de un aparato productivo y financiero que está haciendo aguas por todas partes. En su gran mayoría se ha adherido al discurso sobre la necesidad de «más Estado» que Clinton propone, que se adapta mejor a la realidad de la situación que el discurso de Bush, basado en la continuidad de la «reaganomics»([9]).
En segundo lugar, la administración Bush no ha logrado mantener la iniciativa de EEUU en el ruedo mundial. Sí pudo, durante la guerra del Golfo, hacer la unanimidad en torno al papel incuestionado de superpotencia militar mundial desempeñado en el montaje y ejecución de esa guerra; pero, desde entonces, esa unanimidad se ha ido desmoronando sin haber podido encontrar los medios para organizar otra intervención tan espectacular y eficaz para imponerse frente a los rivales potenciales de EEUU.
En Yugoslavia, en un momento en que, ya en verano del 92, los Estados Unidos habían previsto una intervención aérea en Bosnia, los europeos les metieron la zancadilla. El viaje «sorpresa» de Mitterrand a Sarajevo permitió dar al traste con la campaña «humanitaria» norteamericana que estaba entonces sirviendo para preparar los bombardeos. Además, el inextricable ovillo de fracciones armadas y la geografía de la región hacen mucho más peligrosa cualquier operación militar, disminuyendo especialmente la eficacia de la aviación, pieza clave del ejército americano. La administración Bush no pudo desplegar los medios necesarios. Y aunque se montó una nueva acción en Irak, neutralizando una parte del espacio aéreo del país, tal acción no le dio la ocasión de hacer una nueva demostración de fuerza, al no haber caído esta vez Sadam Husein en la provocación.
Al perder las elecciones, Bush ha servido de chivo expiatorio de los reveses de la política de EEUU, tanto del balance económico más que alarmante como del mediano balance en el liderazgo militar mundial. Señalado como responsable, Bush rinde un último servicio al permitir que se oculte el hecho de que no puede existir una política diferente y que es el sistema mismo el que está definitivamente carcomido. Lo que es más, para una burguesía enfrentada a una «opinión pública» desilusionada por los resultados económicos y sociales desastrosos de los años 80 y más que escéptica sobre el «nuevo orden mundial», la alternancia con Clinton, tras doce años de Partido republicano, da oxígeno a la credibilidad de la «democracia» norteamericana.
Y en cuanto a asumir el incremento de intervenciones militares, la burguesía puede confiar plenamente en el Partido demócrata, el cual tiene en ello una experiencia todavía mayor que la del Partido republicano, pues fue aquél el que gobernaba el país antes y durante la Segunda Guerra mundial, el que desencadenó y llevó a cabo la guerra de Vietnam, el que relanzó la política de armamento con Carter a finales de los años 70.
Con Clinton, la burguesía de EEUU intenta encarar la encrucijada, primero frente la crisis económica y, para mantener su liderazgo mundial en el terreno imperialista mundial, frente a la tendencia a la formación de un bloque rival encabezado por Alemania.
La abortada « Europa del 93 »
Tras el hundimiento del bloque del Este, los diferentes acuerdos e instituciones que garantizaban cierto grado de unidad entre los diferentes países de Europa se basaban, debajo del «paraguas» de EEUU, en un interés común de esos países contra la amenaza del bloque imperialista ruso. Con la desaparición de esa amenaza, la «unidad europea» perdió sus cimientos y la famosa «Europa del 93» está resultando un aborto.
En lugar de la «unión económica y monetaria», de la que el Tratado de Maastricht iba a ser una epata decisiva, que agruparía primero a todos los países de la «Comunidad económica europea», para luego integrar a otros, lo que se vislumbra en el horizonte es una «Europa a dos velocidades». Por un lado, la alianza de Francia y Alemania, hacia la que se inclinan España, Bélgica, en parte Italia, alianza que presiona para que se tomen medidas con las que contrarrestar la competencia americana y japonesa, y está intentando librarse de la tutela militar americana([10]). Por otro lado, los demás países, con Gran Bretaña en cabeza, Holanda también, que se resisten al auge del poderío de Alemania en Europa, apostando por la alianza con Estados Unidos, país que, por su parte, está dispuesto a oponerse por todos los medios a que surja un bloque rival.
Entre conferencias y cumbres europeas, entre ratificaciones parlamentarias y referendos, no está dibujándose ni mucho menos esa gran unidad y armonía entre las burguesías nacionales de los diferentes países de Europa. A lo que sí asistimos es a un férreo pulso cada día más duro a causa de la necesidad de escoger entre la alianza con Estados Unidos, que siguen siendo la primera potencia mundial, y su challenger, Alemania, y todo ello con el telón de fondo de una crisis económica sin precedentes y una descomposición social que empiezan a hacer notar sus desastrosas consecuencias en el meollo mismo de los países desarrollados. Y por mucho que ese pulso tenga las apariencias de un reto entre «democracias» apegadas al método del «diálogo» para «encontrar terrenos de entendimiento», la guerra carnicera en la ex Yugoslavia, alimentada por el enfrentamiento entre las grandes potencias por detrás de las rivalidades entre los nuevos Estados «independientes»([11]), nos da ya una primera idea de la mentira de la «unidad» de las «grandes democracias» y de la barbarie de que son capaces para defender sus intereses imperialistas([12]). No sólo continúa la guerra en Bosnia, sino que corre el riesgo de alcanzar a Kosovo y a Macedonia en donde la población también se verá arrastrada por el torbellino de la barbarie.
Europa, a donde confluyen las rivalidades entre las principales potencias, es un continente evidentemente central en la tendencia a la formación de un bloque alemán, y la ex Yugoslavia es su «laboratorio» militar europeo. Pero es el planeta entero el escenario de las tensiones entre los nuevos polos imperialistas, tensiones alimentadas por los conflictos armados en el Tercer mundo y en el ex bloque soviético.
La multiplicación de los «conflictos locales»
Tras el desmoronamiento del antiguo «orden mundial», no sólo no han cesado los antiguos conflictos locales, como atestigua la situación en Afganistán o en Kurdistán por ejemplo, sino que además surgen otras nuevas «guerras civiles» entre fracciones locales de la burguesía, obligadas antes a colaborar por un mismo interés nacional. Sin embargo, el estallido de nuevos focos de tensión no queda nunca limitado a lo estrictamente local. Cualquier conflicto atrae inmediatamente la codicia de fracciones de la burguesía de países vecinos y, en nombre de las étnias, de disputas fronterizas, por querellas religiosas, aduciendo el «peligro de desorden» o con cualquier otro pretexto, desde el más pequeño sátrapa local hasta las grandes potencias, todos van corriendo a meterse en la espiral del enfrentamiento armado. La menor guerra «civil» o «local» desemboca inevitablemente en enfrentamiento entre grandes potencias.
No todas las tensiones se deben en su origen a los intereses de esas grandes potencias capitalistas. Pero éstas, por la imparable «lógica» misma de la guerra capitalista, acaban siempre metiéndose en ellas, aunque sólo sea por impedir que lo hagan sus competidores y marcar puntos que pudieran tener su importancia en la relación de fuerzas general.
Así, los Estados Unidos intervienen o siguen de cerca situaciones «locales» que pueden servir sus intereses frente a rivales potenciales. En África, en Liberia, la guerra, al principio entre bandas rivales, se ha transformado hoy en punta de lanza de la ofensiva estadounidense para acabar con la presencia francesa en sus «cotos de caza» que son Mauritania, Senegal y Costa de Marfil. En América del Sur, Estados Unidos ha mantenido una apacible neutralidad durante el intento de golpe de Estado en Venezuela contra Carlos Andrés Pérez, amigo de Mitterrand, González y del difunto Willy Brandt, miembros todos ellos de la Internacional socialista, y favorable al mantenimiento de la influencia de Francia, España y de Alemania. En Asia, EEUU se interesa muy de cerca por la política prochina de los Jemeres rojos, haciéndolo todo por mantener a China en su órbita antes que verla meterse en el juego de Japón.
Las grandes potencias se inmiscuyen también en enfrentamientos entre subimperialismos regionales que, por su situación geográfica, su dimensión y el armamento nuclear que poseen, pesan peligrosamente en la balanza de la relación de fuerzas imperialistas del mundo. Así ocurre con el subcontinente indio, en donde impera una situación desastrosa que acarrea todo tipo de rivalidades dentro de cada país entre fracciones de la burguesía, como lo atestiguan las recientes masacres de musulmanes en India. Esas rivalidades se han visto agudizadas por la permanente confrontación entre India y Pakistán, apoyando éste a los musulmanes de India, fomentando ésta la rebelión contra el gobierno pakistaní en Cachemira. La desaparición de las antiguas alianzas internacionales de India con la URSS y de Pakistán con China y USA, ha llevado a este último país, no ya a calmar los conflictos sino a correr el riesgo de alimentarlos.
Las grandes potencias se van aspiradas también por conflictos nuevos que, en un principio, ni deseaban ni han fomentado. En los países del Este, en el territorio de la ex URSS especialmente, las tensiones entre las repúblicas no han cesado de agravarse. Cada república se ve enfrentada a minorías nacionales que se proclaman «independientes» y forman milicias, recibiendo el apoyo abierto o solapado de otras repúblicas: los armenios de Azerbaiyán, los chechenos de Rusia, los rusos de Moldavia y Ucrania, las facciones de la guerra «civil» en Georgia, y un largo etcétera. A las grandes potencias les repugna el inmiscuirse en el barrizal de esas situaciones locales, pero el hecho de que otras potencias secundarias, como Turquía, Irán o Pakistán miren codiciosamente hacia esas zonas de la antigua URSS, o el hecho de que hoy sea la misma Rusia la que se está desgarrando en medio de una lucha feroz entre «conservadores» y «reformistas», todo eso está abriendo las puertas a la extensión de los conflictos.
Ante la descomposición que agudiza las contradicciones, engendra rivalidades y conflictos, las fracciones de la burguesía, desde las más pequeñas hasta las más poderosas, sólo tienen una respuesta: el militarismo y las guerras.
Guerra y crisis
Se han hundido los regímenes capitalistas de tipo estalinista, surgidos tras la contrarrevolución de los años 20-30 en Rusia, que habían instaurado una forma rígida y totalmente militarizada de capitalismo. Los burócratas de ayer han dado una nueva mano de pintura a su nacionalismo de siempre con la fraseología de la «independencia» y de la «democracia». Lo único que pueden ofrecer, hoy como ayer, es corrupción, gangsterismo y guerra.
En el proceso de desmoronamiento del sistema capitalista, les toca ahora hundirse a los regímenes capitalistas de tipo occidental, los que pretendían haber dado la prueba, gracias a su supremacía económica, de la «victoria del capitalismo»: freno sin precedentes de las economías, purga drástica de los beneficios, desempleo por millones de obreros y empleados, degradación en constante aumento de las condiciones de trabajo, alojamiento, educación, salud y seguridad.
Pero en estos países, contrariamente al del llamado Tercer mundo, o al del ex bloque del Este, el proletariado no está dispuesto a soportar sin reacción las consecuencias dramáticas de ese hundimiento para sus condiciones de vida, como así lo ha demostrado la formidable expresión de cólera de la clase obrera en Italia en otoño del 92.
Hacia una reanudación de las luchas de la clase obrera
Después de tres años de pasividad, las manifestaciones, los paros y las huelgas de cientos de miles de obreros y empleados en Italia, en otoño de 1992, han sido las primeras señales de un cambio de considerable importancia. La clase obrera respondió ante los ataques más brutales desde la Segunda Guerra mundial. En todos los sectores y en todas las regiones, durante algunas semanas, la clase obrera ha recordado que la crisis económica mide a todos los obreros por el mismo rasero atacando por todas partes sus condiciones de existencia; ha recordado, sobre todo, que todos juntos, por encima de las divisiones que el capitalismo impone, los obreros son la fuerza social que puede oponerse a las consecuencias de la crisis.
Las iniciativas obreras en las huelgas, la participación masiva en las manifestaciones de protesta contra el plan de austeridad del gobierno, y la bronca contra los sindicatos oficiales que apoyaban ese plan, han demostrado una capacidad de respuesta intacta por parte de los proletarios. Aunque la burguesía haya guardado la iniciativa y el movimiento masivo del principio se haya ido deshilachando después, es ya una experiencia de las primeras luchas importantes de los obreros desde 1989 en los países industrializados, es el retorno de la combatividad obrera.
Los acontecimientos en Italia han sido una etapa para que la clase obrera, con su vuelta a la lucha, en el terreno común de la resistencia a la crisis, tome confianza en su capacidad para responder a los ataques del capitalismo, y abrir una perspectiva.
La ausencia de información sobre los acontecimientos en Italia, tan en contraste con la publicidad que tuvieron la «huelga» de los siderúrgicos, la «huelga» de los transportes, la «huelga» del sector público durante las grandes maniobras sindicales en la primavera de 1992 en Alemania([13]), es, en cierto modo, reveladora de lo que ha significado ese auténtico avance obrero en el movimiento de Italia. Cuando la burguesía alemana logró en la primavera pasada ahogar la más mínima iniciativa obrera, sus maniobras obtuvieron espacios abiertos en todos los medios de comunicación de la clase dominante de todos los países. En otoño, la burguesía italiana obtuvo, gracias al black-out de esa misma propaganda, el apoyo de la burguesía internacional, ya que podía esperarse y temer la reacción de los obreros a las medidas de austeridad, que el Estado italiano no podía postergar por más tiempo.
Ese movimiento ha sido un primer paso hacia la reanudación de la lucha de clases internacional. Italia es el país del mundo en donde el proletariado tiene mayor experiencia de luchas obreras y mayor desconfianza hacia los sindicatos, lo cual no es ni mucho menos lo que ocurre en otros países europeos. Por ello las reacciones obreras en otros países europeos o en EEUU no tendrán de entrada un carácter tan radical y masivo como en Italia.
En Italia mismo, por lo demás, el movimiento topó con sus límites. Por un lado, el rechazo masivo de los sindicatos por la mayoría de los obreros en ese movimiento, ha demostrado que, a pesar de la ruptura de los tres últimos y largos años, la experiencia antigua de la clase obrera de su enfrentamiento con los sindicatos no se ha perdido. Pero, por otro lado, la burguesía se esperaba ese rechazo. Y lo ha hecho todo por focalizar la cólera obrera en acciones espectaculares, contra los dirigentes sindicales, evitándose así una respuesta más amplia contra las medidas y el conjunto del aparato de Estado y de todos sus apéndices sindicales.
En lugar de haber tomado el control de la lucha en las asambleas generales, en las que, colectivamente, los obreros pueden decidir los objetivos y los medios de acción, los organismos «radicales», de tipo sindicalista de base, organizaron un desahogo del descontento. Con las piedras y las tuercas lanzadas a la cabeza de los dirigentes sindicaleros, los «basistas» mantenían la trampa de la falsa oposición entre el sindicalismo de base y los sindicatos oficiales, sembrando así la desorientación y quebrando la movilización masiva y la unidad, que es lo único que permite que se desarrolle una eficaz resistencia contra los ataques del Estado.
Las luchas obreras en Italia han significado una reanudación de la combatividad a la vez que han plasmado las dificultades que por todas partes se presentan ante la clase obrera, y, en primer término, el sindicalismo, oficial o de base, y el corporativismo.
El ambiente de desconcierto y de confusión que se respira en los medios obreros a causa de las campañas ideológicas sobre la «quiebra del comunismo», el final del marxismo, el final de la lucha de clases, sigue todavía presente. La combatividad es sólo la condición previa para salir de ese ambiente. La clase obrera deberá tomar conciencia de que su lucha exige un cuestionamiento general, de que a quien se enfrenta es al capitalismo como sistema mundial que domina el planeta, un sistema en crisis, portador de miseria, guerra y destrucción.
Hoy, empieza a desaparecer la pasividad ante esas promesas de «paz» de un capitalismo triunfante. La «tempestad del desierto» ha contribuido a desvelar las mentiras de esa «paz».
Poner al desnudo lo que significa la participación de los ejércitos de los grandes países «democráticos» en guerras como la de Somalia y en la ex Yugoslavia es menos evidente. Pretenden intervenir para «proteger a la población» y «acompañar la ayuda alimenticia». Sin embargo, la lluvia de ataques que está cayendo sobre las condiciones de vida de la clase obrera pondrá al desnudo los pretextos «humanitarios» para mandar tropas pertrechadas con las armas más sofisticadas, costosas y asesinas, y va a contribuir a hacer comprender la mentira «humanitaria» y la verdad de la labor de los ejércitos «democráticos», labor tan sucia como la de todas las cuadrillas, bandas, milicias y ejércitos de todo pelaje y convicción que aquéllos pretenden combatir.
En cuanto a la promesa de «prosperidad», la catástrofe y la aceleración sin precedentes de la crisis económica están haciendo añicos los últimos ejemplos-refugio donde las condiciones de vida han estado relativamente protegidas, en países como Alemania, Suecia o Suiza. El desempleo masivo se extiende ahora por sectores de mano de obra altamente cualificada, las menos afectadas hasta ahora, que vienen a unirse al tropel de los millones de desempleados en las áreas del mundo en donde el proletariado es más numeroso y está más concentrado.
El despertar de la lucha de clases en Italia del otoño de 1992 ha marcado una reanudación de la combatividad obrera. El desarrollo de la crisis, con el militarismo cada día más presente en el clima social de los países industrializados, va a servir para que las próximas luchas de importancia, que acabarán necesariamente por surgir, desemboquen en un desarrollo de la conciencia en la clase obrera de la necesidad de reforzar su unidad, y, junto con las organizaciones revolucionarias, forjar así su perspectiva hacia un verdadero comunismo.
OF
[1] Ver artículo sobre la crisis económica en este número.
[2] La burguesía lo intenta todo por atajar la descomposición que afecta a su orden social. Pero es una clase totalmente incapaz de destruir su causa profunda, puesto que es su propio sistema de explotación y de ganancia la raíz de tal descomposición. Sería como si quisiera cortar de raíz la rama en la que está encaramada.
[3] Véase Revista Internacional nº 71.
[4] Revista internacional nº 71. Como lo menciona el diario francés Libération del 9/12/92 : «Y ha sido así como, protegiéndose con el anonimato, un muy alto responsable de la misión de Naciones unidas en Somalia (Onusom) dio rienda suelta a su modo profundo de pensar: “La intervención norteamericana apesta a arrogancia. No han consultado a nadie. El desembarco ha sido preparado muy de antemano, lo humanitario sólo es un pretexto. Lo que aquí vienen a hacer, de hecho, es un test, del mismo modo que se prueba una vacuna en un animal, para probar su doctrina sobre cómo resolver futuros conflictos locales. Ahora bien, esta operación costará como los propios EEUU lo han reconocido, entre 400 y 600 millones de dólares en su primera fase. Con la mitad de esa cantidad, sin un solo soldado, devolveríamos su próspera estabilidad a Somalia”».
[5] Colin Powell se ha declarado contrario a la intervención en Yugoslavia en septiembre de 1992.
[6] Según fuentes próximas a Butros Ghali, secretario general de la ONU, las necesidades de intervención para llevar alimentos sería de 5 000 hombres. Los EEUU han desplazado a 30 000.
[7] Cerca de 500 000 muertos y heridos bajo los bombardeos.
[8] Ese escándalo así nombrado por analogía con el de Watergate, que hizo caer a Nixon, y el Irangate, que desestabilizó a Reagan, ha revelado, entre otras cosas, la importancia de la ayuda financiera otorgada por EEUU a Irak, a través de un banco italiano, en el año anterior a la guerra del Golfo, ayuda utilizada por Irak para desarrollar sus investigaciones e infraestructuras con vistas a dotarse del arma atómica...
[9] Ver artículo sobre la crisis.
[10] Recuérdese la formación de un cuerpo de ejército franco-alemán así como el proyecto de formación de una fuerza naval italo-franco-española.
[11] Sobre la guerra en Yugoslavia y la responsabilidad de las grandes potencias, léanse los nº 70 y 71 de la Revista Internacional.
[12] En cuanto a los acuerdos económicos, en nada son una expresión de una verdadera cooperación, o de un entendimiento entre burguesías nacionales, de igual modo que la competencia económica no engendra mecánicamente divergencias políticas y militares. Antes del hundimiento del bloque del Este, EEUU y Alemania eran ya serios competidores en lo económico, lo cual no les impedía ser perfectos aliados en el terreno político y militar. La URSS nunca fue un competidor serio de EEUU en el plano económico y sin embargo su rivalidad militar hizo que, durante cuarenta años, se cerniera sobre el planeta la amenaza de destrucción. Hoy, Alemania puede muy bien entablar acuerdos económicos con Gran Bretaña, en el marco europeo, incluso a veces contra los intereses de Francia, ello no impide que Gran Bretaña y Alemania estén en total oposición en el plano político y militar, mientras que Francia y Alemania hacen la misma política.
[13] Ver Revista internacional nº 70.
Crisis económica mundial - ¿Un poco más de Estado?
- 5775 reads
Crisis económica mundial
¿Un poco más de Estado?
En lugar de vivir el «relanzamiento» tan cacareado, la economía mundial sigue hundiéndose en el marasmo. En el corazón del mundo industrializado, los estragos del capitalismo en crisis se plasman en millones de nuevos desempleados y en la degradación acelerada de las condiciones de vida de los proletarios que disponen todavía de un trabajo. Eso sí, ahora nos anuncian «novedades». Ante la impotencia de las antiguas recetas para relanzar la actividad productiva, los gobiernos de los grandes países industrializados (Clinton, en cabeza) han proclamado una «novísima» doctrina: el retorno a «más Estado». «Grandes obras», financiadas por los Estados nacionales, ésa sería la nueva poción mágica que debería dar nuevo impulso a la destartalada máquina de explotación capitalista. ¿Qué hay detrás de ese cambio de discurso de los gobiernos occidentales? ¿Qué expectativas de éxito van a tener políticas tan «originales»?
a deberíamos estar en plena reanudación de la economía mundial. Eso es al menos lo que desde hace dos años nos han venido prometiendo los «expertos» para «dentro de seis meses» ([1]). Sin embargo, el año 1992 termina en una situación catastrófica. En el centro del sistema, en esa parte del globo que hasta ahora ha podido librarse relativamente, la economía de los primeros países golpeados por la recesión desde 1990 (Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá) no logran salir realmente de ella ([2]), mientras se hunden las economías de las demás potencias, Japón y países europeos.
Desde 1990, la cantidad de desempleados se ha incrementado en EEUU en tres millones y medio. Un millón y medio en Gran Bretaña. En este país, que está viviendo la recesión más larga y profunda desde los años 30, la cantidad de quiebras durante este año de 1992 ha aumentado un 40 %. Japón acaba de entrar «oficialmente» en recesión, por primera vez desde hace 18 años ([3]). Y lo mismo ocurre con Alemania, en donde Kohl acaba de reconocer, también «oficialmente», la recesión. Las previsiones del gobierno anuncian para 1993 un aumento de medio millón de parados, a la vez que se calcula que en la ex Alemania del Este, el 40 % de la población activa no dispone de un empleo estable.
Pero, dejando de lado las previsiones oficiales, las perspectivas para los años venideros quedan muy claras con las supresiones masivas de empleos anunciadas en sectores de tanta importancia como la siderurgia y el automóvil y en sectores tan avanzados como la informática y la aeronáutica. Eurofer, organismo responsable de la siderurgia en la CEE, anuncia la supresión de 50 000 empleos en ese sector en los tres próximos años. General Motors, primera empresa industrial del mundo, que ya había anunciado el cierre de 21 de sus fábricas, acaba de anunciar que esta cantidad va a ser de 25. IBM, gigante de la informática mundial, ya suprimió 20 000 empleos en 1991 y había anunciado 20 000 más para principios del 92 y dice ahora que serán, en realidad, 60 000. Todos los grandes constructores de aviones civiles anuncian despidos (Boeing, uno de los más afectados por la crisis, tiene prevista la supresión de 9000 empleos sólo durante 1992).
En todos los países ([4]), en todos los sectores, antiguos o punteros, industriales o de servicios, por todas partes, la realidad de la crisis se impone brutalmente. El capitalismo mundial está viviendo una recesión sin precedentes por su profundidad, su extensión geográfica y su duración. Una recesión que, como ya lo hemos desarrollado en estas columnas, es cualitativamente diferente a las cuatro que la precedieron desde finales de los 60. Una recesión que expresa sin lugar a dudas la incapacidad crónica del capitalismo para superar sus propias contradicciones históricas (incapacidad para crear mercados suficientes para dar salida a su propia producción), y además dificultades nuevas engendradas por los «remedios» empleados durante dos décadas de huida ciega en el crédito y el endeudamiento masivo ([5]).
El gobierno de EEUU lo ha hecho todo desde hace dos años para volver a relanzar la máquina económica aplicando la conocida política de dar facilidades de crédito bajando los tipos de interés. Los tipos de interés del Banco federal ya han bajado 20 veces, hasta llegar a una situación en la que, debido a la inflación, un banco privado puede pedir préstamos sin pagar casi intereses en términos reales. Y a pesar de semejantes «novedades», el electrocardiograma del crecimiento sigue tan liso como antes. El estado de endeudamiento de la economía de EEUU es tal que los préstamos «gratuitos» han sido utilizados por la banca privada y las empresas no ya para invertir sino para... reembolsar sus deudas anteriores ([6]).
Las perspectivas económicas nunca habían sido antes tan sombrías para el capitalismo. Nunca antes la impotencia había aparecido tan evidente. Los milagritos de la «Reaganomics» (así se ha llamado a la economía de la década de Reagan en EEUU), los malabarismos del retorno al capitalismo «puro», un capitalismo triunfante sobre las ruinas del «comunismo», están terminado en bancarrota total.
¿Más Estado?
Y mire Vd. por donde, el nuevo y juvenil candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos se saca de la manga una nueva solución para este país y para el mundo entero.
«La única solución para el presidente Clinton es la que él ha mencionado a grandes rasgos durante toda su campaña. O sea, relanzamiento de la economía mediante el aumento del gasto público en las infraestructuras (red viaria, puertos, puentes), la investigación y la educación. Así se crearán empleos. Y lo que es tan importante, esos gastos contribuirán a la aceleración del crecimiento de la productividad a largo plazo y de los salarios reales» (Lester Thurow, uno de los consejeros económicos más escuchados por el partido demócrata de EEUU) ([7]). Clinton promete que el Estado inyectará entre 30 y 40 mil millones de $ en la economía.
En Gran Bretaña, el conservador Major, enfrentado a las primicias de la reanudación de la combatividad obrera, enfrentado también él a la bancarrota económica, abandona del día a la mañana su catecismo liberal, «antiestatal» y se pone a entonar también el himno keynesiano anunciando una «estrategia para el crecimiento» y la inyección de 1500 millones de dólares. Le toca luego a Delors, presidente de la Comisión de la Comunidad europea, insistir en la necesidad de acompañar la nueva política con una fuerte dosis de «cooperación entre los Estados»: «Esta iniciativa de crecimiento no es un relanzamiento keynesiano clásico. No se trata únicamente de inyectar dinero en el circuito. Queremos sobre todo dar la señal de que ha llegado la hora de la cooperación entre Estados» ([8]).
El gobierno japonés, por su parte, decide hacer entrega de una ayuda masiva a los principales sectores de la economía (90 000 millones de $, o sea lo equivalente del 2,5 % del PIB).
¿De qué se trata en realidad?
La propaganda demócrata en EEUU, al igual que la de algunos partidos de izquierda de Europa, presentan la cosa como un cambio respecto a las políticas demasiado «liberales» de la época de la «reaganomics». Tras el «menos Estado», le tocaría ahora el turno a una mayor justicia dejando que la institución estatal, supuesta representante de «los intereses comunes de toda la nación» actúe más todavía.
En realidad se trata de la continuación de la tendencia, propia del capitalismo decadente, de recurrir a la fuerza del Estado para hacer que funcione la máquina económica, la cual, si se la dejara actuar por libre y espontáneamente, estaría condenada a la parálisis a causa de sus propias contradicciones internas.
Propagandas burguesas aparte, desde la Primera Guerra mundial, desde que la supervivencia de cada nación depende de su capacidad para hacerse un sitio por la fuerza en un mercado mundial ya definitivamente limitado, la economía capitalista no ha hecho otra cosa sino estatalizarse permanentemente. En el capitalismo decadente, la tendencia al capitalismo de Estado es una tendencia universal. Según los países, según los períodos históricos, esa tendencia se ha ido concretando con ritmos y formas más o menos agudas. Pero no ha cesado de progresar hasta el punto de hacer de la máquina estatal el corazón mismo de la vida social y económica de todas las naciones.
El militarismo alemán de principios de siglo, el estalinismo, el fascismo de los años 30, las grandes obras del New Deal en los Estados Unidos tras la depresión económica de 1929, o el Frente popular en Francia en la misma época son otras tantas manifestaciones de un mismo movimiento de estatificación de la vida social. Y esa tendencia no dejó de evolucionar tras la Segunda Guerra. Muy al contrario. Y la economía al estilo Reagan o Thatcher, que pretendían ser una vuelta al «capitalismo liberal», menos estatal, no han interrumpido, ni mucho menos, esa tendencia. El «milagro» de la reanudación americana durante los años 80 no se ha basado en otra cosa sino en un déficit duplicado del Estado y en el aumento espectacular de los gastos de armamento. Y es así como, a principios de los 90, después de tres presidencias republicanas, la deuda pública bruta representa cerca del 60 % del PIB estadounidense (a principios de los 80 era de 40 %). Ya sólo financiar esa deuda cuesta la mitad del ahorro nacional ([9]).
Las políticas de «desregulación» y de «privatizaciones», aplicadas durante los 80 en los países industrializados, no significan ni mucho menos que el Estado haya retrocedido en la gestión de la economía ([10]). Han servido sobre todo de justificación para reorientar las ayudas del Estado hacia sectores más competitivos, para eliminar empresas menos rentables mediante la reducción de subvenciones públicas y llevar a cabo una concentración impresionante de capitales, lo cual ha acarreado inevitablemente una creciente fusión, en lo que a gestión se refiere, entre el Estado y el gran capital «privado».
En lo social, esas políticas han facilitado el recurso a los despidos, la sistematización del trabajo precario así como la reducción de los gastos llamados «sociales». Al cabo de una década de «liberalismo antiestatal», el control del Estado sobre la vida económica no ha disminuido, sino que se ha reforzado haciéndose todavía más eficaz.
O sea que el actual «más Estado» no es, desde luego, un cambio sino un fortalecimiento de la tendencia.
¿En qué consiste entonces el cambio propuesto?
La economía capitalista acaba de vivir, a lo largo de los años 80, el mayor delirio especulativo de su historia. Ahora que se está deshinchando «la burbuja» que tal delirio ha engendrado, esa economía necesita que se aprieten las tuercas burocráticas para intentar limitar los efectos de la resaca especulativa ([11]).
Pero también necesita que los Estados recurran más todavía a la máquina de billetes. Puesto que el sistema financiero «privado» no puede seguir asegurando la expansión del crédito a causa de su exagerado endeudamiento y del desinflamiento de los valores especulativos adquiridos por ese sector, el Estado se propone relanzar la máquina inyectando dinero, creando un mercado artificial. El Estado compraría «infraestructuras: red viaria, puertos, puentes, etc.», lo cual orientaría la actividad económica hacia sectores más productivos que la especulación. Y el Estado pagaría esas infraestructuras con... papel, con la moneda emitida por los bancos centrales sin ninguna cobertura.
De hecho, la política de «grandes obras» que hoy se propone es, en gran medida, la que lleva aplicando Alemania desde hace dos años en su esfuerzo por «reconstruir» la ex RDA. Nos podemos hacer así una idea de las consecuencias de semejante política fijándonos en lo que ha ocurrido en ese país. Son significativas en dos ámbitos: el de la inflación y el del comercio exterior. En 1989, Alemania federal tenía una de las tasas de inflación más bajas del mundo, en cabeza de los países industrializados. Hoy, la inflación en Alemania es la más alta de los siete grandes ([12]), exceptuando Italia. Hace dos años, la RFA tenía el mayor excedente comercial del mundo, superando incluso a Japón. Hoy se ha ido derritiendo bajo el peso de sus importaciones, incrementadas en un 50 %.
Y el ejemplo de Alemania es el de una de las economías más poderosas y, financieramente «sanas» del planeta ([13]). O sea que en países como EEUU, en especial, la misma política va a tener, a corto, a medio y al plazo que sea, efectos mucho más estragadores ([14]). El déficit del Estado y el déficit comercial, esas dos enfermedades crónicas de la economía norteamericana desde hace dos décadas, han alcanzado cotas mucho más altas que en Alemania. Aunque esos déficits son relativamente inferiores hoy a los del principio de las políticas «reaganianas», aumentarlos tendría repercusiones dramáticas no sólo para EEUU sino para toda la economía mundial, en especial en inflación y en aumento de la anarquía en los tipos de cambio de las monedas. Por otro lado, la fragilidad del aparato financiero norteamericano es tal que un aumento de los déficits estatales puede acabar de hundirlo del todo. Pues ha sido, en efecto, el Estado quien se ha hecho cargo sistemáticamente de las bancarrotas cada día más importantes y numerosas de las cajas de ahorro y de los bancos, incapaces de reembolsar sus deudas. Al relanzar una política de déficits del Estado, el gobierno va a debilitar el último y ya débil garantizador de un orden financiero que todo el mundo sabe que está resquebrajado por todas partes.
¿Mayor cooperación entre los Estados?
No es por casualidad si Delors ha expresado tantas veces su deseo de que esas políticas de grandes obras vengan acompañadas de una mayor «cooperación entre los Estados». Como lo ha demostrado la experiencia alemana, unos nuevos gastos del Estado acarrean inevitablemente un incremento de las importaciones y por tanto, una agravación de los desequilibrios comerciales. Durante los años 30, las políticas de grandes obras vinieron acompañadas de un brusco reforzamiento del proteccionismo, llegando incluso hasta la autarquía de la Alemania hitleriana. Ningún país tiene ganas de que aumenten sus déficits para relanzar la economía de sus vecinos y competidores. El lenguaje del presidente electo, Clinton, y de sus consejeros exigiendo un poderoso reforzamiento del proteccionismo americano es de lo más explícito al respecto.
El llamamiento de Delors es un deseo piadoso. Ante la agravación de la crisis económica mundial lo que está al orden del día, no es una mayor «cooperación entre Estados», sino, al contrario, la guerra de todos contra todos. Todas las políticas de cooperación, construidas en principio para establecer alianzas parciales para ser más capaces de enfrentar a otros competidores, chocan permanentemente contra fuerzas centrífugas internas. De esto son testimonio las convulsiones crecientes que desgarran la CEE y de las que la reciente explosión del Sistema monetario europeo ha sido una espectacular expresión. Lo mismo ocurre con las tensiones en el Tratado de libre cambio entre EEUU, Canadá y México o los abortados intentos de marcado común entre los países del cono Sur o de los países del «Pacto andino» en América del Sur.
El proteccionismo no ha cesado de propagarse a lo largo de los años 80. Por muchos discursos sobre «la libre circulación de las mercancías» principio en el que el capitalismo occidental defiende como más alta expresión de los «derechos humanos» (los humanos... burgueses, se supone), las trabas al comercio mundial no han cesado de multiplicarse ([15]). La guerra despiadada que enfrenta a las grandes potencias comerciales, y de las «negociaciones» del GATT no son sino un botón de muestra, no va a atenuarse sino todo lo contrario. Las tendencias al capitalismo de Estado van a fortalecerse y agudizarse estimuladas por las políticas de «grandes obras».
*
* *
Los gobiernos, claro está, no van a quedarse de brazos cruzados ante la situación catastrófica de su economía. Mientras el proletariado no haya logrado destruir para siempre el poder político de la burguesía mundial, ésta gestionará de un modo u otro la máquina de explotación capitalista por muy decadente que ésta sea, por muy descompuesta que esté. Las clases explotadoras no se suicidan. Pero las «soluciones» que encuentren tendrán inevitablemente dos características de primera importancia. La primera es que no les queda más remedio que recurrir cada día más a la acción del Estado, fuerza organizada del poder de la clase dominante, única capaz de imponer por la violencia la supervivencia de los mecanismos que espontáneamente tienden a la parálisis y a la autodestrucción. Ése es el «más Estado» que hoy proponen. La segunda característica es que esas «soluciones» siempre conllevan una parte, cada día mayor, de aberración y de absurdo. Y es así como hoy podemos ver a las diferentes fracciones del capital mundial enfrentarse en las negociaciones del GATT, agrupadas en torno a sus Estados respectivos, para decidir cuántas hectáreas de tierras cultivables deberán quedar baldías en Europa. Ésta es la «solución» al problema de «sobreproducción» agrícola que han encontrado, mientras, en el mismo momento, en todas las pantallas del mundo y a todas horas, nos muestran una de las tantas hambrunas que están asolando a las gentes africanas, la de Somalia, y todo ello por las necesidades de su indecente propaganda guerrera.
Durante décadas, las ideologías estalinistas y «socialistas» han inculcado entre los trabajadores la mentira de que la estatificación de la economía era sinónimo de mejora de la condición obrera. El Estado en una sociedad capitalista sólo puede ser el Estado del capital, el Estado de los capitalistas, sean éstos ricos propietarios o grandes burócratas. El inevitable reforzamiento del Estado que hoy nos anuncian no aportará nada a los proletarios, si no es más miseria, más represión y más guerras.
RV
[1] En diciembre de 1991, podía leerse en el nº 50 de Perspectivas económicas de la OCDE: «Cada país debería comprobar cómo su demanda progresa ya que una expansión comparable tendrá lugar más o menos simultáneamente en los demás países: una reanudación del comercio mundial está despuntando... la aceleración de la actividad debería confirmarse en la primavera de 1992... Esta evolución traerá consigo un crecimiento progresivo del empleo y una reanudación de las inversiones de las empresas...». Cabe señalar que ya en esas fechas, los mismos «expertos» habían tenido que hacer constar que «el crecimiento de la actividad en la zona de la OCDE en el segundo semestre de 1991 aparece más floja de lo que había previsto el Perspectivas económicas de julio...».
[2] Los pocos signos de reanudación que han aparecido hasta ahora en los Estados Unidos son muy frágiles, y aparecen más como un freno momentáneo de la caída, efecto de los esfuerzos desesperados de Bush durante la campaña electoral, que como anuncio de un verdadero cambio de tendencia.
[3] La definición técnica de entrada en recesión, según los criterios estadounidenses, es de dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB (Producto Interior Bruto: el conjunto de la producción, incluidos los salarios de la burocracia estatal supuesta productora de lo equivalente de su salario). En el 2o y 3er trimestres de 1992, el PIB japonés bajó 0,2 y 0,4 %. Pero, durante ese mismo período, la caída de la producción industrial con relación al año anterior fue de 6 %.
[4] No vamos a recordar aquí la evolución de la situación en los países del llamado Tercer mundo cuyas economías no han cesado de desmoronarse desde principios de los 80. Son, sin embargo, significativos algunos elementos de lo que ha sido la evolución en los países que antes se denominaban «comunistas» (o sea, para que nos entendamos, se trata de los países en los que dominaba la forma estalinista de capitalismo de Estado), esos países que han accedido a una «economía de mercado» que los iba a hacer prósperos, transformándolos en pingues mercados para las economías occidentales. La dislocación de la ex URSS ha venido acompañada de un desastre económico sin igual en la historia. A finales de este año de 1992, la cantidad de desempleados alcanza ya los 10 millones y la inflación avanza a un ritmo anual de 14 000 %. Sin comentarios. En cuanto a los demás países de Europa del Este, sus economías están todas en recesión y el más adelantado de ellos, Hungría, el primero en iniciar «las reformas capitalistas» y que con más facilidad debía ya estar disfrutando del maná del liberalismo, está siendo zarandeado por un terremoto de quiebras. La tasa de desempleo ya ha alcanzado oficialmente el 11 % y está previsto que se duplique de aquí a finales del año que viene. En cuanto al último bastión del pretendido «socialismo real», Cuba, la producción industrial ha descendido a la mitad de la de 1989. Únicamente China parece una excepción: partiendo de un nivel bajísimo (la producción industrial de la China popular es apenas superior a la de Bélgica) está conociendo ahora tasas de crecimiento relativamente altas debidas a la expansión de las «áreas abiertas a la economía capitalista» en las que se están consumiendo a toda máquina las masas de créditos que en ellas invierte Japón.
Los cuatro dragoncitos «capitalistas» de Asia (Corea el Sur, Taiwan, Hongkong y Singapur), por su parte, empiezan a comprobar que sus crecimientos excepcionales están bajando a su vez.
[5] Ver, en especial, «Una recesión peor que las anteriores» y «Catástrofe económica en el corazón del mundo capitalista» en Revista internacional, nº 70 y 71.
[6] La deuda total de la economía de EEUU (Gobierno, más empresas, más particulares) equivale a más de dos años de producción nacional.
[7] Del diario francés le Monde, 17/11/92.
[8] Del diario francés Libération, 24/11/92.
[9] Hablando concretamente, el desarrollo de la deuda pública, fenómeno que ha marcado esta década, quiere decir que el Estado toma a su cargo la responsabilidad de proporcionar una renta regular, una parte de la plusvalía social, en forma de intereses, a una cantidad creciente de capitales que se invierten en «Bonos del Tesoro». Eso quiere decir que una cantidad creciente de capitalistas saca sus rentas no ya de los resultados de la explotación de las empresas que le pertenecen sino de los impuestos que el Estado extrae.
Cabe señalar que en la CEE, el monto de la deuda pública, en porcentaje del PIB, es superior al de Estados Unidos (62 %).
[10] Incluso desde un enfoque puramente cuantitativo, si se mide el peso del Estado en la economía por el porcentaje que representan las administraciones públicas en el producto interior bruto, esa tasa es más alta a principios de los años 90 que lo era a principios de los 80. Cuando salió elegido Reagan, esa cifra era de unos 32 % y ahora que Bush deja la presidencia ya supera el 37 %.
[11] Las quiebras de cajas de ahorro y de bancos norteamericanos, las dificultades de los bancos japoneses, el hundimiento de la bolsa de Tokio (equivalente ya hoy al krach de 1929), la quiebra de una cantidad creciente de compañías gestoras de capitales en la bolsa, etc., son las primeras consecuencias directas de la resaca tras el delirio especulativo. Únicamente los Estados pueden pretender hacer frente a los desastres financieros resultantes.
[12] Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Canadá.
[13] Además, el gobierno ha financiado el déficit del Estado recurriendo a préstamos internacionales a la vez que se esforzaba en mantener controlada la inflación limitando, con cada vez menos eficacia, el incremento de la masa monetaria y manteniendo tipos de interés muy altos.
[14] En países como Italia, España o Bélgica, la deuda del Estado ha alcanzado tales cotas (más del 100 % del PIB en Italia, 120 % en Bélgica) que semejantes políticas son impensables.
[15] Esas trabas al comercio no se concretan en aranceles, sino claramente en restricciones: cuotas de importaciones, acuerdos de autorestricción, leyes «anti-dumping», reglamentos sobre calidad de los productos, etc., «...la parte de los intercambios que provoca medidas no arancelarias se ha incrementado no sólo en EEUU sino también en la Comunidad europea, bloques que representan juntos cerca del 75 % de las importaciones de la zona OCDE (excepto combustibles)» (OCDE, Progreso de la reforma estructural: visión de conjunto, 1992).
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
V - 1848: el comunismo como programa político
- 3931 reads
Los dos artículos previos de esta serie([1]), se han centrado en gran medida en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, porque son un rico filón de material sobre los problemas del trabajo alienado y sobre los objetivos finales del comunismo, tal y como Marx los veía cuando se adhirió por primera vez al movimiento proletario. Pero aunque Marx ya en 1843 había identificado el proletariado moderno como el agente de la transformación comunista, los Manuscritos todavía no son precisos respecto al movimiento práctico social que conducirá de la sociedad de la alienación a la auténtica comunidad humana mundial. Este desarrollo fundamental en el pensamiento de Marx, surgió de la convergencia de dos elementos vitales: la elaboración del método materialista histórico y la abierta politización del proyecto comunista.
El movimiento real de la historia
Los Manuscritos ya contienen varias reflexiones sobre las diferencias entre feudalismo y capitalismo, pero en algunas partes, presentan una cierta imagen estática de la sociedad capitalista. El capital, y sus alienaciones asociadas, a veces aparecen en el texto descritos tal y como existen, pero sin ninguna explicación de su génesis. Como resultado, el actual proceso de hundimiento del capitalismo también queda bastante nebuloso. Pero apenas un año después, en La ideología alemana, Marx y Engels habían expuesto una visión coherente de las bases prácticas y objetivas del movimiento de la historia (y así de las distintas etapas en la alienación de la humanidad). La historia se presentaba ahora claramente como una sucesión de modos de producción, de la comunidad tribal, pasando por la sociedad de la antigüedad, hasta el feudalismo y el capitalismo; y el elemento dinámico en este movimiento no eran las ideas o los sentimientos de los hombres sobre ellos sí mismos, sino la producción material de las necesidades vitales:
«... debemos comenzar señalando que la primera premisa de toda existencia humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen, para “hacer historia”, en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivir hace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cosas más. El primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la vida material misma...» (La ideología alemana, Pág. 28, Ed. Grijalbo, Barcelona 1972).
Esta simple verdad era la base para comprender el cambio de un tipo de sociedad a otra, para comprender que «... un determinado modo de producción o una determinada fase industrial, lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es, a su vez, una “fuerza productiva”; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la “historia de la humanidad” debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y el intercambio» (ídem, Pág. 30).
Desde este punto de vista, las ideas y la lucha entre las ideas, la política, la moral y la religión cesan de ser factores determinantes en el desarrollo histórico:
«Totalmente al contrario de lo que ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pensado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideológicos y de los ecos de este proceso de vida... No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia» (ídem, Pág. 26).
En el punto final de este vasto movimiento histórico, La ideología alemana apunta que el capitalismo, como los anteriores modos de producción, está condenado a desaparecer, no por sus deficiencias morales, sino porque sus contradicciones internas lo empujan a su autodestrucción, y porque ha hecho surgir una clase capaz de reemplazarlo por una forma más alta de organización social:
«En el desarrollo de las fuerzas productivas se llega a una fase en la que surgen fuerzas productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de males, que no son ya tales fuerzas de producción, sino más bien fuerzas de destrucción (maquinaria y dinero); y, lo que se halla íntimamente relacionado con ello, surge una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad sin gozar de sus ventajas, que se ve expulsada de la sociedad y a colocarse en la más resuelta contraposición a todas las demás clases; una clase que forma la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical, la conciencia comunista...» (ídem, Pág.81).
Como resultado, en completo contraste con todas las visiones utopistas, que veían el comunismo como un ideal estático que no guardaba relación con el proceso real de la evolución histórica: «Para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual» (ídem, Pág. 37).
Habiendo establecido este cuadro y método general, Marx y Engels podían entonces proceder a un examen más detallado de las contradicciones específicas de la sociedad capitalista. De nuevo aquí, la crítica de la economía burguesa contenida en los Manuscritos había proporcionado mucho del trabajo de base para esto y Marx tuvo que volver a ellos una y otra vez. Pero el desarrollo del concepto de plusvalía marcó un paso decisivo, puesto que hizo posible enraizar la denuncia de la alienación capitalista en los más contundentes hechos económicos, en las cuentas de la explotación diaria. Este concepto preocupó a Marx en la mayoría de sus obras posteriores (Grundrisse, Capital, teorías de la plusvalía), que contenían importantes clarificaciones sobre el tema –en particular la distinción entre trabajo y fuerza de trabajo. Sin embargo lo esencial del concepto ya se señalaba en la Miseria de la filosofía y Trabajo asalariado y capital, escritos en 1847.
Los escritos posteriores también fueron para estudiar más profundamente la relación entre la extracción y la realización de la plusvalía, y las crisis periódicas de sobreproducción que sacudían hasta los cimientos la sociedad capitalista cada diez años o así. Pero Engels ya había comprendido el significado de las «crisis comerciales» en su Crítica de la economía política en 1844, y había convencido rápidamente a Marx de la necesidad de entenderlas como precursoras del hundimiento capitalista -la manifestación concreta de las contradicciones insolubles del capitalismo.
La elaboración del programa: la formación de la Liga de los comunistas
Puesto que ahora se había entendido el comunismo como un movimiento y no meramente como un objetivo -específicamente como el movimiento de la lucha de la clase proletaria-, sólo podía desarrollarse como un programa práctico por la emancipación del salariado -como un programa político revolucionario. Incluso antes de que hubiese adoptado una posición comunista, Marx rechazaba a todos esos intelectualillos «críticos» que se negaban a ensuciarse las manos con las sórdidas realidades de la lucha política. Como declaraba en su carta a Ruge en septiembre de 1843, «... de forma que nada nos impide ligar nuestra crítica a la crítica política, a la participación política y, consecuentemente, a las luchas políticas, e identificarnos con ellas». Y de hecho, la necesidad de comprometerse en luchas políticas para conseguir una transformación social completa estaba embebida en la propia naturaleza de la revolución proletaria: «No digáis que el movimiento social excluye el movimiento político» escribía Marx en su polémica con el «anti-político» Proudhon: «No existe jamás un movimiento político que al mismo tiempo no sea social. Solamente en un orden de cosas en el cual no existan clases ni antagonismos de clases las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas» (Miseria de la filosofía, Pág. 245, ED Aguilar, Madrid, 1979).
Dicho de otra forma, el proletariado se diferenciaba de la burguesía en que, en tanto que clase desposeída y explotada, no podía construir las bases económicas de la nueva sociedad dentro de la cáscara de la vieja. La revolución que pondría fin a todas las formas de dominación de clase, sólo podía empezar como un asalto político al viejo orden; su primer acto tendría que ser la toma del poder político por la clase desposeída, que, sobre esa base, procedería a las transformaciones económicas y sociales que condujeran a la sociedad sin clases.
Pero la definición precisa del programa político de la revolución comunista no se hizo espontáneamente: tuvo que elaborarse por los elementos más avanzados del proletariado, que se habían organizado en distintas agrupaciones comunistas. Así, en los años 1845-48, Marx y Engels se implicaron incesantemente en la construcción de esa organización. En este tema, su posición de nuevo estaba dictada por su reconocimiento de la necesidad de insertarse en un «movimiento real» ya existente. Por eso, en vez de construir una organización de la nada, buscaron integrarse en las corrientes proletarias más avanzadas con el propósito de ganarlas a una concepción más científica del proyecto comunista. Concretamente esto les llevó a un grupo compuesto principalmente de trabajadores alemanes exilados: la Liga de los Justos. Para Marx y Engels, la importancia de este grupo estaba en que, a diferencia de las corrientes del «socialismo» de las clases medias, la Liga era una expresión real del proletariado combativo. Formada en París, en 1836, había estado conectada estrechamente con la «Société des Saisons» de Blanqui y había participado junto con ella en el fracasado alzamiento de 1839. Por tanto era una organización que reconocía la realidad de la guerra de clases y la necesidad de una batalla revolucionaria violenta por el poder. A decir verdad, junto con Blanqui, tendía a ver la revolución en términos conspirativos, como el acto de una minoría determinada, y su propia naturaleza de sociedad secreta reflejaba tales concepciones. También estuvo influenciada, especialmente a principios de los 40, por las concepciones semimesiánicas de Wilhelm Weitling.
Pero la Liga también había mostrado una capacidad de desarrollo teórico. Uno de los efectos de su carácter «de emigrados» fue confirmarla, en palabras de Engels, como «el primer movimiento internacional de obreros de todos los tiempos». Esto significaba que estaba abierta a los desarrollos internacionales más importantes de la lucha de clases. En la década de los 40 del siglo pasado, el principal centro de la Liga había emigrado a Londres, y a través de su contacto con el movimiento Cartista, sus miembros dirigentes habían empezado a alejarse de sus viejas concepciones conspirativas y a avanzar hacia una concepción de la lucha proletaria como un movimiento masivo, autoconsciente y organizado, donde los obreros industriales jugaban un papel clave.
Los conceptos de Marx y Engels cayeron así en suelo fértil en la Liga, aunque no sin un duro combate contra las influencias de Blanqui y Weitling. Pero en 1847, la Liga de los Justos se había convertido en la Liga de los Comunistas. Había cambiado su estructura organizativa de una secta conspirativa a una organización centralizada con estatutos claramente definidos y que funcionaba por comités elegidos. Y había delegado a Marx la tarea de esbozar la plataforma de principios políticos de la organización -el documento conocido como Manifiesto del Partido comunista([2]), publicado primero en alemán, en Londres en 1848, justo antes del estallido de la revolución de febrero en Francia.
El Manifiesto del Partido comunista
La ascendencia y caída de la burguesía
El Manifiesto del Partido comunista, junto con su primer esbozo, Los principios del comunismo, representa la primera exposición global del comunismo científico. Aunque escrito para una audiencia de masas, en un tono apasionado y de agitación, nunca resulta superficial o vulgar. Realmente vale la pena reexaminarlo continuamente, porque condensa en relativamente pocas páginas las líneas generales del pensamiento marxista sobre una serie de cuestiones interconectadas.
La primera parte del texto esboza la nueva teoría de la historia anunciada desde el mismo comienzo con la famosa frase: «La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases»([3]). Brevemente expone los diversos cambios en las relaciones de clase, la evolución desde la antigüedad al feudalismo y a la sociedad capitalista, para mostrar que «La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de desarrollo, de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio». Renunciando a cualquier condena moral abstracta de la emergencia de la explotación capitalista, el texto enfatiza el papel eminentemente revolucionario de la burguesía por lo que concierne a la obra de barrer las viejas formas de sociedad, parroquiales, estrechas y rígidas, y reemplazarlas con el modo de producción más dinámico y expansivo jamás visto; un modo de producción que, al conquistar y unificar el mundo tan rápidamente, al poner en marcha inmensas fuerzas de producción, ponía los cimientos para una forma superior de sociedad que acabara finalmente con los antagonismos de clase. Igualmente desprovista de subjetivismo es la identificación que hace el texto de las contradicciones internas que conducirán al hundimiento del capitalismo.
Por una parte la crisis económica: «Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna, que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, plantean, en forma cada vez más amenazante, la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial, se destruye sistemáticamente, no sólo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social, que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad; la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de barbarie momentánea; diríase que el hambre, que una guerra devastadora mundial la han privado de todos sus medios de subsistencia; la industria y el comercio parecen aniquilados. Y todo esto ¿por qué?. Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiada industria, demasiado comercio» (Manifiesto del Partido comunista, Marx/Engels, Obras escogidas, I, ED Akal, Madrid 1975, Págs. 27-28).
En los Principios del comunismo, se plantea que la tendencia innata del capitalismo a crisis de sobreproducción, no sólo indica el camino de su autodestrucción, sino que explica porqué al mismo tiempo, pone las condiciones para el comunismo, en el que «... en lugar de producir la miseria, la sobreproducción por encima de las necesidades más inmediatas de la sociedad asegurará la satisfacción de las necesidades de todos...» (Principios del comunismo, OME-9, Obras de Marx y Engels, ED Grijalbo, Barcelona 1978, Pág. 16).
Para el Manifiesto, las crisis de sobreproducción son por supuesto las crisis cíclicas que puntuaron la totalidad del período ascendente del capitalismo. Pero aunque el texto reconocía que esas crisis todavía podían superarse «por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos» (ídem, Pág. 28), también tiende a esbozar la conclusión de que las relaciones burguesas ya se han convertido en una traba permanente para el desarrollo de las fuerzas productivas –en otras palabras, que la sociedad capitalista ya ha cumplido su misión histórica y ha entrado en su época de declive. Inmediatamente después del pasaje que describe las crisis periódicas, el texto continúa: «Las fuerzas productivas de que dispone la sociedad no sirven ya al desarrollo de la civilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesas; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo... Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno» (ídem, Pág. 28).
Esta estimación del estado alcanzado por la sociedad burguesa, no es consistente con otras formulaciones del Manifiesto, especialmente las nociones tácticas que aparecen al final del texto. Pero tuvo una influencia muy importante en las expectativas y las intervenciones de la minoría comunista durante los grandes levantamientos de 1848, que se veían como los precursores de una revolución proletaria inminente. Únicamente después, al hacer un balance de estos levantamientos, Marx y Engels revisaron la idea de que el capitalismo ya había alcanzado los límites de su curva ascendente. Pero ya volveremos sobre este asunto en un artículo subsiguiente.
Los sepultureros de la burguesía
«Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios» (Pág. 28).
Aquí está en resumidas cuentas la segunda contradicción fundamental que conduce a la destrucción de la sociedad capitalista: la contradicción entre capital y trabajo. Y, en continuidad con el análisis materialista de la dinámica de la sociedad burguesa, el Manifiesto continúa esbozando la evolución histórica de la lucha de clase del proletariado, desde sus mismos orígenes hasta el presente y el futuro.
Hace la crónica de las etapas mayores en este proceso: la respuesta inicial al ascenso de la industria moderna, cuando los obreros aún estaban dispersos en pequeños talleres, y frecuentemente «... no se contentan con dirigir sus ataques contra las relaciones burguesas de producción, y los dirigen contra los mismos instrumentos de producción...»; el desarrollo de una organización de clase para la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores (Trade Unions), que ponía las condiciones para que la clase se homogeneizara y unificara; la participación de los trabajadores en las luchas de la burguesía contra el absolutismo, que proveían al proletariado de una educación política y de esa forma, de «armas para combatir a la burguesía»; el desarrollo de una lucha política proletaria diferenciada, dirigida al principio a reivindicar reformas como la ley de la jornada de 10 horas, pero que gradualmente iba asumiendo la forma de un desafío político a los mismos cimientos de la sociedad burguesa.
El Manifiesto sostiene que la situación revolucionaria se producirá porque las contradicciones económicas del capitalismo habrán alcanzado un punto de paroxismo, un punto en el que la burguesía ya no puede siquiera «asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto de tener que mantenerle, en lugar de ser mantenida por él» (Pág. 34). Al mismo tiempo, el texto prevee una incesante polarización de la sociedad entre una pequeña minoría de explotadores y una creciente mayoría de proletarios depauperados: «Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado» (Pág. 22), puesto que el desarrollo del capitalismo empuja cada vez más a la pequeña burguesía, al campesinado e incluso a parte de la propia burguesía a las filas del proletariado. La revolución es por tanto resultado de esta combinación de miseria económica y polarización social.
De nuevo el Manifiesto a veces deja entrever que esta gran simplificación de la sociedad ya se ha cumplido; que el proletariado ya es la abrumadora mayoría de la población. De hecho, cuando se escribió el texto, éste era el caso sólo para un país (Gran Bretaña). Y puesto que, como hemos visto, el texto deja traslucir igualmente la idea de que el capitalismo ya había alcanzado su apogeo, tiende a dar la impresión de que la confrontación final entre las «dos grandes clases» está realmente muy próxima. Considerando la evolución actual del capitalismo, esto estaba bien lejos de ser cierto. Pero a pesar de eso, el Manifiesto es una obra extraordinariamente profética. Sólo unos pocos meses después de su publicación, el desarrollo de una crisis económica global había engendrado una serie de levantamientos revolucionarios por toda Europa. Y aunque muchos de esos movimientos eran más el último aliento del combate de la burguesía contra el absolutismo feudal, que las primeras escaramuzas de la revolución proletaria, el proletariado de París, al hacer su propio alzamiento políticamente independiente contra la burguesía, demostró en la práctica todos los argumentos del Manifiesto sobre la naturaleza revolucionaria de la clase obrera como la negación viva de la sociedad capitalista. Del carácter profético del Manifiesto es testimonio la solidez fundamental, no tanto de los pronósticos inmediatos de Marx y Engels, sino del método general histórico con el que analizaron la realidad social. Y por esto es por lo que, contrariamente a todas las afirmaciones arrogantes de la burguesía sobre que la historia habría probado lo equivocado que estaba Marx, el Manifiesto comunista no pasa de moda.
De la dictadura del proletariado a la extinción del Estado
El Manifiesto plantea así, que el proletariado se ve empujado hacia la revolución por el azote de la miseria económica creciente. Como hemos señalado, el primer acto de esa revolución sería la toma del poder político por el proletariado. El proletariado tiene que constituirse en clase dirigente para llevar a cabo su programa social y económico.
El Manifiesto contempla explícitamente esta revolución como «el derrocamiento violento de la burguesía» (pag. 33), la culminación de «una guerra civil más o menos oculta» (ídem). Sin embargo, inevitablemente, los detalles sobre la forma en que la clase obrera derrocará a la burguesía, quedan vagos, puesto que el texto fue escrito antes de la primera aparición de la clase como una fuerza independientemente. El texto habla de que el proletariado tendrá que ganar la «batalla de la democracia»; los Principios dicen que la revolución «instaurará un ordenamiento estatal democrático y, con ello, directa o indirectamente, el dominio político del proletariado» (op. cit., Pág. 13). Si consideramos algunos de los escritos de Marx sobre los cartistas, o sobre la república burguesa, se puede ver que, incluso después de la experiencia de las revoluciones de 1848, aún sostenía la posibilidad de que el proletariado llegara al poder por el sufragio universal y el proceso parlamentario (por ejemplo en su artículo sobre los Cartistas en la New York Daily Tribune del 25 de agosto de 1852, donde Marx sostiene que el derecho al sufragio universal en Inglaterra significaría «la supremacía política de la clase obrera»). A su vez esto abría la puerta a especulaciones sobre una conquista totalmente pacífica del poder, al menos en algunos países. Como veremos, a esas especulaciones se agarrarían después los pacifistas y los reformistas en el movimiento obrero durante la última parte del siglo pasado, para justificar todo tipo de licencias ideológicas. Sin embargo, las líneas principales del pensamiento de Marx fueron en una dirección muy diferente después de la experiencia de 1848, y sobre todo, de la experiencia de la Comuna de París de 1871, que demostraron la necesidad de que el proletariado creara sus propios órganos de poder político y destruyera el Estado burgués en lugar de conquistarlo, tanto da que fuera violenta o «democráticamente». Realmente, en las últimas introducciones de Engels al Manifiesto, esta fue la alteración más importante que la experiencia histórica había aportado al programa comunista: «... dadas las experiencias, primero, de la revolución de Febrero, y después, en mayor grado aún, de la Comuna de París, que eleva por primera vez al proletariado, durante dos meses, al poder político, este programa ha envejecido en algunos de sus puntos. La Comuna ha demostrado, sobre todo, que “la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines”« (op. cit., Pág. 14).
Pero lo que sigue siendo válido en el Manifiesto es la afirmación de la naturaleza violenta de la toma del poder y de la necesidad que tiene la clase obrera de establecer su propia dominación política – «la dictadura del proletariado» como se refiere en otros escritos del mismo período.
La misma validez tiene hoy día la perspectiva de extinción del Estado. Desde sus primeros escritos como comunista, Marx había destacado que la verdadera emancipación de la humanidad no podía restringirse a la esfera política. «La emancipación política» había sido el mayor logro de la revolución burguesa, pero para el proletariado, esta «emancipación» sólo significaba una nueva forma de opresión. Para la clase explotada, la política era sólo un medio de llegar a un fin, a saber, la total emancipación social. El poder político y el Estado sólo eran necesarios en una sociedad dividida en clases; puesto que el proletariado no tenía ningún interés en constituirse como una nueva clase explotadora, sino que se veía abocado a luchar por la abolición de todas las divisiones de clase, se desprendía que el advenimiento del comunismo significaba el fin de la política como una esfera particular y el fin del Estado. Como plantea el Manifiesto:
«Una vez que en el curso del desarrollo hayan desaparecido las diferencias de clase y se haya concentrado toda la producción en manos de los individuos asociados, el Poder público perderá su carácter político. El Poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado se constituye indefectiblemente en clase; si mediante la revolución se convierte en clase dominante y, en cuanto clase dominante, suprime por la fuerza las viejas relaciones de producción, suprime al mismo tiempo que estas relaciones de producción las condiciones para la existencia del antagonismo de clase y de las clases en general, y, por tanto, su propia dominación como clase» (Pág. 43).
El carácter internacional de la revolución proletaria
La frase «una vasta asociación del conjunto de la nación» suscita una cuestión aquí: el Manifiesto ¿sostiene la posibilidad de la revolución, o incluso del comunismo en un solo país? Ciertamente es verdad que hay frases ambiguas aquí y allá en el texto; por ejemplo, cuando dice que «por cuanto el proletariado debe en primer lugar conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional, constituirse en nación, todavía es nacional, aunque de ninguna manera en el sentido burgués». Hoy la amarga experiencia histórica ha mostrado que sólo hay un significado burgués del término nacional, y que el proletariado por su parte es la negación de todas las naciones. Pero ésta es sobre todo la experiencia de la época de decadencia del capitalismo, cuando el nacionalismo y las luchas de liberación nacional han perdido el carácter progresivo que pudieron tener en los días de Marx, cuando el proletariado aún podía apoyar ciertos movimientos nacionales que eran parte de la lucha contra el absolutismo feudal y otros vestigios reaccionarios del pasado. En general, Marx y Engels fueron claros respecto a que tales movimientos eran de carácter burgués, pero inevitablemente se colaron ambigüedades en su lenguaje y su pensamiento, porque en ese período, la incompatibilidad total de los intereses nacionales y los intereses de clase, todavía no estaba en primer plano.
Dicho esto, la esencia del Manifiesto está contenida, no en la frase anterior, sino en la que la precede en el texto: «Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen»; y en las palabras finales del texto: «Trabajadores de todos los países, ¡uníos!». De manera similar, el Manifiesto insiste en que «...la acción común del proletariado, al menos el de los países civilizados, es una de las primeras condiciones de su emancipación» (pag. 40).
Los Principios son incluso más explícitos sobre esto:
«19ª P[regunta]: ¿Podrá producirse esta revolución en un solo país?
«R[espuesta]: No. Ya por el mero hecho de haber creado el mercado mundial, la gran industria ha establecido una vinculación mutua tal entre trodos los pueblos de la tierra, y en especial entre los civilizados, que cada pueblo individual depende de cuanto ocurra en el otro. Además ha equiparado a tal punto el desarrollo social en todos los países civilizados, que en todos esos países la burguesía y el proletariado se han convertido en las dos clases decisivas de la sociedad, que la lucha entre ambas se ha convertido en la lucha principal del momento. Por ello, la revolución comunista no será una revolución meramente nacional, sino una revolución que transcurrirá en todos los países civilizados en forma simultánea, es decir, cuando menos, en Inglaterra, Norteamérica, Francia y Alemania... Es una revolución universal y por ello se desarrollará también en un terreno universal» (op. cit., Pág. 15). Desde el principio pues, la revolución proletaria se vio como una revolución internacional. La idea de que el comunismo, o incluso la toma revolucionaria del poder, podría llegar a ser realidad dentro de los confines de un único país, estaba tan lejos de las mentes de Marx y Engels, como lo estaba de las mentes de los bolcheviques que condujeron la revolución de Octubre de 1917, y de las fracciones internacionalistas que dirigieron la resistencia a la contra-revolución estalinista, contrarrevolución que se autodefinió a sí misma precisamente en la monstruosa teoría del «socialismo en un solo país».
El comunismo y el camino que conduce a él
Como hemos visto en previos artículos, la corriente marxista fue bastante clara desde sus orígenes sobre las características de la sociedad comunista completamente desarrollada por la que luchaba. El Manifiesto la define breve, pero significativamente en el párrafo que sigue al que habla de la extinción del Estado: «En sustitución de la antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos». Así pues, el comunismo no es solo una sociedad sin clases y sin Estado: también es una sociedad que ha superado (y esto no tiene precedentes en toda la historia humana hasta ahora) el conflicto entre las necesidades sociales y las necesidades del individuo, y que dedica conscientemente sus recursos al desarrollo ilimitado de todos sus miembros -todo esto es claramente un eco de las reflexiones sobre la naturaleza de la actividad genuinamente libre, que aparecían en los escritos de 1844 y 1845. Los pasajes del Manifiesto que ajustan cuentas a las objeciones de la burguesía al comunismo, también dejan claro que el comunismo significa el fin, no solo del trabajo asalariado, sino de todas las formas de compraventa. La misma sección insiste en que la familia burguesa, que caracteriza como una forma de prostitución legalizada, también está condenada a desaparecer.
Los Principios del comunismo ocupan más espacio que el Manifiesto para definir otros aspectos de la nueva sociedad. Por ejemplo, enfatizan que el comunismo reemplazará la anarquía de las fuerzas del mercado con la gestión de las fuerzas productivas de la humanidad «según un plan resultante de los medios existentes y de las necesidades de toda la sociedad» (op. cit., Pág. 16). Al mismo tiempo, el texto desarrolla el tema de que la abolición de las clases será posible en un futuro porque el comunismo será una sociedad de abundancia: «... mejoras y desarrollos científicos ya efectuados, tomarán un impulso completamente nuevo y pondrán a disposición de la sociedad una cantidad totalmente suficiente de productos. De esta manera, la sociedad elaborará suficiente cantidad de productos como para poder disponer la distribución de tal suerte que se satisfagan las necesidades de todos sus miembros. De ese modo se tornará superflua la división de la sociedad en clases diferentes, opuestas entre sí» (Pág. 16).
Por consiguiente, si el comunismo se dedica al «libre desarrollo de todos», tiene que ser una sociedad que ha abolido la división del trabajo que conocemos: «La explotación colectiva de la producción no puede efectuarse mediante personas como las actuales, cada una de las cuales se halla subordinada a un único ramo de la producción, está encadenada a él, es explotada por él, cada una de las cuales sólo ha desarrollado una sola de sus facultades a expensas de todas las demás, únicamente conoce un solo ramo, o sólo una subdivisión de un ramo de la producción global... La industria explotada colectiva y planificadamente por toda la sociedad, presupone en última instancia, seres humanos cuyas facultades se hayan desarrollado en todas las facetas, que estén en condiciones de poseer una visión panorámica de todo el sistema de la producción» (Pág. 17).
Otra división que tiene que ser liquidada es la que existe entre la ciudad y el campo: «La dispersión de la población agrícola en el campo, a la par del hacinamiento de la población industrial en las grandes urbes, es una situación que sólo responde a una fase aún poco desarrollada de la agricultura y de la industria, es un obstáculo a cualquier desarrollo ulterior, que ya se está tornando nítidamente palpable» (Pág. 17).
Este punto se consideró tan importante que la tarea de acabar con la división entre la ciudad y el campo se incluye como una de las medidas «de transición» al comunismo, tanto en los Principios como en el Manifiesto. Y es un asunto de acuciante importancia en el mundo actual de megaciudades infladas y polución en aumento (volveremos sobre esta cuestión con más detalle en un próximo artículo, cuando consideremos cómo se las arreglará la revolución comunista con la «crisis ecológica»).
Estas descripciones generales de la futura sociedad comunista están en continuidad con las que contenían los primeros escritos de Marx, y hoy no necesitan casi ninguna modificación. Al contrario, las medidas específicas económicas y sociales que se apuntan en el Manifiesto como los medios para alcanzar esos objetivos están –como Marx y Engels reconocieron en vida– mucho más ligadas a la época, por dos razones básicas entrelazadas:
– el hecho de que el capitalismo, en la época en que se escribió el Manifiesto, todavía estaba en su fase ascendente, y aún no había desarrollado todas las condiciones objetivas para la revolución comunista;
– el hecho de que la clase obrera no había tenido ninguna experiencia concreta de una situación revolucionaria, y por eso, no conocía ninguno de los medios por los que podría asumir el poder político, ni de las medidas iniciales económicas y sociales que tendría que tomar una vez que tuviera el poder.
Estas son las medidas que el Manifiesto contempla considerando que «en los países más avanzados podrán ser puestas en práctica casi en todas partes» cuando el proletariado haya tomado el poder:
«1. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del estado.
2. Fuerte impuesto progresivo.
3. abolición del derecho de herencia.
4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos.
5. Centralización del crédito en manos del Estado por medio de un Banco nacional con capital del Estado y monopolio exclusivo.
6. Centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte.
7. Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras, según un plan general.
8. Obligación de trabajar para todos; organización de ejércitos industriales, particularmente para la agricultura.
9. Combinación de la agricultura y la industria; medidas encaminadas a hacer desaparecer gradualmente la oposición entre la ciudad y el campo.
10. Educación pública y gratuita de todos los niños; abolición del trabajo de estos en las fábricas tal como se practica hoy; régimen de educación combinado con la producción material, etc.» (Págs. 42 y 43).
A primera vista es evidente que, en el período de decadencia del capitalismo, la mayoría de estas medidas han mostrado ser compatibles con la supervivencia del capitalismo -realmente muchas de ellas han sido adoptadas por el capitalismo precisamente para sobrevivir en esta época. El período decadente es el período de capitalismo de Estado universal: la centralización del crédito en manos del Estado, la formación de ejércitos industriales, la nacionalización de los transportes y las comunicaciones, educación gratuita en las escuelas del Estado... en mayor o menor medida, y en diferentes momentos, cualquier Estado capitalista ha adoptado tales medidas desde 1914, y los regímenes estalinistas, que se reivindicaban de llevar a cabo el programa del Manifiesto comunista, han adoptado todas ellas.
Los estalinistas basaban sus credenciales «marxistas» en parte en el hecho de que ellos habían puesto en práctica muchas de las medidas contempladas en el Manifiesto. Los anarquistas por su parte, también destacan esa continuidad, aunque en sentido completamente negativo, por supuesto, y así pueden apuntar algunas diatribas «proféticas» de Bakunin, para «probar» que Stalin realmente era el heredero lógico de Marx.
De hecho esta forma de ver las cosas es completamente superficial y solo sirve para justificar actitudes políticas burguesas particulares. Pero antes de explicar por qué las medidas económicas y sociales planteadas en el Manifiesto ya no son aplicables en general, tenemos que destacar la validez del método que subyace tras ellas.
La necesidad de un período de transición
Elementos tan arraigados de la sociedad capitalistas como el trabajo asalariado, las divisiones de clase, y el Estado, no podrían abolirse de la noche a la mañana, como pretendían los anarquistas contemporáneos de Marx, y como pretenden aún sus descendientes de estos últimos tiempos (las diferentes cuadrillas de consejistas y modernistas). El capitalismo ha creado un potencial de abundancia, pero eso no significa que la abundancia vaya a aparecer como por arte de magia el día después de la revolución. Por el contrario, la revolución es una respuesta a una profunda desorganización de la sociedad y, al menos durante una fase inicial, tenderá a intensificar más esta desorganización. Un inmenso trabajo de reconstrucción, educación y reorganización aguarda al proletariado victorioso. Siglos, milenios de hábitos arraigados, todos los escombros ideológicos del viejo mundo tendrán que limpiarse. La tarea es enorme y sin precedentes, y los vendedores de soluciones instantáneas son vendedores de ilusiones. Por esto el Manifiesto tiene razón cuando habla de que el proletariado victorioso necesita «aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas», y hacerlo al principio mediante «una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción, es decir, por la adopción de medidas que desde el punto de vista económico parecerán insuficientes e insostenibles, pero que en el curso del movimiento se sobrepasarán a sí mismas y serán indispensables como medio para transformar radicalmente todo el modo de producción» (Pág. 42). Esta visión general del proletariado poniendo en marcha una dinámica hacia el comunismo mas que implantándolo por decreto, sigue siendo perfectamente correcta, incluso si podemos, con el beneficio de la retrospectiva, reconocer que esta dinámica no deriva de poner la acumulación de capital en manos del Estado, sino en el proletariado autoorganizado revolucionando los mismos principios de la acumulación capitalista (por ej. subordinando la producción al consumo; por la «violación despótica» de la economía mercantil y del trabajo asalariado; a través del control directo del proletariado del aparato productivo, etc.).
El principio de centralización
De nuevo, al contrario que los anarquistas, cuya adhesión al «federalismo» reflejaba el localismo pequeño burgués y el individualismo de esta corriente, el marxismo siempre ha insistido en que el caos capitalista y la competencia solo pueden superarse por medio de la más estricta centralización a escala global -centralización de las fuerzas productivas por el proletariado, centralización de los propios órganos políticos/económicos del proletariado. La experiencia ha mostrado que esta centralización es muy diferente de la centralización burocrática del Estado capitalista; incluso que el proletariado tiene que desconfiar del centralismo del Estado post-revolucionario. Pero ni puede derrocarse el aparato de Estado capitalista, ni se pueden resistir las tendencias contra-revolucionarias del Estado «de transición», a menos que el proletariado haya centralizado sus propias fuerzas. A este nivel, una vez más, la apreciación general que contiene el Manifiesto sigue siendo válida hoy.
Los limites impuestos por la historia
Si embargo, como dijo Engels en su introducción a la edición de 1872, mientras «... los principios generales expuestos en este Manifiesto siguen siendo hoy, en su conjunto, enteramente acertados... la aplicación práctica de estos principios dependerá siempre y en todas partes de las circunstancias históricas existentes, y que, por tanto, no se concede importancia exclusiva a las medidas enumeradas al final del capítulo II. Este pasaje tendría que ser redactado hoy de distinta manera, en más de un aspecto». Y luego continúa para mencionar «el desarrollo colosal de la gran industria en los últimos 25 años», y, como ya hemos visto, la experiencia revolucionaria de la clase obrera en 1848 y 1871.
La referencia al desarrollo de la industria moderna es particularmente relevante aquí porque indica que Marx y Engels, a través de las medidas económicas propuestas en el Manifiesto, tenían intención de empujar el desarrollo del capitalismo en una época en que muchos países todavía no habían completado su revolución burguesa. Esto puede verificarse al ver las Reivindicaciones del Partido comunista en Alemania, que la Liga comunista distribuyó como un panfleto durante los alzamientos revolucionarios en Alemania en 1848. Sabemos que Marx fue bastante explícito en esa época sobre la necesidad de que la burguesía llegara al poder en Alemania como una precondición para la revolución proletaria. Así pues, las medidas propuestas en ese panfleto, tenían el propósito de empujar a la burguesía alemana a salir de su atraso feudal, y de extender las relaciones burguesas de producción tan rápidamente como fuera posible: pero muchas de las medidas propuestas en el panfleto –importante aumento progresivo de los impuestos, un banco estatal, nacionalización de la tierra y el transporte, educación gratuita– son las que se plantean en el Manifiesto. Discutiremos en un próximo artículo hasta qué punto los hechos confirmarían o refutarían las perspectivas de Marx para la revolución en Alemania, pero el hecho es que, si ya Marx y Engels en vida vieron que las medidas propuestas en el Manifiesto estaban desfasadas, hay que darse cuenta de que tienen aún mucha menos relevancia en el período de decadencia, cuando el capitalismo ya hace tiempo que ha establecido su dominación mundial, e incluso ha sobrevivido más de lo necesario para el progreso en cualquier punto del mundo.
Esto no es para decir que en la época de Marx y Engels, o en el movimiento revolucionario que vino tras ellos, hubiera una claridad sobre el tipo de medidas que el proletariado victorioso tendría que tomar para iniciar una dinámica hacia el comunismo. Al contrario, las confusiones sobre la posibilidad de que la clase obrera usara las nacionalizaciones, el crédito estatal, y otras medidas de capitalismo de Estado como escalones hacia el comunismo, persistieron a lo largo del siglo XIX y jugaron un papel negativo durante el curso de la revolución en Rusia. Tuvo que ocurrir la derrota de esta revolución, la transformación del bastión proletario en un espantoso capitalismo de Estado tiránico, y un montón de reflexión y debates después entre los revolucionarios, para que se abandonaran finalmente tales ambigüedades. Pero ya volveremos también sobre eso en próximos artículos.
La prueba de la práctica
La parte final del Manifiesto concierne a las tácticas que tienen que seguir los comunistas en diferentes países, particularmente en aquellos en los que estaba, o parecía estar al orden del día la lucha contra el absolutismo feudal. En el próximo artículo de esta serie, examinaremos cómo la intervención práctica de los comunistas en los alzamientos paneuropeos de 1848, clarificó las perspectivas de la revolución proletaria y confirmó o desmintió las consideraciones tácticas contenidas en el Manifiesto.
CDW
[1] Ver « La alienación del trabajo es la premisa de su emancipación » en Revista Internacional nº 70, y « El Comunismo, el verdadero comienzo de la sociedad humana », en la Revista Internacional nº 71.
[2] El término « partido » aquí no se refiere a la Liga comunista: aunque el Manifiesto se asumía como un trabajo colectivo de esa organización, su nombre no aparecía en las primeras ediciones del texto, principalmente por razones de seguridad. El término « partido » en ese período, no se refería a ninguna organización específica, sino a una tendencia general o movimiento.
[3] En ediciones posteriores del texto, Engels tuvo que matizar esta afirmación, planteando que se aplicaba a « toda la historia escrita », pero no a las formas comunales de sociedad que habían precedido el surgimiento de las divisiones de clase.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
- 1848 [35]
Medio político proletario - Cómo no entender el desarrollo del caos y de los conflictos imperialistas
- 3464 reads
Medio político proletario
Cómo no entender el desarrollo del caos y de los conflictos imperialistas
Hasta el hundimiento del bloque del Este, en 1989, la alternativa planteada por el movimiento obrero a principios de siglo –guerra o revolución– resumía claramente lo que estaba en juego en la situación histórica: sumidos en una vertiginosa carrera de armamentos, los dos bloques se preparaban para una nueva guerra mundial, «única» solución que el capitalismo puede aportar a su crisis económica. Hoy día, la humanidad se enfrenta a un desorden mundial creciente, en el que el caos y la barbarie se desarrollan incluso en las regiones que vivieron la primera revolución proletaria en 1917. Los militares de las grandes potencias «democráticas», preparados para la guerra con el bloque del Este, se instalan en los países devastados por guerras civiles en nombre de la «ayuda humanitaria».
Ante estos profundos cambios de la situación mundial y contra todas las campañas mentirosas que los acompañan, la responsabilidad de los comunistas es desgajar un análisis claro, una comprensión profunda de los nuevos envites que plantean los conflictos imperialistas. Desgraciadamente, como veremos a lo largo de este artículo, la mayor parte de las organizaciones del medio político distan mucho de estar a la altura de esta responsabilidad.
Es evidente que ante la confusión que la burguesía se encarga de mantener, la tarea de los revolucionarios es reafirmar que la única fuerza capaz de cambiar la sociedad es la clase obrera. Es también su responsabilidad, al mismo tiempo, demostrar que el capitalismo es incapaz de aportar paz a la humanidad y que el único «nuevo orden mundial» sin guerras, sin hambre, sin miseria, es el que puede instaurar el proletariado destruyendo el capitalismo: el comunismo. Sin embargo, el proletariado espera que sus organizaciones políticas, por pequeñas que estas sean, defienda algo más que simples declaraciones de principios. El proletariado debe contar con su capacidad de análisis para oponerse a toda la hipocresía de la propaganda burguesa y darse una visión clara de los verdaderos retos de la situación.
Ya demostramos en nuestra revista (ver nº 61) como los grupos políticos serios, que publican prensa regularmente como Battaglia Comunista, Workers Voice, Programma Comunista, Il Partito Internazionale, Le Prolétaire, reaccionaron con vigor ante la campaña sobre el «fin del comunismo» reafirmando la denuncia del carácter capitalista de la ex-URSS estalinista([1]). Del mismo modo, estos grupos respondieron al desencadenamiento de la Guerra del Golfo denunciando claramente cualquier tipo de apoyo a los bandos contendientes y llamaron a los trabajadores a desarrollar su combate contra el capitalismo, en cualquiera de sus formas, y en todos los países (ver Revista Internacional, nº 64). Sin embargo, más allá de estas declaraciones de principio, que es lo menos que se puede esperar de los grupos proletarios, es imposible encontrar en ellos un marco de comprensión y análisis de la situación actual. Mientras que nuestra organización, a finales del año 89, hizo el esfuerzo, cumpliendo una responsabilidad elemental, de elaborar un marco de análisis e intentar desarrollarlo ante los acontecimientos([2]), podemos observar que uno de los elementos de «análisis» de estos grupos ha sido la tendencia a zigzaguear de forma inconsecuente, a contradecirse de un mes para otro.
Los zigzagueos del medio político proletario
Para convencerse de la inconstancia de los grupos del medio político proletario, es suficiente haber seguido regularmente sus publicaciones en el período de la guerra del Golfo.
De este modo, un lector atento de Battaglia Comunista habrá podido leer en noviembre del 90, justo en el momento de los preparativos de la intervención militar que “esta (la guerra) no está provocada en modo alguno por la locura de Sadam Husein, es el producto del enfrentamiento entre la parte de la burguesía árabe que reivindica más poder para los países productores de petróleo y la burguesía occidental, en particular, la burguesía americana, que pretende dictar su ley en materia de precio del petróleo, como viene ocurriendo hasta el presente”. Debemos señalar, que en el mismo momento, desfilaban por Bagdad multitud de personalidades políticas occidentales (especialmente Willy Brandt por la RFA y numerosos ex-primer ministros japoneses) que querían negociar abiertamente, en contra del juego de Estados Unidos, la liberación de los rehenes. Desde entonces está claro que los USA y sus “aliados” occidentales no comparten los mismos objetivos. Lo que no podía ser más que una tendencia inmediatamente después del hundimiento del bloque del Este, el hecho de que ya no existía una convergencia de intereses en el seno de la “burguesía occidental”, se ha convertido claramente en una escalada de antagonismos imperialistas entre los antiguos “aliados” y, este hecho escapa completamente a el análisis “marxista” de Battaglia Comunista.
Por otra parte, en este mismo número, se afirma con buen criterio a poco menos de dos meses del estallido de una guerra anunciada que “el futuro, incluso el más inmediato, se caracterizará por un nuevo carrera de conflictos”. Sin embargo, esta perspectiva no es evocada ni desarrollada por el periódico de diciembre del 90.
En el número de enero de 1991, cuál no será la sorpresa del lector ¡al descubrir en primera página que “la tercera guerra mundial ha comenzado el 17 de enero”!. Sin embargo, el periódico no consagra ningún artículo a este acontecimiento y con razón podemos preguntarnos si los camaradas de BC están verdaderamente convencidos de lo que escriben en su prensa. En febrero, gran parte del periódico de BC está dedicada a la cuestión de la guerra: se reafirma que el capitalismo es la guerra y que se han reunido todas las condiciones para que la burguesía llegue a su “solución”, la tercera guerra mundial. “En ese sentido, afirmar que la guerra que ha comenzado el 17 de enero marca el inicio del tercer conflicto mundial no es un acceso de fantasía, sino tomar acta de que se ha abierto la fase en la que los conflictos comerciales, que se han acentuado desde principio de los años 70, no pueden solucionarse si no es con la guerra generalizada”.
En otro artículo, el autor es menos afirmativo y en un tercero que muestra “la fragilidad del frente anti-Sadam”, se interrogan sobre los protagonistas de futuros conflictos: “con o sin Gorbachov, Rusia ya no podrá tolerar la presencia militar americana a las puertas de su casa, cosa que se verificaría en el caso de una ocupación militar de Irak. Rusia, no podrá tolerar un trastorno de los actuales equilibrios en favor de la tradicional coalición árabe pro-americana”. Así, lo que ya era evidente desde los últimos meses de 1989, el fin del antagonismo entre los Estados Unidos y la URSS por el ko de esta última potencia, la incapacidad definitiva de ésta para cuestionar la superioridad aplastante de su ex-rival, particularmente en Oriente Medio, no aparece aún en el campo de visión de BC. Con perspectiva, ahora que el sucesor de Gorbachov se ha convertido en uno de los mejores aliados de los Estados Unidos, podemos constatar lo absurdo del análisis y las “previsiones” de BC. En descargo de BC, debemos señalar que en el mismo número, declara que la fidelidad de Alemania a los USA se convierte en absolutamente dudosa. Sin embargo, las razones que se dan para plantear este argumento, son cuando menos insuficientes: según BC sería porque Alemania estaría “implicada en la construcción de una nueva zona de influencia en el este y en el establecimiento de nuevas relaciones económicas con Rusia (gran productor de petróleo)”. Si el primer argumento es totalmente justo, el segundo, por el contrario, es muy débil: francamente, los antagonismos entre Alemania y los Estados Unidos van mucho más allá de la cuestión de quién podrá beneficiarse de las reservas de petróleo de Rusia.
En marzo, y ya teníamos ganas de decir “por fin” (el muro de Berlín había desaparecido hacía más de un año y medio), BC anuncia que con “el hundimiento del imperio ruso, el mundo entero se encamina hacia una situación de incertidumbre sin precedentes”. La guerra del Golfo ha engendrado nuevas tensiones. La inestabilidad se ha convertido en la regla. En lo inmediato, la guerra continúa en el Golfo con el mantenimiento de los USA en la zona. Pero, lo que se considera como una fuente de conflictos, son las rivalidades en torno al gigantesco “negocio” que sería la reconstrucción de Kuwait. Esta visión es simplemente una visión de miope: lo que está en juego en la Guerra del Golfo, como hemos demostrado en numerosas ocasiones, son de una dimensión enormemente superior a los del pequeño emirato o los mercados de su reconstrucción.
En el número de Prometeo (revista teórica de BC) de noviembre del 91, hay un artículo consagrado al análisis de la situación mundial después de “el fin de la guerra fría”. Este artículo muestra cómo el bloque del Este ya no puede cumplir su papel anterior y también, cómo vacila el bloque del Oeste. El artículo vuelve a reafirmar a propósito de la guerra del Golfo que esta fue una guerra por el petróleo y el control de la “renta petrolera”. Sin embargo el artículo señala: “pero esto como tal, no es suficiente para explicar el colosal despliegue de fuerzas y el cinismo criminal con el que USA ha machacado a Irak. A las razones económicas fundamentales, y a causa de ellas, debemos añadir motivos políticos. En esencia, para los USA se trata de afirmar su papel hegemónico gracias al instrumento de base de la política imperialista (la exhibición de la fuerza y la capacidad de destrucción) también frente a sus aliados occidentales, llamados simplemente a figurar de comparsas en una coalición de todos contra Sadam”. Así, si bien se reafirma en su “análisis del petróleo”, BC empieza a percibir con un año de retraso, lo que estaba en juego en la guerra del Golfo. ¡Nunca es tarde si la dicha es buena!.
En este mismo artículo, la tercera guerra mundial aparece siempre como inevitable, pero, por un lado, “la reconstrucción de nuevos frentes está en marcha sobre ejes aún confusos” y por otra parte, falta aún “la gran farsa que deberá justificar a los ojos de los pueblos el camino hacia nuevas masacres entre los Estados centrales, Estados que hoy día aparentan estar unidos y solidarios”. La emoción de la Guerra del Golfo pasó, la tercera guerra mundial que empezó el 17 de enero se convierte en una perspectiva en el horizonte. Después de haberse mojado imprudentemente en sus análisis de principios de 1991, BC ha decidido, sin decirlo, correr un tupido velo. Esto le evita tener que examinar de forma precisa en qué medida esa perspectiva está camino de concretarse en la evolución de la situación mundial y en particular en los conflictos que salpican al mundo y a la misma Europa. La relación entre el desarrollo del caos y los conflictos imperialistas esta muy lejos de ser analizada por BC, tal y como la CCI intenta hacerlo por su parte([3]).
En general los grupos del medio político proletario al no poder negar el desarrollo del caos creciente hacen descripciones justas del fenómeno, pero en vano encontraremos en sus análisis la afirmación de las tendencias generales que pueden llevar en el sentido de una agravación del caos, independientemente incluso de los conflictos imperialistas, o bien en el sentido de la organización de la sociedad en vista a la guerra.
Así, en noviembre del 91, Programma Comunista (PC) nº 6, en un largo artículo, afirma que los verdaderos «responsables» de lo que ocurre en Yugoslavia “no deben buscarse en Liubliana o en Belgrado, sino en el seno de las capitales de las naciones más desarrolladas. En Yugoslavia se enfrentan en realidad por personas interpuestas, las exigencias, las necesidades y las perspectivas del mercado europeo. Solo viendo en la guerra intestina un aspecto de la lucha por la conquista de mercados, en tanto que control financiero de vastas regiones, que explotación de zonas económicas, que necesidades de los países más avanzados desde el punto de vista capitalista, de encontrar siempre nuevas salidas económicas y militares, solo así no aparecerá como justificada a los ojos de los trabajadores una lucha para librarse del “bolchevique Milosevic” o del “ustachi Tudjman”.
En mayo del 92, en PC Nº 3, el artículo “En el marasmo del nuevo orden social capitalista», hace una constatación muy lúcida de las tendencias a “cada uno a la suya” y del hecho de que “nuevo orden mundial no es más que el terreno de explosión de conflictos a todo tren”, que “la disgregación de Yugoslavia ha sido un factor y un efecto de la gran pretensión expansionista de Alemania”.
En el número siguiente, PC reconoce que “una vez más, hemos asistido a la tentativa americana de hacer valer el viejo derecho de preferencia de compra sobre las posibilidades de defensa (o autodefensa) europea, en su propiedad desde el final de la Segunda Guerra mundial, y de una tentativa análoga (en sentido inverso) de Europa, o al menos de la Europa “que cuenta”, a actuar por ella misma, o –si verdaderamente no pudiera hacerlo– a no depender totalmente en cada movimiento de la voluntad de los USA”. Encontramos pues en este artículo los elementos esenciales de comprensión de los enfrentamientos en Yugoslavia: el caos resultante del hundimiento de los regímenes estalinistas de Europa y del bloque del Este, la agravación de los antagonismos imperialistas que dividen a las grandes potencias occidentales.
Desgraciadamente, PC no se ha sabido mantener sobre este análisis correcto. En el número posterior (septiembre 92), cuando una parte de la flota americana con base en el Mediterráneo navega a lo largo de las costas yugoeslavas, nos encontramos con una nueva versión: “Hace más de dos años que la guerra hace estragos en Yugoslavia: los USA manifiestan al respecto la más soberana de las indiferencias; la CEE lava su conciencia con el envío de ayudas humanitarias y el envío de algunos contingentes armados para proteger esta ayuda, con la convocatoria de encuentros periódicos, o algunas conferencias de paz, que dejan cada vez las cosas más o menos como estaban (...) ¿Hay que sorprenderse?. Basta recordar la carrera frenética, después del hundimiento soviético, de los mercaderes occidentales, en especial los austro-alemanes, para acaparar la soberanía económica y por tanto política, sobre Eslovenia y, si es posible, Croacia”. Es decir que después de dar un paso hacia la clarificación, PC vuelve a las andadas con el tema del “negocio” tan manido por el medio político para explicar las grandes cuestiones imperialistas del periodo actual.
Sobre este mismo tema, BC interviene a propósito de la guerra en Yugoslavia, para explicarnos profusamente las razones económicas que han impulsado a las diferentes fracciones de la burguesía yugoslava a asegurarse por las armas: “esas cuotas de plusvalía que antes se iban a la Federación». “La repartición de Yugoslavia beneficia sobre todo a la burguesía alemana por un lado, y por otro a la italiana. Incluso las destrucciones de una guerra pueden ser rentables cuando se trata inmediatamente de reconstruir; adjudicaciones lucrativas, pedidos jugosos que, ya se sabe, comienzan a escasear en Italia o Alemania”. “Por ello, aun contradictoriamente con los principios de la casa común europea, los Estados de la CEE han reconocido el “derecho de los pueblos” al mismo tiempo que han puesto en marcha sus operaciones económicas: Alemania en Croacia y en parte en Eslovenia, Italia en Eslovenia. Entre otras cosas la venta de armas y el aprovisionamiento de las municiones consumidas durante la guerra”. Desde luego, nos indica BC, que esto no place a los USA, que no ven con buenos ojos el reforzamiento de los países europeos (BC, nº 7/8 julio-agosto de 1992).
No podemos dejar de interrogarnos sobre cuáles son esos “formidables negocios” que el capitalismo podría realizar en Yugoslavia, en un país que se derrumbó al mismo tiempo que el bloque ruso, y que además ha sido devastado por la guerra. Ya pudimos ver en qué quedaron las “fabulosas ganancias” de la reconstrucción de Kuwait, cuando se perfilan en el horizonte las de la “reconstrucción de Yugoslavia” con, ante todo, un dardo lanzado a los innobles mercaderes de armas, fabricantes de guerra.
No podemos proseguir con una enumeración cronológica de las tomas de posición y los meandros del medio político proletario. Estos ejemplos son por sí mismos suficientemente elocuentes y preocupantes. El proletariado no puede conformarse para desarrollar su combate cotidiano con actos de fe, tales como: «a través de continuas sacudidas, y sin saber cuándo, llegaremos al resultado que nos indican la teoría marxista y el ejemplo de la revolución rusa» (Programma).
Tampoco podemos saludar que la mayoría de las organizaciones identifiquen los nuevos «frentes» potenciales de una tercera guerra mundial en torno por un lado a Alemania, y por otro a los USA. Como un reloj parado –que da dos veces al día la hora correcta– ellos han visto durante décadas como única situación posible la que precedía al estallido de las dos guerras mundiales anteriores. Y resulta que tras el hundimiento del bloque del Este, la situación tiende a presentarse así, pero es por pura casualidad que estas organizaciones dan la hora justa hoy. Las razones de este vuelco de la historia, la perspectiva abierta –o no– hacia la tercera guerra mundial o están borrosas o son simplemente ignoradas, lo que redunda en que las explicaciones dadas al desencadenamiento de las guerras resultan rematadamente incoherentes y variables de un mes para otro cuando no prácticamente surrealistas y desprovistas de la menor credibilidad.
Como dice Programma, es verdad que la teoría marxista debe guiarnos, ha de servirnos de brújula para comprender la evolución de un mundo que debemos transformar, y especialmente lo que está en juego en el período histórico. Sin embargo, desgraciadamente, para la mayoría de las organizaciones del medio político, el marxismo tal y como ellas lo entienden, parece mas una brújula a la que la proximidad de un imán volviera loca.
En realidad, el origen de la desorientación que sufren estos grupos, se halla en gran medida en una incomprensión de la cuestión del curso histórico, es decir de la relación de fuerzas entre las clases que determina el sentido de evolución de la sociedad inmersa en la crisis insoluble de su economía: o bien la «solución burguesa» -es decir, la guerra mundial- o bien la respuesta obrera que mediante la intensificación de los combates de clase desemboca en un período revolucionario. La experiencia de las fracciones revolucionarias en la víspera de la Segunda Guerra mundial nos muestra que la afirmación de los principios básicos no basta, ya que la cuestión del curso histórico y la de la naturaleza de la guerra imperialista sacudió y prácticamente paralizó a estas fracciones([4]). Para ir a la raíz de las incomprensiones del medio político, es necesario volver una vez más sobre la cuestión del curso histórico y las guerras en el período de decadencia capitalista.
El curso histórico
Resulta como mínimo sorprendente, que BC, que negó la posibilidad de una tercera guerra mundial cuando existían bloques militares constituidos, anuncie esta perspectiva como inminente desde el momento en que uno de estos bloques se hunde. Las incomprensiones de BC están en la base de esta pirueta. La CCI ha demostrado ya en numerosas ocasiones (ver Revista Internacional números 50 y 59) la debilidad de los análisis de esta organización e insistido sobre el peligro de llegar a perder toda perspectiva histórica.
Desde el final de los años 60, el hundimiento de la economía capitalista sólo podía impulsar a la burguesía hacia una nueva guerra mundial, más aún cuando los dos bloques imperialistas estaban ya constituidos. Desde hace más de dos décadas, la CCI defiende que la oleada de luchas obreras abierta en 1968 marca un nuevo período en la relación de fuerzas entre las clases, la apertura de un curso histórico de desarrollo de las luchas obreras. Para enviar al proletariado a la guerra el capitalismo necesita una situación caracterizada por: «la creciente adhesión de los obreros a los valores capitalistas, y una combatividad que tiende o a desaparecer o a aparecer en el seno de una perspectiva controlada por la burguesía» (Revista Internacional nº 30, «El curso histórico»).
Frente a la pregunta: ¿por qué no ha estallado la tercera guerra mundial aún estando presentes todas las condiciones objetivas?, la CCI ha puesto por delante, desde la aparición de la crisis abierta del capitalismo, la relación de fuerzas entre las clase, la incapacidad por parte de la burguesía de movilizar a los trabajadores de los países más avanzados tras las banderas nacionalistas. Pero ¿qué responde BC que, por otra parte, reconoce que «a nivel objetivo, todas las razones para el desencadenamiento de una nueva guerra generalizada, se hallan presentes»?. Al rechazar el tomar en consideración el curso histórico, esta organización se pierde en todo tipo de «análisis»: que si la crisis económica no estaría suficientemente desarrollada (en abierta contradicción con lo que afirman de que todas las «razones objetivas» están presentes); que si el marco de alianzas estaría «demasiado laxo y pleno de incógnitas»; que si, para rematar, los armamentos estarían... demasiado desarrollados, serían demasiado destructores. El desarme nuclear constituiría pues una de las condiciones necesarias para el estallido de la guerra mundial. Ya respondimos por nuestra parte, en su momento, a tales argumentos.
La realidad actual ¿confirma el análisis de BC, por el que nos anuncia que ahora sí, vamos hacia la guerra mundial? ¿Que la crisis no está suficientemente desarrollada? Ya advertimos entonces a BC contra su subestimación de la gravedad de la crisis mundial. Pero es que si bien BC ha reconocido que las dificultades del ex-bloque del Este se debían a la crisis del sistema, durante todo un tiempo y contra toda verosimilitud, BC se ilusionó sobre las oportunidades que se abrían en Este, sobre el «balón de oxigeno» que esto representaría para el capitalismo internacional... lo que no le impide, al mismo tiempo, ver posible hoy el estallido de la tercera guerra mundial. Para BC, cuanto mas se atenúa la crisis capitalista, mas se acerca la guerra mundial. Los meandros de la lógica de BC, como los caminos del Señor, son inescrutables.
En lo referente a los armamentos, ya hemos demostrado la falta de seriedad de esta afirmación, pero hoy, que el armamento nuclear sigue estando presente y, además, en manos de un número superior de Estados, resulta que, ahora sí, la guerra mundial es posible.
Cuando el mundo estaba completamente dividido en dos bloques, el cuadro de alianzas resultaba, para BC, «laxo». Hoy que esa partición ha finalizado, y que todavía estamos lejos de un nuevo reparto (aún cuando la tendencia a la reconstitución de nuevas constelaciones imperialistas, se afirma de manera creciente) las condiciones para una guerra mundial estarían ya maduras. ¡Un poco de rigor, compañeros de BC!
No pretendemos que BC diga siempre lo primero que se le ocurre (lo que, por otro lado, ocurre más de una vez) sino sobre todo queremos mostrar cómo, a pesar de la herencia del movimiento obrero (que reivindica esta organización), en ausencia de un método, de considerar la evolución del capitalismo y de la relación de fuerzas entre las clases, se llega a la incapacidad de proporcionar orientaciones a la clase obrera. No habiendo comprendido la razón esencial por la que no ha tenido lugar la guerra generalizada en el pasado período: el fin de la contrarrevolución, el curso histórico hacia los enfrentamientos de clase, y no siendo, en consecuencia, capaces de constatar que este curso no ha sido cuestionado ya que la clase obrera no ha sufrido una derrota decisiva, BC nos anuncia una tercera guerra mundial inminente, cuando precisamente los cambios de los últimos años, han alejado esa perspectiva.
Precisamente la incapacidad para tomar en consideración, el resurgir de la clase obrera desde finales de los 60, en el examen de las condiciones del estallido de la guerra mundial, es lo que impide ver lo que nos jugamos en el período actual, el bloqueo de la sociedad, y su pudrimiento en la raíz. «Si bien el proletariado ha tenido la fuerza de impedir el desencadenamiento de una nueva carnicería generalizada, no ha sido aún capaz de poner por delante su perspectiva propia: la destrucción del capitalismo y la edificación de la sociedad comunista. Por ello, no ha podido impedir que la decadencia capitalista haya hecho sentir cada vez mas sus efectos sobre el conjunto de la sociedad. En ese bloqueo momentáneo, la historia, sin embargo, no se detiene. Privada del más mínimo proyecto histórico capaz de movilizar sus fuerzas, incluso el mas suicida como la guerra mundial, la sociedad capitalista solo puede hundirse en un pudrimiento desde sus raíces, la descomposición social avanzada, la desesperación generalizada... Si subsiste el capitalismo acabará por, aún sin una tercera guerra mundial, destruir definitivamente a la humanidad a través de la acumulación de guerras locales, de epidemias, de la degradación del medio ambiente, de las hambrunas y de otras catástrofes supuestamente “naturales”« (Manifiesto del IXº Congreso de la CCI).
BC no tiene, desgraciadamente, la exclusiva en este completo desconocimiento de lo que nos jugamos en el período abierto con el hundimiento del bloque del Este. Le Prolétaire escribe claramente: «A pesar de lo que escriben , no sin un cierto toque de hipocresía, ciertas corrientes políticas sobre el hundimiento del capitalismo, el “caos”, la “descomposición”, etc., no estamos ahí». En efecto «aunque haya que esperar años para destruir su dominación (del capitalismo), su destino está escrito». Que Le Prolétaire necesite darse a sí mismo sensación de seguridad no deja de ser triste, pero que oculte al proletariado la gravedad de lo que hoy está en juego, es mucho más grave.
En efecto, el hecho de que hoy no sea posible la guerra mundial, no disminuye un ápice la gravedad de la situación. La descomposición de la sociedad, su pudrimiento de raíz, constituye una amenaza mortal para el proletariado, como hemos explicado en esta misma publicación([5]). Es responsabilidad de los revolucionarios poner en guardia a su clase contra esta amenaza, decirle que el tiempo no juega a su favor, y que si espera demasiado antes de emprender el combate por la destrucción del capitalismo, se arriesga a ser arrastrada por el pudrimiento del sistema. El proletariado espera otra cosa que una total incomprensión –rayana en la estúpida ironía– de lo que nos jugamos, de las organizaciones que quieren constituir su vanguardia.
Decadencia y naturaleza de las guerras
En la base de las incomprensiones por parte de la mayoría de los grupos del medio político de lo que está en juego en el período actual, no está únicamente su ignorancia sobre la cuestión del curso histórico. Se encuentra además una incapacidad para comprender todas las implicaciones de la decadencia del capitalismo sobre la cuestión de la guerra. En particular se sigue pensando que, al igual que en siglo pasado, la guerra tiene una racionalidad económica. Aun cuando en última instancia es desde luego la situación económica del capitalismo decadente lo que engendra las guerras, toda la historia de este período nos enseña hasta qué punto para la propia economía capitalista (y no solamente para los explotados convertidos en carne de cañón) la guerra se ha convertido en una verdadera catástrofe y no sólo para los países vencidos. De hecho los antagonismos imperialistas y militares no recubren las rivalidades comerciales entre los diferentes Estados.
No es casual que BC tienda a considerar, el reparto del mundo entre el bloque del Este y el occidental como «laxo», inacabado con vistas a una guerra, ya que las rivalidades comerciales más importantes no se establecen entre países de esos bloques, sino entre las principales potencias occidentales. Sin duda tampoco es casualidad que hoy cuando las rivalidades comerciales estallan entre USA y las grandes potencias ex-aliadas como Alemania y Japón, BC vea mucho más próxima la guerra. Al igual que los grupos que no reconocen la decadencia del capitalismo, BC –que no ve todas las implicaciones– identifica guerras comerciales y guerras militares.
Esta cuestión no es nueva y la historia se ha encargado de dar la razón a Trotski que, a principios de los años 20, combatía la tesis mayoritaria en la IC, según la cual la Segunda Guerra mundial tendría como cabezas de bloque a USA y Gran Bretaña, las dos grandes potencias comerciales concurrentes. Más tarde, a finales de la Segunda Guerra mundial, la Izquierda comunista de Francia hubo de reafirmar que «hay una diferencia entre las dos fases, ascendente y decadente, de la sociedad capitalista y, en consecuencia, una diferencia de funciones de la guerra entre ambas fases (...). La decadencia de la sociedad capitalista encuentra su más patente expresión en que hemos pasado de guerras para el desarrollo económico (período ascendente) a que la actividad económica se restrinja esencialmente con vistas a la guerra (período decadente)... La guerra toma un carácter permanente y queda convertida en el modo de vida del capitalismo» («Informe sobre la situación internacional», 1945, reeditado en la Revista internacional nº 59). A medida que el capitalismo se hunde en su crisis, la lógica del militarismo se le impone de forma creciente, irreversible e incontrolable, aún cuando este no es tampoco capaz, al igual que el resto de políticas, de aportar la más mínima solución a las contradicciones económicas del sistema([6]).
Al negarse a admitir que las guerras han cambiado su significación, del siglo pasado al actual, y por no ver el carácter cada vez más irracional y suicida de las guerras, queriendo ver a toda costa en las guerras, la lógica de las guerras comerciales..., los grupos del medio político proletario se privan de los medios para entender lo que sucede realmente en los conflictos en los que están implicados –abiertamente o no– las grandes potencias y , en un plano más general, la evolución de la situación internacional. Por el contrario, se ven impelidos a desarrollar posiciones extremadamente absurdas sobre la «carrera de beneficios», sobre los «fabulosos negocios» que representarían para los paises desarrollados regiones tan arruinadas, tan arrasadas por la guerra como pueden ser Yugoslavia o Somalia. Dado que la guerra es una de las cuestiones mas decisivas que ha de enfrentar el proletariado ya que él es la principal víctima, como carne de cañón y fuerza de trabajo sometida a una explotación sin precedente, pero también porque la guerra es uno de los elementos esenciales en la toma de conciencia de la quiebra del capitalismo, de la barbarie que entraña para la humanidad, es de la mayor importancia que los revolucionarios muestren la mayor claridad. La guerra constituye «la única consecuencia objetiva de la crisis, de la decadencia y de la descomposición, que el proletariado puede, desde ahora, limitar (a diferencia de las otras manifestaciones de la descomposición) en la medida en que, en los países centrales, el proletariado no está hoy encuadrado tras las banderas nacionalistas» («Militarismo y descomposición», Revista internacional nº 64).
El curso histórico no ha cambiado (aunque para darse cuenta de ello, tendrían que admitir que existen cursos históricos diferentes en distintos períodos). La clase obrera, a pesar de haber estado paralizada, desorientada, por los enormes cambios de los últimos años, se ve cada vez mas empujada a volver a retomar las luchas, como mostraron los combates de septiembre-octubre en Italia. El camino va a ser largo y difícil, y no podrá hacerse sin que el proletariado movilice todas sus fuerzas en un combate decisivo. La tarea de los revolucionarios es primordial pues sino no sólo serán barridos por la historia, sino que deberán asumir su parte de responsabilidad en la desaparición de toda perspectiva revolucionaria.
Me
[1] Para un análisis más detallado ver en la Revista internacional nº 61, el artículo « El viento del Este y la respuesta de los revolucionarios ».
[2] Para la CCI, « hay que afirmar claramente, en fin de cuentas, que el hundimiento del bloque del Este, las convulsiones económicas y políticas de los países que lo formaban, no son ni mucho menos signos de no se sabe qué mejora de la situación económica de la sociedad capitalista. La quiebra económica de los regímenes estalinistas, consecuencia de la crisis general de la economía mundial, no hace sino anticipar, anunciándolo, el hundimiento de los sectores más desarrollados de esta economía ». (...) « La agravación de las convulsiones de la economía mundial va a agudizar las peleas entre los diferentes Estados, incluso, y cada vez más, militarmente hablando. La diferencia con el período que acaba de terminar, es que esas peleas, esos antagonismos, contenidos antes y utilizados por los dos bloques imperialistas, van ahora a pasar a primer plano. (...) Esas rivalidades y enfrentamientos no podrán, por ahora, degenerar en conflicto mundial, incluso suponiendo que el proletariado no fuera capaz de oponerse a él. En cambio, con la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia de los bloques, esos conflictos podrían ser más violentos y numerosos y, en especial, claro está, en la áreas en las que el proletariado es más débil » (« Tras el hundimiento del bloque del Este, inestabilidad y caos », Revista Internacional, nº 61, 2º trimestre del 90). La realidad ha confirmado ampliamente estos análisis.
[3] Para la CCI, la guerra del Golfo « a pesar de los enormes medios empleados, esa guerra habrá podido aminorar, pero no podrá en absoluto invertir las grandes tendencias que se han impuesto desde la desaparición del bloque ruso, o sea, la desaparición del bloque occidental, los primeros pasos hacia la formación de un nuevo bloque imperialista dirigido por Alemania, la agravación del caos en las relaciones imperialistas. La barbarie bélica que se ha desencadenado en Yugoslavia unos cuantos meses después de la Guerra del Golfo es una ilustración indiscutible de lo afirmado antes. En particular, los acontecimientos que han originado esa barbarie, la proclamación de la independencia de Eslovenia y Croacia, aunque ya de por si son expresión del caos y de la agudización de los nacionalismos característicos de las zonas del mundo dominadas por los regímenes estalinistas, sólo han podido realizarse porque esas naciones estaban seguras del apoyo de la primera potencia europea, Alemania. (...) La acción diplomática de la burguesía alemana en los Balcanes, que tenía el objetivo de abrirse un paso estratégico en el Mediterráneo mediante una Croacia « independiente « a sus órdenes, ha sido el primer acto decisivo en su candidatura para dirigir un nuevo bloque imperialista « (« Resolución sobre la situación internacional » en Revista internacional, nº 70).
« La burguesía norteamericana, consciente de la gravedad de lo que está en juego, y más allá de su aparente discreción, ha hecho todo lo que ha podido para frenar y quebrar, con la ayuda de Inglaterra y Holanda, ese intento de penetración del imperialismo alemán » (« Hacia el mayor caos de la historia », Revista internacional, nº 68). Ver las diferentes publicaciones territoriales de la CCI para un análisis más detallado.
[4] Ver nuestro folleto sobre la Historia de la Izquierda comunista de Italia, y el balance sacado por la Izquierda Comunista de Francia en 1945, publicado en nuestra Revista Internacional, nº 59.
[5] Ver en particular « La descomposición del capitalismo » y « La descomposición : fase última de la decadencia del capitalismo » en Revista Internacional nº 57 y 62 respectivamente.
[6] Ver los numerosos artículos consagrados a este tema en esta misma Revista internacional (nos 19, 52, 59).
Corrientes políticas y referencias:
Documento - Nacionalismo y antifascismo
- 5194 reads
Publicamos aquí unos extractos del libro de A. Stinas, revolucionario comunista de Grecia([1]). Estos extractos son una denuncia de la resistencia antifascista de la Segunda Guerra mundial. Son una crítica sin compromisos de lo que han sido y siguen siendo la plasmación de tres mentiras especialmente destructoras para el proletariado: la «defensa de la URSS», el nacionalismo y el «antifascismo democrático».
La explosión de los nacionalismos en lo que fue la URSS y su imperio en Europa del Este, así como el desarrollo de las gigantescas campañas ideológicas «antifascistas» en los países de Europa occidental ponen muy de relieve la actualidad de estas líneas que fueron escritas a finales de los años 40([2]).
Es hoy cada día más difícil para el orden establecido, el justificar ideológicamente su dominación. Se lo impide el desastre que sus propias leyes están engendrando. Pero frente a la única fuerza capaz de derribar ese orden e instaurar otro tipo de sociedad, frente al proletariado, la clase dominante todavía dispone de armas ideológicas capaces de dividir a su enemigo y mantenerlo sometido a las fracciones nacionales del capital. El nacionalismo y el antifascismo forman hoy la primera línea del arsenal contrarrevolucionario de la burguesía.
A. Stinas recoge en estos extractos el análisis de Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional, recordando que en el capitalismo, tras haber alcanzado su fase imperialista, «... la nación ha cumplido su misión histórica. Las guerras de liberación nacional y las revoluciones burguesas han dejado tener de ahora en adelante el menor sentido». A partir de esos cimientos, Stinas denuncia y destruye los argumentos de todos aquellos que llamaban a participar en la «resistencia antifascista» durante la Segunda Guerra mundial, so pretexto de que la propia dinámica de esa resistencia, «popular» y «antifascista», podía llevar a la revolución.
Stinas y la UCI (Unión comunista internacionalista) forman parte de aquel puñado de revolucionarios que, durante la Segunda Guerra mundial, supieron mantenerse contra la avasalladora corriente de todos nacionalismos, negándose a apoyar la «democracia» contra el fascismo y a abandonar el internacionalismo proletario en nombre de la «defensa de la URSS»(3[3]).
Poco conocidos, incluso en el medio revolucionario, en parte a causa de que sus textos están escritos en griego, no está de más dar aquí algunos elementos de su historia.
*
* *
Stinas pertenecía a la generación de comunistas que conocieron el gran período de la oleada revolucionaria internacional que logró poner fin a la Primera Guerra mundial.
Se mantuvo fiel durante toda su vida a las esperanzas que había abierto el Octubre revolucionario de 1917 y por la revolución alemana de 1919. Miembro del Partido comunista griego (en una época en que estos partidos no se habían pasado al campo capitalista) hasta su expulsión en 1931, fue después miembro de la Oposición leninista, que publicaba el semanario Bandera del Comunismo y que se reivindicaba de Trotski, símbolo internacional de la resistencia al estalinismo.
En 1933, Hindenburg da el poder a Hitler. El fascismo se convierte en Alemania en régimen oficial. Stinas sostiene que la victoria del fascismo significa la muerte de la Internacional comunista, del mismo modo que el 4 de agosto de 1914 había rubricado la muerte de la IIª Internacional, que sus secciones se han perdido para la clase obrera definitivamente y sin posible retorno, y de haber sido órganos de lucha en sus orígenes se han transformado en enemigas del proletariado. El deber de los revolucionarios en el mundo entero es pues formar nuevos partidos revolucionarios, fuera de la Internacional y contra ella.
Un fuerte debate provoca una crisis en la organización trotskista; Stinas se va de ella tras haber estado en minoría. En 1935, se unió a un grupo, El Bolchevique, que acabaría formando una nueva organización, basada en un marxismo renovado, llamada Unión comunista internacionalista. La UCI era entonces la única sección reconocida en Grecia de la Liga comunista internacionalista (LCI) (la IVª Internacional se constituiría en 1938).
La UCI, ya desde 1937, había rechazado la consigna, básica en la IVª Internacional, de «defensa de la URSS». Stinas y sus camaradas no adoptaron esa posición al cabo de un debate sobre la naturaleza social de la URSS, sino después de un examen crítico de las consignas y de la política ante la inminencia de la guerra. La UCI quería suprimir todos los aspectos de su programa a través de los cuales pudiera infiltrarse el socialpatriotismo so pretexto de defensa de la URSS.
Durante la segunda guerra imperialista, Stinas, como internacionalista intransigente que era, se mantuvo fiel a los principios del marxismo revolucionario tales como habían sido formulados por Lenin y Rosa Luxemburg y que se habían aplicado durante la Primera Guerra mundial.
La UCI era, desde 1934, la única sección de la corriente trotskista en Grecia. Durante todos los años de la guerra y de la ocupación, aislada de los demás países, estuvo convencida de que todos los trotskistas luchaban como ella, con las mismas ideas y contra la corriente.
Las primeras informaciones sobre las posturas de la Internacional trotskista dejaron boquiabiertos a Stinas y a sus compañeros. La lectura del folleto Los trotskistas en la lucha contra los nazis era la prueba fehaciente de que los trotskistas habían combatido a los alemanes como cualquier buen patriota. Después se enterarían de la vergonzosa actitud de la organización trotskista de Estados Unidos, el Socialist Workers Party (Partido Socialista de los Trabajadores) y de su dirigente Cannon.
La IVª Internacional durante la guerra, o sea en esas circunstancias que ponen a prueba a la organizaciones de la clase obrera, se había derrumbado. Sus secciones, unas abiertamente con lo de la «defensa de la patria», las otras con lo de la «defensa de la URSS», habían pasado al servicio de sus burguesías respectivas, contribuyendo, a su nivel, en la carnicería.
En 1947, la UCI rompió todos los lazos políticos y organizativos con la IVª Internacional. En los años siguientes, que fueron el peor período contrarrevolucionario en el plano político, en una época en la que los grupos revolucionarios eran minúsculas minorías y en que muchos de quienes se mantuvieron fieles a los principios de base del internacionalismo proletario y de la Revolución de Octubre estaban completamente aislados, Stinas será el principal representante en Grecia de la corriente Socialismo o Barbarie. Esta corriente, que no llegó nunca a esclarecer la naturaleza plenamente capitalista de las relaciones sociales en la URSS, desarrollando la teoría de una especie de segundo sistema de explotación basado en una nueva división entre «dirigentes» y «dirigidos», se fue separando cada vez más del marxismo para acabar dislocándose en los 60. Al final de su vida, Stinas dejó de dedicarse a una verdadera actividad política organizada, aproximándose a los anarquistas. Murió en 1987.
CR
Marxismo y nación
La nación es un producto de la historia, como lo fue la tribu, la familia o la ciudad-Estado (la polis). Ha desempeñado un papel histórico necesario y deberá desaparecer una vez cumplido éste.
La clase portadora de esa organización social es la burguesía. El Estado nacional se confunde con el Estado de la burguesía, e históricamente, la obra progresista de la nación y la del capitalismo se confunden: crear, mediante el desarrollo de las fuerzas productivas, las condiciones materiales del socialismo.
Esa obra progresista ha llegado a su fin en la época del imperialismo, la época de las grandes potencias imperialistas, con sus antagonismos y sus guerras.
La nación ha cumplido su misión histórica. Las guerras de liberación nacional y las revoluciones burguesas han dejado tener de ahora en adelante el menor sentido.
La que ahora está al orden del día es la revolución proletaria. Ésta ni engendra naciones ni las mantiene, sino que lo que promulga es la abolición de ellas, de sus fronteras, uniendo a los pueblos de la tierra en una comunidad mundial.
Hoy, defender la nación y la patria no es ni más ni menos que defender el imperialismo, defender el sistema social que provoca las guerras, que no puede vivir sin guerras y que arrastra a la humanidad al caos y la barbarie. Y eso es tan cierto para las grandes potencias imperialistas como para las pequeñas naciones, cuyas clases dirigentes son y no pueden ser otra cosa que los cómplices y socios de las grandes potencias.
«El socialismo es ahora la única esperanza de la humanidad. Por encima de las murallas del mundo capitalista que se están al fin desmoronando, brillan en letras de fuego las palabras del Manifiesto comunista: socialismo o caída en la barbarie» (Rosa Luxemburg, 1918).
El socialismo es cosa de los obreros del mundo entero, y el terreno de su construcción es la del mundo entero. La lucha por derrocar al capitalismo y por edificar el socialismo une a los obreros del mundo entero. La geografía les reparte las tareas: el enemigo inmediato de los obreros de cada país es su propia clase dirigente. Ése es su sector en el frente internacional de lucha de los obreros para derribar al capitalismo mundial.
Si las masas trabajadoras de cada país no toman conciencia de que forman una parte de una clase mundial, nunca podrán emprender el camino de su emancipación social.
No es el sentimentalismo lo que hace que la lucha por el socialismo en un país determinado sea parte íntegra de la lucha por la sociedad socialista mundial, sino la imposibilidad del socialismo en un solo país. El único «socialismo» de colores nacionales y de ideología nacional que haya producido la historia es el de Hitler, y el único «comunismo» nacional es el de Stalin.
Lucha dentro del país contra la clase dirigente y solidaridad con las masas trabajadoras del mundo entero son, en nuestra época, los dos principios fundamentales del movimiento de las masas populares por su liberación económica, política y social. Eso es tan válido en la «paz» como en la guerra.
La guerra entre los pueblos es fratricida. La única guerra justa es la de los pueblos que confraternizan por encima de las naciones y de las fronteras contra sus explotadores.
La tarea de los revolucionarios, en tiempos de «paz» como en tiempos de guerra, es ayudar a las masas a que tomen conciencia de los fines y de los medios de su movimiento, a que se deshagan de sus burocracias políticas y sindicales, a que hagan propios sus propios asuntos, a que no pongan su confianza en ninguna otra «dirección» sino es a los órganos ejecutivos que ellas han elegido y que pueden revocar en cualquier momento, a adquirir la conciencia de su propia responsabilidad política, y ante todo a emanciparse intelectualmente de la mitología nacional y patriótica.
Son los principios del marxismo revolucionario tal como Rosa Luxemburgo los formuló y aplicó en la práctica y que guiaron su política y su acción en la Primera Guerra mundial. Esos principios son los que han guiado nuestra política y nuestra acción en la Segunda Guerra mundial.
La resistencia antifascista: un apéndice del imperialismo
El «movimiento de resistencia», o sea la lucha contra los alemanes en todas sus formas, desde el sabotaje a la guerra de partisanos, en los países ocupados, no puede ser considerado fuera del contexto de la guerra imperialista de la que ese movimiento forma plenamente parte. Su carácter progresista o reaccionario no puede estar determinado ni por la participación de las masas, ni por sus objetivos antifascistas ni por la opresión del imperialismo alemán, sino en función del carácter o reaccionario o progresista de la guerra.
Tanto el ELAS como el EDES([4]) eran ejércitos que continuaron, en el interior del país, la guerra contra los alemanes y los italianos. Eso es lo único que determina estrictamente nuestra postura para con ellos. Participar en el movimiento de resistencia, sean cuales sean las consignas y las justificaciones, significa participar en la guerra.
Independientemente de las disposiciones de las masas y de las intenciones de su dirección, ese movimiento, debido a la guerra que ha llevado a cabo en las condiciones de la Segunda matanza imperialista, es el órgano y el apéndice del campo imperialista aliado.
(...)
El patriotismo de las masas y su actitud ante la guerra, tan contraria a sus intereses históricos, son fenómenos muy conocidos desde la guerra precedente, y Trotski, en cantidad de textos, había advertido sin cesar del peligro de que los revolucionarios se dejaran sorprender, se dejaran arrastrar por la corriente. El deber de los revolucionarios internacionalistas es defender contra la corriente los intereses históricos del proletariado. Aquellos fenómenos no sólo se explican por los medios técnicos utilizados, la propaganda, la prensa, la radio, los desfiles, la atmósfera de exaltación creada al principio de la guerra, sino también por el estado de ánimo de las masas resultante de la evolución política anterior, de las derrotas de la clase obrera, de su desánimo, de la ruina de su confianza en su propia fuerza y en los medios de acción de la lucha, de la dispersión del movimiento internacional y de la política oportunista llevada a cabo por los partidos.
No existe ninguna ley histórica que fije un plazo en el cual las masas, arrastradas primero a la guerra, acabarían por recuperarse. Son las condiciones políticas concretas las que despiertan la conciencia de clase. Las consecuencias horribles de la guerra para las masas hacen desaparecer el entusiasmo patriótico. Con el aumento del descontento, su oposición a los imperialismos y a sus propios dirigentes, agentes de esos imperialismos, aumenta día tras día y despierta su conciencia de clase. Las dificultades de la clase dirigente aumentan, la situación evoluciona hacia una ruptura de la unidad interior, hacia el desmoronamiento del frente interior, hacia la revolución. Los revolucionarios internacionalistas contribuyen a la aceleración de los ritmos de ese proceso objetivo por la lucha intransigente contra todas las organizaciones patrióticas y socialpatrióticas, abiertas o encubiertas, por la aplicación consecuente de la política de derrotismo revolucionario.
Las consecuencias de la guerra, en las condiciones de la Ocupación, han tenido una influencia muy diferente en la psicología de las masas y en sus relaciones con la burguesía. Su conciencia de clase se ha desmoronado en el odio nacionalista, constantemente reforzado por la conducta bestial de los alemanes, la confusión ha ido en aumento, la idea de la nación y de su destino se han puesto por encima de las diferencias sociales, la unión nacional ha salido reforzada, y las masas han quedado sometidas más todavía a su burguesía, representada por las organizaciones de resistencia nacional. El proletariado industrial, quebrado por las derrotas anteriores, disminuido su peso específico, se ha encontrado preso de esta espantosa situación durante toda la duración de la guerra.
Si la cólera y el levantamiento de las masas contra el imperialismo alemán en los países ocupados eran «justas», los de las masas alemanas contra el imperialismo aliado, contra los bombardeos salvajes de los barrios obreros también lo serían. Pero esas cóleras justificadas, reforzada con todos los medios por los partidos de la burguesía de todo matiz, sirve únicamente a los imperialismos, quienes las explotan y utilizan en interés propio. La tarea de los revolucionarios que se han mantenido contra la corriente es la de dirigir esa cólera contra «su» burguesía. Únicamente el descontento contra nuestra «propia» burguesía podrá hacerse fuerza histórica, medio para que la humanidad acabe de una vez por todas con las guerras y las destrucciones.
Cuando el revolucionario, en la guerra, sólo hace alusión a la opresión del imperialismo «enemigo» en su propio país, se convierte en víctima de la mentalidad nacionalista obtusa y de la lógica socialpatriota, cortando así los lazos que unen al puñado de obreros revolucionarios que se han mantenido fieles a su estandarte en los diferentes países, en medio de este infierno en el que el capitalismo en descomposición ha sumido a la humanidad.
(...)
La lucha contra los nazis en los países ocupados por Alemania ha sido un engaño, uno de los medios utilizados por el imperialismo aliado para mantener a las masas encadenadas a su máquina de guerra. La lucha contra los nazis hubiera debido ser la tarea del proletariado alemán. Pero sólo habría sido posible si los obreros de todos los países hubieran combatido contra su propia burguesía. El obrero de los países ocupados que combatía a los nazis lo hacía por cuenta de sus explotadores, no por la suya, y quienes lo arrastraron y animaron a esta guerra eran, fueran cuales fueran sus intenciones y justificaciones, agentes de los imperialistas. El llamamiento a los soldados alemanes para que confraternizaran con los obreros de los países ocupados en la lucha común contra los nazis era, para el soldado alemán, un artificio engañoso del imperialismo aliado. Sólo el ejemplo de la lucha del proletariado griego contra su «propia» burguesía, lo cual, en las condiciones de la Ocupación, significaba luchar contra las organizaciones nacionalistas, hubiera podido despertar la conciencia de clase de los obreros alemanes militarizados y hacer posible la confraternización, y la lucha del proletariado alemán contra Hitler. La hipocresía y el engaño son medios tan indispensables para llevar a cabo la guerra como los tanques, los aviones o los cañones. La guerra no es posible sin haber antes convencido a las masas. Y para convencerlas, primero tienen ellas que creerse que luchan por la defensa de sus bienes. Eso es lo que buscan las promesas de «libertad, prosperidad, aplastamiento del fascismo, reformas socialistas, república popular, defensa de la URSS». Esta labor es la especialidad de los partidos «obreros», que utilizan su autoridad, su influencia, sus lazos con las masas trabajadoras y las tradiciones del movimiento obrero para éstas que se dejen engañar y aplastar mejor.
Por muchas ilusiones que las masas tengan puestas en la guerra, sin las cuales ésta es imposible, no la van a transformar en algo progresista, y únicamente los más hipócritas socialpatriotas podrán abusar de esas ilusiones para justificarla. Todas las promesas, todas las proclamas, todas las consignas de los PS y de los PC en esta guerra no han sido sino otras tantas patrañas.
(...)
La transformación de un movimiento en combate político contra el régimen capitalista no depende de nosotros y de la fuerza de convicción de nuestras ideas, sino de la naturaleza misma de ese movimiento. «Acelerar y facilitar la transformación del movimiento de resistencia en movimiento de lucha contra el capitalismo» habría sido posible si ese movimiento en su desarrollo hubiera podido por sí mismo crear permanentemente, tanto en las relaciones entre las clases como en las conciencias y en la psicología de las masas, unas condiciones más favorables para su transformación en lucha política general contra la burguesía, y, por lo tanto, en revolución proletaria.
La lucha de la clase obrera por sus reivindicaciones económicas y políticas inmediatas puede transformarse a lo largo de su crecimiento en lucha política de conjunto para derrocar a la burguesía. Pero esto es posible por la forma misma de la lucha: las masas, por su oposición a su burguesía y a su Estado y por la naturaleza de clase de sus reivindicaciones, se quitan de encima sus ilusiones nacionalistas, reformistas y democráticas, se liberan de la influencia de las clases enemigas, desarrollan su conciencia, su iniciativa, su espíritu crítico, su confianza en sí mismas. Al ampliarse el terreno de la lucha, las masas son cada vez más numerosas en participar en ella; y cuanto más profundo es el surco en el terreno social tanto más claramente se distinguen los frentes de clase, convirtiéndose el proletariado en eje principal de las masas en lucha. La importancia del partido revolucionario es enorme, tanto para acelerar el ritmo como para la toma de conciencia, la asimilación de las experiencias, la comprensión de la necesidad de la toma revolucionaria del poder por las masas para organizar el levantamiento y organizar su victoria. Pero es el movimiento mismo, por su naturaleza y su lógica interna, el que da la fuerza al partido. Es un proceso subjetivo cuya expresión consciente es la política del movimiento revolucionario. El crecimiento del «movimiento de resistencia» tuvo, también por su naturaleza misma, el resultado totalmente inverso: arruinó la conciencia de clase, reforzó las ilusiones y el odio nacionalistas, dispersó y atomizó todavía más al proletariado en la masa anónima de la nación, sometiéndolo más todavía a su burguesía nacional y sacó a la superficie y llevó a la dirección a los elementos más nacionalistas.
Hoy, lo que queda del movimiento de resistencia (el odio y los prejuicios nacionalistas, los recuerdos y las tradiciones de ese movimiento tan hábilmente utilizado por los estalinistas y los socialistas) es el obstáculo más serio ante una orientación de clase de las masas.
Si hubieran existido posibilidades objetivas de que ese movimiento se transformara en lucha política contra el capitalismo, ya se habrían manifestado sin participación nuestra. Pero en ningún sitio hemos visto la menor tendencia proletaria surgir de sus filas, ni la más confusa siquiera.
(...)
El desplazamiento de los frentes y la ocupación militar del país, como de casi toda Europa, por los ejércitos del Eje no cambian el carácter de la guerra, no crean «cuestión nacional» alguna, ni modifican nuestros objetivos estratégicos ni tareas fundamentales. La tarea del partido proletario en esas condiciones es la de acentuar su lucha contra las organizaciones nacionalistas y preservar a la clase obrera del odio antialemán y del veneno nacionalista.
Los revolucionarios internacionalistas participan en las luchas de las masas por sus reivindicaciones económicas y políticas inmediatas, intentan darles una clara orientación de clase y se oponen con todas sus fuerzas a la utilización nacionalista de esas luchas. En lugar de echar las culpas a los italianos y a los alemanes, explican por qué ha estallado la guerra, de la cual es consecuencia inevitable la barbarie en la que estamos viviendo, denuncian con valentía los crímenes de su «propio» campo imperialista y de la burguesía, representada por las diferentes organizaciones nacionalistas, llaman a las masas a confraternizar con los soldados italianos y alemanes por la lucha común por el socialismo. El partido proletario condena todas las luchas patrióticas, por muy masivas que éstas sean y sea cual sea su forma, y llama abiertamente a los obreros a no meterse en ellas.
El derrotismo revolucionario, en las condiciones de la Ocupación, se encontró con obstáculos espantosos, nunca antes vistos. Pero las dificultades no deben hacer cambiar nuestras tareas. Al contrario, cuanto más fuerte es la corriente, tanto más riguroso debe ser el apego del movimiento revolucionario a sus principios, con tanta más intransigencia debe oponerse a la corriente. Sólo una política así hará que el movimiento sea capaz de expresar los sentimientos de las masas revolucionarias en el mañana y ponerse en cabeza de ellas. La política de sumisión a la corriente, o sea la política de reforzamiento del movimiento de resistencia, habría añadido un obstáculo suplementario a los intentos de orientación de clase de los obreros y habría destruido el partido.
El derrotismo revolucionario, la política internacionalista justa contra la guerra y contra el movimiento de resistencia, está hoy mostrando y mostrará cada día más en los acontecimientos revolucionarios toda su fuerza y todo su valor.
A. Stinas
[1] Estos extractos están sacados de Mémoires d’un révolutionnaire (Memorias de un revolucionario). Esta obra, que escribió en el último período de su vida, cubre esencialmente los acontecimientos de los años 1912 a 1950 en Grecia: desde las guerras balcánicas que anuncian la Primera Guerra imperialista de 1914-18 hasta la guerra civil en Grecia, prolongación del segundo holocausto mundial de 1939-45. La ironía de la historia es que han sido las ediciones «La Brèche» de París, ligadas a la IVª Internacional de Mandel, las que han editado en francés esas memorias. Su publicación se debe sin lugar a dudas al « papa de la IVª Internacional » de 1943 a 1961, Pablo, y, sin duda, a su... nacionalismo, pues él también era Griego. Y sin embargo, el libro denuncia sin la menor ambigüedad las acciones de los trotskistas durante la Segunda Guerra mundial.
[2] Grecia, país de Stinas, está siendo inundado en estos meses últimos, por una marea de nacionalismo orquestado por el gobierno y todos los grandes partidos « democráticos ». Éstos han conseguido, en diciembre de 1992, hacer desfilar a un millón de personas por las calles de Atenas para afirmar el carácter griego de Macedonia, región de la antigua Yugoslavia en vías de descomposición.
[3] Stinas ignoró que hubiera otros grupos que defendieran la misma actitud que el suyo en otros países: las corrientes de la Izquierda comunista, italiana (en Francia y Bélgica, especialmente), germano-holandesa (el Communistenbond Spartacus en Holanda) ; grupos en ruptura con el trotskismo como el de Munis, exiliado en México, o los RKD, formados por militantes austriacos y franceses.
[4] Nombres de los ejércitos de resistencia, controlados esencialmente por los partidos estalinista y socialista.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
- Anti-fascismo/racismo [121]
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [19]
Cuestiones teóricas:
- Fascismo [118]
- Internacionalismo [122]
Revista internacional n° 73 - 2o trimestre de 1993
- 3814 reads
Editorial - El nuevo desorden mundial del capitalismo
- 3603 reads
Editorial
El nuevo desorden mundial del capitalismo
«The new world (dis)order», así califica la prensa anglosajona al llamado «nuevo orden mundial» que Bush ha dejado en herencia a su sucesor. El panorama es aterrador. La lista de desdichas que abruman a la humanidad es larga. La prensa y la televisión lo dicen, pues resulta imposible ocultar los hechos y además si no lo contaran se desprestigiarían por completo. Además, lo que les importa precisamente es dar cuenta de unos acontecimientos trágicos que se van acumulando pero que no tendrían ninguna relación entre ellos, no tendrían, en su variedad, raíces comunes. En resumen, lo que les interesa cuando con tanta «libertad» nos hablan de todo lo que ocurre, es que no se vean las causas profundas de esos acontecimientos, o sea, el atolladero histórico en que está metido el capitalismo, su putrefacción. Eso es lo que relaciona la multiplicación de guerras imperialistas, la agravación brutal de la crisis económica mundial, los estragos que ésta provoca. Ser capaz de ver la íntima relación entre todas esas características del mundo capitalista de hoy, reconocer la influencia mutua en la agravación de cada una de ellas, significa poner al desnudo la barbarie sin límites a la que el capitalismo nos está arrastrando, el abismo sin fondo en el que hunde a la especie humana.
Reconocer el vínculo, la causa y la unidad entre esos diferentes elementos de la realidad del capital favorece además la toma de conciencia de los retos históricos que la humanidad tiene ante sí. Sólo existe una alternativa a la catástrofe irreversible. Es la de destruir la sociedad capitalista e instaurar otra radicalmente diferente. Sólo existe una fuerza social capaz de asumir esa tarea: el proletariado, el cual es a la vez clase explotada y clase revolucionaria. Sólo él podrá derrocar al capital, acabar con todas las catástrofes, hacer que surja el comunismo, una sociedad en la cual los hombre no se verán condicionados a lanzarse bestialmente a mutuo degüello y en la que podrán vivir sus contradicciones en armonía.
Poco peso tienen las palabras para denunciar la barbarie y la multitud de los mortíferos conflictos locales que salpican de sangre el planeta. Ni un sólo continente se salva. Y por mucho que se diga, esos conflictos no son el resultado de odios ancestrales que los harían fatales, inevitables, ni el resultado de una especie de ley natural según la cual el ser humano sería malo por definición, buscador ansioso de guerras y enfrentamientos. Este progresivo hundimiento en la barbarie de las guerras imperialistas no se debe en absoluto a no se sabe qué sino natural. Es la plasmación del atolladero histórico en el que se encuentra el capitalismo. La descomposición que corroe la sociedad capitalista, la ausencia de perspectiva y de esperanza, si no es la de la supervivencia individual, en bandas armadas contra todos los demás, es la responsable de las guerras locales entre poblaciones que vivían muy a menudo en relativo buen entendimiento, poblaciones que llevaban conviviendo desde hace décadas o siglos.
La putrefacción del capitalismo es la responsable de los miles de muertos, de las violaciones y torturas, de las hambrunas y privaciones que afectan a las poblaciones, a mujeres, a hombres, jóvenes y ancianos. Es la responsable de los millones de refugiados aterrorizados, obligados a abandonar sus casas, sus aldeas y regiones y sin duda para siempre. Aquélla es responsable de la separación de familias enlutadas, de los niños que enviados a otras partes suponiendo que así evitarán los horrores, las matanzas y la muerte, o el alistamiento forzado y a quienes ya nadie volverá a ver. Es responsable de la sima de sangre y venganzas que se ha abierto para largo tiempo entre pueblos, etnias, regiones, aldeas, vecinos, parientes. Es responsable de la pesadilla cotidiana en la que viven inmersos millones de seres humanos.
La descomposición del capitalismo es responsable también de la expulsión fuera de la producción capitalista, de toda producción, de cientos de miles de personas, mujeres y hombres, que por el ancho mundo se ven reducidos a hacinarse en los inmensos suburbios de las villasmiseria que rodean las megalópolis. Quienes tienen más «suerte» logran a veces encontrar un trabajo sobreexplotado con el que intentar subalimentarse; los demás empujados por el hambre, obligados a pedir limosna, a robar, a dedicarse a tráficos de todo tipo, a buscar qué comer en los basureros, inexorablemente arrastrados a la delincuencia, a la droga y al alcohol, abandonan a sus hijos cuando no los venden todavía críos para trabajar como esclavos en las minas, en los incontables talleres, cuando no es para prostituirlos desde la más tierna edad. ¿Con qué palabras decir esa multiplicación de raptos de niños a quienes se les extraen órganos, a aquél un riñón, al otro un ojo, a aquel los dos para la venta? ¿Cómo extrañarse después que semejante decrepitud moral y material, que afecta a millones de seres humanos, haya abastecido y siga abasteciendo cantidades de hombres, adolescentes, críos de 10 años listos para toda clase de horrores y bajezas, «libres» de todo tipo de moral, desprovistos de los valores más elementales, sin el menor respeto, para quienes la vida ajena vale menos que nada pues la suya propia no tiene el menor valor desde que nacieron, dispuestos a convertirse en mercenarios de cualquier ejército, guerrilla o banda armada, dirigida por cualquier jefezuelo, capo mafioso, general, sargento o caid, dispuestos a torturar a quien haga falta, a matar al primero que se ponga por delante, a violar, al servicio de la primera «limpieza étnica» que se presente y demás horrores.
Causa y responsable de tal creciente desbarajuste: el callejón sin salida histórico en que está metido el capitalismo.
La descomposición del capitalismo:
abono de guerras y conflictos locales
La descomposición del capitalismo es responsable de las aterradoras guerras que se propagan como la pólvora por los territorios de la ex-URSS, en Tayikistán, en Armenia, en Georgia... Es responsable de la continuación interminable de los enfrentamientos entre milicias, ayer aliadas, en Afganistán, las cuales disparan a ciegas sus misiles, hoy una y mañana la otra, sobre Kabul. Es responsable de la continuación de la guerra en Camboya. Es responsable de la propagación dramática de las guerras y enfrentamientos interétnicos en todo el continente africano. Es responsable del resurgir de las «pequeñas» guerras entre ejércitos, guerrillas y mafias en Perú, Colombia, Centroamérica. Y si a la población le falta de todo, las bandas armadas, sean estatales o no, poseen existencias considerables de armas gracias a menudo al dinero del narcotráfico, en plena expansión mundial, que ellas controlan.
La descomposición del capitalismo es, en fin, responsable del estallido de Yugoslavia y del caos que en ella se ha instalado. Obreros que trabajaban en las mismas fábricas, que luchaban y hacían huelga juntos, contra el Estado capitalista yugoslavo, campesinos que cultivaban tierras vecinas, niños que iban a la misma escuela, muchas familas, fruto de matrimonios «mixtos», se ven hoy separados por un abismo de sangre, de matanzas, de torturas, de violaciones, de odio.
«Los combates entre serbios y croatas acarrearon unos 10 000 muertos. Los combates en Bosnia Herzegovina, varias decenas de miles (el presidente bosnio habla de 200 000), de los cuales 8000 en Sarajevo. (...) En el territorio de la ex Yugoslavia, se calcula en 2 millones la cantidad de refugiados y de víctimas de la “limpieza étnica”»([1]).
Millones de mujeres, de hombres, de familias, han visto sus vidas y sus esperanzas arruinadas, sin posible retorno. Sin ninguna otra perspectiva si no es la desesperanza o peor todavía, la venganza ciega.
Los antagonismos imperialistas agudizan los conflictos locales
Hay que denunciar con la mayor de las energías las mentiras de la burguesía de que el período actual de caos sería pasajero. Sería el precio a pagar por la muerte del estalinismo en los países del Este. Nosotros, comunistas, afirmamos que el caos y las guerras van a seguir desarrollándose y multiplicándose. La fase de descomposición del capitalismo no va a ofrecer ni paz ni prosperidad. Muy al contrario, va a agudizar todavía más que en el pasado los apetitos imperialistas de todos los Estados capitalistas sean poderosos o más débiles. «Cada uno a por la suya» y «todos contra todos», esa es la ley que se impone a todos, pequeños o grandes. No hay ni un solo conflicto donde los intereses imperialistas estén ausentes. Al igual que la naturaleza, que como suele decirse no soporta el vacío, lo mismo le ocurre al imperialismo. Ningún Estado, sean cuales sean sus fuerzas, puede dejar abandonada a una región o a un país «a su alcance» so pena de ver cómo se apodera de ellos un rival. La lógica infernal del capitalismo empuja inevitablemente a la intervención de los diferentes imperialismos.
Ningún Estado, sea cual sea, grande o pequeño, poderoso o débil, puede evitar la lógica implacable de las rivalidades y enfrentamientos imperialistas. Lo que sencillamente ocurre es que los países más débiles, al procurar defender sus intereses particulares lo mejor que pueden, acaban alineándose, de grado o por la fuerza, en función de cómo evolucionan los grandes antagonismos mundiales. Y así participan todos en la extensión devastadora de las guerras locales.
El actual período de caos no es pasajero. La evolución de los frentes imperialistas globales en torno a las principales potencias imperialistas del planeta, los Estados Unidos, claro está, pero también Alemania, Japón y, en menor medida, Francia, Gran Bretaña, Rusia([2]) y China, es la de seguir echando leña al fuego de las guerras locales. De hecho, es el corazón mismo del capitalismo mundial, especialmente las viejas potencias imperialistas occidentales, el que está alimentando la hoguera de los enfrentamientos y de las guerras locales. Así ocurre en Afganistán, en las repúblicas asiáticas de la ex URSS, en Oriente Medio, en Africa (Angola, por ejemplo), en Rwanda, en Somalia, y, claro está, en ex Yugoslavia.
Yugoslavia o las dificultades crecientes del imperialismo americano
para imponer su liderazgo sobre las demás potencias
La ex Yugoslavia se ha convertido en punto central de las rivalidades imperialistas globales, el lugar en el cual, con la espantosa guerra que allí está desarrollándose, se cristalizan los principales choques imperialistas del período actual. El atolladero histórico en que se encuentra el capitalismo decadente, su fase de descomposición, es responsable del estallido de Yugoslavia (al igual que el de la URSS) y de la agravación de las tensiones entre los pueblos que formaban parte de ella. Pero son los intereses imperialistas de las grandes potencias los responsables del estallido y de la dramática agravación de la guerra. El reconocimiento de Eslovenia y de Croacia por Alemania provocó la guerra, como lo dice y repite, no sin segundas intenciones, la prensa anglosajona. Los Estados Unidos, pero también Francia y Gran Bretaña, animaron firmemente a Serbia, la cual no se hizo de rogar, a dar una corrección militar a Croacia. A partir de entonces, los intereses imperialistas divergentes de las grandes potencias han sido determinantes en el incremento de la barbarie guerrera.
Las atrocidades perpetradas por unos y otros, especialmente la abominable «limpieza étnica» de la que son culpables las milicias serbias en Bosnia, son cínicamente utilizadas por la propaganda mediática de las potencias occidentales para justificar sus intervenciones políticas, diplomáticas y militares y ocultar sus intereses imperialistas divergentes. De hecho, tras los discursos humanitarios, las grandes potencias se enfrentan y mantienen encendida la hoguera mientras siguen haciendo de bomberos.
Desde que terminó la llamada guerra fría y desaparecieron los bloques imperialistas, la sumisión al imperialismo americano por parte de potencias como Alemania, Francia y Japón, por sólo citar a las más intrépidas, ha desaparecido. Desde el final de la guerra del Golfo, esas potencias han venido defendiendo cada vez más sus propios intereses, poniendo en entredicho el liderazgo de EE.UU.
El estallido de Yugoslavia y la influencia creciente de Alemania en aquella zona, especialmente en Croacia, y por lo tanto en el Mediterráneo, significa un revés para la burguesía estadounidense en términos estratégicos([3]) y un mal ejemplo sobre sus capacidades de intervención política, diplomática y militar. Todo lo contrario de la lección que dio cuando la guerra del Golfo.
«Hemos fracasado» ha afirmado Eagelburger, ex secretario de Estado de Bush. «Desde el principio hasta ahora, les digo que no conozco medio alguno para parar (la guerra) si no es el uso masivo de la fuerza militar»([4]). ¿Cómo es posible que el imperialismo americano, tan rápido para usar una impresionante armada contra Irak hace dos años, no haya recurrido hasta ahora al uso masivo de la fuerza militar?.
Desde el verano pasado, cada vez que los americanos estaban a punto de intervenir militarmente en Yugoslavia, cuando querían bombardear las posiciones y los aeropuertos serbios, sus rivales imperialistas europeos les ponían una oportuna zancadilla que frenaba la máquina de guerra norteamericana. En junio del año pasado el viaje de Mitterrand a Sarajevo hecho en nombre de la «ingerencia humanitaria», permitió a los serbios liberar el aeropuerto a la vez que salvaban la cara ante las amenazas de intervención de EEUU; el envío de fuerzas francesas y británicas entre los soldados de la ONU y su posterior reforzamiento, las negociaciones, después, del Plan Owen-Vance entre todas las partes en conflicto, han ido desmontando las justificaciones y, sobre todo, han debilitado considerablemente las posibilidades de éxito de una intervención militar estadounidense. Lo que sí han incrementado, en cambio, son los combates y las matanzas. Como así se ha visto cuando las negociaciones de Ginebra del Plan Owen-Vance, que aprovecharon los croatas para reanudar la guerra contra Serbia en Krajina.
Las vacilaciones de la nueva administración Clinton en el apoyo del Plan Owen-Vance, hecho en nombre de la CEE y de la ONU, ponen de relieve las dificultades americanas. Lee Hamilton, presidente demócrata del Comité de Asuntos exteriores de la Cámara de representantes, resume bien el problema al que está enfrentada la política imperialista de EEUU: «El hecho sobresaliente aquí es que ningún líder está dispuesto a intervenir masivamente en la ex Yugoslavia con el tipo de medios que hemos utilizado en el Golfo para rechazar la agresión, y si no están dispuestos a intervenir de esta manera, tendrán ustedes entonces que arreglárselas con medios más débiles y trabajar en ese marco»([5]).
Siguiendo los consejos realistas de Hamilton, el gobierno de Clinton ha entrado en razón y ha acabado apoyando el Plan Owen-Vance. Igual que en una partida de póker, decidió acto seguido reanudar los convoyes humanitarios y mandar a su aviación a lanzar víveres en paracaídas a las poblaciones hambrientas de Bosnia([6]). En el momento en que escribimos este artículo, los contenedores de alimentos lanzados «al paisaje» no han sido todavía encontrados...Por lo visto, los lanzamientos «humanitarios» tienen tanta precisión como las bomas de la guerra «quirúrgica» en Irak. Lo que si han dado como resultado, en cambio, es que se haya reanudado la guerra en torno a las ciudades asediadas. El número de víctimas aumenta dramáticamente, los desmanes se multiplican, cada vez más ancianos, niños, mujeres y hombres se ven obligados a huir desesperadamente entre la nieve y el frío, bajo los bombardeos, los disparos de los «snipers» aislados. Lo que le importa a la burguesía americana es empezar a imponer su presencia en el terreno. Sus rivales no se engañan. «Ante el recrudecimiento de los combates y a título humanitario», claro está, las burguesías alemana y rusa ya hablan abiertamente de intervenir a su vez participando en el lanzamiento de víveres e incluso el envío de tropas al campo de batalla. La población podrá inquietarse aún más: sus penas distan mucho de haberse terminado.
El imperialismo lleva a los enfrentamientos militares
Todas las declaraciones de los dirigentes americanos lo confirman: Estados Unidos está obligado a hacer cada vez más uso de la fuerza militar. O lo que es lo mismo, a añadir leña al fuego de los conflictos y las guerras. Las campañas humanitarias han sido la justificación de las demostraciones de fuerza que los EEUU han llevado a cabo en Somalia e Irak últimamente. Esas demostraciones «humanitarias» tenían como objetivo el reafirmar la potencia militar estadounidense ante el mundo entero y, por contraste, la impotencia europea en Yugoslavia. También tenían la finalidad de preparar la intervención militar en Yugoslavia respecto los demás imperialismos rivales (como ante la población norteamericana). Como ya hemos dicho, hasta ahora el resultado no ha estado ni mucho menos a la altura de las esperanzas de EEUU. En cambio, sí que continúan el hambre y los enfrentamientos militares entre fracciones rivales en Somalia. En cambio, sí que se están agudizando las tensiones imperialistas regionales en Oriente Medio y los kurdos y los shiíes siguen soportando el terror de los Estados de la zona.
El incremento del uso de la fuerza militar por parte del imperialismo USA tiene la consecuencia de que sus rivales se ven arrastrados a desarrollar su fuerza militar. Así ocurre con Alemania y Japón, países que quieren cambiar sus constituciones respectivas, herencia de su derrota en 1945, que pone límites a sus capacidades de intervención militar. También tiene la consecuencia de la agudización de la rivalidad entre EEUU y Europa. La formación del cuerpo de ejército franco-alemán ha sido ya una plasmación de esa agudización. En Yugoslavia, una verdadera controversia política se ha iniciado para saber si «la ingerencia humanitaria» debe realizarse bajo mado de la ONU o de la OTAN. De manera más general, «una situación crítica se está desarrollando entre el gobierno de Bonn y la OTAN»([7]), cosa que afirma también el antiguo presidente francés Giscard d'Estaing: «la defensa es el punto de bloqueo de las relaciones euro-norteamericanas»([8]).
La repugnante hipocresía de la burguesía no tiene límites. Todas las intervenciones militares norteamericanas o con tapadera onusiana, en Somalia, Irak, Camboya, Yugoslavia, se han hecho en nombre de la ayuda e ingerencia humanitarias. Y lo único que han acarreado es que se han incrementado el horror, las guerras, las matanzas, ha aumentado el número de refugiados que huyen de los combates, ha multiplicado la miseria y el hambre. Además han puesto de manifiesto agudizándolas todavía más, las rivalidades imperialistas entre pequeñas, medianas y sobre todo grandes potencias. Todas se ven acuciadas a desarrollar sus gastos de armamento, a reorganizar sus fuerzas militares en función de los nuevos antagonismos. Ese es el significado real del «deber de ingerencia humanitaria» que se otorga la burguesía, ésos son los resultados de las campañas sobre el humanitarismo y la defensa de los derechos del hombre.
La descomposición y las rivalidades imperialistas crecientes
son el resultado del atolladero económico del capitalismo
La razón básica del callejón sin salida en que está metido el capitalismo y que provoca la multiplicación y la horrible agravación de las matanzas imperialistas, es su incapacidad para superar y resolver las contradicciones de su economía. La burguesía es incapaz de resolver la crisis económica. Así presenta un economista burgués esa contradicción, expresando su preocupación por el futuro de los habitantes de Bangladesh:
«Incluso si, por no se sabe qué milagro de la ciencia [sic], pudieran producirse bastantes alimentos para que pudieran comer, ¿cómo encontrarían el empleo remunerado necesario para comprar esos alimentos?»([9]).
Para empezar, hay que tener más cara que espalda para afirmar semejantes cosas. Decir que hoy es imposible (sin un milagro, dice ese tipo) alimentar a la población de Bangladesh es indignante. Al mundo entero podría alimentarse hoy. Y de eso es el propio capital quien da la prueba, cuando incita y paga a los campesinos de los países industriales para que autolimiten su producción y dejen en barbecho más y más tierras. No es desde luego una sobreproducción de bienes, especialmente los nutritivos, respecto a las necesidades, sino, como el ilustre profesor de universidad citado (un inútil al no poder resolver la contradicción y un hipócrita pues hace como si no hubiera tal contradicción, como si no existieran hoy unas inmensas capacidades de producción) lo subraya, es una sobreproducción porque la mayoría de la población mundial no tiene la menor posibilidad de comprarla. Porque los mercados están saturados.
Hoy en día, el capitalismo mundial son millones de seres humanos que se mueren porque ni posibilidad tienen de procurarse alimentos, miles de millones están malnutridos mientras las principales potencias industriales, las mismas que gastan miles de millones de dólares en sus intervenciones militares imperialistas, a sus campesinos les imponen disminuir la producción. Ya no sólo es que el capitalismo sea un sistema brutal y asesino, es que además se ha vuelto totalmente absurdo e irracional. Por un lado, sobreproducción que obliga a cerrar fábricas, a dejar baldías tierras de cultivo, a millones de obreros sin trabajo, por otro lado, millones de personas sin recursos y atenazados por el hambre.
El capitalismo no puede superar esa contradicción como lo hacía en el siglo pasado mediante la conquista de nuevos mercados. Ya no quedan mercados en el planeta. Tampoco puede el capitalismo, por ahora, meterse en la única perspectiva que pueda él «ofrecer» a la humanidad: una tercera guerra mundial, como así pudo hacerlo en dos ocasiones ya desde 1914, dos guerras mundiales con sus riadas de millones de muertos. Y no puede, primero porque han dejado de existir dos bloques constituidos, necesarios para semejante holocausto, desde que desaparecieron la URSS y el Pacto de Varsovia; por otro lado, la población, y muy especialmente el proletariado, de las principales potencias imperialistas de Occidente, no está dispuesta para tal sacrificio. Y así, el capitalismo se está hundiendo en una situación sin salida pudriéndose en sus propias raíces.
En estas condiciones de atolladero histórico, las rivalidades económicas se agudizan tanto como las rivalidades imperialistas. La guerra comercial se agrava al igual que se agravan las guerras imperialistas. Y la descomposición de la URSS, etapa importante en el desarrollo dramático del caos general en el plano imperialista, también ha sido un acelerador importante de la competencia entre las naciones capitalistas y muy especialmente entre las grandes potencias: «Con la desaparición de la amenaza soviética, las desigualdades y los conflictos económicos entre los países ricos son más difíciles de controlar»([10]). Por eso resulta imposible, hasta ahora, cerrar las negociaciones del GATT, por eso no cesan las querellas y las amenazas de proteccionismo entre EEUU, Europa y Japón.
El capitalismo está en bancarrota y la guerra comercial se ha desatado. La recesión hace estragos hasta en las economías más fuertes, Estados Unidos, Alemania, Japón, todos los Estados europeos. Ningún país está protegido contra ella. A cada uno la recesión obliga a defender con uñas y dientes sus intereses. Es un factor suplementario de tensiones entre las grandes potencias.
A partir de la descomposición del capitalismo, del caos que le acompaña y, sobre todo, a partir de la explosión de la URSS, las guerras imperialistas se han vuelto más salvajes, más bestiales y al mismo tiempo más numerosas. Ningún continente se libra de ellas. Asimismo, hoy, la crisis económica toma un carácter más profundo, más irreversible que nunca, más dramático, y afecta a todos los países del globo. Uno y otro vienen a agravar dramáticamente la catástrofe generalizada que representa la supervivencia del capitalismo.
Cada día que pasa es una tragedia suplementaria para millones de seres humanos. Cada día que pasa es también un paso más hacia la caída irreversible del capitalismo en la destrucción de la humanidad. La alternativa es terrible: o caída definitiva en la barbarie, sin posible retorno, o revolución proletaria y apertura de una perspectiva de un mundo en el que los hombres vivirán en una auténtica comunidad. ¡Obreros de todos los países, listos para el combate contra el capitalismo!
RL
4/03/93
[1] Le Monde des débats, febrero de 1993.
[2] Después de haber visto el final de la URSS, ¿vamos a presenciar el de la Federación rusa?. En todo caso, la situación se está deteriorando rápidamente tanto en lo económico como en lo político. El caos despliega sus alas, la anarquía, las mafias, la violencia imperan, la recesión se instala, la miseria y la desesperación se hacen cotidianas. Yeltsin parece no gobernar nada, con un poder debilitado y puesto en constante entredicho. La agravación de la situación en Rusia tendrá inevitables consecuencias a nivel internacional.
[3] El interés directamente económico, el apoderarse de un mercado particular, es algo cada día más secundario en el desarrollo de las rivalidades imperialistas. El control de Oriente Medio, y por lo tanto del petróleo, por Estados Unidos, corresponde más a un interés estratégico respecto a otras potencias rivales, Alemania y Japón especialmente, las cuales dependen de esa región para su abastecimiento, que a los beneficios financieros que pudieran sacar de ese control.
[4] International Herald Tribune, 9/02/93.
[5] International Herald Tribune, 5/02/93.
[6] En el momento en que redactamos este artículo, el atentado del World Trade Center de Nueva York no ha sido todavía elucidado. Es muy probable que sea el resultado de agudización de las rivalidades imperialistas. Puede que sea obra de un Estado que intenta presionar en la clase dominante americana (como así ocurrió con los atentados terroristas de septiembre de 1976 en París), puede que sea una provocación. En cualquier caso, el crimen es utilizado por la burguesía americana para crear un sentimiento de miedo en la población, para que ésta cierre filas en torno al Estado y para justificar intervenciones militares en el futuro.
[7] Die Welt, 8 de febrero de 1993.
[8] Le Monde, 13 de febrero de 1993.
[9] M.F. Perutz, de la Universidad de Cambridge citado por el International Herald Tribune, 20/02/93.
[10] Washington Post, citado por International Herald Tribune, 15 febrero de 1993.
El despertar de la combatividad obrera - La crisis económica empuja al proletariado a luchar
- 3667 reads
El despertar de la combatividad obrera
La crisis económica empuja al proletariado a luchar
La quiebra económica del capitalismo tiene consecuencias terribles para el proletariado mundial. Los cierres de empresas y los despidos se multiplican por todas partes. Especialmente en las principales potencias económicas e imperialistas, en Estados Unidos, en Europa, e incluso en Japón; en los sectores centrales como el automóvil, la construcción aeronáutica, la siderurgia, la informática, los bancos y los seguros, el sector público, etc. He aquí una pequeña muestra de lo que oficialmente se espera: 30 000 despidos en Volkswagen, 28 000 en Boeing, 40 000 en la siderurgia alemana, 25 000 en IBM donde ya hubo 43 000 en 1992... Esos despidos masivos, vienen acompañados de una baja de salarios, reducciones drásticas del « salario social » (seguridad social, ayudas y subsidios diversos), de las pensiones, etc. Las condiciones de trabajo para quienes tienen todavía la gran « suerte » de trabajar se están deteriorando gravemente. Se reducen los subsidios de desempleo y eso cuando existen. La cantidad de vagabundos sin techo, de familias obreras obligadas a tender el plato en los organismos de caridad, de pordioseros, se está incrementando a toda velocidad en todos los países industrializados. Obreros de Norteamérica y de Europa occidental empiezan a sufrir la pauperización absoluta como, antes que ellos, sus hermanos de clase de los países del llamado Tercer mundo y de Europa del Este.
Del mismo modo que los conflictos imperialistas estallan por todas partes a la vez, y con una bestialidad inaudita, los ataques contra los obreros caen con una dureza que hace poco tiempo ni siquiera podía imaginarse, en todos los sectores y en todos los países al mismo tiempo.
Pero a diferencia de los conflictos guerreros producto de la descomposición del capitalismo, la catástrofe económica de este sistema y sus consecuencias para la clase obrera, van a permitir que se despierte la esperanza y la perspectiva de una alternativa comunista a este mundo de espantosas miserias y crueles atrocidades.
Ya desde el otoño del 92 y la reacción obrera masiva en Italia, el proletariado ha vuelto a reanudar la lucha. A pesar de sus debilidades, las manifestaciones de los mineros en Gran Bretaña, los signos patentes de cólera en Francia o España, y las manifestaciones de los obreros de la siderurgia en Alemania, son expresiones del retorno de la combatividad obrera. Inevitablemente, el proletariado internacional deberá contestar a los ataques que está soportando. Inevitablemente deberá volver al camino de la lucha de clase. Pero le queda mucho trecho antes de que pueda presentar claramente ante una humanidad humillada, la perspectiva de la revolución proletaria y del comunismo. Deberá luchar, claro está, pero también deberá aprender cómo hacerlo. En la defensa de sus condiciones de vida, en sus luchas económicas, en la búsqueda de una unidad cada vez más amplia, deberá afrontar las manipulaciones y salvar las zancadillas de los sindicatos, tendrá que desmontar las trampas corporativistas, identificar como tales las siniestras farsas de división de los sindicalistas radicales, «de base», evitar esas ratoneras políticas falsamente radicales que arman los izquierdistas. Deberá desarrollar sus capacidades de organización, agruparse, mantener asambleas generales abiertas a todos, trabajadores activos o desempleados, formar comités de lucha, manifestarse en las calles llamando a la solidaridad activa. Resumiendo, deberá llevar a cabo un combate político, difícil y firme, por el desarrollo de sus luchas y la afirmación de su perspectiva revolucionaria. Para los obreros no hay otra opción sino la de la lucha y el combate político. De ese combate dependen sus condiciones generales de existencia. De ese combate depende su futuro. De esa lucha depende el futuro de la humanidad entera.
RL
5 de marzo de 1993
Crisis económica mundial - El capital alemán con el agua al cuello
- 9309 reads
Crisis económica mundial
El capital alemán con el agua al cuello
Este texto está extraído de un Informe sobre la situación en Alemania, realizado por Weltrevolution, la sección de la CCI en ese país. Aunque trate la situación allí, la verdad es que traduce la situación generalizada de crisis capitalista que atraviesan todos los países del mundo. La economía alemana, antaño ejemplo de la «buena salud» del capitalismo que la propaganda burguesa nos refregaba continuamente, se ha convertido en un símbolo del hundimiento del sistema. Ese bastión esencial del capitalismo, que hace apenas unos años parecía de lo más sólido, cae hoy en la crisis más grave desde los años 30. Con ello se hacen patentes tanto la gravedad actual de la crisis económica mundial, como también la perspectiva de futuras tormentas que han de estremecer el conjunto del edificio económico capitalista. Ya no hay modelos de capitalismo en «buen estado de salud» que la burguesía pueda vendernos para hacernos creíble la ilusión de que para salir de la crisis, sería suficiente con aplicar una gestión rigurosa. La situación en Alemania muestra hoy que, incluso los países que se han distinguido por una gestión económica «intachable», y en los que los explotadores han felicitado a los obreros por su disciplina, no escapan sin embargo a la crisis. Quedan así ridiculizados los constantes llamamientos al rigor por parte de la clase dominante. Ninguna política económica de la burguesía puede solucionar la quiebra generalizada del sistema capitalista. Los sacrificios que en todas partes se imponen al proletariado no anuncian un futuro mejor, sino un crecimiento de la miseria sin que en el horizonte se perfile ninguna solución, ni siquiera en los países más industrializados.
La aceleración brutal de la crisis
La recesión en USA de finales de los años 80, aunque eclipsada por el hundimiento del Este y la celebración por parte de los medios de comunicación del «triunfo de la economía de mercado», no ha sido algo simplemente coyuntural, sino de una gran significación histórica. Tras el hundimiento definitivo del Tercer Mundo y del Este, llegaba el turno de la caída de uno de los tres principales motores de la economía mundial, paralizado por una montaña de deudas. Después, 1992 se ha revelado como un año verdaderamente histórico con el desplome económico, oficial y espectacular, de los dos gigantes que quedaban: Japón y Alemania.
Tras el «boom» puntual que produjo la unificación, ni siquiera el endeudamiento ha impedido la entrada de Alemania en la recesión. Esto significa que, como en USA, esta recesión es de una importancia sin precedentes. El incremento de la deuda pública impide a Alemania financiar una salida de su marasmo actual. Con ello no sólo se certifica su entrada oficial en la recesión, sino también su fracaso como polo de crecimiento de la economía mundial y como pilar de la estabilidad económica en Europa.
La burguesía alemana es la última y más espectacular víctima de la explosión del caos económico y de la crisis incontrolable.
La recesión en Alemania
En comparación con el boom de los tres últimos años, la economía alemana se hundió, literalmente, durante el tercer trimestre de 1992. El crecimiento anual del Producto nacional bruto (PNB), que a finales de 1990 se situaba en un 5 %, ha caído de repente a cerca de un 1 %, para los seis primeros meses de 1993. Si se preveía un crecimiento del 7 % en la ex RDA, la realidad depara un crecimiento negativo. Los pedidos de bienes y servicios han caído un 8 % en los últimos seis meses. La producción de un sector tan vital como el de maquina-herramientas cayó un 20 % en 1991 y un 25 % en 1992. La producción industrial total bajó el año pasado y se espera un descenso del 2 % para éste. La producción textil ha caído un 12 %. La exportación, motor tradicional de la economía alemana, habitualmente capaz de hacerla salir de los baches anteriores, ya no es ahora capaz de engendrar el menor efecto positivo, dada la restricción de exportaciones debidas a la recesión mundial y el crecimiento de la importaciones por las necesidades de la unificación. La balanza de pagos, que en 1989 presentaba un superávit de más de 57 mil millones de dólares, ha alcanzado en 1992 un déficit récord de 25 mil millones de dólares. La devaluación durante el pasado otoño de las divisas británica, italiana, española, portuguesa, sueca y noruega, ha hecho que en pocos días, las mercancías alemanas hayan pasado a ser casi unos 15 % más caras. El número de quiebras de empresas, aumentó el pasado año casi un 30 %. La industria automovilística ha planificado para este año una reducción de la producción de cerca del 7 %. Otras industrias básicas como el acero, la química, la electrónica y la mecánica prevén recortes similares. Uno de los más importantes productores de acero y maquinaria –Klöckner– está al borde de la bancarrota.
La consecuencia de todo ello es una brutal escalada de despidos. Así la Volkswagen, que prevé para este año una caída de las ventas de un 20 %, pretende despedir este año a 12 500 trabajadores, uno de cada diez empleados. La Daimler Benz (Mercedes, AEG, DASA Aeroespacial) despedirá a 11 800 obreros este año, y pretende liquidar 40 mil puestos de trabajo de aquí a 1996. Igualmente, en Correos-Telecomunicaciones (13 500 despidos), Veba (7000), MAN (4500), Lufthansa (6000), Siemens (4000), etc.
La cifra oficial del paro a finales de 1992 era de 3 126 000 trabajadores, el 6,6 % en Alemania occidental y del 13,5 % en la ex RDA (1,1 millones de obreros). Casi 650 mil trabajadores están empleados a tiempo parcial en el Oeste y 233 mil en el Este. En lo que fue la RDA, en estos tres últimos años, se han eliminado 4 millones de puestos de trabajo y cerca de medio millón de trabajadores se encuentra realizando cursos de reciclaje del Estado. Y esto no es más que el principio. Incluso las predicciones oficiales, prevén tres millones y medio de parados a finales de este año, en el conjunto de Alemania. En la parte oriental, para mantener el nivel de empleo actual, la producción de bienes y servicios debería aumentar este año un imposible 100 %. Según datos oficiales, en las ciudades alemanas faltan tres millones de viviendas, mientras 4,2 millones de personas viven por debajo del nivel del salario mínimo (es decir casi cincuenta veces más que en 1970). Según las previsiones de organizaciones semioficiales, el paro alcanzará este año la cifra de cinco millones y medio de trabajadores, y eso sin incluir a las 1,7 millones de personas que están haciendo cursos de aprendizaje en las nuevas regiones del Este, con contratos de creación de trabajo, en trabajo a tiempo parcial o jubilaciones anticipadas (que por sí solas cuestan 50 mil millones de marcos).
La explosión del endeudamiento
Cuando Kohl llegó a la cancillería en 1982, la deuda pública ascendía a 615 mil millones de marcos, el 39 % del PNB, es decir 10 mil marcos por habitante. Hoy, la deuda alcanza los 21 mil marcos por habitante, más del 42 % del Producto nacional bruto, y se espera que pronto supere el 50 % del PNB. Para devolver esta deuda, cada alemán debería trabajar sin cobrar seis meses. La deuda pública se sitúa hoy en 1,7 billones de marcos y se prevé que a finales de siglo supere los dos billones y medio de marcos. Ha habido que esperar cuarenta años para que en 1990 el Estado alemán se endeudara con un primer billón de marcos. El segundo billón se espera para finales de 1994, o 1995 como más tarde. El Estado alemán sustrae en impuestos 1,4 millones de marcos por minuto. En esa misma fracción de tiempo contrae nuevas deudas por valor de 217 mil marcos.
Las banca bajo control estatal (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Deutsche Ausgleichsbank, Berliner Industriebank), han prestado mas de cien mil millones de marcos a las empresas de Alemania del Este de 1989 a 1991. La mayor parte de esos prestamos jamás se cobrarán, lo mismo que los 41 mil millones de marcos prestados a Rusia. En muy poco tiempo los enormes recursos financieros acumulados durante décadas, que hicieron de Alemania no sólo la potencia más solvente, sino la primera prestataria de capitales en los mercados mundiales, se han fundido como la nieve al sol. Los instrumentos esenciales para el control de la economía se han despilfarrado. Y la recesión va a agravar esta situación. Por cada 1 % de crecimiento del PNB que se pierde, la administración central deja de ingresar 10 mil millones de marcos y la de las regiones, municipios... 20 mil millones, sólo a causa de la disminución de entradas por impuestos. Y eso que los impuestos y las cotizaciones sociales han alcanzado un nivel récord. De cada dos marcos de ingresos, uno va al Estado o a los llamados «fondos sociales». A esto hay que añadir los nuevos impuestos: un brutal aumento del precio de la gasolina y una tasa especial para financiar la reconstrucción del Este. La parte del presupuesto federal destinada a pagar los intereses de la deuda, que en 1970 era el 18 %, pasó al 42 % en 1990. Para 1995 se espera que supere el 50 %.
El hundimiento de la economía alemana, la reducción de sus mercados, su ocaso como poder financiero internacional, constituyen una catástrofe flagrante, no sólo para Alemania sino para el mundo entero y más particularmente para la economía europea.
El caos económico, el capitalismo de Estado y la política económica
Es difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo cada vez resulta más incontrolable la crisis económica mundial, que la política a la que se ve forzada la burguesía más potente de Europa. Una política que agrava la crisis y que le obliga a abandonar los principios a los que parecía más aferrada. Por ejemplo, la política inflacionista de endeudamiento público que financia un consumo improductivo, y que va a la par con un crecimiento constante de la masa monetaria en circulación -una política lanzada cuando la unificación con la RDA y que ha seguido después-. El aumento del índice de precios, tradicionalmente entre los más bajos de los países desarrollados, tiende a estar ahora entre los más altos, en torno al 4 y al 5 % incluso. Y si han conseguido frenarla ahí, ha sido gracias a la implacable política antiinflacionista de los tipos de interés del Busdenbank. La clásica política antiinflacionista alemana de los últimos cuarenta años (tanto la estabilidad de los precios, como la autonomía del Bundesbank, figuran en la Constitución) reflejaba no sólo los intereses económicos inmediatos, sino toda una «filosofía» política nacida de las experiencias de la gran inflación de 1923, del desastre económico de 1929, y de las inclinaciones típicas del «carácter alemán» al orden, la estabilidad y la seguridad. Mientras que en los países anglosajones se considera que los altos tipos de interés son la principal barrera a la expansión económica, la «escuela alemana» afirma que lo que pone en aprietos a las empresas rentables no son los tipos de interés sino la inflación. Igualmente, la fe profundamente enraizada en las ventajas de un «marco fuerte» se sustenta en la tesis de que las ventajas de la devaluación para la exportación quedan contrarrestadas por la inflación que resulta de unas importaciones más caras. El hecho de que sea precisamente Alemania la que, más que otros países, practique una política inflacionista, es revelador de la pérdida de control sobre la crisis.
Lo mismo puede decirse de las convulsiones del SME (Sistema monetario europeo) que constituyen una verdadera catástrofe para los intereses alemanes. Para la industria alemana resultan cruciales unas relaciones estables entre las distintas divisas, puesto que tanto las grandes como las pequeñas industrias alemanas, no sólo exportan principalmente a los países de la Comunidad europea, sino que también realizan en ellos una parte de su producción. Sin esa estabilidad es imposible un cálculo de los precios, y la vida económica se ha mucho mas difícil. A ese nivel, el SME constituía todo un éxito para Alemania, ya que le hacía quedar más al margen de las fluctuaciones y las manipulaciones del dólar. Pero ni siquiera el Bundesbank con sus enormes reservas de divisas, fue capaz de hacer frente a un movimiento especulativo que movió diariamente entre 500 mil millones y 1 billón de dólares en el mercado de divisas. Alemania como potencia económica que opera a escala mundial, es más vulnerable frente a la fragilización de los mercados, incluido el financiero y el monetario. Y sin embargo, se ve igualmente forzada a llevar una política nacional que socava los cimientos de esos mercados.
La unificación y el papel del Estado
En USA con Clinton, en Japón, o en la Comunidad Europea con las propuestas de Delors..., las políticas de una más brutal y mas abierta intervención del Estado a través de financiación de obras públicas y programas de infraestructuras (que muchas veces ignoran las necesidades reales del mercado) vuelven a estar en boga en los países industrializados. Este cambio se acompaña también con el giro ideológico correspondiente. Las mistificaciones del liberalismo, del «laissez faire» de los años 80, especialmente desarrollados en los países anglosajones por Reagan y Thatcher, han sido abandonadas. Pero es que esa «nueva» política económica tampoco constituye una solución, ni siquiera un paliativo a medio plazo. Son simplemente la prueba de que la burguesía no va a suicidarse y se prepara para retrasar la gran catástrofe aunque ello implique que esa catástrofe será finalmente más dramática. El bestial nivel alcanzado tanto por las deudas como por la sobreproducción hacen imposible cualquier estímulo real a la economía capitalista.
El fiasco de tales políticas queda perfectamente ilustrado en el país que, por razones particulares, se vio obligado a poner antes en marcha tales políticas: Alemania. A través de su programa de reconstrucción del Este, Alemania ha destinado cada año decenas de billones de marcos a sus regiones orientales. El resultado está a la vista: explosión de la deuda, regreso de la inflación, despilfarro de reservas, déficit de la balanza de pagos y, finalmente, la recesión.
Pero si bien Alemania fue precursora de este movimiento de «más Estado», sus objetivos y motivaciones no son los mismos que en USA o Japón. En éstos la principal preocupación es la de detener la caída de la actividad económica, mientras que en Alemania no debemos perder de vista que el principal objetivo de esta política era de orden político (unificación, estabilización, extensión del poder del Estado alemán...). Por ello tiene una dinámica distinta a la política anunciada por ejemplo por Clinton en USA. De un lado en Alemania esas inversiones pueden ser «rentables» desde un punto de vista político aunque supongan importantes pérdidas económicas. Pero también implica que la burguesía alemana no puede dar marcha atrás a esta política aunque le resulte demasiado cara, como es efectivamente el caso, ni incluso ante el peligro de bancarrota. La burguesía alemana ha calculado mal, a nivel económico, el precio de la reunificación; ha subestimado tanto el coste general como el nivel de degradación de la industria de Alemania del Este. No preveía un hundimiento tan rápido de los mercados de exportación de la ex RDA en el Este. De hecho ha modificado su estrategia y el territorio de la ex RDA debe ser transformado en un trampolín para la conquista de los mercados del Oeste. Y esto no será posible si no consigue una ventaja en la competencia con sus rivales, especialmente los de la Comunidad Europea. Los tres pilares de esta estrategia son los siguientes:
• El programa de desarrollo de las infraestructuras del Estado. – En una época en que los métodos de producción y la tecnología son cada vez más uniformes, la infraestructura (los transportes, comunicaciones...) puede proporcionar una ventaja decisiva frente a los competidores. No cabe duda sobre la determinación de la burguesía alemana de equipar a las provincias del Este con la infraestructura mas moderna de Europa, de avanzar este programa a toda marcha, de finalizarlo antes de fin de siglo... si el capital alemán no se hunde antes.
• El bajo nivel de los salarios. – Según los acuerdos firmados, los salarios del Este deberían igualarse muy pronto con los del Oeste. Sin embargo, los sindicatos han pactado un acuerdo no oficial, por el que se mantiene el bajo nivel de los salarios en aquellas empresas que luchan por su supervivencia (o sea el 80 % del total).
• Las inversiones por razones políticas. – La anterior política económica hacia el Este partía de la base de que el Estado ponía las infraestructuras y las medidas económicas, mientras que los capitalistas privados ponían las inversiones. Sin embargo estos no han «cumplido» porque se han atenido a eso que se llama «economía de mercado». El resultado ha sido que nadie ha querido comprar la industria de la RDA que, en lo sustancial, ha desaparecido en la más rápida y espectacular desindustrialización de la historia. Al final deberá ser el Estado quien emprenda las inversiones directas a largo plazo, que los inversores privados han tenido pavor a realizar.
Los ataques contra la clase obrera
Toda la política del gobierno Kohl consistía en llevar a término la unificación sin lanzar brutales ataques contra la población, de forma que no desfalleciera el entusiasmo nacional. Pero eso ha conducido a un crecimiento masivo del endeudamiento en vez de un ataque masivo a los trabajadores. Hasta los impuestos especiales de «solidaridad con el Este» sobre los salarios fueron anulados. En los primeros momentos, la unificación se acompañó de impuestos y tributos especiales en el Oeste, pero se daban en un momento en que había un boom económico y un relativo descenso del paro.
Pero ahora asistimos a un giro total de la situación. El boom de la unificación ha quedado en agua de borrajas por la recesión mundial, y la deuda ha llegado a ser tan gigantesca que amenaza la estabilidad no sólo de Alemania, sino del mundo entero. Los altos tipos de interés alemanes amenazan el sistema monetario, y también otros sistemas de estabilización de Europa, de los que la propia Alemania depende. Y ahora que resulta evidente que nada puede detener el despegue del endeudamiento, llega el momento en que toda la población, y especialmente la clase obrera deberá pagar, directa y brutalmente, a través de ataques masivos, frontales y generalizados. Ya empezaron sobre los salarios en 1992, que en general han registrado subidas inferiores a la inflación, gracias a la maniobra de la lucha en el sector público.
Este ataque a los salarios va a continuar, ya que los sindicatos no cesan de proclamar su voluntad de moderación y su sentido de la responsabilidad en este sentido. El segundo frente de ataques es, sin duda, la explosión del paro, del trabajo a tiempo parcial, los despidos masivos, más particularmente en los sectores clave de la economía. Lo que ha estado sucediendo en el Este durante los últimos tres años, va a tomar un desarrollo nuevo y brutal en el Oeste. Se preparan ya suspensiones de empleo y «sacrificios particulares», incluso en el sector público. Last but not least (por último y no por ello menos importante): el gobierno ha preparado un gigantesco programa de recortes en los servicios sociales. No se conocen todavía los detalles de dicho plan, pero se habla de una reducción, para «empezar», del 3 % , en subsidios de paro, de vivienda, de prestaciones familiares.
Aunque no tengamos datos concretos, podemos sin embargo estar seguros de que 1993 significará un cambio cualitativo en las condiciones de vida del proletariado, una avalancha de ataques como no se han conocido desde la IIª Guerra mundial, a una escala, como mínimo, comparable a la de otros países de Europa Occidental.
Las condiciones de los obreros en el Este
Durante los últimos tres años, a nivel de despidos y del paro, los obreros de la ex-Alemania del Este han sido los más golpeados de Europa Occidental. La expulsión de 4 millones de personas (sobre una población de 17 millones) fuera del proceso de producción en un plazo tan corto, sobrepasa las dimensiones de la crisis económica mundial de los años 30. Esto se ha acompañado con un proceso de pauperización absoluta en particular entre las personas de edad o enfermas; de lumpenización, sobre todo entre los jóvenes; y, de manera general, con un desarrollo de la inseguridad.
Para los que todavía tienen un empleo o los que realizan cursos de formación, el nivel de ingresos a aumentado de manera relativa, siguiendo la política de reunificación que prevé al cabo la igualdad de sueldos entre Este y Oeste. Pero esos aumentos, que atañen a una parte solamente de los trabajadores (sobre todo los hombres, a condición que no sean jóvenes o viejos, y que no estén enfermos) quedan cortos frente a la meta de la igualdad de sueldos. En términos reales, se estima que el salario de los obreros del Este equivale a la mitad de los del Oeste. Además, la patronal acaba de anunciar que no podrá respetar los aumentos previstos en los contratos firmados con los sindicatos el año pasado, por causa de marasmo económico. Cuatro años después del derrumbe del muro de Berlín, los obreros de la ex-Alemania del Este siguen siendo extranjeros mal pagados en «su patria».
Como a menudo durante la historia del capitalismo decadente, Alemania constituye un lugar privilegiado de explosión de las contradicciones que desgarran al capitalismo mundial. La economía más «sana» del planeta sufre hoy las tormentas destructoras de la recesión económica mundial, del endeudamiento sin límites, de la perdida de control sobre la máquina económica, de la anarquía financiera y monetaria internacional. Y, como en todos los países, la clase dominante responde con el reforzamiento de su aparato de Estado y con inauditos ataques contra la clase obrera.
Más allá de las especificidades debidas a la reunificación, el problema en Alemania no es una cuestión alemana sino la de la bancarrota del capitalismo mundial.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Decadencia del capitalismo - La imposible unidad de Europa
- 7320 reads
¿Será capaz la burguesía de dar aunque sólo sea un principio de respuesta al problema de la división del mundo en naciones, origen de los millones de muertos en las guerras mundiales y locales que han ensangrentado el planeta desde principios de siglo?. Eso es lo que nos quieren hacer creer, con diferentes matices y niveles, las variadas tendencias políticas proeuropeas. La realidad demuestra hoy, sin embargo, que una Europa unida, agrupadora en su seno de los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) o incluso más allá, no era sino una utopía como lo demuestran las disensiones en todas las direcciones que enfrentan a esos países y su incapacidad para tener una influencia en acontecimientos internacionales tan trágicos como los de Yugoslavia, que tienen lugar tan cerca de los países industrializados de Europa. Lo cual no impedirá que la burguesía vuelva en el futuro, en otras circunstancias y en especial para las necesarias alianzas imperialistas, a poner de moda la idea de la unidad europea con otros contornos. La burguesía intentará entonces de nuevo como lo ha hecho en el pasado, utilizar las campañas sobre Europa para polarizar las preocupaciones de la clase obrera sobre un problema totalmente ajeno a sus intereses de clase, y sobre todo para dividirla haciéndole tomar partido en ese falso debate. Por eso es necesario demostrar por qué cualquier proyecto de construcción de la unidad europea no es sino participar en la instauración de alianzas en la despiadada guerra económica que tienen entablada todos los países del mundo, o en la formación de alianzas imperialistas para la guerra de las armas, única salida a la que les empuja la crisis económica.
Los diferentes intentos de construcción europea han sido a menudo presentados como etapas hacia la creación de una «nueva nación, Europa» con un peso político y económico considerable en el mundo. Cada una de esas etapas, especialmente la última, iba a ser, según sus propagandistas, factores de paz y de justicia en el mundo.
Semejante idea ha tenido gran impacto al haber ilusionado a amplios sectores de la burguesía que se transformaron a lo largo de los años en sus más porfiados portavoces. Algunos hasta han llegado a dar de su proyecto la forma de unos «Estados Unidos de Europa» como queriendo imitar a los otros Estados Unidos.
La imposibilidad de una nueva nación viable en la decadencia del capitalismo
De hecho, ese proyecto es una utopía pues no hace sino escamotear dos factores indispensables para su realización.
El primero de esos factores es que para que pueda constituirse una nueva nación digna de ese nombre debe existir un proceso que sólo es posible en ciertas circunstancias históricas. Y el período actual, contrariamente a ciertos períodos anteriores, es, en ese plano, totalmente desfavorable.
El segundo factor es el de la violencia. Esta violencia nunca podrá ser sustituida ni por la «voluntad política de los gobiernos» ni por la «aspiración de los pueblos», que es lo que pretende la propaganda de la burguesía. Al estar la existencia de la burguesía indisolublemente vinculada a la de la propiedad privada, individual o estatal, un proyecto semejante exige obligatoriamente la expropiación o la sumisión violenta de unas fracciones nacionales de la burguesía por otras.
La historia de la formación de las naciones desde la Edad media hasta nuestros días ilustra esa realidad.
En la Edad media, la situación social, económica y política puede resumirse en la definición de Rosa Luxemburgo: «En la Edad media, con un feudalismo dominante, los lazos entre las partes y regiones de un mismo Estado eran muy distendidas. Cada ciudad importante y sus alrededores producía, para satisfacer sus necesidades, la mayoría de los objetos de uso cotidiano; también cada ciudad tenía su propia legislación, su propio gobierno, su ejército; las ciudades mayores y prósperas, en el Oeste, a veces hacían guerras o establecían tratados con potencias exteriores. Del mismo modo, las comunidades más importantes tenían su propia vida aislada, y cada parcela del dominio de un señor feudal o incluso cada una de las propiedades de los caballeros eran por sí solas un pequeño Estado casi independiente»([1]).
Aunque a un ritmo y a una escala muy inferiores a lo que serían después, una vez que el modo de producción capitalista era dominante, ya está en marcha entonces el proceso de transformación de la sociedad: «La revolución en la producción y en las relaciones comerciales a finales de la Edad Media, el aumento de los medios de producción y el desarrollo de la economía basada en el dinero, junto con el desarrollo del comercio internacional y la revolución simultánea en el sistema militar, el declive de la realeza y el desarrollo de los ejércitos permanentes, ésos fueron los factores que, en las relaciones políticas, favorecieron el desarrollo del poder del monarca y el auge del absolutismo. La tendencia principal del absolutismo fue la de crear un aparato de Estado centralizado. Los siglos xvi y xvii fueron un período de luchas incesantes entre la tendencia centralizadora del absolutismo contra los restos de los particularismos feudales»([2]).
Le incumbió evidentemente a la burguesía el haber dado el impulso decisivo al proceso de formación de los Estados modernos y llevarlo a su remate: «La abolición de las aduanas y de las autonomías en materia de impuestos en los municipios y propiedades de la pequeña nobleza y en la administración de la justicia, fueron las primeras realizaciones de la nobleza moderna. Con ello vino la creación de un fuerte aparato estatal que combinaba todas las funciones: la administración en manos de un gobierno central; la legislación en manos de un órgano legislativo, el parlamento; las fuerzas armadas agrupadas en un ejército centralizado bajo las órdenes de un gobierno central; los derechos de aduana uniformizados frente al exterior; una moneda única en todo el estado, etc. En ese mismo sentido, el estado moderno introdujo, en el ámbito de la cultura, una homogeneización en la educación y en las escuelas, en el ámbito eclesiástico, etc., organizados según los mismos principios del estado en su conjunto. En resumen, la centralización más extensa posible es la tendencia dominante del capitalismo»([3]).
En ese proceso de formación de las naciones modernas, la guerra desempeñó un papel de primera importancia, para eliminar las resistencias interiores de los sectores reaccionarios de la sociedad, y frente a otros países para delimitar sus propias fronteras haciendo prevalecer por las armas el derecho a la existencia. Por esta razón, entre los Estados legados por la Edad media, no fueron viables sino los que poseían condiciones para un desarrollo económico suficiente que les permitiera asumir su independencia.
Alemania, por ejemplo, es una ilustración, entre otras, del papel de la violencia en la formación de un Estado fuerte: tras haber derrotado a Austria y haber sometido a los príncipes alemanes, fue la victoria contra Francia en 1871 lo que permitió a Prusia imponer de modo duradero la unidad alemana.
También la constitución de los Estados Unidos de América en 1776, aunque sus bases no se hubieran desarrollado en una sociedad feudal (pues la colonia había conquistado su independencia por las armas frente a Gran Bretaña) fue una buena ilustración de lo dicho: «El primer núcleo de la Unión de las colonias inglesas en América del Norte fue creado por la revolución, colonias que, sin embargo, habían sido hasta entonces independientes unas de otras, se diferenciaban en gran medida unas de otras social y políticamente y en muchos aspectos tenían intereses divergentes»([4]). Pero habrá que esperar a la victoria del Norte sobre el Sur con la guerra de Secesión en 1861, para que quede terminado, gracias a una constitución que permitiría la cohesión que hoy posee, el estado moderno que los Estados Unidos son: «Como abogados del centralismo actuaron los Estados del Norte, representando así el desarrollo del gran capital moderno, el maquinismo industrial, la libertad individual y la libertad ante la ley, o sea los verdaderos corolarios del trabajo asalariado, de la democracia y del progreso burgueses»([5]).
El siglo xix se caracteriza por la formación de nuevas naciones (Alemania, Italia) o por la lucha encarnizada por dicha formación (Polonia, Hungría). Eso «no es ni mucho menos algo fortuito, sino que corresponde al empuje ejercido por la economía capitalista en pleno auge y que encuentra en la nación el marco más apropiado para su desarrollo»([6]).
La entrada del capitalismo en su fase de decadencia, a principios de siglo, impide desde entonces la emergencia de nuevas naciones capaces de integrarse en el el pelotón de cabeza de las naciones más industrializadas y competir con ellas([7]). Y es así como las seis mayores potencias industriales de los años 1980 (EEUU, Japón, Rusia, Alemania, Francia e Inglaterra) ya lo eran, aunque en orden diferente, en vísperas de la Primera Guerra mundial. La saturación de los mercados solventes, causa primera de la decadencia del capitalismo, engendra la guerra comercial entre naciones, engendra el desarrollo del imperialismo que no es sino la huida ciega en el militarismo frente al callejón sin salida de la crisis económica. En este contexto, las naciones llegadas con retraso al ruedo mundial no podrán nunca superarlo, sino que, al contrario, la diferencia no hace sino aumentar. Ya Marx, en el siglo pasado, ponía de relieve el antagonismo permanente que existe entre las fracciones nacionales de la burguesía: «La burguesía vive en estado perpetuo de guerra: primero contra la aristocracia, después contra las fracciones de la burguesía misma con intereses contradictorios con los progresos de la industria, y siempre contra la burguesía de todos los países extranjeros»([8]). Si bien la contradicción que la oponía a los restos del feudalismo ha sido superada por el capitalismo, en cambio los antagonismos entre las naciones no ha cesado de agudizarse con la decadencia. Esto ya nos da idea de lo utópica, o hipócrita y embustera que es esa idea de la unión pacífica entre diferentes países, sean o no europeos.
Todas las naciones que surgirán en este período de decadencia serán el resultado de la modificación de fronteras, del descuartizamiento de los países vencidos o de sus imperios en las guerras mundiales. Así fue, por ejemplo, con Yugoslavia el 28 de octubre de 1918. En esas condiciones, esas naciones se verán privadas de entrada de todos los atributos de una gran nación.
La fase actual y postrera de la decadencia, la de la descomposición de la sociedad, no sólo sigue siendo tan desfavorable al surgimiento de nuevas naciones, sino lo que es peor, ejerce una presión hacia el estallido de las que tenían menor cohesión. El estallido de la URSS es resultado en parte de ese fenómeno y desde entonces sigue actuando como factor de desestabilización especialmente en las repúblicas surgidas de ese estallido, pero también a escala del continente europeo. Yugoslavia, entre otras, no ha resistido.
Europa no pudo constituirse como entidad nacional antes de este siglo, en una época favorable al resurgir de nuevas naciones, porque no reunía las condiciones de cohesión necesarias para ello. Después sería imposible. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia de esta región, la de mayor densidad industrial del mundo, y por lo tanto con un interés imperialista de primer orden, resultó inevitable que fuera el escenario en el que se ataron y desataron las alianzas imperialistas que han determinado la relación de fuerzas entre las naciones. Así, desde el final de la segunda guerra mundial hasta el hundimiento del bloque oriental, Europa fue, frente a este bloque, la avanzadilla del bloque occidental, dotado de una cohesión política y militar en relación con la amenaza de su enemigo. Y, desde el desmoronamiento del bloque del Este y la disolución del Occidental, Europa es el escenario de la lucha de influencia entre Alemania y Estados Unidos fundamentalmente, países que serían cabeza de los dos bloques imperialistas adversos en caso de que algún día pudieran éstos surgir.
Por encima de esas alianzas imperialistas, y no siempre en correlación con ellas, a veces incluso antagónicas, se han superpuesto coaliciones económicas de los países europeos para encarar la competencia internacional.
Europa: un instrumento del imperialismo americano
Tras la Segunda Guerra mundial, Europa, desestabilizada por la crisis económica y la desorganización social, fue una presa fácil para el imperialismo ruso. Por eso, el jefe del bloque adverso hizo todo lo que estuvo a su alcance para volver a poner en pie, en esta parte del mundo, una organización económica y social haciéndola así menos vulnerable a las pretensiones rusas: «La Europa occidental, sin haber soportado los inmensos estragos que habían afectado a la parte oriental del continente, sufría a los casi dos años de terminado el conflicto, de un marasmo del que parecía incapaz de salir (...) tomada en su conjunto (Europa occidental), se encuentra, en aquel principio de 1947, al borde del abismo... existe el riesgo de que todos esos factores provoquen, en breve plazo, un desmoronamiento general de las economías, a la vez que se acentúan las tensiones sociales que amenazan con hacer caer a Europa occidental en el campo de la URSS, bloque en vías de rápida formación»([9]).
El plan Marshall, votado en 1948, que prevé para el período de 1948-1952 una ayuda de 17 mil millones de dólares, sirvió plenamente para los objetivos imperialistas de EEUU([10]). Se inscribe así en la dinámica de reforzamiento de ambos bloques y del aumento de las tensiones entre ellos, tensiones que vienen a acentuarse con otros acontecimientos importantes. En favor del bloque del Oeste, se producen en el mismo año: la ruptura de Yugoslavia con Moscú (impidiendo así la creación, junto con Bulgaria y Albania, de una federación balcánica bajo influencia soviética); la creación del Pacto de Asistencia de Bruselas (para estrechar lazos militares entre los Estados del Benelux, Francia y Gran Bretaña), seguido al año siguiente por el Pacto Atlántico, el cual desemboca en la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1950. El bloque del Este tampoco se queda inactivo, iniciando la «guerra fría» con el bloqueo de Berlín y el golpe de Estado prosoviético en Checoslovaquia en 1948; se forma el COMECON (Consejo de ayuda mutua económica) entre los países de ese bloque. Además el antagonismo entre los dos bloques no se limita a Europa sino que polariza todas las tensiones imperialistas del mundo. Y es así como entre 1946 y 1954 se desarrolla la primera fase de la guerra de Indochina que terminará con la capitulación de las tropas francesas en Dien Bien Phu.
La aplicación del plan Marshall va a ser un poderoso factor de estrechamiento de los lazos entre los países beneficiarios, y la estructura que se encarga de esa aplicación, la Organización Europea de Cooperación Económica, es la precursora de las coaliciones que más tarde surgirán. Y serán también las necesidades imperialistas los motores que pondrán en marcha esas coaliciones, especialmente de la siguiente, la Comunidad Europea del carbón y del acero (CECA). «El partido europeo que él (Robert Schumann) anima, cobra firmeza hacia 1949, 1950, en el momento en que más se teme una ofensiva de la URSS y en que más se desea consolidar la resistencia económica de Europa, mientras que en el ámbito político, se edifican el Consejo de Europa y la OTAN. Se va precisando así el deseo de renunciar a los particularismos y proceder a la puesta en común de los grandes recursos europeos, o sea de las bases de la potencia, que eran, en aquel entonces, el carbón y el acero»([11]). Y es así como en 1952 nace la CECA, mercado común para el carbón y el acero entre Francia, Alemania, Italia y Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo). Aunque formalmente más autónomo respecto a Estados Unidos que lo era la OECE, esta nueva comunidad sigue yendo en el sentido de los intereses de este país gracias al reforzamiento económico, y por lo tanto político, de esta parte del bloque occidental que se enfrenta directamente con el bloque ruso. Gran Bretaña no entra en la CECA, por razones que le son propias, debidas a una preocupación por su «independencia» respecto a los demás países europeos y de la integridad de la «zona de la libra esterlina», al ser entonces esta moneda la segunda moneda mundial. Esta excepción es perfectamente aceptable por el bloque occidental pues no debilita su cohesión, teniendo en cuenta la situación geográfica de Gran Bretaña y sus estrechos vínculos con EEUU.
La creación de la Comunidad económica europea (CEE) en 1957 que pretende «la supresión gradual de los aranceles, la armonización de las políticas económicas, monetarias, financieras y sociales, la libre circulación de la mano de obra y la libre competencia»([12]) va a ser una etapa suplementaria en el fortalecimiento de la cohesión europea y por lo tanto, de la del bloque occidental. Aunque en lo económico, la CEE es un competidor potencial de EEUU, durante cierto tiempo será, al contrario, un factor del propio desarrollo de este país: « El conjunto geográfico más favorecido por las inversiones directas norteamericanas desde 1950 es Europa, pues se multiplicaron por quince. El movimiento se mantuvo relativamente bajo hasta 1957 para luego acelerarse.
La unificación del mercado continental europeo indujo a los norteamericanos a replantear su estrategia en función de varios imperativos: la creación de tarifas económicas comunes podría acabar excluyéndolos si no estaban presentes en el terreno mismo. Las antiguas implantaciones se veían cuestionadas, pues, dentro del mercado unificado, las ventajas en mano de obra, impuestos o subvenciones podían salir ganando en Bélgica o en Italia, por ejemplo. Además, las duplicaciones entre dos países se volvían innecesarias. Y, en fin y sobre todo, el nuevo mercado europeo representaba un conjunto comparable, en población, en potencia industrial y, a medio plazo, de nivel de vida, al de Estados Unidos, todo lo cual conllevaba posibilidades nada desdeñables»([13]).
De hecho, el desarrollo de la Europa de la CEE fue tal (durante los años 60 se convirtió en la primera potencia comercial del globo) que sus productos acabaron por ir a competir directamente con los americanos en EEUU. Si embargo, y a pesar de sus éxitos económicos, la CEE no podía trascender las divisiones en su seno, surgiendo intereses económicos opuestos y opciones políticas diferentes que, sin llegar nunca a poner en entredicho la pertenenecia al bloque occidental, expresaban divergencias en cuanto a las modalidades de esa pertenencia. La oposición de intereses económicos se expresa, entre otros ejemplos, entre Alemania, la cual desearía, para dar salida a sus exportaciones, que la CEE se ampliara y un estrechamiento de los vínculos con EEUU, y, por otro lado, Francia, la cual, al contrario, estaba por una CEE más cerrada en sí misma para así proteger su industria de la competencia internacional. La oposición política se cristaliza entre Francia y los 6 otros países miembros a propósito de las repetidas demandas de adhesión de Gran Bretaña, país que antes se había negado a entrar en la CEE. El gobierno de De Gaulle, queriendo hacer menos pesada la tutela de Estados Unidos, alegaba en aquel entonces (años 60) la incompatibilidad entre formar parte de la Comunidad y las relaciones «privilegiadas» de Gran Bretaña con EEUU.
«La CEE no tuvo sino parcialmente el éxito esperado y no logró imponer una estrategia común. De ello son testimonio el fracaso del EURATOM, en 1969-1970, el limitado éxito del avión Concorde»([14]). Esto no fue por casualidad, pues una estrategia común y autónoma de Europa en el plano político y por lo tanto y en gran medida en el plano económico, chocaba de entrada con los límites impuestos por la disciplina del bloque dirigido por Estados Unidos.
Esa disciplina de bloque ha desaparecido con el desmoronamiento del bloque del Este y la disolución en los hechos del bloque del Oeste, despareciendo también lo que cimentaba principalmente la unidad europea, unidad que se debía sobre todo, como hemos visto, a la situación imperialista.
El único factor de cohesión de Europa, tal como ahora se presenta tras la desaparición de hecho del bloque del Oeste, es el económico, una coalición destinada a enfrentar en las mejores condiciones la competencia norteamericana y japonesa. Ahora bien, teniendo en cuenta el incremento de las tensiones imperialistas que atraviesan Europa desgarrándola, este factor de cohesión es, por sí solo, muy débil.
El terreno de la lucha de influencia de los grandes imperialismos
Los acuerdos que en el plano económico definen a la actual Comunidad europea conciernen esencialmente el libre cambio entre los países miembros de una gran cantidad de mercancías aunque con cláusulas especiales que permiten a ciertos países proteger una producción nacional durante cierto tiempo y en ciertas condiciones. A estos acuerdos se les unen medidas proteccionistas abiertas u ocultas hacia países que no pertenecen a la Comunidad. Incluso si esos acuerdos no eliminan evidentemente la competencia entre los países miembros, y tampoco es ésa su finalidad, son sin embargo bastante eficaces, por ejemplo, frente a la competencia estadounidense y japonesa. De esto son testimonio las trabas hipócritas impuestas a la importación de vehículos japoneses en algunos países de la CEE para así proteger la industria automovilística europea. Y, en el sentido contrario, es también testimonio el encarnizado empeño de Estados Unidos en las negociaciones del GATT, por hacer grietas en la unidad europea y, en particular, en el tema de la producción agrícola. Las medidas de libre cambio son completadas en el plano económico por la adopción de ciertas normas comunes sobre impuestos diversos cuya finalidad es facilitar los intercambios y la cooperación económica entre los países miembros.
Más allá de las medidas estrictamente económicas hay otras proyectadas o ya en vigor cuya finalidad evidente es la de estrechar vínculos entre los países de la Comunidad.
Así, para «protegerse de la inmigración masiva» y, aprovechando la ocasión, contra los «factores internos de desestabilización», fueron adoptados los acuerdos de Schengen firmados por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda, a los cuales se unirán más tarde España y Portugal.
Del mismo modo, los acuerdos de Maastricht, a pesar de sus imprecisiones, han sido una tentativa para ir hacia adelante en el estrechamiento de lazos.
El alcance de esos acuerdos va más allá de la simple defensa común de ciertos intereses además de los económicos, puesto que el incremento de la dependencia mutua que esos acuerdos implican entre los países firmantes, abren las puertas a una mayor autonomía política respecto a Estados Unidos. Esta posibilidad cobra toda su importancia cuando entre los países europeos concernidos, se encuentra Alemania, el más poderoso de todos ellos, el único país que podría ser capaz de encabezar un futuro bloque imperialista opuesto a los EEUU. Esta es la única razón que explica por qué hoy estamos asistiendo, por parte de Holanda y sobre todo de Gran Bretaña, países que siguen siendo en Europa los más fieles aliados de Estados Unidos, a tentativas evidentes de sabotaje de la construcción de una Europa más «política».
La cuestión imperialista se afirma más claramente todavía cuando se establecen acuerdos de cooperación militar que implican a una cantidad restringida de países europeos, que son el núcleo central del proyecto de afirmarse cada día más claramente frente a la hegemonía norteamericana. Alemania y Francia han creado un cuerpo de ejército común. A un nivel menor, pero también significativo, Francia, Italia y España han firmado un acuerdo para un proyecto de fuerza aeronaval común([15]).
Las críticas de Gran Bretaña a la creación de un cuerpo de ejército franco-alemán, la reacción holandesa sobre ese tema, («Europa no debe someterse al consenso franco-alemán»), son también muy significativas de los antagonismos.
Del mismo modo, a pesar de alguna que otra declaración favorable y más bien discreta y puramente «diplomática», los Estados Unidos han sido de lo más reticente sobre la firma de los acuerdos de Maastricht, incluso si, gracias a su derecho de veto, sus aliados ingleses u holandeses podrán siempre paralizar las instituciones europeas([16]).
La tendencia es evidentemente que Francia y Alemania sigan intentando usar cada día más las estructuras comunitarias para hacer más autónoma a Europa respecto a EEUU. Y, en sentido contrario, Gran Bretaña y Holanda se verán obligadas a responder a esos intentos mediante la paralización de cualquier iniciativa.
Pero esas acciones por parte de Holanda y Gran Bretaña tienen sus límites que acabarían marginalizando a esos dos países en la estructura comunitaria.
Esa perspectiva, que iniciaría un proceso de ruptura de la Comunidad europea, tiene sus inconvenientes en el ámbito de las relaciones económicas de los países miembros. Pero, por otro lado, sería un acicate que reforzaría las bases de la formación de un bloque opuesto a Estados Unidos.
Un terreno propicio a las campañas ideológicas contra la clase obrera
En el «proyecto europeo», pura mitología que para lo único que podría servir es para dar cohesión a un bloque imperialista, la clase obrera no tiene por qué tomar partido en las peleas de la burguesía sobre las diferentes opciones imperialistas que se presentan. Debe rechazar tanto los llamamientos nacional-chovinistas, que se presentan como «garantizadores de la integridad nacional» y hasta como «defensores de los intereses de los obreros amenazados por la Europa del capital» como los llamamientos tan nacionalistas como los otros de los partidarios de la «construcción europea». La clase obrera tiene todas las de perder si se deja arrastrar a semejantes peleas que acabarían produciendo su propia división, minada por las peores ilusiones. Entre las mentiras que usa la burguesía para embaucar a los obreros hay cierta cantidad de mentiras «clásicas» que los obreros deberán aprender a desvelar.
Esas ideas que son otras tantas mentiras se formulan más o menos así: «La unión de una mayoría de países de Europa sería un factor de paz en el mundo o, al menos, en Europa». Esta burda trola se basa a menudo en la idea de que si Francia y Alemania son aliadas en la misma estructura, se evitaría así otra guerra mundial. Sin duda es ése un medio para evitar un conflicto entre esos dos países, y eso en caso de que Francia no acabe de decidirse por el campo alemán y se pase en el último momento al de EEUU. Pero eso no soluciona en nada el problema crucial de la guerra. En efecto, si los vínculos políticos entre algunos países europeos se hicieran más fuertes de lo que hasta ahora han ido, ello seria obligatoriamente el resultado de la tendencia a la formación de un nuevo bloque imperialista en torno a Alemania, opuesto a los Estados Unidos. Y si la clase obrera dejara a la burguesía las manos libres, el remate de esa dinámica no sería otro que el de una nueva guerra mundial.
«La Unión europea permitiría evitar a sus habitantes calamidades como la miseria, las guerras étnicas, las hambres, (...) que hacen estragos en una gran parte del resto del mundo». Esta idea es complementaria de la anterior. Además de la patraña con la que se pretende hacer creer que una parte del planeta podría evitar la crisis mundial del sistema, esa idea forma parte de una propaganda cuyo objetivo es llevar a la clase obrera de Europa a dejar en manos de sus burguesías el problema fundamental de su supervivencia, independientemente, y eso no se dice de manera abierta, y en detrimento de la clase obrera del resto del mundo. Tiene el objetivo de encadenar la clase obrera a la burguesía en la defensa de los intereses nacionales de ésta. No es otra cosa sino lo equivalente, a escala de un bloque imperialista en formación, de todas las campañas nacionalistas y chovinistas que despliega la burguesía en todos los países. Puede en esto compararse a las campañas desplegadas por el bloque occidental contra el bloque estalinista adverso cuando lo llamaba «el imperio del mal».
«La clase obrera sería de hecho, en gran parte, asimilable a las fracciones más nacionalistas de la burguesía, ya que, como ellas, se sitúa mayoritariamente contra la unión europea». Es cierto que ante la matraca mediática de la burguesía ha habido obreros que se han visto arrastrados, en ciertas circunstancias especialmente en el referéndum de 1992 en Francia sobre la ratificación de los acuerdos de Maastricht, y han tomado parte masivamente en el «debate sobre Europa». Eso es expresión evidente de una debilidad de la clase obrera. También es cierto que, en ese contexto, algunos obreros han sido sensibles a los argumentos que mezclaban, a diferentes niveles, la pretendida defensa de sus intereses con el nacionalismo, el chovinismo y la xenofobia. En realidad esta situación se debe sencillamente al hecho de que la clase obrera sufre globalmente el peso de la ideología dominante bajo todas sus formas y entre ellas el nacionalismo. Pero, además, esta situación la explota la burguesía para echar la culpa a la clase obrera de generar en su seno semejantes «monstruosidades», para dividirla entre fracciones pretendidamente «reaccionarias» contra otras que se denominan «progresistas».
Los obreros no tienen por qué escoger entre la mentira de la superación de las fronteras mediante la construcción europea o la de la Europa social y los llamamientos al repliegue nacionalista con la patraña de protegerse de los estragos sociales de la Unión europea, El único camino es el de la lucha intransigente contra todas las fracciones de la burguesía, por la defensa de sus condiciones de existencia y el desarrollo de la perspectiva revolucionaria, por el desarrollo de su solidaridad y unidad internacionales de clase. Su única salvación es la de poner en práctica el ya antiguo y tan actual lema del movimiento obrero: los obreros no tienen patria. Proletarios de todos los países, ¡uníos!
M., 20 de febrero de 1993
[1] Rosa Luxemburg en La cuestión nacional.
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Ídem.
[6] «La lucha del proletariado en la decadencia del capitalismo. El desarrollo de nuevas unidades capitalistas», Revista internacional, nº 23.
[7] Leer el artículo « Las nuevas naciones nacen moribundas » en Revista internacional nº 69.
[8] El Manifiesto comunista.
[9] «Le second XXe siècle» (El segundo siglo XX), Tomo 6, pág. 241; Pierre Léon, Histoire économique et sociale du monde.
[10] No es por casualidad si ese plan fue iniciado por Marshall, jefe de Estado mayor del ejército USA durante la Segunda Guerra mundial.
[11] Ídem.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] Esa iniciativa también es reveladora de la necesidad de Francia, pero también de España e Italia, de no encontrarse debilitadas frente al poderoso vecino y aliado alemán.
[16] Los Estados Unidos, por su parte, lo hacen todo no sólo por hacer fracasar todos los intentos de Alemania y Francia de irse por su cuenta, sino que también organizan su propio mercado común para prepararse a una situación mundial más difícil. La ALENA, Asociación norteamericana de libre cambio, mercado común con México y Canadá, no es sólo una alianza económica, sino un intento por reforzar la estabilidad y la cohesión en su zona de inmediata influencia, tanto frente a la descomposición como frente a las «incursiones» posibles de las potencias europeas o de Japón.
Geografía:
- Europa [123]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
¿Quién podrá cambiar el mundo? I - El proletariado es la clase revolucionaria
- 5446 reads
«¡El comunismo ha muerto! ¡El capitalismo ha vencido porque es el único sistema que puede funcionar. Es inútil y peligroso soñar con otro tipo de sociedad!». Estos mensajes forman parte de la gigantesca campaña con la que la burguesía nos atiza desde el hundimiento del bloque del Este y la caída de los regímenes supuestamente «comunistas». Al mismo tiempo, como colofón, la propaganda burguesa intenta, una vez más, desmoralizar a la clase obrera intentando persuadirla de que en lo sucesivo ya no será una fuerza en la sociedad, de que ya no tiene nada que decir, en definitiva de que ya no existe. Para ello, se apresura a poner de manifiesto la caída general de la combatividad en las filas obreras de estos últimos años, como resultado de la desorientación provocada entre los trabajadores por los grandes cambios históricos ocurridos. El resurgir de los combates de clase, que ya se anuncia, desmentirá en la práctica tales mentiras, pero aún así, la burguesía no cesará, incluso en el curso de grandes luchas obreras, de machacar la idea de que esas luchas en modo alguno podrán darse como objetivo el derrocamiento del capitalismo y la instauración de una sociedad que nos libre de las plagas que este sistema impone a la humanidad. Así las cosas, contra todas las mentiras de la burguesía, y también contra el escepticismo de algunos que pretenden ser combatientes de la revolución, la afirmación del carácter revolucionario del proletariado sigue siendo una responsabilidad de los comunistas. Es el objetivo de este artículo.
De entre las campañas que hemos sufrido en estos últimos años, uno de los temas mayores ha sido la «refutación» del marxismo. Según los ideólogos a sueldo de la burguesía el marxismo está en quiebra. Su puesta en práctica y su fracaso en los países del Este constituirían una ilustración mayor de esta quiebra. En nuestra Revista internacional, hemos puesto de manifiesto hasta qué punto el estalinismo no ha tenido nada que ver con el comunismo tal y como Marx y el conjunto del movimiento obrero lo han planteado([1]). Respecto a la capacidad revolucionaria de la clase obrera, la tarea de los comunistas es reafirmar la posición marxista sobre esta cuestión, y en primer lugar, recordar lo que el marxismo entiende por clase revolucionaria.
¿Que es una clase revolucionaria para el marxismo?
«La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases»([2]). Tal es el comienzo de uno de los textos más importantes del movimiento obrero: el Manifiesto comunista. Esta tesis no es propia del marxismo([3]), pero una de las aportaciones fundamentales de la teoría comunista es el haber establecido que el enfrentamiento de la clases en la sociedad capitalista tiene como perspectiva última al derrocamiento de la burguesía por el proletariado y la instauración del poder de este último sobre el conjunto de la sociedad, tesis que siempre ha sido rechazada, evidentemente, por los defensores del sistema capitalista. Sin embargo, si algunos burgueses del período ascendente de este sistema pudieron descubrir (de forma incompleta y mistificada, evidentemente) cierto numero de leyes de la sociedad([4]), este fenómeno no se va a reproducir hoy en día: la burguesía en la decadencia capitalista es totalmente incapaz de producir tales pensadores. Para los ideólogos de la clase dominante, la prioridad fundamental de todos sus esfuerzos de «pensamiento» es demostrar que la teoría marxista es errónea (incluso en el caso de reclamarse de tal o cual aportación de Marx). La piedra angular de sus «teorías» es la afirmación de que la lucha de clases no juega ningún papel en la historia, cuando no de negar, pura y simplemente, la existencia de tal lucha, o peor aún, la existencia de clases sociales.
Pero la defensa de tales ideas no sólo se limita a los defensores ciegos de la sociedad burguesa. Algunos «pensadores radicales», que hacen carrera de la contestación al orden establecido, se les han unido desde hace unas cuantas décadas. El gurú del grupo «Socialismo o Barbarie» (el inspirador del grupo Solidarity en Gran Bretaña), Cornelius Castoriadis, al mismo tiempo que preveía el recambio del capitalismo por un «tercer sistema», la «sociedad burocrática», anunció hace cerca de 40 años que el antagonismo entre burguesía y proletariado, entre explotadores y explotados, estaba destinado a ceder el lugar al antagonismo entre «dirigentes y dirigidos»([5]). Más recientemente, otros «pensadores» que conocieron su apogeo, como el profesor Marcuse, afirmaron que la clase obrera había sido «integrada» en la sociedad capitalista y que las únicas fuerzas de contestación a la misma se encontraban entre las categorías sociales marginadas tales como los negros en Estados Unidos, los estudiantes o los campesinos de los países subdesarrollados. Por tanto, las teorías sobre «el fin de la clase obrera» que vuelven a florecer hoy día, son en realidad muy viejas: una de las características del «pensamiento» de la burguesía decadente, que expresa muy bien la senilidad de esta clase social, es la incapacidad para producir la menor idea novedosa. Lo único que es capaz de hacer es rebuscar en la basura de la historia para sacar viejos tópicos que nos vende como «el descubrimiento del siglo».
Uno de los medios favoritos que utiliza hoy la burguesía para escamotear los antagonismos de clase, e incluso la realidad de las clases sociales, lo constituyen los «estudios» sociológicos. A golpe de estadísticas, han «demostrado» que las verdaderas separaciones sociales no tienen nada que ver con las diferencias de clase sino con criterios como el nivel de instrucción, el lugar donde se vive, la edad, el origen étnico, o la práctica religiosa([6]). En apoyo de este tipo de afirmaciones se empeñan en exhibir el hecho, por ejemplo, de que el voto «campesino» en favor de la derecha o de la izquierda depende menos de su situación económica que de otros criterios. En los Estados Unidos, la Nueva Inglaterra, los negros y los judíos votan tradicionalmente demócrata, en Francia, los católicos practicantes, los alsacianos y los habitantes de Lyón votan tradicionalmente a la derecha. Se olvidan, y no es por casualidad, de subrayar que la mayoría de los obreros americanos no vota jamás y que en las huelgas, los obreros franceses que van a la iglesia no son necesariamente los menos combativos. De manera general, la «ciencia» sociológica «olvida» siempre dar una dimensión histórica a sus afirmaciones. Así, se empeñan en olvidar que los mismos obreros rusos que se lanzaron a la primera revolución proletaria del siglo XX, la de 1905, comenzaron, el 9 de Enero (el «Domingo rojo») con una manifestación conducida por un sacerdote pidiendo benevolencia al zar para que los librara de la miseria([7]).
Cuando los expertos en sociología hacen referencia a la historia, es solo para afirmar que las cosas han cambiado radicalmente en el último siglo. En esa época, según ellos, el marxismo y la teoría de la lucha de clases podían tener cierto sentido cuando las condiciones de vida y trabajo de los asalariados de la industria eran efectivamente penosas. Pero, después, los obreros se han «aburguesado» y han accedido a la «sociedad de consumo» hasta el punto de perder su identidad. De la misma forma, los burgueses de alto nivel de vida y gruesas barrigas habrían cedido su lugar a los «directivos» asalariados. Todas estas consideraciones quieren ocultar que, fundamentalmente, las estructuras profundas de la sociedad no han cambiado. En realidad, las condiciones que en el siglo pasado dieron a la clase obrera su naturaleza revolucionaria, han estado y están siempre presentes. El hecho de que hoy en día el nivel de vida de los obreros sea superior al de sus hermanos de clase de generaciones pasadas no modifica en modo alguno su lugar en las relaciones de producción que dominan la sociedad capitalista. Las clases sociales siguen existiendo y la lucha entre ellas sigue siendo el motor fundamental del desarrollo histórico.
Es, ciertamente, una ironía de la historia que los ideólogos oficiales de la burguesía pretendan, de un lado, que las clases no juegan ningún papel específico (es decir que no existen) y reconozcan, por otra parte, que la situación económica del mundo es el problema esencial, crucial, al que se enfrenta esta misma burguesía.
En realidad la importancia fundamental de las clases sociales se desprende justamente del lugar preponderante que ocupa la actividad económica de los hombres. Una de las afirmaciones de base del materialismo histórico es que, en última instancia, la economía determina las otras esferas de la sociedad: las relaciones jurídicas, las formas de gobierno, los modos de pensar. Esta visión materialista de la historia da el traste con las filosofías que ven los acontecimientos históricos como el resultado del fruto del azar, la expresión de la voluntad divina, o el simple resultado de las pasiones y los pensamientos de los hombres. Pero como ya decía Marx en sus tiempos, «la crisis se encarga de hacer entrar la dialéctica en la cabeza de los burgueses». El hecho, hoy evidente, de esta preponderancia de la economía en la vida de la sociedad se encuentra justamente en la base de la importancia de las clases sociales porque éstas están determinadas, contrariamente a otras clasificaciones sociológicas, por el lugar que ocupan respecto de las relaciones económicas. Esto siempre ha sido cierto desde que existen sociedades de clase, pero en el capitalismo es una realidad que se expresa con mayor claridad.
En la sociedad feudal, por ejemplo, la diferenciación social estaba consignada en las leyes. Existía una diferencia jurídica fundamental entre los explotadores y los explotados: los nobles tenían, por ley, un estatuto oficial de privilegiados (dispensa de pagar impuestos, recepción de un tributo pagado por sus siervos, por ejemplo) mientras que los campesinos que estaban ligados a su tierra, estaban obligados a ceder una parte de sus ganancias al señor (o bien trabajar gratuitamente las tierras de éste). En tal sociedad, la explotación, que era fácilmente medible (por ejemplo bajo la forma de tributo pagado por el siervo) parecía desprenderse del estatuto jurídico. Sin embargo, en la sociedad capitalista, la abolición de los privilegios, la introducción del sufragio universal, la Igualdad y la Libertad proclamadas por sus constituciones, no permite a la explotación y a la división en clases esconderse tras las diferencias de estatuto jurídico. Es la posesión, o la no posesión, de los medios de producción([8]), así como el modo de su puesta en práctica, lo que determina, en esencia, el lugar en la sociedad de sus miembros y su acceso a las riquezas, es decir, la pertenencia a una clase social y la existencia de intereses comunes con otros miembros de la misma clase. De forma general, el hecho de poseer medios de producción y ponerlos a trabajar individualmente determina la pertenencia a la pequeña-burguesía (artesanos, explotaciones agrícolas, profesiones liberales, etc.)([9]). El hecho de estar privado de medios de producción y de estar obligado, para vivir, a vender su fuerza de trabajo a los que los detentan y los utilizan en su provecho para apropiarse de una plusvalía, determina la pertenencia a la clase obrera. En fin, forman parte de la burguesía, los que detentan (en el sentido jurídico o en el sentido global de su control, de manera colectiva o individual) medios de producción que para ponerlos en marcha utilizan el trabajo asalariado y que viven de la explotación de este último bajo la forma de la plusvalía que éste produce. En esencia, esta división en clases es hoy día tan presente como lo era en el siglo pasado. Del mismo modo que han subsistido los intereses de cada clase y los conflictos entre estos intereses. Por esta razón los antagonismos entre los principales componentes de la sociedad determinados por lo que constituye el armazón de la misma, la economía, continúan encontrándose en el centro de la vida social.
Dicho esto, hay que señalar que si bien los antagonismos entre explotadores y explotados constituyen uno de los motores principales de la historia de las sociedades, esto no se expresa de idéntica forma para todas ellas. En la sociedad feudal, las luchas, a menudo feroces y de gran envergadura, entre los siervos y los señores feudales no llevaron jamás a un cambio radical de la misma. El antagonismo de clase que condujo al derrocamiento del antiguo régimen, y abolió los privilegios de la nobleza, no fue el que oponía a esta y a la clase que explotaba, la población sierva, sino el enfrentamiento entre esta nobleza y otra clase explotadora, la burguesía (revolución inglesa de mitad del siglo XVII, revolución francesa a finales del siglo XVIII). Del mismo modo, la sociedad esclavista de la antigüedad romana no fue abolida por las clases de esclavos (a pesar de haber llevado a cabo algunos combates formidables, como la revuelta de Espartaco y su gente en el año 73 antes de Jesucristo), sino por la nobleza que llegó a dominar el Occidente cristiano durante más de un milenio.
En realidad, en las sociedades del pasado, las clases revolucionarias no fueron jamás clases explotadas sino nuevas clases explotadoras. Este hecho no se debe en modo alguno al azar, evidentemente. El marxismo distingue a las clases revolucionarias (que llama igualmente clases «históricas») de otras clases de la sociedad por el hecho de que, contrariamente a estas últimas, éstas tienen la capacidad de tomar la dirección de la sociedad. Y en tanto que el desarrollo de las fuerzas productivas era insuficiente para asegurar una abundancia de bienes al conjunto de la sociedad, imponía a éstas el mantenimiento de desigualdades económicas y por tanto de relaciones de explotación, solo una clase explotadora estaba en condiciones de imponerse a la cabeza del cuerpo social. Su papel histórico era el de favorecer la eclosión y el desarrollo de las relaciones de producción de las que era portadora y que tenía como vocación, suplantando las antiguas relaciones de producción vueltas caducas, resolver las contradicciones hasta entonces insuperables engendradas por estas últimas.
Así, la sociedad esclavista romana en decadencia estaba socavada por el hecho de que el «aprovisionamiento» de esclavos, basado en la conquista de nuevos territorios, chocaba con la dificultad que tenía Roma para controlar fronteras cada vez más alejadas y por la incapacidad de obtener de parte de los esclavos la capacidad exigida por la puesta en práctica de nuevas tecnologías agrícolas. En tal situación, las relaciones feudales, en las que los explotados no tenían un estatuto idéntico al del ganado (como era el caso de los esclavos)([10]), y estaban estrechamente interesados en una gran productividad del suelo que trabajaban porque de él vivían, se impusieron como las más aptas para hacer salir a la sociedad del marasmo en que vivía. Es por esto que estas relaciones se desarrollaron, fundamentalmente por una liberación creciente de los esclavos (lo que fue acelerado, en ciertos lugares, por la llegada de los «bárbaros» de entre los cuales ya algunos vivían desde hacia tiempo bajo una forma de sociedad feudal).
Del mismo modo, el marxismo (empezando por el Manifiesto comunista) ha insistido sobre el papel eminentemente revolucionario desempeñado por la burguesía a lo largo de la historia. Esta clase, que aparece y se desarrolla en el seno de la sociedad feudal, vio crecer su poder respecto a la nobleza y a una monarquía, cada vez más dependiente de ella tanto en lo que se refiere a sus fortunas en bienes de toda clase (telas, muebles, especias, armas) como a la financiación de sus gastos. Al agotarse las posibilidades de roturar los montes y extender las tierras cultivadas se fue secando una de las fuentes de la dinámica de las relaciones de producción feudales que, junto a la constitución de grandes reinos, el papel protector de las poblaciones -que había sido inicialmente la vocación principal de la nobleza- pierde su razón de ser, así el control de la sociedad por esta clase pierde sentido y se convierte en una traba al desarrollo de dicha sociedad. Esto se amplifica por el hecho de que ese desarrollo es cada vez más tributario del crecimiento del comercio, la banca y el artesanado de las grandes ciudades que logra un progreso considerable de las fuerzas productivas.
Así la burguesía, poniéndose a la cabeza del cuerpo social, primero en la esfera económica y después en la esfera política, libera a la sociedad de las trabas que la habían hundido en el marasmo y crea la condiciones de un crecimiento de las riquezas más formidable que la humanidad haya conocido. Y al mismo tiempo sustituye una forma de explotación, la servidumbre, por otra forma de explotación, el trabajo asalariado. Para ello, durante el período que Marx llama la acumulación primitiva, toma medidas de una barbarie tal que bien podían compararse a las impuestas a los esclavos, para que los campesinos se vieran obligados a vender su fuerza de trabajo en las ciudades (ver, a este respecto, las páginas admirables del libro Iº de El Capital). Esa barbarie es el anuncio de la barbarie que empleará el capital para explotar al proletariado (trabajo de niños pequeños, trabajo nocturno de mujeres y niños, jornadas de trabajo de hasta 18 horas, encierro a los trabajadores en las «Work-houses», etc.) hasta que las luchas de éste no logren obligar a los capitalistas a atenuar la brutalidad de sus métodos.
La clase obrera, desde su aparición, ha protagonizado revueltas contra la explotación. Asimismo, estas revueltas han puesto en evidencia un proyecto de cambio de la sociedad, de abolición de las desigualdades, de compartir los bienes sociales. En eso no se diferencia fundamentalmente de las clases explotadas precedentes, particularmente los siervos quienes, en algunas de sus revueltas, podían adherir a un proyecto de transformación social. Ese fue el caso durante la guerra de los campesinos en el siglo XVI, en Alemania, cuando los explotados adoptaron como portavoz a Tomas Münzer que preconizaba una forma de comunismo (ver el primer artículo de nuestra serie sobre el comunismo). Sin embargo, contrariamente al proyecto de transformación social de otras clases explotadas, el del proletariado no es una simple utopía irrealizable. El sueño de una sociedad igualitaria, sin amos y sin explotación, que podían albergar los esclavos o los siervos, era una quimera porque el grado de desarrollo económico alcanzado por la sociedad en aquel tiempo no permitía la abolición de la explotación. En cambio, el proyecto comunista del proletariado es perfectamente realizable, no solo porque el capitalismo ha creado las premisas para tal sociedad, sino porque es el único proyecto que puede sacar a la humanidad del marasmo en el que se hunde.
Por qué el proletariado es la clase revolucionaria de nuestra época
Desde que el proletariado empezó a proponer su propio proyecto, la burguesía lo ha despreciado considerándolo elucubraciones de profetas sin público. Cuando se toman la molestia de ir más allá del simple desprecio, lo único que pueden imaginar es que los obreros serían como las demás clases explotadas de épocas pasadas: que solo pueden soñar utopías imposibles. Evidentemente la historia parece dar la razón a la burguesía, cuya filosofía se reduce al «siempre ha habido pobres y ricos, y siempre los habrá. Los pobres no ganan nada rebelándose: lo que hay que hacer es que los ricos no abusen de su riqueza y se preocupen de aliviar la miseria de los más pobres». Los sacerdotes y las damas de caridad son de hecho los portavoces, y los practicantes, de esta «filosofía». Lo que la burguesía no quiere reconocer es que su sistema económico y social, ni más ni menos que los precedentes, no puede ser eterno, y que, al mismo nivel que el esclavismo o el feudalismo, está condenado a dejar su lugar a otro tipo de sociedad. Y del mismo modo que las características del capitalismo permitieron resolver las contradicciones que habían atenazado a la sociedad feudal (como había sido el caso de ésta ultima frente a la antigua sociedad), las característica de la sociedad llamada a resolver las mortales contradicciones del capitalismo se derivan del mismo tipo de necesidad. Por tanto, es posible definir las características de la futura sociedad partiendo de estas contradicciones.
No podemos, por razones obvias, en el contexto de este artículo tratar en detalle estas contradicciones. Hace más de un siglo que el marxismo de forma sistemática ha tratado sobre ellas, y nuestra propia organización le ha dedicado numerosos textos([11]). Sin embargo, podemos resumir las grandes líneas de los orígenes de esas contradicciones. Residen en las características esenciales del sistema capitalista: es un modo de producción que ha generalizado el intercambio mercantil a todos los bienes producidos, mientras que en las sociedades del pasado, solo una parte, a menudo muy pequeña, de estos bienes era transformados en mercancías. Esta colonización de la economía por la mercancía ha afectado incluso, en el capitalismo, a la fuerza de trabajo puesta en marcha por los hombres en su actividad productiva. Privado de medios de producción, el productor no tiene otra posibilidad para sobrevivir que vender su fuerza de trabajo a quienes detentan los medios de producción: la clase capitalista, mientras que en la sociedad feudal, por ejemplo, donde existía ya una economía mercantil, lo que vendían el artesano o el campesino era fruto de su trabajo. Es ciertamente esta generalización de la mercancía lo que está en la base de las contradicciones del capitalismo: la crisis de sobreproducción encuentra sus raíces en el hecho de que el sistema no produce valores de uso, sino valores de cambio que deben encontrar sus compradores. Es la incapacidad de la sociedad para comprar la totalidad de las mercancías producidas (mientras que las necesidades están muy lejos de satisfacerse) donde reside esta calamidad que aparece como un verdadero absurdo: el capitalismo se hunde no porque produce poco, sino porque produce demasiado([12]).
La primera característica del comunismo será pues la abolición de la mercancía, el desarrollo de la producción de valores de uso en lugar de valores de cambio.
Además el marxismo, y particularmente Rosa Luxemburgo, ha puesto en evidencia que el origen de la sobreproducción reside en la necesidad para el capital, considerado como un todo, de realizarse, por la venta fuera de sus propia esfera, de la parte de valores producidos correspondiente a la plusvalía extraída a los obreros y destinada a su acumulación. A medida que esta esfera extra-capitalista se reduce, la convulsiones de la economía toman formas cada vez más catastróficas.
Así, el único medio de superar las contradicciones del capitalismo reside en la abolición, al mismo tiempo que de todas las otras formas de mercancía, de la mercancía fuerza de trabajo, es decir del salariado.
La abolición del intercambio mercantil implica que sea abolida igualmente lo que constituye su base: la propiedad privada. Solo si las riquezas de la sociedad son apropiadas de forma colectiva podrá desaparecer la compra y la venta de estas riquezas (lo que ya existía, de forma embrionaria, en la comunidad primitiva). Tal apropiación colectiva por la sociedad de las riquezas que ella produce, y en primer lugar, de los medios de producción, significa que ya no es posible que una parte de esta sociedad, cualquier clase social (incluso bajo la forma de burocracia de Estado), pueda disponer de medios con los que explotar a otra parte. Así, la abolición del salariado no puede realizarse sobre la base de introducir otra forma de explotación. Únicamente puede darse bajo la abolición de la explotación en todas sus formas. Contrariamente al pasado el tipo de transformación que puede hoy salvar a la sociedad no puede basarse en nuevas relaciones de explotación. Es más, el capitalismo ha creado realmente las premisas materiales de una abundancia que permite la superación de la explotación. Estas condiciones de abundancia también las pone de manifiesto la existencia de crisis de sobreproducción (como lo señaló el Manifiesto comunista).
La cuestión planteada es ¿qué fuerza en la sociedad está en condiciones de operar esta transformación, de abolir la propiedad privada y de poner fin a toda forma de explotación?.
La primera característica de esta clase es ser explotada, porque solo una clase así está interesada en la abolición de la explotación. En las revoluciones del pasado la clase revolucionaria no podía ser, en modo alguno, una clase explotada, en la medida en que las nuevas relaciones de producción eran necesariamente relaciones de explotación, justo lo contrario de lo que pasa hoy. En su tiempo los socialistas utópicos (Fourier, Saint-Simon, Owen)([13]) albergaron la ilusión de que elementos de la propia burguesía podrían tomar a su cargo la revolución. Confiaban en que de la propia clase dominante, surgirían filántropos esclarecidos y adinerados que, al darse cuenta de la superioridad del comunismo sobre el capitalismo, estarían dispuestos a financiar proyectos de comunidades ideales, y que el ejemplo de estos «benefactores» se extendería como una mancha de aceite.
Pero no son los hombres los que hacen la historia, sino las clases, por lo que estas esperanzas quedaron prontamente defraudadas. Es verdad que existieron algunos escasísimos burgueses que simpatizaron con las ideas de los utopistas([14]), pero el conjunto de la clase dominante, como tal, se opuso, cuando no combatió abiertamente, esas tentativas que tenían como proyecto su desaparición.
Ser una clase explotada no basta pues -como hemos visto- para ser una clase revolucionaria. Existen, por ejemplo, aún hoy en el mundo, y especialmente en los países subdesarrollados, una multitud de campesinos pobres que sufren el expolio de una parte del fruto de su trabajo, que va a enriquecer a una parte de la clase dominante bien directamente o bien a través de los impuestos, o de los intereses que deben reembolsar a los bancos y usureros con los que han de endeudarse. Sobre esta miseria, a menudo insoportable de estas capas campesinas, se han levantado todas las mistificaciones de los tercermundistas, maoístas, guevaristas... Cuando esos campesinos han sido empujados a tomar las armas, lo han hecho como carne de cañón de tal o cual banda de la burguesía, que una vez llegada al poder se ha encargado de intensificar aún más esa explotación, y a menudo de manera más salvaje (por ejemplo la aventura de los «jémeres rojos» en Camboya, a mitad de los años 70). Que esas mistificaciones (difundidas tanto por estalinistas y trotskistas como por «intelectuales radicales», como Marcuse) anden hoy «de capa caída», es la prueba más evidente del fiasco en que ha acabado la pretendida «perspectiva revolucionaria» del campesinado pobre. En realidad los campesinos, a pesar de que son explotados de múltiples formas y que pueden emprender luchas -a menudo muy violentas- para limitar su explotación, no pueden nunca dar como objetivo a sus luchas la abolición de la propiedad privada, por la sencilla razón de que ellos mismos son pequeños propietarios, o viven junto a estos, por lo que aspiran a serlo algún día([15]). Aún cuando los campesinos se dotan de estructuras colectivas para aumentar sus ingresos, a través de una mejora de su productividad o de la comercialización de sus productos, éstas toman por lo general la forma de cooperativas lo que no cuestiona ni la propiedad privada, ni el intercambio de mercancías([16]). En resumen las clases y capas sociales que aparecen como residuos del pasado (explotadores agrícolas, artesanos, profesiones liberales...)([17]) que subsisten simplemente por el hecho de que el capitalismo, si bien domina totalmente la economía mundial, es incapaz de transformar a todos los productores en asalariados, no pueden tener ningún proyecto revolucionario. Al revés, lo único que pueden anhelar es la vuelta a una mítica «edad de oro» del pasado. Por ello la dinámica de sus luchas específicas es siempre reaccionaria.
En realidad al ser la abolición de la explotación sustancialmente idéntica a la abolición del asalariado, sólo la clase que sufre esa forma específica de explotación, es decir el proletariado, está en condiciones de desarrollar un proyecto revolucionario. Sólo la clase explotada en el seno de las relaciones de producción capitalistas, producto del desarrollo de esas relaciones de producción, es capaz de dotarse de una perspectiva de superación de éstas.
El proletariado es el producto del desarrollo de la gran industria, de una socialización del proceso productivo como nunca antes conoció la humanidad. Por ello el proletariado no puede soñar con ninguna vuelta atrás([18]). Por ejemplo, si bien la redistribución o el reparto de las tierras puede ser una reivindicación «realista» de los campesinos pobres, resultaría absurdo que los obreros que fabrican de manera asociada productos compuestos de piezas, de materias primas y de tecnología provenientes del mundo entero, se propusieran desmontar su empresa a trozos para repartírsela. Incluso las ilusiones sobre la autogestión, es decir una propiedad común de la empresa por los que trabajan en ella (versión moderna de la cooperativa obrera), comienzan a ser cosa del pasado. Después de múltiples experiencias, incluso recientes (como la de la fábrica LIP en Francia a comienzos de los 70) que han acabado por lo general en enfrentamientos entre los que trabajan y quienes habían sido nombrados gerentes, la mayoría de los trabajadores es bastante consciente de que, dada la necesidad de mantener la competitividad de la empresa en el mercado capitalista, la autogestión equivale a la autoexplotación. En el desarrollo de su lucha histórica, el proletariado sólo puede mirar hacia adelante: no hacia la partición de la propiedad y la producción capitalistas, sino llevar hasta el final el proceso de socialización de éstas, lo que el capitalismo ha hecho avanzar de manera considerable pero que por su propia naturaleza no puede acabar, aunque concentre la propiedad en las manos de un Estado nacional (caso por ejemplo de los regímenes estalinistas).
Para cumplir esta misión histórica, el proletariado cuenta con una formidable fuerza potencial. En primer lugar porque en la sociedad capitalista avanzada, lo esencial de la riqueza social es producido por el trabajo de la clase obrera. Incluso aunque hoy sea minoritaria en la población mundial. En los países industrializados, la parte del producto nacional que puede atribuirse a los trabajadores independientes (campesinos, artesanos...) es desdeñable. Y esto es válido también en el caso de los países atrasados donde, en cambio, la mayoría de la población vive (o sobrevive) del trabajo de la tierra.
Pero por otro lado, también por necesidad, el capital ha concentrado a la clase obrera en unidades de producción gigantes, que no tienen nada que ver con las que existían en tiempos de Marx. Además estas unidades de producción se encuentran por lo general concentradas en torno a ciudades cada vez más pobladas. Este reagrupamiento de la clase obrera, tanto en sus lugares de residencia como de trabajo, constituye una fuerza incomparable cuando saca provecho de ella, en particular mediante el desarrollo de su lucha colectiva y de su solidaridad.
Finalmente, una de las fuerzas esenciales del proletariado es su capacidad de tomar conciencia. Todas las clases, y especialmente las clases revolucionarias se han dotado de una forma de conciencia. Pero ésta era necesariamente mistificada bien por la inviabilidad de su proyecto (caso de las guerras campesinas en Alemania por ejemplo), bien porque se veía obligada a mentir, a ocultar la realidad a aquellos a los que empujaba a la acción, pero a los que seguiría explotando (tal es el caso de la burguesía y sus consignas de «libertad, fraternidad, igualdad»). El proletariado, al ser una clase explotada y portadora de un proyecto revolucionario que acabará con cualquier explotación, no ha de ocultar ni a las otras clases, ni a sí misma, los objetivos últimos de su acción, de tal moda que podrá desarrollar a lo largo de su combate histórico, una conciencia libre de mistificaciones. De hecho, esta conciencia puede elevarse a un nivel muy superior al que jamás haya podido llegar la burguesía. Lo que constituye la fuerza decisiva del proletariado, junto a su organización en clase, es justamente esa capacidad de tomar conciencia.
En la segunda parte de este artículo veremos cómo el proletariado actual conserva, a pesar de todas las campañas ideológicas que evocan su «desaparición» o su «integración», todas las características que la hacen la clase revolucionaria de nuestra época.
FM
[1] Ver sobre todo el artículo «La experiencia rusa, propiedad privada y propiedad colectiva» en Revista internacional nº 61 y la serie de artículos «El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material»a partir de Revista internacional nº 68.
[2] Marx y Engels pusieron en entredicho esta afirmación, precisando que no era válida más que a partir de la disolución de la comunidad primitiva, cuando su existencia fue confirmada por los trabajos de etnología de la segunda parte del siglo xix, como los de Morgan sobre los indios de América.
[3] Algunos « pensadores » de la burguesía (como el político francés del siglo XIX Guizot, que fue jefe de gobierno bajo el reinado de Luis Felipe) también llegaron a esa idea.
[4] Es igualmente valido para los economistas «clásicos», tal como Smith o Ricardo, cuyo trabajo fue particularmente útil para el desarrollo de la teoría marxista.
[5] Hay que dar al Cesar lo que es del Cesar, y a Cornelius lo que le pertenece: con gran perseverancia, las previsiones de este último han sido desmentidas por los hechos: ¿no había «previsto» que desde ahora en adelante el capitalismo había superado sus crisis económicas (ver particularmente sus artículos sobre «La dinámica del capitalismo» a principios de los años 60 en Socialismo o Barbarie)?. ¿No había anunciado ante el mundo, en 1981 (ver su libro Ante la guerra del que todavía esperamos la segunda parte anunciada para otoño del 81), que la URSS había abandonado definitivamente «la guerra fría»? («desequilibrio masivo en favor de Rusia», «situación prácticamente imposible de recuperar por los americanos»). Tales fórmulas habrían sido verdaderamente bienvenidas en una época en la que Reagan y la CIA intentaban asustarnos a propósito del «imperio del mal». Todo esto no ha impedido a los medias seguir pidiendo el punto de vista del «experto» ante grandes acontecimientos de nuestra época: a pesar de su colección de errores, conserva la gratitud de la burguesía por sus convicciones y sus discursos infatigables contra el marxismo, convicciones que son el origen de sus fracasos crónicos.
[6] Es cierto que en muchos países estas características recubren parcialmente la pertenencia de clase. Así, en muchos países del Tercer Mundo, sobre todo en África, la clase dominante recluta la mayor parte de sus miembros en tal o cual etnia: esto no significa, sin embargo, que todos los miembros de esas etnias sean explotadores, muy al contrario. Del mismo modo en USA, los WASP («Anglosajones blancos protestantes») son proporcionalmente los más representados en la burguesía: esto no impide la existencia de una burguesía negra (Colin Powel, Jefe del Estado Mayor del Ejército, es negro), ni de una multitud de «pequeños blancos» que han de luchar contra la miseria.
[7] «Soberano, (...) hemos venido a verte para pedir tu justicia y protección (...) Ordena y jura [nuestra principales necesidades] satisfacerlas y harás a Rusia potente y gloriosa, imprimirás tu nombre en nuestros corazones, en los corazones de nuestros hijos para siempre». Es estos términos se dirigía la petición obrera al Zar de todas las Rusias. Hay que precisar, no obstante, que esta petición también afirmaba: «el límite de nuestra paciencia ha llegado, para nosotros ha llegado el terrible momento en que la muerte vale más que hundirse en tormentos insoportables. (...) Si rechazas atender nuestras súplicas, moriremos aquí, sobre esta plaza, ante tu palacio...».
[8] Esta posesión no toma necesariamente, como hemos visto con el desarrollo del capitalismo de Estado, en especial en su versión estalinista, la forma de propiedad individual, personal (y por ejemplo transferible en forma de herencia) es cada vez más colectivamente como la clase capitalista «posee» (en el sentido de disponer y controlar en su beneficio) los medios de producción, incluido cuando estos últimos son estatalizados.
[9] La pequeña burguesía no es una clase homogénea. Existe de múltiples formas, que no poseen, todas, medios materiales de producción. Así, los actores de cine, los escritores, los abogados, por ejemplo, pertenecen a esta categoría social sin que ello quiera decir que dispongan de herramientas específicas. Sus «medios de producción» residen en un saber o en un «talento» que ponen en práctica en su trabajo.
[10] El siervo no era una simple «cosa» del señor. Ligado a su tierra, era vendido con ella (lo que es común con el esclavo). Sin embargo existía al principio un «contrato» entre el siervo y el señor: esta último, que poseía las armas, le aseguraba protección en contrapartida del trabajo del siervo en tierras señoriales o a cambio de una parte de sus cosechas.
[11] Ver nuestro folleto La Decadencia del capitalismo.
[12] Sobre esta cuestión, ver en el artículo « El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material » de la Revista internacional nº 72 la forma en la que la crisis de sobreproducción expresa la quiebra del capitalismo.
[13] Ver «El comunismo no es un bello ideal...», 1ª parte, en la Revista internacional nº 68.
[14] Owen fue inicialmente un gran industrial textil e intentó en numerosas ocasiones, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, crear comunidades que se estrellaron contra las leyes capitalistas. Contribuyó, sin embargo, a la aparición de las Trade Unions, los sindicatos británicos. La suerte de las iniciativas de los utopistas franceses fue peor si cabe. Durante años, Fourier esperó en vano día a día en su despacho, que se presentara el mecenas que financiara su ciudad ideal. Los intentos de sus discípulos, sobre todo en Estados Unidos, de construcción de «falansterios», acabaron en desastrosas quiebras económicas. En cuanto a las doctrinas de Saint-Simon si tuvieron algo más de éxito, fue porque constituyeron el credo de una serie de hombres de la burguesía tales como los hermanos Pereire, fundadores de un banco, o Ferdinand de Lesseps, el constructor del canal de Suez.
[15] Existe un proletariado agrícola, cuyo único medio de subsistencia consiste en vender, a cambio de un salario, su fuerza de trabajo a los propietarios de tierras. Esta parte del campesinado pertenece a la clase obrera, y constituirá, en el momento de la revolución, la cabeza de puente del proletariado en el campo. Sin embargo al vivir su explotación como consecuencia de una «desgracia» que le ha privado de heredar un trozo de tierra o que le ha dejado una parcela demasiado pequeña, el proletariado agrícola, que muy a menudo es temporero o dependiente de una explotación familiar, tiende muchas veces a sumarse al sueño de acceder a una propiedad o de un mejor reparto de tierras. Sólo la lucha, en un estadio avanzado del proletariado urbano, le permitirá deshacerse de tales quimeras, proponiendo como alternativa la socialización de la tierra, al igual que el resto de medios de producción.
[16] Lo cual no es óbice para que, en el curso del periodo de transición del capitalismo al comunismo, el reagrupamiento de pequeños propietarios agrícolas en cooperativas, pueda constituir una etapa hacia la socialización de la tierra, sobre todo porque ello le permitirá superar el individualismo característico de su ámbito de trabajo.
[17] Lo que hemos dicho de los campesinos es aún más válido para los artesanos, cuyo papel en la sociedad se ha reducido todavía más drásticamente. En cuanto a las profesiones liberales (medicina privada, abogacía...) su status social y sus ingresos (que la burguesía envidia en muchos casos) no les incitan en manera alguna a cuestionar el orden existente. En cuanto a los estudiantes, que por definición no tienen todavía ningún lugar en la economía, su destino es el de escindirse entre las diferentes clases sociales de las que provienen por sus orígenes familiares, o a las que acaban integrándose.
[18] En el alba del desarrollo de la clase obrera, ciertos sectores de ésta, despedidos por la introducción de maquinaria, dirigieron su revuelta hacia la destrucción de esas máquinas. Este intento de vuelta atrás fue sin embargo una forma embrionaria de lucha, que desapareció con el desarrollo económico y político del proletariado.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
VI - Las Revoluciones de 1848: la perspectiva comunista se hace más clara
- 4546 reads
Como vimos en el último artículo, el Manifiesto comunista se escribió en anticipación de un inminente estallido revolucionario. Con estas expectativas, no era una voz clamando en el desierto:
«... la conciencia de una inminente revolución social... no estaba, y de forma significativa, confinada a los revolucionarios, que la expresaban con la mayor elaboración, ni a las clases dirigentes, cuyo miedo de las masas empobrecidas sale a la superficie en tiempos de cambio social. También los pobres la sentían. Los estratos ilustrados del pueblo la expresaban. Toda “persona bien informada”, escribía desde Amsterdam el cónsul americano durante la hambruna de 1847, informando sobre los sentimientos de los inmigrantes alemanes que pasaban a través de Holanda, “expresa la creencia de que la crisis presente está tan profundamente entretejida en los acontecimientos del período presente, que es el comienzo de esa gran revolución que ellos consideran que, tarde o temprano, va a disolver el estado actual de las cosas”»([1]).
Confiando en que se iban a producir grandes alzamientos sociales, pero con la conciencia de que las naciones de Europa estaban en diferentes estadios del desarrollo histórico, la última sección del Manifiesto comunista plantea ciertas consideraciones tácticas para la intervención de la minoría comunista.
El punto de vista general era el mismo en cualquier caso: «Los comunistas luchan por alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero, al mismo tiempo defienden también, dentro del movimiento actual, el porvenir de ese movimiento... En resumen, los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario contra el régimen social y político existente. En todos estos movimientos ponen en primer término, como cuestión fundamental del movimiento, la cuestión de la propiedad, cualquiera que sea la forma más o menos desarrollada que ésta revista»([2]).
Más concretamente, reconociendo que la mayoría de países de Europa todavía no habían alcanzado el estadío de la democracia burguesa, que la independencia nacional y la unificación todavía era una cuestión central en países como Italia, Suiza y Polonia, los comunistas se comprometían a luchar junto con los partidos democráticos burgueses y los partidos de la pequeña burguesía radical, contra los vestigios del atraso feudal y el absolutismo.
La táctica se describió particularmente en detalle respecto a Alemania:
«Los comunistas fijan su principal atención en Alemania, porque Alemania se halla en vísperas de una revolución burguesa y porque llevará a cabo esta revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y, por lo tanto, la revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria»([3]).
Así pues: la táctica era apoyar a la burguesía en la medida en que llevaba a cabo la revolución antifeudal, pero defendiendo siempre la autonomía del proletariado, sobre todo porque las expectativas eran las de «una revolución proletaria inmediatamente después». ¿Hasta qué punto confirman estos pronósticos los sucesos de 1848? ¿Qué lecciones sacaron Marx y su «partido» de los resultados de esos sucesos?.
Como hemos dicho, en 1848 Europa estaba a diferentes niveles políticos y sociales. Solamente en Gran Bretaña el capitalismo estaba completamente desarrollado y la clase obrera era la mayoría de la población. En Francia, la clase obrera había adquirido un fondo considerable de experiencia política por su participación en una serie de alzamientos revolucionarios desde 1789. Pero esta relativa madurez política estaba casi completamente restringida al proletariado parisino, e incluso en París, la producción industrial a gran escala todavía estaba en sus primeras etapas, lo que significaba que las fracciones políticas de la clase obrera (blanquistas, proudhonistas, etc.) tendían a reflejar el peso de los prejuicios y concepciones artesanales obsoletos. Por lo que concierne al resto de Europa –España, Italia, Alemania, las regiones centrales y orientales– las condiciones políticas y sociales todavía eran extremadamente atrasadas. Estas áreas estaban divididas en su mayor parte en un mosaico de pequeños reinos y no existían como naciones-Estado centralizadas. Los vestigios feudales de todo tipo pesaban mucho sobre la sociedad y las estructuras del Estado.
Así, en la mayoría de países, lo primero era completar la revolución burguesa, barrer los viejos residuos feudales, establecer naciones-Estado unificadas, instalar el régimen político de la democracia burguesa. Además habían cambiado muchas cosas desde los días de la revolución burguesa «clásica» de 1789, introduciendo una serie de complicaciones y contradicciones en la situación. Para empezar, los alzamientos revolucionarios de 1848 estuvieron provocados, no tanto por una crisis «feudal», sino por una de las grandes crisis cíclicas de juventud del capitalismo –la gran depresión de 1847, que, consecuencia de una serie de cosechas desastrosas, redujo las condiciones de vida de las masas a un nivel intolerable. En segundo lugar, quienes dirigieron los levantamientos contra el viejo orden fueron sobre todo las masas urbanas proletarias o semiproletarizadas de París, Berlín, Viena y otras ciudades. Y como había señalado el Manifiesto, el proletariado ya se había convertido en una fuerza mucho más destacada que en 1789; no sólo a nivel social, sino también a nivel político. El auge del movimiento Cartista en Gran Bretaña había confirmado esto. Pero, primero y principal, fue el gran alzamiento de Junio de 1848 en París lo que verificó la realidad del proletariado como se definía en el Manifiesto: como una fuerza política independiente irrevocablemente opuesta al gobierno del capital.
En Febrero de 1848, la clase obrera parisina había sido la principal fuerza social en las barricadas durante el alzamiento que derrocó la monarquía de Luís-Felipe e instauró la República. Pero en pocos meses, el antagonismo social entre el proletariado y la burguesía «democrática» se había hecho evidente y agudo, a medida que quedaba claro que ésta no era capaz de hacer nada para aliviar la insatisfacción económica de aquél. La resistencia del proletariado se expresaba en la reivindicación confusa de «el derecho al trabajo», cuando el gobierno cerró los talleres nacionales, que habían dado a los trabajadores un mínimo de desahogo ante el desempleo. Sin embargo, como argumentó Marx en La Lucha de clases en Francia, escrito en 1850, tras esta desafortunada consigna yacían los comienzos de un movimiento para la supresión de la propiedad privada. Ciertamente la propia burguesía era consciente del peligro; cuando los obreros parisinos levantaron las barricadas para defender los talleres nacionales, el alzamiento fue sofocado con la mayor ferocidad. «Es sabido cómo los obreros, con una valentía y una genialidad sin ejemplo, sin jefes, sin un plan común, sin medios, carentes de armas en su mayor parte, tuvieron en jaque durante cinco días al ejército, a la Guardia móvil, a la Guardia nacional de París y a la que acudió en tropel de las provincias. Y es sabido cómo la burguesía se vengó con una brutalidad inaudita del miedo mortal que había pasado, exterminando a más de 3000 prisioneros»([4]).
Este alzamiento confirmaba de hecho los peores temores de la burguesía en Europa, y su desenlace iba a tener un profundo efecto en el desarrollo posterior del movimiento revolucionario. Traumatizada por el espectro del proletariado, a la burguesía le fallaron los nervios y se encontró incapaz de llevar a cabo su propia revolución contra el orden establecido. Esto se amplificaba por factores materiales, por supuesto: en los países dominados por el absolutismo, el nerviosismo político de la burguesía también era resultado del atraso de su desarrollo económico y político. En cualquier caso, el resultado era que, más que apoyarse en las energías de las masas en su batalla contra el poder feudal, como había hecho en 1789, la burguesía se comprometía más y más con la reacción para contener la amenaza «de abajo». Este compromiso tomó varias formas. En Francia produjo la extraña anomalía del segundo Bonaparte, que subió a la recámara del poder porque los mecanismos «democráticos» de la burguesía parecía que sólo abrían la puerta a los fríos vientos del descontento social y la inestabilidad política. En Alemania, se encarnó en una burguesía particularmente tímida y falta de voluntad, cuya falta de resolución frente a la reacción absolutista Marx puso como un trapo varias veces, especialmente en el artículo publicado en La Nueva gaceta renana del 15 de Diciembre de 1848, «La burguesía y la contrarrevolución»: «La burguesía alemana se había desarrollado tan perezosamente, tan pusilánimemente, tan lentamente, que se vio amenazadoramente confrontada por el proletariado y por todos aquellos sectores de la población relacionados con el proletariado por lo que concierne a sus intereses y sus ideas, en el mismo momento de su propia confrontación amenazante con el feudalismo y el absolutismo». Esto la hizo «irrelevante contra cada uno de sus oponentes, tomados individualmente, porque siempre veía al otro enfrente de sí o por detrás; inclinada desde el comienzo a trampear con el pueblo y comprometerse con los representantes coronados de la vieja sociedad... sin fe en sí misma, sin fe en el pueblo, quejándose de los de arriba y temblando ante los de abajo... un infausto viejo condenado a conducir y estrellar los primeros impulsos de juventud de un pueblo robusto en sus propios intereses seniles –sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada– esta era la naturaleza de la burguesía prusiana que se encontró a sí misma a la cabeza del estado prusiano después de la revolución de Marzo».
Pero aunque la burguesía tuviera un «terror mortal» ante el proletariado, éste no estaba suficientemente maduro, históricamente hablando, para asumir la dirección política de las revoluciones. Ya la misma clase obrera británica, tan poderosa, se había aislado en cierta forma de los sucesos en el terreno europeo; y el Cartismo, a pesar de que existía una tendencia a la «fuerza física» en su ala izquierda, aspiraba sobre todo a encontrar un puesto para la clase obrera en la sociedad «democrática», o sea, burguesa. Ciertamente, la burguesía británica fue lo suficientemente inteligente para encontrar la forma de incorporar gradualmente la reivindicación del sufragio universal de tal modo que, lejos de constituir una amenaza para el reino político del capital, como el propio Marx había pensado, se convirtió cada vez más en uno de sus pilares. Además, en el mismo momento en que la Europa continental estaba en mitad de todos esos alzamientos, el capitalismo británico estaba ya en los albores de una nueva fase de expansión. En Francia, aunque la clase obrera había estado políticamente a la altura de las circunstancias, había sido incapaz de evitar las trampas de la burguesía, y aún menos de erigirse como portadora de un nuevo proyecto social. El levantamiento de Junio del 48 había sido provocado de cabo a rabo por la burguesía, y las aspiraciones comunistas que contenía eran más implícitas que explícitas. Como planteó Marx en La Lucha de clases en Francia («La derrota de Junio de 1848»): «El proletariado de París fue obligado por la burguesía a hacer la insurrección de Junio. Ya en esto iba implícita su condena al fracaso. Ni su necesidad directa y confesada le impulsaba a querer conseguir por la fuerza el derrocamiento de la burguesía, ni tenía aún fuerzas bastantes para imponerse esta misión. El Moniteur hubo de hacerle saber oficialmente que habían pasado los tiempos en que la república tenía que rendir honores a sus ilusiones, y fue su derrota la que le convenció de esta verdad: que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la república burguesa, una utopía; y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en realidad...».
Así, lejos de evolucionar rápidamente a una revolución proletaria, como esperaba el Manifiesto, los movimientos de 1848 a duras penas resultaron en la conclusión por la burguesía de su propia revolución.
La intervención de la Liga de los comunistas
Las revoluciones de 1848 dieron muy temprano su bautismo de fuego a la Liga de los comunistas. Rara vez una organización comunista se ha visto recompensada, apenas tras su nacimiento, con la recompensa a veces tan incierta de verse metida en el torbellino de un gigantesco movimiento revolucionario. Marx y Engels, que habían optado por el exilio político lejos del ridículo régimen Junker, volvieron a Alemania para tomar parte en los sucesos hacia los que necesariamente los guiaban sus convicciones. Teniendo en cuenta la falta total de experiencia directa de la Liga de los comunistas en acontecimientos de tal escala, hubiera sido sorprendente que el trabajo que la organización desarrolló en esta fase –incluyendo el trabajo de sus elementos teóricos más avanzados– se viera libre de errores, a veces bastante serios. Pero la cuestión básica no es si la Liga de los comunistas cometió errores o no, sino si su intervención global fue consistente con las tareas fundamentales que ella misma se había dado en su plataforma de principios políticos y tácticas, el Manifiesto comunista.
Uno de los rasgos más sorprendentes de la intervención de la Liga de los comunistas en la revolución alemana de 1848 es su oposición al extremismo revolucionario fácil. Para la burguesía –o al menos en los órganos de propaganda– los comunistas eran el non plus ultra del fanatismo y el terrorismo, agentes feroces de la destrucción y la nivelación social forzada. El propio Marx durante este período era conocido como el «doctor del terror rojo» y era constantemente acusado de complots y maquinaciones tortuosas para asesinar a las cabezas coronadas de Europa. Sin embargo en la práctica, la actividad de el «partido de Marx» en este período es notoria por su sobriedad.
En primer lugar, durante los primeros días embriagadores de la revolución, Marx se opuso públicamente al romanticismo revolucionario de las «legiones» organizadas en Francia por expatriados revolucionarios y destinadas a exportar la revolución a Alemania a punta de bayoneta. Contra esto, Marx señaló que la revolución no era en principio una cuestión militar, sino política y social; también señaló secamente que la burguesía «democrática» francesa sólo estaba demasiado agradecida de ver a esos revolucionarios alemanes problemáticos marcharse para combatir a los tiranos feudales de Alemania -y que no había olvidado avisar a las autoridades alemanas de su llegada. En la misma onda, Marx se levantó contra un alzamiento aislado y a destiempo en Colonia en la fase de declive de la revolución, puesto que esto hubiera llevado de nuevo a las masas a los brazos abiertos de la reacción, que había tomado medidas explícitas para provocar el alzamiento.
A un nivel político más general, Marx también tuvo que combatir a esos comunistas que creían que la revolución de los obreros y el advenimiento del comunismo se planteaban a corto plazo; que desdeñaban la lucha por la democracia política burguesa y consideraban que los comunistas sólo deberían hablar de las condiciones de la clase obrera y de la necesidad del comunismo. En Colonia, donde Marx pasó la mayor parte del período revolucionario como editor del periódico radical democrático La Nueva gaceta renana, el principal defensor de esta visión era el buen Dr. Gotteschalk, que se consideraba a sí mismo un verdadero hombre del pueblo, y castigaba a Marx diciéndole que no era más que un teórico de salón, porque teorizaba tenazmente que Alemania todavía no estaba lista para el comunismo, que primero la burguesía tendría que llegar al poder y sacar a Alemania de su atraso feudal; y que consecuentemente, la tarea de los comunistas era apoyar a la burguesía «desde la izquierda», participando en el movimiento popular para garantizar que éste empuje continuamente a la burguesía hasta los límites de su oposición con el orden feudal.
En términos organizacionales prácticos, esto significaba participar en las Uniones democráticas que se crearon para, como su nombre indica, agrupar a todos los que estuvieran consistente y sinceramente luchando contra el absolutismo y por el establecimiento de estructuras políticas democráticas burguesas. Pero se puede decir que, reaccionando contra los excesos voluntaristas de aquellos que querían pasar por alto la fase democrática burguesa, Marx fue demasiado lejos en el otro sentido y olvidó algunos de los principios establecidos en el Manifiesto. En Colonia, la tendencia de Gotteschalk era la mayoría de la Liga, y para contrarrestar su influencia, Marx disolvió la Liga en un momento dado. Políticamente, la Nueva gaceta renana se pasó todo un período sin decir nada de las condiciones de los obreros, y en particular sobre la necesidad para los obreros de guardar su autonomía política frente a todas las facciones de la burguesía y la pequeña burguesía. Esto era malamente compatible con las nociones de independencia proletaria planteadas en el Manifiesto, y como veremos, Marx hizo una autocrítica a esta cuestión particular en los primeros intentos de sacar un balance de la actividad de la Liga de los comunistas en el movimiento. Pero hay un punto básico: lo que guiaba a Marx en este periodo, como a través de toda su vida, era el reconocimiento de que el comunismo tenía que ser más que una necesidad en términos de necesidad humana fundamental: también tenía que ser una posibilidad real teniendo en cuenta las condiciones objetivas alcanzadas por el desarrollo social e histórico. Este debate iba a reemerger en la Liga también en la resaca de la revolución.
Lecciones de la derrota: la necesidad de autonomía proletaria
En muchos aspectos, las contribuciones políticas más importantes de la Liga de los Comunistas, aparte por supuesto del propio Manifiesto, son los documentos escritos en el epílogo de los movimientos de 1848; el balance que sacó la propia organización de su participación en las revueltas. Esto es cierto incluso aunque los debates que esos documentos expresaban o provocaban iban a llevar a una escisión fundamental y a la disolución de la organización.
En la circular del comité central de la Liga de los comunistas, publicada en Marzo de 1850, hay una crítica -de hecho una autocrítica, puesto que fue el propio Marx quien escribió el texto- de las actividades de la Liga en los sucesos revolucionarios. Mientras que el documento afirma sin duda que los pronósticos políticos generales de la Liga se han confirmado ampliamente por los sucesos, y mientras que sus miembros han sido siempre los combatientes más determinados de la causa revolucionaria, el debilitamiento organizacional de la Liga –en efecto, su disolución durante los primeros estadios de la revolución en Alemania– había expuesto gravemente a la clase obrera a la dominación política de los demócratas pequeñoburgueses: «... la primitiva y sólida organización de la Liga se ha debilitado considerablemente. Gran parte de sus miembros –los que participaron directamente en el movimiento revolucionario– creían que ya había pasado la época de las sociedades secretas y que bastaba con la sola actividad pública. Algunos círculos y comunidades (las unidades básicas de la organización de la Liga) han ido debilitando sus conexiones con el Comité central y terminaron por romperlas poco a poco. Así pues, mientras el partido democrático, el partido de la pequeña burguesía, fortalecía su organización en Alemania, el partido obrero perdía su única base firme, a lo sumo conservaba su organización en algunas localidades, para fines puramente locales, y por eso, en el movimiento general, cayó por entero bajo la influencia y la dirección de los demócratas pequeñoburgueses. Hay que acabar con tal estado de cosas, hay que restablecer la independencia de los obreros»([5]). Y no hay duda de que el elemento más importante en este texto es aclarar la necesidad de luchar por la más completa independencia política y organizacional de la clase obrera, incluso durante revoluciones dirigidas por otras clases sociales.
Esto era una necesidad por dos razones.
Primero de todo si, como en Alemania, la burguesía se mostraba incapaz de cumplir sus propias tareas revolucionarias, el proletariado necesitaba actuar y organizarse independientemente para empujar hacia la revolución a pesar de las resistencias y el conservadurismo de la burguesía: aquí el modelo era hasta cierto punto la primera Comuna de París, la de 1793, cuando las masas populares se habían organizado en asambleas locales o secciones, centralizadas a nivel de ciudad en la Comuna, para empujar a la burguesía Jacobina a continuar el ímpetu de la revolución.
Al mismo tiempo, incluso si los elementos democráticos más radicales llegaran al poder, se verían obligados por la lógica de su posición a dar de lado a los obreros y someterlos al orden y la disciplina burguesa, tan pronto como se convirtieran en los nuevos timoneles del estado. Esto había sido cierto durante y después de 1793, cuando la burguesía empezó a descubrir más y más «enemigos a la izquierda»; se había demostrado con sangre en los sucesos de Junio de 1848 en París; y en opinión de Marx, sucedería de nuevo con el nuevo asalto de la revolución en Alemania. Marx predijo que, después de la caída de la burguesía liberal por su incapacidad para confrontar el poder absolutista, los demócratas pequeñoburgueses tendrían que acceder al liderazgo del próximo gobierno revolucionario, pero que también ellos intentarían en el acto desarmar y atacar a la clase obrera. Y que por esta misma razón, el proletariado sólo podría defenderse de tales ataques manteniendo su independencia de clase. Esta independencia tenía tres dimensiones:
• La existencia y acción de una organización comunista como la fracción política más avanzada de la clase:
«En los momentos presentes, cuando la pequeña burguesía democrática es oprimida en todas partes, ésta exhorta en general al proletariado a la unión y a la reconciliación, le tiende la mano y trata de crear un gran partido de oposición que abarque todas las tendencias del partido democrático, es decir, trata de arrastrar al proletariado a una organización de partido donde han de predominar las frases socialdemócratas de tipo general, tras las que se ocultarán los intereses particulares de la democracia pequeñoburguesa, y en la que las reivindicaciones especiales del proletariado han de mantenerse reservadas en aras de la tan deseada paz. Semejante unión sería hecha en exclusivo beneficio de la pequeña burguesía democrática y en indudable perjuicio del proletariado. Este habría perdido la posición independiente que conquistó a costa de tantos esfuerzos y habría caído una vez más en la situación de simple apéndice de la democracia burguesa oficial. Tal unión debe ser, por tanto, resueltamente rechazada. En vez de descender una vez más al papel de coro destinado a jalear a los demócratas burgueses, los obreros, y ante todo la Liga, deben procurar establecer junto a los demócratas oficiales una organización independiente del partido obrero, a la vez legal y secreta, y hacer de cada comunidad el centro y núcleo de sociedades obreras, en las que la actitud y los intereses del proletariado puedan discutirse independientemente de las influencias burguesas»([6]).
• El mantenimiento de reivindicaciones autónomas de clase, respaldadas por organizaciones unitarias de la clase, órganos que reagrupen a todos los trabajadores como obreros: «Durante la lucha y después de ella los obreros deben aprovechar todas las oportunidades para presentar sus propias demandas al lado de las demandas de los demócratas burgueses. Deben exigir garantías para los obreros tan pronto como los demócratas burgueses se dispongan a tomar el poder. Si fuere preciso, estas garantías deben ser arrancadas por la fuerza. En general, es preciso procurar que los nuevos gobernantes se obliguen a las mayores concesiones y promesas; es el medio más seguro de comprometerles. Los obreros deben contener por lo general y en la medida de lo posible el entusiasmo provocado por la nueva situación y la embriaguez del triunfo que sigue a toda lucha callejera victoriosa, oponiendo a todo esto una apreciación fría y serena de los acontecimientos y manifestando abiertamente su desconfianza hacia el nuevo gobierno. Al lado de los nuevos gobiernos oficiales, los obreros deberán constituir inmediatamente gobiernos obreros revolucionarios, ya sea en forma de comités o consejos municipales, ya en forma de clubes obreros o de comités obreros, de tal manera que los gobiernos democrático-burgueses no sólo pierdan inmediatamente el apoyo de los obreros, sino que se vean desde el primer momento vigilados y amenazados por autoridades tras las cuales se halla la masa entera de los obreros. En una palabra, desde el primer momento de la victoria es preciso encauzar la desconfianza no ya contra el partido reaccionario derrotado, sino contra los antiguos aliados, contra el partido que quiera explotar la victoria común en su exclusivo beneficio»([7]).
• Estos órganos tienen que ser armados; en ningún momento el proletariado tiene que ser seducido para capitular sus armas ante el gobierno oficial: «Pero para poder oponerse enérgica y amenazadoramente a este partido, cuya traición a los obreros comenzará desde los primeros momentos de la victoria, éstos deben estar armados y tener su organización. Se procederá inmediatamente a armar a todo el proletariado con fusiles, carabinas, cañones y municiones; es preciso oponerse al resurgimiento de la vieja Milicia burguesa dirigida contra los obreros. Donde no puedan ser tomadas estas medidas, los obreros deben tratar de organizarse independientemente como Guardia proletaria, con jefes y un Estado mayor central elegidos por ellos mismos, y ponerse a las órdenes, no del gobierno, sino de los Consejos municipales revolucionarios creados por los mismos obreros. Donde los obreros trabajen en empresas del Estado, deberán procurar su armamento y organización en cuerpos especiales con mandos elegidos por ellos mismos o bien como unidades que formen parte de la Guardia proletaria. Bajo ningún pretexto entregarán sus armas ni municiones; todo intento de desarme será rechazado en caso de necesidad, por la fuerza de las armas»([8]).
Estas conclusiones, estas definiciones de lo que implica prácticamente la independencia de clase en una situación revolucionaria, son importantes, no tanto como una prescripción inmediata para un tipo de revolución que ya no estaba en el orden del día, sino como anticipaciones históricas del futuro fácilmente reconocibles –de los conflictos revolucionarios de 1871, 1905 y 1917, cuando la clase obrera iba a formar sus propios órganos de combate político y a presentarse como un candidato viable al poder. Aquí, en la circular de la Liga, está la noción completa del doble poder, una situación social en la que la clase obrera empieza a ganar tal grado de autonomía política y organizacional que plantea una amenaza directa a la gestión burguesa de la sociedad; y más allá de la situación inherentemente inestable del doble poder, la noción de la dictadura del proletariado, la toma y el ejercicio del poder político por la clase obrera organizada. En el texto de la Liga, es evidente que las formas embrionarias de este poder proletario surgen fuera y en oposición a los órganos oficiales del estado burgués. Son (Marx se refiere específicamente aquí a los clubes obreros) «una unión del conjunto de la clase obrera contra el conjunto de la clase burguesa –la formación de un Estado obrero contra el Estado burgués»([9]). Consecuentemente estas líneas ya contienen la simiente de la posición de que la toma del poder por la clase obrera implica, no la toma del aparato de Estado existente, sino su violenta destrucción por los propios órganos de poder de los obreros. Sólo las simientes, porque esta posición no había sido clarificada en absoluto por experiencias históricas decisivas: aunque El 18 Brumario de Luís-Bonaparte hace una referencia explícita, de pasada, a la necesidad de destruir el Estado mas que tomar su control («todas las revoluciones políticas perfeccionaron esta máquina en lugar de destruirla»), durante el mismo período, Marx todavía estaba convencido de que los obreros podrían llegar al poder en algunos países (por ejemplo Gran Bretaña) por el sufragio universal. El asunto se trataba más respecto a las condiciones nacionales particulares que como un problema general de principios.
Esta cuestión no se aclaró finalmente hasta que el movimiento histórico real del proletariado intervino decisivamente en la discusión: la Comuna de París sentenció. Pero ya podemos ver la continuidad entre las conclusiones que se habían trazado y la Comuna –que el poder político proletario requiere la aparición de una nueva red de órganos de clase, un «Estado» revolucionario centralizado que no puede convivir con la máquina estatal existente. La visión «profética» de Marx es aquí evidente; pero esas predicciones no son meras especulaciones. Están sólidamente basadas en la realidad de la experiencia pasada: la experiencia de la primera Comuna de París, de los clubes revolucionarios y las secciones de 1789-95, y sobre todo de los días de Junio de 1848 en Francia, cuando el proletariado se armó y se erigió como una fuerza social distinta, pero fue aplastado porque estaba insuficientemente armado políticamente. Aparte de todas las limitaciones históricas en las cuales se escribieron los textos de la Liga, las lecciones que contienen sobre la necesidad de la acción y organización independientes de la clase obrera siguen siendo esenciales; sin ellas, la clase obrera nunca llegará al poder y el comunismo no será realmente más que un sueño.
La «revolución permanente»: permanentemente irrealizada
Sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que esos llamamientos a la autonomía proletaria estaban enmarcados en una perspectiva histórica particular –la de la «revolución permanente».
El Manifiesto había previsto una transición rápida de la revolución burguesa a la revolución proletaria en Alemania. Como hemos visto, la experiencia de 1848 había convencido a Marx y su tendencia de que la burguesía alemana era congénitamente incapaz de hacer su propia revolución; de que en el próximo estallido revolucionario, que la circular de 1850 de Marx todavía consideraba una perspectiva a corto plazo, los demócratas pequeño-burgueses, los «socialdemócratas», como se les llamaba entonces a veces, llegarían al poder. Pero este estrato social también se mostraría incapaz de llevar a cabo una destrucción completa de las relaciones feudales, y en cualquier caso se vería forzado a atacar y desarmar al proletariado en cuanto hubiera asumido los oficios del gobierno. La tarea de realizar la revolución burguesa, pues, correspondería al proletariado, pero al realizarla, éste último se vería forzado a plantear su propia revolución comunista.
El propio Marx reconocería poco después, como veremos, que este esquema era inaplicable a las condiciones muy atrasadas de Alemania; cuando se dio cuenta de que el capitalismo europeo aún estaba, con mucho, en su fase ascendente. Esto también puede ser reconocido por comentaristas e historiadores izquierdistas. Pero de acuerdo con estos últimos, «la táctica de la revolución permanente, aunque era inaplicable en la Alemania de 1850, queda como un valioso legado político para el movimiento obrero. Trotski la propuso para Rusia en 1905, aunque Lenin todavía consideraba prematuro intentar convertir la revolución democrático-burguesa en una revolución proletaria. En 1917, sin embargo, en el contexto de la crisis que recorría toda Europa por la Guerra mundial, Lenin y el partido bolchevique fueron capaces de aplicar con éxito la táctica de la revolución permanente, conduciendo la revolución rusa de ese año del derrocamiento del zarismo al derrocamiento del propio capital»([10]).
En realidad, toda la noción de revolución permanente se basaba en un acertijo irresoluble: la idea de que mientras la revolución proletaria era posible en algunos países, otras partes del mundo todavía tenían (o tienen) tareas burguesas inacabadas, o estadios que recorrer. Este era un problema genuino para Marx, pero fue trascendido por la propia evolución histórica, que demostró que el capitalismo sólo podía poner las condiciones de la revolución proletaria a escala mundial. El capitalismo entraba en su fase de decadencia, su «época de guerras y revoluciones», como un único sistema internacional, con el estallido de la Iª Guerra mundial. La tarea que afrontaba el proletariado ruso en 1917 no era completar ningún estadio burgués, sino la toma del poder político como el primer paso de la revolución proletaria mundial. Contrariamente a las apariencias, Febrero de 1917 no fue una «revolución burguesa», o la ascensión al poder de algunos estratos intermedios sociales. Febrero de 1917 fue una revuelta proletaria, que todas las fuerzas de la burguesía hicieron todo lo que pudieron por que descarrilara y por destruirla; lo que probó, muy rápidamente, es que todas las fracciones de la burguesía, lejos de ser «revolucionarias», estaban totalmente ligadas a la guerra imperialista y a la contra-revolución, y que la pequeña burguesía y otros estratos intermedios, no tenían ningún programa político o social autónomo propio, sino que estaban condenados a seguir una u otra de las dos clases históricas de la sociedad.
Cuando Lenin escribió las Tesis de Abril, en 1917, liquidó todas las nociones pasadas de moda sobre la posibilidad de un estadio a mitad camino entre la revolución burguesa y la proletaria, todos los vestigios de concepciones puramente nacionales del cambio revolucionario. Las Tesis efectivamente despachaban con el concepto ambiguo de revolución permanente y afirmaban que la revolución de la clase obrera es comunista e internacional, o no es nada.
La clarificación de la perspectiva comunista: el concepto de decadencia capitalista
Las clarificaciones más importantes sobre la perspectiva del comunismo vinieron a través del debate que estalló en la Liga no mucho después de la publicación de su primera circular posrevolucionaria. Pronto quedó claro para Marx y los que estaban políticamente de acuerdo con él, que la contra-revolución había triunfado en toda Europa, y que no había ningún proyecto de una inminente lucha revolucionaria. Lo que le convenció más que nada de esto, no fueron simplemente las victorias políticas y militares de la reacción, sino su reconocimiento, basado en una concienzuda investigación económica en sus nuevas condiciones de exilio en Gran Bretaña, de que el capitalismo estaba entrando en un nuevo periodo de crecimiento. Como escribió en La Lucha de clases en Francia:
«Bajo esta prosperidad general, en que las fuerzas productivas de la sociedad burguesa se desenvuelven todo lo exuberantemente que pueden desenvolverse dentro de las condiciones burguesas, no puede ni hablarse de una verdadera revolución. Semejante revolución sólo puede darse en aquellos periodos en que estos dos factores, las modernas fuerzas productivas y las formas burguesas de producción incurren en mutua contradicción. Las distintas querellas a que ahora se dejan ir y en que se comprometen recíprocamente los representantes de las distintas fracciones del partido continental del orden no dan, ni mucho menos, pie para nuevas revoluciones; por el contrario, son posibles sólo porque la base de las relaciones sociales es, por el momento, tan segura y –cosa que la reacción ignora– tan burguesa. Contra ella rebotarán todos los intentos de la reacción por contener el desarrollo burgués, así como toda la indignación moral y todas las proclamas entusiastas de los demócratas. Una nueva revolución sólo es posible como consecuencia de una nueva crisis. Pero es también tan segura como ésta»([11]).
Consecuentemente, la tarea que enfrentaba la Liga no era la preparación inmediata para una revolución, sino sobre todo escrutar teóricamente la situación histórica objetiva, el destino real del capital, y así, las bases reales para una revolución comunista.
Esta perspectiva se encontró con la fiera oposición de los elementos más inmediatistas del partido, la tendencia Willich-Schapper que, en la fatídica reunión del Comité central de la Liga de Septiembre de 1850, defendían que la polémica estaba entre aquellos «que se organizan en el proletariado» (es decir, ellos mismos, los verdaderos comunistas obreros) y «aquellos cuya influencia deriva de sus plumas» (es decir, Marx y sus teóricos de salón). La verdadera cuestión la planteó Marx en su respuesta:
«Durante nuestro último debate en particular, sobre “la posición del proletariado alemán en la próxima revolución”, miembros de la minoría del Comité central expresaron ideas que contradicen abiertamente nuestra segunda circular hasta ahora, e incluso el Manifiesto. Un punto de vista nacional alemán ha reemplazado la concepción universal del Manifiesto, lisonjeando los sentimientos nacionales de los artesanos alemanes. Se destacaba como el principal factor de la revolución el deseo, más que las condiciones actuales. Nosotros decimos a los trabajadores: si queréis cambiar las condiciones y haceros capaces de gobernar, tendrán que pasar quince, veinte o cincuenta años de guerra civil. Ahora se les dice: tenéis que tomar el poder inmediatamente, o bien podéis iros a dormir»([12]).
Este debate ocasionó la disolución efectiva de la Liga. Marx propuso que su cuartel general se trasladara a Colonia y que las dos tendencias trabajaran en secciones locales separadas. La organización continuó existiendo hasta después del famoso Proceso de Colonia en 1852, pero cada vez con una existencia más formal. Los seguidores de Willich-Schapper se vieron implicados crecientemente en complots mentecatos y conspiraciones para desencadenar la tormenta proletaria. Marx, Engels y otros pocos se retiraron más y más de las actividades de la organización (excepto cuando salieron en defensa de sus camaradas en prisión en Colonia) y se dedicaron a la principal tarea del momento –elaborar una comprensión más profunda de las fuerzas y debilidades del modo capitalista de producción.
Esta fue la primera demostración clara del hecho de que un partido proletario no podía existir como tal en un período de reacción y derrota; de que en tales periodos los revolucionarios sólo pueden trabajar como una fracción. Pero la inexistencia de una fracción organizada en torno a Marx y Engels en el período siguiente no era un signo de fuerza; expresaba la inmadurez del movimiento político proletario, del concepto mismo de partido([13]).
Sin embargo, el debate con la tendencia Willich-Schapper nos ha dejado un legado perdurable: la clara afirmación por la «tendencia Marx» de que la revolución sólo podía venir cuando las «modernas fuerzas de producción “hubieran entrado en conflicto con” las formas burguesas de producción»; cuando el capitalismo se hubiera convertido en una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas, en un sistema social decadente. Esta era la respuesta esencial a todos aquellos que, separándola de sus condiciones objetivas históricas, reducían la revolución comunista a una simple cuestión de deseo. Y es una respuesta que ha tenido que repetirse una y otra vez de nuevo en el movimiento obrero: contra los bakuninistas en la Iª Internacional, que mostraban la misma falta de interés por la cuestión de las condiciones materiales, y hacían depender la revolución del instinto y el entusiasmo de las masas (y de su autoproclamada vanguardia secreta); o contra los descendientes de Bakunin en estos tiempos en el medio político proletario actual –grupos como el Groupe communiste internationaliste (GCI), y Wildcat, que, empezando por rechazar la concepción marxista de la decadencia del capitalismo, terminan rechazando todas las nociones de progreso histórico y defienden que el comunismo ha sido posible desde los comienzos del capitalismo, o incluso desde los albores de la sociedad de clases.
Es cierto que el debate en 1850 no aclaró finalmente esta cuestión de la decadencia; de las palabras de Marx sobre «la próxima revolución que surgiría de la próxima crisis», se podría concluir que Marx veía la posibilidad de que emergiera la revolución proletaria, no tanto de un período en que las relaciones burguesas de producción se han convertido en una traba permanente para las fuerzas productivas, sino de una de las crisis cíclicas que temporalmente marcaban la vida del capitalismo en el siglo XIX. Algunas corrientes dentro del movimiento proletario –en particular los bordiguistas– han intentado ser consistentes con las críticas de Marx al voluntarismo mientras rechazan la noción de una crisis permanente del modo de producción capitalista, la noción de decadencia. Pero aunque el concepto de decadencia no pudiera clarificarse completamente hasta que el capitalismo no entró realmente en su fase decadente, sostenemos que quienes sostienen este concepto son los verdaderos herederos del método de Marx. Este será uno de los elementos que examinaremos en el próximo artículo, cuando consideremos el trabajo teórico de Marx en la década que siguió a la disolución de la Liga desde el ángulo que más importa en esta serie: como una clave para entender la necesidad y la posibilidad del comunismo.
CDW
[1] E.J. Hobsbawn, The Age of Revolution 1789-48.
[2] Marx-Engels, Obras escogidas, Akal 1975.
[3] Ídem.
[4] Las Luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, Marx-Engels.
[5] «Mensaje del Comité central a la Liga de los comunistas», ídem.
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] «Las luchas de clases en Francia», op. cit.
[10] David Fernbach, Introduction to The Revolutions of 1848, Penguin Marx Library, 1973.
[11] IV, «La abolición del sufragio universal en 1850», op. cit.
[12] «Minutes of the CC meeting», in The Revolutions of 1848.
[13] Ver la serie «La relación Fracción-Partido en la tradición marxista», Revista internacional nos 59, 61, 64, 65, en particular «de Marx a la IIª Internacional», Revista internacional nº 64.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
- 1848 [35]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Utopistas [61]
- La Liga de los Comunistas [127]
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Revista internacional n° 74 - 3er trimestre de 1993
- 3574 reads
Editorial – ¡Máscaras fuera!
- 3388 reads
EDITORIAL
¡Máscaras fuera!
Los hechos desmienten sin piedad la propaganda de la clase dominante. Posiblemente nunca antes la realidad se ha encargado como ahora de poner al desnudo las mentiras que sueltan masivamente los medios de información hipertrofiados de la burguesía. La «nueva era de paz y de prosperidad» que anunciaban tras el hundimiento del bloque del Este, y que ha sido trovada en todos los tonos por los responsables políticos de los diferentes países, se ha quedado en un sueño apenas unos meses después. Este nuevo período aparece como el escenario histórico del desarrollo de un caos creciente, de un hundimiento en la crisis económica más grave que el capitalismo haya conocido, de la explosión de conflictos, desde la guerra del Golfo a la ex-Yugoslavia, en los que la barbarie militar alcanza cotas raramente igualadas.
sta agravación brutal de las tensiones en la escena internacional es expresión del atolladero en el que se hunde el capitalismo, de la crisis catastrófica y explosiva que sacude todos los aspectos de su existencia. La clase dominante evidentemente no puede reconocer esta realidad; eso sería admitir su propia impotencia, y aceptar la quiebra del sistema que representa. Todas las afirmaciones tranquilizadoras, todas las pretensiones voluntaristas de controlar la situación, se ven desmentidas ineluctablemente por el propio desarrollo de los acontecimientos. Cada vez más, los discursos de la clase dominante aparecen como lo que son: mentiras. Que sean a propósito, o producto de sus propias ilusiones, no cambia nada la cosa; nunca antes la contradicción entre la propaganda burguesa y la verdad de los hechos había sido tan escandalosa.
Bosnia: la mentira de un capitalismo pacifista y humanitario
Para las potencias occidentales, la guerra en Bosnia ha sido la ocasión de revolcarse en una orgía informativa en la que todos comulgaban con la defensa de la pequeña Bosnia contra el ogro serbio. Los hombres políticos de todos los horizontes no encontraban palabras bastante duras, imágenes suficientemente evocadoras, para denunciar la barbarie de el expansionismo serbio: los campos de prisioneros asimilados a los campos de exterminio nazis, la limpieza étnica, la violación de las mujeres musulmanas, los sufrimientos indecibles a los cuales se ha confrontado la población civil tomada como rehén. Una hermosa unanimidad de fachada en la que las demagogias humanitarias se han conjugado con los llamamientos repetidos y las amenazas de intervención militar.
Pero lo que se ha afirmado realmente detrás de esa homogeneidad informativa es la desunión. Los intereses contradictorios de las grandes potencias, no han determinado tanto su impotencia para acabar con el conflicto (cada una achacaba a las demás esa responsabilidad), sino que sobre todo han sido el factor esencial que ha determinado el conflicto. Por medio de Serbia, de Croacia y de Bosnia, Francia, Gran Bretaña, Alemania y los Estados Unidos han jugado sus cartas imperialistas en el tablero de los Balcanes; sus lágrimas de cocodrilo sólo han servido para ocultar su papel activo en la continuación de la guerra.
Los recientes acuerdos de Washington, firmados por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, España y Rusia, consagran la hipocresía de las campañas ideológicas que han marcado el ritmo de dos años de guerra y masacres. Los acuerdos reconocen en la práctica las conquistas territoriales serbias. Adiós al dogma de la «inviolabilidad de las fronteras reconocidas internacionalmente». Y la prensa, a disertar sin fin sobre la impotencia de la Europa de Maastrich, y los USA de Clinton, después de los de Bush, para meter a los serbios en cintura, y para imponer su voluntad «pacífica» al nuevo Hitler: Milosevic, que ha sustituido a Saddam Hussein en el bestiario de la propaganda. Una mentira más, destinada a mantener la idea de que las grandes potencias son pacíficas, que desean realmente acabar con los conflictos sangrientos que arrasan el planeta, que los principales promotores de la guerra son los pequeños déspotas de las potencias locales de tercer orden.
El capitalismo es la guerra. Esta verdad está inscrita con letras de sangre durante toda su historia. Desde la IIª Guerra mundial, no ha pasado un año, ni un mes, ni un día, sin que, en un lugar u otro del planeta, algún conflicto aportara su montón de masacres y de miseria atroces; sin que las grandes potencias no estuvieran presentes, en diversos grados, para atizar el fuego en nombre de la defensa de sus intereses estratégicos globales: guerras de descolonización en Indochina, guerra de Corea, guerra de Argelia, guerra de Vietnam, guerras árabe-israelís, guerra «civil» de Camboya, guerra Irán-Irak, guerra en Afganistán, etc. No ha habido ni un instante en que la prensa burguesa no se apiadara de las poblaciones mártires, de las atrocidades cometidas, de la barbarie de uno u otro bando, para justificar un apoyo a uno de los bandos en litigio. No ha habido ningún conflicto que no se terminara por la afirmación hipócrita de una vuelta a la paz eterna, mientras que en el secreto de los ministerios y de los estados mayores se preparaban los planes para una nueva guerra.
Con el hundimiento del bloque del Este, se ha desencadenado la propaganda occidental para pretender que, con la desaparición del antagonismo Este-Oeste, desaparecía la principal fuente de conflictos, y que se abría pues, una «nueva era de paz». Esta mentira ya se había utilizado tras la derrota de Alemania al final de la IIª Guerra mundial, hasta que, muy rápidamente, los aliados de entonces: la URSS estalinista y las democracias occidentales, estuvieron listos para destriparse por un nuevo reparto del mundo. La situación actual, a este nivel, no es fundamentalmente diferente. Aún si la URSS no ha sido vencida militarmente, su hundimiento ha dejado vía libre al desencadenamiento de las rivalidades entre los aliados de ayer por un nuevo reparto del mundo. La guerra del Golfo mostró cómo se proponen mantener la paz las grandes potencias: por la guerra. La masacre de cientos de miles de irakíes, soldados y civiles, no era para meter en vereda a un tirano local, Sadam Hussein, que por otra parte continúa en el poder, y que Occidente no ha dudado en armar abundantemente durante años, apoyándolo frente a Irán. Este conflicto fue consecuencia de la voluntad de la primera potencia mundial, USA, de advertir a sus antiguos aliados de los riesgos que corrían si, en un contexto en el que la desaparición del bloque del Este y de la amenaza rusa hacía perder el principal cimiento del bloque occidental, querían jugar sus propias bazas en el futuro.
El estallido de Yugoslavia es producto de la voluntad de Alemania de sacar provecho de la crisis yugoslava para recuperar una de sus antiguas zonas de influencia, y por medio de Croacia, poner un pie en las orillas del Mediterráneo. La guerra entre Serbia y Croacia es resultado de la voluntad de los «buenos amigos» de Alemania de no dejarle aprovecharse de los puertos croatas, y con ese objeto, han animado a Serbia a pelearse con Croacia. A continuación, USA ha animado a Bosnia a proclamar su independencia, esperando así poder beneficiarse de un aliado fiel en la región, cuestión que las potencias europeas, por razones en todo caso múltiples y contradictorias, no querían en absoluto, lo que se ha traducido por su parte en un doble lenguaje que en esta ocasión ha alcanzado las cumbres más altas. Mientras que todos proclaman vehementemente querer proteger a Bosnia, por bajo mano se han empleado a fondo para favorecer los avances serbios y croatas, y para sabotear las perspectivas de intervención militar americana que hubiera podido invertir la relación de fuerzas en el terreno. La expresión de esta realidad compleja se ha traducido en el plano de la propaganda. Mientras que todos comulgaban hipócritamente con la defensa de la pequeña Bosnia agredida, y practicaban la demagogia «pacifista» y «humanitaria», cuando se trataba de proponer medidas concretas reinaba la mayor cacofonía. Por una parte, USA empujaba en el sentido de una intervención contundente, mientras por otra, Francia y Gran Bretaña particularmente, empleaban todas las medidas dilatorias y las argucias diplomáticas posibles para evitar semejante salida.
Al final, todos los ardientes discursos humanitarios aparecen como lo que son: pura propaganda destinada a ocultar la realidad de las tensiones imperialistas que se exacerban entre las grandes potencias que antes eran aliados frente a la URSS, pero que tras el hundimiento y la implosión de ésta, se implican en un juego complejo de reorganización de sus alianzas. Alemania aspira a jugar de nuevo el papel de jefe de bloque que le fue arrebatado tras su derrota en la IIª Guerra mundial. Y ante la ausencia de la disciplina impuesta por los viejos bloques, que ya no existen, o por otros nuevos, que todavía no se han constituido, la dinámica de «cada uno a la suya» se refuerza y empuja a cada país a jugar prioritariamente su propia opción imperialista. En Bosnia pues, no se trata de la incapacidad de las grandes potencias imperialistas para restablecer la paz, sino mas bien al contrario, de la dinámica presente que empuja a los aliados de ayer a enfrentarse, aunque indirectamente y de forma oculta, en el terreno imperialista.
Sin embargo hay una potencia para la cual el conflicto en Bosnia aparece más particularmente como un fracaso, como una confesión de impotencia: USA. Después del alto el fuego entre Croacia y Serbia, conflicto que los USA habían aprovechado para poner de manifiesto la impotencia de la Europa de Maastrich y sus divisiones, USA ha apostado por Bosnia. Su incapacidad para asegurar la supervivencia de este Estado, deja sus pretensiones de ser un guardián más eficaz que los europeos a la altura de las baladronadas de un bravucón de teatro. USA ha practicado más que nadie la demagogia informativa, criticando la timidez de los acuerdos Vance-Owen, su parcialidad respecto a los serbios, y amenazando continuamente a estos últimos con una intervención masiva. Pero no ha podido llevar a cabo esa intervención. Esta incapacidad de USA para poner de acuerdo sus actos con sus palabras es un duro golpe asestado a su credibilidad internacional. Los beneficios que USA se granjeó con la intervención en el Golfo, se anulan en gran parte por el revés que ha sufrido en Bosnia. En consecuencia, las tendencias centrífugas de sus ex aliados a librarse de la tutela americana, a jugar sus propias bazas en la arena imperialista, se refuerzan y se aceleran. En cuanto a las fracciones de la burguesía que contaban con que las defendiera la potencia americana, se lo pensarán dos veces antes de actuar; la suerte de Bosnia les va a hacer meditar.
Los aliados de ayer aún comulgan con la ideología que los reagrupaba frente a la URSS, pero detrás de esta unidad, la cueva de bandidos se va llenando y las rivalidades se acentúan y anuncian, después de Bosnia, futuras guerras y masacres. Todos los preciosos discursos que se han hecho, y las lágrimas de cocodrilo que se han vertido abundantemente, sólo sirven para ocultar la naturaleza imperialista del conflicto que arrasa la ex-Yugoslavia y para justificar la guerra.
Crisis económica: la mentira de la recuperación
La guerra no es expresión de la impotencia de la burguesía, sino de la realidad intrínsecamente belicista del capitalismo. Pero la crisis económica, al contrario, es una expresión clara de la impotencia de la clase dominante para superar las contradicciones insolubles de la economía capitalista. Las proclamaciones pacifistas de la clase dominante son una puñetera mentira; la burguesía nunca ha sido pacífica; la guerra siempre ha sido un medio para que una fracción de la burguesía defendiera sus intereses contra otras, un medio ante el que la burguesía nunca se ha echado atrás. Sin embargo, todas las fracciones de la burguesía sueñan sinceramente con un capitalismo sin crisis, sin recesión, que prospere eternamente, que permita extraer beneficios cada vez más jugosos. La clase dominante no puede vislumbrar que la crisis es insuperable, que no tiene solución, ya que semejante punto de vista, semejante conciencia, significaría el reconocimiento de sus límites históricos, significaría su propia negación, que precisamente porque es una clase explotadora dominante, no puede ni contemplar ni aceptar.
Entre el sueño de un capitalismo sin crisis y la realidad de una economía mundial que no consigue salir de la recesión, hay un abismo que la burguesía ve aumentar día a día con angustia creciente. Hace muy poco tiempo, justo tras el hundimiento económico de la URSS, el capitalismo «liberal» a la occidental creía haber encontrado la prueba de su inquebrantable salud, de su capacidad para superar todos los obstáculos. ¿Qué nos contaba la clase dominante en aquellos momentos de euforia?. Una orgía propagandística de auto-satisfacción que nos prometía un futuro sin problemas. Cansada, la Historia ha tomado una revancha mordaz sobre estas ilusiones y no ha esperado mucho para oponer un desmentido brutal a estas mentiras.
La recesión vuelve a golpear con fuerza en el corazón de la primera potencia mundial: los EE.UU., antes incluso de que la URSS haya acabado de hundirse. Es más, la recesión se ha extendido como una epidemia al conjunto de la economía mundial. Japón y Alemania han sido fulminados por el mismo mal. Apenas firmado el Tratado de Maastrich, que prometía la renovación de Europa y la prosperidad económica, ¡cataplum!, el bello montaje se hunde, primero con la crisis del Sistema monetario europeo y después a golpe de recesión.
Ante la aceleración brutal de la crisis mundial que pone patas arriba la machacona propaganda sobre el relanzamiento, propaganda que sufrimos en todos los países desde hace más de dos años, la burguesía sigue repitiendo sin cesar la misma canción: «tenemos soluciones» y, proponiendo nuevos planes que habrían de sacar al capitalismo del marasmo. Pero, todas las medidas puestas en práctica no tienen ningún efecto. La burguesía no tiene tiempo de cantar victoria ante el estado de algunos índices económicos, porque los hechos se encargan de desmentir todas sus ilusiones. El último dato significativo de esta realidad es el crecimiento de la economía americana: recién llegado a la Casa Blanca el equipo de Clinton anunció pomposamente una tasa de crecimiento inesperada del + 4,7 % en el 4º trimestre de 1992, para predecir acto seguido el fin de la recesión. Pero la ilusión ha durado poco. Tras haber previsto un crecimiento del + 2,4 % para el 1er trimestre de 1993, el crecimiento real ha sido un pequeño + 0,9 %. La recesión mundial está presente, y mucho, sin que hasta ahora ninguna de las medidas empleadas por la clase dominante haya conseguido cambiar esta realidad. En las esferas dirigentes cunde el pánico y nadie sabe qué hacer. La actual situación en Francia es un hecho del todo significativo respecto del desconcierto y la improvisación con la que actúa la clase dominante: el nuevo gobierno de Balladur que había tenido mucho tiempo para preparar sus planes ya que la victoria electoral de la derecha estaba anunciada desde hace meses, ha presentado en el plazo de pocas semanas tres planes de medidas económicas contradictorios, y por supuesto en completa oposición a su programa electoral.
En la medida en que todas las medidas clásicas de relanzamiento se muestran ineficaces, la burguesía no puede emplear más que un solo argumento: «hay que aceptar sacrificios para que mañana todo vaya mejor». Este argumento se utiliza constantemente para justificar los programas de austeridad contra la clase obrera. Desde el retorno de la crisis histórica, a finales de los años 60, este tipo de argumento ha chocado evidentemente con el descontento de los trabajadores que siempre pagan los platos rotos pero, no es menos cierto que durante todos estos años ha mantenido una cierta credibilidad en la medida en que la alternancia entre los períodos de recesión y relanzamiento le daban un aire de validez. Pero la realidad de la miseria que no ha dejado de desarrollarse por todas partes, el pasar de un plan de rigor a un plan de austeridad, con el único resultado de la situación catastrófica presente, demuestra que todos los sacrificios pasados no han servido para nada.
A pesar de todos los planes «contra el paro» aplicados desde hace años con gran publicidad por todos los gobiernos de las metrópolis industriales, esta lacra no ha parado de crecer alcanzando, hoy día, siniestros récords. Cada día se anuncian nuevos planes de despidos. Ante la evidencia del aumento de impuestos, de los salarios que disminuyen o en todo caso aumentan menos rápido que la inflación, nadie puede creer que el nivel de vida progresa. En las grandes ciudades del mundo desarrollado, los pobres, sin hogar por no poder pagar un alquiler, reducidos a la mendicidad, son cada día más numerosos y un testimonio dramático de la ruina social que afecta al corazón del capitalismo.
Sacando provecho a la quiebra política, económica y social del «modelo» estalinista de capitalismo de Estado cínicamente identificado al comunismo, la burguesía ha repetido hasta la saciedad que solo el capitalismo «liberal» podía aportar prosperidad. Ahora debe cambiar de tono porque la crisis ha puesto las cosas en su sitio.
La verdad de la lucha de clases frente a las mentiras de la burguesía
Con la agravación brutal de la crisis, la burguesía ve perfilarse, con pavor, el espectro de una crisis social. A pesar de ello, hace poco tiempo, los ideólogos de la burguesía creían poder afirmar que la quiebra del estalinismo demostraba la muerte del marxismo y lo absurdo de la idea de la lucha de clases. La existencia misma de la clase obrera se ha negado y la perspectiva histórica del socialismo se nos ha presentado como un ideal generoso, pero imposible de realizar. Toda esta propaganda ha determinado una duda profunda en el seno de la clase obrera sobre la necesidad y la posibilidad de otro sistema, de otro modo de relaciones entre los hombres, para acabar con la barbarie capitalista.
Pero si bien es cierto que la clase obrera aún está profundamente desorientada por la rápida sucesión de acontecimientos y por la matraca ideológica intensa de las campañas de los medias, está también, bajo la presión de los acontecimientos empujada a reencontrar el camino de la lucha frente a los ataques sin fin, cada vez más duros, a sus condiciones de vida.
Desde el otoño de 1992, tras las manifestaciones masivas de los trabajadores italianos en respuesta al nuevo plan de austeridad aplicado por el Gobierno, los signos de una lenta recuperación de la combatividad del proletariado se han expresado en numerosos países: Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, etc. En una situación en la que la agravación incesante de la crisis implica planes de austeridad cada vez más draconianos, esta dinámica de la lucha obrera no puede más que acelerarse y ampliarse. La clase dominante ve avanzar con inquietud creciente esta perspectiva ineluctable de desarrollo de la lucha de clases. Su margen de maniobra se reduce cada vez más. No puede retrasar tácticamente sus ataques contra la clase obrera y además todo su arsenal ideológico para hacer frente a la lucha de clases sufre una erosión acelerada.
La impotencia de todos los partidos de la burguesía para vencer la crisis, para aparecer como buenos gestores refuerza su descrédito. Ningún partido en el gobierno puede esperar en las condiciones presentes beneficiarse de gran popularidad, como lo demuestra en pocos meses la aceleración de la crisis. Mitterand en Francia, Major en Gran Bretaña e incluso el mismo Clinton en USA, han pagado ese precio con una caída vertiginosa en los sondeos de opinión. En todas partes la situación es la misma gobierne la derecha o la izquierda, los gestores del capital al mostrar su impotencia ponen, involuntariamente, al desnudo todas las mentiras que han contado durante años. La implicación de los partidos socialistas en la gestión estatal en Francia, España, Italia, etc., demuestra, internacionalmente que no son diferentes de los partidos de derecha de los que tanto se querían diferenciar. Los partidos estalinistas sufren de lleno el golpe de la quiebra del modelo ruso y los partidos socialistas lo sufren también. Del mismo modo, los sindicatos también están afectados por la situación ya que sus lazos con el estado y el aparato político, unido a la experiencia acumulada por los trabajadores sobre su papel de sabotaje de las luchas refuerza la desconfianza. Con el desarrollo de los «asuntos» que ponen en evidencia la corrupción generalizada reinante en el seno de la clase dominante y de su aparato político, el rechazo roza el asco. El conjunto del modelo «democrático» de gestión del capital y de la sociedad esta estremeciéndose. El desfase entre los discursos de la burguesía y la realidad se hace cada día más evidente. En consecuencia el divorcio entre el Estado y la sociedad civil no puede más que agrandarse. Resultado, hoy día, es una obviedad afirmar que los hombres políticos mienten, todos los explotados están profundamente convencidos.
Pero el hecho de constatar una mentira no significa que se esta automáticamente inmunizado contra nuevas mistificaciones, ni tampoco que se conozca la verdad. El proletariado está en esa situación en estos momentos. La constatación de que nada va bien, de que el mundo va camino de hundirse en la catástrofe y que todos los discursos tranquilizados son pura propaganda, de ello, la gran masa de trabajadores se da cuenta. Pero esta constatación, si no se acompaña de una reflexión en el sentido de la búsqueda de una alternativa, de una reapropiación por parte de la clase obrera de sus tradiciones revolucionarias, de la reafirmación en las luchas del papel central que ocupa en la sociedad y de su afirmación como clase revolucionaria portadora de un futuro para la humanidad, la perspectiva comunista, puede llevar también al desánimo y la resignación. La dinámica presente, con la crisis económica que actúa como revelador, lleva a la clase obrera hacia la reflexión, a la búsqueda de una solución que, para ella, conforme a su ser, no puede ser otra que la nueva sociedad de la que es portadora: el comunismo. Cada vez más, frente a la catástrofe que la clase dominante no puede esconder, se plantea como cuestión de vida o muerte, la necesidad de plantearse la perspectiva revolucionaria.
Ante esta situación la clase dominante no se queda pasiva. Aunque ese sistema se desmorone y se precipite en el caos, no por eso va abandonar. Al contrario, se agarra con todas sus fuerzas a su poder en la sociedad, para por todos los medios intentar dificultar y bloquear el proceso de toma de conciencia del proletariado porque sabe que eso significa su propia pérdida. Ante el desgaste de mistificaciones que viene usando desde hace años, inventa nuevas y las viejas las repite con fuerza renovada. Utiliza incluso la descomposición que corroe todo su sistema como nuevo instrumento de confusión contra el proletariado. La miseria en el «tercer mundo» y las atrocidades de las guerras sirven de excusa para reforzar la idea de que, allí donde la catástrofe no tiene tales dimensiones no hay razón para protestar y rebelarse. La aparición de los escándalos, de la corrupción de los políticos, como en Italia, se utiliza para desviar la atención sobre los ataques económicos y para justificar una renovación del aparato político en nombre del «Estado limpio»
Incluso la miseria de los trabajadores se utiliza para engañar. El miedo al paro sirve para justificar bajadas de salarios en nombre de la «solidaridad». La «protección de los empleos» en cada país es el pretexto de las campañas chovinistas que hacen de los trabajadores «inmigrados» el chivo expiatorio para alimentar las divisiones en el seno de la clase obrera. En una situación en la que la burguesía no es portadora de ningún porvenir histórico, no puede sobrevivir más que con la mentira, es la clase de la mentira. Y cuando esto no le es suficiente, le queda el arma de la represión, que no mistifica, sino que muestra abiertamente la cara bestial del capitalismo.
Socialismo o barbarie. Esta alternativa planteada por los revolucionarios a principios de siglo está más que nunca a la orden del día. O bien la clase obrera se deja atar a las mistificaciones de la burguesía y el conjunto de la humanidad se condena entonces a hundirse con el capitalismo en su proceso de descomposición que a término significaría su fin. O bien el proletariado desarrolla su capacidad de luchar, su capacidad de poner en evidencia las mentiras de la burguesía, para avanzar hacia la perspectiva revolucionaria.
Tales son los dilemas que contiene el período presente. Los vientos de la historia empujan al proletariado hacia la afirmación de su ser revolucionario, pero el futuro nunca se gana de antemano. Incluso si las caretas de la burguesía caen cada vez más, ella forja constantemente otras nuevas para ocultar la horrible cara del capitalismo, por ello el proletariado debe arrancárselas definitivamente.
JJ.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
Xo Congreso de la CCI - Presentación
- 3210 reads
Xo Congreso de la CCI
Presentación
La CCI acaba de celebrar su Xo Congreso, durante el cual nuestra organización hizo un balance de las actividades, tomas de posición y análisis de los últimos dos años, y ha trazado las perspectivas para los que vienen. El elemento central durante este Congreso ha sido el reconocimiento por la organización del cambio que se ha iniciado en la lucha de clases. Las luchas masivas del proletariado italiano del otoño de 1992, nos señalan que comienza a acabarse el período de reflujo que se inició en el 89 con el hundimiento del bloque ruso y del estalinismo. Este reflujo no sólo ha afectado a la combatividad que había manifestado el proletariado hasta esa fecha en su resistencia a las medidas de austeridad que impone la burguesía, sino también y de manera significativa al desarrollo de su conciencia de clase revolucionaria. Bajo esta perspectiva, el Congreso se dio como norte el trazar las perspectivas para una intervención en las luchas que se inician, con miras a que la CCI, como organización política del proletariado, esté lo mejor preparada para jugar su papel en este período de luchas decisivas para el proletariado y la humanidad en su conjunto.
s indudable que para trazar estas perspectivas es fundamental conocer si los análisis y posiciones defendidas por la organización en el período pasado se correspondieron con el desarrollo de los acontecimientos que dominaron la escena internacional. El Congreso cumplió con esta tarea, analizando el avance del caos y de los conflictos guerreros, la crisis, las tensiones interimperialistas, y, evidentemente, la lucha de clases. Asimismo, fueron analizadas las actividades realizadas en este período para adaptarlas al nuevo.
Acentuación del caos
El IXo Congreso de la CCI, del verano de 1991, había definido como fase de descomposición del capitalismo, la iniciada con la década de los 80. Tal descomposición ha sido la causa principal del derrumbe del bloque imperialista del Este, del estallido de la URSS y de la muerte del estalinismo.
El Xo Congreso ha constatado que han sido perfectamente correctos nuestros análisis sobre la fase de descomposición y sus consecuencias. No sólo ha continuado la explosión del ex-bloque del Este, sino que el ex-bloque occidental también ha entrado en un proceso similar, al romperse la «armonía» existente entre los países que lo conformaban, incluidos entre ellos los países más industrializados. Esta ruptura del sistema de bloques existente desde 1945 ha desatado una situación de caos, que en vez de aminorarse se extiende como gangrena a todo el planeta.
Un elemento acelerador del caos ha sido la acentuación de los antagonismos imperialistas entre las grandes potencias, quienes aprovechan cualquier conflicto entre fracciones de la burguesía de diferentes países o de un mismo país, para tratar de ganar posiciones estratégicas frente a las potencias contrarias, arrasando con las raquíticas economías de los países en conflicto, lo que pone en evidencia una vez más la irracionalidad de las guerras en el período de decadencia. En este sentido, no hay conflicto, sea grande o pequeño, sea armado o no, donde no esté presente la lucha de los grandes gángsteres imperialistas.
Otro elemento acelerador del caos es la tendencia a la formación de un nuevo sistema de bloques, y la lucha de EEUU por mantenerse como único «gendarme del mundo». Los avances estratégicos de Alemania en el conflicto de los Balcanes, mediante el apoyo sin tapujos a la independencia de Eslovenia y Croacia, unido a su fortaleza económica, la colocan como la primera potencia a encabezar el bloque rival a EE.UU. Sin embargo, cada vez más se cierra el camino para que pueda formarse ese nuevo bloque: por un lado está la confrontación que realizan Gran Bretaña y Holanda a la estrategia alemana, como principales aliados de EE.UU. en Europa; y por otra parte, los apetitos imperialistas propios de Alemania y Francia, impiden que se fortalezca una alianza en la que Francia vendría a compensar las limitaciones militares de Alemania.
Los EE.UU. ya no tienen las manos libres para sus acciones militares. Los despliegues militares y diplomáticos de sus potencias rivales en Yugoslavia han mostrado las limitaciones de la eficacia de la operación Tormenta del desierto de 1991, destinada a reafirmar el liderazgo de EE.UU. sobre el mundo. Por esta razón y por la oposición interna a desatar otro Vietnam, EE.UU. no ha tenido la misma capacidad y libertad de movilización en Yugoslavia; pero es indudable que no se ha quedado como espectador: ha iniciado una ofensiva mediante la ayuda «humanitaria» a Somalia y a las poblaciones musulmanas acorraladas por las milicias serbias en Bosnia-Herzegovina, la cual ha tomado un carácter de mayor envergadura con las movilizaciones aéreas sobre estos territorios.
Todo este contexto no hace más que confirmar una tendencia cada vez mayor al desarrollo de conflictos armados.
La crisis azota a los países centrales
En el plano de la crisis económica, el Congreso ha podido constatar que la crisis, expresada a través de la recesión económica, ha venido a ser una de las preocupaciones mayores de la burguesía de los países centrales.
Con la entrada en la década de los 90 se ha hecho evidente un agotamiento de los remedios utilizados por la burguesía para intentar paliar la crisis: ya no son sólo los EE.UU. quienes se encuentran en recesión abierta (la cual ya cuenta su tercer año consecutivo), sino que «la recesión abierta se ha generalizado hasta alcanzar a países que hasta ahora había evitado, como Francia y, entre los más sólidos, como Alemania e incluso Japón»([1]). El capital mundial está padeciendo una crisis de un grado cualitativamente mayor a todas las crisis vividas hasta el presente.
Ante la imposibilidad de obtener alguna salida con las políticas «neoliberales» aplicadas en la década de los 80, la burguesía de los países centrales inicia un giro estratégico hacia una mayor participación del Estado en la economía, lo cual ha sido una constante en el capitalismo decadente, incluso en la época de Reagan, como única forma de sobrevivir, haciendo trampas constantemente con sus propias leyes económicas. Con la elección de Clinton, la primera potencia mundial concreta esta estrategia.
Sin embargo, «sean cuales sean las medidas aplicadas, la burguesía estadounidense se ve ante un atolladero: en lugar de un relanzamiento de la economía y una reducción de la deuda (sobre todo la del Estado), está condenada, en un plazo que no podrá ser muy lejano, a un nuevo freno de la economía y a una agravación irreversible de su endeudamiento»([2]).
Pero no es sólo la recesión la que expresa la acentuación de la crisis, sino que la desaparición de los bloques imperialistas también viene a acentuar la crisis y el caos económico.
Las consecuencias de la acentuación de la crisis en los países más desarrollados se manifiestan de forma inmediata en un deterioro en las condiciones de vida del proletariado de estos países.
Pero el proletariado de los países centrales no está dispuesto a quedarse pasivo viéndose sumergido en la miseria y el desempleo. El proletariado en Italia en el otoño del 92 lo ha recordado: la crisis sigue siendo la mejor aliada del proletariado.
La reanudación de la combatividad obrera
La reanudación de las luchas obreras ha sido un elemento central, un eje de nuestro Xo Congreso. Después de tres años de reflujo, las luchas masivas del proletariado italiano en el otoño del 92([3]), así como las manifestaciones masivas de los mineros en Gran Bretaña ante el anuncio de cierre de la mayoría de las minas, las movilizaciones de los obreros alemanes en el invierno pasado, y demás manifestaciones de combatividad obrera en otros países de Europa y del resto del mundo, vienen a confirmar la posición defendida por la CCI de que el curso histórico va hacia confrontaciones masivas entre proletariado y burguesía.
Pero el hecho mas significativo de esta reanudación de las luchas del proletariado de los países centrales, es que marcan el inicio de un proceso de superación del reflujo en la conciencia que se abrió en el 89. Pero seríamos ilusos si pensáramos que este reinicio de las luchas se va a dar sin traumas y de manera lineal: los efectos negativos, las confusiones, las dudas sobre sus capacidades como clase revolucionaria, como consecuencia del reflujo de 1989, aún están lejos de superarse totalmente.
Junto a estos factores, se añaden los efectos nefastos de la descomposición del capitalismo sobre la clase obrera: la atomización, el «cada uno para sí», que socava la solidaridad entre los proletarios; la pérdida de perspectiva ante el caos reinante; el desempleo masivo y de larga duración, que tiende a separar a los proletarios desempleados del resto de la clase, y a muchos otros, en su mayoría jóvenes, a sumirse en la lumpenización; las campañas xenófobas y antirracistas, que tienden a dividir a los obreros; la putrefacción de la clase dominante y de su aparato político, que favorece las campañas de distracción de «lucha contra la corrupción»; las campañas «humanitarias» desatadas por la burguesía, ante la barbarie en que está sumido el Tercer Mundo, que tienden a culpabilizar a los obreros, para así justificar la degradación de sus condiciones de vida. Todos estos factores, junto a las guerras como las de ex Yugoslavia, donde no es evidente la participación y confrontación entre las grandes potencias, tienden a hacer difícil el proceso de toma de conciencia del proletariado y de reanudación de su combatividad.
Sin embargo, la gravedad de la crisis y la brutalidad de los ataques de la burguesía, así como el despliegue inevitable de guerras en que se van a involucrar de manera abierta los países centrales, mostrarán a los ojos de los obreros la quiebra del modo de producción capitalista.
La perspectiva entonces es hacia un despliegue masivo de luchas obreras. Esta reanudación de la combatividad del proletariado exige la intervención de los revolucionarios, y que sean partícipes de los combates para impulsar en ellos todas sus potencialidades y defender con decisión la perspectiva comunista.
Actividades
Para enfrentar los retos que presenta la reanudación de las luchas obreras, era una exigencia del Xo Congreso hacer el balance más objetivo de las actividades desde el Congreso pasado, verificar el cumplimiento de su orientación, conocer las dificultades que se presentaron, con miras a estar mejor preparados para el próximo período.
El Congreso ha sacado un balance positivo de las actividades realizadas por la organización: «La organización ha sido capaz de resistir ante el incremento de desorientación debido al relanzamiento de la campaña ideológica de la burguesía sobre el “final del marxismo y de la lucha de clases”; ha sido capaz de marcar perspectivas, confirmadas cada vez, sobre la aceleración de las tensiones interimperialistas y de la crisis, sobre la reanudación de la combatividad que el alud de ataques contra la clase obrera iba a acarrear obligatoriamente. Todo esto teniendo en cuenta lo específico de la fase actual de descomposición, desarrollando su actividad en función de las condiciones de la situación y del estado de sus fuerzas militantes»([4]).
El fortalecimiento teórico-político
Uno de los aspectos positivos de las actividades ha sido el proceso de profundización teórico-político al que se ha dedicado la organización debido a la necesidad de enfrentar las campañas de la burguesía que planteaban la «muerte del comunismo», lo que implicaba expresar de la manera más clara y elaborada, el carácter contrarrevolucionario del estalinismo; sin embargo, uno de los factores (el otro, al que había que responder rápidamente, era la aceleración de la historia) que nos ha llevado a esta tarea ha sido el desarrollo hacia los elementos revolucionarios con quienes ha estado en contacto la CCI. Esos contactos, a contracorriente del ambiente general, son la expresión de la maduración subterránea de la conciencia de la clase expresada a través de estas minorías.
Por otra parte, los nuevos acontecimientos nos han demostrado que no es suficiente el manejo del marco general. Se requiere también «hablar el marxismo» con propiedad para aplicarlo al análisis de los acontecimientos y situaciones particulares, lo que únicamente puede suceder si existe una profundización teórico-política. «La continuación de los esfuerzos de profundización teórico-política, junto con la vigilancia en el seguimiento de la situación internacional y de las situaciones nacionales, van a ser determinantes en la capacidad de la organización para ser factor activo en la clase obrera, en su contribución para sacar una perspectiva general de lucha y, al cabo, de la perspectiva comunista».
La centralización
«Desde el principio, desde los grupos que originaron la CCI hasta la CCI misma, la organización se concibió siempre como internacional. Pero la capacidad para hacer vivir la visión internacionalista, tan dinámica en la formación de la CCI, se ha ido aflojando. Hoy, la descomposición está incrementando considerablemente la presión hacia el individualismo, al “cada uno para sí”, al localismo, al espíritu de funcionario, más todavía que la ideología pequeño burguesa de después del 68 en los primeros años de vida de la organización». Con la voluntad de encarar y superar las nuevas dificultades, el Xo congreso ha discutido sobre la necesidad de reforzar la vida política y organizativa internacional de la CCI:
«En cada aspecto de nuestras actividades, a cada instante, en el funcionamiento y en la profundización política, en la intervención, en lo cotidiano, en cada tarea de las secciones locales, todas son tareas “internacionales”, las discusiones son “discusiones internacionales”, los contactos son “contactos internacionales”. El fortalecimiento del marco internacional es condición previa en el fortalecimiento de toda actividad local».
La centralización internacional es un requisito fundamental para poder desempeñar de manera efectiva el papel de vanguardia del proletariado:
«Nosotros no tenemos la visión de una organización cuyo órgano central dictaría las orientaciones que bastaría con aplicar, sino la de un tejido vivo en el que todos los componentes actúan constantemente como partes de un todo. (...) Que un órgano central sea el sustituto de la vida de la organización es algo totalmente ajeno a nuestro funcionamiento. La disciplina de la organización se basa en la convicción de un modo de funcionamiento internacional vivo en permanencia, e implica una responsabilidad a todos los niveles en la elaboración de las tomas de posición y en la actividad respecto a la organización en su conjunto».
La intervención
«El giro actual de la situación internacional abre unas perspectivas de intervención en las luchas como nunca las habíamos visto durante los últimos años».
A través de la prensa, nuestro principal instrumento de intervención, debemos iniciar los cambios para adaptarnos a la dinámica del nuevo período. Tendremos que intervenir simultáneamente en todos los planos: descomposición, crisis económica, imperialismo, lucha de clases.
«En tal contexto, los reflejos y la rapidez, el rigor en el seguimiento de los acontecimientos, la profundidad en la asimilación de las orientaciones, serán decisivos más todavía que en el pasado. (...) La prensa debe intervenir de manera decidida ante las primeras expresiones de la reanudación obrera, y al mismo tiempo tratar sobre la agudización de las tensiones imperialistas, las cuestiones de la guerra y de la descomposición, responder permanente y adecuadamente a lo que se desarrolla ante nosotros con toda la complejidad de la situación, denunciando sin descanso las maniobras y mentiras de la burguesía, mostrando las perspectivas al proletariado, (...) participando al desarrollo en la clase obrera de la conciencia de que es una clase histórica portadora de la única alternativa al capitalismo en descomposición, dimensión de su conciencia que ha quedado más dura y duraderamente afectada por las campañas ideológicas que han acompañado la quiebra histórica del estalinismo».
La intervención hacia los simpatizantes
La organización ha desarrollado una cantidad importante de contactos en sus diversas secciones, producto de la aproximación a las posiciones revolucionarias de una minoría de la clase obrera. Uno de los aspectos que hemos podido reconocer es que el desarrollo y número de contactos se va a incrementar con la intervención en las luchas, por lo que la organización debe estar muy decidida a intervenir ante ellos para permitir su incorporación real al movimiento revolucionario del proletariado. Por su parte, la CCI, a través de la intervención hacia los contactos, debe reafirmarse como el principal polo de reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias en el momento actual.
La intervención en las luchas
«El cambio más importante para nuestra intervención en el período venidero, es la perspectiva de reanudación de las luchas obreras». La intervención en las luchas fue uno de los elementos centrales debatido en el Congreso. Después de tres años de reflujo de la lucha de clases, hemos insistido en la necesidad de que la organización reaccione rápidamente y esté preparada para intervenir, sin vacilaciones, en la nueva situación. Las líneas fundamentales que debe seguir nuestra intervención quedan expresadas así:
«Primero, nuestra capacidad para ser parte activa de la lucha, nuestra preocupación de intentar, cuando es posible, tener influencia en el discurrir de las luchas y hacer propuestas concretas de acción. Así es como asumiremos nuestra función de organización revolucionaria».
Uno de los aspectos principales de la intervención en las luchas es no dejar el terreno libre a la acción de la izquierda, izquierdistas y sindicatos, principalmente del sindicalismo de base. Como nos lo han mostrado las recientes luchas en Italia, todos ellos van a desempeñar un papel de primer orden en el intento de desviar y controlar las luchas, impidiendo que se desarrollen en su propio terreno de clase e intentando confundir y desmoralizar a los trabajadores.
Nuestra intervención debe orientarse a fortalecer la mayor unidad posible en el seno de la clase: «En toda la experiencia de lucha de la clase obrera, habrá que insistir en lo que de verdad defiende los intereses inmediatos de la clase, los intereses comunes a toda la clase. Eso es lo que permitirá la extensión, la unidad, el control de las luchas por la clase misma. Así es como la organización deberá llevar a cabo su intervención».
De igual manera, «en el contexto de debilidad de la clase obrera en el plano de su conciencia, insistir más todavía que antes en la quiebra histórica del sistema capitalista, en su crisis internacional y definitiva, en el hundimiento inevitable en la miseria, la barbarie y las guerras adónde la dominación de la burguesía arrastra a la humanidad, debe, junto con la perspectiva del comunismo, formar parte de la intervención que estamos llevando a cabo en las luchas obreras».
La intervención hacia el medio político proletario
La tendencia hacia la reanudación de las luchas a niveles nunca vistos desde la década de los 60, no sólo requiere un fortalecimiento de la CCI, sino de todo el medio político proletario. Por esta razón nuestro Xo Congreso dedicó particular atención a evaluar su intervención hacia él. Aunque haya que constatar el bajo nivel de respuestas del medio político proletario a nuestro llamamiento del IXo Congreso, no por ello debe desanimarse la CCI. Debemos desarrollar más todavía el seguimiento, la movilización y la intervención respecto a dicho medio.
Un elemento central para superar las debilidades frente a la intervención en el medio político proletario, del cual formamos parte, es reafirmar que es una expresión de la vida de la clase, de su proceso de toma de conciencia. El fortalecimiento de la intervención hacia el medio político proletario requiere que se desarrolle el debate mas abierto, riguroso y fraterno entre sus integrantes, que se rompa con el sectarismo y con la visión retorcida que expresan algunos grupos, quienes consideran que «todo cuestionamiento, cualquier divergencia o debate, no son expresión de un proceso de reflexión en la clase, sino una “traición a principios invariables”»([5]).
Estos debates permitirán, a su vez, tener una mejor claridad de los nuevos acontecimientos, tanto para la CCI como para el resto del medio, quien ha expresado ciertas confusiones para comprenderlos: «Esto quedó especialmente confirmado con los acontecimientos del Este y la Guerra del Golfo. Ante estas situaciones, esos grupos manifestaron confusiones muy importantes y un retraso considerable con relación a la CCI, y eso cuando lograron un mínimo de claridad. Tal constatación no la hacemos para contentarnos o dormirnos en nuestros laureles, sino, al contrario, para tomar la medida exacta de nuestras responsabilidades respecto al medio en su conjunto. Debe incitarnos a un incremento de atención, de movilización y de rigor en el cumplimiento de nuestras tareas de seguimiento del medio político proletario y de intervención en su seno»([6]).
La defensa del medio político proletario planteó al Congreso la necesidad de tener la mayor claridad con respecto a los grupos del medio parásito, quienes gravitan en torno al medio político proletario y derraman su veneno sobre éste. «Sea cual sea su plataforma (la cual puede ser formalmente aceptable), los grupos del medio parásito no expresan ni mucho menos un esfuerzo de la toma de conciencia del proletariado, aunque no por ello haya que considerarlos como pertenecientes al campo burgués, pues esa pertenencia está formalmente determinada por un programa burgués (defensa de la URSS, de la democracia, etc). Lo que los anima y determina su evolución (sea o no conscientemente por parte de sus miembros) no es la defensa de los principios revolucionarios en la clase, la clarificación de las posiciones políticas, sino el espíritu de secta, de “círculo de amistades”, la afirmación de su individualidad ante las organizaciones a las que parasitan, todo ello basado en reproches personales, resentimientos, frustraciones y demás preocupaciones mezquinas que se entroncan con las ideologías pequeño burguesas»([7]).
No debe haber la menor concesión a este medio parásito, pues es un factor de confusión y sobre todo de destrucción del medio político proletario. Y hoy menos que nunca, ahora que para responder a los retos del nuevo período, la defensa y el reforzamiento del medio político proletario es indispensable frente a todos los ataques que tendrá que soportar.
*
* *
La CCI ha celebrado su Xo Congreso en un momento crucial de la historia: el proletariado retoma su camino de lucha contra el capital. Ya la monstruosa campaña desatada por la burguesía sobre la «muerte del comunismo», comienza a ceder frente a la brutal realidad de la barbarie de las guerras y el ataque despiadado a las condiciones de vida del proletariado de los países más desarrollados, como resultado de una mayor aceleración de la crisis de sobreproducción.
Nuestro Xo Congreso ha dejado mejor armada a la organización para enfrentar los retos del nuevo período: existe una homogeneización con respecto al giro que ha dado la situación internacional con el reinicio de la lucha de clases. Por otra parte, este Congreso ha consolidado nuestros análisis sobre las tensiones imperialistas y la crisis, aspectos que con su aceleración, eleva a niveles mayores la situación de caos producto de la descomposición del capitalismo.
También el Congreso ha constatado que este reinicio de luchas no será fácil, que el peso en el desarrollo de la conciencia que trajo el derrumbe del bloque del Este y la muerte del estalinismo, no se superarán fácilmente. Además, la burguesía utilizará todo lo que esté a su alcance para intentar evitar que el proletariado eleve sus luchas a niveles mayores de combatividad y conciencia. Por eso es por lo que nuestro Congreso ha elaborado las perspectivas para fortalecer la organización, fundamentalmente la centralización internacional, así como los medios para estar mejor armados para la intervención, no sólo en cuanto a la lucha de clases, sino también en las otras manifestaciones del desarrollo de la conciencia de la clase como lo son los contactos que emergen y ante el medio político proletario.
Con el Xo Congreso, la CCI se ubica al nivel de las exigencias del momento histórico, para asumir su papel como vanguardia del proletariado, y de esta manera contribuir a superar el reflujo en el desarrollo de la conciencia de la clase, para que ésta se reafirme y pueda plantear la única alternativa a la barbarie capitalista: el comunismo.
CCI
[1] Ver la «Resolución sobre la situación internacional», en este número.
[2] Ídem.
[3] Ver Revista internacional, no 72, 1er trimestre 1993.
[4] «Resolución de actividades». Todas las citas siguientes están sacadas de esta misma resolución.
[5] «Resolución sobre el medio político proletario».
[6] Ídem.
[7] Ídem.
Vida de la CCI:
Resolución sobre la situación internacional 1993
- 3485 reads
Resolución sobre la situación internacional
Desde hace cerca de diez años, la descomposición se cierne sobre toda la sociedad. El marco de la descomposición es, cada día más, la única manera de comprender lo que está ocurriendo en el mundo. Pero, además, la fase de descomposición forma parte del período de decadencia del capitalismo y las tendencias propias al conjunto de este período no desparecen, ni mucho menos. Por ello, cuando se examina la situación mundial, importa distinguir entre los fenómenos producto de la decadencia y los que pertenecen a su fase última, la descomposición, en la medida en que sus impactos respectivos en la clase obrera no son idénticos, pudiendo incluso actuar en sentido opuesto. Y esto es cierto tanto en el plano de los conflictos imperialistas como en el de la crisis económica, elementos esenciales que determinan el desarrollo de las luchas de la clase obrera y de su conciencia.
La evolución de los conflictos imperialistas
1. Raras veces desde la IIª Guerra mundial, el mundo había conocido tal multiplicación e intensificación de los conflictos militares como la que hoy estamos viviendo. Con la guerra del Golfo, de principios del 91, se pretendía instaurar un «nuevo orden mundial» basado en el «Derecho». Desde entonces, no ha parado de incrementarse y agudizarse el incesante pugilato iniciado tras el final del reparto del mundo entre dos mastodontes imperialistas. África y Asia del Sureste, canchas tradicionales de la pugna imperialista han seguido hundiéndose en guerras y convulsiones. Liberia, Rwanda, Angola, Somalia, Afganistán, Camboya: todos esos países siguen siendo sinónimo de choques armados y de desolación, a pesar de todos los «acuerdos de paz» y de todas las intervenciones de la «comunidad internacional» que organiza directa o indirectamente la ONU. Y a esas zonas de «turbulencias» han venido a añadírseles el Caucazo y Asia central, regiones que están pagando la desaparición de la URSS al alto precio de las matanzas interétnicas. En fin, el paraíso de estabilidad que había sido Europa desde la IIª Guerra mundial se ha enfangado en uno de los conflictos más asesinos y bestiales que imaginarse pueda. Esos enfrentamientos expresan trágicamente las características del mundo capitalista en descomposición. Son en gran parte el resultado de la situación creada por lo que hasta hoy ha sido la expresión más patente de tal descomposición, o sea, el desmoronamiento de los regímenes estalinistas y del bloque del Este entero. Pero, al mismo tiempo, los conflictos se han agravado más todavía a causa de la característica más general y básica de la decadencia, que es el antagonismo entre las diferentes potencias imperialistas. La pretendida «ayuda humanitaria» a Somalia no es más que un pretexto y un instrumento del enfrentamiento de las dos principales potencias que se oponen hoy en África: los Estados Unidos y Francia. Detrás de la ofensiva de los Jemeres rojos está China. Detrás de las diferentes pandillas que se pelean por el poder en Kabul se perfilan los intereses de potencias regionales como Pakistán, India, Irán, Turquía, Arabia Saudí, potencias que a su vez integran sus intereses y sus antagonismos dentro de los que oponen a los «grandes» como Estados Unidos o Alemania. Y, en fin, las convulsiones que han puesto a sangre y fuego a la ex Yugoslavia, a unos cientos de kilómetros de la Europa «desarrollada», también son expresión de los antagonismos que hoy dividen al planeta.
2. La antigua Yugoslavia es hoy la baza principal de lo que está en juego en las rivalidades entre las grandes potencias del mundo. Es posible que los enfrentamientos y las matanzas que allí están teniendo lugar desde hace dos años hayan encontrado un terreno favorable en los ancestrales antagonismos étnicos que el régimen de cuño estalinista había mantenido sujetos y que volvieron a surgir al hundirse dicho régimen. Pero lo que de verdad ha sido el factor determinante en la agudización de esos antagonismos han sido los sucios cálculos de las grandes potencias. Lo que de verdad abrió la caja de Pandora yugoslava fue el indefectible apoyo dado por Alemania a la secesión de las repúblicas del norte, Eslovenia y Croacia, con la intención de aquel país de abrirse camino hacia el Mediterráneo. Y lo que ha animado directa o indirectamente a Serbia y a sus milicias a dar rienda suelta a la «purificación étnica», en nombre de la «defensa de las minorías», no es otra cosa sino la oposición de los demás Estados europeos así como la de Estados Unidos a dicha ofensiva alemana. La ex Yugoslavia es de hecho una especie de resumen, una ilustración patente y trágica del conjunto de la situación mundial en lo que a conflictos imperialistas se refiere.
3. En primer lugar, los enfrentamientos que están hoy asolando esta parte del mundo son una nueva confirmación de la irracionalidad económica total de la guerra imperialista. Desde hace tiempo, y siguiendo los pasos a la Izquierda comunista de Francia, la Corriente comunista internacional ha puesto de relieve la diferencia fundamental que existe entre las guerras del período ascendente del capitalismo, que tenían una racionalidad real para el desarrollo del sistema, y las del período de decadencia, las cuales lo único que expresan es la absurdez económica total de un modo de producción en la agonía. La agravación de los antagonismos imperialistas se debe en última instancia a una huida ciega de cada burguesía nacional ante la situación totalmente bloqueada de la economía capitalista. Y los conflictos militares no van a aportar la más mínima «solución» a la crisis, ni a la economía mundial en general ni a la de ningún país en particular. Como ya lo decía Internationalisme en 1945, ya no es la guerra la que está al servicio de la economía, sino la economía la que se ha puesto al servicio de la guerra y de sus preparativos.
Este fenómeno no ha hecho más que intensificarse. En el caso de la ex Yugoslavia, ninguno de los protagonistas podrá esperar el menor beneficio económico de su participación en el conflicto. Eso es evidente para todas las repúblicas enfrentadas hoy en la guerra: las destrucciones masivas de medios de producción y de fuerza de trabajo, la parálisis de los transportes y de la actividad productiva, la enorme punción que son las armas en la economía local no van a beneficiar a ninguno de los Estados en presencia. Asimismo, contrariamente a la idea que incluso ha circulado en el medio político proletario, la economía ex Yugoslava totalmente destrozada no podrá transformarse ni mucho menos en mercado solvente para la producción excedentaria de los países industrializados. No son mercados lo que se disputan las grandes potencias en la ex Yugoslavia, sino posiciones estratégicas destinadas a preparar lo que ya es desde hace tiempo la principal actividad del capitalismo decadente: la guerra imperialista en una escala siempre más amplia.
4. La situación en la ex Yugoslavia también confirma un punto que la CCI ya puso de relieve hace tiempo: la fragilidad del edificio europeo. Con sus diferentes instituciones (Organización europea de cooperación económica, la encargada del plan Marshall, la Unión de la Europa occidental fundada en 1949, la Comunidad europea del carbón y del acero que entró en actividad en 1952 y que acabaría convirtiéndose, cinco años más tarde, en Mercado común europeo) el edificio europeo se fue construyendo como instrumento del bloque americano frente a la amenaza del bloque ruso. Ese interés común de los diferentes Estados de Europa occidental frente a esa amenaza (lo cual tampoco impidió los intentos por parte de algunos, como la Francia de De Gaulle, de limitar la hegemonía norteamericana) fue un factor muy poderoso para estimular la cooperación, la económica especialmente, entre esos Estados. Esta cooperación no podía, sin embargo, suprimir las rivalidades económicas entre ellos, pues eso es imposible bajo el capitalismo, pero sí permitió que reinara cierta «solidaridad» frente a la competencia comercial de Japón y de EE.UU. Con el hundimiento del bloque del Este, los cimientos del edificio europeo se han visto sacudidos. Desde entonces, la Unión europea, que el tratado de Maastricht de finales de 1991 declaraba sucesora de la Comunidad económica europea, ya no puede ser considerada instrumento de un bloque occidental que también ha desaparecido. Al contrario, esa estructura se ha convertido en cancha cerrada de los antagonismos imperialistas que hoy han aparecido o se han puesto en primer plano a causa de la desaparición de la antigua configuración del mundo. Eso es lo que han evidenciado los enfrentamientos en Yugoslavia cuando pudimos ver la profunda división entre los Estados europeos, incapaces de construir la más mínima política común frente a un conflicto que empezaba a desarrollarse a sus puertas. La Unión europea podrá quizás servir a sus participantes de muralla contra la competencia comercial de Japón o de EEUU, o de instrumento contra la emigración y contra los combates de la clase obrera. Pero lo que importa es que su componente diplomática y militar es ya objeto de una disputa que va a irse agudizando. Una disputa entre, por un lado, quienes (especialmente Francia y Alemania) quieren que la Unión europea sirva de estructura capaz de rivalizar con la potencia norteamericana (poniendo así las bases de un futuro bloque imperialista) y, por otro, los aliados de Estados Unidos (esencialmente Gran Bretaña y Holanda), los cuales conciben su presencia en las instancias de decisión como medio para frenar tal tendencia([1]).
5. La evolución del conflicto balcánico ha venido a ilustrar también otra de las características de la situación mundial: las dificultades para que se forme un nuevo sistema de bloques imperialistas. La tendencia hacia ese nuevo sistema ha aparecido desde que se desmoronó el bloque del Este, como la CCI lo ha venido afirmando desde entonces. La aparición de un candidato a la dirección de un nuevo bloque imperialista, rival del dirigido por EE.UU., se confirmó rápidamente con el avance por parte de Alemania de sus posiciones en Europa central y en los Balcanes, aun cuando su libertad de maniobra militar y diplomática está limitada por la herencia de la derrota en la IIª Guerra mundial. El ascenso de Alemania se ha apoyado ampliamente en su poder económico y financiero, pero también ha podido beneficiarse del apoyo de su viejo cómplice en la CEE, Francia (acción concertada respecto a la Unión europea, creación de un cuerpo de ejército común, etc). Yugoslavia ha puesto, sin embargo, de relieve la cantidad de contradicciones que dividen a ese tándem: mientras que Alemania ha otorgado un apoyo sin falla a Eslovenia y a Croacia, Francia ha mantenido durante largo tiempo una política pro serbia, alineándose en un principio con la postura de Gran Bretaña y de EEUU, lo que ha permitido a esta potencia meter una cuña en la alianza privilegiada entre los dos principales países europeos. Francia y Alemania han hecho todo lo posible para que el sangriento embrollo yugoslavo no acabe comprometiendo su cooperación como se ha visto con el apoyo del Bundesbank al franco francés cada vez que éste ha sufrido ataques especulativos. Pero resulta cada vez más evidente que Alemania y Francia no ponen las mismas esperanzas en su alianza. Alemania, por su potencia económica y su posición geográfica, aspira al liderazgo de una «Gran Europa», que sería el eje central de un nuevo bloque imperialista. La burguesía francesa, aunque esté de acuerdo para que la estructura europea desempeñe ese papel, no quiere contentarse con la plaza de segundón que en fin de cuentas le propone en su alianza su poderoso vecino del Este, cuya potencia ha podido comprobar desde el año 1870. Por eso Francia no está interesada en un desarrollo demasiado importante de la potencia militar de Alemania (acceso al Mediterráneo, adquisición del arma nuclear, en especial). Si Alemania siguiera aumentando su poderío militar, las bazas que Francia posee todavía para intentar mantener cierta igualdad con su vecina para dirigir Europa y atribuirse el mando de la oposición a la hegemonía norteamericana, perderían su valor. La reunión de París presidida por Mitterrand de marzo del 93 entre Vance, Owen y Milosevic ha ilustrado una vez más esta realidad. En resumen, el crecimiento significativo de las capacidades militares de Alemania es una de las condiciones para que vuelva a hacerse un nuevo reparto del mundo entre dos bloques imperialistas. Y esto significaría una seria amenaza de dificultades entre los dos países europeos candidatos al liderazgo de un nuevo bloque. El conflicto en lo que fue Yugoslavia ha venido a confirmar que la tendencia hacia la reconstitución de un nuevo bloque, que la desaparición del bloque del Este puso al orden del día en 1989, no es algo que pueda llegar a realizarse con toda seguridad: la situación geopolítica específica de las dos burguesías que pretenden ser los principales protagonistas de esa reconstitución viene a añadirse a las dificultades generales propias de este período de descomposición social, en el cual se agudizan las tendencias a «cada uno para sí» de cada Estado.
6. Y el conflicto en la ex Yugoslavia ha venido a confirmar otra de las características principales de la situación mundial: la eficacia limitada de la operación «Tempestad del desierto» de 1991, destinada a afirmar el liderazgo de los Estados Unidos sobre el mundo entero. Como la CCI lo afirmó en aquel entonces, el principal objetivo de esa operación de gran envergadura no era el régimen de Sadam Husein ni tampoco otros países de la periferia que hubieran tenido la tentación de imitar a Irak. Para EEUU se trataba ante todo de afianzar y recordar su papel de «gendarme del mundo» ante las convulsiones resultantes del hundimiento del bloque ruso y obtener la obediencia de las demás potencias occidentales, a las cuales, una vez desaparecida la amenaza del Este, se les subían los humos. Pocos meses después de la guerra del Golfo, el inicio de las hostilidades en Yugoslavia ha venido a ilustrar el hecho de que esas mismas potencias, especialmente Alemania, estaban decididas a hacer prevalecer sus intereses imperialistas a expensas de los de Estados Unidos. Este país ha conseguido, desde entonces, poner en evidencia la impotencia de la Unión europea en una situación que es incumbencia de ella, y el desconcierto que impera en sus filas, incluso entre los mejores aliados, Francia y Alemania. Pero no por ello, EEUU ha logrado contener realmente los avances de los demás imperialismos, especialmente el de Alemania, la cual ha alcanzado más o menos los fines que se había propuesto en la ex Yugoslavia. Este fracaso de Estados Unidos es, desde luego, muy grave para la primera potencia mundial, pues no hará sino animar a numerosos países, en todos los continentes, a aprovecharse de la nueva situación para soltar algo las amarras con las que los ha tenido sujetos el Tío Sam desde hace décadas. Por eso no ha cesado el activismo estadounidense en torno a Bosnia después de haber hecho alarde de su fuerza militar con su masivo y espectacular despliegue «humanitario» en Somalia y la prohibición del espacio aéreo del sur irakí.
7. Esa última operación militar ha venido a confirmar también una serie de realidades que la CCI ha puesto de relieve anteriormente. Ha ilustrado el hecho de que el verdadero objetivo de EEUU en esa parte del mundo no es ni mucho menos Irak, por la sencilla razón de que lo que los Estados Unidos han hecho es reforzar el régimen de Sadam tanto dentro como fuera del país. El verdadero objetivo de esa reciente operación en el sur irakí son los «aliados» de EEUU, a quienes ha intentado arrastrar una vez más en la aventura con mucho menos éxito que en 1991 (el tercer compinche de la «coalición», Francia, se ha limitado esta vez a mandar aviones de reconocimiento). Esa operación ha sido, además, un mensaje dirigido a Irán cuya potencia militar en ascenso viene acompañada de un estrechamiento de lazos con algunos países europeos, Francia especialmente. Y como Kuwait ya no tenía nada que ver en el asunto esta vez, la operación ha venido a confirmar también que la guerra del Golfo no se debió a un problema de precio de petróleo o de salvaguarda para EEUU de su «renta petrolera» como lo afirmaban los izquierdistas e incluso, en un momento dado, ciertos grupos del medio proletario. Si la potencia norteamericana está interesada en conservar y reforzar su imperio sobre Oriente Medio y sus campos petrolíferos no es fundamentalmente por razones comerciales o puramente económicas. Es ante todo para estar capacitado, por si acaso, para privar a sus rivales japonés y europeos de sus abastecimientos en una materia prima esencial para la economía desarrollada y más todavía para cualquier iniciativa militar (materia prima de la que, dicho sea de paso, dispone en abundancia el principal aliado de Estados Unidos, Gran Bretaña).
8. Y es así como los acontecimientos recientes han confirmado que, frente a un caos y una tendencia a «cada uno para sí» cada vez más agudos y al fortalecimiento de sus nuevos rivales imperialistas, la primera potencia mundial deberá echar mano cada día más de la fuerza militar para guardar su supremacía. No faltan los terrenos potenciales de enfrentamiento y se irán multiplicando. Ya hoy, el subcontinente indio, dominado por el antagonismo entre India y Pakistán, es cada día más uno de esos terrenos. De ello son testimonio los incesantes enfrentamientos entre comunidades religiosas en India, brutales choques que aunque son también testimonio de la descomposición, son azuzados por aquel antagonismo. De igual modo, Extremo Oriente es hoy escenario de maniobras imperialistas de amplitud como el acercamiento entre China y Japón (sellada por la visita del emperador a Pekín por primera vez en la historia). Es más que probable que esta tendencia se confirmará:
– al no existir ya contencioso alguno entre China y Japón;
– porque ambos países tienen un contencioso con Rusia: trazado de la frontera ruso-china y el problema de las islas Kuriles;
– porque esta incrementándose la rivalidad entre EEUU y Japón en torno al Sureste de Asia y el Pacífico;
– por estar «condenada» Rusia, por mucho que eso avive las resistencias de los «conservadores» contra Yeltsin, a la alianza con EEUU a causa precisamente de la importancia de su armamento atómico, cuyo paso al servicio de otra alianza, Estados Unidos no toleraría.
Los antagonismos que enfrentan la primera potencia mundial a sus ex aliados ni siquiera dejan de lado al resto de las Américas. El objetivo de las repetidas intentonas golpistas contra Carlos Andrés Pérez en Venezuela, al igual que la creación de la ANALC (o NAFTA, Asociación norteamericana de libre cambio entre EEUU, México y Canadá), más allá de sus causas o implicaciones económicas y sociales, ha sido el de poner coto a las pretensiones de incremento de influencia de ciertos estados europeos. La perspectiva mundial está caracterizada por lo tanto, en el plano de las tensiones imperialistas, por un incremento ineluctable de éstas con el uso creciente de la fuerza militar por parte de EEUU. Y no será la reciente elección del demócrata Clinton lo que vaya a cambiar esa tendencia, sino todo lo contrario. Hasta ahora, las tensiones se han desarrollado esencialmente como consecuencia del desmoronamiento del antiguo bloque del Este. Pero cada día más se verán agravadas por la caída catastrófica en la crisis mortal de la economía capitalista.
La evolución de la crisis económica
9. El año 1992 se ha caracterizado por una agravación considerable de la situación económica mundial. En especial, la recesión abierta se ha ido generalizando hasta alcanzar a los países que la habían evitado en un primer tiempo, como Francia y entre los más sólidos como Alemania e incluso Japón. Si ya, como decíamos, la elección de Clinton significa continuación, e incluso acentuación, de la política de la primera potencia mundial en el ruedo imperialista, también es signo de que se ha acabado todo un período en la evolución de la crisis y de las políticas de la burguesía para encararla. La elección de Clinton rubrica la quiebra definitiva de las «reaganomics» que tan alocadas esperanzas había provocado en las filas de la clase dominante y bastantes ilusiones entre los proletarios. Hoy, en los discursos burgueses, ha desparecido la menor referencia a las míticas virtudes de la «desregulación» y del «menos Estado». Incluso hombres políticos pertenecientes a fuerzas políticas que habían sido las misioneras del catecismo «reaganomics», como Major en Gran Bretaña, admiten hoy, frente a la acumulación de dificultades de la economía, la necesidad de «más Estado» en ella.
10. Los «años Reagan», con la prórroga de los «años Bush» nunca significaron que se hubiera invertido de verdad la tendencia histórica propia de la decadencia del capitalismo, que es el reforzamiento del capitalismo de Estado. Durante todo ese período, medidas como el aumento masivo de los gastos militares, el rescate del sistema de cajas de ahorro por el Estado federal (que costó 1 billón de $ del presupuesto) o la baja voluntarista de los tipos de interés por debajo de la tasa de inflación no fueron ni más ni menos que un incremento significativo de la intervención del Estado en la economía de la primera potencia mundial. En realidad, sean cuales sean los temas ideológicos empleados o la manera de emplearlos, la burguesía no podrá nunca renunciar, en este período de decadencia, a echar mano del Estado para reunir los trozos de una economía que tiende a hacerse añicos por todas partes, para intentar hacer trampa con las propias leyes capitalistas, siendo además el Estado la única instancia que pueda hacerlo, especialmente mediante la máquina de billetes. Sin embargo, a causa de:
– la agravación de la crisis económica mundial;
– el nivel crítico alcanzado por el desmoronamiento de ciertos sectores cruciales de la economía norteamericana (sistemas de salud y de educación, infraestructuras y equipamiento, investigación...) favorecido por la política «liberal» a ultranza de Reagan y compañía;
– la explosión inverosímil de la especulación en detrimento de las inversiones productivas, animada también por las «reaganomics»;
el Estado federal está obligado a intervenir más abiertamente y sin tapujos, en la economía. Por eso, el significado de la llegada al poder ejecutivo estadounidense del demócrata Clinton no puede limitarse a puros imperativos ideológicos. Estos imperativos no son nada desdeñables, especialmente para favorecer una mayor adhesión de la población de Estados Unidos a la política imperialista de la burguesía. Pero, mucho más fundamentalmente, el «New Deal» clintoniano procede de la necesidad de reorientar significativamente la política de la burguesía del país, una reorientación que Bush, demasiado relacionado con la política anterior, tenía dificultades para llevarla a cabo.
11. Esa reorientación política, contrariamente a las promesas del candidato Clinton, no va a frenar, ni mucho menos, la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera, a la cual las necesidades de la propaganda califica de «clase media». Los cientos de millones de dólares de economías que Clinton anunció a finales de febrero, son un aumento considerable de la austeridad destinada a aliviar el déficit federal colosal y a mejorar la competitividad de la producción norteamericana en el mercado mundial. Esta política se enfrenta, sin embargo, a límites infranqueables. La reducción del déficit presupuestario, y eso en caso de que consigan realizarla, no hará más que acentuar las tendencias al freno de una economía drogada por ese mismo déficit durante casi diez años. Ese freno, al reducir las entradas fiscales (a pesar del aumento previsto de impuestos) acabará agravando todavía más el déficit. Y así, sean cuales sean las medidas aplicadas, la burguesía estadounidense se ve ante un atolladero: en lugar de un relanzamiento de la economía y una reducción de la deuda (sobre todo la del Estado), está condenada, en un plazo que no podrá ser muy lejano, a un nuevo freno de la economía y a una agravación irreversible de su endeudamiento.
12. El callejón sin salida en que está metida la economía americana no es sino la expresión del que se encuentra el conjunto de la economía mundial. Todos los países están cada día más atenazados entre la caída de la producción, por un lado, y la explosión de la deuda por otro (especialmente la del Estado). Esa es la expresión más patente de la crisis de sobreproducción irreversible en la que se está hundiendo el modo de producción capitalista desde hace dos décadas. Sucesivamente, la explosión de la deuda del Tercer mundo, tras la recesión de 1973-74, luego la de la deuda norteamericana (tanto interna como externa) tras la recesión de 1981-82, permitieron que la economía mundial limitara las manifestaciones directas, y sobre todo ocultara las evidencias, de la sobreproducción. Hoy, las medidas draconianas que se dispone a aplicar la burguesía USA significan la entrada en vía muerta de la «locomotora» norteamericana que había arrastrado a la economía mundial en los años 80. El mercado interno de Estados Unidos se está cerrando cada día más y de modo irreversible. Y si no es gracias a una mejor competitividad de las mercancías made in USA, el cierre se hará mediante un incremento sin precedentes del proteccionismo, del que Clinton, en cuanto subió al poder, ya ha dado alguna idea (aumento de aranceles para los productos agrícolas, el acero, los aviones, bloqueo de los mercados públicos...). Por lo tanto, la única perspectiva que tiene ante sí el mercado mundial es la de un estrechamiento creciente e irremediable. Y eso tanto más porque está enfrentado a una crisis catastrófica del crédito, crisis plasmada en las quiebras bancarias cada día más numerosas: a fuerza de abusar hasta el delirio del endeudamiento, el sistema financiero internacional está al borde de la explosión, la cual acabaría precipitando, en una auténtica Apocalipsis, el desplome de los mercados y de la producción.
13. Otro factor que viene a agravar el estado de la economía mundial es el caos creciente que está cundiendo en las relaciones internacionales. Cuando el mundo vivía bajo la campana de los dos gigantes imperialistas, la necesaria disciplina que debían respetar los aliados dentro de cada bloque no sólo se plasmaba en lo militar y diplomático, sino también en lo económico. En el caso del bloque occidental, mediante estructuras como la OCDE, el FMI, el G7, los aliados, que eran además los principales países avanzados, habían establecido, bajo la batuta del jefe americano, una coordinación de sus políticas económicas y un modus vivendi para contener sus rivalidades comerciales. Hoy, la desaparición del bloque occidental, consecuencia del desmoronamiento del oriental, ha asestado un golpe decisivo a esa coordinación, por mucho que sigan existiendo las antiguas estructuras, dejando cancha libre a la agudización del «cada uno por su cuenta» en las relaciones económicas. Concretando, las guerras comerciales van a seguir desencadenándose con mayor violencia, de modo que agravarán todavía más las dificultades y la inestabilidad de la economía mundial que las habían originado. Eso es lo que plasma la parálisis actual en las negociaciones del GATT. Éstas debían oficialmente servir para limitar el proteccionismo entre los «socios» favoreciendo así los intercambios mundiales y, por ende, la producción de las economías nacionales. El que esas negociaciones se hayan convertido en una merienda de hienas, en las que los antagonismos imperialistas se superponen a las simples rivalidades comerciales, acabará provocando el resultado inverso: mayor desorganización en los intercambios, incremento de las dificultades de las economías nacionales.
14. Así, la gravedad de la crisis ha alcanzado, en este inicio de la última década del milenio, un grado cualitativamente superior a todo lo que el capitalismo había conocido hasta hoy. El sistema financiero mundial camina al borde del abismo con el riesgo permanente de precipitarse en él. La guerra comercial se va a desatar a escalas nunca antes vistas. Y el capitalismo no va a encontrar nuevas «locomotoras» para sustituir la norteamericana hoy pura chatarra. En especial, los miríficos mercados que según parece iban a ser los países antiguamente dirigidos por regímenes estalinistas no habrán existido más que en la imaginación calenturienta de algunos sectores de la clase dominante (y también, hay que decirlo, de algunos grupos del medio proletario). El destartalamiento sin esperanzas de esas economías, la sima insondable que son para cualquier intento de inversión que se proponga enderezarlas, las convulsiones políticas que agitan a la clase dominante y que intensifican más la catástrofe económica, todos esos elementos indican que están hundiéndose en una situación parecida a la del Tercer mundo, de modo que, lejos de llegar a ser un balón de oxigeno para las economías más desarrolladas, acabarán siendo un fardo cada día más pesado para ellas. Y en fin, aunque en dichas economías desarrolladas la inflación pueda ser contenida como hasta ahora está ocurriendo, eso no es expresión ni mucho menos de que hayan superado las dificultades económicas que la originan. Es, al contrario, la expresión de la reducción dramática de los mercados que ejerce una poderosa presión a la baja en el precio de las mercancías. Las expectativas de la economía mundial son pues la de una caída creciente de la producción con el abandono en el trastero de una parte cada vez más importante del capital invertido (quiebras en cadena, desertización industrial, etc.) y una reducción drástica del capital variable, lo cual significa, para la clase obrera, además de los ataques en aumento contra todos los aspectos del salario, despidos masivos, un aumento sin precedentes del desempleo.
Las perspectivas del combate de clase
15. Los ataques capitalistas de toda índole que hoy se desencadenan, y no harán sino acentuarse, están golpeando a un proletariado sensiblemente debilitado durante los tres últimos años, un debilitamiento que ha afectado tanto a su conciencia como a su combatividad.
Fue el hundimiento de lo regímenes estalinistas de Europa y la dislocación de todo el bloque del Este a finales de 1989 lo que ha sido el factor esencial del retroceso de la conciencia en el proletariado. La identificación, por todos los sectores de la burguesía, durante medio siglo, de esos regímenes con el «socialismo», el que esos regímenes no hayan caído bajo los golpes de la lucha de la clase obrera, sino como consecuencia de la implosión de su economía, ha permitido que se haya dado rienda suelta a unas campañas masivas sobre la «muerte del comunismo», sobre la «victoria definitiva de la economía liberal» y de la «democracia», sobre la perspectiva de un «nuevo orden mundial» hecho de paz, prosperidad y respeto del «Derecho». Cierto es que la gran mayoría de los proletarios de las grandes concentraciones industriales hacía ya mucho tiempo que habían dejado de hacerse ilusiones sobre los pretendidos «paraísos socialistas». Pero la estrepitosa y vergonzante desaparición de los regímenes estalinistas ha asestado, sin embargo, un duro golpe a la idea de que pueda existir en este mundo otra cosa que el sistema capitalista, y que la acción del proletariado pueda conducir a una alternativa a este sistema. Y ese golpe a la conciencia en la clase obrera se ha agravado con la explosión de la URSS tras el golpe fallido de agosto de 1991, una explosión que ha afectado al país que había sido escenario de la revolución proletaria de principios de siglo.
Por otro lado, la crisis del Golfo a partir del verano del 90, la operación «Tempestad del desierto» a principios del 91, engendraron un profundo sentimiento de impotencia entre los proletarios, los cuales se veían totalmente incapaces de actuar o influenciar en unos acontecimientos de cuya gravedad eran conscientes, pero que parecían ser de la incumbencia exclusiva de «los de arriba». Este sentimiento ha contribuido poderosamente en el debilitamiento de la combatividad obrera en un contexto en el que tal combatividad había quedado alterada, aunque en menor grado, por los acontecimientos del Este del año anterior. Y ese debilitamiento de la combatividad se ha visto agravado por la explosión de la URSS como también por el desarrollo en el mismo momento de los enfrentamientos en lo que fuera Yugoslavia.
16. Los acontecimientos que se han precipitado tras el desmoronamiento del bloque del Este, aportando, sobre una serie de temas, un mentís a las campañas burguesas de 1989, han minado una parte de las mentiras con las que se había abrumado a la clase obrera. La crisis y la guerra del Golfo empezaron ya desmintiendo decisivamente las ilusiones sobre la «era de paz» que se iba a instaurar y que Bush había proclamado cuando se desplomó su rival imperialista del Este. Además, el comportamiento criminal de la «gran democracia» americana y de sus secuaces, las matanzas perpetradas sobre soldados irakíes y la población civil le han quitado la careta a las mentiras sobre la «superioridad» de la «democracia», sobre la victoria del «derecho de las naciones» y los «derechos humanos». En fin, la agravación catastrófica de la crisis, la recesión abierta, las quiebras, las pérdidas registradas por empresas consideradas más prósperas, los despidos masivos en todos los sectores y especialmente en dichas empresas, la inexorable subida del desempleo, expresiones todas de las contradicciones insuperables con que tropieza la economía capitalista, están desmintiendo una tras otra todas las patrañas sobre la «prosperidad» del sistema capitalista, sobre su capacidad para superar las mismas dificultades que provocaron el desplome de su rival pretendidamente «socialista». La clase obrera no ha digerido todavía todos los golpes que recibió en su conciencia en el período precedente. En especial, la idea de que pueda existir una alternativa al capitalismo no se desprende automáticamente de la comprobación creciente de la quiebra del sistema, pudiendo muy bien desembocar en desesperanza. En el seno de la clase, sin embargo, se están desarrollando las condiciones de un rechazo de las mentiras de la burguesía y de un cuestionamiento en profundidad.
17. La reflexión en la clase obrera está produciéndose en un momento en el que se acumulan los ataques capitalistas y en el que la brutalidad de éstos la obligan a despertarse de la somnolencia que la ha invadido en los últimos años. Una tras otra, ha habido:
– la explosión de combatividad obrera en Italia durante el otoño de 1992, una combatividad que no se ha apagado desde entonces;
– en un menor grado, pero significativo, las manifestaciones masivas de obreros ingleses durante el mismo período ante el anuncio del cierre de la mayoría de las minas;
– la combatividad expresada por los proletarios de Alemania al final de este invierno, consecuencia de los despidos masivos, sobre todo en lo que ha sido uno de los símbolos de la industria capitalista, el Rhur;
– otras manifestaciones de combatividad obrera, de menor envergadura pero que se han multiplicado en varios países de Europa, particularmente en España, frente a planes de austeridad cada vez más draconianos;
esas expresiones de la combatividad han evidenciado que el proletariado está soltándose de las amarras que lo tenían agarrotado desde hace cuatro años, que se está liberando de la parálisis que le hizo soportar sin reaccionar los ataques de la burguesía. Es así como la situación actual se distingue fundamentalmente de la que habíamos descrito en nuestro anterior congreso en el cual teníamos que hacer constar que: «... los aparatos de izquierda de la burguesía han intentado desde hace varios meses lanzar movimientos de lucha prematuras para entorpecer la reflexión (en el seno del proletariado) y sembrar más confusión en las filas obreras». El ambiente de impotencia que ha imperado en la mayoría de los proletarios y que ha favorecido las maniobras de la burguesía de provocar luchas minoritarias abocadas al aislamiento está dejando el sitio a la voluntad de enfrentarse a la burguesía y responder con determinación a sus ataques.
18. Así, desde ahora ya, el proletariado de los principales países industriales está levantando cabeza confirmándose así lo que la CCI no ha dejado de decir: «El proletariado mundial sigue teniendo en sus manos las llaves del futuro» y anunciaba con confianza: «Y es precisamente porque el curso histórico no ha sido trastornado, y la burguesía no ha logrado con sus múltiples campañas y maniobras asestar una derrota decisiva al proletariado de los países avanzados y encuadrarlo tras sus banderas, por lo que el retroceso sufrido por éste, tanto en su conciencia como en su combatividad, será necesariamente superado.». Sin embargo, la reanudación del combate de clase se anuncia difícil. Las primeras tentativas del proletariado desde el atoño del 92 evidencian que todavía está sufriendo el peso del retroceso. En gran parte, la experiencia, las lecciones adquiridas durante las luchas de mediados de los años 80 no han sido repropiadas por la mayoría de los obreros. La burguesía, en cambio, sí que ha dado pruebas ya de que había sacado las lecciones de los combates anteriores:
– montando, desde hace ya tiempo, una serie de campañas para que los obreros pierdan confianza en su identidad de clase, especialmente las campañas antifascistas y antiracistas así como otras campañas cuyo objetivo es saturarles el cerebro con el nacionalismo;
– anticipándose con celeridad, gracias a los sindicatos, a las expresiones de combatividad;
– radicalizando el lenguaje de esos órganos de encuadramiento de la clase obrera;
– dando de entrada, cuando y donde sea necesario como en Italia, un papel de primer plano al sindicalismo de base;
– organizando o preparando, en cierto número de países, la salida del gobierno de los partidos «socialistas» para que éstos hagan mejor el papel en la oposición;
– procurando evitar, mediante una planificación internacional de sus ataques, un desarrollo simultáneo de luchas obreras en diferentes países;
– organizando un black-out sistemático de éstas.
Además, la burguesía ha sido capaz de utilizar el retroceso de la conciencia en la clase para introducir falsos objetivos y reivindicaciones en las luchas obreras (reparto del trabajo, «derechos sindicales», defensa de la empresa, etc.)
19. Pero, más en general, al proletariado le espera un largo camino que recorrer antes de ser capaz de afirmar su perspectiva revolucionaria. Tendrá que desmontar todas las clásicas trampas que, en su andadura, le tenderán sistemáticamente todas las fuerzas de la burguesía. Y al mismo tiempo tendrá que enfrentarse a todo ese veneno que la descomposición está inoculando en las filas obreras, veneno que utilizará cínicamente una clase dominante cuya capacidad de maniobra contra su enemigo mortal no se verá afectada por las dificultades políticas debidas a la descomposición:
– la atomización, el «arreglárselas» individualmente, el «cada cual a lo suyo», todo lo que tiende a minar la solidaridad y la identidad de clase y que, incluso en momentos de combatividad, favorecerá el corporativismo;
– la desesperanza, la ausencia de perspectiva que va a seguir pesando, aunque a la burguesía ya no se le presente una ocasión como la del desplome del estalinismo;
– el proceso de lumpenización causado por el ambiente en el que el paro masivo y de larga duración tiende a separar a una parte importante de desempleados, especialmente los más jóvenes, del resto de su clase;
– el incremento de la xenofobia, incluso en sectores obreros de cierta importancia, que, además, tendrá como consecuencia el retorno de las campañas antiracistas y antifascistas, destinadas no sólo a dividir a la clase obrera, sino también a arrastrarla tras la defensa del Estado democrático;
– las revueltas urbanas, ya sean espontáneas o provocadas por la burguesía (como así ocurrió con las de Los Ángeles en la primavera del 92), que serán utilizadas por la clase dominante para sacar al proletariado de su terreno de clase;
– las diferentes manifestaciones de la putrefacción de la clase dominante, la corrupción y la gansterización de su aparato político, lo cual, aunque sí hacen tambalear su crédito ante los obreros, también sirven para montar campañas de diversión a favor de un Estado «limpio» o «verde»;
– el espectáculo de la barbarie inmensa en la que se hunde no sólo el Tercer mundo sino incluso una parte de Europa, como la ex Yugoslavia, lo cual es campo abonado para todo tipo de campañas «humanitarias» cuyo objetivo es, primero, culpabilizar a los obreros, hacerles aceptar la degradación de sus propias condiciones de vida, pero también, justificándolas, tapar con tupido y púdico velo las acciones imperialistas de las grandes potencias.
20. Este último aspecto de la situación actual pone de relieve la complejidad de la cuestión de la guerra como factor en la concientización del proletariado. Esta complejidad ya ha sido analizada por las organizaciones comunistas en el pasado, y en particular por la CCI. En lo esencial, la complejidad estriba en que, aunque es cierto que la guerra es una de las expresiones de mayor importancia de la decadencia del capitalismo, símbolo de lo absurdo de un sistema agonizante e indicador de la necesidad de derrocarlo, su impacto en la conciencia en la clase obrera depende estrechamente de las circunstancias en las que se desencadena. La guerra del Golfo de hace dos años, por ejemplo, fue una contribución importante para que los obreros de los países avanzados (implicados casi todos ellos en dicha guerra, directa o indirectamente) superaran las ilusiones sembradas por la burguesía el año anterior, lo cual sirvió para esclarecer la conciencia de los proletarios. La guerra en la ex Yugoslavia, en cambio, no ha contribuido en nada para esclarecer la conciencia en el proletariado, y eso lo confirma el que la burguesía ni siquiera se ha sentido obligada a organizar manifestaciones pacifistas, y eso que varios países avanzados, Francia y Gran Bretaña por ejemplo, ya han mandado allá miles de hombres. Lo mismo ocurre con la intervención masiva del gendarme USA en Somalia. Aparece así evidente que cuando el juego sucio del imperialismo puede ocultarse tras cortinas «humanitarias», o sea mientras puede presentar sus intervenciones guerreras como algo destinado a aliviar a la humanidad de las calamidades resultantes de la descomposición capitalista, entonces resulta imposible que las grandes masas obreras puedan aprovecharse de la ocasión, en el período actual, para reforzar su conciencia y su determinación de clase. No podrá la burguesía, sin embargo, ocultar, en todas las circunstancias, el rostro criminal de su guerra imperialista con la careta de las «buenas obras». La inevitable agravación de los antagonismos entre las grandes potencias las obligará con o sin pretexto «humanitario» (como se vio en la guerra del Golfo) a intervenir de modo cada vez más directo, masivo y asesino, lo cual es, en fin de cuentas, una de las principales características de todo el período de decadencia del capitalismo. Y esto acabará abriéndoles los ojos a los proletarios sobre lo que de verdad hoy está en juego. Con la guerra ocurre como con las demás expresiones del atolladero capitalista: cuando se deben específicamente a la descomposición del sistema, aparecen hoy como un obstáculo a la toma de conciencia en la clase; sólo cuando son una manifestación general de la decadencia del capitalismo pueden ser un factor positivo en dicha concientización. Esta posibilidad se irá haciendo cada día más realizable a medida que la gravedad de la crisis y de los ataques burgueses, al igual que el desarrollo de las luchas obreras, permitan a las masas proletarias identificar la estrecha relación que hay entre el atolladero en que se encuentra la economía capitalista y su caída en la mayor de las barbaries guerreras.
21. Es así como la evidencia de la crisis mortal del modo de producción capitalista, expresión primera de su decadencia, las terribles consecuencias que acarreará para todos los sectores de la clase obrera, la necesidad para ésta de entablar su lucha contra esas consecuencias (lucha que, por cierto, ya ha iniciado), todo ello va a ser un poderoso factor de toma de conciencia. La agravación de la crisis hará aparecer con mayor claridad que la tal crisis no se debe a una «mala gestión» y que los burgueses «virtuosos» y los Estados «limpios» son tan incapaces como los otros para superarla, pues la crisis es la expresión del mortal callejón sin salida en que está metido el capitalismo entero. El despliegue masivo de los combates obreros va a ser un eficaz antídoto contra los miasmas de la descomposición, permitiendo superar progresivamente, mediante la solidaridad de clase que esos combates llevan en sí, la atomización, el «cada uno para sí» y todas las divisiones que lastran al proletariado entre categorías, gremios, ramos, entre emigrantes y «del país», entre desempleados y quienes tienen un empleo. A causa de los efectos de la descomposición, los obreros en paro no pudieron, con pocas excepciones, entrar en lucha durante la década pasada, contrariamente a lo que sucedió en los años 30. Y contrariamente a lo podía preverse, tampoco podrán en el futuro desempeñar un papel de vanguardia comparable al de los soldados en la Rusia de 1917. Pero el desarrollo masivo de las luchas proletarias sí permitirá que los obreros en paro, sobre todo en las manifestaciones callejeras, se unan al combate general de su clase. Y esto será tanto más posible porque, entre ellos, la proporción de quienes ya han tenido una experiencia de trabajo asociado y de lucha en el lugar de trabajo será cada día mayor. Más en general, el desempleo ya no es un problema «particular» de quienes carecen de trabajo, sino que es algo que está afectando y que concierne a la clase obrera entera pues aparece ya como la trágica expresión de la evidencia cotidiana que es la bancarrota histórica del capitalismo. Por eso, los combates venideros permitirán al proletariado como un todo tomar plena conciencia de esa bancarrota.
22. Y también, y sobre todo, gracias a esos combates contra los ataques incesantes a sus condiciones de vida, el proletariado deberá superar las secuelas del hundimiento del estalinismo, pues este acontecimiento ha significado un golpe de una extrema violencia contra la comprensión misma de su perspectiva, contra la conciencia de que pueda existir una alternativa revolucionaria a la sociedad capitalista moribunda. Esos futuros combates «volverán a dar confianza a la clase obrera, le recordarán que ella es, ya desde ahora, una fuerza considerable en la sociedad y permitirán a una masa cada día mayor de obreros volver a encarar la perspectiva del derrocamiento del capitalismo.» («Resolución sobre la situación internacional», Revista internacional nº 70, marzo de 1992). Cuanto más presente esté esa perspectiva en la conciencia obrera, tantas más posibilidades tendrá la clase para desmontar las trampas de la burguesía, para desarrollar con plenitud sus luchas, para apropiarse de ellas en sus manos, para extenderlas, para generalizarlas. Para desarrollar esa perspectiva, la clase obrera no sólo tiene ante sí la obligación de recuperarse de la desorientación sufrida en el período reciente y volver a hacer suyas las lecciones de sus combates de los años 80; tendrá que reanudar el hilo histórico de sus tradiciones comunistas. La importancia primordial de ese desarrollo de su conciencia no hace sino subrayar la enorme responsabilidad que incumbe a la minoría revolucionaria en el período actual. Los comunistas deben ser parte activa de todos los combates de clase, para impulsar sus potencialidades, favorecer lo mejor posible la recuperación de la conciencia del proletariado corroída por el hundimiento del estalinismo, contribuir en el retorno de la confianza en sí mismo y poner en evidencia la perspectiva revolucionaria que esos combates contienen implícitamente. Eso debe acompañarse de la denuncia de la barbarie militarista del capitalismo decadente y, más globalmente, de la permanente advertencia contra la amenaza que este sistema en descomposición hace planear sobre la supervivencia misma de la humanidad. La intervención decidida de la vanguardia comunista es la condición indispensable para el éxito definitivo del combate de la clase proletaria.
CCI
[1] Se comprueba así una vez más que los antagonismos imperialistas no recubren automáticamente las rivalidades comerciales. Es cierto que, tras el hundimiento del bloque del Este, el mapa imperialista mundial está hoy en mayor correspondencia con las rivalidades comerciales, lo cual permite a un país como EEUU utilizar, en las negociaciones del GATT por ejemplo, su potencia económica y comercial como instrumento de chantaje contra sus ex aliados. La CEE podía ser un instrumento del bloque imperialista dominado por la potencia norteamericana y favorecer a la vez la competencia comercial de sus miembros contra esa potencia. De igual modo, países como Gran Bretaña y Holanda pueden perfectamente apoyarse hoy en la Unión europea para hacer valer sus intereses comerciales frente a Estados Unidos aún siendo los representantes de los intereses imperialistas de EEUU en Europa.
Vida de la CCI:
¿Quién podrá cambiar el mundo? II - El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria
- 4615 reads
En la primera parte de este artículo despejábamos las razones por las cuales el proletariado es la clase revolucionaria en la sociedad capitalista. Vimos por qué es la única fuerza capaz, al instaurar una nueva sociedad liberada de la explotación y capaz de satisfacer plenamente las necesidades humanas, de resolver las contradicciones insolubles que están socavando el mundo actual. Esta capacidad del proletariado, ya puesta en evidencia desde el siglo pasado, especialmente por la teoría marxista, no es el simple resultado del grado de miseria y opresión que sufre cotidianamente. Tampoco se basa, ni mucho menos, en no se sabe qué «inspiración divina» que convertiría al proletariado en el «Mesías de los tiempos modernos», como así pretenden que sería el «mensaje marxista» algunos ideólogos burgueses. Esa capacidad se basa en condiciones muy concretas y materiales: el lugar específico que ocupa la clase obrera en las relaciones de producción capitalistas, su estatuto de productor colectivo de lo esencial de la riqueza social y de clase explotada por esas mismas relaciones de producción. Ese lugar ocupado en el capitalismo no permite a la clase obrera, contrariamente a otras clases y capas explotadas que subsisten en la sociedad (como el pequeño campesinado por ejemplo), aspirar a una vuelta atrás. La obliga a mirar hacia el porvenir, hacia la abolición del salariado y la edificación de la sociedad comunista.
Todos esos elementos no son nuevos. Forman parte del patrimonio clásico del marxismo. Sin embargo, uno de los medios más pérfidos con los que la ideología burguesa intenta desviar al proletariado de su proyecto comunista, es la de convencerlo que estaría en vías de extinción, cuando no que ya ha desparecido. La perspectiva revolucionaria a lo mejor tenía sentido cuando los obreros industriales eran la inmensa mayoría de los asalariados, pero con la reducción actual de esa categoría, tal perspectiva ha caducado. Hay que reconocer que semejantes discursos no sólo hacen mella en los obreros menos conscientes, sino también en algunos grupos que se reivindican del comunismo. Razón de más para luchar con firmeza contra tales cuentos.
La pretendida desaparición de la clase obrera
Las «teorías» burguesas sobre la «desaparición del proletariado» ya vienen de lejos. Durante algunas décadas, se basaban en que el nivel de vida de los obreros conocía ciertas mejoras. La posibilidad para éstos de adquirir bienes de consumo antes reservados a la burguesía grande o pequeña significaría la desaparición de la condición obrera. Ya en aquellos años, esas «teorías» eran puro humo: cuando el automóvil, el televisor o la nevera, gracias al incremento de la productividad del trabajo humano, se volvieron mercancías relativamente baratas, cuando además, se hicieron indispensables debido a la evolución del contexto vital de los obreros([1]), el hecho de poseer esos artículos no significa en absoluto librarse de la condición obrera, ni siquiera estar menos explotado. En realidad, el grado de explotación de la clase obrera nunca ha estado determinado por la cantidad o la naturaleza de los bienes de consumo de que puede disponer en un momento dado. Ya desde hace tiempo, Marx y el marxismo han aportado una respuesta a esa cuestión: a grandes rasgos el poder de consumo de los asalariados corresponde al precio de su fuerza de trabajo, es decir a la cantidad de bienes necesarios para la reconstitución de dicha fuerza de trabajo. Lo que busca el capitalista cuando paga un salario al obrero es procurar que éste siga participando en el proceso productivo en las mejores condiciones de rentabilidad para el capital. Esto supone que el trabajador logre no sólo alimentarse, vestirse y alojarse, sino también descansar y adquirir la calificación necesaria para hacer funcionar unos medios de producción en evolución constante.
La instauración de las vacaciones pagadas y su incremento en días que se ha ido produciendo a lo largo de este siglo en los países desarrollados no se deben ni mucho menos a no se sabe qué «filantropía» de la burguesía. Se han hecho necesarias por el impresionante aumento de la productividad del trabajo y, por lo tanto, de los ritmos de dicho trabajo y de la vida urbana en su conjunto, característico de nuestros tiempos. De igual modo, lo que gustan presentarnos como otra manifestación de lo bondadosa que es la clase dominante, la desaparición (relativa) del trabajo de los niños y la escolaridad alargada, se deben esencialmente, y eso antes de haberse convertido en un tapadera del desempleo, a la necesidad para el capital de disponer de una mano de obra adaptada a las exigencias de una producción de tecnología cada vez más compleja. Además, en el «aumento» del salario del que tanto alardea la burguesía, especialmente desde la Segunda guerra mundial, ha de tenerse en cuenta que los obreros deben mantener a sus hijos durante bastantes más años que antes. Cuando los niños iban a trabajar a los doce años o menos, aportaban durante unos cuantos años un sueldo de apoyo en la familia obrera antes de fundar un nuevo hogar. Con una escolaridad hasta los 18 años, ese apoyo ha desaparecido prácticamente. Dicho en otras palabras, los «aumentos» salariales también han sido, y en gran parte, uno de los medios mediante los cuales el capitalismo prepara el relevo de la fuerza de trabajo para las nuevas condiciones de la tecnología.
Durante cierto tiempo el capitalismo de los países desarrollados ha podido dar la ilusión de haber reducido los niveles de explotación de sus asalariados. En los hechos, la tasa de explotación, o sea la relación entre la plusvalía producida por el obrero y el salario que recibe([2]), se ha incrementado continuamente. Eso es lo que Marx llamaba pauperización «relativa» de la clase obrera como tendencia permanente en el capitalismo. Durante los años que la burguesía de algunos países europeos ha bautizado «los treinta gloriosos» (los años de relativa prosperidad del capitalismo correspondientes a la reconstrucción de la segunda posguerra), la explotación del obrero se ha incrementado continuamente, por mucho que eso no se haya plasmado en una baja del nivel de vida. Pero ya no se trata hoy de una pauperización simplemente relativa. Se acabaron las «mejoras» de sueldo para los obreros en los tiempos que corren y la pauperización absoluta, cuya desaparición definitiva habían anunciado todos los tenores de la economía burguesa, ha hecho una brusca reaparición en los países más «ricos». Ahora que la política de todos los sectores nacionales de la burguesía ante la crisis es la de asestar golpes y más golpes al nivel de vida de los proletarios, con el desempleo, la reducción drástica de las prestaciones «sociales» e incluso las bajas del salario nominal, todas aquellos estúpidos análisis sociológicos sobre la «sociedad de consumo» y «el emburguesamiento» de la clase obrera se han derrumbado por sí mismos. Por eso, ahora, el discurso sobre la «extinción del proletariado» ha cambiado de argumentos y, cada vez más, se apoya sobre todo en las modificaciones que han ido afectando a las diferentes partes de la clase obrera y, especialmente, la reducción de los efectivos industriales, de la proporción de obreros «manuales» en la masa total de los trabajadores asalariados.
Semejantes discursos se basan en una grosera falsificación del marxismo. El marxismo nunca ha limitado el proletariado al proletariado industrial o «manual». Es cierto que en tiempos de Marx la mayoría de la clase obrera estaba formada por obreros llamados «manuales». Pero en todas las épocas ha habido en el proletariado sectores que exigían una tecnología sofisticada o conocimientos intelectuales importantes. Algunos oficios tradicionales, como los practicados por algunos gremios, exigían un largo aprendizaje. De igual modo, oficios como el de los correctores de imprenta, exigían una preparación importante que los asimilaban a los «trabajadores intelectuales». Y esto no impidió, ni mucho menos, que estos trabajadores se encontraran muy a menudo en la vanguardia de las luchas obreras. De hecho, esa oposición entre «cuellos azules» y «cuellos blancos» o «mono azul» y «bata blanca» es uno de esos cortes que tanto gustan a los sociólogos y a los burgueses que los emplean y que sirven para dividir a los obreros. Esa oposición no es nueva ni mucho menos, al haber comprendido la clase dominante el partido que podía sacar de hacer creer a muchos empleados que no pertenecerían a la clase obrera. En realidad, la pertenencia o no a la clase obrera no depende de criterios sociológicos, y menos todavía ideológicos, o sea, de la idea que de su condición se hace tal o cual proletario e incluso toda una categoría de proletarios. Son fundamentalmente criterios económicos los que determinan tal pertenencia.
Los criterios de pertenencia a la clase obrera
Fundamentalmente, el proletariado es la clase explotada específica de las relaciones de producción capitalista. Se deducen de ello, como ya vimos en la primera parte de este artículo, los criterios siguientes: «A grandes rasgos... el estar privado de medios de producción y estar obligado, para vivir, a vender su fuerza de trabajo a quienes los poseen y aprovechan ese intercambio para apropiarse de una plusvalía, determina la pertenencia a la clase obrera». Sin embargo, frente a todas las falsificaciones que, de manera interesada, se han infiltrado en esa cuestión, hay que precisar esos criterios.
Cabe decir, en primer lugar, que si bien es necesario ser asalariado para pertenecer a la clase obrera, no es, sin embargo, suficiente. De lo contrario los policías, los curas, algunos directores generales de grandes empresas (especialmente de las públicas) y hasta los ministros serían gente explotada y, potencialmente, compañeros de lucha de aquellos a quienes reprimen, embrutecen y hacen trabajar y que cobran sueldos diez o cien veces más bajos([3]). Por eso es indispensable señalar que una de las características del proletariado es la de producir plusvalía. Y esto significa dos cosas:
- el sueldo de un proletario no supera cierto nivel([4]) por encima del cual tal sueldo no podría sino proceder de la plusvalía extraída a otros trabajadores;
- un proletario es un productor real de plusvalía y no un agente asalariado del capital cuya función es hacer reinar el orden capitalista entre los productores.
Entre el personal de una empresa, por ejemplo, ciertos ejecutivos técnicos (e incluso ingenieros de proyectos) cuyo salario no supera demasiado el de un obrero cualificado, pertenecen a la misma clase que éste, mientras que aquellos cuyo sueldo se acerca más bien al del patrono, aunque no tengan una función de encuadramiento de la mano de obra, no forman parte de la clase obrera. De igual modo, en tal o cual empresa, este o aquel «jefezuelo» o «agente de seguridad» cuyo sueldo es a lo mejor más bajo que el de un técnico e incluso de un obrero cualificado pero cuya función es la de un «capo» de presidio industrial, no podrá considerarse como perteneciente al proletariado.
Por otro lado, formar parte de la clase obrera no implica necesariamente participar directa e inmediatamente en la producción de plusvalía. El personal docente que educa al futuro productor, la enfermera, e incluso en médico asalariado (cuyo sueldo es a veces menor que el del obrero cualificado), que «repara» la fuerza de trabajo de los obreros (por mucho que también cure a policías, curas, responsables sindicales, o hasta ministros) pertenecen sin lugar a dudas a la clase obrera tanto como el cocinero de un comedor de empresa. Eso no quiere decir, claro está, que también sea así con un cacique de la universidad o la enfermera que se ha instalado por su cuenta. Hay que precisar sin embargo que el hecho que los miembros del personal docente, incluidos los maestros cuya situación económica no es precisamente de lo más boyante en general, sean consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, unos de los transmisores de los valores ideológicos de la burguesía, no los excluye de la clase explotada y revolucionaria como tampoco, por ejemplo, los obreros metalúrgicos que fabrican las armas([5]). Puede además comprobarse que, a lo largo de toda la historia del movimiento obrero, los enseñantes (especialmente los maestros de escuela) han proporcionado cantidades importantes de militantes revolucionarios. De igual modo, los obreros de los arsenales de Kronstadt formaban parte de la vanguardia de la clase obrera durante la revolución de octubre de 1917.
Hay que reafirmar también que la gran mayoría de los empleados también pertenecen a la clase obrera. Si tomamos el ejemplo de una administración como la de Correos, a nadie se le ocurrirá decir que los mecánicos que hacen el mantenimiento de los camiones postales o quienes los conducen, de igual modo que quienes transportan las sacas de correos, no pertenezcan al proletariado. No es difícil comprender, a partir de ahí, que sus compañeros que reparten el correo o despachan en las ventanillas para franquear los paquetes o pagar los giros postales están en la misma situación. Del mismo modo, los empleados de banca, los agentes de las compañías de seguros, los pequeños funcionarios de la seguridad social o de los impuestos, cuyo estatuto viene a ser equivalente al de aquéllos, también pertenecen a la clase obrera. Ni siquiera puede argüirse que éstos tendrían mejores condiciones de trabajo que los obreros de la industria, que un ajustador o un fresador por ejemplo. Trabajar un día entero detrás de una ventanilla o ante una pantalla de ordenador no es menos penoso, por muy limpias que queden las manos, que hacer funcionar una máquina-herramienta. Además, el carácter asociado de su trabajo, que es uno de los factores objetivos de la capacidad del proletariado tanto para llevar a cabo su lucha de clase como la de derrocar al capitalismo, no es en absoluto puesto en entredicho por las condiciones modernas de la producción. Al contrario, no cesa de acentuarse.
Y también, debido a la elevación del nivel tecnológico de la producción, ésta exige una cantidad en incremento de lo que la sociología y las estadísticas llaman «cuadros» (técnicos e incluso ingenieros), de modo que la mayoría de ellos comprueban, como hemos dicho antes, que su estatuto social, cuando no sus sueldos, se acercan al de los obreros cualificados. En este caso, no se trata en absoluto de un fenómeno de desaparición de la clase obrera en beneficio de las «capas medias», sino más bien de un fenómeno de proletarización de éstas([6]). Por eso, los discursos sobre la «desaparición del proletariado» debida al incremento constante de empleados o de «cuadros» con relación a los obreros «manuales» de la industria no tienen otro objetivo sino el de embaucar y desmoralizar a unos y a los otros. Nada cambia el hecho de que los autores de esos discursos se los crean o no, pues siempre servirán eficazmente a la burguesía aún siendo unos imbéciles incapaces de preguntarse quién habrá fabricado el bolígrafo con el que están escribiendo sus sandeces.
La pretendida crisis de la clase obrera
Para desmoralizar a los obreros, la burguesía no juega una única carta. Para quienes no se crean lo de la «desaparición de la clase obrera» tiene a sus especialistas en el tema «la clase obrera está en crisis». Uno de los argumentos definitivos de esta crisis sería la pérdida de audiencia que los sindicatos han sufrido en las últimas décadas. No vamos a desarrollar en este artículo nuestro análisis sobre la naturaleza burguesa del sindicalismo bajo todas sus formas. De hecho, es la propia experiencia cotidiana de la clase obrera del sabotaje sistemático y permanente de sus luchas por parte de organizaciones que pretenden defenderla, la que se encarga, día tras día, de demostrarlo([7]). Es precisamente esa experiencia de los obreros la primera responsable de ese rechazo. Y por eso mismo ese rechazo no es ni mucho menos una «prueba» de no se sabe qué crisis de la clase obrera, sino, al contrario y ante todo, una demostración de cierta toma de conciencia en su seno. Un ejemplo, entre miles, de lo que afirmamos es la actitud de los obreros en dos grandes movimientos ocurridos en el mismo país, Francia, en un intervalo de 32 años. Al final de las huelgas de mayo-junio de 1936, en plena época de la contrarrevolución que siguió a la oleada revolucionaria de la primera posguerra mundial, los sindicatos se beneficiaron de un movimiento de adhesiones sin precedentes. En cambio, al final de la huelga generalizada de mayo de 1968, que fue la señal de la reanudación histórica de los combates de clase y del final del período contrarrevolucionario, lo relevante fue la cantidad de dimisiones de los sindicatos y el montón de carnés hechos trizas.
El argumento de la desindicalización como prueba de las dificultades que tendría el proletariado es uno de los indicios más seguros de que quien utiliza semejante argumento pertenece al campo burgués. Tal argumento es parecido al de la pretendida naturaleza «socialista» de los regímenes estalinistas. La historia ha demostrado, sobre todo tras la Segunda guerra mundial, la amplitud de los estragos en las conciencias obreras de esa mentira propalada por todos los sectores de la burguesía, de derechas, de izquierdas y de extrema izquierda (estalinistas y trotskistas). En estos últimos años, hemos podido comprobar de qué modo ha sido utilizado el estalinismo como «prueba fehaciente» de la quiebra definitiva de cualquier perspectiva comunista. El modo de uso de la mentira de la «naturaleza obrera de los sindicatos» es, en parte, similar: en un primer tiempo, sirve para alistar a los obreros tras el Estado capitalista; en un segundo tiempo, se hace de ellos un instrumento para desmoralizarlos y desorientarlos. Existe, sin embargo, una diferencia de impacto entre esas dos mentiras. Al no haber sido el resultado de las luchas obreras, el desmoronamiento de los regímenes estalinistas ha podido ser utilizado con eficacia contra el proletariado; en cambio, el desprestigio de los sindicatos es esencialmente resultado de esas mismas luchas obreras, lo cual limita su impacto como factor de desmoralización. Por esta razón es por la que la burguesía ha hecho además surgir un sindicalismo «de base» encargado de tomar el relevo del sindicalismo tradicional. Y por esa razón también ha hecho la promoción de ideólogos de aires más «radicales» encargados de propagar el mismo estilo de mensaje.
Y es así como hemos podido ver florecer, promocionados por la prensa([8]), análisis como los del francés Don Alain Bihr, doctor en sociología y autor, entre otras producciones, de un libro titulado Du Grand soir à l'alternative: la crise du mouvement ouvrier européen (Del Gran día a la alternativa: la crisis del movimiento obrero europeo). En sí, las tesis del citado doctor tienen muy poco interés. El hecho, sin embargo, de que dicho doctor ande merodeando desde hace algún tiempo por los ámbitos que se reivindican de la izquierda comunista, de entre los cuales algunos no tienen el menor reparo en tomar a cuenta propia (de manera «crítica», eso sí) los «análisis» de aquél([9]), nos incita a poner de relieve el peligro que tales análisis representan.
El Señor Bihr se presenta como un genuino defensor de los intereses obreros. De ahí que no pretenda que la clase obrera estaría en vías de desaparición. Empieza afirmando, al contrario, que: «... las fronteras del proletariado se extienden hoy en día mucho más lejos que el tradicional “mundo obrero”». Esto sirve, sin embargo, para hecer pasar el mensaje central: «Ahora bien, a lo largo de los quince años de crisis, en Francia como en la mayoría de los países occidentales, se asiste a una fragmentación creciente del proletariado, la cual, al poner en entredicho su unidad, ha tendido a paralizarlo como fuerza social»([10]).
La intención principal del doctor en sociología es, pues, demostrar que el proletariado «está en crisis» y que el responsable de esta situación es la crisis del capitalismo mismo, causa a la cual hay que añadir, evidentemente, las modificaciones sociológicas que han afectado a la composición de la clase obrera: «De hecho, las transformaciones en curso de la relación salarial, con sus efectos globales de fragmentación y de “desmasificación” del proletariado, (...) tienden a disolver las dos figuras proletarias que han proporcionado sus grandes batallones durante el período fordista: por un lado, la del obrero profesional, al que las transformaciones actuales están cambiando en profundidad, tendiendo a desaparecer las antiguas categorías de O.P. vinculadas al fordismo mientras que las nuevas categorías de «profesionales» aparecen vinculadas a los nuevos procesos de trabajo automatizados; por otro lado, la del obrero especializado, punta de lanza de la ofensiva proletaria de los años 60 y 70, siendo ahora progresivamente eliminados y sustituidos por trabajadores precarios en el interior de esos mismos procesos de trabajo automatizados»([11]). Dejando aparte ese lenguaje pedante que tanto llena de gozo a los pequeños burgueses que se las dan de «marxistas», lo único que hace Bihr es sacarnos una vez más los mismos tópicos con que nos han castigado generaciones de sociólogos: la automatización de la producción sería responsable del debilitamiento del proletariado, ya que, como se las da de marxista, no dice «desaparición», etc. Y lo mismo cuando pretende que la desindicalización también sería un signo de la «crisis de la clase obrera» puesto que «todos los estudios efectuados sobre el desarrollo del desempleo y de la precaridad muestran que éstos tienden a reactivar y reforzar las antiguas divisiones y desigualdades en el proletariado (...). Ese estallido en estatutos tan heterogéneos ha tenido efectos desastrosos en las condiciones de organización y de lucha. De ello es testimonio el fracaso de los diferentes intentos del movimiento sindical para organizar a precarios y desempleados...»([12]). Así, detrás de sus frases más radicales, tras su pretendido «marxismo», Bihr nos quiere vender el mismo aceite adulterado que todos los sectores de la burguesía venden: los sindicatos serían todavía hoy «organizaciones del movimiento obrero»(12).
Así es el «especialista» de quien se inspira gente como GS o publicaciones como Perspective internacionaliste, la cual acoge con simpatía sus escritos. Cierto es que Bihr, que es algo listillo, para pasar de contrabando su mercancía, pone cuidado en decir que el proletariado será capaz de superar, a pesar de todo, sus dificultades actuales y logrará «recomponerse». Pero la manera como lo dice tendería más bien a convencer de lo contrario: «Las transformaciones de la relación salarial lanzan así un doble reto al movimiento obrero: le obligan simultáneamente a adaptarse a una nueva base social (a una nueva composición “técnica” y “política” de la clase) y a hacer la síntesis entre categorías tan heterogéneas a priori como los “nuevos profesionales” y los «precarios», síntesis mucho más difícil de realizar que entre OS y OP del período fordista»([13]). «El debilitamiento práctico del proletariado y del sentimiento de pertenecer a una clase puede así abrir la vía a la recomposición de una identidad colectiva imaginaria sobre otras bases»([14]).
Es así como, con toneladas de argumentos, la mayoría de ellos erróneos, destinados a convencer al lector de que todo anda mal para la clase obrera, tras haber «demostrado» que las causas de esta «crisis» deben buscarse en la automatización del trabajo y el hundimiento de la economía capitalista y la subida del desempleo, fenómenos todos ellos que seguirán agravándose, se acaba afirmando al modo lapidario y sin argumento alguno que: «Todo irá mejor... ¡quizás!. ¡Pero es un reto muy difícil de encarar!». Si después de haberse tragado las historietas de Bihr sigue uno pensando que el proletariado y su lucha de clase tienen futuro es porque es un optimista crédulo e impenitente. El docteur Bihr puede estar contento: con sus redes groseras ha cogido a los necios que publican PI y que se presentan como los auténticos defensores de los principios comunistas que la CCI habría tirado a la cuneta.
Es cierto que la clase obrera ha tenido que encarar en los últimos años una serie de dificultades para desarrollar sus luchas y su conciencia. Nosotros, por nuestra parte, nunca hemos vacilado en señalar esas dificultades, contrariamente a las acusaciones de los escépticos del momento (ya sea la FECCI, lo cual está en coherencia con su función de sembradores de confusión, pero también Battaglia comunista, lo cual es menos lógico pues Battaglia pertenece al medio político del proletariado). Pero a la vez que señalábamos esas dificultades y basándonos en un análisis del origen de ellas, también hemos puesto de relieve las condiciones que permitirán su superación. Es lo mínimo que pueda esperarse de los revolucionarios. Basta con examinar con un poco de seriedad la evolución de las luchas obreras durante la última década para darse cuenta que su actual debilidad no se debe en absoluto a la disminución de las plantillas de obreros «tradicionales», de los de «mono azul». En la mayoría de los países, los trabajadores de correos y telecomunicaciones cuentan entre los más combativos. Y lo mismo ocurre con los trabajadores de la salud. En 1987, en Italia, fueron los trabajadores de las escuelas quienes llevaron a cabo las luchas más importantes. Podríamos multiplicar los ejemplos que ilustran que no sólo el proletariado no se limita a los «de mono azul», a los obreros «tradicionales» de la industria; la combatividad obrera tampoco. Nuestros análisis no están enfocados por consideraciones sociológicas, buenas para profesores de universidad o pequeñoburgueses con dificultades para interpretar no ya el «malestar» de la clase obrera, sino el suyo propio.
Las dificultades reales de la clase obrera
y las condiciones de su superación
No podemos volver a tratar aquí, en el marco de este artículo, sobre los análisis de la situación internacional que hemos hecho en los últimos años. El lector podrá remitirse a prácticamente todos los números de nuestra Revista durante todo este período y especialmente en las tesis y resoluciones adoptadas por nuestra organización desde 1989([15]). La CCI se ha dado perfecta cuenta de las dificultades por las que atraviesa hoy el proletariado, el retroceso de su combatividad y de la conciencia en su seno, dificultades en las que algunos se apoyan para diagnosticar una «crisis» de la clase obrera. Hemos puesto especialmente en evidencia que, durante los años 80, la clase obrera se ha visto enfrentada al peso creciente de la descomposición generalizada de la sociedad capitalista, la cual, al favorecer la desesperanza, el sentimiento de «cada cual a lo suyo», la atomización, ha asestado golpes fuertes a la perspectiva general de la lucha proletaria y a la solidaridad de clase. Esto ha facilitado muy especialmente las maniobras sindicales para encerrar las luchas obreras en el corporativismo. Sin embargo, el peso permanente de la descomposición no logró hasta 1989 acabar con la oleada de combates obreros que se había iniciado en 1983 con las huelgas del sector público en Bélgica. Todo ello fue una expresión de la vitalidad de la lucha de la clase. Durante todo eso período pudimos presenciar un desbordamiento creciente de los sindicatos, los cuales tuvieron que dejar cada vez más a menudo el sitio a un sindicalismo «de base», más radical para la labor de sabotaje de las luchas([16]).
Aquella oleada de luchas proletarias acabaría siendo enterrada por los trastornos planetarios que se han venido sucediendo desde la segunda mitad de 1989. El hundimiento de los regímenes estalinistas de Europa en 1989 ha sido, hasta hoy, la expresión más importante de la descomposición del sistema capitalista. Mientras que algunos, en general los mismos que no habían visto ninguna lucha obrera a mediados de los años 80, estimaban que ese acontecimiento iba a favorecer la toma de conciencia de la clase obrera, nosotros no estuvimos esperando para anunciar lo contrario([17]). Más tarde, especialmente en 1990-91, durante la crisis y la guerra del Golfo, y, después, con el golpe de Moscú y el desmoronamiento de la URSS, pusimos de relieve que esos acontecimientos también iban a repercutir en la lucha de clase, en la capacidad del proletariado para hacer frente a los ataques cada día más fuertes que el capitalismo en crisis iba a dirigir contra él.
Nuestra organización ha tomado clara conciencia de las dificultades que ha atravesado la clase durante el período último. No nos sorprendieron, pero, además, mediante el análisis de las verdaderas causas, que nada tienen que ver con no se sabe qué necesidad de «recomposición de la clase obrera», hemos podido, a la vez, poner de relieve las razones por las cuales la clase obrera está hoy en posesión de los medios para superar esas dificultades.
Es importante, a ese respecto reconsiderar uno de los argumentos de Bihr que le sirven para dar crédito a la idea de la crisis de la clase obrera: la crisis y el desempleo han «fragmentado al proletariado», «al haber fortalecido las antiguas divisiones y desigualdades» en su seno. Para ilustrar su tesis, Bihr no duda en cargar las tintas haciéndonos un catálogo de todos esos «fragmentos»: «los trabajadores estables y con garantías», «los excluidos del trabajo y hasta del mercado de trabajo», «la masa flotante de trabajadores precarios». En esta última categoría, el sociólogo divide y subdivide con fruición: «los trabajadores de empresas que trabajan en subcontrata», «los trabajadores de tiempo parcial», «los trabajadores temporeros», «los cursillistas», «los de la economía subterránea»([18]). De hecho lo que el doctor Bihr nos da como argumento no es más que una constatación fotográfica, lo cual corresponde perfectamente a su visión reformista([19]). Es cierto que, en un primer tiempo, la burguesía ha asestado sus ataques contra la clase obrera de modo selectivo para así limitar la amplitud de sus reacciones. También es cierto que el desempleo, especialmente el de los jóvenes, ha sido un factor de chantaje sobre ciertos sectores del proletariado y, por lo tanto, de pasividad a la vez que ha ido acentuando la acción deletérea del ambiente de descomposición social y de «cada uno a lo suyo». Sin embargo, la crisis misma y su agravación inexorable se encargarán cada vez más de igualar por el mismo bajo rasero la condición de los diferentes sectores de la clase obrera. Especialmente los sectores «punta» (informática, telecomunicaciones, etc.) que parecían haber evitado la crisis, están siendo hoy golpeados de lleno por ella tirando a sus trabajadores a la misma situación que los de la siderurgia y el automóvil. Y son ahora las mayores empresas, como IBM, las que despiden en masa. Al mismo tiempo, y contrariamente a la tendencia de la década pasada, el desempleo de los trabajadores de edad madura, los que ya han vivido una experiencia colectiva de trabajo y de lucha, aumenta hoy con más rapidez que el de los jóvenes, lo cual va a tender a limitar el factor de atomización que ha sido en el pasado.
Aunque la descomposición es una desventaja para el desarrollo de las luchas y de la conciencia en la clase, la quiebra cada vez más evidente y brutal de la economía capitalista, con su séquito de ataques que implica contra las condiciones de existencia del proletariado, es un factor determinante de la situación actual para la reanudación de las luchas y de la toma de conciencia. Pero eso no puede comprenderse si se piensa, como lo afirma la ideología reformista que se niega a ver la menor perspectiva revolucionaria, que la crisis capitalista provoca una «crisis de la clase obrera».
Una vez más, los hechos se han encargado por sí mismos de subrayar la validez del marxismo y la vacuidad de las elucubraciones de los sociólogos. Las luchas del proletariado en Italia, en el otoño de 1992, frente a unos ataques económicos de una violencia sin precedentes, han vuelto a demostrar, una vez más, que el proletariado no ha muerto, que no había desparecido, que no ha renunciado a la lucha por mucho que, y era de esperar, todavía no hubiera digerido los golpes recibidos en los años anteriores. Esas luchas no van a ser humo de pajas. No hacen sino anunciar, como así ocurrió con las luchas obreras de mayo de 1968 en Francia hace ahora un cuarto de siglo, un renacimiento general de la combatividad obrera, una reanudación de la marcha adelante del proletariado hacia la toma de conciencia de las condiciones y de los fines de su combate histórico por la abolición del capitalismo. Y eso, les guste o no les guste a todas las plañideras que se lamentan, sincera o hipócritamente, de la «crisis de la clase obrera» y de su «necesaria recomposición».
FM
[1] El automóvil es indispensable para ir al trabajo y hacer las compras cuando son insuficientes los transportes públicos. Además las distancias no han hecho sino aumentar. No puede uno vivir sin nevera cuando el único medio de adquirir alimentos baratos es comprándolos en un hipermercado y eso no puede hacerse todos los días. En cuanto a la televisión, presentada en sus tiempos como símbolo máximo del acceso a la «sociedad de consumo», además del interés que representa como instrumento de propaganda y de embrutecimiento en manos de la burguesía (como «opio del pueblo» ha sustituido con mucha ventaja a la religión), puede hoy encontrarse en muchas viviendas de todas las villamiserias del Tercer mundo, lo cual dice ya bastante de lo desvalorizado que está tal artículo.
[2] Marx llamaba cuota (o tasa) de plusvalía o de explotación a la relación Pl/V en donde Pl representa la plusvalía en valor-trabajo (la cantidad de horas de la jornada de trabajo que el capitalista se apropia) y V el capital variable, o sea el salario (la cantidad de horas durante las cuales el obrero produce lo equivalente en valor a lo que recibe). Es un índice que permite determinar en términos económicos objetivos, y no subjetivos, la intensidad real de la explotación.
[3] Evidentemente, esta afirmación desmiente todas esas patrañas que nos cuentan todos los «defensores de la clase obrera» como los socialdemócratas o los estalinistas, que tienen una tan larga experiencia en reprimir y engañar a los obreros como de los despachos ministeriales. Cuando un obrero «venido de abajo» accede a un cargo de mando sindical, de concejal o alcalde y hasta de diputado o ministro, nada tiene que ver ya con su clase de origen.
[4] Es evidentemente muy difícil determinar ese nivel, pues puede variar en el tiempo y de un país a otro. Lo que importa es saber que en cada país o conjunto de países similares desde el punto de vista del desarrollo económico y de la productividad del trabajo, existe tal límite, que se sitúa entre el obrero cualificado y el técnico superior.
[5] Para un análisis más desarrollado sobre el trabajo productivo y el improductivo, puede leerse nuestro folleto La Decadencia del capitalismo.
[6] Hay que señalar sin embargo que al mismo tiempo cierta proporción de ejecutivos conocen un aumento de sus rentas lo cual los integra en la clase dominante.
[7] Para un análisis detallado de la naturaleza burguesa de los sindicatos, véase nuestro folleto Los Sindicatos contra la clase obrera.
[8] Por ejemplo, Le Monde diplomatique, mensual humanista francés publicado también en otras lenguas, especializado en la promoción de un capitalismo «de rostro humano», publica frecuentemente artículos de Alain Bihr. En su número de marzo de 1991 puede uno encontrar, por ejemplo, un texto de ese autor titulado «Régression des droits sociaux, affaiblissement des syndicats, le prolétariat dans tous ses éclats».
[9] Por ejemplo en el nº 22 de Perspective internationaliste, órgano de la Fracción externa (!) de la CCI, puede leerse una contribución de GS titulada «La necesaria recomposición del proletariado», que cita largamente el libro de Bihr para reforzar sus afirmaciones.
[10] Le Monde diplomatique, marzo de 1991.
[11] Du Grand soir...
[12] Le Monde diplomatique, marzo de 1991.
[13] Du Grand soir...
[14] Le Monde diplomatique, marzo de 1991.
[15] Ver Revista internacional nº 60, 63, 67, 70 y este número.
[16] Evidentemente, si se considera, como Bihr, que los sindicatos son órganos de la clase obrera y no de la burguesía, los progresos logrados por la lucha de clases se convierten en retrocesos. Es, sin embargo, curioso que personas como los miembros de la FECCI, que oficialmente reconocen la naturaleza burguesa de los sindicatos, le sigan los pasos en esa apreciación.
[17] Véase el artículo «Dificultades en aumento para el proletariado» en la Revista internacional nº 60.
[18] Le Monde diplomatique, marzo de 1991.
[19] Una de las frases preferidas de A. Bihr es que «el reformismo es algo muy serio para dejarlo en manos de los reformistas». Si por casualidad él se creyera un revolucionario, queremos aquí desengañarlo.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Veinticinco años después de mayo 1968 - ¿Qué queda de Mayo del 68?
- 6200 reads
Una vez acabadas, las grandes luchas obreras dejan pocas huellas visibles. Cuando vuelve a imperar «el orden», cuando de nuevo la «paz social» lo cubre todo con su pesada losa cotidiana, en poco tiempo queda de ellas tan sólo un recuerdo. Un «recuerdo», parece poco, pero, en la mente de la clase revolucionaria, constituye una fuerza terrible.
La ideología dominante trata permanentemente de destruir esas imágenes de los momentos en que los explotados levantaron la cabeza. Lo hace falsificando la historia. Manipula las memorias vaciando de su fuerza revolucionaria los recuerdos de luchas. Crea clichés mutilados, vaciados de todo lo que esas luchas contenían de instructivo y ejemplar para las luchas futuras.
Con ocasión del derrumbe de la URSS, los sacerdotes del orden establecido se han enfangado con fruición en el lodazal de esa mentira que identifica la revolución de Octubre 1917 con el estalinismo. Con ocasión del vigésimo quinto aniversario de Mayo de 1968, aunque sea a menor escala, han vuelto a empezar.
Lo que fue, por el número de participantes y por su duración, la mayor huelga obrera de la historia, es presentada como una agitación estudiantil, producto de infantiles sueños utópicos de la intelectualidad universitaria empapada de Rolling Stones y de los héroes estalinistas del «tercer mundo». ¿Qué puede quedar de todo eso hoy en día? Nada, sino una prueba más de que toda idea de superación del capitalismo sólo puede ser un bonito sueño sin contenido. Los media se divierten enseñando imágenes de los antiguos líderes estudiantiles «revolucionarios», aprendices de burócratas convertidos, un cuarto de siglo más tarde, en concienzudos y respetuosos gerentes de ese capitalismo que tanto habían aborrecido. Cohn Bendit, «Dany el rojo», diputado del parlamento de Francfort; los otros, consejeros particulares del presidente de la república francesa, ministros, altos funcionarios de Estado, ejecutivos de empresa, etc. En cuanto a la huelga obrera, hablan de ella tan sólo para decir que nunca fue más allá de reivindicaciones inmediatas. Que lo que consiguió fue un aumento salarial que quedó anulado seis meses más tarde por la inflación. En pocas palabras, todo eso era poca cosa y poca cosa queda.
Pero ¿qué queda en realidad de Mayo 68
en la memoria de la clase obrera que lo realizó?
Hay, claro, las imágenes de las barricadas en llamas donde se enfrentaban de noche, en la neblina de las bombas lacrimógenas, estudiantes y jóvenes obreros contra las fuerzas policiales; las calles del Barrio latino de Paris, por la mañana, desadoquinadas, llenas de chatarra y de coches volcados. Los media las han mostrado mil veces.
Pero la eficacia de las manipulaciones de los medios de comunicación tiene límites. La clase obrera posee una memoria colectiva, aunque ésta viva un poco de forma «subterránea» y se exprese abiertamente sólo cuando la clase consigue de nuevo unificarse masivamente otra vez en la lucha. Más allá de los aspectos espectaculares, queda en las memorias obreras un sentimiento difuso y profundo a la vez: el de la fuerza que representa el proletariado cuando consigue unificarse.
Es verdad que, a principios de los acontecimientos del 68 en Francia, hubo una agitación estudiantil, como la que existía en todos los países industrializados occidentales, alimentada en gran parte por la oposición a la guerra del Vietnam y por una nueva inquietud sobre el porvenir. Pero esa agitación se mantenía encerrada en los límites de una pequeña parte de la sociedad. A menudo esa agitación quedaba limitada a unas cuantas manifestaciones de estudiantes que iban por las calles brincando al ritmo de las sílabas del nombre de uno de los más sangrientos estalinistas: «¡Ho-Ho, Ho-Chi-Minh!» En los orígenes de los primeros disturbios estudiantiles en 1968 en Francia, se consiguen reivindicaciones como la del derecho de los estudiantes varones de entrar en las habitaciones de las mujeres en las ciudades universitarias... Antes de 1968, en los campus, la «rebelión» se afirmaba bajo las banderas de las teorías de Marcuse, una de las cuales decía que la clase obrera ya no era una fuerza social revolucionaria pues se había aburguesado definitivamente.
En Francia, la imbecilidad del gobierno del militar De Gaulle, que respondió a la efervescencia estudiantil con una represión desproporcionada y ciega, había conducido la agitación al paroxismo de las primeras barricadas. Pero esencialmente el movimiento se mantenía encerrado en el ghetto de la juventud escolarizada. Lo que trastornó todo, lo que transformó «los acontecimientos de mayo» en una explosión social mayor, fue la entrada en escena del proletariado. Las cosas serias empezaron cuando, a mediados del mes de mayo, la clase obrera en su casi totalidad se echó a la batalla, paralizando los mecanismos esenciales de la economía. Barriendo la resistencia de los aparatos sindicales, rompiendo las barreras corporativistas, más de diez millones de trabajadores habían parado el trabajo, todos juntos. Y con ese simple gesto habían cambiado el rumbo de la historia.
Los obreros, que poco días antes eran una masa de individuos dispersos, que se ignoraban entre sí y soportaban la explotación y a la policía estalinista en los lugares de trabajo, los mismos de quienes se decía que estaban definitivamente aburguesados, se encontraban de pronto reunidos, con una gigantesca fuerza entre las manos. Una fuerza que les sorprendía y con la cual no sabían realmente qué hacer.
La inmovilización de las fábricas y de las oficinas, la ausencia de transportes públicos, la parálisis de los engranajes productivos, demostraban cotidianamente hasta qué punto, en el capitalismo, todo depende, al fin y al cabo, de la voluntad y de la conciencia de la clase explotada. La palabra «revolución» volvió a todo los labios. El saber qué era posible, adónde iba el movimiento, cómo se habían desarrollado las grandes luchas obreras del pasado, eran temas centrales en de todas las discusiones. «Todo el mundo hablaba, y todo el mundo se escuchaba». Es una de las características mas recordadas de la situación. Durante un mes, el silencio que aísla a los individuos en una masa atomizada, esa muralla invisible que de costumbre parece tan espesa, tan inevitable, tan desesperante, había desaparecido. En todas partes se discutía: en las calles, en las fábricas ocupadas, en las universidades y los liceos, en las «maisons des jeunes» (hogares juveniles) de los barrios obreros, transformadas en lugares de reunión por los «comités de acción» locales. El lenguaje del movimiento obrero, que llama las cosas por su verdadero nombre: burguesía, proletariado, explotación, lucha de clases, revolución, etc., se iba extendiendo, pues, naturalmente, era el único capaz de percibir la realidad.
La parálisis del poder político burgués, sus vacilaciones frente a una situación que se le escapaba de las manos, confirmaban el impacto de la lucha obrera. Una anécdota ilustra bien lo que se sentía en los centros del poder. Michel Jobert, jefe de gabinete del Primer ministro Pompidou durante los acontecimientos, contaba, en 1978, en una emisión de la televisión sobre el décimo aniversario de 68, que un día, por la ventana de su despacho, había visto una bandera roja sobre el techo de un ministerio. Inmediatamente había telefoneado para hacer quitar ese objeto que ridiculizaba la autoridad de las instituciones. Pero, tras varias llamadas, no había podido dar con alguien capaz o dispuesto a ejecutar esa orden. Fue entonces cuando entendió que algo realmente nuevo estaba aconteciendo.
La verdadera victoria de las luchas obreras de mayo 1968 no fueron los aumentos salariales obtenidos sino en el resurgir mismo de la fuerza de la clase obrera. Era el retorno del proletariado al ruedo de la historia tras décadas y décadas de contrarrevolución estalinista triunfante.
Hoy que los obreros del mundo entero tienen que soportar los efectos de las campañas ideológicas sobre «el fin del comunismo y de la lucha de clase», el recuerdo de lo que fue realmente la huelga de masas en 1968 reafirma la fuerza que lleva en sí la clase obrera. Cuando toda la máquina ideológica trata de hundir a la clase obrera en un océano de dudas sobre sí misma, de convencer a cada obrero de que se encuentra desesperadamente solo, ese recuerdo es un indispensable antídoto.
*
* *
Pero, se nos dirá quizá, ¿qué importancia puede tener un recuerdo si se trata de algo que no volverá a suceder nunca más?. ¿Qué prueba hay de que podamos asistir a nuevas afirmaciones masivas y potentes de la unidad combativa de la clase obrera?
Esa misma pregunta, con una forma un poco diferente, ya se planteó después de las luchas de la primavera de 1968: ¿Habían sido esos acontecimientos tan sólo un incendio pasajero específicamente francés? ¿O bien abrían éstos un nuevo período histórico de combatividad proletaria?
El artículo que sigue, publicado en 1969 en el número 2 de Révolution internationale, tenía el objetivo de responder a esa pregunta. A través de una polémica con la Internacional situacionista([1]) este artículo afirma la necesidad de comprender las causas profundas de esa explosión y de buscar éstas no en «las manifestaciones más aparentes de las alienaciones sociales» sino en «las fuentes donde nacen y que las alimentan». «Es pues en estas raíces (económicas) donde la crítica teórica radical debe encontrar las posibilidades de su superación revolucionaria... Mayo del 68 aparece en todo su significado por haber sido una de las primeras y más importantes reacciones de la masa de los trabajadores contra una situación económica mundial en deterioro».
A partir de ahí era posible prever. Al comprender la relación que existía entre la explosión de 1968 y la deterioración de la situación económica mundial, al comprender que esta deterioración expresaba un cambio histórico en la economía mundial, al comprender que la clase obrera había empezado a librarse del imperio de la contrarrevolución estalinista, era fácil prever que otras nuevas explosiones iban a seguir rápidamente los pasos a la de Mayo 68, con o sin estudiantes radicalizados.
Este análisis se confirmó rápidamente. Durante el otoño de 1969 estalla en Italia la más importante oleada de huelgas desde la guerra; la misma situación se reproduce en Polonia en 1970, en España en 1971, en Gran Bretaña en 1972, en Portugal y en España en 1974-75. A finales de los años 70 se desarrolla una nueva oleada internacional de luchas obreras con, en particular, el movimiento de masas en Polonia en 1980-81, la lucha más importante desde la oleada revolucionaria de 1917-1923. En fin, desde 1983 hasta 1989, hay una nueva serie de movimientos de clase que, en los países industrializados, expresan tendencias al cuestionamiento del encuadramiento sindical, a la extensión y al control de sus luchas por parte de los obreros mismos.
Mayo 68 fue sólo «un principio», el principio de un nuevo período histórico. Se había quedado atrás la «medianoche del siglo». La clase obrera se extraía de aquellos «años de plomo» que duraban desde el triunfo de la contrarrevolución socialdemócrata y estalinista de los años 20. Al reafirmar su fuerza a través de movimientos masivos, capaces de oponerse a los aparatos sindicales y a los «partidos obreros», la clase obrera había abierto un curso hacia enfrentamientos de clases, cerrando el camino a una tercera guerra mundial, abriendo la perspectiva del desarrollo de la lucha internacional del proletariado.
El período que hoy vivimos fue abierto por 1968. Veinticinco años después, las contradicciones de la sociedad capitalista, que condujeron a la explosión de Mayo, no se han esfumado, al contrario. Comparadas con la degradación que hoy conoce la economía mundial, las dificultades de finales de los años 60 parecen insignificantes: medio millón de parados en Francia en 1968, más de tres millones hoy, y ése es sólo un ejemplo que no alcanza a ilustrar el verdadero desastre económico que ha arrasado al planeta entero durante el último cuarto de siglo. En cuanto al proletariado, con avances y retrocesos en su combatividad y su conciencia, por ahora no ha firmado la paz con el capital. Las luchas del otoño de 1992 en Italia, que han sido una respuesta al plan de austeridad impuesto por una burguesía ahogada en la mayor crisis económica desde la guerra, y en las cuales los aparatos sindicales fueron atacados por los obreros de un modo sin precedentes, lo acaban de confirmar de nuevo.
¿Qué es lo que queda de Mayo 68? La apertura de una nueva fase de la historia. Un período en el cual han madurado las condiciones para nuevas explosiones obreras que irán mucho más lejos que los balbuceos de hace 25 años.
RV,
junio de 1993
[1] (1) La IS era un grupo que tuvo una real influencia en Mayo 68, en particular en los sectores más radicales del medio estudiantil. Provenía, por una parte, del movimiento «letrista» que, en continuidad con la tradición de los surrealistas, quería hacer una crítica revolucionaria del arte, y, por otra parte, de la revista Socialisme ou barbarie, fundada por el ex-trotskista griego Castoriadis a principios de los años 50, en Francia. La IS se reivindicaba de Marx pero no del marxismo. Defendía algunas de las posiciones más avanzadas del movimiento obrero revolucionario, en particular de la izquierda comunista germano-holandesa, (carácter capitalista de la URSS, rechazo de las formas sindicalistas y parlamentarias, necesidad de la dictadura del proletariado por medio de los consejos obreros), pero presentaba estas posiciones como descubrimientos suyos, adobados por su análisis del fenómeno totalitario: la teoría de «la sociedad del espectáculo». La IS encarnaba sin duda alguna, uno de los puntos más elevados que podían alcanzar los sectores de la pequeña burguesa estudiantil radicalizada: el rechazo de su propia condición («Fin de la universidad») y el esfuerzo por integrarse en el movimiento revolucionario del proletariado. Pero esa adhesión quedaba empapada de las características de su medio de origen, en particular por su visón ideológica de la historia, incapaz de comprender la importancia de la economía y por lo tanto la realidad de la lucha de clases. La revista de la IS desapareció poco tiempo después de 1968 y el grupo acabó en las convulsiones de una serie de mutuas exclusiones.
Series:
- Mayo de 1968 [129]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [130]
Veinticinco años después de Mayo del 68 - Comprender Mayo
- 5205 reads
Los acontecimientos de mayo de 1968 han tenido como consecuencia el suscitar una actividad literaria excepcionalmente abundante. Libros, folletos, compilaciones de toda clase se sucedieron con ritmo acelerado y tiradas muy elevadas.
Las editoriales –siempre detrás de la «última moda»– se han movilizado para explotar a fondo el inmenso interés provocado en las masas por todo lo que concierne a estos acontecimientos. Para eso, encontraron sin dificultades, periodistas, publicistas, profesores, intelectuales, artistas, hombres de letras, fotógrafos de todo tipo, quienes, como todo el mundo sabe, abundan en este país y están siempre en busca de un buen negocio.
No podemos sino sentir náuseas ante esta recuperación desenfrenada.
No obstante, en la masa de combatientes de mayo, el interés despertado a lo largo de la lucha, lejos de cesar con los combates callejeros, no hizo sino ampliarse y profundizarse. La búsqueda, la discusión, la confrontación siguen. Por no haber sido espectadores, ni contestatarios de ocasión, por haberse encontrado bruscamente comprometidos en unos combates de alcance histórico, estas masas, tras su propia sorpresa, no pueden dejar de interrogarse sobre las raíces profundas de esta explosión social que fue su propia obra, sobre su significado, sobre las perspectivas que esta explosión ha abierto en un futuro a la vez inmediato y lejano. Las masas intentan entender, intentan tomar consciencia de su propia acción.
De hecho, nosotros creemos poder decir que difícilmente encontraremos en los libros profusamente publicados, el reflejo de esa inquietud y de los interrogantes de parte de la gente. Este reflejo y esta inquietud aparece más bien en pequeñas publicaciones, en revistas a menudo efímeras, hojas ciclostiladas de toda clase de grupos, de comités de acción de barrio y de fábrica que han sobrevivido después de mayo, en reuniones con a menudo discusiones inevitablemente confusas. A través y a pesar de esta confusión se ha seguido haciendo un trabajo serio de clarificación de los problemas suscitados en mayo.
Después de varios meses de eclipse y de silencio, dedicados probablemente a la elaboración de sus trabajos, acaba de intervenir en este debate el grupo Internacional situacionista, publicando un libro en Gallimard, Enragés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones (en español en la editorial Castellote).
Se podía esperar por parte de un grupo que tuvo efectivamente parte activa en los combates, una contribución a la profundización en el análisis del significado de mayo, aún más cuando el retraso de varios meses les ofrecía mejores posibilidades. Tendríamos el derecho de exigir y de constatar que el libro no responde a sus promesas. Aparte del vocabulario que les es propio: «espectáculo», «sociedad de consumo», «crítica de la vida cotidiana», etc., podemos deplorar que en su libro hayan cedido a la moda, complaciéndose en rellenarlo de fotos, de imágenes y de tiras de comics.
Se puede pensar lo que se quiera de los comics como medio de propaganda y agitación revolucionaria. Se sabe que los situacionistas gustan particularmente de esta forma de expresión, que son los comics y los «bocadillos». Pretenden haber descubierto en la «recuperación» el arma moderna de la propaganda subversiva, y ven en eso el signo distintivo de su superioridad en relación con otros grupos que se han quedado con los métodos «anticuados» de la prensa revolucionaria «tradicional», con artículos «fastidiosos» y hojas de intervención ciclostiladas.
Hay algo cierto en la constatación de que los artículos de la prensa de los grupúsculos son a menudo densos, largos y aburridos. Pero esta constatación no debería convertirse en argumento para una actividad de diversión. El capitalismo ya se encarga ampliamente de esta tarea que consiste sin cesar, en descubrir todo tipo de actividades culturales (sic) para los jóvenes, el ocio organizado y el deporte. No es sólo una cuestión de contenido, sino también de un método apropiado que corresponde a una meta bien precisa: la «recuperación» de la reflexión.
La clase obrera no necesita que la diviertan. Necesita sobre todo comprender y pensar. Los comics, los lemas y los juegos de palabras son sólo un mero uso. Por un lado adoptan para sí, un lenguaje filosófico, una terminología particularmente rebuscada, oscura y esotérica, reservada a «pensadores intelectuales», y por otro, para la gran masa infantil de obreros, algunas imágenes acompañadas de frases simples son suficientes.
Hay que guardarse, cuando se denuncia por todas partes el espectáculo, de no caer en lo espectacular. Desgraciadamente es un poco por ahí donde peca el libro sobre mayo en cuestión. Otro rasgo característico del libro es su aspecto descriptivo de los acontecimientos día a día, cuando habría sido necesario un análisis situado en un contexto histórico y que destacara su profunda significación. Señalemos también, que es sobre todo la acción de los «enragés» y de los situacionistas la que se describe más que los acontecimientos mismos, cosa que, por otro lado, anuncia el título. Sobrestimado el papel jugado por alguna personalidad de los «enragés», haciendo un verdadero panegírico de si mismo, se tiene el sentimiento de que no eran ellos quienes estaban en el movimiento de las ocupaciones, sino que es el movimiento de mayo el que estaba aquí para destacar el alto valor revolucionario de los «enragés» y los situacionistas. Una persona que no haya vivido mayo y que ignorando todo ello se documente a través de este libro tendrá una curiosa idea de lo que fue. De creerles, los situacionistas hubiesen ocupado un lugar preponderante, y esto desde el principio, en los acontecimientos, lo que revela una buena dosis de imaginación, y es realmente «confundir sus sueños con la realidad». Llevado a sus justas proporciones, el papel jugado por los situacionistas ha sido seguramente inferior al de numerosos grupos y grupúsculos, y en cualquier caso, no superior. Someter a la crítica el comportamiento, las ideas, las posiciones de otros grupos –lo que hubiese sido interesante, pero no lo hacen– minimizar (véase en las pp. 179 a 181 de la edición francesa, con qué desprecio y cuán superficialmente hacen la «crítica» de otros grupos «consejistas») o incluso no decir nada de la actividad y del papel de los demás, es un proceder dudoso para destacar su propia grandeza, y que no lleva a nada.
*
* *
El libro (o lo que queda, deducción hecha de los comics, fotos, canciones, pintadas y otras reproducciones) comienza por una constatación básicamente justa: Mayo había sorprendido un poco a todo el mundo y en particular a los grupos revolucionarios o pretendidos como tales. A todos los grupos y corrientes, salvo evidentemente los situacionistas, quienes «sabían y mostraban la posibilidad y la inminencia de un nuevo resurgir revolucionario». Para el grupo situacionista, gracias a la «crítica revolucionaria que convierte en movimiento práctico su propia teoría, deducida de él y llevada a la coherencia que persigue, ciertamente, nada era más previsible, nada estaba más previsto que la nueva época de lucha de clases...».
Se sabe desde hace mucho que no existe ningún código contra la presunción y la pretensión, manía muy extendida en el movimiento revolucionario –sobre todo desde el «triunfo» del leninismo– y de la que el bordiguismo es una manifestación ejemplar; tampoco discutiremos esta pretensión con los situacionistas y nos contentaremos simplemente con tomar acta, encogiendo los hombros, sólo preguntando: ¿dónde y cuando, con base en qué datos, los situacionistas previeron los sucesos de Mayo?
Cuando afirman que habían «previsto muy exactamente desde hace años la explosión actual y sus consecuencias», confunden visiblemente una afirmación general con un análisis preciso del momento. Desde hace más de 150 años, desde que existe un movimiento revolucionario del proletariado, existe la previsión «de que un día, inevitablemente llegará la explosión revolucionaria». Para un grupo que pretende no sólo tener una teoría coherente sino también «aportar su crítica revolucionaria al movimiento práctico», una previsión de este tipo es muy insuficiente. Para que no quede simplemente como una frase retórica «aportar su crítica al movimiento práctico» debe significar el análisis de la situación concreta, de sus límites y posibilidades reales. Este análisis, no lo han hecho los situacionistas antes, y si juzgamos a partir de su libro, aún no lo han hecho, pues cuando hablan de un nuevo periodo de resurgir de las luchas revolucionarias su demostración se refiere sobre todo a generalidades abstractas. Y aún cuando se refieren a las luchas de estos últimos años no hacen sino constatar un hecho empírico. Por sí misma, esta constatación no va más allá del testimonio de la continuidad de la lucha de clases, y no indica el sentido de su evolución ni de la posibilidad de desembocar e inaugurar un periodo histórico de luchas revolucionarias sobre todo a escala internacional, cómo puede y debe ser una revolución socialista. Aún una explosión de una significación revolucionaria tan formidable como La Comuna de París, no significa la apertura de una era revolucionaria en la historia, porque al contrario fue seguida de un largo periodo de estabilización y expansión del capitalismo, empujando como consecuencia al movimiento obrero hacia el reformismo.
Al menos que consideremos como los anarquistas que todo es posible siempre y que basta con querer para poder, estamos llamados a entender que el movimiento obrero no sigue una curva continuamente ascendente sino que está hecho de periodos de ascenso y retroceso y está determinado objetivamente y en primer lugar por el estado de desarrollo del capitalismo y de las contradicciones inherentes a este sistema.
La I.S. define la actualidad como «el presente retorno de la revolución». ¿Sobre qué basa esta definición? Esta es su explicación:
- «La teoría crítica elaborada y extendida por la I.S. constataba ampliamente (...) que el proletariado no estaba abolido» (es verdaderamente curioso que la I.S. constate ampliamente lo que todos los obreros y los revolucionarios sabían sin necesitar recurrir a la I.S.).
- «... que el capitalismo continúa desarrollando sus alienaciones» (¿quién lo hubiera dudado?).
- «... Que en todas partes donde existe este antagonismo (como si este antagonismo pudiera no existir en el capitalismo en todas partes) «la cuestión social existente desde hace más de un siglo sigue presente» (¡vaya descubrimiento!).
- «... que este antagonismo existe en todo el planeta» (¡otro descubrimiento!).
- «La I.S. explica la profundización y la concentración de las alienaciones por el retraso de la revolución» (evidentemente...).
- «Este retraso proviene manifiestamente de la derrota internacional del proletariado tras la contrarrevolución rusa» (he aquí otra verdad, proclamada por los revolucionarios desde hace al menos 40 años).
- Por otra parte, «la I.S. sabía (...) que la emancipación chocaba en todo y siempre con las organizaciones burocráticas».
- Los situacionistas constatan que la falsificación permanente necesaria para la supervivencia de estos aparatos burocráticos era una pieza maestra de la falsificación generalizada de la sociedad moderna.
- Y finalmente «habían también reconocido estar empeñados en alcanzar las nuevas formas (¿?) de subversión cuyos primeros signos se acumulaban».
- Y es por ello que «los situacionistas sabían y mostraban la posibilidad y la inminencia de un nuevo comienzo de la revolución».
Hemos reproducido estos largos extractos para mostrar lo más exactamente posible lo que, siguiendo sus propias palabras, los situacionistas «sabían». Como se puede ver este saber se reduce a generalidades que miles y miles de revolucionarios conocen hace mucho tiempo, y si estas generalidades bastan para la afirmación del proyecto revolucionario, no tienen nada que pueda ser considerado como una demostración de «la inminencia de un nuevo comienzo de la revolución». La «teoría elaborada» por los situacionistas se reduce pues, a una simple profesión de fe y nada más.
Y es que la revolución socialista y su inminencia no podían ser reducidas a algunos «descubrimientos» verbales como la sociedad de consumo, el espectáculo, la vida cotidiana, que muestran con nuevas palabras las nociones conocidas de la sociedad capitalista de explotación de las masas trabajadoras, con todo lo que ella comporta en todos los dominios de la vida social, de deformaciones y alienaciones humanas.
Admitiendo que nos encontremos ante un nuevo comienzo de la revolución, cómo explicar según la I.S. que se haya debido esperar justo el tiempo que nos separa de la victoria de la contrarrevolución rusa, o sea: ¿50 años?. ¿por qué no 30 o 70?. O una cosa u otra: o el resurgir del curso revolucionario está determinado fundamentalmente por las condiciones objetivas y entonces hay que explicitarlas –lo que no hace la I.S.– o bien este resurgir es únicamente producto de una voluntad subjetiva acumulada y afirmada un buen día, y no puede ser más que constatable, pero no previsible, puesto que ningún criterio sabría fijar de antemano su grado de maduración.
En estas condiciones la previsión de la cual se envanece la I.S. resultaría más fruto de un don adivinatorio que de un saber. Cuando Trotski escribía en 1936 «la revolución ha comenzado en Francia», se equivocaba rotundamente; sin embargo su afirmación reposaba sobre un análisis mucho más serio que el de la I.S., pues se refería a datos de la crisis económica que sacudía al mundo entero. Pero la «previsión» de la I.S., se parecería más bien a las afirmaciones de Molotov inaugurando el tercer periodo de la I.C. (Internacional comunista) a comienzos de 1929, anunciando la gran noticia de que el mundo había entrado con los dos pies en el periodo revolucionario. El parentesco entre los dos consiste en la gratuidad de sus afirmaciones respectivas, pues el análisis económico, efectivamente indispensable como punto de partida de todo análisis de un periodo dado, bastaría para determinar el carácter revolucionario o no de las luchas de ese periodo; y es así que, apoyándose en la crisis económica mundial de 1929, cree poder anunciar la inminencia de la revolución. La I.S. por el contrario cree suficiente con ignorar y querer ignorar todo lo que se refiera a la idea misma de unas condiciones objetivas y necesarias, de donde viene su aversión profunda en lo que concierne a los análisis económicos de la sociedad capitalista moderna.
Toda la atención se encuentra así dirigida hacía las manifestaciones más aparentes de las alienaciones sociales, y se descuida la visión de las fuentes que las hacen nacer y las nutren. Debemos reafirmar que tal crítica centrada esencialmente en manifestaciones superficiales, por radical que sea, quedaría forzosamente circunscrita, limitada, tanto en la teoría como en la práctica.
El capitalismo produce necesariamente las alienaciones que le son propias en su existencia y para su supervivencia, y no es en sus manifestaciones donde se encuentra el motor de su empobrecimiento. Si el capitalismo, en sus raíces, es decir, como sistema económico, sigue siendo viable, ninguna voluntad sabría destruirlo.
«Nunca una sociedad muere antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que lleva en su seno» (Marx, Introducción a la crítica de la economía política). Es pues en estas raíces donde la crítica teórica radical debe encontrar las posibilidades de su superación revolucionaria.
«Llegado a un cierto grado de su desarrollo, las fuerzas productoras materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción... comienza entonces una era de revolución social» (Marx, ídem). Esta contradicción de la que habla Marx se manifiesta en trastornos económicos, como las crisis, las guerras imperialistas y las convulsiones sociales. Todos los pensadores marxistas han insistido en que para que se pueda hablar de un periodo revolucionario «no basta con que los obreros no quieran seguir como antes sino que hace falta que los capitalistas no puedan continuar como hasta entonces». Y he aquí que la I.S. pretende ser casi la única expresión teórica organizada de la práctica revolucionaria hoy, pelea exactamente en el sentido contrario. Las raras veces en que sobrepasando su aversión, aborda en el libro los temas económicos, es para demostrar que el nuevo comienzo de la revolución se opera, no sólo independientemente de las bases económicas de la sociedad sino en un capitalismo económicamente floreciente. «No se podía observar ninguna tendencia a la crisis económica (p. 25)... La erupción revolucionaria no vino de una crisis económica... lo que fue atacado frontalmente en Mayo es la economía capitalista funcionando bien» (subrayado en el texto, p. 29).
Lo que se empeña en demostrar evidentemente aquí es que la crisis revolucionaria y la crisis económica de la sociedad son dos cosas completamente separadas, pudiendo evolucionar y evolucionando de hecho cada una en un sentido propio, sin relación entre ellas. se piensa poder apoyar ese «gran descubrimiento» teórico en los hechos, y se grita triunfalmente: ¡«No se podía observar ninguna tendencia a la crisis económica»!.
¿Ninguna tendencia? ¿De verdad?
Al final de 1967 la situación económica en Francia empieza a dar señales de deterioro. El paro amenazante, empieza a preocupar cada día más. A comienzo de 1968 el número total de parados sobrepasa los 500 000. No es ya un fenómeno local.
Alcanza a todas las regiones. En París el número de parados crece lenta pero constantemente. La prensa se llena de artículos que tratan con gravedad el miedo al paro en diversos ambientes. Se hacen regulaciones de empleo temporales en muchas fábricas provocando la reacción de los obreros. Varias huelgas esporádicas estallan con la cuestión del mantenimiento del empleo y del pleno empleo como causa directa. Son sobre todo los jóvenes los afectados en primer lugar y no llegan a integrarse a la producción. La recesión en el empleo afecta todavía más a la incorporación en el mercado de trabajo de esta generación fruto de la explosión demográfica inmediatamente posterior a la IIa Guerra mundial. Un sentimiento de inseguridad en el mañana se desarrolla entre los obreros y sobre todo, entre los jóvenes. Este sentimiento es aún más vivo por cuanto que era prácticamente desconocido por los obreros en Francia desde la guerra.
Al mismo tiempo con el desempleo y bajo su presión directa, los salarios tienden a la baja y el nivel de vida de las masas se deteriora. El gobierno y la patronal aprovechan naturalmente la situación para atacar y agravar las condiciones de vida de los obreros (ver por ejemplo, los decretos sobre la Seguridad social).
Cada vez más, las masas sienten que es el fin de la hermosa prosperidad. La indiferencia y el «pasotismo» tan característicos y tan resaltados en los obreros a lo largo de los últimos 10-15 años, deja el lugar a una inquietud sorda y creciente.
Es seguramente, menos fácil observar este lento ascenso de la inquietud y descontento entre los obreros que acciones espectaculares en una facultad. No obstante, no se puede seguir ignorando esto después de la explosión de Mayo, a menos que creamos que diez millones de obreros hayan sido contagiados de la noche a la mañana por el Espíritu santo del Antiespectáculo. Más bien hay que admitir que tal explosión masiva se basa en una larga acumulación de descontento real de su situación económica laboral, directamente sensible en las masas, aunque un observador superficial no percibiese nada. No se debe, tampoco atribuir exclusivamente a la política canallesca de los sindicatos y otros estalinistas las reivindicaciones económicas.
Es evidente que los sindicatos, el P.C., acudiendo en auxilio del gobierno jugaron a fondo la carta reivindicativa como una barrera contra un posible desbordamiento revolucionario de la huelga sobre un plano social global. Pero no es el papel de los organismos del Estado capitalista lo que discutimos aquí. Este es su papel y no se puede reprochar que lo jueguen a fondo. Pero el hecho de que hayan logrado controlar fácilmente a la gran masa de obreros en huelga en un terreno meramente reivindicativo prueba que las masas entraron en la lucha esencialmente dominadas y preocupadas por una situación cada días más amenazadora para ellas. Si la tarea de los revolucionarios es descubrir las posibilidades radicales contenidas en la lucha misma de las masas y participar activamente en su eclosión, es sobre todo necesario no ignorar las preocupaciones inmediatas que las hacen entrar en lucha.
A pesar de las fanfarronadas de los medios oficiales, la situación económica preocupa cada vez más al mundo de los negocios, baste como testigo la prensa económica de comienzos de año. Lo que inquieta no es tanto la situación en Francia, que ocupa en ese momento un lugar privilegiado, como el hecho de que esta situación se inscriba en un contexto de desaceleración a escala mundial, como consecuencia de la cual no faltarían repercusiones en Francia. En todos los países industriales, en Europa y en USA, el paro se desarrolla y las perspectivas económicas se tornan sombrías. Inglaterra a pesar de la multiplicación de medidas para salvaguardar el equilibrio, se ve finalmente obligada a fines de 1967 a devaluar la libra esterlina, arrastrando tras ella las devaluaciones en otros países. El gobierno Wilson proclama un programa de austeridad excepcional: reducción masiva de los gastos públicos, incluido el militar –retirada de las tropas británicas en Asia–, congelación de los salarios, reducción del consumo interno y de las importaciones, esfuerzo por aumentar las exportaciones. El primero de enero de 1968 le toca a Johnson dar la señal de alarma y anunciar severas medidas indispensables para salvar el equilibrio económico. En marzo estalla la crisis financiera del dólar. La prensa económica, cada día más pesimista evoca cada vez más el espectro de la crisis de 1929 y muchos temen consecuencias mucho más graves. El tipo de interés sube en todos los países. En todos los sitios la Bolsa sufre trastornos y en todos los países una sola consigna: reducción de los gastos y el consumo, aumento de todas las exportaciones a toda costa y reducción de las importaciones a lo estrictamente necesario. Paralelamente el mismo deterioro se manifiesta en el Este, dentro del bloque ruso, lo que explica la tendencia de países como Checoslovaquia y Rumania, a separarse del control soviético y buscar mercados en el exterior.
Este es el fondo de la situación económica antes de Mayo
Por supuesto no se trata de una crisis económica abierta, en primer lugar porque sólo es el principio, y en segundo lugar porque en el capitalismo actual el Estado dispone de todo un arsenal de medios que le permiten intervenir con el fin de paliar y parcialmente determinar momentáneamente las manifestaciones más chocantes de la crisis. No obstante es necesario destacar los siguientes puntos:
- Durante los 20 años que siguieron a la IIa Guerra, la economía capitalista vivió sobre la base de la reconstrucción de las ruinas resultantes de la guerra, de un expolio desvergonzado de los países subdesarrollados, los cuales a través de la farsa de guerras de liberación y ayudas a su reconstrucción en estados independientes, fueron explotados hasta el punto de ser reducidos a la miseria y al hambre; de una producción creciente de armamentos: la economía de guerra.
- Estas tres fuentes de la prosperidad y del pleno empleo en estos últimos 20años tienden hacia el agotamiento. El aparato productivo se encuentra ante un mercado cada vez más saturado y la economía capitalista se vuelve a encontrar exactamente ante la misma situación y frente a los mismos problemas insolubles que en 1929, e incluso agravados.
- La interrelación entre las economías del conjunto de los países está más acentuada en 1929: aquí la repercusión mayor y más inmediata de toda perturbación en una economía nacional sobre la economía de los otros países y su generalización.
- La crisis de 1929 estalló después de pesadas derrotas del proletariado internacional, la victoria de la contrarrevolución rusa completamente por su mistificación del «socialismo» en Rusia y el mito de la lucha antifascista. Es gracias a estas circunstancias históricas particulares que la crisis de 1929, que no era coyuntural sino una manifestación violenta de una crisis crónica del capitalismo decadente, pudo desarrollarse y prolongarse muchos años para desembocar finalmente en la guerra social generalizada. Este ya no es el caso de hoy.
El capitalismo dispone cada vez de menos temas de mistificación capaces de movilizar a las masas y llevarlas a la masacre. El mito ruso se derrumba, el falso dilema democracia-totalitarismo se desgasta. En estas condiciones la crisis aparece desde sus primeras manifestaciones tal como es. Desde sus primeros síntomas verá surgir en todos los países reacciones cada vez más violentas de las masas. Por eso la crisis económica de hoy no podrá desarrollarse plenamente, sino que se transformará desde sus primeras señales en crisis social, pudiendo ésta aparecer para algunos independiente, suspendida de alguna manera en el aire, sin relación con la situación económica, la cual no obstante la condiciona.
Para captar bien esta realidad no hay, evidentemente, que observarla con ojos de niño, y sobre todo no buscar la relación causa-efecto de una manera estrecha, inmediata y limitada, en un plano local, de países o sectores aislados. Es globalmente, a escala mundial, que aparecen claramente los fundamentos de la realidad y de las determinaciones últimas de su evolución. Visto así, el movimiento de los estudiantes que luchan en todas las ciudades del mundo aparece en su significación profunda y limitada.
Si los combates de los estudiantes, en Mayo, pudieron servir como detonante del vasto movimiento de las ocupaciones de fábricas, es porque, con toda su especificidad propia, no eran sino las señales precursoras de una situación que se agravaba en el corazón de la sociedad, es decir, en la producción y en las relaciones de producción.
Mayo del 68 aparece en todo su significado por haber sido una de las primeras y más importantes reacciones de la masa de los trabajadores contra una situación económica mundial en deterioro.
Es consecuentemente un error decir como el autor del libro, «la erupción revolucionaria no vino de una crisis económica sino al contrario contribuye a crear una situación de crisis en la economía» y «esta economía una vez perturbada por las fuerzas negativas de su superación histórica debe funcionar peor» (p. 209).
Así decididamente, pone las cosas al revés: las crisis económicas no son el producto necesario de las contradicciones inherentes al sistema capitalista de producción, como nos enseñó Marx, sino por el contrario, son sólo los obreros a través de sus luchas los que producen crisis dentro de una economía que «funciona bien». Es lo que no dejan de repetirnos todo el tiempo la patronal y los apologistas del capitalismo; Es lo que retomará De Gaulle, en noviembre, explicando la crisis del franco por culpa de los «enragés» de Mayo.
Es en suma la sustitución la economía política de la burguesía por la teoría económica del marxismo. No es sorprendente que con tal visión, el autor explique todo este inmenso movimiento que fue Mayo como la obra de una minoría decidida y exaltada: «La agitación desencadenada en enero de 1968 en Nanterre por cuatro o cinco revolucionarios que iban a constituir el grupo de los “enragés”, debía conllevar en cinco meses, una semi-liquidación del Estado». Y más lejos, «jamás una agitación llevada a cabo por un número tan pequeño, y en tan poco tiempo, había tenido tales consecuencias».
Entonces, donde para los situacionistas, el problema de la revolución se expone en términos de «conllevar», y no será así más que con acciones ejemplares, se plantea para nosotros en términos de un movimiento espontáneo de masas del proletariado, llevadas forzosamente a sublevarse contra un sistema económico desconcertado y en declive, que no les ofrece en lo sucesivo más que la miseria creciente y la destrucción, además de la explotación.
Sobre esta base de granito, nosotros cimentamos la perspectiva revolucionaria de clase y nuestra convicción de su realización.
Marc
(Revolution internationale no 2, 1969)
Series:
- Mayo de 1968 [129]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [130]
Revista internacional n° 75 - 4o trimestre de 1993
- 3824 reads
Editorial - Al desempleo masivo respondamos con luchas masivas
- 4653 reads
Editorial
Al desempleo masivo respondamos con luchas masivas
En el otoño de 1992, las manifestaciones de masas de la clase obrera en Italia fueron el despertar de las luchas obreras ([1]). En este otoño de 1993, las manifestaciones obreras en Alemania han confirmado la reanudación de los combates de clase frente a los ataques que están cayendo sobre el proletariado de los países industrializados. En el Ruhr, en el corazón de Alemania, más de 80 000 trabajadores han invadido las calles y cortado las carreteras para protestar contra los anuncios de despidos en las minas. El 21 y 22 de septiembre, sin consigna sindical alguna (lo cual es significativo en un país conocido por la «disciplina» de sus «fuerzas sociales»), los mineros de la región de Dortmund cesaron espontáneamente el trabajo, llevándose con ellos a sus familias, hijos, a desempleados y a trabajadores de otros sectores, llamados a expresar su solidaridad. Cualquiera que sea el resultado de las manifestaciones todavía en curso ([2]) en el momento de cerrar esta Revista internacional, este movimiento es, en un aspecto importante, un buen ejemplo de cómo puede entablar la lucha la clase obrera: ante la agresión masiva a las condiciones de trabajo, respuesta unida y masiva.
La reanudación de la lucha de clases
Hoy, más que nunca, la única fuerza que puede intervenir contra la catástrofe económica, es la clase obrera. Es la única clase social capaz de romper las barreras nacionales, sectoriales y por categorías del orden capitalista. La división del proletariado, reforzada por la putrefacción actual de la sociedad, mantenida por esas barreras, deja el campo libre a las medidas «sociales» a mansalva que se están tomando en todos los países.
El interés de la clase obrera, de todos aquellos que soportan por todas partes la misma explotación y los mismos ataques de parte del Estado capitalista, del gobierno, de la patronal, de los partidos y de los sindicatos es la unidad más amplia posible, de la mayor cantidad posible, en la acción y la reflexión, para así encontrar los medios de organizarse y hacer surgir una dirección al combate contra el capitalismo.
Un signo del despertar de la combatividad del proletariado internacional es que los obreros, en Alemania, hayan reaccionado por cuenta propia contra las maniobras sindicales estériles que, el año pasado, tuvieron que soportar durante meses. Y estos hechos, los más significativos del momento, no son hechos aislados. Ha habido, al mismo tiempo, otras manifestaciones en Alemania: 70 000 obreros contra el plan de desempleo de Mercedes, varias decenas de miles en Duisburg contra 10 000 despidos en la metalurgia. En varios países, el número de huelgas aumenta en movimientos que los sindicatos y sus aliados por ahora canalizan, pero que demuestran que ya no domina la pasividad. Cabe esperarse, en el plano internacional, a una lenta y larga serie de manifestaciones obreras, de escarceos entre proletariado y burguesía.
No es fácil, en las actuales circunstancias, la reanudación internacional de la lucha de clases. Muchos factores vienen a entorpecer el desarrollo de la combatividad y de la conciencia del proletariado:
– la descomposición social que corrompe las relaciones entre los miembros de la sociedad y disuelve los reflejos de solidaridad, empujando a aislamiento y la desesperanza, engendrando un sentimiento de impotencia para construir un ente colectivo, para asumirse como clase con intereses comunes frente al capitalismo;
– la avalancha de desempleo que está golpeando a un ritmo de 10 000 despidos solo en Europa del oeste, y que va a seguir incrementándose, es vivida en un primer momento como un mazazo que paraliza a los obreros;
– las múltiples y sistemáticas maniobras sindicaleras, tanto del sindicalismo oficial como del de «base», encerradores de la clase obrera en corporativismos y divisiones, maniobras que logran contener y encuadrar el descontento;
– los temas propagandísticos de la burguesía, el clásico de sus fracciones de izquierda con eso de que defienden los «intereses obreros», las campañas ideológicas a repetición desde la caída del «muro de Berlín» sobre la «muerte del comunismo» y «el fin de la lucha de clases», para mantener la confusión sobre las posibilidades reales de luchar como tal clase obrera. Esas campañas acentúan en los trabajadores las dudas sobre la perspectiva de su emancipación gracias a la destrucción del capitalismo.
En las luchas mismas va a tener que encarar el proletariado esos obstáculos. Va aparecer cada día más claramente la quiebra general e irreversible del sistema capitalista. El brusco acelerón de la crisis, al multiplicar sus consecuencias desastrosas contra la clase obrera asesta sin duda un duro golpe, pero también es un terreno favorable para una movilización en el terreno de clase en torno a la defensa de los intereses fundamentales del proletariado. Y eso, junto con la intervención activa de las organizaciones revolucionarias, partícipes de la lucha de clase, defensoras de la perspectiva comunista, va a contribuir a que la clase encuentre los medios para organizar y orientar el enfrentamiento en el sentido de sus intereses y, por lo tanto, en el sentido de los intereses de la humanidad entera.
El fin de los «milagros»
Hace ya tiempo que ya nadie se atreve a hablar de «milagros económicos» en el llamado Tercer mundo. La miseria se ha generalizado en esos países irremediablemente. El continente africano ha sido dejado en el mayor abandono. La vida humana vale menos que la de cualquier animal en la mayoría de las regiones de Asia. Se incrementan como la plaga hambrunas que dejan en los huesos a millones de personas. En Latinoamérica, las epidemias se extienden por zonas de las habían desaparecido.
En los países del ex bloque del Este, la prosperidad y el bienestar prometidos tras el hundimiento del estalinismo son puro espejismo. La perfusión del capitalismo «liberal» inyectada al moribundo estalinismo, lo único que ha provocado es incrementar la quiebra económica de esa forma extrema de estatalización puramente capitalista, ocultada durante sesenta años tras la burda patraña del «socialismo» o de «comunismo». En el Este también, la pobreza se extiende por doquier en unas condiciones de vida insoportables para la mayoría de la población.
También se han acabado los «milagros económicos» en los países desarrollados. La marea de desempleo y los ataques a las condiciones de vida de la clase obrera en todos los frentes pone brutalmente en primer plano la crisis económica. La propaganda del «capitalismo triunfante» sobre el «comunismo en quiebra» no ha cesado de dar la matraca con lo de que «nada mejor en el mundo que el capitalismo». La crisis económica nos muestra sobre todo que lo peor está por llegar en el capitalismo.
Ataques masivos contra la clase obrera
La crisis ha puesto al desnudo las contradicciones básicas del capitalismo, el cual no sólo es incapaz de asegurar la supervivencia de la sociedad, sino que además destruye las fuerzas productivas, y en primer término, del proletariado.
A los defensores del modo de producción capitalista, dominador del planeta y responsable de la barbarie infligida a millones de seres humanos hundidos en el mayor desamparo, les quedaba mantener la ilusión de un funcionamiento «normal» en los países desarrollados. La clase dominante, en los países capitalistas del «primer mundo», en los Estados «democráticos», pretendía dar la impresión de que existía un sistema capaz de asegurar a cada cual medios de subsistencia, trabajo y condiciones de vida decentes. Y, aunque ya desde hace años el incremento de los que llaman «nuevos pobres» deslucía el bonito paisaje que nos enseñaban, la propaganda se las iba arreglando, presentando esos problemas como «precio que pagar» por la «modernización».
Pero hoy, la crisis económica ha vuelto a llamar a la puerta con mayor fuerza y a los Estados «democráticos», con el agua al cuello, se les cae la careta. Sin la menor perspectiva, incluso lejana, de prosperidad y de paz que ofrecer, por mucho que así lo pretenda, el capitalismo no cesa de minar las condiciones de existencia de la clase obrera, no cesa de fomentar la guerra ([3]). Los trabajadores de las grandes concentraciones industriales de Europa del oeste, de Norteamérica o de Japón que todavía albergaran ilusiones sobre los «privilegios» que se les dice que poseen para que estén tranquilos, van a quedar desencantados con lo que se les viene encima.
Lo de las «reconversiones», «reestructuraciones» de la economía y demás lindezas, justificaciones de las oleadas anteriores de despidos en los sectores «tradicionales» de la industria y de los servicios, empieza a sonar a carraca. Ahora es en los sectores de la industria ya «modernizados» como el automóvil o la aeronáutica, en sectores punta como la electrónica y la informática, en los servicios más «pingues» de la banca y los seguros, en el sector público ya ampliamente «adelgazado» durante los años 80, en correos, salud y educación, donde están lloviendo planes de reducción de plantillas, de paro parcial o total, que afectan a cientos de miles de trabajadores.
Algunos planes de despidos
anunciados en Europa
en tres semanas de septiembre de 1993 ([4])
Alemania ..................... Daimler-Benz...................... 43900
..................................... Basf/Hoechst/Bayer............. 25000
..................................... Ruhrkohle ......................... 12000
..................................... Veba................................ 10000
Francia ..................... Bull .................................. 65000
..................................... Thompson-CSF .................... 4174
..................................... Peugeot ............................. 4023
..................................... Air France .......................... 4000
..................................... GIAT ................................. 2300
..................................... Aérospatiale ....................... 2250
..................................... Snecma ............................... 775
Reino Unido..................... British Gas.........................20000
..................................... Inland Revenue ................... 5000
..................................... Rolls Royce ......................... 3100
..................................... Prudential ........................... 2000
..................................... T&N .................................. 1500
España ..................... SEAT ................................. 4000
Europa ..................... GM-Opel-Vauxhall ................ 7830
..................................... Du Pont ............................. 3000
Total, más de 150 000
Fuente: Financial Times, Courrier international
Ningún sector escapa a las «exigencias» de la crisis económica general de la economía mundial. La obligación para cada unidad capitalista en actividad de «reducir los costes» para seguir en la competencia, aparece, desde la empresa pequeña y la mayor hasta el Estado encargado de la defensa de la «competitividad» del capital nacional. En los países más «ricos », arrastrados también ellos a la recesión, el desempleo está hoy incrementándose a velocidades de vértigo. Ya no queda ningún islote de salud económica en el mundo capitalista. Se acabó el «modelo alemán», por todas partes anuncian «planes, «pactos sociales» y «terapias de choque». De choque, sí, pero sobre todo para los trabajadores.
Prácticamente un trabajador de cada cinco está hoy desempleado en los países industrializados. Y un parado de cada cinco lo está desde hace más de un año con cada vez menos posibilidades de volver a encontrar trabajo. La exclusión total de todo medio normal de subsistencia se está convirtiendo en fenómeno de masas: ahora ya se cuentan por millones a quienes se ha dado en llamar «nuevos pobres» y «sin domicilio fijo», abocados a las peores privaciones en las grandes ciudades.
El desempleo masivo que hoy se está desplegando no es ni mucho menos aquella «reserva» de mano de obra en espera de una futura reactivación económica. No habrá reactivación alguna que permita al capitalismo integrar o reintegrar en la producción a la creciente masa de millones de personas sin trabajo en los países desarrollados. Al contrario, hasta el mínimo de subsistencia va ser difícil de alcanzar. La masa de parados de hoy no es el «ejército reservista» del capitalismo, como así ocurría en el siglo pasado cuando así lo definió Marx. Esos desempleados se van a añadir a los montones de quienes ya están totalmente excluidos del más mínimo acceso a unas condiciones de vida normales, igual que en los países del Tercer mundo o del ex bloque del Este. Así se está concretando la tendencia a la pauperización absoluta que la quiebra definitiva del modo de producción capitalista está acarreando.
Para quienes tienen todavía trabajo, los aumentos de sueldo son ridículos, comidos por la inflación, y eso cuando no han quedado bloqueados o, lo que es peor, cuando no han sido reducidos. A cada ataque directo de los sueldos se le añaden subidas de cuotas diversas, tasas e impuestos, gastos de alojamiento, de transporte, de salud y de educación. Además, una parte creciente de los ingresos familiares debe dedicarse a mantener a hijos y parientes sin trabajo. En cuanto a los diferentes subsidios, pensiones, enfermedad, desempleo, formación y demás, están siendo sistemáticamente reducidos por todas partes, y eso cuando no se suprimen pura y simplemente.
Contra todo eso debe luchar enérgicamente la clase obrera. Los sacrificios hoy exigidos a los obreros por cada Estado, en nombre de la solidaridad «nacional» lo único que hacen es abrir la puerta a nuevos sacrificios mañana, pues no existe la menor salida a la crisis en el marco del capitalismo.
La crisis es irreversible como indispensable es la lucha de clases
Hasta los profesionales de la propaganda sobre lo bueno que es el capitalismo andan con cara torcida. Ni siquiera se atreven a hablar de «reanudación económica» cuando las estadísticas del crecimiento muestran algún que otro signo positivo. Ahora dicen, por lo bajines, que se trata de una «pausa» en la recesión, poniendo cuidado, eso sí, en precisar que a lo mejor hay una reactivación, pero que sería sin duda muy débil y muy lenta. El lenguaje prudente que usan demuestra lo desconcertada que está la clase dominante, todavía más hoy que ante las recesiones anteriores desde hace 25 años.
Ya nadie se atreve a prever «la salida del túnel». Quienes no ven el carácter irreversible de la crisis y creen que el capitalismo es inmortal sólo pueden repetir cual salmo de hechicero: «acabará habiendo necesariamente reanudación económica, pues siempre ha habido reactivación tras la crisis». De hecho, la clase capitalista está demostrando su total incapacidad para dominar las propias leyes de su economía.
Ultimo ejemplo hasta la fecha: el desmoronamiento del Sistema monetario europeo durante todo este año de 1993 para acabar hundiéndose del todo durante el verano ([5]). Esa imposibilidad patente de los Estados de Europa para dotarse de una moneda única ha implicado un parón en la construcción de una «unidad europea» que según las afirmaciones de sus defensores iba a ser un ejemplo de la capacidad del capitalismo para instaurar la cooperación económica, política y social. Detrás de las turbulencias monetarias están, sencillamente, las insorteables leyes de la explotación y la concurrencia capitalistas, las cuales han vuelto una vez más a llamar a la puerta:
– el sistema capitalista es incapaz de formar un conjunto armonioso y próspero, sea cual sea el nivel;
– la clase que extrae sus ganancias de la explotación de la fuerza de trabajo está condenada a la división por la competencia mutua.
A la vez que dentro de cada nación las burguesías afilan sus armas contra la clase obrera, en el plano internacional no cesan de multiplicarse los choques y las peleas. «El entendimiento entre los pueblos», cuyo modelo iba a ser el de los grandes países capitalistas, está dejando el paso a una guerra económica sin cuartel, a que cada cual tire por su lado en desorden total, que es la tendencia de fondo del capitalismo actual. El mercado mundial, saturado desde hace mucho tiempo, se ha vuelto demasiado estrecho para que pueda funcionar normalmente la acumulación de capital, la ampliación de la producción y del consumo necesario para la realización de las ganancias, que son el motor del sistema.
El dirigente de una empresa capitalista tomada aisladamente, cuando se declara en quiebra, podrá dejar la llave bajo el felpudo, proceder a una liquidación y largarse a otro sitio a buscar lo que le falta. Pero la clase capitalista en su conjunto no puede declarar su propia quiebra y proceder a la liquidación del modo de producción capitalista. Sería anunciar su propia desaparición, y eso ninguna clase explotadora lo hizo nunca. La clase dominante no a va a dejar el escenario social de puntillas diciendo una última réplica: «Me voy, pues se acabó mi tiempo», sino que defenderá con uñas y dientes y hasta el final sus intereses y sus privilegios.
Es a la clase obrera a quien le toca la tarea de destruir el capitalismo. Por el lugar que ocupa en las relaciones de producción capitalista, ella es la única capaz de atascar la máquina infernal del capitalismo decadente. Porque no dispone de ningún poder económico en la sociedad, porque no tiene intereses particulares que defender, por ser una clase que, colectivamente, sólo posee su fuerza de trabajo para venderla al capitalismo, la clase obrera es la única fuerza portadora de nuevas relaciones sociales liberadas de la división en clases, de la penuria, de la miseria, de las guerras y de las fronteras.
Esta perspectiva, que es la de una revolución comunista internacional, deberá comenzar por la respuesta masiva a los ataques masivos del capitalismo. Esos han de ser los primeros pasos de un combate histórico contra la destrucción sistemática de fuerzas productivas que hoy impera en el planeta entero y que bruscamente se ha acelerado en los países desarrollados.
OF, 23/09/93
[1] Ver Revista internacional nº 72, «Encrucijada» y en la nº 73 «El despertar de la combatividad obrera», 1er y 2º trimestres de 1993.
[2] Las ganancias inmediatas que puedan sacar los obreros serán sin duda muy pocas a causa de la rápido control ejercido por los sindicatos sobre unos obreros que no saben muy bien cómo proseguir con su iniciativa inicial.
[3] Véase «Tras los acuerdos de paz, la guerra imperialista siempre», en este número.
[4] Sacado de «Annonces de suppressions d’emplois en Europe au cours des trois dernières semaines» (supresiones de empleo anunciadas en Europa en las tres últimas semanas), en Courrier international, 23-29 de septiembre de 1993.
[5] Léase en este número «Una economía corroída por la descomposición».
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
- Crisis económica [29]
Balkanes, Oriente Medio - Tras los acuerdos de paz, la guerra imperialista siempre
- 5417 reads
Balkanes, Oriente Medio
Tras los acuerdos de paz, la guerra imperialista siempre
Apretón de manos histórico y televisado al mundo entero, entre Yasir Arafat, presidente de la OLP, y Yitzhak Rabin, primer ministro israelí. Después de 45 años de guerras entre Israel y sus vecinos árabes, con los palestinos en particular, hemos asistido a un acontecimiento considerable al cual Clinton, gran sacerdote de la ceremonia, quiso darle todo su valor de mensaje: la única paz posible es la «Pax americana». Hay que decir que el presidente de EEUU necesitaba un éxito así para compensar los problemas que ha tenido desde su llegada al poder. Pero la romería organizada en su propia casa no sólo debía servir para enderezar una popularidad en fuerte baja en Estados Unidos. El mensaje del 13 de septiembre y su parafernalia se dirigían al mundo entero. Importaba dejar bien claro a todos los países del mundo que EEUU sigue siendo el «gendarme del mundo», único capaz de garantizar la estabilidad del planeta. Ese acto tan lucido era tanto más necesario porque desde que Bush anunció en 1989 un «nuevo orden mundial» bajo la batuta del imperialismo americano, la situación no ha hecho sino empeorar, por todas partes y en todos los ámbitos. El fin del «imperio del mal» (como llamaba Reagan a la URSS y su bloque) iba a abrir las puertas a la prosperidad, a la paz, al orden, al derecho de los pueblos y de las personas y así. Lo que sí ha habido es más convulsiones económicas, más guerras, hambres, caos, matanzas, torturas, más barbarie todavía. En lugar de la autoridad afirmada de la «primera democracia del mundo», pretendida garantizadora del orden planetario, a lo que hemos asistido es a una pérdida acelerada de dicha autoridad, a un creciente cuestionamiento de ella por países cada vez más numerosos, incluso entre los aliados más próximos. Con la foto de los efusivos saludos entre los viejos enemigos «hereditarios» de Oriente medio bajo la mirada condescendiente del presidente americano, este pretende inaugurar un «novísimo orden mundial», puesto que el nuevo de Bush envejeció antes de servir. Pero de nada servirá todo eso, ni los gestos simbólicos, ni los discursos rimbombantes, ni las fastuosas ceremonias televisadas, pues, como siempre en el capitalismo decadente, los discursos y los acuerdos de paz lo que preparan son nuevas guerras y todavía más barbarie.
Los acuerdos de Washington del 13 de septiembre de 1993 han eclipsado con su brillo el otro «proceso de paz» abierto en verano, el de las negociaciones de Ginebra sobre el porvenir de Bosnia. En realidad, esas negociaciones, su contexto diplomático, al igual que las gesticulaciones militares que las han acompañado, han sido una de las claves de lo que de verdad estaba en juego en la ceremonia de la Casa Blanca.
Ex-Yugoslavia: fracaso de la potencia estadounidense
En el momento en que escribimos, no ha habido acuerdo definitivo entre las tres partes (serbios, croatas y musulmanes) que se enfrentan por los despojos de la difunta república de Bosnia-Herzegovina. El plan de reparto de ese país entregado el 20 de agosto a los participantes sigue discutiéndose sobre el trazado de las nuevas fronteras. Sin embargo, lo que de verdad está en juego en estas negociaciones, al igual que en la guerra que sigue causando estragos en una parte de la ex Yugoslavia, aparece claro para quienes se esfuerzan en no dejarse manipular por las campañas de intoxicación de los diferentes campos y de las diferentes potencias.
En primer término, resulta evidente que la guerra en la ex Yugoslavia no es solo un asunto interno cuya causa única serían los enfrentamientos entre las distintas etnias. Desde hace mucho tiempo, los Balcanes se han convertido en terreno privilegiado de enfrentamientos entre potencias imperialistas. El nombre de Sarajevo no ha esperado los años 1992-93 para hacerse tristemente célebre. Desde hace casi 80 años, el nombre de esa ciudad está asociado a los orígenes de la Primera Guerra mundial. Y esta vez también, desde que empezó a romperse Yugoslavia, en 1991, las grandes potencias han aparecido como actores de primer plano de la tragedia que están viviendo las poblaciones locales. De entrada, el apoyo firme de Alemania a la independencia de Eslovenia y de Croacia vino a echar leña al fuego, al igual que el apoyo a Serbia por parte de potencias como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Rusia. No vamos a repetir aquí los análisis ampliamente expuestos en esta Revista, pero importa poner de relieve el antagonismo entre los intereses de la primera potencia europea, Alemania, la cual veía en una Eslovenia y Croacia independientes el medio de abrirse paso hacia el Mediterráneo, y los intereses de las demás potencias, totalmente opuestas a tal despliegue del imperialismo alemán.
Después, cuando Bosnia también reivindicó su independencia, la potencia norteamericana se apresuró a darle su apoyo. Este cambio de actitud, tan diferente al adoptado respecto a Eslovenia y Croacia, fue significativo de la estrategia del imperialismo USA. Al no poder hacer de Serbia un aliado de confianza en la zona balcánica, al tener este país lazos ya antiguos y sólidos con países como Rusia([1]) y Francia, el imperialismo USA intentaba transformar a Bosnia en su punto de apoyo en la región, en la retaguardia de una Croacia proalemana. El firme apoyo a Bosnia fue uno de los temas de la campaña del candidato Clinton. Y este, una vez presidente, inició su mandato con la misma política: «Todo el peso de la diplomacia americana debe comprometerse» tras ese objetivo, como así lo declaró Clinton en febrero de 1993. En mayo, Warren Christopher, secretario de Estado, propone a los europeos dos medidas para atajar el avance serbio en Bosnia-Herzegovina: suprimir el embargo de armas para Bosnia y ataques aéreos contra posiciones serbias. Para «solucionar» el conflicto balcánico, los Estados Unidos proponen el mismo modo con que habían «resuelto» la crisis del Golfo: el estacazo, el uso, sobre todo, de la potencia aérea de fuego, la cual tiene la gran ventaja de evidenciar su enorme superioridad militar. Francia y Gran Bretaña, o sea los dos países más comprometidos en el terreno en el marco de la FORPRONU, se niegan a ello categóricamente. A finales del mismo mes, el acuerdo de Washington entre Estados Unidos y los países europeos, viene a confirmar, a pesar de las declaraciones triunfalistas de Clinton, la posición de esos países, o sea, no responder a la ofensiva serbia, que pugna por desmembrar el país, limitar la intervención de las fuerzas de la ONU o, en su caso de la OTAN, a objetivos puramente «humanitarios».
Quedaba así claro que la primera potencia mundial cambiaba de juego, abandonando la carta que había jugado el año pasado mediante múltiples campañas mediáticas sobre la defensa de los «derechos humanos» y la denuncia de la purificación étnica. Reconocía así un fracaso del que Estados Unidos echaba la culpa (no sin razón) a los países europeos. De esa impotencia patente volvía a dejar constancia W. Christopher el 21 de julio declarando: «Estados Unidos hace todo lo que puede, teniendo en cuenta sus intereses nacionales», después de haber calificado de «trágica, trágica» la situación de Sarajevo.
Diez días después, sin embargo, en el momento en que se inicia la conferencia de Ginebra sobre Bosnia, la diplomacia estadounidense vuelve a empuñar la estaca; sus diversos responsables vuelven a repetir, y con más fuerza que en mayo, el tema de los golpes aéreos contra los serbios: «Pensamos que ha llegado el momento de la acción (...) la única esperanza realista de llegar a una solución política razonable es la de poner la potencia aérea (la de la OTAN) al servicio de la diplomacia» (Christopher en una carta a Boutros-Ghali del 1º de agosto). «Estados Unidos no va a quedarse mirando sin hacer nada mientras se pone a Sarajevo de rodillas» (aquél en El Cairo, al día siguiente) Al mismo tiempo, el 2 y el 9 de agosto se convocan por iniciativa de EEUU dos reuniones del Consejo de la OTAN. EEUU pide a sus «aliados» que autoricen y lleven a cabo los ataques aéreos. Después de muchas horas de resistencia, encabezada por Francia (con el apoyo de Gran Bretaña), el principio de realizar ataques es aceptado a condición (que los americanos, al principio, rechazaban) de que la demanda la hiciera... el Secretario general de la ONU, el cual siempre ha estado en contra de tales ataques. La nueva ofensiva de EEUU quedó abortada.
En el terreno, las fuerzas serbias aflojan su presión sobre Sarajevo y ceden a la FORPRONU las cumbres estratégicas que dominan la ciudad y que habían conquistado a los musulmanes algunos días antes. Mientras que Estados Unidos atribuye ese retroceso serbio a la decisión de la OTAN, el general belga que manda la FORPRONU ve en él «un ejemplo de lo que puede conseguirse con la negociación» y el general británico Hayes declara: «¿Qué es lo que quiere el presidente Clinton? (...) la fuerza aérea no derrotará a los serbios». Fue una verdadera afrenta para la potencia americana y un sabotaje en regla de su diplomacia. Y lo peor del caso es que ese sabotaje ha sido avalado, cuando no apoyado, por Gran Bretaña, su más fiel aliado.
Es poco probable, sin embargo, que a pesar de los amenazantes discursos, Estados Unidos haya encarado seriamente la posibilidad de usar la fuerza aérea contra los serbios durante el verano pasado. De todos modos, la suerte ya estaba echada: la perspectiva de una Bosnia unitaria y pluriétnica, tal como la habían defendido la diplomacia norteamericana y los musulmanes, se había esfumado por completo pues hoy el territorio de la ex república de Bosnia-Herzegovina está en su mayor parte en manos de las milicias serbias y croatas, no conservando los musulmanes más que una quinta parte para una población de más de la mitad del total antes de la guerra.
En realidad, el objetivo de la agitación gesticuladora de EEUU durante el verano estaba ya muy lejano del que se había dado la diplomacia de ese país al iniciarse el conflicto. Se trataba para la diplomacia USA de evitar la humillación suprema, la caída de Sarajevo, y sobre todo, de participar en una obra cuyo guión se le había ido de las manos desde hacía mucho tiempo. Cuando ya se estaba representando en Ginebra el último acto de la tragedia bosnia, era importante que la potencia americana hiciese una entrada como «artista invitado» con un papel de dueña refunfuñona por ejemplo, puesto que el papel principal se le había retirado desde hacía ya tiempo. Finalmente, su contribución al epílogo habrá sido la de «convencer» a sus protegidos musulmanes, combinándolo con alguna que otra amenaza a los serbios, de aceptar su capitulación lo antes posible pues cuanto más se prolongue la guerra en Bosnia más evidenciará la impotencia de la primera potencia mundial.
El estilo lamentable y desigual de la contribución del gigante americano en el conflicto de Bosnia aparece aún más crudamente comparándolo con su «gestión» de la crisis y de la guerra del Golfo en 1990-91. En esta última, había cumplido íntegras sus promesas a sus protegidos, Arabia Saudí y Kuwait. Esta vez, no ha podido hacer nada por su protegido bosnio. Su contribución a la «solución» del conflicto se ha reducido a forzarle la mano para que acepte lo inaceptable. Es como si en el contexto de la guerra del Golfo, después de varios meses de gesticulaciones, Estados Unidos hubiera hecho presión sobre las autoridades de Kuwait para que consintieran en entregar a Sadam Husein la mayor parte de su territorio... Pero hay algo más grave todavía quizás: mientras que en 1990-91, los Estados Unidos habían logrado arrastrar en su aventura a todos los países occidentales (por mucho que algunos, como Francia y Alemania, lo hicieran arrastrando los pies), en Bosnia han chocado con la hostilidad de esos mismos países, incluida la de la fidelísima Albión.
La quiebra patente de la diplomacia americana en el conflicto en Bosnia ha significado un severo golpe contra la autoridad de una potencia que pretende desempeñar el papel de «gendarme mundial». ¿Qué confianza le van a dar los países a los que pretende «proteger»? ¿Qué miedo va a inspirar en quienes estén pensando en provocarla? Y es así como, para restaurar esa autoridad, cobra todo su significado el acuerdo de Washington del 13 de setiembre.
Oriente Medio: el acuerdo de paz no pone fin a la guerra
Si se necesitara una sola prueba del cinismo con que la burguesía es capaz de actuar, la evolución reciente de la situación en Oriente Medio bastaría con creces. Hoy, los media nos invitan a echar una lagrimita ante el histórico apretón de manos de la Casa Blanca. Procuran evitar que nos acordemos de cómo se preparó esa ceremonia, hace menos de dos meses.
Fines de julio de 1993: el Estado de Israel desata una lluvia infernal de fuego y de hierro sobre decenas de pueblos del sur de Líbano. Es la acción militar más importante y asesina desde la operación «Paz en Galilea» de 1982. Cientos de muertos, sobre todo civiles, quizás miles. Cerca de medio millón de refugiados por las carreteras. Y así justificó su acción, muy oficialmente, esa bonita «democracia», dirigida además por un gobierno «socialista»: aterrorizar a las poblaciones de Líbano para que presionaran sobre el gobierno, de modo que éste atacara a Hezbollah. Una vez más, la población civil ha sido rehén de las acciones imperialistas. Pero el cinismo de la burguesía no queda ahí. En realidad, más allá de la cuestión de Hezbollah, el cual, una vez terminadas las hostilidades, reanudó sus acciones militares contra las tropas israelíes que ocupan el sur de Líbano, la ofensiva militar israelí iba sobre todo a servir para preparar la emocionante ceremonia de Washington, una preparación puesta a punto tanto por el Estado de Israel como por su gran proxeneta, Estados Unidos.
Por parte de Israel, importaba que las negociaciones de paz y las propuestas que se disponía a hacer a la OLP no aparecieran como signo de debilidad por su parte. Las bombas y los obuses que destruyeron las aldeas de Líbano llevaban un mensaje destinado a los diferentes Estados árabes: «es inútil contar con nuestra debilidad, sólo cederemos lo que nos convenga». Mensaje dirigido sobre todo a Siria (cuya autorización es necesaria para las actividades de Hezbollah) y que, desde hace décadas, sueña con recuperar el Golan anexionado por Israel tras la guerra de 1967.
Por parte de EEUU se trataba, por medio de las hazañas militares de su agente, de dar a entender que la potencia israelí seguía siendo el capo de Oriente Medio, a pesar de las dificultades que pudiera conocer por otra parte. El mensaje se dirigía a los Estados árabes, quienes podrían tener la tentación de tocar otra partitura que la que Washington les mandó. Había que advertir, por ejemplo, a Jordania que mejor sería que no volviera a cometer infidelidades como cuando la guerra del Golfo. Y sobre todo, había que recordar a Siria que si ésta manda en Líbano es gracias a la «bondad» del padrino norteamericano, después de la guerra del Golfo y a Líbano darle a entender que sus lazos históricos con Francia era algo que pertenecía al pasado. El mensaje también iba dirigido a Irán, padrino de Hezbollah, país que está procurando llevar a cabo una apertura diplomática hacia Francia y Alemania. Por consiguiente, la advertencia de EEUU se dirigía a todas las potencias que pretendieran cazar furtivamente en su coto privado de Oriente Medio.
En fin, había que demostrar al mundo entero que la primera potencia mundial poseía todavía los medios para repartir a su gusto tanto los rayos y truenos como las palomitas y que, por lo tanto, debía ser respetada. Ése era el sentido del mensaje de W. Christopher en su gira por Oriente Medio a primeros de agosto, justo después de la ofensiva israelí: «los actuales enfrentamientos ilustran la necesidad y la urgencia de que se concluya un acuerdo de paz entre los diferentes Estados concernidos». Ese es el método clásico de los racketeadores que vienen a proponerle una «protección» al tendero cuyo escaparate han roto previamente.
Así, como siempre en el capitalismo decadente, no existe diferencia de fondo entre la guerra y la paz: con la guerra, mediante la barbarie y las matanzas, los bandidos imperialistas preparan sus acuerdos de paz. Y estos últimos sólo son un medio, una etapa en la preparación de nuevas guerras todavía más asesinas y salvajes.
Más guerras cada día
Las negociaciones y los acuerdos habidos durante el verano, tanto en Ginebra como en Washington, no deben dejar lugar a dudas: no habrá más «orden mundial» con Clinton que con Bush.
En la ex Yugoslavia, incluso si las negociaciones de Ginebra sobre Bosnia se concretan (por ahora, la guerra sigue, entre musulmanes y croatas en particular), eso no significaría, ni mucho menos, el fin de los enfrentamientos. Ya conocemos los nuevos campos de batalla: Macedonia reivindicada casi abiertamente por Grecia, Kosovo habitado sobre todo por albaneses, atraídos por una unión con una «Gran Albania», la Krajina, la provincia situada en territorio de la antigua república federada de Croacia y hoy en manos de los serbios y que divide en dos el litoral croata de Dalmacia. Y sabemos muy bien que en esos conflictos en incubación, las grandes potencias no harán de moderadores, ni mucho menos; al contrario, como así lo han hecho hasta ahora, se dedicarán a echar leña al fuego.
En Oriente Medio, aunque hoy la paz parece estar de moda, no por ello va a durar: las modas son, pasan rápido y las fuentes de conflicto no faltan. La OLP, nuevo policía de los territorios a los que Israel ha tenido a bien darles autonomía, deberá hacer frente a la competencia de del movimiento integrista Hamas. La propia organización de Arafat está dividida: sus diferentes facciones, mantenidas por los diferentes Estados árabes, fomentarán sus peleas y al mismo tiempo se agudizarán los conflictos entre esos estados árabes, al desaparecer lo único que frenaba sus enfrentamientos, o sea, el apoyo a la «causa palestina» contra Israel. Por otro lado, a pesar de la aparente buena disposición declarada y un poco forzada por parte de Siria respecto al acuerdo de Washington no se ha resuelto la cuestión del Golan. Irak sigue estando en el purgatorio de las naciones. Los nacionalistas kurdos no han renunciado a sus reivindicaciones en Irak y Turquía... Y todas esas hogueras no hacen sino excitar los ardores pirómanos de las grandes potencias, siempre listas para descubrir una causa «humanitaria» que corresponda, por casualidad, a sus intereses imperialistas.
Las fuentes de conflictos no sólo se encuentran en los Balcanes y en Oriente Medio.
En el Caucaso, en Asia central, Rusia, mostrando los dientes de sus apetitos imperialistas (muchos más restringidos que en el pasado, claro está) no hace sino añadir más caos al caos de las antiguas repúblicas que formaban la URSS y echar leña al fuego de las peleas étnicas (Abjacios contra Georgianos, Armenios contra Azeríes, etc.). Y eso no permite en modo alguno atenuar el caos político que impera también dentro de sus fronteras, como puede comprobarse con el enfrentamiento actual entre Yeltsin y el Parlamento ruso.
En África, la declaración de guerra está servida entre los antiguos aliados del ex bloque occidental: «Si queremos encabezar la evolución mundial (...) debemos estar dispuestos a invertir tanto en África como en otras partes del mundo» (Clinton, citado por el semanario Jeune Afrique); «Desde el final de la guerra fría, ya no tenemos por qué alinearnos con Francia en África» (un diplomático norteamericano, en la revista citada). O dicho de otra manera: si Francia nos pone trabas en los Balcanes, no nos vamos nosotros a prohibir la caza en sus tierras africanas. En Liberia, en Rwanda, Togo, Camerún, Congo, Angola, etc., EEUU y Francia ya se están enfrentando mediante políticos o guerrillas locales. En Somalia le toca a Italia el ocupar la primera línea del frente antiamericano, aunque Francia no está lejos, y eso en el marco de una operación «humanitaria» bajo la bandera de la ONU, símbolo de la paz.
Y esa lista dista mucho de ser exhaustiva o definitiva. Por mucho que alejara la perspectiva de una tercera guerra mundial, el hundimiento del bloque del este en 1989 y la resultante desaparición del bloque occidental han abierto una verdadera caja de sorpresas. Desde ahora lo que tiende a imperar es la ley de «cada uno para sí», aunque ya se estén diseñando nuevas alianzas en la perspectiva todavía lejana, inaccesible incluso, de un futuro reparto del mundo entre dos nuevos bloques. Pero esas mismas alianzas son constantemente zarandeadas, pues, al haber desparecido la amenaza del «Imperio del Mal», ningún país ve interés alguno en que se incremente la potencia de sus aliados más fuertes. Es como el amigo musculoso que puede ahogarte en un efusivo abrazo. Y es así como Francia no tenía el menor interés en que su compinche germana se convirtiera en potencia mediterránea al echar mano de Eslovenia y Croacia. Y todavía más significativo, Gran Bretaña, aliado histórico de EEUU, no tenía la menor gana de favorecer el juego de esta potencia en los Balcanes y el Mediterráneo, zona a la que considera, gracias a sus posiciones en Gibraltar, Malta y Chipre, como algo un poco suyo.
De hecho, estamos asistiendo a un verdadero cambio en la dinámica de las tensiones imperialistas. En el pasado, con el reparto del mundo entre dos bloques, todo lo que podía fortalecer la cabeza de bloque frente al adversario era bueno para sus segundones. Hoy, todo lo que dé más fuerza a la potencia más fuerte puede ser contraproducente para sus aliados más débiles.
Por eso es por lo que el fracaso de Estados Unidos en los Balcanes, que se debe en gran parte a la traición de su «amigo» británico, no deberá ser simplemente comprendido como el resultado de errores políticos del gabinete de Clinton. Ha sido como la cuadratura del círculo para ese gabinete: cuanto más quiera dar prueba Estados Unidos de autoridad para apretar las tuercas del mundo, tanto más intentarán sus «aliados» librarse de su sofocante tutela. Y aunque el lucimiento y el uso de su aplastante superioridad militar es una pieza clave del imperialismo americano, también es una pieza que tiende a volverse contra sus propios intereses, favoreciendo una indisciplina todavía mayor de sus «aliados». Y aunque la fuerza bruta no será nunca capaz de hacer reinar el «orden mundial», no existe, sin embargo, en un sistema que se hunde en una crisis irremediable, otro medio para imponerse y por eso será cada día más utilizada.
Esa absurdez es el símbolo trágico de lo que ha llegado a ser el mundo capitalista: un mundo de putrefacción que se está sumiendo en una barbarie creciente con cada día más caos, más guerras y más matanzas.
FM
27 de septiembre de 1993
[1] El que Rusia se haya convertido hoy en uno de los mejores aliados de EEUU no elimina las divergencias de intereses que pudieran existir entre ambos países. Por ejemplo, Rusia no está en absoluto interesada en una alianza directa entre Estados Unidos y Serbia, alianza que podría hacerse pasando por encima de ella. Los Estados Unidos, mediante la promoción de su ciudadano de origen serbio Panic, ya intentaron relacionarse directamente con Serbia. Pero el fracaso de Panic en las elecciones implicó el cese del empeño norteamericano.
Geografía:
- Balcanes [132]
- Oriente Medio [133]
¿Por dónde va la crisis económica? - Una economía corroída por la descomposición
- 5815 reads
¿Por dónde va la crisis económica?
Una economía corroída por la descomposición
La crisis del sistema monetario europeo durante el verano de 1993 ha puesto en evidencia algunas de las tendencias más profundas y significativas que manifiesta actualmente la economía mundial. Al demostrar la importancia que han adquirido las prácticas artificiales y destructivas como la especulación masiva, al poner al desnudo la pujanza de las tendencias de «cada uno a la suya» que oponen a las naciones entre ellas, estos acontecimientos perfilan el porvenir inmediato del capitalismo: un porvenir marcado por el sello de la degeneración, la descomposición y la autodestrucción. Estas sacudidas monetarias no son mas que manifestaciones superficiales de una realidad mucho más dramática: la creciente incapacidad del capitalismo como sistema para superar sus propias contradicciones. Para la clase obrera, para las clases explotadas de todo el planeta, que sufren el paro masivo, la reducción de los salarios reales, la disminución de las «prestaciones sociales» etc., se trata del ataque económico más violento desde la Segunda Guerra mundial.
Los especuladores entierran Europa... Occidente está al borde del desastre»([1]). En estos términos comentaba Maurice Allais, premio Nobel de economía, los sucesos que, a finales de 1993, casi hacen estallar el SME. Un defensor tan eminente del orden establecido, no podía menos que ver las dificultades económicas de su sistema como resultado de la acción de elementos «exteriores» a la máquina capitalista. En este caso, «los especuladores». Pero la catástrofe económica actual es de tal magnitud, que obliga incluso a los burgueses más obtusos a un mínimo de lucidez, al menos para constatar la amplitud de los estragos.
Las tres cuartas partes del planeta (el llamado Tercer mundo, el ex bloque soviético), ya no están «al borde del desastre», sino plenamente inmersos en él. A su vez, el último reducto, si no de prosperidad, por lo menos de no desmoronamiento, «Occidente», también se está hundiendo. Desde hace tres años, potencias como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, se enfangan en la recesión más larga y profunda desde la Guerra. El «relanzamiento» económico en Estados Unidos, que los «expertos» habían saludado, y que se basaba en tasas de crecimiento positivas del PIB en este país (3,2% en el segundo semestre del 92), se ha deshinchado a principios de 1993: 0,7% en el primer trimestre y 1,6% en el segundo, es decir, prácticamente estancamiento (los «expertos» esperaban al menos 2,3% para el segundo trimestre). La «locomotora americana», que había arrastrado el relanzamiento en Occidente después de las recesiones de 1974-75 y 1980-82, se ahoga antes incluso de haber empezado a tirar del tren. En cuanto a los otros dos grandes polos de «Occidente», Alemania y Japón, se hunden en la recesión. En el mes de mayo de 1993, la producción industrial había caído, en doce meses, 3,6 % en Japón, 8,3 % en Alemania.
En este contexto estalla la crisis del Sistema monetario europeo (SME), la segunda en menos de un año([2]). Bajo la presión de una ola mundial de especulación, los gobiernos del SME se ven obligados a renunciar a su compromiso de mantener sus monedas vinculadas entre sí por tipos de cambio estables. Al aumentar los márgenes de fluctuación de esos cambios del 5 al 30 %, han reducido prácticamente esos acuerdos a pura palabrería.
Aún si estos acontecimientos se sitúan en la esfera particular del mundo financiero del capital, son un producto de la crisis real del capital. Son significativos al menos en tres aspectos importantes, de las tendencias profundas que definen la dinámica de la economía mundial.
1.El desarrollo sin precedentes de la especulación, el trapicheo y la corrupción
La amplitud de las fuerzas especulativas que han sacudido el SME es una de las características más importantes del periodo actual. Después de haber especulado con todo durante los años 80 (acciones en bolsa, inmobiliario, objetos de arte, etc.), después de haber visto empezar a hundirse cantidad de valores especulativos con la llegada de los años 90, los capitales han encontrado uno de los últimos refugios en la especulación en los mercados cambiarios. Cuando se produjo la crisis del SME, se estimaba que los flujos financieros internacionales dedicados cada día a la especulación monetaria llegaban al billón de dólares (o sea, el equivalente a la producción anual del Reino Unido), ¡cuarenta veces el monto de los flujos financieros correspondientes a los saldos de cuentas comerciales! Aquí ya no se trata de algunos hombres de negocios poco escrupulosos que buscan beneficios rápidos y arriesgados. Toda la clase dominante, con sus bancos y sus Estados en cabeza, se lanza a esta actividad artificial y totalmente estéril desde el punto de vista de la riqueza real. Y lo hace, no porque sea un modo más sencillo de amasar beneficios, sino porque en el mundo real de la producción y el comercio, tiene cada vez menos medios para hacer fructificar de otra forma su capital. El recurso al beneficio especulativo es antes que nada la manifestación de la dificultad para realizar beneficios reales.
Por las mismas razones, la vida económica del capital se ve cada vez más infectada por las formas más degeneradas de toda clase de trapicheos y por la corrupción política generalizada. Las ganancias del tráfico de drogas a nivel mundial se han hecho tan importantes como las del comercio de petróleo. Las convulsiones de la clase política italiana revelan la magnitud de los beneficios producto de la corrupción y de toda clase de operaciones fraudulentas.
Ciertos moralistas radicales de la burguesía deploran el rostro cada vez más horrible de su «democracia» a medida que envejece. Quisieran librar al capitalismo de los «especuladores rapaces», de los traficantes de droga, de los hombres políticos corruptos. Así por ejemplo, Claude Julien, del prestigioso Le Monde diplomatique([3]), propone muy en serio a los gobiernos democráticos: «Esterilizar los enormes beneficios financieros que engendra el tráfico, impedir el blanqueo de dinero negro, y para hacer eso, suprimir el secreto bancario y eliminar los paraísos fiscales».
Los defensores del sistema, como no llegan a vislumbrar ni por un instante que pueda existir otra forma de organización social diferente del capitalismo, creen que los peores aspectos de la sociedad actual podrían eliminarse mediante algunas leyes enérgicas. Creen que se enfrentan a enfermedades leves y curables, cuando en realidad se trata de un cáncer generalizado. Un cáncer como el que descompuso la sociedad antigua romana en decadencia. Una degeneración que no desaparecerá más que con la destrucción del propio sistema.
2.La obligación de hacer trampas con sus propias leyes
La incapacidad de los países del SME para mantener una verdadera estabilidad en el dominio monetario, traduce la incapacidad creciente del sistema para vivir de acuerdo con sus propias reglas más elementales. Para comprender mejor la importancia y la significación de este fracaso vale la pena recordar por qué se creó el SME, a qué necesidades se supone que respondía.
La moneda es uno de los instrumentos más importantes de la circulación capitalista. Constituye un medio de medir lo que se intercambia, de conservar y acumular el valor de las ventas pasadas para poder hacer las compras futuras, permite el intercambio de las más diversas mercancías, cualquiera que sea su naturaleza y su origen, porque constituye un equivalente universal. El comercio internacional necesita monedas internacionales: la libra esterlina hizo ese papel hasta la Primera Guerra mundial, y después la suplantó el dólar. Pero eso no es suficiente. Para comprar y vender, para poder recurrir a los créditos, también es preciso que las diferentes monedas nacionales se intercambien entre sí con medios dignos de crédito, con suficiente constancia para no falsear totalmente el mecanismo de intercambio.
Si no hay un mínimo de reglas que se respeten en este terreno, las consecuencias se dejan sentir en toda la vida económica. ¿Cómo se puede comerciar cuando ya no se puede prever si el precio que se paga por una mercancía es el que se ha acordado en el momento del pedido? En pocos meses, por el juego de las fluctuaciones monetarias, el beneficio que se saca de la venta de una mercancía puede verse así transformado en pérdida completa.
Hoy día, la inseguridad monetaria a nivel internacional es tan grande que cada vez más vemos resurgir esa forma arcaica del intercambio que es el trueque, es decir, el intercambio directo de mercancías sin recurrir a la mediación del dinero.
Entre las trampas monetarias que permiten sortear, al menos momentáneamente, los límites impuestos por las reglas capitalistas, hay una que hoy ha cobrado una importancia de primer orden. Los «economistas» la llaman púdicamente «devaluación competitiva». Se trata de una «trampa» a las leyes más elementales de la concurrencia capitalista: en vez de servirse del arma de la productividad para ganar espacios en el mercado, los capitalistas de una nación devalúan la apreciación internacional de su moneda. Como consecuencia, los precios de sus mercancías disminuyen en el mercado internacional. En vez de proceder a complejas y difíciles reorganizaciones del aparato productivo, en vez de invertir en máquinas cada vez más costosas para garantizar una explotación más eficaz de la fuerza de trabajo, basta con dejar que se hunda la apreciación de su moneda. La manipulación financiera prevalece sobre la productividad real. Una devaluación exitosa incluso puede permitir que un capital nacional cuele sus mercancías en los mercados de otros capitalistas que sin embargo son más productivos.
El SME constituye una tentativa de limitar este tipo de práctica que convierte en un timo cualquier «arreglo» comercial. Su fracaso traduce la incapacidad del capitalismo para asegurar un mínimo de rigor en un terreno crucial.
Pero esta falta de rigor, esta incapacidad para respetar sus propias reglas no es, ni un hecho momentáneo, ni una especificidad del mercado monetario internacional. Desde hace 25 años el capitalismo intenta «librarse» de sus propias exigencias, de sus propias leyes que lo asfixian, en todos los dominios de su economía, sirviéndose para ello de la acción de su aparato responsable de la legalidad (capitalismo de Estado). Desde la primera recesión tras la reconstrucción, en 1967, se inventa los «derechos especiales de impresión», que consagran la posibilidad de que las grandes potencias puedan crear dinero a nivel internacional sin otra cobertura más que las promesas de los gobiernos. En 1972, Estados Unidos se deshace de la regla de la convertibilidad en oro del dólar y del sistema monetario llamado de Bretton Woods. Durante los años 70, los rigores monetarios se cambian por las políticas inflacionistas, los rigores presupuestarios por los déficits crónicos de los Estados, los rigores crediticios por los préstamos sin límite ni cobertura. Los años 80 han continuado estas tendencias, asistiendo, con las políticas llamadas reaganianas, a la explosión del crédito y de los déficits de Estado. Así entre 1974 y 1992, la deuda pública bruta de los estados de la OCDE ha pasado, considerando la media, del 35 % del PIB al 65 %. En ciertos países como Italia o Bélgica, la deuda pública sobrepasa el 100 % del PIB. En Italia, la suma de los intereses de esta deuda equivale a la masa salarial de todo el sector industrial.
El capitalismo ha sobrevivido a su crisis desde hace 25 años haciendo trampas con sus propios mecanismos. Pero al hacer esto no ha resuelto nada por lo que concierne a las razones fundamentales de su crisis. No ha hecho más que minar las propias bases de su funcionamiento, acumulando nuevas dificultades, nuevas fuentes de caos y de parálisis.
3. La tendencia creciente a «cada uno a la suya»
Pero una de las tendencias del capitalismo actual que la crisis del SME ha puesto más claramente en evidencia es la intensificación de las tendencias centrífugas, de las tendencias a «cada uno a la suya» y «todos contra todos». La crisis económica agudiza sin fin los antagonismos entre todas las fracciones del capital, a nivel nacional e internacional. Las alianzas económicas entre capitalistas no pueden ser más que arreglos momentáneos entre tiburones para enfrentarse mejor con otros. Por eso constantemente amenazan con disolverse por el peso de las tendencias de los aliados a devorarse mutuamente. Tras la crisis del SME se perfila el desarrollo de la guerra comercial a ultranza. Una guerra implacable, autodestructiva, pero que ningún capitalista puede sortear.
Los lloriqueos de los que, inconsciente o cínicamente, siembran ilusiones sobre la posibilidad de un capitalismo armonioso, no sirven para nada: «Hay que desarmar la economía. Es urgente pedir a los empresarios que abandonen sus uniformes de generales y de coroneles... El G7 se honraría si pusiera en funcionamiento, a partir de su próxima reunión en Nápoles, un "Comité por el desarme de la economía mundial"»([4]). Lo que es tanto como pedir que la cumbre de las siete principales naciones capitalistas occidentales constituya un comité por la abolición del capitalismo.
La competencia forma parte del espíritu mismo del capitalismo desde siempre. Lo que ocurre es que hoy simplemente alcanza un grado de extrema agudización.
Esto no quiere decir que no haya contratendencias. La guerra de todos contra todos también empuja a la búsqueda de alianzas indispensables, consentidas o forzadas, para sobrevivir. Los esfuerzos de los doce países de la CEE por asegurar un mínimo de cooperación económica frente a sus competidores norteamericano y japonés, no son simplemente fachada. Pero bajo la presión de la crisis económica y de la guerra comercial que aquélla exacerba, esos esfuerzos se enfrentan y seguirán enfrentándose a contradicciones internas cada vez más insuperables.
Los empresarios y los gobiernos capitalistas no pueden «abandonar sus uniformes de generales y de coroneles», como tampoco el capitalismo puede transformarse en un sistema de armonía y de cooperación económica. Sólo la superación revolucionaria de este sistema en descomposición podrá desembarazar a la humanidad de la absurda anarquía autodestructiva que padece.
Un porvenir de destrucción, de desempleo, de miseria
La guerra militar destruye las fuerzas productivas materiales por el fuego y el acero. La crisis económica destruye esas fuerzas productivas paralizándolas, inmovilizándolas. En veinticinco años de crisis, regiones enteras de entre las más industriales del planeta, como el norte de Gran Bretaña, el norte de Francia, o Hamburgo en Alemania, se han convertido en lugares de desolación, paisajes de fábricas y astilleros cerrados, devorados por el moho y el abandono. Desde hace dos años, los gobiernos de la CEE proceden a la esterilización de un cuarto de las tierras europeas cultivables debido a la «crisis de sobreproducción».
La guerra destruye físicamente a los hombres, soldados y población civil, esencialmente a los explotados, obreros o campesinos. La crisis capitalista expande la plaga del desempleo masivo. Reduce a los explotados a la miseria, por el desempleo o la amenaza de desempleo. Expande la desesperación para las generaciones actuales y condena el porvenir de las generaciones futuras. En los países subdesarrollados, la crisis se plasma en verdaderos genocidios por hambre y enfermedades: el continente africano en su mayor parte está abandonado a la muerte, roído por las hambrunas, las epidemias, la desertificación en el sentido literal del término...
Desde hace un cuarto de siglo, desde el final de los años 60 que marcaron el fin del período de reconstrucción de la posguerra, el desempleo no ha cesado de desarrollarse en el mundo. Ese desarrollo ha sido desigual según los países y las regiones. Ha conocido periodos de intenso desarrollo (recesiones abiertas) y periodos de pausa. Pero el movimiento general no se ha desmentido nunca. Con la nueva recesión que comenzó a finales de los 80, el desempleo se ha desarrollado hasta proporciones desconocidas hasta ahora.
En los países que primero han sido afectados por esta recesión, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, el relanzamiento del empleo que se anuncia desde hace ahora ya tres años, no llega nunca. En la Comunidad europea el desempleo se incrementa al ritmo de 4 millones de desempleados más cada año (se prevén 20 millones de desempleados a finales de 1993, 24 millones a finales de 1994). Es como si en un año se suprimieran todos los empleos de un país como Austria. De enero a mayo de 1993 han habido cada día 1200 desempleados más en Francia, 1400 en Alemania (contando sólo las estadísticas oficiales, que subestiman sistemáticamente la realidad del desempleo).
En los sectores aparentemente «saneados», por retomar la cínica terminología de la clase dominante, se anuncian nuevas sangrías: en la siderurgia de la CEE, donde no quedan más que 400.000 empleos, se prevén 70 000 nuevos despidos; IBM, la empresa modelo de los últimos 30 años, no termina de «sanearse» y anuncia 80 000 nuevas supresiones de empleo. El sector del automóvil alemán anuncia 100 000.
La violencia y la magnitud del ataque que ha sufrido y sufre la clase obrera de los países más industrializados, en particular en Europa actualmente, no tiene precedentes.
Los gobiernos europeos no ocultan su conciencia de peligro. Delors, traduciendo el sentimiento de los gobiernos de la CEE, no cesa de poner en guardia contra el riesgo de una próxima explosión social. Bruno Trentin, uno de los responsables de la CGIL, principal sindicato italiano, que tuvo que soportar el otoño pasado los pitidos de las manifestaciones obreras encolerizadas contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno con el apoyo de las centrales sindicales, resume simplemente los temores de la burguesía de su país: «La crisis económica es tan grave, y la situación financiera de los grandes grupos industriales está tan degradada, que tememos el próximo otoño social»([5]).
La clase dominante tiene razón en temer las luchas obreras que provocará la agravación de la crisis económica. Raras veces en la historia la realidad objetiva ha puesto tan claramente en evidencia que no podemos combatir contra los efectos de la crisis capitalista sin destruir el capitalismo mismo. El grado de descomposición al que ha llegado el sistema, la gravedad de las consecuencias de su existencia, son de tal magnitud, que la cuestión de su superación por una transformación revolucionaria aparece y aparecerá cada vez más como la única salida realista para los explotados.
RV
[1] Libération, 2 de agosto de 1993.
[2] En septiembre de 1992, Gran Bretaña tuvo que abandonar el SME «humillada por Alemania», y se autorizó la devaluación de las monedas más débiles. Se ampliaron sus márgenes de fluctuación.
[3] Agosto de 1993.
[4] Ricardo Petrella, de la universidad católica de Lovaina.
[5] Entrevista en La Tribune, 28 de julio de 1993.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
La lucha de clases contra la guerra imperialista - Las luchas obreras en Italia 1943
- 6407 reads
La lucha de clases contra la guerra imperialista
Las luchas obreras en Italia 1943
En la historia del movimiento obrero y en la lucha de clases, la guerra imperialista siempre ha sido una cuestión fundamental. No es por casualidad. En la guerra se concentra toda la barbarie de esta sociedad. Y con la decadencia histórica del capitalismo, la guerra es la demostración de la incapacidad del sistema de ofrecer a la humanidad la menor posibilidad de desarrollo, llegando incluso a poner en peligro su supervivencia misma. Al ser una expresión de lo más patente de la barbarie que puede llegar a engendrar el sistema capitalista, la guerra también es un factor poderoso en la toma de conciencia y la movilización de la clase obrera. De esto hemos tenido durante este siglo manifestaciones de primera importancia con las dos guerras mundiales. La respuesta del proletariado a la Primera Guerra mundial es bastante conocida. Lo son mucho menos, en cambio, las expresiones de la lucha de clases que también hubo durante la Segunda Guerra mundial, especialmente en Italia. Cuando de ellas hablan los historiadores y otros propagandistas lo hacen para intentar demostrar que las huelgas de 1943 en Italia habrían sido los inicios de la resistencia «antifascista». Este año de 1993, en el 50 aniversario de esos acontecimientos, los sindicatos italianos no han perdido la ocasión, en medio de sus celebraciones nacionalistas y patrioteras, de sacar de nuevo a relucir esa mentira. Escribimos este artículo para rechazar esas mentiras y reafirmar la capacidad de la clase para responder a la guerra imperialista en su propio terreno.
1943: el proletariado italiano se opone a los sacrificios de la guerra
Ya en la segunda mitad del año 1942 había habido huelgas esporádicas contra el racionamiento y por aumentos de salarios en las grandes factorias del norte de Italia. Eso ocurría en un tiempo en que no estaba decidido, ni mucho menos, de qué lado sería la victoria; en un tiempo en el que el fascismo aparecía sólidamente instalado en el poder. Ésas habían sido las primeras escaramuzas ocasionadas por el descontento que la guerra había engendrado en las filas proletarias a causa de los sacrificos que imponía.
El 5 de marzo de 1943 se inicia la huelga en la factoría Mirafiori de Turín, extendiéndose en unos cuantos días a otras fábricas y reuniendo así a decenas de miles de obreros. Las reivindicaciones son muy claras y sencillas: aumento de las raciones de víveres, subidas de salarios y... fin de la guerra. A lo largo de aquel mes, la agitación alcanza a las grandes fábricas de Milán, a Lombardía entera, a Liguria y otras regiones de Italia.
La respuesta del poder fascista fue una de cal y otra de arena, el palo y la zanahoria: detenciones de los obreros más destacados y a la vez concesiones respecto a las reivindicaciones más inmediatas. Por mucho que Mussolini creyera que tras las huelgas estaban las fuerzas antifascistas, no podía permitirse el lujo de provocar la extensión de la cólera obrera. Sus sospechas tenían, sin embargo, poco fundamento, pues las huelgas fueron totalmente espontáneas, surgen de las bases obreras y de su descontento contra los sacrificios que la guerra impone. Esto es tan cierto que hasta los obreros «fascistas» participan en las huelgas.
«Lo propio de aquella acción fue su carácter de clase que, en el plano histórico, otorga a las huelgas de 1943-44 una fisonomía propia, unitaria, típica, incluso en relación con la acción general llevada a cabo unitariamente por los comités de liberación nacional»([1]).
«Haciendo valer mi prestigio de viejo líder sindical, afronté a miles de obreros que reanudaron inmediatamente el trabajo, pero los fascistas se comportaron de manera totalmente pasiva y eso, desgraciadamente, cuando no fomentaron, en algunos casos, las huelgas. Esto fue lo que me impresionó enormemente»([2]).
El comportamiento de los obreros no sólo impresionó a los jerarcas fascistas, sino a la burguesía italiana entera. Todos ellos veían renacer en las huelgas el espectro proletario, un enemigo mucho más peligroso que los adversarios del otro lado del campo de batalla. La burguesía comprende con esas huelgas que el régimen fascista es incapaz de contener la cólera obrera y prepara su sustitución y la reorganización de sus fuerzas «democráticas».
El 25 de julio, el rey destituye a Mussolini, manda arrestarlo y encarga al mariscal Badoglio que forme un nuevo gobierno. Una de las primeras preocupaciones de ese gobierno va a ser la refundación de unos sindicatos «democráticos» que sirvan para canalizar las reivindicaciones de los obreros, los cuales, durante ese tiempo, habían creado sus propios órganos para dirigir el movimiento, estando así libres de todo control. El ministro de los Gremios (pues así seguían llamándose), un tal Leopoldo Picardi, hace liberar al viejo dirigente sindical socialista Bruno Buozzi, proponiéndole el cargo de delegado de organizaciones sindicales. Buozzi pide, obteniéndolo, que se nombre como subdelegados al comunista Roveda y al cristiano Quadrello. La burguesía ha sabido escoger, pues Buozzi es bien conocido por haber participado en las huelgas de 1922 (movimiento de ocupación de fábricas, especialmente en el Norte), durante el cual él había demostrado su fidelidad a la burguesía haciéndolo todo por atajar los avances del movimiento.
Pero los obreros hacen oídos sordos a la democracia burguesa y a sus promesas. Si se habían opuesto al régimen fascista fue ante todo porque estaban hartos de los sacrificios que les imponía la guerra. Y el gobierno de Badoglio les pedía que siguieran soportándolos.
Así, a mediados de agosto de 1943, los obreros de Turín y de Milán vuelven a ponerse en huelga exigiendo, con más fuerza que antes todavía, el fin de la guerra. Las autoridades locales responden una vez más con la represión, pero lo que será todavía más eficaz fue el viaje de Piccardi, Buozzi y Roveda al Norte para allí entrevistarse con los representantes de los obreros y convencerlos de que reanuden el trabajo. Antes incluso de haber reconstruido sus organizaciones, los sindicalistas del régimen «democrático» empezaban a hacer su sucia labor contra los obreros.
Acorralados por la represión, las concesiones y las promesas, los obreros reanudan el trabajo en espera de los acontecimientos. Estos se precipitan. Ya en julio habían desembarcado los aliados en Sicilia; el 8 de septiembre, Badoglio firma con ellos el armisticio, huye al Sur con el Rey y exhorta a la población a seguir la guerra contra nazis y fascistas. Tras alguna que otra manifestación de entusiasmo, se produce la desmovilización en el desorden. Muchos soldados se deshacen del uniforme, vuelven a casa o se esconden.
Los obreros, aunque no son capaces de izar su propia bandera de clase, no aceptan empuñar las armas contra los alemanes y reanudan el trabajo preparándose a presentar sus reivindicaciones inmediatas contra los nuevos patronos de Italia del norte. En efecto, Italia queda dividida en dos: en el Sur, están las tropas aliadas y una apariencia de gobierno legal; en el norte, en cambio, los fascistas vuelven otra vez al poder, o, más bien, las tropas alemanas.
Pero, aun sin participación popular, la guerra sigue de hecho. Los bombardeos aliados sobre el Norte de Italia se endurecen y las condiciones de vida de los obreros se deterioran todavía más. Y es así como en noviembre-diciembre los obreros reanudan el camino de la lucha, enfrentándose esta vez a una represión todavía más dura. Además de las detenciones, planea ahora sobre ellos una nueva amenaza: la deportación a Alemania. Los obreros defienden valientemente sus reivindicaciones. En noviembre, los obreros de Turín se ponen en huelga y sus reivindicaciones son satisfechas en gran parte. A principios de diciembre les toca a los obreros de Milán ponerse en huelga: promesas y amenazas de las autoridades alemanas. El episodio siguiente es significativo: «A las 11h30 llega el general Zimmerman y da la orden siguiente: “quienes no reanuden el trabajo deben salir de las empresas; y quienes salgan serán considerados enemigos de Alemania”. Todos los obreros abandonaron las fábricas» (según un periódico clandestino del PC citado por Turone). En Génova, el 16 de diciembre, los obreros ocupan las calles. Las autoridades alemanas utilizan la mano dura y se producen enfrentamientos con muertos y heridos, enfrentamientos que prosiguen con la misma dureza durante el mes de diciembre por toda Liguria.
Es la señal del cambio de tornas: el movimiento se va debilitando de hecho, debido, entre otras cosas, a la división de Italia en dos partes. Las autoridades alemanas, con dificultades en el frente, no pueden seguir tolerando que se interrumpa la producción y se deciden a enfrentarse resueltamente a la clase obrera (una clase obrera que estaba también empezando a resurgir con huelgas en Alemania misma). Y el movimiento empieza a perder su carácter espontáneo y de clase. Las fuerzas «antifascistas» procuran dar a las reivindicaciones obreras el carácter de lucha de «liberación». Este fenómeno se ve favorecido por el hecho de que muchos obreros de vanguardia, para escapar a la represión, se ocultan en los montes en donde son alistados por las guerrillas de partisanos. Aunque todavía habrá huelgas en la primavera de 1944 y 1945, la clase obrera desde entonces había perdido la iniciativa.
Las huelgas de 1943: lucha de clases y no guerra antifascista
La propaganda burguesa procura presentar todo el movimiento de huelgas de 1943 a 1945 como una lucha antifascista. Los pocos elementos que hemos recordado ya demuestran que no fue así ni mucho menos. Los obreros luchaban contra la guerra y los sacrificios que imponía. Y para ello, los obreros se enfrentaron a los fascistas cuando éstos estaban oficialmente en el poder (en marzo), contra el gobierno, que ya no es oficialmente fascista, de Badoglio (en agosto), contra los nazis, cuando éstos son los que de verdad mandan en el norte de Italia (diciembre).
Lo que sí es cierto, sin embargo, es que las fuerzas «democráticas» y la izquierda de la burguesía, el PCI a su cabeza, intentaron desde el principio desnaturalizar el carácter de clase de la lucha obrera para desviarla hacia el terreno burgués de la lucha patriótica y antifascista. A esa labor le dedicaron sus mayores esfuerzos. Sorprendidas por el carácter espontáneo del movimiento, las fuerzas «antifascistas» se vieron obligadas a seguirlo, intentando durante las huelgas mismas infiltrar sus consignas «antifascistas» entre las de los huelguistas. Los militantes locales de esas fuerzas fueron a menudo incapaces de realizar tales infiltraciones recibiendo las consiguientes broncas de los dirigentes de sus partidos. Enfangados en su lógica burguesa, los jerifaltes de esos partidos eran incapaces de entender que para los obreros el enfrentamiento siempre lo es contra el capital sea cual sea la forma de éste.
«Recordemos cuántas fatigas nos costó al principio de la lucha de liberación el convencer a los obreros y a los campesinos sin formación comunista (¡sic!), que comprendían que había que luchar contra los alemanes, claro está, pero que decían: “para nosotros, que los patronos sean italianos o sean alemanes no hay gran diferencia”»([3]).
Mal que le pese al señor Sereni, los obreros comprendían perfectamente que su enemigo era el capitalismo y que era contra ese sistema contra lo que había que luchar, fuera cual fuera la forma con la que se presentaba. Otros señores como Sereni al igual que los fascistas a quienes combatían, la burguesía entera, también sabían perfectamente que esa lucha obrera era el mayor peligro que debían atajar.
Claro está que el proletariado necesita la lucha política para alcanzar su verdadera emancipación. El problema es saber qué política necesita, en qué terreno, con qué perspectiva. La política de la lucha «antifascista» era una política plenamente patriótica y nacional-burguesa, que no ponía en entredicho el poder del capital. Y en cambio, aún embrionaria, la más sencilla reivindicación de “pan y paz”, llevada hasta sus últimas consecuencias, cosa que los obreros italianos no lograron hacer, contenía en sí misma la perspectiva de la lucha contra el capitalismo, sistema incapaz de dar ni una cosa ni la otra.
En el 43, la clase obrera demostró una vez más
su naturaleza antagónica con el capital...
«Pan y paz», consigna simple e inmediata que hizo temblar a la burguesía poniendo en peligro sus propósitos imperialistas. Pan y paz había sido la consigna que hiciera moverse al proletariado ruso en 1917, consigna que sirvió de arranque hasta la revolución que lo llevó al poder en octubre. En 1943 tampoco faltaron grupos obreros que en las huelgas proponían la consigna de que se formaran soviets. Se sabe muy bien que para una gran parte de los obreros, la participación en la Resistencia no era un acto patriótico sino una acción anticapitalista, como así ha sido reconocido incluso en la reconstrucción de los partidos «antifascistas».
Y, en fin, el miedo de la burguesía estaba justificado por el hecho de que también se estaban produciendo movimientos de huelga en Alemania en aquel mismo año de 1943, movimientos que más tarde afectarían a Grecia, Bélgica, Francia y Gran Bretaña([4]).
Con esos movimientos, la clase obrera volvía al escenario social, amenazando el poder de la burguesía. La clase obrera ya lo había logrado en 1917 cuando la revolución rusa había obligado a los beligerantes a poner fin, prematuramente para éstos, a la guerra mundial, para así enfrentarse, todos unidos, al peligro proletario que desde Rusia podía extenderse a Europa entera.
Como hemos visto, las huelgas en Italia aceleraron la caída del fascismo y la salida de Italia de la guerra. Por su acción, la clase obrera también confirmó en la Segunda Guerra mundial que era la única fuerza social capaz de oponerse a la guerra. Contrariamente al pacifismo pequeñoburgués, que se manifiesta para «pedir» al capitalismo que sea menos belicoso, la clase obrera, cuando actúa en su propio terreno de clase, pone en entredicho el poder mismo del capitalismo y, por lo tanto, que este sistema pueda seguir con sus campañas guerreras. Potencialmente, las huelgas del 43 llevaban en sí la misma amenaza que en 1917: la perspectiva de un proceso revolucionario del proletariado.
Las fracciones revolucionarias de entonces captaron esa posibilidad, sobrevalorándola. Lo hicieron todo por favorecerla. En agosto de 1943, en Marsella, la Fracción italiana de la Izquierda comunista (que publicaba la revista Bilan antes de la guerra), superando las dificultades que había vivido al iniciarse la guerra, mantuvo, junto con el núcleo francés de la Izquierda comunista que acababa de formarse, una conferencia basándose en el análisis de que los acontecimientos de Italia habían abierto una fase prerrevolucionaria- Para ella era el momento de «transformar la fracción en partido» y regresar a Italia para atajar los intentos de los falsos partidos obreros por «amordazar la conciencia revolucionaria» del proletariado. Empezaba así una gran labor de defensa del derrotismo revolucionario que llevó a la Fracción a difundir, en junio de 1944, una hoja a los obreros de Europa alistados en los diferentes ejércitos en guerra para que confraternizaran y volvieran su lucha contra el capitalismo, fuera éste democrático o fascista.
Los camaradas que estaban en Italia se reorganizaron también y, basándose en un análisis similar al de Bilan, fundaron el Partido comunista internacionalista. Esta organización inició también una labor de derrotismo revolucionario, combatiendo el patriotismo de las formaciones partisanas y haciendo propaganda por la revolución proletaria([5]).
Cincuenta años después, aunque debemos recordar con orgullo la labor y el entusiasmo de aquellos camaradas, de entre los cuales algunos perdieron la vida por ello, debemos también reconocer que el análisis en el que se basaban era erróneo.
... pero la guerra no es la situación más favorable
para la realización de un proceso revolucionario
Los movimientos de lucha que hemos recordado y, especialmente, los de 1943 en Italia, son la prueba indiscutible del retorno del proletariado a su terreno de clase y del inicio de un posible proceso revolucionario. El desenlace no fue, sin embargo, el mismo que el del movimiento surgido contra la guerra en 1917. El movimiento de 1943 en Italia no logró parar la guerra y menos todavía desembocar en un proceso revolucionario, como así había ocurrido en Rusia primero, en Alemania después con la Primera Guerra mundial.
Las causas de esta derrota son múltiples, algunas son de orden general y otras específicas de la situación en que se desarrollaban los acontecimientos.
En primer lugar, aunque es cierto que la guerra empuja al proletariado a actuar de manera revolucionaria, eso es así sobre todo en los países vencidos. El proletariado de los países vencedores permanece en general más sometido ideológicamente a la clase dominante, lo cual desfavorece la indispensable extensión mundial que el poder proletario necesita para sobrevivir como se necesita el aire para respirar. Además, aunque la lucha logre imponer la paz a la burguesía, a la vez pierde las condiciones extraordinarias que la hicieron surgir. En Alemania por ejemplo, el movimiento revolucionario que condujo al armisticio de 1918 sufrió enormemente, tras dicho armisticio, de la presión ejercida por toda una parte de los soldados que, de regreso del frente, sólo tenían un deseo: volver a casa, disfrutar de una paz tan deseada y conquistada a tan alto precio. En realidad, la burguesía alemana había aprendido la lección de la revolución en Rusia, en donde la continuación de la guerra por el gobierno provisional sucesor del régimen zarista después de febrero de 1917, había sido el mejor acicate de un movimiento revolucionario en el que precisamente los soldados habían desempeñado un papel fundamental. Por eso firmó el gobierno alemán el armisticio con la Entente el 11 de noviembre, dos días después de que se iniciaran los motines en la marina de guerra en Kiel.
En segundo lugar, la burguesía va a aprovecharse de esas enseñanzas del pasado para el período anterior a la Segunda Guerra mundial. La clase dominante no se lanza a la guerra hasta no estar segura de que el proletariado estaba total e ideológicamente alistado para ella. La derrota del movimiento revolucionario de los años 20 había hundido al proletariado en el mayor de los desconciertos, a la desmoralización se le habían añadido las mentiras del «socialismo en un solo país» y de «la defensa de la patria socialista». Ese desconcierto dejó cancha a la burguesía para organizar un ensayo general de la guerra mundial gracias a la guerra de España, en la cual la excepcional combatividad del proletariado español fue desviada hacia el terreno de la lucha antifascista, a la vez que el estalinismo conseguía arrastrar igualmente a ese terreno a batallones importantes del resto del proletariado europeo.
En fin, en plena guerra misma, cuando a pesar de todas esas dificultades que ya conocía desde el principio, el proletariado empezó a actuar en su terreno de clase, la burguesía tomó de inmediato sus medidas.
En Italia, donde el peligro era mayor, la burguesía, como hemos visto, se dio prisa en cambiar de régimen y, después, de alianzas. En otoño de 1943, Italia queda dividida en dos, el sur en manos de los aliados y el resto en las de los nazis. Siguiendo los consejos de Churchill («Hay que dejar a Italia cocerse en su propia salsa»), los aliados retrasaron el avance hacia el norte, obteniendo así un doble resultado: por un lado dejaban al ejército alemán el cuidado de reprimir el movimiento proletario; por otro lado, se dio así a las fuerzas antifascistas la tarea de desviar el movimiento del terreno de clase de la lucha anticapitalista hacia el de la lucha antifascista. Al cabo de poco menos de un año esa operación logró sus objetivos. A partir de entonces, la actividad del proletariado, aunque siguiera reivindicando mejoras inmediatas, dejó de ser autónoma. Así, además, para los proletarios, la única razón de la continuación de la guerra era la ocupación nazi, lo cual iba a servir plenamente la propaganda de las fuerzas antifascistas.
En Alemania, gracias a la experiencia de la primera posguerra, la burguesía mundial llevó a cabo una acción sistemática para que no ocurrieran hechos parecidos a los de 1918-19. Para empezar, poco antes del final de la guerra, los aliados se dedicaron a la exterminación masiva y sistemática de las poblaciones de los barrios obreros mediante bombardeos sin precedentes de las grandes ciudades como Hamburgo y Dresde en donde, el 13 de febrero de 1945, 135 000 personas (el doble que en Hiroshima) perecieron bajo las bombas. Esos objetivos carecían del más mínimo valor militar (además, los ejércitos del Reich alemán ya estaban en plena desbandada). De lo que se trataba en realidad era de aterrorizar e impedir la más mínima organización del proletariado. En segundo lugar, los aliados rechazaron toda idea de armisticio mientras no hubieran ocupado la totalidad del territorio alemán. Era primordial para ellos el administrar directamente un territorio en el que la burguesía alemana vencida podía resultar incapaz de controlar sola la situación. En fin, tras la capitulación de esta última y en estrecha colaboración con ella, los aliados guardaron durante largos meses a los prisioneros de guerra alemanes para así evitar la mezcla explosiva que hubiera podido provocar su encuentro con la población civil.
En Polonia, durante la segunda mitad de 1944, fue el Ejército rojo el que dejó hacer a las fuerzas nazis la sucia tarea de aplastar a los obreros insurrectos de Varsovia. El Ejército rojo estuvo esperando durante meses a unos cuantos kilómetros de Varsovia a que las tropas alemanas ahogaran la revuelta. Y lo mismo ocurrió en Budapest a principios de 1945.
Así, en toda Europa, la burguesía, gracias a su experiencia de 1917, alertada por las primeras huelgas obreras, no esperó a que el movimiento creciera y se reforzara: mediante la represión sistemática por un lado, la labor de desvío de las luchas por las fuerzas estalinistas y antifascistas, consiguió bloquear la amenaza proletaria impidiéndole ir en aumento.
50 años después de 1943, el proletariado debe sacar las lecciones
El proletariado ni consiguió parar la Segunda Guerra mundial, ni logró desarrollar un movimiento revolucionario. Pero como en todas las batallas del proletariado, las derrotas pueden transformarse en armas para los combates de mañana si el proletariado sabe sacar las lecciones justas. Les incumbe a los revolucionarios ser los primeros en poner de relieve esas lecciones, identificándolas claramente. Un trabajo así exige que, basándose en una profunda asimilación de la experiencia del movimiento obrero, no queden los revolucionarios prisioneros de esquemas del pasado, como eso ocurre todavía a grupos del medio proletario como el PCInt (Battaglia communista) y las diferentes capillas del ámbito bordiguista.
He aquí, muy brevemente, las principales lecciones que hay que despejar de la experiencia proletaria desde hace medio siglo.
Contrariamente a lo que pensaban los revolucionarios del pasado, la guerra generalizada no crea las mejores condiciones para la revolución proletaria. Eso es tanto más cierto hoy en día, cuando existen unos medios de destrucción que harían de un eventual conflicto mundial algo tan asolador que impediría la menor reacción proletaria y eso si no acarrea la destrucción de la humanidad. Si hay una lección que los proletarios deben sacar de su experiencia pasada es que para luchar contra la guerra hoy deberán actuar antes de una guerra mundial, pues durante ella sería demasiado tarde.
Hoy no existen todavía las condiciones para un conflicto mundial. Por un lado, el proletariado no está lo bastante alistado para que la burguesía pueda desencadenar un conflicto así, que es la única salida que es capaz de dar la clase dominante a su crisis económica. Por otro lado, aunque, como la ha señalado la CCI, el desmoronamiento del bloque del Este ha abierto una tendencia a la formación de dos nuevos bloques imperialistas, éstos no existen por ahora como tales, y sin ellos es imposible que haya guerra mundial.
Eso no quiere decir ni mucho menos que la tendencia a la guerra no exista y menos todavía que no haya guerras. Desde la guerra del Golfo en 1991 a la de la ex Yugoslavia de hoy, pasando por tantos y tantos conflictos por el mundo, hay de sobra ejemplos para comprender que el hundimiento del bloque del Este no ha abierto, ni mucho menos, un período de «nuevo orden mundial». Ha dado paso, al contrario, a un período de inestabilidad creciente, período que desembocaría en un nuevo conflicto mundial o en la desaparición de la sociedad en su propia descomposición, si el proletariado no ataja ese proceso gracias a su acción revolucionaria.
El factor más poderoso hoy en día de concientización es la quiebra del capitalismo, es la crisis económica, una crisis económica catastrófica que no podrá solucionarse en el capitalismo. Esos son los dos factores que crean las mejores condiciones para el crecimiento revolucionario de la lucha proletaria. Y esto sólo será posible si los revolucionarios mismos saben abandonar las viejas ideas del pasado y adaptar su intervención a las nuevas condiciones históricas.
Helios
[1] Sergio Turone, Storia del sindacato en Italia.
[2] Declaraciones del Subsecretario Tullio Cianetti, citado en el libro de Turone.
[3] E. Sereni, dirigente en aquel entonces del PCI en el Gobierno del CL, citado por Romolo Gobbi en Operai e resistenza. Este libro, aunque muy impregnado por las posiciones consejistas y apolíticas del autor, muestra bien el carácter anticapitalista y espontáneo del movimiento de 1943, del mismo modo que también demuestra muy bien, a través de las múltiples citas sacadas de los archivos del PCI (Partido comunista italiano), el carácter nacionalista y patriótico de dicho partido.
[4] Para más detalles sobre este período, véase Danilo Montaldi, Saggio sulla politica comunista in Italia, edizioni Quaderni piacentini.
[5] Sobre la actividad de la Izquierda comunista durante la guerra, ver nuestro libro La Izquierda comunista de Italia, 1927-1952.
Geografía:
- Italia [134]
Series:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Cuestiones teóricas:
VII - El estudio de El Capital y los Principios del comunismo (1a parte)
- 4431 reads
El telón de fondo de la historia
– Parte primera –
EN el artículo anterior de esta serie (Revista internacional nº 73) vimos que Marx y su tendencia, como consecuencia de la derrota de las revoluciones de 1848 y el comienzo de un nuevo periodo de crecimiento capitalista, se embarcaron en un proyecto de investigación teórica en profundidad con el fin de descubrir la dinámica real del modo capitalista de producción, y por tanto, las bases reales para su eventual sustitución por un orden social comunista.
Ya en 1844, Marx en sus Manuscritos económicos y filosóficos, y Engels en sus Esbozos de una crítica de la economía política, habían empezado a investigar –y a criticar desde una posición proletaria– los fundamentos económicos de la sociedad capitalista, y las teorías económicas de la clase capitalista, generalmente conocidas como «economía política». La comprensión de que la teoría comunista tenía que construirse sobre la sólida base de un análisis económico de la sociedad burguesa constituía ya una ruptura decisiva con las concepciones utópicas del comunismo que habían prevalecido en el movimiento obrero hasta entonces, puesto que significaba que la denuncia del sufrimiento y la alienación que acarreaba el sistema capitalista de producción ya no se restringía a una objeción puramente moral a sus injusticias; mas bien, los horrores del capitalismo se analizaban como expresiones inevitables de su estructura social y económica, y por tanto sólo podían suprimirse a través de la lucha revolucionaria de una clase social que tenía un interés material en reorganizar la sociedad.
Entre 1844 y 1848, la fracción «marxista» desarrolló una comprensión más clara de los mecanismos internos del sistema capitalista, una concepción históricamente más dinámica, que identificaba el capitalismo como la última de una larga serie de sociedades divididas en clases, y un sistema cuyas contradicciones fundamentales llevarían eventualmente a su hundimiento y plantearían la necesidad y la posibilidad de la nueva sociedad comunista (vease Revista internacional nº 72).
Sin embargo, la principal tarea que afrontaban los revolucionarios en esta fase era construir una organización política comunista e intervenir en los enormes alzamientos sociales que sacudieron Europa en el año 1848. En resumen, la necesidad de un combate político activo tomaba preeminencia sobre el trabajo de elaboración teórica. Al contrario, con la derrota de las revoluciones de 1848 y la consiguiente lucha contra las ilusiones activistas e inmediatistas que llevaron a la defunción de la Liga de los comunistas, era esencial tomar distancias de los hechos inmediatos y desarrollar una visión más profunda y a largo plazo del destino de la sociedad capitalista.
Más allá de la economía política
Por tanto, durante más de una década, Marx se sumergió de nuevo en un vasto proyecto teórico que él mismo había concebido a comienzos de la década de 1840. Este fue el periodo en que trabajó muchas horas en el British Museum, estudiando no sólo los clásicos de la economía política, sino una inmensa cantidad de información sobre las operaciones contemporáneas de la sociedad capitalista: el sistema fabril, el dinero, el crédito, el comercio internacional; y no sólo la historia de los albores del capitalismo, sino también la historia de las civilizaciones y sociedades precapitalistas. La intención inicial de esta investigación era la que se había propuesto una década antes: producir una obra monumental sobre «Economía», que en realidad sólo sería una parte de un trabajo más global que trataría, entre otras cosas, asuntos políticos más directamente y también la historia del pensamiento socialista. Pero como Marx escribió en una carta a Wedemeyer, «el tema en que estoy trabajando tiene tantas ramificaciones», que el plazo límite para terminar el trabajo de Economía se retrasaba constantemente, primero semanas y después años; y de hecho no iba a terminarse nunca: Marx sólo terminó realmente el primer volumen de El Capital. La mayor parte del material reunido de ese periodo, o bien fue completado por Engels, y no se publicó hasta después de la muerte de Marx (los siguientes tres volúmenes de El Capital), o, como en el caso de los Grundrisse (los «Elementos fundamentales de la Crítica de la economía política – borrador»), nunca pasaron de ser una colección de notas elaboradas que no estuvieron disponibles en occidente hasta la década de 1950, y por ejemplo no se tradujeron al inglés hasta 1973 (la edición en español es igualmente de los años 70).
Sin embargo, aunque este fue un periodo de gran pobreza y personalmente muy duro para Marx y su familia, también fue el periodo más fructífero de su vida por lo que concierne al aspecto teórico de su trabajo. Y no es ninguna casualidad que gran parte de la gigantesca gestación de esos años estuviera dedicada al estudio de la economía política, porque era la clave para desarrollar una comprensión realmente científica de la estructura y el movimiento del modo capitalista de producción.
En su forma clásica, la economía política fue una de las expresiones más avanzadas de la burguesía revolucionaria: «Históricamente, apareció como una parte íntegra de la nueva ciencia de la humanidad, que la burguesía creó en el curso de su lucha revolucionaria para instalar su nueva formación socio-económica. La economía política fue pues, el complemento realista de la gran conmoción filosófica, moral, estética, psicológica, jurídica y política, de la así llamada «era de las luces», durante la cual los portavoces de la clase ascendente expresaban por primera vez la nueva conciencia burguesa, que correspondía a los cambios intervenidos en las condiciones reales de existencia» (Karl Korsch, Karl Marx).
Como tal, la economía política había sido hasta cierto punto capaz de analizar el movimiento real de la sociedad burguesa: de verla como una totalidad más que como una suma de fragmentos, y de comprender a fondo sus relaciones subyacentes en lugar de dejarse engañar por los fenómenos de superficie. En particular la obra de Adam Smith y David Ricardo había estado cerca de poner al descubierto el secreto que yace en el mismo corazón del sistema: el origen y significado del valor, el «valor» de las mercancías. Ensalzando las «clases productivas» de la sociedad contra la nobleza cada vez más parásita y ociosa, estos economistas de la escuela inglesa fueron capaces de ver que el valor de una mercancía estaba determinado esencialmente por la cantidad de trabajo humano que contenía. Pero otra vez sólo hasta cierto punto. Como expresaba el punto de vista de la nueva clase explotadora, la economía política burguesa inevitablemente tenía que mistificar la realidad, que ocultar la naturaleza explotadora del nuevo modo de producción. Y esta tendencia a hacer apología de el nuevo orden pasaba a primer plano tanto más cuanto que la sociedad burguesa revelaba sus contradicciones innatas, sobre todo la contradicción social entre capital y trabajo, y las contradicciones económicas que periódicamente sumían al sistema en crisis. Ya durante las décadas de 1820 y 1830, tanto la lucha de clase de los obreros, como la crisis de sobreproducción habían hecho su aparición definitiva en la escena histórica. Entre Adam Smith y Ricardo ya hay una «reducción en la visión teórica y el comienzo de una esclerosis formal» (Korsch, op. cit.), puesto que el último se ocupa menos de examinar el sistema en su totalidad. Pero los «teóricos» económicos posteriores de la burguesía son cada vez menos capaces de contribuir en algo útil para la comprensión de su propia economía. Este proceso degenerativo ha alcanzado su apogeo, como sucede con todos los aspectos del pensamiento burgués, en el periodo decadente del capitalismo. Para la mayoría de escuelas de economistas actuales, la idea de que el trabajo humano tiene algo que ver con el valor, se descarta como un anacronismo risible; ni que decir tiene, sin embargo, que esos mismos economistas están completamente desconcertados ante el colapso cada vez más evidente de la economía mundial.
Marx abordó la economía política clásica igual que la filosofía de Hegel: tratándola desde una posición proletaria y revolucionaria, por eso fue capaz de asimilar sus contribuciones más importantes al mismo tiempo que trascendía sus límites. Así fue capaz de demostrar:
- que el capitalismo es un sistema de explotación de clases y no puede ser otra cosa –aunque este hecho primario aparece velado en el proceso capitalista de producción en contraste con las sociedades de clases previas. Este fue el mensaje esencial de su concepción del plusvalor;
- que el capitalismo, a pesar de su carácter increíblemente expansivo, de su potencial para someter el planeta entero a sus leyes, no por ello deja de ser un modo transitorio de producción, como el esclavismo romano o el feudalismo medieval; que una sociedad basada en la producción universal de mercancías estaba inevitablemente condenada, por la propia lógica de sus mecanismos internos, a su declive y colapso final;
- que el comunismo, por tanto, era una posibilidad material abierta por el desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas que acarreaba el propio capitalismo; también era una necesidad si la humanidad quería escapar a las consecuencias devastadoras de las contradicciones económicas del capitalismo.
Pero si el centro del trabajo de Marx durante este periodo es el estudio, a veces con sorprendente detalle, de las leyes del capital, el trabajo global no se restringía a esto. Marx había heredado de Hegel la comprensión de que lo particular y lo concreto –en este caso el capitalismo– sólo podían entenderse en su totalidad histórica, esto es, teniendo en cuenta el vasto telón de fondo de todas las formas de sociedad humana desde los primeros días de la especie. En los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx había dicho que el comunismo era la «solución al enigma de la historia». El comunismo es el heredero inmediato del capitalismo; pero igual que un niño es también el producto de todas las generaciones que le han precedido, también se puede decir que «todo el movimiento de la historia es el acto de génesis» de la sociedad comunista (Ibíd.). Por esto, una buena parte de los escritos de Marx sobre el capital también contienen largas incursiones, tanto sobre cuestiones «antropológicas» –cuestiones sobre las características del hombre en general-, como sobre los modos de producción que precedieron a la sociedad burguesa. Esto es particularmente cierto en el caso de los Grundrisse; en cierto modo un «borrador» de El Capital, también es un prólogo a una investigación más amplia en la que Marx trata en profundidad, no sólo de la crítica de la economía política como tal, sino también algunas de las cuestiones antropológicas o «filosóficas» suscitadas en los Manuscritos de 1844, particularmente la relación entre el hombre y la naturaleza y la cuestión de la alienación. También contienen la presentación más elaborada de los distintos modos precapitalistas de producción. Pero todas estas cuestiones también se encuentran en El Capital, particularmente en el primer volumen, aunque de forma más destilada y concentrada.
Antes de tratar por tanto, de los análisis de Marx sobre la sociedad capitalista en particular, nos centraremos en los temas más generales e históricos que aborda en los Grundrisse y El Capital, puesto que no son menos esenciales para la comprensión de Marx de la perspectiva y fisonomía del comunismo.
Hombre, naturaleza y alienación
Ya hemos mencionado (ver Revista internacional nº 70) que hay una escuela de pensamiento, que a veces incluye genuinos seguidores de Marx, según la cual, el trabajo del Marx maduro demuestra su pérdida de interés, o incluso su repudia, de ciertas líneas de investigación que había desarrollado en sus primeros trabajos, particularmente en los Manuscritos de 1844 «de París»: la cuestión del «ser de especie» del hombre, la relación entre el hombre y la naturaleza, y el problema de la alienación. El problema está en que tales concepciones están ligadas a una visión «Feuerbachiana», humanista, e incluso utopista, del comunismo, que Marx sostenía antes del desarrollo definitivo de la teoría del materialismo histórico. Si bien es cierto que no negamos que hay una cierta resaca «filosófica» en su periodo de París, ya hemos argumentado (ver Revista internacional 69) que la adhesión de Marx al movimiento comunista estaba condicionada por la adopción de una posición que le llevó más allá de los utopistas al terreno proletario y materialista. El concepto del hombre, de su «ser de especie» que hay en los Manuscritos, no es en absoluto el mismo que el de «genero animal» de Feuerbach, que Marx criticó en sus Tesis sobre Feuerbach. No se trata de una concepción abstracta, ni de una visión religiosa individualizada de la humanidad, sino ya de una concepción del hombre social, del hombre como el ser que se hace a sí mismo a través del trabajo colectivo. Y cuando nos fijamos en los Grundrisse y en El Capital, encontramos que esta definición se profundiza y se clarifica mas que rechazarse. Ciertamente, en las Tesis sobre Feuerbach, Marx rechaza categóricamente la idea de una esencia humana estática e insiste en que «la esencia humana no es una abstracción inherente en cada individuo particular. En realidad es el conjunto de las relaciones sociales». Pero esto no significa que el hombre «como tal» no es real, o que es una página vacía que se modula total y absolutamente por cada forma particular de organización social. Semejante visión haría imposible para el materialismo histórico abordar la historia humana como una totalidad; se acabaría en una visión fragmentada, de una serie de esbozos de cada tipo de sociedad, sin nada que los conectara en una visión global. La forma de abordar esta cuestión en los Grundrisse y El Capital dista mucho de este reduccionismo sociológico; lejos de eso, se basa en una visión del hombre como una especie cuya característica única es su capacidad para transformarse a sí mismo y a su entorno a través del proceso de trabajo y a través de la historia.
La cuestión «antropológica», la cuestión del hombre genérico, de lo que distingue al hombre de otras especies animales, se plantea en el primer volumen de El Capital. Empieza con una definición del trabajo porque es a través del trabajo como el hombre se hace a sí mismo. El proceso de trabajo es «eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad» (El Capital, ed. s. XXI, Madrid 1978, vol. I, cap. V, pág. 223)
«El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de fuerzas de la misma. No hemos de referirnos aquí a las primeras formas instintivas, de índole animal, que reviste el trabajo. La situación en que el obrero se presenta en el mercado, como vendedor de su propia fuerza de trabajo, ha dejado atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma instintiva. Concebimos el trabajo bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría, por la construcción de las celdillas de su panal, a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Al consumarse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquél ya existía en la imaginación del obrero, o sea idealmente» (Ibíd., pág. 216)
En los Grundrisse también se destaca el carácter social de esta forma de actividad «exclusivamente humana»: «Si esa necesidad de uno puede ser satisfecha por el producto del otro y viceversa; si cada uno de los dos es capaz de producir el objeto de la necesidad del otro y cada uno se presenta como propietario del objeto de la necesidad del otro, ello demuestra que cada uno trasciende como hombre su propia necesidad particular, etc., y que se conducen entre sí como seres humanos, que son conscientes de pertenecer a una especie común. No ocurre que los elefantes produzcan para los tigres o que animales lo hagan para otros animales» (Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador) 1857-1858, Ed. s. XXI, Madrid 1972, Pág. 181).
Estas definiciones de el hombre como el único animal que tiene una autoconciencia y una actividad vital con un propósito, que produce universalmente en lugar de unilateralmente, son sorprendentemente similares a las formulaciones contenidas en los Manuscritos([1]).
Otra vez, como en los Manuscritos, esas definiciones asumen que el hombre es parte de la naturaleza: en el pasaje anterior de El Capital, el hombre es una de las fuerzas propias de la naturaleza, «un poder natural», mientras que los Grundrisse usan exactamente la misma terminología que los textos de París: la naturaleza es el «verdadero cuerpo» del hombre. Pero donde los últimos trabajos representan un avance respecto al primero es en su visión más profunda de la evolución histórica de la relación entre el hombre y el resto de la naturaleza:
«Lo que necesita explicación, o es resultado de un proceso histórico, no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas, naturales, de su metabolismo con la naturaleza, por el otro, y, por lo tanto, su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital.» (Grundrisse, op. cit. –Elementos fundamentales...– pág. 449).
Marx plantea este proceso de separación entre el hombre y la naturaleza de una forma profundamente dialéctica.
Por una parte se trata del despertar de las «potencialidades latentes» del hombre para transformarse a sí mismo y al mundo que le rodea. Esta es una característica general del proceso de trabajo: la historia como el desarrollo gradual, si bien desigual, de las capacidades productivas de la humanidad. Pero este desarrollo siempre estuvo contenido en las formaciones sociales que precedieron al capital, donde las limitaciones de la economía natural también mantenían al hombre limitado a los ciclos de la naturaleza. El capitalismo, al contrario, crea un potencial completamente nuevo para superar esta subordinación:
«De ahí la gran influencia civilizadora del capital; su producción de un nivel de la sociedad, frente al cual todos los anteriores aparecen como desarrollos meramente locales de la humanidad y como una idolatría de la naturaleza. Por primera vez la naturaleza se convierte puramente en objeto para el hombre, en cosa puramente útil; cesa de reconocérsele como poder para sí; incluso el reconocimiento teórico de sus leyes autónomas aparece como una artimaña para someterla a las necesidades humanas, sea como objeto del consumo, sea como medio de la producción. El capital, conforme a esta tendencia suya, pasa también por encima de las barreras y prejuicios nacionales, así como sobre la divinización de la naturaleza; liquida la satisfacción tradicional, encerrada dentro de determinados límites y pagada de sí misma, de las necesidades existentes y la reproducción del viejo modo de vida. Opera destructivamente contra todo esto, es constantemente revolucionario, derriba todas las barreras que obstaculizan el desarrollo de las fuerzas productivas, la ampliación de las necesidades, la diversidad de la producción y la explotación e intercambio de las fuerzas naturales y espirituales» (Grundrisse, pág. 362).
Por otra parte, la conquista de la naturaleza por el capital, su reducción de la naturaleza a un mero objeto, tiene las consecuencias más contradictorias. Como continúa el último pasaje:
«De ahí, empero, del hecho que el capital ponga cada uno de esos límites como barrera y, por lo tanto, de que idealmente le pase por encima, de ningún modo se desprende que lo haya superado realmente; como cada una de esas barreras contradice su determinación, su producción se mueve en medio de contradicciones superadas constantemente, pero puestas también constantemente. Aún más, la universalidad a la que tiende sin cesar, encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cierta etapa del desarrollo del capital harán que se le reconozca a él como la barrera mayor para esa tendencia y, por consiguiente, propenderán a la abolición del capital por medio de sí mismo»
Después de 80 años de decadencia capitalista, de una época en la que el capital se ha convertido definitivamente en la mayor barrera a su propia expansión, podemos apreciar la plena validez de los pronósticos de Marx aquí. Cuanto mayor es el desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo, cuanto más universal es su reino sobre el planeta, mayores y más destructivas son las crisis y las catástrofes que acarrea a su paso: no sólo crisis directamente económicas, sociales y políticas, sino también las crisis «ecológicas» que suponen la amenaza de una ruptura total del «intercambio metabólico del hombre con la naturaleza».
Podemos ver plenamente que, en oposición a muchos aspirantes a críticos radicales del marxismo, el reconocimiento de Marx de la «influencia civilizadora» del capital, nunca supuso una apología del capital. El proceso histórico por el que el hombre se ha separado del resto de la naturaleza, también es la crónica del «autoestrangulamiento» del hombre, que ha alcanzado su apogeo, su cumbre, en la sociedad burguesa, en la relación del trabajo asalariado que los Grundrisse definen como «la forma más extrema de la alienación». Esto es lo que ciertamente a veces puede hacer que parezca que el «progreso» capitalista, que subordina implacablemente todas las necesidades humanas a la expansión incesante de la producción, suponga una regresión en comparación con épocas anteriores:
«Por eso, la concepción antigua según la cual el hombre, cualquiera que sea la limitada determinación nacional, religiosa o política en que se presente, aparece siempre, igualmente, como objetivo de la producción, parece muy excelsa frente al mundo moderno donde la producción aparece como objetivo del hombre y la riqueza como objetivo de la producción... En la economía burguesa –y en la época de la producción que a ella corresponde– esta elaboración plena de lo interno aparece como vaciamiento pleno, esta objetivación universal, como enajenación total, y la destrucción de todos los objetivos unilaterales determinados, como sacrificio del objetivo propio frente a un objetivo completamente externo» (Grundrisse, pág. 447-48).
Y después de todo, este triunfo final de la alienación también significa el advenimiento de las condiciones para la plena realización de las potencialidades creativas de la humanidad, liberadas tanto de la inhumanidad del capital, como de las limitaciones restrictivas de las relaciones sociales precapitalistas:
«Pero de hecho, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza sino la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etc. de los individuos, creada en el intercambio universal? ¿qué sino el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su propia naturaleza? ¿qué sino la elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras sin otro presupuesto que el desarrollo histórico previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es decir al desarrollo de todas las fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido? ¿qué sino una elaboración como resultado de la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado sino que produce su plenitud total? ¿Como resultado de la cual no busca permanecer como algo devenido sino que está en el movimiento absoluto del devenir? » (Id., pág. 448).
Esta visión dialéctica de la historia es un puzzle y un escándalo para todos los defensores del punto de vista burgués, que está anclado desde siempre en un dilema insoluble entre una apología comprensiva del «progreso» y una anhelante nostalgia de un pasado idealizado:
«En estadios de desarrollo precedentes, el individuo se presenta con mayor plenitud precisamente porque no ha elaborado aún la plenitud de sus relaciones y no las ha puesto frente a él como potencias y relaciones sociales autónomas. Es tan ridículo sentir nostalgias de aquella plenitud primitiva como creer que es preciso detenerse en este vaciamiento completo. La visión burguesa jamás se ha elevado por encima de la oposición a dicha visión romántica, y es por ello que ésta lo acompañará como una oposición legítima hasta su muerte piadosa» (Ibíd., pág. 90).
En todos estos pasajes vemos que lo que Marx aplica a la problemática del «hombre genérico» y sus relaciones con la naturaleza, también lo aplica a su concepto de alienación: lejos de abandonar los conceptos básicos que formuló en sus primeros trabajos, el Marx «maduro» los enriquece situándolos en su dinámica histórica global. Y en la segunda parte de este artículo veremos que, en las descripciones de la sociedad futura contenidas aquí y allá en los Grundrisse y El Capital, Marx todavía considera que la superación de la alienación y la conquista de una actividad vital realmente humana, está en el centro del proyecto comunista global.
De la vieja a la nueva comunidad
Este contradictorio «declive» desde el individuo aparentemente más desarrollado de los primeros tiempos al sujeto enajenado de la sociedad burguesa, expresa otra faceta de la dialéctica histórica marxista: la disolución de las formas comunales primitivas por la evolución de las relaciones mercantiles. Este es un tema que recorre los Grundrisse, pero también aparece sumariamente en El Capital. Es un elemento crucial en la respuesta de Marx a la visión del género humano contenida en la economía política burguesa, y por tanto, en su bosquejo de la perspectiva comunista.
En efecto, una de las críticas persistentes de los Grundrisse a la economía política burguesa, es a la forma en que «se identifica mitológicamente con el pasado», convirtiendo sus categorías particulares en absolutos de la existencia humana. Esto es lo que a veces se llama visión tipo Robinson Crusoe de la historia: el individuo aislado, y no el hombre social, sería el punto de arranque; la propiedad privada sería la forma original y esencial de propiedad; el comercio, en vez del trabajo colectivo, sería la clave para comprender la generación de riquezas. Por eso, desde las primeras páginas de los Grundrisse, Marx abre fuego contra semejantes «Robinsonadas», e insiste en que «Cuanto más lejos nos remontamos en la historia, tanto más aparece el individuo –y por consiguiente también el individuo productor– como dependiente y formando parte de un todo mayor: en primer lugar y de una manera todavía muy enteramente natural, de la familia y de esa familia ampliada que es la tribu; más tarde, de las comunidades en sus distintas formas, resultado del antagonismo y de la fusión de las tribus. Solamente al llegar a el siglo xviii, con la «sociedad civil», las diferentes formas de conexión social aparecen ante el individuo como un simple medio para lograr sus fines privados, como una necesidad exterior» (Id., pág. 4).
Así pues, el individuo aislado es sobre todo un producto histórico, y en particular un producto del modo burgués de producción. Las formas comunitarias de propiedad y producción, no solamente fueron las formas sociales originarias en las épocas más primitivas; también persistieron en todos los modos de producción con división de clases que sucedieron a la disolución de la sociedad primitiva sin clases. Eso es más obvio en el modo «asiático» de producción, en el que un aparato de Estado central se apropia un excedente de las villas comunales, que de otra forma continuarían las tradiciones inmemorables de la vida tribal –un hecho que Marx toma como «la clave del secreto de la inmutabilidad de las sociedades asiáticas, una inmutabilidad en sorprendente contraste con la constante disolución y refundación de los Estados asiáticos, y los cambios sin cese de dinastía» (El Capital, I, cap. XIV, sección 4). En los Grundrisse, Marx insiste en la forma en que el modo asiático «se resistió más tenazmente y por más tiempo», un punto que retoma Rosa Luxemburg en su Acumulación del capital, donde muestra lo difícil que fue para el capital y las relaciones mercantiles apartar las unidades de base de esas sociedades de la seguridad de sus relaciones comunales.
En las sociedades esclavista y feudal, la vieja comunidad fue pulverizada mucho más rápido y a fondo por el desarrollo de las relaciones comerciales y la propiedad privada –un hecho que dice mucho de por qué el esclavismo y el feudalismo contenían la dinámica interna que permitió la emergencia del capitalismo, mientras que en la sociedad asiática, el capitalismo tuvo que imponerse «desde fuera». Sin embargo se pueden encontrar importantes remanentes de formas comunales en el origen de esas formaciones: la ciudad romana, por ejemplo, surge como una comunidad de grupos de parentesco; el feudalismo surge no sólo del colapso de la sociedad esclavista romana, sino también de las características específicas de la comuna tribal «germánica»; y las clases campesinas salvaguardaron la tradición de la tierra comunal –que fue muy a menudo motivo de sus revueltas e insurrecciones– durante el periodo medieval. La característica común de todas esas sociedades es que estaban dominadas por la economía natural: la producción de valores de uso prevalece sobre la producción de valores de cambio, y es el desarrollo de estos últimos lo que constituye el agente disolvente de la vieja comunidad:
«La avidez de dinero o la sed de enriquecimiento representan necesariamente el ocaso de las comunidades antiguas. De ahí la oposición a ellas. El dinero mismo es la comunidad, y no puede soportar otra superior a él. Pero esto supone el pleno desarrollo del valor de cambio y por lo tanto una organización de la sociedad correspondiente a ellos» (Grundrisse, op. cit., pág. 157).
En todas las sociedades previas, «el valor de cambio no era el nexus rerum (nexo de las cosas –NdR)»; y por eso, sólo en la sociedad capitalista, donde el valor de cambio finalmente se sitúa en el corazón mismo del proceso de producción, se destruye final y completamente la vieja Comunidad, hasta el punto de que la vida comunitaria se presenta actualmente como lo contrario de la naturaleza humana. Es fácil ver que este análisis sigue y refuerza la teoría de Marx sobre la alienación.
La importancia de este tema de la comunidad originaria en el trabajo de Marx se refleja en la cantidad de tiempo que le dedicaron los fundadores del materialismo histórico. Ya había aparecido en La Ideología alemana en la década de 1840; después Engels, volcado en los estudios etnológicos de Morgan, retomaría la misma cuestión en la década de 1870 en sus Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado. Al final de su vida Marx estuvo de nuevo profundizando en este tema –los poco explorados Cuadernos de notas etnológicos datan de este periodo. Fue un componente esencial de la respuesta marxista a las hipótesis de la economía política sobre la naturaleza humana. La propiedad privada y el valor de cambio, lejos de ser características esenciales e inmutables de la existencia humana, se esclarecieron como expresiones transitorias de épocas históricas particulares. Y mientras que la burguesía intentaba presentar la avidez de riquezas y dinero como algo inscrito en la naturaleza del ser humano, las investigaciones históricas de Marx descubrieron el carácter esencialmente social de la especie humana. Todos estos descubrimientos fueron obviamente un potente argumento sobre la posibilidad del comunismo.
Y además, la forma en que Marx aborda esta cuestión, nunca cae en una nostalgia romántica por el pasado. Aquí se aplica la misma dialéctica que a la cuestión de las relaciones del hombre con la naturaleza, puesto que las dos cuestiones son realmente una: en la sociedad comunista primitiva el individuo está incrustado en la tribu, como la tribu está incrustada en la naturaleza. Esos organismos sociales «se fundan en la inmadurez del hombre individual, aún no liberado del cordón umbilical de su conexión natural con otros integrantes del género, o en relaciones directas de dominación y servidumbre. Están condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo y por las relaciones correspondientemente restringidas de los hombres dentro del proceso de producción material de su vida, y por tanto entre sí y con la naturaleza. Esta restricción real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las religiones populares de la antigüedad» (El Capital, vol. I, cap. I, sección 4, pág. 97).
La sociedad capitalista, con su masa de individuos atomizados, separados unos de otros y alienados por la dominación de las mercancías, es pues, el polo contrario de la comunidad primitiva, el resultado de un largo y contradictorio proceso histórico que lleva de una a otra. Pero esta separación del cordón umbilical que originariamente unía al hombre a la tribu y a la naturaleza es una dolorosa necesidad si la humanidad al final tiene que vivir en una sociedad que sea al mismo tiempo verdaderamente comunal y verdaderamente individual, una sociedad donde se supere el conflicto entre las necesidades sociales e individuales.
Ascendencia y decadencia de las formaciones sociales
El estudio de las formaciones sociales anteriores sólo ha sido posible por la emergencia del capitalismo: «La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios, aún no superados, continúa arrastrando, a la vez que meros indicios previos han desarrollado en ella su significación plena, etc.» (Grundrisse, op. cit., pág. 26).
Al mismo tiempo, esta comprensión de las formaciones sociales se convierte en manos del proletariado en un arma contra el capital. Como apuntó Marx en El Capital, vol I, «las categorías de la economía burguesa... son formas del pensar socialmente válidas, y por tanto objetivas, para las relaciones de producción que caracterizan ese modo de producción social históricamente determinado: la producción de mercancías. Todo el misticismo del mundo de las mercancías, toda la magia y la fantasmagoría que nimban los productos del trabajo fundados en la producción de mercancías, se esfuma de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción» (op. cit., pág. 93). Corto y claro, el capitalismo es sólo una entre una serie de formaciones sociales que han surgido y desaparecido debido a contradicciones económicas y sociales discernibles. Visto en su contexto histórico, el capitalismo, la sociedad de la producción universal de mercancías, no es producto de la naturaleza, sino un «modo de producción definido, históricamente determinado», destinado a desaparecer igual que el esclavismo romano o el feudalismo medieval.
La presentación más sucinta y mejor conocida de esta visión global de la historia, aparece en el Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política([2]), publicado en 1858. Este breve texto era un resumen, no sólo del trabajo contenido en los Grundrisse, sino de las bases de toda la teoría de Marx del materialismo histórico. El pasaje comienza con las premisas básicas de esta teoría:
«En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia» (Contribución a la Crítica de la economía política, ed. Comunicación, Madrid 1978, págs. 42-43).
Esta es la concepción materialista de la historia en resumidas cuentas: el movimiento de la historia no puede comprenderse como hasta ahora, por las ideas que los hombres se hacen de ellos sí mismos, sino a través del estudio de lo que subyace esas ideas –los procesos y relaciones sociales a través de los cuales los hombres producen y reproducen su vida material. Después de resumir este punto esencial, Marx continúa:
«Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo cual no es mas que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas reacciones se convierten en trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una era de revolución social. El cambio que se ha producido en la base económica transforma más o menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura» (ibid., pág. 43).
Es pues un axioma básico del materialismo histórico que las formaciones económicas (en el mismo texto, Marx menciona «los modos de producción asiático, antiguo, feudal y burgués moderno» como «épocas progresivas del orden socioeconómico») recorren necesariamente periodos de ascendencia, cuando sus relaciones sociales son «formas de desarrollo» de las fuerzas productivas, y periodos de declive o decadencia, la «era de la revolución social», cuando esas mismas relaciones se convierten en «trabas». Restablecer aquí este punto puede parecer banal, pero es necesario porque hay muchos elementos en el movimiento revolucionario que se reclaman del método del materialismo histórico y todavía argumentan vehementemente contra la noción de decadencia del capitalismo que defienden la CCI y otras organizaciones proletarias. Semejantes actitudes se ven tanto entre los grupos bordiguistas, como en los herederos de la tradición consejista. Los bordiguistas en particular pueden conceder que el capitalismo atraviesa crisis cada vez mayores y más destructivas, pero rechazan nuestra insistencia de que el capitalismo entró definitivamente en su época de revolución social en 1914. Para ellos esto es una innovación que no permite la «invariabilidad» del marxismo.
Estos argumentos contra la decadencia son hasta cierto punto sutilezas semánticas. Marx no usó generalmente la frase «la decadencia del capitalismo» porque no consideraba que ese periodo hubo empezado todavía. Es verdad que durante su carrera política hubieron veces en que él y Engels se dejaron llevar por una visión optimista sobre la posibilidad inminente de la revolución: particularmente en 1848 (ver artículos en Revista internacional nos 72 y 73). E incluso después de revisar sus pronósticos tras la derrota de las revoluciones de 1848, los fundadores del marxismo nunca renunciaron a la esperanza de que la nueva era amaneciera mientras ellos todavía pudieran verla. Pero su práctica política toda su vida se basó fundamentalmente en el reconocimiento de que la clase obrera todavía estaba construyendo sus fuerzas, su identidad, su programa político, en el seno de una sociedad que aún no había completado su misión histórica.
Sin embargo, Marx habla de periodos de declive, decadencia o disolución, de los modos de producción que precedieron al capitalismo, particularmente en los Grundrisse([3]). Y no hay nada en su trabajo que sugiera que el capitalismo tuviera que ser diferente en algún sentido fundamental – que de alguna forma pudiera evitar entrar en su propio periodo de declive. Al contrario, los revolucionarios de la IIª Internacional se basaban totalmente en el método y las anticipaciones de Marx cuando proclamaron que la Iª Guerra mundial había abierto final e incontestablemente la «nueva época de la desintegración interna del capitalismo», como planteó el primer congreso de la Internacional comunista en 1919. Como argumentamos en nuestra introducción al folleto de La Decadencia del capitalismo, todos los grupos de la Izquierda comunista que retomaron la noción de la decadencia del capitalismo, desde el KAPD hasta Bilan o Internationalisme, simplemente estaban continuando esta tradición clásica. Como marxistas consecuentes, no podían vacilar: el materialismo histórico les requería que llegaran a una decisión sobre cuándo el capitalismo se había convertido en una traba para las fuerzas productivas de la humanidad. La destrucción del trabajo acumulado de generaciones en el holocausto de la guerra mundial, zanjó la cuestión de una vez por todas.
Algunos de los argumentos contra el concepto de decadencia van un poco más allá de la semántica. Puede que incluso se basen en el Prefacio a la Contribución a la crítica de la economía política, donde Marx dice que: «Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones han sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad» (op. cit., pág. 43). De acuerdo con los anti-decadentistas –especialmente durante los años 60 y 70, cuando la incapacidad del capitalismo para desarrollar el llamado Tercer mundo todavía no estaba tan clara como hoy– no se podría decir que el capitalismo estuviera en decadencia hasta que no hubiera desarrollado sus potencialidades hasta la última gota de sudor obrero, ni mientras hubiera todavía zonas del mundo donde hubiera un proyecto de crecimiento. De ahí las teorías de los «jóvenes capitalismos» de los bordiguistas y de las «revoluciones burguesas» inminentes de los consejistas.
Teniendo en cuenta el horrible panorama actual de los países del «tercer mundo», de guerra, hambre, enfermedades y catástrofes, tales teorías resultan ahora un recuerdo embarazoso, pero tras ellas hay una incomprensión básica, un error de método. Decir que una sociedad está en declive no significa decir que las fuerzas productivas simplemente habrían dejado de crecer, que habrían llegado a un estancamiento total. Y ciertamente Marx no quería decir esto, dar a entender que un sistema social sólo puede dar paso a otro cuando se ha agotado hasta la última posibilidad de crecimiento. Como podemos ver en el siguiente pasaje de los Grundrisse, lo que plantea es que, incluso en la decadencia, una sociedad no para de moverse:
«Considerada idealmente, la disolución de una forma dada de conciencia bastó para terminar con una época entera. En realidad esta barrera a la conciencia corresponde a un estadio definido del desarrollo de las fuerzas de producción material, y por tanto de riqueza. Cierto, no había sólo un desarrollo sobre viejas bases, sino también un desarrollo de estas bases mismas. El desarrollo mayor de estas mismas bases (la flor en la que se transforman; pero se trata siempre de esas bases, de esa planta como flor; y por tanto marchitándose después del florecimiento y como consecuencia del florecimiento) es el punto en que se ha realizado totalmente, se ha desarrollado en la forma que es compatible con el mayor desarrollo de las fuerzas productivas, y por tanto también con el desarrollo más rico de los individuos. Tan pronto como se llega a este punto, el desarrollo posterior aparece como declive, y el nuevo desarrollo empieza desde nuevas bases».
La redacción es complicada, sin pulir: ese es muy a menudo el problema leyendo los Grundrisse. Pero la conclusión parece bastante clara: el declive de una sociedad no es el fin de su movimiento. La decadencia es un movimiento, pero se caracteriza por su dirección hacia la catástrofe y la autodestrucción. ¿Puede alguien dudar seriamente de que la sociedad capitalista del siglo XX, que dedica más fuerzas productivas a la guerra y a la destrucción que cualquier otra formación social anterior, y cuya reproducción continuada amenaza la continuación de la vida sobre la Tierra, ha alcanzado el estadio en que su «desarrollo aparece como declive»?
En la segunda parte de este artículo, trataremos más particularmente la forma en que el Marx «maduro» analizó las relaciones sociales capitalistas, las contradicciones inherentes a ellas, y la sociedad comunista que sería la solución a esas contradicciones.
CDW
[1] Compárense los siguientes pasajes con los que hemos citado anteriormente: «El animal es inmediatamente uno con su actividad vital. No se distingue de ella. Es ella. El hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene actividad vital consciente. No es una determinación con la que el hombre se funda inmediatamente. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital animal...». Y también: «Es cierto que también el animal produce. Se construye un nido, viviendas, como las abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole; produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente; produce únicamente por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce sólo a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el producto del animal pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta libremente a su producto. El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea también según las leyes de la belleza» (Manuscritos económicos y filosóficos, capítulo sobre el trabajo alienado). Podemos añadir que, si estas distinciones entre el hombre y el resto de la naturaleza animal ya no tienen ninguna relevancia para la comprensión marxista de la historia; si el concepto de “ser de especie” del hombre tiene que descartarse, también tenemos que tirar por la ventana todo el psicoanálisis Freudiano, puesto que éste último se resume en un intento de comprender las ramificaciones de una contradicción que, hasta ahora, ha caracterizado toda la historia de la humanidad: la contradicción, el conflicto interno, entre la vida instintiva del hombre y su actividad consciente.
[2] La Crítica de la Economía política se publicó en 1858. Engels había estado apremiando a Marx para que hiciera una pausa en sus investigaciones sobre economía política y empezara a publicar sus hallazgos, pero el libro era en muchos sentidos prematuro; no estaba a la altura de la escala del proyecto que Marx se había propuesto, y en cualquier caso, Marx cambió la estructura final del trabajo cuando al final empezó a producir El Capital. Por eso, el Prefacio, con su brillante resumen de la teoría del materialismo histórico, sigue siendo de lejos la parte más importante del libro.
[3] Por ejemplo en los Grundrisse, pág. 462-63, op. cit., Marx dice que: «la relación señorial y la relación de servidumbre corresponden igualmente a esta fórmula de la apropiación de los instrumentos de producción y constituyen un fermento necesario del desarrollo y de la decadencia de todas las relaciones de propiedad y de producción originarias, a la vez que expresan también el carácter limitado de éstas. Sin duda se reproducen –en forma mediada– en el capital y, de tal modo, constituyen también un fermento para su disolución y son emblema del carácter limitado de aquel». En resumen, la dinámica interna y las contradicciones básicas de cualquier sociedad de clases, tienen que buscarse en su corazón mismo: las relaciones de explotación. En la segunda parte de este artículo examinaremos cómo ese es el caso para la relación del trabajo asalariado. En otra parte, Marx subraya el papel que jugó la producción de mercancías acelerando el declive de las formaciones sociales previas: «Es obvio –y esto se ve examinando más circunstanciadamente las épocas históricas de que aquí se habla– que, en efecto, la época de la disolución de los modos previos de producción y de los modos previos de comportamiento del trabajador con las condiciones objetivas del trabajo es al mismo tiempo una época en la que, por un lado, el patrimonio-dinero se ha desarrollado hasta alcanzar cierta amplitud, y que por otro lado, éste crece y se extiende en virtud de las mismas circunstancias que aceleran esa disolución» (op. cit. pág. 468).
Series:
Cuestiones teóricas:
- Alienación [136]
- Comunismo [62]
- Economía [67]
1994 - 76 a 79
- 5306 reads
Revista internacional n° 76 - 1er trimestre de 1994
- 3463 reads
Editorial - La difícil reanudación de la lucha de la clase
- 3022 reads
Editorial
La difícil reanudación de la lucha de la clase
En Oriente Próximo, la paz entre Israel y la OLP está apareciendo como lo que es: la continuidad de una guerra que nunca ha cesado en esta parte del mundo. Oriente Próximo, campo de batalla de los grandes intereses imperialistas desde la Iª Guerra mundial, lo seguirá siendo mientras siga existiendo el capitalismo mundial al igual que todas las demás regiones en las que no han cesado nunca las guerras abiertas o larvadas. En la antigua Yugoslavia la guerra continúa. Ahora hasta hay luchas dentro de cada uno de los campos, entre serbios, croatas y entre musulmanes. La explicación «étnica» dada para esta guerra ha quedado trágicamente cuestionada por los últimos combates. Los medios de comunicación han preferido no hablar mucho de ellos. Con el pretexto de «derecho a la independencia» de los «pueblos», Yugoslavia se convirtió en siniestro campo de experiencia de los nuevos enfrentamientos entre grandes potencias provocados por la desaparición de los antiguos bloques imperialistas. Tampoco allí habrá vuelta atrás mientras el capitalismo tenga las manos libres para llevar a cabo su política diplomático-guerrera en nombre de la ayuda «humanitaria». En Rusia la situación sigue empeorando. El naufragio económico y la inestabilidad política que ya han arrastrado a partes enteras de la ex URSS a guerras sangrientas afecta ahora al corazón mismo de Rusia. El riesgo de extensión de un caos «a la yugoslava» es muy real. Tampoco allí tiene el capitalismo más perspectiva que guerras y más guerras. Guerras y crisis, descomposición social, ése es el «porvenir» que el capitalismo ofrece a la humanidad en esta última década del milenio.
En los países «desarrollados», centro neurálgico de ese sistema de terror, de muerte y de miseria que es el capitalismo mundial, las luchas obreras han vuelto a surgir desde hace algunos meses, tras cuatro años de retroceso y pasividad. Esas luchas, inicio de una movilización obrera contra unos planes de austeridad de una brutalidad desconocida desde la IIª Guerra mundial, llevan en sí el germen de la única posibilidad de respuesta a la decadencia y descomposición del modo de producción capitalista. Con todos sus límites, han sido ya un paso en el combate de clase, una lucha masiva e internacional del proletariado, única perspectiva para poner freno a los ataques contra las condiciones de existencia, la miseria y las guerras que están hoy asolando el planeta.
El desarrollo de la lucha de clases
Desde hace ahora varios meses, se han venido multiplicando las huelgas y las manifestaciones en los principales países de Europa del Oeste. Se ha roto la calma social que reinaba desde hace cuatro años.
La brutalidad de los despidos y de las bajas de salarios y todas las demás medidas de acompañamiento han provocado por todas partes el incremento de un descontento que, en varias ocasiones, se ha plasmado en una combatividad reencontrada, una voluntad expresa de luchar, de no resignarse frente a las amenazas de los ataques contra las condiciones de vida de la clase obrera.
Y aunque por todas partes, los movimientos siguen estando muy encuadrados por los sindicatos, no por ello dejan de ser un momento importante de la lucha de clase. El que en todos los países, los sindicatos llamen a jornadas de manifestación y a huelgas es un síntoma del auge de la combatividad en las filas obreras. Los sindicatos, por el lugar que ocupan en el Estado capitalista como guardianes del orden social para el capital nacional, perciben claramente que la clase obrera no está dispuesta a aceptar pasivamente esos ataques contra sus condiciones de existencia y toman la delantera. Encerrando y canalizando las reivindicaciones en el corporativismo y el nacionalismo, desviando la voluntad de luchar hacia atolladeros, los sindicatos despliegan una estrategia para con ella hacer abortar el desarrollo de la lucha de la clase. Y esa estrategia es, en negativo, el signo de que una verdadera reanudación de la lucha de la clase está en ciernes a escala internacional.
La reanudación de la combatividad obrera
Los últimos meses de 1993 han estado marcados por huelgas y manifestaciones en Bélgica, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Francia y España.
Han sido las huelgas y manifestaciones en Alemania[1] al principio del otoño las que han dado la salida. Todos los sectores estuvieron afectados por la fuerte oleada de descontento. Los sindicatos se vieron obligados a hacer maniobras de envergadura en los principales sectores industriales. Organizaron, por ejemplo, una manifestación de 120 000 obreros de la construcción el 28 de octubre en Bonn y «negociaron» la semana de 4 días con disminución de salarios en Volkswagen.
En Italia, donde los primeros signos de reanudación internacional de la lucha se manifestaron ya en septiembre del 92, con una movilización importante contra el plan del gobierno Amato y contra los sindicatos oficiales firmantes de dicho plan, se han multiplicado las huelgas y las manifestaciones desde septiembre de 1993. Al estar tan desprestigiadas, las grandes centrales sindicales han entregado el relevo a las organizaciones sindicalistas de base. El 25 de septiembre, 200 000 personas se manifestaron convocadas por las «coordinadoras de consejos de fábrica». El 28 de octubre, 700 000 personas participaron en las manifestaciones organizadas en el país y la huelga de 4 horas de ese día fue seguida por 14 millones de asalariados. El 16 de noviembre fue la manifestación de 500 000 asalariados del sector de la construcción. El 10 de diciembre se desarrollaron manifestaciones de los metalúrgicos de Fiat en Turín, Milán y Roma.
En Bélgica, el 29 de octubre recorrieron Bruselas 60 000 manifestantes convocados por la FTGB sindicato socialista. El 15 de noviembre se organizan huelgas rotativas en los transportes públicos. El 26 noviembre, calificado de «viernes rojo» por la prensa burguesa, la huelga general contra el plan global del primer ministro ha sido la huelga más importante desde 1936, convocada por los dos grandes sindicatos, la FTGB y el cristiano la CSC, que paralizó el país entero.
En Francia, en octubre, fue la huelga del personal de tierra de la compañía Air France y después toda una serie de manifestaciones y huelgas localizadas sobre todo en los transportes públicos, el 26 de noviembre. En Gran Bretaña se pusieron en huelga 250 000 funcionarios el 5 de noviembre. En España, el 17 de noviembre tuvo lugar una manifestación de metalúrgicos en Barcelona contra el plan de despidos en las fábricas SEAT. El 25 de noviembre se organiza una gran jornada de manifestaciones sindicales en todo el país contra el «pacto social» del gobierno, la baja de salarios, de las pensiones, de los subsidios de desempleo, en la cual participan decenas de miles de personas en Madrid, Barcelona y en todo el país.
El blackout o la censura por omisión
En cada país la propaganda mediática de prensa, radio y televisión lo hace todo por ocultar los acontecimientos que interesan a la clase obrera. Y lo hacen de manera que los acontecimientos que ocurren en otros países no sean casi nunca tratados. Si algunos periódicos hacen mención breve de huelgas y manifestaciones, la llamada prensa «popular» y la televisión ejercen el oportuno blackout. Por ejemplo, casi nada se ha mencionado de las huelgas y manifestaciones ocurridas en Alemania en los media de otros países. Y cuando la realidad de la «agitación social» no puede ser ocultada, cuando se trata de acontecimientos nacionales, cuando se trata de maniobras de la burguesía que le sirven en su propaganda o cuando la importancia de lo ocurrido se impone a la «información», ésta se presenta como algo específico a esta o aquella empresa, como algo «típico» de tal o cual sector, como algo propio de tal o cual país. Son siempre las reivindicaciones más corporativistas y nacionalistas de los sindicatos las que se mencionan. O, también, hacen llenar las pantallas con algaradas espectaculares y estériles, con enfrentamientos minoritarios con las fuerzas del orden como los de Francia cuando el conflicto de Air France o en Bélgica cuando el «Viernes rojo».
Y sin embargo, detrás de la ocultación o de la deformación de la realidad, es la misma situación la que fundamentalmente prevalece en todos los países desarrollados, especialmente en Europa occidental y que es la base de la reanudación de las luchas de la clase. La multiplicación de las huelgas y las manifestaciones es ya de por sí la señal de la reanudación de la combatividad obrera, del descontento creciente contra la baja del nivel de vida que se extiende cada día más a todas las capas de la población, y contra el desempleo masivo.
Ese desarrollo de la lucha de clases no es más que un principio. Y se enfrenta a las dificultades propias del período histórico actual.
Las dificultades de la clase obrera frente a la estrategia sindical y política
La clase obrera está volviendo a luchar tras un período de reflujo de los combates obreros, un período que ha durado casi cuatro años.
La mentira estalinismo igual a comunismo sigue pesando
El proletariado quedó primero desorientado por las campañas ideológicas sobre el «fin del comunismo» y «el fin de la lucha de clases», campañas machacadas hasta la saciedad desde la caída del muro de Berlín en 1989. Esas campañas han presentado la muerte del estalinismo como «fin del comunismo», atacando directamente la conciencia latente en la clase obrera sobre la necesidad y la necesidad de luchar por otra sociedad. Usando y abusando de la mayor mentira del siglo, identificando la forma estaliniana de capitalismo de Estado al comunismo, la propaganda de la burguesía ha desorientado a la clase obrera. En su gran mayoría, ésta ha percibido el hundimiento del estalinismo como la imposibilidad de instaurar otro sistema diferente del capitalismo. En lugar de esclarecer la conciencia de clase sobre la naturaleza capitalista del estalinismo, el final de éste ha permitido en cierto modo dar mayor credibilidad a la mentira de la naturaleza «socialista» de la URSS y de los países del Este. Un profundo reflujo en la conciencia de la clase obrera, que se estaba liberando lentamente del peso de esa mentira, gracias a sus luchas desde finales de los años 60, ha vuelto a producirse desde la caída del muro, lo cual explica el más bajo nivel de huelgas y manifestaciones obreras nunca visto en Europa del Oeste desde la II Guerra mundial.
Sigue perdurando la confusión que desde hace tantas décadas ha reinado en la clase obrera sobre su propia perspectiva, el comunismo, mentirosamente asimilado a la contrarrevolución capitalista del bestial estalinismo. Y sigue siendo propalada por la propaganda tanto por las fracciones de la burguesía que denuncian el «comunismo» para ponderar los méritos de la «democracia» liberal o socialista como por las fracciones que defienden las «conquistas socialistas» de la barbarie estalinista, los partidos «comunistas» y las organizaciones trotskistas[2].
Todas las ocasiones son buenas para alimentar la confusión. Cuando los enfrentamientos en Moscú de octubre de 1993 entre el gobierno de Yeltsin y los «rebeldes del Parlamento», la propaganda no cesó de presentar a los diputados «conservadores» como «los verdaderos comunistas» (insistiendo que naturalmente sólo pueden entenderse con los fascistas), volviendo una y otra vez a hacer más espeso el humo ideológico sobre el «comunismo», utilizando esta vez el cadáver del estalinismo para una vez más bombardear su mensaje contra la clase obrera. Los llamados partidos comunistas y las organizaciones trotskistas, por su parte, tras la desilusión que están provocando los estragos de la crisis en la ex URSS y en los ex países «socialistas», están volviendo a levantar la voz defendiendo lo buenas que eran las «conquistas socialistas»[3]...antes del «retorno del capitalismo».
La mentira que es asimilar el estalinismo al comunismo, que oculta la verdadera perspectiva del comunismo, va a seguir siendo alimentada por la burguesía. Sólo podrá la clase obrera superar ese obstáculo a su toma de conciencia cuando sea capaz de poner al desnudo, en la práctica de sus luchas, el papel contrarrevolucionario y capitalista del estalinismo y de sus epígonos «desestalinizados» que pululan por los sindicatos, organizaciones de la izquierda del capital.
El peso del sindicalismo
Las promesas de un «nuevo orden mundial» que iba a abrir una «nueva era de paz y de prosperidad» bajo la dirección del capitalismo «democrático» también han contribuido al reflujo de la lucha de la clase, de la capacidad de la clase obrera para responder a los ataques contra sus condiciones de existencia.
La guerra del Golfo en 1991 echó por los suelos las «promesas de paz», siendo un factor de esclarecimiento de las conciencias sobre la naturaleza de esa «paz» según el capitalismo «triunfante», pero a la vez generó un sentimiento de impotencia que aniquilaba la combatividad obrera.
Hoy, la crisis económica y la generalización de los ataques a las condiciones de vida que acompañan a esa crisis, empuja al proletariado a emerger lentamente de la pasividad que ha imperado en sus filas. El auge de la combatividad significa que esas promesas de «prosperidad» no se las cree nadie. Los hechos están ahí. El capitalismo no puede ofrecer más que miseria. Los sacrificios aceptados no son sino el preámbulo a más sacrificios. La economía capitalista está enferma, y son los trabajadores quienes pagan.
La reanudación actual de la lucha de clases está, pues, marcada por dos aspectos a la vez; por un lado, la confusión persistente en la clase obrera sobre la perspectiva general de sus luchas, a escala histórica, la perspectiva del comunismo de que es portadora y, por otro lado, la conciencia de la necesidad de luchar contra el capitalismo.
Por eso, la característica principal de esta reanudación es el control por parte de los sindicatos de las luchas actuales, la práctica ausencia de iniciativas autónomas por parte de los obreros, el débil rechazo del sindicalismo. Si no se desarrolla en la conciencia, aunque sea de modo difuso, la posibilidad de echar abajo el capitalismo, la combatividad se agota en sí misma. Si queda limitada a reivindicar en el marco impuesto por el capitalismo, la combatividad se encierra en el terreno propio del sindicalismo. Por eso, hoy, los sindicatos están logrando arrastrar a los obreros fuera de su terreno de clase:
– formulando reivindicaciones en un marco corporativista, en el de la defensa de la economía nacional, en detrimento de las reivindicaciones comunes a todos los obreros;
– «organizando» «acciones» que sólo sirven a desahogar el descontento, haciendo creer a la clase obrera que es la única manera de luchar por sus reivindicaciones, cuando en realidad es llevada a atolladeros, enrolada en acciones aisladas, y eso cuando no la pasean en procesiones inofensivas para el Estado.
Una burguesía que se prepara al enfrentamiento...
Salvo raras excepciones, como cuando el inicio del movimiento de los mineros del Ruhr en Alemania, en septiembre, todos los movimientos que se han desarrollado han sido encuadrados y «organizados» por los sindicatos. Sin olvidar alguna que otra acción llevada a cabo por el sindicalismo de base, más radical, desarrollada bajo la mirada condescendiente de las grandes centrales, cuando no han sido éstas las que han organizado su propia «crítica»[4] mediante ciertas formas de sindicalismo radical. Toda esta capacidad de maniobra de esos órganos de encuadramiento del capital en el seno de la clase obrera ha sido posible gracias, primero, al bajo nivel de conciencia en la clase obrera sobre la función que desempeñan los sindicatos en el sabotaje de las luchas y, segundo, a la estrategia que lleva preparando la burguesía sobre las «consecuencias sociales de la austeridad», o sea y dicho claramente del peligro de la lucha de clases.
Pues mientras que el proletariado tiene dificultades para reconocerse como clase, para tomar conciencia de su ser, la burguesía no tiene, en cambio, dificultad alguna para ver el peligro que representan las luchas obreras, las huelgas, las manifestaciones. La clase dominante conoce, por experiencia, el peligro de la lucha de la clase para el capitalismo, a lo largo de toda su historia y especialmente durante las oleadas de luchas que ha tenido que encuadrar, contener y enfrentar a lo largo de estos veinticinco últimos años[5]. Con las medidas especialmente drásticas que va a tener que tomar en medio de la tormenta económica actual, la burguesía lo hace todo por planificar sus ataques, incluso prever las reacciones de hastío y cólera, y la combatividad que necesariamente van a provocar.
No es pues de extrañar que, del mismo modo que la burguesía escogió el momento en que se desataron las luchas obreras en la Italia de septiembre de 1992 para así desahogar prematuramente al proletariado de ese país, evitándose así contagios en otros países europeos[6], la mayoría de los movimientos actuales dependen de un modo u otro de un calendario sindical. Por un lado las «jornadas de acción», por otro la tabarra con los «ejemplos», como el de Air France o el «Viernes rojo» en Bélgica, todo ello programado en gran medida por el aparato político y sindical de la clase dominante, para «soltar presión» en la clase obrera. Y eso, además, en acuerdo con los «socios» de los demás países.
Con el mazazo de medidas antiobreras, en un contexto de desorientación política e ideológica, el peso de las ilusiones sindicalistas y el cuidado que la burguesía pone en su estrategia, explican por qué la combatividad no ha hecho retroceder en ningún sitio a los ataques antiobreros. Y además, el proletariado está también soportando la presión de la descomposición social. El ambiente de individualismo obtuso que se respira va en contra de la necesidad de desarrollar la lucha colectiva y la solidaridad, favoreciendo las maniobras de división del sindicalismo. La burguesía utiliza su propia descomposición para volver sus efectos contra la toma de conciencia del proletariado.
... y utiliza la descomposición
La descomposición que está gangrenando la sociedad burguesa, en la que impera la mentira y el sucio trapicheo por sacar tajada de un pastel cada vez más reducido, empuja a la clase dominante al sálvese quien pueda.
Los escándalos y los diversos casos que se han producido en el mundo político, financiero, industrial, deportivo o nobiliario, según los países, no sólo son una mascarada para periódicos sensacionalistas. Son, al fin y al cabo, el resultado de la agudización de las rivalidades en el seno de la clase dominante. Hay sin embargo algo que pone de acuerdo a todos esos altos círculos de la «sociedad» en lo que a los diferentes «casos» se refiere, y es la enorme publicidad recurrente que se hace en torno a ellos para así ocupar al máximo el campo visual de la información.
Italia, con su operación «manos limpias» se ha convertido en ejemplo de antología. De puertas afuera, la operación debe servir para moralizar y sanear la vida pública y el comportamiento de los políticos. En realidad, de lo que se trata es de un ajuste de cuentas entre diferentes fracciones de la burguesía, entre los diversos clanes del aparato político, esencialmente entre las tendencias pro-EEUU, cuyo más fiel servidor ha sido durante cuarenta años la Democracia cristiana, y las tendencias favorables a una alianza con el eje franco-alemán[7].
En otros países, como en Gran Bretaña, sacan a relucir el culebrón de la familia real. En Francia también, el escándalo Tapie y otros folletines político-mediáticos son los asuntos tratados sistemáticamente en primera plana de la «actualidad». La verdad es que a nadie le importa un rábano esas historias. Pero ése es precisamente el objetivo: cuanto menos información, mejor y, en filigrana, el mensaje de la clase dominante «la política, incluso la que nosotros hacemos, es algo asqueroso, basta con mirar las pantallas de televisión»; eso si por casualidad se les ocurriera a los obreros ocuparse ellos mismos de política.
Las campañas «humanitarias», para «dar cobijo al extranjero» en Alemania, o «acoger a un niño de Sarajevo» en Gran Bretaña, o la insistencia en torno a los asesinatos cometidos por niños en Gran Bretaña o en Francia, son también ilustraciones de cómo utiliza la descomposición la ideología dominante para así mantener un sentimiento de impotencia y de miedo, desviar la atención de los verdaderos problemas económicos, políticos y sociales.
Lo mismo ocurre con el uso sistemático de las imágenes de guerra, como en Oriente Próximo o en la ex Yugoslavia, en donde los intereses imperialistas son ocultados, imágenes que hacen surgir un difuso sentimiento de culpabilidad, que inducen a aceptar las condiciones de explotación en los países en «paz».
Las perspectivas de la lucha de clases
Todas las dificultades de la lucha de clases no significan ni mucho menos que los combates estén perdidos de antemano y que de ellos nada se pueda sacar. Muy al contrario, el despliegue de la estrategia concertada de la burguesía internacional contra la clase obrera, aunque sea un obstáculo para el despliegue de las luchas, también es el signo de una tendencia real a la movilización y a la combatividad, como también una tendencia a la reflexión sobre lo que hoy está en juego.
Es más «por defecto» que por adhesión si los obreros se entregan a los sindicatos. Y esto no tiene nada que ver con lo que ocurría en los años 30, cuando miles de obreros se afiliaban entusiastas a esas organizaciones de encuadramiento al servicio del capital, lo cual no era sino el resultado de la derrota histórica de la clase obrera. También es más «por defecto» que por adhesión a la política de la burguesía si el proletariado tiene tendencia todavía a seguir a los partidos de la izquierda del capital que se pretenden «obreros», contrariamente a los años 30 cuando la adhesión entusiasta a los frentes populares (que era la otra vertiente a la sumisión al nacionalsocialismo o al estalinismo).
La descomposición y su uso por la burguesía vienen a completar las maniobras sindicales en el terreno social (las de los sindicatos oficiales o las de sus apéndices «de base») para poner barreras a la combatividad y entorpecer la toma de conciencia de la clase obrera. Pero la crisis económica y los ataques a las condiciones de vida son un fuerte antídoto contra todas esas maniobras. Y en ese terreno ha empezado a responder la clase obrera. Estamos en los inicios de un largo período de luchas. La repetición de las derrotas sobre las reivindicaciones económicas, por muy dolorosa que sea, también es portadora de reflexión profunda sobre los medios y los fines de la lucha. La movilización obrera lleva en sí esa reflexión. La burguesía no se equivoca: de repente, una «crítica del capitalismo» hecha por... el Papa, es publicada con todo lujo de detalles, y vuelven a aparecer intelectuales que publican artículos en «defensa del marxismo» y demás. El objetivo de ese tipo de iniciativas es hacer frente al peligro que representaría la reflexión en la clase obrera y por la clase obrera.
A pesar de las dificultades, las condiciones históricas actuales señalan un camino que va hacia enfrentamientos de clase entre proletariado y burguesía. La reanudación de la combatividad de aquél es hoy el primer paso en ese camino.
Les incumbe a las organizaciones revolucionarias participar activamente en la reflexión y en el desarrollo de la acción de la clase obrera. En las luchas deberán denunciar sin descanso la estrategia de división y de dispersión, rechazar las reivindicaciones corporativistas, gremiales, sectoriales y nacionalistas, oponerse a los métodos de «lucha» de los sindicatos, que no son sino maniobras para «mojar la pólvora». Deben defender la perspectiva de una lucha general de la clase obrera, la perspectiva del comunismo. Deberán recordar las experiencias de las luchas pasadas, recordar que la clase obrera deberá aprender a controlar con sus propias fuerzas sus luchas, mediante sus asambleas generales, con sus delegados elegidos y revocables por esas mismas asambleas. Deberán defender cada vez que sea posible, la extensión de las luchas por encima de las barreras sectoriales. Deberán impulsar y animar círculos de discusión y comités de lucha en los que todos los trabajadores puedan discutir del porvenir, de los objetivos y de los medios de la lucha de la clase, desarrollar su comprensión de la relación de fuerzas entre proletarios y burguesía, de la naturaleza del combate que abre la perspectiva hacia enfrentamientos de clase de gran amplitud en los años venideros.
OF
12 de diciembre de 1993
[1] Ver Revista internacional nº 75.
[2] En cuanto al anarquismo, que presenta al estalinismo como resultado del «marxismo», ya ha dado muestras, a pesar de su «radicalismo», que se ha unido a la burguesía. En su variante anarco-sindicalista, como sindicalismo que es, está unido al Estado burgués. En su variante política, es la expresión de la pequeña burguesía.
[3] En Francia, el grupo trotskista Lutte ouvrière ha llevado a cabo una gran campaña de carteles por toda Francia para denunciar el «retorno al capitalismo» en la ex URSS y llamar a la defensa de las pretendidas «conquistas».
[4] Tanto la manifestación en Italia convocada por las «coordinadoras» como las barricadas en las pistas de los aeropuertos de París durante la huelga de Air France.
[5] Tanto más porque quienes dirigen el Estado hoy pertenecen a la generación que tenía 20 años en 1968. Es una generación muy experta en lo «social». Puede ponerse como ejemplo que, en Francia, Mitterrand está rodeado de antiguos «izquierdistas» de Mayo del 68, y que el primer gran servicio que Chirac prestó a su clase fue el haber organizado, en pleno Mayo 68, reuniones secretas entre el gobierno de Pompidou y la CGT para preparar los acuerdos que iban a enterrar el movimiento.
[6] Sobre las luchas en Italia 1992, ver Revista internacional nos 71 y 72.
[7] Sobre Italia, ver Revista internacional nº 73.
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
«Reactivación» económica, acuerdos del GATT - Las mentiras de una solución capitalista a la crisis
- 4917 reads
«Reactivación» económica, acuerdos del GATT
Las mentiras de una solución capitalista a la crisis
Desde principios de los 90, la economía mundial se ha ido hundiendo en la recesión. La multiplicación de despidos, el incremento vertiginoso del desempleo que está alcanzando cotas desconocidas desde los años 30, el incremento del empleo precario para quienes tienen la suerte de tenerlo, el descenso general de un nivel de vida amputado por planes de austeridad a repetición, un empobrecimiento creciente que se concreta en la marginalización brutal de una parte cada día más importante de una población que se encuentra de repente sin ingresos ni domicilio siquiera. Esos son los latigazos que está recibiendo la clase trabajadora en las grandes metrópolis desarrolladas. Los explotados están hoy ante el ataque más duro que se haya organizado contra sus condiciones de vida. Más allá de las oscuras estadísticas, de las cifras abstractas, la realidad está demostrando de una manera patéticamente concreta la verdad de la crisis económica del sistema capitalista como un todo. Es algo hoy tan evidente que a ningún economista se le pasa por la cabeza negarlo. Y, sin embargo, los turiferarios del capitalismo no cesan de anunciarnos que la reactivación de la economía está ahí al cabo de la calle... para el año que viene... bueno... quizás un poco más tarde..., pero ya viene llegando. Hasta ahora todas sus esperanzas han quedado en decepción. Pero eso no ha impedido que en este fin de año de 1993, una vez más, más fuerte que nunca quizás, los medios de comunicación hayan vuelto a entonar en todas las lenguas y en todos los tonos, a bombo, platillo y zambomba, el villancico de la «reactivación» anunciada.
EN qué se basa ese nuevo optimismo?. Esencialmente en que estamos asistiendo, en EEUU, tras varios años de recesión, a un retorno de las tasas de crecimiento positivas del Producto Nacional Bruto (PNB). ¿Serán significativas esas cifras, anunciarán el retorno de mañanas primaverales para el capitalismo?. Ni mucho menos. Creérselo sería la peor de las ilusiones para la clase obrera.
El nivel ensordecedor que ha alcanzado hoy la tabarra mediática sobre el final de la recesión lo que sí expresa, al contrario, es la necesidad de la clase dominante de contrarrestar el sentimiento que cada día se arraiga más en el proletariado, enfrentado a la realidad de unas dificultades cotidianas que se han ido agravando sin cesar desde hace cantidad de años, el sentimiento de que frente a la crisis de su sistema, los gestores del capital no tienen respuestas adecuadas, que no tienen solución.
Desde hace años y años han variado los temas y los discursos ideológicos de la clase dominante, desde el «menos Estado» de Reagan o Thatcher hasta la revalorización del papel social y regulador del Estado al modo de Clinton, la izquierda ha sustituido a la derecha o a la inversa, la realidad, en cambio, ha seguido avanzando en el mismo sentido, o sea, la profundización constante de la crisis mundial y la degradación generalizada de las condiciones de vida de los explotados. Se han probado constantemente nuevas recetas de sabor amargo. Se han abierto constantemente nuevas esperanzas para «mañana». Todo en vano.
En estos últimos meses, la propaganda capitalista ha encontrado un nuevo tema embaucador: las negociaciones del GATT. Sería el proteccionismo el que estaría ahogando la reactivación económica. De modo que la apertura de los mercados, el respeto de las reglas de libre competencia serían la panacea que va a permitir que la economía mundial salga del pantano en que está enfangada. Estados Unidos es el portador de esa pancarta. Eso, sin embargo, no es más que baratija ideológica, cortina de humo con la que difícilmente se logra ocultar la pelea feroz entre las principales potencias económicas del mundo por guardarse su parte de un mercado mundial que se encoge. Con el pretexto de las negociaciones del GATT, cada fracción de la burguesía intenta movilizar a los obreros tras las banderas de la defensa de la economía nacional. Los acuerdos del GATT no son más que un momento de la guerra comercial que se está agudizando en el mercado mundial y la clase obrera nada tiene que esperar de esas guerras. El resultado de las negociaciones no cambiará nada en la dinámica de competencia desenfrenada, en aumento desde hace años, que se plasma en despidos masivos y drásticos planes sociales para restablecer la competitividad de las empresas y equilibrar las cuentas. Quien seguirá pagando los platos rotos será la clase obrera. En el futuro, los responsables capitalistas tendrán, a todo lo más, un nuevo argumento para justificar los despidos, los recortes salariales, para imponer más miseria: «el GATT tiene la culpa», del mismo modo que ya se dice en algunos sitios «la culpa es de Bruselas» o del TLC[1]. Todos esos falsos argumentos sólo tienen una razón de ser: ocultar la realidad de que toda esta miseria que se está desplegando es resultado y producto de un sistema económico, el capitalismo, enmarañado en sus contradicciones insolubles.
Una recesión sin fin
Al menor temblor de los índices de crecimiento, los dirigentes del capitalismo se ponen a brincar de entusiasmo por el nuevo signo de la recuperación, justificando así la política de austeridad que ellos han impuesto. Eso es lo que ha ocurrido recientemente en Francia y Alemania, por ejemplo. Y sin embargo, las cifras del crecimiento de estos últimos meses para las principales potencias económicas muestran que nada justifica semejantes aspavientos.
Por ejemplo, para la Unión Europea (ex CEE) en su conjunto, el «crecimiento» era todavía de un raquítico + 1 % en 1992 antes de que cayera a – 0,6 % en 1993. En esos dos años pasó de + 1,6 % a – 2,2 % en Alemania (sin Alemania oriental), de + 1,4 % a – 0,9 % en Francia, de + 0,9 % a – 0,3 % para Italia. Todos los países de la U.E. han visto hundirse su PIB, salvo una excepción, Gran Bretaña, cuyo PIB subió durante el mismo período de – 0,5 % a 1,9 %. Hemos de volver sobre este caso[2].
Por detrás del necesario optimismo de fachada que lucen los políticos cuando anuncian la reactivación para 1994, hay diferentes institutos especializados en coyuntura, de audiencia más discreta pues trabajan para los «ejecutivos» económicos públicos o privados, que son mucho más cautos. El Nomura Research Institute, por ejemplo, tras haber estimado el retroceso del PIB de Japón para el año fiscal de abril 93 a abril 94 en – 1,1 %, prevé un nuevo retroceso de – 0,4 % para el período siguiente, o sea hasta abril de 1995. En su informe ese Instituto de Investigación Nomura precisa incluso que: «La recesión actual podría ser la peor desde los años 30», añadiendo «Hay que hacer constar que Japón está pasando de una verdadera recesión a una deflación (...) como es debido». Tras un descenso del PIB estimado en – 0,5 % en 1993[3], la segunda potencia económica del planeta no ve ninguna reactivación perfilarse a lo lejos.
El clima parece ser muy diferente en Estados Unidos. Con un crecimiento del PIB estimado en 2,8 % en 1993[4], EEUU junto con Gran Bretaña y Canadá, parecen ser hoy una excepción entre las grandes potencias. Esos países, que han alardeado siempre de ser el símbolo mismo del capitalismo liberal, del que se han hecho los adalides en el campo ideológico, encuentran ahora también una ocasión para izar bien alta la orgullosa bandera del capitalismo triunfante. En el ambiente de pesimismo que impera, EEUU pretende ser la vanguardia de la fe en las virtudes del capitalismo y de su capacidad para superar todas las crisis que atraviese, encarnación del modelo sin igual de la «democracia», ideal insuperable, punto culminante e inigualable que la humanidad pueda alcanzar. Por desgracia para los cantores del capitalismo eterno, esa melopeya ideológica repetida y repetida hasta la náusea nada tiene que ver con la realidad que se vive en el mundo entero, incluido Estados Unidos. Esos discursos están destinados a entorpecer la toma de conciencia de la clase obrera, alimentando vanas esperanzas, sirviendo de espinazo ideológico a los intereses imperialistas estadounidenses frente a sus rivales europeos y japonés. La tan traída y llevada comedia en torno al GATT es buen testimonio de ello.
El mito del descenso del desempleo en Estados Unidos
Para asentar su propaganda sobre la «reanudación», los Estados Unidos se apoyan en un indicador que tiene un eco mucho más importante para la clase obrera que el tan abstracto del crecimiento del PIB: la tasa de desempleo. En esto también, EEUU y Canadá parecen ser una excepción. Entre los países desarrollados, son los únicos que podrían pretender haber obtenido una disminución del número de desempleados, mientras que por todas partes se incrementa a gran velocidad.
Progresión del desempleo
Tasa de desempleo (en %)[5]
1992 1993
EEUU 7,4 6,8
Canadá 11,3 11,2
Japón 2,2 2,5
Alemania 7,7 8,9
Francia 10,4 11,7
Italia 10,4 10,3
GB 10 10,3
Unión Europea 10,3 11,3
Total OCDE 7,8 8,2
¿Será en EEUU la situación de los trabajadores tan diferente a la de los demás países desarrollados? No pasa un día sin que una de las grandes empresas punteras de la economía mundial anuncie nuevos paquetes de despidos. No vamos aquí a repetir la siniestra letanía de despidos de los últimos meses. Por todas las partes del mundo la situación es la misma y Estados Unidos no es una excepción. En este país se suprimieron 550 000 empleos en 1991, 400 000 en 1992 y 600 000 en 1993. Entre 1987 y 1992, las empresas de más de 500 empleados han «aligerado» sus plantillas en 2,3 millones de trabajadores. No son las grandes empresas las que han creado empleo en EEUU, sino las pequeñas. Así, durante el período citado, las empresas de menos de 20 asalariados han incrementado sus plantillas un 12 %, las de 20 a 100 asalariados, 4,6 %[6]. ¿Qué significa eso para la clase obrera? Pues sencillamente que se han destruido millones de empleos estables y bien remunerados y que los nuevos empleos son precarios, inestables y muy mal remunerados la mayoría de las veces. Detrás de las cifras triunfalistas sobre el empleo de la administración norteamericana lo que se oculta es la brutalidad del ataque contra las condiciones de vida de la clase obrera. Una situación así es posible por la sencilla razón de que en EEUU, en nombre del «liberalismo» y de la sacrosanta ley del mercado, no existe prácticamente ningún reglamento en el mercado del trabajo, contrariamente a la situación europea.
A ese «modelo» miran con envidia los dirigentes europeos y japonés, con ganas de acelerar el desmantelamiento de lo que ellos llaman las «rigideces» del mercado de trabajo, o sea, de todo el sistema de «protección social» instaurado desde hace décadas, que, según los países, se concreta en un sueldo mínimo, en la seguridad de no ser despedido en ciertos sectores (función pública en Europa y grandes empresas en Japón), en reglamentos precisos sobre los despidos, en sistemas de subsidios de desempleo, etc. De hecho, por detrás de la consigna, que se está generalizando hoy en todos los países industrializados, de buscar una mayor «movilidad» de los trabajadores, de una «flexibilización» del mercado de empleo, lo que se está perfilando es uno de los mayores ataques nunca antes entablado contra las condiciones de vida de la clase obrera. Ése es el modelo propuesto por los Estados Unidos. Detrás de las apariencias de las cifras, la disminución del paro en EEUU no es por sí misma una buena noticia. Corresponde en realidad a una profunda degradación de las condiciones de vida de los proletarios.
Y lo que es cierto en las cifras del desempleo también lo es en las del crecimiento. Tienen una relación muy lejana con la realidad. El retorno a la prosperidad es un sueño definitivamente acabado para una economía capitalista en crisis abierta desde hace 25 años. Un solo ejemplo permite relativizar las proclamas eufóricas del capitalismo norteamericano: durante los años 80, bajo la presidencia de Reagan, cuántas veces se nos dijo y repitió que la «reactivación» había hecho pasar a la historia definitivamente la amenaza de la crisis del capitalismo. Al fin y al cabo, la historia se ha vengado y la recesión con la que se inició esta década ha hecho olvidar aquellas fanfarronadas. De hecho, los años 80 fueron plenamente años de crisis y la «reactivación» no fue sino una recesión larvada durante la cual, lejos de los discursos ideológicos, las condiciones de vida de la clase obrera se degradaron continuamente. La situación actual es todavía peor. Lo menos que pueda decirse es que la «reactivación» en EEUU es renqueante y apenas significativa. Es más producto de una propaganda con la que intentar tranquilizar a la gente que la realidad.
La huida ciega en el crédito
En medio de las fiebres de los debates sobre el GATT, se publicó esta cifra en la prensa: EEUU, la Unión Europea, Japón y Canadá representan el 80 % de las exportaciones mundiales. Esto da una idea del peso de esos países en el mercado mundial. Pero sobre todo muestra que la economía del planeta se basa en tres pilares: América del Norte, Europa occidental y Japón. Y dos de esos pilares, que representan el 60 % de la producción total de esos países, siguen hundidos en la recesión. Por mucho que alardee el gobierno de Clinton, el cual es, en ese plano, la perfecta continuidad de los de Reagan y Bush, la reactivación económica mundial no está al cabo de la calle ni mucho menos. ¿Qué significa pues la «reactivación» norteamericana? EEUU, Canadá y el Reino Unido, los primeros que oficialmente se hundieron en la recesión, ¿serán los primeros en salir de ella?, y las estadísticas que anuncian ¿serán el signo precursor de una reactivación general de la economía mundial?
Miremos más de cerca esa «reactivación» norteamericana. ¿Habrá hecho desaparecer Clinton a golpes de varita mágica todos los males que están minando la economía estadounidense? Falta de competitividad en la exportación y, por consiguiente, abismal déficit comercial; altísimos déficits presupuestarios que se plasman en un endeudamiento aplastante del Estado; deuda generalizada que ha alcanzado tales cotas que el problema de su reembolso y de la solvencia de la economía estadounidense son una amenaza para el edificio financiero internacional: ¿habrán acabado Clinton y su gobierno con esos problemas? Ni mucho menos. Ninguno de esos problemas ha desaparecido. Es más bien lo contrario lo que ha ocurrido. Las cosas se han agravado en todos esos aspectos de la situación.
El déficit anual de la balanza comercial de EEUU, que en 1987 alcanzó su nivel récord de 159 000 millones de dólares, se redujeron un poco llegando a «sólo» 73 800 millones de $ en 1991. Pero desde entonces no ha cesado de aumentar. Para 1993 se estima en 131 000 000 de $[7]. El déficit presupuestario se estima para 1993 entre 260 y 280 mil millones de $. O sea que Clinton, de novedades nada, sigue la misma línea que sus antecesores, o sea la de la huida ciega en el endeudamiento. Los problemas se van dejando para mañana y su agravación real queda oculta. La baja de tipos de interés ha llegado hasta el punto de que hoy el Banco federal está prestando a un 3 %, o sea lo equivalente de la inflación oficial (y por tanto inferior a la real). El objetivo de esa baja no es otro que el de permitir a las empresas, a los particulares y al Estado, aliviarse un poco del peso de la deuda y proporcionar a una economía renqueante un mercado interior mantenido artificialmente mediante un crédito en fin de cuentas gratuito. Un ejemplo: tras dos años de casi estancamiento, el consumo de las familias ha vuelto a incrementarse desde hace algunos meses, dando un salto de 4,4 % en el tercer trimestre de 1993. La razón esencial es que los particulares han podido renegociar todos sus préstamos hipotecarios a una tasa de 6,5 % en lugar de 9,5 %, 10 % e incluso más, lo cual ha hecho aumentar la renta disponible y volver al placer de vivir a crédito. Y ha sido así cómo los créditos al consumo han dado un salto en ritmo anual de 9,7 % en septiembre, de 12,7 % en octubre ([8]). La confianza nuevamente encontrada de la economía de EEUU es ante todo una nueva huida ciega en el crédito.
Estados Unidos no es desde luego el único país en donde se recurre masivamente al crédito y a la huida por la vía del endeudamiento. Es una situación general.
Evolución de la deuda pública neta
en % del PIB nominal[9]
1991 1992 1993
EEUU 34,7 38 39,9
Alemania 23,2 24,4 27,8
Francia 27,1 30,1 35,2
Italia 101,2 105,3 111,6
Reino Unido 30,2 35,8 42,6
Canadá 49,2 54,7 57,8
Exceptuando a Japón, país que ha echado mano de sus ahorros para mantener a flote su economía y está ya en su quinto plan de reactivación sin grandes resultados, todos los países recurren a la droga del crédito para evitar una recesión más dramática. Y aunque el endeudamiento del Estado norteamericano no sea de los más exagerados según la OCDE, Estados Unidos ha sido el país que ha recurrido más masivamente al crédito, y en todos los planos de su actividad económica, Estado, empresas y particulares. Así, según otras fuentes, el endeudamiento bruto del Estado es de 130 % del PNB, el de las empresas y los particulares de 170 %. La importancia de la deuda global de EEUU, más de 12 billones (12 millones de millones) de dólares pero podría ser mayor según ciertas fuentes, es un pesado lastre en la situación económica mundial. Esta situación significa que, al cabo, la dinámica de la reanudación anunciada podrá engañar durante algún tiempo y encontrar provisionalmente una confirmación en otros lugares, pero su destino es la de acabar en agua de borrajas.
La contraofensiva americana
Lo que en cualquier otro país sería considerado situación catastrófica, provocando las iras del Fondo monetario internacional (FMI) es, en el caso de EEUU, permanentemente minimizado por los dirigentes del mundo entero. La «reactivación» de hoy, al igual que la de la segunda mitad de los 80, bajo Reagan, drogada por el crédito es presentada como la prueba fehaciente del dinamismo del capitalismo americano y, por extensión, del capitalismo en general. La razón de esa paradójica situación es no sólo que todas las economías del mundo dependen estrechamente del mercado norteamericano en sus exportaciones y están pues de lo más interesado en que tal mercado funcione, sino, y sobre todo que la credibilidad de EEUU no se reduce a la potencia de su economía. Estados Unidos tiene otras bazas a su disposición. Su estatuto de primera potencia imperialista mundial durante décadas, su mantenimiento a la cabeza del bloque occidental desde finales de la IIª Guerra mundial hasta la caída del bloque del Este le han permitido organizar el mercado mundial en función de sus necesidades. Un ejemplo entre otros de esa situación: el dólar es la moneda reina del mercado mundial, con ella se efectúan las tres cuartas partes de los intercambios internacionales.
Cierto es que hoy el bloque occidental se ha descompuesto al haber desaparecido la argamasa que lo mantenía, o sea, la amenaza del «oso» ruso. También es cierto que como consecuencia de eso los principales competidores económicos de Estados Unidos, Europa y Japón, que antes se sometían a la disciplina del bloque incluido el aspecto económico, intentan ahora ir por cuenta propia. Pero eso no quita que la organización actual del mercado mundial es herencia del período reciente. Y por eso, Estados Unidos va a intentar con todas sus fuerzas sacar provecho de esa realidad en una situación, como la actual, de competencia y guerra comercial al rojo vivo. El agrio forcejeo sobre las negociaciones del GATT ha sido una ilustración significativa de lo que afirmamos.
Estados Unidos lo ha dejado claro. El presidente anuncia en su programa la perspectiva de que las exportaciones anuales de EEUU pasen de 638 000 millones a un billón de dólares. O sea que EEUU cuenta con enderezar su situación económica gracias a una balanza comercial excedentaria. Ambicioso objetivo que está hoy movilizando a Estados Unidos entero y que sólo podría lograr a expensas de otras potencias económicas. Primer aspecto de esa política: reactivación de las inversiones mediante un incremento del papel del Estado que Clinton propugna. Es significativo constatar que en EEUU la formación bruta del capital fijo (la inversión) ha progresado 6,2 % en 1992 y 9,8 % en 1993, mientras que en 1993 ha bajado 2,3 % en Japón, 3,3 en Alemania, 5,5 en Francia, 7,7 en Italia y sólo ha aumentado 1,8 en Reino Unido. Estados Unidos está musculizando su economía para restaurar su competitividad y volverse a lanzar al asalto del mercado mundial. Pero en las condiciones de competencia agudizada que hoy predominan, esa política económica no sería suficiente. Un segundo aspecto se ha unido a ella: utilizar todos los recursos de la potencia estadounidense para abrir a las exportaciones made in USA todos los mercados protegidos por barreras proteccionistas. Es en ese marco en el que deben comprenderse el TLC entre los tres países norteamericanos y la conferencia que acaba de reunir en Seattle a los países del Pacífico, y también las disputas que han predominado en las negociaciones del GATT. Las segundas intenciones imperialistas no están ausentes, evidentemente, de esas negociaciones económicas. Tras la desaparición de los bloques, los Estados Unidos están obligados a reconstituir y estructurar su zona de influencia. Y del mismo modo que hacen que su economía saque provecho de su potencia imperialista, también utilizan su poder económico en provecho de sus objetivos imperialistas. Antes, los principales competidores económicos de EEUU, sujetos por la necesaria disciplina de bloque, ponían a mal tiempo buena cara y tragaban lo que hiciera falta. Así pagaban la cuenta en nombre de la solidaridad occidental. Pero hoy ya no es lo mismo.
Francia en su actitud frente a EEUU no ha estado tan aislada como la propaganda lo ha pretendido. Ha contado con el apoyo de la mayoría de los países europeos, especialmente Alemania, mientras que Japón vigilaba otorgando con su silencio. Si las negociaciones han sido tan acerbas y han tomado tal cariz de psicodrama ha sido porque, frente a las exigencias estadounidenses, Europa y Japón han defendido evidentemente sus propios intereses económicos, pero esta vez con una determinación que nunca antes habían mostrado. Pero ésa no es la única razón. Todas las grandes potencias, que son también los principales países exportadores, tienen el mayor interés en llegar a un acuerdo que limite el proteccionismo. Aunque Francia sea el 2º exportador agrícola mundial, los argumentos franceses respecto al preacuerdo de Blair House, que sólo afectaba a una parte muy pequeña de sus exportaciones, eran pretextos para la galería mediática, mientras se negociaban, discretamente y con dificultades, otros aspectos mucho más importantes en el plano económico. La dramatización de esas negociaciones tenía también de telón de fondo la rivalidad imperialista que se está fraguando con mayor intensidad cada día entre EEUU, por un lado, y, por otro lado, la alianza franco-alemana en el centro de Europa, y Japón. Francia y la mayoría de los países de Europa debían dejar patentes su diferencia, pues más allá de las negociaciones económicas se están forjando los temas ideológicos que servirán para justificar las alianzas imperialistas futuras. Es muy significativo que no se haya llegado a ningún acuerdo sobre los productos audiovisuales. La tan manida «excepción cultural» propugnada especialmente por Francia, lo que de verdad expresa es la necesidad para quienes cuestionan la dominación estadounidense de no dejar en manos de EEUU el control de un sector, el de los media, indispensable para cualquier política imperialista independiente.
El argumento según el cual el GATT va a favorecer la reactivación de la economía mundial se ha utilizado con creces. Esa afirmación se ha basado fundamentalmente en un análisis realizado por un equipo de investigadores de la OCDE, análisis que predecía que el GATT iba a permitir un crecimiento de 213 000 millones de $ de la renta anual mundial, pero que decía en letra pequeña que esas expectativas serían para... ¡el próximo siglo!. De aquí a entonces ya habrá habido un montón de esos especialistas en coyuntura que se habrán equivocado un montón de veces olvidándose así esas oportunas previsiones. Pues el verdadero significado de esos acuerdos es, primero, la agudización de la guerra comercial, una competencia que va a ir agravándose y por lo tanto, a corto plazo, una degradación de la economía mundial. No cambian en nada la dinámica de la crisis. Han sido, al contrario, un duro momento en el que se han expresado las tensiones entre las potencias principales del planeta.
Por detrás del mundo de ilusiones que intenta hoy presentarnos la clase dominante, se siguen acumulando las nubes anunciadoras de tormenta sobre la economía mundial. Crisis financiera, hundimiento continuo en la recesión, retorno de la inflación son otras tantas amenazas que se perfilan en el horizonte. Amenazas que significan para la clase obrera degradación cada día más insoportable de sus condiciones de existencia. Pero también anuncian una dificultad cada vez mayor para la clase dominante para credibilizar su sistema. La crisis determina al proletariado a luchar por la defensa de sus condiciones de vida, al mismo tiempo que le abre los ojos sobre la realidad de la mentira capitalista. A pesar de los sufrimientos que le está causando, la crisis sigue siendo el aliado principal de la clase revolucionaria.
JJ, 16/12/1993
[1] TLC : Tratado de Libre Cambio firmado por los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México (NAFTA, North american free trade ageement, en inglés).
[2] Fuente: Comisión Europea.
[3] Deflación: referencia a la crisis de 1929 durante la cual la caída de la producción se combinó con una baja de precios. Fuente: OCDE.
[4] Fuente: OCDE.
[5] Fuente: OCDE (excepto para Italia, la cual ha cambiado su modo de cálculo. Su referencia es la Comisión europea).
[6] Fuente: OCDE.
[7] Fuente: OCDE.
[8] Fuente: OCDE.
[9] Fuente: OCDE.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
¿Cómo está organizada la burguesía? I - La mentira del Estado «democrático»
- 13955 reads
Se desmoronó el bloque del Este y con ello se han visto automáticamente revalorizados los temas de la propaganda ideológica desencadenada por su viejo rival occidental. Durante décadas, el mundo vivió sometido a una doble mentira: la de la existencia del comunismo en el Este, identificado a la dictadura despiadada del estalinismo, opuesta a la del reino de la libertad democrática en el Oeste. De ese combate ideológico, expresión en el plano ideológico de las rivalidades imperialistas, la ilusión «democrática» ha salido vencedora. No es su primera victoria. Ya cuando las dos primeras guerras mundiales, que arrasaron el planeta en este siglo, el campo de las «democracias liberales» salió vencedor y por consiguiente, cada vez, la ideología democrática se ha fortalecido. No es ése un fenómeno casual. Los países que han pretendido representar mejor el ideal democrático son aquellos que lograron realizar los primeros la revolución democrática burguesa e instaurar el poder de estados puramente capitalistas, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos sobre todo. Al haber llegado primeros se vieron mejor dotados en el plano económico. Y esta superioridad económica se plasmó en lo militar y en el plano de la guerra ideológica. Durante los conflictos imperialistas que arrasaron el planeta desde principios de siglo, la fuerza de las «democracias liberales» siempre ha sido la de hacer creer a los proletarios que les servían de carne de cañón, que luchando por la «democracia» no defendían los intereses de una fracción capitalista, sino un ideal de libertad frente a la barbarie de sistemas dictatoriales. Durante la Primera Guerra mundial, los proletarios franceses, ingleses y americanos eran enviados a la carnicería en nombre de la lucha contra el militarismo prusiano; durante la Segunda Guerra mundial, las dictaduras nazis y fascistas sirvieron, con su bestialidad, de justificación al militarismo democrático. Después, el combate ideológico entre los dos bloques se ha asimilado a la lucha de la «democracia» contra la dictadura «comunista». Cada vez, las democracias occidentales han pretendido haber entablado una lucha contra un sistema fundamentalmente diferente al de ellas, contra unas «dictaduras». Burda mentira.
Hoy, el modelo democrático occidental se presenta como ideal de progreso que trascendería los sistemas económicos y las clases. Todos los ciudadanos serían «iguales» y «libres» de escoger, mediante el voto, a los representantes políticos y, por lo tanto, el sistema económico que desean. Cada uno es «libre», en «democracia» de expresar sus opiniones. Si los electores quieren socialismo e incluso comunismo no tienen más que votar por los representantes de los partidos que pretenden defender esos objetivos. El parlamento es el reflejo de la «voluntad popular». Cada ciudadano puede recurrir ante el Estado. Los «Derechos humanos son respetados» y así sucesivamente.
Esa visión idílica y crédula de la «democracia» es un mito. La «democracia» es el taparrabos ideológico que sirve para ocultar la dictadura del capital en sus áreas más desarrolladas. No hay diferencia fundamental de naturaleza entre los diferentes modelos que la propaganda capitalista opone unos a otros por las necesidades de sus campañas ideológicas de mistificación. Todos los sistemas pretendidamente diferentes por su naturaleza, que han servido de estandarte a la propaganda democrática desde principios de siglo, son expresiones de la dictadura de la burguesía, del capitalismo. La forma, la apariencia pueden variar, pero no el fondo. El totalitarismo sin afeites del nazismo o del estalinismo no son la expresión de sistemas económicos diferentes, sino el resultado del desarrollo del totalitarismo estatal, característico del capitalismo decadente, y del desarrollo universal de la tendencia al capitalismo de Estado que ha marcado el siglo XX. De hecho, la superioridad de las viejas democracias occidentales, que también han estado marcadas a lo largo de este siglo por los estigmas del totalitarismo estatal, ha sido el haber sabido ocultar ese fenómeno.
Los mitos tienen larga vida. Pero la crisis económica está ahí, la cual se agudiza día tras día poniendo al desnudo dramáticamente la realidad del capitalismo decadente, desvelando sus mentiras. Se ha agotado la ilusión de prosperidad en el Oeste presentada como algo eterno tras el hundimiento económico de lo que fue bloque del Este. La mentira democrática es de otro calibre, pues se basa en premisas menos dependientes de las fluctuaciones inmediatas. Sin embargo, los años y años de crisis han impuesto a la clase dominante un incremento en sus tensiones tanto internacionalmente como dentro de cada país. Y ha tenido por ello que poner en marcha una serie de maniobras en todos los planos de su actividad como nunca antes había necesitado. Se han multiplicado las ocasiones en que la burguesía ha demostrado el poco caso que hace del ideal democrático que pretende encarnar. En el mundo entero, los partidos políticos «responsables» de derechas como de izquierdas, los cuales han seguido, todos, la misma política de austeridad contra la clase obrera en cuanto se acercaron al poder, sufren hoy un gran desprestigio. Este desprestigio, que afecta a todo el funcionamiento del aparato de Estado, es el producto de la separación creciente entre el Estado que impone la miseria y la sociedad civil que debe sufrirla. Y esa separación se ha reforzado más todavía en los últimos años a causa de los avances de una descomposición que afecta al conjunto del mundo capitalista. Se agudizan, en todos los países las rivalidades sordas entre los diferentes clanes que pululan en el aparato de Estado. Y esas rivalidades se plasman en escándalos a repetición que ponen en evidencia la podredumbre de la clase dominante, la corrupción, la prevaricación que están gangrenando el aparato político en su conjunto. Ponen al desnudo el funcionamiento real de un Estado en el que los políticos conviven estrechamente con matones de toda calaña y representantes de todas las mafias gangsteriles y traficantes en despachos de un poder oculto, desconocidos del gran público. Poco a poco la realidad sórdida del Estado totalitario del capitalismo decadente empieza a desgarrar la pantalla de las apariencias democráticas, pero eso no significa que se esté aligerando el peso de la mentira democrática. La clase dominante sabe perfectamente utilizar su propia putrefacción para reforzar su propaganda, usando los ejemplos edificantes de sus escándalos como justificación de su lucha por la pureza democrática. Cuanto más socava la crisis las bases de la dominación burguesa y su control ideológico de los explotados, cuanto más al desnudo pone unas mentiras continuamente repetidas, tanto más determinada se vuelve la clase dominante en el uso de todos los medios a su disposición para conservar el poder. La mentira democrática se instaló con el capitalismo y sólo con él podrá desaparecer.
En el siglo XIX: una democracia burguesa para uso exclusivo de los burgueses
Si las fracciones dominantes de la burguesía mundial pueden reivindicarse de la «democracia» es porque eso corresponde a su propia historia. La burguesía hizo su revolución y derribó el feudalismo en nombre de la Democracia y de las libertades. La burguesía organizó su sistema político en correspondencia con sus necesidades económicas. Tenía que abolir la servidumbre en nombre de la libertad individual para así permitir la creación de un proletariado masivo compuesto de asalariados dispuestos a vender individualmente su fuerza de trabajo. El parlamento era el ruedo en el que los diferentes partidos, representantes de los intereses múltiples que existen en el seno de la burguesía, los diferentes sectores del capital, se enfrentaban para decidir la composición y orientaciones del gobierno que se ocupaba del ejecutivo. El parlamento era entonces, para la clase dominante, un lugar de verdadero debate y de decisión. Ése es el modelo histórico del que se reivindican nuestros «demócratas» de hoy, la forma de organización política que tomó la dictadura del capital en su juventud, el modelo de la revolución burguesa en Inglaterra, en Francia o en Estados Unidos.
Hay que decir ya que esos modelos clásicos no eran ni mucho menos universales. Muy a menudo, esas reglas democráticas fueron conculcadas por la burguesía para que ésta pudiera llevar a cabo su revolución y acelerar así los cambios sociales necesarios para la consolidación de su sistema. Baste recordar, entro otros ejemplos, la Revolución francesa, el terror jacobino y la epopeya napoleoniana después, para comprobar el poco caso que la burguesía podía hacer ya entonces de su ideal democrático cuando las circunstancias lo imponían. La democracia burguesa era, en cierto modo, como la democracia ateniense en la cual sólo los ciudadanos podían participar en las decisiones, o sea que quedaban excluidas las mujeres, los metecos (forasteros) y los esclavos que eran evidentemente la mayoría de la población.
En el sistema democrático parlamentario instaurado por la burguesía, sólo los notables eran electores: los proletarios no tenían derecho a la palabra, ni derecho a organizarse. Se necesitarían años de luchas encarnizadas de la clase obrera para obtener el derecho de asociación, el derecho a organizarse en sindicato, para imponer el sufragio universal. El que los obreros quisieran participar activamente en la democracia burguesa para imponer reformas o apoyar a las fracciones más progresistas de la clase dominante era algo que no estaba previsto en los programas de la revolución burguesa. Cada vez que la clase obrera lograba mediante sus luchas obtener nuevos derechos democráticos, la burguesía lo hacía todo para limitar sus consecuencias. En la Italia de 1882, por ejemplo, se promulga una nueva ley electoral; uno de los amigos del jefe de gobierno de entonces, Depretis, describía así la actitud de éste: «Temía que la participación de nuevas capas sociales en la vida pública trajera lógicamente consigo cambios profundos en las instituciones estatales. Y fue así como empleó todos los medios para protegerse, para construir sólidos diques contra las temidas inundaciones»[1]. Es ése un buen resumen de la actitud de la clase dominante, de su idea de la democracia y del parlamento en el siglo XIX. Fundamentalmente, los trabajadores deben quedar excluidos de ella. No ha sido hecha para ellos, sino para las necesidades de buena gestión del capital. Ocurre que las fracciones más ilustradas de la burguesía apoyan ciertas reformas, proclamándose favorables a una mayor participación de los trabajadores en el funcionamiento de la democracia, mediante el sufragio universal o el derecho de de organización sindical, pero siempre será con la idea de un mejor control sobre la clase obrera y de evitar turbulencias sociales malas para la producción. No es casualidad si los primeros patronos que se organizan y se agrupan en comités, frente a la presión de las luchas obreras, son los de la gran industria, los cuales son también quienes están más a favor de las reformas. En la gran industria, los capitalistas, enfrentados a la fuerza masiva de los numerosos proletarios que emplean, toman mejor conciencia de la necesidad, por un lado, de controlar el potencial explosivo de la clase obrera permitiéndole una expresión parlamentaria y sindical, y, por otro lado, la necesidad de reformas (limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil), que permiten mantener una fuerza de trabajo en mejor salud y por lo tanto más productiva.
Sin embargo, pese a que los explotados estén excluidos prácticamente de ella, la democracia parlamentaria en el siglo XIX es la realidad del funcionamiento de la burguesía. El legislativo domina el ejecutivo, el sistema parlamentario y la democracia representativa son una realidad.
En el siglo XX, un funcionamiento «democrático» vacío de su contenido
Con la entrada en el siglo XX el capitalismo conquista el mundo chocando con los límites de su expansión geográfica, límite objetivo del mercado y por lo tanto de las salidas a su producción. Las relaciones capitalistas de producción se convierten en trabas para el desarrollo de las fuerzas productivas. El capitalismo como un todo entraba en un período de crisis y de guerras de dimensión mundial.
Esos trastornos, determinantes en la vida del capital, trajeron consigo una modificación profunda del modo de existencia política de la burguesía y del funcionamiento de su aparato de Estado.
El Estado burgués es por esencia el representante de los intereses globales del capital nacional. Todo lo que concierne las dificultades económicas globales, las amenazas de crisis y los medios para salir de ella, la organización de la guerra imperialista, es asunto de Estado. Con la entrada del capitalismo en su período de decadencia el papel del Estado se vuelve preponderante pues es el único capaz de mantener un mínimo de «orden» en una sociedad capitalista desgarrada por sus contradicciones y que tiende a estallar. «El Estado es el reconocimiento de que la sociedad se enfanga en una indisoluble contradicción consigo misma» decía Engels. El desarrollo de un Estado tentacular, controlador de todos los aspectos de la vida económica, política y social es la característica fundamental del modo de organización del capital en su fase de decadencia, es la respuesta totalitaria de la sociedad capitalista a su crisis. «El capitalismo de Estado es la forma que tiende a tomar en Estado en su fase de declive»[2].
Por consiguiente, el poder en la sociedad burguesa se concentra en las manos del ejecutivo en detrimento del poder legislativo. Este fenómeno es especialmente evidente durante la Primera Guerra mundial en la que los imperativos de la guerra y el interés nacional no permiten el debate democrático en el parlamento e imponen una disciplina absoluta a todas las fracciones de la burguesía nacional. Pero después, ese estado de cosas va a mantenerse y reforzarse. El parlamento burgués acaba siendo una concha vacía sin ninguna función decisoria.
La IIIª Internacional deja constancia de esa realidad, proclamando que «el centro de gravedad de la vida política actual ha salido total y definitivamente del parlamento», y que «el parlamento no puede ser en ningún caso, en el momento actual, el escenario de una lucha por reformas y por mejorar la situación de la clase obrera, como así ocurrió en ciertos momentos de épocas pasadas». En efecto, el capitalismo en crisis ya no sólo es incapaz de acordar reformas duraderas; es que además la clase burguesa ha perdido definitivamente su papel histórico de clase del progreso económico y social y sus fracciones se vuelven reaccionarias todas por igual.
De hecho, en ese proceso, los partidos políticos de la burguesía pierden su función primera que era la de representar en la vida «democrática» burguesa que se expresaba en el parlamento, a los diferentes grupos de interés, a los diferentes sectores económicos del capital. Y se convierten en instrumentos del Estado encargados de hacer aceptar la política de éste a los diferentes sectores de la sociedad a los que se dirigen. De ser representantes de la sociedad civil en el Estado, se vuelven instrumentos del Estado para controlar la sociedad civil. La unidad del interés global del capital nacional que el Estado representa tiende a plasmarse en que, en cierto modo, los partidos políticos de la burguesía se convierten en fracciones del partido totalitario estatal. La tendencia al partido único va a concretarse claramente en los regímenes fascistas, nazis o estalinistas. Pero incluso allí donde la ficción del pluralismo se mantiene, en situaciones de crisis agudas como la de la guerra imperialista, la realidad de un partido hegemónico o la dominación de un partido único se impone de hecho. Ese fue el caso, a finales de los años 30 y durante la guerra, con Roosevelt y el partido demócrata o, en Gran Bretaña, durante la Segunda Guerra mundial con el «estado de excepción», Churchill y la creación del Gabinete de guerra. «En el contexto del capitalismo de Estado, las diferencias que separan a los partidos burgueses no son nada en comparación con lo que tienen en común. Todos parten de una premisa general según la cual los intereses del capital nacional son superiores a todos los demás. Esta premisa hace que las diferentes fracciones del capital nacional son capaces de trabajar juntas muy estrechamente sobre todo detrás de las puertas cerradas de las comisiones parlamentarias y en las más altos niveles del aparato de Estado»[3]. Los dirigentes de los partidos y los miembros del parlamento se han convertido en funcionarios del Estado.
Toda la actividad parlamentaria, el juego de los partidos, pierden su sentido desde el punto de vista de las decisiones que toma el Estado en nombre del interés superior de la nación, o sea, del capital nacional. No son más que una careta para ocultar el continuo incremento del control totalitario del Estado sobre la sociedad en su conjunto. El funcionamiento «democrático» de la clase dominante, incluso con los límites que conocía en el siglo XIX, ha dejado de existir, se ha vuelto simple mistificación, pura mentira.
El totalitarismo «democrático» contra la clase obrera
¿Por qué, entonces, mantener semejante aparato «democrático» tan costoso y delicado de manejo si ya no corresponde a las necesidades del capital? Porque la función esencial de ese aparato aparece en momentos en que la crisis permanente empuja a la clase obrera hacia luchas por la defensa de sus condiciones de vida y hacia una toma de conciencia revolucionaria. Es la función de desviar al proletariado de su terreno de clase, meterlo en una trampa y enfangarlo en el terreno «democrático». En esta tarea, el Estado va a beneficiarse del apoyo de los partidos «socialistas» después de 1914 y de los «comunistas» a partir de los años 30, los cuales, traicionando a la clase que los hizo surgir, integrándose en el aparato de control y de mistificación de la burguesía van a dar crédito a la mentira «democrática» ante la clase obrera. Mientras que en el siglo XIX el proletariado había tenido que luchar para arrancar el derecho de voto, en el XX, en las metrópolis desarrolladas, es, al contrario, la propaganda intensiva de la burguesía llevada a cabo por el Estado «democrático» para llevar al proletariado al terreno electoral. Hay países incluso, como Bélgica e Italia, en los que el voto se ha hecho obligatorio.
Igualmente, en el plano sindical, ahora que la lucha por reformas ha perdido su sentido auténtico, los sindicatos, que correspondían a la necesidad del proletariado de mejorar su situación en el marco de una sociedad capitalista, perdieron su utilidad para la lucha obrera. Pero no por eso van a desaparecer. El Estado va a apoderarse de ellos y utilizarlos para controlar mejor a la clase explotada. Van a completar el aparato de coerción «democrática» de la clase dominante.
Cabe, sin embargo, plantearse la pregunta siguiente: si el aparato de mistificación democrática es tan útil a la clase dominante, a su Estado, ¿cómo es que ese modo de control social no se ha impuesto por todas partes, en todos los países? Es interesante hacer notar a este respecto que los dos regímenes de la burguesía que han simbolizado más claramente el totalitarismo estatal en el siglo XX, los de la Alemania nazi y la URSS estalinista son los que se construyeron sobre el aplastamiento más profundo y terrible del proletariado tras el fracaso de las tentativas revolucionarias que marcaron la entrada del capitalismo en su decadencia. Frente a un proletariado profundamente debilitado por la derrota, diezmado en sus fuerzas vivas por la represión, la cuestión de su encuadramiento se plantea muy diferentemente para la burguesía. La patraña democrática en esas condiciones no tiene la menor utilidad y el capitalismo de Estado aparece sin afeites, sin careta. Además, precisamente porque desde el estricto punto de vista del funcionamiento de la máquina estatal a principios de siglo, el aparato «democrático» heredado del siglo XIX se ha vuelto superfluo, algunos sectores de la burguesía, reconociendo tal hecho, teorizan su inutilidad. El fascismo es la expresión de esa tendencia. Cabe también notar que el mantenimiento de la pesada maquinaria «democrática» no sólo resulta muy caro sino que además exige un funcionamiento económico adecuado para prestigiarla y una clase dominante lo bastante experimentada para manejarla con habilidad. Muy pocas veces están reunidos esos factores en los países subdesarrollados, y la debilidad del proletariado local no anima a la burguesía a instaurar un sistema así, de modo que las dictaduras militares son legión en el tercer mundo. En esos países la debilidad de la economía se traduce en debilidad de la burguesía local y, en esos casos, el ejército es la estructura del Estado burgués más idónea para representar el interés global del capital nacional formando así el esqueleto del aparato de Estado. Esta función también ha podido ser asumida por partidos únicos militarizados que se inspiraban en modelos estalinistas como, por ejemplo, el de China.
Las diferentes dictaduras y Estados abiertamente totalitarios cuya existencia ha marcado la historia del siglo XX no son, ni mucho menos, la expresión de no se sabe qué perversión frente a la pureza «democrática» del capitalismo. En ellos se plasma, al contrario, la tendencia general al control totalitario sobre todos los aspectos de la vida económica, social y política por parte del capitalismo de Estado. En realidad son la demostración de lo que es la realidad del capitalismo decadente y permiten comprender lo que se oculta detrás del barniz democrático con que recubre sus manipulaciones la clase dominante en los países desarrollados. No hay diferencia de naturaleza, ni siquiera una gran diferencia en el funcionamiento del Estado que se pretende «democrático», simplemente la realidad está mejor ocultada.
Cuando en Francia, en los años 30, la misma asamblea parlamentaria elegida con el Frente popular vota los plenos poderes al mariscal Pétain, no se trata de algo aberrante, sino, al contrario, de la expresión patente de lo que son las pretensiones «democráticas» del juego parlamentario en el capitalismo decadente. Del mismo modo, una vez terminada la guerra, el Estado que se instaura tras la Liberación es básicamente el continuador del que había colaborado con la Alemania nazi. La policía, la justicia, las oligarquías económicas e incluso políticas que se había distinguido por su celo colaboracionista siguieron donde estaban, si no es alguna que otra excepción que sirvió de chivo expiatorio. Y lo mismo ocurrió en Italia en donde se estima que el 90 % de los responsables del Estado siguió en sus puestos tras la caída del régimen fascista.
Por otra parte, fácil es comprobar que nuestras «democracias» no han tenido ascos en apoyar o utilizar a esta o a aquella «dictadura» cuando eso correspondía a sus necesidades estratégicas, y eso cuando no han sido ellas la que han instalado tales «dictaduras». Los ejemplos no faltan desde EEUU en Latinoamérica hasta Francia en la mayoría de sus ex colonias africanas.
La habilidad de las viejas «democracias» occidentales consiste en utilizar la barbarie y la bestialidad de las formas más caricaturescas del capitalismo de Estado para enmascarar el hecho de que ellas mismas no son una excepción a la regla absoluta del capitalismo decadente, o sea, el desarrollo del totalitarismo estatal. En realidad, únicamente los países capitalistas más desarrollados tienen los medios de mantener la credibilidad y de manejar un aparato «democrático» sofisticado de mistificación y de encuadramiento de la clase obrera. En el mundo capitalista subdesarrollado, los regímenes provistos de caretas «democráticas» son excepciones y, en general, son más el producto de un apoyo eficaz de una potencia imperialista «democrática» que la expresión de la burguesía local. Su existencia es a menudo provisional, sometida a los vaivenes de la situación internacional. Se necesita todo el poder y la experiencia de las fracciones más antiguas y más desarrolladas de la burguesía mundial para mantener la credibilidad de la gran mentira del funcionamiento democrático del Estado burgués.
En su forma más sofisticada de la dictadura del capital que la «democracia» es, el capitalismo de Estado debe afrontar el reto de hacer creer que reina la mayor libertad. Para ello, a la coerción brutal, a la represión feroz se le prefiere, cuando es posible, la manipulación suave que permite llegar al mismo resultado sin que la víctima se entere. No es tarea fácil y únicamente las fracciones más experimentadas de la burguesía mundial lo consiguen. Pero para lograrlo, el Estado debe someter estrechamente a su control al conjunto de las instituciones de la sociedad civil. Debe desplegar todo un sistema tentacular y totalitario.
El Estado «democrático» no sólo tiene organizado un sistema visible y oficial de control y vigilancia de la sociedad, sino que ha desdoblado su funcionamiento tejiendo una tela de araña de hilos ocultos que le permiten controlar los espacios de la sociedad que pretendidamente no son de su competencia. Eso es cierto para todos los sectores de la sociedad. Un ejemplo caricaturesco es la información. Uno de los grandes principios de los que alardea el Estado «democrático» es la libertad de prensa. Incluso se presenta como el garantizador de la pluralidad de la información. Es cierto que en los países «democráticos» existe una prensa abundante y a menudo multitud de canales de televisión. Pero, cuando se mira de cerca, las cosas no son tan maravillosas. Todo un sistema administrativo-jurídico permite al Estado acotar esa «libertad» y de hecho, las grandes media dependen por completo de la buena voluntad del Estado, el cual posee todos los medios jurídicos y económicos para estrangular y hacer que desaparezca tal o cual periódico. En cuanto a los grandes canales de televisión, su autorización para emitir está directamente subordinada al acuerdo del Estado. Se sabe perfectamente que por todas partes, lo esencial de los medios de «información» está en manos de un puñado de magnates que tienen su sillón reservado en las antecámaras de los ministerios. Puede incluso suponerse que si disfrutan de esa envidiable situación es porque han sido mandatados por el Estado, como agentes de influencia, para hacer ese papel. Las grandes agencias de prensa son muy a menudo emanación directa del Estado al servicio de su política. Es muy significativo que en una situación como la de la guerra del Golfo, el conjunto de la prensa «libre» se puso firmes para contar todas las patrañas de la propaganda guerrera, para filtrar las noticias y manipular la opinión al mejor servicio de «su» imperialismo. En ese momento clave no hubo prácticamente diferencias entre la idea «democrática» de la información y la tan denostada de la dictadura estalinista o de la que por su parte ejercía Sadam Huséin. Su información se identificó con la propaganda más rastrera, y los altaneros periodistas occidentales, esos centinelas de las «libertades» se cuadraron como vulgares reclutas a las órdenes, dejando, dóciles, que sus informaciones fueran verificadas por los ejércitos antes de publicarlas, sin duda por ese prurito de objetividad que los anima...
Ese gigantesco aparato estatal «democrático» tiene su justificación en los países desarrollados en la necesidad vital para la clase dominante de controlar las mayores concentraciones proletarias del planeta. Incluso si la mistificación democrática es un aspecto esencial de la propaganda imperialista de las grandes potencias occidentales, eso no quita que sea en el plano social, el del control del proletariado y de la población en general, en donde se arraiga su principal justificación. Es con esa finalidad de encuadramiento social con la que se organizan las grandes maniobras para las cuales el Estado «democrático» utiliza todos sus recursos de propaganda y manipulación. Una de las ocasiones en las que el Estado hace maniobrar con mayor plenitud a su pesado aparato «democrático» es durante las grandes ceremonias electorales a cuya comunión son periódicamente invitados los «ciudadanos». Las elecciones, ahora que han perdido todo sentido desde el punto de vista del funcionamiento del Estado totalitario, siguen siendo un arma de primera categoría para atomizar a la clase obrera en el voto individualizado, para desviar su descontento hacia un terreno estéril, prestigiando así la existencia de la «democracia». No es por casualidad si los Estados «democráticos» organizan hoy en día una lucha encarnizada contra la abstencionismo y la desafección de los partidos, pues la participación de los obreros en las elecciones es esencial para perpetuar la ilusión democrática. Y aunque la representación parlamentaria ya no tiene la menor importancia en el funcionamiento del Estado, no deja de ser algo esencial que el resultado de las elecciones esté en conformidad con las necesidades de la clase dominante para así usar mejor el juego mistificador de los partidos y evitar su desgaste prematuro. Los partidos llamados «de izquierda» especialmente, tienen la función específica de encuadrar a la clase obrera y el lugar que ocupan en cuanto a sus responsabilidades gubernamentales es determinante para desempeñar su función embaucadora y por lo tanto para encuadrar con eficacia a la clase obrera. Es evidente que en un momento en el que lo que está al orden del día, cuando la crisis se acelera, es la austeridad, la izquierda en el poder pierde gran parte de su crédito de pretendida defensora de los intereses de los obreros y está mal situada para poder encuadrar al proletariado en el terreno de las luchas. Manipular las elecciones para obtener el resultado deseado es pues enormemente importante para el Estado. Para conseguirlo, el Estado ha instaurado todo un sistema de selección de candidaturas, con sus reglas y leyes que impidan candidatos sorpresa. Pero no es ese aspecto legal lo esencial del asunto. Una prensa obediente orienta las opciones mediante un martilleo ideológico intenso. El juego sutil de alianzas entre partidos, las candidaturas manipuladas en función de las necesidades de la causa permiten, muy a menudo, obtener finalmente los resultados previstos y la mayoría gubernamental deseada. Es algo comprobado hasta la saciedad que hoy, sean cuales sean los resultados electorales, siempre será la misma política antiobrera la que se llevará a cabo. El Estado «democrático» consigue llevar a cabo su política independientemente de unas elecciones organizadas a cadencia acelerada. Las elecciones son pura mascarada.
Fuera de las elecciones, que son la piedra angular de la autojustificación «democrática» del Estado, hay muchas ocasiones en las que éste maniobra su aparato para afianzar su control. Contra las huelgas, por ejemplo. En cada lucha que la clase obrera entabla en su propio terreno, ve alzarse ante ella al conjunto de las fuerzas del Estado: prensa, sindicatos, partidos políticos, fuerzas de represión, a veces provocaciones de la policía u otros organismos menos oficiales, etc.
Lo que distingue fundamentalmente al Estado «democrático» de las «dictaduras» no son los medios empleados, basados todos ellos en el control totalitario sobre la sociedad civil, sino la habilidad y la eficacia con la que son empleados. Eso es evidente en el plano electoral. A menudo, las dictaduras intentan darse una legitimidad con elecciones o referendos, pero la indigencia de medios hacen que sea una caricatura de lo que son capaces de organizar los países ricos industrializados. Pero diferencia de fondo no hay. La caricatura no hace más que enseñarnos, con sus groseros rasgos, la verdad del modelo. La «democracia» burguesa no es más que la dictadura «democrática» del capital.
La trastienda del Estado «democrático»
Durante el período ascendente del capitalismo, la burguesía podía apoyar su dominación de clase en la realidad del progreso que su sistema aportaba a la humanidad. En el período de decadencia, en cambio, esa base ha desaparecido totalmente. Y lo que es peor, el capitalismo ya sólo es capaz de aportar miseria y más miseria en medio de una crisis permanente y de la barbarie militarista y asesina de conflictos imperialistas a repetición. Ya sólo mediante el terror y la mentira es capaz la clase dominante de asegurar su dominación de clase y perpetuar su sistema caduco. Esta realidad va a determinar una evolución en profundidad de la vida interna de la clase dominante y concretarse en la actividad del aparato de Estado.
La capacidad del Estado para imponer su fuerza militar y represiva por un lado, y por otro lado hacer creíbles sus mentiras y conservar sus secretos son hoy factores determinantes en su eficacia para gestionar la situación.
En la situación actual, los sectores de la burguesía que van a ascender en la jerarquía del Estado son naturalmente los sectores especializados en el empleo de la fuerza, de la propaganda mentirosa, de la actividad secreta y en todo tipo de maniobras retorcidas. Resumiendo: el ejército, la policía, los servicios secretos, los clanes y sociedades secretas y las mafias gangsteriles.
Los dos primeros sectores han desempeñado siempre un papel primordial en el Estado del que son pilares indispensables. Cantidad de generales marcaron la vida política de la burguesía en el siglo XIX, pero en aquel entonces hay que señalar que su llegada a los aledaños o al centro mismo del poder era, la mayoría de las veces, producto de situaciones de excepción, de dificultades particulares en la vida del capital nacional, como así ocurrió durante la guerra de Secesión en Estados Unidos. Esa tendencia militarista no contradecía, ni mucho menos, la tendencia democrática de la vida política burguesa, como así fue bajo Napoleón III en Francia. Hoy lo característico es que una elevada proporción de jefes de Estado de los países subdesarrollados son militares e incluso en las «democracias » no han faltado sus Eisenhower y Haig en EEUU o De Gaulle en Francia.
Lo que sí es un fenómeno típico del período de decadencia en que vivimos es la subida al poder de responsables de los servicios secretos, lo cual plasma a la perfección las preocupaciones actuales de la burguesía y el funcionamiento interno de las más altas esferas del Estado. Este hecho es también perfectamente visible en la periferia del capitalismo, en el mundo subdesarrollado. Muy a menudo, los generales que se apoderan de las presidencias son los jefes de los servicios secretos de los ejércitos y ocurre muy frecuentemente que cuando una personalidad civil alcanza la jefatura del Estado, antes había hecho su carrera en los servicios secretos «civiles» o de la policía política. Pero esta situación de hecho no es exclusiva de los países subdesarrollados de Africa, Asia o Latinoamérica. En la URSS, Andropov era el jefe del KGB, Gorbachov había tenido puestos de responsabilidad en dicho organismo y el actual presidente de Georgia, Shevernadze fue general de dicho KGB. Todavía más significativo es el ejemplo de Bush en EEUU, «el país más democrático del mundo», antiguo director de la CIA. Y ésos son los ejemplos más conocidos. Ni tenemos los medios ni nos interesa, pues no es nuestra intención, ponernos aquí a hacer una lista exhaustiva, pero sería interesante comprobar la cantidad impresionante de responsables políticos, ministros, parlamentarios y demás que antes de ocupar sus «honorables» funciones hicieron sus cursillos en este o el otro servicio secreto.
La multiplicación de policías paralelas, de servicios cada uno más secreto que el otro, de centros ocultos de todas las clases es uno de los aspectos más reveladores de la vida social en las seudo democracias de hoy. Eso pone de relieve las necesidades y la naturaleza de las actividades del Estado. En el plano imperialista, evidentemente: espionaje, provocación, chantaje, asesinatos, manipulaciones de todo tipo en el plano internacional por la defensa de los intereses imperialistas nacionales, es algo de lo más corriente. Pero eso no es más que el aspecto «patriótico», el más «confesable» de la actividad de los servicios secretos.
Es el plano interior donde la actividad oculta del Estado se ha desarrollado sin duda con mayor amplitud. Fichado sistemático de la población, vigilancia de los individuos, incremento de los pinchazos telefónicos «oficiales» y clandestinos, provocaciones de toda índole destinadas a maniobrar a la opinión pública, infiltración de todos los sectores de la sociedad civil, financiamientos ocultos, etc. Larga es la lista de las actividades para las cuales el Estado recluta una mano de obra abundante, actividades llevadas a cabo en secreto para no manchar el mito de la «democracia». Para ejecutar esas delicadas tareas el Estado utiliza los servicios de diferentes mafias de tal modo que distinguir entre un agente secreto y un gángster es algo cada día más difícil, pues los especialistas del crimen han sabido vender, cuando la ocasión se presenta, sus servicios y sus competencias. Desde hace años, el Estado se ha apoderado de diferentes redes de influencia ya existentes en la sociedad, sociedades secretas, mafias, sectas para ponerlas al servicio de su política internacional y nacional, permitiendo así su ascensión en las esferas dirigentes. De hecho, el Estado «democrático» hace exactamente lo mismo que las «dictaduras» a las que denuncia, pero más discretamente. Los servicios secretos no sólo están en el centro del Estado, también son sus antenas en medio de la sociedad civil.
Paralelamente a ese proceso que ha permitido la progresión en el seno del Estado de las fracciones de la burguesía cuyo modo de existencia se basa en el secreto, el conjunto del funcionamiento del Estado se ha ido ocultando. Tras las apariencias del gobierno, los centros de decisión se han vuelto invisibles. Muchos ministros apenas si tienen poder real y sólo sirven de representación. Esta tendencia se plasmó cínicamente en el mandato del presidente Reagan cuyo mediocre talento de actor le permitió hacer el presumido en el escenario mediático, pero cuya función no era, ni mucho menos, la de definir las orientaciones políticas. Para esto existen otros centros de decisión, desconocidos, la mayoría de las veces, por el gran público. En un mundo en el que los medios de propaganda ideológica han incrementado tanto su importancia, la cualidad fundamental del político es la de saber hablar bien y la de «pintar» bien en la televisión. A menudo eso es suficiente para hacer carrera política. Sin embargo, detrás de los actores de la política encargados de dar rostro humano al Estado, se oculta una multitud de comités, centros de decisión, grupos de presión animados por eminencias grises, desconocidas muchas veces y que, por encima de las fluctuaciones gubernamentales, aseguran la continuidad de la política estatal y, por lo tanto, de la realidad del poder.
Ese funcionamiento cada vez más oculto del Estado no significa ni mucho menos que las divergencias, los antagonismos de intereses hayan desaparecido en la clase dominante. Muy al contrario, con la crisis mundial que se profundiza, se agudizan las divisiones en el seno mismo de cada burguesía nacional. De manera evidente se cristalizan fracciones sobre la alianza imperialista por la que hay que optar. Pero no es ése el único factor de división en el seno de la clase burguesa. Las opciones económicas, la actitud a adoptar ante la clase obrera son otros tantos motivos que cristalizan los debates y los desacuerdos, sin olvidar, claro está, el sórdido interés por el poder, fuente de riqueza, que además de las reales divergencias de orientación, es fuente de conflicto permanente entre los diferentes clanes de la clase dominante. Esas divergencias en el seno de la clase dominante se expresan menos en la división entre partidos políticos, es decir en un plano visible, que en la formación de camarillas que pululan a todos los niveles del Estado y cuya existencia queda oculta para el común de los mortales. La guerra que tienen entablada esos clanes para obtener influencia en el aparato de Estado es severa y, sin embargo, no por eso aparece a la luz del día. Desde este punto de vista, tampoco en esto se distinguen en nada las «dictaduras» de las «democracias». Básicamente, la lucha por el poder se lleva lejos del conocimiento del gran público.
La situación actual de crisis económica agudizada, de cambios de alianzas tras el hundimiento del bloque del Este incrementa las rivalidades y las guerras que se hacen los clanes capitalistas en el seno del Estado. Los diferentes escándalos, los «suicidios» a repetición de hombre políticos y de negocios que salpican la actualidad desde hace algunos años solo son la emergencia visible de esa guerra de las sombras que tienen entablada los diferentes clanes de la burguesía. La multiplicación de los «casos» es una ocasión que permite entrever la realidad del funcionamiento del Estado por detrás de la cortina de humo «democrática». La situación en Italia es, a este respecto, muy reveladora. El asunto de la Logia P2, el asunto Gladio, los escándalos mafiosos y de corrupción de los hombres políticos ilustran de manera ejemplar la realidad totalitaria del funcionamiento del Estado «democrático» que hemos tratado en este artículo. El ejemplo concreto de Italia será el armazón de la segunda parte de este artículo.
JJ
Artículos de referencia:
- La decadencia del capitalismo;
- Revista internacional nº 31 «Maquiavelismo, conciencia y unidad de la burguesía»;
- Revista internacional nº 66 «Las matanzas y los crímenes de las “grandes democracias”».
[1] F. Martini, citado por Sergio Romano en L’Histoire de l’Italie du Risorgimento à nos jours (en francés), ed. Le Seuil, París, 1977.
[2] Platafoma de la CCI.
[3] «Notas sobre la conciencia de la burguesía decadente», Revista Internacional nº 31.
Series:
Noticias y actualidad:
- Democracia [138]
Medio político proletario - Aprender de las experiencias negativas
- 5005 reads
Medio político proletario
Aprender de las experiencias negativas
¿Qué método, qué objetivos deben guiar hoy el trabajo de los revolucionarios que permitan el acercamiento de las organizaciones comunistas? El proletariado internacional ha vuelto a tomar el camino de la combatividad. Este hecho, constatado, agudiza la cuestión de la necesaria mayor unidad dentro del medio revolucionario. Es importante pues, que las organizaciones del proletariado hagan balance de lo realizado los últimos años en esa dirección y saquen lecciones que puedan utilizarse en el futuro. El objetivo de este artículo es contribuir a ese esfuerzo y va dirigido más concretamente a criticar la experiencia BIPR (Buró internacional por el partido revolucionario). No nos anima a esto otra cosa que la confrontación sincera y fraternal entre revolucionarios. No es un duelo con «la competencia». El objetivo no es criticar los hábitos o maneras de hacer del BIPR en sí mismo, sino ilustrar, a través de las dificultades de esta organización, los errores que no deben volverse a cometer.
Desde hace unos dos años ha comenzado a agitarse en el seno del medio político proletario, aunque ciertamente de forma esporádica y vacilante, la conciencia de que los revolucionarios deben trabajar unidos si es que quieren estar a la altura de sus responsabilidades.
El Llamamiento de la CCI
En 1991, el IXº Congreso de la CCI publica un «Llamamiento al Medio Político Proletario». Llamábamos al combate contra el sectarismo que pesa sobre este medio y animábamos a que este combate se comprendiese como una cuestión vital para la clase obrera.
El mismo era reflejo de las primeras agitaciones, de un cambio de ambiente, que se estaba desarrollando en el medio proletario.
«En lugar del total aislamiento sectario vemos hoy, en los diferentes grupos, una mayor disposición a sacar a la luz sus críticas recíprocas, tanto en sus publicaciones como en las reuniones públicas. Además existe un llamamiento explícito de los camaradas de Battaglia Comunista a superar la actual dispersión, llamamiento con el que compartimos gran parte de sus argumentos y objetivos. Existe además una presión contra el aislamiento sectario que viene de una nueva generación de elementos –y esto debe animarnos al máximo– que la sacudida de los últimos dos años ha empujado hacia las posiciones de la Izquierda comunista y que se quedan estupefactos ante la extrema dispersión del medio y cuyas razones políticas no alcanzan a comprender». (...)
«Hoy, que el capitalismo en descomposición quiere hipotecar la unidad de la clase obrera metiéndola en el sinfín de enfrentamientos fratricidas que recorren el planeta desde los desiertos del Golfo Pérsico hasta las fronteras de Yugoslavia, la defensa de esa unidad es algo de vida o muerte para nuestra clase. Pero ¿Qué esperanza puede tener el proletariado en conservar esa unidad si su vanguardia consciente renuncia al combate por su propia unificación? Que no se nos venga diciendo que lo que queremos es «escamotear las divergencias de manera oportunista» o que hacemos un llamamiento a «una unidad incondicional en detrimento de los principios». Recordemos que fue justamente la participación en las discusiones de Zimmerwald lo que permitió a los bolcheviques reunir la Izquierda de Zimmerwald embrión de la futura Internacional comunista y de la separación definitiva con los social-demócratas».
El llamamiento continúa:
«No se trata de esconder las divergencias para lograr un “matrimonio de conveniencia” entre grupos, sino de comenzar a exponer y discutir abiertamente las divergencias que originaron la existencia de grupos diferentes. El punto de partida está en sistematizar la crítica recíproca de posiciones a través de la prensa. Eso puede parecer una banalidad pero aún hay grupos que dan la impresión de estar solos en el mundo cuando se lee su prensa. Otro paso que se puede dar inmediatamente es sistematizar la presencia y la intervención en las reuniones públicas de otros grupos.
Más importante es pasar a la confrontación en reuniones públicas convocadas conjuntamente por varios grupos ante acontecimientos de particular importancia como la Guerra del Golfo».
Pequeños pasos
Nuestro Llamamiento no ha tenido ninguna respuesta explícitamente favorable de parte de otras organizaciones proletarias. Sin embargo algunos pasos sí se han avanzado aquí y allá:
– El grupo bordiguista que publica Il Comunista y Le Prolétaire ha publicado sus polémicas con otras organizaciones bordiguistas y con Battaglia comunista (BC).
– La Comunist Workers Organisation (CWO) de Gran Bretaña ha abierto su prensa a otros grupos, ha participado con otros grupos en un círculo de discusión al Norte de Inglaterra y ha tomado la iniciativa, poco frecuente, de invitar a la CCI a una reunión de lectores en Londres.
– Durante los dos últimos años el Buró Internacional por el Partido Revolucionario (BIPR) formado por BC y CWO en 1984 ha acogido las publicaciones de la CCI en los puestos de venta que ellos colocan en la fiesta anual del grupo Lutte ouvrière en Paris[1].
– Battaglia publica BC Inform, una publicación restringida destinada a los grupos proletarios con información de todo el mundo.
– Algunos grupos proletarios (entre ellos BC, Programma y la CCI) han participado juntos en Milan en un acto de denuncia con ocasión de la visita de Ligachov (ex-miembro del Politburó de la URSS) a esa ciudad, invitado por los estalinistas. Aunque habría que criticar duramente esta acción no por eso deja de ser expresión de una cierta voluntad por romper el aislamiento.
Una voluntad que se concretó poco después en la participación de estos mismos grupos en una jornada de exposición de la prensa internacionalista y de debates.
Estas iniciativas son sin ninguna duda pasos en la dirección correcta. Pero ¿Son suficientes para decir que el Medio Político Proletario está en vías de darse los medios y de asumir las responsabilidades que la gravedad de la situación les exige? Pensamos que no.
En realidad, si bien saludamos la reciente «apertura» de los grupos proletarios constatamos que se trata más de una respuesta empírica, de un reflejo sano ante la nueva situación mundial que de un reexamen basado en un análisis profundo de las exigencias del período.
La necesidad de un método
El reagrupamiento de los revolucionarios no puede dejarse en manos del azar. Es necesario un método consistente que combine la apertura al debate con la defensa rigurosa de los principios. Tal método debe evitar dos peligros:
– Uno caer en lo que sería «debatir por debatir» o sea, diatribas académicas en las que cada cual suelta lo que le parece sin preocuparle si se crea o no una dinámica hacia el trabajo común.
– Otro, pensar que sería posible emprender ese «trabajo común» a partir de una base simplemente «técnica» sin clarificación previa sobre los principios, claridad a la que por otra parte no se puede llegar sin un debate franco.
Una falta de método puede excusarse en grupos jóvenes a quienes les falta experiencia en el trabajo revolucionario, lo que no es el caso en organizaciones que se reivindican herederas de la Izquierda italiana y de la Internacional comunista. Fijándose bien en la historia del BIPR se constata que: primero, no hay un sólido método para el reagrupamiento de los revolucionarios y segundo, que esa falta de método ha esterilizado los esfuerzos que se han hecho.
*
* *
Desde luego que no criticamos al BIPR por el gusto de hacerlo. Tenemos y hemos tenido nuestras propias dificultades, sobre todo a lo largo de los años ochenta. Somos conscientes de la terrible fragilidad del medio revolucionario hoy, y más si se compara esta debilidad con la enorme responsabilidad a la que está hoy confrontada la clase obrera y sus organizaciones políticas. Si volvemos una y otra vez a revisar los defectos pasados y presentes del movimiento, lo hacemos para corregirlos, preparándonos así, mejor, para enfrentar el futuro. Los revolucionarios no estudian la historia de su clase buscando «recetas» o «fórmulas mágicas» sino para sacar el mayor provecho de las experiencias históricas y utilizarlas en la superación de los problemas a los que se enfrentan actualmente. Cierto es que a veces se olvidan de que ellos mismos forman parte de esa historia. Battaglia comunista por ejemplo existe desde 1952 y la CCI es ya la organización política proletaria que se ha mantenido más años como un cuerpo internacionalmente organizado y centralizado en toda la historia de la clase obrera. Las Conferencias internacionales de los años setenta son tan parte de la historia del proletariado como las de Zimmerwald o de Kienthal. La historia del medio proletario, desde estas conferencias no es un asunto de interés «arqueológico» como afirma BC (Workers Voice nº 62). Este periodo constituye en realidad un terreno donde se experimentaron prácticamente las diferentes concepciones de la intervención y el reagrupamiento manifestadas a lo largo de esas Conferencias.
El proletariado tiene una tarea histórica que cumplir: tras destruir el capitalismo, construir la sociedad comunista. Para llevarla a cabo no dispone de otras armas que su conciencia y su unidad. De esto se deriva que los revolucionarios en esto tienen una doble responsabilidad: intervenir en la clase obrera para defender el programa comunista y trabajar por el reagrupamiento de los revolucionarios, expresión de la unidad de su clase.
La CCI no tiene ninguna duda sobre el objetivo de tal reagrupamiento: la formación del partido mundial comunista, de la última Internacional, sin la cual la victoria de una Revolución comunista es imposible.
El trabajo por el reagrupamiento tiene varias facetas ligadas entre sí, aunque distintas:
– La integración de individuos militantes en el seno de las organizaciones comunistas. Para éstas la actividad colectiva y organizada de los militantes sobre la base de una implicación común en la causa comunista es el principio básico de la actividad proletaria.
– Las organizaciones que están en los países centrales del capitalismo, donde la experiencia histórica del proletariado es más importante, tienen un particular responsabilidad para con aquellos grupos que surjan en la periferia en condiciones de mayor precariedad y aislamiento político. Estos grupos no podrán sobrevivir ni contribuir a la unificación mundial de la clase obrera si no se supera su aislamiento y se integran en un movimiento más amplio.
– En fin, todas las organizaciones comunistas, sobre todo aquellas que históricamente están emparentadas con las organizaciones obreras del pasado, tienen la responsabilidad de mostrarle a su clase que existe una frontera fundamental, una frontera de clase entre, por un lado, los grupos y organizaciones que defienden con firmeza los principios internacionalistas y por otro los partidos «socialistas» o «comunistas» cuya función exclusiva es reforzar el dominio de la burguesía sobre sus explotados. En otros términos, los comunistas deben definir y defender con claridad al medio político proletario.
Si queremos que los tímidos esfuerzos hechos hasta hoy sirvan para algo habrá que abandonar la falta de método, las actitudes oportunistas y el sectarismo, de las cuales, el BIPR ha dado muestras desde su fundación en 1984.
Las Conferencias internacionales de la Izquierda comunista
En este artículo no podemos detallar la historia de las Conferencias internacionales[2], pero sí que vamos a recuperar algunos elementos de ellas.
La 1ª Conferencia convocada por BC[3] fue en Milán (Mayo 1977). La 2ª lo fue en París (Noviembre 1978) y la 3ª también en París (Mayo 1980). Además de BC, CWO y la CCI participaron otros grupos que se situaban, también, en el campo de la Izquierda comunista[4].
Los criterios para participar en las Conferencias ya definidos y precisados en las dos primeras fueron los siguientes:
«– El reconocimiento de la Revolución de Octubre como revolución proletaria.
– El reconocimiento de la ruptura con la Social-democracia efectuada por el 1º y 2º Congresos de la Internacional comunista.
– El rechazo, sin reservas, del capitalismo de Estado y de la autogestión.
– El rechazo de todos los partidos «comunistas» y «socialistas» en tanto que partidos burgueses.
– La orientación hacia una organización de revolucionarios que se refiera a la doctrina y la metodología marxistas como ciencias del proletariado.
– El rechazo a encuadrar a proletariado tras las banderas de la burguesía (en cualquiera de sus formas o maneras)»[5].
La CCI apoyaba, de las conferencias, la idea expuesta por BC en su carta de convocatoria:
«En una situación como la que vivimos, en la cual la dinámica de las cosas va más rápida que la del mundo de los hombres, la tarea de las fuerzas revolucionarias es, intervenir en los acontecimientos recuperando la voluntad de acción desde el terreno mismo y poniéndola en el que está preparado hoy para acogerla. Pero la Izquierda comunista fracasaría en su tarea si no se dotase de las armas más eficaces tanto teóricas como prácticas, es decir:
a) Ante todo salir de la situación de inferioridad e impotencia al que le han llevado el provincianismo de las querellas culturales preñadas de diletantismo y la estupidez incoherente que han ocupado el sitio de la modestia revolucionaria y sobre todo la degradación del concepto de militantismo, entendido como sacrificio desinteresado.
b) Establecer la base programática históricamente válida que para nuestro partido en la experiencia teórico práctica que se engendró en la Revolución de Octubre y a nivel internacional la aceptación crítica de las tesis del 2º Congreso de la IC.
c) Reconocer que no se llegará ni a una política de clase ni a la creación del partido mundial de la revolución, ni mucho menos a una estrategia revolucionaria si no se decide hacer funcionar desde el presente un Centro Internacional de enlace e información que sea una anticipación y una síntesis de lo que será la futura Internacional, como Zimmerwald o más aun Kienthal fueron el esbozo de la 3ª Internacional»[6].
«La Conferencia deberá orientar también cómo y cuándo abrir un debate sobre cuestiones como son el Sindicato, el Partido y tantas otras que dividen hoy la Izquierda comunista Internacional. Esto, si queremos que esto se concluya positivamente y sea un primer paso hacia objetivos más amplios y hacia la formación de un frente internacional de grupos de la Izquierda comunista lo más homogéneo posible y salir por fin de la torre de Babel ideológica, política y de un ulterior desmembramiento de los grupos existentes»[7].
BC daba a la Conferencia objetivos que iban aun más lejos: «... tenemos en cuenta que la gravedad de la situación general... exige tomas de posición precisas, responsables y sobre todo de acuerdo con una visión unitaria de las diferentes corrientes en el seno de las cuales se manifiesta internacionalmente la Izquierda comunista...».
Con todo eso BC, a lo largo de las Conferencias dio serias muestras de su incoherencia. Lejos de defender la necesidad de «Tomas de posición precisas, responsables», BC rechazó sistemáticamente cualquier toma de posición común: «Nos oponemos por principio a declaraciones comunes si no hay acuerdo político» (intervención de BC en la 2ª Conferencia)[8]; «No es el mayor o menor número de grupos firmantes de la resolución (sobre la Situación internacional propuesta por la CCI) lo que dará a ésta mayor o menor peso en la clase». (Intervención de BC en la 3ª Conferencia). Vale la pena recordar que la 3ª Conferencia fue poco después de la invasión de Afganistán por la URSS y que todos los grupos participantes estuvieron de acuerdo sobre la naturaleza imperialista de este país, sobre la inevitabilidad de la guerra bajo el capitalismo y sobre la responsabilidad del proletariado, al ser él la única fuerza capaz de hacer retroceder la marcha hacia la guerra. Todos estos elementos de acuerdo fueron suficientes para marcar claramente la línea divisoria entre la Izquierda comunista y quienes pedían a los obreros apoyo para uno de los dos campos enfrentados en Afganistán (el Bloque imperialista americano o la URSS): los trotskistas, los estalinistas, diversos demócratas, «socialistas»[9].
Tras el fracaso de las Conferencias BC escribía en 1983: «Las Conferencias han cumplido su tarea esencial, crear un clima de confrontación y debate a nivel internacional en el seno del campo proletario (...) nosotros las consideramos un instrumento de clarificación y de selección política en el seno del campo proletario»[10].
Pero ¿Qué acabó siendo el «Centro internacional de enlace e información»? ¿Dónde está el «Frente internacional de los grupos de la Izquierda comunista»?
El Buró internacional para el partido revolucionario
Evidentemente todo el mundo puede cambiar de opinión, incluso una «fuerza con una seria dirección» como le gusta definirse a BC. Tras haber definido un «campo revolucionario» de grupos serios (de hecho reducido a ellos mismos) situado en el seno de un «campo proletario» (que entre ellos incluye a la CCI, ¡gracias!), BC y la CWO deciden convocar una 4ª Conferencia internacional y fundar el BIPR.
Durante una de sus intervenciones en la 3ª Conferencia CWO declara: « Queremos llegar a una 4ª Conferencia que sea un lugar de trabajo y no sólo de simple discusión... trabajar juntos es reconocer un terreno común. Por ejemplo, un trabajo común no puede emprenderse más que con grupos que reconocen la necesidad de crear grupos obreros de vanguardia organizados sobre una plataforma revolucionaria».
En Revolutionary Perspectives nº 18, CWO anunció también su intención de «desarrollar discusiones y un trabajo común con vistas a reagrupar CWO con el PCInt (BC). Esto no quiere decir que estemos cerca de concluir tal proceso, ni tampoco que se hayan aparcado u olvidado los problemas que ese proceso conlleva, al contrario; pero sí, que nuestra reciente cooperación en la 3ª Conferencia nos permite ser optimistas en cuanto que una conclusión positiva va a realizarse». Proclaman pues la necesidad de una 4ª Conferencia internacional que «no reproduzca las limitaciones de las precedentes sino que sea la verdadera base que haga posible un trabajo político común a escala internacional».
Poco después se constituyó el BIPR. Se celebró la 4ª Conferencia pero se saldó con un fiasco total[11]. Así las cosas la experiencia no ha vuelto a ser retomada. No obstante, el primer número de la revista del BIPR, Communist Review, constata que: «En las Conferencias los grupos y organizaciones pertenecientes al campo político proletario se encuentran, convergen y se confrontan». La plataforma del Buró debía significar «un momento en la trayectoria hacia la síntesis de las plataformas de los grupos a nivel nacional».
¿Cual es la nueva situación nueve años más tarde? Las Conferencias internacionales han quedado en papel mojado. No se han reagrupado BC y CWO. Es más, según se deduce de su prensa no ha habido ni siquiera discusión entre ellos para resolver sus divergencias sobre la cuestión sindical, por ejemplo, o la parlamentaria. Los camaradas franceses del BIPR que en 1984 tenían «la intención de poner los pilares de una reconstrucción del tejido organizativo del movimiento obrero sobre las posiciones orgánicas que colocó el BIPR» han desaparecido sin dejar rastro. El único grupo que se incorporó al BIPR, el Lal Pataka (India) anegado en un cúmulo de confusas diatribas anti-BIPR, también ha desaparecido.
En los trece años transcurridos desde la 3ª Conferencia, el medio proletario ha estado sometido a violentas pruebas: muchas de sus fuerzas militantes, de quienes la clase obrera tiene tanta necesidad se han evaporado. Basta con mirar en que han acabado muchos de los grupos participantes en las Conferencias (incluso los que sólo participaron epistolarmente): Forbundet Arbetarmakt (Suecia), Eveil internationaliste (Francia), Organisation communiste révolutionnaire internationaliste (Argelia) han desaparecido. El Groupe communiste internationaliste (GCI) se ha aproximado al izquierdismo con sus ambigüedades sobre el apoyo a Sendero luminoso. Los Nuclei comunisti internazionalisti (NCI), a través de diversas mutaciones, que le han llevado a construir la OCI, han caído en el campo de la burguesía durante la Guerra del Golfo apoyando a Irak. Fomento obrero revolucionario (FOR) completamente estancado.
La desaparición de algunos de estos grupos traduce, es cierto, la necesidad de una inevitable decantación y no vamos ahora a rehacer la historia con un «si...». No cabe duda que el fracaso de la Conferencias suscribe la desaparición de lo que tenía que haber sido un lugar donde la Izquierda comunista podía haber definido y afirmado su naturaleza revolucionaria frente a las múltiples variantes del izquierdismo.
Para aquellos nuevos grupos que buscan una coherencia ha supuesto la desaparición de una sólida referencia que hubiera sido muy útil en medio de la vorágine ideológica de la descomposición capitalista. Hoy los grupos que surjan sin poder identificarse con las posiciones políticas de las organizaciones de la Izquierda comunista, están condenadas al casi total aislamiento y a todo lo que esto comporta en términos de estancamiento político, de desmoralización y de herida abierta a la infección por la ideología burguesa.
El BIPR ha sido incapaz de construir una alternativa a las Conferencias. Todo ha quedado en proyectos. Y del reagrupamiento anunciado entre CWO y BC sigue sin verse nada.
El BIPR en India
Si se quiere entender por qué el BIPR no ha concluido bien ningún reagrupamiento sólido, conviene echar una ojeada al intento de integración del grupo indio Lal Pataka en el BIPR.
El BIPR se ha hecho siempre ilusiones sobre la posibilidad de reagruparse con organizaciones procedentes del campo enemigo, particularmente del izquierdismo.
Estas ilusiones están además ligadas a la actitud ambigua, de la que BC no ha sabido librarse, hacia los movimientos de masas que se desarrollan en terrenos no proletarios. Es tarea de los comunistas «ponerse a la cabeza de los movimientos de liberación nacional» y «trabajar en el sentido de meter la cuña de las posiciones de clase en el seno de ese movimiento y no juzgarlo desde el exterior».
Estas posiciones las han vuelto a retomar en sus tesis sobre Las tareas de los comunistas en la periferia del capitalismo. La conclusión que sacan es la siguiente: «en estos países (de la periferia) la dominación del capital no alcanza aun a toda la sociedad, el capital no ha sumido al conjunto de la colectividad en las leyes de la ideología burguesa como lo ha hecho en los países centrales. En los países de la periferia la integración política e ideológica de los individuos en la sociedad capitalista no constituye un fenómeno de masas como en los países centrales porque el individuo explotado, golpeado por la miseria y la opresión no es aun el individuo ciudadano de las formaciones capitalistas originales. Esta diferencia con los países centrales hace posible la existencia de organizaciones comunistas de masas en la periferia (...). Estas «mejores condiciones implican la posibilidad de organizar a las masas de proletarios en torno al partido proletario»[12].
Nosotros hemos dicho siempre que es un error fatal creer que los comunistas pueden de una manera u otra «ponerse a la cabeza» de los movimientos de liberación nacional, de las luchas nacional-revolucionarias o de cualquiera de esas luchas entre «naciones», cualquiera que sea el nombre que se les dé. Tales luchas son de hecho un ataque directo contra la conciencia del proletariado, disuelven la única clase revolucionaria en una masa «popular», lo que es un peligro particularmente importante en los países periféricos donde el proletariado es superado en número, con creces por el campesinado y por las masas de pobres sin tierra, sin trabajo.
Lo sabemos no sólo en teoría, sino por la práctica. La más antigua sección de la CCI, la venezolana, se forma en frontal oposición a las ideologías guevaristas de «liberación nacional» de moda en los años sesenta en toda la izquierda. Más recientemente nuestra experiencia de la formación de una sección en México ha confirmado, si era todavía necesario, que una sólida presencia comunista no se puede establecer si no es sobre los cimientos de un enfrentamiento directo con toda variante del izquierdismo y de establecer una rigurosa frontera de clase entre el izquierdismo, incluso el más «radical» y las posiciones proletarias.
De la «4ª Conferencia internacional» celebrada con los defensores del PC iraní hasta la fraternal con el grupo «marxista-leninista» Revolutionnary Proletarian Platform (RPP) de India, el BIPR no ha conseguido nunca establecer esa clara separación. No tiene desde luego nada de sorprendente que sean los izquierdistas mismos más conscientes de las divisiones que les separan de los comunistas. Por ejemplo, el RPP escribía al BIPR: «... sobre la cuestión de la participación en los sindicatos reaccionarios y en los parlamentos burgueses nos es difícil estar de acuerdo con vosotros o con cualquier corriente que rechace totalmente tal participación. Aunque reconocemos que vuestra participación es más sana que la de la CCI (quien considera a los sindicatos parte del Estado burgués y que como tales deben ser destruidos), nos parece que en el fondo lo que hay es una crítica de la posición bolchevique-leninista desde un punto de vista de «extrema-izquierda» y que parte de las mismas premisas teóricas que la CCI y corrientes similares»[13].
Ha querido la ironía que parezca que la CWO haya llegado ahora a nuestra posición sobre la imposibilidad que los grupos (no es el caso de los individuos) puedan pasar del campo burgués al campo proletario: «La política de estos grupos (trotskistas) se sitúa sin ninguna duda en el ala izquierda del capital y es un error enorme imaginarse que tales organizaciones pueden acabar en el campo del comunismo internacional»[14].
Pero ni CWO, ni BC, ni el BIPR han sido capaces de comprenderlo en su actitud hacia los militantes del PC iraní en el exilio (SUCM) o hacia la organización maoísta india RPP (y es útil recordar aquí que el maoísmo no ha pertenecido jamás al campo proletario). Al contrario, tras la exclusión de la CCI de la 3ª Conferencia Internacional y al día siguiente del fiasco de la 4ª teniendo como «invitado» único al SUCM, el BIPR se regocijaba de haber tenido con el RPP indio «una batalla política contra los partidarios (de la CCI)»[15], y de aceptar que la sección bengalí del RPP y su periódico dirigiesen sus pasos hacia el «comunismo internacionalista».
En el nº 11 de Comunist Review una «Toma de posición sobre Lal Pataka» resalta que «algunos espíritus cínicos pueden pensar que hemos aceptado al camarada demasiado rápidamente en el BIPR». Nosotros no pertenecemos a esos «espíritus cínicos». El problema por lo tanto no está en la «precipitación» del BIPR en aceptar al Lal Pataka si no en la debilidad congénita del propio BIPR. ¿Cómo va a poder el BIPR ayudar a otros a superar las confusiones y romper con la ideología burguesa si él mismo mantiene ambigüedades acerca de cuestiones como el sindicalismo y se muestra incapaz de trazar una clara demarcación entre comunistas e izquierdistas?. Vista la incapacidad de BC y de CWO par conducir sus propias discusiones hasta el reagrupamiento ¿cómo va a poder el BIPR convertirse en un sólido punto de referencia para quienes quieren evolucionar hacia posiciones comunistas? Los devaneos oportunistas del BIPR con el izquierdismo se acompañan, lógicamente, de una actitud sectaria hacia grupos que no están dentro de su «esfera de influencia». Veamos: el nº 3 de la Communist Review, que trata ampliamente de los grupos en India, no menciona para nada al grupo que publica Communist Internationalist ni al que más tarde publicará Kamunist Kranti, a pesar de ser grupos conocidos, al menos por CWO. Hacia 1991, Lal Pataka desaparece de las páginas de Workers Voice y es reemplazado por Kamunist Kranti: «Esperamos que en futuro puedan establecerse entre el Buró Internacional y Kamunist Kranti relaciones fecundas». Dos años más tarde todo hace creer que las relaciones han sido estériles pues en el Nº 11 de la Communist Review leemos: «Es una tragedia que pese a la existencia de elementos prometedores no exista aun un núcleo sólido de comunistas en la India». No había más que «atisbos de conciencia en medio del desorden». Entre tanto el núcleo de Communist internationalist ha pasado a formar parte de la... CCI. El BIPR podía contribuir mejor al reforzamiento de los revolucionarios si empezase a reconocer la existencia de otros grupos del movimiento.
El BIPR en el ex-bloque del Este
Tras los fracasos con los iraníes del SUCM y los hindúes del RPP, era de esperar que el BIPR hubiese aprendido algo a propósito de las fronteras que separan las organizaciones burguesas y la clase obrera. Pero el Informe de la intervención del BIPR con el grupo austríaco Internationalistische Kommunisten (GIK) en los países del Este nos hace dudar.
Desde luego saludamos el esfuerzo del BIPR por defender las posiciones comunistas en la tormenta del ex-Bloque del Este (¿no es la de allí una situación que exige un «Frente internacional de la Izquierda comunista» empleando los términos de BC?). Pero ¿cómo no turbarse al ver las ilusiones que parece tener BC de que surja alguna cosa positiva de entre los viejos PCs? Leemos: «Nuestros camaradas han decidido ir a ver los restos del Partido «comunista» checo. Era peligroso ir a los estalinistas y decirles todo el odio que sentimos por su régimen capitalista de Estado, explotador de nuestra clase; pero valía la pena si íbamos a encontrarnos algún resto de posiciones de clase entre sus bases y desorientado y agonizante el Partido». Y hablando de otra reunión dicen: «las discusiones no han faltado (incluso hemos intercambiado ideas con representantes extranjeros de la IVª Internacional)»[16].
¿Cómo se puede tener un «intercambio de ideas» entre quienes se proponen resucitar el cuerpo podrido del estalinismo y la Izquierda comunista que quiere enterrarlo para siempre?. El informe del GIK en Workers Voice nº 55 se hace eco de la idea de que puede existir un mejunje de marxismo proletario y de ideología burguesa en el Este: «Existe un gran conocimiento de las ideas marxistas entre la población y ciertos elementos del análisis materialista no les son extraños a pesar de estar afectados por distorsiones burguesas y los mezclan con contenidos burgueses».
¿Pero desde el punto de vista de la conciencia de la clase obrera qué sentido tiene elegir entre un trabajador de Europa del Oeste que no ha oído nunca hablar del «internacionalismo proletario», y un trabajador del Este para quien este termino significa invasión de Checoslovaquia o Afganistán por parte de Rusia? Lo peor, es que el GIK prefiere la pesca entre las turbias aguas de los estalinistas reconvertidos que la intervención en el seno de la clase obrera:
«Más importante que nuestra intervención en la calle es nuestra intervención en el seno del nuevo KPD (Kommunistiche Partei Deutschlands) que se reformó en Enero de 1990. No hay una verdadera homogeneidad en su seno y el común denominador de todos sus fundadores es la voluntad de mantener los “ideales comunistas” (...) Muchos, en el seno del KPD (...) defienden a la RDA caracterizada como “un sistema socialista con errores”. Otros están divididos entre el estalinismo puro y otros apoyan las oposiciones antiestalinistas de izquierda (trotskistas y Izquierda comunista)»[17].
Una vez más, la distinción entre trotskismo e Izquierda comunista se escamotea, como si las dos pudieran pertenecer a una especia de frente común «antiestalinista». No será con este tipo de intervención con lo que se podrá contribuir a una ruptura neta y clara con el estalinismo y sus defensores trotskistas.
¿Un nuevo comienzo... o un poco más de lo mismo?
Que nosotros sepamos, en sus nueve años de existencia, el BIPR no ha conseguido realmente extender su presencia o hacer avanzar el reagrupamiento con la CWO, anunciado en 1980. La «primera selección de fuerzas» de la que habló BC poco después del fin de las Conferencias internacionales, se ha demostrado... muy selectiva. En el otoño de 1991 la CWO anunciaba: «La alternativa histórica de nuestra época está entre la actual barbarie capitalista que llevará a la destrucción de toda vida humana, y la instauración del socialismo por el proletariado (...) Participar en ese proceso exige una mayor concentración de fuerzas que las nuestras (o de aquellas que pueda poseer cualquier otro grupo del campo proletario). Por eso, nosotros nos disponemos a encontrar nuevos medios, basados en los principios, para mantener un dialogo político con todos aquellos que consideren que combaten por los mismos objetivos que nosotros». Trece años después de que BC y CWO asumieran «la responsabilidad que se debe esperar de parte de una fuerza dirigente seria», interrumpiendo las Conferencias internacionales, el rizo se ha rizado. Pero, parafraseando a Marx, si la historia se repite dos veces, la primera es en forma de tragedia, y la segunda en forma de comedia. El «nuevo comienzo» de la CWO no ha conducido, por el momento, más que a un medio reagrupamiento con el Communist Bulletin Group (CBG). ¿Pero acaso el GBC no es el tipo de grupo sobre el que BC escribía en abril de 1992:
«La importancia política de una división, que es a veces necesaria para ser capaces de interpretaciones políticas precisas y para definir las estrategias, ha abierto la puerta, en un cierto medio político y entre ciertas personalidades, a una exasperante práctica de escindir por escindir, a un rechazo individual de cualquier centralización, de toda disciplina organizativa, o de toda responsabilidad “embarazosa” en el trabajo colectivo de Partido»?
¿Como, la CWO que no ha perdido ocasión de denunciar el «espontaneismo» y el «idealismo» de la CCI, puede proponer una fusión con el CBG que, si le queda algún principio, se supone que es el de defender la Plataforma de la CCI? Con tal engendro sin principios, este nuevo esfuerzo del BIPR no puede acabar más que en un fracaso, como todos los precedentes[18].
¿Qué camino para el futuro?
Veinte años de experiencia, con sus aciertos y sus fracasos, en la construcción de una organización internacional presente en tres continentes y en una docena de países, nos han enseñado una cosa: no hay atajos en el camino hacia el reagrupamiento. La falta de comprensión mutua, la ignorancia de las posiciones de los demás, la desconfianza como legado de los trece años transcurridos desde el fin de las Conferencias internacionales, nada de esto desaparece de la noche a la mañana. Para reconstruir tan solo un poco de unidad en el campo proletario, ante todo nos hace falta volver un poco a la «modestia revolucionaria», por retomar un termino de BC, y comenzar a andar los pasos, muy limitados, que la CCI propuso en su LLamamiento: polémicas regulares, presencia en las reuniones públicas de los otros grupos, organización de reuniones públicas comunes, etc. Y, cuando sea posible reencontrar el espíritu de las Conferencias internacionales, habrá que haber sacado todas las lecciones del pasado:
«Habrá otras Conferencias. Nosotros estaremos y esperamos encontrar, si el sectarismo nos los ha matado hasta entonces, a los grupos que, hasta el presente, no han comprendido la importancia de estas Conferencias que acabamos de vivir, en ellas para aprovechar todas las lecciones de las mismas:
– importancia de estas Conferencias para el medio revolucionario y para el conjunto de la clase obrera;
– necesidad de tener criterios;
– necesidad de pronunciarse;
– rechazo de toda precipitación;
– necesidad de la discusión más profunda posible sobre las cuestiones cruciales enfrentadas por el proletariado.
Para construir un organismo sano, el futuro Partido Mundial, hay que tener un método sano. Estas Conferencias a través de sus puntos fuertes como a través de sus debilidades, habrán enseñado a los revolucionarios que “no ha de contrariarnos aprender”, como decía Rosa Luxemburg, en que consiste tal método»[19].
Sven
[1] Lutte ouvrière (LO), la principal organización trotskista de Francia, celebra anualmente un encuentro cerca de París, que tiene que ver más con una fiesta campestre que con un acontecimiento político. Para dar una imagen de tolerancia política, están autorizadas toda una serie de organizaciones de «izquierda» a tener stands para la venta de su prensa y a organizar reuniones públicas cortas para defender sus posiciones. La CCI ha participado siempre en estas «fiestas» con el fin defender las posiciones internacionalistas y denunciar la naturaleza antiobrera de los trotskistas. Hace tres años se produjo un incidente más fuerte que los de costumbre: un camarada de la CCI, durante un forum de discusión, desenmascaró las tentativas de LO de negar que había apoyado la campaña electoral de Mitterrand en 1981, de forma que la duplicidad de LO apareció claramente. Desde entonces la CCI tiene prohibido vender sus publicaciones o defender sus posiciones.
[2] Los textos y los Actas de estas Conferencias pueden obtenerse escribiendo a nuestras direcciones. Además hemos tratado en repetidas ocasiones las principales cuestiones planteadas por las Conferencias en los diferentes números de nuestra Revista internacional.
[3] Estas Conferencias fueron formalmente realizadas a iniciativa de BC. Pero BC no era el único grupo que participaba de la preocupación por el reagrupamiento. Revolution internationale, que se convertiría más tarde en la sección en Francia de la CCI, había lanzado ya un llamamiento a BC para que, en tanto que grupo histórico en el seno del proletariado, ella impulsara un trabajo de reagrupamiento de las dispersas fuerzas proletarias. En 1972, a iniciativa de Internationalism (más tarde sección en USA de la CCI) se inició un esfuerzo de Conferencias y de correspondencias que dieron como resultado, de un lado la formación de la CWO y de otro de la CCI en 1975.
[4] Si incluimos a los grupos que participaron por escrito y al menos en una Conferencia una vez, podemos citar a FOR, Fur Komunismen et Forbundet Arbetarmakt, de Suecia; Nuclei Leninisti Internazionalisti y Il Leninista, de Italia; Organisation communiste revolutionnaire internationaliste, de Argelia; GCI, L’Eveil internationaliste de Francia.
[5] Boletin preparatorio nº 1 de la 3ª Conferencia de grupos de la Izquierda Comunista (Noviembre 1979).
[6] A los Grupos internacionalistas de la Izquierda comunista, Milán, Abril 1976; en Textos y síntesis de la Conferencia internacional organizada por el PCInt (BC) en Milan, los días 30 Abril y 1 de Mayo de 1977.
[7] Segunda carta circular del PCInt (BC) a los grupos comunistas a propósito de un eventual encuentro internacional; Milán 15 de Junio 1976, en Textos y síntesis... (ídem nota anterior).
[8] Segunda conferencia de los grupos de Izquierda comunista: Textos preparatorios, resumen, correspondencia. Paris, Noviembre 1978.
[9] Acto seguido de nuestra «exclusión» de las Conferencias, en un artículo titulado: «El sectarismo, una herencia de la contra-revolución a superar», escribíamos:
«... Sectario, es para los revolucionarios, negar su existencia. Los comunistas nada tiene que esconder ante su clase. Frente a ella, de la que pretenden ser su vanguardia, asumen de forma responsable sus actos y sus convicciones. Por ello las próximas Conferencias han de romper con los hábitos «silenciosos» de las tres conferencias precedentes. Deberán saber afirmar y asumir CLARAMENTE, explícitamente, en textos y resoluciones cortas y precisas, y no en un centenar de páginas de actas, los resultados de sus trabajos, tanto se trate de esclarecer DIVERGENCIAS, como de POSICIONES COMUNES, compartidas por el conjunto de grupos. La incapacidad de las Conferencias pasadas para exponer claramente el contenido real de las divergencias ha sido una manifestación de su debilidad.
El celoso silencio de la 3ª Conferencia sobre la cuestión de la guerra es una vergüenza.
Las próximas Conferencias deberán saber asumir sus responsabilidades, si quieren ser viables» (...) “¡Pero, ¡atención!”, nos dicen los grupos partidarios del silencio. ¡“Nosotros no firmamos con cualquiera”!, ¡“Nosotros no somos oportunistas”!. Y nosotros les respondemos: el oportunismo es traicionar los principios a la primera oportunidad. Lo que nosotros proponemos no es traicionar un principio (el internacionalismo), SINO AFIRMARLO CON EL MAXIMO DE NUESTRAS FUERZAS». Revista internacional, nº 22, 3er Trimestre de 1980 (en francés).
[10] Respuesta de BC al «Llamamiento a los grupos políticos proletarios» de la CCI (1983).
[11] No podemos tratar aquí la triste historia de la 4ª Conferencia internacional. Remitimos a los lectores a los números 40 y 41 de la Revista internacional (edición en francés).
[12] Communist Review, nº 3, (1985).
[13] Workers Voice, nº 65.
[14] Workers Voice, nº 65.
[15] Communist Review, nº 3 (1985).
[16] Workers Voice, nº 53, septiembre 1990.
[17] Workers Voice, nº 55, el subrayado es nuestro.
[18] Puede ser, y es ya el caso. Los últimos números de Workers Voice, no contienen las «contribuciones regulares» del CBG que se anunciaban.
[19] Carta de la CCI a la CE del PCInt, tras la 3ª Conferencia, en 3ª Conferencia de los grupos de la Izquierda comunista, Mayo 1980; Proceso Verbal (Enero 1981).
Corrientes políticas y referencias:
VII - El estudio de El Capital y los Principios del comunismo (2a parte)
- 4677 reads
– Segunda Parte –
EN la primera parte de este capítulo (Revista internacional, nº 75), empezamos a examinar el contexto histórico en el que Marx situó la sociedad capitalista: como el último de una serie de sistemas de explotación y alienación, como una forma de organización social no menos transitoria que el esclavismo romano o el feudalismo medieval. Señalamos que, en este marco, el drama de la historia humana podría considerarse a la luz de la dialéctica entre los lazos sociales originales de la humanidad, y el crecimiento de las relaciones mercantiles que, al mismo tiempo, han disuelto esos lazos, y han preparado el terreno para una forma más avanzada de comunidad humana. En la sección que sigue, nos concentramos en el análisis del propio capital que hizo Marx en su madurez -de su naturaleza interna, de sus contradicciones insolubles, y de la sociedad comunista destinada a suplantarlo.
Desvelando el misterio de la mercancía
Seguramente es imposible para cualquiera acercarse a El Capital, y sus distintos esbozos y anexos, desde los Grundrisse hasta las Teorías de la plusvalía, sin cierta emoción. Esta gigantesca hazaña intelectual, esta obra «por la que he sacrificado salud, felicidad y familia» (Marx a Meyer, 30 de abril de 1867), ahonda en el más extraordinario detalle sobre los orígenes de la sociedad burguesa, examina en toda su concreción las operaciones día a día del capital, desde la planta de fabricación hasta el sistema de crédito, «desciende» a las cuestiones más generales y abstractas sobre la historia humana y las características de la especie humana, sólo para «ascender» de nuevo a lo concreto, a la dura y cruda realidad de la explotación capitalista. Pero, aunque ésta es una obra que exige considerable concentración y esfuerzo mental de sus lectores, de ninguna manera es una obra académica, jamás es una mera descripción, o un ejercicio de aprendizaje escolar en interés propio. Como Marx insistió tan a menudo, es al mismo tiempo una descripción y una crítica de la economía política burguesa. Su objetivo no era simplemente clasificar, categorizar o definir las características del capital, sino señalar el camino de su destrucción revolucionaria. Como Marx planteó, en su habitual lenguaje colorido, El Capital es «seguramente el proyectil más aterrador que jamás se haya disparado a las cabezas de la burguesía» (carta a Becker, 17 de Abril de 1867).
Nuestro objetivo en este artículo no es, y no podría ser, examinar El Capital y sus trabajos adyacentes sobre economía política con gran detalle. Es simplemente entresacar lo que nos parece que son sus temas centrales, para enfatizar su contenido revolucionario, y por tanto comunista. Empezamos, como Marx empezó, con la mercancía.
En la primera parte de este artículo, recordamos que, desde el punto de vista de Marx, la historia del hombre no es sólo la crónica del desarrollo de sus capacidades productivas, sino también la crónica de su creciente autoestrangulamiento, de una alienación que ha alcanzado su colmen en el capitalismo y en el sistema de trabajo asalariado. En El Capital esta alienación se trata desde varios ángulos, pero quizás su aplicación más significativa está contenida en el concepto del fetichismo de las mercancías; y en gran medida, El Capital mismo es una tentativa de exponer, de penetrar y de superar este fetichismo.
Según Marx en el capítulo que abre El Capital, la mercancía se aparece al género humano como «una cosa misteriosa» (Vol. I, cap. 1) tan pronto como se considera más que un artículo inmediato de consumo –es decir, cuando se considera desde el punto de vista, no de su mero valor de uso, sino de su valor de cambio. Cuanto más se subordina la producción de objetos materiales a las necesidades del mercado, de la compraventa, más ha perdido de vista el género humano los objetivos reales y los motivos de la producción. La mercancía ha hechizado a los productores, y este hechizo nunca ha sido tan potente, este «mundo encantado y pervertido» (vol III, apéndice) nunca se ha desarrollado tanto, como en la sociedad de la producción universal de mercancías, el capitalismo –la primera sociedad de la historia en que las relaciones mercantiles han penetrado hasta el mismo corazón del sistema productivo, de manera que la propia fuerza de trabajo se ha convertido en una mercancía. Así es cómo Marx describe el proceso por el que las relaciones mercantiles han llegado a hechizar las mentes de los productores:
«... en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa, el objeto exterior, en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Por el contrario, la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones, propias de cosas, que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada existente entre aquellos. De ahí que para hallar una analogía pertinente, debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En éste los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los productos del trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil.» (El Capital, ed. S. XXI, Madrid 1975, Vol. III).
Para Marx, descubrir y derrocar la mercancía-fetiche era crucial a dos niveles. Primero, porque la confusión que las relaciones mercantiles sembraban en las mentes humanas, hacía extremadamente difícil comprender el funcionamiento real de la sociedad burguesa, incluso para los más estudiosos y agudos teóricos de la clase dominante. Y segundo, porque una sociedad que estaba gobernada por la mercancía era necesariamente una sociedad condenada a escapar al control de los productores; no sólo en un sentido estático y abstracto, sino también en el sentido de que semejante orden social empujaría eventualmente a toda la humanidad a la catástrofe, a menos que fuera sustituida por una sociedad que desterrara el valor de cambio en favor de la producción para el uso.
El secreto de la plusvalía
Los economistas políticos burgueses habían reconocido por supuesto que el capitalismo era una sociedad basada en la producción para el beneficio; algunos de ellos habían reconocido la existencia de antagonismos de clase e injusticias sociales dentro de esta sociedad. Pero ninguno había sido capaz de discernir los verdaderos orígenes del beneficio capitalista en la explotación del proletariado. Otra vez el fetichismo de las mercancías: en contraste con el esclavismo clásico, o el feudalismo, en el capitalismo no hay explotación institucionalizada, no hay servidumbre no remunerada, no hay propiedad legal de un ser humano por otro, no hay días fijados para trabajar en las propiedades del señor. Según el buen juicio y sentido común de la consideración del pensamiento burgués, el capitalista compra el «trabajo» del obrero, y le da, en compensación, «una remuneración justa». Si se desprende algún beneficio de este intercambio, o de la producción capitalista en general, su función es simplemente cubrir los costos y el esfuerzo gastados por el capitalista, que parecen bastante considerables también. Este beneficio podría producirlo el capitalista «comprando barato y vendiendo caro», es decir, en el mercado, o por medio de la «abstinencia» del propio capitalista, o como en la teoría de Senior, en la «última hora de trabajo».
Lo que Marx demostró, sin embargo, con su análisis de la mercancía, es que el origen del beneficio capitalista se asienta en una verdadera forma de esclavismo, en el tiempo de trabajo impagado que se extrae al obrero. Por esto Marx empieza El Capital con un análisis de los orígenes del valor, explicando que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de tiempo de trabajo contenida en su producción. Así pues, Marx se situaba en continuidad con la economía política burguesa clásica (aunque los modernos «expertos» económicos nos dirán que la teoría del valor del trabajo no es más que una encantadora antigualla –lo que es una expresión de la absoluta degeneración de la «ciencia» económica burguesa en esta época). Pero el logro de Marx fue su capacidad para profundizar en la investigación de la mercancía particular fuerza de trabajo (no trabajo en abstracto, como la burguesía lo considera siempre, sino la capacidad de trabajar del obrero, que es lo que el capitalista adquiere realmente). Esta mercancía, como cualquier otra, «cuesta» la cantidad de tiempo de trabajo necesario para reproducirla –en este caso, para cubrir las necesidades básicas del obrero, tales como alimentarse, vestirse, etc. Pero la fuerza de trabajo viva, contrariamente a las máquinas que pone en funcionamiento, posee la característica única de ser capaz de crear más valor en un día de trabajo, del que se requiere para reproducirla. El obrero que trabaja una jornada de 8 horas, puede que no pase más de 4 horas trabajando para sí mismo –el resto se lo da «gratis» al capitalista. Esta plusvalía, cuando se hace real (se realiza) en el mercado, es la verdadera fuente del beneficio capitalista. El hecho de que la producción capitalista es precisamente la extracción, la realización y la acumulación de este plustrabajo usurpado, hace del capitalismo por definición, por su naturaleza, un sistema de explotación de clase, en plena continuidad con el esclavismo y el feudalismo. No es cuestión de si el obrero trabaja una jornada de 8, 10 o 18 horas, de si su ambiente de trabajo es plácido o infernal, de si sus salarios son altos o bajos. Esos factores influyen en la tasa de explotación, pero no en el hecho de la explotación. La explotación no es un subproducto accidental de la sociedad capitalista, el producto de patronos particularmente avariciosos. Es el mecanismo fundamental de la producción capitalista, que no sería concebible sin él.
Las implicaciones de esto son inmediatamente revolucionarias. En el marco del marxismo, todos los sufrimientos, materiales y espirituales, impuestos a la clase obrera, son el producto lógico e inevitable de este sistema de explotación. El Capital es, sin duda, una poderosa acusación moral de la miseria y la degradación que la sociedad burguesa inflinge a la gran mayoría de sus miembros. El libro primero en particular, muestra en gran detalle cómo nació el capitalismo «chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza a los pies» (El Capital, ed S. XXI, Madrid 1975, libro primero, vol. 3); cómo, en su fase de acumulación primitiva, el capital naciente expropió sin miramientos a los campesinos, y castigó con el látigo y el hacha a los vagabundos que él mismo había creado; cómo, tanto en la fase temprana de la manufactura, la fase de la «dominación formal» del capital, como con la instauración del sistema industrial propiamente dicho, la fase de la «dominación real», la «codicia licántropa» de plusvalía de los capitalistas los llevaba, con la fuerza objetiva de una máquina en acción, a los horrores del trabajo infantil, la jornada de 18 horas, y todo el resto. En el mismo trabajo, Marx también denuncia el empobrecimiento interior, la alienación del obrero, reducido a un rodamiento en esta vasta maquinaria, reducido, por el trabajo repetitivo, a un mero fragmento de su verdadero potencial humano. Pero no lo hace con la intención de reivindicar una forma más humana de capitalismo, sino de demostrar científicamente que el propio sistema del trabajo asalariado tiene que llevar a esos «excesos»; que el proletariado no puede mitigar sus sufrimientos confiando en las buenas intenciones y los impulsos caritativos de sus explotadores, sino solamente planteando una resistencia enconada y organizada contra los efectos diarios de la explotación; que esa «masa de la miseria, de la opresión, de la servidumbre, de la degeneración, de la explotación» (Ídem), que inevitablemente se acrecienta, sólo puede eliminarse por «la rebeldía de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta de manera constante y que es disciplinada, unida y organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de producción» (Ídem). En breve, la teoría de la plusvalía prueba la necesidad, la absoluta inevitabilidad, de la lucha entre el capital y el trabajo, clases con intereses absolutamente irreconciliables. Estos son los sólidos cimientos para cualquier análisis de la economía, la política o la vida social capitalista, que sólo puede entenderse clara y lúcidamente desde el punto de vista de la clase explotada, puesto que esta última es la única que tiene un interés material en descorrer el velo de la mistificación con la que el capital se cubre a sí mismo.
Las contradicciones insolubles del capital
Como mostramos en la primera parte de este artículo, el materialismo histórico, el análisis marxista de la historia es sinónimo de la visión de que cada sociedad de clases ha pasado por épocas de ascendencia, en las cuales sus relaciones sociales proveen un marco para el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas, y épocas de decadencia, en las cuales las mismas relaciones se han convertido en trabas crecientes para un desarrollo ulterior, y necesitan la emergencia de nuevas relaciones de producción. El capitalismo, según Marx, no era una excepción –al contrario, El Capital, y en realidad toda la obra de Marx, se puede describir justamente como la necrología del capital, un estudio de los procesos que llevan a su fallecimiento y desaparición. Por eso, el «crescendo» del libro primero vol. III, es el pasaje donde Marx predice una época en que «el monopolio ejercido por el capital se convierte en traba del modo de producción que ha florecido con él y bajo él. La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados» (Ídem).
El libro primero de El Capital, sin embargo, es principalmente un estudio crítico de «El proceso de producción del capital». Su objetivo principal es poner al desnudo la naturaleza de la explotación capitalista, y por eso en gran parte se limita a analizar la relación directa entre el proletariado y la clase capitalista, renunciando a un modelo abstracto donde otras clases y formas de producción no tenían importancia. En los libros siguientes, particularmente en el tercero, y en las Teorías de la plusvalía (segunda parte), y también en los Grundrisse, Marx se embarca en la siguiente fase de su ataque a la sociedad burguesa: demostrando que el hundimiento del capital será resultado de las contradicciones enraizadas en el corazón mismo del sistema, en la propia producción de plusvalía.
Ya en la década de 1840, especialmente en El Manifiesto comunista, Marx y Engels habían identificado las crisis periódicas de sobreproducción como presagios de la muerte de la sociedad capitalista. En El Capital y los Grundrisse, Marx dedica un espacio considerable a polemizar contra los economistas políticos burgueses que intentan argumentar que el capitalismo era esencialmente un sistema económico armonioso, en el que cada producto, si todo iba bien, podía encontrar su comprador –es decir que el mercado capitalista podía absorber todas las mercancías elaboradas en el proceso capitalista de producción. Si ocurrían crisis de sobreproducción, continuaban los argumentos de economistas como Say, Mill y Ricardo, eran resultado de un desequilibrio puramente contingente entre la oferta y la demanda, de alguna desafortunada «desproporción» entre un sector y otro; o quizás eran simplemente resultado de que los salarios fueran demasiado bajos. Era posible la sobreproducción parcial, pero no la sobreproducción general. Y cualquier idea de que la crisis de sobreproducción emanara de las contradicciones insolubles del sistema no podía admitirse, porque eso significaba admitir la naturaleza limitada y transitoria del propio modo de producción capitalista:
«La fraseología apologética con que se pretende descartar las crisis tiene importancia en el sentido de que prueba siempre, en realidad, lo contrario de lo que se propone demostrar. Para descartar las crisis, afirma la existencia de una unidad allí donde en realidad existe antagonismo y contradicción. Esto es importante en cuanto que puede afirmarse que con ello prueban, quienes tales dicen, que no existirían las crisis si no existiesen, en realidad, las contradicciones que ellos pretenden escamotear. Pero las crisis existen, en rigor, porque existen estas contradicciones. Todas las razones alegadas por ellos contra las crisis son otras tantas contradicciones escamoteadas, es decir, otras tantas contradicciones reales y, por consiguiente, otras tantas razones en abono de la crisis. El empeño por escamotear las contradicciones es, al mismo tiempo, el reconocimiento de estas contradicciones efectivas, aunque los buenos deseos de algunos se obstinen en negarlas.» (Teorías de la plusvalía, 2, ed. Comunicación, Madrid 1974).
Y en los siguientes párrafos, Marx muestra que la propia existencia del sistema de trabajo asalariado y de la plusvalía, contiene en sí misma las crisis de sobreproducción:
«Lo que en realidad producen los obreros, es plusvalía. Mientras la producen, tienen algo que consumir. Tan pronto como dejan de producirla, su consumo termina, porque termina su producción. Pero cuando tienen algo que consumir, esto no quiere decir, ni mucho menos, que produzcan un equivalente de lo que consumen... cuando se reduce el problema a las relaciones entre consumidores y productores, se olvida que el trabajo asalariado, por una parte, y, por otra, el capitalista, son dos productores completamente distintos; esto sin hablar de los consumidores que no producen nada. Aquí pretende escamotearse también el antagonismo prescindiendo del antagonismo que realmente existe en la producción. La mera relación entre obrero asalariado y capitalista implica:
1º Que la mayoría de los productores (los obreros) son no consumidores (no compradores) de una parte grandísima de su producto, a saber: de los instrumentos de trabajo y de las materias primas;
2º Que la mayoría de los productores, los obreros, sólo pueden consumir un equivalente de lo que producen siempre y cuando que produzcan más de este equivalente, una plusvalía o un producto excedente. Tienen que producir siempre de más, por encima de sus propias necesidades, para poder ser consumidores o compradores dentro de los límites que sus necesidades les trazan» (Ídem).
En pocas palabras, puesto que el capitalista extrae plusvalía del obrero, el obrero siempre produce más de lo que puede comprar. Por supuesto esto no es un problema desde el punto de vista del capitalista individual, ya que siempre puede encontrar un mercado en los obreros de cualquier otro capitalista; y los economistas políticos burgueses es como si se previnieran con sus anteojeras de clase de plantearse el problema desde el punto de vista del capital social total. Pero tan pronto como se considera la cuestión desde este punto de vista (lo que sólo puede hacer un teórico del proletariado), el problema se hace entonces fundamental. Marx explica esto en los Grundrisse:
«... la relación de un capitalista con los trabajadores de otro capitalista no nos concierne aquí. Sólo muestra las ilusiones de cada capitalista, pero no altera en nada la relación general del capital con el trabajo. Cualquier capitalista sabe esto respecto a su trabajador, que no se relaciona con él como el productor con el consumidor, y que por tanto, quiere limitar su consumo, es decir, su capacidad de intercambiar, su salario, tanto como sea posible. Por supuesto que le gustaría que los trabajadores de otros capitalistas fueran los mayores consumidores en la medida de lo posible de su propia mercancía. Pero la relación de cada capitalista con sus propios trabajadores es la relación del capital con el trabajo como tal, la relación esencial. Pero así es justamente cómo surge la ilusión –cierta para los capitalistas individuales en tanto que distintos de todos los demás– de que, aparte de sus trabajadores, el resto del conjunto de la clase obrera se les confronta como consumidores y participantes en el intercambio, como quien gasta dinero, y no como trabajadores. Se ha olvidado que, como dice Malthus, «la misma existencia de beneficio respecto de cualquier mercancía presupone una demanda exterior a la del trabajador que la ha producido», y de ahí que la demanda del propio trabajador no pueda ser nunca una demanda adecuada. Puesto que una producción pone otra en marcha y por tanto crea consumidores para sí mismo en los trabajadores del capital ajeno, a cada capitalista individual le parece que la demanda de la clase obrera garantizada por la producción, es una «demanda adecuada». Por una parte, esta demanda que la producción misma posibilita conduce, y tiene que conducir, más allá de la proporción en la que habría que producir respecto a los trabajadores; por otra parte, si la demanda exterior a la de los trabajadores desaparece o se reduce, sucede el colapso» (capítulo sobre el capital, cuaderno de notas IV).
Si la clase obrera, considerada globalmente, no puede proveer un mercado adecuado para la producción capitalista, el problema tampoco puede resolverse por la venta de los productos de unos capitalistas a otros:
«Si finalmente se dice que los capitalistas sólo pueden intercambiar y consumir sus mercancías entre ellos, entonces se pierde de vista totalmente la naturaleza del modo de producción capitalista; y también se olvida el hecho de que se trata de aumentar el valor del capital, no de consumirlo» (El Capital, libro tercero). Puesto que el objetivo del capital es la expansión del valor, su reproducción a una escala cada vez más amplia, requiere un mercado constantemente en expansión, una «expansión de la esfera exterior de la producción» (Ídem), por lo que, en su periodo ascendente, el capitalismo se vio impulsado a conquistar el globo y someterlo cada vez más a sus leyes. Pero Marx era bien consciente de que este proceso de expansión no podía continuar indefinidamente: en algún momento la producción capitalista encontraría los límites del mercado, tanto en sentido geográfico como social, y entonces quedaría claro lo que Ricardo y los otros se negaban a admitir: «que el modo de producción burgués contiene en sí mismo una traba al libre desarrollo de las fuerzas productivas, una traba que sale a la superficie durante las crisis y, en particular, en la sobreproducción –el fenómeno básico en las crisis» (Teorías de la plusvalía, 2ª ed comunicación, Madrid 1974).
Igual que los economistas burgueses se veían obligados a negar la realidad de la sobreproducción, también estaban preocupados por otra contradicción básica contenida en la producción capitalista: la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.
Marx localizó los orígenes de esta tendencia en la necesidad imperiosa de competir de los capitalistas, de revolucionar constantemente los medios de producción, es decir, de aumentar la composición orgánica del capital, la relación entre el trabajo muerto, contenido en las máquinas, que no produce nuevo valor, y el trabajo vivo del proletariado. Las consecuencias contradictorias de tal «progreso» se resumen como sigue:
«... con ello queda demostrado, a partir de la esencia del modo capitalista de producción y como una necesidad obvia, que en el progreso del mismo la tasa media general del plusvalor debe expresarse en una tasa general decreciente de ganancia. Puesto que la masa del trabajo vivo empleado siempre disminuye en relación con la masa del trabajo objetivado que aquél pone en movimiento, con los medios de producción productivamente consumidos, entonces también la parte de ese trabajo vivo que está impaga y que se objetiva en plusvalor debe hallarse en una proporción siempre decreciente con respecto al volumen de valor del capital global empleado. Esta proporción entre la masa de plusvalor y el valor del capital global empleado constituye, empero, la tasa de ganancia, que por consiguiente debe disminuir constantemente» (El Capital, libro tercero, vol. VI, ed s. XXI, Madrid 1987).
Lo que preocupaba de nuevo a los economistas políticos burgueses más serios, como Ricardo, sobre este fenómeno, era su naturaleza ineludible, el hecho de que: «la tasa de ganancia, el principio estimulante de la producción capitalista, la premisa fundamental y la fuerza conductora de la acumulación, se vería en peligro por el propio desarrollo de la producción», porque esto implica otra vez que la producción capitalista «halla en el desarrollo de las fuerzas productivas una barrera que nada tiene que ver con la producción de la riqueza en cuanto tal; y esta barrera peculiar atestigua la limitación y el carácter solamente histórico y transitorio del modo capitalista de producción; atestigua que éste no es un modo de producción absoluto para la producción de la riqueza, sino que, por el contrario, llegado a cierta etapa, entra en conflicto con el desarrollo ulterior de esa riqueza» (El Capital, libro tercero, vol VI, ed S XXI, Madrid 1987).
La obra inacabada de Marx
El Capital es necesariamente una obra inacabada. No sólo porque Marx no vivió lo bastante para completarla, sino también porque se escribió en un periodo histórico en que las relaciones sociales capitalistas todavía no se habían convertido en una barrera definitiva para el desarrollo de las fuerzas productivas. Y seguramente no está desligado de esto el hecho de que, cuando Marx define el elemento básico de las crisis capitalistas, a veces enfatiza la sobreproducción, y a veces la caída de la tasa de ganancia, aunque nunca hay una separación mecánica y rígida entre las dos: por ejemplo, el capítulo del Libro tercero dedicado a las consecuencias de la caída de la tasa de ganancia (ver capítulo XV del Libro tercero, vol. VI, op. cit., «Desarrollo de las contradicciones internas de la ley») también contiene algunos de los más esclarecedores pasajes sobre el problema del mercado. Sin embargo esta aparente laguna o inconsistencia en la teoría de la crisis de Marx, ha llevado, en la época actual de decadencia del capitalismo, a la emergencia en el seno del movimiento revolucionario, de diferentes teorías sobre los orígenes de esta decadencia. No es sorprendente que se agrupen en dos líneas principales: las que se basan en el trabajo de Rosa Luxemburg, que destaca el problema de la realización, y las que se basan en los trabajos de Grossman y Mattick, que ponen el énfasis en la caída de la tasa de ganancia.
Este no es el lugar para un examen detallado de esas teorías, que es un trabajo que al menos ya hemos iniciado en otras partes (ver en particular «Marxismo y teorías de la crisis», Revista internacional nº 13). En este punto simplemente queremos reiterar porqué, para nosotros, la forma de abordar el problema de Luxemburg es la más coherente.
«En negativo», porque la teoría de Grossman y Mattick, que niega el carácter fundamental del problema de la realización, parece volver a los economistas políticos burgueses que Marx denunció por defender que la producción capitalista crea un mercado suficiente para sí misma. Al mismo tiempo, los que se adhieren a la teoría de Grossman-Mattick, a menudo recurren a los argumentos de economistas revisionistas como Otto Bauer, a quien Luxemburg ridiculizó en su Anticrítica por argumentar que los esquemas matemáticos abstractos sobre la reproducción ampliada que Marx construyó en El Capital, Libro segundo, «solucionaban» el problema de la realización, y que el planteamiento global de Rosa Luxemburg era una simple incomprensión, suscitando un falso problema.
En un sentido más positivo, el planteamiento de Rosa Luxemburg proporciona una explicación para las condiciones históricas que determinan concretamente la irrupción de la crisis permanente del sistema: cuanto más integra el capitalismo en su esfera de influencia las áreas no capitalistas, cuanto más crea un mundo a su propia imagen, menos capacidad tiene de extender el mercado y de encontrar nuevas salidas para la realización de la porción de plusvalía que no pueden realizar ni los capitalistas ni el proletariado. La incapacidad del sistema para expandirse como en el pasado abre paso a la nueva época del imperialismo y las guerras interimperialistas, marcando el fin de la misión históricamente progresiva del capitalismo y la amenaza para la humanidad de hundirse en la barbarie. Todo esto, como ya hemos visto, estaba enteramente en línea con el problema del mercado planteado por Marx en su crítica de la economía política.
Al mismo tiempo, mientras la postura de Grossman y Mattick, al menos en su forma más pura, niegan simplemente la cuestión en su totalidad, el método de Rosa Luxemburgo nos permite ver cómo el problema de la caída de la tasa de ganancia se hace más y más agudo a medida que el mercado mundial no encuentra a su alrededor nuevos campos de expansión: si el mercado está saturado la posibilidad de compensar la caída de la tasa de ganancia se ve cerrada. Por ejemplo: el decrecimiento de la masa de valor contenida en cada mercancía compensado por un aumento de la masa de ganancias, produciendo y vendiendo más mercancías, conduce, por el contrario, a una exacerbación del problema de la sobreproducción. Aquí vemos de manera evidente que las dos grandes contradicciones descubiertas por Marx actúan una sobre la otra agravando las dos, profundizando la crisis y haciéndola más explosiva.
«En la crisis del mercado mundial, las contradicciones y el antagonismo de la producción burguesa se manifiestan de forma más violenta» (Teorías de la plusvalía, parte 2, capítulo XVII). Esto se evidencia con el desastre económico que hace estragos en el mundo capitalista desde hace 25 años. A pesar de todos los mecanismos que el capitalismo ha instalado para atenuar la crisis, a pesar de haber hecho trampa con las consecuencias de sus propias leyes (montañas de deudas, intervención del Estado, organización de instituciones de comercio y control financiero), esta crisis tiene todas las características de la crisis de sobreproducción, revelando como nunca antes se había visto el absurdo y la irracionalidad del sistema económico burgués.
En esta crisis enfrentamos, en un grado mucho mayor que en el pasado, con el absurdo contraste entre el enorme potencial de riqueza y desarrollo que promete el desarrollo de las fuerzas productivas y la actual miseria y sufrimiento inducidos por las relaciones sociales de producción. Hablando técnicamente, el mundo entero podría tener suficiente alimento y vivienda: en lugar de morir de hambre millones de seres mientras que muchos alimentos son arrojados al océano y los agricultores son pagados por no cultivar, a la vez que inimaginables recursos científicos y financieros son arrojados al abismo de la producción militar y la guerra; en lugar de crecer el número de los sin casa a la vez que los trabajadores de la construcción son forzados al paro y la mendicidad; mientras que millones de obreros se ven obligados a trabajar más y más intensamente con horarios cada vez más largos por las necesidades de la competencia capitalista, millones de compañeros suyos son arrojados al paro sumidos en la pobreza y la inactividad. Todo esto es causado por la locura de la crisis de sobreproducción. Una sobreproducción, como subraya Marx, que no se produce en relación a las necesidades humanas sino en relación a la capacidad de pago. “No se producen demasiadas subsistencias en proporción con la población existente. Al contrario. Se produce demasiado poco para satisfacer decente y humanitariamente a la masa de la población... Pero, periódicamente, se producen demasiados medios de trabajo y demasiadas subsistencias para poderlas hacer funcionar como medios de explotación de los obreros, a base de cierta cuota de beneficio. Se producen demasiadas mercancías para poder realizar y volver a convertir en capital nuevo el valor y la plusvalía que en sí encierran en las condiciones de distribución y consumo implicadas en la producción capitalista... No se produce demasiada riqueza. Pero periódicamente se produce demasiada riqueza bajo sus formas capitalistas, contradictorias” (El Capital volumen 3, capítulo XV, edición española EDAF 1970).
Para decirlo brevemente, la crisis de sobreproducción, la cual no puede ser atenuada ya mediante una expansión del mercado, ponen de manifiesto el hecho de que las fuerzas productivas ya no son compatibles con su envoltorio capitalista y que este envoltorio debe ser hecho pedazos. El fetichismo de las mercancías, la tiranía del mercado, deben ser rotos por la clase obrera, la única fuerza social capaz de tomar las fuerzas productivas existentes para orientarlas hacia la satisfacción de las necesidades humanas.
El comunismo: una sociedad sin intercambio
La definición que hace el Marx “maduro” del comunismo está desarrollada a dos niveles interconectados entre sí. El primero deriva de su crítica del fetichismo de la mercancía, del hecho que la sociedad está gobernada por leyes misteriosas, por fuerzas no humanas, atrapada en las terribles consecuencias de sus contradicciones internas. Es la respuesta que da Marx al proyecto que anuncia ya en 1843 con La cuestión judía: que la emancipación humana requiere que los hombres reconozcan y organicen sus propias potencias en lugar de ser dominados por ellas. Subraya la solución de las contradicciones insolubles del régimen mercantil: un organización esencialmente simple de la sociedad donde las divisiones basadas en la propiedad privada hayan sido superadas, donde la producción se dirija a la satisfacción de las necesidades humanas y no a la obtención de la ganancia, donde el cálculo del tiempo de trabajo no tengan como fin hundir a cada obrero individual y a la clase obrera en sus conjunto sino que busque saber cuánto tiempo se necesita para satisfacer todos los tipos de necesidades.
“El proceso de vida social, el cual está basado en el proceso material de producción, no será desnudado de su velo místico hasta que no sea tratado como producción de la libre asociación de los hombres, conscientemente regulado por ellos de acuerdo a un plan” (El Capital, volumen 1, capítulo I).
“Vamos a dibujar una comunidad de individuos libres, que determinan su trabajo con los medios de producción puestos en común, en el cual la potencia de trabajo de los diferentes individuos es conscientemente utilizada por la potencia combinada de toda la comunidad. Todas las características del trabajo de Robinson se ven aquí repetidas pero con una diferencia: que son sociales en lugar de ser individuales. Todo lo producido por él era consecuencia de su trabajo personal y únicamente constituía un objeto de uso para él mismo. La producción total de la comunidad es un producto social. Una porción sirve como medios directos de producción y permanece como actividad social. Pero otra porción es consumida por los miembros de la sociedad como medios de subsistencia. Una distribución de esta porción entre ellos es consecuentemente necesaria. El modo en que se hace esta distribución variará con la organización productiva de la comunidad y el grado de desarrollo histórico alcanzado por los productores. Podemos asegurar, simplemente para mantener el paralelismo con la producción mercantil, que la parte que cada individuo productor recibe en medios de subsistencia está determinada por su tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo podría, en este caso, jugar un doble papel. Su aportación realizada de acuerdo con un plan socialmente establecido mantiene la apropiada proporción entre las diferentes clases de trabajo realizadas según las diferentes demandas de la comunidad. Por otra parte, sirve también como medida de la porción de trabajo común aportada por cada individuo, a la vez que de la parte que le corresponde del total de la producción social. Las relaciones sociales entre los individuos son de esta manera completamente claras e inteligibles tanto a nivel de la producción como de la distribución” (Ibíd.)[1].
Para todos estos rasgos transparentemente simples, incluso obvios, es necesario que los marxistas insistamos en la definición mínima del comunismo para luchar contra el falso socialismo que durante tiempo ha hecho estragos en el movimiento obrero. En los Grundisse, por ejemplo, hay una larga polémica contra las fantasías prudonianas sobre un socialismo basado en un cambio justo, un sistema donde los trabajadores serían pagados de acuerdo con todo el valor que producen y el dinero sería reemplazado por una forma de no dinero como medio de cambio. Contra todo esto Marx insiste que “es imposible abolir el dinero mientras el valor de cambio permanezca como la forma social de los productos” (capítulo sobre el dinero) y que en la verdadera sociedad comunista “el trabajo de cada cual es una parte del trabajo social total. Esto quiere decir que cualquiera que sea la forma material del producto que crea o ayuda a crear, lo que recibe por este trabajo no es un producto específico o particular, sino una parte del conjunto de la producción común. No tiene ningún producto a intercambiar. Su producto no es un valor de cambio” (Ibíd.).
En los tiempos de Marx, cuando criticaba “la idea de ciertos socialistas según la cual hace falta el capital pero no los capitalistas” (Grundisse, Capítulo sobre el Capital, libro de notas Vº) se estaba refiriendo a elementos confusos dentro del movimiento obrero. Sin embargo, en el período del declive capitalista, tales ideas no son simplemente una equivocación sino que se han convertido en un arma del arsenal de la contrarrevolución. Uno de los rasgos distintivos del ala izquierda del capital (desde los “socialistas” pasando por los estalinistas y terminando con los radicales trotskistas) es que identifican el socialismo como un capitalismo sin capitalistas privados, un sistema donde el capital ha sido nacionalizado y la fuerza de trabajo estatificada y donde la producción mercantil reina no a una escala nacional sino como relación entre las diversas “naciones socialistas”. Naturalmente, como hemos visto en el sistema estalinista del viejo bloque del Este, tal sistema no evita ninguna de las contradicciones del capital y por ello ha sufrido un brutal colapso como cualquiera de las formas de la sociedad burguesa.
El reino de la libertad
Más adelante, Marx describe las bases materiales de la libertad comunistas, sus prerrequisitos básicos:
“En este dominio, la única libertad posible es que el hombre social, los productores asociados, regulen racionalmente sus intercambios con la naturaleza, los controlen en su conjunto, en lugar de ser dominados por su poder ciego y los lleven a cambio con el mínimo gasto de fuerza y en las condiciones más dignas, más de acuerdo con la naturaleza humana. Pero esto actividad constituirá siempre el reino de la necesidad. Más allá, comienza el desarrollo de las fuerzas humanas como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que sólo puede extenderse fundándose sobre el otro reino, sobre la otra base, la de la necesidad” (El Capital, volumen III capítulo XLVIII parte 3ª).
El verdadero objetivo del comunismo no es simplemente una libertad en negativo respecto a la dominación de las leyes económicas, sino la libertad positiva consistente en desarrollar el potencial humano para sí mismo y por sí mismo. Como ya pusimos en evidencia anteriormente, este lejano proyecto fue anunciado por Marx en sus primeros trabajos, particularmente en sus Manuscritos económico-filosóficos y nunca se desvió de esa línea en sus últimos trabajos.
El pasaje que acabamos de citar viene precedido por la siguiente declaración: “El reino de la libertad comienza allí donde se cesa de trabajar por necesidad y por la coacción impuesta desde el exterior; se sitúa pues, por naturaleza, más allá de la esfera de producción material propiamente dicha” (ídem.). Esto es verdad sí se mira el enorme desarrollo de la productividad del trabajo bajo el capitalismo y el grado de automatización de la producción (lo cual fue claramente vislumbrado por Marx en numerosos pasajes de los Grundisse), todo lo cual hace posible reducir al mínimo el tiempo y la energía gastados en tareas repetitivas y monótonas. Pero cuando Marx comienza a examinar el contenido de la libre actividad característica de la humanidad comunista, reconoce que tal actividad podrá superar la rígida separación entre tiempo libre y tiempo de trabajo.
“No hace falta decir, por tanto, que el tiempo de trabajo directo no puede constituir una antítesis abstracta del tiempo libre tal y como aparece en la perspectiva de la economía burguesa. El trabajo no puede convertirse en un juego, como quería Fourier, aunque permanece su gran contribución de haber expresado la suspensión, no de la distribución sino del modo de producción mismo, en su forma más alta, como su último objeto. El tiempo libre –el cual a la vez es tiempo inactivo y tiempo para la más alta actividad– ha transformado a su poseedor bajo otro proceso de producción en un sujeto diferente. Este proceso es a la vez disciplina, viendo al ser humano en su proceso de transformación, y, por otra parte, práctica, ciencia experimental, materialmente creativa y ciencia objetiva, viendo al ser humano ya transformado, en todo lo que existe de conocimiento acumulado de la sociedad. Para ambos, tanto como el trabajo requiere uso práctico de las manos y libre movimiento del cuerpo, como en la agricultura, al mismo tiempo que ejercicio” (Grundisse, Capítulo sobre el Capital, cuaderno VII).
Asi, Marx critica a Fourier por pensar que el trabajo puede convertirse en una mera diversión (una confusión mantenida viva por los sucesores de Fourier que actúan en los márgenes del movimiento revolucionario, tales como los situacionistas). Frente a ello ofrece no un gris o mundano objetivo sino una perspectiva más épica, más grande, señalando que “la superación de los obstáculos es, en sí mismo, una actividad liberadora– y, además, la expresión externa se convierte en semblanza de algo más que las urgencias naturales externas y se plantea como el objetivo del individuo en sí mismo– su autorealización, objetivación del sujeto, auténtica libertad, cuya acción es, precisamente, trabajo” (Grundisse, capítulo sobre el Capital, cuaderno VI). Y de nuevo: “El verdadero trabajo libre, constituye al mismo tiempo lo más serio, el ejercicio más intenso” (Ibíd.). La visión mundial de la primera clase laboriosa que es a la vez una clase revolucionaria y el reconocimiento del trabajo como una forma específica de actividad humana, permiten al marxismo superar la idea del ser humano según la cual únicamente buscaría un “placer” en oposición abstracta al trabajo. En ello afirma que la humanidad podrá encontrar su verdadera plenitud bajo la forma de creación activa, una inspirada fusión de trabajo, ciencia y arte.
*
* *
En la próxima parte de esta serie, seguiremos el paso de Marx desde el mundo abstracto de los estudios económicos al mundo práctico de la política, en el período que culmina con la primera revolución proletaria de la historia, la Comuna de París. Con ello analizaremos el desarrollo de la comprensión marxista sobre el problema político por excelencia: el Estado y cómo desprenderse de él.
CDW
[1] Volveremos en otro artículo sobre la cuestión del tiempo de trabajo como medida del consumo individual. Pero debemos hacer notar que aquí el tiempo de trabajo no domina al trabajador o a la sociedad; la sociedad lo utiliza conscientemente como medio de planificar racionalmente la producción y la distribución de valores de uso. Y, como Marx señala en los Grundisse, su riqueza real ya no se mide en términos de tiempo de trabajo sino en términos de tiempo disponible.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Alienación [136]
- Comunismo [62]
- Economía [67]
Revista internacional n° 77 - 2o trimestre de 1994
- 3672 reads
Situación internacional - ¿Quién provoca la guerra en la antigua Yugoslavia?
- 6134 reads
Situación internacional
¿Quién provoca la guerra en la antigua Yugoslavia?
Los responsables son, como en el resto del mundo, las grandes potencias imperialistas
En este invierno, especialmente en febrero, la guerra imperialista en Yugoslavia ha pasado a un plano superior, más dramático. Se ha agudizado lo que el mundo capitalista se juega en esta guerra. Fue la matanza del mercado de Sarajevo. Ha sido la intervención militar directa de Estados Unidos y Rusia. Mientras tanto, la barbarie guerrera y los conflictos regionales invaden el planeta entero: desde las repúblicas del sur y del este de la difunta URSS, Afganistán, Oriente próximo, hasta Camboya y África. Se va extendiendo al mismo tiempo la crisis económica y sus estragos se ceban en millones de seres humanos. También en este plano estamos ante un atolladero, cercanos a la catástrofe en un futuro de inevitable caída dramática en una miseria que se extiende por el planeta, lo cual además alimentará nuevos conflictos, hará prender nuevas guerras. El capitalismo arrastra al mundo a la desolación y la destrucción. La guerra en la antigua Yugoslavia no es ni mucho menos una guerra de otros tiempos, del pasado, ni de un período transitorio, el precio que pagar para acabar con el estalinismo, sino una guerra imperialista de hoy, de la situación surgida tras la desaparición del bloque del Este y de la URSS. Una guerra de la fase de descomposición del capitalismo decadente. Una guerra que es el anuncio del único porvenir que el capitalismo pueda ofrecer a la humanidad.
Como mínimo 200 000 muertos, y ¿cuántos inválidos, cuántos heridos? Ése es el tributo que está pagando la población en Bosnia y en la antigua Yugoslavia en aras del los nacionalismos y de los intereses imperialistas. Vidas rotas, “purificación étnica” masiva, familias expulsadas de sus casas y deportadas, familias separadas y cuyos miembros no volverán sin duda a verse: ésa es la realidad cotidiana del capitalismo. Hay que denunciar el terror llevado a cabo por cada campo, por unas milicias y una soldadesca sanguinaria, ebria de violaciones y de torturas. Hay que denunciar el terror que los Estados bosnio, serbio y croata ejercen sobre los refugiados de quienes se exige la movilización forzada en los diferentes ejércitos bajo pena de muerte en caso de deserción. Y debemos denunciar claro está la miseria y el hambre, clamar nuestro horror ante esos ancianos reducidos a la mendicidad, asesinados por un “snipper” porque no corren demasiado rápido, nuestro horror ante esos padres que andan buscando con qué comer y que terminan reventados por obuses que caen a ciegas, nuestro horror ante esos niños traumatizados para siempre en sus carnes y en su alma. Debemos denunciar la barbarie del capitalismo. Es él el responsable de tamañas tragedias.
También hay que denunciar, en esta locura guerrera, en esta barbarie sin fin, los nuevos «valores», los nuevos «principios» que surgen del «nuevo orden mundial» que la burguesía nos prometió tras la caída del muro de Berlín. En realidad esos nuevos valores no son sino caos y cada cual a sacar tajada. Los bruscos cambios de alianzas y las traiciones son la norma. Nada más firmarse son conculcados los acuerdos de alto el fuego; los bosnios, croatas y serbios se alían por turno unos con otros para después enfrentarse al aliado de la víspera. Los croatas y los bosnios se han degollado mutuamente en Mostar bajo la divertida mirada de los milicianos serbios al mismo tiempo que se enfrentaban, aliados, contra los serbios en Sarajevo. Incluso los «musulmanes» del enclave de Bihar se han matado unos a otros en pleno asedio.
Una vez terminado el conflicto actual, si se acaba algún día, no por ello se volverá a la situación de anteguerra. Los Estados que subsistan estarán devastados y serán incapaces de recuperarse en la situación actual de crisis económica mundial. Como ninguna otra, las burguesías locales no podían evitar la crisis, sino todo lo contrario: cegadas por su propio nacionalismo, por sus diferentes intereses particulares, la guerra en Yugoslavia no podrá ni mucho menos desembocar en la creación de Estados reforzados y viables. A todo lo más, algún que otro señor de la guerra, reyezuelo o matón local podrán beneficiarse de su poder y de sus chantajes hasta que aparezca el primer rival que quiera suplantarlos. Eso es lo que ha ocurrido Líbano, en Afganistán y en Camboya. Es lo que está ocurriendo en Georgia, en Palestina, en Tayikistán y en otros lugares. Le ha tocado a Yugoslavia el turno de la «libanización».
La intervención imperialista de las grandes potencias
es la responsable del desarrollo de la guerra y de su agravación
Es cierto que el estallido de Yugoslavia es una consecuencia directa de la situación engendrada por la descomposición social que estamos viviendo, pero el imperialismo ha encontrado en ese estallido un campo abonado para hacer germinar sus acciones funestas. Al principio fue Alemania quien animó y pagó la independencia de eslovenos y croatas. Entonces, Estados Unidos y Francia, entre otros, apoyaban a los serbios para que éstos reaccionaran y dieran una lección a Croacia y a Alemania.
«No existen apoyos desinteresados y en cuanto el problema de Bosnia se convirtió en problema de los Balcanes, también se transformó en un problema de relación de fuerzas política acabando por imponerse los intereses de las grandes potencias en la realidad del conflicto»[1].
Hoy, dos años de intervenciones directas, militares y diplomáticas, de las grandes potencias en el conflicto con la tapadera de la ONU o de la OTAN, y por si falta hiciera los últimos acontecimientos de febrero, la amenaza de represalias aéreas, el envío de cascos azules rusos, los cazas F16 de la OTAN derribando aviones serbios, todo ello pone de relieve claramente, sin ambigüedad, el carácter imperialista del conflicto en el que las grandes potencias defienden sus intereses unas contra otras:
«Una política internacional eficaz sigue siendo contrapesada por los intereses rivales de las principales potencias europeas. Con Gran Bretaña, Francia y Rusia protegiendo de hecho a los serbios y Estados Unidos haciendo lo que pueden en favor del gobierno musulmán, ahora este país está ejerciendo la presión sobre la tercera parte en lucha, los croatas, a cuyo protector tradicional, Alemania, le parece políticamente poco apropiado el levantarse contra las demás potencias»[2].
Hace tiempo que la máscara «humanitaria» ha caído. La prensa burguesa internacional, como puede comprobarse en lo anterior, ya no la saca a relucir. Así aparece en pleno día la naturaleza y los objetivos de las grandes proclamas de los pacifistas y demás caterva «humanista» del mundo burgués que llamaban a salvar Bosnia, a hacer cesar la masacre. Han servido durante dos años para intentar movilizar a las poblaciones, y especialmente la clase obrera de los grandes países industrializados, tras las intervenciones militares, tras las banderas del imperialismo de su propia burguesía nacional. Una vez más, esos grandes pacifistas, «filósofos», escritores, artistas, curas, ecologistas y demás han aparecido con su doble lenguaje como lo que son: militaristas peligrosos al servicio del imperialismo.
Estados Unidos a la contraofensiva
Desde la guerra del Golfo en la que EEUU hizo la demostración de su apabullante liderazgo mundial, la burguesía estadounidense ha tenido que soportar, en Yugoslavia, afrentas cuando no el fracaso. Incapaces de oponerse al desmantelamiento de ese país, de oponerse a la independencia de Croacia favorable a los intereses de Alemania, Estados Unidos optó por Bosnia como punto de apoyo en la región. Y a pesar de su enorme poderío, EEUU se mostró incapaz de garantizar la unidad y la integridad del nuevo Estado de Bosnia-Herzegovina. Resultado: una Eslovenia y una Croacia independientes bajo influencia alemana, una Serbia bajo influencia francesa primero y ahora sobre todo rusa, una Bosnia desmantelada, un Estado inexistente en el cual era difícil apoyarse. El balance era de lo más negativo para la primera potencia mundial. Los Estados Unidos no podían quedarse parados en un fracaso que cuestionaba su «credibilidad» y su liderazgo, apareciendo débiles ante el mundo entero. Eso no haría sino animar todavía más a sus mayores rivales imperialistas, europeos y japoneses, y los pequeños imperialismos de los países «secundarios» a afirmarse y poner en entredicho el «nuevo orden mundial» americano.
Impotente en los Balcanes, la ofensiva estadounidense se ha desarrollado en torno a dos ejes a nivel mundial: en Somalia y en Oriente Próximo con la apertura -tras la acción militar asesina de Israel en Líbano en julio del 93- de negociaciones de paz entre el Estado hebreo y la OLP[3]. Con ello daban la prueba de su capacidad militar y diplomática, su capacidad para «arreglar conflictos», lo cual ponía a su vez en evidencia... la incapacidad de los europeos para poner fin a la guerra en Bosnia. Más todavía: EEUU lo hizo todo por sabotear todos los sucesivos planes de reparto de Bosnia que en provecho de los serbios propugnaban los europeos. La administración estadounidense animaba al gobierno bosnio a que fuera intransigente, a la vez que volvía a rearmar a su ejército, lo cual le ha permitido a éste retomar la ofensiva contra serbios y croatas durante el último invierno.
Sin embargo, eso no era suficiente para ganar el terreno perdido por la primera potencia mundial, para borrar la impresión de debilidad que había dado. Es cierto que EEUU logró bloquear la acción de los europeos, las negociaciones de paz sobre todo, pero sin haber conseguido volver a tomar la iniciativa. A la postre, la continuación de un conflicto tan sangriento estaba mermando, de rebote, todavía más la «credibilidad» de los propios Estados Unidos. La matanza del mercado de Sarajevo vino como anillo al dedo para reanimar el juego imperialista.
Clinton justificaba la no intervención militar aérea norteamericana con la negativa de franceses y británicos, pero cada vez había más representantes del Estado norteamericano que propugnaban la acción. «Seguiremos teniendo un problema de credibilidad si no actuamos» contestó a Clinton Tom Foley[4], speaker (presidente) de la Cámara de Representantes. Puede apreciarse que el tal Foley expresa claramente que el problema no son las consideraciones «humanitarias» de las que tanto se habla en los informativos televisivos para uso de la población en general, sino el crédito militar que Estados Unidos ofrece.
El ultimátum de la OTAN vuelve a dar la iniciativa a EE.UU.
El ultimátum de la OTAN, tras la matanza del mercado de Sarajevo, ha dejado patente la impotencia europea, la de Francia y Gran Bretaña especialmente, obligadas a dar su aprobación a las represalias aéreas que siempre habían rechazado y habían saboteado desde el inicio del conflicto. Ha puesto de manifiesto la preponderancia de la OTAN, cuyos dueños son los Estados Unidos, sobre la ONU y los cascos azules en el terreno, en donde el peso de Francia y Gran Bretaña es mayor. La retirada de los cañones serbios, obtenida bajo la amenaza aérea de la OTAN ha sido un éxito para Estados Unidos. El ultimátum le ha permitido volver a tomar la iniciativa, poner un pie en el terreno tanto en lo militar como en lo diplomático. Sin embargo, ese éxito es por ahora limitado. Ha sido un primer paso que no ha borrado el retroceso de los meses anteriores, especialmente el del reparto de Bosnia.
«Los gobiernos europeos han hecho el papel de cínicos. (...) Querían usar el bombardeo de Sarajevo y otras ciudades para presionar sobre el gobierno bosnio y que éste aceptara un mal plan de reparto que les niega territorio vital y rutas comerciales. Si ahora han aceptado firmar las represalias aéreas de la OTAN contra los cañones de los asediantes, esperan a cambio que como mínimo Washington se una a su maniobra diplomática en el momento mismo en que el gobierno bosnio ha empezado a recobrar fuerza militar y a recuperar algunas de sus pérdidas iniciales»[5].
Por otro lado la demostración de fuerza de EEUU ha quedado limitada por la retirada de unos serbios remolones y la protección que los cascos azules rusos han venido a otorgarles. «La alianza (la OTAN) no ha demostrado nada. Seguiremos poniendo en duda su voluntad y capacidad»[6]. La aviación americana ha querido corregir un poco esa mala impresión derribando cuatro aviones serbios que sobrevolaban el territorio bosnio a pesar de la prohibición y eso después de casi mil infracciones comprobadas con anterioridad y que no habían acarreado ninguna reacción por parte de la OTAN. La «credibilidad» de Estados Unidos le imponía aprovechar la primera ocasión en el mejor momento para ellos. Y es lo que hicieron.
Tras el ultimátum, Estados Unidos deja a los europeos en el banquillo
El ruidoso retorno de Estados Unidos se ha concretado en la firma del acuerdo croata-musulmán. Desde principios de febrero se ha venido notando la presión de EEUU sobre Croacia: «Ha llegado el momento de hacer pagar a Croacia, económica y militarmente»[7]. La amenaza que precede al chantaje. Y eso lo comprenden los croatas inmediatamente, como demuestra la destitución del jefe croata de Bosnia el ultra nacionalista Mate Boban, que es sustituido por otro más «razonable» y más controlable. Tras la amenaza vino el caramelo: «el único medio para que Croacia pueda obtener un apoyo internacional para exigir el retorno de la Krajina es volver a formar una alianza con Bosnia»[8].
No nace falta decir que esa nueva alianza apadrinada por Estados Unidos, que promete a Croacia la recuperación de la Krajina ocupada por los serbios, va dirigida directamente contra éstos. Es un paso hacia la «paz» que significa, en realidad, una agravación mayor si cabe de la guerra, tanto en lo «cuantitativo» -toda la antigua Yugoslavia a sangre y fuego como en lo «cualitativo», o sea la guerra «total» entre los ejércitos regulares de Serbia y Croacia.
En el momento de escribir este artículo, el acuerdo entre bosnios y croatas no ha apagado los enfrentamientos en torno a Mostar. Lo que sí es seguro es que han sido un éxito para Estados Unidos. A los países europeos, Francia, Gran Bretaña y Alemania, obligadas a «saludar» la iniciativa, les ha sentado como una bofetada. Las negociaciones de Ginebra apadrinadas por la Unión Europea se han quedado sin voz. El acuerdo confirma la impotencia y la exclusión, al menos por el momento, de los países europeos. La burguesía americana, tras dos años de vejaciones procedentes de Europa, ha cuidado incluso la ceremonia de la firma del tratado: en Washington y con Warren Christopher, secretario de Estado, en la foto entre los dos firmantes: «Europa como árbitro de la crisis yugoslava ha dejado de existir»[9].
La agresividad imperialista de Rusia
El fuerte retorno de Rusia «en el concierto de naciones», su firme oposición al ultimátum de la OTAN, su posterior éxito diplomático mediante el cual les salva la cara a los serbios, «obteniendo» la retirada de su artillería de las cimas de Sarajevo, el envío de cascos azules rusos, todo ello plasma el nuevo reparto de las cartas imperialistas desde la matanza del mercado de Sarajevo. Pone de relieve el despertar de la «arrogancia» imperialista de Rusia, cuya aspiración a volver a desempeñar un papel de primer orden en el ruedo internacional ya se viene manifestando desde hace varios meses.
Hasta ahora la actitud de Estados Unidos respecto a Rusia ha sido la de un apoyo sin grietas a Yeltsin tanto en lo interior contra las fracciones estalinistas conservadoras como en el exterior. La intervención rusa en su antiguo imperio se ha hecho con el permiso y el apoyo estadounidense.
Rusia esté poniendo coto a las aspiraciones imperialistas del Irán «islamista» y de Turquía, la cual tiene inclinaciones proalemanas, en las repúblicas meridionales ex soviéticas. Rusia está imponiendo sus condiciones a Ucrania, tercera potencia nuclear del mundo pero con una economía hecha trizas, para que ésta abandone sus flirteos con Alemania. En resumen, que una Rusia aliada se otorgue una zona de influencia en el territorio de la difunta URSS es de lo más conveniente para la burguesía norteamericana.
Pero que Rusia tenga pretensiones más precisas sobre los países del antiguo Pacto de Varsovia, que se oponga a la integración de éstos en la OTAN, es algo que pone nerviosas a las burguesías europeas, y a la alemana en primer término, y que provoca interrogantes en el seno mismo de la estadounidense por mucho que Clinton haya cedido a la exigencia rusa de rechazar esa adhesión. En fin, el que Rusia tenga acceso militar por primera vez en toda su historia a los Balcanes, aunque sea con la forma simbólica ¡pero vaya símbolo!- de unos cuantos cientos de cascos azules, que haya podido dar ese paso importante en la realización de un objetivo histórico viejo ya de varios siglos y nunca alcanzado, el tener una abertura al Mediterráneo, eso es algo que pone en alerta a la burguesía de Estados Unidos. Tampoco hay que pasarse: esa antigua aspiración de abrirse al Mediterráneo por parte de Rusia, al igual que la de Alemania, no podrá ser aceptada por los imperialismos americano, británico y francés, los cuales sí que están presentes, esté quien esté en el poder en Rusia, Yeltsin y sus «reformadores» o quien sea. Como dice Clinton respecto a Rusia: «No estamos ante algo blanco o negro, sino ante lo gris. Hay cosas que obligatoriamente no nos gustarán»[10].
Además, en la situación incontrolada e incontrolable que prevalece en Rusia cada día más, el caos y la anarquía que allí se despliegan, las salidas del gobierno de Yeltsin de los «reformadores» proamericanos como Gaidar en beneficio de las fracciones «conservadoras» de la burguesía rusa, cuya mentalidad ultranacionalista y revanchista queda bien plasmada en las bravuconadas de Zhirinovsky, no hacen sino alarmar todavía más a las potencias occidentales. El riesgo existe de ver a una Rusia descontrolada, en manos de neo-estalinistas revanchistas o de un patán como Zhirinovsky.
Debe quedar claro que cualquiera que sea la fracción que esté en el poder, el retorno de Rusia al primer plano de los antagonismos imperialistas no es una vuelta a la situación de «estabilidad» que predominó desde Yalta hasta la caída del muro de Berlín y que alimentó todos los conflictos imperialistas de la época. No significa que vayan a emerger otra vez dos grandes potencias capaces de imponer a sus protegidos los límites que no hay que traspasar. No hay posibilidad de reconstrucción de un bloque imperialista del Este dirigido por Rusia y opuesto a un bloque del Oeste. Ese retorno de Rusia, alimentado y peligrosamente agudizado por la situación de caos en el país y la huida ciega de la burguesía rusa, va a acarrear, eso sí, una agravación terrible de las tensiones y de los antagonismos imperialistas, es portador de más caos y más guerras en el plano internacional.
El haber usado la OTAN (creada en 1949 para hacer frente a la URSS) para imponer hoy el ultimátum a los serbios, ha sido una «bofetada magistral». Ha sido un aviso a Rusia, a Yeltsin evidentemente pero también a todas las demás fracciones del aparato de Estado ruso, a los revanchistas y a los nostálgicos de la grandeza de la URSS. «El ultimátum de la OTAN ya era bastante humillante» para Rusia[11], pero Estados Unidos ha querido enviar un mensaje claro a su «socio» ruso (la prensa americana ya no habla de «aliado»): ¡cuidado! hay límites que mejor es no traspasar. Y por si el mensaje no hubiera sido bien oído, el ataque de la aviación de EEUU a aviones serbios ha venido a darle la intensidad auditiva necesaria. ¿No es la primera vez de su historia que la OTAN como tal dispara una bala en 45 años de existencia?.
Al igual que la intervención directa de EEUU en la antigua Yugoslavia, la intervención militar rusa, tan directa como aquélla, es un nuevo factor de la mayor importancia en la situación internacional. Ambos países han dado un paso más en la guerra, un paso más en la agudización de las tensiones imperialistas, un paso adelante en el caos y en el ambiente de «todos contra todos» que prevalece no sólo en los Balcanes –pobre población cuyo sufrimiento dista mucho de terminarse– sino en el mundo entero.
Europa impotente
El cambio en la situación internacional en el plano imperialista ilustrado por el espectacular retorno de los imperialismos estadounidense y ruso en la antigua Yugoslavia tiene su corolario en la impotencia y debilitamiento de las potencias europeas, especialmente Francia y Gran Bretaña. Estas, que habían conseguido durante dos años sabotear los intentos de intervención militar norteamericana, humillando abiertamente a Estados Unidos, ocupando un papel de primer plano en los terrenos militar y diplomático, han tenido que tragarse sus pretensiones y apoyar al fin y al cabo lo que habían rechazado sistemáticamente, o sea, las represalias aéreas de la OTAN contra los serbios. Por su parte, Alemania ha tenido que asistir impotente a la contraofensiva americana, que significa, sí, presión sobre los serbios, lo cual podía satisfacerla, pero también presión sobre Croacia, su aliado, de lo que, al contrario, difícilmente podrá estar contenta.
El avance alemán bloqueado
Con los últimos acontecimientos, Alemania comprueba cómo se multiplican los obstáculos ante su avance como potencia imperialista dirigente, como polo imperialista alternativo a Estados Unidos. Rusia, con el permiso norteamericano, tiende a disputarle Europa central y Ucrania. En Yugoslavia, en donde «Austria, Croacia y Eslovenia ya no pueden contar con un liderazgo alemán claro»[12], Alemania ve a Estados Unidos disputarle Croacia, algo impensable hace menos de dos meses. Incapaz de ofrecerle a ésta lo que EEUU le prometen, la Krajina, Alemania ve cómo el imperialismo americano le prohíbe incluso el menor papel en las negociaciones y en la alianza entre croatas y musulmanes. Alemania está ausente del terreno, pues no tiene soldados en la ONU. Es la única gran potencia junto con Japón en no poseer un escaño permanente en el Consejo de seguridad de Naciones Unidas, lo cual le impide tener en ese organismo la menor influencia y menos todavía ejercer el derecho de veto. Lo único que le queda a Alemania es trabajar bajo mano, y de ello no se priva, y por ahora, asistir, impotente a la contraofensiva norte-americana.
Además, la nueva «arrogancia» rusa in-quieta a Alemania. Pues aunque intente a veces «flirtear» con Rusia, al tener ambas la misma ambición de acceder al Mediterráneo, a largo plazo e históricamente, los dos países tienen intereses imperialistas opuestos y contradictorios, especialmente en Europa del Este y en los Balcanes. Alemania está cogida entre su aspiración a convertirse en una de las primeras potencias imperialistas, afirmándose por lo tanto contra Estados Unidos, y la inquietud ante una Rusia caótica de la que sólo EEUU podría protegerla militarmente.
Incapaz de seguir el avance estadounidense, el imperialismo francés está fuera de juego
Francia, para quien, a nivel general e histórico, «el mantenimiento de la cooperación franco-alemana como núcleo de la Comunidad Europea sigue siendo una prioridad de su diplomacia»[13], se ha opuesto sin embargo localmente al avance alemán en Croacia hacia el Mediterráneo. Al mismo tiempo se oponía a toda ingerencia norteamericana, de modo que intentó jugar sola, junto con Gran Bretaña. Pero eso es algo superior a las fuerzas de un país como Francia.
Los esfuerzos de Francia y Gran Bretaña han acabado en agua de borrajas, al haber perdido la «confianza» de la parte serbia, al haber quedado paralizadas las negociaciones de paz, propugnadas por esos dos países, tras la ofensiva militar bosnia. Una situación de lo más incómodo. Habiendo perdido todas sus bazas, la burguesía francesa haciendo de tripas corazón, ha rogado a Estados Unidos y a la OTAN que intervengan. Incapaz de jugar más fuerte que los norteamericanos, Francia ha tenido que bajar sus pretensiones para poder conservar su sitio en torno al tapete del juego imperialista. Igual que cuando la guerra del Golfo. Eso es lo que el presidente Mitterrand llama «conservar su rango». No le quedaba más remedio que achantarse o largarse de la mesa con el rabo entre las piernas.
Gran Bretaña bajo presión americana
Para Gran Bretaña, la contradicción y el fracaso son más o menos los mismos. Histórico cabo furriel de Estados Unidos, su más fiel aliado en las rivalidades imperialistas, hostil, también, al menor avance de Alemania en los Balcanes, la burguesía británica también ha querido defender sus intereses específicos en Yugoslavia, lo cual es significativo de los tiempos que corren, del ambiente de caos y de la tendencia de cada cual para sí. La burguesía británica no quería esta vez «compartir» su presencia política y militar con la norteamericana. El nuevo reparto de cartas causado por el bombardeo del mercado de Sarajevo y el ultimátum de la OTAN, contra el que el gobierno de Major se declaró hostil, vino acompañado de una fuerte presión sobre Gran Bretaña antes del viaje de su primer ministro a Washington[14].
«El enfoque a corto plazo en el desastre bosnio que propugna Gran Bretaña amenaza con desestabilizar una buena parte de Europa. (...) John Major debería volver de Washington sin la menor duda de que su política bosnia será estudiada minuciosamente y que todo oportunismo suplementario que agudizara la crisis balcánica, no sería fácilmente olvidado ni perdonado[15].
Esa presión norteamericana y la difícil situación de Gran Bretaña en Bosnia han obligado a la burguesía británica a ponerse firmes y aceptar el ultimátum de la OTAN, tanto más porque se encontraba sola desde que Francia manifestó su acuerdo. Como lo decía The Guardian, «En un discurso en los Comunes, al ministro de Exteriores Douglas Hurd se le han escapado las motivaciones ocultas de ese cambio total. Ha subrayado en tres ocasiones la necesidad de restablecer la credibilidad y la solidaridad en el seno de la OTAN, y especialmente el apoyo de Estados Unidos a esa organización»[16].
Gracias a la OTAN, EEUU obliga a los europeos a ponerse firmes
Estados Unidos acaba de reafirmar con fuerza ante el mundo entero su liderazgo mundial. Ha conseguido lo mismo que con la guerra del Golfo: hacer volver al redil –al menos en la antigua Yugoslavia y por el momento– a las potencias europeas que querían irse. Especialmente Alemania y Francia, y otros países (Italia, España y Bélgica) que aún teniendo un papel secundario no se olvidan de sus intereses imperialistas jugando la baza europea y por lo tanto antiamericana, detrás de Francia y Alemania. Además, la impotencia europea, obligada a dejar hacer a EEUU, es un mensaje para todos los imperialismos del planeta que tuvieran la intención de ir en contra, de un modo u otro, de los intereses estadounidenses. Es una victoria para la burguesía norteamericana. pero ha sido una victoria que es portadora de una mayor agudización de los antagonismos imperialistas y de las guerras.
Hacia la agravación de las tensiones y del caos
El éxito alcanzado por EEUU en la antigua Yugoslavia no es todavía completo. No va a contentarse con eso. Aunque se realizara la alianza croata-musulmana que patrocina EEUU, aún va llevar más lejos todavía el enfrentamiento con Serbia. Las potencias europeas, que acaban de ser humilladas, van a echar leña al fuego. Yeltsin, azuzado por las fracciones más conservadoras y nacionalistas, va a tener que acentuar la política imperialista de Rusia. Peor todavía: puesto que todos los Estados son imperialistas, la cadena de conflictos arrastra a todos los países en un proceso irreversible e inextricable de enfrentamientos y antagonismos sin fin; en los Balcanes: Grecia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Turquía; en el Asia ex soviética: Turquía, Rusia e Irán; en Afganistán: Turquía, Irán y Pakistán ; en Cachemira: Pakistán, país poseedor del arma atómica, contra India, también ella potencia nuclear; India contra China en Tibet; China y Japón contra Rusia por cuestiones de fronteras y por las islas Kuriles y así sucesivamente. Es la guerra de todos contra todos. Mejor no seguir con una lista que dista mucho de ser exhaustiva.
La cadena de conflictos en cascada, arrastrando unos a otros, en el mayor desorden y caos, en una tendencia cada día mayor de cada cual para sí, es una cadena cada vez más tensa. Está arrastrando al mundo capitalista a la barbarie guerrera más sombría. Queda así comprobada la idea marxista de que capitalismo igual a guerra imperialista, en donde la «paz» no es sino preparación de la guerra imperialista. Queda así comprobada la tesis marxista de que en el período de decadencia, todo Estado, grande o pequeño, débil o fuerte, es imperialista. Queda así comprobada la tesis marxista según la cual la clase obrera, el proletariado internacional, sea de donde sea y esté donde esté, no debe otorgar el más mínimo apoyo al nacionalismo, a la burguesía, pues semejante capitulación política no desemboca más que en el abandono de sus intereses de clase, de sus luchas, sólo serían sacrificios en aras del nacionalismo. Queda así comprobada la afirmación marxista de que el capitalismo en decadencia ya no tiene nada de positivo que aportar a la humanidad, que su descomposición la arrastra hacia la nada, hacia el abismo de su pérdida. Se comprueba así la alternativa de la que ya hablaban los comunistas de principios de siglo: socialismo o barbarie.
A costa de incontables sufrimientos, de sangre y lágrimas, se está acercando el momento de veredicto histórico. Destruir el capitalismo antes de que él destruya a la humanidad entera, ése es el reto, dramático y grandioso, ésa es la misión histórica del proletariado.
RL
7/3/94
[1] En el diario francés Libération, el 22/02/94.
[2] The New York Times recogido por el International Herald Tribune, 3/3/94.
[3] La matanza de Hebrón perpetrada por un colono religioso y fanático israelí, a quien los soldados presentes dejaron hacer, expresa la realidad de la «paz» que Estados Unidos impone en Oriente Próximo. Aunque el crimen le sirve al Estado hebreo, al encontrar en él una justificación para intentar hacer callar y desarmar a sus propios extremistas, también está agravando más todavía la situación de caos en el que se están hundiendo los territorios ocupados y el territorio israelí mismo. Las negociaciones de paz y la formación de un Estado palestino, en continuidad con la guerra del Golfo, serán sin duda un éxito de Estados Unidos, que ha eliminado así a todos los rivales imperialistas de la región, pero también seguirá agravándose la situación de desorden, anarquía y descomposición de los dos Estados y de la región entera.
[4] Le Monde, 8/2/94.
[5] The New York Times , 9/2/94.
[6] The Guardian, recogido en Courrier International de 24/2/94
[7] The New York Times, recogido en International Herald Tribune del 8/2/94.
[8] The New York Times, recogido en International Herald Tribune del 26/2/94.
[9] The Guardian recogido en Courrier International, 24/2/94.
[10] Le Monde, 27/2/94.
[11] La Repubblica, recogido en Courrier International, 24/2/94
[12] International Herald Tribune, 14/2/94.
[13] International Herald Tribune, 14/2/94.
[14] El visado dado por el gobierno de EEUU al líder del IRA, Gerry Adams, y la publicidad hecha a su visita a EEUU con una entrevista a Larry King, conocido periodista de CNN, a una hora de alta escucha, ha sido también otra forma de presión americana sobre el gobierno de Major.
[15] International Herald Tribune 26/2/94.
[16] Recogido en Courrier International 17/2/94.
Geografía:
- Balcanes [132]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
Crisis económica mundial - La explosión del desempleo
- 16977 reads
Una situación sin precedentes
Cuanto más se esfuerza la ideología dominante en presentar el capitalismo como única forma de organización social posible para la humanidad moderna, tanto más arrasadores se hacen los estragos ocasionados por la supervivencia de este sistema. El paro, fuente de miseria, de exclusión, de desesperanza, esa plaga que encarna como ninguna otra cosa la despiadada y absurda dictadura de la ganancia capitalista sobre las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de la sociedad, constituye sin duda alguna una de las peores entre esas calamidades.
El actual aumento del paro, expresión de la nueva recesión abierta en la que se hunde el capitalismo desde hace 4 años, no acontece en un mundo que goza del “pleno-empleo”. Ni mucho menos. Desde hace más de un cuarto de siglo, desde la recesión de 1967, que marcó el fin de la prosperidad de la reconstrucción de la posguerra, la lepra del paro se ha extendido sistemáticamente sobre el planeta. La enfermedad se ha agravado y extendido siguiendo el ritmo de disminución del “crecimiento” económico, con momentos de aceleración y períodos de estancamiento o disminución relativa. Pero los períodos de alivio nunca han logrado restañar los efectos de la agravación precedente, así que, con fluctuaciones diversas, en todos los países, el paro no ha hecho más que incrementarse[1]. Desde principios de los años 70, la expresión “pleno empleo” casi ha desaparecido del vocabulario. Nos hemos acostumbrado a llamar a los adolescentes de las dos últimas décadas “generaciones del paro”.
La explosión del crecimiento del paro, a principios de los años 90, no ha creado un nuevo problema. Tan sólo ha venido a empeorar una situación que ya era dramática. Y lo ha hecho con fuerza.
Alemania, primera potencia económica europea, ha conocido desde 1991 un fuerte aumento del paro. En Enero de 1994, el número oficial de aspirantes a empleo sobrepasó los cuatro millones. Si se añaden los dos millones de parados en “tratamiento social” se alcanza la cifra de 6 millones. Es el nivel más elevado en ese país desde la depresión de los años 30. La tasa de paro oficial es de 17 % en la ex-RDA, 8,8 % en el Oeste. La perspectivas inmediatas son también catastróficas: 450 000 parados más, anuncian los “expertos” de aquí a fin de año. Están previstos despidos masivos en los sectores más competitivos y potentes de la economía alemana: 51 000 empleos eliminados en Daimler-Benz, 30 000 en el sector químico, 16 000 en el aeronáutico, 20 000 en Volkswagen...
Los gastos del capital alemán para llevar a cabo la reunificación constituyeron momentáneamente un mercado que permitió que la mayoría de los países de Europa entraran en recesión un poco más tarde que los Estados Unidos o Gran Bretaña. Al hundirse Alemania, el paro estalló en el conjunto de Europa occidental. Así, en poco menos de tres años las tasas de paro (oficiales) pasaron de 9 a 12 % en Francia, de 1,5 a 9,5 en Suecia, de 6,5 a 10 % en los Países Bajos y en Bélgica, de 16 a 23,5 % en España.
Se estima que en Europa, para que el paro tan sólo dejase de aumentar, haría falta un crecimiento económico de por lo menos 2,5 % por año. Estamos lejos. Ni los “expertos” más optimistas se atreven a hablar de disminución del paro para antes de 1995 o 1996. La OCDE prevé para el solo año de 1994 un millón de parados más en el viejo continente.
Hay que añadir a esta deterioración cuantitativa del paro, los aspectos cualitativos: incremento del paro de larga duración y del paro juvenil[2], disminución del subsidio en duración y en valor.
En Japón, que conoce su peor recesión desde la guerra, también se incrementa el paro. Aunque el nivel absoluto sea más bajo que en las demás potencias, el número oficial de parados ha pasado, en tres años, de 1,3 millones a cerca de 2 millones. Estas cifras dan, sin embargo, una imagen falsa de la realidad pues el gobierno japonés ha seguido durante mucho tiempo una política que consiste en mantener a los parados en las empresas, pagándoles menos, en vez de “echarlos a la calle”. Pero esa política, resultado de la del “empleo vitalicio” de los grandes conglomerados industriales, se ha acabado y ha dado paso a la de despidos masivos. Toyota está preparando claramente el porvenir al proclamar el abandono de su política de empleo garantizado[3].
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña se jactan de haber vuelto a empezar a crear nuevos empleos y a detener el crecimiento del paro. Y es verdad que en las potencias “anglosajonas” las estadísticas oficiales constatan una disminución del paro. Pero esta afirmación esconde dos realidades importantes: la debilidad cuantitativa de este “crecimiento” del empleo y la mala calidad de los empleos creados.
En el plano puramente cuantitativo, el actual aumento del empleo parece insignificante en comparación con lo que pasó después de la recesión de 1979-82. Por ejemplo, en el sector manufacturero, en los Estados Unidos, el nivel de empleo ha alcanzado apenas el nivel de hace tres años, conociendo en ciertos sectores bajas importantes. Las grandes empresas industriales siguen anunciando despidos masivos: en el sólo mes de noviembre de 1993, Boeing, ATT, NCR y Philipp Morris anunciaron que iban a suprimir 30 000 empleos más. Durante la reactivación económica de la época reaganiana, en los años 80, el empleo industrial había aumentado en un 9 %, mientras que hoy ese aumento es de 0,3 %. En el sector terciario, la administración Clinton se jacta de haber hecho crecer 3,8 % el empleo, pero ese aumento había sido de 8 % después de 1982.
El presupuesto presentado por Clinton para 1995 es uno de los más rigurosos desde hace años: “Hay que saber hacer la diferencia entre los que es un lujo y lo que es una necesidad”. Este prevee suprimir 118 000 empleos en las administraciones públicas, una etapa hacia las 250 000 supresiones de empleos anunciadas para los años venideros.
En cuanto a Reino Unido y a Canadá, el nuevo crecimiento del empleo se reduce por el momento a movimientos marginales insignificantes. Los hechos son simples: hay, hoy en día, en esos tres países, 4 millones de parados más que hace tres años[4].
En cuanto a la calidad de los empleos, la realidad de los Estados Unidos ilustra la amplitud del desastre económico. Los trabajadores se ven hundidos en una situación de inestabilidad y de inseguridad permanente. Seis meses de paro, tres meses de trabajo... La famosa “movilidad” del empleo se traduce en realidad por una especie de repartición del paro. Se es parado por menos tiempo que en Europa pero más frecuentemente. Según una encuesta reciente entre las personas que tienen un empleo en Estados Unidos, 40 % declararon temer perderlo antes de un año. Los puestos creados lo son esencialmente en el sector terciario. Gran parte de ellos son “servicios” tales como aparcador de coches en grandes restaurantes, paseador de perros, niñeras (baby-sitter), empaquetador en las cajas de los supermercados, etc. A golpe de “chapuzas” se transforma a los parados en sirvientes baratísimos... 30 millones de personas, o sea 25 % de la población activa estadounidense, viven fuera del circuito normal de empleo, es decir directamente bajo la presión del paro.
Sea cual sea la forma que toma la enfermedad, en Estados Unidos o en Europa, en los países industrializados o en los países subdesarrollados, el paro se ha convertido efectivamente en “el problema número uno” de nuestra época.
¿Cuál es el significado de esta realidad?
El significado del desarrollo crónico y masivo del paro
Para la clase obrera el significado negativo del paro es una evidencia que vive de manera cotidiana. Para el proletario que no consigue trabajo, significa ser expulsado de lo que constituye la base de las relaciones sociales: el proceso de producción. Durante cierto tiempo, si tiene la suerte de recibir un subsidio, vive con la impresión de ser un parásito de la sociedad, y luego llega la exclusión, la miseria total. Para el que trabaja es la obligación de soportar cada día mayores abusos por parte de la clase dominante a cuenta del famoso chantaje: “si no estás contento, hay miles de parados dispuestos a ocupar tu sitio”.
Para los proletarios, el paro es una de las peores formas de represión, una agravación de todo lo que hace de la máquina capitalista un instrumento de explotación y opresión.
Para la clase capitalista el significado negativo del paro puede aparecer de manera menos evidente. Primero porque padece la clásica ceguera de las clases explotadoras que les impide ver los daños ocasionados por su dominación y por otra parte, por que necesita creer y hacer creer que el irresistible aumento del paro desde hace un cuarto de siglo no es una enfermedad debida a la senilidad histórica del sistema, sino un fenómeno casi natural, una especie de fatalidad debida al progreso técnico y a la necesidad de que el sistema se adapte. “Hay que acostumbrarse, amigos, los puestos de trabajo de ayer no volverán”, declaraba el secretario de Trabajo estadounidense, Robert Reich, durante la reunión del G7 dedicada al paro.
En realidad, la propaganda sobre la “reanudación del crecimiento” trata de teorizar el caso de algunos países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido) donde la producción ha vuelto a empezar a crecer sin que por ello el paro haya empezado a disminuir de manera significativa.
Pero no hay nada “natural” ni “sano” en el desarrollo masivo del paro. Incluso desde el punto de vista de la salud del capitalismo mismo, el desarrollo crónico y masivo del paro es una inequívoca manifestación de su decrepitud.
Para la clase capitalista, el paro es una realidad que, al principio, por el chantaje que permite ejercer, refuerza su poder sobre los explotados y le permite sangrarlos mejor, aunque solo fuese por la presión que ejerce sobre el nivel de los sueldos. Es ésta una de las razones por las cuales el capitalismo necesita siempre une reserva de parados.
Pero ése es tan sólo un aspecto de las cosas. Desde punto de vista del capital, el desarrollo del paro, más allá de cierto mínimo, es un factor negativo, destructor de capital, es el síntoma de su enfermedad. El capital se alimenta sólo de carne proletaria. La sustancia de la ganancia es trabajo vivo. La ganancia del capital no proviene ni las materias primas ni de las máquinas sino del “sobretrabajo” de los explotados. Cuando el capital despide fuerza de trabajo, se priva de la fuente verdadera de su ganancia. Y si tiene que hacerlo no es porque le guste, sino porque las condiciones del mercado y los imperativos de la rentabilidad se lo imponen.
El incremento crónico del paro masivo es la expresión de dos contradicciones fundamentales, que Marx puso de relieve y que condenan históricamente al capitalismo:
– por una parte, su incapacidad de crear, por sus propios mecanismos, un mercado solvente, suficiente para absorber toda la producción que es capaz de realizar;
– por otra parte, la necesidad de “sustituir a hombres por máquinas” para asegurar su competitividad, lo que se plasma en una tendencia decreciente de la cuota de ganancia.
El nuevo aumento del paro, que viene a añadirse a la masa de parados que venía acumulándose desde 1967, no tiene nada que ver con una “saludable reestructuración” provocada por “el progreso”. Es, al contrario, una prueba práctica de la impotencia definitiva del sistema capitalista.
Las “soluciones” capitalistas
La reunión del G7 dedicada al problema del paro fue un acontecimiento típico de las manipulaciones espectaculares con las cuales gobierna la clase dominante. El mensaje mediático de la operación puede resumirse de la manera siguiente: Vosotros que teméis perder vuestro empleo o que os preguntáis si vais a volver a encontrar uno; vosotros que os preocupáis al ver a vuestros hijos caer en el paro, sabed que los gobiernos de las 7 principales potencias occidentales se ocupan del problema.
De la reunión del G7 no salió nada concreto, a parte pedir a la secretaría de la OCDE que contabilice mejor a los parados y la promesa de volverse a encontrar, en julio, en Nápoles, para volver a discutir la cuestión.
El “plan mundial contra el paro”, anunciado por Clinton, se redujo finalmente a una afirmación de la voluntad por parte de Estados Unidos de intensificar su agresividad en la guerra comercial que le opone al resto del mundo. Al exigir al capital japonés que abra más su mercado interior, al pedir que los europeos bajen sus tipos de interés para relanzar el crecimiento económico (y por lo tanto las importaciones de Estados Unidos), el discurso de Clinton confirma la advertencia ya lanzada por su representante para el comercio internacional, M. Kantor: “Nadie debe tener dudas sobre nuestro compromiso en ir adelante, en abrir mercados, como lo hemos hecho desde que Clinton empezó a ejercer su cargo”.
El espectáculo de la reunión del G7 tuvo por lo menos el mérito de poner de manifiesto la incapacidad en que se encuentran los diversos capitales nacionales para encontrar una solución mundial al paro, el hecho que lo único que saben y pueden hacer es exacerbar la guerra comercial: cada uno por la suya y todos contra todos.
Los grandes principios afirmados son las exigencias que se imponen a cada capital nacional. Y, desde ese punto de vista, el capital americano podía presentar su reciente política económica como modelo. Ha puesto efectivamente en práctica todas las recetas para tratar de rentabilizar una economía armándola contra la competencia.
Despedir mano de obra “en exceso”
“Si somos honrados con nosotros mismos, debemos decir que la competitividad industrial es enemiga del empleo”. Así hablaba durante el G7 un alto cargo de la Unión Europea, uno de los redactores del Libro Blanco presentado por Delors. Ya vimos como el capital estadounidense puso en práctica ese principio con la “movilidad” del empleo.
Aumentar la rentabilidad y la productividad de la mano de obra
Par ello la administración de Clinton no ha hecho sino aplicar con mayor ferocidad el viejo método capitalista: más trabajo y menos paga. Clinton lo formuló en términos muy concretos: “Una semana de trabajo mas larga que hace 20 años, por un sueldo equivalente”. Es la realidad. Efectivamente, el tiempo de trabajo semanal en la industria manufacturera en Estados Unidos es actualmente el más largo desde hace 20 años. En cuanto a los sueldos, Clinton había prometido, durante su campaña electoral, revalorizar el salario mínimo, y hasta ponerlo en regla con los precios. Nada de eso se ha hecho. Y como desde principios de los años 80 éste se ha mantenido “congelado”, hace mas de diez años que baja regularmente el sueldo mínimo real en Estados Unidos. En cuanto a la llamada “protección social”, es decir esa parte del salario que el capital paga bajo forma de ciertos servicios y subsidios públicos, la administración demócrata presenta su nuevo plan de salud como un progreso importante. En realidad no se trata de un gasto del capital por el bienestar de los explotados sino de una tentativa por reducir los costes de un sistema absurdo e ineficaz.
Intensificar la explotación modernizando el aparato de producción
Desde hace dos años las inversiones para equipar las empresas se han incrementado fuertemente en Estados Unidos (+ 15 % en 1993, se prevé el mismo crecimiento para 1994). Esas inversiones, sin embargo, por importantes que sean en ciertos sectores, no ha acarreado un aumento del empleo significativo. Así, por ejemplo, ATT, que se prepara a invertir sumas enormes en el proyecto de las “autopistas de la comunicación”, uno de los grandes proyectos de la década, acaba de anunciar 14 000 despidos.
Los métodos estadounidenses son tan sólo las viejas recetas de la guerra económica contra la competencia y contra los explotados. Los demás capitales nacionales no usan recetas muy diferentes en realidad. Los gobiernos de la vieja Europa, que tanto se jactan de poseer un sistema ejemplar de protección social, reducen sistemáticamente, desde hace años, los beneficios que tal sistema pueda aportar. “Algunas medidas, como el capítulo social (anexo al tratado de Maastricht) deben ser colocadas en el museo al que pertenecen”, declaraba hace poco Kenneth Clarke, ministro de Economía del Reino Unido. Todos los gobiernos han llevado la misma orientación política, aunque sea de maneras diferentes.
En el mejor de los casos, esas políticas consiguen hacer recaer en los competidores las consecuencias de la crisis [5]. Pero nunca aportan una solución global.
El incremento de la rentabilidad y la productividad de la fuerza de trabajo puede favorecer, en un primer momento, al capital de un país a expensas del de los demás, pero desde el punto de vista global, con la generalización de ese aumento de la productividad, se vuelve a plantear con mayor agudeza el problema de la insuficiencia de mercados para absorber la producción realizable. Cuantos menos trabajadores estén empleados y con menores sueldos, menos mercados habrá y cuanto mayor sea la productividad, mayor será la necesidad de mercados.
Ningún capital nacional puede combatir el problema a su escala específica sin agravarlo a escala general.
Otro factor general puede reducir aún más la eficacia de las políticas de lucha contra el paro: la creciente inestabilidad financiera mundial. El nuevo aumento de las inversiones en los Estados Unidos fue financiado, una vez más, por el crédito. La deuda pública ha pasado en cuatro años de 30 a 39 % del PIB. Lo mismo ha sucedido en muchos otros países golpeados por la recesión. La situación financiera mundial ha empeorado, se ha fragilizado más todavía, se ha vuelto más explosiva, corroída por décadas de endeudamiento y especulaciones de todo tipo.
Para estimular el endeudamiento, el gobierno de Estados Unidos impuso durante tres años tipos de interés sumamente bajos. Pero el aumento de esas tasas es tan inevitable como peligroso para el equilibrio financiero mundial. El bajo coste del dinero a corto plazo ha permitido la constitución de enormes capitales especulativos. La bolsa de Wall Sreet, en particular, ha sido inundada por ellos[6]. El aumento del coste del crédito puede acarrear un verdadero krach financiero que arruinaría los esfuerzos realizados para tratar de canalizar el aumento del paro.
Las “soluciones” que ofrecen los gobiernos para enfrentar el problema del paro, son ataques directos contra las condiciones de existencia des los explotados y se apoyan en las arenas movedizas del endeudamiento y de la especulación sin límites.
¿Que perspectivas para la lucha de clase?
Aunque llegase a conocer un verdadero derrumbe económico, no por eso va a desaparecer el capitalismo. Sin la acción revolucionaria del proletariado, este sistema seguirá pudriéndose de raíz, arrastrando a la humanidad a una barbarie sin fin.
¿Que papel desempeña y desempeñará el paro en el curso de la lucha de clase?
La generalización del paro, para la clase explotada, es prácticamente peor que la presencia de un policía en cada hogar, en cada lugar de trabajo. Por el chantaje asqueroso que le permite ejercer a la clase dominante, el paro hace más difícil la lucha obrera.
Sin embargo, a partir de cierto nivel de paro, la rebelión contra esta represión se transforma en un potente estímulo para el combate de clase y su generalización. ¿A partir de qué cantidad, de qué porcentaje de parados se produce este cambio? La pregunta como tal no tiene respuesta, pues la realidad no depende de una relación mecánica entre economía y lucha de clases, sino que es un proceso complejo en el cual la conciencia de los proletarios tiene el papel principal.
Sabemos, sin embargo, que se trata de una situación totalmente diferente de la de la gran depresión económica de los años 30.
Desde el punto de vista económico, la crisis de entonces fue “resuelta” con el desarrollo de la economía de guerra y las políticas “keynesianas” (en Alemania, en vísperas de la guerra, el paro había “desaparecido” casi por completo); hoy, la verdadera eficacia de la economía de guerra así como de todas las políticas keynesianas forma parte del pasado. Esa eficacia se ha ido desgastando hasta llegar a la situación presente, dejando de recuerdo la bomba financiera de endeudamiento.
Desde el punto de vista político, la situación del proletariado mundial actualmente no tiene nada que ver con la de los años 30. Hace 60 años, la clase obrera soportaba todo el peso de las dramáticas derrotas que había conocido durante la ola revolucionaria de 1921-23, en particular en Alemania y en Rusia. Ideológica y físicamente vencida, se dejaba encuadrar, atomizada detrás de las banderas de sus burguesías nacionales en marcha hacia una segunda carnicería mundial.
Las actuales generaciones de proletarios no han conocido derrotas importantes. A partir de las luchas de 1968, primeras respuestas a la apertura de la crisis económica, con altibajos en la conciencia y en la combatividad, esas generaciones han abierto y confirmado un nuevo curso histórico.
Los gobiernos tienen razón de temblar frente a lo que llaman los “desordenes sociales” que puede provocar el imparable incremento del paro.
Han sabido, y saben utilizar los aspectos del paro que hacen más difícil la lucha obrera: su aspecto represivo, divisor, atomizante, el hecho de que expulsa a una creciente fracción de la clase revolucionaria en particular a los jóvenes a quienes se prohíbe “entrar en la vida activa” en una marginalización descompuesta y destructora.
Pero, el paro, por la violencia del ataque que representa contra las condiciones de existencia de la clase revolucionaria, por el hecho mismo que posee una dimensión universal, golpeando a todos los sectores, en todos los países, pone de manifiesto que, para los explotados, la solución no es un problema de gestión, de reforma o de reestructuración del capitalismo, sino de la destrucción del sistema mismo.
La explosión del paro revela ampliamente el callejón sin salida en que se ha convertido el capitalismo y la responsabilidad histórica de la clase obrera mundial.
RV
[1] En 1979, en Estados Unidos, a pesar de la “reactivación” económica que siguió la recesión de 1974-75 (llamada el “primer choque petrolero”) había dos millones de parados más que en 1973, en Alemania 750 000 más. Entre 1973 y 1990, es decir en los 17 años anteriores a la actual recesión, el número de parados “oficiales” en la zona de la OCDE (los 24 países industrializados de Occidente, más Japón, Australia y Nueva Zelanda) había aumentado ya en 20 millones, pasando de 11 a 31 millones. Y se trata de los países mas industrializados. En el “tercer mundo” o en el antiguo bloque “socialista”, la amplitud de la catástrofe es mucho más grave. Muchos han sido los países subdesarrollados que no han vuelto a levantar cabeza después de la recesión de 1980-82, en particular en África, y que desde entonces se hunden en un pozo sin fondo de miseria y paro.
[2]A principios de 1994, 50 % de los parados en Europa lo son desde hace más de un año. Los “expertos” prevén que, a finales de 1994, un cuarto de los parados tendrán menos de 20 años (International Herald Tribune, 14-3-1994).
[3] Japón se enfrenta a una fuerte disminución de sus exportaciones, es decir del motor principal de su crecimiento. Ello se repercute en todos los sectores de la economía. Pero lo que pasa en el sector de productos electrónicos de consumo, terreno privilegiado de la competitividad japonesa, es particularmente significativo. Las exportaciones de este sector han caído en un 25 % en 1993 y su nivel actual equivale a 50 % del nivel de 1985. Por primera vez, en 1993, Japón ha tenido que importar más televisores que los que exportó. La paradoja reside en que esas importaciones provienen esencialmente de empresas japonesas implantadas en el Sureste asiático para aprovechar del menor coste de la mano de obra. El “boom” económico de algunas economías asiáticas es un producto de la crisis mundial que obliga los capitales de las principales potencias, sometidos a la más despiadada guerra comercial, a “deslocalizar” una parte de su producción a países con mano de obra barata (... y disciplinada) para reducir sus costes.
[4] 2,3 millones más en Estados Unidos, 1,2 millones en el Reino Unido, 600 000 en Canadá.
[5] Así, por ejemplo, parte de la “reactivación” de la economía estadounidense actual ha sido hecha directamente a expensas del capital japonés que ha perdido arrancar partes de mercado.
[6] Es lo que sucede con los valores bursátiles llamados “derivativos”, cuya característica es que su valor no tiene nada que ver con la realidad económica sino con ecuaciones matemáticas fundadas en mecanismos puramente especulativos (signo de los tiempos que corren, gran parte de las inversiones en informática de los últimos meses en Estados Unidos se destinan a modernizar y ampliar las capacidades de las empresas especializadas en la especulación bursátil). Esos valores representan una masa colosal de dinero: la cartera de Salomon Brothers tiene un valor de 600 mil millones de dólares, la de la Chemical Bank 2,5 billones. Entre las dos empresas suman 3,1 billones de dólares, lo que equivale al PIB anual de Alemania, Francia y Dinamarca juntas.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
¿Cómo está organizada la burguesía? II - La mentira del Estado «democrático»
- 8906 reads
Podría creerse, según la propaganda de la clase dominante, que ésta sólo tendría una preocupación: el bien de la humanidad. El discurso ideológico sobre la «defensa de las libertades y de la democracia», sobre los «derechos humanos» o «la ayuda humanitaria» están en contradicción total con la realidad. El chirriante ruido de esos discursos está en relación directa con la enorme mentira que comportan. Como ya lo decía Goebbels, jefe de la propaganda nazi, «cuanto mayor y más grosera es la mentira más posibilidades tiene de ser creída». Esa regla es la que aplica con convicción la burguesía del mundo entero. El Estado capitalista decadente ha desarrollado un aparato complejo y monstruoso de propaganda, con el que reescribe la historia tapando con un ruido ensordecedor los acontecimientos, ocultando así la naturaleza bestial y criminal del capitalismo decadente, el cual ya no es portador del más mínimo progreso para la humanidad. Esta propaganda es un pesado lastre en la conciencia de la clase obrera. Para eso ha sido pensada.
Los dos artículo que siguen, «El Ejemplo de los mecanismos ocultos del Estado italiano» y «La Burguesía mexicana en la historia del imperialismo» muestran, ambos, cómo, tras los discursos propagandistas circunstanciales, la burguesía del capitalismo decadente es una clase de gángsteres, en la que sus múltiples fracciones están dispuestas a ejecutar toda clase de maniobras por la defensa de sus intereses en el enfrentamiento que las opone en el ruedo capitalista e imperialista y en el frente que las une contra el peligro proletario.
Para combatir al enemigo, debemos conocerlo. Y esto es especialmente necesario para el proletariado cuya arma principal es la conciencia y la claridad que expresa en su lucha. Su capacidad para poner al desnudo las mentiras de la clase dominante, para ver que lo que hay detrás del velo de la propaganda, especialmente la «democrática», es la realidad de la barbarie capitalista y de la clase que encarna este sistema, es algo determinante en su futura capacidad para desempeñar su papel histórico: poner fin, mediante la revolución comunista, al período más sombrío que haya podido conocer la humanidad.
Los mecanismos secretos del Estado: el ejemplo italiano
En la primera parte de este artículo[1] abordamos el marco general que permite comprender el desarrollo totalitario del funcionamiento del Estado en el capitalismo decadente, incluidas sus variantes democráticas. Esta segunda parte es una ilustración a través del caso concreto de Italia.
Desde hace muchos años, los repetidos escándalos que han salpicado la vida política de la clase dominante en Italia, en concreto los asuntos de la logia P2[2], de la red Gladio y los vínculos con la Mafia, permiten entrever bajo el casto velo que cubre al Estado democrático, un poco de la realidad sórdida y criminal de su funcionamiento. La pista sangrienta de los múltiples atentados terroristas y mafiosos, de los “suicidios” con un telón de fondo de fracasos financieros, encuentra su origen en el corazón mismo del Estado, en las maniobras tortuosas orientadas a asumir su hegemonía. El “caso” de hoy tapa el de ayer, pues la clase dominante sabe utilizar perfectamente la aparente novedad de cada escándalo para hacer olvidar los precedentes. Hoy, las demás grandes “democracias” occidentales señalan con el dedo a burguesía italiana culpable de tales hechos para hacer creer mejor que se trata de una situación muy particular y específica. Maquiavelo y la Mafia, tanto como el Chianti y el parmesano ¿no son acaso productos típicamente italianos? Sin embargo, toda la historia de los escándalos de la burguesía italiana y sus ramificaciones, muestran exactamente lo contrario. Lo que es específico de Italia es que las apariencias democráticas son más frágiles que en otras democracias históricas. Los escándalos en Italia, vistos un poco más de cerca, ponen en evidencia que lo que desvelan no es algo típico de Italia, sino por el contrario, la expresión de la tendencia general del capitalismo decadente al totalitarismo estatal y de los antagonismos imperialistas mundiales que marcan el siglo XX. La historia de Italia en este siglo lo demuestra ampliamente.
La Mafia en el corazón del Estado y de la estrategia imperialista
En la segunda mitad de los años veinte Mussolini declara la guerra a la Mafia, “la desecaré como desequé las marismas del Pontino” declaró. Las tropas del gobernador Mori son encargadas de esta tarea en Sicilia. Pero con el paso de los años la Cosa Nostra resistió y, puesto que se acercaba la perspectiva de la IIa Guerra mundial, la Mafia, implantada de manera sólida en el Sur de Italia y en los Estados Unidos, se convierte en una pieza estratégica importante para los futuros beligerantes. En 1937, Mussolini, interesado en reforzar su influencia por medio de los italo-americanos para intentar así instalar una “quinta columna” en territorio enemigo, le abre los brazos a Vito Genovese, el adjunto de Lucky Luciano, el capo de la Mafia americana, en delicada situación con la justicia de los EE.UU. Genovese se convierte en un protegido del régimen fascista, invitado asiduo a la mesa del Duce para compartir los spaghettis de la amistad en compañía, entre otros, de celebridades como el Conde Ciano, yerno de Mussolini y ministro de Exteriores y de Hermann Göering. Recibirá en 1943 la más alta distinción del régimen fascista, el Duce personalmente le impondrá la Orden del Commandatore en la solapa. Genovese prestó sus servicios al régimen fascista, eliminando a los mafiosos que no comprendían las nuevas reglas del juego, organizando el asesinato en Nueva York de un periodista italo-americano, Carlo Tresca, responsable de un influyente periódico antifascista, Il Martello. Pero sobre todo, el adjunto de Lucky Luciano, sacará provecho de su situación privilegiada para montar una estructura de tráfico de todo tipo de cosas y hacer más tupida su red de influencia: el gobernador de Nápoles, Albini, se hace incondicional suyo, y Genovese logra hacerle nombrar subsecretario de Estado de Interior en 1943. Ciano, que se dio a la droga, cayó también bajo la férula de Genovese, de quien dependía para su abastecimiento.
Con el paso del tiempo, al entrar en guerra en 1941, la importancia estratégica de la Mafia es reconocida por Estados Unidos. En el plano interior, se trata de evitar la creación de un frente interior en el seno de la emigración de origen italiano, y la Mafia, que controla entre otros el sindicato de estibadores y el de camioneros, sectores vitales para asegurar el aprovisionamiento del ejército, se convierte, en tales condiciones, en un interlocutor inevitable del Estado americano. Para reforzar su credibilidad, la Mafia organiza en febrero de 1942 el sabotaje en el puerto de Nueva York del paquebote Normandía, en obras de adaptación al transporte de tropas, que vería su proa en llamas poco después de que una huelga de estibadores fomentada por el sindicato mafioso, paralizara el puerto. Finalmente, la Armada estadounidense pidió a Washington autorización para negociar con la Mafia y su jefe Luciano, por entonces en la cárcel, autorización que Roosvelt se apresurará en conceder. A pesar de que estos hechos fueron negados por el Estado americano, y los detalles de la Operación Underworld (“submundo”, pues ése fue su nombre) clasificados como secretos, y a pesar de que Lucky Luciano hubiera proclamado siempre hasta su muerte que todo eso no eran más que “tonterías y bromas propias de imbéciles”[3], después de décadas de silencio el hecho de que el Estado americano negociara una alianza con la Mafia está generalmente reconocido. Conforme a la promesa que le fue hecha, Luciano será liberado al final de la guerra y “exiliado” en Italia. Para justificar esta medida de gracia, Thomas Dewey, que como jefe de policía había organizado el arresto y juicio de Luciano y que gracias a tal publicidad se convirtió diez años después en gobernador del Estado de Nueva York, declaró en una entrevista al New York Post: “Una investigación exhaustiva ha establecido que la ayuda aportada por Luciano a la Marina durante la guerra ha sido considerable y muy valiosa”.
Efectivamente los servicios prestados por la Mafia fueron muy importantes para el Estado americano durante la guerra. Después de haber pujado en uno y otro bando, mediado 1942 la relación de fuerzas bascula netamente a favor de los aliados y la Mafia pone sus fuerzas a disposición de EEUU. En EEUU mismo, vinculando los sindicatos al esfuerzo bélico, pero sobre todo será en Italia donde se va a notar. Las tropas americanas durante el desembarco en Sicilia en 1943 se beneficiarán in situ del eficaz apoyo de la Mafia. Tras desembarcar el 10 de julio, los soldados americanos hacen un verdadero paseo militar, y solamente siete días más tarde Palermo cae bajo su control. Durante ese periodo, el octavo ejército británico, que posiblemente no disponía del apoyo mafioso, debe batirse durante cinco semanas y sufrir numerosas pérdidas para alcanzar parcialmente sus objetivos. Esta alianza con la Mafia habría salvado, según ciertos historiadores, la vida a 50 000 soldados norteamericanos. El general Patton llamará, a partir de entonces, “General Mafia” al padrino siciliano Don Calogero Vizzini, organizador de la derrota italo-alemana. Como recompensa, en vez haber tenido que pasar años en prisión, será elegido alcalde de su pueblo, Villalba, bajo la mirada benevolente de los aliados. Una semana después de la caída de Palermo, el 25 de julio, Mussolini es eliminado por el Gran Consejo fascista y un mes después Italia capitula. En el proceso que sigue al desembarco en Sicilia, el papel del círculo de influencia constituido por Genovese, será muy importante. Así, Ciano participa al lado de Badoglio en la eliminación de Mussolini. La estructura del mercado negro organizada en Nápoles, trabajará en completa armonía con las fuerzas aliadas en mutuo beneficio. Vito Genovese se convertirá en el hombre de confianza de Charlie Poletti, gobernador militar americano de toda la Italia ocupada. Por su parte, Genovese, de vuelta a EEUU, se convertirá en el principal capo mafioso de la posguerra.
La alianza trenzada durante la guerra entre el Estado americano y la Mafia, no se acabó, sin embargo, entonces: la Honorata Società se había revelado como un socio demasiado eficaz y útil como para arriesgarse a que sirviera a otros intereses, pues una vez acabada la IIa Guerra mundial el Estado americano ve perfilarse el ascenso de un nuevo rival imperialista: la URSS.
La red «GLADIO»: una estructura de manipulación para los intereses estratégicos del bloque
En octubre de 1990, el Primer ministro Giulio Andreotti revela la existencia de una organización clandestina, paralela a los servicios secretos oficiales, financiada por la CIA, integrada en la OTAN y encargada de enfrentar una eventual invasión rusa y por extensión luchar contra la influencia comunista: la red Gladio. Al hacerlo, provocó un buen revuelo. No solamente en Italia, sino internacionalmente, en la medida en que tal estructura estaba constituida en todos los paises del bloque occidental bajo control de EEUU.
“Oficialmente”, la red Gladio se constituyó en 1956, pero su origen se remonta al final de la guerra. Antes incluso de que la IIa Guerra mundial acabase, cuando el destino de las fuerzas del eje estaba ya trazado, el nuevo antagonismo que se desarrollaba entre EEUU y la URSS polarizó la actividad de los estados mayores y los servicios secretos. Los crímenes de guerra y las responsabilidades son olvidados en nombre de la guerra que comienza a perfilarse contra la influencia del nuevo adversario ruso. En toda Europa, los servicios aliados, y especialmente los americanos, reclutan en todas las direcciones, antiguos fascistas y nazis, aventureros de toda calaña, en nombre de la sacrosanta alianza contra el “comunismo”. Los “vencidos” encuentran así una ocasión para rehacerse una virginidad a buen precio.
En Italia, la situación era particularmente delicada para los intereses occidentales. Existía el partido estalinista más fuerte de Europa Occidental que resurge tras la guerra con la aureola gloriosa de su papel determinante en la resistencia frente al fascismo. Mientras se preparan las elecciones de 1948, conforme a la nueva constitución instaurada con la Liberación, la inquietud crece entre los estrategas occidentales, ya que nadie puede asegurar los resultados y una victoria del PCI sería una catástrofe. En efecto, con Grecia sumergida en la guerra civil y el PC amenazando con tomar el poder por la fuerza, con Yugoslavia aún en la órbita rusa, la caída de Italia bajo la influencia de la URSS hubiera significado una catástrofe estratégica de primera magnitud para los intereses occidentales con riesgo de pérdida del control sobre el Mediterraneo y consiguientemente del acceso a Oriente Próximo.
Para hacer frente a esa amenaza, las divisiones de la guerra son pronto olvidadas por la burguesía italiana. En marzo de 1946 el Alto Comisariado para la represión del fascismo, encargado de depurar el Estado de aquellos elementos demasiado implicados en el apoyo a Mussolini, es disuelto. Los partisanos son desmovilizados. Las autoridades implantadas por los Comités de Liberación, especialmente a la cabeza de la policía, son reemplazadas por responsables antaño nombrados por Mussolini. Se estima que de 1944 a 1948, un 90 % del personal del aparato del Estado del régimen fascista se reincorpora a sus funciones.
La campaña electoral encargada de santificar a la nueva república democrática llega a su apogeo. El establishment financiero e industrial, el ejército y la policía que antes habían sido el principal sostén del régimen fascista, se movilizan frente al peligro “comunista” con aquello de la defensa de la democracia occidental, su antiguo enemigo. El Vaticano, fracción esencial de la burguesía italiana, que después de haber sostenido el régimen de Mussolini, había hecho doble juego durante la guerra, como es habitual en él, se lanza también a la campaña electoral y el Papa al frente de 300 000 fieles reunidos en la plaza de San Pedro declara que “aquel que ofrezca su ayuda a un partido que no reconoce a Dios será un traidor y un desertor”. La Mafia en el Sur de Italia se emplea activamente en la campaña electoral, financiando a la Democracia Cristiana, dando consignas de voto a su clientela.
Todo bajo la mirada benévola y el apoyo de EEUU. En efecto, el Estado americano no escatima esfuerzos. En los EEUU, una campaña, “lettere a Italia” (“cartas para Italia”), se pone en marcha para que los italo-americanos envíen a sus familias en Italia cartas recomendándoles el “buen” voto. La emisora de radio Voice of America (La Voz de América) que durante la guerra vilipendiaba las fechorías del régimen fascista, denuncia en lo sucesivo a los cuatro vientos los peligros del “comunismo”. Dos semanas antes de las elecciones es aprobado el plan Marshall, pero los EEUU no esperan a esto para inundar de dólares al gobierno italiano, algunas semanas antes una ayuda de 227 millones de dólares es votada por el Congreso. Los partidos y organizaciones hostiles al PCI y al Frente Democrático que éste federa reciben ayuda cantante y sonante; la prensa americana valoró entonces las sumas gastadas en aquellas circunstancias en 20 millones de dólares.
Pero por si acaso no era suficiente para hacer fracasar al Frente Democrático del PCI, EEUU puso en marcha una estrategia secreta destinada a enfrentar un eventual gobierno dominado por los estalinistas. Los diversos clanes de la burguesía italiana opuestos al PCI, responsables del aparato del Estado, ejército, policía, los grandes industriales y financieros, el Vaticano, los padrinos de la Mafia, son contactados por los servicios secretos americanos que coordinan su acción. Una red clandestina de resistencia a una eventual dominación “comunista” se estructura a través del reclutamiento de los “antiguos” fascistas, el ejército, la policía, el medio mafioso y de manera general a través de todos los “anticomunistas” convencidos. El resurgir de grupos fascistas es alentado en nombre de la defensa de las “libertades”. Se distribuyen armas clandestinamente. Es contemplada la eventualidad de un golpe de estado militar y no es ninguna casualidad si días antes de las elecciones 20 000 carabineros son movilizados en maniobras con material blindado y si el ministro del Interior, Mario Scelba, declara haber organizado una estructura capaz de hacer frente a una insurrección armada. En caso de victoria del PCI se prevé la secesión de Sicilia. Los EEUU pueden contar para ello con Cosa Nostra que apoya con esta intención la lucha “independentista” de Salvatore Giuliano, mientras que el estado mayor norteamericano prepara seriamente una ocupación de Sicilia y Cerdeña por sus fuerzas armadas.
Finalmente, el 16 de abril de 1948, con un 48 % de los votos, la Democracia Cristiana logra 40 escaños de diferencia. El PCI es devuelto a la oposición. Los intereses occidentales están salvados. Pero las primeras elecciones de la nueva república democrática italiana salida de la Liberación, no tienen nada de democráticas. Son producto de una gigantesca manipulación. Y de todas formas si el resultado hubiese sido desfavorable, las fuerzas “democráticas” de Occidente hubieran estado dispuestas a dar un golpe de estado, a sembrar el desorden, a suscitar una guerra civil para restaurar su control sobre Italia. Fue bajo esos auspicios y en esas condiciones tan «democráticas» como nació la república italiana. Hasta hoy lleva sus estigmas.
Para llegar a conseguir ese resultado electoral, lejos del marco oficial de funcionamiento “democrático”, una estructura clandestina que agrupa a los sectores de la burguesía más favorables a los intereses occidentales y que forman también el clan dominante en el seno del Estado italiano, ha sido puesta en marcha bajo la protección de los EEUU. Esta, más tarde denominada red Gladio, agrupa secretamente un cerebro político, la cumbre, un cuerpo económico, a los diferentes clanes de intereses y a aquellos que obtienen beneficios financiándola, y brazos armados, la soldadesca a sus órdenes, reclutada por servicios secretos de todo tipo, y encargada del trabajo sucio. Esta estructura mostró su eficacia y será mantenida. Con el desarrollo de los antagonismos imperialistas, del periodo llamado de “guerra fría”, con la presencia permanente de un PC muy potente en Italia, lo que era válido al final de la guerra desde el punto de vista de los intereses estratégicos occidentales seguía estando al orden del día.
Sin embargo, manipular los resultados electorales, a través de un estrecho control de los partidos políticos, de los principales órganos del Estado, de los medios de comunicación y del corazón de la economía, no es suficiente, el peligro de vuelta a una situación beneficiosa para el PCI subsiste. Para enfrentar la “subversión comunista”, la organización Gladio (o su equivalente, cualquiera que fuese su nombre) después del fin de la guerra prepara la eventualidad de un golpe de Estado militar a favor del bloque occidental:
- En 1967, L’Expresso denuncia en sus columnas los preparativos golpistas organizados durante tres años por los carabineros y los servicios secretos. En la investigación que siguió, los jueces chocaron con el secreto de Estado, la ocultación de pruebas por los servicios secretos, la obstrucción de los ministerios y por parte de políticos influyentes y una serie de fallecimientos misteriosos entre los protagonistas del asunto.
- En la noche del siete al ocho de diciembre de 1970, un comando de extrema derecha ocupa el Ministerio del Interior en Roma. Pero el compló es abortado y algunos centenares de hombres armados pasean por la noche romana para volver a sus casas al alba. ¿Aventurerismo de algunos elementos fascistas?. La instrucción que duró siete años mostrará que el compló fue organizado por el príncipe Valerio Borghese, beneficiario de complicidades militares al más alto nivel, de complicidades políticas en el seno de la Democracia Cristiana y del Partido Socialdemócrata, que el agregado militar de la Embajada de EEUU estaba en relación estrecha con los iniciadores del golpe. Con todo, la investigación será poco a poco silenciada, a pesar de que el Almirante Miceli, responsable de los servicios secretos, fuera destituido en 1974 con motivo de una orden de arresto que le inculpa “de haber promovido, constituido y organizado, con participación de otras personas, una asociación secreta de militares y civiles destinada a provocar una insurrección armada”.
- En 1973 otro compló con vistas a fomentar un golpe de Estado es descubierto por la policía italiana, organizado esta vez por el antiguo embajador de Italia en Rangún, Edgardo Sogno. Una vez más, se impide instruir la investigación en nombre del “secreto de Estado”.
Sin embargo, si miramos detenidamente estos complós, más que reales tentativas golpistas fracasadas, parecen corresponder por el contrario a preparativos o en cualquier caso a maniobras políticas destinadas a fomentar una determinada atmósfera política. En efecto, en 1969, Italia es recorrida por una ola de huelgas, el “otoño caliente”, que marca el resurgir de la lucha de clases y aviva en la cabeza de los estrategas de la OTAN el miedo a que se desestabilice la situación social en Italia. A finales de 1969 se elabora una estrategia destinada a restablecer el orden y reforzar el Estado: la estrategia de la tensión.
La estrategia de la tensión: la provocación como método de gobierno
En 1974, Roberto Caballero, funcionario del sindicato fascista Cisnal declara en una entrevista a L’Europeo: “Cuando aparecen disturbios en el país (desórdenes, tensiones sindicales, violencia), la Organización se pone en marcha para crear las condiciones de un restablecimiento del orden; si los disturbios no se producen, son creados por la propia organización, con el concurso de todos esos grupos de extrema derecha (cuando no se trata de grupos de extrema izquierda) hoy implicados en el procedo de la subversión negra”, y precisa también que el grupo dirigente de esta organización “que incluye a los representantes de los servicios secretos italianos y americanos, así como a poderosas sociedades multinacionales, ha optado por una estrategia de desórdenes y tensión que justifique el restablecimiento del orden”.
En 1969, se contabilizan 145 atentados cometidos. El punto culminante ese año será el atentado del 12 de diciembre con dos explosiones mortales en Roma y Milán que producen 16 muertos y un centenar de heridos. La investigación de ese atentando se empantanó tres años siguiendo la pista anarquista hasta que se orientó, a pesar de todos los obstáculos puestos en su camino sobre la pista negra, la de la extrema derecha y los servicios secretos. El año 1974 está marcado por dos explosiones mortales en Brescia (7 muertos, 90 heridos) y en un tren, el Italicus (12 muertos, 48 heridos). Una vez más es la pista negra la que se manifiesta. Sin embargo, a partir de este año de 1974, el terrorismo “negro” de la extrema derecha cede el puesto al de las Brigadas Rojas que llegan a su cúspide con el secuestro y asesinato del ex-Primer ministro Aldo Moro. Pero en 1980 la extrema derecha hace su reaparición violenta con el sangriento atentado de la estación de Bolonia (90 muertos) que finalmente se le atribuye. Una vez más los servicios secretos son implicados por la investigación, de nuevo los generales responsables de esos servicios evitaron el proceso.
La “estrategia de la tensión” se puso en marcha con cinismo y eficacia para reforzar un clima de terror y justificar así el reforzamiento de los medios de represión y control de la sociedad por el Estado. El vínculo entre terrorismo de extrema derecha y servicios secretos fue claramente puesto en evidencia por las investigaciones que se llevaron a cabo, a pesar de que fueran en términos globales ahogadas. Por el contrario, en lo que concierne al terrorismo de extrema izquierda de grupos como Brigadas Rojas o Primera Línea, estos lazos no han sido demostrados claramente por las investigaciones policiales. Pero también, con el tiempo se acumulan testimonios y elementos que tienden a demostrar que el terrorismo “rojo” ha sido alentado, manipulado, utilizado, si no directamente impulsado por el Estado y sus servicios paralelos.
Se ha de hacer constar que los atentados de las Brigadas Rojas tuvieron finalmente el mismo resultado que los de los neofascistas: crear un clima de inseguridad propicio para las campañas ideológicas del Estado con vistas a justificar el reforzamiento de sus fuerzas represivas. En la segunda mitad de los años setenta, estuvieron a punto de hacer olvidar lo que las investigaciones comenzaban a poner en evidencia: que los atentados de 1969 a 1974 no eran obra de anarquistas, sino de elementos fascistas utilizados por los servicios secretos. Justificados por una fraseología revolucionaria, estos atentados “rojos” eran el mejor medio para sembrar la confusión en el proceso de clarificación de la conciencia que se estaba operando en la clase obrera, permitiendo hacer caer el peso de la represión sobre los elementos más avanzados del proletariado y sobre el medio revolucionario asimilado al terrorismo. En pocas palabras, desde el punto de vista del Estado, es tanto más útil que el terrorismo “negro”. Por eso, en un primer momento, los medios de comunicación de la burguesía al servicio del Estado atribuyen los primeros atentados de la extrema derecha a los anarquistas, pues tal era la meta de la maniobra: la provocación.
“Se puede llegar a una situación en la que frente a la subversión comunista los gobiernos de los países aliados den muestras de pasividad o indecisión. El espionaje militar de los Estados Unidos debe ser capaz de lanzar operaciones especiales capaces de convencer a los gobiernos aliados y a la opinión pública de la realidad del peligro de insurrección. El espionaje militar de los Estados Unidos debe buscar infiltrarse en los focos insurreccionales por medio de agentes en misión especial encargados de formar ciertos grupos de acción en el seno de los movimientos más radicales”. Esta cita ha sido extraída del US Intelligence Field Manual, manual de campaña de los espías estadounidenses, que los responsables de Washington pretenden sea falso. Sin embargo ha sido autentificado por el Coronel Oswald Le Winter[4], antiguo agente de la CIA y oficial de enlace según un documental televisivo dedicado a Gladio. Él le daba también un contenido concreto declarando en esta entrevista: “Las Brigadas Rojas habían sido infiltradas lo mismo que el grupo Baader-Meinhof y Acción Directa. Muchas de estas organizaciones terroristas de izquierda estaban infiltradas y bajo control”, y precisa que “las relaciones y documentos emitidos por nuestra oficina de Roma atestiguan que las Brigadas Rojas habían sido infiltradas y que su núcleo dirigente recibía sus órdenes de Santovito”. El general Santovito era en aquella época el jefe de los servicios secretos italianos (SISMI). Fuente más fiable, Frederico Umberto d’Amato, antiguo jefe de la policía política y ministro del Interior entre 1972 y 1974, contaba arrogantemente que: “Las Brigadas Rojas fueron infiltradas. Fue difícil porque estaban dotadas de una estructura muy firme y eficaz. Con todo, fueron infiltradas de modo notable, con resultados óptimos”.
Más que ningún otro atentado cometido por las Brigadas Rojas, el rapto de Aldo Moro, el asesinato de su escolta, su secuestro y su ejecución final en 1978 hacen suponer una maniobra de un clan dentro del Estado y los servicios secretos. Sorprende que las Brigadas Rojas, compuestas de jóvenes elementos airados, muy motivados y convencidos, pero sin gran experiencia en la guerra clandestina, hubieran podido llevar a su fin una operación de tal envergadura. La investigación dio luz sobre varios hechos desconcertantes: presencia de un miembro de los servicios secretos en el lugar de los hechos, las balas disparadas habían sufrido un tratamiento especial utilizado en los servicios especiales, etc. Cuando el escándalo suscitado por el descubrimiento de la mano del Estado en los atentados de 1969 a 1974, falsamente atribuidos a los anarquistas, comenzaba a olvidarse, la duda renació entre la opinión pública italiana sobre la existencia de una manipulación estatal tras los atentados de las Brigadas Rojas. De hecho Aldo Moro fue raptado en la víspera de la firma del “Compromiso Histórico” que debía sellar una alianza de gobierno entre la Democracia Cristiana y el PCI y en la que Moro oficiaba de maestro de ceremonias. Su viuda declaró: “Sabía por mi marido, o por otra persona, que hacia 1975 había sido advertido de que sus tentativas de llevar a todas las fuerzas políticas a gobernar juntas por el bien del país disgustaban a ciertos grupos y personas. Le dijeron que si persistía en llevar a cabo su proyecto político se arriesgaba a pagar su obstinación muy cara”. La opción del “Compromiso Histórico” habría tenido por resultado abrir las puertas del gobierno al PCI. Probablemente Moro, que estaba al corriente, en tanto que Primer ministro, de la existencia de Gladio, pensó que el trabajo de infiltración llevado durante años en el seno de este partido con vistas a substraerlo de la influencia del Este, el desarrollo de su alineamiento contra ciertas opciones políticas rusas, lo hacían aceptable a los ojos de sus aliados occidentales. Pero la manera en que el Estado lo abandonó durante su secuestro demuestra que no era así ni mucho menos. Finalmente el “Compromiso histórico” no se firmó. La muerte de Moro corresponde pues perfectamente a la lógica de los intereses defendidos por Gladio. ¿Cuando D’Amato hablaba de los “resultados óptimos” obtenidos de la infiltración de las Brigadas rojas, pensaba en el asesinato de Moro?
Las diversas investigaciones chocaban siempre contra la obstrucción de ciertos sectores del Estado, las maniobras dilatorias y el sacrosanto secreto de Estado, pero con el descubrimiento de la logia P2 en 1981, los jueces verían confirmadas sus sospechas en cuanto a la existencia de una estructura paralela, de un gobierno oculto que manejaba los hilos en la sombra y organizaba la “estrategia de la tensión”.
La LOGIA P2: el verdadero poder oculto del Estado
En 1981 la policia fiscal descubre la lista de 963 “hermanos” miembros de la logia P2. En esta lista figura la flor y nata de la burguesía italiana: 6 ministros en ejercicio, 63 altos funcionarios de ministerios, 60 políticos entre los cuales Andreotti y Cossiga, 18 jueces y procuradores, 83 grandes industriales como Agnelli, Pirelli, Falk, Crespi, banqueros como Calvi y Sindona, miembros del Vaticano tales como el cardenal Casaroli, grandes nombres de los medios de comunicación como Rizzoli, propietario del Corriere de la Sera o Berlusconi propietario de numerosas cadenas de televisión, casi todos los responsables de los servicios secretos como el General Allavena, jefe del SIFAR de junio del 65 a junio del 66, Miceli puesto a la cabeza de los servicios secretos en 1970, el Almirante Casardi que le sucedió, el General Santovito entonces patrón del SISMI, 14 generales del ejército, 9 almirantes, 9 generales de carabineros, 4 generales del ejército del aire y 4 de la policía fiscal por no citar más que a los oficiales de más alto rango, pero hay que citar también a profesores universitarios, a sindicalistas, a responsables de la extrema derecha. Quitando a los radicales, los izquierdistas y al PCI, todo el arco político italiano estaba representado. La lista no podía ser más completa. Se citaron otros muchos nombres en el momento del escándalo sin que se pudieran aportar pruebas. Corrieron rumores no verificables sobre la participación de miembros influyentes del PCI en la P2.
Se podría pensar que no hay nada más normal. En efecto, es corriente encontrar en el seno de la masonería a numerosos notables que practican sus ritos y que encuentran así un buen medio para cultivar sus relaciones y tener al día su agenda. La personalidad del Gran Maestre Licio Gelli es, sin embargo, desconcertante.
A la cabeza de esta logia, Gelli era desconocido por el gran público, pero el desarrollo de la investigación y las revelaciones que le siguieron mostraron la influencia determinante que ejerció sobre la política italiana durante esos años. Personaje de historia edificante, Gelli comienza su carrera como miembro del partido fascista. A los 18 años se enrola en los Camisas negras para combatir como voluntario en la Guerra de España; durante la guerra mundial colabora activamente con los nazis a los que entrega decenas de partisanos y desertores. A partir de 1943 parece que comienza a hacer doble juego tomando contacto con la resistencia y los servicios secretos americanos. Después de la guerra se refugia en Argentina y vuelve sin problemas a Italia en 1948. A comienzos de los 60 se inscribe en la masonería, participa en la logia Propaganda Due en la que llega pronto a Gran Maestre, y donde se encuentra con los principales responsables de los servicios secretos. Su poder entonces es confirmado por numerosos testimonios. A la boda de uno de sus hijos, eminentes personalidades como el Primer ministro Amintore Fanfani e incluso, por lo visto, el Papa Pablo VI, envían regalos suntuosos. Según los investigadores, Agnelli, en símbolo de su amistad le habría ofrecido un teléfono de oro macizo. A comienzos de los 80 Gelli telefonea casi a diario al Primer ministro, al ministro de Comercio e Industria, al de Exteriores, a los dirigentes de los principales partidos políticos de la península (demócrata cristiano, socialdemócrata, socialista, republicano, liberal y neofascista). Por su residencia cerca de Florencia y en los salones privados del lujoso Hotel Excelsior, donde recibe, desfila la flor y nata del establishment italiano, en especial Andreotti, que es de hecho su representante político oficial, su alter ego.
La conclusión de la comisión de investigación sobre la Logia P2 no tiene desperdicio. Estima que Gelli “pertenece a los servicios secretos de los que es el jefe; la logia P2 y Gelli son la expresión de una influencia ejercida por la masonería americana y la CIA sobre el Palacio Giustiniani tras su reapertura después de la guerra; una influencia que testimonia la dependencia económica tanto de la Masonería americana como de su jefe Frank Gigliotti”. El mismo Gigliotti es agente de la CIA. En 1990, un ex agente de la CIA, Richard Brenneke, en una entrevista para la televisión que provocó escándalo, declaró: “El gobierno de los EEUU financió a la P2 hasta con 10 millones de dólares al mes”. Clarísimo. La P2 y Gladio no son más que uno. El acta de acusación del 14 de junio de 1986 corrobora “la existencia en Italia de una estructura secreta compuesta de militares y civiles que se da como finalidad última el condicionamiento de los equilibrios políticos existentes a través del control de la evolución democrática del país, intenta realizar esos objetivos sirviéndose de los métodos más diversos, entre ellos el recurso directo a atentados cometidos por organizaciones neofascistas” y habla de “una especie de gobierno invisible en la que la P2, los sectores desviados de los servicios secretos, el crimen organizado y el terrorismo están estrechamente ligados”.
Sin embargo, esta lúcida constatación de los jueces no cambió gran cosa en el funcionamiento del Estado italiano. Sospechoso de haber comandado el atentado de Bolonia, Gelli se exilia en el extranjero, arrestado en un banco suizo el 13 de septiembre de 1982 mientras saca 120 millones de dólares de una cuenta numerada, el anciano será el protagonista de una increíble evasión de su prisión ginebrina el 10 de agosto de 1983 y desaparecerá hasta que cuatro años más tarde se entregue a las autoridades suizas. Desde Suiza Gelli será extraditado a Italia. Pero aunque en su ausencia, en 1988, había sido condenado a 10 años de prisión, será vuelto a juzgar en 1990 y finalmente absuelto. El escándalo de la P2 será banalizado, olvidado. La logia P2 ha desaparecido, pero no nos cabe duda de que otra estructura oculta la ha sustituido, también eficazmente. Cossiga en 1990, ex miembro de la P2, a la sazón Presidente de la República podrá declarar con satisfacción a propósito de Gladio, “que es un orgullo que el secreto se haya podido guardar durante 45 años”. Olvidadas las decenas de víctimas muertas en atentados, olvidados los múltiples asesinatos. Nuevos escándalos llegan para hacer olvidar los antiguos.
Algunas lecciones
Todos esos acontecimientos en los que la Historia, con mayúscula, de Italia se codea con el crimen y la página de sucesos, no han tenido, en fin de cuentas, mucho eco fuera de la península. Todo ello aparecía como «cosas de Italia», sin relación alguna con lo que ocurría en las demás grandes democracias occidentales. En la propia Italia, el papel de la Mafia ha sido presentado sobre todo como una especie de producto regional del Sur, la «estrategia de la tensión» como la labor de sectores «descarriados» de los servicios secretos y los escándalos políticos como simple problema de corrupción de algunos políticos. En resumen, las verdaderas lecciones han sido ocultadas y entre escándalos y revelaciones, entre juicios mediatizados y ruidosas dimisiones de los responsables estatales, se ha ido manteniendo la ilusión de una lucha del Estado contra esas «afrentas al orden democrático». Sin embargo, la realidad que pone de relieve ese corto resumen histórico de los «casos» que han sacudido la república italiana desde los años 30, es muy diferente.
- Esos «casos» no son un producto específico de Italia, sino el resultado de la actividad internacional de la burguesía, en un contexto de rivalidades imperialistas muy agudas. En esas condiciones, eso significa que Italia no es ni mucho menos una excepción. Es, al contrario, un ejemplo antológico de lo que existe por todas partes.
- Los «casos» no son acciones de una minoría corrupta de la clase dominante, sino que expresan el funcionamiento totalitario del Estado del capitalismo decadente, por mucho que éste se oculte tras la careta de la democracia.
Tanto la historia de la promoción de Cosa Nostra como la existencia de las redes Gladio y Logia P2 muestran que no se trata de asuntos italianos sino de asuntos internacionales.
Eso es de lo más evidente con el asunto Gladio. La red Gladio era, por definición, una estructura secreta de la OTAN, por lo tanto transnacional a nivel de bloque. Era la correa de transmisión clandestina del control de EEUU sobre los países de su bloque, destinada a oponerse a las maniobras del imperialismo adverso y con riesgos de desestabilización social por todos los medios, incluidos los más inconfesables. Por eso era secreta. Y del mismo modo que existió y actuó en Italia, existió y actuó en los demás países del bloque occidental. No existe razón alguna para que no sea así: las mismas causas producen los mismos efectos.
Con ese enfoque puede entenderse mejor qué fuerzas estaban detrás del golpe de Estado de los coroneles en Grecia en 1967 y el de Pinochet en Chile, en 1973, o en todos los que se han sucedido en Latinoamérica durante los años 70. Y no sólo fue en Italia donde, a partir de finales de los años 60, se producen oleadas de atentados terroristas que ayudan al Estado a llevar a cabo campañas ideológicas destinadas a desorientar a una clase obrera que estaba volviendo al camino de la lucha, justificando así todo un arsenal represivo. En Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en Japón, en España, en Bélgica, en Estados Unidos, se puede, a la luz del ejemplo italiano, pensar razonablemente que detrás de los actos terroristas de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda o nacionalistas está la mano del Estado y de sus servicios secretos, siendo la expresión de una estrategia internacional organizada bajo los auspicios del bloque.
Asimismo, el ejemplo edificante del papel de la Mafia pone de relieve que no es algo reciente ni un producto específicamente local. La integración de la Mafia en el centro del Estado italiano no es algo nuevo, sino que ya data de hace más de 50 años. No es el resultado de una simple y lenta gangrena de una mentalidad de traficante que sólo afectaría a políticos con inclinaciones corruptas. No, esa integración es el resultado del cambio de alianzas operado durante la IIa Guerra mundial. La Mafia, por cuenta de los Aliados, desempeñó un papel determinante en la caída del régimen mussoliniano y, en pago a sus servicios, se le otorgó un lugar central en el Estado. La alianza sellada en y por la guerra no va a romperse al término de ésta. La Mafia seguirá siendo, como clan del Estado italiano, el principal punto de apoyo de Estados Unidos. El peso y el papel importante de la Mafia en el seno del Estado italiano es pues, ante todo, el resultado de la estrategia imperialista estadounidense.
¿Alianza antinatural entre el campeón de la defensa de la democracia y el símbolo mismo del crimen, en nombre de los imperativos estratégicos mundiales? Alianza, desde luego, pero ni mucho menos antinatural. La realidad italiana pone en evidencia un fenómeno mundial del capitalismo decadente: en nombre de los sacrosantos imperativos de la razón de Estado y de los intereses imperialistas, las grandes potencias que, de puertas afuera, no hacen más que cacarear sus convicciones democráticas, establecen alianzas, en sus hediondos patios traseros, que desmienten con creces sus discursos oficiales. Ya es una banalidad decir que los múltiples dictadorzuelos que cometen sus desmanes en la periferia subdesarrollada del capitalismo sólo pueden mantenerse gracias al patrocinio interesado de esta o aquella potencia. Y lo mismo ocurre con los clanes mafiosos del mundo: sus actividades pueden desarrollarse impunemente porque saben hacer servicios muy valiosos a los diferentes imperialismos dominantes que se reparten el planeta.
Suelen incluso ser parte íntegra de las fracciones dominantes de la burguesía de los países en donde ejercen. Es evidente para toda una serie de países donde la producción y la exportación de drogas es la actividad económica esencial, favoreciendo en el seno de la clase dominante la promoción de cárteles que controlan un sector de la economía capitalista que tiene cada día mayor importancia. Pero esta realidad no es sólo lo propio de los países subdesarrollados. El ejemplo viene de lo más elevado de la jerarquía del capitalismo mundial. Así, la alianza entre el Estado americano y la Mafia italiana durante la IIa Guerra mundial, tiene su vertiente interior en EEUU, en donde, con la misma ocasión, la rama norteamericana de Cosa Nostra es invitada a participar con sus propios medios en los asuntos del Estado. También la situación de Japón recuerda la de Italia. Los recientes escándalos han sacado a la luz los vínculos omnipresentes entre los políticos y la Mafia local. En resumen, el ejemplo italiano es también válido para las dos primeras potencias económicas mundiales, en las que eso llama genéricamente Mafia ha conquistado un lugar de primera importancia en el aparato de Estado. Y eso no sólo a causa del peso económico debido al control de importantes sectores económicos muy lucrativos, como la droga, el juego, la prostitución, el racket, etc. sino también a causa de los servicios «muy especiales» que esas camarillas gangsteriles pueden prestar y que se ligan a la perfección con las necesidades del Estado del capitalismo decadente.
Hay que decir que la burguesía más «respetable» siempre ha sabido utilizar, cuando le es necesario, los servicios de agentes especiales, o de los de sus fracciones menos presentables, para actividades «no oficiales», o sea ilegales según sus propias leyes. En el siglo XIX, los ejemplos no faltan: el espionaje claro está, pero también la contrata de matones del hampa para romper las huelgas o el uso de mafias locales para favorecer la penetración colonial. Pero en esta época, ese aspecto de la vida del capitalismo era limitado y circunstancial. Desde su entrada en su fase de decadencia a principios de siglo, el capitalismo está en una situación de crisis permanente. Para asegurar su dominio ya no puede apoyarse en el progreso que aporta, pues este progreso no existe. Para perpetuar su poder tiene que recurrir cada vez más a la mentira y a la manipulación. Además, en este siglo, marcado por dos guerras mundiales, la agudización de las tensiones imperialistas se ha convertido en un factor preponderante en la vida del capitalismo. En el tugurio de navajeros en que se ha transformado el planeta, todos los golpes, incluso los más retorcidos, sirven para sobrevivir. El funcionamiento del Estado ha tenido que adaptarse a esas necesidades. En la medida en que la manipulación o la mentira, ya sea por necesidades de la defensa imperialista ya sea por las del control social, se han vuelto esenciales para su supervivencia, el secreto y su protección se han vuelto aspectos centrales de la vida del Estado capitalista, el funcionamiento democrático clásico de la burguesía y de su Estado, tal como éstos existían en el siglo XIX ya no son posibles. Sólo se mantienen como ilusión para encubrir la realidad de un funcionamiento estatal totalitario que de democrático no tiene nada. La realidad del poder y de sus manejos, al haberse hecho inconfesables, deben ocultarse. No sólo se ha concentrado el poder de hecho en el ejecutivo, a expensas del legislativo, cuya expresión, el parlamento, se ha convertido en simple pantalla donde proyectar campañas electorales o de otro tipo, sino que además, en el seno mismo del ejecutivo, el poder se ha concentrado entre las manos de especialistas del secreto y de la manipulación. En esas condiciones, el Estado no sólo ha tenido que reclutar una abundante mano de obra especializada, creando una multitud de servicios especializados, todos más secretos que los demás, pero, en su seno, se ha favorecido la promoción de las camarillas de la burguesía más experimentadas en el secreto y la actividad «ilegal». En ese proceso, el Estado totalitario ha extendido su dominio sobre el conjunto de la sociedad, incluida el hampa, para desembocar en una simbiosis extraordinaria en la que resulta difícil diferenciar a un representante político de un hombre de negocios, de un agente secreto o de un gángster y viceversa.
Esa es la razón de fondo del papel creciente de los sectores mafiosos en la vida del capital. Pero la Mafia no es el único ejemplo. El caso de la Logia P2 muestra que la masonería es un instrumento ideal, por su funcionamiento oculto y sus ramificaciones internacionales, para ser utilizado como red de influencia por los servicios secretos según las necesidades de la política imperialista. Ya hace mucho tiempo que las diferentes obediencias masónicas del mundo han sido penetradas por el Estado y puestas al servicio de las potencias imperialistas occidentales que las utilizan según sus planes. Es sin duda el caso de la mayor parte de las sociedades secretas de cierta importancia.
Pero la Logia P2 no sólo era una herramienta de la política imperialista norteamericana. Era ante todo una parte del capital italiano y muestra, detrás de la verborrea democrática, lo que es el funcionamiento del Estado y de su totalitarismo. Agrupaba en su seno a clanes de la burguesía que dominan de manera oculta el Estado desde hace años. Eso no quiere decir que agrupaba a toda la burguesía italiana. Ya, a priori, el PCI estaba excluido, al ser representante de otra fracción con una orientación de política exterior orientada hacia el Este. Es igualmente probable que otras camarillas existan en el seno del capital italiano, lo que podría explicar por qué estalló el escándalo. En el seno de la Logia P2 cohabitaban además varios clanes unidos por intereses convergentes bajo la batuta americana frente al enemigo común que era el imperialismo ruso y el peligro de subversión «comunista». La lista encontrada en la residencia de Gelli permite identificar algunos de esos clanes: los grandes industriales del Norte, el Vaticano, un sector importante del aparato de Estado, especialmente los estados mayores de los ejércitos y de los servicios secretos, y de manera más discreta, la Mafia. El vínculo de ésta con la Logia P2 se plasma en la presencia de los banqueros Sindona y Calvi, muerto envenenado aquél en la cárcel y éste curiosamente ahorcado bajo un puente londinense, implicados ambos en escándalos financieros cuando gestionaban a la vez fondos del Vaticano y de la Mafia. Extrañas alianzas muy significativas del capitalismo contemporáneo. La Logia P2 es una hedionda mezcolanza que muestra que la realidad supera con creces la ficción más descabellada: sociedades ocultas, servicios secretos, Vaticano, partidos políticos, mundo de los negocios, de la industria, de la finanza, Mafia, periodistas, sindicalistas, catedráticos, etc.
De hecho, con la Logia P2 quedó desvelado el verdadero centro de decisión oculto que dirigía los destinos del capitalismo italiano desde la guerra. Gelli se nombraba a sí mismo, con humor cínico, el «gran marionetista», el que, detrás del teatrillo manipula sus «marionetas» políticas. El gran juego democrático del Estado italiano no era más que una hábil puesta en escena. Las decisiones más importantes se tomaban fuera de las estructuras oficiales (Congreso, ministerios, presidencia del Consejo, etc.) del Estado italiano. Esa estructura secreta del poder se ha mantenido fuera cual fuera el resultado de las múltiples consultas electorales que ha habido durante todos estos años. Además la Logia P2 tenía en la manga todas las cartas para, como en 1948, manipular las elecciones y mantener fuera al PCI. Casi todos los líderes de los partidos democristiano, republicano, socialista estaban a sus órdenes, de modo que el juego «democrático» de la «alternancia» no era más que un espejismo. La realidad del poder no cambiaba. En los pasillos, Gelli y su Logia P2 seguían controlando el Estado.
Tampoco hay razón alguna para pensar que eso sea una especialidad italiana, por mucho que en otros países el centro oculto de las decisiones importantes no adopte necesariamente el aspecto un tanto folklórico de una logia masónica. Desde hace algunos años, la agravación brutal de la crisis y los trastornos habidos en los alineamientos imperialistas debidos a la desaparición del bloque del Este, están provocando un revoltijo de alianzas entre las camarillas existentes en el seno de cada capital nacional. Lejos de ser una expresión de no se sabe qué repentina voluntad de restaurar un funcionamiento democrático, las campañas actuales que se están montando en bastantes países con la pretensión de limpiar el Estado de sus elementos más podridos, lo único que expresan son los ajustes de cuentas entre las diferentes camarillas por el control central de dicho Estado. La manipulación de los medios de comunicación, el uso y abuso apropiados de papeles comprometedores, son las armas de una lucha en la que también se usan armas más contundentes y sanguinarias.
De hecho, todo eso muestra que, sabiendo tomar distancias, Italia, país en donde se suceden los escándalos políticos, no es ni mucho menos una excepción sino que ha sido el espejo edificante y precursor de lo que hoy ya está generalizado.
JJ
[1] Revista internacional nº 76.
[2] P2 significa Propaganda Due.
[3] Testamento de Lucky Luciano.
[4] También para Lucio Gelli, jefe de la P2, en una entrevista para ese mismo documental televisado.
Series:
Noticias y actualidad:
- Democracia [138]
La burguesía mexicana en la historia del imperialismo
- 28221 reads
La burguesía mexicana en la historia del imperialismo
Diferentes factores, como formar de hecho una reserva de materias primas (materiales, petróleo) y especialmente su situación geográfica -una larga frontera con Estados Unidos- le confieren a México una importancia particular dentro de las relaciones imperialistas: constituye una “prioridad” para la seguridad de la primera potencia mundial. En un artículo sobre el Tratado de Libre Comercio[1], ya señalábamos que el Tratado tiene como objetivo fundamental preservar la estabilidad de México (y más allá la estabilidad de toda América latina vía la “iniciativa de las Américas”), pues toda situación de conflictos sociales, caos o guerras, repercutiría sobre Estados Unidos. Al mismo tiempo se trata, para EE.UU., de evitar que alguna burguesía latinoamericana coquetee con alguna otra potencia, como Alemania o Japón. Pero aún más centralmente, garantizar un gobierno estable, sin demasiados desórdenes, un gobierno que sea además aliado incondicional, al sur de sus fronteras (y también al norte, con Canadá) es una prioridad para la burguesía de Estados Unidos. Es evidente que la clase capitalista de México se halla alineada con la de Estados Unidos. Sin embargo, a la vista de la situación en otros países, incluso de América Latina, donde los gobiernos cuestionan, en mayor o menos grado, su fidelidad hacia Estados Unidos, donde las burguesías se inclinan más hacia Alemania (o hacia Japón), o donde se desgarran internamente, provocando crisis políticas que cimbran la unidad del Estado capitalista, deberíamos preguntarnos: ¿podríamos en México llegar a presenciar una situación de desestabilización o aún de cuestionamiento al dominio estadudinense similar al que ocurre en otros países o, por el contrario, México es, para los Estados Unidos, un terreno cien por cien “asegurado”?.
El ascenso de los Estados Unidos, en las últimas décadas del siglo pasado, significó ir obteniendo sobre los países de América Latina un dominio económico y político completo. Pero este dominio no ha estado exento de disputas y dificultades. De hecho, la aplicación de la llamada “doctrina Monroe” según la cual “América es para los americanos” (esto es: América Latina es para la burguesía de Estados Unidos) significó, primero la liquidación, a principios de siglo, de la influencia de las viejas potencias que a lo largo del siglo XIX había sido predominante en América Latina, de Inglaterra en primer lugar. Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, la lucha contra quienes intentaban apoderarse de un pedazo del pastel americano, principalmente Alemania. Finalmente, después de la Segunda Guerra mundial, Estados Unidos tuvo que lidiar con los intentos desestabilizadores de la URSS. A lo largo del siglo, las crisis políticas que han sacudido a los países de América Latina: cambios violentos de gobiernos, asesinatos de gobernantes, golpes de Estado y guerras, han tenido como telón de fondo –cuando no como causa fundamental– esas rebatingas. La actitud de las burguesías de América Latina no puede calificarse en sentido alguno como pasiva, sino que, buscando sacar el mejor provecho, han tomado partido y en más de una ocasión, respaldadas por las demás grandes potencias, han cuestionado más o menos seriamente la supremacía estadounidense, aunque por supuesto sin alcanzar a sacudírsela nunca. México es una ilustración patente de esto que decimos.
La llamada “Revolución mexicana” o de dónde proviene la “fidelidad” de la burguesía mexicana
Uno de los resultados más importantes –por no decir el más importante– de la guerra de 1910-1920, la llamada “Revolución mexicana”, fue el debilitamiento definitivo de la burguesía nacional que había crecido a la sombra de las viejas potencias, y su sustitución por una “nueva burguesía” aliada incondicional y sumisa a los Estados Unidos. En efecto, durante la segunda mitad del siglo XIX, y especialmente durante la era de 30 años de Porfirio Díaz, se había desarrollado un agresivo y pujante capital nacional (en la minería, ferrocarriles, petróleo, textiles, etc., así como el comercio y las finanzas) bajo la influencia de países como Francia e Inglaterra. La burguesía mexicana de ese tiempo veía con preocupación el avance y las pretensiones de los Estados Unidos hacia América latina y México en particular, y trataba de contrarrestarlo abriendo las puertas a otras potencias, con la vana esperanza de que, al multiplicar las inversiones y las influencias políticas provenientes de Europa ninguna potencia pudiera predominar.
Sin embargo, a la vuelta del siglo, la feroz dictadura de Díaz empezaba a agrietarse. La forma de dictadura militar del Estado capitalista quedaba ya estrecha para el desarrollo económico alcanzado, y algunos factores empujaban hacia una modificación de ésta, lo que se expresaba en el fraccionamiento de la clase capitalista en una lucha por la sucesión del gobierno del ya viejo Díaz; en especial, una pujante fracción de capitalistas-terratenientes del norte aspiraba a ocupar un papel predominante, de acuerdo con su poder económico, en el gobierno. A la vez se agudizaba un profundo descontento entre las clases trabajadoras del campo (peones de hacienda por todo el país, rancheros del norte, comuneros del sur...) y entre el joven proletariado industrial, que no soportaban ya la despiadada explotación. Estos factores produjeron una conmoción social que llevó a 10 años de guerra interna, aunque, al contrario de lo que dice la historia oficial, ésta no constituyó una verdadera revolución social.
La guerra en México de 1910-20 no fue, en primer lugar, una revolución proletaria. El proletariado industrial, joven y disperso, no constituyó una clase decisiva durante ella. De hecho sus intentos de rebelión más importantes, la ola de huelgas de principio de siglo, había sido completamente aplastada en la víspera. En la medida en que algunos sectores proletarios participaron en la guerra, lo hicieron como furgón de cola de alguna fracción burguesa. En cuanto al proletariado agrícola, sin la guía de su hermano industrial y aún muy atado a la tierra, quedó integrado en la guerra campesina.
A su vez, la guerra campesina tampoco constituía una revolución. La guerra en México volvió a demostrar por enésima ocasión que el movimiento campesino se caracteriza por carecer de un proyecto histórico propio, y sólo puede terminar liquidado o ser integrado en el movimiento de las clases históricas (la burguesía o el proletariado). En México, fue en el sur donde el movimiento campesino adquirió su forma más “clásica”, donde las huestes campesinas, que aún conservaban sus antiguas tradiciones comunitarias, se lanzaron a la destrucción de las haciendas porfiristas, pero una vez que recuperaban la tierra abandonaban lar armas, y nunca lograron constituir un ejército regular ni un gobierno capaz de controlar por algún tiempo las ciudades que tomaban. Estas huestes fueron combatidas tanto por el viejo como por el nuevo régimen “revolucionario” que surgió de la guerra, y finalmente fueron cruelmente derrotadas. Destino parecido tuvo la guerra de rancheros del norte, cuya táctica de toma de ciudades mediante asaltos de caballería, propia del siglo anterior, fue efectiva contra el ejército federal porfirista, pero fracasó estrepitosamente frente a la moderna guerra de trincheras, alambre de púas y ametralladoras del ejército del nuevo régimen. La derrota de los campesinos (comuneros del sur y rancheros del norte) se saldó con la recuperación de las tierras por los antiguos hacendados y la formación de nuevos latifundios en los primeros años del nuevo régimen.
Finalmente, esa guerra no podría considerarse siquiera como una revolución burguesa. No dio lugar a la formación del Estado capitalista pues éste ya existía, y solamente sustituyó una forma de este Estado por otra. Su único mérito fue el haber sentado las bases para una adecuación de las relaciones capitalistas en el campo, con la eliminación del sistema de “tiendas de raya”, qua ataban a los peones a las haciendas e impedían, por tanto, el libre movimiento de la fuerza de trabajo (si bien, en general, las relaciones de producción capitalistas existían ya plenamente, se desarrollaban aceleradamente y eran predominantes desde antes de la guerra).
La mano de las grandes potencias en la Guerra de México
Pero la así llamada “revolución mexicana” no agota su contenido en el conflicto social interno. Queda inscrita también, de lleno, en los conflictos imperialistas que sacudieron al mundo a principios de siglo, que llevaron a la Primera Guerra mundial (1914-18), y a un cambio en la hegemonía de las grandes potencias, que llevó al frente de las potencias imperialistas a Estados Unidos. De hecho, la sucesión de gobernantes, que va desde la caída de Díaz, el gobierno y asesinato de Madero, el gobierno y expulsión de Huerta, y el gobierno y asesinato de Carranza, que son “explicados” por la historia oficial como una sucesión desventurada de hombres “malos” y “buenos”, “traidores” y “patriotas”, puede explicarse mucho más lógicamente por la lucha entre las grandes potencias por el predominio económico y político en México vía el control del gobierno, y por el partido que tomaron los diferentes gobernantes y sus virajes, a veces de vuelta entera respecto a esas pugnas. Más concretamente, detrás de esos trastrocamientos, encontramos a los Estados Unidos esforzándose por el establecimiento en México de un gobierno partidario y supeditado a sus intereses[2].
Así, el agrietamiento y la caída del gobierno de Díaz fue impulsada activamente por Estados Unidos, que apoyaba a las fracciones de capitalistas-hacendados norteños (encabezada por Madero), con miras a lograr concesiones económicas y políticas, y a debilitar la influencia de las potencias europeas. Sin embargo, Madero no buscaba, ni violentar en favor de los EE.UU. el “equilibrio” de fuerzas entre las diferentes potencias que Díaz siempre había buscado, ni mejorar realmente la situación de las clases explotadas... así que Madero, a la vez que prendió la chispa para el estallamiento de las rebeliones campesinas, se volvió un obstáculo a los ojos de EE.UU., que entonces respaldaron la conspiración de Huerta para asesinarlo y hacerse del poder.
Luego, Huerta trató, inútilmente, utilizar para su provecho las pugnas entre las grandes potencias, y terminó abandonado de la gracia de todas. Paralelamente, el movimiento campesino alcanzó su apogeo y Huerta también fue derrocado. Simultáneamente estalla, en Europa, la Primera Guerra mundial, y a partir de aquí empieza a influir en la situación en México el interés de otra potencia: Alemania.
Alemania disputa a las otras potencias un lugar en la arena imperialista por el reparto del mundo, a la que ella había llegado tarde. Respecto a México, tenía algunos intereses económicos, pero no era lo principal. Alemania entendió la importancia estratégica de México y trató de aprovechar al país como medio de obstaculizar a los Estados Unidos. Primero con Huerta y, posteriormente, con mayor decisión aún, con Carranza, los servicios diplomáticos y secretos alemanes actuaron tratando de provocar un conflicto armado entre Estados Unidos y México. Con ello Alemania intentaba desviar los esfuerzos guerreros de Estados Unidos que ya suministraba armas a las potencias “aliadas” y se preparaba para entrar en la guerra. En el extremo, la burguesía alemana llegó a soñar con una alianza Japón-México-Alemania, que pudiera enfrentar a Estados Unidos en América... pero en ese tiempo Japón se hallaba más preocupado en apoderarse de China, y no se sentía lo suficientemente fuerte para retar a los Estados Unidos. Finalmente, los “aliados” logran desbaratar las conjuras de Alemania. Posteriormente, al comprender la cercanía de su derrota, Alemania dio un viraje en su política y, mediante convenios económicos, intentó mantener una cierta influencia en México, a la espera de mejores tiempos.
Los principios de los años 20, terminada la Primera Guerra mundial y apagada la guerra interna, encontraron a México con una nueva burguesía en el poder, cuyos capitales “originarios” provenían de los botines de guerra. Con el dominio ascendente de los Estados Unidos por todo el continente y la influencia de las viejas potencias, Inglaterra y Francia, en franco retroceso, si bien no liquidada del todo. Por ejemplo, Inglaterra aún disputó por dos décadas más el control del petróleo a los EE.UU. Y los gobiernos “emanados de la revolución” posteriores al de Carranza (que, por cierto, también terminó asesinado) ya no volvieron a cuestionar la supremacía del vecino del norte.
Sin embargo, la vieja burguesía de la época porfirista, aunque profundamente debilitada, no fue destruida del todo. Y antes de aceptar que tenía que adaptarse a la nueva situación y que no tenía más remedio que convivir y aún fusionarse con la “nueva”, algunos de sus sectores aún tuvieron fuerzas para cuestionar el nuevo gobierno.
La Guerra de los “Cristeros”
El ajuste de cuentas no liquidado del todo entre las dos partes de la burguesía nacional que quedaron al final de la guerra de 1910-1920, significó una nueva y sangrienta guerra entre éstas, entre 1926 y 1929 que abarcó los Estados del Centro-Occidente de la república (Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán), en la que, nuevamente, los campesinos fueron la carne de cañón. Para el tema de la influencia que las grandes potencias han ejercido sobre México, es de lo más interesante constatar que la fracción “vieja” recibió nuevamente un apoyo, más o menos velado por parte de algunos sectores del capital europeo (de España, Francia y Alemania) vía... la Iglesia católica romana. De hecho, esta fracción tenía como consigna la “libertad religiosa” que supuestamente conculcaba el “régimen revolucionario” (en realidad lo que hacía éste era seguir arrebatando cotos de poder económico a la fracción “vieja”, dentro de la que se incluía la iglesia católica). Y detrás de esa consigna se hallaba la ideología del sinarquismo. Detrás del grito de “Viva Cristo Rey” (de allí proviene el mote despectivo de “cristeros”) del ejército irregular de la vieja fracción burguesa, se hallaba toda la concepción de la búsqueda de un nuevo “reino mundial” encabezado por las viejas potencias (Francia, Alemania, Italia, España...), antecedente ideológico, como se podrá ver del... fascismo europeo de los años 30. Así nuevamente encontramos detrás de un conflicto interno un intento de desestabilizar el país por parte de capitales (o al menos sectores de éstos) europeos que, años más tarde, volverían a enfrentar en el terreno militar a los EE.UU. Los cristeros fueron derrotados, y la fracción “vieja” del capital no tuvo más remedio que mimetizarse, fundirse con la otra, y enterrar sus aspiraciones “proeuropeas”. Los gobiernos de los años 30-40 sirvieron la mesa a los Estados Unidos, haciendo de México un proveedor de materias primas durante la Segunda Guerra mundial. Tal fue el sentido no sólo del gobierno de Avila Camacho quien llegó a “declarar la guerra” contra las Potencias del Eje, sino también del gobierno de su antecesor y elector (en México, el presidente es decisivo en la elección de su sucesor) : Lázaro Cárdenas, general destacado en la guerra contra los cristeros, cuya mítica “expropiación del petróleo” en 1938 condujo, fundamentalmente, a la expulsión definitiva de las compañías petroleras inglesas y a que México se convirtiera en una reserva del energético exclusiva de los Estados Unidos.
El paréntesis del bloque imperialista estalinista
El final de la Segunda Guerra mundial (1945) abrió lo que podríamos llamar un “paréntesis” histórico en la disputa del mundo que han sostenido Estados Unidos y Alemania a lo largo del siglo. Durante más de 40 años, el imperialismo ruso disputó la supremacía mundial al imperialismo estadounidense[3]. La formación de un nuevo juego de bloques encontró a los viejos enemigos del mismo lado, a Alemania del mismo lado que los Estados Unidos.
Respecto a América Latina, Estados Unidos reforzó su dominación económica y política, a pesar de los intentos de intervención de la URSS en la región (vía algunas guerrillas y el coqueteo con gobiernos “socialistas”), los cuales, sin embargo, dada la debilidad relativa de la URSS no fueron, excepción hecha de Cuba[4], más allá de intentos de desestabilizar la región, muy semejantes, por lo demás, a los intentados en otras épocas por Alemania.
Sin embargo, este paréntesis se cerró, a la vuelta de la presente década, con el derrumbe del bloque imperialista del Este, la disolución del bloque occidental y el despedazamiento de la URSS. Y, al contrario de lo que dice la propaganda de los medios de difusión, este acontecimiento no marcó el fin de las pugnas entre las grandes potencias, el “fin de la historia”, o algo parecido.
Las relaciones imperialistas constituyen hoy una maraña de desestabilización, caos y guerras que cubre absolutamente todo el mundo. Ningún país, por grande o pequeño que sea, escapa al siniestro juego de las pugnas imperialistas, y especialmente a la que gira en torno a las dos grandes potencias, rivales de todo el siglo : Estados Unidos y Alemania. En medio del “nuevo desorden mundial”, despuntan las tendencias a la formación de un nuevo par de bloques imperialistas, teniendo como eje a esas dos potencias, alrededor de las cuales se polarizan todos los demás países, en la que los aliados de ayer vuelven a ser hoy enemigos, en un torbellino sin freno donde el caos no hace sino alimentar dichas tendencias, mientras éstas multiplican a su vez el caos. Y México no escapa, en modo alguno, a esta dinámica de las relaciones capitalistas mundiales.
México ¿“Siempre fiel”?
Tratemos de responder ahora la pregunta que nos hacíamos al principio de este artículo respecto a “fidelidad” que ofrece la clase capitalista mexicana a la estadounidense. La burguesía de Estados Unidos se ha asegurado de la fidelidad de la burguesía mexicana a lo largo de siete décadas, y seguramente lo seguirá haciendo, en términos generales.
Subsiste, no obstante, no digamos una “fracción” (lo que implicaría ya una grieta profunda en el capital, lo que no es el caso), pero sí algunos sectores del capital mexicano que tradicionalmente nunca se conformaron con el dominio casi exclusivo de Estados Unidos. Estos sectores, si bien relativamente minoritarios, fueron aún capaces de llevar a uno de sus hombres a la silla presidencial, como fue el caso, en los años 60, del presidente Díaz Ordaz. Claro que esto fue posible sólo en una época en que las rivalidades entre “proeuropeos” y “proamericanos” se hallaban en un plano secundario ante el “enemigo principal” que constituía el imperialismo ruso, y existía una alianza entre Europa Occidental y Estados Unidos.
En adelante, ya no ocurrirá algo semejante. Estados Unidos buscará la garantía de una fidelidad absoluta por parte del ejecutivo mexicano, de evitar cualquier “error” que pudiera llevar al poder a un representante de los sectores más inclinados hacia las potencias del Viejo Continente.
A pesar de ello, podemos esperar que esos sectores minoritarios, ilusionados con el empuje de Alemania, empiecen a asomar la cabeza, a agitarse, “protestar” y “exigir”, creándole algunos problemas adicionales al gobierno proamericano. Y asimismo, podemos esperar que los rivales de Estados Unidos aprovechen a esos sectores no para disputarle México, pero sí para crearle inestabilidad social en su “patio trasero”, bajo el principio que de todo lo que obstaculice y obligue a desviar recursos (económicos, políticos, militares) a los Estados Unidos, es un paso que le pueden sacar de ventaja.
Signos de lo que decimos podemos ya observarlos, por ejemplo:
– en la reanimación en los últimos meses de los herederos del sinarquismo (el Partido Demócrata Mexicano, y otras agrupaciones afines);
– en la escisión del Partido Acción Nacional –nada menos que la segunda fuerza electoral del país–, une parte de la cual decidió aliarse al gobierno de Salinas, mientras la otra, en la que por cierto quedaron sus “líderes históricos”, decidió formar otro partido, que se acerca ideológicamente a los sinarquiítas;
– es significativa también, la pugna en el interior de la Iglesia Católica, entre una parte que busca conciliar con el gobierno y otra que le ataca constantemente desde los púlpitos;
– y, en fin, como remate, no es casual el resurgimiento, impulsado desde el Vaticano (el cual, según los indicios, se acerca a Alemania), de los actos de reivindicación a “Cristo Rey” y los “cristeros” : manifestación religiosa en Guanajuato en el cerro que simboliza el movimiento cristero, presidida por el gobernador (miembro del PAN) ; manifestación en la Ciudad de México para celebrar la beatificación reciente por el Papa de una treintena de mártires de la guerra de los cristeros...
Remarquemos: Los sectores minoritarios del capital partidarios de una actitud “antinorteamericana” y por ello “proeuropa” no pueden cuestionar la supremacía de Estados Unidos en México, pero seguramente sí podrán crear problemas, de menor o mayor gravedad. Con el tiempo lo veremos.
¿Debe el proletariado tomar partido por una u otra parte de la burguesía?
Para la clase obrera es vital comprender que sus intereses nada tienen que ver con las pugnas imperialistas. Que no tiene nada que ganar apoyando a una fracción burguesa contra otra y sí todo que perder. Dos guerras mundiales por el reparto del mundo entre los diferentes bandidos imperialistas no han dejado para la clase obrera más que decenas de millones de muertos. En México, también, la guerras burguesas de 1910-1920 y de 1926-1929, sólo han dejado para los clases trabajadores un saldo de millones de muertos y un reforzamiento de las cadenas de opresión.
El proletariado debe estar conciente de que, tras los llamados a defender la “patria” o la “religión”, se oculta la intención de arrastrar a los trabajadores a defender intereses que no son los suyos, incluso a matarse entre sí, en aras de los intereses de sus propios explotadores.
Estos llamados seguramente irán aumentando de tono, hasta volverse aturdidores, a medida que la burguesía se vea cada vez más urgida de carne de cañón para sus pugnas y guerras.
El proletariado debe rechazar esos llamados, y por el contrario, debe oponerse a la continuación de las pugnas imperialistas, levantando su lucha de clase, única vía para llegar a terminar definitivamente con el sistema capitalista, el cual no ofrece ya más que caos y guerras a la humanidad.
Leonardo
Julio 1993
[1] Revolución mundial, no 12 : «TLC: el gendarme del mundo asegura su traspatio».
[2] El libro de F. Katz, La guerra secreta en México, es un estudio muy completo y revelador del grado de injerencia de las grandes potencias en la “revolución mexicana”. De éste tomamos gran parte de la información que presentamos.
[3] No podemos aquí volver sobre nuestra concepción acerca del estalinismo. Al respecto, recomendamos la lectura de nuestro Manifiesto del Noveno Congreso de la CCI y nuestra Revista internacional.
[4] Respecto a Cuba puede leerse Revolución mundial, nos 9 y 10.
Geografía:
- Mexico [143]
Polémica con “Programme communiste” sobre la guerra imperialista - Negar la noción de decadencia equivale a desmovilizar al proletariado frente a la guerra
- 4305 reads
En los números 90, 91 y 92 de la revista Programme communiste que publica el Partido Comunista Internacional (PCInt), grupo que publica también Il Comunista en italiano y Le Prolétaire en francés[1], se encuentra un amplio estudio sobre «La guerra imperialista en el ciclo burgués y en el análisis marxista». Dicho estudio hace balance de los conceptos del PC Int sobre un problema de la mayor importancia para el movimiento obrero. Las políticas fundamentales afirmadas en esos artículos son una defensa clara de los principios proletarios frente a todas las mentiras propaladas por todos los agentes de la clase dominante. Sin embargo, algunos argumentos teóricos en los que se basan esos principios y lo que de ello se deduce no siempre están a la altura de los principios afirmados, corriéndose así el riego de debilitarlos en lugar de reforzarlos. Este artículo se propone someter a la crítica esos conceptos teóricos erróneos para así despejar las bases teóricas más sólidas por la defensa del internacionalismo proletario.
La Corriente Comunista Internacional, contrariamente a otras organizaciones que como ella se reivindican de la Izquierda comunista (en especial, los diferentes PCInt que pertenecen a la corriente «bordiguista»), siempre ha establecido una distinción muy clara entre las formaciones políticas que pertenecen al campo proletario y las que pertenecen al campo burgués (tales como los diferentes representantes de la corriente trotskista, por ejemplo). Ningún debate político es posible con estas últimas: la responsabilidad de los revolucionarios es denunciarlos por lo que son: instrumentos de la clase dominante destinados, gracias a su verborrea más o menos obrerista o «revolucionaria» a sacar al proletariado de su terreno de clase para que quede sometido a los intereses del capital. En cambio, entre las organizaciones del campo proletario, el debate político no sólo es una posibilidad, sino un deber. Un debate así no tiene nada que ver con un intercambio de ideas al estilo de lo que puede encontrarse en un seminario universitario, sino que es un combate por la defensa de la claridad de las posiciones comunistas. Y puede tomar la forma de una viva polémica precisamente porque los problemas tratados son de la mayor importancia para el movimiento de la clase y que cada comunista sabe bien que el más mínimo error teórico o político puede tener consecuencias dramáticas para el proletariado. Sin embargo, incluso en las polémicas, es necesario saber reconocer lo que es correcto en las posiciones de la organización que se critica.
Una defensa firme de las posiciones de clase
El PCInt (Il Comunista) se reivindica de la tradición de la Izquierda comunista italiana, o sea de una de las corrientes internacionales que mantuvieron las posiciones de clase cuando degeneró la Internacional comunista durante los años 20. En el artículo publicado por Programme communiste (PC) puede comprobarse que en toda una serie de cuestiones, esa organización no ha perdido de vista las posiciones de aquella corriente. En especial, el artículo contiene una afirmación clara de lo que cimienta la postura de los comunistas frente a la guerra imperialista. La denuncia de ésta, una denuncia que no tiene nada que ver con la de los pacifistas o los anarquistas:
«El marxismo es completamente ajeno a esas fórmulas vacuas y abstractas que hacen del “antibelicismo” un principio suprahistórico y que ven de manera metafísica en las guerras el Mal absoluto. Nuestra actitud se basa en un análisis histórico y dialéctico de las crisis guerreras en relación con el nacimiento, el desarrollo y la muerte de las formas sociales.
Así pues, nosotros distinguimos:
a) las guerras de progreso (o de desarrollo) burgués en el área europea entre 1792 a 1871;
b) las guerras imperialistas, caracterizadas por el choque recíproco entre naciones de capitalismo ultra desarrollado...
c) las guerras revolucionarias proletarias» (PC, nº 90, p. 19).
«La orientación fundamental es tomar posición a favor de las guerras que llevan adelante el desarrollo general de la sociedad y contra las guerras que son un obstáculo o que retrasan ese desarrollo. Por consiguiente estamos a favor del sabotaje de las guerras imperialistas no porque sean más crueles y espantosas que las precedentes, sino porque entorpecen el porvenir histórico de la humanidad; porque la burguesía imperialista y el capitalismo mundial ya no desempeñan ningún papel “progresista”, sino que, al contrario, se han convertido en obstáculo para el desarrollo general de la sociedad...» (PC, nº 90, p. 22).
La CCI podría rubricar esas frases que van en la misma dirección de lo que hemos escrito en múltiples ocasiones en nuestra prensa territorial y en esta revista[2]. Del mismo modo, la denuncia del pacifismo que el PCInt hace es muy clara e incisiva:
«... el capitalismo no es “la víctima” de la guerra provocada por tal o cual energúmeno, o por no se sabe qué “espíritus malignos” reliquias de épocas bárbaras contra los cuales habría que defenderse periódicamente. (...) el pacifismo burgués desemboca necesariamente en belicismo. La idílica ensoñación de un capitalismo pacífico no es inocente. Es un sueño manchado de sangre. Si se admite que capitalismo y paz podrían ir juntos de manera permanente y no contingente y momentánea, se está obligado, cuando empiezan a oírse los gritos de guerra, a reconocer que hay algo ajeno a la civilización que amenaza el desarrollo pacífico, humanitario del capitalismo; y que éste debe por lo tanto defenderse, incluso con las armas si los demás medios no son suficientes agrupando en torno a sí a los hombres de buena voluntad y a los “amantes de la paz”. El pacifismo realiza entonces su pirueta final convirtiéndose en belicismo, en factor activo y agente directo de la movilización guerrera. Se trata pues de un proceso obligado, que procede de la propia dinámica interna del pacifismo. Éste tiende naturalmente a transformarse en belicismo...» (PC, nº 90, p. 22).
De este análisis del pacifismo, el PCInt deduce una orientación justa en cuanto a los pretendidos movimientos contra la guerra que florecen periódicamente en estos tiempos. Con el PCInt estamos evidentemente de acuerdo en que puede existir un antimilitarismo de clase (como el surgido durante la Primera Guerra mundial y que desembocó en la revolución en Rusia y Alemania). Pero este antimilitarismo no podrá nunca desarrollarse a partir de movilizaciones orquestadas por todas esas almas buenas de la burguesía:
«En relación con los “movimientos por la paz” actuales, nuestra consigna “positiva” es la de una intervención desde fuera de tipo propagandista y de proselitismo hacia los elementos proletarios capturados por el pacifismo y enrolados en movilizaciones pequeño burguesas para sacarlos de ese tipo de encuadramiento y de acción política. Nosotros decimos a esos elementos que no es en los desfiles pacifistas de hoy donde se prepara el antimilitarismo de mañana, sino en la lucha intransigente de defensa de las condiciones de vida y de trabajo de los proletarios en ruptura con los intereses de la empresa y de la economía nacional. Del mismo modo que la disciplina del trabajo y la defensa de la economía nacional preparan la de las trincheras y la defensa de la patria, la negativa a defender y respetar hoy los intereses de la empresa y de la economía nacional preparan el militarismo y el derrotismo de mañana» (PC, nº 92, p. 61). Como veremos más lejos, el derrotismo no es la consigna más adaptada a la situación actual o venidera. Debemos sin embargo, subrayar la validez del análisis.
En fin, el artículo de Programme communiste es también muy claro en lo que se refiere al papel de la democracia burguesa en la preparación y la dirección de la guerra imperialista:
«... en “nuestros” Estados civilizados, el capitalismo reina gracias a la democracia (...) cuando el capitalismo pone delante del escenario a sus cañones y a sus generales lo hace apoyándose en la democracia, en sus mecanismos y en sus ritos hipnóticos» (PC nº 9, p. 38). «La existencia de un régimen democrático permite al Estado una mayor eficacia militar puesto que permite potenciar al máximo tanto la preparación de la guerra como la capacidad de resistencia del país en guerra» (Ídem).
«... el fascismo casi sólo puede invocar el sentimiento nacional, llevado hasta la histeria racista, para cimentar la “Unión nacional”, mientras que la democracia posee unos recursos mucho más poderosos para soldar el conjunto de las poblaciones a la guerra imperialista: el que la guerra emane directamente de la voluntad popular libremente expresada durante las elecciones y que aparezca así, gracias a las mistificaciones de las consultas electorales, como guerra de defensa de los intereses y de las esperanzas de las masas populares y de las clases laboriosas en particular» (PC nº 91, p. 41).
Hemos reproducido estas largas citas de Programme communiste (y podríamos haberlo hecho con otras, especialmente las que ilustran históricamente las posiciones presentadas) porque son exactamente nuestras propias posiciones sobre los problemas tratados. Mejor que reafirmar nuestros principios sobre la guerra imperialista con nuestras propias palabras, nos ha parecido más útil poner de relieve la profunda unidad de enfoque que existe sobre esa cuestión en el seno de la Izquierda comunista, unidad que es la de nuestro patrimonio común.
Sin embargo, del mismo modo que hay que subrayar esa unidad de principios, también es deber de los revolucionarios poner de relieve las inconsecuencias e incoherencias teóricas de la corriente «bordiguista» que debilitan tanto su capacidad para proponer una brújula eficaz al proletariado. Y la primera de esas inconsecuencias estriba en la negativa de esa corriente a reconocer la decadencia del modo de producción capitalista.
La «no decadencia» al modo bordiguista
Reconocer que desde principios de siglo y sobre todo desde la Primera Guerra mundial, la sociedad capitalista entró en su fase de decadencia es una de las piedras angulares sobre las que se construye la perspectiva comunista. Durante el primer holocausto imperialista, los revolucionarios como Lenin se basan en ese análisis para defender la negativa a participar en él y «transformar la guerra imperialista en guerra civil» (ver en especial El imperialismo fase suprema del capitalismo). Asimismo, la entrada del capitalismo en su período de decadencia es el centro de las posiciones políticas de la Internacional comunista en su fundación en 1919. Es precisamente porque el capitalismo se había vuelto un sistema decadente por lo que ya era imposible luchar en su seno para obtener reformas, como así lo preconizaban los partidos obreros de la IIª Internacional, sino que la única tarea histórica que pudiera darse el proletariado es la de realizar la revolución mundial. Gracias a esa base firme y sólida podría la Izquierda comunista internacional y, en especial, su fracción italiana, elaborar más tarde el conjunto de sus posiciones políticas[3].
La «originalidad» de Bordiga y de la corriente de la que fue inspirador es la de negar que el capitalismo hubiera entrado en su período de decadencia[4]. Y sin embargo, la corriente bordiguista, especialmente el PCInt (Il Comunista) está obligada a reconocer que algo ha cambiado a principios de este siglo tanto en la naturaleza de las crisis económicas como en la de la guerra.
Sobre la naturaleza de la guerra, las citas de Programme que hemos reproducido arriba hablan por sí solas: existe en verdad una diferencia fundamental entre las guerras que podían llevar a cabo los Estados capitalistas en el siglo pasado y las de este siglo. Seis décadas separan, por ejemplo, las guerras napoleónicas contra Prusia de la guerra franco-prusiana de 1870, mientras que ésta sólo dista 4 décadas de la de 1914. Sin embargo, la guerra de 1914 entre Francia y Alemania es fundamentalmente diferente de todas las anteriores entre las dos naciones; Marx podía llamar a los obreros alemanes a participar en la guerra de 1870 (ver el Primer manifiesto del Consejo general de la AIT sobre la guerra franco-alemana) situándose plenamente en el campo proletario, mientras que los socialdemócratas alemanes que llamaban a esos mismos obreros a la «defensa nacional» en 1914 se situaban claramente en el campo de la burguesía. Eso es exactamente lo que los revolucionarios como Lenin o Rosa Luxemburg defendieron con uñas y dientes contra los socialpatrioteros que pretendían basarse en las posiciones del Marx de 1870: esta posición había dejado de ser válida porque la guerra había cambiado de naturaleza y ese cambio era a su vez resultado del cambio fundamental habido en la vida del conjunto del modo de producción capitalista.
Programme communiste no dice, por cierto, otra cosa cuando afirma (como vimos antes) que las guerras imperialistas «entorpecen el porvenir histórico de la humanidad; porque la burguesía imperialista y el capitalismo mundial ya no desempeñan ningún papel “progresista”, sino que, al contrario, se han convertido en obstáculo para el desarrollo general de la sociedad...». Igualmente, citando a Bordiga, Programme considera que «las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de disgregación del capitalismo es inevitable a causa de la apertura de un período en el que su expansión ya no provoca el aumento de las fuerzas productivas, sino que hace depender su acumulación de una destrucción todavía mayor de ellas» (PC nº 90, p. 25). Encerrado, sin embargo, en los viejos dogmas bordiguistas, el PCInt es incapaz de sacar la consecuencia lógica desde el enfoque del materialismo histórico: el que el capitalismo se haya vuelto una traba para el desarrollo general de la sociedad significa sencillamente que ese modo de producción ha entrado en su fase de decadencia. Cuando Lenin y Rosa Luxemburg lo hicieron constar en 1914, no andaban sacando ideas bonitas de sus molleras, lo único que hacían era aplicar escrupulosamente la teoría marxista a la comprensión de los hechos históricos de su época. El PCInt como los demás PCInts que pertenecen a la corriente «bordiguista» se reivindica del marxismo. Muy bien, pero hoy únicamente las organizaciones que basan sus posiciones programáticas en las enseñanzas del marxismo pueden pretender defender la perspectiva revolucionaria del proletariado. Lamentablemente, el PCInt nos da la prueba de que le cuesta bastante comprender ese método. Le gusta muy especialmente usar en abundancia el término «dialéctica», pero nos da la prueba de que le ocurre como al ignorante que quiere disimular empleando palabras muy cultas sin saber de qué habla.
Por ejemplo, refiriéndose a la naturaleza de las crisis, puede leerse lo siguiente en Programme:
«Las crisis decenales del joven capitalismo sólo tuvieron incidencias mínimas; tenían más el carácter de crisis del comercio internacional que de la máquina industrial. No mermaban las posibilidades de la estructura industrial (...). Eran crisis de desempleo, o sea de cierres de industrias. Las crisis modernas son crisis de disgregación del sistema, que luego tiene que reconstruir con dificultades sus diferentes estructuras» (PC nº 90, p. 28). Sigue después toda una serie de estadísticas que demuestran la amplitud considerable de las crisis del s. XX, sin comparación con las del siglo pasado. En esto, al no darse cuenta de que la diferencia de amplitud entre los dos tipos de crisis no sólo pone de relieve la diferencia fundamental entre ellas sino también el modo de vida del sistema afectado por las crisis, el PCInt menosprecia olímpicamente uno de los elementos básicos de la dialéctica marxista: la transformación de la cantidad en calidad. En efecto, para el PCInt, la diferencia entre los dos tipos de crisis pertenece a lo cuantitativo y no afecta a los mecanismos fundamentales. Eso es lo que pone de relieve cuando escribe: «En el siglo pasado se registraron ocho crisis mundiales: 1836, 1848, 1856, 1883, 1886 y 1894. La duración media del ciclo según los trabajos de Marx era de 10 años. A ese ritmo “juvenil” le sigue, en el período que va desde principios de siglo al estallido del segundo conflicto mundial, una sucesión más rápida de las crisis: 1901, 1908, 1914, 1920, 1929. A un capitalismo desmesuradamente incrementado corresponde un aumento de la composición orgánica (...) lo que lleva a un crecimiento de la tasa de acumulación: la duración media del ciclo se reduce por esa razón a siete años» (PC nº 90, p. 27). Esa aritmética de la duración de los ciclos es la prueba de que el PCInt pone en el mismo plano las convulsiones económicas del siglo pasado y las de este siglo, sin comprender que la naturaleza misma de la noción de ciclo ha cambiado fundamentalmente. Cegado por su fidelidad a la palabra divina de Bordiga, el PCInt no es capaz de ver que, como decía Trotski, las crisis del s. XIX eran los latidos del corazón del capitalismo mientras que las del XX son los estertores de su agonía.
La misma ceguera manifiesta el PCInt cuando intenta poner en evidencia el vínculo entre crisis y guerra. De manera muy argumentada y sistemática, a falta de ser rigurosa (hemos de volver sobre esto), Programme intenta establecer que, en el período actual, la crisis capitalista desemboca necesariamente en guerra mundial. Es una preocupación digna de elogio pues tiene el mérito de querer rebatir los discursos ilusorios y criminales del pacifismo. Sin embargo, a Programme ni se le pasa por la cabeza preguntarse si el hecho de que las crisis del XIX no desembocaran en guerra mundial, ni siquiera en guerras localizadas, no se deberá a una diferencia de fondo con las del siglo XX. En esto también, el PCInt da muestras de un «marxismo» un tanto limitado: ya no se trata de una incomprensión de lo que quiere decir la palabra dialéctica, se trata de una negativa, o de una incapacidad, a examinar en profundidad, más allá de las aparentes analogías que puedan existir entre ciclos económicos del pasado y hoy, los fenómenos de mayor importancia, determinantes en la vida del modo de producción capitalista.
Así, el PCInt aparece incapaz, sobre una cuestión tan esencial como la de la guerra imperialista, de aplicar satisfactoriamente la teoría marxista, comprendiendo la diferencia fundamental que existe entre la fase ascendente del capitalismo y su fase de decadencia. Y la concreción lamentable de esa incapacidad es el hecho de que el PCInt pretende atribuir a las guerras del período actual una racionalidad económica similar a la que podían tener las guerras del siglo pasado.
Racionalidad e irracionalidad de la guerra
Nuestra Revista Internacional ya ha publicado bastantes artículos sobre la cuestión de la irracionalidad de la guerra en el período de decadencia del capitalismo[5]. Nuestra postura nada tiene que ver con no se sabe qué «descubrimiento originalísimo» de nuestra organización. Se basa en las adquisiciones fundamentales del marxismo desde principios del siglo XX, expresadas especialmente por Lenin y Rosa Luxemburg. Esas adquisiciones fueron formuladas con la mayor claridad en 1945 por la Izquierda comunista de Francia contra la teoría revisionista planteada por Vercesi en vísperas de la Segunda Guerra mundial, teoría que había llevado a su organización, la Fracción italiana de la Izquierda comunista a una parálisis total en el momento del estallido del conflicto imperialista:
«En la época del capitalismo ascendente las guerras (...) expresaron la marcha adelante, de ampliación y extensión del sistema económico capitalista (...). Cada guerra se justificaba y pagaba sus gastos abriendo un nuevo campo para una mayor expansión, asegurando el desarrollo de una mayor producción capitalista.(...) La guerra fue un medio indispensable al capitalismo para abrir nuevas posibilidades de desarrollo posterior, en la época en que estas posibilidades existían y no podían ser abiertas más que por la violencia. Del mismo modo, el hundimiento del mundo capitalista que ha agotado históricamente toda posibilidad de desarrollo, encuentra en la guerra moderna, la guerra imperialista, la expresión de este hundimiento, que, sin abrir ninguna posibilidad de desarrollo posterior para la producción, no hace más que precipitar en el abismo a las fuerzas productivas y acumular a un ritmo acelerado ruinas sobre ruinas.» («Informe sobre la situación internacional» para la Conferencia de julio de 1945 de la Izquierda Comunista de Francia, reproducido en la Revista Internacional nº 59).
Esa distinción entre las guerras del siglo pasado y las de este siglo también la hace PC como ya hemos visto. Pero no saca las consecuencias de ello y, tras haber dado un paso en la buena dirección, vuelve a desandarlo al buscar una racionalidad económica a las guerras imperialistas que dominan el siglo XX.
Esa racionalidad, «la demostración de las razones económicas fundamentales que empujan a todos los Estados a la guerra» (PC nº 92, p. 54) Programme communiste intenta encontrarla citando a Marx: «una destrucción periódica de capital se ha vuelto una condición necesaria para la existencia de cualquier tasa de interés corriente. (...) Desde ese punto de vista, las horribles calamidades que estamos acostumbrados a esperar con tanta inquietud y aprehensión (...) no son probablemente sino la corrección natural y necesaria a una opulencia excesiva y exagerada, la “vis medicatrix” gracias a la cual nuestro sistema social tal como está hoy configurado, tiene la posibilidad de liberarse de vez en cuando de una abundancia siempre renaciente cuya existencia amenaza, volviendo así a un estado sano y sólido» (Grundisse). En realidad, la destrucción de capital evocada por Marx en ese extracto es la provocada por las crisis cíclicas de su época (y no por la guerra), en un momento, precisamente, en el que las crisis son los latidos del corazón del sistema capitalista, aunque ya dibujen la perspectiva de los límites históricos de ese sistema. En muchos pasajes de su obra, Marx demuestra que la manera con la que el capitalismo supera sus crisis no sólo es destruyendo capital momentáneamente excedentario (o más bien desvalorándolo), sino también y sobre todo, mediante la conquista de nuevos mercados, especialmente en el exterior de la esfera de las relaciones de producción capitalista[6]. Y como el mercado no se puede extender indefinidamente, como los sectores extracapitalistas se van encogiendo necesariamente hasta desparecer por completo a medida que el capital somete el planeta a sus leyes, el capitalismo está condenado a convulsiones cada vez más catastróficas.
Es una idea que será desarrollada mucho más sistemáticamente por Rosa Luxemburgo en La acumulación del capital, pero que en absoluto «inventó», como algunos ignorantes pretenden. Esa idea aparece incluso en filigrana en algunos pasajes del texto de Programme communiste, pero cuando hacen referencia a Rosa Luxemburg no es para apoyarse en la notable labor teórica de la revolucionaria y en sus diáfanas explicaciones sobre los mecanismos de las crisis del capitalismo, y en especial por qué las leyes mismas del sistema lo condenan históricamente. Cuando se refieren a ella es para recoger por cuenta propia la única idea discutible que encontrarse pueda en La acumulación del capital, la de la tesis de que el militarismo podría ser un «campo de acumulación» que aliviaría parcialmente al capitalismo de sus contradicciones internas (ver PC nº 91, pp. 31 a 33). Fue lamentablemente esa idea la que perdió a Vercesi a finales de los años 30, la que le llevó a pensar que el impresionante desarrollo de la producción armamentística a partir de 1933, al haber permitido el relanzamiento de la producción capitalista, iba a alejar por lo tanto la perspectiva de una guerra mundial. En cambio, cuando PC quiere dar una explicación sistemática del mecanismo de las crisis para así dejar patente el vínculo existente entre ella y la guerra imperialista, adopta un enfoque unilateral basado fundamentalmente en la tesis de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia.
«Desde que el modo de producción burgués se hizo dominante, la guerra está vinculada de manera determinista a la ley establecida por Marx de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, que es la clave de la tendencia del capitalismo a la catástrofe final» (PC nº 90, p. 23). Sigue un resumen que PC recoge de Bordiga (Diálogo con Stalin), de la tesis de Marx según la cual el aumento constante, en el valor de las mercancías a causa de los progresos constantes de las técnicas productivas, de la parte correspondiente a las máquinas y a las materias primas en relación con la correspondiente al trabajo de los asalariados, lleva a una tendencia histórica a la baja de la cuota de ganancia, en la medida en que únicamente el trabajo del obrero es capaz de producir beneficios, o sea producir más que el valor que cuesta.
Hay que señalar que en su análisis, PC (y Bordiga a quien cita en abundancia) no ignora la cuestión de los mercados y que la guerra imperialista es la consecuencia de la competencia entre Estados capitalistas:
«La progresión geométrica de la producción impone a cada capitalismo nacional el exportar, conquistar en los mercados exteriores salidas idóneas a su producción. Y como cada polo nacional de acumulación está sometido a las mismas reglas, la guerra entre Estados capitalistas es inevitable. De la guerra económica y comercial, de los conflictos financieros, de las peleas por las materias primas, de los enfrentamientos político-diplomáticos resultantes, se llega finalmente a la guerra abierta. El conflicto latente entre Estados estalla primero con la forma de conflictos militares limitados a ciertas zonas geográficas, la forma de guerras locales en las que las grandes potencias no se enfrentan directamente sino por países interpuestos; pero acaba desembocando en guerra general que se caracteriza por el choque directo entre los grandes monstruos estatales del imperialismo, lanzados unos contra los otros por la violencia de sus contradicciones internas. Todos los Estados menores son arrastrados a un conflicto cuyo escenario se amplía necesariamente a todo el planeta. Acumulación-Crisis-Guerras locales-Guerra mundial» (PC nº 90, p. 24).
Compartimos plenamente ese análisis, que es en realidad el que los marxistas han defendido desde la primera guerra mundial. Sin embargo, el problema es que PC sólo ve la búsqueda de mercados exteriores como consecuencia de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, cuando, en realidad, el capitalismo como un todo, más allá de ese aspecto, necesita permanentemente mercados fuera de su propia esfera de dominación, como magistralmente lo demostró Rosa Luxemburg, para realizar la parte de plusvalía destinada a ser invertida en un ciclo posterior para una mayor acumulación de capital. A partir de esa visión unilateral, PC atribuye a la guerra imperialista mundial una función precisa, otorgándole una verdadera racionalidad en el funcionamiento del capitalismo:
«La crisis tiene su origen en la imposibilidad de proseguir la acumulación, imposibilidad que se manifiesta cuando el crecimiento de la masa de producción no logra compensar la caída de la cuota de ganancia. La masa de sobretrabajo total ya no es capaz de asegurar beneficios al capital avanzado, de reproducir las condiciones de rentabilidad de las inversiones. Destruyendo el capital constante (trabajo muerto) a gran escala, la guerra ejerce entonces una función económica fundamental: gracias a las espantosas destrucciones del aparato productivo, permite, en efecto, una futura expansión gigantesca de la producción para sustituir lo destruido, y una expansión paralela de los beneficios, de la plusvalía total, o sea del sobretrabajo que tanto necesita el capital. Las condiciones de recuperación del proceso de acumulación quedan restablecidas. El ciclo económico vuelve a arrancar. (...) El sistema capitalista mundial, viejo al iniciarse la guerra, encuentra el manantial de la juventud en el baño de sangre que le proporciona nuevas fuerzas y una vitalidad de recién nacido.» (PC nº 90, p. 24)
La tesis de Programme no es nueva. Ya la había defendido y sistematizado Grossman en los años 20, retomada por Mattick, uno de los teóricos del movimiento consejista. Puede resumirse de manera sencilla en las siguientes palabras: al destruir capital constante, la guerra hace bajar la composición orgánica del capital, permitiendo por ello un incremento de la cuota o tasa de ganancia. El problema está en que nunca se ha demostrado que durante las recuperaciones que siguieron a las dos guerras mundiales, la composición orgánica del capital fuera inferior a lo que había sido en vísperas de la guerra. Todo lo contrario. Si se toma el caso de la IIa Guerra mundial es evidente que en los países afectados por las destrucciones de la guerra, la productividad media del trabajo, y por lo tanto la relación entre el capital constante y el capital variable, alcanzó rápidamente, desde los primeros años 50, lo que había sido en 1939. De hecho, el potencial productivo que se reconstituyó ha sido considerablemente más moderno que el destruido. ¡El colmo es que el propio PC lo hace constar presentando ese hecho muy acertadamente como una de las causas del boom de posguerra! : «La economía de guerra trasmite además al capitalismo tanto los progresos tecnológicos y científicos realizados por las industrias militares como las instalaciones industriales creadas para la producción de armamento. Estas no fueron todas destruidas por los bombardeos, ni –en el caso alemán– desmanteladas por los aliados. (...) La destrucción a gran escala de equipos, instalaciones, edificios, medios de transporte, etc., y la reutilización de medios de producción de alta composición tecnológica procedentes de la industria de guerra... todo eso creó el milagro» (PC nº 92, p. 38).
En cuanto a Estados Unidos, al no haber sufrido destrucciones en su propio suelo, la composición orgánica de su capital era muy superior en 1945 a lo que había sido 6 años antes. Y sin embargo, el período de «prosperidad» que acompaña la reconstrucción se prolonga más allá (de hecho hasta mediados de los años 60) del momento en que el potencial productivo de antes de la guerra quedó reconstituido y la composición orgánica del capital volvió a encontrar su valor precedente[7].
Ya hemos dedicado bastantes textos para criticar las ideas de Grossmann y Mattick, ideas que recoge PC siguiendo a Bordiga. No volveremos aquí sobre ello. Es, sin embargo, importante señalar las aberraciones teóricas (aberraciones a secas en realidad) a que llevan las ideas de Bordiga que el PCInt retoma.
Las aberraciones de la visión del PCInt
La preocupación central del PCInt es muy correcta: demostrar el carácter ineluctable de la guerra. Quiere, en especial, refutar la idea del «superimperialismo» desarrollada en particular por Kautsky durante la Ia Guerra mundial y destinada a «demostrar» que las grandes potencias podrían ponerse de acuerdo entre sí para establecer una dominación común y pacífica del mundo. Semejante idea era, claro está, una de las puntas de lanza de las mentiras pacifistas con las que quería hacer creer a los obreros que se podría acabar con las guerras sin necesidad de destruir el capitalismo. Para contestar a una visión así, PC da el siguiente argumento:
«Un superimperialismo es imposible; si por algo extraordinario el imperialismo consiguiera suprimir los conflictos entre los Estados, sus contradicciones internas lo obligarían a dividirse de nuevo en polos nacionales de acumulación en competencia y por lo tanto en bloques estatales en conflicto. La necesidad de destruir enormes masas de trabajo muerto no puede satisfacerse únicamente gracias a las catástrofes naturales» (PC nº 90, p. 26).
En suma, la función fundamental de los bloques imperialistas, o de la tendencia a su formación, sería la de crear las condiciones que permitan destrucciones a gran escala. Con semejante visión, no se entiende por qué los estados capitalistas no podrían precisamente llegar a entenderse entre sí para provocar, cuando fuera necesario, esas destrucciones que permitieran un relanzamiento de la cuota de ganancia y de la producción. Disponen de los medios suficientes para llevar a cabo esas destrucciones aún manteniendo el control sobre ellas para así preservar lo mejor posible sus intereses respectivos. Lo que PC se niega a tener en cuenta es que la división en bloques imperialistas es el resultado lógico de la competencia a muerte que tienen entablada los diferentes sectores nacionales del capitalismo, es una competencia que forma parte de la esencia misma de ese sistema y que se agudiza cuando la crisis golpea con toda su violencia. Por eso, la formación de bloques imperialistas no es el resultado de no se sabe qué tendencia, todavía por acabar, hacia la unificación de los Estados capitalistas, sino, todo lo contrario, es el resultado de la necesidad en la que se encuentran de formar alianzas militares en la medida en que ninguno de entre ellos podría hacer la guerra a todos los demás. Lo más importante en la existencia de bloques no es, ni mucho menos, la convergencia de intereses que existan entre los Estados aliados (convergencia que, por cierto, puede ser cuestionada como lo demuestran los cambios de alianza que se han visto a lo largo del siglo XX), sino el antagonismo fundamental entre los bloques, expresión al más alto nivel de las rivalidades insuperables que existen entre todos los sectores nacionales del capital. Por eso es por lo que la idea de un «superimperialismo» es un absurdo en sus propios términos.
Con ese uso de argumentos tan débiles o discutibles, el rechazo del PCInt de la idea de «superimperialismo» pierde mucha fuerza, lo cual no es el mejor medio para combatir las mentiras de la burguesía. Eso es muy evidente cuando, después del pasaje citado arriba, PC continua así: «Son voluntades humanas, masas humanas las que deben hacer las cosas, masas humanas levantadas unas contra otras, energías e inteligencias preparadas para destruir lo que defienden otras energías y otras inteligencias». Puede comprobarse ahí toda la debilidad de la tesis del PCInt: francamente, con los medios de que disponen hoy los Estados capitalistas, y especialmente el arma nuclear, ¿por qué son indispensables las «voluntades humanas» y sobre todo las «masas humanas» para provocar un grado suficiente de destrucción, si tal es la función económica de la guerra imperialista según el PCInt?
En fin de cuentas, la corriente «bordiguista» sólo con graves desvaríos teóricos y políticos podía pagar la debilidad de los análisis en los que basa su posición sobre la guerra y los bloques imperialistas. Y es así como, tras haber expulsado por la puerta la noción de un superimperialismo, lo deja volver a entrar por la ventana con la noción de un «condominio ruso-americano» sobre el mundo:
«La IIa Guerra mundial dio nacimiento a un equilibrio correctamente descrito con la fórmula de “condominio ruso-americano” (...) si la paz ha reinado hasta ahora en las metrópolis imperialistas ha sido precisamente a causa de esa dominación de EEUU y de la URSS...» (PC nº 91, p. 47).
«En realidad, la “guerra fría” de los años 50 expresaba la insolente seguridad de los dos vencedores del conflicto y la estabilidad de los equilibrios mundiales de Yalta; respondía, en ese marco, a exigencias de movilización ideológica y de control de las tensiones sociales existentes dentro de cada bloque. La nueva “guerra fría” que sustituye a la distensión en la segunda mitad de los años 70 responde a una exigencia de control de los antagonismos no ya (o no todavía) entre las clases, sino entre Estados que soportan cada vez con mayor dificultad los viejos sistemas de alianzas. La respuesta rusa y americana a las presiones crecientes consiste en orientar hacia el campo contrario la agresividad imperialista de los aliados» (PC nº 92, p. 47).
O sea que la primera «guerra fría» no tenía más motivo que el ideológico para «controlar los antagonismos entre las clases». Es el mundo al revés: si tras la I Guerra mundial, se asistió a un auténtico retroceso de los antagonismos imperialistas y a un retroceso paralelo de la economía de guerra, fue porque la burguesía tenía como primera preocupación la de hacer frente a la oleada revolucionaria ini ciada en 1917 en Rusia, establecer un frente común contra la amenaza del enemigo común y mortal de todos los sectores de la burguesía: el proletariado mundial. Y si la IIa Guerra mundial desembocó inmediatamente en incremento de los antagonismos imperialistas entre los dos vencedores, con un mantenimiento muy elevado de la economía de guerra, fue precisamente porque la amenaza que pudiera representar un proletariado, profundamente afectado ya por la contrarrevolución, había sido totalmente aniquilada durante la guerra misma y en inmediata posguerra por un burguesía conocedora de su propia experiencia histórica (Cf. «Las luchas obreras en Italia 1943» en la Revista internacional nº 75). De hecho, según la visión de PC, la guerra de Corea, la de Indochina y más tarde la de Vietnam, sin contar todas las de Oriente Próximo y el enfrentamiento entre Israel, firmemente apoyada por EEUU, y unos países árabes que recibían la ayuda masiva de la URSS, por no hablar de otras muchas hasta la guerra de Afganistán que se prolongó hasta finales de los años 80, todas esas guerras no tendrían nada que ver con el antagonismo fundamental entre los dos grandes monstruos imperialistas, sino que habrían sido una especie de montaje que habría servido ya sea de simple campaña ideológica, ya sea para mantener el orden en el patio trasero de cada uno de los dos supergrandes.
Esta última idea la contradice, por cierto, el propio Programme communiste cuando atribuye a la «distensión» entre los dos bloques, entre finales de los 50 y mediados de los 70, la misma función que la guerra fría: «En realidad, la distensión sólo fue la respuesta de las dos superpotencias a las líneas de fractura que aparecían con cada vez mayor claridad en sus esferas de influencia respectivas. Lo que significaba era una presión mayor de Moscú y Washington sobre sus aliados para contener sus tendencias centrífugas» (PC nº 92, p. 43).
Es cierto que los comunistas no deben tomar al pie de la letra lo que cuenta la burguesía, sus periodistas y sus historiadores. Pero pretender que detrás de la mayoría de las guerras (más de cien) que han asolado el mundo desde 1945 hasta finales de los años 80 no estaba la mano de las grandes potencias es dar la espalda a una realidad observable por cualquiera que no tenga los ojos llenos de legañas; es también poner en tela de juicio lo que PC mismo afirma muy acertadamente en lo citado más arriba: «El conflicto latente entre estados estalla primero con la forma de conflictos militares limitados a ciertas zonas geográficas, la forma de guerras locales en las que las grandes potencias no se enfrentan directamente sino por países interpuestos».
El PCInt podrá explicar «dialécticamente» la contradicción entre lo que cuenta y la realidad o entre sus diferentes argumentos. Lo que sí nos prueba es su falta de rigor y que a veces cuenta lo primero que se le ocurre, lo cual no es la mejor forma de combatir eficazmente las mentiras de la burguesía y reforzar la conciencia del proletariado.
Pues de eso es de lo que se trata. El PCInt hace una caricatura cuando, para combatir las mentiras del pacifismo, se apoya en un artículo de Bordiga de 1950, que hace de la evolución de la producción de acero el índice principal, e incluso uno de los factores de la evolución del capitalismo mismo: «La guerra en la época capitalista, o sea el tipo de guerra más feroz, es la crisis producida inevitablemente por la necesidad de consumir el acero producido, y de luchar por el derecho al monopolio de la producción suplementaria de acero» («Su majestad el acero», Battaglia comunista nº 18, 1950).
Obsesionado por su voluntad de atribuirle una racionalidad a la guerra, PC acaba dando a entender que la guerra imperialista no sólo es algo bueno para el capitalismo sino para el conjunto de la humanidad y por lo tanto para el proletariado, cuando afirma que: «... la prolongación de la paz burguesa más allá de los límites definidos por un ciclo económico que exige la guerra, incluso si fuera posible, sólo podría desembocar en situaciones peores que la de la guerra». Sigue después una cita del artículo de Bordiga, una cita que, podría decirse, vale todo su peso en... acero:
«Pongámonos a suponer... que en lugar de las dos guerras [mundiales]... hubiéramos tenido la paz burguesa, la paz industrial. En más o menos treinta años, la producción se había multiplicado por 20; y se habrían vuelto a multiplicar por veinte los 70 millones de 1915, llegando hoy [1950, NDLR] a 1400 millones. Pero todo ese acero no se come, no se consume, no se destruye si no es matando a la gente. Los dos mil millones de habitantes del planeta pesan más o menos 140 millones de toneladas; producirían en un sólo año diez veces su propio peso en acero. Los dioses castigaron a Midas transformándolo en una masa de oro; el capital transformaría a los hombres en una masa de acero, la tierra, el agua, el aire en donde viven en una prisión de metal. La paz burguesa tiene pues unas perspectivas más bestiales que la guerra».
Es ése uno de los delirios de Bordiga, delirios que, por desgracia, afectaban muy a menudo al revolucionario. Pero en lugar de tomar distancias hacia semejantes extravagancias, el PCInt, al contrario, va más lejos:
«Sobre todo si se considera que la tierra, transformada en ataúd de acero, no sería más que un lugar de putrefacción en la que mercancías y hombres excedentarios se descompondrían pacíficamente. ¡Ése, señores pacifistas, podría ser el fruto del “retorno a la razón” de los gobiernos, su conversión a una “cultura de paz”!. Por eso es precisamente por lo que no es la Locura, sino la Razón –claro está, la Razón de la sociedad burguesa– la que empuja a todos los gobiernos hacia la guerra, hacia la saludable e higiénica guerra» (PC nº 92, p. 54).
Bordiga, cuando escribía las líneas de las que se reivindica el PCInt, daba la espalda a una de las bases mismas del análisis marxista: el capitalismo produce mercancías, y quien dice mercancías dice posibilidad de satisfacer una necesidad, por muy pervertida que esté esa necesidad, como la «necesidad» de instrumentos de muerte y de destrucción por parte de los estados capitalistas. Si produce acero en grandes cantidades, es, efectivamente y en buena parte, para satisfacer la demanda de armamento pesado para hacer la guerra por parte de los estados. Esa producción no puede superar, sin embargo, la demanda de los Estados: si los industriales de la siderurgia no consiguen vender su acero a los militares, porque éstos ya han consumido cantidades suficientes, no se les va a ocurrir proseguir durante largo tiempo una producción que no logran vender a riesgo de quiebra; locos no están. En cambio, Bordiga parecía estarlo un poco cuando se imaginaba que la producción de acero iba a continuar indefinidamente sin más límites que los impuestos por las destrucciones de la guerra imperialista.
Afortunadamente para el PCInt el ridículo no mata (Bordiga, por su parte, tampoco se murió de eso), pues seguro que sería a carcajadas como los obreros acogerían sus elucubraciones y las de su inspirador. Es en cambio muy lamentable para la causa que el PCInt se esfuerza por defender: al utilizar argumentos estúpidos y ridículos contra el pacifismo, lo que único que hace es, involuntariamente, hacerle el juego a ese enemigo del proletariado.
Pero, en fin, no hay mal que por bien no venga: con sus estrafalarios argumentos para justificar la «racionalidad» de la guerra, lo único que el PCInt hace es destruir tal idea. Y como esa idea a lo único que conduce es a desmovilizar al proletariado haciéndole subestimar los peligros con los que el capitalismo amenaza a la humanidad, mejor es que se caiga de ridícula. Esa idea se encuentra ejemplarmente resumida en esta afirmación:
«De ello se deduce [de la guerra como expresión de una racionalidad económica] que la lucha interimperialista y el enfrentamiento entre potencias rivales nunca conducirá a la destrucción del planeta, pues se trata precisamente, no de la avidez excesiva, sino de la necesidad de evitar la sobreproducción. Cuando el excedente es destruido, se para la máquina de guerra, sea cual sea el potencial destructor de las armas en juego, pues desaparecerían por ello mismo las causas de la guerra» (PC nº 92, p. 55).
En la segunda parte de este artículo hemos de volver sobre esta cuestión de la dramática subestimación de la amenaza de guerra imperialista a la que lleva el análisis del PCInt, y más concretamente sobre el factor de desmovilización que son para la clase obrera las consignas de esa organización.
FM
[1]Es necesario hacer esa precisión pues existen actualmente tres organizaciones denominadas «Partido comunista internacional»: dos de ellas proceden de la antigua organización del mismo nombre que estalló en 1982 y que publicaba en italiano Il Programma Comunista; hoy esas dos escisiones publican, una el título mencionado y la otra Il Comunista. El tercer PCInt, que se formó de una escisión más antigua, publica Il Partito Comunista.
[2] Ver en especial los artículos publicados en la Revista internacional nos 52 y 53 «Guerra y militarismo en la decadencia».
[3] Sobre esta cuestión, ver en especial (entre los numerosos textos dedicados a la defensa de la noción de decadencia del capitalismo) nuestro estudio «Comprender la decadencia del capitalismo» en Revista internacional, nos 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56 y 58. El vínculo entre el análisis de la decadencia y las posiciones políticas está tratado en la nº 49.
[4] «Comprender la decadencia del capitalismo». La crítica de las ideas de Bordiga se aborda en los nos 48, 54 y 55 de la Revista internacional.
[5] «La guerra en el capitalismo» (no 41) y «Guerra y militarismo en la decadencia» (nos 52 y 53).
[6] Ver el folleto La decadencia del capitalismo y otros muchos artículos en esta Revista, especialmente en la nº 13 «Marxismo y teoría de las crisis» y en la nº 76 «El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material».
[7] Sobre el estudio de los mecanismos económicos de la reconstrucción pueden leerse las partes Vª y VIª del estudio «Comprender la decadencia del capitalismo» (Revista internacional nº 55 y 56).
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [139]
Herencia de la Izquierda Comunista:
VIII - 1871: la primera dictadura del proletariado
- 3906 reads
El comunismo: una sociedad sin Estado
La mayoría de la gente tiene la creencia equivocada, sistemáticamente propagada por todos los portavoces de la burguesía desde la prensa a los profesores universitarios, de que el comunismo equivale a una sociedad en la que todo está bajo el control del Estado. En esta superchería esta basada la identificación completa entre el comunismo y los regímenes estalinistas del Este.
Sin embargo esto es completamente falso. Es justamente todo lo contrario. Para Marx y Engels, para todos los revolucionaros que siguieron sus pasos, el comunismo significa una sociedad sin Estado, una sociedad en la que los seres humanos controlan sus asuntos sin que exista por encima de ellos, ningún poder coercitivo, sin gobiernos, sin ejércitos, cárceles o fronteras nacionales.
Por descontado, la visión burguesa del mundo replica a esta concepción del comunismo: sí, sí, pero eso no es más que una utopía que jamás puede suceder; la sociedad moderna es demasiado grande y compleja; los hombres apenas son de fiar, son demasiado violentos, demasiado codiciosos de poder y privilegios. Los más sofisticados (como por ejemplo el profesor J. Talmon, autor de The Origins of Totalitarian Democracy) nos advierten incluso que el mero intento de crear una sociedad sin Estado, conduce necesariamente al tipo monstruoso de Estado que creció en Rusia bajo Stalin.
Pero... ¡un momento! Si el comunismo sin Estado es una utopía, un sueño vano ¿por qué los actuales mandamases del Estado gastan tanto tiempo y tanta energía en repetir la mentira de que comunismo = control del Estado sobre la sociedad? ¿y no será que la auténtica versión del comunismo es realmente un desafío subversivo al orden existente? ¿no corresponde esta versión a las necesidades de un movimiento real que ha de enfrentarse al Estado y a la sociedad que éste protege?
Dado que el marxismo es la visión teórica y el método de este movimiento de la clase obrera internacional, es fácil comprender por qué la ideología burguesa en todas sus formas –incluso las que se autodefinen como “marxistas”– ha buscado siempre enterrar la teoría marxista sobre el Estado, bajo un gigantesco montón de falsificaciones. Cuando Lenin escribió El Estado y la Revolución en 1917, señalo la necesidad de “rescatar” la verdadera posición marxista sobre el Estado, de debajo de los escombros del reformismo. Hoy, tras las campañas burguesas de identificación del capitalismo de Estado estalinista con el comunismo, este trabajo de rescate es todavía necesario. De ahí que dediquemos el presente artículo a un acontecimiento extraordinario como fue la Comuna de París, la primera revolución proletaria de la historia, que legó a la clase obrera las lecciones más valiosas, precisamente sobre esta cuestión.
La Primera Internacional: una vez más la lucha política
En 1864 Marx, tras dedicar 10 años a una intensa profundización teórica, volvió a la práctica política. En la década siguiente concentró sus energías en dos cuestiones políticas por excelencia: la formación de un partido internacional de los trabajadores y la conquista del poder por la clase obrera.
Tras el largo reflujo de la lucha de clases que siguió a la derrota de las grandes convulsiones sociales de 1848, el proletariado europeo comenzó a dar muestras de un nuevo despertar de la conciencia y la militancia: huelgas por reivindicaciones económicas y políticas, formación de sindicatos y cooperativas obreras, movilizaciones de los trabajadores en torno a cuestiones de “política exterior”, como el apoyo a la independencia de Polonia o a las fuerzas antiesclavistas en la Guerra civil de Norteamérica... Todo ello convenció a Marx de que el periodo de derrota había finalizado, y por ello apoyó activamente la iniciativa de los sindicalistas ingleses y franceses que daría lugar, en Septiembre de 1864, a la Asociación internacional de los trabajadores[1]. Como señaló Marx en el Informe del Consejo general al Congreso de Bruselas de la Internacional, en 1868: “esta asociación no ha sido tramada por una secta o una teoría. Es el desarrollo espontáneo del movimiento proletario que es, a su vez, el resultado de las tendencia naturales e incontenibles de la sociedad moderna”. Así pues, aunque las motivaciones inmediatas de muchos de los que formaron la Internacional, tuvieran muy poco que ver con el pensamiento de Marx (especialmente, por ejemplo, los sindicalistas ingleses que querían utilizar la Internacional como un medio para prevenir la importación de esquiroles extranjeros), esto no le arredró para desempeñar en ella un papel dirigente como miembro del Consejo general, consagrándole una parte muy importante de su vida y escribiendo muchos de sus mejores documentos. La Iª Internacional fue el producto del movimiento obrero en un momento dado, en una fase de su desarrollo histórico en el que aún estaba formándose como una fuerza dentro de la sociedad burguesa. Por ello, para la fracción marxista, todavía tenía sentido trabajar en el seno de la Internacional junto a otras tendencias obreras, participar en sus actividades inmediatas en torno al combate cotidiano de los trabajadores; y, al mismo tiempo, tratando de liberar a la organización de los prejuicios burgueses y pequeño burgueses, proporcionándole el máximo de claridad política y teórica que necesitaba para actuar como vanguardia revolucionaria de la clase revolucionaria.
No es este el lugar para adentrarnos en la historia de todos los combates políticos y doctrinales que la fracción marxista libró dentro de la Internacional. Nos limitaremos a reseñar que tales combates estuvieron basados en ciertos principios ya enunciados en el Manifiesto Comunista y confirmados por las experiencias de las revoluciones de 1848, en particular:
- que “la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos” (Primera frase de los Estatutos provisionales de la AIT). De ahí se desprende la necesidad de una organización “establecida por los propios trabajadores y para ellos mismos” (Discurso en el VIIº Aniversario de la Internacional, Londres 1871) y liberada de la influencia de los burgueses liberales y reformistas. En resumen, que obrara para el proletariado con una política independiente, incluso en ese periodo en el todavía eran posibles las alianzas con fracciones progresistas de la burguesía. En el seno de la propia Internacional, la defensa de este principio llevó a la ruptura con Mazzini y sus seguidores, los burgueses nacionalistas.
- que en consecuencia, “la clase obrera no puede actuar, como clase, si no se constituye a sí misma en partido político, distinto y opuesto, a todos los partidos constituidos por las clases poseedoras” y que “esta constitución de la clase obrera en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y su fin último: la abolición de las clases” (Resolución de la Conferencia de Londres de la Internacional sobre la Acción política de la clase obrera, septiembre de 1871). Esta concepción del partido de clase –una organización internacional, centralizada, de los proletarios más avanzados[2]– fue defendida en contra de todos aquellos elementos federalistas, “antiautoritarios”, anarquistas, especialmente los seguidores de Proudhon y Bakunin, que consideraban inherentemente despótica cualquier forma de centralización; y que, en ningún caso, ni en la fase defensiva del movimiento obrero, ni en la fase revolucionaria, la Internacional nada tenía que ver con la política. El Manifiesto inaugural de Marx a la Internacional en 1864 ya había señalado que “la conquista del poder político se ha convertido ya en el primer deber de las clases trabajadoras”. La Resolución de 1871 reiteraba pues este principio fundacional en contra de todos aquellos que creían que la revolución social podría desarrollarse sin que los trabajadores se tomaran la molestia de formar un partido político y lucharan por el poder político como clase.
Entre 1864 y 1871, este debate sobre “la política” estuvo sobre todo centrado en si la clase obrera debía o no entrar en el ámbito de la política burguesa (reivindicación del sufragio universal, participación de los partidos obreros en las elecciones y el Parlamento, lucha por derechos democráticos, etc.) como un medio de obtener reformas y reforzar su posición dentro de la sociedad burguesa. Los bakuninistas y los blanquistas[3], adalides de la omnipotente voluntad revolucionaria, se negaban a analizar las condiciones materiales objetivas en las que se desarrollaba el movimiento obrero, y rechazaban tales tácticas por ser distracciones de la revolución social. La fracción materialista de Marx, en cambio, se daba cuenta de que el capitalismo, como sistema global, al no haber completado aún su misión histórica, no había sentado todas las condiciones para una transformación revolucionaria de la sociedad; y que por tanto, para el proletariado, aún era necesaria la lucha por reformas tanto a nivel económico como político. Así no sólo mejoraría su situación material inmediata, sino que además se prepararía y se organizaría para el enfrentamiento revolucionario que inevitablemente habría de producirse por la trayectoria histórica del capitalismo hacia la crisis y el colapso.
Este debate continuó a lo largo de décadas en la historia del movimiento obrero, en diferentes coyunturas y con distintos protagonistas. Pero en 1871, los acontecimientos en la Europa continental contribuyeron a dar una nueva dimensión global a este debate sobre la acción política del proletariado. Ese fue el año de la primera revolución proletaria de la historia, la verdadera conquista del poder político por la clase obrera, el año de la Comuna de Paris.
La Comuna y la concepción materialista de la historia
“Cada paso del movimiento real es más importante que una docena de programas” (Carta de Marx a Bracke, 1875).
El drama y la tragedia de la Comuna de París fueron brillantemente descritos y analizados por Marx en La Guerra civil en Francia, publicada en el verano de 1871 como Manifiesto oficial de la Internacional. En esta apasionada diatriba, Marx muestra cómo una guerra entre naciones, Francia y Prusia, se transformó en una guerra entre clases. Tras el desastroso colapso militar de Francia, el gobierno de Thiers asentado en Versalles firmó una paz impopular que trató de imponer a París, lo que sólo podía hacerse desarmando a los trabajadores agrupados en la Guardia nacional. El 18 de Marzo de 1871, las tropas enviadas desde Versalles intentaron arrebatar los cañones que la Guardía tenía bajo su control. Esto sería el preludio de una masiva represión contra los trabajadores y las minorías revolucionarias. Los trabajadores de París respondieron tomando las calles y confraternizando con las tropas de Versalles. Días después proclamaron la Comuna.
El nombre de la Comuna de 1871, evocaba la Comuna revolucionaria de 1793, el órgano de los Sans culottes durante las fases más radicales de la revolución burguesa. Pero esta segunda Comuna tenía un sentido muy diferente pues ya no miraba hacia el pasado, sino hacia el futuro: hacia la revolución comunista de la clase obrera.
Si bien Marx alertó, ya durante el sitio de París, que un levantamiento en condiciones de guerra sería una “locura desesperada” (Segundo manifiesto del Consejo general de la Asociación internacional de los trabajadores sobre la Guerra franco-prusiana); cuando este alzamiento tuvo lugar no dudó un instante en comprometerse él mismo y la Internacional en expresar la más inquebrantable solidaridad con los Communards –entre los cuales jugaban un papel destacado los miembros de la Internacional en París, aún cuando no tuvieran una opinión política “marxista”. No podía reaccionar de otra forma ante el cúmulo de viles calumnias que el mundo burgués arrojó sobre la Comuna, y frente a la despiadada venganza que la clase dominante exigía contra el proletariado de París, por haber osado desafiar su “civilización”: después de masacrar a miles de combatientes en las barricadas, miles más –hombres mujeres y niños– fueron fusilados en masa, encarcelados en las más abyectas condiciones, o deportados a trabajos forzados en las colonias. Desde los tiempos de la antigua Roma, los explotadores no habían desatado una orgía de sangre así.
Pero junto a una cuestión elemental de solidaridad proletaria, Marx tenía otra razón para reconocer el significado fundamental de la Comuna: si bien la Comuna fue “históricamente” prematura, es decir que se dio cuando aún no habían madurado las condiciones materiales para una revolución proletaria a escala mundial; no es menos cierto que la Comuna fue ¡y de que modo! un suceso de importancia histórica mundial, un paso crucial en el camino de esa revolución, un auténtico tesoro de lecciones para el futuro, para la clarificación del programa comunista. Ya antes de la Comuna, la fracción más avanzada de la clase obrera –los comunistas– comprendían que los obreros debían tomar el poder político, como primer paso para la construcción de la comunidad humana sin clases. Pero faltaba por clarificar cómo el proletariado establecería su dictadura, pues tal posición teórica sólo podía establecerse a partir de las experiencias vividas por la clase obrera. La Comuna de Paris fue esa experiencia, y por ello quizá la prueba más fehaciente de que el programa comunista no es un dogma fijado de antemano y estático, sino algo que evoluciona y se amplía, en estrecha relación con la práctica de la clase obrera. No es una utopía, sino un gran experimento científico, cuyo laboratorio es el movimiento real de la sociedad. Es de sobra conocido como Engels, en su último prefacio al Manifiesto comunista de 1848, señaló concretamente que la Comuna de París había dejado obsoletas aquellas formulaciones del texto original que expresaban la idea de apoderarse de la máquina estatal existente. Las conclusiones que Marx y Engels sacaron de la Comuna son, en otras palabras, una demostración y una defensa del método del materialismo histórico. Como formuló Lenin en El Estado y la Revolución:
“En Marx no hay ni rastro de utopismo, pues no inventa ni saca de su fantasía una ‘nueva’ sociedad. No, Marx estudia cómo un proceso histórico-natural, como nace la nueva sociedad de la vieja, estudia las formas de transición de la segunda a la primera. Toma la experiencia real del movimiento proletario de masas y se esfuerza por sacar las enseñanzas prácticas de ella. ‘Aprende’ de la Comuna como no temieron aprender todos los grandes pensadores revolucionarios de la experiencia de los grandes movimientos de la clase oprimida...”
No pretendemos volver a contar aquí la historia de la Comuna. Los principales acontecimientos están descritos en La Guerra civil en Francia, y en otros trabajos de revolucionarios como Lissagaray, que luchó personalmente en las barricadas. Lo que trataremos de analizar en este artículo es, precisamente, lo que Marx aprendió de la Comuna. En próximos artículos veremos cómo defendió estas lecciones contra las confusiones reinantes en el movimiento obrero de aquella época.
Marx contra la veneración del Estado
“Fue... una revolución no contra tal o cual forma de poder estatal: legitimista, constitucional o imperialista. Fue una revolución contra el Estado mismo, ese aborto sobrenatural de la sociedad; una reanudación por el pueblo y para el pueblo de su propia vida social” (Marx, primer borrador de La Guerra civil en Francia).
Las conclusiones que Marx sacó de la Comuna de París tampoco fueron, por otro lado, un producto automático de la experiencia directa de los trabajadores. Fueron más bien una confirmación y un enriquecimiento de un aspecto del pensamiento de Marx, que reitera constantemente desde que rompió con el hegelianismo y se orientó hacia la causa del proletariado.
Antes incluso de ser claramente comunista, Marx ya había empezado a criticar la idealización que Hegel hacía del Estado. Para éste (cuyo pensamiento era una contradictoria amalgama del radicalismo derivado del ímpetu de la revolución burguesa, y el conservadurismo heredado de la sofocante atmósfera del absolutismo prusiano), el Estado –y para más inri, el Estado prusiano entonces existente– se definía como la encarnación del Espíritu absoluto, la forma perfecta de existencia social. En su crítica a Hegel, Marx, en cambio, muestra que lejos de ser el más alto y noble producto de la humanidad, el sujeto racional de la existencia social, el Estado (y el estado burocrático prusiano, más que ningún otro) era un aspecto de la alienación del hombre, de su pérdida de control sobre sus propias facultades sociales. El pensamiento de Hegel ponía las cosas al revés: “Hegel parte del Estado y concibe al hombre como el estado subjetivizado, la democracia parte del hombre y concibe al Estado como el hombre objetivizado” (Crítica de la doctrina del Estado de Hegel, 1843). En aquel momento, el punto de vista de Marx es aún el de la democracia burguesa radical (aunque, por cierto, muy radical pues ya argumentaba que la verdadera democracia debía conducir a la desaparición del Estado), una visión que consideraba la emancipación de la humanidad, ante todo, en el ámbito de lo político. Pero rápidamente, en cuanto empezó a ver las cosas desde la perspectiva de la clase obrera, Marx se dio cuenta de que si el Estado se alienaba de la sociedad, era porque el Estado era el producto de una sociedad basada en la propiedad privada y los privilegios de clase. En sus escritos sobre la Ley acerca del Robo de Leña, por ejemplo, Marx empezó a ver al Estado como el guardián de la desigualdad social, de los intereses de clase de unos pocos; en La Cuestión judía comenzó a reconocer que la verdadera emancipación de la humanidad no podía quedar restringida en una dimensión política sino que exigía una forma diferente de vida social. Así pues, ya desde sus comienzos, el comunismo de Marx se preocupó de desmitificar el Estado, y jamás se desvió de ese camino.
Como ya hemos visto en los artículos dedicados al Manifiesto comunista y las revoluciones de 1848 (ver Revista internacional nº 72 y 73), la emergencia del comunismo como una corriente con un programa político definido y una organización va en ese mismo sentido. El Manifiesto comunista, escrito antes de los grandes estallidos sociales de 1848, aspiraba no sólo a la toma del poder político por el proletariado, sino también a la definitiva extinción del Estado, una vez que sus raíces (una sociedad dividida en clases) hubieran sido desenterradas y destruidas. Después las experiencias de los movimientos de 1848 permitieron a la minoría revolucionaria organizada en la Liga comunista, clarificar muchas cuestiones sobre el camino del proletariado al poder, subrayando la necesidad de que, en cada tentativa revolucionaria, el proletariado conservase bajo su control sus armas y órganos de clase, e incluso (en El 18 de Brumario de Luis Bonaparte) sugiriendo, por vez primera, que la tarea de la insurrección proletaria no era la de perfeccionar la máquina del Estado burgués sino destruirla.
Así pues la fracción marxista partía ya para interpretar la experiencia de la Comuna, de un patrimonio teórico. Es cierto que las lecciones de la historia no se dan “espontáneamente”, sino que requieren que las vanguardias comunistas las integran en un marco de pensamiento ya existente. Pero también es verdad que esas mismas ideas deben ser constantemente examinadas y contrastadas a la luz de las experiencias de la clase obrera. A los proletarios de París, les cupo el honor de ofrecer pruebas convincentes de que la clase obrera no puede hacer su revolución tomando a cargo una máquina, cuya verdadera estructura y modo de funcionamiento está adaptado a la perpetuación de la explotación y la opresión. Si el primer paso de la revolución proletaria es la conquista del poder político, éste sólo puede tener lugar a través de la destrucción violenta del Estado burgués imperante.
El armamento de los trabajadores
El hecho de que la Comuna estallara a raíz de un intento del Gobierno de Versalles de desarmar a los trabajadores, es altamente significativo, pues muestra cómo la burguesía no puede tolerar a un proletariado armado. En cambio, el proletariado sólo puede tomar el poder con las armas en la mano. La clase dominante más violenta y despiadada de la historia jamás permitirá ser desalojada pacíficamente del poder. Sólo podrá hacerse por la fuerza, y la clase obrera sólo puede defender su revolución frente a las tentativas de contrarrestarla, manteniendo su propia fuerza armada. En efecto, dos de las críticas más severas que Marx hizo a la Comuna fueron que no usó esa fuerza como era necesario, deteniéndose, presos de “un temor reverencial” a las puertas del Banco de Francia, en vez de ocuparlo y utilizarlo como medio de presión contra la burguesía; y, por otro lado, que no consiguiera lanzar una ofensiva contra Versalles, cuando estos todavía carecían de los recursos necesarios para ejecutar su ataque contrarrevolucionario contra la capital.
Pero a pesar de estas debilidades, la Comuna realizó un avance histórico decisivo cuando, en uno de sus primeros decretos, disolvió el ejército permanente e inició el armamento general de la población en la Guardia nacional que se transformó, de hecho, en una milicia popular. Con ello la Comuna dio el primer paso del desmantelamiento de la vieja máquina estatal, que encuentra su expresión por excelencia en el ejército, en unas fuerzas armadas que vigilan a la población, obedeciendo únicamente a los más altos cargos de la máquina estatal, totalmente desvinculados de cualquier control desde abajo.
El desmantelamiento de la burocracia mediante la democracia obrera
Junto al ejército, y en realidad profundamente interpenetrado con él, la institución que más claramente identifica al Estado como una “excrescencia parásita” es la burocracia, que se aliena a sí misma de la sociedad, y que constituye esa red bizantina de altos funcionarios permanentes, que ven al Estado casi como si fuera su propiedad privada. Y también la Comuna tomó inmediatamente medidas para liberarse de este cuerpo parásito. Engels, en su “Introducción” a La Guerra civil en Francia, resumió sucintamente tales medidas:
“Contra esta transformación del Estado y de los órganos del Estado, de servidores de la sociedad en señores de ella, transformación inevitable en todos los Estados anteriores; empleó la Comuna dos remedios infalibles. En primer lugar, cubrió todos los cargos administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante sufragio universal, concediendo a los electores el derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. En segundo lugar, todos los funcionarios, altos y bajos, estaban retribuidos como los demás trabajadores. El sueldo máximo abonado por la Comuna era de 6000 francos. Con este sistema se ponía una barrera eficaz al arribismo y a la caza de cargos, y esto sin contar con los mandatos imperativos que, por añadidura, introdujo la Comuna para los diputados a los cuerpos representativos”.
Marx señaló igualmente que al combinar funciones legislativas y ejecutivas, “la Comuna no había de ser un organismo parlamentario sino una corporación de trabajo”. En otros términos, una forma de democracia mucho más elevada que el parlamentarismo burgués. Incluso en los mejores momentos de éste, la división entre el legislativo y el ejecutivo significa que éste último tiende a escapar del control del primero, engendrando así una creciente burocracia. Esta tendencia se ha visto plenamente confirmada en la decadencia capitalista, en la que los órganos ejecutivos del Estado han dejado al legislativo como un simple adorno.
Pero quizás la demostración más palpable, de que la democracia proletaria encarnada en la Comuna era mucho más avanzada que cualquier forma de democracia burguesa, fue el principio de la revocabilidad de los delegados.
“En vez de decidir una vez cada tres o seis años qué miembros de la clase dominante han de representar y aplastar al pueblo en el parlamento, el sufragio universal había de servir al pueblo organizado en comunas...” (La Guerra civil...). Las elecciones burguesas se basan en el principio del sufragio del ciudadano atomizado en la cabina electoral, que otorga su voto pero sin que ello le de un control real sobre sus “representantes”. La concepción proletaria de los delegados elegidos y revocables, en cambio, sólo puede funcionar sobre la base de una movilización permanente y colectiva de los trabajadores y oprimidos. Recuperando la tradición histórica de las secciones revolucionarias de las que emanó la Comuna de 1793 (por no mencionar los “agitadores” radicales del “Nuevo Ejército” de Cromwell, en la revolución inglesa); los delegados del Consejo de la Comuna eran elegidos en las asambleas públicas celebradas en cada distrito de París. Formalmente, estas asambleas electorales tenían la facultad de formular instrucciones a sus delegados, y de revocarlos si era necesario. En la práctica, sucedió que gran parte del trabajo de supervisar y presionar a los delegados comunales fue llevado a cabo por varios “Comités de Vigilancia” y clubes revolucionarios que surgieron en las barriadas obreras, y que fueron lugares de una intensa vida de discusiones políticas, tanto sobre las cuestiones generales que se planteaban al proletariado, como sobre cuestiones inmediatas de supervivencia, organización y defensa. La declaración de principios del Club comunal que se reunía en la iglesia de Saint-Nicolas-des-Champs, en el distrito tercero, nos permite apreciar el nivel de conciencia política que alcanzaron los obreros de París durante los dos meses de agitada existencia de la Comuna:
“Los propósitos del Club comunal son los siguientes:
Luchar contra los enemigos de nuestros derechos comunales, de nuestras libertades y de la República. Defender los derechos del pueblo, educarle políticamente de manera que pueda gobernarse por sí mismo.
Recordar a nuestros mandatados cuáles son sus principios, si se alejan de ellos, y apoyarlos en todos sus esfuerzos por salvar la República. Sobre todo, sin embargo, apoyar la soberanía del pueblo, que jamás debe renunciar a su derecho a supervisar las acciones de sus mandatados.
Pueblo: ¡Gobiérnate directamente por ti mismo, a través de las reuniones políticas, a través de vuestra prensa; poned vuestro empeño en apoyo de los que os representan. Sin ese apoyo no podrán marchar lo suficiente en sentido revolucionario!
¡Viva la Comuna!”.
Del semi Estado al sin Estado
Precisamente por el hecho de estar basada en una movilización permanente del proletariado en armas, la Comuna “ya no era un Estado en el sentido estricto del término” (carta de Engels a Bebel, 1875). Lenin en El Estado y la revolución, entresacó esta cita y añadió de su puño y letra:
“La Comuna iba dejando de ser un Estado, toda vez que su papel no consistía en reprimir a la mayoría de la población, sino a la minoría (a los explotadores); había roto la máquina del Estado burgués; en vez de una fuerza especial para la represión, entró en escena la población misma. Todo esto significa apartarse del Estado en su sentido estricto. Y si la Comuna se hubiera consolidado, habrían ido ‘extinguiéndose’ en ella, por sí mismas, las huellas del Estado, no habría sido necesario ‘suprimir’ sus instituciones: éstas habrían dejado de funcionar a medida que no tuviesen nada que hacer”.
Así pues el antiestatalismo de la clase obrera actúa a dos niveles, o mejor dicho en dos fases; primeramente la destrucción violenta del Estado burgués, en segundo lugar su sustitución por un nuevo tipo de poder político, que en la medida de lo posible, evita “los peores aspectos” de todos los Estados anteriores y que finalmente permite al proletariado deshacerse completamente del Estado, enviándolo, como decía Engels “al Museo de Antiguedades, junto a la rueca y la espada de bronce” (El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado).
De la Comuna al comunismo: la cuestión de la transformación social
La extinción del Estado se basa en la transformación de la infraestructura social y económica, en la eliminación de las relaciones de producción capitalista y en el movimiento hacia una comunidad humana sin clases. Como ya hemos señalado, las condiciones materiales para tal transformación no estaban presentes, a nivel mundial, en 1871; además la Comuna apenas pudo durar dos meses y localizada únicamente en una ciudad asediada, si bien su ejemplo inspiró otras tentativas revolucionarias en otras ciudades de Francia (Marsella, Lyón, Toulouse, Narbona...).
Cuando los historiadores burgueses intentan desacreditar a Marx sobre la naturaleza revolucionaria de la Comuna, señalan que muchas de las medidas sociales y económicas tomadas por la Comuna, difícilmente pasarían por socialistas: la separación de la Iglesia del Estado, por ejemplo, es algo completamente asumible por el republicanismo burgués radical. Incluso aquellas medidas que tuvieron un impacto más directo sobre el proletariado, como la abolición del trabajo nocturno de los panaderos, la asistencia social con la formación de sindicatos... fueron impulsadas más para defender a los trabajadores de la explotación, que para acabar con esa misma explotación... Todo eso ha llevado a algunos “expertos” en la Comuna, a argumentar que, en realidad, se trató más bien de los estertores de la tradición jacobina, que de los primeros avisos de la revolución proletaria. Otros, como ya Marx mismo señaló, toman la Comuna como “una reproducción de las comunas medievales que primero precedieron y luego sirvieron de base a ese... poder estatal moderno” (La Guerra civil...).
Todas estas interpretaciones se basan en una incomprensión absoluta de la naturaleza de la revolución proletaria. Las lecciones de la Comuna de París son esencialmente lecciones políticas, lecciones sobre la forma y las funciones del poder proletario, por la sencilla razón de que la revolución proletaria solo puede empezar como acto político. El proletariado que carece de cualquier poder económico en el sistema capitalista, no puede emprender un proceso de transformación de la sociedad, hasta haber tomado las riendas del poder político, y esto necesariamente ha de ser a escala mundial. La Revolución rusa de 1917 tuvo lugar en un momento histórico en el que el comunismo mundial era ya una posibilidad, llegando incluso a triunfar en un vasto país; y, sin embargo, el legado fundamental que nos ha dejado atañe, como veremos más adelante en esta serie, al problema del poder político de la clase obrera.
Pretender que la Comuna hubiera instaurado el comunismo en una sola ciudad, es lo mismo que esperar un milagro, y como ya señaló Marx: “La clase obrera no esperaba de la Comuna ningún milagro. Los obreros no tienen ninguna utopía lista para implantarla ‘par décret du peuple’. Saben que para conseguir su propia emancipación, y con ella esa forma superior de vida hacia la que tiende irresistiblemente la sociedad actual por su propio desarrollo económico, tendrán que pasar por largas luchas, por toda una serie de procesos históricos, que transformarán las circunstancias y los hombres. Ellos no tienen que realizar ningunos ideales, sino simplemente dar suelta a los elementos de la nueva sociedad que la vieja sociedad burguesa agonizante lleva en su seno” (La Guerra civil...).
En contra de todas las falsas interpretaciones de la Comuna, Marx insistió en que se trataba “esencialmente de un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” (ídem).
En estos pasajes, Marx reconoce que la Comuna fue, ante todo, una forma política, y que no era la misión de este gobierno poner en marcha utopía alguna, pero, al mismo tiempo, afirma que una vez que el proletariado detenta el poder, puede y debe inaugurar, o mejor dicho “dar suelta”, a una dinámica hacia la “emancipación económica del trabajo”, a pesar de todas las limitaciones objetivas que encuentra esa dinámica. Por todo ello tanto la Comuna como la Revolución rusa, contienen lecciones muy valiosas sobre la futura transformación social.
Como ejemplo de esta dinámica, esta marcha lógica hacia la transformación social, Marx destaca la expropiación de las fábricas cerradas por los capitalistas en su huída, y que pasaban a manos de cooperativas obreras agrupadas en una Unión. Para Marx esto era una expresión a nivel inmediato, de los objetivos finales de la Comuna, la expropiación general de los expropiadores:
“Quería (la Comuna) convertir la propiedad individual en una realidad, transformando los medios de producción, la tierra y el capital, que hoy son fundamentalmente medios de esclavización y explotación del trabajo, en simples instrumentos de trabajo libre y asociado. ¡Pero eso es el comunismo, el “irrealizable” comunismo! Sin embargo, los individuos de las clases dominantes que son lo bastante inteligentes para darse cuenta de la imposibilidad de que el actual sistema continúe -y no son pocos- se han erigido en los apóstoles molestos y chillones de la producción cooperativa. Ahora bien, si la producción cooperativa ha de ser algo más que una impostura y un engaño; si ha de sustituir al sistema capitalista; si las sociedades cooperativas unidas han de regular la producción nacional de acuerdo a un plan común, tomándola bajo su control y poniendo fin a la constante anarquía y a las convulsiones periódicas, consecuencias inevitables de la producción capitalista, ¿que será eso entonces, caballeros, más que comunismo, comunismo “realizable”? (ídem).
La clase obrera, vanguardia de los oprimidos
La Comuna nos proporciona también importantes enseñanzas para comprender la relación entre la clase obrera, una vez adueñada del poder, y otras capas no explotadoras de la sociedad, en este caso la pequeña burguesía urbana y el campesinado. La clase obrera mostró, actuando como vanguardia decidida del conjunto de la población oprimida, su capacidad de ganarse la confianza de esas otras capas, que son menos capaces de actuar como una fuerza social unificada. Para conservar estas capas del lado de la revolución, la Comuna adoptó una serie de medidas económicas que aligeraban sus cargas: abolición de toda clase de deudas e impuestos, transformando a quienes encarnaban más de cerca la opresión del campesino, “a los que hoy son sus vampiros –el notario, el abogado, el agente ejecutivo– y otros dignatarios judiciales que le chupan la sangre en empleados comunales asalariados, elegidos por él y responsables ante él mismo” (ídem). En el caso de los campesinos, estas medidas quedaron en un terreno más bien hipotético ya que la autoridad de la Comuna no se extendió a las zonas agrícolas. Pero los trabajadores de París lograron un amplio apoyo de la pequeña burguesía urbana, sobre todo al posponer el pago de las deudas y la cancelación de los intereses.
El Estado como un “mal necesario”
Las estructuras electorales de la Comuna permitieron también a las otras capas no explotadoras participar políticamente en el proceso revolucionario. Era inevitable y necesario, y lo mismo se repitió en la Revolución rusa. Pero, vistas las cosas desde nuestra época, uno de los aspectos que fundamentalmente nos permite comprender cómo la Comuna fue una expresión “inmadura” de la dictadura proletaria, la creación de una clase obrera que aún no había alcanzado su desarrollo completo, es precisamente el hecho de que los obreros carecieran de una organización específica e independiente dentro de la Comuna, o que tuviera un papel predominante en los mecanismos electorales. La Comuna se eligió exclusivamente desde las unidades territoriales (los distritos) que aunque poblados mayoritariamente por trabajadores, no garantizaban al proletariado imponerse como una fuerza claramente autónoma (sobre todo si la Comuna se hubiera extendido a las masas campesinas, fuera de París). En cambio, los Consejos obreros de 1905 y 1917-21, elegidos por asambleas obreras, y que se desarrollaron en los principales centros industriales, representaron un avance respecto a la Comuna, como forma de dictadura proletaria. Es más, la forma Comuna corresponde en realidad, al Estado compuesto por todos los Soviets (de obreros, de soldados, de campesinos, de habitantes de las ciudades) que surge de la Revolución rusa.
La experiencia rusa permitió clarificar las relaciones entre los órganos específicos de la clase, los consejos obreros, y el Estado soviético en su totalidad. Mostró especialmente que la clase obrera no puede identificarse directamente con éste, sino que debe ejercer una vigilancia permanente sobre él, controlándolo a través de sus propias organizaciones de clase, que si bien participan en él, no se diluyen en el seno de dicho Estado. Abordaremos esta cuestión más adelante en esta serie, aunque ya ha sido tratada extensamente en nuestras publicaciones (ver en particular nuestro folleto El Estado en el periodo de transición del capitalismo al comunismo –en francés e inglés). Pero merece la pena destacar cómo el propio Marx vislumbró el problema. La primera redacción de La Guerra civil en Francia, contenía el siguiente pasaje:
“... la Comuna no es el movimiento social de la clase obrera y por lo tanto de una regeneración general de la mentalidad de los hombres, sino más bien los medios organizados de acción. La Comuna no se deshizo de la lucha de clases, a través de la cual la clase obrera empuja hacia la abolición de todas las clases, y por tanto de todas las dominaciones de clase... pero puede permitir los medios racionales para que la lucha de clases discurra, a través de sus diferentes etapas, de la manera más racional y humana”.
He aquí una clara intuición de que la dinámica real hacia la transformación comunista no puede venir del Estado post-revolucionario, ya que la función de éste es, como la de todos los Estados, la de amortiguar los antagonismos de clase, impidiendo que estos desgarren la sociedad. De ahí ese aspecto conservador respecto al verdadero movimiento social del proletariado. Incluso en la efímera vida de la Comuna, se pueden observar estas tendencias. La Historia de la Comuna de París de Lissagaray, incluye muchas críticas de las dudas y confusiones y, en algunos casos, de las poses afectadas de algunos de los miembros del Consejo de la Comuna, muchos de los cuales, encarnaban efectivamente un radicalismo pequeño burgués obsoleto, y que fueron frecuentemente dados de lado por las asambleas de los barrios obreros. Al menos uno de los clubes revolucionarios declaró disuelta la Comuna ¡porque no era lo bastante revolucionaria!
En uno de sus más celebras pasajes, Engels, abunda desde luego en esta misma cuestión, cuando afirma que el Estado, incluso el semi Estado del período de transición al comunismo es “en el mejor de los casos, un mal que se transmite hereditariamente al proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, lo mismo que hizo la Comuna, no podrá por menos que amputar inmediatamente los peores aspectos de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado” (“Introducción” a La Guerra civil en Francia). Una prueba más de que, para el marxismo, la fuerza del Estado da la medida de la esclavitud del hombre.
De la guerra nacional a la guerra de clases
Esta es otra lección vital de la Comuna, que si bien no se refiere al problema de la dictadura del proletariado, afecta a una cuestión que ha sido particularmente espinosa en la historia del movimiento obrero: la cuestión nacional.
Ya hemos dicho que Marx, y su tendencia en la Iª Internacional, reconocían que el capitalismo aún no había alcanzado el apogeo de su desarrollo, pues en efecto aún debía enfrentar los residuos de la sociedad feudal y otros remanentes arcaicos. Por esa razón, Marx apoyó ciertos movimientos nacionales en tanto representaban la democracia burguesa frente al absolutismo, la unificación nacional contra la fragmentación feudal. El apoyo que la Internacional dio a la independencia de Polonia contra el zarismo ruso, a la unificación de Italia y Alemania, o a los nordistas contra los esclavistas en la Guerra civil americana, estaba basado en esta lógica materialista. Igualmente por ello, movilizó la solidaridad y la simpatía activa de la clase obrera por estas causas: en Gran Bretaña, por ejemplo, se convocaron mítines masivos en apoyo de la independencia de Polonia o manifestaciones multitudinarias contra la intervención británica en apoyo del Sur en Norteamérica, aún a costa de que la escasez de algodón resultante de la guerra, se pagase en privaciones muy duras para los obreros textiles británicos.
En este contexto, cuando aún la burguesía no había agotado su tarea histórica progresista, el problema de las guerras de defensa nacional era tan importante que debía ser considerado seriamente por los revolucionarios en cada guerra entre estados, y como tal se planteó con suma crudeza cuando estalló la guerra franco-prusiana. La política de la Internacional hacia esta guerra quedó resumida en el Primer manifiesto del Consejo general de la Asociación internacional de trabajadores sobre la guerra franco-prusiana. Se trataba, sustancialmente, de declaración de internacionalismo proletario básico contra las guerras “dinásticas” de la clase dominante. Este texto cita un manifiesto escrito, en el momento de estallar la guerra, por la sección francesa de la Internacional: “Una vez más, bajo el pretexto del equilibrio europeo y del honor nacional, la paz del mundo se ve amenazada por las ambiciones políticas. ¡Obreros de Francia, de Alemania, de España! ¡Unamos nuestras voces en un grito unánime de reprobación contra la guerra!... ¡Guerrear por una cuestión de preponderancia o por una dinastía tiene que ser forzosamente considerado por los obreros como un absurdo criminal!...”. Tales sentimientos eran compartidos no solo por la minoría socialista. Marx cuenta en el Primer manifiesto, cómo los obreros internacionalistas franceses increpaban a los chovinistas partidarios de la guerra, en las calles de París.
Al mismo tiempo, la Internacional mantenía que “por parte de Alemania, la guerra es defensiva” aunque esto no significaba en modo alguno, envenenar a los trabajadores alemanes con el chovinismo. En respuesta a la declaración de la sección francesa, los afiliados alemanes de la Internacional, aunque aceptaban pesarosos que una guerra defensiva era un mal ineludible, declaraban igualmente que “la guerra actual es una guerra exclusivamente dinástica... Nos congratulamos en estrechar la mano fraternal que nos tienden los obreros de Francia... Fieles a la consigna de la Asociación Internacional de los Trabajadores: ‘¡Proletarios de todos los países, uníos!’, jamás olvidaremos que los obreros de todos los países son nuestros amigos, y los déspotas de todos los países, nuestros enemigos” (Resolución de una asamblea en Chemnitz, de delegados que representaban a 50 mil obreros de Sajonia).
El Primer manifiesto ponía en guardia también a los obreros alemanes contra la transformación de esta guerra, por parte de Alemania, en una guerra de agresión; y daba cuenta de la complicidad de Bismarck en la guerra, aún antes de la revelación del telegrama de Ems que probaba que en realidad Bismarck había tendido una trampa a Bonaparte y su “Segundo Imperio” para que entrara en guerra. En todo caso, tras el colapso del ejército francés en Sedán, la guerra paso a ser una guerra de conquista por parte de Prusia. Paris fue sitiado y la Comuna misma surgió como un asunto de defensa nacional. El régimen de Bonaparte fue sustituido por una República en 1870, ya que el Imperio se había mostrado incapaz de defender París; del mismo modo, posteriormente la República mostraría que prefería entregar París a los prusianos que dejarla en manos del proletariado armado.
Por mucho que en sus acciones iniciales los obreros de París razonaran según un modelo de patriotismo defensivo, de preservación del honor nacional ultrajado por la burguesía misma, la proclamación de la Comuna marcó de hecho, un momento de inflexión histórico. Ante la perspectiva de una revolución obrera, las burguesías francesa y prusiana cerraron filas para aplastarla: el ejército prusiano liberó a los prisioneros de guerra para nutrir las fuerzas contrarrevolucionarias francesas que mandaba Thiers, permitiendo incluso que éstas atravesaran sus líneas, en su asalto final a la Comuna. De estos acontecimientos, Marx extrajo una conclusión de significación histórica:
“El hecho sin precedente de que después de la guerra más tremenda de los tiempos modernos, el ejército vencedor y el vencido confraternicen en la matanza común del proletariado, no representa, como cree Bismarck, el aplastamiento definitivo de la nueva sociedad que avanza, sino el desmoronamiento completo de la sociedad burguesa. La empresa más heroica que aún puede acometer la vieja sociedad es la guerra nacional. Y ahora viene a demostrarse que esto no es más que una añagaza de los gobiernos destinada a aplazar la lucha de clases, y de la que se prescinde tan pronto como esta lucha estalla en forma de guerra civil. La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional; todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado” (La Guerra Civil...).
Por su parte, el proletariado revolucionario de París había empezado ya a distanciarse de su postura inicialmente patriótica; de ahí por ejemplo el decreto que permitía a los extranjeros servir a la Comuna, “ya que la bandera de la Comuna es la bandera de la República Universal”, o la destrucción de la Columna de Vendome, símbolo del honor castrense de Francia... La lógica histórica de la Comuna de París era la de impulsar la Comuna universal, aunque eso no fuera posible en aquel momento. Y esto explica por qué el levantamiento de los obreros parisinos durante la guerra franco-prusiana fue en realidad, a pesar de las frases patrióticas que la acompañaron, el antecesor de las insurrecciones explícitamente antibélicas de 1917-18 y de la oleada revolucionaria internacional que las siguió.
Las conclusiones de Marx también apuntan hacia el futuro. Quizás se adelantó al decir que la sociedad burguesa se desmoronaba en 1871, aunque puede que ese sea el año que marque el fin de la cuestión nacional en Europa, como señala Lenin en El imperialismo, fase superior del capitalismo, pero continuó siendo un problema en las colonias al entrar el capitalismo en su última fase de expansión. Pero, en un sentido más profundo, la denuncia que Marx hace de la añagaza de la guerra nacional, es todo un anticipo de lo que se hará realidad, una vez el capitalismo entre en su fase de decadencia. A partir de ese momento todas las guerras son imperialistas y ya no puede haber, para el proletariado, ningún planteamiento de defensa nacional. Los levantamientos revolucionarios de 1917-18 vinieron a confirmar igualmente, lo que Marx demostró respecto a la capacidad de la burguesía para unirse contra la amenaza del proletariado: frente a la posibilidad de una revolución obrera mundial, las burguesías de Europa, que durante cuatro años se habían enfrentado unas a otras, se dieron cuenta repentinamente, que debían firmar la paz para sofocar el desafío proletario a su “orden” sangriento. Una vez más, los gobiernos de todos los países fueron “uno solo contra el proletariado”.
*
* *
Dedicaremos el próximo artículo a la lucha que sostuvieron Marx y su tendencia contra aquellos elementos del movimiento obrero, especialmente los socialdemócratas de Alemania y los anarquistas de Bakunin, que no alcanzaron a comprender, o incluso que pretendieron enterrar las lecciones de la Comuna.
CDW
[1] El nombre dado en inglés fue el de International Workingmen's Association, y no Workers; era, por supuesto, un reflejo de la inmadurez del movimiento de la clase, ya que el proletariado no tiene ningún interés en institucionalizar divisiones sexuales en sus filas. Como en todos los grandes estallidos sociales, en la Comuna de París se pudo ver una extraordinaria actividad de las mujeres trabajadoras, que no solo desafiaron abiertamente su papel “tradicional” sino que, frecuentemente, se contaron entre las más valientes y radicales defensoras de la Comuna, tanto en los clubes revolucionarios como en las barricadas. Esta agitación dio lugar a la formación de secciones de trabajadoras de la Internacional, lo que en aquel tiempo constituyó un avance, si bien tales formas carezcan de sentido en el movimiento revolucionario actual.
[2] La frase “constitución del proletariado en un partido” refleja ciertas ambigüedades sobre el papel del partido que son también el producto de las limitaciones históricas del período. La Internacional contenía alguno de los rasgos de una organización unitaria de la clase. Durante todo el siglo pasado las ideas de que el partido representaba a la clase, o bien que el partido era la clase, tenían aún un gran peso en el movimiento obrero. Ha habido que esperar a este siglo para que tales ideas pudieran ser descartadas, y sólo después de dolorosas experiencias. No obstante, ya entonces existía una intuición básica de que el partido es la organización, no del conjunto de la clase, sino de sus elementos más avanzados. Tal definición se destaca ya desde el mismo Manifiesto comunista, y la Iª Internacional también se comprendió a sí misma en esos términos, cuando afirmaba que el partido de los trabajadores era “la sección de la clase obrera que ha llegado a ser consciente de los intereses comunes de la clase” (La cuestión militar de Prusia y el Partido de los trabajadores de Alemania, escrito por Engels en 1865).
[3] Los blanquistas tenían en común con los bakuninistas el voluntarismo y la impaciencia, pero siempre tuvieron claro que el proletariado debía establecer su dictadura para crear una sociedad comunista. Esto explica porqué Marx, en determinadas ocasiones trascendentales, se alió con los blanquistas contra los bakuninistas, sobre la cuestión de la acción política de la clase obrera.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo "Oficial" [145]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Revista internacional n° 78 - 3er trimestre de 1994
- 3587 reads
Ruanda, Yemen, Bosnia, Corea - Tras las mentiras de «paz», la barbarie capitalista
- 4600 reads
Ruanda, Yemen, Bosnia, Corea
Tras las mentiras de «paz», la barbarie capitalista
Bajo los auspicios de «la paz», de «la civilización», las grandes potencias militares del mundo acaban de celebrar a bombo y platillo el aniversario del desembarco aliado en las costas normandas de Francia. Los festejos organizados para esta ocasión, el repugnante «reality show» puesto en escena en los lugares mismos en que se produjo la carnicería de hace 50 años, las frases huecas de autobombo que se entrecruzaron los jefes de Estado más poderosos del planeta que no paraban de congratularse, todo ha contribuido a crear un impresionante montaje mediático a escala mundial. El mensaje ha sido repetido en todos los estilos: «nuestros grandes Estados industrializados y nuestras grandes instituciones democráticas, somos los herederos de los liberadores que expulsaron de Europa a la encarnación del mal que era el régimen nazi. Hoy como ayer somos los garantes de la “civilización”, de “la paz”, de lo “humanitario”, contra la opresión, el terror, la barbarie y el caos.»
Esa gente quiere hacernos creer que, hoy como ayer, la barbarie son... los demás. La vieja patraña de que el único responsable de la espantosa carnicería de 1939-45, con sus 50 millones de muertos, su ristra de sufrimientos y atrocidades, habría sido la locura bestial de un Hitler y no el capitalismo como un todo, y no los sórdidos intereses imperialistas de todos los campos en presencia. Hace ya medio siglo que nos machacan con lo mismo con la esperanza de que una mentira mil veces repetida acabe por ser verdad. Y si hoy nos lo vuelven a servir en mundovisión es también para disculpar al capitalismo y en especial a las grandes potencias «democráticas», de la responsabilidad de las matanzas, de las guerras, de los genocidios y del creciente caos que hoy está destrozando el planeta.
Medio millón de hombres implicados en la operación, la mayor expedición militar de todos los tiempos, una carnicería sin nombre que lo dejó todo lleno de cadáveres en unas cuantas horas. Eso es lo que «en nombre de la paz» celebran a coro los dirigentes con corona, con galones o con sufragios, de la llamada «comunidad internacional» el 6 de junio de 1994. En su hipócrita recogimiento ante los camposantos llenos de cruces blancas hasta donde la vista alcanza, en las que está inscrita la edad de aquellos muchachos a quienes declararon «héroes», 20 años, 18 años, 16 años, la única emoción que embarga a esa ristra de canallas es la de echar de menos «aquel tiempo» de hace 50 años con una clase obrera sometida y con una carne de cañón abundante y sumisa[1].
«Paz», a todos ellos, a Clinton, Major, Mitterrand y compañía, es palabra que les llena la boca. Igual que cuando la caída del muro de Berlín, hace cinco años. La misma palabra, «paz», en cuyo nombre, la misma «comunidad internacional» desencadenó, unos meses más tarde, la «tempestad del desierto» en Irak con sus cientos de miles de víctimas. De esta nueva y científica matanza, nos prometieron que iba a surgir un «nuevo orden mundial». Desde entonces, y también como embajadores de la «paz» y de la «civilización» siguen presentándose en Yugoslavia, en Africa, en los Estados de la extinta URSS, en Oriente próximo y lejano. Cuanto más arrasadas están esas regiones por la guerra tanto más aparecen las grandes potencias cual defensoras de «la paz», tanto más, en realidad, están presentes y son activas en todos los conflictos guerreros para defender la única «causa justa» que conozcan todos los países capitalistas: sus intereses imperialistas.
No hay paz posible bajo el capitalismo. El final de la segunda carnicería imperialista, si bien alejó la guerra de Europa y de los países más desarrollados, lo único que hizo fue trasladarla a la periferia del capitalismo. Desde hace 50 años, las potencias imperialistas, grandes o pequeñas, no han cesado un instante de enfrentarse militarmente en conflictos locales. Durande décadas las guerras locales incesantes no han sido otra cosa sino otros tantos momentos del enfrentamiento entre los dos grandes bloques imperialistas que se peleaban por el reparto del mundo. El desmoronamiento del bloque del Este y, por consiguiente, la explosión del bloque opuesto, el occidental, no puso ni mucho menos fin a la naturaleza guerrera e imperialista del capitalismo, sino todo lo contrario, fue la señal de su extrema agudización sin frenos y en todas las direcciones.
En un mundo en el que cada quien tira por su lado, son los aliados de ayer quienes se pelean hoy por mantener sus zonas de influencia por todas las esquinas del planeta. Los festejos del «día D» en que los mayores Estados se congratulan mutuamente de haber expulsado la guerra fuera de Europa hace 50 años, han ocurrido en un momento en que la guerra se ha vuelto a instalar en el continente, alimentada desde hace tres años por las rivalidades que oponen a esos mismos Estados «civilizados».
La raíz del caos guerrero que está destrozando el planeta no es ni mucho menos el repentino retorno de los «odios ancestrales» entre poblaciones atrasadas. Eso es lo afirman quienes pretenden hacer creer que la barbarie son los demás. Ese caos es mantenido y alimentado, y eso cuando no es directamente provocado, por las rivalidades y las ambiciones imperialistas de los mismos que nos apabullan con discursos sobre sus buenas intenciones «civilizadoras», «humanitarias» y «pacificadoras».
Ruanda. Las rivalidades entre Francia y Estados Unidos, responsables del horror
Un baño de sangre espantoso. Muchedumbres asesinadas a lo bestia, a machetazos y palos con puntas, niños degollados en sus cunas, familias perseguidas hasta donde creían encontrar refugio y asesinadas con una crueldad sin límites. Un país transformado en inmensa fosa. Sólo pensar en el lago Victoria arrastrando miles cadáveres da una idea del horror. ¿Cuántas víctimas? Medio millón, quizás más. La amplitud del genocidio será una incógnita. Nunca en la historia un éxodo de población semejante huyendo de las matanzas se había producido en tan poco tiempo.
Con la evocación de tal horror, la prensa y la televisión de la burguesía «democrática», que se ha regodeado en esas imágenes de fin del mundo, nos quieren meter en la cabeza el mensaje siguiente: mirad dónde desembocan los ancestrales odios raciales que están destrozando a los habitantes del África «salvaje» y frente a las cuales los Estados civilizados son impotentes. Estad satisfechos de vivir en nuestras regiones tan democráticas protegidos de un caos así. El desempleo y la miseria cotidiana que aquí tenéis que soportar es un paraíso comparados con las masacres que destruyen a esos pueblos.
La mentira es tanto más grosera por cuanto el pretendido conflicto étnico ancestral entre hutus y tutsis fue montado pieza a pieza por las potencias imperialistas en los tiempos de la colonización. La diferencia entre tutsis y hutus era más bien un problema de castas sociales que de diferencias «étnicas». Los tutsis eran la casta feudal en el poder en la que al principio se apoyaron las potencias coloniales. Heredera de la colonia ruandesa tras el reparto del imperio alemán entre los vencedores de la Primera Guerra mundial, fue Bélgica la que introdujo la mención étnica en los documentos de identidad de los ruandeses, a la vez que fomentaba el odio entre las dos castas apoyándose en la monarquía tutsi.
En 1959, Bruselas cambia de chaqueta apoyando a la mayoría hutu que acaba apoderándose del poder. Se mantiene el documento «étnico» de identidad y se refuerzan las discriminaciones entre tutsis y hutus en los diferentes ámbitos de la vida social.
Varios cientos de miles de tutsis huyen del país instalándose en Burundi o en Uganda. En este país, servirán de base al reclutamiento en favor de la camarilla del actual presidente ugandés Museveni, quien, gracias a su apoyo tomó el poder en Kampala en 1986. En pago de ello, el nuevo régimen ugandés favorece y arma a la guerrilla tutsi, lo cual va a concretarse en la creación del Frente patriótico ruandés (FPR), el cual penetra en Ruanda en octubre de 1990.
Mientras tanto, el control del imperialismo belga sobre Kigali ha dejado el sitio a Francia, país que aporta un apoyo militar y económico sin reservas al régimen hutu de Habyarimana, régimen que desencadena todavía más terror atizando los resentimientos étnicos contra los tutsis. Gracias al imperialismo francés, que le da armas sin contar y le manda constantes refuerzos militares, el régimen frenará el avance del FPR, apoyado éste discretamente por EEUU mediante una Uganda que lo arma y lo entrena.
A partir de entonces la guerra civil se dispara, se multiplican los pogromos contra los tutsis como también se multiplican las acciones llevadas a cabo por el FPR contra todos los sospechosos de «colaboración» con el régimen. Con la excusa de «proteger a sus nacionales», París refuerza más todavía su cuerpo expedicionario. En realidad, lo único que hace el Estado francés es defender su coto privado frente a la ofensiva de unos Estados Unidos que no han cesado, desde que se desmoronó el bloque del Este, de disputarle a Francia sus zonas de influencia en Africa. La guerrilla del FPR toma la forma de una verdadera ofensiva estadounidense para acabar con el régimen profrancés de Kigali.
Intentando salvar el régimen, Francia acaba por instaurar en agosto de 1993 un acuerdo de «paz» que prevé una nueva constitución más «democrática», en la que se otorgaría parte del poder a la minoría tutsi y a las diferentes camarillas de oposición.
Ese acuerdo va a resultar irrealizable. Y no porque los «odios ancestrales» serían insuperables, sino sencillamente porque no se adapta a lo que está en juego entre los imperialismos y a los cálculos estratégicos de las grandes potencias.
El asesinato el 6 de abril de 1994, en vísperas de la instauración de la nueva constitución, de los presidentes ruandés y burundés echa por los suelos el acuerdo encendiendo la mecha del polvorín, desencadenando el océano de sangre actual.
Las revelaciones publicadas por la prensa de Bélgica (cuyo resentimiento hacia su rival francés es comprensible) con la acusación directa a militares franceses en el atentado del 6 de abril, dan a entender que París ha organizado el atentado con la idea de que se acusara a los rebeldes del FPR y recabar así para el ejército gubernamental las justificaciones y la movilización necesarias para acabar con la rebelión tutsi. Si ése es el caso, la realidad ha superado con creces todas sus esperanzas. Poco importa, sin embargo, saber cuál de las dos pandillas, la gubernamental o la del FPR, y, por detrás de ellas quién, si Francia o Estados Unidos, tenía el mayor interés en transformar el conflicto ruandés de guerrilla larvada en guerra total. Así es la lógica misma del capitalismo: la «paz» no es más que un mito en el capitalismo, en el mejor de los casos es una pausa para preparar nuevos enfrentamientos, y, en última instancia la guerra es su única forma de vida, el único modo con el que intentar arreglar sus contradicciones.
Hoy los aprendices de brujo parecen conmoverse ante el gigantesco incendio que ellos mismos prendieron y atizaron. Sin embargo, toda esa gente ha dejado que la masacre prosiguiera, lamentándose de la «impotencia de la ONU». El principio adoptado a mediados de mayo por el Consejo de seguridad de la ONU –más de un mes después de iniciarse la guerra y con más de 500 000 muertos– de enviar a 5000 soldados en el marco de la MINUAR no tendría que iniciarse sino en el mes de julio. Aunque algunos Estados africanos de la región dicen estar dispuestos a proporcionar tropas, por parte de las grandes potencias, encargadas de asegurar el equipo y los medios financieros, lo que predomina es la lentitud y la apatía, lo cual ha llevado hasta la indignación al responsable de la MINUAR: «es como si nos hubiéramos vuelto totalmente insensibles, como si esto nos fuera indiferente». A lo cual respondían los diplomáticos del Consejo de seguridad: «de todas maneras, ahora ya ha pasado lo peor de las matanzas, así que esperemos». Las demás resoluciones de la ONU, que deberían poner fin a la guerra y a la entrega de armas a partir de Uganda y de Zaire no han tenido el más mínimo efecto. Y cómo van a tener efecto todas esas resoluciones, pues lo único que refleja esa pretendida «impotencia», la misma que en Bosnia, son las divergencias de intereses imperialistas que dividen a quienes pretenden ser las fuerzas de «mantenimiento de la paz».
En junio la reacción militar-humanitaria ha vuelto a surgir por boca esta vez del gobierno francés, después de haberse adoptado un alto el fuego inmediatamente violado. «No podemos seguir soportándolo» se ha puesto a gritar el ministro francés de Exteriores y, de inmediato, propone una intervención «en el marco de la ONU», pero a condición de que tal operación se lleve a cabo bajo mando del Estado francés. La iniciativa ha provocado evidentemente la reacción inmediata de los representantes del FPR, que se indignan de que «Francia pretenda atajar un genocidio que ha ayudado a organizar». Los demás «grandes» por su parte ponen toda clase de frenos y en primer lugar, Estados Unidos. Primero, porque es evidente que si Francia quiere organizar las operaciones es para mantener su papel de potencia dominante en la región y para poner freno con todas sus fuerzas a la progresión del FPR. Por otro lado, porque EEUU no sólo se apoya precisamente en el FPR en el terreno, sino que más en general, quieren dar claramente a entender que no aceptará que otra potencia pretenda arrogarse el papel de gendarme. Esos son los verdaderos resortes de esta nueva siniestra farsa que nos quieren montar los «humanitarios». El porvenir de una población mártir les importa un comino.
Yemen. Los cálculos estratégicos de las grandes potencias
Poco ha durado la nueva República de Yemen, nacida de la reunificación de los dos Yemen hace cuatro años, en medio de la euforia del hundimiento del bloque del Este que dejó repentinamente sin padrino a Adén y a su partido único dirigente el PSY. La secesión del Sur y el conflicto militar que opone de nuevo a ambas partes del país es una expresión más de lo que vale «el nuevo orden mundial» que nos habían prometido: un mundo de inestabilidad y caos, de Estados que se desgarran y estallan bajo la presión de la descomposición social. Pero al igual que en Ruanda, como en Yugoslavia, ese caos es alimentado por las potencias imperialistas de la región y por las más lejanas, que también allí están detrás del conflicto para intentar sacar tajada de él.
Regionalmente, el conflicto yemení está alimentado por un lado por Arabia Saudí, la cual reprocha las exageradas simpatías de las facciones islamistas del Norte por su amenazante vecino Irak y con el régimen sudanés. Es aquélla –y tras ella su poderoso aliado norteamericano– la que ha fomentado y apoyado la camarilla secesionista de Adén para así debilitar las facciones yemeníes favorables a Irak. Por otro lado, es también la zona que defiende Sudán para sí, especialmente contra su rival local Egipto, otra plataforma americana, apoyando la ofensiva nordista. Ofensiva cuyo objetivo es el control de la posición tan estratégica que es el puerto de Adén, frente a la plaza fuerte francesa de Yibuti. ¿Y quién está detrás del régimen militar-islamista de Sudán? Como por casualidad, el apoyo discreto de Francia, la cual quiere con ello atajar la ofensiva de Estados Unidos en Somalia, cuyo principal objetivo era amenazar a Francia en su coto privado de Yibuti.
El pulso que se está dirimiendo en el continente africano y en Oriente próximo entre las grandes potencias, especialmente entre Francia y Estados Unidos, se concreta en el siniestro cinismo de un Estado, el francés, que denuncia el oscurantismo islamista cuando éste amenaza Argelia y desestabiliza sus zonas de influencia con la bendición de los Estados Unidos, que desde ahora apoyan sin rodeos al FIS argelino. Y por otro lado, Washington, que se pone a denunciar el mismo islamismo cuando pone trabas a sus privilegios en la península arábiga, mientras que Francia, olvidándose de sus pruritos laicos, lo encuentra positivo cuando se trata de defender sus intereses imperialistas en la entrada del mar Rojo. Otras tantas justificaciones ideológicas que se esfuman ante la sórdida realidad del imperialismo.
Bosnia. Las misiones «pacificadoras» fomentan la guerra
El mismo cinismo, la misma hipocresía de las potencias «civilizadoras» se manifiesta en la situación de atasco de la guerra de Bosnia[2]. La reciente evolución del embrollo diplomático-militar de las principales potencias, mientras sigue abierta la veda de las masacres, viene a confirmar por si falta hiciera la inmunda patraña del carácter «humanitario» de sus acciones y el sordo enfrentamiento entre los «grandes» que hoy se está dirimiendo a través de las poblaciones serbias, croatas y musulmanas.
El escenario del conflicto bosnio, durante largo tiempo terreno privilegiado de la afirmación imperialista de las diferentes potencias europeas, se ha vuelto hoy la clave de la contraofensiva de Estados Unidos. Con el ultimátum de la OTAN y la amenaza de bombardeos aéreos sobre las fuerzas serbias, Washington ha logrado volver a tomar la iniciativa, acallando las nuevas pretensiones de Rusia de entrar en el conflicto, poniendo de relieve la impotencia total de Gran Bretaña y Francia, que han tenido que aceptar la injerencia norteamericana que hasta ahora habían rechazado y saboteado por todos los medios. Estados Unidos ha marcado unos cuantos tantos patrocinando la creación de una federación croato-musulmana. De este modo, ha tenido que echarse atrás Alemania en sus pretensiones de apoyarse en Croacia para abrirse a las costas mediterráneas. También en Bosnia, todas esas grandes maniobras militar diplomáticas poco tienen que ver con no se sabe qué «retorno de la paz».
Como decíamos en el anterior número de nuestra Revista Internacional «Aunque se realizara la alianza croata-musulmana que patrocina EEUU, aún va llevar más lejos todavía el enfrentamiento con Serbia. Las potencias europeas, que acaban de ser humilladas, van a echar leña al fuego». La votación por el Senado estadounidense en favor de la suspensión del embargo de las armas en Bosnia –que por cierto ha tenido el inesperado apoyo de unos cuantos intelectuales franceses militaristas de salón–, no hará sino animar al ejército bosnio, rearmado ya por Estados Unidos a retomar la ofensiva militar. Lo que desde luego no va a parar las masacres es el plan europeo de reparto de Bosnia, totalmente inaceptable para los musulmanes y que la Casa blanca –en aparente desacuerdo con su Congreso– quiere dar la impresión de aceptar. Su previsible fracaso, ahora que el apoyo de Washington al nuevo frente antiserbio de la colación de croatas y musulmanes, hace inevitable el incremento de la guerra, anunciando más masacres.
La carnicería que está llenado de muertos la antigua Yugoslavia desde hace ya tres años, no va a terminar pronto ni mucho menos. Demuestra hasta qué punto los conflictos guerreros y el caos nacidos de la descomposición del capitalismo se ven atizados por la actuación de los grandes imperialismos. En fin de cuentas, en nombre del «deber de injerencia humanitaria», la única alternativa que unos y otros son capaces de proponer es: o bombardear a las fuerzas serbias o enviar más armas a los bosnios. En otras palabras, frente al caos guerrero que provoca la descomposición del sistema capitalista, la única respuesta que éste pueda dar, por parte de los países más poderosos e industrializados, es más guerra todavía.
Corea. Hacia nuevos enfrentamientos militares
Mientras se van multiplicando los focos de conflicto, otras cenizas vuelven a prender en Corea, cuya república del Norte pretende dotarse con un embrión de arsenal nuclear. La reacción de EEUU, que han iniciado un pulso con el régimen de Pyongyang amenazándolo con una escalada de sanciones, nos es presentada una vez más como la actitud responsable de potencias «civilizadas» preocupadas por la lucha contra la carrera de armamentos y la defensa de la paz. Esta crisis recuerda en realidad el pulso mantenido por EEUU también hace cuatro años frente a Irak y que desembocó en la guerra del Golfo. Como entonces, las pretensiones de Corea del Norte, que ya es uno de los países más militarizados del planeta, con un ejército de un millón de hombres, de aumentar su enorme arsenal con el suplemento nuclear, no son más que un pretexto.
La «crisis coreana» y la intoxicación mediática sobre los riesgos de agresión de Corea del Norte a su vecino del Sur, es sobre todo la reacción norteamericana a la amenaza sobre su hegemonía y su estatuto de gendarme del mundo que representa la alianza que se está estableciendo entre los dos grandes de la zona, China y Japón. La determinación «de ir hasta el final si hace falta» de que alardea EEUU en este asunto, va dirigida sobre todo contra esos dos países y no tanto contra el régimen de Pyongyang. Forma parte de la presión constante de la Casa blanca sobre China, dándole la mano por un lado con el mantenimiento de la «cláusula de la nación más favorecida» y por otro amenazándola con el ataque a su protectorado norcoreano.
El objetivo, haciendo subir voluntariamente la tensión con Corea, es obligar a China y a Japón a ponerse detrás de EEUU, obligando a Pekín a desolidarizarse de Corea del norte, entorpeciendo el eje chino-japonés y la menor veleidad de política independiente por parte de esos dos países. Exactamente como cuando la guerra del Golfo, en la que fueron los propios Estados Unidos quienes provocaron la crisis animando a Sadam Hussein a atacar a Kuwait con el único objetivo de obligar a las potencias europeas a cerrar filas tras EEUU y, en contra de sus propios intereses en Oriente próximo, hacer acto de obediencia ante la impresionante potencia militar norteamericana. La operación funcionó con el mayor éxito entonces. Las veleidades de afirmación imperialista de sus rivales europeos fueron ahogadas a costa de casi 500 000 muertos.
No es evidente que Estados Unidos vayan esta vez hasta las últimas consecuencias y que, volviendo a ejecutar su «hazaña» sangrienta, vuelvan a poner en marcha su enorme máquina guerrera con el único fin de doblegar las potencias asiáticas. Sea cual sea el final de esta nueva crisis, ya está mostrando lo que nos prepara el capitalismo.
El capitalismo es la guerra
Las ceremonias de conmemoración del día D tenía también la finalidad de recordar a todos aquellos que tuvieran ganas de desmandarse que quienes hacen la ley en el mundo tanto en 1944 como en 1994 son los Estados Unidos. Por ejemplo, el guantazo a Alemania, ostensiblemente excluida de las celebraciones, debía servir para recordarle que es el país vencido de la IIª Guerra mundial y que sería mal recibida su pretensión de obtener otro estatuto en la relación de fuerzas imperialista actual. La ausencia más notoria todavía de Rusia, la cual ha protestado contra ese olvido de su participación en la victoria de 1945 (gracias a los millones de proletarios que la burguesía estalinista sacrificó en la carnicería mundial) con la que EEUU ha querido cerrarle el pico a las pretensiones de Moscú de volver a ocupar un rango de primer plano entre las potencias mundiales. En cuanto a las sonrisitas hipócritas que se hicieron mutuamente los invitados al festejo, caracareando su voluntad común de actuar «por la paz», lo que intentaban ocultar con dificultad es la siniestra realidad de los conflictos que las enfrentan por todas las partes del planeta.
No habrá pausas en el ritmo de los focos guerreros del mundo. La guerra está inscrita desde su nacimiento en la historia del capitalismo. Se ha convertido en modo de vida permanente de ese sistema en plena descomposición. Quieren que nos creamos que todo eso es una fatalidad, que somos impotentes y que lo mejor que puede hacerse es confiar en la buena voluntad de las grandes potencias y de sus pretendidos esfuerzos por limitar los efectos más devastadores de la propia descomposición de su sistema. Nada más falso. Son las grandes potencias las primeras que fomentan la guerra por el mundo entero. Por una razón muy sencilla: el caos guerrero, el desencadenamiento del militarismo se arraigan en la propia bancarrota de la economía capitalista.
La respuesta está en manos del proletariado
La barbarie guerrera, que se extiende por las áreas más subdesarrolladas del planeta es la otra vertiente de la miseria y el desempleo masivo que tanto se han incrementado en el otro polo del mundo, los grandes países industrializados. Guerra permanente y hundimiento catastrófico en la crisis económica son manifestaciones de la misma quiebra total del sistema capitalista. Este no sólo es incapaz de resolver esas plagas, sino que, muy al contrario, al seguir pudriéndose de pie, el capitalismo no tiene otra cosa que ofrecer a la humanidad sino cada día más miseria, desempleo y guerras.
La alternativa al futuro siniestro que nos «ofrece» el capitalismo existe. Está entre las manos de la clase obrera internacional y de ella sola. Les incumbe a los proletarios de los países industrializados, que soportan de lleno las consecuencias dramáticas de la crisis del sistema, el dar una respuesta con y por la lucha, en su terreno de clase, de la manera más determinada, la más unida, la más consciente.
Contra el sentimiento de impotencia frente a la barbarie que quiere inyectarle la clase dominante, contra los intentos de arrastrarla tras las aventuras militares de la clase dominante, la clase obrera debe contestar con el desarrollo de su alternativa de clase contra los ataques capitalistas. Sólo la respuesta de la clase obrera puede ser una alternativa contra la barbarie del sistema. Sólo la clase obrera es portadora de la posibilidad de destruir el capitalismo antes de que la lógica asesina de éste desemboque en la destrucción de la humanidad. El porvenir de la especie humana está en manos del proletariado.
PE
19/6/1994
Geografía:
Crisis económica mundial -El informe de la OCDE sobre el empleo –
- 6080 reads
Crisis económica mundial
El informe de la OCDE sobre el empleo –
El cinismo de la burguesía decadente
La burguesía tiene conciencia de que se instala en la crisis. La momentánea debilidad de la clase obrera internacional le permite utilizar el lenguaje cínico de una clase históricamente moribunda y que sabe que para sobrevivir tiene que intensificar la explotación y la opresión.
Los médicos han hablado. Los “expertos” de la Secretaría de la OCDE[1], que acaban de pasar dos años reflexionando intensamente, declaran que han cumplido “el mandato que le confiaron los ministros en mayo de 1992”. El tema del Informe: el paro, hipócritamente llamado “el problema del empleo”.
¿Cual es diagnóstico? ¿Que remedios proponen?
El estudio empieza por tratar de medir los síntomas. “Hay 35 millones de personas en paro en los países de la OCDE. Quince millones más, quizá, o bien han renunciado a buscar trabajo, o bien han aceptado, porque no tenían otra posibilidad, un empleo a tiempo parcial”.
La medida misma de la enfermedad plantea problemas: la definición del paro difiere según los países y, en todos los casos, subestima la realidad por evidentes razones políticas. Pero aun con esas deformaciones, las cifras baten records: 50 millones de personas golpeadas directamente por el paro, la cifra equivale a la población activa de Alemania y Francia juntas.
¿Como explican los médicos “expertos” que se haya llegado a tal situación, ellos que dicen que el capitalismo es un sistema eterno y que se ha rejuvenecido con el derrumbe del estalinismo?
“El surgimiento de un desempleo a gran escala en Europa, en Canadá y en Australia y la multiplicación de empleos mediocres combinada con la aparición del paro en Estados Unidos tienen una misma y única causa profunda: la incapacidad de adaptación de manera satisfactoria al cambio”.
¿Qué cambio? “... Las nuevas tecnologías, la globalización y la intensa competencia que se desarrollan a nivel nacional e internacional. Las políticas y los sistemas imperantes han vuelto rígidas las economías y paralizado la capacidad, y hasta la voluntad, de adaptación.”
¿En qué consiste esa “inadaptación”, esa “rigidez”? Los cándidos que creen que los economistas son otra cosa que charlatanes de mala fe, responsables de la “justificación” ideológica de la existencia del capitalismo, hubieran podido esperar que se hable de la rigidez de las leyes que, por ejemplo, obligan a pagar a los campesinos para que no cultiven la tierra, o a cerrar miles de fábricas en perfecto estado de funcionamiento, mientras que la miseria se sigue expandiendo sobre todo el planeta. Pero, no. La “rigidez” de que hablan nuestros doctores es la que puede estorbar el libre y despiadado juego de las leyes capitalistas, esas mismas leyes que hunden a la humanidad en un creciente caos.
El Informe ilustra cínicamente este punto de vista a través de los remedios, las “recomendaciones” que formula:
“... Suprimir toda consonancia negativa, dentro de la opinión pública, en relación con el cierre de empresas...
Aumentar la flexibilidad del tiempo de trabajo...
Aumentar la flexibilidad de los sueldos...
Considerar de nuevo el papel de los sueldos mínimos legales... modulando (éstos) en función de la edad y de las regiones...
Introducir ‘cláusulas de renegociación’ que permitan negociar de nuevo a niveles inferiores convenios colectivos firmados a niveles superiores...
Reducir el coste no salarial de la mano de obra... aliviando los impuestos sobre el factor trabajo (impuestos pagados por los patrones, NDLR) sustituyéndolos por otros impuestos, en particular sobre el consumo y el ingreso (impuestos pagados principalmente por los trabajadores -ndlr)...
Establecer las remuneraciones de empleos a un nivel inferior al que un beneficiario podría obtener en el mercado del trabajo para estimularlo a buscar un empleo regular...
Los sistemas (de seguro de empleo) han terminado por constituir una garantía de ingreso casi permanente en muchos países, lo que no incita a trabajar...
Limitar la duración del pago de prestaciones de paro en los países donde son largas...”
Raramente se había atrevido la burguesía a hablar con un lenguaje tan brutal y a un nivel tan importante. Sobre el fondo, las conclusiones de la OCDE difieren poco de las que han sido formuladas por los expertos de la Unión Europea o por el presidente estadounidense durante la última reunión del G7[2]. El Informe de la OCDE debe servir de base a los trabajos de la próxima reunión del G7, dedicada une vez más al problema del paro.
La clase dominante sabe qué fuerza le da el chantaje del paro sobre la clase explotada, sabe a qué dificultades se enfrenta la clase obrera en todos los países para volver a encontrar el camino de la lucha. Y eso le permite alzar el tono. Hablar un lenguaje sin matices.
En realidad, todos los gobiernos del mundo, a niveles diferentes, aplican políticas de este tipo. Lo que anuncia el documento de la OCDE es simplemente una agravación de esta orientación.
¿Qué eficacia pueden tener los “remedios” propuestos?
Una adaptación sana del capitalismo a los cambios que el mismo provoca, a nivel de la productividad técnica del trabajo y de la interdependencia de la economía mundial, es imposible.
La intensificación de la competencia entre capitalistas, agudizada por la crisis de sobreproducción y la falta de mercados solventes, conduce a una modernización sin límites del proceso de producción, remplazando hombres por máquinas, en una desenfrenada carrera por disminuir los costes. Esa misma competencia conduce a los capitalistas a transplantar una parte de la producción hacia países donde la mano de obra es más barata (China y Sureste asiático actualmente, por ejemplo).
Pero, con esto, los capitalistas no resuelven el problema crónico de la falta de mercados que afecta al conjunto de la economía mundial. En el mejor de los casos, se permite a algunos capitalistas sobrevivir a costa de los demás, pero, del punto de vista global, el problema no ha hecho sino agravarse.
La inadaptación no existe entre las necesidades del sistema capitalista y las políticas de los gobiernos (desde hace tiempo estos atacan sistemáticamente el nivel de vida de los explotados en todos los países, incluyendo los más industrializados). La inadaptación está entre las capacidades técnicas de la sociedad: productividad del trabajo, desarrollo de los medios de comunicación, internacionalización de la vida económica, por una parte, y, por otra, la subsistencia de las leyes capitalistas, las leyes del cambio, del salariado, de la propiedad privada o estatal. Es el capitalismo mismo que se ha vuelto totalmente inadaptado a las capacidades y necesidades de la humanidad. Como dice el Manifiesto comunista: “Las instituciones burguesas se han vuelto demasiado estrechas para contener las riquezas que han creado.”
*
* *
Lo único interesante en el “nuevo” discurso de la clase dominante reside en que reconoce que se enfrenta a una crisis que va a durar. Aunque los burgueses piensen siempre que su sistema es eterno, aunque hablen de una nueva reactivación de la economía mundial, hoy admiten que los años venideros se caracterizarán por la permanencia del paro masivo, que el proceso que ha conducido a un aumento ininterrumpido del número de parados en el planeta desde hace un cuarto de siglo no puede ser detenido.
El Informe demuestra cierta lucidez al encarar el futuro social: “Algunas personas no tendrán la capacidad de adaptarse a los imperativos de una economía que progresa... (hubieran debido haber dicho: de une economía cuya enfermedad mortal progresa). Su expulsión de movimiento general de las actividades económicas puede provocar tensiones sociales que podrían tener graves consecuencias en los planos humano y económico.”
Lo que ni ven, ni pueden ver los “expertos” es que esas “tensiones sociales” conllevan la única salida para la humanidad y que “las graves consecuencias en los planos humano y económico” pueden ser la revolución comunista mundial.
RV
18 de junio de 1994
[1] Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Reagrupa a los 24 países más industrializados del ex-bloque estadounidense (todos los países de Europa occidental, los Estados Unidos y Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. México está siendo integrado).
[2] Véase el artículo «La explosión del paro» en el número anterior de esta Revista.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Hacia una nueva tormenta financiera
- 4029 reads
Hacia una nueva tormenta financiera
El enorme esfuerzo de endeudamiento realizado por los Estados de las principales potencias para luchar contra la recesión está haciendo temblar el monstruoso e inestable sistema financiero internacional. La anémica “reactivación” anunciada, que tenía que venir a aliviar la agravación de las condiciones de existencia de los proletarios, se ve, una vez más, comprometida.
La recesión en que se hunde el capitalismo mundial desde principios de los años 90 ha hecho conocer a la clase obrera la peor degradación de sus condiciones de existencia desde la Segunda Guerra mundial. Los gobiernos anuncian sin embargo “el fin de la recesión”. Predicen, como siempre, nuevos sacrificios para los explotados, pero anuncian también un cambio de tendencia general en sentido positivo: el retorno del crecimiento económico, de los empleos, la prosperidad.
¿Que realidad hay en esto?
Es real que los gobiernos han hecho esfuerzos por limitar el desastre, frenar la hemorragia de empleos, reactivar algunos sectores. Los resultados son anémicos ahí donde mayor eficacia han tenido (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña) y apenas perceptibles en Europa y Japón.
Pero los remedios utilizados por los gobiernos para tratar de tonificar un poco sus economías enfermas, en particular la medicina que consiste en aumentar la deuda pública, se están transformando en un peligroso veneno para el sistema financiero.
Desde hace cuatro años, para financiar la lucha contra la recesión, para aliviar la falta de mercados solventes que paraliza el crecimiento, los gobiernos de las principales potencias han recurrido a aumentos masivos de la deuda pública (véanse los gráficos).
Pero este fenómeno ha tomado tales proporciones que se ha transformado en uno de los principales factores de desestabilización del aparato financiero.
Las autoridades monetarias multiplican las advertencias a los Estados y organizaciones gubernamentales... “que absorben cada vez más fondos y en cantidades cada vez más elevadas. Se corre el riesgo de que los demás candidatos a pedir préstamos se vean expulsados del mercado. Los gobiernos podrían terminar por ocupar casi todo el terreno y por ello prohibir prácticamente el acceso al mercado internacional a la mayoría de las empresas industriales y comerciales”[1].
La demanda de créditos a largo plazo se ve así fuertemente aumentada lo que acarrea un alza del coste de esos créditos, es decir de los tipos de interés a largo plazo.
A principios de junio 1994, el diario Le Monde constataba: “Desde finales de 1993 los tipos de interés a largo plazo alemanes se han incrementado fuertemente (de 5,54 a cerca de 7 %). El alza ha sido aún más fuerte en Francia (de 5,63 a 7,30 %) y aún peor en el Reino Unido (de 6,18 a 8,30 %)”[2]. En Estados Unidos los bonos del Tesoro a 30 años ha pasado de 6,4 % a principios de año a 7,3 % a mediados de junio.
La prensa se pone a hablar de pánico financiero. ¿Por qué? En el primer nivel, el de la especulación bursátil, porque el alza de los tipos de interés implica mecánicamente une correspondiente devaluación de una gran parte de las inversiones financieras: las obligaciones. Esta devaluación se repercute inevitablemente, tarde o temprano, en el valor de las acciones mismas, sólo fue por que los poseedores de obligaciones se ven obligados a vender acciones para cubrir sus pérdidas[3]. De manera general, la especulación se hace a crédito y toda alza de las tasas de interés, del coste del dinero para especular, sacude las bolsas.
Pero es a nivel de la economía real donde las consecuencias del alza de los tipos de interés a largo plazo son más destructivas. Esos tipos son determinantes para las inversiones a largo plazo, es decir para las inversiones de las cuales depende fundamentalmente une reactivación económica: inversión en equipo industrial, construcción de alojamientos, etc. Mientras que lo gobiernos se esfuerzan en tratar de estimular ese tipo de inversiones para asegurar una reactivación de la economía, el alza de las tasas de interés se opone frontalmente a esa posibilidad. El efecto de freno viene ampliado por el hecho de que la inflación es relativamente baja y que por lo tanto el alza de las tasas en términos reales es tanto más importante.
La inquietud creciente de los medios financieros y gubernamentales no es de fachada. Es elocuente la reciente proposición formulada por Jacques Delors de constituir un Consejo de Seguridad económico, para enfrentar crisis financieras mundiales, del mismo modo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encarga de las crisis militares internacionales.
El mundo financiero no es más que la superficie de la realidad económica. Pero es en esta superficie donde el capital aparece en su forma más abstracta. Es ahí donde encuentra toda su especificidad histórica. Es ahí donde el capital se orienta, se invierte y se arruina.
Las dificultades financieras del capitalismo mundial son tan sólo manifestaciones de las contradicciones profundas que desgarran al capitalismo mismo. El capitalismo sobrevive desde hace un cuarto de siglo haciendo trampa con sus propias leyes, en particular en el plano financiero. Desde el derrumbe del bloque del Este, esa tendencia no ha hecho sino desarrollarse[4]. La especulación ha alcanzado dimensiones sin precedentes históricos y ha transformado una parte de la máquina financiera en un inextricable casino electrónico que ya nadie parece poder controlar verdaderamente. La deuda de los Estados, la deuda de los agentes supuestos mantenedores del “orden” se ha transformado en une de los principales factores de desorden.
No. El “cambio de tendencia general” que prometen los gobiernos a los explotados para justificar los sacrificios impuestos, no tendrá lugar. La tendencia fundamental de la economía capitalista mundial hacia el marasmo y la miseria sólo puede ir confirmándose y anunciando nuevas convulsiones a todos los niveles.
RV
[1] Le Monde, 29 de mayo de 1994.
[2] Le Monde, 12 de junio de 1994.
[3] La bolsa de Paris, que ha vivido un verdadero krach lento en los últimos meses, ha sido víctima de ese mecanismo.
[4] Aunque el juego financiero se concentra en las grandes potencias occidentales, la situación financiera tampoco es sana en el resto del mundo. La evolución de la situación en Rusia constituye por si sola una verdadera bomba de relojería: “... en el conjunto de Rusia, los préstamos a menos de tres meses representan 96 % del total de créditos otorgados. Los tipos de interés son astronómicos: 25 % por mes, mínimo. Y los equilibrios de balances alcanzan la locura: 513 mil millones de rublos de capitales propios, para el conjunto de bancos comerciales... contra 16 billones de créditos distribuidos. O sea una relación de 1 a 31. En el conjunto de Rusia los impagados han aumentado en 559 % entre enero y septiembre; hoy representan 21 % de la masa de crédito otorgada. Así se preparan las catástrofes financieras.” Libération, 9 de diciembre de 1993.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Las conmemoraciones de 1944 (I) - 50 años de mentiras imperialistas
- 4774 reads
Hasta la fecha nunca el aniversario del desembarco del 6 de Junio de 1944 había tenido tanta intensidad. La victoria de los imperialistas «Aliados» nunca había despertado tal matraca periodística. Este espectáculo tiene por objeto ocultar el carácter imperialista del segundo holocausto mundial, así como ya hicieron con el primero. La burguesía agita de nuevo el espantajo fascista sirviéndose de los miasmas de la sociedad en descomposición. Así, en Alemania, poco antes de la caída del muro de Berlín se daba una publicidad enorme a los partidarios del retorno del «pan-germanismo» aprovechando las acciones de las bandas de cabezas rapadas. Los asesinatos e incendios de locales turcos han sido el telón de fondo para dar un carácter diabólico a estos enemigos de la «democracia» herederos de la «bestia negra». La burguesía ha azuzado las peleas callejeras de los energúmenos neonazis contra los obreros inmigrados. La prensa han utilizado a fondo las «escenas de caza de extranjeros» en Magdeburgo identificándolas con las acciones de las huestes hitlerianas, enemigos de la democracia, en los años 30. Los políticos burgueses chillan histéricos cuando el demagogo Berlusconi incluye en su gobierno a 5 ministros de extrema derecha y, poco después, cuando el Ayuntamiento de Vicenza autoriza una manifestación de unos cientos de «neonazis» con cruces gamadas, lo presentan como una nueva «marcha sobre Roma». El 25 de Abril la Izquierda de la burguesía ha logrado hacer desfilar a 300 000 personas tras la bandera antifascista, pese a la lluvia.
En Francia los dirigentes del PC y PS, tras años de estancia en el Gobierno, agitan el espantajo de Le Pen (político francés de extrema derecha) y la visita a Normandía de una decena de veteranos de las SS, para alertar que la «bestia inmunda» resurge y es cada vez mayor el fortalecimiento de los enemigos de la democracia.
Los cerca de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial son presentados como víctimas exclusivas de la «barbarie nazi». Desde la CNN (gran cadena televisiva americana) hasta el más insignificante periodicucho local han puesto su grano de arena. ¡Cuanto mayor es la mentira más cierta parece!. En la mayoría de los países europeos, al menor gesto por parte de esos grupúsculos de gamberros se le da un relieve apocalíptico. Hasta Hollywood aporta su grano de arena con la película sobre la masacre de judíos en Europa y la muerte de millares de bravos soldados de la democracia muertos en las playas de Normandía en nombre de la «libertad».
Todos estas conmemoraciones militaristas ocultan los crímenes de las grandes «democracias victoriosas»[1] que son de la misma envergadura de los cometidos por Hitler, Mussolini o Hirohito. Pero decir esto no basta, es hacer aún una concesión a la mentira que atribuye los «crímenes de guerra» a la personalidad de sus protagonistas. El verdadero criminal de guerra es la burguesía en su conjunto, como clase social. Las dictaduras no son más que sus subalternos. El siniestro Goebbels (ministro de Propaganda de Hitler) decía que una mentira mil veces repetida acaba por convertirse en verdad, pero el cínico Churchill (premier británico) iba aún más lejos diciendo que «En tiempos de guerra la verdad es tan valiosa que siempre debe preservarse bajo un manto de mentiras»[2].
La victoria de Hitler
La mayoría de los combatientes enrolados en ambos bandos no se fueron a la guerra con una flor en el fusil, sino atenazados aún por el recuerdo de la muerte de sus padres 25 años antes. En la propaganda oficial no se dice ni una palabra sobre el éxodo masivo en Francia, las deportaciones masivas del Estado capitalista estalinista o el terror del Estado Nazi contra la población alemana. Lo único que aparece en los grandes titulares, comentarios «objetivos» y películas es el abyecto Hitler. En la Edad Media la peste se veía como la cólera de dios. En plena mitad de la decadencia del capitalismo la burguesía ha encontrado el equivalente para el Dios «democracia»: la peste negra, fascista. Las clases dominantes que se han sucedido en la historia de la humanidad siempre han recurrido a invocar un «mal supremo» para fabricar un interés común entre las clases oprimidas y sus explotadores. Un proverbio chino resume muy bien las cosas: «cuando el sabio señala la luna el imbécil mira el dedo». Personificar los acontecimientos de hace 50 años en los dictadores o los generales aliados es muy útil para ocultar la idea de que solo eran representantes de su burguesía respectiva, haciendo desaparecer como por ensalmo toda idea de clases en aquel periodo: todo el mundo unido en la cruzada contra el mal.
1933, el año de la subida al poder del elegido por la burguesía alemana –Hitler–, fue un año crucial como señalaron los revolucionarios que publicaban Bilan, y no porque significara la «derrota de la democracia» sino porque manifestaba la victoria decisiva de la contrarrevolución, en particular en el país donde el proletariado tiene un mayor peso tradicional en el movimiento obrero. Lo que explica la llegada de Hitler al poder no es el humillante Tratado de Versalles de 1918 con su exigencia de «reparaciones de guerra» que ponía de rodillas a Alemania, sino la desaparición en la escena social del proletariado como una amenaza para la burguesía. En Rusia empiezan a cobrar amplitud las masacres de bolcheviques y de obreros revolucionarios perpetradas por el Estado ruso con la aprobación muda de las democracias occidentales, que tanto había hecho para armar a los ejércitos blancos. En Alemania el régimen socialdemócrata de la República de Weirmar dio paso con toda naturalidad a los hitlerianos vencedores de las elecciones. Los jerarcas «socialistas» alemanes, los Noske, Scheidemann, y demás compinches que masacraron a los obreros revolucionarios alemanes, no sufrieron la más mínima incomodidad personal durante los 5 años que duró el régimen hitleriano.
Las luchas en Francia y España durante los años 30 no pudieron ser más que coletazos de huelgas ante la amplitud de la derrota internacional de la clase obrera. La victoria electoral del fascismo en Italia y Alemania no fue la causa sino la consecuencia de la derrota del proletariado en el terreno social. La burguesía al secretar el fascismo no produjo un régimen original sino una forma de capitalismo de Estado en la misma onda del Welfare State de Roosevelt y del capitalismo estalinista. En los períodos de guerra, las facciones de la burguesía se unen naturalmente a nivel nacional porque han eliminado mundialmente la amenaza del proletariado, y esta unificación puede tomar la forma de un partido estalinista o nazi.
La mayoría de los PC, sometidos al nuevo imperialismo ruso, compinches de la burguesía rusa y de Stalin, utilizan la «escalada del peligro fascista» con la cobertura ideológica de los Frentes Populares para mantener a los obreros desorientados tras los programas de unión nacional y contribuir a la preparación de la guerra imperialista.
El PC francés se viste con la bandera tricolor desde el pacto Laval-Stalin en 1935 y se compromete a preparar la masacre de los obreros: «Si Hitler, pese a todo, desencadena la guerra, sabe que encontrará frente a él al pueblo de Francia unido, con los comunistas en primera fila para defender la seguridad del país, la libertad y la independencia de los pueblos». El PC es quien acaba con las últimas huelgas, y con la ayuda de la policía política estalinista dispara contra los obreros españoles antes de que los franquistas acaben su sucia faena. Después los dirigentes estalinistas se refugian en Francia y Moscú, ejemplo que seguirán después los De Gaulle y Thorez, uno en Londres y otro en Moscú.
El camino hacia la guerra imperialista
Entre 1918 y 1935 no cesaron de haber guerras en el mundo, pero se trataba de guerras limitadas, lejanas a Europa, o guerras de «pacificación» al estilo del colonialismo francés (Siria, Marruecos, Indochina). Para los revolucionarios que publicaban Bilan, la primera señal grave de alerta la ven en la guerra de Etiopía donde están directamente implicados el imperialismo británico y el ejército de Mussolini. Esto le sirve a una parte de los aliados para identificar fascismo a guerra. Así el fascismo se convierte en el principal promotor de la próxima guerra mundial. El espantajo fascista queda confirmado con la victoria del ejército franquista en 1939. La batalla ideológica tiene su concreción sangrienta en la exhibición de los centenares de miles de victimas del franquismo. A esto le sigue un período de statu quo en nombre de la «paz» cuando Alemania se anexiona Renania, luego Austria en 1938 y más tarde Bohemia en 1939. Cuando es invadida Checoslovaquia el 27 de septiembre de 1938 por el ejército alemán, los futuros aliados no cambian ni una coma en su discurso de «paz a toda costa». El 1º de Octubre se celebra la Conferencia de Munich a la que Checoslovaquia no es invitada... Al regreso de esa siniestra parodia de conferencia de paz, el Primer Ministro francés Daladier, calurosamente acogido por la muchedumbre, no se llama a engaño y sabe que lo que ha hecho cada es el alarde de sus propias capacidades. Los historiadores oficiales no saben más que citar el retraso en el rearme de los Estados francés e inglés, cuando, en realidad, no estaba todavía claramente delimitado el juego de alianzas y la burguesía alemana aún se hacía la idea de hacer frente común con Francia e Inglaterra. Por aquellos tiempos las masas son engañadas tanto en Alemania como en Inglaterra o Francia: « (...) Los alemanes aclaman a Chamberlain, en quien ven al hombre que los va a salvar de la guerra. Hay más gente para verle de la que había para ver a Mussolini (...) Munich se engalana con banderas inglesas, es el delirio. En el aeropuerto de Heston se recibe a Chamberlain como al mesías. En París se abre una suscripción popular para hacerle un regalo al Primer ministro inglés»[3].
En 1937 el inicio de la guerra chino-japonesa amenaza la hegemonía americana en el Pacífico. El 24 de Agosto de 1939 se produce la tormenta que precipita al abismo. El pacto Hitler-Stalin deja las manos libre al Estado alemán para arremeter contra la Europa del Oeste. Entre tanto Polonia es invadida el 1° de Septiembre por el ejército alemán, pero también en una parte por el ejército ruso. A los Estados inglés y francés no les queda otro remedio que declarar la guerra a Alemania dos días más tarde. El ejército italiano se apodera de Albania. Sin mediar declaración de guerra, el ejército de Stalin invade Finlandia el 30 de noviembre. Entre tanto el ejército alemán desembarca en Noruega en Abril de 1940.
El ejército francés comienza su ofensiva en el Sarre quedando bloqueado al precio de un millar de muertos entre los dos bandos. Esto permite a Stalin, desmintiendo a sus partidarios patrioteros franceses que decían que el pacto con la burguesía alemana era un pacto con el diablo para evitar que se apoderase de Europa, declarar: «No es Alemania quien ha atacado a Francia e Inglaterra, sino que son Francia e Inglaterra las que han atacado a Alemania. (...) Con la apertura de hostilidades Alemania ha hecho propuestas de paz a Francia e Inglaterra, y la Unión Soviética apoya abiertamente estas propuesta de Alemania. Los círculos dirigentes de Francia e Inglaterra han respondido brutalmente tanto contra las propuestas de paz de Alemania como contra las tentativas de la Unión Soviética de poner rápidamente fin a la guerra».
Nadie quiere aparecer ante los proletariados como responsable de la guerra. Después de la «liberación» ya no habrá ministros de «la Guerra» sino ministros de «Defensa». Es curioso constatar como incluso en Alemania el Estado nazi, que tiende a aparecer como el agresor, el alto dirigente nazi Albert Speer relata en sus memorias una declaración personal de Hitler: «Nosotros no debemos cometer nuevamente el error de 1914. Hoy se trata de hacer recaer la culpa en el adversario». En vísperas de la confrontación con Japón, Roosevelt dirá lo mismo: «Las democracias no deben aparecer jamás como los agresores». Los nueve meses de enfrentamiento armado, conocidos como la «Drôle de guerre» (la extraña guerra) confirman esa actitud de todos los beligerantes. El historiador Pierre Miquel explica que Hitler había retirado la orden de ataque al Oeste en 14 ocasiones por lo menos, por razones de falta de preparación del ejército alemán o por las condiciones atmosféricas.
El 22 de Junio de 1941 Alemania se volverá contra Rusia sorprendiendo totalmente al «genial estratega», Stalin. El 8 de Diciembre después de que el imperialismo americano dejase masacrar a sus propios soldados en Pearl Harbour (los servicios secretos estaban enterados de la inminencia del ataque japonés) los Estados Unidos «victimas» de la barbarie japonesa, declaran la guerra a Japón. En fin, Alemania e Italia lanzan su declaración de guerra a Estados Unidos el 11 de Diciembre de 1941.
Se imponen algunas observaciones tras este rápido resumen del trayecto diplomático que desembocó en la guerra mundial en una situación en que el proletariado mundial estaba amordazado. Dos guerras locales (Etiopía y España) acaban dando por sentado que el fascismo es «promotor de guerras» tras varios años de excitación de los medios de comunicación europeos contra los desfiles y concentraciones hitlerianos y mussolinianos, más ordenados que los del 14 de Julio francés o las conmemoraciones nacionalistas inglesas y americanas pero no menos ridículos. Dos guerras locales más, pero en el corazón de Europa (Checoslovaquia y Polonia) provocan la rapidísima derrota de los dos países «democráticos» concernidos. La «vergonzosa» no intervención para ayudar a Checoslovaquia (y España) ha hecho de la «defensa de la democracia» y la concepción de la libertad burguesa algo incuestionable tras la invasión de Polonia por los dos países «totalitarios». Las maniobras diplomáticas pueden durar años, mientras que el conflicto militar zanja parcialmente las cosas, en pocas horas, al precio de una masacre inaudita. La guerra no se convierte en verdaderamente mundial hasta un año después de que el ejército alemán haya conquistado Europa. Durante más de 4 años, Estados Unidos no intentará ninguna operación decisiva para controlar a los «invasores», dejando que la burguesía alemana campase por sus respetos en Europa. Los Estados Unidos, lejanos geográficamente de Europa, están más preocupados inicialmente por la amenaza japonesa en el Pacífico. La guerra mundial va a ser más larga que las guerras locales, pero no solo por la potencia militar alemana ni por los imponderables de los pactos imperialistas; es conocida la preferencia de una parte de la burguesía americana por aliarse con la burguesía alemana antes que con el régimen «comunista» estalinista, al igual que la burguesía alemana intentó y esperó en vano aliarse con Francia e Inglaterra antes que con los «rojos». En 1940 y 41, la burguesía inglesa fue objeto de varias propuestas de paz por parte del gobierno de Hitler en los inicios de la operación «Barbarrossa» contra Rusia, y en el momento de la derrota del ejército de Mussolini en Africa del Norte. Inglaterra dudó sobre si podía dejar que las dos potencias «totalitarias» se destruyeran mutuamente. Pero quedarse ahí, seria razonar como si la principal clase enemiga de todas las burguesías, el proletariado, hubiera desaparecido de las preocupaciones de los jefes imperialistas en liza, reduciendo la guerra a algo «unificador» y... «simplificador».
Los marxistas no podemos razonar sobre la guerra por sí sola, independientemente de los periodos históricos. La guerra durante el capitalismo joven del siglo XIX fue un medio indispensable que permitía posibilidades de desarrollo ulterior al abrir nuevos mercados a cañonazos. Y es precisamente esto lo que en 1945 demostró la Izquierda comunista de Francia, uno de los pocos grupos que mantuvo el estandarte del internacionalismo proletario durante la IIª Guerra mundial, cuando señalaba que, muy al contrario, «... En su fase de decadencia, el hundimiento del mundo capitalista que ha agotado históricamente toda posibilidad de desarrollo, encuentra en la guerra moderna, la guerra imperialista, la expresión de ese hundimiento, que, sin abrir ninguna posibilidad de desarrollo posterior para la producción, no hace más que precipitar en el abismo las fuerzas productivas y acumular a un ritmo acelerado ruinas sobre ruinas. (...) A medida que se estrecha el mercado, la lucha por la posesión de las fuentes de materias primas y por el dominio del mercado mundial se hace más áspera. La lucha económica entre los distintos grupos capitalistas se concentra cada vez más y toma la forma, más acabada, de la lucha entre Estados. La lucha exacerbada entre Estados al final sólo puede resolverse por la fuerza militar. La guerra se convierte en el único medio, que no solución, por el que cada imperialismo nacional tiende a liberarse de las dificultades en las que está atrapado a expensas de los Estados imperialistas rivales»[4].
La unión nacional durante la guerra
Los historiadores burgueses no insisten en un hecho: la rápida derrota de la antigua gran potencia continental francesa. No fueron solo las condiciones atmosféricas lo que retrasó el ataque del ejército alemán. El aparato estatal alemán no eligió a Hitler por error ni estaba formado por una banda de cretinos dispuestos a ir detrás del primero que se lo ordenase. La razón principal está nuevamente en el juego de las consultas diplomáticas secretas. Incluso en plena guerra se podían trastocar las alianzas. Por añadidura pesaba en la cabeza de la burguesía alemana el recuerdo de la insubordinación de los soldados alemanes en 1918, y la lección de que los soldados no debían pasar hambre... En 1938 la burguesía alemana es la heredera de la Primera república de Weimar, que ahogó en sangre el intento revolucionario del proletariado en 1919, los batallones de las SS se nutren de los antiguos «cuerpos francos» democráticos que habían masacrado a los obreros insurrectos. No habían caído en el olvido ni la erupción de la Comuna de París en 1870, ni la revolución de Octubre de 1917, ni la insurrección espartakista de 1919. Aunque derrotada políticamente, la clase obrera seguía siendo la única clase que hubiera podido ser un peligro para la prolongación de la guerra burguesa.
La rápida victoria del imperialismo alemán sobre Checoslovaquia fue resultado de la guerra de nervios, del bluff, de las refinadas maniobras, y sobre todo de la especulación sobre el miedo de todos los gobiernos a las consecuencias de lanzarse con demasiada precipitación a una guerra generalizada sin contar con la plena adhesión del proletariado. El Estado Mayor alemán, más avezado que los generales franceses aferrados a las viejas ideas de la «guerra de posición» de 1914, había «modernizado» su estrategia en favor de la «Blitzkrieg» (guerra relámpago). Según esta teoría militarista (muy apreciada en nuestros días, baste recordar la Guerra del Golfo) avanzar lentamente sin atacar con ferocidad es apostar por la derrota. Peor aún, mientras siga siendo frágil la adhesión de la población, entretenerse, dar tiempo a que los contendientes se interpelen desde las trincheras, acarrea el riesgo de motines y explosiones sociales. En el siglo XX la clase obrera es inevitablemente el único batallón capaz de luchar contra la guerra imperialista. El propio Hitler lo confesará un día a su secuaz Albert Speer: «la industria es un factor que favorece el comunismo». Hitler declarará a ese mismo confidente que tras la imposición del trabajo obligatorio en Francia en 1943 existía la eventualidad de que surgieran disturbios y huelgas que frenaran la producción, y que se trata de un riesgo propio de los tiempos de guerra. La burguesía alemana tenía un reflejo «bismarkiano». Bismark tuvo que enfrentarse a la insurrección de los obreros parisinos contra su propia burguesía, bloqueando así la acción del invasor alemán, e inquietándolo ante el peligro de propagación de una revolución así entre los soldados y obreros alemanes. Pero ara sobre todo la reacción de los obreros alemanes frente a la guerra contra la Rusia revolucionaria, iniciando la guerra civil contra su propia burguesía lo que tenía en mente la burguesía hitleriana.
Durante más de un año, tras el parón que siguió a la primera ofensiva militar alemana, se produce una verdadera guerra de desgaste. Alemania necesita, sobre todo, abrir una «espacio vital» hacia el Este, y para ello hubiera preferido aliarse con las dos democracias occidentales en lugar de hipotecar una parte de su potencial militar en invadirlas. Alemania apoyaba al «Partido de la guerra» de Laval y Doriot, antiguos pacifistas que se habían reivindicado del socialismo. Estas fracciones pro fascistas que militaban por una alianza franco-alemana, eran minoritarias. El conjunto de la burguesía desconfiaba de la no movilización del proletariado francés. En Francia, el proletariado no había sido vencido frontalmente a golpe de bayonetas y lanzallamas como en 1918 y 1923 lo había sido el proletariado alemán.
Así, la burguesía alemana se da un segundo margen de tiempo para avanzar con prudencia en un país frágil tanto en lo militar como en lo social. De hecho, se conforma con observar la lenta descomposición de la burguesía francesa entre sus cobardes militares y sus pacifistas futuros colaboracionistas con el régimen de ocupación, que mantendrán en la impotencia a los obreros.
Los Frentes populares habían contribuido de forma importante al esfuerzo de rearme (desarmando políticamente a los obreros) pero no llegaron a realizar completamente la Unión Nacional. La policía había roto muchas huelgas y había encarcelado a cientos de militantes que no sabían muy bien cómo oponerse a la guerra. La izquierda de la burguesía francesa calmó a los obreros con los bombones envenenados del Frente Popular que había otorgado las «vacaciones pagadas» a los obreros, obreros que fueron movilizados precisamente durante esas mismas vacaciones. Pero fue el trabajo de zapa de las fracciones pacifistas de extrema izquierda lo que permitió acabar con toda alternativa de clase. Completando el trabajo de los estalinistas, los anarquistas que mantenían aún una gran influencia en los sindicatos, publicaron el panfleto Paz inmediata en septiembre de 1939, firmado por una ristra de intelectuales: «(...) Nada de flores en los fusiles, nada de cantos heroicos, nada de ¡bravos! a la marcha de los soldados. Nos aseguran que es así entre todos los beligerantes. La guerra ha sido, pues, condenada desde el primer día por la mayor parte de los participantes de vanguardia y retaguardia. Hagamos, pues, rápidamente la paz (...)».
La «paz» no puede ser la alternativa a la guerra en el capitalismo decadente. Tales resoluciones no servían más que para alentar el “sálvese quien pueda”, las soluciones individuales de irse al extranjero para los más afortunados. El desconcierto de los trabajadores era muy fuerte, su inquietud y su impotencia se articulaban con desbandada general de partidos y grupúsculos de izquierda que los había metido por el «buen camino» antifascista y que se presentaban como defensores de sus intereses.
El desmoronamiento de la sociedad francesa es tal que la «extraña guerra» de un lado y «komischer Krieg» del otro, no fueron más que un interregno que permitió al Ejército alemán, poco después del primer gran bombardeo criminal de Rotterdam (40 000 muertos), romper sin resistencia el 10 de mayo de 1940 la Línea Maginot francesa. Los oficiales de la armada francesa fueron los primeros en dejar abandonadas a sus tropas. Las poblaciones de Holanda, Bélgica, Luxemburgo y del norte de Francia, incluidos Paris y el gobierno, huyeron de forma masiva, irracional e incontrolable hacia el centro y sur de Francia. Se produjo así uno de los mayores éxodos contemporáneos. Esta ausencia de «resistencia» de la población, fue reprochada durante largo tiempo por los ideólogos del «maquis» (muchos de ellos, como Mitterrand y los jefes «socialistas» belgas o italianos, cambiaron de chaqueta a partir de 1942), y después de la guerra, fue utilizada para dar autoridad a todos los sacrificios que la clase obrera debía aceptar en aras la reconstrucción.
La Blitzkrieg «tan solo» causó 90 000 muertos y 120 000 heridos del lado francés y 27 000 muertos del alemán. La debâcle habría arrastrado consigo a diez millones de personas en condiciones espantosas. Un millón y medio de prisioneros fueron enviados a Alemania. Y todo ello, es poco, comparado con los 50 millones de muertos del holocausto.
En Europa la población civil sufrió las perdidas más importantes que la humanidad ha conocido jamás en período de guerra. Nunca antes se habían unido tantas mujeres y tantos niños en la muerte con los soldados. Las víctimas civiles fueron por primera vez en la historia mundial más numerosas que las bajas militares.
Con su reflejo «bismarquiano» la burguesía alemana dividió Francia en dos: una zona ocupada, el norte y la capital, para vigilar directamente las costas de Inglaterra; y una zona libre, el sur, legitimada por el Gobierno del general de Verdún, la marioneta Petain, y el antiguo «socialista» Laval parta mantener la honorabilidad internacional. Este Estado colaborador apoyará por un tiempo el esfuerzo de guerra nazi, hasta que el avance de los Aliados obligó al imperialismo alemán a dejarlo caer.
El temor permanente de un levantamiento de los obreros, por muy debilitados que estuvieran, contra la guerra estaba presente incluso entre aquello que la izquierda presentaba como los «antisociales». Un periódico colaboracionista, L’Oeuvre, hablaba claramente de la necesidad de la acción sindical –esa pretendida conquista del Frente popular– para el ocupante, y decía en los mismos términos que cualquier grupo de izquierda o trotskista: «Los ocupantes tienen la gran preocupación de no poner en su contra a los elementos obreros, por no perder el contacto, por integrarlos en un movimiento social bien organizado (...). Los alemanes desearían que todos los obreros estuvieran interesados en el corporativismo y para ello, consideran que se necesitan mandos que tengan la confianza de los trabajadores (...). Para obtener hombres que tengan autoridad y que sean verdaderamente escuchados (...)»[5].
Desde 1941, una parte del Gobierno francés colaboracionista estaba inquieto por el carácter provisional de la ocupación y de las garantías de orden que eran necesarias. La burguesía con Petain, lo mismo que su fracción emigrada, la «Francia libre» de De Gaulle, que mantenían contactos más o menos discreto, tenían como principal preocupación la necesidad del mantenimiento del orden social y político entre una época y la otra. Creadas por la fracción liberal establecida en Inglaterra y por los estalinistas franceses, la ideología de las bandas armadas de la resistencia -de pobre impacto- tuvieron de entrada grandes dificultades para arrastrar a los obreros a la Unión nacional una vez vislumbrada la «Liberación». La burguesía alemana, prestó apoyo firme, a su pesar, con «el relevo» -la obligación para todo obrero de ir a trabajar a Alemania a cambio del retorno de un prisionero de guerra- de tal modo que, repentinamente, en 1943, se fortalecieron las filas de la acción «terrorista» contra el «ocupante». Pero, fundamentalmente, fueron los partidos de izquierda y de extrema izquierda los que consiguieron controlar a los trabajadores apoyándose en «la victoria de Stalingrado».
Los bruscos virajes en las alianzas imperialistas y las posibles reacciones del proletariado constituyeron las líneas de orientación de la burguesía en plena guerra. Formalmente el viraje de la guerra contra Alemania tuvo lugar en 1942 con el freno a la expansión de Japón y la victoria de El Alamein que liberó los campos petrolíferos. El mismo año comenzó la batalla de Stalingrado cuya victoria debió el Estado estalinista a la ayuda y los envíos militares norteamericanos (tanques y armas sofisticadas que Rusia no podía producir para hacer frente a los modernos ejércitos alemanes). En el transcurso de las negociaciones secretas, el Estado estalinista puso en la balanza de los acuerdos, la declaración de guerra a Japón. Desde entonces la guerra habría podido caminar rápidamente hacia su fin en la medida en que existían deseos no ocultos de una parte de la burguesía alemana para deshacerse de Hitler, que se concretaron en un atentado contra el dictador en Julio de 1944. Pero los conjurados fueron abandonados por los Aliados y masacrados por el Estado nazi (el Plan Walkiria del Almirante Canaris).
Pero nadie contaba con el despertar del proletariado italiano. Fue necesario prolongar dos años la guerra para terminar aplastando las fuerzas vivas del proletariado y evitar una nueva paz precipitada como en 1918, con la revolución en los talones.
1943 dio un giro a la guerra como consecuencia de la erupción del proletariado italiano. A nivel mundial, la burguesía se sirvió del aislamiento y la derrota de los obreros italianos para desarrollar la estrategia de la «resistencia» en los países ocupados con el fin de hacer adherir a las poblaciones del «interior» a la futura paz capitalista. Mientras que hasta entonces la mayor parte de las bandas estaban esencialmente animadas por ínfimas minorías de elementos de capas pequeño burguesas nacionalistas y de métodos terroristas, la burguesía anglo-americana glorificó la ideología de la resistencia mucho más pragmáticamente tras la «victoria de Stalingrado» y del giro prooccidental de los Partidos «comunistas». Los obreros no prisioneros no veían la diferencia entre ser explotados por un patrón alemán o por uno francés. No tenían ningún interés por morir en nombre de una alianza anglo-francesa para apoyar a Polonia, y no habían hecho ningún esfuerzo por implicarse en una guerra que les resultaba ajena. Para movilizarlos en nombre de defender la «democracia» era necesario darles una perspectiva que les pareciera válida desde un punto de vista de clase. La gran propaganda organizada en torno a la victoria de Stalingrado, presentada como el giro de la guerra, y por tanto la posibilidad de poner fin a todo tipo de desmanes militares de los ocupantes, de encontrar la «libertad», incluso teniendo que soportar a los policías autóctonos, provocó unas ilusiones que se unieron a las del «comunismo liberador», representado por Stalin. Sin la ayuda de esta mentira, los obreros habrían seguido siendo hostiles a las bandas de resistentes armados ya que sus acciones no hacían más que redoblar el terror nazi. Sin el apoyo sobre el terreno de los estalinistas y los trotskistas, la burguesía de Londres y Washintong, no habría tenido ninguna posibilidad de arrastrar a los obreros a la guerra. Contrariamente a 1914, no se trataba de poner firmes a los obreros en el frente para enviarlos a la carnicería, sino de obtener su adhesión y encuadrarlos en el terreno civil en las redes del orden resistente, tras el culto a la gloriosa batalla de Stalingrado.
En efecto, en Italia como en Francia, muchos obreros se unieron al maquis en esa época, empujados por la ilusión de haber encontrado de nuevo el combate de clase, y el partido estalinista y los trotskistas les ponían el ejemplo fraudulentamente deformado de la Comuna de Paris (¿no deben alzarse los obreros contra su propia burguesía dirigida por el nuevo Thiers, Pétain, mientras los alemanes ocupan Francia?). En medio de una población aterrorizada e impotente ante el desencadenamiento de la guerra, muchos obreros franceses y europeos, alistados en las partidas de resistentes, fueron abatidos creyendo luchar por la «liberación socialista» –de Francia o de Italia, en suma en una nueva «guerra civil contra su propia burguesía»– del mismo modo en que habían sido enviados los proletarios de cada lado del frente en 1914, en nombre de una Francia y una Alemania que eran los países «inventores» del socialismo. Las partidas de resistentes stalinistas y trotskistas concentraron particularmente su chantaje para que los obreros estuvieran «en primera línea para luchar por la independencia de los pueblos» en un sector clave para paralizar la economía, el de los ferroviarios.
En el mismo momento, la preeminencia de las facciones de derecha pro aliadas en las bandas armadas, favorables a la restauración del mismo orden capitalista en la paz, fue objeto de un áspero combate, sin que los trabajadores se enteraran de nada. Equipos de agentes secretos norteamericanos del AMGOT (Allied Military Government Of Occupied Territories) fueron enviados a Francia e Italia (es el origen de la logia P2 en total complicidad con la Mafia) para vigilar que los stalinistas no acapararan todo el poder que les hubiera permitido alinearse con el imperialismo ruso. Desde el principio hasta el final, los stalinistas sabían perfectamente cuál era su función, especialmente la que ellos prefieren, la de sabotear la lucha obrera, desarmar a los resistentes utopistas e iluminados, atacar a los obreros hostiles a las exigencias de la reconstrucción. Tras la «Liberación» y como prueba de la unidad de la burguesía contra el proletariado, la burguesía occidental –aunque condenando a un puñado de «criminales de guerra»– reclutó a cierta cantidad de antiguos torturadores nazis y estalinistas para hacerlos agentes secretos eficaces en la mayor parte de las capitales europeas. Estos asesinos recuperados tenían la tarea, en primer lugar, de frenar a los secuaces del imperialismo ruso, pero sobre todo luchar «contra el comunismo», es decir hacer frente al objetivo natural de toda lucha autónoma generalizada de los obreros, que amenazaban inevitablemente tras el horror de la guerra y con la carestía y el hambre en los inicios de la paz capitalista.
La destrucción masiva del proletariado
Dejamos para la discusión entre burgueses el número respectivo de masacres según qué poblaciones[6], pero es incontestable que hay que empezar por destacar lo principal: 20 millones de rusos murieron en el frente europeo. Es uno de los grandes «olvidos» de las celebraciones del cincuentenario del desembarco de junio de 1944. Los actuales historiadores rusos siguen acusando a los Estados Unidos de haber retrasado deliberadamente el desembarco en Normandía con el único fin de sacar ventajas a la URSS en previsión de las condiciones de la guerra fría: «El desembarco tuvo lugar cuando la suerte de Alemania estaba echada gracias a las contraofensivas soviéticas en el frente del Este»[7].
Los burgueses liberales se pusieron con el pope Solzhenitsin a la cabeza, una vez terminada la reconstrucción, a denunciar los millones de muertos de los gulags de Stalin, pareciendo olvidar que la verdadera masacre de la contrarrevolución fue efectuada con la total complicidad de Occidente... durante la guerra. De sobra sabemos lo despiadada que es la burguesía tras una derrota del proletariado (decenas de miles de comuneros y de mujeres y niños fueron masacrados o deportados en 1871). Su forma de llevar a cabo la 2ª Guerra mundial le permitió multiplicar por diez la matanza de la clase que la había hecho temblar en 1917. Los rusos soportaron solos el peso de cuatro años de guerra en Europa. Sólo a principios de 1945 los americanos pusieron los pies en Alemania, ahorrándose, por decirlo así, cantidad de muertos, y preservando su paz social. Trágico «heroísmo» el de los millones de víctimas rusas, ya que sin la ayuda militar americana, el atrasado régimen estalinista habría sucumbido ante la Alemania industrializada.
Tras semejante matanza y gracias a la paz de los cementerios, en la Rusia estalinista, el poder del Estado no tenía ninguna necesidad de sutilezas democráticas para hacer reinar su orden. Los Aliados permitieron a la soldadesca rusa que se vengara en miles de alemanes, elevando así a Rusia al rango de potencia «victoriosa», estatuto que como sabemos por la experiencia de 1914, es generador de paz social y de admiración burguesa. Del mismo modo que habían dejado que el régimen nazi aplastara al proletariado de Varsovia, el gobierno ruso y su dictador dejaron masacrar y morir de hambre, clara e impunemente, a cientos de miles de civiles de Stalingrado y Leningrado.
Para que los imperialismos victoriosos quedaran satisfechos (expolio de fábricas en Europa del Este para el régimen estalinista y reconstrucción en el Oeste en beneficio de Estados Unidos) hacía falta que al proletariado ni se le ocurriera «robarle» a la burguesía su «Liberación».
Una intensa campaña ideológica, común a Occidente y a la Rusia «totalitaria», puso de relieve el genocidio de los judíos, del que los aliados estaban al corriente desde el inicio de la guerra. Como han reconocido los historiadores más serios, el genocidio de los judíos no encuentra su explicación en... la Edad Media, sino en el contexto mismo de la guerra mundial. La masacre toma unas dimensiones dantescas en el momento en que se desencadena la guerra contra Rusia porque era necesario «resolver» lo antes posible el problema que originaban las masas enormes de refugiados y de prisioneros detenidos, en especial en Polonia. La preocupación mayor del Estado nazi es, una vez más, la de alimentar ante todo a sus tropas y por tanto deshacerse como fuere de una población que pesa en exceso sobre el esfuerzo de guerra (había que economizar las balas para su uso en el frente ruso y simplificar el trabajo de los verdugos, pues la matanza individuo por individuo, además de ser larga, podía desmoralizar hasta a los propios verdugos).
En la Conferencia de los Aliados en las Bermudas en 1943, se decidió no hacer nada por los judíos, eligiendo así el exterminio antes que asumir los gastos del éxodo inmenso que los nazis habrían creado si los hubieran expulsado. Hubo, sobre este asunto, muchos regateos por parte de Rumanía y Hungría. Todas los intentos se encontraron con la negativa política de Roosevelt so pretexto de no favorecer al enemigo. La propuesta más conocida, pero ocultada hoy detrás de la acción humanista muy limitada de Schindler, puso frente a frente a los Aliados y a Eichmann para intercambiar 100 000 Judíos por 10 000 camiones, intercambio que los Aliados rechazaron explícitamente por boca del Estado británico: «transportar tanta gente pondría en peligro el necesario esfuerzo de guerra»[8].
El genocidio de los Judíos, «purificación étnica» de los nazis, iba a servir con creces para justificar una «victoria» aliada obtenida gracias a la barbaries más criminal. De hecho la apertura de los campos de concentración se hizo con la mayor publicidad posible.
A el amparo de esta situación y diabolizando consciente y cínicamente las acciones del enemigo vencido, los Aliados pudieron ocultar los interrogantes que planteaban obligatoriamente los criminales bombardeos que los Aliados utilizaron para «pacificar» ante todo al proletariado mundial. Las cifras solo nos dan una idea aproximada del horror de sus acciones:
– Julio de 1943, bombardeo de Hamburgo, 50 000 muertos,
– en 1944 bombardeo de Darsmtadt, Könisgberg, Heilbronn, 24 000 víctimas,
– en Braunschwieg, 23 000 muertos,
– en Dresde, ciudad de refugiados de todos los países, el bombadeo intensivo de los aviones democráticos del 13 y 14 de Febrero de 1945 causó 250 000 víctimas, siendo con mucho uno de los mayores crímenes de la guerra,
– en 18 meses, 45 de las 60 principales ciudades de Alemania fueron prácticamente destruidas y 650 000 personas perecieron,
– en Marzo de 1945, el bombardeo de Tokio ocasiono más de 80 000 muertos,
– en Francia, como en otras partes, fueron los barrios obreros el objetivo de los bombardeos de los Aliados: en Le Havre, en Marsella, se sumaron miles de cadáveres asesinados sin miramientos ni distingos. Las poblaciones civiles de los lugares del desembarco como Caen (e incluso en el Pas-de-Calais) vivieron el terror de la masacre (más de 20 000 muertos de uno y otro bandos en lucha) del desembarco, cuando no eran directamente las víctimas,
– cuatro meses después de la rendición del Reich, cuando Japón estaba prácticamente de rodillas, en nombre de la voluntad de limitar las pérdidas americanas, la aviación democrática bombardeó, con el arma más terrorífica y mortal de todos los tiempos, Hiroshima y Nagasaki; el proletariado tenía que recordar por mucho tiempo, que la burguesía es una clase todopoderosa...
En un próximo artículo, volveremos sobre las reacciones obreras durante la guerra, ocultadas en los libros de historia oficiales, y trataremos sobre la acción y las posiciones de las minorías revolucionarias de la época.
Damien
[1] Ver en Revista internacional nº 66 «Las masacres y los crímenes de las grandes democracias».
[2] La guerra secreta, A. C. Brown.
[3] Michel Ragon, 1934-1939, L’avant-guerre.
[4] Ver en Revista Internacional nº 59 « Informe sobre la situación internacional - Las verdaderas causas de la 2ª Guerra mundial, Izquierda comunista de Francia».
[5]L’Oeuvre, 29 de agosto de 1940.
[6] Ver nota 1, así como el Manifiesto del IXº Congreso de la CCI: «Revolución comunista o destrucción de la humanidad».
[7]Le Figaro, 6 de Junio de 1994.
[8] Ver La historia de Jöel Brand de Alex Weissberg. Medio siglo después el problema de los refugiados es objeto de las mismas reacciones vergonzantes de la burguesía: «Por razones económicas y políticas (cada refugiado cuesta de mantener 7000 dólares) Washintong no quiere que el aumento de refugiados judíos se haga en detrimento de otros exiliados –de América Latina, Asia o Africa– que no disponen de ningún apoyo y son probablemente los más perseguidos» (Le Monde, 4 de octubre de 1989, «Los judíos soviéticos serán los más afectados por las restricciones a la inmigración»). La Europa de Maastrich no se queda atrás: «... para Europa, la mayoría de los demandantes de asilo no son “verdaderos” refugiados, sino emigrantes económicos. Esto es intolerable para un mercado de trabajo saturado» (Liberation, 9 de Octubre 1989 «Europa quiere elegir a los refugiados»). En eso ha desembocado el capitalismo en decadencia. Como no puede permitir el desarrollo de las fuerzas productivas, prefiere, en tiempos de guerra como en tiempos de paz, dejar reventar con una muerte lenta a la mayor parte de la humanidad. La impotencia hipócrita demostrada ante la «purificación étnica» de millares de seres humanos en la ex-Yugoslavia y la masacre de más de UN MILLON de personas en Ruanda en muy pocos días, algo nunca visto, son las últimas pruebas de lo que es capaz de hacer el capitalismo HOY EN DIA. Dejando producirse estas masacres, como dejaron hacer con los judíos, las democracias occidentales pretender no tener nada que ver con el horror, pero en realidad son cómplices, e incluso más parte activa que en tiempos de los nazis.
Series:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Cuestiones teóricas:
Polémica con Battaglia communista sobre la guerra imperialista II - El rechazo de la noción de decadencia lleva a la desmovilización del proletariado frente a la guerra
- 3985 reads
La corriente bordiguista forma parte, sin lugar a dudas, del campo proletario. Sobre varias cuestiones esenciales, defiende firmemente los principios políticos de la Izquierda comunista, que luchó contra la degeneración de la IIIª Internacional en los años 20 y que, tras su exclusión de ésta, prosiguió su combate en defensa de los intereses históricos de la clase obrera durante las terribles condiciones de la contrarrevolución. Esto se verifica particularmente en lo que se refiere a guerra imperialista. En la primera parte de este artículo, pusimos de relieve este hecho por lo que se refiere a una organización de esta corriente, que publica Il Comunista en Italia y la revista Programme communiste en Francia (PC). Sin embargo, apoyándonos en los textos de esta organización, también demostramos de qué forma la ignorancia de la noción de decadencia del capitalismo por parte de la corriente bordiguista la lleva a aberraciones teóricas sobre la cuestión de la guerra imperialista. Pero lo más grave de los errores teóricos de los grupos “bordiguistas” está en que acaban desarmando políticamente a la clase obrera. Es lo que vamos a demostrar en esta segunda parte.
Al final de la primera parte, citábamos una frase del PCI (PC no 92) particularmente significativa del peligro contenido por su visión: «El resultado (de la guerra como manifestación de una racionalidad económica) es también que la lucha interimperialista y el enfrentamiento entre potencias rivales jamás podrá provocar la destrucción del planeta, porque no se trata de cualquier tipo de avidez excesiva, sino precisamente de la necesidad de evitar la sobreproducción. Destruido el excedente se para la máquina guerrera, sea cual sea el potencial destructor de las armas utilizadas, porque desaparecen las causas de la guerra». Poniendo al mismo nivel las guerras del siglo pasado (que efectivamente tenían una racionalidad económica), y las de este siglo (que han perdido la menor racionalidad), esta visión deriva directamente de la incapacidad de la corriente bordiguista a entender que el capitalismo, tal como lo dijo ya en sus tiempos la Internacional comunista, entró en su fase de decadencia con la Primera Guerra mundial. Sin embargo, resulta importante volver a este tema, no solo porque vuelve la espalda a la historia real de las guerras mundiales, sino porque además desmoviliza totalmente a la clase obrera.
Imaginación bordiguista e historia real
Es falso decir que ambas guerras mundiales acabaron porque desaparecieron las causas económicas que las habían hecho estallar. Aquí ya tendríamos que ponernos de acuerdo sobre las verdaderas causas económicas de las guerras. Sin embargo, y aun poniéndonos desde el punto de vista del PCI (que la guerra tiene como objetivo el destruir suficiente capital constante para poder recuperar una cuota suficiente de ganancias), ya podemos constatar que la historia real contradice la concepción imaginaria que de ella tiene esta organización.
Tomando como ejemplo el caso de la Primera Guerra mundial, afirmar tal barbaridad es una traición vergonzosa del combate que llevaron en aquel entonces Lenin y los internacionalistas, a no ser que se trate de una ignorancia profunda de los hechos históricos. Efectivamente, Lenin luchó desde agosto del 1914, en conformidad con la resolución adoptada en Stuttgart por el congreso de 1907 de la IIa Internacional –particularmente clara gracias a una enmienda presentada por Lenin y Rosa Luxemburgo– en conformidad también con el Manifiesto adoptado por el congreso de Basilea en 1912, para que los revolucionarios «utilicen con todas sus fuerzas la crisis económica y política provocada por la guerra para remover las capas populares más profundas y precipitar la caída de la dominación capitalista» (Resolución del congreso de Stuttgart). No iba diciendo a los obreros: «de cualquier modo, se acabará la guerra cuando se estanquen las causas económicas que la provocaron». Al contrario, insistía en que la única forma de acabar con la guerra imperialista, antes de que ésta provoque una hecatombe catastrófica para el proletariado y el conjunto de la civilización, era transformar la guerra imperialista en guerra civil. Battaglia está evidentemente de acuerdo con esta consigna, y también con la política de los internacionalistas durante aquella guerra. Pero a la vez, es incapaz de comprender que el guión que se ha montado sobre cómo termina una guerra imperialista generalizada no se realizó precisamente en 1917-18. La Primera Guerra mundial se acabó muy rápidamente porque el proletariado más poderoso del mundo, el proletariado alemán, se sublevó en 1918 contra ella y encauzó un proceso revolucionario tal como ya lo habían hecho un año antes los obreros rusos. Los hechos hablan: el día 9 de noviembre de 1918, tras varios meses de huelgas obreras en toda Alemania, se amotinan contra sus oficiales los marinos de Kiehl de la “Kriegmarine”, mientras que al mismo tiempo se desarrolla un proceso insurreccional en el proletariado: el día 11 del mismo mes, las autoridades alemanas firman el armisticio con los países de la Entente. La burguesía había entendido muy claramente la lección rusa, pues la decisión del gobierno provisional (surgido de la revolución de febrero del 17) de proseguir la guerra había sido el principal factor de movilización del proletariado hacia la salida revolucionaria de Octubre y la toma del poder por los soviets. La historia les daba razón a Lenin y los bolcheviques: fue la lucha revolucionaria del proletariado la que acabó con la guerra imperialista y no una no se sabe qué destrucción de excedentes mercantiles.
Contrariamente a la Primera Guerra mundial y desilusionando a muchos revolucionarios, la Segunda no abrió paso a una nueva oleada revolucionaria. Y por desgracia, tampoco fue la acción de la clase obrera la que acabó con ella. Sin embargo, no por eso se ha de deducir que se haya verificado aquí la visión abstracta de Battaglia. Si nos dedicamos a estudiar seriamente los hechos históricos, sin referirnos a los enfoques deformantes de los dogmas “invariantes” del bordiguismo, comprobaremos sin dificultades que el final de la guerra no tuvo nada que ver con una «destrucción suficiente del excedente». La guerra imperialista se acabó al ser destruido totalmente el potencial militar de los vencidos, y por la ocupación de su territorio por los vencedores. Una vez más, es Alemania quien nos da el ejemplo más explícito. Si los Aliados ocuparon cada pulgada del territorio alemán, repartiéndoselo en cuatro partes, las razones no fueron económicas sino sociales: la burguesía se acordaba de la Primera Guerra mundial. Sabía muy bien que no podía confiar en un gobierno vencido para mantener el orden social en las enormes concentraciones obreras de Alemania. Esto también lo afirma por cierto PC, de modo que podemos una vez más dejar constancia de su incoherencia: «Durante los tres años 45-48, una crisis económica grave se desarrolla en todos los países europeos afectados por la guerra (¡anda! sin embargo, estos son los países en donde más capital constante había sido destruido –NDLR) (...) Se nota entonces que el marasmo de posguerra no hace diferencias entre vencedores y vencidos. Pero fuerte de su experiencia del primer posguerra, sabe muy bien la burguesía mundial que este marasmo puede hacer surgir llamaradas clasistas y revolucionarias. Esta ocupación no empezará a atenuarse en el sector occidental más que a partir de 1949, cuando se alejó el espectro del “desorden social”» (PC, no 91, p. 43).
Aquí, en nombre del “marxismo” y hasta de la dialéctica, PC nos hace la demostración de la visión materialista vulgar y mecanicista del estallido y del final de la guerra imperialista mundial.
Una visión esquemática del estallido de la guerra imperialista
El marxismo afirma que, en última instancia, son las infraestructuras de la sociedad las que determinan las superestructuras. Del mismo modo, el conjunto de hechos históricos, se refieran éstos a lo político, a lo militar o a lo social, tienen raíces económicas. Sin embargo, una vez más, esta determinación económica no se ejerce más que en última instancia, de forma dialéctica y no mecánica. Particularmente desde el principio del capitalismo, las guerras siempre han tenido un origen económico. Pero el vínculo entre los factores económicos y la guerra siempre ha sido presentado a través de una serie de factores históricos, políticos, diplomáticos, que han sido utilizados por la burguesía precisamente para ocultar a los proletarios el verdadero carácter de la guerra. Esto ya era verdad durante el siglo pasado, cuando la guerra aún tenía cierta racionalidad económica para el capital. Este es por ejemplo el caso de la guerra franco-prusiana de 1870.
Esta guerra no tiene meta económica inmediata para los prusianos (aunque claro está, el vencedor se permite cobrar del vencido 6 millones de francos-oro a cambio de que se marchen las tropas de ocupación). Fundamentalmente, la guerra de 1870 permite a Prusia realizar en torno a ella la unidad alemana (tras haber vencido a su rival austriaco en la batalla de Sadowa, en 1866). La anexión de Alsacia y Lorena no tiene ningún interés económico decisivo, no es sino el regalo de la boda entre diversas las entidades políticas alemanas. Y es precisamente a partir de esa unidad desde la que puede desarrollarse impetuosamente la nación capitalista que rápidamente alcanzará el nivel de mayor potencia económica europea, y que sigue manteniendo.
Por parte francesa, la opción de Napoleón III de lanzarse a la guerra está todavía menos determinada por una cuestión económica directa. Como lo denuncia Marx en aquel entonces, no se trata fundamentalmente para el monarca más que de llevar a cabo una guerra «dinástica» que permita al Segundo Imperio, si es victorioso, reforzar mucho más solidamente su posición dominante en la burguesía francesa (la cual, en su mayoría, sea republicana o monárquica, no tiene el menor apego por Napoleón III) y permitir que el hijo de Napoleón le suceda. Precisamente por esto Thiers, represente más lúcido de la clase capitalista, estaba opuesto a la guerra.
Cuando se examinan las causas del desencadenamiento de la Primera Guerra mundial, también se puede constatar hasta que punto el factor económico, que es evidentemente fundamental, sólo desempeña un papel indirecto. En el marco de este artículo no podemos extendernos sobre el conjunto de las ambiciones imperialistas de los diferentes protagonistas de esta guerra (los revolucionarios de principios de siglo dedicaron bastantes trabajos al tema). Baste recordar que lo principal que estaba en juego para los dos países de la Entente, Francia y Gran Bretaña, era la conservación de su imperio colonial frente a las ambiciones de Alemania, potencia en ascenso, cuyo potencial industrial carecía prácticamente de salidas mercantiles de tipo colonial. Por eso es por lo que, en última instancia, la guerra es para Alemania, que es el país que más empuja hacia el conflicto, como una especie de lucha por un nuevo reparto de mercados en un momento en que éstos están ya en manos de las potencias más antiguas. La crisis económica que empieza a despuntar a partir de 1913 es, evidentemente, un factor muy importante en la agudización de las rivalidades imperialistas, desembocando en el 4 de agosto de 1914. Sería, sin embargo, totalmente falso pretender (ningún marxista de aquel entonces lo pretendió) que la crisis había alcanzado tales cotas que el capital no podía hacer otra cosa para superarla sino desencadenar la guerra mundial con sus inmensas destrucciones.
En realidad, la guerra bien hubiera podido estallar ya en 1912, cuando la crisis de los Balcanes. Pero precisamente en aquel momento, la Internacional socialista había sabido movilizarse y movilizar a las masas obreras contra la amenaza de la guerra, sobre todo en el Congreso de Basilea, para que la burguesía renunciara a seguir avanzando por la senda del enfrentamiento generalizado. En cambio, en 1914, la razón principal por la que la burguesía puede desencadenar la guerra mundial no es tanto el nivel alcanzado por la crisis de sobreproducción, que distaba mucho del alcanzado hoy, por ejemplo. La razón principal es que el proletariado, endormecido por la idea de que la guerra había dejado de ser una amenaza, y, más en general, por la ideología reformista (propagada por el ala derecha de los partidos socialistas, que dirigía la mayoría de los partidos), no opuso la menor movilización seria frente a la amenaza que se cernía cada día más a partir del atentado de Sarajevo el 20 de junio de 1914. Durante un mes y medio, la burguesía de los principales países pudo comprobar sin problemas que tenía las manos libres para dar rienda suelta a la matanza. En especial, tanto en Alemania como en Francia, los gobiernos pudieron tomar contacto directo con los jefes de los partidos socialistas quienes les dieron muestras de su fidelidad y de su capacidad para arrastrar a los obreros a la carnicería. Esto no nos lo inventamos nosotros: son hechos que los revolucionarios de entonces, Rosa Luxemburg o Lenin, evidenciaron y denunciaron.
En cuanto a la Segunda Guerra mundial, puede naturalmente ponerse de relieve cómo, a partir de la crisis económica de 1929, se van poniendo en su sitio todos los factores que van llevar a la guerra en septiembre de 1939: subida al poder de Hitler en 1933, ascenso, en 1936, a los gobiernos de «Frentes populares» en Francia y en España, guerra civil en este país a partir de julio del mismo año. El que la crisis abierta de la economía capitalista desemboque finalmente en guerra imperialista es perfectamente percibido por los dirigentes de la burguesía. Como así lo dijo Cordell Hull, colaborador del presidente de EEUU Roosvelt, «Cuando circulan las mercancías, los soldados no avanzan». Hitler, por su parte, en vísperas de la guerra, decía claramente respecto a la Alemania «este país debe exportar o morir» No se puede, sin embargo, dar cuenta del momento en que se desencadena la guerra mundial únicamente en los términos en que lo hace PC: «Después de 1929, se intentó superar la crisis en los USA mediante una especie de “nuevo modelo de desarrollo”. El Estado interviene masivamente en la economía... lanzando gigantescos planes de inversión pública. Hoy se reconoce que todo eso apenas si tuvo efectos secundarios en una economía que, en 1937-38 volvía a hundirse en la crisis: únicamente los créditos en 1938 para el rearme pudieron relanzar “vigorosamente” y hacer que se alcanzaran máximos históricos de producción. Sin embargo, el endeudamiento público y la producción de armas lo más que podrán hacer es frenar pero nunca eliminar la tendencia a las crisis. Hagamos constar el hecho de que en 1939 la guerra estalla para evitar la caída en una crisis todavía más ruinosa...La crisis de antes de la guerra había durado tres años y vino seguida, después de 1933, por una reactivación que llevó directamente a la guerra» (PC nº 90, p. 29). Esta explicación no es falsa en sí misma, aunque ya haya que rechazar la idea de que la guerra sería menos ruinosa que la crisis: cuando se considera en qué estado se encontró Europa después de la Segunda Guerra mundial, puede uno darse cuenta de lo poco seria que es esa afirmación. Además, esa explicación acaba siendo falsa si se la considera como la única que permite comprender por qué la guerra se declaró en 1939 y no a principios de los años 30, cuando el mundo, y especialmente Alemania y Estados Unidos, se hundía en la recesión más profunda de la historia.
Para poner de relieve el obtuso esquematismo del análisis de PC, basta con citar el siguiente pasaje: «Es el curso de la economía imperialista el que, en cierto momento, “hace” la guerra. Y aunque es cierto que el enfrentamiento militar resuelve provisionalmente los problemas planteados por la crisis, cabe sin embargo señalar que el enfrentamiento militar no resulta de la recesión, sino de la reanudación artificial que la sigue. Drogada por la intervención estatal, financiada por la deuda pública (en gran parte de la industria militar), la producción vuelve a alzarse; la consecuencia inmediata es, sin embargo, el atasco de un mercado mundial ya saturado, la reproducción de una forma agudizada del enfrentamiento interimperialista y por lo tanto de la guerra. En ese momento, los Estados se lanzan unos contra otros, deben hacerse la guerra, y la harían si falta hiciera a golpes de palas mecánicas, de cosechadoras o de todas las máquinas pacíficas que pueda uno imaginarse...el poder de desencadenar la guerra no pertenece a los fusiles sino a las masas de mercancías no vendidas» (PC nº 91, p. 37).
Un planteamiento así deja de lado las condiciones concretas a través de las cuales la crisis económica desemboca en guerra. Para PC, las cosas se reducen a al mecanismo: recesión, reactivación «drogada», guerra. Y nada más. Podemos ya decir que este esquema no se aplica en absoluto a la Iª Guerra mundial. En cuanto a la Segunda Guerra mundial, debe hacerse constar que PC no sólo no habla de la forma tomada por la reactivación «drogada» en Alemania a partir de 1933, la instaurada mediante el gigantesco esfuerzo llevado a cabo en armamento por el régimen nazi, sino tampoco de lo que significó la subida al poder de tal régimen. Asimismo, la llegada al poder del Frente popular en Francia, por ejemplo, no da lugar al más mínimo examen por parte de PC. Y, en fin, PC ignora acontecimientos internacionales de la importancia de la expedición italiana en Etiopía, de la guerra de España en el 36, de la guerra entre Japón y China un año después.
En realidad, ninguna guerra ha ocurrido jamás a golpe de cosechadora. Sea cual sea la presión que la crisis ejerce, la guerra no puede desencadenarse mientras no estén dadas las condiciones militares, diplomáticas, políticas y sociales necesarias. Y precisamente, la historia de los años 30 es la historia de los preparativos de esas condiciones. Sin volver ahora largamente a lo que ya hemos dicho en otros números de esta Revista, puede decirse que una de las funciones del régimen nazi fue la de impulsar el esfuerzo de reconstrucción a gran escala y «a un ritmo que incluso sorprende a los propios generales»[1] del potencial militar alemán, un potencial hasta entonces frenado por las cláusulas del Tratado de Versalles de 1919. En Francia, igualmente, al Frente popular le incumbió la responsabilidad de reactivar el esfuerzo bélico a una escala desconocida desde la Primera Guerra mundial. Del mismo modo, las guerras mencionadas antes se inscribían en los preparativos militares y diplomáticos del enfrentamiento generalizado. Debe mencionarse especialmente la guerra de España, que fue el campo de pruebas donde las dos potencias del Eje, Italia y Alemania, no sólo probaron de manera directa las armas para la guerra venidera sino que además reforzaron su alianza con vistas a ella. Pero no sólo fue eso la guerra de España: significó sobre todo el remate del aplastamiento físico y político del proletariado mundial tras la gran oleada revolucionaria iniciada en 1917 en Rusia y cuyas últimas chispas se apagaron en 1927 en China. Entre 1936 y 1939 no sólo es el proletariado de España el derrotado, primero por el Frente popular y después por Franco. La guerra de España fue uno de los medios esenciales con los que la burguesía de los países «democráticos», especialmente la europea, logró que los obreros se adhirieran a la ideología antifascista, la ideología que permitió que fueran nuevamente utilizados como carne de cañón para la Segunda Guerra mundial. De este modo, la aceptación de la guerra imperialista por parte de los obreros, que los regímenes fascista y nazi habían impuesto con el terror, fue obtenida en los demás países en nombre de la «defensa de la democracia» con la participación activa, evidentemente, de los partidos de izquierda del capital, los llamados «socialistas» y «comunistas».
El esquema del mecanismo que lleva a la Segunda Guerra mundial tal como PC nos lo propone, coincide con la realidad. Pero si así es, lo es por las condiciones tan específicas de ese período y ni mucho menos basándose únicamente en el esquema. En lo que a Alemania respecta sobre todo, pero también a otros países como Francia y Gran Bretaña, el esfuerzo de armamento es uno de los factores que alimentan la reactivación tras la crisis del 29. Pero eso sólo fue posible porque los principales Estados capitalistas habían reducido considerablemente sus medios bélicos tras la Primera Guerra mundial, pues la preocupación principal de la burguesía era la de atajar la oleada revolucionaria del proletariado. Y por lo tanto, gracias a su experiencia adquirida durante la Primera Guerra mundial, la burguesía sabía perfectamente que no podía lanzarse a una guerra imperialista sin antes haber sometido totalmente al proletariado y evitar así su posible resurgir revolucionario durante la guerra misma.
El método de PC consiste en establecer como ley histórica un esquema que sólo sirve para una vez en la historia, pues, como hemos visto, tampoco sirve para el período anterior a la Primera Guerra mundial. Para ser válido en la época actual sería necesario que las condiciones fueran básicamente las mismas que las de los años 30. Y no lo son, ni mucho menos: nunca antes se habían desarrollado tanto las armas y el proletariado, por su parte, no acaba de sufrir ninguna derrota profunda como así ocurrió en los años 20. Al contrario, a finales de los años 60 el proletariado salió de la profunda contrarrevolución en que se hallaba sumido desde principios de los años 30.
Las consecuencias de la visión esquemática de Programme comuniste
La visión esquemática de PC desemboca en un análisis muy peligroso en el período actual. Cierto es que PC parece encontrar en su estudio un enfoque más marxista del proceso que lleva a la guerra mundial. Así ocurre cuando escribe: «Para que tales masas humanas puedan ser arrastradas a la masacre se necesita que las poblaciones hayan sido preparadas con tiempo para la guerra; y para que pueden aguantar durante una guerra a ultranza, se necesita que ese trabajo de preparación venga seguido de un trabajo de movilización constante de las energías y de las conciencias de la nación, de toda la nación, en favor de la guerra. (...) Sin cohesión de todo el cuerpo social, sin la solidaridad de todas las clases hacia una guerra por la que se sacrifica su propia existencia y sus propias esperanzas, incluso las tropas mejor pertrechadas están condenadas a disgregarse bajo el peso de las privaciones y de la bestialidad cotidiana del conflicto» (PC nº 91, p. 41). Pero esas afirmaciones, perfectamente acertadas, entran en contradicción flagrante con el método adoptado por PC cuando intenta hacer previsiones para los años venideros. Apoyándose en su esquema recesión, reactivación «drogada», guerra, PC se pone a hacer cálculos de sabiondo, con los que no abrumaremos al lector, para acabar concluyendo que: «Debemos ahora rechazar la tesis de la inminencia de la tercera guerra mundial» (PC nº 90, p. 27). «Habría que situar la fecha posible de la madurez política del conflicto en torno a la mitad de la primera década del próximo milenio (o el próximo siglo si se prefiere)» (ídem, p. 29). Cabe señalar que PC basa semejante previsión en el hecho de que «El proceso de reactivación drogada típica de la economía de guerra, que sigue a la crisis, no se vislumbra todavía y esto en una situación económica que, de recesión en recesión, dista mucho de haber agotado la tendencia a la depresión iniciada en 1974-75» (ídem). Podríamos nosotros demostrar evidentemente (ver todos nuestros análisis sobre las características de la crisis actual en la Revista internacional) cómo, desde hace más de una década, las «reactivaciones» de la economía mundial son reactivaciones totalmente «drogadas». Pero es PC quien lo dice algunas líneas más abajo: «Queremos sencillamente subrayar que el sistema capitalista ha utilizado, para prevenir la crisis, los mismos medios de los que se sirvió después del krach de 1929 para salir de ella». La coherencia no es precisamente la virtud de PC y de los bordiguistas; quizás sea ése su concepto de la «dialéctica», ellos que se las dan de ser unos «especialistas en el manejo de la dialéctica» (PC nº 91, p. 56)[2].
Dicho lo cual, más allá de las contradicciones de PC, debemos subrayar el carácter desmovilizador de las previsiones con que PC parece jugar en cuanto a la fecha del próximo conflicto mundial. Desde su fundación, la CCI ha puesto en evidencia que desde el momento en que el capitalismo agotó los efectos de la reconstrucción de la segunda posguerra mundial, desde el momento en que la crisis histórica del modo de producción capitalista se plasmó una vez más en su forma de crisis abierta (y ello desde finales de los años 60 y no 1974-75 como pretenden los bordiguistas intentando así probar una vieja «previsión» de Bordiga), las condiciones económicas de una nueva guerra mundial estaban reunidas. También ha puesto de relieve nuestra Corriente que las condiciones militares y diplomáticas de esa guerra estaban totalmente maduras con la formación desde hace décadas de dos grandes bloques imperialistas agrupados en la OTAN y en el Pacto de Varsovia detrás de las dos principales potencias militares del mundo. Si el callejón sin salida económico en que se encontraba el capitalismo mundial no acabó provocando una nueva carnicería general ello se debió a que la burguesía no tenía las manos libres en el terreno social. En efecto, en cuanto la crisis empezó a morder, la clase obrera mundial –en mayo de 1968 en Francia, en otoño de 1969 en Italia y en todos los países desarrollados después– levantó la cabeza saliendo de la profunda contrarrevolución que había tenido que soportar durante años. Explicando las cosas así, porque basaba su propaganda en esa idea, la CCI ha participado (a su modesta medida evidentemente, teniendo en cuenta sus actuales fuerzas) en la recuperación de la confianza en sí misma de la clase obrera contra las campañas burguesas que continuamente intentan quebrarle esa confianza. En cambio, siguiendo esa idea de que el proletariado ha estado totalmente ausente del ruedo histórico (como cuando era «medianoche en el siglo»), la corriente bordiguista ha aportado su contribución, involuntaria sin duda pero eso no cambia nada, a las campañas burguesas. Peor todavía, al dar a entender que de todas maneras, las condiciones materiales de una tercera guerra mundial no estaban todavía reunidas, esa corriente ha colaborado en la desmovilización de la clase obrera contra esa amenaza, desempeñando, a su pequeña escala, el papel de los reformistas en vísperas de la Primera Guerra mundial cuando habían convencido a los obreros de que la guerra ya no era una amenaza. Así, ya no sólo es, como lo vimos en la primera parte de este artículo, al afirmar que una tercera guerra mundial seguramente no destruyera la humanidad la manera con la que PC contribuye a ocultar lo que de verdad está en juego en los combates de clase de hoy, es también haciendo creer que esos combates no tienen nada que ver con el hecho de que la guerra mundial no haya ocurrido desde principios de los años 70.
El desmoronamiento del bloque del Este a finales de los 80, ha hecho desaparecer momentáneamente las condiciones bélicas y diplomáticas de una nueva guerra mundial. Sin embargo, la visión errónea de PC sigue debilitando la capacidad política del proletariado. En efecto, la desaparición de los bloques no ha puesto ni mucho menos fin a los conflictos bélicos, conflictos en los que las grandes y medianas potencias siguen enfrentándose a través de Estados pequeños e incluso de etnias. La razón por la que esas potencias no se comprometen más directamente en el terreno, o la razón, cuando se comprometen efectivamente como en la guerra del Golfo en 1991, por la que únicamente mandan a soldados profesionales o voluntarios, es el temor que sigue embargando a la burguesía de que el envío del contingente, o sea de proletarios en uniforme, provoque reacciones y una movilización de la clase obrera. Así, en el momento actual, el que la burguesía sea incapaz de encuadrar al proletariado tras sus objetivos bélicos es un factor de la primera importancia que limita el alcance de las matanzas imperialistas. Y cuanto más capaz sea la clase obrera de profundizar sus combates tanto más entorpecida estará la burguesía para llevar acabo sus sombríos proyectos. Eso es lo que los revolucionarios deben decir a su clase para que ésta logre tomar conciencia de sus capacidades reales y de sus responsabilidades. Y eso es lo que, desgraciadamente, no hace la corriente bordiguista, y PC en particular, a pesar de su denuncia perfectamente válida de las mentiras burguesas sobre la guerra imperialista, y especialmente el pacifismo.
Como conclusión de esta crítica de los análisis de PC sobre la cuestión de la guerra imperialista, debemos poner de relieve algunos de los «argumentos» empleados por esa revista cuando pretende estigmatizar las posiciones de la CCI. Para PC somos «social-pacifistas de extrema izquierda» en el mismo rango que los trotskistas (PC nº 92, p. 61). Nuestra postura sería «emblemática de la impotencia del pequeño burgués en cólera» (ídem, p. 57). ¿Por qué?; pues, así razona PC, porque «si el estallido de la guerra excluye definitivamente la revolución, la paz, entonces, esta paz burguesa, se transforma, a pesar de todo, en un “bien” que el proletariado, mientras no tenga la fuerza para hacer la revolución, debe proteger como la niña de sus ojos. Despunta así la vieja “lucha por la paz”... en nombre de la revolución. El eje fundamental de la propaganda de la CCI durante la guerra del Golfo ¿no era, por casualidad, la denuncia de los “viva la guerra” de toda índole y los lamentos sobre el “caos”, la “sangre” y los “horrores” de la guerra?. Cierto que la guerra es horrible, pero la paz burguesa lo es tanto y los “viva la paz” deben ser denunciados tan severamente como los “viva la guerra”; en cuanto al “caos” creciente del mundo burgués, sólo favorablemente debe ser acogido por los comunistas verdaderos pues significa que se está acercando la hora en la que la violencia revolucionaria debe oponerse a la violencia burguesa» (ídem).
Los «argumentos» de PC son ridículos además de mentirosos. Cuando los revolucionarios de principios de siglo, Luxemburg o Lenin, ponían en guardia a los obreros en cada congreso de la Internacional socialista, en su propaganda cotidiana, contra la amenaza de la guerra imperialista, cuando denunciaban sus preparativos, no estaban haciendo ni mucho menos lo mismo que los pacifistas. Por lo visto, PC sigue reivindicándose de esos revolucionarios. De igual modo, cuando, en plena guerra, denunciaban con la mayor energía tanto la bestialidad imperialista como los ultras de la guerra y demás social patriotas, no por ello andaban mezclando sus voces con las de pacifistas como Romain Rolland en Francia. Y es exactamente del mismo combate de esos revolucionarios del que se reivindica la CCI, sin la menor concesión a cualquier tipo de pacifismo al cual la CCI denuncia con la misma fuerza que denuncia los discursos belicistas, por mucho que PC diga lo contrario, pues una de dos, o PC no lee nuestra prensa o no sabe leer. En realidad, el que PC se vea obligado a mentir sobre los que de verdad decimos lo que sí demuestra es la falta de consistencia de sus propios análisis.
Para concluir quisiéramos decir a los camaradas de Programa comunista que de nada sirve dedicar tanta energía a prever casi el año preciso de la futura guerra mundial para acabar en una «previsión» del período venidero que contiene al menos cuatro guiones posibles (ver PC nº 92, p. 57 a 60). El proletariado, para armarse políticamente, espera de los revolucionarios perspectivas claras. Para trazar esas perspectivas no basta con la «estricta repetición de las posiciones clásicas» como quiere hacerlo el PCInt (PC nº 92, p. 31). Aunque el marxismo debe apoyarse en el estricto respeto de los principios proletarios, especialmente en lo que se refiere a la guerra imperialista, como así lo afirman tanto el PCInt como la CCI, no por eso el marxismo sería una teoría muerta, incapaz de explicar las diferentes circunstancias históricas en las que la clase obrera ha desarrollado su combate, tanto en la defensa de sus intereses inmediatos como por el comunismo, pues ambos forman parte de un mismo todo.
El marxismo debe permitir, como lo decía Lenin, «el análisis concreto de una situación concreta». De lo contrario no sirve para nada, y por ello mismo no sería marxismo, si no es a sembrar mayor confusión todavía en las filas de la clase obrera. Eso es por desgracia lo que le ocurre al «marxismo» al uso del PCInt.
FM
[1] Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, tomo 8, p.142, París, 1972.
[2] En el ámbito de las incoherencias del PCInt, podemos también dar la siguiente cita: «si la paz ha reinado hasta ahora en las metrópolis imperialistas es precisamente a causa de esa dominación de los USA y de la URSS, y si la guerra es inevitable...es por la sencilla razón de que cuarenta años de “paz” han permitido que maduren las fuerzas que tienden a poner en entredicho el equilibrio resultante del último conflicto mundial» (PC nº 91, p. 47). El PCInt debería ponerse de una vez de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué la guerra no ha ocurrido todavía?. ¿A causa, exclusivamente, de que las condiciones económicas no estaban todavía maduras, como pretende demostrar PC a lo largo de páginas y páginas, o bien por el hecho de que sus preparativos diplomáticos no se han realizado todavía?. Quien pueda que lo entienda.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Battaglia Comunista [140]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [67]
IX - Comunismo contra «socialismo de Estado»
- 5034 reads
La conciencia de clase es algo vivo. El hecho de que una parte del movimiento proletario haya alcanzado un cierto nivel de claridad no significa que el conjunto del movimiento tenga esa misma claridad, e incluso las fracciones más claras pueden no ver, en ciertas circunstancias, todas las implicaciones de lo que habían planteado, e incluso perder convicción respecto a un nivel previo de comprensión.
Esto es realmente cierto respecto a la cuestión del Estado y las lecciones que Marx y Engels sacaron de la Comuna de París, que analizamos en el último artículo de esta serie (Revista internacional no 77). En las décadas que siguieron a la derrota de la Comuna, el auge del reformismo y el oportunismo en el movimiento obrero llevó a la situación absurda, a finales de siglo, de que la posición marxista «ortodoxa» sobre el Estado, tal y como predicaron Karl Kautsky y sus acólitos, era la que afirmaba que la clase obrera podía llegar al poder a través de las elecciones parlamentarias, es decir, tomando el Estado existente. Así que, cuando Lenin en El Estado y la Revolución, escrito durante los sucesos revolucionarios de 1917, emprendió la tarea de «desenterrar» la verdadera herencia de Marx y Engels sobre esta cuestión, los «ortodoxos» le acusaron de ¡volver al anarquismo bakuninista!.
De hecho, la lucha por difundir las verdaderas lecciones de la Comuna de París, para mantener al movimiento proletario en la buena senda de la revolución comunista, ya se había emprendido tras la insurrección de los obreros franceses. En este combate contra la influencia hedionda de la ideología burguesa y pequeñoburguesa en el movimiento proletario, el marxismo entabló una batalla en dos frentes: contra los «socialistas de Estado» y los reformistas, que eran particularmente fuertes en el partido alemán, y contra la tendencia anarquista de Bakunin, que tenía una influyente presencia en los países capitalistas menos desarrollados.
En este conflicto a tres bandas había muchas cuestiones en debate, se estaban echando las semillas de futuros debates. En el partido alemán existía ya la confusión entre la necesaria lucha por reformas y la ideología del reformismo, en la que se olvidaban completamente los objetivos finales revolucionarios del movimiento. La cuestión de las reformas también la planteaban los bakuninistas, pero desde el punto de vista contrario: no sentían sino desprecio por las luchas defensivas inmediatas de la clase, y querían saltar por encima de ellas para dirigirse directamente a la gran «liquidación social». Con estos últimos –los bakuninistas–, la cuestión del papel de la Internacional y su funcionamiento, también se convirtió en una confrontación de extrema agudeza, acelerando la muerte de la Internacional.
Los dos próximos artículos tratarán esencialmente de la forma en que esos conflictos se relacionan con la concepción de la revolución y de la sociedad futura, aunque hay inevitablemente muchos puntos de contacto con las cuestiones mencionadas.
El socialismo de Estado es el capitalismo de Estado
En el siglo XX, la identificación entre socialismo y capitalismo de Estado ha sido uno de los obstáculos más persistentes al desarrollo de la conciencia de clase. Los regímenes estalinistas, donde un Estado totalitario brutal asumió violentamente el control de casi todo el aparato económico, se autodeterminaron «socialistas», y el resto del mundo burgués, dio su complaciente acuerdo a ese término. Y todos los parientes más «democráticos», o «revolucionarios» del estalinismo –de la socialdemocracia por su derecha, al trotskismo por su izquierda–, se han dedicado a propalar la misma falsedad básica.
No menos perniciosa que la versión estalinista de esta mentira es la idea socialdemócrata de que la clase obrera puede beneficiarse de la actividad e intervención del Estado incluso en aquellos regímenes que se definen explícitamente como «capitalistas»: en esta visión, los ayuntamientos, los gobiernos centrales controlados por los partidos socialdemócratas, las instituciones de «bienestar social», las industrias nacionalizadas, se podrían usar en provecho de los obreros, e incluso serían etapas que marcan el camino hacia una sociedad socialista.
Una de las razones por las que esas mistificaciones están arraigadas tan profundamente, es que las corrientes que abogan por ellas fueron alguna vez parte del movimiento obrero. Y muchas de las estafas ideológicas que venden hoy, tienen su origen en confusiones propias del movimiento que existieron en fases anteriores. La visión marxista del mundo emerge de un verdadero combate contra la ideología burguesa en las filas del movimiento proletario, y por esa misma razón se confronta a una interminable lucha por liberarse de las sutiles influencias de la ideología de la clase dominante. En el marxismo del periodo ascendente del capitalismo, podemos discernir una dificultad recurrente para separarse de la ilusión de que la estatalización del capital equivale a su supresión.
En gran medida, tales ilusiones eran resultado de las condiciones del momento, cuando el capitalismo se percibía todavía esencialmente a través de la personalidad de los capitalistas individuales, y la concentración y centralización del capital todavía estaban en una fase temprana. Ante la evidente anarquía generada por una plétora de empresas individuales que competían entre ellas, era bastante fácil caer en la idea de que la centralización del capital en manos del Estado nacional podría ser un paso adelante. En realidad, muchas de las medidas de control estatal que se exponen en El Manifiesto comunista (un banco estatal, nacionalización de la tierra, etc. –ver artículo de esta serie en la Revista internacional no 72), se plantean con el objetivo explícito de desarrollar la producción capitalista en un periodo en el que todavía tenía un papel progresivo que desempeñar. Aparte de eso, el asunto quedaba confuso, incluso en los escritos más maduros de Marx y Engels. En el artículo previo de esta serie, por ejemplo, citamos uno de los comentarios de Marx sobre las medidas económicas de la Comuna de París, donde parece decir que si las cooperativas obreras centralizaran y planificaran la producción a escala nacional, eso sería el comunismo. En otras partes, Marx parece abogar, como una medida de transición al comunismo, por la administración estatal de operaciones típicamente capitalistas como el crédito (ver El Capital, vol. 3, cap. XXXVI).
Al señalar esos errores, no estamos haciendo ningún juicio moral sobre nuestros antepasados políticos. Sólo el movimiento revolucionario del siglo XX ha alcanzado la clarificación de tales cuestiones, después de muchas décadas de dolorosas experiencias: particularmente la contrarrevolución estalinista en Rusia, y de forma más general, el papel creciente del Estado como el agente que organiza la vida económica en la época de la decadencia capitalista. Y la clarificación que se ha operado hoy, depende enteramente del método de análisis elaborado por los fundadores del marxismo, y de ciertas visiones proféticas sobre el papel que el Estado tendría, o podría asumir, en la evolución del capital.
Lo que permitió a las generaciones posteriores de marxistas corregir algunos de los errores «capitalistas de Estado» de las anteriores, fue sobre todo la insistencia de Marx de que el capital es una relación social, y no se puede definir de forma puramente jurídica. Todo el progreso del trabajo de Marx estriba en definir al capitalismo como un sistema de explotación basado en el trabajo asalariado, en la extracción y realización de plusvalía. Desde ese punto de vista, es totalmente irrelevante si el agente que extrae plusvalía de los trabajadores, que realiza ese valor en el mercado para aumentar el beneficio y ampliar su capital, es un individuo burgués, una corporación, o un Estado nacional. En un momento en el que estaba cobrando importancia gradualmente el papel económico del Estado, alimentando así algunas ilusorias expectativas de partes del movimiento obrero, fue ese rigor teórico lo que permitió a Engels formular ese pasaje olvidado que pone el énfasis en que «ni la transformación en sociedades anónimas ni la transformación en propiedad del estado suprimen la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades anónimas, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte, no es más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales externas del modo de producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un estado de los capitalistas: el capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propio, tanto más se hace capitalista total, y tantos más ciudadanos explota. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que más bien, se exacerba.» (Anti-Dühring, Engels, ed. Grijalbo, 1977, p. 289-90)[1]
Entre los apologistas más sofisticados del estalinismo hay que mencionar esas corrientes, normalmente trotskistas o sus vástagos, que han argumentado que, si es cierto que la monstruosa pesadilla burocrática de la desaparecida URSS y los regímenes similares no podía llamarse socialista, tampoco podía llamarse capitalista, porque cuando hay una nacionalización total de la economía (aunque de hecho ninguno de los regímenes estalinistas llegó nunca a ese punto), la producción y la fuerza de trabajo pierden su carácter de mercancía. Marx, al contrario, fue capaz de prever teóricamente la posibilidad de un país en el que todo el capital social estuviera en manos de un sólo agente, sin que ese país dejara de ser capitalista: «Si el capital puede crecer aquí hasta convertirse en una masa imponente controlada por una sola mano, es porque a muchas manos se las despoja de su capital. En un ramo dado de los negocios la centralización alcanzaría su límite extremo cuando todos los capitales invertidos en aquel se confundieran en un capital singular. En una sociedad dada, ese límite sólo se alcanzaría en el momento en que el capital social global se unificara en las manos, ya sea de un capitalista singular, ya sea de una sociedad capitalista única.» (El Capital, libro primero, vol. 3, Cáp. XXIII, Pág. 779-80, nota b, ED. s XXI, Madrid 1975)[2]
Desde el punto de vista del mercado mundial, las «naciones» no son en ningún caso más que capitalistas particulares o compañías, y las relaciones sociales en su interior están enteramente dictadas por las leyes globales de la acumulación capitalista. Poco importa si se compra o se vende dentro de tal o cual frontera nacional: tales países no son «islotes de no-capitalismo» en medio de la economía capitalista mundial, como tampoco las granjas cooperativas de Israel (kibutzim) son islas de socialismo.
Así, la teoría marxista contiene todas las premisas necesarias para negar la identificación entre el capitalismo y el socialismo. Más aún, Marx y Engels ya se confrontaron en su tiempo a la necesidad de tratar esa desviación «socialista de Estado».
El «socialismo alemán»
Alemania nunca pasó por una fase de capitalismo liberal. La debilidad de la burguesía alemana significó que el desarrollo del capitalismo en Alemania en gran medida fue asumido por una poderosa burocracia estatal dominada por elementos semifeudales. Como resultado de ello, lo que Engels llamó «la creencia supersticiosa en el Estado» («Introducción» a La Guerra Civil en Francia) fue particularmente marcada en Alemania, e infectó fuertemente al emergente movimiento obrero allí. Ferdinand Lasalle tipificó esta tendencia, cuya fe en la posibilidad de usar el estado existente en beneficio de los trabajadores, llegó hasta el punto de hacer una alianza con el régimen de Bismarck contra los capitalistas. Pero el problema no se limitó al «socialismo de Estado bismarckiano» de Lasalle. Había una corriente marxista en el movimiento obrero alemán, dirigida por Liebknecht y Bebel. Pero esta tendencia cayó a menudo en ese tipo de marxismo que llevó a Marx a declarar que él no era marxista: mecanicismo, esquematismo, y sobre todo, falta de audacia revolucionaria. El propio hecho de que esta corriente se describiera como «socialdemócrata» era en sí mismo un paso atrás: en la década de los 40 del siglo pasado, socialdemocracia había sido sinónimo de «socialismo» reformista de la pequeña burguesía, y Marx y Engels se definieron deliberadamente como comunistas para enfatizar el carácter proletario y revolucionario de la política que defendían.
La debilidad de la corriente Liebknecht-Bebel se reveló claramente en 1875, cuando se fusionó con el grupo de Lasalle para formar el Partido Socialdemócrata obrero (SDAP, después SDP). El documento fundacional del nuevo partido, el «Programa de Gotha», hacía varias concesiones al Lasallanismo. Esto fue lo que impulsó a Marx a escribir su Crítica al Programa de Gotha el mismo año.
Este incisivo ataque a las profundas confusiones que contenía el programa del nuevo partido quedó como un documento «interno» hasta 1891: hasta entonces, Marx y Engels habían temido que su publicación más amplia provocara una escisión prematura en el SDP. Retrospectivamente se puede discutir sobre lo acertado de esa decisión, pero la lógica que había detrás de ella es bastante clara: a pesar de todos sus errores, el SDP era una expresión real del movimiento proletario -esto se había demostrado en particular por la posición internacionalista que Liebknecht y su corriente, e incluso muchos lasallianos, habían tomado durante la guerra franco-prusiana y la Comuna de París. Lo que es más, el rápido desarrollo del partido alemán ya había demostrado la creciente importancia del movimiento en Alemania para el conjunto de la clase obrera internacional. Marx y Engels reconocieron la necesidad de emprender un largo y paciente combate contra los errores ideológicos del SDP, y lo hicieron en varios documentos importantes escritos después de la Crítica. Pero ese combate estaba motivado por el esfuerzo por construir un partido, no por destruirlo. Este fue siempre el método que impregnó la lucha de la Izquierda marxista contra el ascenso del oportunismo en el partido de clase: la lucha estaba a favor del partido, mientras siguiera existiendo vida obrera en él.
En la crítica de Marx y Engels al partido alemán, podemos ver esbozados ya muchos de los temas que posteriormente retomarían sus sucesores, cuestiones que llegarían a ser de vida o muerte, en los grandes acontecimientos históricos de principios del siglo XX. Y no es en absoluto casualidad, que todas ellas se centraran en torno a la concepción marxista de la revolución proletaria, que fue siempre la clave para distinguir en el movimiento obrero, los revolucionarios de los reformistas y utópicos.
Reforma o Revolución
El capitalismo conoció, en la segunda mitad del siglo XIX, su periodo de mayor aceleración de su desarrollo y extensión mundial. En este contexto, la clase obrera fue capaz de arrancar a la burguesía, concesiones significativas, sobre todo respecto a las terribles condiciones que soportaba en las anteriores fases del capitalismo (limitación de la jornada laboral, del trabajo infantil, aumento de los salarios reales...). Y junto a éstas, logró también mejoras de naturaleza más política -derecho de asociación, formación de sindicatos, participación en elecciones– que permitieron al proletariado organizarse y expresarse por sí mismo en la batalla por mejorar su situación en la sociedad burguesa.
Marx y su tendencia insistieron siempre en la necesidad de luchar por reformas, rechazando los argumentos sectarios de quienes como Proudhon, y posteriormente Bakunin, argumentaban que tales luchas eran inútiles o que distraían al proletariado del camino de la revolución. Contra tales ideas, Marx afirmó que una clase que no es capaz de organizarse para defender sus intereses más inmediatos, nunca sería capaz de organizar una nueva sociedad.
Pero los logros de las luchas por reformas, comportaron igualmente consecuencias negativas: el desarrollo de corrientes que desviaron su lucha hacia la ideología del reformismo, que rechazaron abiertamente el objetivo final comunista, para concentrarse en cambio, en mejoras inmediatas, o bien mezclando ambas en una confusa amalgama desconcertante. Marx y Engels, quizás no alcanzaron a comprender todo el peligro que representaba el desarrollo de tales corrientes (por ejemplo, que acabarían arrastrando a la mayoría de las organizaciones de la clase obrera al servicio de la burguesía y su Estado), pero es innegable que son ellos quienes comienzan en serio una lucha contra el reformismo como una especie de ideología burguesa en el movimiento obrero, un combate en el que más tarde se emplearían a fondo revolucionarios como Lenin y Luxemburg.
Así, en la Crítica del Programa de Gotha, Marx señala que las reivindicaciones inmediatas que contiene (por ejemplo sobre educación, o trabajo infantil) no sólo están formuladas de manera confusa, sino que, lo que es aun más importante, el recién formado partido erraba completamente en la distinción entre tales reivindicaciones inmediatas y el objetivo revolucionario final. Esto se pone especialmente de manifiesto en la reivindicación de «cooperativas de producción con ayuda estatal y bajo el control democrático del pueblo trabajador» de las que supuestamente surgiría la «organización socialista de todo el trabajo». Marx criticó despiadadamente tal «panacea de profeta» de Lassalle: «La “organización socialista de todo el trabajo” ahora resulta que “surge” no de los procesos de transformación revolucionaria de la sociedad, sino de la “ayuda estatal” proporcionada por el Estado a cooperativas de producción, “organizadas” por él, no por los trabajadores. Esto es verdaderamente digno de la imaginación de Lassalle, para quién, con los créditos estatales lo mismo se podría construir la nueva sociedad como una nueva línea férrea». Sirva esto de alerta para desoír a aquellos que propugnan que el Estado capitalista existente puede ser utilizado, de alguna manera, como instrumento en la creación del socialismo, aún cuando lo presenten en términos más sofisticados que los del Programa de Gotha.
A finales de los años 1870, los abogados del reformismo en el partido alemán se habían hecho incluso más descarados, llegando al extremo de cuestionarse si el partido podría siquiera presentarse como una organización de la clase obrera. En su Carta circular a Bebel, Liebknecht, Bracke y otros escrita en septiembre de 1879, Marx y Engels lanzaron el que probablemente sería su más lúcido ataque a los elementos oportunistas que cada vez se infiltraban más en el movimiento:
«Los hombres que en 1848 se presentaron como demócratas burgueses, pueden hoy llamarse igualmente socialdemócratas. Al igual que para aquellos la república democrática, para éstos el derrumbamiento del orden capitalista se ve tan alejado que es inalcanzable, y no tiene sentido en absoluto para la práctica política actual; se puede mediar, hacer compromisos, ser filántropos a gusto. Lo mismo ocurre con la lucha de clase entre proletariado y burguesía. La reconocen sobre el papel porque ya no lo pueden negar, pero en la práctica la ocultan, la diluyen o la suavizan. Para ellos, el partido socialdemócrata no debe ser ningún partido de trabajadores, ni atraer el odio de la burguesía ni de nadie en realidad; debe, sobre todo, hacer una propaganda enérgica entre la burguesía, en vez de insistir en metas que la asustan y que de todos modos no están al alcance de nuestra generación. Para ellos, mejor sería que el partido dedicara toda su fuerza y energía a reformas pequeño-burgueses, remiendos que consoliden el viejo orden social y que de esa forma quizás puedan convertir la catástrofe final en un proceso de disolución progresivo, parte por parte, y si es posible pacífico».
Aquí aparece bosquejada la crítica marxista de todas las variantes posteriores del reformismo, que tan desastrosos efectos causaron en las filas de la clase obrera internacional.
Dictadura del proletariado contra “Estado popular”
La incapacidad del Programa de Gotha para definir la verdadera conexión entre las fases defensiva y ofensiva del movimiento proletario, cristalizó también en su absoluta confusión sobre la cuestión del Estado. Marx fustigó la reivindicación inscrita en el Programa de un «Estado popular libre y una sociedad socialista» como una frase sin sentido, ya que Estado y libertad son dos principios contrapuestos: «La libertad consiste en hacer del Estado, un órgano situado por encima de la sociedad, un órgano completamente subordinado a ésta» (Crítica). En una sociedad socialista completamente desarrollada no habrá Estado. Pero lo más importante es cómo Marx sabe ver en esa reivindicación de «Estado popular» –que deberá ser realizado mediante la concesión de reformas «democráticas», que en un cierto número de países capitalistas ya habían sido otorgadas– una manera de eludir la cuestión crucial de la dictadura del proletariado. En ese contexto, precisamente, Marx suscita la cuestión: «¿Qué transformaciones experimentará el Estado en una sociedad comunista? En otras palabras: ¿qué funciones sociales quedarán en pie en esa sociedad que sean análogas a las funciones actuales del Estado? Esta pregunta sólo puede contestarse científicamente y no nos acercaremos ni un milímetro al verdadero problema por más que combinemos de mil maneras distintas la palabra pueblo con la palabra Estado.
Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista se sitúa el periodo de transformación revolucionaria de la una en la otra. A éste le corresponde también un periodo político de transición cuyo Estado no puede ser sino la dictadura del proletariado.
El programa, sin embargo, no dice nada ni de esta última ni del Estado futuro de la sociedad comunista.» (ídem)(3).
Como vimos en el último artículo de esta serie, esta idea de la dictadura del proletariado era, en 1875, muy importante para Marx y su tendencia: la Comuna de París, apenas cuatro años antes, había sido el primer episodio vivo de la clase obrera en el poder, y había mostrado cómo las transformaciones tanto políticas como sociales, sólo podrían tener lugar cuando los trabajadores hubieran destruido la máquina estatal existente, reemplazándola por su propios órganos de poder. El Programa de Gotha mostraba cómo esta lección aún no había sido completamente asimilada por el conjunto del movimiento obrero, y si la corriente reformista seguía creciendo dentro del movimiento, sería cada vez más olvidada.
En aras del rigor histórico, es necesario añadir, sin embargo, que incluso los mismos Marx y Engels, tampoco habían asimilado totalmente esta lección. En un discurso al Congreso de la Internacional en La Haya, en septiembre de 1872, Marx aún argumentaba que: «debemos prestar atención a las instituciones, costumbres y tradiciones de los diferentes países, y no podemos negar que hay países tales como Norteamérica e Inglaterra, y por lo que conozco de sus instituciones Holanda, en los que los trabajadores pueden lograr sus objetivos por medios pacíficos. Pero aún así, debemos reconocer que en la mayoría de los países del continente, la palanca de la revolución deberá ser la fuerza; algún día será necesario recurrir a la fuerza para establecer la dominación del trabajo».
Hay que decir que esta idea fue una ilusión por parte de Marx -una medida del peso de la ideología democrática incluso en los pensadores más avanzados del movimiento obrero. En los años siguientes, oportunistas de toda clase se aprovecharon de tales ilusiones, para hacer de Marx un marchamo valedor de sus esfuerzos por abandonar toda idea de revolución violenta y adormecer a la clase obrera con los cuentos de que podría deshacerse del capitalismo, legal y pacíficamente, utilizando los órganos de la democracia burguesa. No podemos confundir a los reformistas con la auténtica tradición marxista, que en realidad sí se continúa con Pannekoek, Bujarin y Lenin, que retomaron los elementos más avanzados y audaces del pensamiento marxista sobre la cuestión, lo que les condujo inexorablemente a la conclusión de que para establecer la dominación del trabajo en cualquier país, la clase obrera deberá utilizar la palanca de la fuerza, y sobre todo frente a la máquina estatal existente, por muy democráticas que sean sus formas. Por lo demás, la propia evolución del Estado democrático ha confirmado las conclusiones de estos revolucionarios. Tal y como señaló Lenin en El Estado y la Revolución:
«Hoy, en 1917, en la época de la primera gran guerra imperialista, esta limitación hecha por Marx no tiene razón de ser. Inglaterra y Norteamérica, los más grandes y los últimos representantes –en el mundo entero– de la “libertad” anglosajona, en el sentido de ausencia de militarismo y burocratismo, han ido rodando hasta caer en el inmundo y sangriento pantano, común a toda Europa, de las instituciones burocrático-militares que todo lo someten y lo aplastan. Hoy, también en Inglaterra y Norteamérica, es “condición previa de toda verdadera revolución popular” el romper, el destruir, la “máquina estatal existente”».
La crítica del sustitucionismo
La Asociación Internacional de Trabajadores, había proclamado que «la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los trabajadores mismos». Y aunque, en el movimiento obrero del siglo XIX, aún no fuera posible clarificar todos los elementos de la relación entre el proletariado y sus minorías revolucionarias, esta afirmación es una premisa básica para todas las clarificaciones subsiguientes. Ya en las polémicas en el movimiento, tras 1871, la fracción marxista tendría multitud de ocasiones para desarrollar más esta afirmación de la Ia Internacional. Sobre todo en el combate contra los cada vez más numerosos reformistas que infestaban el partido alemán. Marx y Engels hubieron de demostrar cómo la visión jerárquica y elitista de las relaciones entre el partido y la clase, eran el resultado de la penetración en el movimiento obrero de las ideologías burguesa y pequeño burguesa, que transmitían sobre todo los intelectuales de clase media, que veían en la clase obrera un simple instrumento de sus propios esquemas de mejora de la sociedad.
La respuesta marxista a este peligro, no fue la retirada hacia el obrerismo, a la idea de una organización formada exclusivamente por obreros industriales, como mejor garantía para prevenir la penetración de ideas de otras clases. «Es un fenómeno inevitable, inherente a la marcha de la evolución, que individuos pertenecientes a la clase dominante se sumen al proletariado en lucha y le aporten elementos educativos. Ya lo dijimos en el Manifiesto Comunista, pero debemos hacer aquí dos precisiones:
En primer lugar, estos individuos, para ser útiles al movimiento obrero deben aportarle verdaderamente elementos educativos de un valor real, lo que, sin embargo, no es el caso en la mayoría de los burgueses alemanes conversos... En segundo lugar cuando estos individuos, procedentes de otras clases, se unan al movimiento obrero, lo primero que ha de exigírseles es que no introduzcan los residuos de sus prejuicios burgueses, pequeñoburgueses, etc., sino que hagan suyas, sin reserva alguna, las concepciones proletarias. Estos caballeros, sin embargo, tal y como ha sido demostrado, están hundidos hasta el cogote de ideas burguesas y pequeño burguesas... No podemos pues, de ninguna manera, compartir el camino con quienes declaran abiertamente que los obreros son demasiados incultos para liberarse por sí mismos, y que deben ser liberados “desde arriba”, es decir, por los grandes y pequeños burgueses filántropos» (Carta circular a Bebel...).
La idea de que los trabajadores sólo pueden ser emancipados por las acciones benevolentes de un todopoderoso Estado, se da la mano con la idea del partido de los “benefactores” caidos del cielo para liberar a los pobres y zafios obreros de su ignorancia y servidumbre. Ambas son expresiones de una misma concepción reformista y socialista de Estado, que Marx y su corriente combatieron con todas sus fuerzas. Debemos decir, sin embargo que la aberración de que una pequeña élite pudiera actuar en nombre o en lugar de la clase, no se limita a estos elementos reformistas, sino que fue y es sustentada por corrientes auténticamente proletarias y revolucionarias. Los blanquistas fueron el primer ejemplo de esto. La versión blanquista del susticionismo fue un vestigio de las más remotas fases del movimiento revolucionario. En su «Introducción» a La Guerra Civil en Francia, Engels mostró cómo la experiencia viva de la Comuna de París había refutado en la práctica la concepción blanquista de la revolución: «educados en la escuela de la conspiración y cohesionados por la rígida disciplina que esta escuela supone, los blanquistas partían de la idea de que un grupo relativamente pequeño de hombres decididos y bien organizados estaría en condiciones no solo de adueñarse en un momento favorable del timón del Estado, sino que, desplegando una acción enérgica e incansable, sería capaz de sostenerse hasta lograr arrastrar a la revolución a las masas del pueblo y congregarlas en torno al puñado de caudillos. Esto llevaba consigo, sobre todo, la más rígida y dictatorial centralización de todos los poderes en manos del nuevo gobierno revolucionario. ¿Y qué hizo la Comuna compuesta en su mayoría precisamente por blanquistas?. En todas las proclamas dirigidas a los franceses de provincias, la Comuna les invita a crear una Federación libre de todas las Comunas de Francia con París, una organización nacional que, por primera vez, iba a ser creada realmente por la misma nación. Precisamente el poder opresor del antiguo gobierno centralizado –el ejército, la policía política y la burocracia–, creado por Napoleón en 1798 y que desde entonces había sido heredado por todos los nuevos gobiernos como un instrumento grato, empleándolo contra sus enemigos, precisamente éste debía ser derrumbado en toda Francia, como había sido derrumbado ya en París» (pág. 470 de Obras Escogidas, tomo I).
Que lo mejor del blanquismo se viera obligado a saltarse su propia ideología, se vio confirmado por los debates dentro del órgano central de la Comuna: cuando un elemento significado del Consejo de la Comuna quiso suspender las normas democráticas de la Comuna para establecer un “Comité de Salud Pública” basado en el modelo de la Revolución Francesa, muchos de los que se opusieron eran blanquistas, lo que prueba que una corriente genuinamente proletaria puede ser influenciada por el desarrollo del movimiento real de la clase, algo que raramente ocurre en el caso de los reformistas, que representan un tendencia muy material de la organización de la clase a caer en las manos del enemigo de clase.
El contenido económico de la transformación comunista
Aunque el Programa de Ghota habla de “la abolición del sistema salarial”, su visión de la futura sociedad era la del “socialismo de Estado”. Hemos visto cómo contenía la visión absurda de un movimiento hacia el socialismo a través de un Estado protector de las cooperativas de trabajadores. Pero, incluso cuando habla más directamente de la futura sociedad socialista (en la cual el “Estado libre” existe todavía), es incapaz de ir más allá de la perspectiva de una sociedad capitalista movida por un Estado en beneficio de todos. Marx es capaz de detectar eso bajo la cobertura de las finas frases del Programa, en particular en las secciones que hablan de la necesidad de “la regulación cooperativa del trabajo social para obtener una justa distribución de los frutos del trabajo”, y “la abolición del sistema salarial y de la ley de bronce de los salarios”. Estas frases reflejan la contribución lasalliana a la teoría económica, lo cual constituye un abandono completo del punto de vista de Marx del origen de la plusvalía basado en el tiempo de trabajo no pagado extraído de los trabajadores. Las palabras vacías sobre la “justa distribución” esconden el hecho de que en la situación actual no hay nada en los mecanismos de producción del valor que permita satisfacer ese deseo, lo cual es un fuente infalible de toda la “injusticia” en la distribución de los frutos de trabajo.
Contra estas confusiones, Marx afirma que «en el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido en los productos no se presenta aquí, tampoco, como valor de estos productos, como una cualidad material, poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente. La expresión ‘el fruto del trabajo’ ya hoy recusable por su ambigüedad, pierde así todo sentido» (Marx, Crítica del Programa de Gotha, pag.14, tomo II, Obras Escogidas).
Sin embargo, más que ofrecer una visión utópica de la abolición inmediata de todas las categorías de la producción capitalista, Marx subraya la necesidad de distinguir la fase baja de la fase alta del comunismo: “De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede” (ídem, pag. 15).
En esta fase, hay todavía escasez y todavía pesan los vestigios de la “normalidad” capitalista. En el nivel económico, el viejo sistema salarial es reemplazado por un sistema de bonos de trabajo: “el productor individual obtiene de la sociedad... exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo... La sociedad le entrega un bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió”. Como Marx enfatiza en El Capital, estos bonos no son dinero en el sentido de que no pueden circular ni pueden ser acumulados; ellos solo pueden “comprar” medios individuales de consumo. Sin embargo, no están libres de los principios del cambio de mercancías: “Aquí reina evidentemente el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por cuanto este es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios individuales de consumo. Pero en lo que se refiere a la distribución de éstos entre los distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad igual de trabajo, bajo una forma distinta. Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués” (ídem, pag. 15), porque, como explica Marx, los trabajadores tienen necesidades y capacidades muy diferentes. Solamente en la fase alta de la sociedad comunista cuando “corran a chorros los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: ¡De cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad!” (ídem, pag. 16).
¿Cual es el blanco exacto de la polémica? Detrás de ella yace la concepción clásica del comunismo, no como un estado a imponer, sino como “el movimiento real que revoca el presente estado de cosas”, como decía Marx en la Ideología alemana 30 años antes. Marx elabora la visión de la dictadura proletaria iniciando un movimiento hacia el comunismo, de una sociedad comunista que emerge del colapso del capitalismo y de la revolución proletaria. Contra la visión socialista de Estado según la cual la sociedad capitalista se transforma ella misma en comunismo a través de la acción del Estado como único y benevolente empleador, Marx se plantea una dinámica hacia el comunismo fundada en bases comunistas.
La idea de los bonos de trabajo debe ser considerada bajo este prisma. En primera instancia se concibe como un ataque contra la producción de valor, como un medio para eliminar el dinero como mercancía universal, para detener la dinámica de acumulación. Se ve no como un fin en si mismo sino como un medio para alcanzar un fin, una medida que podría ser introducida inmediatamente por la dictadura del proletariado como el primer paso hacia la sociedad de la abundancia la cual no tendrá necesidad de determinar el consumo individual según el producto individual.
Dentro del movimiento revolucionario, ha habido y continua habiendo un debate para determinar cuál es el sistema más apropiado por alcanzar ese fin. Por una serie de razones podemos argumentar que los bonos de trabajo no lo son. Para empezar, la socialización “objetiva” de muchos aspectos del consumo (electricidad, gas, vivienda, transporte etc.) podría hacer en el futuro posible suministrar de forma rápida y equitativa muchos bienes y servicios libres de carga, limitado solo por las reservas totales controladas por los trabajadores; como, igualmente, establecer para muchos productos de consumo, un sistema de racionamiento controlado por los Consejos obreros que tendría la ventaja de ser más “colectivo”, menos dominado por las convenciones del valor de cambio. Volveremos a estos y otros problemas en un próximo artículo. Nuestra mayor preocupación aquí es poner al descubierto el método básico de Marx: para él, el sistema de bonos de trabajo tiene validez como medio para atacar los fundamentos del sistema de trabajo asalariado y solo puede ser juzgado desde este nivel; al mismo tiempo, reconoce claramente sus limitaciones, porque el comunismo integral no puede ser introducido de la noche a la mañana, sino solo después de un período de transición más o menos largo. En este sentido, el mismo Marx es el más severo crítico del sistema de bonos de trabajo, insistiendo en que con ellos no puede evitarse el “estrecho horizonte del derecho burgués” pues son la concreción de la persistencia de la ley del valor. De hecho, cualquiera que sea el método de distribución que el proletariado introduzca al día siguiente de la revolución, seguirá estando marcado por los vestigios de la ley del valor. Aquí todo falso radicalismo es fatal (y, de hecho, conservador en la práctica) porque podría llevar al proletariado a confundir una medida temporal y contingente con el objetivo real. Esto, como veremos, es un error que muchos revolucionarios cometieron durante el llamado “Comunismo de guerra” en la Revolución rusa. Para Marx, el objetivo final del comunismo siempre debe mantenerse por delante, de lo contrario el movimiento hacia el comunismo podría desviarse y sería capturado, una vez más, por la órbita del planeta Capital.
El próximo artículo de esta serie examinará el combate de Marx contra la principal versión de ese falso radicalismo: la corriente anarquista en torno a Bakunin.
CDW
[1] Pierre Renouvin, Histoire des relations internationales, tomo 8, p.142, París, 1972.
[2] En el ámbito de las incoherencias del PCInt, podemos también dar la siguiente cita: «si la paz ha reinado hasta ahora en las metrópolis imperialistas es precisamente a causa de esa dominación de los USA y de la URSS, y si la guerra es inevitable... es por la sencilla razón de que cuarenta años de “paz” han permitido que maduren las fuerzas que tienden a poner en entredicho el equilibrio resultante del último conflicto mundial» (PC nº 91, p. 47). El PCInt debería ponerse de una vez de acuerdo consigo mismo. ¿Por qué la guerra no ha ocurrido todavía?. ¿A causa, exclusivamente, de que las condiciones económicas no estaban todavía maduras, como pretende demostrar PC a lo largo de páginas y páginas, o bien por el hecho de que sus preparativos diplomáticos no se han realizado todavía?. Quien pueda que lo entienda.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Revista internacional n° 79 - 4o trimestre de 1994
- 3733 reads
Editorial - Las grandes potencias propagan el caos
- 4406 reads
Editorial
Las grandes potencias propagan el caos
Ocho de septiembre de 1994, una semana después de la retirada definitiva de las tropas rusas de la totalidad del territorio de la ex-RDA, les tocó el turno de evacuar Berlín a los aliados de ayer, norteamericanos, británicos y franceses. ¡Qué símbolo!. Si existe una ciudad capaz de concentrar en sí sola 45 años de enfrentamientos Este-Oeste -medio siglo de guerra supuestamente “fría”, aunque este eufemismo de historiador no enfría lo ardientes y sangrientos que fueron los enfrentamientos en Corea y Vietnam-, esa ciudad es Berlín. Ahí se acaba la siniestra historia de las rivalidades imperialistas que empezaron al final de la IIª Guerra mundial entre Estados Unidos, la difunta URSS y sus respectivos aliados. Y una de las piezas clave de esas rivalidades era Alemania y su núcleo principal, Berlín. Sin embargo, hemos de constatar que el fin de tal época (que arrancó en realidad con la caída del muro de Berlín en noviembre del 89), en nada corresponde al « nuevo orden mundial » tan prometido por los dirigentes de los grandes Estados capitalistas. Los dividendos de la paz no aparecen ni mucho menos.
En realidad, jamás estuvo tan lejos un mundo de armonía entre los Estados y de prosperidad económica. Al contrario, exceptuando quizás los dos grandes conflictos mundiales, nunca antes tuvo la humanidad que soportar tanta barbarie, tanto salvajismo de un sistema decadente de producción, el capitalismo, qui se está distinguiendo universalmente por una siniestra y permanente ronda de matanzas, epidemias, éxodos y destrucciones.
Bombardeos en Bosnia, atentados terroristas en el Magreb, matanzas en Ruanda, emboscadas en Afganistán, éxodo en Cuba, hambres en Somalia... son pocas ya las regiones del mundo olvidadas por el caos. Cada día ve hundirse a más países en el caos más total, en todos los continentes poblados.
Esto ya lo sabemos todos. Es que los media burgueses y sus serviles periodistas no dejan de mostrarnos, hacernos leer y oir hasta en sus mínimos detalles cómo sufren por el ancho mundo millones de seres humanos. Cuentan que esto lo exige la deontología de los informadores. Los ciudadanos de los países democráticos deben estar enterados. Estamos viviendo supuestamente los nuevos tiempos de la información objetiva, cuando en realidad si nos muestran tanto la agonía de centenares de miles de personas, como en Ruanda, no es más que para ocultar mejor sus causes reales. No paran de presentarnos falsas explicaciones.
El desencadenamiento del caos lleva la huella de las grandes potencias
No han faltado falaces interpretaciones de la burguesía para explicar la matanza más reciente, la de la población ruandesa en que fallecieron unas 500 000 personas. Lo han dicho todo de los odios eternos entre tutsis y hutus. ¡Mentiras!. Los auténticos bárbaros son, entre otros, los dirigentes franceses, los altos funcionarios y diplomáticos con sus discursos llenos de unción, defensores acérrimos de los intereses del imperialismo francés en la región. Porque son ellos, representantes de los intereses de la burguesía francesa, quienes han armado durante años las tropas mayoritariamente hutus del fallecido presidente Habyarimana, las FAR (Fuerzas armadas ruandesas) de siniestra memoria, responsables de los primeros degüellos y de los primeros éxodos de poblaciones esencialmente tutsis. Las autoridades locales habían planificado esta orgía asesina; y esto se lo han guardo bien callado, antes y durante las matanzas, toda esa caterva de grandes reporteros y demás expertos. Tampoco hablaron del apoyo masivo por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña a la facción enemiga mayoritariamente tutsi, el FPR (Frente patriótico ruandés), tan asesino como los demás. Y si Francia no ha denunciado con vigor el apoyo norteamericano al FPR, sólo es porque su propio papel se hubiese evidenciado, y no hubiese podido sacar a relucir su «virtuosa» defensa de los derechos humanos, de los que suele presentarse como la patria universalmente garantizadora. La operación «Turquesa» de Francia en Ruanda no es más que la coartada humanitaria del criminal Estado francés, cuando su verdadero motivo ha sido la defensa de sus sórdidos intereses imperialistas. Sin embargo, esta intervención no ha logrado impedir que prosigan las matanzas (no era desde luego su objetivo), como tampoco ha logrado impedir que las tropas proamericanas del FPR tomen Kigali. Y esto sí que es enojoso para la burguesía francesa. Pero eso no va a desanimarla: las tristemente célebres FAR, refugiadas en Zaire y manipuladas por Francia, se sienten apoyadas para hostigar e incluso quitarle el poder al FPR.
Vemos pues de qué modo todas y cada una de las potencias esta dispuesta inmediatamente a desencadenar el caos en los territorios dominados por sus rivales. Estados Unidos y Gran Bretaña, al apoyar el FPR, han utilizado a sabiendas el arma del desorden y del caos para desestabilizar las posiciones francesas. Si tiene los medios para ello, la burguesía francesa un día u otro les devolverá la pelota. La pesadilla que está viviendo la población ruandesa no está ni mucho menos acabada. Guerra, cólera, disentería y hambre van a seguir cobrándose nuevas víctimas, y al fin y al cabo jamás podrá ya reponerse Ruanda.
Este ejemplo también nos sirve para entender mejor los acontecimientos en Argelia. Actores, armas utilizadas y objetivos son idénticos. Aquí también se trata para el imperialismo estadounidense de expulsar a Francia de una de sus tradicionales zonas de influencia, el Magreb. Es deliberadamente si Estados Unidos -utilizando a Arabia Saudí para financiar el FIS (Frente islámico de salvación)- intenta expulsar a Francia de la región. Y así se encuentra Argelia atormentada por convulsiones terribles, entre atentados terroristas y asesinatos fomentados por un FIS patrocinado por Washington, entre la represión y las detenciones practicadas por militares apadrinados por París. Podemos imaginar el tormento vivido por una población, atenazada entre los militares y el FIS. Y podemos estar seguros que ése es el destino de toda el Africa del norte, al ser idéntico lo que está en juego. Como lo reconoce el geopolítico francés Y. Lacoste en una entrevista a la revista francesa L’Histoire (nº 160): «Tras Argelia, la desestabilización le tocará a Túnez. Y lo mismo a Marruecos... Así que estamos entrando en épocas muy difíciles para Francia».
Aún más cerca de las metrópolis industrializadas de Europa está la ex Yugoslavia en donde la guerra y la anarquía reinan soberanamente desde hace ya más de tres años. Sin embargo se nos anuncia regularmente y sin vacilar la inminencia de la paz. Y sistemáticamente, la realidad se encarga de destrozar todas las patochadas pacifistas que nos sirve la burguesía.
Acordémonos. El pasado invierno, Sarajevo debía supuestamente calmarse. Misas, conciertos en mundovisión, colectas destinadas a ayudar a los niños de la ciudad mártir, no faltó nada para festejar solemnemente el fin de los combates, gracias a los servicios de las cancillerías de las «grandes democracias». ¿Y qué queda de todo eso? Los bombardeos y los disparos de los snipers han vuelto sobre la ciudad; incluso el propio jefe de la iglesia, Juan Pablo II, ha preferido no comprobar in situ si su papamóvil podía también resistir a las granadas de mortero. Prefirió dejarse ver en Zagreb, Croacia, donde por ahora hay menos peligro. En realidad, los manejos de las grandes potencias lo único que hacen es agravar el conflicto. Por ejemplo, la última iniciativa norteamericana de constitución de una federación bosnio-croata cuyo objetivo no es otro que el de separar a Croacia de su alianza con Alemania, podría llevar el enfrentamiento a un nivel más elevado todavía. En efecto, la política de la Casa Blanca, decidida a apoyar a los croatas en su objetivo de anexión de la Krajina, enclave serbio en territorio de Croacia, acarreará el enfrentamiento, a gran escala esta vez, entre los bosnio-croatas y los serbios. Aquí, sin duda más que en cualquier otro lugar a causa de la importancia estratégica de los Balcanes, como en Somalia, en Afganistán o en Yemen, la agudización de las tensiones entre grandes potencias desembocará en la más siniestra desolación. Y aún en esos ejemplos se trata de países subdesarrollados en donde el proletariado, demasiado débil, no puede impedir que se desencadene la barbarie. Lo que hay que constatar, sin embargo, es que si bien antes el capitalismo tenía los medios para que el caos quedara en la periferia., ahora ya no puede impedir que se vayan acercando sus manifestaciones a las grandes metrópolis industrializadas. Las convulsiones que hacen temblar Argelia y la ex Yugoslavia así lo demuestran.
Pero lo que también impresiona hoy es la cantidad de áreas geográficas en donde la guerra y todo tipo de plagas están causando estragos. En cierto modo, hasta los años 70, un conflicto sustituía a otro. Desde los 80 prosiguieron bajo otras formas, como en Afganistán. Este fenómeno no es casual. Al igual que un cáncer que llega a la fase terminal con una proliferación de metástasis imparable, el capitalismo de este final de siglo está devorado por las frenéticas células de la guerra cuyo desarrollo es incapaz de parar.
El capitalismo se descompone: únicamente el proletariado ofrece una perspectiva
Habrá quien haga la objeción de que en algunas partes de globo parece ser posible la paz entre irreductibles. Ese sería el caos en Irlanda del Norte en donde el IRA parece aceptar el armisticio. Nada menos cierto. Al forzar a los extremistas católicos a negociar, Estados Unidos intenta presionar a los ingleses para que a éstos no les quede ningún pretexto para mantenerse en Ulster. ¿Por qué?. Pues por la sencilla razón que Gran Bretaña ya no es el aliado dócil de ayer.
Desde el hundimiento de la URSS, las divergencias de intereses imperialistas se acumulan entre ambas orillas del Atlántico y muy especialmente en torno a la ex Yugoslavia. La «pax capitalista» no ha sido sino un momento particular en el enfrentamiento entre países. En realidad, la descomposición social tiende a afectar cada día más a ciertos países industrializados. Es evidente que tal descomposición es mucho menor comparada con muchos países del llamado Tercer mundo. Pero ya está ocurriendo así en Italia, por ejemplo, y es precisamente a causa de las rivalidades imperialistas que atraviesan el Estado italiano. Aunque el Estado democrático italiano no se ha hecho notar precisamente por su estabilidad[1], hoy su fragilidad se ha agravado a causa de la rivalidad que opone en su seno a diferentes facciones que no tienen la misma opción en lo que a alineamiento imperialista se refiere. La camarilla de Berlusconi ha optado más bien por la alianza con EEUU, mientras que la otra, la que controla la magistratura, se inclina más bien hacia Francia y Alemania. Este enfrentamiento, alimentado por los incesantes «descubrimientos» de escándalos está llevando al país a una situación de parálisis. Cierto es, evidentemente, que no estamos todavía en un contexto al estilo ruandés en el que los burgueses italianos ajustarían cuentas a machetazos. No, por ahora bastan los disparos y alguna que otra bombita bien colocada. El nivel de desarrollo del país no es el mismo, la historia tampoco, pero, sobre todo, la clase obrera italiana no está dispuesta a alistarse detrás de tal o cual clan burgués.
Y eso ocurre en realidad en todos los países centrales. Sin embargo, el que la única clase capaz de dar una salida a la humanidad no esté alistada detrás de la burguesía no impide la putrefacción del capitalismo desde sus raíces. Al contrario, el origen de la descomposición es precisamente esa situación de bloqueo histórico en la que ni el proletariado puede imponer ya su perspectiva histórica, o sea echar abajo el sistema, ni la burguesía puede desencadenar la guerra mundial. Es cierto, sin embargo, que si la clase obrera no lograra llevar a cabo su misión histórica, todos los guiones más espantosos son posibles. Entre guerras y abominaciones de todo tipo, la humanidad acabaría por desaparecer.
La clase burguesa no tiene absolutamente nada que proponer ante la quiebra de su organización social. Lo único que nos propone es resignación, aceptación de esta inmensa barbarie como algo fatal e inevitable, o sea que nos propone el suicidio.
Pues ni siquiera se cree la reactivación económica de su sistema. Y eso porque sabe que, por mucha reactivación de la producción que consiga mediante la huida ciega en el endeudamiento, especialmente el público, no podrá nunca más absorber el crónico desempleo ni impedir las más violentas y destructoras explosiones financieras. La saturación del mercado mundial y sus consecuencias, o sea la búsqueda de salidas mercantiles, esa otra guerra comercial que exige cada día más y más despidos, conduce a los capitalistas a matar el caballo en el que van montados. Si el proletariado no logra derribar el sistema capitalista, lo que nos espera es un mundo en comparación del cual la novela más siniestra de anticipación sería un cuento de hadas.
Arkady
17 de septiembre de 1994
[1] Sobre Italia y su Estado puede leerse los artículos de la serie titulada «Cómo está organizada la burguesía» en la Revista internacional, nº 76 y 77.
Las conmemoraciones de 1944 (II) - 50 años de mentiras imperialistas
- 4190 reads
En la primera parte de este artículo poníamos de relieve la ignominia de las conmemoraciones del desembarco de 1944, el cual no representó, ni mucho menos, la más mínima liberación «social» para el proletariado, sino que supuso, en el último año de guerra, una espantosa sangría y miseria y terror durante los años de reconstrucción. Todos los adversarios capitalistas fueron los responsables de una guerra que terminó con un nuevo reparto del mundo entre las grandes potencias. Como ya lo hemos subrayado, esta Revista, el proletariado, contrariamente a la Iª Guerra mundial, no desempeñó papel alguno durante la segunda. Los obreros de todos los países se quedaron agarrotados por el terror capitalista. Sin embargo, aunque la clase obrera fue incapaz de ponerse a la altura de sus capacidades históricas, incapaz de derrocar a la burguesía, eso no significó que hubiera «desaparecido» o que hubiera abandonado por completo su combatividad como tampoco que sus minorías revolucionarias se hubieran quedado paralizadas por completo.
La clase obrera es la única fuerza capaz de oponerse al desencadenamiento de la barbarie capitalista como así lo demostró claramente durante la Iª Guerra mundial. Por eso fue por lo que la burguesía no se lanzó a la guerra hasta haber reunido las condiciones necesarias para alistar a un proletariado internacional impotente. La burguesía democrática de nuestros días puede echar todas las peroratas que quiera sobre su liberación. Sus antecesores tomaron minuciosamente todas las precauciones, antes, durante y después de la guerra para evitar que el proletariado hiciera temblar su orden cruel como así lo había hecho en Rusia 1917 y en Alemania 1918. Esta experiencia de la oleada revolucionaria surgida durante y contra la guerra había confirmado que la burguesía no es una clase omnipotente. La lucha proletaria de masas que desemboca en una fase insurreccional es una bomba social mil veces más paralizadora que la bomba atómica preparada por los nazis y terminada bajo las órdenes de los jefes «democráticos» y estalinistas. Si uno sabe interpretar los acontecimientos haciendo oídos sordos a los discursos rimbombantes sobre la cronología de las batallas contra el mal hitleriano, se da cuenta enseguida de que el proletariado fue todo el tiempo una preocupación central de la burguesía de los diferentes campos antagonistas. Esto no significa que el proletariado estuviera en condiciones de amenazar el orden existente como así lo había hecho dos décadas antes, pero sí que seguía siendo una preocupación de primer plano de la burguesía especialmente porque ésta no podía aplastar totalmente a la clase que produce lo esencial de la riqueza en de la sociedad. Había que quitar de la mente de los obreros la idea misma de que ellos existieran como cuerpo social antagónico a los intereses de la «nación», hacerles olvidar que unidos masivamente son capaces de cambiar el rumbo de la historia.
Como lo recordaremos aquí brevemente, cada vez que el proletariado hizo un amago de alzarse intentando afirmarse como clase, la Unión sagrada de los imperialismos se restableció por encima de los frentes de batalla. La burguesía nazi, democrática o estalinista, reaccionó implícitamente, sin concertación necesariamente, para que el orden social capitalista quedara preservado. Las defensas inmunitarias del orden social reaccionario surgen naturalmente. El proletariado debe sacar, medio siglo más tarde, todas las enseñanzas de tan larga derrota y de esa capacidad de la burguesía decadente para defender su orden de terror.
1. Antes de la guerra
La guerra de 1939-45 sólo fue posible porque el proletariado, en los años 30, había perdido la fuerza suficiente para impedir el conflicto mundial, había perdido conciencia de su identidad de clase. Fue el resultado de tres etapas de aniquilamiento de la amenaza proletaria:
- el agotamiento de la gran oleada revolucionaria posterior a 1917, rota por el triunfo del estalinismo y de la teoría del «socialismo en un solo país» adoptada por la Internacional comunista;
- la liquidación de las convulsiones sociales en el centro álgido en donde se dirimía la alternativa capitalismo o socialismo, Alemania, sobre todo por obra de la Socialdemocracia misma, llegando después el nazismo para rematar la labor imponiendo a los proletarios un terror sin precedentes;
- el desvío completo del movimiento obrero en los países democráticos mediante las mentiras de la «libertad contra el fascismo» adobadas con la ideología de los «frentes populares» que paralizó a los obreros de los países industrializados más sutilmente que la «unión nacional» de 1914.
En Europa, esa fórmula de los «frentes populares» no era sino la anticipación del Frente nacional de los PC y demás partidos de izquierda durante la guerra. Así, los proletarios de los países desarrollados fueron condicionados para doblegarse en aras del antifascismo o en aras del fascismo, dos ideologías simétricas que los sometían al «interés nacional», o sea al imperialismo de sus burguesías respectivas. En los años 30, los obreros alemanes no eran las «víctimas del Tratado de Versalles» como se lo repetían sus gobernantes, sino de la misma crisis que golpeaba a sus hermanos de clase en el mundo entero. Los obreros de Europa occidental o de Estados Unidos eran tan víctimas de Hitler como de sus propias burguesías «democráticas» únicamente preocupadas por sus sórdidos intereses imperialistas. En 1936, las falsedades sobre el antifascismo y la «defensa de la democracia» fueron un auténtico lavado de cerebro para animar a los obreros a tomar partido entre fracciones rivales de la burguesía: fascismo/antifascismo, derechas/izquierdas, Franco/república. En la mayoría de los países europeos, fueron gobiernos de izquierda o partidos de izquierda «en oposición», con el apoyo ideológico de la Rusia estalinista, quienes montaron la ideología de los «Frentes populares», los cuales, como su nombre indica, sirvieron para convencer a los obreros que aceptaran, gracias a una nueva versión de la alianza entre clase enemigas, sacrificios inimaginables.
La guerra de España fue el ensayo general de la guerra mundial con el enfrentamiento de los diferentes imperialismos que se colocaron detrás de una o la otra fracción de la burguesía española. Fue sobre todo el laboratorio de esos «frentes populares» lo que permitió concretar y designar al «enemigo», el fascismo, contra el cual se convocaba a los obreros de Europa occidental a que se movilizaran tras sus respectivas burguesías. Los cientos de miles de obreros españoles asesinados en la guerra fueron una mucho mejor «prueba» de la necesidad de la «guerra democrática» que el asesinato de no se sabe qué archiduque en Sarajevo 20 años antes.
La burguesía sólo engañando a los proletarios pudo hacer la guerra, haciéndoles creer que también esa guerra era la de ellos:
«al detener la lucha de clases o más exactamente al destruir la potencia de la lucha proletaria, su conciencia, desviando sus luchas, la burguesía logra por medio de sus agentes infiltrados dentro del proletariado, vaciar las luchas de su contenido revolucionario metiéndolas por las vias del reformismo y el nacionalismo, y lograr así la condición última y decisiva para el desencadenamiento de la guerra imperialista»[1].
De hecho, instruida por la experiencia de la oleada revolucionaria que se había iniciado en el curso mismo de la Iª Guerra mundial, la burguesía, antes de entablar la IIª Guerra mundial, se aseguró un aplastamiento total del proletariado, una sumisión sin comparación con la que había permitido que se iniciara la «Gran guerra».
Hay que hacer notar especialmente que, en lo que se refiere a la vanguardia política del proletariado, el oportunismo había triunfado en el seno de los partidos obreros con mayor evidencia todavía que en 1914 y con varios años de antelación respecto al conflicto, transformándolos en banderines de enganche del Estado burgués. En 1914, en la mayoría de los países existen todavía corrientes revolucionarias en los partidos de la IIª internacional. Los bolcheviques rusos o los espartakistas alemanes, por ejemplo, eran miembros de los partidos socialdemócratas y en su seno entablaron la lucha. Cuando estalla la guerra, los partidos socialdemócratas no están enteramente a las órdenes de la burguesía. En su seno sigue expresándose una vida proletaria que acabará empuñando la antorcha del internacionalismo proletario en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal especialmente. En cambio, los partidos que se reivindicaban de la IIIª internacional acabaron entrando en el corral burgués durante los años 30, mucho antes de que se declarara la guerra mundial para la cual van a ser uno de sus más serviles y acérrimos banderines de enganche. Podrán incluso beneficiarse del refuerzo de las organizaciones trotskistas, las cuales se pasan en ese momento y sin remisión al campo de la burguesía, al haberse adherido a la causa de uno de los campos imperialistas frente al otro, en nombre de la defensa de la URSS, del antifascismo y demás patrañas ideológicas. En fin, la dispersión, el extremo aislamiento de las minorías revolucionarias que siguen manteniéndose en las posiciones de principio contra la guerra confirman la amplitud de la derrota sufrida por el proletariado.
Atomizados, políticamente destrozados por la traición de los partidos que hablaban en su nombre y la práctica desaparición de su vanguardia comunista, la reacción de los proletarios en el momento de desatarse la guerra no pudo ser sino la desbandada general.
2. Durante la guerra
Como durante el primer conflicto mundial, tendrían que pasar al menos dos o tres años antes de que la clase obrera, sonada por la guerra, pudiera volver a encontrar el camino de sus combates. A pesar de las condiciones espantosas de la guerra mundial, y especialmente el terror reinante, la clase obrera se mostró a menudo capaz de luchar en su terreno de clase. Sin embargo, a causa de la terrible derrota sufrida previamente a la guerra, la mayoría de los combates no tendrán la suficiente envergadura para trazar a medio plazo la vía hacia la revolución, ni para inquietar seriamente a las burguesías en guerra. La mayoría de los movimientos son dispersos, están separados de las lecciones anteriores y, sobre todo, muy poco armados para llevar a cabo una reflexión real sobre las razones del fracaso de la oleada revolucionaria internacional que había comenzado en 1917, en Rusia.
Fue pues en las peores condiciones como los obreros mostraron ser capaces de levantar la frente en la mayoría de los países beligerantes, pero la censura y la matraca de las ondas son omnipresentes. En las fábricas bombardeadas, en los campos de prisioneros, en los barrios, los obreros tienden naturalmente a volver a sus métodos clásicos de protesta. En Francia, por ejemplo, desde la segunda mitad de 1941 surgen huelgas por reivindicaciones de salarios y por reducir el tiempo de trabajo. Por parte de los obreros hay una propensión a evitar toda participación en la guerra, por mucho que el país esté ocupado en su mitad norte: «el sentimiento de clase permanecía como algo más fuerte que todo deber nacional»(2). La huelga de los mineros del Pas-de-Calais es significativa a ese respecto. Hacen recaer toda la responsabilidad de la agravación de las condiciones de trabajo en los patronos franceses, no obedeciendo todavía a las consignas estalinistas en pro de la «lucha patriótica». La descripción de esta huelga es impresionante:
«La huelga del día 7 en Dourges estalló como estallan las huelgas en todos los pozos desde que las huelgas existen. Reina el descontento. Los mineros están hartos. Los mineros no anduvieron consultado leyes ni reglamentos en 1941, como tampoco lo habían hecho en 1936 o en 1902. No se preocuparon por saber si había compañías de infantería preparadas o un Frente popular en potencia o hitlerianos listos para deportarlos. En el fondo de los pozos, se consultaron y se pusieron de acuerdo. Clamaron “viva la huelga” y cantaron con lágrimas en los ojos, lágrimas de alegría, lágrimas de conquista»(3). El movimiento se extenderá durante varios días, dejando impotente a la soldadesca alemana, arrastrando a más de 70 000 mineros. El movimiento será brutalmente reprimido (4).
El año 1942 conocerá otras luchas obreras, algunas de ellas acompañadas de luchas callejeras. La instauración del «relevo» (trabajo obligatorio en Alemania) provocará huelgas con ocupación, antes de que el PCF (Partido “comunista” francés) y los trotskistas desviaran esas luchas hacia el nacionalismo. Hay que señalar, sin embargo, que esas huelgas y manifestaciones quedaron limitadas al plano económico, frente al racionamiento alimenticio y el abastecimiento. El mes de enero, en el Borinage belga, quedó señalado por toda una serie de huelgas y movimientos de protesta en las minas de carbón. En junio, estalla una huelga en la fábrica nacional de Herstal y pueden presenciarse manifestaciones de amas de casa ante el Ayuntamiento de Lieja. Ante el anuncio de la deportación obligatoria de miles de trabajadores en el invierno de 1942, 10 000 obreros se ponen en huelga una vez más en Lieja, y el movimiento arrastrará a otros 20 000. En la misma época se produce una huelga de trabajadores italianos en Alemania en una gran fábrica de aviones. A principios de 1943, En Alemania (Essen), huelga de obreros extranjeros, franceses entre ellos.
El proletariado no tiene entonces la capacidad de alzarse a un nivel de lucha frontal contra la guerra, o sea contra su propia burguesía, como lo habían hecho los obreros rusos de 1917. A ese estadio, la lucha reivindicativa que no se generaliza podrá ser una protesta contra los patronos y los sindicatos rompedores de huelgas pero también permite una continuación más eficaz de la guerra cuando la patronal otorga subidas de salarios (en EEUU e Inglaterra por ejemplo). Ahí está el peligro que viene a injertarse en la ideología nacionalista de la Liberación. Mucho antes de la instauración del «trabajo obligatorio» (que resultó ser pan bendito para la Unión nacional en 1942-43), la burguesía británica dispuso de un fanático partidario del trabajo obligatorio con un PC británico vuelto histérico tras el ataque de Alemania contra Rusia a mediados de 1941. A partir de entonces, al unísono de los trotskistas mediante los sindicatos, el PC británico prohibió la huelga, obligando a desarrollar la producción en favor del esfuerzo de guerra en apoyo del bastión (imperialista) ruso(5).
A pesar de la extrema debilidad del proletariado, la continuación de la guerra es un factor contrario a la burguesía. Puede medirse así el aumento de las jornadas de huelga en Inglaterra. Si el período de la declaración de la guerra significa un freno en esa cantidad, desde 1941 en cambio la cantidad de huelgas va a ir en aumento hasta 1944 para ir decreciendo después de la «Victoria».
Haciendo balance del período de guerra, el grupo de la Izquierda comunista de Francia no negará la importancia de esas huelgas y las apoyará en sus objetivos inmediatos, pero «no hay que engañarse en cuanto a su alcance limitado muy todavía y contingente»(6). Frente a este conjunto de huelgas relativamente dispersas y sin vínculos entre sí en la mayoría de los casos, a causa del control total de la censura militarista, la burguesía mundial puso todos sus esfuerzos para evitar su radicalización, otorgando a menudo concesiones económicas de poca monta, tanto del lado alemán como del aliado, y echando siempre mano del sindicalismo, el cual, bajo todas sus formas y modos, era y será ya siempre un instrumento del Estado burgués. Las relaciones sociales no podían seguir siendo pacíficas durante la guerra tanto más por cuanto la inflación se había agravado.
La espeluznante gravedad de la situación permite comprender por qué las minorías revolucionarias esperaban una revolución que en realidad estaba ausente en la verdadera relación de fuerzas entre las clases. Europa estaba viviendo «al ras del boniato», y únicamente los trabajadores que efectuaban entre quince y veinte horas extras por semana podían comprar unos productos alimenticios cuyo precio se había multiplicado por diez en tres años. En semejante situación de privaciones y de odio duplicado por la impotencia ante detenciones y deportaciones, el estallido de la lucha masiva de cerca de dos millones de obreros italianos en 1943 y que duró varios meses puso en alerta, más que esas otras huelgas ocurridas en un plano internacional, a la burguesía mundial, originándose entonces la mentira de la Liberación como única salida posible a la guerra.
No se trata de sobrevalorar el alcance de ese movimiento, sino darse cuenta de que frente a esa acción del proletariado italiano en su terreno de clase, la burguesía italiana tomó de inmediato sus propias medidas y para ello fue ayudada por la burguesía mundial, confirmándose así su extrema vigilancia de antes de la guerra.
A finales de marzo, 50 000 obreros de Turín se ponen en huelga para obtener una prima «de bombardeo», para que aumenten las raciones de víveres, sin preocuparse de lo que piense o deje de pensar Mussolini. La rápida victoria de los obreros anima la acción de la clase en toda la Italia del norte contra el trabajo nocturno en las regiones amenazadas por los bombardeos. Ese movimiento triunfa a su vez. Las concesiones no calman a la clase obrera, surgen nuevas huelgas acompañadas de manifestaciones contra la guerra. A la burguesía italiana le entra el miedo y cambia de chaqueta en 24 horas. Pero la burguesía aliada está alerta y ocupa el sur de Italia en otoño. El resurgir del proletariado debe quedar controlado haciendo un montaje de Unión nacional basada en el monarca y la democracia. Sacan al rey Victor Manuel del desván del poder para que mande detener a Mussolini, con la complicidad de los camisas viejas fascistas Grandi y Ciano repentinamente convertidos al antifascismo. Siguen pese a ello las manifestaciones de masas en Turín, Milán, Bolonia. Los ferroviarios organizan huelgas impresionantes. Frente a la amplitud del movimiento, el gobierno interino de Badoglio acaba huyendo a Sicilia dejando a Mussolini –liberado por Hitler– que vuelva a asumir la represión con los nazis con el consentimiento tácito de Churchill. La soldadesca alemana bombardea salvajemente las ciudades obreras. Churchill, quien ha afirmado que hay que «dejar a los italianos que cuezan en su salsa» afirma no querer tratar sino con un gobierno de orden. Hay que evitar a toda costa que la clase obrera aparezca como liberadora (sobre todo que es muy capaz de ir más lejos por su propia cuenta), los aliados anglosajones quieren cambiar de marionetas y tirar ellos de los hilos. Tras la terrible represión y el consecuente hinchamiento de las filas de la resistencia burguesa de los partisanos, los aliados podrán avanzar desde el Sur para «liberar» el Norte y reinstalar a Badoglio(7). Como en Francia frente al trabajo obligatorio, la burguesía conseguirá encuadrar a los obreros italianos, derrotados en su terreno de clase, en la ideología de la Unión nacional hasta la llamada Liberación, severamente controlada por las milicias estalinistas y la mafia.
Ese impresionante movimiento iniciado en marzo de 1943 no es un accidente o algo raro en medio del horror del holocausto universal. Durante el mismo año de 1943, como lo hemos subrayado, ya existía una tímida reanudación de las luchas a nivel internacional, de la cual, evidentemente, disponemos de pocas informaciones. Algunos ejemplos: huelga en la factoría Coqueril de Lieja; 3 500 obreros en lucha en la factoría aeronáutica del Clyde y huelga de mineros cerca de Doncaster en Inglaterra (mayo de 1943); huelga de los obreros extranjeros en la fábrica Messer schmidt en Alemania; huelga en AEG, importante factoría cercana a Berlín, en donde, en protesta contra la mala comida, obreros holandeses arrastran consigo a obreros belgas, franceses, pero también a alemanes en la lucha; huelgas en Atenas y manifestaciones de amas de casa; 2000 obreras entran en huelga en Escocia en diciembre de 1943...
La huelga masiva de los obreros italianos quedó encerrada en Italia y la resistencia desvirtuó después su sentido. Sin embargo, la matanza es también ahí una consecuencia del fracaso obrero en plena guerra: cuando el proletariado se deja encerrar en la trampa nacionalista, acaba siendo diezmado sin piedad. Es una táctica permanente de la burguesía la de hacer que impere el terror tras tales tentativas. Y este terror le era necesario a la burguesía pues la guerra no había terminado y quería tener las manos libres hasta el final, especialmente en el campo de operaciones europeo.
En Europa del Este, allí donde existiera el riesgo de que surgieran levantamientos obreros incluso sin perspectiva revolucionaria, la burguesía practicó la política preventiva de la tierra quemada. En Varsovia, durante el verano de 1944, el PS polaco, desde Londres, mantiene el control de los obreros. Estos participan en la insurrección lanzada por la «Resistencia» cuando se enteran de que el «Ejército rojo» ha penetrado en los arrabales de la capital, del otro lado del Vístula. Y va ser con el acuerdo tácito de los Aliados y la pasividad evidente del Estado estaliniano si el Estado alemán podrá desempeñar a fondo su papel de policía y de carnicero, organizando una matanza de decenas de miles de obreros, arrasando la ciudad. Ocho días más tarde Varsovia era un cementerio. Lo mismo ocurriría luego en Budapest, donde el llamado ejército «rojo» dejó que se realizaran las matanzas para luego entrar cual ejército de enterradores.
Por su parte, la burguesía «liberadora» de occidente quería evitar riesgos de explosiones sociales contra la guerra en los países vencidos. Para ello programó unos bombardeos sistemáticamente brutales sobre las ciudades alemanas, bombardeos sin interés militar alguno en la mayoría de los casos, bombardeos que apuntaban prioritariamente a los barrios obreros (en Dresde, en febrero de 1945 hubo cerca de 150 000 muertos más del doble que en Hiroshima). Para los aliados se trata de exterminar la mayor cantidad posible de proletarios y aterrorizar a los supervivientes para que no se les ocurra reanudar con los combates revolucionarios de 1918 a 1923. Asimismo, la burguesía «democrática» se da los medios de ocupar sistemáticamente los territorios de los que han tenido que replegarse los nazis. No hay que dejar que la Alemania vencida se dote de un gobierno propio que suceda a los hitlerianos. Fueron rechazados todos los ofrecimientos de negociación o de armisticio propuestos por los oponentes a Hitler. Dejar que se formara un gobierno alemán autóctono en un país «vencido» habría producido pesadillas a Churchill, Roosevelt o Stalin pues acarrearía grandes riesgos. Como en 1918, un Estado alemán vencido habría aparecido débil ante una clase obrera en rebelión contra los asesinatos masivos de todo tipo y la siniestra miseria, y los soldados en desbandada. Los propios ejércitos aliados se encargarán de hacer reinar el orden en toda Alemania y por un tiempo indeterminado (quedándose en fin de cuentas hasta 1994, pero por otras razones), justificando su estancia mediante la sistemática fabricación de una de las patrañas más groseras de este siglo: la de la «culpabilidad colectiva del pueblo alemán».
3. Hacia la «liberación»
En los últimos meses de la guerra, Alemania está atravesada por una serie de motines, deserciones, huelgas. Pero ninguna falta hace de una marioneta democrática de la calaña de Badoglio en medio del infierno de los bombardeos. Aterrorizada, la clase obrera alemana está entre la espada y la pared y entre los ejércitos aliados y la soldadesca rusa que se va expandiendo. A lo largo del camino de la derrota del ejército alemán, los mandos van ahorcando a los desertores para dar ejemplo a los demás.
La situación hubiera llegado a inquietar si la burguesía no hubiera continuado a marcar bien el terreno de miseria en la inmediata posguerra. La represión será suficiente y la paz social quedará garantizada por el reparto de Alemania. Aunque sí podían alegrarse con razón de las reacciones del proletariado en Alemania, nuestros camaradas de aquella época las sobrevaloraban:
«Cuando los soldados se niegan a luchar, se anuncia la guerra civil, cuando los marineros manifiestan empuñando las armas contra la guerra, cuando las amas de casa, la Volksturm, los refugiados vienen a incrementar el nerviosismo en la situación alemana, la máquina militar y policiaca mejor del mundo se rompe y la revuelta es la perspectiva inmediata. Von Rundstedt repite la política de Ebert en 1918, espera que con la paz se evite la guerra civil. Los aliados sí que han comprendido la amenaza revolucionaria de lo ocurrido en Italia en 1943. La paz será ahora la de encontrarse frente a la crisis que se cierne sobre Europa con mayor intensidad, sin armas, para encubrir las contradicciones que solo se solucionarán mediante la guerra de clases. El esfuerzo de guerra, la peste parda, los cuarteles ya no van a servir de pretextos ya sea para alimentar las industrias hipertrofiadas ya sea para seguir manteniendo a la clase obrera en el actual estado de esclavitud y de hambre. Pero, lo que es más grave, es la perspectiva del retorno de los soldados alemanes a sus hogares destruidos y la repetición de 1918 que será inevitable (...) Ante los grandes males, medios “heroicos”: destruir, asesinar, matar de hambre a la clase obrera alemana. Lejos estamos de la peste parda y de su castigo, lejos estamos de las promesas de paz de los capitalistas. La democracia está demostrando que era más apta para defender los intereses burgueses que la dictadura fascista.»(8)
En realidad, en los países vencidos, Alemania especialmente, se asiste a una marea de los ejércitos norteamericanos y rusos que no van a dejar ni un resquicio ni tierra de nadie en las ciudades conquistadas ahogando la más mínima resistencia proletaria. En los países vencedores se despliega un patrioterismo inaudito, mucho peor que durante la Iª Guerra mundial. Como lo sospechaba la minoría revolucionaria, la burguesía democrática, por miedo al contagio de los soldados alemanes desmovilizados que expresaban abiertamente su alegría, tiraban sus gorras y sus cascos, decide internarlos en Francia e Inglaterra. Una parte del ejército alemán desintegrado es mantenido en el extranjero; 400 000 soldados, mantenidos prisioneros, son enviados a Inglaterra durante años después de terminada la guerra para así evitar que como sus padres no se dediquen a fomentar una revolución una vez de vuelta al país en medio de la miseria europea de la inmediata posguerra(9).
La mayoría de los grupos revolucionarios se entusiasmaron con esos acontecimientos calcando el esquema de la revolución victoriosa en Rusia con el surgimiento del proletariado contra la guerra. Sin embargo, del mismo modo que no se baña uno dos veces en las mismas aguas de un río, tampoco las condiciones de 1917 iban a reproducirse pues la burguesía había sacado lecciones de entonces.
Tras el impresionante movimiento de los obreros de Italia en 1943, habrán de pasar dos años antes de que la minoría revolucionaria más clarividente saque lecciones de aquel fracaso obrero. A nivel internacional, la burguesía supo guardar la iniciativa y se benefició de la ausencia de de partidos revolucionarios, sin que la clase obrera pudiese aprovecharse otra vez de las condiciones impuestas por la guerra mundial para orientarse hacia la revolución.
«Enriquecido por la experiencia de la primera guerra, incomparablemente mejor preparado ante la eventualidad de la amenaza revolucionaria, el capitalismo internacional reaccionó solidariamente con una extrema habilidad y prudencia contra un proletariado decapitado además de su vanguardia. A partir de 1943, la guerra se transforma en guerra civil. Al afirmar esto, nosotros no queríamos decir, en absoluto, que los antagonismos interimperialistas hubieran desaparecido, o que hubieran dejado de desarrollarse en la continuación de la guerra. Estos antagonismos subsistían y no hacían más que aumentar, pero en menor medida y con carácter secundario, en comparación con la gravedad que presentaba para el mundo capitalista la amenaza de una explosión revolucionaria.
La amenaza revolucionaria iba a ser el centro de los planteamientos y las preocupaciones del capitalismo en los dos bloques: es la que iba a determinar en primer lugar el curso de las operaciones militares, su estrategia y el sentido de su desarrollo. (...) Contrariamente a la primera guerra imperialista en la cual el proletariado, una vez iniciado el curso revolucionario, guardó la iniciativa, imponiendo al capitalismo mundial el final de la guerra, en esta guerra, en cambio, es el capitalismo quien se adueñará de la iniciativa ante los primeros signos de revolución en Italia, en julio de 1943, y proseguirá implacable la guerra civil contra el proletariado, impidiendo por la fuerza cualquier concentración de fuerzas proletarias, no detendrá la guerra ni siquiera cuando, tras el hundimiento y la desaparición del gobierno de Hitler, Alemania pide con insistencia el armisticio, para asegurarse mediante una mostruosa carnicería y una masacre preventiva increíble que al proletariado alemán no le quedaba ninguna veleidad de amenaza revolucionaria. (...) La revuelta de los obreros y soldados, quienes en algunas ciudades habían conseguido neutralizar y detener a los fascistas, ha obligado a los aliados a precipitar el fin de esta guerra de exterminio antes de lo previsto.»(10)
La acción de las minorías revolucionarias
Si la guerra se produjo fue, como ya hemos visto, porque se había rematado el proceso de degeneración de la IIIª Internacional y del paso al campo de la burguesía de los partidos comunistas. Habían sido derrotadas las minorías revolucionarias que lucharon con un enfoque de clase contra el estalinismo y el fascismo, habían sido perseguidas y expulsadas de los países democráticos, eliminadas y deportadas en Rusia y en Alemania. De la unidad mundial que habían sido las Internacionales cada una de su época, no quedaban más que retazos, fracciones, minorías dispersas a menudo sin vínculos entre sí. El movimiento de la Oposición de izquierda con Trotski, que había sido una corriente de combate contra la degeneración de la revolución en Rusia, acabó enfangándose en posiciones oportunistas sobre el Frente único (posibilidad de alianza con los partidos de izquierda de la burguesía) y el heredero de ese Frente, el «antifascismo». Trotski muere asesinado como Jaurès, porque para la burguesía mundial simbolizaba, al iniciarse el segundo holocausto mundial, el peligro proletario con mucha mayor intensidad que el tribuno francés de la IIª Internacional. En cambio, sus partidarios no valen más que los socialpatrioteros de principios de siglo pues también ellos toman partido por un campo imperialista: el de Rusia y el de la Resistencia.
Casi todas las minorías revolucionarias, frágiles embarcaciones en medio de la mayor desesperanza del proletariado, se habían ido rompiendo antes de iniciarse la guerra. La única que se mantuvo es la Fracción italiana, en torno a la revista Bilan, que desde los primeros años 30 venía afirmando que el movimiento obrero había entrado en un período de derrotas que desembocaría en la guerra(11).
El paso a la clandestinidad acarreó primero la dispersión, la pérdida de valiosísimos vínculos contraídos durante años. En Italia no quedó ningún grupo organizado. En Francia sólo será en 1942, en plena guerra imperialista, cuando se agruparán militantes que habían luchado en las filas de la Fracción italiana refugiada en aquel país y que habían dejado bien definidas las posiciones políticas de clase contra el oportunismo de las organizaciones trotskistas. Se llamará el Núcleo (Noyau) francés de la Izquierda comunista. Aquellos valerosos militantes redactaron una declaración de principios con el rechazo sin concesiones de la «defensa de la URSS»:
«El Estado soviético, instrumento de la burguesía internacional, ejerce una función contrarrevolucionaria. La defensa de la URSS en nombre de lo que queda de las conquistas de Octubre debe ser por lo tanto rechazada y, al contrario, lo que debe hacerse es luchar sin concesiones contra los agentes estalinistas de la burguesía (...) La democracia y el fascismo son dos caras de la dictadura de la burguesía que corresponden a sus necesidades económicas y políticas en momentos determinados. Por consiguiente, la clase obrera, que debe instaurar su propia dictadura una vez que haya destruido el Estado capitalista, no tiene que tomar partido por una u otra de sus formas.»
Se establecen contactos con elementos de la corriente revolucionaria en Bélgica, Holanda y con revolucionarios austriacos refugiados en Francia. En las peligrosas condiciones de la clandestinidad, a partir de Marsella, se organizan debates importantes sobre las razones del nuevo fracaso del movimiento obrero, sobre la nueva delimitación de las «fronteras de clase». Esta minoría revolucionaria seguirá a pesar de todo interviniendo contra la guerra capitalista, por la emancipación del proletariado, en perfecta continuidad con el combate de la IIIª Internacional en sus principios. Otros grupos habrán de surgir, con mayor o menor claridad, del ámbito trotskista, negándose también a apoyar a la URSS imperialista y contra todos los chovinismos: el grupo español de Munis, los Revolutionäre kommunisten Deutschlands y grupos consejistas holandeses. Los panfletos de esos grupos contra la guerra, difundidos clandestinamente, en los asientos de los trenes y otros lugares, son agriamente insultados por la burguesía «resistente», desde los estalinistas a los demócratas, tratados de «hitlero-trotskistas». Y encima quienes difunden esos panfletos corren el riesgo de ser fusilados in situ. (véase documentos publicados abajo y su presentación).
En Italia, tras el poderoso movimiento de lucha de 1943, los elementos de la Izquierda dispersos se agrupan en torno a Damen y después en torno a la figura mítica de Bordiga, personalidad de la izquierda de la IIª y la IIIª Internacionales. Forman, en julio de 1943, el Partito comunista internazionalista, pero, creyendo como la mayoría de los revolucionarios que iba a generarse un nuevo ímpetu insurreccional en la clase obrera, acabarán teniendo que tragar la llamada Liberación capitalista y, a pesar de su valor tendrán las mayores dificultades para defender posiciones claras ante unos obreros arrastrados por los cantos de sirena burgueses(12). Serán incapaces de favorecer el agrupamiento de los revolucionarios a nivel internacional y se encontrarán en el estado de ínfima minoría después de la guerra. Y se negarán a todo trabajo serio con el núcleo francés que empezó entonces a llamarse Izquierda comunista de Francia(13).
De hecho, a pesar de todo el valor que pusieron, los grupos revolucionarios que defendieron posiciones de clase, internacionalistas, durante la Segunda Guerra mundial, no podían influir en el curso de los acontecimientos, debido a la terrible derrota que había sufrido el proletariado y a la capacidad de la burguesía en adelantarse sistemáticamente para impedir que se desarrollara cualquier movimiento de clase verdaderamente amenazador. Pero su contribución al combate histórico del proletariado no podía quedar ahí. Era urgente una reflexión que permitiera sacar las enseñanzas de los considerables acontecimientos que acababan de desarrollarse, una reflexión que había que proseguir hasta nuestros tiempos.
¿Qué enseñanzas para los revolucionarios?
Respetar la tradición marxista que esos grupos del pasado mantuvieron es ser capaces de seguir con su método crítico, pasar por el tamiz nosotros también sus errores. En eso consiste ser fiel al combate que llevaron a cabo. Si la Izquierda comunista de Francia supo corregir su error de análisis sobre la posibilidad de una inversión del curso a la guerra mundial, sin haber sacado necesariamente todas las implicaciones de que la guerra ya no favorece la revolución, los demás grupos, especialmente en Italia, mantuvieron la visión esquemática del «derrotismo revolucionario».
Al formar de modo voluntarista y aventurista un partido en Italia en torno a personalidades de la IC como Bordiga y Damen, los revolucionarios italianos no se dieron realmente los medios de «restaurar los principios», y menos todavía de sacar las verdaderas enseñanzas de la experiencia pasada. Ese Partido comunista internacionalista no sólo iba a fracasar, transformándose rápidamente en secta, sino que acabaría favoreciendo el rechazo al método de análisis marxista con un dogmatismo estéril, repitiendo los esquemas del pasado, sobre la cuestión de la guerra en particular. El PCInt persiste, en la Liberación, en creer en la apertura de un ciclo revolucionario, parodiando a Lenin: «La transformación de la guerra imperialista en guerra civil comienza después de terminada aquélla»(14). Retomar el análisis de Lenin según el cual cada proletariado debía «desear la derrota de su propia burguesía» como palanca de la revolución, que ya era una posición errónea en aquella época, pues podía dar a entender que los obreros de los países vencedores no tendrían a su disposición una palanca así, basar el éxito de la revolución en el fracaso de su propia burguesía era hacer análisis con abstracciones automáticas. En realidad, ya en la primera ola revolucionaria misma, la guerra, tras haber sido un fermento importantísimo en la movilización del proletariado, había desembocado en una división de éste, entre obreros de países vencidos, más combativos y más lúcidos, y los de los países vencedores sobre los que la burguesía logró hacer pasar la euforia de la «victoria» para así paralizar su combate y anegar su toma de conciencia. Además, la experiencia de los años 17 y 18 había demostrado que, frente a un movimiento revolucionario que se desarrolla a partir de la guerra mundial, la burguesía dispone siempre de una baza que desde luego jugó en noviembre de 1918 cuando se estaba desarrollando la revolución en Alemania, la baza de poner fin a la guerra, o sea, suprimir la base principal de la acción y de la toma de conciencia del proletariado.
En su tiempo, nuestros compañeros de la Izquierda comunista se equivocaron cuando, basándose en el único ejemplo de la revolución rusa, habían subestimado las consecuencias paralizadoras de la guerra imperialista mundial para el proletariado. La IIª Guerra mundial proporcionaría los elementos para analizar mejor esta cuestión crucial. Por eso, repetir hoy los errores del pasado, es entorpecer el verdadero camino hacia los enfrentamientos de clase, siendo incapaces de enriquecer el método marxista, no sabiendo ser la dirección que el proletariado necesita. Eso es lo que demuestran desgraciadamente quienes pretenden ser los únicos herederos de la Izquierda comunista italiana(15). La cuestión de la guerra siempre ha sido una cuestión de primer plano en el movimiento obrero. Al igual que la explotación y las agresiones resultantes de la crisis económica, la guerra imperialista moderna sigue siendo un factor de la mayor importancia en la toma de conciencia de la necesidad de la revolución. Es evidente que la permanencia de las guerras en la fase de decadencia del capitalismo debe ser un valioso factor de reflexión. Hoy, cuando el desmoronamiento del diabolizado bloque del Este ha dejado momentáneamente de lado la posibilidad de una nueva guerra mundial, esa reflexión no debe agotarse. Las guerras que hoy estamos viviendo en los confines de Europa deben servir de acicate para recordar al proletariado que «quien olvida la guerra la sufrirá algún día»(16). Es de la más alta responsabilidad del proletariado el alzarse contra esta sociedad en descomposición. La perspectiva de otra sociedad dirigida por el proletariado pasa necesariamente por su toma de conciencia de que debe luchar en su terreno de social y encontrar su fuerza. La lucha del proletariado consciente es una lucha en el extremo opuesto al Estado y por lo tanto radicalmente opuesta a los objetivos militares de la burguesía.
Pese a los cánticos ensalzadores del «nuevo orden mundial» instaurado en 1989, la clase obrera de los países industrializados no debe hacerse la menor ilusión sobre el respiro que le prometen en espera de una próxima destrucción de la humanidad. Es éste un destino que el capital nos depararía de manera ineluctable, ya sea como resultado de una tercera guerra mundial, en caso de que se formara un nuevo sistema de bloques imperialistas, ya sea de la putrefacción de la sociedad acompañada de hambres, epidemias y de una multiplicación de conflictos guerreros en los cuales las armas nucleares, que hoy se diseminan por todas partes, volverían a ser usadas.
La alternativa sigue siendo: o revolución comunista o destrucción de la humanidad. Unidos y determinados, los proletarios pueden desarmar a la minoría que maneja el mundo e incluso desactivar las bombas atómicas. Debemos pues combatir con firmeza el argumento pacifista burgués, que no ha cambiado, de que esas técnicas modernas de armamento impediría desde ahora en adelante toda revolución proletaria. La técnica es producto de los hombres, obedece a una política determinada. La política imperialista viene estrechamente determinada, como nos lo demuestra el desarrollo de la IIª Guerra mundial, por la sumisión de la clase obrera. Y, desde la reanudación histórica del proletariado, a finales de los años 60, todo lo que está en juego se plantea simultáneamente, aunque el proletariado no saque todas les lecciones de la situación. Allí donde la guerra no causa estragos, la crisis económica se ahonda, duplicando la miseria, poniendo al desnudo la quiebra del capitalismo.
Las minorías revolucionarias deben pasar por el tamiz la experiencia anterior. Era «medianoche en el siglo» en medio del crimen más monstruoso que la humanidad haya conocido, pero todavía sería más criminal creer que habrían desaparecido los riesgos de destrucción total de la humanidad. Denunciar las guerras actuales no basta, las minorías revolucionarias deben ser capaces de analizar los entresijos de la política imperialista de la burguesía mundial, no con la pretensión de acabar con un militarismo que está asolando todas las partes del mundo, sino para indicar al proletariado que la lucha, mucho más que «en el frente» debe llevarse a cabo «en la retaguardia».
Combatir la guerra imperialista omnipresente, luchar contra los ataques de la crisis económica burguesa, significa desarrollar toda una serie de luchas y de experiencias que desembocarán en la etapa de guerra civil revolucionaria allí donde la burguesía cree tener la paz. Un largo período de combates de clase es todavía necesario, nada será fácil.
El proletariado no tiene opción. El capitalismo sólo a la destrucción de la humanidad conduce, si el proletariado fuera incapaz una vez más de destruirlo.
Damien
[1] Sobre Italia y su Estado puede leerse los artículos de la serie titulada «Cómo está organizada la burguesía» en la Revista internacional, nº 76 y 77.
Series:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Cuestiones teóricas:
Documentos - La Izquierda comunista de Francia, 1944
- 4363 reads
Publicamos a continuación un panfleto de la Fracción francesa de la Izquierda comunista que fue pegado en los muros de Paris en agosto de 1944 para oponerse a la orden de movilización general lanzada por los F.F.I. (Fuerzas francesas del interior) el día 18 de agosto. También publicamos el artículo aparecido en la primera página de L’Etincelle (La Chispa), periódico del mismo grupo, publicado igualmente en Agosto de 1944.
La Fracción francesa de la Izquierda comunista había nacido en Marsella a principios de ese mismo año. Anteriormente, en el año 1942, una decena de elementos franceses se había puesto en contacto con la Fracción italiana de la Izquierda comunista[1] reconstituida en Marsella. Entre estos elementos, algunos acababan de romper con el trotskismo y otros, aún muy jóvenes, se acercaban por primera vez a posiciones políticas revolucionarias.
Un poco de historia
La Izquierda comunista italiana (ICI) es bien conocida por nuestros lectores. Sin embargo queremos señalar, una vez más, que la Izquierda italiana posee una larga tradición política, teórica y de lucha, en el seno del movimiento obrero italiano e internacional. Su existencia se remonta a algunos años antes de la 1ª Guerra mundial (al combate de las juventudes del Partido Socialista Italiano contra la guerra colonial en Tripolitania[2], (1910-1912). La ICI es el principal actor de la creación en Livorno del Partido comunista italiano en 1921. A mitad de los años 20, la ICI mantuvo siempre posiciones revolucionarias contra la Internacional comunista, en proceso de degeneración, y se batió en su seno hasta 1928, fecha de su exclusión definitiva, así como otras corrientes de Izquierda, como la Oposición de izquierdas rusa, con Trotski a la cabeza. Con la llegada del fascismo en Italia, muchos de sus miembros se encontraron en prisión o exiliados en islas del mar Mediterráneo. Desde esa fecha, el combate político e internacionalista de la ICI se da en la emigración, especialmente en Francia y Bélgica, en un primer tiempo en la Oposición de izquierdas internacional, cuando aún no era trotskista, y posteriormente casi en solitario tras su exclusión de esta última.
En los años 30, la oleada revolucionaria había terminado, la revolución rusa estaba aislada y definitivamente vencida, la clase obrera estaba derrotada. A medida que pasaban los años los revolucionarios se encontraban cada vez más solos y aislados de su clase. «Es media noche en el siglo» como dijo Victor Serge. Pero la voluntad comunista de la ICI no se debilitó. Durante todo ese período la ICI mantuvo los principios comunistas e internacionalistas. Fue la única organización que comprendió que el curso histórico no era favorable a la clase obrera y que el curso histórico estaba abierto a la guerra imperialista mundial.
Esta comprensión de la situación política e histórica le permitió comprender que la guerra de España en 1936, así como la guerra de Etiopía o Manchuria no eran más que los preludios de la futura guerra imperialista generalizada. En aquellas circunstancias la ICI supo seguir defendiendo su análisis de que el proletariado estaba derrotado y que por tanto el período no era favorable para la formación de nuevos partidos revolucionarios. Desde ese momento su papel, en tanto que Fracción de un futuro partido comunista, será el de mantener los «principios comunistas» y preparar a «los dirigentes revolucionarios» del futuro partido que nacerá con el resurgimiento del proletariado en otro período histórico.
El inicio de la IIª Guerra mundial dio un golpe definitivo a la ICI, provocando la dispersión de sus miembros. Desapareció en Agosto de 1939, coincidiendo con la declaración de la guerra, momento en el que el Buró Internacional de Bruselas fue disuelto.
Pero, los elementos salidos de la Izquierda italiana se reagruparon en Marsella y decidieron continuar el combate por el internacionalismo proletario, siendo los únicos que solos y a contracorriente denunciaron la guerra imperialista. Llamaron a los proletarios de todos los países de Europa a luchar contra todos los Estados capitalistas: democráticos, fascistas o estalinistas[3].
Una sobrestimación del período histórico
Cuando se desarrollaron importantes movimientos de huelgas en Italia en 1943, en Turín, Milán, etc.[4], al fin se abre una nueva perspectiva ante estos revolucionarios. Estiman que el curso histórico que llevaba a la clase obrera de derrota en derrota se había invertido. «Tras tres años de guerra, Alemania y de hecho, Europa presentan los primeros signos de debilidad... Podemos decir que las condiciones objetivas abren la era de la revolución...» («Proyecto de resolución sobre las perspectivas y las tareas del período transitorio», Conferencia de Julio de 1943)[5].
Los acontecimientos insurreccionales que ocurrieron en Italia eran sin duda muy importantes, pero la burguesía vigilaba y no estaba dispuesta en modo alguno a repetir los mismos errores que había cometido al final de la Iª Guerra mundial y que desembocaron en la revolución en Rusia y Alemania.
Los revolucionarios, por su parte, cometieron un doble error:
- subestimaron a la burguesía (ver artículo anterior), pensando que de la guerra imperialista surgiría la revolución proletaria como en 1871, 1905 y sobre todo 1917;
- subestimaron la derrota sufrida por la clase obrera que fue batida ideológicamente a finales de los años 20, después físicamente para al fin ser masacrada y asesinada en la guerra imperialista.
Los documentos que reproducimos a continuación demuestran esta sobrestimación: las consignas llaman a los obreros a no seguir a la Resistencia y organizar sus «Comités de Acción» para seguir el ejemplo de los obreros italianos.
Tras la traición de los partidos comunistas y de los grupos trotskistas pasados con «armas y equipo» a un campo imperialista, el de las «democracias» y el estalinismo, los grupos surgidos de las Izquierdas comunistas fueron, y este es su gran mérito, la expresión de la clase obrera y la única llama revolucionaria e internacionalista frente a toda la histeria nacionalista, patriotera y «revanchista» de la «Liberación». Contra la corriente y contra la unión nacional reforzada: de la derecha a los trotskistas pasando por los estalinistas, estos obreros apátridas de la Izquierda comunista de Francia pegaban y difundían sus panfletos, carteles y periódicos. Era necesario un valor excepcional para oponerse a todos y llamar a los obreros a desertar del encuadramiento de los partisanos, y pasar por entre las redes de la Gestapo, de la policía de Vichy, de los gaullistas o de los matones estalinistas.
Rx
Panfleto
¡ OBREROS !
Las tropas anglo-americanas acaban de reemplazar al gendarme alemán en la labor de represión de la clase obrera y de reintegración en la guerra imperialista.
La Resistencia os empuja hacia la insurrección, pero bajo su dirección y con objetivos capitalistas.
El Partido comunista, tras haber abandonado la causa del proletariado, ha sumido en el patriotismo más funesto a la clase obrera.
Más que nunca vuestra única arma es la lucha de clases sin consideración de fronteras o naciones. Más que nunca vuestro lugar no es ni junto al fascismo, ni junto a la democracia burguesa.
Más que nunca el capitalismo anglo-americano, ruso y alemán son los explotadores de la clase obrera.
La huelga que se ha desencadenado ha sido provocada por la burguesía y por sus inte reses.
Mañana para luchar contra el desempleo que ella no puede resolver, seréis movilizados y enviados al frente imperialista.
¡ OBREROS !
- No respondáis a la insurrección porque se hará con vuestra sangre y para el bien del capitalismo internacional.
- Actuad como proletarios y no como franceses vengativos.
- Negaos a ser reintegrados en la guerra imperialista.
¡ OBREROS !
- Organizad vuestros comités de acción y cuando las condiciones lo permitan, seguid el ejemplo de los obreros italianos.
El capitalismo internacional no puede vivir más que en la guerra.
¡ Los ejércitos anglo-americanos os lo harán comprender del mismo modo que os lo ha hecho sentir el ejército alemán !
¡ Sólo saldréis de la guerra imperialista con la guerra civil !
¡ PROLETARIADO CONTRA CAPITALISMO!
Izquierda comunista francesa
L’Etincelle (La Chispa) - Agosto de 1944
Obreros,
Tras cinco años de guerra, con su corolario de miseria, muertes y carnicería, la burguesía se debilita por los golpes de una crisis que abre las puertas de la guerra civil. Europa sera mañana un vasto campo en erupción en el que los Ejércitos contrarrevolucionarios ingleses, americanos y rusos, intentaran implacablemente ahogar los movimientos revolucionarios de la clase obrera.
La labor de represión ya se ha repartido entre los beligerantes. Italia, vasto campo de experimentación, ha enseñado al capitalismo el peligro de dejar subsistir en el camino de la guerra a concentraciones obreras susceptibles siempre de reaparecer como clase independiente, como lo han demostrado los obreros italianos.
Por eso, desde hace dos años Alemania os almacena en enormes fábricas donde, codo a codo, los proletarios europeos se desloman y revientan fabricando armas para la guerra imperialista. Por eso desde hace dos años los patrioteros a sueldo del capitalismo os empujan hacia el maquis para haceros perder vuestra conciencia de clase intentando transformaros en vengativos patriotas. Todos los grandes centros industriales importantes de Francia son vaciados sistemáticamente para disminuir los riesgos de la guerra civil y conseguir la reducción de los focos revolucionarios que brotarían de esta guerra.
El desgaste de todas las energías obreras se hace con el espíritu político de debilitar vuestra conciencia para encerraros como animales, para controlaros y abatiros en cuanto expreséis vuestros primeros murmullos.
Actualmente la guerra no se juega entre los imperialismos beligerantes, sino entre el capitalismo consciente de su voluntad de continuar en el poder a pesar de la imposibilidad que le impone la Historia, y el proletariado, cegado hoy por la demagogia, pero que surgirá espontáneamente de los marcos del sistema burgués.
Las armas demagógicas y represivas del capitalismo ya están actuando.
A los campos de concentración, al maquis, a la feroz explotación de todos los obreros en Alemania se están ahora añadiendo los bombardeos de las ciudades, sobre todo aquellas en las que hay movimientos huelguísticos, como Milán, Nápoles o Marsella. Por la radio, el engaño burgués alimenta un discurso y un lenguaje protegiéndose con la aureola de la Revolución de Octubre, y que desde 1933, fecha de la muerte de la Internacional Comunista, os ha conducido de derrota en derrota a la guerra imperialista.
El Ejército Rojo, usurpando el glorioso nombre de un ejército obrero que luchaba revolucionariamente por la dictadura del proletariado, va a continuar la obra de muerte del fascismo, con su etiqueta de Soviets para disfrazar bajo una unanimidad creada a golpe de fuerza, la explotación capitalista.
De Gaulle, «ese negrero» como lo llamaban antes de 1941 los estalinistas, en un abrazo angloamericano y ruso os ahogará bajo el uniforme kaki de vuestra nueva movilización.
Europa está madura para la guerra civil, el capitalismo está dispuesto a reaccionar para conduciros hacia la guerra imperialista.
Obreros, cada arma del capitalismo contiene en sí misma un arma peligrosa para él.
A la reducción de los focos revolucionarios, la situación responde con una concentración más densa de la clase obrera en un punto neurálgico del capitalismo.
Ante la política patriotera, la solidaridad proletaria se crea en las fábricas alemanas y se reforzará por la necesidad ineluctable para los obreros de defenderse en tanto que obreros en una Europa precipitada mañana en el hambre y el desempleo.
La crisis que se desencadenará después de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil no librará a los ejércitos imperialistas de los sobresaltos sociales de su retaguardia, así como de la contaminación revolucionaria que vendrá de las insurrecciones del proletariado europeo que los ejércitos deberán aplastar. La causa del proletariado francés esta irremediablemente ligada a la causa del proletariado europeo tras cuatro años de concentración y centralización económicas. Los enemigos más peligrosos para la clase obrera europea y mundial son los capitalistas anglo-americanos y rusos que no van a dejarse desposeer.
Obreros, sea el que sea el nombre que deis a vuestros organismos unitarios, el ejemplo de los Soviets rusos de la Revolución de Octubre de 1917 debe mostraros el camino, sin compromisos ni oportunismos, del poder.
Ni la democracia, ni el estalinismo con su demagogia de «Pan, Paz y Libertad» podrán liberaros del hambre que despunta, en un mundo donde el capitalismo no puede aportar más que la guerra.
La sociedad se encuentra en un atolladero infranqueable sin la Revolución proletaria.
El primer paso que dar es quebrantar la guerra imperialista con una clara conciencia de clase que proclame ante todo la lucha de clases en todas partes y siempre. La crisis en la burguesía mundial, que se ha abierto en Alemania e Italia, crea las condiciones y las armas favorables para la guerra civil, inicio espontáneo de la Revolución.
¡Obreros!, romped con toda esa anglolocura, americanolocura y rusolocura.
Rechazad todo patriotismo con el, que ni siquiera el mismo capitalismo sabe que hacer.
Proclamad vuestra solidaridad de clase y organizadla para poder resistir victoriosamente el día de la Revolución.
Romped con todos los partidos que han traicionado la causa de la clase obrera porque os han conducido a esta guerra imperialista y en ella os quieren mantener. El gaullismo, la socialdemocracia, el trotskismo, el estalinismo, son todos ellos los disfraces tras los que el enemigo de clase intentará penetrar en vuestras filas para derrotaros.
¡Obreros! La salvación no puede venir más que de vosotros porque la Historia os ha dado todas las posibilidades de comprender vuestra misión histórica y las armas para cumplirla.
¡De ahora en adelante por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil!.
¡Los obreros italianos os han mostrado el camino, debéis responder golpe por golpe a la contra-revolución que se esconde en vuestras filas!.
La Fracción francesa
de la Izquierda comunista
[1] Ver La Izquierda comunista italiana, folleto de la CCI.
[2] En la actualidad, Libia.
[3] Ver «Manifiesto de la Izquierda comunista a los proletarios de Europa» en el folleto citado.
[4] Ver Revista internacional nº 75, 1993.
[5] Ver Internationalisme, publicación de la Izquierda comunista en Francia, nº 5, año 1945.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [16]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Polémica con Prometeo y Communist Review - La concepción del BIPR sobre la decadencia del capitalismo
- 3499 reads
¿Es la guerra imperialista una solución
a la crisis de los ciclos de acumulación del capitalismo?
El futuro Partido comunista mundial, la nueva Internacional, se constituirá sobre posiciones políticas que superen los errores, insuficiencias o cuestiones no resueltas, del anterior partido, la Internacional Comunista. Por esa razón es vital que prosiga el debate sobre las posiciones de base de las organizaciones que se reivindican de la Izquierda comunista. Entre esas posiciones, consideramos fundamental la noción de decadencia del capitalismo. Hemos demostrado, en los números precedentes de la Revista Internacional que la ignorancia de esta noción por parte de la corriente bordiguista la lleva a aberraciones teóricas sobre la cuestión de la guerra imperialista y, por consiguiente, a un desarme político de la clase obrera[1].
Abordamos en este artículo las posiciones del Partito comunista internazionalista y de la Communist Workers’ Organisation (CWO), que forman el Buró internacional para el partido revolucionario (BIPR)[2], organizaciones que sí defienden claramente la necesidad de la Revolución comunista y la fundamentan en el análisis de que el capitalismo, desde la Iª Guerra mundial, ha entrado en su fase de decadencia.
Sin embargo, aún distinguiéndose así de los grupos bordiguistas que rechazan la noción de decadencia del capitalismo, tanto Battaglia Comunista (BC) como el BIPR, defienden toda una serie de análisis que suponen, a nuestro juicio, una relativización o incluso, una negación, de la noción de decadencia del capitalismo.
En este artículo, examinaremos una serie de argumentos que defienden esas organizaciones sobre el papel de las guerras mundiales y sobre la naturaleza del imperialismo, que, a nuestro juicio, les dificultan para defender hasta al fondo y hasta el final, en todas sus implicaciones, la posición comunista sobre la decadencia del capitalismo.
La naturaleza de la guerra imperialista
El BIPR explica la guerra imperialista generalizada, fenómeno esencial del capitalismo decadente, de la manera siguiente: «Y de la misma forma que en el siglo XIX las crisis del capitalismo conducían a la devaluación del capital existente (por medio de las quiebras), abriendo así un nuevo ciclo de acumulación fundado sobre la concentración y la fusión, en el siglo XX, las crisis del imperialismo mundial no pueden resolverse más que por una devaluación comparativamente más grande todavia del capital existente, por la quiebra económica de países enteros. Tal es precisamente la función de la guerra mundial. Como ocurrió en 1914 y 1939, es la “solución” inexorable del imperialismo a la crisis de la economía mundial»[3].
Esta visión de la «función económica de la guerra mundial», «quiebra económica de países enteros» por analogía con las quiebras del siglo pasado, significa, de hecho, concebir la guerra imperialista como «solución» que encuentra el capitalismo para relanzar «un nuevo ciclo de acumulación» lo que significa atribuir a la guerra mundial una racionalidad económica.
Las guerras del siglo pasado tenían esa racionalidad: permitían, en el caso de las guerras nacionales (como la italiana o la franco-prusiana) constituir grandes unidades nacionales que significaban un avance real en el desarrollo del capitalismo, y, en el caso de las guerras coloniales, extender las relaciones de producción capitalistas a las más remotas regiones del globo, contribuyendo a la formación del mercado mundial.
No ocurre lo mismo en el siglo XX, en la época de decadencia del capitalismo. La guerra imperialista no tiene una racionalidad económica. Aunque la «función económica» de la guerra mundial de destrucción de capital puede parecerse a lo que ocurría en el siglo pasado, son sólo apariencias. Como lo presiente confusamente el BIPR escribiendo la palabra «solución», así entre comillas, la función de la guerra en el siglo XX es radicalmente diferente. No es ni mucho menos una solución a una crisis cíclica «que abriría un nuevo ciclo de acumulación», sino que es la expresión más aguda de la crisis permanente del capitalismo, expresa la tendencia al caos y a la desintegración que se ha apoderado del capitalismo mundial y es, más aún, un potente acelerador de esa tendencia.
Los últimos 80 años han confirmado plenamente este análisis. Las guerras imperialistas son la expresión más acabada del engranaje infernal de caos y desintegración en el que está atrapado el capitalismo en su época de decadencia. Ya no se trata de un ciclo que pasa de una fase de expansión a una fase de crisis, de guerras nacionales y coloniales, para desembocar en un nueva expansión que expresa el desarrollo global del modo de producción capitalista, sino de un ciclo que pasa de la crisis a la guerra imperialista generalizada por el reparto del mercado mundial, y luego de la reconstrucción de la posguerra a una nueva crisis más amplia, como así ha ocurrido en dos ocasiones en este siglo.
La naturaleza de la reconstrucción tras la IIª Guerra mundial
Para el BIPR «el capitalismo ha vivido, desde luego, las dos crisis precedentes (se refiere a la Iª y la IIª Guerra mundial) de una manera dramática, pero tenía todavía por delante márgenes suficientemente vastos donde obtener un desarrollo ulterior incluso en el marco general de la decadencia»[4].
El BIPR se da cuenta de la gravedad de las destrucciones, de los sufrimientos, que causan las guerras imperialistas y por eso dicen que son algo «dramático». Pero también las guerras en el período ascendente eran «dramáticas»: causaban destrucciones, hambre, sufrimientos incontables. El capitalismo nació como decía Marx «en el lodo y en la sangre».
Sin embargo, hay una diferencia abismal entre las guerras del período ascendente y las guerras del período decadente: en las primeras «el capitalismo tenía aún márgenes suficientemente vastos de desarrollo» por decirlo en palabras del BIPR, en las segundas esos márgenes se han reducido dramáticamente y no ofrecen un campo suficiente para la acumulación de capital.
Ahí reside la diferencia esencial entre las guerras de uno y otro período, entre ascendencia y decadencia del capitalismo. Por tanto, pensar que tras la Iª y la IIª Guerra mundial, el capitalismo «tenía aún márgenes suficientemente vastos de desarrollo» es echar por tierra la esencia del período decadente del capitalismo.
Es evidente que este análisis sobre los «márgenes de desarrollo del capitalismo» en la decadencia está muy ligado a las explicaciones del BIPR sobre la crisis basadas únicamente en la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, sin tener en cuenta la teoría desarrollada por Rosa Luxemburgo sobre la saturación del mercado mundial; sin embargo, sin entrar aquí en esta discusión, un simple balance de la reconstrucción que siguió a la IIª Guerra mundial desmiente esos pretendidos «márgenes de desarrollo».
Según las apariencias tras el cataclismo de la guerra, en 1945 la economía mundial no solo habría «vuelto a la normalidad» sino que incluso habría superado los niveles de crecimiento precedentes. Sin embargo, no podemos deslumbrarnos ante las cifras apabullantes de crecimiento que dan las estadísticas. Dejando de lado el problema de la manipulación de las mismas por los gobiernos y los agentes económicos, fenómeno que existe pero que es totalmente secundario para el caso que nos ocupa, tenemos la obligación de analizar la naturaleza y la composición de ese crecimiento.
Si procedemos a ese análisis vemos que una parte importante del mismo la componen, por una parte, la producción de armas y los gastos de defensa, y, por otra, toda una serie de gastos (burocracia estatal, marketing y publicidad, medios de «comunicación») que son totalmente improductivos desde el punto de vista de la producción global.
Empecemos por la cuestión del armamento. A diferencia del periodo posterior a la Iª Guerra mundial, en 1945, los ejércitos no se desmovilizan totalmente y los gastos de armamento aumentan de forma prácticamente ininterrumpida hasta finales de los años 80.
Los gastos militares representaban para USA antes del derrumbe de la URSS un 10% del producto nacional bruto. En esta última constituían un 20-25%, en los países de la Unión Europea alcanzan actualmente un 3-4%, en países del «Tercer mundo» llegan en muchos casos al 25 %.
La producción de armamentos aumenta en un primer momento el volumen de producción, sin embargo, en la medida en que esos valores creados no «vuelven» al proceso productivo sino que su destino es o la destrucción, o la oxidación abarrotando cuarteles o silos nucleares, a la larga representan una esterilización, la destrucción de una parte de la producción global: con la producción de armas y los gastos militares «una parte cada vez más grande de esta producción va a productos que no aparecen en el ciclo siguiente. El producto deja la esfera de la producción y ya no vuelve a ella. Un tractor vuelve a la producción bajo la forma de gavillas de trigo, un tanque no»[5].
Del mismo modo, el período de posguerra significó un incremento formidable de los gastos improductivos: el Estado ha desarrollado una inmensa burocracia, las empresas han seguido la pauta aumentando de forma desproporcionada los sistema de control y administración de la producción, la comercialización de los productos, ante las dificultades de su venta en el mercado, ha tomado proporciones cada vez más grandes hasta el extremo de representar hasta el 50 % del precio de las mercancías. Las estadísticas capitalistas atribuyen a esta masa formidable de gastos un signo positivo, contabilizándolos como «sector terciario». Sin embargo, esa masa creciente de gastos improductivos constituye más bien una sustracción para el capital global. «En cuanto las relaciones de producción capitalistas dejan de ser portadoras de un desarrollo de las fuerzas productivas para convertirse en estorbos de ese mismo desarrollo, todos los “gastos accesorios” que ocasionan se convierten en un simple derroche. Es importante darse cuenta que esta inflación de gastos accesorios ha sido un fenómeno inevitable que le ha venido impuesto al capitalismo con tanta violencia como sus contradicciones. La historia de las naciones capitalistas del último medio siglo está llena de “políticas de austeridad”, de intentos de dar marcha atrás, de luchas contra la expansión intolerable de los gastos del Estado, de los gastos improductivos en general... Todas esas tentativas se transforman sistemáticamente en fracasos... (pues) cuanto mayores son las dificultades que se presentan al capitalismo, más tiene que desarrollar los gastos accesorios. Este círculo vicioso, esta gangrena que va consumiendo al sistema no es más que uno de los síntomas de una sola enfermedad: la decadencia»[6].
Una vez vista la naturaleza del crecimiento tras la IIª Carnicería imperialista, veamos ahora su distribución en las distintas áreas del capitalismo mundial.
Empezando por la ex-URSS y los países que constituyeron su bloque, una porción nada despreciable de la «reconstrucción» en la URSS consistió en el traslado de fábricas enteras desde Checoslovaquia, Polonia, Hungría, la ex-RDA, Manchuria etc. al territorio de la URSS, con lo que no tenemos globalmente un verdadero crecimiento sino un simple cambio de ubicación geográfica.
Por otro lado, como hemos puesto en evidencia desde hace años[7], la economía de los regímenes estalinistas producía mercancías de una calidad más que dudosa, de tal forma que en una gran proporción eran inservibles. Sobre el papel la producción ha podido crecer a niveles «formidables» y los compañeros del BIPR se lo creen a pies juntillas[8], pero en realidad, el crecimiento ha sido en gran parte ficticio.
Referente a los países salidos de las sucesivas oleadas de «descolonización», en el artículo «Naciones nacidas muertas»[9] pusimos en evidencia el fraude de esas «tasas de crecimiento mayores que en el mundo industrializado». Hoy podemos ver que un gran número de esos países ha entrado en un proceso acelerado de caos y descomposición, de hambre, epidemias, destrucciones y guerras. En estos países la guerra imperialista como modo de vida permanente del capitalismo decadente se ha impuesto desde el principio como una plaga devastadora constituyendo un terreno de enfrentamiento permanente de las grandes potencias con la complicidad activa de las burguesías locales.
Desde un punto de vista estrictamente económico la inmensa mayoría de esos países está atascada desde hace más de un decenio en una situación de marasmo total. Y hoy, por ejemplo, las «altísimas» tasas de crecimiento de los famosos «cuatro dragones asiáticos» no deben engañarnos. Esos países se han hecho un pequeño hueco en el mercado mundial a base de vender a precios irrisorios ciertos productos de consumo y algunos elementos auxiliares de la industria electrónica. Esos precios salen, por una parte, de la sobreexplotación de la mano de obra[10], y, sobre todo, del recurso sistemático a los créditos estatales a la exportación y al dumping (venta por debajo del valor).
Estos países no pueden escapar, como los demás, a una ley implacable que opera sobre todas las naciones que han llegado demasiado tarde al mercado mundial: «la ley de la oferta y la demanda va en contra de cualquier desarrollo de nuevos países. En un mundo en donde los mercados se hallan saturados, la oferta supera a la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos. Por esto, los países que tienen los costes de producción más elevados se ven obligados a vender sus mercancías con beneficios reducidos cuando no lo hacen con pérdidas. Esto reduce su tasa de acumulación a un nivel bajísimo y, aún con una mano de obra muy barata, no consiguen realizar las inversiones necesarias para la adquisición masiva de una tecnología moderna, lo que por consiguiente ensancha aún más la zanja que separa a esos países de las grandes potencias industriales»[11].
En cuanto a los países industrializados es cierto que han experimentado entre 1945 y 1967, un auténtico crecimiento económico (del que debe descontarse el volumen enorme de los gastos militares e improductivos).
Sin embargo debemos hacer como mínimo dos precisiones. En primer lugar «algunas tasas de crecimiento alcanzadas desde la IIª Guerra mundial se acercan, y a veces superan, las de la fase ascendente del capitalismo antes de 1913. Así ocurre con países como Francia y Japón... no es ni mucho menos el caso de la primera potencia industrial, los USA (la mitad de la producción mundial a finales de los 50) cuya tasa de crecimiento anual medio entre 1957-65 era del 4,6% contra el 6,9% de media entre 1850-1880»[12]. Abundando más, nuestro folleto pone en evidencia que la producción mundial entre 1913 y 1959 (incluyendo la fabricación de armamentos) creció un 250%, en cambio si lo hubiera hecho al ritmo medio de 1880-90, período de apogeo del capitalismo, habría crecido un 450%[13].
En segundo lugar, el crecimiento de estos países se ha hecho a expensas del empobrecimiento creciente del resto del mundo. Durante los años 70 el sistema de créditos masivos a los países del «tercer mundo» por parte de los grandes países industrializados para que absorbieran sus enormes stocks de mercancías invendibles, dio la apariencia de un «gran crecimiento» en toda la economía mundial. La crisis de la deuda que estalló desde 1982 deshinchó este enorme globo poniendo en evidencia un problema gravísimo para el capital: «durante años una buena parte de la producción mundial no se ha vendido sino que, sencillamente, se ha regalado. Esta producción, que puede corresponder a bienes realmente fabricados, no es pues una producción de valor, que es lo único que interesa al capitalismo. No ha permitido una auténtica acumulación de capital. El capital global se ha reproducido sobre bases cada vez más exiguas. O sea que, considerado como un todo, el capitalismo no se ha enriquecido, al contrario se ha empobrecido»[14].
Es significativo que tras la crisis de la deuda en el Tercer mundo cuyo período álgido fue 1982-85, la «solución» haya sido el endeudamiento masivo de Estados Unidos que entre 1982 a 1988 pasó de ser un país acreedor a convertirse en el primer deudor mundial.
Esto muestra el callejón sin salida en el que se encuentra el capitalismo allí donde es más fuerte: en las grandes metrópolis industrializadas de Occidente.
Desde ese punto de vista la explicación que da Battaglia comunista de la crisis de la deuda americana es errónea y encierra una fuerte subestimación: «pero la verdadera palanca que se utilizó para drenar riquezas desde todos los rincones de la tierra hacia Estados Unidos fue la política de elevación de las tasas de interés». Esta política la caracteriza BC como «apropiación de plusvalía mediante el control de la renta financiera» señalando que «de la expansión de las ganancias por medio de la expansión de la producción industrial se ha pasado a la expansión de las ganancias mediante la expansión de la renta financiera»[15].
BC debería plantearse por qué se pasa de «la expansión de las ganancias por medio de la expansión industrial» a «la expansión de las ganancias mediante la expansión de la renta financiera» y la respuesta es evidente: mientras en los años 60 todavía era posible una expansión industrial para los grandes países capitalistas, mientras en los 70 los créditos masivos a los países del «Tercer mundo» y del Este permitieron mantener a flote esa «expansión», en los 80 esos grifos se habían cerrado definitivamente y fueron los EEUU los que con sus gastos inmensos en armamento aportaron una nueva huida hacia adelante.
Por eso BC se confunde conceptuando como «lucha por la renta financiera» el proceso de endeudamiento masivo de Estados Unidos y se incapacita para comprender la situación de los años 90 donde las posibilidades de un endeudamiento de las proporciones en que USA lo hizo en los años 80 ya no existen y con ellos el capitalismo «más desarrollado» se ha cerrado otras de sus puertas falsas frente a la crisis[16].
La relación entre guerra imperialista y crisis capitalista
Para los compañeros del BIPR la guerra «se pone al orden del día de la historia cuando las contradicciones del proceso de acumulación del capital se desarrollan hasta determinar una sobreproducción de capital y una caída de la tasa de ganancia»[17]. Históricamente, y sólo desde este punto de vista, esa posición es justa. La era del imperialismo, la guerra imperialista generalizada, nace de la situación de callejón sin salida en que se encuentra el capitalismo en su fase de decadencia donde no puede proseguir su acumulación debido a la penuria de nuevos mercados que le permitían hasta entonces expandir sus relaciones de producción.
BC intenta demostrar, a partir de una serie de datos sobre desempleo antes de la Iª Guerra mundial, y sobre el desempleo y la utilización de la capacidad productiva antes de la IIª que «los datos (...) muestran sin equívocos el lazo estrecho que existe entre el curso del ciclo económico y las dos guerras mundiales»[18].
Además de que esos datos quedan limitados a EEUU, remitimos aquí sin repetirla a la argumentación que desarrolla nuestra serie de la Revista Internacional (nº 77 y 78) antes citada en respuesta a Programa Comunista que enuncia la misma idea. El desencadenamiento de la guerra requiere, además de las condiciones económicas, una condición decisiva: el alistamiento del proletariado en los grandes países industrializados para la guerra imperialista. Sin esa condición, aunque existan todas las condiciones «objetivas», la guerra no puede desencadenarse.
Aquí no vamos a entrar en esa posición fundamental que BC niega[19].Digamos sencillamente que ese lazo mecánico entre guerra y crisis económica que el BIPR pretenden establecer (coincidiendo en esta posición con el bordiguismo que rechaza la noción de decadencia), entraña una seria subestimación del problema de la guerra en el capitalismo decadente.
Rosa Luxemburgo en su libro sobre la acumulación de capital subraya que «cuanto más violentamente acabe el capitalismo con la existencia de capas no capitalistas, fuera y dentro de casa, y cuanto más rebaje las condiciones de vida de todas las capas trabajadoras, tanto más transformará la historia de la acumulación de capital en el mundo en una cadena ininterrumpida de catástrofes y convulsiones políticas y sociales, que, junto con las catástrofes periódicas económicas que se presentan bajo la forma de crisis, harán imposible la prosecución de la acumulación y harán imprescindible la rebelión de la clase obrera internacional contra el régimen capitalista»[20].
En general la guerra y la crisis económica no son fenómenos vinculados de una manera mecánica. En el capitalismo ascendente, la guerra está al servicio de la economía. En el capitalismo decadente es lo contrario: al surgir de la crisis histórica del capitalismo, la guerra imperialista tiene su propia dinámica y se transforma progresivamente en el modo de vida mismo del capitalismo decadente. La guerra, el militarismo, la producción de armamentos, tienden a poner a su servicio la actividad económica, provocando deformaciones monstruosas de las propias leyes de la acumulación capitalista y generando convulsiones suplementarias en la esfera económica.
Esto es lo que planteó con lucidez en IIº congreso de la Internacional comunista: «la guerra provocó una evolución en el capitalismo... le acostumbró, como si se tratara de actos sin importancia, a reducir al hambre mediante el bloqueo de países enteros, a bombardear e incendiar ciudades y pueblos pacíficos, a infectar las fuentes y los ríos arrojando cultivos de cólera, a transportar dinamita en valijas diplomáticas, a emitir billetes de banco falsos imitando a los del enemigo, a emplear la corrupción, el espionaje y el contrabando en proporciones hasta ahora inusitadas. Los medios de acción aplicados en la guerra siguieron en vigor en el mundo comercial luego de ser firmada la paz. Las operaciones comerciales de cierta importancia se efectúan bajo la égida del Estado. Este se ha convertido en algo semejante a una asociación de malhechores armados hasta los dientes»[21].
La naturaleza de los «ciclos de acumulación» en la decadencia capitalista
Según BC «cada vez que el sistema no puede contrarrestar mediante un impulso antagónico las causas que provocan la caída de la tasa de ganancia se plantean entonces dos órdenes de problemas: a) la destrucción del capital en exceso; b) la extensión del dominio imperialista sobre el mercado internacional»[22].
Aclaremos antes que nada que los compañeros van con un siglo de retraso: la cuestión de «la extensión del dominio imperialista sobre el mundo» se empezó a plantear de forma cada vez más aguda en la última década del siglo pasado. Desde 1914 ya no se plantea esa cuestión por la sencilla razón de que todo el mundo está envuelto, y bien envuelto, en las redes sangrientas del imperialismo. La cuestión que se repite y agrava desde 1914 no es la extensión del imperialismo sino el reparto del mundo entre los distintos buitres imperialistas.
La otra «misión» que BC asigna a la guerra imperialista -«la destrucción del capital en exceso»- tiende a equiparar las periódicas destrucciones de fuerzas productivas que se producían en el siglo XIX como consecuencia de las crisis cíclicas del sistema con las destrucciones causadas por las guerras imperialistas de este siglo. Cierto que BC reconoce una diferencia cualitativa entre esas destrucciones: «mientras entonces se trataba del coste doloroso de una desarrollo ‘necesario’ de las fuerzas productivas, hoy estamos en presencia de una obra de devastación sistemática proyectada a escala planetaria. Hoy en el sentido económico, mañana en el sentido físico, hundiendo a la humanidad en el abismo de la guerra»[23]. Pero BC no va hasta el final, persistiendo en relativizar esa diferencia e insistiendo en la identidad de funcionamiento del capitalismo en su fase ascendente y en su fase de decadencia: «toda la historia del capitalismo es una carrera sin fin hacia un equilibrio imposible, solo las crisis, que quieren decir hambre, paro, guerra y muerte para los trabajadores, son los momentos a través de los cuales las relaciones de producción crean de nuevo las condiciones para un ulterior ciclo de acumulación que tendrá como línea de llegada otra crisis todavía más profunda y más vasta»[24].
Es cierto que tanto en el capitalismo ascendente como en el decadente el sistema no puede librarse de crisis periódicas que le llevan al bloqueo y la parálisis, sin embargo, constatar eso nos deja en el terreno de los economistas burgueses que nos confortan repitiendo «después de una recesión viene una recuperación y asi sucesivamente».
Cierto que BC no recoge esas adormideras y señala claramente la necesidad de destruir el capitalismo y hacer la revolución, sin embargo sigua encerrada en el esquema del «ciclo de la acumulación».
En realidad:
- las crisis cíclicas del período ascendente son diferentes de las crisis del período decadente;
- que la raíz de la guerra imperialista no se sitúa en la crisis de cada ciclo de acumulación, no es una especie de dilema que se reproduce cada vez que un ciclo de acumulación entra en crisis, sino que se inscribe en una situación histórica permanente que domina toda la decadencia capitalista.
Mientras que en el período ascendente las crisis eran de corta duración y sobrevenían de manera bastante regular cada 7-10 años, en los 80 años transcurridos desde 1914 hemos tenido, limitándonos exclusivamente a los grandes países industrializados:
- 10 años de guerras imperialistas (1914-18 y 1939-45) con 80 millones de muertos;
- ¡46 años de crisis abierta!: 1918-22, 1929-39, 1945-50, 1967-94 (no tomamos en cuenta los cortos momentos entre 1929-39 y 1967-94 de «recuperación drogada» que se han intercalado entre ellos);
- únicamente 24 años (apenas la cuarta parte del período) de recuperación económica: 1922-29 y 1950-67.
Todo esto muestra que el simple esquema de la acumulación no basta para explicar la realidad del capitalismo decadente y entorpece la comprensión de sus fenómenos.
Aunque BC reconoce el fenómeno del capitalismo de Estado, esencial en la decadencia, no saca todas sus consecuencias[25]. Porque una característica esencial de la decadencia y que afecta de forma decisiva a la manifestación de las «crisis cíclicas» es la intervención masiva del Estado (estrechamente vinculada a la formación de una economía de guerra) mediante toda una serie de mecanismos que los economistas llaman «política económica». Esta intervención altera profundamente la ley del valor provocando deformaciones monstruosas en el conjunto de la economía mundial que agravan y agudizan sistemáticamente las contradicciones del sistema, conduciendo a convulsiones brutales no sólo en el aparato económico sino en todas las esferas de la sociedad.
Así pues el peso permanente de la guerra en toda la vida social y, por otro lado, el capitalismo de Estado, transforman radicalmente la sustancia y la dinámica de los ciclos económicos: «Las coyunturas ya no están determinadas por la relación entre la capacidad de producción y el tamaño del mercado existente en un momento dado, sino por causas esencialmente políticas... En este marco no son de ningún modo los problemas de amortización del capital los que determinan la duración de las fases del desarrollo económico, sino, en gran parte, la amplitud de las destrucciones sufridas durante la guerra anterior... Al contrario del siglo pasado la amplitud de las recesiones en el siglo XX está limitada por medidas artificiales instauradas por los Estados y sus instituciones de investigación para retrasar la crisis general... con toda una serie de medidas políticas que tienden a romper con el estricto funcionamiento económico del capitalismo»[26].
El problema de la guerra no se puede situar en la dinámica de «los ciclos de acumulación» que, por otra parte, BC ensancha a su antojo para el período de decadencia identificándolos con los ciclos «crisis-guerra-reconstrucción», cuando, como hemos visto, estos ciclos no tienen una naturaleza estrictamente económica.
Rosa Luxemburgo aclara que «es, sin embargo, muy importante determinar de antemano que si bien la periodicidad de coyunturas de prosperidad y de crisis representa un elemento importante de la reproducción, no constituye el problema de la reproducción capitalista en su esencia. Las alternativas periódicas de coyuntura o de prosperidad y de crisis son las formas específicas que adopta el movimiento en el sistema económico pero no el movimiento mismo»[27].
El problema de la guerra en el capitalismo decadente, hay que situarlo fuera de las estrictas oscilaciones del ciclo económico, fuera de los vaivenes y coyunturas de la cuota de ganancia.
«En esta era, no solamente la burguesía no puede desarrollar más las fuerzas productivas, sino que sólo subsiste a condición de lanzarse a la destrucción aniquilando las riquezas acumuladas, fruto del trabajo social de los siglos pasados. La guerra imperialista generalizada es la manifestación principal de este proceso de descomposición y destrucción en el cual ha entrado la sociedad capitalista»[28].
El BIPR, atados de pies y manos por sus teorías sobre los ciclos de acumulación según la tendencia decreciente de la tasa o cuota de ganancia, explica la guerra a través del burdo «determinismo económico» de las crisis de los ciclos de acumulación.
Está claro que nosotros como marxistas sabemos muy bien que «la infraestructura económica determina toda la superestructura de la sociedad», pero no lo entendemos de una forma abstracta como un calco que hay que aplicar mecánicamente a cada situación, sino desde un punto de vista histórico-mundial y por ello comprendemos que el capitalismo decadente cuyo marasmo y caos tiene un origen económico, los ha agravado de tal forma que no se pueden comprender limitados a un estricto economicismo.
«El otro aspecto de la acumulación de capital se realiza entre el capital y las formas de producción no capitalistas. Este proceso se desarrolla en la escena mundial. Aqui reinan, como métodos, la política colonial, el sistema de empréstitos internacionales, la política de intereses privados, la guerra. Aparecen aquí, sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión, la rapiña. Por eso cuesta trabajo descubrir las leyes severas del proceso económico en esta confusión de actos políticos de violencia, y en esta lucha de fuerzas.
La teoría burguesa liberal no abarca más que un aspecto: el dominio de la “competencia pacífica”, de las maravillas técnicas y del puro tráfico de mercancías. Aparte está el otro dominio económico del capital: el campo de las estrepitosas violencias consideradas como manifestaciones más o menos casuales de la “política exterior”»[29].
El BIPR denuncia con rigor la barbarie del capitalismo, las consecuencias catastróficas de sus políticas, de sus guerras. Sin embargo, no acaban de tener, como debe corresponder a una teoría consecuente de la decadencia, una visión unitaria y global de la guerra y de la evolución económica. La ceguera y la irresponsabilidad que implica esa debilidad se ponen de manifiesto en esta formulación: «Desde las primeras manifestaciones de la crisis económica mundial nuestro partido ha sostenido que la salida era obligatoria. La alternativa que se plantea es neta: o superación burguesa de la crisis a través de la guerra mundial hacia un capitalismo monopolista concentrado ulteriormente en las manos de un pequeño número de grupos de potencias, o revolución proletaria»[30].
El BIPR no es demasiado consciente de lo que significaría una tercera Guerra mundial: pura y simplemente la aniquilación completa del planeta. Incluso hoy, cuando el hundimiento de la URSS y la desaparición posterior del bloque occidental, hace difícil la reconstitución de nuevos bloques, los riesgos de destrucción de la humanidad bajo la forma de una sucesión caótica de guerras locales siguen siendo gravísimos.
El grado de putrefacción del capitalismo, la gravedad de sus contradicciones ha alcanzado tal nivel, que en esas condiciones una IIIª Guerra mundial conduciría a la destrucción de la humanidad.
Es una burda ensoñación, un juego ridículo con esquemas y «teorías» que no responden a la realidad histórica, suponer que tras una IIIª Guerra mundial aparecería «un capitalismo monopolista concentrado en un pequeño número de potencias». Eso es ciencia-ficción... pero anclada lamentablemente en fenómenos de finales del siglo pasado.
El debate entre los revolucionarios debe partir del nivel más elevado alcanzado por anterior partido, la Internacional comunista, la cual dijo muy claramente a la salida de la Primera Guerra mundial:
«Las contradicciones del régimen capitalista se revelaron a la humanidad una vez finalizada la guerra bajo la forma de sufrimientos físicos: el hambre, el frío, las enfermedades epidémicas y un recrudecimiento de la barbarie. Así es dirimida la vieja querella académica de los socialistas sobre la teoría de la pauperización y del paso progresivo del capitalismo al socialismo ... Ahora ya no se trata solamente de la pauperización social sino de un empobrecimiento fisiológico, biológico, que se presenta ante nosotros en toda su odiosa realidad»[31].
El final de la IIª Guerra mundial confirmó, llevándolo mucho más lejos, este análisis crucial de la IC; la vida capitalista desde entonces, en la «paz» como en la guerra, ha agravado a niveles que los revolucionarios de entonces no podían imaginar, las tendencias que predijeron. ¿A qué viene andar jugando con hipótesis ridículas sobre un «capitalismo monopolista» después de una IIIª Guerra mundial?. La alternativa no es «revolución proletaria o guerra para alumbrar un capitalismo monopolista» sino revolución proletaria o destrucción de la humanidad.
Adalen 1-9-1994
[1] Ver en Revista internacional nº 77 y 78 nuestra polémica con Programa comunista sobre su rechazo de la noción de decadencia.
[2] El Partito comunista internazionalista (PCInt) publica el periódico Battaglia Comunista (BC) y la revista teórica Prometeo. La Comunist workers organisation (CWO) publica el periódico Workers’ Voice. La Communist Review es publicada conjuntamente por ambas organizaciones, con artículos del BIPR como tal y traducciones de artículos de Prometeo.
[3]“Crisis del capitalismo y perspectivas del BIPR” en Comunist Review nº 4, otoño 1985.
[4]Communist Review nº 1, página 22, “Crisis e imperialismo”.
[5] Internationalisme nº 46, órgano de la Gauche communiste de France, verano 1952.
[6] De nuestro folleto La decadencia del capitalismo, página 28.
[7] Ver “La crisis económica en la RDA” en Revista Internacional nº 22, otoño 1980. Ver igualmente “La crisis en los países del Este” Revista Internacional nº 23.
[8] En 1988, cuando habían evidencias aplastantes del caos y el derrumbe de la economía soviética, nos decían que “en los años 70 las tasas de crecimiento de Rusia eran todavía el doble que las de occidente e iguales a las de Japón. Incluso en la crisis de principios de los 80 la tasa rusa de crecimiento era un 2-3% más grande que la de cualquier potencia occidental. En esos años Rusia ha alcanzado ampliamente la capacidad militar USA, ha sobrepasado su tecnología espacial y puede acometer los proyectos de construcción más grandes desde 1945” (Communist Review nº 6 p. 10).
[9] Revista Internacional nº 69, 3ª parte de nuestra serie “Balance de 70 años de liberación nacional”.
[10] Hay que subrayar la importancia que tiene en China el trabajo forzado prácticamente gratuito de los presos. Un estudio de Asian-Watch (organización americana de “defensa de los derechos humanos”) ha revelado la existencia de esos gulaguis chinos que emplean a 20 millones de trabajadores. En esos “campos de reeducación” se hacen trabajos subcontratados para empresas occidentales (francesas, americanas etc.). Los fallos de calidad que detectan los contratistas occidentales son inmediatamente repercutidos al preso causante del “error” mediante castigos brutales delante de todos sus compañeros.
[11] Revista Internacional nº 23, página 34, artículo “El proletariado en el capitalismo decadente”.
[12] La decadencia del capitalismo, p. 17.
[13] Ídem.
[14] Revista Internacional nº 59 “La situación internacional” p. 10.
[15] Prometeo nº 6 “Los Estados Unidos y el dominio del mundo”.
[16] BC, puesto a especular sobre su teoría de la “lucha por el reparto de la renta financiera”, se mete en terreno peligroso afirmando que aquella “siendo una forma de apropiación parásita, el control de la renta excluye la posibilidad de la redistribución de la riqueza entre las diferentes categorías y clases sociales por medio del crecimiento de la producción y la circulación de mercancías” (op. cit., nota 21). ¿Desde cuándo el incremento de la producción y la distribución de mercancías tiende a redistribuir la riqueza social?. Nosotros, como marxistas, teníamos entendido que el crecimiento de la producción capitalista tiende a “redistribuir” la riqueza en beneficio de los capitalistas y en perjuicio de los obreros, pero BC descubre lo contrario cayendo en el terreno de la izquierda del Capital y los sindicatos que piden inversiones “para que haya trabajo y bienestar”. Ante semejante “teoría” habría que recordar lo que le dijo Marx al ciudadano Weston en Salario, precio y ganancia: “El ciudadano Weston se olvida de que la sopera de la que comen los obreros contiene todo el producto del trabajo nacional y que lo que les impide sacar de ella una ración mayor no es la pequeñez de la sopera ni la escasez de su contenido sino sencillamente el reducido tamaño de sus cucharas”.
[17]Prometeo nº 6, diciembre 1993, p. 25, artículo “Los Estados Unidos y el dominio del mundo”.
[18] Del artículo “Crisis e imperialismo” publicado en la Communist Review nº 1.
[19] Ver Revista Internacional nº 36, artículo “La visión de BC del curso histórico”.
[20] Rosa Luxemburgo. La Acumulación de capital, p. 389.
[21] El mundo capitalista y la Internacional comunista, manifiesto del IIº Congreso.
[22] Prometeo nº 6, diciembre 1993, artículo “Los Estados Unidos y el dominio del mundo” p. 25.
[23] En Battaglia Communista nº 10 (octubre 1993).
[24] IIª Conferencia de los grupos de la Izquierda comunista, Textos Preparatorios, volumen Iº, “Sobre la teoría de las crisis en general”, contribución del PCInt-BC p. 9.
[25] De manera explicita, BC identifica capitalismo decadente con “capitalismo de los monopolios”: “Es precisamente en esta fase histórica cuando el capitalismo entra en su fase decadente. La libre concurrencia exasperada por la caída de la tasa de ganancias crea su contrario, el monopolio, que es la forma de organización que el capitalismo se da para contener la amenaza de una ulterior caída de la ganancia” (IIª Conferencia Internacional, texto citado página 9). Los monopolios sobreviven en la decadencia pero no constituyen ni de lejos lo esencial de la misma. Esta visión está muy ligada a la teoría del imperialismo y a la insistencia de BC sobre el “reparto de la renta financiera”. Debe quedar claro que esa teoría dificulta comprender a fondo la tendencia universal (no solo en los países estalinistas) al capitalismo de Estado.
[26] “La lucha del proletariado en el capitalismo decadente” Revista Internacional nº 23 p. 35.
[27] Rosa Luxemburgo. La acumulación de capital, p. 17.
[28] “Notre réponse [a Vercesi]” (Nuestra respuesta a Vercesi), texto de la Gauche communiste de France publicado en el Bulletin international de discussion de la Fracción italiana de Izquierda comunista, nº 5, mayo 1944.
[29] Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital, p. 351
[30] Communist Review nº 1, artículo “Crisis e imperialismo” p. 24.
[31] “Manifiesto de la Internacional comunista a todos los proletarios del mundo”, Primer congreso de la IC, marzo 1919.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
X - ¿Anarquismo o comunismo?
- 5411 reads
En el último artículo de esta serie, tratamos del combate que emprendió la tendencia marxista en la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) contra las ideologías reformistas y «socialistas de Estado» en el movimiento obrero, particularmente en el partido alemán. Y a pesar de eso, según la corriente anarquista o «antiautoritaria» encabezada por Mijáil Bakunin, Marx y Engels representaron e incluso inspiraron la tendencia socialista de Estado, fueron los más destacados impulsores de ese «socialismo alemán» que quería sustituir al capitalismo, no por una sociedad libre y sin Estado, sino por una terrible tiranía burocrática de la que ellos mismos serían guardianes.
Hasta ahora, los anarquistas y liberales por el estilo, presentan las críticas de Bakunin a Marx como una profunda visión de la verdadera naturaleza del marxismo, una explicación profética de por qué las teorías de Marx conducirían inevitablemente a las prácticas de Stalin.
Pero como trataremos de demostrar en este artículo, la «crítica radical» de Bakunin del marxismo, como todas las siguientes, solamente es radical en apariencia. La respuesta que Marx y su corriente hicieron a este pseudoradicalismo acompañó necesariamente la lucha contra el reformismo, puesto que ambas ideologías representaban la penetración de posiciones de clase ajenas en las filas del proletariado.
El núcleo pequeño burgués del anarquismo
El crecimiento del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX fue el producto de la resistencia de las capas pequeño burguesas –artesanos, intelectuales, tenderos, pequeños campesinos– a la marcha triunfal del capital, una resistencia al proceso de proletarización que los privaba de su «independencia» social original. Fue más fuerte en aquellos países donde el capital industrial llegó tarde, en los países de la periferia en el Este y el Sur de Europa, y expresaba, tanto la rebelión de estas capas contra el capitalismo, como su incapacidad para ver más allá, al futuro comunista; en lugar de eso, el anarquismo se hizo portavoz de su anhelo por un pasado semi mítico de comunidades locales libres y productores estrictamente independientes, sin el estorbo de la opresión del capital industrial ni de la centralización del Estado burgués.
El «padre» del anarquismo, Pierre-Joseph Proudhon, era la encarnación clásica de esta actitud, con su odio feroz, no sólo al Estado y los grandes capitalistas, sino al colectivismo en todas sus formas, incluyendo los sindicatos, las huelgas, y expresiones similares de colectividad de la clase obrera. El ideal de Proudhon, contra las tendencias que se desarrollaban en la sociedad capitalista, era una sociedad «mutualista», fundada en la producción artesana individual, vinculada entre sí por el libre intercambio y el libre crédito.
Marx ya había destrozado las posiciones de Proudhon en su libro Miseria de la filosofía, publicado en 1847, y la evolución del capital en la segunda mitad del siglo, confirmó prácticamente la inadecuación de las ideas de Proudhon. Para el «obrero masificado» de la industria capitalista, cada vez era más evidente que, para resistir a la explotación capitalista y para poder abolirla, sólo había esperanza en una lucha colectiva, y en una apropiación colectiva de los medios de producción.
Frente a esto, la corriente bakuninista, que desde 1860 en adelante intentó combinar el antiautoritarismo de Proudhon con una visión colectivista e incluso comunista de las cuestiones sociales, parecía un claro avance respecto al proudhonismo clásico. Bakunin incluso escribió a Marx expresándole su admiración por su trabajo científico, declarándose su discípulo y ofreciéndose para traducir El Capital al ruso. Sin embargo, a pesar de su atraso ideológico, la corriente proudhonista había desempeñado en ciertos momentos un papel constructivo en la formación del movimiento obrero: Proudhon mismo había sido un factor en la evolución de Marx hacia el comunismo durante la década de 1840, y los proudhonianos contribuyeron a fundar la AIT. Por el contrario, la historia del bakuninismo es casi enteramente una crónica del trabajo negativo y destructivo que dicha corriente llevó a cabo contra la Internacional. Incluso la admiración que Bakunin profesaba a Marx era parte de este síndrome: el propio Bakunin confesaba que había «elogiado y honrado a Marx por razones tácticas y por política personal», cuyo fin último era romper la «falange» marxista que dominaba la Internacional (citado por Nicolaevsky, Karl Marx: Man and Fighter, cap 18, pag 308, ed. Penguin -traducido por nosotros).
La razón esencial de esto es que, mientras que el proudhonismo precedió al marxismo, y los grupos proudhonistas a la Iª Internacional, el bakuninismo se desarrolló en gran medida en reacción contra el marxismo y contra el desarrollo de una organización proletaria internacional centralizada. Marx y Engels explican esta evolución poniéndola en relación con al problema general de las «sectas», pero el objetivo era sobre todo los bakuninistas, como muestra el pasaje que citamos aquí de «Las pretendidas escisiones en la Internacional» (1872), que era la respuesta del Consejo General a las intrigas de Bakunin contra la AIT:
«La primera fase en la lucha del proletariado contra la burguesía está marcada por el movimiento sectario. Tiene su razón de ser en una época en que el proletariado no está aún bastante desarrollado como para actuar como clase. Algunos pensadores individuales hacen la crítica de los antagonistas sociales, y le dan soluciones fantásticas que la masa de los obreros no tiene más que aceptar, propagar y llevar a la práctica. Por su naturaleza misma, las sectas formadas por estos pioneros son abstencionistas, ajenas a toda acción real en política, en huelgas, en coaliciones; en una palabra, en todo movimiento de conjunto. La masa del proletariado permanece siempre indiferente o incluso hostil a su propaganda. Los obreros de París y Lyon no querían más saint-simonianos, fourrieristas, icarianos; como los cartistas y trade-unionistas ingleses no querían owenistas. Estas sectas, levaduras del movimiento en su origen, les son un obstáculo cuando las superan» (en La Primera Internacional, Jacques Freymond, ed. Zero, Bilbao, 1973, pags. 332-333).
Organización proletaria contra intrigas pequeño-burguesas
El principal tema de la lucha entre marxistas y bakuninistas fue la propia Internacional: nada demostraba más claramente la esencia pequeño burguesa del anarquismo que su forma de abordar la cuestión organizativa, y no es ninguna casualidad que la cuestión que llevó a una clara escisión entre estas dos corrientes no fuera un debate abstracto sobre la sociedad futura, sino sobre el funcionamiento de la organización proletaria, su modo interno de operar. Pero como veremos, estas diferencias organizativas también estaban conectadas a diferentes visiones de la sociedad futura y los medios para crearla.
Desde cuando se adhirieron a la Internacional a finales de la década de 1860, pero sobre todo después de la derrota de la Comuna, los bakuninistas protestaron enérgicamente contra el Consejo General, el órgano central de la Internacional, establecido en Londres y fuertemente influenciado por Marx y Engels. Para Bakunin, el Consejo General era una mera cobertura para la dictadura de Marx y su «banda»; por eso se erigió en campeón de la libertad y la autonomía de las secciones locales contra las pretensiones tiránicas de los «socialistas alemanes». Esta campaña estaba deliberadamente vinculada a la cuestión de la sociedad futura, puesto que los bakuninistas argumentaban que la Internacional tenía que ser el embrión del nuevo mundo, el precedente de una federación descentralizada de comunas autónomas. Y siguiendo con el mismo razonamiento, el gobierno autoritario de los marxistas dentro de la Internacional, no podía sino tener otra visión del futuro: la una nueva burocracia estatal despótica dominadora de los obreros en nombre del socialismo.
Es totalmente cierto que la organización proletaria, tanto en su estructura interna como en su función externa, está determinada por la naturaleza de la sociedad comunista por la que lucha, y por la naturaleza de la clase que es portadora de esa sociedad. Pero contrariamente a lo que pretende la visión anarquista, el proletariado no tiene nada que temer de la centralización en sí misma: en realidad el comunismo es la centralización de las fuerzas productivas mundiales para reemplazar la competitividad anárquica del capitalismo. Y para alcanzar esa fase, el proletariado tiene que centralizar sus propias fuerzas de combate para enfrentarse a un enemigo que ha demostrado muy a menudo su capacidad para unirse contra él. Por eso los marxistas replicaron a los insultos de Bakunin señalando que su programa de autonomía local completa para las secciones, significaba el fin de la Internacional como cuerpo unificado. Como organización de la vanguardia proletaria «la Internacional es la organización real y militante de la clase proletaria en todos los países, aliados los unos con los otros, en su lucha común contra los capitalistas, los propietarios de la tierra y su poder de clase organizado en el Estado» (Ídem, Pág. 333), la Internacional no podía hablar con cientos de voces en conflicto: tenía que ser capaz de formular los objetivos de la clase obrera de forma clara y sin ambigüedad. Y para que esto fuera así, la Internacional necesitaba órganos centrales efectivos -no fachadas que encubrieran las ambiciones de dictadores y de trepones, sino cuerpos elegidos y responsables encargados de mantener la unidad de la organización entre sus congresos.
Los bakuninistas, por su parte, pretendían reducir el Consejo general a «un simple buró de correspondencia y estadística. Al cesar sus funciones administrativas, sus correspondencias se reducirían necesariamente a la reproducción de los informes ya publicados en los periódicos de la Asociación. El buró de correspondencia sería así desechado. En cuanto a la estadística, es un trabajo irrealizable sin una organización potente, y, sobre todo, como expresamente lo dicen los estatutos originales, sin una dirección común. Por tanto, como todo esto huele fuertemente a “autoritarismo”, habría quizá un buró, pero ciertamente no de estadística. En una palabra, el Consejo general desaparecería. La misma lógica cae sobre los Consejos federales, comités locales y demás centros “autoritarios”. Quedan solamente las secciones autónomas» (Ídem Pág. 339).
Más adelante, en el mismo texto, Marx y Engels argumentaban que si anarquía significaba sólo el fin último del movimiento de clase -la abolición de las clases sociales y por tanto del Estado que custodia las divisiones de clase, entonces todos los socialistas eran favorables. Pero la corriente bakuninista quería decir algo diferente con su práctica habitual, puesto que «proclama la anarquía en las filas proletarias como el medio más infalible de quebrantar la poderosa concentración de fuerzas sociales y políticas en manos de los explotadores. Bajo este pretexto, pide a la Internacional, en el momento en que el viejo mundo intenta destruirla, que reemplace su organización por la anarquía. La policía internacional no pide otra cosa para eternizar la república Thiers, cubriéndola con el manto imperial» (Ídem Págs. 346-347).
Pero en el proyecto de Bakunin había mucho más que una oposición abstracta a todas las formas de autoridad y centralización. De hecho Bakunin estaba sobre todo en contra la «autoridad» de Marx y su corriente; y sus diatribas contra las pretendidas maniobras secretas y los complots eran fundamentalmente la proyección de su propia concepción profundamente jerárquica y elitista de la organización. Su guerra de guerrillas contra el Consejo general estaba motivada realmente por una determinación de implantar un centro de poder alternativo y oculto.
Cuando Marx y Engels evocaban la historia de las organizaciones «sectarias», no se referían sólo a las confusas ideas utópicas que a menudo caracterizaban a tales grupos, sino también a su práctica política, a su funcionamiento, heredado de las sociedades secretas burguesas y pequeño burguesas, con sus tradiciones clandestinas de juramentos ocultos y rituales, combinados a veces con una propensión al terrorismo y el asesinato. Como hemos visto en un artículo previo de esta serie (ver Revista Internacional nº 72), la formación de la Liga de los Comunistas en 1847, ya marcaba una ruptura definitiva con esas tradiciones. Bakunin sin embargo estaba impregnado de esas prácticas, y nunca las abandonó. A lo largo de su trayectoria política, su política siempre fue la de formar grupos secretos bajo su control directo, grupos basados, más en la «afinidad» personal que en cualquier criterio político, y usar esos canales ocultos de influencia para ganar la hegemonía de organizaciones más amplias.
Habiendo fracasado en su intento de convertir la liberal Liga de la Paz y la Libertad en su versión de una organización revolucionaria socialista, Bakunin formó la Alianza de la Democracia Socialista en 1868. Tenía secciones en Barcelona, Madrid, Lyón, Marsella, Nápoles y Sicilia; la principal sección estaba en Ginebra, con un Buró central bajo el control personal de Bakunin. La parte «socialista» de la Alianza era muy vaga y confusa, pues definía su objetivo como «la equiparación económica y social de las clases» (en lugar de su abolición), y tenía una fijación obsesiva por «la abolición del derecho de herencia», que veía como la clave para superar la propiedad privada.
Poco después de su formación, la Alianza solicitó ser miembro de la Internacional. El Consejo General criticó las confusiones de su programa, e insistió en que no podía ser admitida en la Internacional como una organización internacional paralela; tenía que disolverse y convertir sus secciones en secciones de la Internacional.
Bakunin se mostró de acuerdo de buena gana con esos términos, por la simple razón de que la Alianza era para él sólo la fachada de un montón de sociedades secretas a cual más esotérica, algunas ficticias y algunas reales; la fachada de una jerarquía bizantina, de la cual el máximo responsable no era otro que el propio «ciudadano B.». La historia completa de las sociedades secretas de Bakunin todavía está por descubrir, pero con toda certidumbre, detrás de la Alianza (que en cualquier caso no se disolvió realmente al entrar en la AIT) estaba la Hermandad internacional, que era un círculo interno que ya había estado operando dentro de la Liga por la Paz y la Libertad. También había una obscura Hermandad nacional a mitad de camino entre la Alianza y la Hermandad internacional. Pueden haber existido otras. La cuestión es que tales formaciones implicaban un modo de funcionamiento completamente ajeno al proletariado. Mientras que las organizaciones proletarias funcionan por medio de órganos centrales elegidos y responsables ante los Congresos, Bakunin no tenía que rendir cuentas mas que a sí mismo en su intrincada jerarquía. Mientras que las organizaciones proletarias, aún en la clandestinidad, actúan a las claras ante sus propios camaradas, Bakunin consideraba a los miembros «corrientes» de su organización como meros soldados rasos que son manipulados a voluntad, y que no son conscientes de los propósitos a los que realmente están sirviendo.
Por tanto no es ninguna sorpresa encontrar que esta concepción elitista de las relaciones dentro de la organización proletaria se reproduce en la visión bakuninista de la función de la organización revolucionaria en el conjunto de la clase. La polémica del Consejo general contra los bakuninistas, La Alianza de la Democracia Socialista y la Asociación Internacional de los Trabajadores, escrita en 1873, pone en evidencia las siguientes «perlas» de los escritos de Bakunin: «es necesario que en medio de la anarquía popular, que constituirá la vida misma y la energía toda de la revolución, la unidad de pensamiento y de la acción revolucionaria, haya un órgano. Este órgano debe ser la asociación secreta y universal de los hermanos internacionales». Admitiendo que sean los individuos o las sociedades secretas quienes hacen las revoluciones, tienen que «organizar no el ejército de la revolución -el ejército debe ser siempre el pueblo (la carne de cañón)-, sino un estado mayor revolucionario compuesto de individuos entregados, ambiciosos, enérgicos, inteligentes y, sobre todo, amigos sinceros y no ambiciosos ni vanidosos, del pueblo, capaces de servir de intermediarios entre la idea revolucionaria (monopolizada por ellos) y los instintos populares... El número de estos individuos no debe ser muy grande. Para la organización internacional en toda Europa, bastan cien revolucionarios seria y fuertemente unidos...» (Ídem, Págs. 462-3).
Marx y Engels, que escribieron el texto en colaboración con Paul Lafargue, continúan luego: «Así pues, todo se transforma. La anarquía, la “vida popular desencadenada, las malas pasiones” y lo demás no son suficientes. Para asegurar el éxito de la revolución se necesita la unidad de pensamiento y de acción. Los internacionales intentan crear dicha unidad por la propaganda, la discusión, la organización pública del proletariado; para Bakunin no es preciso más que una organización secreta de cien hombres, representantes privilegiados de la idea revolucionaria, estado mayor en disponibilidad de la revolución, designado por él mismo y dirigido por el permanente “ciudadano B”. La unidad de pensamiento y de acción no quiere decir otra cosa más que ortodoxia y obediencia ciega. Perinde ac cadáver. Estamos en plena Compañía de Jesús» (Ídem, Pág. 463).
El odio real de Bakunin a la explotación capitalista y a la opresión no se discute. Pero las actividades que emprendió eran profundamente peligrosas para el movimiento obrero. Incapaz de arrebatar el control de la Internacional, se vio reducido a un trabajo de sabotaje y desorganización, a la provocación de disputas internas sin fin que sólo podían debilitar la Internacional. Su afición por la conspiración y la fraseología sanguinaria hicieron de él una víctima complaciente de un elemento claramente patológico como Nechaiev, cuyas acciones criminales amenazaban con acarrear el descrédito a toda la Internacional.
Estos riesgos se hicieron mayores en el periodo que siguió a la Comuna, cuando el movimiento proletario estaba derrotado y la burguesía, que estaba convencida de que la Internacional había «creado» el alzamiento de los obreros de París, perseguía a sus miembros por todas partes y pretendía destruir su organización. La Internacional, dirigida por el Consejo general, tuvo que reaccionar muy firmemente contra las intrigas de Bakunin, afirmando el principio de la organización abierta contra el secreto y la conspiración: «contra todas estas intrigas sólo hay un medio, pero es de una eficacia fulminante: la publicidad más completa. Desvelar estas intrigas en su conjunto es hacerlas impotentes» (Ídem, Pág. 453). El Consejo también pidió y obtuvo, en el Congreso de La Haya en 1872, la expulsión de Bakunin y su compadre Guillaume –no a causa de las múltiples diferencias ideológicas que indudablemente tenían, sino porque sus actividades políticas habían puesto en peligro la propia existencia de la Internacional.
De hecho, la lucha por la preservación de la Internacional en este momento tenía una significación histórica más que inmediata. Las fuerzas de la contrarrevolución estaban en auge, y las intrigas bakuninistas sólo aceleraban un proceso de fragmentación que se imponía por las condiciones generales que la clase tenía que encarar. En la medida en que eran conscientes de esas condiciones desfavorables, los marxistas consideraron que era preferible que la Internacional fuera (al menos temporalmente) desmantelada, a que cayera en manos de corrientes políticas que hubieran socavado sus posiciones esenciales y desprestigiado su propio nombre. Por eso –también en el Congreso de La Haya– Marx y Engels pidieron que el Consejo general se transfiriera a Nueva York. Fue el fin de la Iª Internacional, pero cuando el resurgimiento de la lucha de clases permitió la formación de la Segunda, casi dos décadas después, se hizo sobre bases políticas mucho más claras.
Materialismo histórico contra idealismo ahistórico
La cuestión organizativa fue el asunto inmediato que causó la escisión en la Internacional. Pero íntimamente conectadas a las diferencias sobre las cuestiones de organización entre los marxistas y los anarquistas había toda una serie de cuestiones teóricas más generales que de nuevo revelaban los diferentes orígenes de clase de las dos corrientes.
En el terreno más «abstracto», Bakunin, a pesar de reivindicar el materialismo contra el idealismo, rechazaba abiertamente el método materialista histórico de Marx. En este tema el punto de partida era la cuestión del Estado. En un texto escrito en 1872, Bakunin establece claramente las diferencias: «Los sociólogos marxistas, hombres como Engels y Lasalle, poniendo en cuestión nuestras posiciones, sostienen que el Estado no es en absoluto la causa de la miseria, la degradación, y la servidumbre de las masas; que tanto la condición miserable de las masas como el poder despótico del Estado son, al contrario, el efecto de una causa subyacente más general. En particular, se nos dice que ambos son producto de una fase inevitable en la evolución económica de la sociedad; una fase que, considerada históricamente, constituye un inmenso paso adelante hacia lo que ellos llaman la “revolución social”» (citado en Bakunin on the anarchy, ed. Sam Dolgoff, New York 1971 –traducido por nosotros–).
Bakunin, por su parte, no solamente defiende la posición de que el Estado es la «causa» del sufrimiento de las masas, y su abolición inmediata la condición para su liberación, también da el paso lógico de rechazar la visión materialista de la historia, que considera que el comunismo sólo es posible como resultado de una serie de desarrollos en la organización social y las fuerzas productivas de los hombres -desarrollos que incluyen la disolución de las comunidades humanas originarias, y la ascendencia y caída de una sucesión de sociedades de clase. Contra esta forma científica de plantear el problema, Bakunin plantea un tratamiento moral: «Nosotros que, como el propio Sr. Marx, somos materialistas y deterministas, también reconocemos la vinculación inevitable entre los hechos económicos y políticos en la historia. Reconocemos ciertamente la necesidad y el carácter inevitable de todos los hechos que ocurren, pero aparte de eso no nos postramos ante ellos indiferentemente, y sobre todo tenemos mucho cuidado de no adorarlos cuando, por su naturaleza, los hechos se muestran en flagrante contradicción con el fin supremo de la historia. Se trata de un ideal completamente humano que se encuentra en forma más o menos reconocible en los instintos y aspiraciones del pueblo y en todos los símbolos religiosos de todas las épocas, porque es inherente a la raza humana, la más social de todas las especies animales sobre la tierra. Este ideal, hoy mejor entendido que nunca, es el triunfo de la humanidad, la más completa conquista y establecimiento de la libertad y el desarrollo personal –material, intelectual y moral– para cada individuo, por medio de una organización absolutamente no restringida y espontánea, de la solidaridad económica y social.
Todo lo que en la historia esté de acuerdo con ese objetivo del punto de vista humano -y no podemos tener otro- es bueno; y todo lo que está en contra es malo» (Ídem).
Es cierto, y lo hemos puesto de manifiesto en esta serie, que el «ideal» del comunismo ha aparecido en los anhelos de las clases oprimidas y explotadas a través de la historia, y este anhelo corresponde a las necesidades humanas más fundamentales. Pero el marxismo ha demostrado por qué, hasta la época capitalista, semejantes aspiraciones estaban condenadas a seguir siendo ideales, por qué por ejemplo, no sólo los sueños comunistas de la revuelta de esclavos de Espartaco, sino también la nueva forma feudal de explotación que sacó a la sociedad del estancamiento del esclavismo, fueron momentos necesarios en la evolución de las condiciones que hacen del comunismo una posibilidad real hoy. Para Bakunin sin embargo, mientras la primera podría considerarse «buena», la segunda sólo podría considerarse «mala», puesto que, como continúa argumentando el texto que hemos citado antes, mientras el «nivel de libertad humana comparativamente alto» en la Antigua Grecia era bueno, la posterior conquista de Grecia por los romanos, que eran más bárbaros, era mala, y así sucesivamente a lo largo de los siglos.
Desde ese punto de partida, es imposible juzgar si una formación social o una clase social juega un papel progresivo o regresivo en el proceso histórico; en vez de eso, todas las cosas se miden por un ideal abstracto, un absoluto moral que permanece invariable a través de la historia.
En los márgenes del movimiento revolucionario actual hay ciertas corrientes «modernistas» que se especializan en rechazar la noción de decadencia del capitalismo: las más consistentes de ellas en cuanto a la lógica de sus argumentos (por ej. el Grupo comunista internacionalista, o Wildcat en Gran Bretaña), han llegado a cargarse simplemente la concepción marxista de progreso, puesto que argumentar que un sistema social está en declive actualmente, obviamente implica aceptar que alguna vez estuvo en una fase ascendente. Concluyen pues que «progreso» es una noción completamente burguesa, y que el comunismo ha sido posible en cualquier momento de la historia.
Según parece, estos modernistas no son tan modernos después de todo: son los fieles epígonos de Bakunin, quien también llegó a rechazar cualquier idea de progreso, e insistió en que la revolución social era posible en cualquier momento. En su obra básica, Estatismo y Anarquía (1873), argumenta que las dos condiciones esenciales de una revolución social son: sufrimientos extremos, casi hasta el punto de la desesperación, y la inspiración de un «ideal universal». Por esto, en el mismo pasaje argumenta que el lugar que está más maduro para una revolución es Italia, a diferencia de los países más desarrollados industrialmente, donde los trabajadores son «relativamente numerosos» y «están tan impregnados de prejuicios burgueses que, excepto por sus ingresos, no se diferencian en nada de la burguesía».
Pero el «proletariado» revolucionario italiano de Bakunin consiste en «dos o tres millones de obreros urbanos, principalmente de las fábricas y las pequeñas tiendas, y aproximadamente veinte millones de campesinos totalmente desposeídos». En otras palabras, el proletariado de Bakunin es realmente un nuevo nombre para la noción burguesa del «pueblo» –todos los que sufren, sin tener en cuenta el lugar que ocupan en las relaciones de producción, su capacidad para organizarse, para hacerse conscientes de sí mismos como una fuerza social. En otras partes, Bakunin alaba el potencial revolucionario de los pueblos eslavos o latinos (a diferencia de los germanos, hacia los cuales Bakunin mantuvo toda su vida un odio chovinista); incluso, como señala el Consejo General en La Alianza de la Democracia Socialista y la AIT, Bakunin argumenta que en Rusia, «el bandolero es el verdadero y único revolucionario».
Todo esto es plenamente consistente con el rechazo de Bakunin del materialismo: si la revolución social es posible en cualquier momento, entonces cualquier fuerza oprimida podría provocarla, sean los campesinos o los bandoleros. Realmente, no sólo la clase obrera en sentido marxista no tiene ningún papel particular que jugar en este proceso, Bakunin se queja amargamente de los marxistas porque insisten en que la clase obrera tiene que ejercer su dictadura sobre la sociedad: «Preguntémonos, si el proletariado tiene que ser la clase dominante, ¿sobre quién va a gobernar?. En pocas palabras, quedará otro proletariado que estará subyugado a este nuevo gobierno, a este nuevo Estado. Por ejemplo, la “chusma” campesina que, como se sabe, no disfruta de la simpatía de los marxistas, que consideran que representan un nivel más bajo de cultura, probablemente será gobernada por el proletariado industrial de las ciudades» (Estatismo y Anarquía, traducido por nosotros).
Este no es el lugar para tratar de la relación entre la clase obrera y el campesinado en la revolución comunista. Es suficiente decir que la clase obrera no tiene ningún interés en construir un nuevo sistema de explotación después de derrocar a la burguesía. Pero lo que revelan los temores de Bakunin precisamente es el hecho de que él no vislumbra este problema desde el punto de vista de la clase obrera, sino del de los «oprimidos en general» -para ser precisos, desde el punto de vista de la pequeña burguesía.
Incapaz de comprender que el proletariado es la clase revolucionaria en la sociedad capitalista no únicamente porque sufre, sino porque contiene en sí mismo las semillas de una nueva y más avanzada organización social, Bakunin también es incapaz de considerar la revolución como algo mas que una «gigantesca hoguera», una efusión de «pasiones demoníacas», un acto de destrucción mas que de creación: «Una insurrección popular, por su propia naturaleza, es instintiva, caótica y destructiva... las masas siempre están dispuestas a sacrificarse y eso es lo que les convierte en hordas brutales y salvajes, capaces de acometer estallidos heroicos y aparentemente imposibles... Esta pasión negativa, es cierto, está lejos de ser suficiente para alcanzar las cumbres de la causa revolucionaria; pero sin ella la revolución sería imposible. La revolución requiere una amplia destrucción, una destrucción fecunda y renovadora, puesto que de esta forma, y sólo de esta forma, nacen los nuevos mundos» (Ídem).
Semejantes pasajes, no sólo confirman la visión no proletaria de Bakunin en general; también nos permiten comprender por qué no rompió nunca con una visión elitista del papel de la organización revolucionaria. Mientras que para el marxismo la vanguardia revolucionaria es el producto de una clase que se esfuerza por tomar conciencia de sí misma, para Bakunin las masas populares nunca pueden ir más allá del nivel de rebelión caótica e instintiva; consecuentemente, si se tiene que conseguir algo más que eso, se requiere el trabajo de un «estado mayor» que actúa entre bastidores. En suma, es la vieja noción idealista del Espíritu Santo que desciende sobre la materia inconsciente. Los anarquistas, que nunca dejan de atacar la formula errónea de Lenin sobre la conciencia revolucionaria que se introduce en el proletariado desde fuera, curiosamente guardan silencio sobre la versión de Bakunin de la misma noción.
Lucha política contra indiferencia política
Íntimamente conectado a la cuestión organizacional, el otro gran punto de confrontación entre los marxistas y los anarquistas era la cuestión de la «política». El Congreso de La Haya fue un campo de batalla sobre este tema: la victoria de la corriente marxista (apoyada en esta ocasión por los blanquistas) tomó cuerpo en una resolución, que insistía en que «El proletariado sólo puede actuar como una clase constituyéndose en un partido político distinto y opuesto a todos los viejos partidos formados por las clases poseedoras», y que «la conquista del poder político se convierte en la gran tarea del proletariado» en su lucha por la emancipación.
Esta disputa tenía dos dimensiones. La primera era un eco del argumento sobre la necesidad material. Puesto que para Bakunin la revolución era posible en cualquier momento, cualquier lucha por reformas era esencialmente una diversión de este gran objetivo; y si esta lucha iba más allá de la esfera estrictamente económica (que los bakuninistas admitían de mala gana, sin comprender nunca su significado) entrando en el terreno de la política burguesa -el parlamento, las elecciones, las campañas para cambiar las leyes- sólo podía significar capitular ante la burguesía. Así, en palabras de Bakunin, «la Alianza, fiel al programa de la Internacional, rechazaba desdeñosamente toda colaboración con la política burguesa, por mucho que se disfrazara de radical y socialista. Avisaba al proletariado de que la única emancipación real, la única política verdadera beneficiosa para él, es la política exclusivamente negativa de demoler las instituciones políticas, el poder político, el gobierno en general, y el Estado» (Bakunin on the anarchy, Pág. 289).
Detrás de estas frases tan radicales, yace la incapacidad de los anarquistas para comprender que la revolución proletaria, la lucha directa por el comunismo, todavía no estaba al orden del día porque el sistema capitalista todavía no había agotado su misión progresiva, y que el proletariado estaba enfrentado a la necesidad de consolidarse como una clase, de arrebatar todas las reformas que pudiera a la burguesía, sobre todo para reforzarse para la futura lucha revolucionaria. En un periodo en que el parlamento era un terreno real de lucha entre fracciones de la burguesía, el proletariado tenía la oportunidad de entrar en este terreno sin subordinarse a la clase dominante; esta estrategia dejó de ser posible cuando el capitalismo entró en su fase decadente y totalitaria. Por supuesto, la precondición para esto era que la clase obrera tuviera su propio partido político, distinto y opuesto a todos los partidos de la clase dirigente, como planteaba la resolución de la Internacional, de otra forma, actuaría meramente como un apéndice de los partidos de la burguesía más progresiva, en lugar de apoyarlos tácticamente en ciertos momentos. Nada de esto tenía sentido para los anarquistas, pero su oposición «purista» a cualquier intervención en el juego político de la burguesía, no los armaba para defender la autonomía del proletariado en las situaciones reales y concretas: el artículo de Engels «Los bakuninistas en acción», escrito en 1873, da un ejemplo clave. Analizando los alzamientos en España, que ciertamente no podían tener un carácter proletario socialista, teniendo en cuenta el atraso del país, Engels muestra de qué modo la oposición de los anarquistas a la reivindicación de la república, sus frases altisonantes sobre el establecimiento inmediato de la Comuna revolucionaria, no impidieron en la práctica que se pusieran a la cola de la burguesía. Los acerbos comentarios de Engels son realmente casi una predicción de lo que los anarquistas iban a hacer en España en 1936, aunque en un contexto histórico diferente:
«Apenas enfrentados con una situación revolucionaria seria, los bakuninistas se vieron obligados a lanzar por la borda todo su programa tradicional. Para empezar, sacrificaron la doctrina según la cual es un deber la abstención política, principalmente la electoral. A ello siguió el sacrificio de la anarquía, de la doctrina de la supresión del Estado; en vez de suprimir el Estado, intentaron más bien crear gran número de nuevos Estados más pequeños. Luego abandonaron el principio de que los trabajadores no deben tomar parte en ninguna revolución que no tenga como objetivo la emancipación inmediata y plena del proletariado, y tomaron parte en un movimiento reconocidamente burgués. Finalmente destruyeron su dogma apenas proclamado de que la instauración de un gobierno revolucionario es una nueva estafa y una traición a la clase obrera, figurando tranquilamente en las juntas de las diversas ciudades, y casi en todas partes con absoluta impotencia, como minoría dominada y políticamente explotada por la burguesía» (en Revolución en España, ed. Ariel, Barcelona 1970, Pág. 213).
La segunda dimensión de esta disputa sobre la acción política era la cuestión del poder. Ya hemos visto que para los marxistas, el Estado era el producto de la explotación, no su causa. Era la emanación inevitable de una sociedad dividida en clases, y sólo se podría acabar con él de una vez por todas cuando las clases dejaran de existir. Pero al contrario de lo que pensaban los anarquistas, esto no podía ser resultado de una grandiosa «liquidación social» de la noche a la mañana. Requería un periodo de transición más o menos largo en que el proletariado primero tendría que tomar el poder político, y usar este poder para iniciar la transformación económica y social.
Pero al argumentar, en nombre de la libertad y la oposición a cualquier forma de autoridad, que la clase obrera debería abstenerse de conquistar el poder político, los anarquistas evitaban que la clase obrera pudiera establecer sus primeras bases. Para reorganizar la vida social, la clase obrera primero tenía que derrotar a la burguesía, que derrocarla. Esto era necesariamente un acto «autoritario». Según las famosas palabras de Engels: «¿Han visto alguna vez estos caballeros una revolución? Una revolución es ciertamente la cosa más autoritaria que hay; es el acto por el cual una parte de la población impone su voluntad sobre otra parte por medio de rifles, bayonetas y cañones -medios autoritarios donde los haya; y si el partido victorioso no quiere haber luchado en vano, tiene que imponer su gobierno por medio del terror que sus armas inspiran en los reaccionarios ¿Hubiera durado un sólo día la Comuna de París si no hubiera hecho uso de esta autoridad del pueblo armado contra la burguesía? ¿No deberíamos reprocharle al contrario no haberla usado más ampliamente? Por lo tanto, una de dos: o los antiautoritarios no saben de qué hablan, en cuyo caso sólo están creando confusión; o lo saben, y en ese caso están traicionando el movimiento del proletariado. En ambos casos sirven a la reacción» (Sobre la autoridad, 1873 –traducido por nosotros–)
En otra parte, Engels señaló que la reivindicación de Bakunin de la abolición inmediata del Estado había mostrado su auténtico valor en la farsa de Lyón en 1870 (es decir, poco antes del verdadero alzamiento de los obreros de París). Bakunin y un puñado de sus acólitos se levantaron en las escaleras del Ayuntamiento de Lyón y declararon la abolición del Estado y su sustitución por una federación de comunas; desgraciadamente «dos compañías de guardias nacionales burgueses bastaron por el contrario, para destruir este brillante sueño y poner a toda prisa a Bakunin en la ruta de Ginebra con el magnífico decreto en su bolsillo» («La Alianza y la AIT» en La Primera Internacional, op. cit., pag. 461).
Pero por mucho que los marxistas negaran que el Estado pudiera abolirse por decreto, eso no significaba que pretendieran establecer una nueva dictadura sobre las masas: la autoridad que querían implantar era la del proletariado en armas, no la de una facción o banda particular. Y después de los escritos de Marx sobre la Comuna, era simplemente una calumnia (que Bakunin difundió) que los marxistas quisieran tomar el control del Estado existente, o que, de acuerdo con los lasallanos, estuvieran a favor de «Estado del pueblo» –una noción que Marx atacó en su Crítica del Programa de Gotha (ver artículo de esta serie en Revista Internacional nº 78). La Comuna había clarificado que el primer acto de la clase obrera revolucionaria era la destrucción del Estado burgués y la creación de nuevos órganos de poder cuya forma correspondiera a las necesidades y objetivos de la revolución. Por supuesto que es una leyenda anarquista el proclamar que, inmediatamente después de la Comuna, de manera oportunista, Marx habría abandonado unos conceptos autoritarios que nunca había tenido y habría adaptado las posiciones de Bakunin y que la experiencia de la Comuna habría confirmado los principios anarquistas y desechado los marxistas. De hecho cuando se lee a Bakunin sobre la Comuna (particularmente en El imperio knouto-germánico y la revolución social), llama la atención lo abstractas que son sus reflexiones, lo poco que intenta asimilar y transmitir las lecciones esenciales de este gigantesco acontecimiento, por la forma en que, en lugar de eso, desvaría sobre Dios y la religión. De hecho sus escritos no pueden compararse en absoluto a las lecciones concretas que Marx sacó de la Comuna, lecciones sobre la forma real de la dictadura del proletariado (armamento de los trabajadores, delegados revocables, centralización «desde abajo» –ver el artículo de esta serie en la Revista Internacional nº 77). De hecho, incluso después de la Comuna, Bakunin fue incapaz de ver cómo podía organizarse el proletariado como una fuerza política unificada. En Estatismo y anarquía, Bakunin argumenta contra la idea de la dictadura del proletariado con preguntas en plan ingenuo del estilo de «¿Quizás es el conjunto del proletariado quien va a encabezar el gobierno?» a lo que Marx replicaba, en las notas que escribió sobre el libro de Bakunin (conocido como «Resumen del libro de Bakunin Estatismo y anarquía», escrito en 1874-75 pero no publicado hasta 1926): «En un sindicato por ejemplo, ¿el comité ejecutivo son todos sus miembros?». O cuando Bakunin escribe «los alemanes son cerca de 40 millones ¿Serán los 40 millones miembros del gobierno?», Marx responde «sin lugar a dudas, ya que la cosa empieza con el autogobierno de la Comuna». En otras palabras, Bakunin fue totalmente incapaz de ver el significado de la Comuna como una nueva forma de poder político que no estaba basada en el divorcio entre una minoría de gobernantes y una mayoría de gobernados, sino que permitía a la mayoría explotada ejercer un poder real sobre la minoría de explotadores, participar en el proceso revolucionario y asegurar que los nuevos órganos de poder no se fueran de su control. Este inmenso descubrimiento práctico de la clase obrera pareció una respuesta realista a la cuestión tantas veces planteada sobre las revoluciones: ¿Cómo evitar que un nuevo grupo privilegiado usurpe el poder en nombre de la revolución? Los marxistas fueron capaces de sacar esta lección, incluso aunque eso requería corregir su posición previa sobre la posibilidad de tomar el Estado existente. Los anarquistas, por otra parte, sólo fueron capaces de ver la Comuna como la confirmación de su principio eterno, indistinguible de los prejuicios del liberalismo burgués: que el poder corrompe y es mejor no tener nada que ver con él -una concepción que no sirve de nada para una clase que pretende hacer la revolución más radical de todos los tiempos.
La sociedad futura: la visión artesana del anarquismo
Sería un error ridiculizar simplemente a los anarquistas, o negar que alguna vez hayan tenido intuiciones justas. Si se busca en los escritos de Bakunin o de su estrecho colaborador James Guillaume, se pueden encontrar ciertamente imágenes de gran fuerza junto con arrebatos de inspiración acerca de la naturaleza del proceso revolucionario, en particular su insistencia constante en que «la revolución tiene que hacerse, no para el pueblo, sino por el pueblo, y nunca puede tener éxito si no involucra de modo entusiasta a las masas del pueblo...» (Catecismo nacional, 1866). Incluso podemos conjeturar que las ideas de los bakuninistas –que hablaban de comunas revolucionarias basadas en «mandatos revocables, imperativos y responsables» ya en 1869 (en el «Programa de la Hermandad Internacional», que Marx y Engels citaron ampliamente en «La Alianza de la Democracia Socialista y la AIT») tuvo un impacto directo en la Comuna de París especialmente, puesto que algunos de sus dirigentes eran seguidores de Bakunin (Varlin por ejemplo).
Pero como se ha dicho en varias ocasiones, las intuiciones del anarquismo son comparables a un reloj parado que marca la hora exacta dos veces al día. Sus principios eternos son realmente un reloj parado; lo que falta sin embargo es un método consistente que permita comprender una realidad en movimiento desde el punto de vista de clase del proletariado.
Ya hemos visto que así ocurre cuando el anarquismo trata de la cuestión de la organización y el poder político. No es menos cierto cuando se trata de sus prescripciones para la sociedad futura, que en ciertos textos (El catecismo revolucionario de Bakunin, 1866, o el texto de Guillaume sobre La construcción del nuevo orden social, 1876, publicado en: Textos de Bakunin sobre la anarquía) son verdaderas «recetas para las marmitas del futuro» de ese estilo que Marx siempre se negó a escribir. Sin embargo esos textos son útiles para demostrar que los «padres» del anarquismo nunca comprendieron los problemas de base del comunismo -sobre todo la necesidad de abolir el caos de las relaciones mercantiles y poner las fuerzas productivas del mundo en manos de una comunidad unificada mundial. En la descripción de los anarquistas del futuro, para todas sus referencias al colectivismo y al comunismo, nunca se trasciende el punto de vista del artesanado. En el texto de Guillaume, por ejemplo, se plantea como algo bueno que la tierra sea cultivada en común, pero la cuestión crucial es que los productores agrícolas ganen su independencia; que la obtengan por medio de la propiedad colectiva o individual «es algo secundario»; de igual modo, los trabajadores se convertirán en propietarios de los medios de producción por medio de cooperativas de comercio separadas, y el conjunto de la sociedad estará organizada como una federación de comunas autónomas. En otras palabras, se trata todavía de un mundo dividido en una multitud de propietarios independientes (individuales o en cooperativas) que sólo pueden relacionarse entre sí por medio del intercambio, por medio de las relaciones mercantiles. En el texto de Guillaume esto es perfectamente explícito: las distintas comunas y asociaciones productivas tienen que conectarse entre sí a través de los buenos oficios de un «Banco de Comercio» que organizará los negocios de compraventa en nombre de la sociedad.
Eventualmente, argumenta Guillaume, la sociedad será capaz de producir una abundancia de bienes y el intercambio entonces se sustituirá por la simple distribución. Pero al no tener ninguna teoría del capital, ni de sus leyes de funcionamiento, los anarquistas son incapaces de ver que una sociedad de abundancia sólo puede llegar a existir a través de una lucha sin tregua contra la producción mercantil y la ley del valor, puesto que ésta última es la que mantiene en la esclavitud las fuerzas productivas de la humanidad. Una vuelta a un sistema de producción simple de mercancías no puede traer una sociedad de abundancia. De hecho semejante sistema no puede existir de manera estable, puesto que la producción simple de mercancías inevitablemente da lugar a una producción ampliada -a toda la dinámica de la acumulación capitalista. Así, mientras el marxismo, que expresa el punto de vista de la única clase de la sociedad capitalista que tiene un futuro real, mira hacia adelante, hacia la emancipación de las fuerzas productivas como la base para un desarrollo ilimitado del potencial humano, el anarquismo, con su punto de vista artesanal, se ve atrapado en la visión de un orden estático de intercambio libre y justo. Esto no es una verdadera anticipación del futuro, sino nostalgia por un pasado que nunca existió.
CDW
En la parte siguiente de esta serie, comenzaremos a ver cómo el movimiento marxista del siglo XIX consideró la «cuestión social» planteada por la revolución comunista -cuestiones como la familia, la religión y las relaciones entre la ciudad y el campo.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo "Oficial" [145]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
1995 - 80 a 83
- 5587 reads
Revista internacional n° 80 - 1er trimestre de 1995
- 4046 reads
Crisis económica - Una «recuperación» sin empleos
- 6604 reads
Crisis económica
Una «recuperación» sin empleos
Aparentemente casi todos los indicadores estadísticos de la economía son claros: la economía mundial está por fin saliendo de la peor recesión desde la IIª Guerra. La producción aumenta, vuelven las ganancias. El saneamiento parece haber dado resultados. Y sin embargo, ningún gobierno se atreve a cantar victoria, todos llaman a más sacrificios, todos se mantienen muy prudentes y, sobre todo, todos dicen que de cualquier modo, en lo que a desempleo se refiere, o sea lo esencial, no habrá nada verdaderamente bueno que esperar. [1]
¿Que podrá ser una «reactivación» que no crea empleos o que sólo crea empleos precarios? Durante los dos últimos años, en los países anglosajones, los que según se dice habrían salido primeros de la recesión abierta que empezó a finales de los 80, la «reactivación» se ha concretado sobre todo en una modernización extrema del aparato productivo en las empresas que sobrevivieron al desastre. Estas lo han hecho a costa de reestructuraciones violentas que han acarreado despidos masivos y enormes gastos para sustituir el trabajo vivo por trabajo muerto, el de las máquinas. El aumento de la producción que las estadísticas han registrado en los últimos meses, es, en lo esencial, no un aumento de la cantidad de trabajadores integrados, sino de una mayor productividad de los trabajadores con empleo. Este aumento de la productividad, que ya es del 80 % de la subida de producción en Canadá por ejemplo, uno de los países más avanzados en la «recuperación» se debe esencialmente a las elevadas inversiones para modernizar la maquinaria, las comunicaciones, desarrollar la automatización, y no la apertura de nuevas fábricas. En Estados Unidos son las inversiones en bienes de equipo, principalmente en informática, lo que explica lo esencial del crecimiento en los últimos años. La inversión en construcción no residencial ha quedado prácticamente estancada. Lo cual quiere decir que se modernizan las fábricas existentes pero que no se construyen nuevas.
Una recuperación «Mickey mouse»
Actualmente en Gran Bretaña, donde el gobierno no para de cacarear sus estadísticas que reseñan una baja constante del desempleo, unos 6 millones de personas trabajan una media de 14,8 horas por semana únicamente. Ese tipo de empleos tan precarios como mal pagados, es de los que desinflan las estadísticas del paro. Los trabajadores británicos los llaman los «Mickey mouse jobs».
Siguen, mientras tanto, los programas de reestructuración de las grandes empresas: 1000 empleos suprimidos en una de las mayores eléctricas de Gran Bretaña, 2500 en la segunda empresa de telecomunicaciones.
En Francia la SNCF (Compañía nacional de ferrocarriles) anuncia para 1995, 4800 su presiones de puestos de trabajo, Renault 1735, Citroen, 1180. En Alemania, el gigante Siemens anuncia que suprimirá, «cuando menos», 12000 empleos en 1994-95, tras los 21000 ya suprimidos en 1993.
La insuficiencia de mercados
Para cada empresa incrementar su producción es una condición de supervivencia. Globalmente, esta competencia despiadada se plasma en importantes aumentos de productividad. pero eso plantea el problema de los mercados suficientes para poder dar salida a una producción cada vez mayor que las empresas son capaces de crear con el mismo número de trabajadores. Si los mercados son insuficientes, la supresión de puestos de trabajo es inevitable.
«Hay que conseguir entre 5 y 6% de productividad por año, y mientras el mercado no progrese más deprisa, los puestos desaparecerán». Así resumían los industriales franceses del automóvil su situación a finales del año 1994[2].
La deuda pública ¿Cómo «hacer progresar el mercado»?
En el nº 78 de la Revista internacional, explicábamos cómo, frente a la crisis abierta de los años 1980, los gobiernos recurrieron de forma masiva a la deuda pública. Esto permite, en efecto, financiar gastos que ayudan a crear mercados «solventes» para una economía que carece cruelmente de ellos pues no puede crear salidas mercantiles espontáneamente. El salto que dio el incremento de ese endeudamiento en los principales países industriales [3] es en parte la base del restablecimiento de los beneficios.
La deuda pública permite a capitales «ociosos», que tienen cada vez mayores dificultades para rentabilizarse, que lo hagan en Bonos del Estado, asegurándose un rendimiento conveniente y seguro. El capitalista puede sacar su plusvalía no ya del resultado de su propio trabajo de gerente del capital, sino del trabajo del Estado como recaudador de impuestos[4].
El mecanismo de la deuda pública se traduce en una transferencia de valores de los bolsillos de una parte de capitalistas y de los trabajadores hacia los de los poseedores de Bonos de la deuda pública, transferencia que toma el camino de los impuestos y después el de los intereses pagados a cuenta de la deuda. Es lo que Marx llamaba «capital ficticio».
Los efectos estimulantes del endeudamiento público son aleatorios; lo que sí es seguro, en cambio, son los peligros que acumula para el futuro [5]. La «recuperación» actual costará muy cara mañana a nivel financiero.
Para los proletarios, eso quiere decir que el incremento de la explotación en los lugares de trabajo deberá añadirse al aumento del peso de la extorsión fiscal. El Estado está obligado a recaudar una masa cada vez mayor de impuestos para rembolsar el capital y los intereses de la deuda.
Destruir capital para mantener su rentabilidad
Cuando la economía capitalista funciona de manera sana, el aumento o el mantenimiento de las ganancias es el resultado del incremento de los trabajadores explotados, así como de la capacidad para extraer de ellos una mayor cantidad de plusvalía. Cuando la economía capitalista vive en una fase de enfermedad crónica, a pesar del reforzamiento de la explotación y de la productividad, la insuficiencia de los mercados le impide mantener sus ganancias, mantener su rentabilidad sin reducir el número de explotados, sin destruir capital.
Aún cuando el capitalismo saca sus beneficios de la explotación del trabajo, se encuentra en la situación «absurda» de pagar a desempleados, a obreros que no trabajan, así como a campesinos para que dejen de producir y dejen sus tierras en barbecho.
Los gastos sociales de «mantenimiento de los ingresos» alcanzan hasta el 10 % de la producción anual de los países industrializados. Desde el enfoque del capital es un «pecado mortal», una aberración, es despilfarrar, destruir capital. Con toda la sinceridad del capitalista convencido, el nuevo portavoz de los republicanos de la Cámara de representantes de Estados Unidos, Newt Gingrich, ha lanzado su campaña contra todas «las ayudas del gobierno a los pobres».
Pero el enfoque del capital es el de un sistema senil, que se está autodestruyendo en convulsiones que arrastran al mundo a la desesperanza y a una barbarie sin fin. Lo aberrante no es que el Estado burgués tire unas cuantas migajas a personas que no trabajan, sino que existan personas que no puedan participar en el proceso productivo ahora que la gangrena de la miseria material se está extendiendo cada día más por el planeta.
Es el capitalismo lo que se ha convertido en aberración histórica. La actual «recuperación» sin empleos es una confirmación más. El único «saneamiento» posible de la organización «económica» de la sociedad es la destrucción del capitalismo mismo, la instauración de una sociedad en la que el objetivo de la producción no sea la ganancia, la rentabilidad del capital, sino la satisfacción pura y simple de las necesidades humanas.
RV
27 de diciembre de 1994
«Es evidente que la economía política no considera al proletario más que como trabajador: éste es el que, no teniendo ni capital ni rentas, vive únicamente de su trabajo, de un trabajo abstracto y monótono. La economía política puede así afirmar que, al igual que una bestia de carga cualquiera, el proletario merece ganar lo suficiente para poder trabajar. Cuando no trabaja, no lo considera como un ser humano; esta consideración, se la deja a la justicia criminal, a los médicos, a la religión, a las estadísticas, a la política, a la caridad pública.»
Marx, Esbozo de una crítica de la economía política.
25 años de incremento del desempleo
Desde hace ya un cuarto de siglo, desde finales de los años 60, la plaga del paro no ha cesado de aumentar e intensificarse en el mundo entero. Ese aumento se ha hecho de manera más o menos regular, con bruscas aceleraciones y algún que otro retroceso, pero la tendencia general al alza se ha confirmado recesión tras recesión.
Los datos presentados en estos gráficos son las cifras oficiales del desempleo. Infravaloran ampliamente la realidad, puesto que no tienen en cuenta a los parados en «cursillos de formación», ni a los jóvenes que participan en programas de trabajo apenas remunerados, ni a los trabajadores en «prejubilación», ni a los trabajadores obligados a venderse «a tiempo parcial», cada vez más numerosos, ni a aquéllos que los expertos llaman «trabajadores desanimados», o sea los parados a quienes ya no le quedan energías para seguir buscando un empleo.
Esas curvas, además, no dan cuenta de los aspectos cualitativos del desempleo. No muestran que entre los desempleados, la proporción de los de «larga duración» aumenta siempre, o que los subsidios de desempleo son cada vez más bajos, de menor duración y más difíciles de obtener.
No sólo la cantidad de parados ha aumentado durante más de 25 años, sino que además la situación del desempleado se ha vuelto cada vez más insoportable.
El desempleo masivo y crónico se ha ido haciendo parte íntegra de la vida de los hombres de finales de este siglo XX. Y así, el paro lo que ha hecho es destruir el poco sentido que el capitalismo podía darle a la vida. Se prohíbe a los jóvenes entrar en el mundo de los adultos y uno se hace «viejo» más rápidamente. La falta de porvenir histórico del capitalismo toma la forma de la angustia sin esperanzas en los individuos.
El que el desempleo se haya vuelto crónico y masivo es la prueba más indiscutible de la quiebra histórica del capitalismo como modo de organización de la sociedad.
1. Las previsiones oficiales de la OCDE anuncian una disminución de la tasa de desempleo en 1995 y 1996. Pero el nivel de esos descensos es ridículo: 0,3 % en Italia (11,3 % de desempleo oficial en 1994, 11 % previsto en 1996); 0,5 % en Estados Unidos (6,1 a 5,6 %); 0,7 en Europa occidental (de 11,6 a 10,9 %); en Japón no se prevé ninguna disminución.
[1] Las previsiones oficiales de la OCDE anuncian una disminución de la tasa de desempleo en 1995 y 1996. Pero el nivel de esos descensos es ridículo: 0,3 % en Italia (11,3 % de desempleo oficial en 1994, 11 % previsto en 1996); 0,5 % en Estados Unidos (6,1 a 5,6 %); 0,7 en Europa occidental (de 11,6 a 10,9 %); en Japón no se prevé ninguna disminución.
[2] Diario francés Libération, 16/12/94.
[3] Entre 1989 y 1994, la deuda pública, medida en % del producto interior bruto anual, pasó del 53 al 65 % en Estados Unidos, del 57 al 73 % en Europa; ese porcentaje alcanzó en 1994 el 123% en un país como Italia, 142 % en Bélgica.
[4] Esta evolución de la clase dominante hacia un cuerpo parásito que vive a expensas de su Estado es típico de las sociedades decadentes. En el Bajo imperio romano, como en el feudalismo decadente, ese fenómeno fue uno de los principales factores del desarrollo masivo de la corrupción.
[5] Ver «Hacia una nueva tormenta financiera», Revista internacional nº 78.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Documento - La Primera y la Segunda Internacional ante el problema de la guerra
- 7972 reads
Documento
Fue respecto a la guerra de los Balcanes, en vísperas de la Iª Guerra mundial, cuando los revolucionarios, especialmente Rosa Luxemburg y Lenin, afirmaron, en el Congreso de Basilea en 1912, la posición internacionalista característica de la nueva fase histórica del capitalismo: «Ya no hay guerras defensivas ni ofensivas». En la fase imperialista, decadente, del capitalismo, todas las guerras son igualmente reaccionarias. Contrariamente a lo que ocurría en el siglo XIX, cuando al burguesía llevaba todavía a cabo guerras contra el feudalismo, los proletarios no tienen ya ningún campo que apoyar en las guerras. La única respuesta posible contra la barbarie guerrera del capitalismo decadente es la lucha por la destrucción del capitalismo mismo. Estas posiciones, ultraminoritarias en 1914, en el momento del estallido de la Iª Guerra mundial, iban a ser, sin embargo, la base de los mayores movimientos revolucionarios de este siglo: la Revolución rusa en 1917, la Revolución alemana en 1919, que pusieron fin a la sangría iniciada en 1914. Hoy, por vez primera desde el final de la IIª Guerra mundial, la guerra se ceba en Europa, otra vez en los Balcanes, y es indispensable volver a apropiarse de la experiencia de de la lucha de los revolucionarios contra la guerra. Por eso publicamos aquí este artículo que resume perfectamente un aspecto crucial de la acción de los revolucionarios frente a una de las peores plagas del capitalismo.
CCI, diciembre de 1994
La Primera y la Segunda Internacional ante el problema de la guerra
Bilan nº 21, julio-agosto de 1935
Sería falsear la historia afirmar que la Primera y Segunda Internacionales no pensaron en el problema de la guerra y que no intentaron resolverlo en interés de la clase obrera. Es más, podemos decir que el problema de la guerra estuvo al orden del día desde los inicios de la Iª Internacional (1859: Guerra de Francia y el Piamonte contra Austria; 1864: Austria y Prusia contra Dinamarca; 1866: Prusia e Italia contra Austria y Alemania del Sur; 1870: Francia contra Alemania; y ello sin extendernos en la guerra de secesión en Estados Unidos entre 1861-65; la insurrección de Bosnia-Herzegovina en 1878 contra la anexión austriaca –que apasionó a no pocos internacionalistas de la época, etc.).
Así, considerando la cantidad de guerras que surgieron en ese período, se puede afirmar que el problema de la guerra fue más «candente» para la Iª Internacional que para la Segunda, pues aquélla vivió sobre todo la época de la expansión colonial, del reparto de África, ya que respecto a las guerras europeas –excepción hecha de la corta guerra de 1897 entre Turquía y Grecia– hubo que esperar las guerras balcánicas, las de Italia y Turquía por el dominio de Libia, que fueron más bien signos indicadores de la conflagración mundial.
Todo ello explica –y lo escribimos después de haber vivido la experiencia– el hecho de que nosotros, la generación que luchó antes de la guerra de 1914, hayamos quizás considerado el problema de la guerra más como una lucha ideológica que como un peligro real e inminente: la solución de conflictos agudos, sin utilizar el recurso a las armas, tales como Fachoda o Agadir nos ha influenciado en el sentido de creer falsamente que gracias a la «interdependencia» económica, a los lazos cada vez más numerosos y estrechos entre los países, se habría constituido una defensa segura contra la eclosión de una guerra entre potencias europeas y que, el aumento de los preparativos militares de los diferentes imperialismos en lugar de conducir inevitablemente a la guerra verificaría el principio romano «si vis pacem para bellum», si quieres la paz prepara la guerra.
*
* *
En la época de la Iª Internacional la panacea universal para impedir la guerra era la supresión de los ejércitos permanentes y su sustitución por las milicias (tipo suizo). Es por otra parte lo que afirmó, en 1867, el Congreso de Lausana de la Internacional ante un movimiento de pacifistas burgueses que había constituido una Liga por la Paz que tenía congresos periódicos. La Internacional decidió participar (este congreso tuvo lugar en Ginebra donde Garibaldi, hizo una intervención patéticamente teatral acuñando su célebre frase de «el único que tiene derecho a hacer la guerra es el esclavo contra los tiranos») e hizo subrayar por sus delegados que «... no es suficiente con suprimir los ejércitos permanentes para acabar con la guerra, una transformación de todo el orden social para este fin es igualmente necesaria».
En el tercer Congreso de la Internacional –celebrado en Bruselas en 1868– se votó una moción sobre la actitud de los trabajadores en caso de conflicto entre las grandes potencias de Europa, en la que se les invitaba a impedir una guerra de pueblo contra pueblo, y se les recomendaba cesar cualquier trabajo en caso de guerra. Dos años más tarde, la Internacional se encuentra ante el estallido de la guerra franco-alemana en julio de 1870.
El primer manifiesto de la Internacional es bastante anodino: «... sobre las ruinas que provocarán los dos ejércitos enemigos, está escrito, que no quedará más potencia real que el socialismo. Será entonces el momento en que la Internacional se pregunte qué debe hacer. Hasta entonces permanezcamos en clama y vigilantes » (!!!).
El hecho de que la guerra fuera emprendida por Napoleón «el Pequeño» (Napoleón III, NDT), determinará una orientación más bien derrotista en amplias capas de la población francesa, de la cual los internacionalistas se hicieron eco en su oposición a la guerra.
Por otra parte, la idea general de que Alemania era atacada «injustamente» por «Bonaparte», aporta una cierta justificación –pues se trataría de una guerra «defensiva»– a la posición de defensa del país de los trabajadores alemanes.
El hundimiento del imperio tras el desastre de Sedán da al traste con esas posiciones.
«Repetimos lo que declaramos en 1793 a la Europa coaligada, escribían los internacionalistas franceses en un manifiesto al pueblo alemán: el pueblo francés no hace la paz con un enemigo que ocupa nuestro territorio; sólo en las orillas del discutido río (el Rhin) se estrecharán los obreros las manos para crear los Estados Unidos de Europa, la República Universal».
La fiebre patriótica se intensifica hasta presidir el nacimiento mismo de la gloriosa Comuna de París.
Por otra parte, para el proletariado alemán era, sin embargo, una guerra de la monarquía y del militarismo prusiano contra la «república francesa», contra el «pueblo francés». De ahí viene la consigna de la «paz honorable y sin anexiones» que determina la protesta en el Parlamento alemán de Liebknecht y Bebel contra la anexión de Alsacia y Lorena y que les vale la condena por «alta traición».
Respecto a la guerra franco-alemana de 1870 y la actitud del movimiento obrero, aun queda otro punto por dilucidar.
En realidad, en esa época Marx considera la posibilidad de «guerras progresivas» –sobre todo la guerra contra la Rusia del Zar– en una época en que el ciclo de las revoluciones burguesas no ha concluido todavía. Al igual que considera la posibilidad de un cruce del movimiento revolucionario burgués con la lucha revolucionaria del proletariado con la intervención de este último en el curso de una guerra, para alzarse con su triunfo final.
«La guerra de 1870, escribía Lenin en su folleto sobre Zimmerwald, fue una “guerra progresiva” como las de la revolución francesa que aún estando incontestablemente marcadas por el pillaje y la conquista, tenían la función histórica de destruir o socavar el feudalismo y el absolutismo de la vieja Europa cuyos fundamentos se basaban todavía en la servidumbre».
Pero si bien tal perspectiva era aceptable en la época que vivió Marx, aunque ya estaba superada por los propios acontecimientos, parlotear sobre la guerra «progresiva», «nacional» o «justa», en la última etapa del capitalismo, en su fase imperialista, es más que una engañifa, es una traición. En efecto, como escribía Lenin, la unión con la burguesía nacional de su propio país es la unión contra la unión del proletariado revolucionario internacional, es, en una palabra, la unión con la burguesía contra el proletariado, es la traición a la revolución y al socialismo.
Además no hay que olvidar otros problemas que en 1870 influían en el juicio de Marx, tal como él mismo pone de manifiesto en una carta a Engels del 20 de Julio de 1870. La concentración de poder en el Estado, resultado de la victoria de Prusia, era útil a la concentración de la clase obrera alemana, favorable a sus luchas de clase y, así, escribía Marx, la «preponderancia alemana transformará el centro de gravedad del movimiento obrero europeo de Francia a Alemania y, en consecuencia, determinará el triunfo definitivo del socialismo científico sobre el prudonismo y el socialismo utópico»[1].
Para finalizar con la Primera Internacional señalaremos que, cosa extraña, la Conferencia de Londres de 1871 no tratará apenas de estos problemas de actualidad, como tampoco el Congreso de La Haya en Septiembre de 1872 en el que Marx dará una relación en lengua alemana sobre los acontecimientos posteriores a 1869, fecha del Congreso anterior de la Internacional. En realidad se tratará muy superficialmente de los acontecimientos de la época limitándose a expresar: la admiración del Congreso por las heroicos campeones víctimas de su entrega y los saludos fraternos a las víctimas de la reacción burguesa.
*
* *
El primer Congreso de la Internacional reconstituida en París en 1889 recoge la antigua consigna de «sustitución de los ejércitos permanentes por las milicias populares» y el siguiente Congreso, el de Bruselas en 1891, adoptará una resolución llamando a todos los trabajadores a protestar mediante una agitación incesante contra todas las tentativas guerreras, añadiendo, como una especie de consuelo, que la responsabilidad de las guerras recae, en cualquier caso, en las clases dirigentes...
El Congreso de Londres de 1896 –donde se producirá la separación definitiva con los anarquistas– en una resolución programática sobre la guerra, afirmará genéricamente que «la clase obrera de todos los países debe oponerse a la violencia provocada por las guerras».
En 1900, en París, con el crecimiento de la fuerza política de los partidos socialistas, se elaboró el principio, que sería axioma de toda agitación contra la guerra: «los diputados socialistas de todos los países están obligados a votar contra todos los gastos militares, navales y contra las expediciones coloniales».
Pero fue en Stuttgart (1907) donde se produjeron los debates más amplios sobre el problema de la guerra.
Al lado de las fanfarronadas del farsante Hervé sobre el deber de «responder a la guerra con la huelga general y la insurrección» se presentó la moción de Bebel, de acuerdo sustancialmente con Guesde, que aún siendo justa en cuanto a sus previsiones teóricas, era insuficiente respecto al papel y las tareas del proletariado.
En este Congreso y para «impedir leer las deducciones ortodoxas de Bebel con gafas oportunistas» (Lenin), Rosa Luxemburgo -de acuerdo con los bolcheviques rusos- fue añadiendo enmiendas que subrayaban que el problema consistía no solo en luchar contra la eventualidad de una guerra, o pararla lo más rápidamente posible, sino, sobre todo, en utilizar la crisis causada por la guerra para acelerar la caída de la burguesía: «sacar partido de la crisis económica y política para levantar al pueblo y precipitar la caída de la dominación capitalista».
En 1910, en Copenhague, se confirma la resolución precedente en particular en lo que concierne al deber de los diputados socialistas de votar contra todo crédito de guerra.
Finalmente, como sabemos, durante la guerra de los Balcanes, y ante el peligro inminente de que una conflagración mundial surgiera de ese polvorín de Europa –hoy los polvorines se han multiplicado hasta el infinito– se celebra un Congreso extraordinario en noviembre de 1912, en Basilea, en el que se redacta el célebre manifiesto que, retomando todas las afirmaciones de Stuttgart y de Copenhague, condena como «criminal» la futura guerra europea, y como «reaccionarios» a todos los gobiernos, y concluye que «acelerará la caída del capitalismo provocando infaliblemente la revolución proletaria».
Pero, el manifiesto, a la vez que afirma que la guerra que amenaza es una guerra de rapiña, una guerra imperialista para todos los beligerantes, y que debe conducir a la revolución proletaria, se esfuerza ante todo en demostrar que esta guerra inminente no puede justificarse en absoluto por la defensa nacional. Lo que significa implícitamente que bajo el régimen capitalista y en plena expansión imperialista pueden darse casos de participación justificada de la clase explotada en una guerra de «defensa nacional».
Dos años después estalla la guerra imperialista y con ella se hunde la IIª Internacional. Este desastre es consecuencia directa de los errores y contradicciones insuperables contenidos en todas sus resoluciones. En particular, la prohibición de votar los créditos de guerra no resolvía el problema de la «defensa del país» ante el ataque de un país «agresor». A través de esa brecha arremeten chovinistas y oportunistas. «La Unión sagrada» se sella sobre el hundimiento de la alianza de clase internacional de los trabajadores.
*
* *
Como hemos visto, la Segunda Internacional, si se leen superficialmente las palabras de sus resoluciones, había adoptado no solo una posición de principios de clase ante la guerra, sino que habría dado los medios prácticos llegando hasta la formulación, más o menos explícita, de transformar la guerra imperialista en revolución proletaria. Pero si vemos el fondo de las cosas, constatamos que la Segunda Internacional en su conjunto resolvió de una manera formalista y simplista el problema de la guerra. Denuncia la guerra, ante todo por sus atrocidades y horrores, porque el proletariado sirve de carne de cañón a las clases dominantes. El antimilitarismo de la Segunda Internacional es puramente negativo, dejándolo casi exclusivamente en manos de las juventudes socialistas, manifestando incluso el propio partido, en ciertos países, su hostilidad al antimilitarismo.
Ningún partido, excepción hecha de los bolcheviques durante la revolución rusa de 1904-05, practicó, ni siquiera impulsó la posibilidad de un trabajo ilegal sistemático en el ejército. Todo se limitó a manifiestos o periódicos contra la guerra y contra el ejército al servicio del capital, que se pegan sobre las paredes o se distribuyen en el momento de los reemplazos, invitando a los obreros a que recuerden que pese al uniforme de soldados deben continuar siendo proletarios. Ante la insuficiencia y esterilidad de este trabajo, le resultó muy fácil a Hervé, sobre todo en los países latinos, el agitar su demagogia verbal de la «bandera al estercolero», haciendo propaganda de la deserción, el rechazo a las armas y el famoso «disparad contra vuestros oficiales».
En Italia, donde se produjo el único ejemplo de un partido de la Segunda Internacional, el partido socialista, que organizó una protesta con una huelga de 24 horas en octubre de 1912 contra una expedición colonial, la de Tripolitania (la actual Libia, NDT), un joven obrero, Masetti, para ser consecuente con las sugerencias de Hervé, siendo soldado en Bolonia dispara contra su coronel durante unas maniobras militares. Este es el único ejemplo patente de toda la comedia herverista.
Poco tiempo después, el 4 de agosto, momentáneamente ignorado por los masas obreras inmersas en la carnicería, el manifiesto del Comité Central bolchevique levanta la bandera de la continuidad de la lucha obrera con sus afirmaciones históricas: la transformación de la guerra imperialista actual en guerra civil.
La revolución de Octubre estaba en marcha.
GATTO MAMONNE
[1] Si se tienen en cuenta todos esos elementos que tuvieron una influencia decisiva sobre todo en la primera fase de la guerra franco-alemana, sobre el juicio y el pensamiento de Marx y Engels, pueden explicarse ciertas expresiones un tanto precipitadas y poco acertadas como «A los franceses les vendría bien una buena tunda». «Somos nosotros quienes hemos ganado las primeras batallas», «Mi confianza en la fuerza militar prusiana aumenta cada día», y, para terminar, el famoso «Bismarck como en 1866, trabaja para nosotros». Todas esas frases, extraídas de una correspondencia estrictamente personal entre Marx y Engels dieron a los chovinistas de 1914 –y entre ellos al ya anciano James Guillaume que no podía olvidar su exclusión de la Internacional junto con Bakunin en 1872– la ocasión de transformar a los fundadores del socialismo científico en precursores del pangermanismo y de la hegemonía alemana.
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
- Segunda Internacional [152]
- La Izquierda italiana [153]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
Lecciones de 1917-23 - La primera oleada revolucionaria del proletariado mundial
- 12597 reads
Esta oleada proletaria, cuyo punto culminante fue la Revolución rusa (ver Revista Internacional nº 72, 73 y 75), es una extraordinaria fuente de lecciones para el movimiento obrero. Exponente a escala mundial de la lucha de clases en el período de decadencia capitalista, la oleada de 1917-23 confirmó definitivamente la mayoría de las posiciones que hoy defendemos los revolucionarios (contra los sindicatos y los partidos «socialistas», contra las luchas de «liberación nacional», la necesidad de organización general de la clase en Consejos obreros,...). Este artículo se concentra en cuatro cuestiones:
- cómo la oleada revolucionaria transformó la guerra imperialista en guerra civil de clases.
- cómo demostró la tesis histórica de los comunistas del carácter mundial de la revolución proletaria.
- cómo, a pesar de ser el factor desencadenante de la oleada revolucionaria, la guerra no plantea las condiciones más favorables para la revolución.
- el carácter determinante de la lucha del proletariado de los países más avanzados del capitalismo.
Fue la oleada revolucionaria lo que puso fina la Iª Guerra mundial
En la Revista internacional nº 78 («Polémica con Programme communiste, IIª parte») demostramos cómo el estallido de la guerra en 1914 no obedece a causas directamente económicas, sino a que la burguesía consigue, gracias al reformismo dominante en los partidos socialdemócratas, derrotar ideológicamente al proletariado. Del mismo modo tampoco el final de la guerra dependió de que, por así decirlo, la burguesía mundial «echara cuentas» y comprobando que la hecatombe había sido «suficiente», cambiara el «negocio» de la destrucción por el de la reconstrucción. En Noviembre de 1918, ni siquiera hay un aplastamiento militar manifiesto de las potencias centrales por la Entente[1]. Lo que de verdad obliga al Kaiser a pedir el armisticio es la necesidad de hacer frente a la revolución que se extendía por toda Alemania. Si, por su lado, las potencias de la Entente no aprovecharon esa debilidad del enemigo, fue por la necesidad de cerrar filas, contra la amenaza que para todos ellos, representa la revolución obrera. Una revolución que en los propios países de la Entente, aunque a un nivel más embrionario, también iba madurando. Veamos como se fue gestando la respuesta del proletariado a la guerra.
Con el avance de la carnicería, el proletariado fue deshaciéndose del peso de la derrota de Agosto de 1914[2]. Ya en febrero de 1915, los obreros del valle del Clyde (Gran Bretaña) inician una huelga salvaje (contra la opinión de los sindicatos), cuyo ejemplo será luego seguido por los trabajadores de las fábricas de armamentos y los astilleros de Liverpool. En Francia estallan las huelgas de los trabajadores textiles de Vienne y de Lagors. En 1916 los obreros de Petrogrado impiden con una huelga general una tentativa del gobierno de militarizar a los trabajadores. En Alemania, la Liga Spartacus convoca una manifestación de obreros y soldados, que suma a la consigna «¡Abajo la guerra!», la de «¡Abajo el Gobierno!». Los «motines del hambre» se suceden en Silesia, Dresde... En este clima de acumulación de signos de descontento, llegan las noticias de la Revolución de febrero en Rusia.
En Abril de 1917, una oleada de huelgas se desata en Alemania (Halle, Kiel, Berlín...). En Leipzig se roza la insurrección y, al igual que en Rusia, se constituyen los primeros consejos obreros. El 1º de Mayo en las trincheras del frente oriental, tanto en las alemanas como en las rusas, ondean banderas rojas. Los soldados alemanes se pasan de mano en mano una hoja que dice: «Nuestros heroicos hermanos de Rusia han echado abajo el maldito yugo de los carniceros de su país (...). Vuestra felicidad, vuestro progreso, depende de que seáis capaces de seguir y llevar más lejos el ejemplo de vuestros hermanos rusos... Una revolución victoriosa no precisa tantos sacrificios como los que exige cada día de salvaje guerra...».
En Francia, en un clima de huelgas obreras (la de los metalúrgicos de París se extiende a 100 mil trabajadores de otras industrias), ese mismo 1º de Mayo un mitin de solidaridad con los obreros rusos, proclama: «La revolución rusa es la señal para la revolución universal». En el frente, consejos ilegales de soldados hacen circular propaganda revolucionaria, y recaudan dinero de la exigua paga de los soldados para sostener las huelgas en retaguardia.
En Italia también en ese momento se suceden masivas concentraciones contra la guerra. En Turín, en el curso de una de ellas, surge una consigna que se repetirá continuamente en todo el país: «Hagamos como en Rusia». Efectivamente, en Octubre de 1917 las miradas de los soldados y los obreros de todo el mundo se dirigen hacia Petrogrado y el «Hagamos como en Rusia» se transforma en un poderoso estímulo a las movilizaciones para acabar definitivamente la matanza imperialista.
Así en Finlandia (donde ya había habido una primera tentativa insurreccional a los pocos días de la de Petrogrado) en Enero de 1918, los obreros en armas ocupan los edificios públicos en Helsinki y el sur del país. Al mismo tiempo en Rumanía, donde la Revolución rusa tenía un eco inmediato, una rebelión en la flota del mar Negro obligó a un armisticio con las potencias centrales. En Rusia mismo, la Revolución de Octubre puso fín a la participación en la guerra imperialista, incluso a riesgo de encontrarse a la merced –en espera del estallido de la revolución mundial– de la rapiña de las potencias centrales sobre amplios territorios rusos, en la llamada paz de Brest-Litovsk.
En enero de 1918, los trabajadores de Viena conocen las draconianas condiciones de «paz» que su gobierno quiere imponer a la Rusia revolucionaria. Ante la perspectiva de que la guerra se alargue, los obreros de la Daimler desatan una huelga que a los pocos días se extiende a 700 mil trabajadores en todo el imperio, formándose los primeros Consejos Obreros. En Budapest, la huelga se extiende bajo las consignas: «¡Abajo la guerra! ¡Vivan los obreros rusos!». Sólo los insistentes llamamientos a la calma de los «socialistas» consiguen, no sin resistencia, aplacar esta oleada de luchas y aplastar las revueltas de la flota en Cáttaro[3]. A finales de enero hay también en Alemania 1 millón de huelguistas. Pero los trabajadores dejan la dirección de su lucha en manos de los «socialistas» que acuerdan con sindicatos y el mando militar poner fin a la huelga, enviando al frente más de 30 mil trabajadores que se habían destacado en el combate proletario. En ese mismo periodo surgen en las minas de Dombrowa y Lublin los primeros consejos obreros en Polonia,...
También en Inglaterra crecía el movimiento contra la guerra y de solidaridad con la revolución rusa. La visita del delegado soviético Litvínov, coincidió en Enero de 1918 con una oleada de huelgas, y provocó tales manifestaciones en Londres que un periódico burgués, The Herald, llegó a calificarlas como «ultimátum de los obreros al Gobierno, exigiendo la paz». En Francia estalla, en mayo de 1918, la huelga de Renault que se extendió rápidamente a 250 mil trabajadores de Paris. En solidaridad, los trabajadores de la región del Loira volvieron a la huelga, controlando durante diez días la región.
Sin embargo las últimas ofensivas militares provocan una paralización momentánea de las luchas. Tras el fracaso de tales ofensivas los trabajadores se convencen de que el único camino para poner fin a la guerra es la lucha de clases. En Octubre se desencadenan las luchas de los jornaleros y la revuelta contra el envío al frente de los regimientos más «rojos» de Budapest, así como huelgas y manifestaciones masivas en Austria. El 4 de Noviembre la burguesía de la «doble corona» se retira ya de la guerra.
En Alemania, el káiser intenta «democratizar» el régimen (liberación de Liebknecht, incorporación de los «socialistas» al Gobierno) para exigir «hasta la última gota de sangre al pueblo alemán», pero el 3 de noviembre los marinos de Kiel se niegan ya a obedecer a sus oficiales que tratan de hacer una última salida suicida de la flota, e izan la bandera roja en toda la flota, organizando junto a los obreros de la ciudad, un Consejo obrero. A los pocos días la insurrección se ha extendido a las principales ciudades alemanas[4]. El 9 de noviembre cuando la insurrección llega a Berlín la burguesía alemana, no incurre en el error cometido por el Gobierno Provisional ruso (prolongar su participación en la guerra, lo que sólo serviría para hacer fermentar y radicalizar la revolución) y solicita el armisticio. El 11 de noviembre, la burguesía pone fin a la guerra imperialista para enfrentarse a la guerra de clases.
La naturaleza internacional de la clase obrera y de su revolución
A diferencia de las revoluciones burguesas que se limitaban a implantar el capitalismo en su nación, la revolución proletaria es necesariamente mundial. Si las revoluciones burguesas podían distar unas de otras más de un siglo, la lucha revolucionaria del proletariado tiende, por su propia naturaleza, a tomar la forma de una gigantesca oleada que se extiende por todo el planeta. Esta ha sido siempre la tesis histórica de los revolucionarios. Ya Engels en sus Principios del Comunismo señaló:
«19ª pregunta: ¿Podrá producirse esta revolución en un sólo país?
Respuesta: No. Ya por el mero hecho de haber creado el mercado mundial, la gran industria ha establecido una vinculación mutua tal entre todos los pueblos de la tierra, y en especial entre los civilizados, que cada pueblo individual depende de cuanto ocurra en el otro. Además ha equiparado hasta tal punto el desarrollo social en todos los países civilizados, que en todos esos países, la burguesía y el proletariado se han convertido en las dos clases decisivas de la sociedad, que la lucha entre ambas se ha convertido en la lucha principal del momento. Por ello, la revolución comunista no será una revolución meramente nacional, sino una revolución que transcurrirá en todos los países civilizados de forma simultánea, es decir, cuando menos en Inglaterra, Norteamérica, Francia y Alemania (...) Es una revolución universal y por ello se desarrollará también en un terreno universal».
La oleada revolucionaria de 1917-23 lo confirmó plenamente. En 1919, el Primer ministro británico Lloyd George escribió: «Toda Europa está invadida por el espíritu de la revolución. Hay un sentimiento profundo, no ya de descontento sino de furia y revuelta, entre los obreros contra las condiciones existentes (...) Todo el orden político, social y económico está siendo puesto en tela de juicio por las masas de la población de un extremo a otro de Europa» (citado en E. H. Carr, La Revolución Bolchevique).
Pero el proletariado no pudo transformar esa formidable oleada de luchas en un combate unificado. Veamos primero los hechos para después poder analizar mejor los obstáculos con que tropezó el proletariado en la generalización de la revolución.
De noviembre de 1918 a agosto de 1919: las tentativas insurreccionales en los países vencidos...
Cuando la revolución empieza en Alemania, tres importantes destacamentos del proletariado centroeuropeo (Holanda, Suiza y Austria) ya han sido prácticamente neutralizados.
En Holanda, en Octubre de 1918, estallaron motines en el ejército (el propio mando militar hundió la flota antes de que los marineros se apoderaran de ella) y los trabajadores de Amsterdam y Rotterdam formaron consejos obreros. Sin embargo los «socialistas» se «sumaron» a la revuelta para neutralizarla. Su líder, Troëlstra, reconoció más tarde: «Si yo no hubiera intervenido revolucionariamente, los elementos obreros más enérgicos habrían emprendido el camino del bolchevismo». (P.J. Troëlstra, De Revolutie en de SDAP).
Así pues, desorganizada por sus «organizadores», privada del apoyo de los soldados, la lucha acabó con el ametrallamiento de los obreros que el 13 de Noviembre se habían reunido en un mitin cerca de Amsterdam. La «Semana Roja» concluía con 5 muertos y decenas de heridos.
Ese mismo 13 de Noviembre, en Suiza, una huelga general de 400 mil obreros protesta contra el empleo de las tropas contra las manifestaciones de conmemoración del primer aniversario de la revolución rusa. El periódico obrero Volksrecht proclama: «Resistir hasta el final. Nos favorecen la revolución en Austria y Alemania, las acciones de los obreros de Francia, el movimiento de los proletarios de Holanda, y –lo principal– el triunfo de la revolución en Rusia».
Pero también aquí los «socialistas» y los sindicatos ordenan parar la lucha para «no colocar a las masas inermes bajo las ametralladoras del enemigo», cuando es precisamente la desorientación y división que genera en el proletariado esta «marcha atrás», lo que abre las puertas a una terrible represión que derrotó la «Gran Huelga». Por su parte, el gobierno de la «pacifista» Suiza militarizó a los ferroviarios, organizó una guardia contrarrevolucionaria, allanó sin ningún escrúpulo locales obreros deteniendo a centenares de trabajadores, e instauró la pena de muerte contra los «subversivos».
En Austria, el 12 de noviembre se proclama la República. Cuando fueron a izar la bandera nacional rojiblanca, grupos de manifestantes arrancaron la franja blanca. Subidos a los hombros de la estatua de Palas Atenea en el centro de Viena, ante una asamblea de decenas de miles de trabajadores, los distintos oradores llaman a pasar directamente a la dictadura del proletariado. Pero los «socialistas», que han sido llamados al gobierno porque son los únicos que tienen una influencia en las masas obreras, declaran: «El proletariado ya tiene el poder. El partido obrero gobierna la república», y se dedican sistemáticamente a desvirtuar los órganos revolucionarios, transformando los Consejos obreros en Consejos de producción, y los Consejos de soldados en Comités del ejército (infiltrados masivamente por oficiales). Esta contraofensiva burguesa no sólo paralizará al proletariado austriaco, sino que servirá de guión de la contrarrevolución a la burguesía alemana.
En Alemania, el armisticio y la proclamación de la república generaron una ingenua sensación de «triunfo» que el proletariado pagó muy cara. Mientras que los trabajadores no conseguían unificar los diferentes focos de lucha y vacilaban en lanzarse a la destrucción del Estado[5], la contrarrevolución se organizaba coordinando sindicatos, partido «socialista» y Alto Mando militar. A partir de diciembre la burguesía pasará a la ofensiva provocando continuamente al proletariado de Berlín, para hacerle luchar aislado del resto de los trabajadores alemanes. El 4 de Enero de 1919, el gobierno destituye al prefecto de policía Eichhorn, desafiando la opinión de los trabajadores. El 6 de enero, medio millón de proletarios berlineses se lanza a la calle. Al día siguiente el «socialista» Noske, al mando de los Cuerpos francos (oficiales y suboficiales desmovilizados, pagados por el gobierno) aplasta a los obreros de Berlín. Días más tarde son asesinados Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht.
Aunque los acontecimientos de Berlín alertan a los obreros de otras ciudades (sobre todo en Bremen donde se asaltan las sedes de los sindicatos y se reparte su caja entre los parados), el Gobierno consigue fragmentar esta respuesta, de manera que podrá concentrarse primero contra Bremen, luego contra los obreros de Renania y el Rhur, para volver de nuevo en marzo contra los rescoldos revolucionarios de Berlín en la llamada «Semana sangrienta» (1200 obreros asesinados). Caerán después los trabajadores de Mansfeld y Leipzig y la República de los Consejos de Magdeburgo...
En Abril de 1919, los trabajadores proclaman en Munich la «República de los Consejos» de Baviera, que junto al Octubre ruso y la revolución húngara, constituyen las únicas experiencias de toma del poder por parte del proletariado. Los obreros bávaros en armas son incluso capaces de derrotar el primer ejército contrarrevolucionario enviado contra ellos por el depuesto presidente Hoffmann. Pero, como hemos visto, el resto de los trabajadores alemanes ha sufrido severas derrotas y no pueden acudir en ayuda de sus hermanos, mientras que la burguesía organiza un ejército que, a primeros de mayo, aplasta la insurrección. Entre las tropas que siembran el terror en Munich figuran Himmler, Rudolf Hess, Von Epp..., futuros jerifaltes nazis, amamantados en su furia antiproletaria por un gobierno que se llama «socialista».
El 21 de marzo de 1919, tras una formidable oleada de huelgas y mítines obreros, los consejos obreros toman el poder en Hungría. En un trágico error, los comunistas se unifican en ese mismo momento con los «socialistas» que sabotearán desde dentro la revolución, al mismo tiempo que las «democracias» occidentales (especialmente Francia e Inglaterra) ordenan inmediatamente un bloqueo económico y la intervención militar de tropas rumanas y checas. En mayo, cuando cayeron los Consejos obreros en Baviera, la situación de la revolución húngara era también desesperada. Sin embargo una formidable reacción obrera, en la que participaron trabajadores húngaros, austriacos, polacos, rusos, pero también checos y rumanos, rompió el cerco militar. A la larga, sin embargo, el sabotaje de los «socialistas» y el aislamiento de la revolución, doblegaron la resistencia obrera y el 1º de agosto las tropas rumanas tomaban Budapest, instaurando un Gobierno sindical que liquidó los Consejos Obreros. Cumplido su papel los sindicatos entregaron el mando al almirante Horty (otro futuro colaborador de los nazis) que desató un criminal terror contra los trabajadores (8 mil ejecuciones, 100 mil expatriados...). Al calor de la revolución húngara, los mineros de Dombrowa (Polonia) tomaron el control de la región y formaron una «Guardia obrera» para defenderse de la sangrienta represión de otro «socialista», Pilsudski. Cuando cayeron los Consejos húngaros, se desmoronó igualmente la República Roja de Dombrowa.
También la revolución en Hungría provocó las últimas convulsiones obreras en Austria y Suiza en junio de 1919. En Viena la policía, aprendiendo de sus compinches alemanes, urdió una provocación (el asalto a la sede del PC) para precipitar una insurrección cuando el conjunto del proletariado estaba aún débil y desorganizado. Los obreros cayeron en la trampa dejando en las calles de Viena 30 muertos. Otro tanto sucede en Suiza tras la huelga general de los obreros de Zurich y Basilea.
... y en los países «vencedores»
En Gran Bretaña, de nuevo en la región del Clyde, a comienzos de 1919 más de 100 mil obreros están en huelga. El 31 de Enero (el «Viernes Rojo») en el curso de una concentración obrera en Glasgow, los obreros se enfrentan duramente a las tropas que, con artillería, ha enviado el Gobierno. Los mineros están dispuestos a entrar en huelga, pero los sindicatos consiguen pararla «dando un margen de confianza al Gobierno para que estudie la nacionalización (¿?) de las minas». (Hinton & Hyman, Trade Unions and Revolution).
En ese mismo momento estalla en Seattle, Estados Unidos, una huelga en los astilleros que, en pocos días, se extiende a todos los trabajadores de la ciudad. Los obreros controlan a través de asambleas masivas y de un Comité de huelga elegido y revocable, los abastecimientos y la autodefensa contra las tropas enviadas por el Gobierno. Sin embargo la llamada «Comuna de Seattle» quedará aislada y un mes más tarde (con cientos de detenidos) los trabajadores de los astilleros volverán al trabajo. Después estallaron otras luchas como la de los mineros de Buttle (Montana) que llegaron a formar Consejos de Obreros y Soldados; y la huelga de 400 mil obreros de la siderurgia. Pero tampoco en este país las luchas lograron unificarse.
En Canadá, durante la huelga general de Winnipeg en Mayo de 1919, el Gobierno local organizó un mitin patriótico para tratar de contrarrestar el empuje de los trabajadores con el chovinismo de la victoria, pero los soldados se «saltan el guión» y tras contar los horrores de la guerra, proclaman la necesidad de «transformar la guerra imperialista en guerra de clases», lo que radicaliza aún más el movimiento que llega a extenderse a trabajadores de Toronto. Sin embargo los trabajadores dejan la dirección de la lucha a los sindicatos, lo que les conduce al aislamiento y la derrota, y a sufrir el terror de los hampones de la ciudad, entre los cuales el Gobierno ha nombrado «comisarios especiales».
Pero la oleada no quedó únicamente reducida a los países directamente concernidos por la carnicería imperialista. En España, estalló en 1919 la huelga de La Canadiense que se extendió rápidamente a todo el cinturón industrial de Barcelona. En las paredes de las haciendas de Andalucía, jornaleros semianalfabetos escriben: «¡Vivan los Soviets! ¡Viva Lenin!». Las movilizaciones de los jornaleros de los años 1918-19 quedarán en la historia como el «bienio bolchevique».
También fuera de las concentraciones obreras de Europa y Norteamérica, se dieron episodios de esta oleada.
En Argentina, a principios de 1919, en la llamada «Semana sangrienta» de Buenos Aires, una huelga general responde a la represión desatada contra los trabajadores de Talleres Vasena. Tras 5 días de combates callejeros, la artillería bombardea los barrios obreros causando 3 mil muertos. En Brasil, la huelga de 200 mil trabajadores de Sao Paulo consigue que las tropas enviadas por el Gobierno confraternicen con los trabajadores. A finales de 1918 se proclamó también en las favelas de Río de Janeiro una «República obrera» que, sin embargo, quedó aislada cediendo ante el estado de sitio decretado por el gobierno.
En Sudáfrica, el país del «odio racial», las luchas obreras pusieron de manifiesto la necesidad y la posibilidad de que los trabajadores lucharan unidos: «La clase obrera de África del Sur no podrá lograr su liberación hasta que no supere en sus filas los prejuicios raciales y la hostilidad hacia los obreros de otro color» (The International, periódico de Obreros industriales de África). En marzo de 1919 la huelga de tranvías se extiende a toda Johannesburgo, con asambleas y mítines de solidaridad con la Revolución rusa.
También en Japón, en 1918, se desarrollaron los llamados «motines del arroz», contra el envío de arroz a las tropas japonesas enviadas contra la revolución en Rusia.
1919-1921: la incorporación tardía del proletariado de los países «vencedores», y el peso de la derrota en Alemania
En esta primera fase de la oleada revolucionaria, el proletariado se jugaba mucho. En primer lugar que el bastión revolucionario ruso aliviara la asfixia de su aislamiento[6]. Pero también el curso mismo de la revolución, pues se comprometían destacamentos proletarios –Alemania, Austría, Hungría...– cuya contribución (por su fuerza y experiencia) resultaba determinante para el futuro de la revolución mundial. Sin embargo la primera fase de la oleada revolucionaria se salda, como hemos visto, con profundas derrotas de las que estos proletariados no conseguirán recuperarse.
En Alemania, los trabajadores secundan en Marzo de 1920 la huelga general convocada por los sindicatos contra el putsch de Kapp, para «restablecer» el Gobierno «democrático» de Scheidemann. Los trabajadores del Rhur, sin embargo, se niegan a volver a poner en el poder a quien lleva asesinados ya a 30 mil obreros, y se arman formando el Ejército Rojo del Rhur. Incluso en algunas ciudades (Duisburgo), llegan a detener a los líderes socialistas y de los sindicatos. Pero de nuevo la lucha queda aislada. A principios de abril el reconstruido ejército alemán aplasta la revuelta del Rhur.
En 1921, la burguesía alemana se dedicará a «limpiar» los reductos revolucionarios que quedan en la Alemania central, urdiendo nuevas provocaciones (el asalto de las fábricas Leuna en Mansfeld). Los comunistas del KPD, en pleno proceso de desorientación, entran al trapo ordenando la llamada «Acción de Marzo» en la que los obreros de Mansfeld, Halle..., a pesar de su heroica resistencia no pueden vencer a la burguesía, la cual, aprovechando la dispersión del movimiento, aniquilará primero a los obreros de la Alemania central, y luego a los obreros que en Hamburgo, Berlín y el Rhur se solidarizaron con ellos.
Para la lucha de la clase obrera, por esencia internacional, lo que pasa en unos países repercute en lo que sucede en otros. Por ello cuando, tras la euforia chovinista por la «victoria» en la guerra, el proletariado de Inglaterra, Francia, Italia..., se incorpore masivamente a la lucha, las sucesivas derrotas sufridas por sus hermanos de clase en Alemania, ahondarán el peso de las más nefastas mistificaciones: nacionalizaciones, «control obrero» de la producción, confianza en los sindicatos, desconfianza en el propio proletariado...
En Inglaterra estalla una durísima huelga general ferroviaria en septiembre de 1919. A pesar de la intimidación de la burguesía (barcos de guerra en la desembocadura del Támesis, soldados patrullando las calles de Londres) los obreros no ceden. Es más, los trabajadores del transporte y los de las empresas eléctricas quieren sumarse a la huelga, pero los sindicatos lo impiden. Lo mismo sucederá, cuando más tarde los mineros reclamen la solidaridad de los ferroviarios. El bonzo sindical de turno proclamará: «¿Para qué la aventura arriesgada de una huelga general?, si tenemos a nuestro alcance un medio más simple, menos costoso, y sin duda menos peligroso. Debemos mostrar a los trabajadores que el mejor camino es usar inteligentemente el poder que les ofrece la constitución más democrática del mundo y que les permite obtener todo los que desean»[7].
Como los trabajadores pudieron comprobar de inmediato, la «burguesía más democrática del mundo» contrató matones, esquiroles, reventadores de asambleas..., y desencadenó una oleada de despidos de 1 millón de obreros.
Los obreros no obstante siguieron confiando en los sindicatos. Y lo pagaron carísimo: en abril de 1921, los mineros deciden una huelga general, pero se encontrarán con que el sindicato da marcha atrás (15 de abril, que quedará en la memoria obrera como el «Viernes negro») dejando a los mineros solos y confundidos, a merced de los ataques del gobierno. Derrotados los principales destacamentos obreros la burguesía que «permite a los obreros obtener todo lo que desean» reducirá los salarios a más de 7 millones de obreros.
En Francia la agravación de las condiciones de vida obreras (sobre todo escasez de combustible y alimentos...) desata un reguero de luchas obreras a principios de 1920. Desde febrero el epicentro del movimiento es la huelga de los ferroviarios que, a pesar de la oposición sindical, acaba extendiéndose y ganando la solidaridad de trabajadores de otros sectores. Así las cosas, el sindicato CGT decide encabalgar la huelga y «apoyarla» mediante la táctica de «oleadas de asalto», o sea un día paran los mineros, otro los metalúrgicos..., de manera que la solidaridad obrera no tienda a confluir, sino a dispersarse y agonizar. El 22 de Mayo, los ferroviarios están solos y derrotados (18 mil despidos disciplinarios). Es verdad que los sindicatos están «quemados» ante los trabajadores (la afiliación cae un 60 %) pero su trabajo de sabotaje de las luchas ha dado sus frutos a la burguesía: el proletariado francés queda derrotado y a merced de las expediciones punitivas de las «ligas cívicas».
En Italia donde a lo largo de 1917-19 habían estallado formidables luchas obreras contra la guerra imperialista, y luego contra el envío de pertrechos a las tropas que combatían contra la revolución en Rusia[8], el proletariado es, sin embargo, incapaz de lanzarse al asalto del Estado burgués. En el verano de 1920, como consecuencia de la quiebra de numerosas empresas, se desata una fiebre de «ocupaciones de fábricas», que son secundadas por los sindicatos pues, en realidad, desvían al proletariado del enfrentamiento con el Estado burgués, encadenándole por el contrario al «control de la producción» en cada fábrica. Baste decir que el propio Gobierno de Giolitti advirtió a los empresarios que «no iba a emplear fuerzas militares para desalojar a los trabajadores, pues esto trasladaría la lucha de los obreros de la fábrica a la calle» (citado en M. Ferrara, Conversando con Togliatti). La combatividad obrera se pierde en esas ocupaciones de fábricas. La derrota de este movimiento, aunque en 1921 haya nuevas y aisladas huelgas en Lombardía, Venecia..., abrirá la puerta a la contrarrevolución, que en este caso toma la forma del fascismo.
También en Estados Unidos, la clase obrera sufre importantes derrotas (huelga en las minas de carbón, y en las de lignito de Alabama, así como la de los ferroviarios) en 1920. La contraofensiva capitalista impone el llamado «gremio abierto» (imposibilidad de convenios colectivos), que conlleva una reducción del 30% de los salarios.
Los últimos estertores de la oleada revolucionaria
A partir de 1921, aunque sigan mostrándose heroicos signos de combatividad obrera, la oleada revolucionaria ha entrado ya en su fase terminal. Más aún cuando el peso de las derrotas obreras lleva a los revolucionarios de la Internacional comunista a errores cada vez más graves (aplicación de la política del «frente único», apoyo a movimientos de «liberación nacional», expulsión de la Internacional de las fracciones revolucionarias de izquierda...). Esto lleva a su vez a más confusiones y bandazos que, en una dramática espiral, conducen a nuevas derrotas.
En Alemania la combatividad obrera es desviada cada vez más hacia el «antifascismo» (por ejemplo cuando la ultraderecha asesina a Erzberger, por otra parte un belicista que había pedido «arrasar» Kiel en Noviembre de 1918), o hacia el terreno nacionalista. Ante la invasión del territorio del Rhur por parte de tropas francesas y belgas en 1923, el KPD levanta la denostada bandera del «nacional-bolchevismo»: el proletariado debería defender la «patria alemana», como algo progresista, frente a las agresiones del imperialismo encarnado por las potencias de la Entente. En octubre de ese año, el Partido comunista, que ha entrado en los gobiernos de Sajonia y Turingia, decide provocar insurrecciones empezando el 20 de octubre en Hamburgo. Cuando los trabajadores de esta ciudad se lanzan a la revuelta, el KPD decide dar marcha atrás, por lo que se enfrentan solos a una cruel represión. El proletariado alemán exhausto, desmoralizado, represaliado, ha sellado su derrota. Días después, Hitler protagoniza su famoso «putsch de la cerveza»: una tentativa de pronunciamiento nazi en una cervecería de Munich, que fracasó momentáneamente (como es sabido, Hitler accedería al poder por «vía parlamentaria», diez años más tarde).
En Polonia, el proletariado que en 1920 había cerrado filas junto a su burguesía contra la invasión del Ejército rojo, recupera en 1923 su terreno de clase con una nueva oleada de huelgas. Pero el aislamiento internacional que sufre esa lucha, permite a la burguesía conservar en sus manos la iniciativa y montar toda clase de provocaciones (el incendio del polvorín de Varsovia, del que se acusa a los comunistas) para enfrentar a los trabajadores, cuando aún están dispersos. El 6 de noviembre estalla una insurrección en Cracovia contra el asesinato de dos trabajadores, pero las mentiras de los «socialistas» (que consiguen que los trabajadores les entreguen las armas) logran desorientar y desmoralizar a los trabajadores. A pesar de la oleada de huelgas en solidaridad con Cracovia que surgen en Dombrowa, Gornicza, Tarnow..., la burguesía consigue en pocos días extinguir ese levantamiento obrero. El proletariado polaco será en 1926 la carne de cañón de las peleas interburguesas entre el gobierno «filofascista», y Pilsudski al que la «izquierda» llama a apoyar como «defensor de las libertades». En España, las sucesivas oleadas de lucha serán sistemáticamente frenadas por el Partido «socialista» y la UGT, por lo que el general Primo de Rivera podrá imponer su dictadura en 1923[9].
En Gran Bretaña, tras algunos movimientos parciales y muy aislados (marchas a Londres de los parados en 1921 y 1923, o la huelga general de la construcción en 1924), la burguesía inflige la derrota final en 1926. Ante una nueva oleada de luchas de los mineros, los sindicatos organizan una «huelga general» que desconvocarán apenas 10 días más tarde, dejando solos a los mineros que volverán al trabajo en diciembre habiendo sufrido miles de despidos. Tras la derrota de esta lucha, la contrarrevolución campea en Europa.
También en esta fase de declive definitivo de la oleada revolucionaria, son derrotados los movimientos proletarios en los países de la periferia del capitalismo.
En Sudáfrica, la «Revuelta roja del Transvaal» en 1922, contra la sustitución de obreros blancos por trabajadores negros con menor salario, y que se extendió a trabajadores de ambas razas y otros sectores (minas de carbón, ferrocarril...) hasta tomar formas insurreccionales. En 1923, tropas holandesas y matones a sueldos contratados por plantadores nativos se aunaron contra la huelga ferroviaria que de Java se había extendido a Surabaj y Jemang (Indonesia).
En China, el proletariado había sido arrastrado (según la nefasta tesis de la IC de apoyo a los movimientos de «liberación nacional») a secundar las acciones de la burguesía nacionalista agrupada en torno al Kuomintang, que sin embargo no dudaba en reprimir salvajemente a los trabajadores cuando estos luchaban en su terreno de clase (por ejemplo en la huelga general de Cantón en 1925). En Febrero y Marzo de 1927, los obreros de Shangai lanzan sendas insurrecciones para preparar la entrada en la ciudad del general nacionalista Chang Kai-check. Este líder «progresista» (según la IC) no dudará, tras hacerse con la ciudad, en aliarse con comerciantes, campesinos, intelectuales y sobre todo el lumpen para reprimir a sangre y fuego la huelga general decretada por el Consejo obrero de Shangai para protestar contra la prohibición de huelgas decretada por el «libertador». Tras el horror que durante dos meses reinó en las barriadas obreras de Shangai, aún la IC llamó a apoyar al «ala izquierda» del Kuomintang, instalada en Wuhan. Esta «izquierda» nacionalista no vaciló tampoco en fusilar a aquellos obreros que con sus huelgas «irritaban a los extranjeros (...), impidiéndoles que progresaran sus intereses comerciales» (M. N. Roy, Revolución y contrarrevolución en China). Cuando, ya estando el proletariado completamente destrozado, el PC decida «pasar a la insurrección», no hará sino ahondar aún más la derrota: en la Comuna de Cantón, 2 mil obreros serán asesinados en diciembre de 1927.
Esta lucha del proletariado chino representa el dramático epílogo de la oleada revolucionaria mundial y, como analizaron los revolucionarios de la izquierda comunista, un hito decisivo en el paso de los partidos «comunistas» al campo de la contrarrevolución. Una contrarrevolución que se extendió para el proletariado mundial, como una inmensa y negra noche, a lo largo de más de 40 años, hasta el resurgir de las luchas de la clase obrera a mediados de la década de los 60.
La guerra no ofrece las condiciones más favorables para la revolución
¿Por qué fracasó esta oleada revolucionaria? Sin duda las incomprensiones que el proletariado, y los revolucionarios mismos, tenían sobre las condiciones del nuevo periodo histórico de la decadencia capitalista, pesaron decisivamente; pero no podemos olvidar cómo las propias condiciones objetivas creadas por la guerra imperialista impidieron que ese vasto océano de luchas se encauzara hacia un combate unificado. En el artículo «Las condiciones históricas de la generalización de la lucha de la clase obrera» (Revista Internacional nº 26) analizamos: «La guerra es un momento grave de la crisis del capitalismo, pero tampoco podemos dejar de lado que es también una “respuesta” del capitalismo a su crisis, un momento avanzado de su barbarie y que como tal, no actúa forzosamente en favor de las condiciones de generalización de la revolución».
Eso puede comprobarse con los hechos de esta oleada revolucionaria.
La guerra supone una sangría para el proletariado
Como explicó Rosa Luxemburg: «Pero para que el socialismo pueda llegar a la victoria, es necesario que existan masas cuya potencia resida en su nivel cultural como en su número. Y son precisamente estas masas las que son diezmadas en esta guerra. La flor de la edad viril y de la juventud, cientos de miles de proletarios cuya educación socialista, en Inglaterra y en Francia, en Bélgica, en Alemania y en Rusia, era el producto de un trabajo de agitación e instrucción de una docena de años; otros cientos de miles que mañana podían ser ganados para el socialismo; caen y mueren miserablemente en los campos de batalla. El fruto de decenas de años de sacrificios y esfuerzos de varias generaciones es aniquilado en algunas semanas; las mejores tropas del proletariado internacional son diezmadas» (Rosa Luxemburg, La crisis de la socialdemocracia).
Un alto porcentaje de los cerca de 70 millones de soldados, eran proletarios que fueron sustituidos en las fábricas por mujeres, niños, o mano de obra recién traída de las colonias, con mucha menor experiencia de lucha. En el ejército esos obreros se ven además diluidos en una masa interclasista junto a campesinos, lumpen... De ahí que las acciones de los soldados (deserciones, insubordinaciones...) aún sin beneficiar a la burguesía, no representen por sí mismas un terreno de lucha genuinamente obrero. Las deserciones en el ejército austrohúngaro, por ejemplo, fueron en gran parte motivadas por la negativa de checos, húngaros... a luchar por el emperador de Viena. Los motines en el ejército francés en 1917 no cuestionaban la guerra sino «una determinada manera de hacer la guerra» (la «ineficacia» de ciertas acciones militares...). La radicalidad y conciencia de algunas acciones de los soldados (confraternización con los soldados del «otro bando», negativa a reprimir las luchas obreras...) fueron en realidad consecuencia de las movilizaciones que se daban en retaguardia. Y cuando, tras el armisticio, se planteó que para acabar con las guerras había que destruir el capitalismo, los soldados representaron el sector más vacilante y retardatario. Por ello la burguesía alemana, por ejemplo, sobredimensionó deliberadamente el peso de los Consejos de soldados frente a los Consejos obreros.
El proletariado no «controla» la guerra
El desencadenamiento de ésta exige que el proletariado esté derrotado. Incluso allí donde el impacto de la ideología reformista que había preparado esa derrota fue menor, también en 1914 cesaron las luchas: por ejemplo en Rusia, donde en 1912-13 había una creciente oleada de huelgas.
Pero además, en el transcurso de la guerra, la lucha de clases se ve mediatizada por el rumbo de las operaciones militares. Si bien los reveses militares acentúan el descontento (por ejemplo, el fracaso de la ofensiva del ejército ruso en junio de 1917 que trajo las «jornadas de julio»), también es cierto que las ofensivas del imperialismo rival y el éxito de las propias, empujan al proletariado en brazos del «interés de la patria». Así en la primavera de 1918, en un momento trascendental para la revolución mundial (apenas meses después de la insurrección de Octubre en Rusia), se producen las últimas ofensivas militares germánicas que:
– paralizan la oleada de huelgas que desde Enero habían estallado en Alemania y Austria, con los «éxitos» de las conquistas en Rusia y Ucrania, que la propaganda militar anuncia como «la paz del pan»;
– hacen que los soldados franceses, que confraternizaban con los obreros del Loira, cerraran filas junto a su burguesía. En el verano esos mismos soldados reprimirán las huelgas.
Y lo que es aún más importante: cuando la burguesía ve su dominación de clase realmente amenazada por el proletariado, puede poner fin a la guerra, privando a la revolución de su principal estímulo. Esta cuestión que no fue comprendida por la burguesía rusa y sí fue, en cambio, captada por la más preparada burguesía alemana (y con ella el resto de la burguesía mundial). Por intensos que sean los antagonismos imperialistas entre los distintos capitales nacionales, es mucho más fuerte la solidaridad de clase entre los diferentes sectores burgueses para enfrentar al proletariado.
De hecho tras el armisticio, la sensación de alivio que éste generó en los trabajadores debilitó su lucha (como veíamos en Alemania) pero, en cambio, reforzó el peso de las mistificaciones burguesas. Presentando la guerra imperialista como una «anomalía» en el funcionamiento del capitalismo (la «Gran Guerra» iba ser la «última guerra») pretendían convencer a la clase obrera de que la revolución no era necesaria ya que «todo volvía a ser como antes». Esa sensación de «vuelta a la normalidad» reforzó a los instrumentos de la contrarrevolución: los partidos «socialistas» y su «paso gradual al socialismo», los sindicatos y sus mistificaciones («control obrero de la producción», nacionalizaciones...).
La guerra rompe la generalización de las luchas
Por último, la guerra imperialista rompe la generalización de las luchas al fragmentar la respuesta obrera entre los países vencedores y los vencidos. En éstos, el gobierno queda sin duda debilitado por la derrota militar, pero el desmoronamiento del régimen no significa, necesariamente, reforzamiento del proletariado. Así tras la caída del imperio austro-húngaro, el proletariado de las «nacionalidades oprimidas» fue arrastrado a la lucha por la «independencia» de Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia...[10]. Los obreros húngaros que el 30 de octubre tomaron Budapest, la huelga general en Eslovaquia en Noviembre de 1918... fueron desviados al terreno podrido de la «liberación nacional». En Galitzia (entonces Austria) lo que durante años habían sido movimientos contra la guerra, dejan paso a manifestaciones «por la independencia de Polonia y ¡la victoria militar sobre Alemania!». En su tentativa insurreccional de noviembre de 1918, el proletariado de Viena luchará prácticamente sólo.
En los países vencidos, la revuelta es más rápida pero también más a la desesperada y por tanto dispersa y desorganizada. La furia de los proletarios de los países vencidos, al quedar aislada de la lucha de los obreros de los países vencedores, puede ser finalmente desviada hacia el «revanchismo» como se puso de manifiesto en Alemania en 1923, tras la invasión del Rhur por tropas franco-belgas.
En los países vencedores, en cambio, la combatividad obrera se ve postergada por la euforia chovinista de la victoria[11], por lo que las luchas se reanudarán más lentamente, como si los trabajadores esperaran los «dividendos de la victoria»[12]. Sólo cuando tales ilusiones se desvanecieron ante la crudeza de las condiciones de posguerra (en especial, cuando a partir de 1920, el capitalismo entra en una fase de crisis económica) los obreros de Francia, Inglaterra, Italia..., entrarán masivamente en lucha. Para entonces, como hemos visto, el proletariado de los países vencidos ha sufrido derrotas decisivas. La fragmentación de la respuesta obrera entre países vencedores y vencidos, permite además a la burguesía mundial coordinar el conjunto de sus fuerzas, en apoyo de aquellas fracciones que en cada momento se encuentran en primera línea de la guerra contra el proletariado. Como ya Marx denunciara ante el aplastamiento de la Comuna de París: «El hecho sin precedente de que en la guerra más tremenda de los tiempos modernos, el ejército vencedor y el vencido confraternicen en la matanza común del proletariado (...) La dominación de clase ya no se puede disfrazar bajo el uniforme nacional, todos los gobiernos nacionales son uno solo contra el proletariado» (Marx, La Guerra civil en Francia).
Los ejemplos no faltan:
– Ya incluso antes del final de la guerra, los países de la Entente hicieron la vista gorda cuando las tropas alemanas aplastaron en marzo de 1918 la revolución obrera en Finlandia, o en septiembre de 1918 la revuelta del ejército búlgaro en Vladai;
– Frente a la revolución alemana, fue el propio presidente Wilson (USA) quien impuso al Káiser la entrada de los «socialistas» en el gobierno como única fuerza capaz de enfrentarse a la revolución. Poco después, la Entente entregaba 5000 ametralladoras al gobierno alemán para aplastar las revueltas obreras. Y en marzo de 1919, el ejército de Noske se moverá, con el pleno consentimiento de Clemenceau, por la «zona desmilitarizada» del Rhur, para aplastar uno tras otro los focos revolucionarios.
– Desde finales de 1918, funcionaba en Viena un centro coordinador de la contrarrevolución, al mando del siniestro coronel inglés Cunningham que coordinó, por ejemplo, la acción contrarrevolucionaria de las tropas checas y rumanas en Hungría. Cuando el ejército de los Consejos húngaros intentó en julio de 1919, una acción militar en el frente rumano, las tropas de este país estaban preparadas, pues los «socialistas» húngaros habían ya comunicado esta operación al «centro antibolchevique» de Viena.
– Y junto a la colaboración militar, el chantaje de la «ayuda humanitaria» que llegaba de la Entente, (especialmente de EE UU), a condición de que el proletariado aceptara sin protestar la explotación y la miseria. Cuando en marzo de 1919, los Consejos húngaros llamaron a los obreros austriacos a que entraran en lucha junto a ellos, el «revolucionario» F. Adler les contesta: «Ustedes nos han llamado a seguir su ejemplo. Lo haríamos de todo corazón y de buena gana, pero lamentablemente no podemos. En nuestro país no quedan alimentos. Nos hemos convertido por completo en esclavos de la Entente» (Arbeiter-Zeitung, 23/3/1919).
Como conclusión podemos pues afirmar que, a diferencia de lo que pensaron muchos revolucionarios[13], la guerra no crea las condiciones favorables para la generalización de la revolución. Ello no significa, en manera alguna, que seamos «pacifistas» como nos tachan los grupos revolucionarios bordiguistas. Al contrario, defendemos como Lenin que «la lucha por la paz, sin acción revolucionaria es una frase hueca y mentirosa». Es precisamente nuestra responsabilidad de vanguardia en esa lucha revolucionaria, lo que nos exige sacar lecciones de las experiencias obreras, y afirmar[14], que el movimiento de luchas contra la crisis económica del capitalismo (como el iniciado desde finales de los años 60), podrá parecer menos «radical», más tortuoso y contradictorio, pero establece una base material mucho más firme para la revolución mundial del proletariado:
– La crisis económica afecta a todos los países sin excepción. Independientemente del grado de devastación que la crisis pueda causar en los diferentes países, lo bien cierto es que no hay «vencedores» y «vencidos», como tampoco «neutrales».
– A diferencia de la guerra imperialista, que puede ser detenida por la burguesía ante el riesgo de una revolución obrera, el capitalismo mundial no puede detener la crisis económica, ni evitar lanzar ataques cada vez más brutales contra los trabajadores.
Resulta muy significativo, que esos mismos grupos que nos tildan de «pacifistas», muy a menudo menosprecien las luchas obreras contra la crisis económica.
El papel decisivo de las principales concentraciones obreras
Cuando el proletariado tomó el poder en Rusia, los mencheviques y con ellos el conjunto de «socialistas» y centristas, denunciaron el «aventurerismo» de los bolcheviques, pues Rusia sería un país «atrasado» que no estaría maduro para la revolución socialista. Fue precisamente la justa defensa del carácter proletario de la Revolución de Octubre, lo que llevó a los bolcheviques a explicar la «paradoja» del surgimiento de la revolución mundial a partir de la lucha de un proletariado «atrasado» como el ruso[15], mediante la errónea tesis de que la cadena del imperialismo mundial se rompería antes por sus eslabones más frágiles[16]. Pero un análisis de la oleada revolucionaria permite rebatir desde una base marxista, tanto la patraña de que el proletariado de los países del Tercer Mundo no estaría preparado para la revolución socialista, como su aparente «antítesis» según la cual disfrutaría de mayores facilidades.
1. Precisamente la Iª Guerra mundial marca el hito histórico de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia. Es decir, que las premisas de la revolución proletaria (desarrollo suficiente de las fuerzas productivas, y también de la clase revolucionaria enterradora de la sociedad moribunda) estaban ya dadas, a nivel mundial.
El hecho de que la oleada revolucionaria se extendiese a todos los rincones del planeta y que, en todos los países, las luchas obreras enfrentaran la acción contrarrevolucionaria de todas las fracciones de la burguesía, pone claramente de manifiesto que el proletariado (independientemente del grado de desarrollo que hubiera alcanzado en cada país) no tiene tareas diferentes en Europa y en el llamado Tercer Mundo. No existe pues, un proletariado «listo» para el socialismo (en los países avanzados) y un proletariado «inmaduro para la revolución» que aún debería atravesar la «fase democrático-burguesa».
Precisamente la oleada revolucionaria internacional que estamos analizando, muestra cómo los obreros de la atrasada Noruega descubren que: «Las reivindicaciones de los trabajadores no pueden ser satisfechas por medios parlamentarios, sino por las acciones revolucionarias de todo el pueblo trabajador» (Manifiesto del Consejo Obrero de Cristianía en Marzo de 1918); cómo los obreros de las plantaciones indonesias, o los de las favelas de Río, construyen Consejos Obreros; cómo los trabajadores beréberes se unen a los trabajadores europeos emigrados, y contra la burguesía «nacionalista» en una huelga general en los puertos de Argelia en 1923...
Proclamar hoy, como hacen algunos grupos del medio revolucionario, que el proletariado de esos países atrasados, a diferencia de los de los países adelantados, deberían construir sindicatos, o apoyar la revolución «nacional» de las fracciones «progresistas» de la burguesía, equivale a tirar por la borda las lecciones de las derrotas sangrientas sufridas por esos proletarios a manos de la alianza de todas las fracciones («progresistas» y reaccionarias) de la burguesía, o de unos sindicatos (incluso en sus variantes más radicales, como los sindicatos anarquistas en Argentina) que en el centro y en la periferia del capitalismo, demostraron haberse convertido en agentes antiobreros del Estado capitalista.
2. Sin embargo que el conjunto del capitalismo, y por tanto del proletariado mundial, estén «maduros» para la revolución socialista, no significa que la revolución mundial pueda empezar en cualquier país, o que la lucha de los trabajadores de los países más atrasados del capitalismo tengan la misma responsabilidad, el mismo carácter determinante, que los combates del proletariado de los países más avanzados. Precisamente la oleada revolucionaria de 1917-23 demuestra contundentemente que la revolución sólo podrá, en el porvenir, partir del proletariado de los capitalismos más desarrollados, es decir de aquellos destacamentos de la clase obrera que por su peso en la sociedad, por la experiencia histórica acumulada en años de combates contra el Estado capitalista y sus mistificaciones, juegan un papel central y decisivo en la confrontación mundial entre proletariado y burguesía.
Al calor de la lucha del proletariado de esos países más desarrollados, los trabajadores forman Consejos Obreros hasta en Turquía (donde en 1920 existirá un grupo espartaquista), Grecia, incluso en Indonesia, Brasil... En Irlanda (un proletariado que Lenin creía erróneamente, debía aún luchar por la «liberación nacional»), el influjo de la oleada revolucionaria abrió un luminoso paréntesis, cuando los trabajadores en vez de luchar junto a la burguesía irlandesa por su «independencia» de Gran Bretaña, lucharon en el terreno del proletariado internacional. En el verano de 1920 surgieron Consejos Obreros en Limerick, y estallaron revueltas de jornaleros en el oeste de país, soportando la represión tanto de las tropas inglesas, como del IRA (cuando ocupaban las haciendas de los terratenientes nativos).
Cuando la burguesía consigue derrotar a los batallones obreros decisivos en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia..., la clase obrera mundial quedará decisivamente debilitada, y las luchas obreras en los países de la periferia capitalista no podrán invertir el curso de la derrota del proletariado mundial. Las enormes muestras de coraje y combatividad que dieron los obreros en América, Asia..., privados de la contribución de los batallones centrales de la clase obrera, se perderán como hemos visto en gravísimas confusiones (como por ejemplo en la insurrección en China) que les conducirán inevitablemente a la derrota. En los países donde el proletariado es más débil, sus escasas fuerzas y experiencia, se enfrentan, sin embargo, a la acción combinada de las burguesías que tienen más experiencia en su lucha de clases contra el proletariado[17].
Por todo ello, el eslabón clave donde se jugaba el porvenir de la oleada revolucionaria era Alemania, cuyo proletariado representaba un auténtico faro para los trabajadores del mundo entero. Pero en Alemania, el proletariado más desarrollado y también más consciente, se enfrentaba, lógicamente, a la burguesía que había acumulado una vasta experiencia de confrontaciones contra el proletariado. Baste ver la «potencia» del aparato específicamente antiobrero del Estado capitalista alemán: un partido «socialista» y unos sindicatos que se mantuvieron en todo momento organizados y coordinados para sabotear y aplastar la revolución.
Por todo ello, para hacer posible la unificación mundial del proletariado, hay que superar las mistificaciones más refinadas de la clase enemiga, hay que enfrentarse a los aparatos antiobreros más potentes. Hay que derrotar, en definitiva, a la fracción más fuerte de la burguesía mundial. Y esto sólo está al alcance de los destacamentos más desarrollados y experimentados de la clase obrera mundial.
Tanto la tesis de que la revolución debería surgir necesariamente de la guerra, como la del «eslabón más débil», fueron errores de los revolucionarios de aquel periodo en su deseo de defender la revolución proletaria mundial. Estos errores, sin embargo, fueron convertidos en dogmas por la contrarrevolución triunfante tras la derrota de la oleada revolucionaria, y hoy desgraciadamente forman parte del «cuerpo de doctrina» de los grupos bordiguistas.
La derrota de la oleada revolucionaria del proletariado de 1917-23 no significa que la revolución proletaria sea imposible. Al contrario, casi 80 años después, el capitalismo ha demostrado, guerra tras guerra, barbarie tras barbarie, que no puede salir del atolladero histórico de su decadencia. Y el proletariado mundial ha superado la noche de la contrarrevolución inaugurando, a pesar de sus limitaciones, un nuevo curso hacia los enfrentamientos de clase, hacia una nueva tentativa revolucionaria. En ese nuevo asalto mundial al capitalismo la clase obrera necesitará, para triunfar, apropiarse de las lecciones de lo que constituye su principal experiencia histórica. Es responsabilidad de sus minorías revolucionarias abandonar el dogmatismo y el sectarismo, para poder discutir y clarificar el necesario balance de esa experiencia.
Etsoem
[1] La retirada alemana de sus posiciones en Francia y Bélgica costó, entre agosto y noviembre, 378 mil hombres a Gran Bretaña y 750 mil a Francia.
[2] La derrota del proletariado en 1914 era sólo ideológica y no física, por lo que de inmediato volvieron las huelgas, las asambleas, la solidaridad... En 1939 en cambio, la derrota es completa, física (tras el aplastamiento de la oleada revolucionaria), e ideológica (antifascismo).
[3] Cattaro, hoy Kotor, puerto de Montegnegro en Yugoslavia. Ver «Del austromarxismo al austrofascismo» en Revista Internacional nº 10.
[4] Ver «Hace 70 años, la revolución en Alemania» en la Revista internacional nº 55 y 56.
[5] Vacilaciones que alcanzaron lamentablemente también a los revolucionarios. Ver el folleto La Izquierda comunista germano-holandesa.
[6] Ver «El aislamiento es la muerte de la revolución» en la Revista internacional nº 75.
[7] Citado por Edouard Dolléans en Historia del movimiento obrero.
[8] Ver «Revolución y contrarrevolución en Italia» en Revista internacional nº 2 y 3.
[9] El proletariado español no resultó sin embargo aplastado: de ahí sus formidables luchas en los años 30. Ver nuestro folleto Franco y la República masacran al proletariado.
[10] Ver «Balance de 70 años de “liberación nacional”» en Revista Internacional nº 66.
[11] Sólo en la parte «vencida» de Francia (Alsacia y Lorena) se produjeron, en noviembre de 1918, huelgas importantes (ferrocarriles, mineros) y Consejos de soldados.
[12] El capitalismo más débil que pierde la guerra, es también el que la inició, lo que permite a la burguesía reforzar el chovinismo con campañas sobre las «reparaciones de guerra».
[13] Incluso grupos revolucionarios que trazaron un balance muy serio y lúcido de la oleada revolucionaria, como es el caso de nuestros antecesores de la Izquierda Comunista de Francia, erraron en esta cuestión, lo que les llevó a esperar una nueva oleada revolucionaria, tras la IIª Guerra mundial.
[14] Ver el citado artículo de la Revista internacional nº 26.
[15] En nuestro folleto La revolución rusa, comienzo de la revolución mundial, mostramos que ni Rusia era un país tan atrasado (5ª potencia industrial del mundo) ni el hecho de que se avanzara respecto al resto del proletariado puede atribuirse a ese supuesto «atraso» del capitalismo ruso, sino a que la revolución surgiera de la guerra, y que la burguesía mundial no pudiera acudir en ayuda de la burguesía rusa (como tampoco pudo hacerlo en 1918-1920 durante la «guerra civil») junto a la ausencia de amortiguadores sociales (sindicatos, democracia...) del zarismo.
[16] Hemos expuesto nuestra crítica a esta «teoría del eslabón más débil» en «El proletariado de Europa Occidental en el centro de la lucha de clases» y en «A propósito de la crítica de la teoría del eslabón más débil» (Revista Internacional nº 31 y 37 respectivamente).
[17] Cómo se vio ya en la propia revolución rusa (ver artículo en la Revista internacional nº 75), cuando las burguesías francesa, inglesa y norteamericana emprendieron coordinadamente una acción contrarrevolucionaria. También en China, las «democracias» occidentales apoyaron financiera y militarmente primero a los «señores de la guerra» y luego a líderes del Kuomintang.
Series:
- Rusia 1917 [154]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Guy Debord - La segunda muerte de la Internacional situacionista
- 9131 reads
Guy Debord
La segunda muerte de la Internacional situacionista
Guy Debord se ha suicidado el 30 de noviembre de 1994. En Francia, en donde residía, toda la prensa ha hablado de ese suicidio, pues, aunque siempre haya limitado sus apariciones en público, Debord era un personaje conocido. Su fama no la debía a las «obras» producidas en el «oficio» que le atribuyeron los media, o sea cineasta, cuyas obras han tenido siempre una difusión limitada, sino en tanto que escritor (La sociedad del espectáculo, 1967) y sobre todo como fundador y principal animador de la Internacional situacionista (IS). En tanto que organización revolucionaria, lo que nos interesa es este último aspecto de la vida de Guy Debord, en la medida en que la IS, aunque haya desaparecido hace más de 20 años, tuvo en sus tiempos cierta influencia en grupos y elementos que se orientaban hacia posiciones de clase.
No vamos a exponer aquí una historia de la IS, ni hacer la exégesis de los 12 números de su revista publicada entre 1958 y 1969. Nos conformaremos con recordar que la IS no nació como verdadero movimiento político, sino como movimiento cultural que reunía a unos cuantos «artistas» (pintores, arquitectos, etc.) procedentes de diferentes tendencias (Internacional Letrista, Movimiento para un Bauhaus imaginista, Comité psicogeográfico de Londres, etc.) y que se proponían hacer una crítica «revolucionaria» del arte tal y como existe en la sociedad actual. Así es como, en el primer número de la revista de la IS (junio del 58), se reproduce un Llamamiento distribuido con ocasión de una asamblea general de críticos de arte internacionales en el cual se puede leer: «Disolveos, pedazos de críticos de arte, críticos de fragmentos de arte. Ahora, en donde se organiza la actividad artística unitaria del porvenir es en la Internacional situacionista . Nada os queda por decir. La Internacional situacionista os dejará sin lugar. Os reduciremos a morir de hambre».
Hay que notar que aunque la IS se reivindique de una revolución radical, piensa que es posible organizar en el seno mismo de la sociedad capitalista «la actividad artística del porvenir». Más aún: esta actividad se concibe como una especie de estribo hacia esa revolución, puesto que «elementos de una vida nueva deben estar ya gestándose entre nosotros -en el terreno de la cultura-, y nos incumbe servirnos de ellos para hacer apasionante el debate» («Los situacionistas y la automación», Asger Jorn, IS nº 1). El autor de estas líneas era un pintor danés relativamente célebre.
El tipo de preocupaciones qua animaba a los fundadores de la IS revelaba que no se trataba de una organización que expresara un esfuerzo de la clase obrera hacia su toma de conciencia, sino de una manifestación de la pequeña burguesía intelectual radicalizada. Por eso resultaban tan confusas las posiciones propiamente políticas de la IS por mucho que se reivindicaran del marxismo y rechazaran el estalinismo y el trotskismo. Y es así como, en el anexo del número 1 de la publicación, se puede leer una toma de posición sobre el golpe de Estado del 13 de mayo del 1958 en el cual el ejército francés basado en Argelia se levantó contra el poder del gobierno de París: se habla del «pueblo francés», de las «organizaciones obreras» para designar a los sindicatos y a los partidos de izquierdas, etc. Dos años más tarde, vuelve a encontrarse un tono tercermundista en el número 4 de la revista: «Saludamos en la emancipación de los pueblos colonizados y subdesarrollados, realizada por ellos mismos, la posibilidad de ahorrarse los estadios intermedios que se han recorrido en otras partes, tanto en la industrialización como en la cultura, y la posibilidad de disfrutar de una vida liberada por completo» («La caída de París», IS nº 4). Unos meses después, Debord es uno de los 121 firmantes (artistas e intelectuales, sobre todo) de la Declaración sobre el derecho a la insumisión en la guerra de Argelia, en la cual se puede leer: «La causa del pueblo argelino, que está contribuyendo de manera decisiva a desmoronar el sistema colonial es la causa de todos los hombres libres». La IS número 5 reivindica colectivamente este acto sin la menor crítica sobre las concesiones hacia la ideología democrática y nacionalista que contiene la Declaración.
Nuestro propósito, aquí, no es disparar sobre la ambulancia IS, o mejor dicho, echar más tierra sobre su ataúd. Pero es importante que quede claro, particularmente para quienes hayan sido influenciados por las posiciones de esta organización, que se exageró mucho su fama de «radicalismo», su intransigencia y su rechazo de cualquier compromiso. En realidad, le costó muchísimo a la IS liberarse de las aberraciones políticas de sus orígenes en particular de las concesiones hacia las concepciones izquierdistas o anarquistas. Progresivamente, va a ir acercándose a las posiciones comunistas de izquierda, de hecho las del consejismo, al mismo tiempo que las páginas de su publicación van dejando más espacio a las cuestiones políticas en detrimento de las divagaciones «artísticas». Será Debord, quien había estado durante algún tiempo estrechamente vinculado al grupo que publicaba Socialisme ou Barbarie (Socialismo o Barbarie, SoB), el que va a impulsar esa evolución. Así es como en julio de 1960, publica un documento, «Preliminares para una definición de la unidad del programa revolucionario», en compañía de P. Canjuers, miembro de SoB. Sin embargo, SoB, que durante un tiempo inspira la evolución de la IS, también representa una corriente política muy confusa. Procedente de una escisión tardía (1949) de la IVª Internacional trotskista, esta corriente jamás conseguirá romper el cordón umbilical con el trotskismo y acercarse a las posiciones de la Izquierda comunista. Tras haber engendrado a su vez varias escisiones que harán surgir el Groupe de liaison pour l’action des travailleurs (Grupo de enlace para la acción de los trabajadores), la revista Information et Correspondance ouvrières (información y correspondencia obreras) y el grupo Pouvoir ouvrier (poder obrero), SoB acabará su trayectoria bajo al alta autoridad de Cornelius Castoriadis (quien a principios de los 80 apoyará las campañas reaganianas sobre la presunta «superioridad militar de la URSS») en un cenáculo de intelectuales que rechaza explícitamente el marxismo.
La gran confusión de las posiciones políticas de la IS se nota una vez más en el 66, cuando trata de tomar posición sobre el golpe de Estado militar de Bumedian en Argelia; lo único que consigue, es defender de manera «radical» la autogestión (es decir la vieja receta anarquista de origen prudhoniano que lleva a la participación de los obreros en su propia explotación): «el único programa de los elementos socialistas argelinos consiste en la defensa del sector autoadministrado, no solo tal como es ahora, sino como debe ser... La única manera de lanzarse al asalto revolucionario contra el régimen actual es basándose en la autogestión mantenida y radicalizada. La autogestión ha de ser la única solución frente a los misterios del poder en Argelia, y ha de saber que sólo ella es la solución» (IS nº 10, marzo del 66). E incluso en 1977, en el nº 11 de su revista, la cual contiene, sin embargo, las posiciones políticas más claras, la IS sigue cultivando la ambigüedad sobre ciertos puntos, en particular sobre las presuntas luchas de «liberación nacional». Se puede ver que junto a una vigorosa denuncia del tercermundismo y de los grupos izquierdistas que lo promueven, la IS acaba haciendo concesiones al mismo tercermundismo: «Está claro que hoy resulta imposible buscar una solución revolucionaria en la guerra del Vietnam. Se trata ante todo de acabar con la agresión norteamericana, para dejar que se desarrolle, de manera natural, la verdadera lucha social de Vietnam, es decir permitir que los obreros vietnamitas se enfrenten con sus enemigos del interior, la burocracia del Norte y todas las capas pudientes y dirigentes del Sur» (...).
«Solo un movimiento revolucionario árabe resueltamente internacionalista y antiestatalista, podrá a la vez disolver al Estado de Israel y tener a su lado a la masa de sus explotados. Solo así, con este mismo proceso, podrá disolver todos los Estados árabes existentes y crear la unificación árabe mediante el poder de los consejos» («Dos guerras locales», IS nº 11).
De hecho las ambigüedades que siempre arrastró la IS, especialmente sobre esa cuestión, permiten explicar el éxito que tuvo en una época en que las ilusiones tercermundistas eran muy fuertes en el seno de la clase obrera y sobre todo en el ámbito estudiantil e intelectual. No se trata de decir que la IS reclutó sus adeptos gracias a sus concesiones al tercermundismo, sino de considerar que si la IS hubiera sido perfectamente clara sobre la cuestión de las pretendidas «luchas de liberación nacional», probablemente muchos de sus admiradores de entonces se hubieran apartado de ella ([1]).
Otra razón del «éxito» de la IS en el medio de los intelectuales y de los estudiantes consiste, claro está, en que su crítica iba dirigida en prioridad contra los aspectos ideológicos y culturales del capitalismo. Para ella, la sociedad actual es la del «espectáculo», lo cual es un término nuevo para designar el capitalismo de Estado, es decir un fenómeno del período de decadencia del capitalismo ya analizado por los revolucionarios: la omnipresencia del Estado capitalista en todas las esferas del cuerpo social, incluida la esfera cultural. Igualmente, aunque la IS afirme muy claramente que sólo el proletariado constituye una fuerza revolucionaria en la sociedad actual, la definición que da de esta clase permite a la pequeña burguesía intelectual rebelde considerarse como parte de esa clase y por consiguiente considerarse como una fuerza «subversiva»: «Según la realidad que se está esbozando actualmente, se podrá considerar como proletarios a las personas que no tienen posibilidad alguna de modificar el espacio-tiempo social que la sociedad le asigna para consumir...» («Dominación de la naturaleza, ideología y clases», IS nº 8). Y la visión típicamente pequeñoburguesa de la IS sobre esta cuestión se ve confirmada por su análisis, próximo al de Bakunin, del «lumpen proletariado»; éste se vería destinado a constituir una fuerza para la revolución, puesto que «... el nuevo proletariado tiende a definirse negativamente como “Frente contra el trabajo forzado” en el cual se encuentran reunidos todos aquellos que resisten a la recuperación por el poder» («Trivialidades de base», IS nº 8).
Lo que más les gusta a los elementos rebeldes de la intelligentsia son los métodos empleados por la IS para su propaganda: el sabotaje espectacular de las manifestaciones culturales y artísticas o la reutilización de historietas y fotonovelas (por ejemplo a una pin-up desnuda se le hace decir el famoso lema del movimiento obrero «La emancipación será obra de los trabajadores mismos»). Igualmente, los lemas situacionistas tienen un gran éxito en esa capa social: «Vivir sin tiempos muertos y gozar sin trabas», «Exijamos lo imposible», «Tomemos nuestros deseos por realidades». La idea de aplicar de inmediato las tesis situacionistas sobre la «crítica de la vida cotidiana» no expresa sino el inmediatismo de una capa social sin porvenir, la pequeña burguesía. Para terminar, un folleto escrito por un situacionista en 1967, De la miseria en el medio estudiantil, en el cual se presenta a los estudiantes como los seres más despreciables del mundo junto con los curas y los militares, contribuye a la notoriedad de la IS en una capa de la población cuyo masoquismo va parejo a su ausencia de papel que desempeñar en la escena social e histórica.
Los acontecimientos de mayo del 68 en Francia, el país en donde la IS ha tenido mayor eco, fueron una especie de hito en el movimiento situacionista: las consignas situ cubren las paredes; en los media, el término «situacionista» es sinónimo de «revolucionario radical»; el primer comité de ocupación de la Sorbona se compone en buena parte de miembros o simpatizantes de la IS. Esto no ha de sorprender. Efectivamente, aquellos acontecimientos fueron a la vez las últimas hogueras de las revueltas estudiantiles que habían empezado en 1964 en California, y el inicio magistral de la reanudación histórica del proletariado tras cuatro décadas de contrarrevolución. La simultaneidad de ambos fenómenos y el hecho de que la represión del Estado contra la revuelta estudiantil fuera el fulminante del movimiento de huelgas masivo cuyas condiciones habían madurado con los primeros ataques de la crisis económica, permitió a los situacionistas expresar los aspectos más radicales de esa revuelta, a la vez que tenían cierto impacto sobre algunos sectores de la clase obrera que empezaban a rechazar las estructuras burguesas de encuadramiento o sea los sindicatos y los partidos de izquierdas e izquierdistas.
Sin embargo, la reanudación de la lucha de clases que provocó la aparición y el desarrollo de toda una serie de grupos revolucionarios, entre los cuales nuestra propia organización, firmó la sentencia de muerte de la IS. La IS fue incapaz de comprender el significado verdadero de los combates del 68. Convencida de que los obreros no se habían levantado contra los primeros ataques de una crisis abierta y sin salida de la economía capitalista, sino contra el «espectáculo», la IS escribe la grandiosa necedad de que: «la erupción revolucionaria no proviene de una crisis económica... Lo que se ha atacado de frente en Mayo, es la economía capitalista en buen funcionamiento» (Enragés et situationnistes dans le mouvement des occupations, libro escrito por el situacionista René Viénet) ([2]). Con semejante visión, no ha de extrañar que la IS haya acabado creyéndose, en pleno ataque de megalomanía, que: «La agitación desencadenada en enero del 68 en Nanterre por cuatro o cinco revolucionarios que iban a formar el grupo de los “Enragés” (influenciado por las ideas situacionistas), iba a provocar cinco meses después la práctica liquidación del Estado» (ídem). A partir de entonces, la IS va a entrar en un período de crisis que acabará desembocando en su propia liquidación en 1972.
Si la IS pudo tener un impacto antes y durante los acontecimientos del 68 sobre los elementos que se iban acercando hacia posiciones de clase, fue debido a la desaparición o la esclerosis de las corrientes comunistas del pasado, durante el período de contrarrevolución. En cuanto se formaron. gracias al impulso de 1968, organizaciones que se vinculaban a la experiencia de estas corrientes, y una vez enterrada la revuelta estudiantil, ya no quedó sitio para la IS. Su autodisolución era la conclusión lógica de su quiebra, de la trayectoria de un movimiento que al negarse a relacionarse firmemente con las fracciones comunistas del pasado, no podía tener porvenir alguno. El suicidio de Guy Debord ([3]), probablemente, forma parte de esa misma lógica.
Fabienne
[1] La mejor prueba de la falta de rigor (por no decir otra cosa) de la IS, la da la propia persona que a quien se le había encargado exponer las tesis sobre el tema (ver «Contribuciones para rectificar ante la opinión pública acerca de la revolución en los países subdesarrollados», IS nº 11), Mustafá Khayati, quien se alistó poco después en las filas del Frente Popular Democrático de Liberación de Palestina, sin que esto provocara su exclusión inmediata de la IS, puesto que él fue quien dimitió. En su Conferencia de Venecia, en septiembre del 69, la IS se contentó con aceptar esa dimisión, argumentando que no aceptaba la «doble pertenencia». En resumen, a la IS le daba igual que Khayati se hiciera miembro de un grupo consejista como ICO o que se alistara en un ejército burgués (¿y por qué no en la policía?).
[2] En una polémica contra nuestra publicación en Francia, la IS escribe: «en cuanto a los restos del viejo ultraizquierdismo no trotskista, necesitaban al menos una gran crisis económica. Esta era la condición necesaria para cualquier movimiento revolucionario, y no veían llegar nada. Ahora que han reconocido una crisis revolucionaria en Mayo, tienen que demostrar la existencia en la primavera del 68, de esa crisis económica “invisible”. Sin miedo al ridículo, publican esquemas sobre el aumento del desempleo y de los precios. Así pues, para ellos, la crisis económica ya no es esa realidad objetiva, terriblemente evidente, que fue tan vivida y descrita hasta 1929, sino una especie de presencia eucarística, que sostiene su religión» (IS no 12, p. 6). Si esa crisis resultaba «invisible» para la IS, no lo era para nuestra corriente, puesto que nuestra publicación en Venezuela (la única que existía entonces), Internacionalismo, le dedicó un artículo en enero del 68.
[3] Eso, en caso de que se haya suicidado. Podría también considerarse otra hipótesis, pues su amigo Gérard Lebovici fue asesinado en 1984.
Los 20 años de la CCI. Construcción de la Organización Revolucionaria.
- 9569 reads
Hace 20 años, en enero de 1975, se formó la Corriente Comunista Internacional. Es una edad importante para una organización internacional del proletariado si tomamos en cuenta que la AIT no vivió más que 12 años (1864-1876), la Internacional Socialista 25 años (1889-1914) y la Internacional comunista 9 años (1919-1928). Evidentemente, no pretendemos decir que nuestra organización haya desempeñado un papel equiparable al de las Internacionales obreras. Sin embargo, la experiencia de estos veinte años de existencia de la CCI pertenece plenamente al proletariado, del cual nuestra organización es una expresión por las mismas razones que las Internacionales del pasado y que las demás organizaciones que defienden hoy en día los principios comunistas. Por eso, es nuestro deber, y este aniversario nos da la ocasión, el proponer al conjunto de nuestra clase algunas de las lecciones que nosotros sacamos de estas dos décadas de combate.
Cuando comparamos a la CCI con las organizaciones que han marcado la historia del movimiento obrero, especialmente las Internacionales, puede embargarnos una cierta sensación de vértigo: mientras que millones o decenas de millones de obreros pertenecían, o estaban influenciados por estas organizaciones, la CCI es conocida en el mundo por una ínfima minoría de la clase obrera. Esta situación, que es hoy la que también conocen todas las demás organizaciones revolucionarias, si bien nos hace ser modestos, no es para nosotros, sin embargo, motivo de subestimación del trabajo desarrollado, y mucho menos de desaliento. La experiencia histórica del proletariado, desde que esta clase ha aparecido como actor en la escena social, hace ya siglo y medio, nos ha enseñado que los períodos en los que las posiciones revolucionarias han ejercido una influencia real sobre las masas obreras son relativamente reducidos. Apoyándose interesadamente en esta realidad, los ideólogos de la burguesía han pregonado que la revolución proletaria es pura utopía porque la mayoría de los obreros no la creen necesaria o posible. Este fenómeno, que ya era sensible cuando existían partidos obreros de masas, a finales del siglo pasado y principios del siglo XX, se amplificó tras la derrota de la oleada revolucionaria que surgió durante y después de la Iª Guerra mundial.
Después de que la clase obrera hiciera temblar a la burguesía mundial, ésta tomó su revancha y le hizo sufrir la más larga y profunda contrarrevolución de su historia. Y fueron precisamente las organizaciones que la clase había creado para su combate, tanto los sindicatos como los partidos socialistas y comunistas, las que constituyeron, pasándose al campo burgués, la punta de lanza de esa contrarrevolución. Los partidos socialistas, en su inmensa mayoría, estaban ya al servicio de la burguesía durante la guerra, llamando a los obreros a participar en la «Unión nacional», e incluso participando, en ciertos países, en los gobiernos que desencadenaron la carnicería imperialista. Después, cuando la oleada revolucionaria se desarrolló, durante y después de la revolución de Octubre de 1917 en Rusia, estos mismos partidos fueron los ejecutores de grandes obras para la burguesía, bien saboteando deliberadamente el movimiento, como en Italia en 1920, bien haciendo directamente el papel de «perro sangriento» poniéndose a la cabeza de la matanzas de los obreros y los revolucionarios, como en Alemania en 1919. A continuación, los partidos comunistas, que se formaron en torno a las fracciones de los partidos socialistas que habían rechazado la guerra imperialista, partidos que se sumaron a la oleada revolucionaria adhiriéndose a la Internacional comunista (fundada en marzo de 1919), siguieron el mismo camino que sus predecesores socialistas. Arrastrados por la derrota de la revolución mundial y por la degeneración de la revolución en Rusia, acabaron a lo largo de los años 30 en el campo capitalista para acabar siendo, en nombre del antifascismo y la «defensa de la patria socialista», los mejores banderines de enganche para la IIª Guerra mundial. Principales artesanos de los movimientos de «resistencia» contra los ejércitos ocupantes de Alemania y Japón, continuaron su sucia labor encuadrando ferozmente a los proletarios en la reconstrucción de las economías capitalistas destruidas.
A lo largo de ese período, la influencia masiva que pudieron tener los partidos socialistas o comunistas sobre la clase obrera se debía esencialmente a la losa ideológica que aplastaba la conciencia de los proletarios embriagados de chovinismo y que, o bien estaban apartados de toda perspectiva de derrocamiento del capitalismo, o confundían esta perspectiva con el reforzamiento de la democracia burguesa, o bien habían sucumbido ante la mentira de que los Estados capitalistas del bloque del Este eran expresiones del «socialismo». Mientras era «media noche en el siglo», las fuerzas realmente comunistas que habían sido expulsadas de la Internacional comunista degenerada, se encontraban en un aislamiento extremo, cuando no habían sido pura y simplemente exterminadas por los agentes estalinistas y fascistas de la contrarrevolución. En las peores condiciones de la historia del movimiento obrero, los pocos puñados de militantes que habían conseguido escapar al naufragio de la Internacional comunista prosiguieron con su trabajo de defensa de los principios comunistas con el fin de preparar el futuro resurgimiento histórico del proletariado. Muchos dejaron su vida en el intento o bien se agotaron en tal medida que sus organizaciones, las fracciones y grupos de la Izquierda comunista, desaparecieron o sufrieron la esclerosis.
La terrible contrarrevolución que aplastó a la clase obrera tras sus gloriosos combates de la primera posguerra mundial se prolongó durante casi 40 años. Pero en cuanto se apagaron los últimos fuegos de la reconstrucción de la segunda posguerra mundial y el capitalismo volvió a enfrentarse a la crisis abierta de su economía a finales de los años 60, el proletariado levantó la cabeza. Mayo de 1968 en Francia, el «Mayo rampante» de 1969 en Italia, los combates obreros del invierno de 1970 en Polonia y toda una serie de luchas obreras en Europa y otros continentes: era el fin de la contrarrevolución. Y la mejor prueba de este profundo y fundamental cambio en el curso histórico fue el surgimiento y el desarrollo en numerosos lugares del mundo de grupos que se reivindicaban, a menudo de forma confusa, de las posiciones de la Izquierda comunista. La CCI se formó en 1975 agrupando a algunos de esos grupos que el resurgir histórico del proletariado había creado. El hecho de que, después de esta fecha, la CCI no sólo se haya mantenido, sino que además se haya extendido, duplicando el número de sus secciones territoriales, es la mejor prueba de la reanudación histórica del proletariado, el mejor índice de que no ha sido batido y de que el curso histórico sigue abierto hacia enfrentamientos de clase. Esta es la primera lección que debemos extraer de estos 20 años de existencia de la CCI; en particular en contra de la idea compartida por muchos otros grupos de la Izquierda comunista que consideran que el proletariado aún no ha salido de la contrarrevolución.
En la Revista internacional nº 40, con ocasión del décimo aniversario de la CCI, sacamos una serie de lecciones de nuestra experiencia a lo largo de aquel primer período. Brevemente las citaremos para concentrarnos más particularmente en las que sacamos del período que le siguió. Sin embargo, antes de plantear tal balance, debemos volver rápidamente sobre la historia de la CCI. Para los lectores que no hayan podido tener conocimiento de dicho artículo de hace diez años, reproducimos a continuación, amplios extractos que tratan precisamente de esta historia.
La constitución de un polo de reagrupamiento internacional
(de la Revista internacional nº 40-41, 1985)
La «prehistoria» de la CCI
«... La primera expresión organizada de nuestra Corriente surgió en Venezuela en 1964. Era un pequeño núcleo de personas muy jóvenes que empezaron a evolucionar hacia posiciones de clase en discusiones con un camarada de más edad (se trata del camarada Marc de cual hablaremos más adelante) que llevaba consigo una gran experiencia militante en la Internacional comunista, en las Fracciones de izquierda que de ella habían sido excluidas a finales de los años 20 y, sobre todo, en la Fracción de izquierda del Partido comunista de Italia; un militante que había formado parte de la Izquierda comunista de Francia hasta su disolución en 1952.
Ya de entrada, aquel pequeño grupo de Venezuela –que publicó unos 10 números de la revista Internacionalismo– se situó en la continuidad política de posiciones que habían sido las de la Izquierda comunista de Francia. Esto quedó muy especialmente plasmado en el rechazo rotundo de todo tipo de política de apoyo a las pretendidas «luchas de liberación nacional» cuya mitología era un enorme lastre en Latinoamérica para quienes intentaban acercarse a las posiciones de clase. También quedó plasmado en la actitud abierta al contacto con los demás grupos comunistas, actitud muy propia de la Izquierda comunista internacional y de la Izquierda comunista de Francia en la posguerra.
Y fue así como el grupo Internacionalismo estableció o procuró establecer contactos y discusiones con el grupo norteamericano de News and Letters (...) y en Europa, son toda una serie de grupos que se basaban en posiciones de clase (...) Tras la marcha a Francia de algunos de sus componentes en 1967-68, Internacionalismo interrumpió durante algunos años su publicación hasta el año 1974 en que volvió a aparecer Internacionalismo nueva serie, reorganizándose el grupo que acabó siendo una de las partes constitutivas de la CCI. La segunda expresión organizada de nuestra Corriente apareció en Francia, con el ímpetu que le dio la huelga general del Mayo del 68, hito que señaló el resurgir histórico del proletariado tras más de 40 años de contrarrevolución. Se forma entonces un pequeño núcleo en Toulouse en torno a un militante de Internacionalismo, núcleo que participa activamente en las animadas y vivas discusiones de la primavera del 68, adopta una «Declaración de Principios» en junio y publica el primer número de la revista Révolution internationale a finales de aquel año.
De entrada, el grupo reanuda con la política de Internacionalismo, de establecer contactos y discusiones con otros grupos del medio proletario tanto nacional como internacionalmente (...) A partir del 70, establecerá lazos más estrechos con dos grupos que van consiguiendo sobrevivir a la descomposición general de la corriente consejista que siguió a Mayo del 68: la Organisation conseilliste de Clermont-Ferrand y los Cahiers du communisme de Conseils (Cuadernos del comunismo de consejos) de Marsella, tras un intento de discusión con el Groupe de liaison pour l’action des travailleurs (GLAT) que había demostrado que este grupo se alejaba cada vez más del marxismo. La discusión con aquellos dos grupos será, en cambio, de lo más fructífera y, al cabo de una serie de encuentros en los que se examinaron sistemáticamente las posiciones de base de la Izquierda comunista, dará lugar a la unificación en 1972 de Révolution internationale, la Organisation conseilliste de Clermont y de los Cahiers du communisme de conseils de Marsella en torno a una Plataforma que recoge de manera más precisa y detallada la Declaración de principios de RI de 1968. El nuevo grupo, Révolution internationale (RI), publicará Revolution internationale (nueva serie) y un Boletín de estudios y discusión y además va a ser el animador de la labor de contactos y discusiones internacionales en Europa hasta la fundación de la CCI dos años y medio después.
En cuanto a las Américas, las discusiones de Internacionalismo con News and Letters dejaron huellas en EEUU, de modo que en 1970, se constituyó en Nueva York un grupo (del que formaban parte antiguos militantes de News and Letters) en torno a un texto de orientación que recoge las orientaciones fundamentales de Internacionalismo y RI. El grupo así formado inicia la publicación de la revista Internationalism y se compromete en la misma orientación de sus predecesores de establecer discusiones con otros grupos comunistas. Mantiene contactos y discusiones con Root and Branch de Boston (inspirado en las posiciones consejistas de Paul Mattick), que resultan infructuosas al evolucionar ese grupo cada vez más hacia una especie de tertulia de marxología. Pero también y sobre todo, en 1972, Internationalism manda a unos 20 grupos una propuesta de correspondencia internacional en los siguientes términos:
“... Con el despertar de la clase obrera ha habido un desarrollo importante de los grupos revolucionarios que se reivindican de una perspectiva comunista internacionalista. Sin embargo los contactos y correspondencia mutua han sido, por desgracia, dejados de lado o al azar. Por lo tanto, Internationalism, propone con vistas a una regularización y ampliación de los contactos, que se mantenga una correspondencia seguida entre grupos que se reivindican de una perspectiva comunista internacionalista...”.
En su respuesta positiva, Révolution internationale precisa:
“...Como vosotros, nosotros sentimos la necesidad de que las actividades y la vida de nuestros grupos tengan un carácter tan internacional como las luchas actuales de la clase obrera. Por eso hemos emprendido contactos por carta o directos con cierta cantidad de grupos europeos a los que se les ha mandado vuestra propuesta (...). Pensamos que vuestra iniciativa permitirá que se amplíe el campo de los contactos o por lo menos, se conozcan mejor nuestras respectivas posiciones. Pensamos también que la perspectiva de una posible conferencia internacional es la consecuencia lógica del establecimiento de esa correspondencia” (...).
RI insistía en su respuesta en la necesidad de organizar en el futuro conferencias internacionales de la Izquierda comunista. La propuesta estaba en la continuidad de las repetidas propuestas (1968, 69 y 71) hechas al PCInt (Battaglia) de que convocara a conferencias de este tipo, pues Battaglia era, en aquel entonces en Europa, la organización más seria del campo de la izquierda comunista (junto al PCInt –Programa–, el cual se complacía en su espléndido aislamiento). Sin embargo, esas propuestas, a pesar de la actitud abierta y fraterna de Battaglia, habían sido rechazadas cada vez (...).
Al fin y al cabo, la iniciativa de Internationalism y la propuesta de RI iban a desembocar en la celebración de una serie de conferencias y encuentros en Inglaterra y Francia en 1973 y 74, durante los cuales se fueron esclareciendo y decantando las cosas, plasmándose en particular en la evolución hacia las posiciones de RI e Internationalism del grupo británico World Revolution (procedente de una escisión en Solidarity-London), grupo que publicaría el primer número de la revista del mismo nombre en mayo del 74. Además, y sobre todo, aquellos esclarecimientos y decantaciones habían creado las bases que iban a permitir la constitución de la Corriente Comunista Internacional en enero de 1975. Durante aquel mismo período, efectivamente, RI había proseguido su labor de contactos y discusiones a nivel internacional, no sólo con grupos organizados sino también con individuos aislados, lectores de su prensa y simpatizantes de sus posiciones. Esa labor había llevado a la formación de pequeños núcleos en España e Italia, en torno a las mismas posiciones, núcleos que en 1974 iniciaron la publicación de Acción Proletaria y Rivoluzione Internazionale.
Así pues, en la conferencia de enero de 1975 estaban presentes Internacionalismo, Révolution Internationale, Internationalism, World Revolution, Acción proletaria y Revoluzione internazionale, que compartían las orientaciones políticas que había desarrollado Internacionalismo a partir de 1964. Estaban también presentes Revolutionary Perspectives (que había participado en las Conferencias del 73-74), el Revolutionary Workers Group de Chicago (con quien RI e Internationalism habían iniciado discusiones en el 74) y Pour une intervention communiste (PIC), que publicaba la revista Jeune taupe (Joven topo) y se habían formado en torno a camaradas que se habían ido de RI en 1973. En cuanto a Workers’ Voice, que había participado activamente en las conferencias de los años anteriores, esta vez rehusó la invitación porque opinaba que RI, WR y demás, eran ya y en adelante, grupos burgueses (!), a causa de la posición de la mayoría de sus militantes sobre la cuestión del Estado en el período de transición del capitalismo al comunismo.
Esa cuestión estaba al orden del día de la Conferencia de enero del 75 (...). Sin embargo, no se discutió, pues la Conferencia prefirió dedicar el máximo de tiempo y atención a cuestiones mucho más cruciales entonces:
– análisis de la situación internacional;
– las tareas de los revolucionarios en esa situación;
– la organización en la corriente internacional.
Finalmente, los seis grupos cuyas plataformas se basaban en las mismas orientaciones decidieron unificarse en una sola organización dotada de un órgano central internacional, que publicaría una Revista trimestral en tres lenguas (inglés, francés y español); la revista tomaba el relevo del Bulletin d’études et de discussion de RI. Así quedó fundada la CCI. «Acabamos de dar un gran paso», decía la presentación del nº 1 de la Revista internacional. Y así era, pues la fundación de la CCI era la conclusión de un trabajo considerable de contactos, discusiones, confrontaciones entre los diferentes grupos que la reanudación histórica de los combates de clase había hecho surgir; (...) pero, sobre todo, ponía las bases para una labor mucho más considerable todavía.»
Los diez primeros años de la CCI: la consolidación del polo internacional
«Esa labor, los lectores de la Revista Internacional (al igual que los de nuestra prensa territorial) han podido comprobarla desde hace diez años, labor que confirma lo que escribíamos en la presentación del número uno de la Revista: “Algunos pensarán que esto (la constitución de la CCI y la publicación de la Revista) es una acción precipitada. Ni mucho menos. Se nos conoce lo suficiente para saber que no tenemos nada que ver con esos activistas cuya actividad no se basa más que un voluntarismo tan desenfrenado como efímero”[1].
En sus diez años de existencia, la CCI ha tropezado, claro está, con cantidad de dificultades, ha tenido que superar cantidad de debilidades, debidas en su mayoría a la ruptura de la continuidad orgánica con las organizaciones comunistas del pasado, a la desaparición o a la esclerosis de las fracciones de izquierda que se habían separado de la Internacional Comunista cuando la degeneración de ésta. Y ha tenido también que combatir contra la viciada influencia debida a la descomposición y a la rebelión de las capas de la pequeña burguesía intelectual, influencia muy sensible después de 1968 y sus movimientos estudiantiles. Estas dificultades y debilidades se han ido plasmando en escisiones (de las que hemos dado cuenta en nuestra prensa) y en la importante crisis de 1981 que se produjo en todo el medio revolucionario y que en nosotros acarreó, entre otras cosas, la pérdida de la mitad de nuestra sección en Gran Bretaña. Frente a las dificultades del 81, la CCI tuvo que organizar incluso una Conferencia extraordinaria en enero del 82 para reafirmar y precisar sus bases programáticas y, más especialmente, la función y la estructura de la organización revolucionaria. Además, algunos objetivos que se había propuesto la CCI no han podido ser alcanzados. La difusión de nuestra prensa, por ejemplo, está muy por debajo de nuestras esperanzas (...)
Sin embargo, si hacemos un balance global de estos diez últimos años, debemos afirmar que es claramente positivo. Y es especialmente positivo si se le compara con el de otras organizaciones comunistas existentes en los años 68-69. Los grupos, por ejemplo, de la corriente consejista, incluso los que habían hecho el esfuerzo de abrirse al trabajo internacional como ICO, o desaparecieron o han caído en letargo: GLAT, ICO, la Internacional situacionista, Spartacusbonb, Root and Branch, el PIC, los grupos consejistas del medio escandinavo, la lista es larga. En cuanto a las organizaciones que se reivindican de la izquierda italiana, autoproclamadas todas ellas EL PARTIDO, o no han salido de su provincialismo o se han dislocado o han degenerado en la extrema izquierda del capital, como Programme communiste[2], o se dedican hoy a imitar lo que la CCI realizó hace 10 años pero en la confusión más completa como han hecho Battaglia comunista y la CWO (con el BIPR). Hoy, tras el hundimiento cual castillo de naipes del pretendido Partido Comunista Internacional, tras los fracasos del FOR en EE UU (Focus), la CCI se mantiene como la única organización comunista con verdadera implantación internacional.
Desde su fundación en el 75, la CCI no solo ha reforzado sus secciones territoriales originarias, además se ha implantado en otros países. La continuidad del trabajo con contactos y las discusiones a escala internacional, el esfuerzo de agrupamiento de los revolucionarios, han permitido la creación de nuevas secciones de la CCI:
– en 1975, la de la sección en Bélgica, que publica en dos lenguas la Revista, después el periódico Internationalisme, que llena el vació que dejó la Fracción belga de la Izquierda comunista Internacional tras su desaparición después de la IIª Guerra mundial.
– en 1977, constitución de un núcleo en Holanda que emprende la publicación de la revista Wereld Revolution, supone un acontecimiento muy importante en el país predilecto del consejismo.
– en 1978 se constituye la sección en Alemania que comienza a publicar la Revista Internacional en alemán y un año más tarde la revista territorial Weltrevolution; la presencia de una organización comunista en Alemania es, evidentemente, un acontecimiento de la mayor importancia teniendo en cuenta el lugar que ocupó en el pasado el proletariado alemán, y que ocupará en el futuro...
– en 1980 se constituye la sección en Suecia que publica la revista Internationell Revolution (...)
Lo que queremos hacer, al contrastar el tan relativo éxito en la actividad de nuestra Co rriente y el fracaso de otras organizaciones, es poner en evidencia la validez de unas orientaciones que son las nuestras desde hace 20años (1964) en la labor de reagrupamiento de los revolucionarios, de construcción de una organización comunista, orientaciones que nuestra responsabilidad nos obliga a definir para el conjunto del medio comunista.(...)».
Las lecciones principales de los primeros diez años de la CCI
«Las bases en las que se ha apoyado nuestra Corriente ya desde antes de su constitución formalizada, en su trabajo de reagrupamiento, no son nuevas. Han sido siempre los pilares de este tipo de tarea. Pueden resumirse así:
– la necesidad de vincular la actividad revolucionaria a las adquisiciones pasadas de la clase, a la experiencia de las organizaciones revolucionarias precedentes; la necesidad de concebir la organización de hoy como un eslabón de la cadena de organismos pasados y futuros de la clase;
– la necesidad de concebir las posiciones y análisis comunistas no como un dogma muerto, sino como programa vivo, en constante mejora y profundización;
– la necesidad de armarse de una concepción clara y sólida de la organización revolucionaria, de su estructura y su función en la clase». (Revista Internacional nº 40-41, 1985)
Estas lecciones que ya sacabamos hace diez años (y que están más desarrolladas en la Revista citada, que recomendamos a nuestros lectores) continúan siendo plenamente validas hoy, y nuestra organización se ha preocupado en permanencia por su aplicación. Sin embargo, mientras que la tarea principal en los primeros diez años de vida de la CCI fue la constituir un polo de agrupamiento internacional para las fuerzas revolucionarias, la responsabilidad esencial en el periodo posterior ha sido la de hacer frente a toda una serie de pruebas, la «prueba de fuego» podríamos decir, desencadenadas, en particular, por los cambios profundos que acontecerían en la escena internacional.
La prueba de fuego...
En el VIº Congreso internacional celebrado en Noviembre de 1985, algunos meses después de que la CCI cumpliera sus 10 años, decíamos:
«En vísperas de los años 80, la CCI los calificó como los años de la “verdad”, pues durante ellos lo que se está jugando en el seno de la sociedad iba a aparecer claramente y con toda su fuerza. A mitad de la década, la evolución de la situación internacional ha confirmado con creces aquel análisis:
– con la nueva agravación de las convulsiones de la economía mundial que se produce tras la recesión de 1980-82, la más importante desde los años 80;
– la agudización de las tensiones entre los bloques imperialistas que se produjo, sobre todo, a principios de los años 80 tanto en el aumento impresionante de los gastos militares como en el desarrollo de ruidosas campañas belicistas, cuyo principal animador ha sido Reagan, jefe del bloque más poderoso;
– la reanudación, desde la segunda mitad de 1983, de los combates de clase, tras el reflujo pasajero del 81-83 producido por la represión de los obreros en Polonia. Esta reanudación se caracteriza por una simultaneidad de los combates desconocida en el pasado, sobre todo en los centros vitales del capitalismo y de la clase obrera: Europa Occidental» («Resolución sobre la situación internacional», Revista Internacional nº 44).
Este marco es válido hasta finales de los años 80, pese a que la burguesía presenta durante todo un tiempo la «recuperación» de 1983 a 1990 (basada en el endeudamiento masivo de la primera potencia mundial) como una salida «definitiva» de la crisis. Pero como decía Lenin, los hechos son tozudos y, desde el comienzo de los años 90, las manipulaciones capitalistas desembocan en una recesión abierta, más larga y brutal aun que las anteriores, que transforma la sonrisa del burgués medio en una mueca taciturna.
La ola que comienza en el 83 continúa, con sus altibajos, hasta el 89, obligando a la burguesía a poner en acción una proliferación de formas del sindicalismo de base (como las Coordinadoras) para hacer frente al descrédito creciente que sufren las estructuras sindicales oficiales.
Pero hay un aspecto de ese marco de análisis que queda totalmente trastocado en 1989. Se trata de los conflictos imperialistas, no porque la teoría marxista fuera «superada», sino porque uno de los dos principales protagonistas de los conflictos, el bloque del Este, se hundió estrepitosamente. Lo que habíamos denominado «años de la verdad» resultó fatal para un régimen aberrante, levantado sobre las ruinas de la revolución de 1917, y para el bloque que dominaba. Un acontecimiento histórico de tal envergadura, que ha modificado el mapamundi, crea una situación nueva, inédita en la historia en lo que a conflictos imperialistas se refiere. Conflictos imperialistas que, lejos de desaparecer, adoptan formas desconocidas hasta ahora, y que los revolucionarios tenemos la obligación de comprender y analizar.
Al misto tiempo estos cambios, que afectaron a los países llamados «socialistas», han asestado un duro golpe a la conciencia y la combatividad obrera, la cual ha sufrido el retroceso más importante conocido desde la reanudación histórica de finales de los años 60.
Tras diez años, la situación internacional impone a la CCI que enfrente una serie de retos:
– ser parte activa y comprometida en los combates que la clase desarrolla entre el 83 y el 89;
– comprender la naturaleza de los sucesos de 1989 y sus consecuencias, tanto respecto a los conflictos imperialistas como en la lucha de clases;
– de manera más general, interpretar el período que se abre en la vida del capitalismo, y cuya primera gran manifestación es el hundimiento del bloque del Este.
Ser parte activa de los combates de la clase
Tras el VIº Congreso de la sección en Francia (la más importante de la CCI) celebrado en 1984, el VIº Congreso de la CCI pone esta preocupación como centro de sus debates. Sin embargo, a pesar del esfuerzo sostenido durante meses que hace nuestra organización internacional para estar a la altura de su responsabilidad ante la lucha de clases, desde principios del 84, perviven aún en nuestra organización concepciones que subestiman la función de la organización revolucionaria como factor activo en el combate proletario. La CCI identifica tales ideas como inclinaciones centristas hacia el consejismo, lo cual es resultado, en gran medida, de las condiciones históricas que presidieron a su constitución, pues entre los grupos y elementos que participaron en ella existía una gran desconfianza hacia todo lo que pudiera asemejarse al estalinismo. En línea con el consejismo, estos elementos tendían a meter en el mismo saco el estalinismo, las concepciones de Lenin en materia de organización y la idea misma de partido proletario. La CCI, en los 70, ya había hecho la crítica de las concepciones consejistas, aunque de forma insuficiente, y aún pesaban en algunas partes de la organización. Cuando despunta el combate contra los vestigios consejistas, a finales del 83, algunos camaradas se niegan a ver la realidad de sus debilidades consejistas, y se imaginan que la CCI está emprendiendo una «caza de brujas». Para dar esquinazo al problema, claramente planteado, de su centrismo respecto al consejismo, estos compañeros se sacan de la manga que el centrismo no puede existir en la decadencia del capitalismo[3]. A estas incomprensiones políticas que mantienen estos camaradas, la mayoría de ellos intelectuales poco preparados para soportar las críticas, se une un sentimiento de honor mancillado y de «solidaridad» con sus amigos «injustamente atacados». Una especie de remedo del segundo congreso del POSDR, como mostramos en la Revista Internacional nº 45, donde el centrismo en materia de organización y el peso del espíritu de circulo, cuando los lazos de afinidad se imponen sobre los lazos políticos, condujo a la escisión de los mencheviques. La «tendencia» que se formó a comienzos del 85, recorrió el mismo camino para escindirse durante el VIº Congreso de la CCI y formar una nueva organización, la Fracción externa de la CCI (FECCI). Sin embargo existe una diferencia sustancial entre la fracción de los mencheviques y la FECCI, puesto que la primera iba a prosperar con el reagrupamiento de las corrientes más oportunistas de la Socialdemocracia rusa que desembocó en el terreno de la burguesía; la FECCI, por su parte, se ha ido eclipsando y ha ido espaciando la frecuencia de su publicación Perspective internationaliste. Para remate, la FECCI termina por rechazar la Plataforma de la CCI cuando, en el momento de su constitución, defendía que su principal tarea era defender la Plataforma de una CCI que, según ellos, «degeneraba» y la estaba traicionando.
Al mismo tiempo que la CCI luchaba contra los vestigios del consejismo, participaba activamente en los combates de la clase obrera, como así lo muestra nuestra prensa territorial durante ese periodo. Pese a la escasez de nuestra fuerzas participamos en las distintas luchas, no solo difundiendo nuestra prensa y panfletos, también participando directamente, siempre que era posible, en asambleas obreras a fin de defender la necesaria extensión de las luchas y su control por los propios obreros, al margen de las diversas formas sindicales, ya sea el sindicalismo «oficial» o el sindicalismo «de base». En Italia, durante la huelga de las escuelas en 1987, la intervención de nuestros camaradas tuvo un impacto no despreciable en los COBAS (Comités de base) en los que participaron antes de que estos organismos, por el retroceso del movimiento, fueran recuperados por el sindicalismo de base. Durante este periodo, uno de los indicios más claros de que nuestras posiciones comienzan a tener un impacto entre los obreros es que somos la «bestia negra» para algunos grupos izquierdistas. En particular en Francia durante la huelga de los ferroviarios a finales del 86 y la de los hospitales en el otoño del 88 el grupo trotskista Lutte ouvrière (Lucha obrera) había movilizado a sus gorilas para impedir que nuestros militantes intervinieran en las asambleas convocadas por las «coordinadoras». Al mismo tiempo, militantes de la CCI participaron activamente –siendo en ocasiones los impulsores– en diversos comités de lucha donde se reagrupaban los trabajadores que sentían la necesidad de reunirse fuera de los sindicatos para llevar adelante la lucha.
No queremos «inflar» el impacto que los revolucionarios, y de nuestra organización en particular, pudieran tener en las luchas obreras del 83 al 89. Globalmente el movimiento quedó prisionero de los sindicatos, la variante de «base» tomaba el relevo a unos sindicatos oficiales demasiado desprestigiados. Nuestro impacto fue muy puntual y, de cualquier manera, limitado porque nuestras fuerzas son aún muy escasas. Pero una lección que debemos recordar de esa experiencia es que cuando las luchas se desarrollan los revolucionarios encuentran eco allí donde van, pues las posiciones que defienden y las perspectivas que trazan, dan una respuesta a los problemas que se plantean los obreros. De ahí que no tengan ninguna necesidad de «esconder su bandera en el bolsillo», de hacer la menor concesión a las ilusiones que aún puedan pesar sobre la conciencia de los obreros, en particular respecto al sindicalismo. Esta enseñanza es válida para todos los grupos revolucionarios que, con frecuencia estaban paralizados ante estas luchas porque en ellas no se cuestionaba el capitalismo, o se creían obligados a «llegar» a los obreros a través de las estructuras del sindicalismo de base, avalando así a estas organizaciones capitalistas.
Entender la naturaleza de los sucesos de 1989
Al igual que los revolucionarios tienen la responsabilidad, en la medida de sus posibilidades, de estar «presentes» en «escena» cuando se producen las luchas obreras, también la tienen de darle a la clase obrera un marco de análisis claro sobre los acontecimientos que ocurren en el mundo.
Y esta tarea concierne en primera instancia al análisis de las contradicciones económicas que afectan al sistema capitalista: los grupos revolucionarios que no han sido capaces de poner en evidencia el carácter irresoluble de la crisis en la que se hunde el sistema –lo que evidencia que no han comprendido el marxismo del que se reivindican– han resultado de escasa utilidad para la clase obrera. Tal fue, por ejemplo, el caso de un grupo como Fomento obrero revolucionario que ni siquiera reconocía que hubiera crisis. Fijos los ojos en las características especificas de la crisis del 29 se ha dedicado, hasta su desaparición, a negar la evidencia.
También corresponde a los revolucionarios evaluar los pasos del movimiento de la clase, reconocer los movimientos de avance al igual que los retrocesos. Es una tarea que condiciona el tipo de intervención que se desarrolla hacia los obreros, pues la responsabilidad de los revolucionarios es empujar a la clase hacia adelante cuando el movimiento avanza, en particular llamando a la extensión, mientras que cuando el movimiento se repliega, seguir llamando a la lucha lo que hace es llevar a los obreros a batirse en el aislamiento más feroz, y llamar a la extensión supone contribuir a la extensión de la... derrota. Es precisamente en esos momentos cuando los sindicatos claman por la extensión.
El seguimiento y la comprensión de los diversos conflictos imperialistas es una de las principales responsabilidades de los comunistas. Un error en este terreno puede tener consecuencias dramáticas. Así pasó a finales de los años 30 cuando la mayoría de la Fracción comunista italiana, con Vercesi –su principal animador– a la cabeza, consideraba que las diferentes guerras, en particular la de España, no auguraban en absoluto un conflicto generalizado. Ante el estallido de la guerra mundial en septiembre de 1939 la Fracción está totalmente desamparada y harán falta años para que pueda reconstituirse en el sur de Francia y reemprender su trabajo militante.
En lo que respecta al periodo actual era de la mayor importancia comprender con claridad meridiana la naturaleza de los acontecimientos sobrevenidos entre el verano y el otoño del 89 en los países del Este. En el verano del 89, en la estación en la que la actualidad suelen ser las «serpientes de verano», Solidarnosc sube al gobierno en Polonia, y la CCI se moviliza para comprender su significado[4]. La posición que adopta es que lo ocurrido en Polonia sella la entrada de los regímenes estalinistas de Europa en una crisis sin parangón: «La perspectiva para el conjunto de los regímenes estalinistas no es pues en absoluto la de una “democratización pacífica” ni la de un “relanzamiento” de la economía. Con la agravación de la crisis mundial del capitalismo, esos países han entrado en un período de convulsiones de una amplitud nunca vista en el pasado, pasado que ha conocido ya muchos sobresaltos violentos» («Convulsiones capitalistas y luchas obreras», Revista Internacional nº 59). Esta idea se desarrolla más ampliamente en las «Tesis sobre la crisis económica y política en los países del Este» elaboradas el 15 de Septiembre (cerca de dos meses antes de la caída del muro de Berlín) y adoptadas por la CCI a principios de Octubre. En ellas podemos leer:
«En efecto, en la medida misma en que el factor prácticamente único de cohesión del bloque ruso es la fuerza armada, toda política que tienda a hacer pasar a un segundo plano ese factor lleva consigo la fragmentación del bloque. El bloque del Este nos está dando ya la imagen de una dislocación creciente... En esta zona, las tendencias centrífugas son tan fuertes que se desatan en cuanto se les deja ocasión de hacerlo... Fenómeno similar es el que puede observarse en las repúblicas periféricas de la URSS... Los movimientos nacionalistas que, favorecidos por el relajamiento del control central del partido ruso, se desarrollan hoy con casi medio siglo de retraso con respecto a los movimientos que habían afectado al imperio francés o al británico, llevan consigo una dinámica de separación de Rusia» (Punto 18 de las Tesis, Revista Internacional nº 60).
«Pero cualquiera que sea la evolución futura de la situación en los países del Este, los acontecimientos que los están zarandeando son la confirmación de la crisis histórica, del desmoronamiento definitivo del estalinismo... En esos países se ha abierto un período de inestabilidad, de sacudidas, de convulsiones, de caos sin precedentes cuyas implicaciones irán mucho más allá de sus fronteras. En particular el debilitamiento del bloque ruso que se va a acentuar aún más, abre las puertas a una desestabilización del sistema de relaciones internacionales, de las constelaciones imperialistas, que habían surgido de la IIª Guerra mundial con los acuerdos de Yalta» (Punto 20, Ídem).
Algunos meses más tarde (Enero del 90) esta última idea se precisa en los términos siguientes:
«... La configuración geopolítica sobre la que ha vivido el mundo desde después de la Segunda Guerra Mundial ha sido puesta en cuestión completamente por los acontecimientos que se han desarrollado en la segunda mitad del año 1989. Ya no existen dos bloques que se reparten el control del planeta. El bloque del Este, es evidente (...), ha dejado de existir (...). ¿Esta desaparición del bloque del Este significa que de ahora en adelante el mundo estará dominado por un solo bloque imperialista o que acaso el capitalismo no conocerá más enfrentamientos imperialistas?. Tales hipótesis son completamente ajenas al marxismo. Hoy en día el hundimiento del bloque del Este no puede hacer dudar respecto a que: este hundimiento contiene en sí mismo, a término, la desaparición del bloque occidental (...).
La desaparición del “gendarme” ruso, y lo que de ella se va a desprender para el “gendarme” americano respecto a sus principales «socios» de ayer, abren la puerta a el desencadenamiento de toda una serie de rivalidades más locales. Estas rivalidades y enfrentamientos no pueden, en el momento actual, degenerar en un conflicto mundial...
Sin embargo, por el hecho de la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia de bloques, estos conflictos amenazan con ser más violentos y numerosos, en particular, evidentemente, en las zonas donde el proletariado es más débil...
La desaparición de las dos constelaciones imperialistas que surgieron de la IIª Guerra mundial lleva, en sí misma, la tendencia a la recomposición de dos nuevos bloques. Sin embargo, tal situación no está aún al orden del día...» (Revista Internacional nº 61, «Tras el hundimiento del bloque del Este, desestabilización y caos»).
Los acontecimientos que se desarrollaron a continuación, especialmente la crisis y la guerra del Golfo Pérsico en 1990-91[5], confirmaron nuestro análisis. Hoy, el conjunto de la situación mundial, en particular lo que sucede en la ex Yugoslavia, nos muestra la realidad de la desaparición completa de todo bloque imperialista y al mismo tiempo del hecho de que ciertos países de Europa, especialmente Francia y Alemania, intentan a duras penas impulsar la reconstrucción de un nuevo bloque, basado en la Unión Europea, que puede echar un pulso a la potencia americana.
Respecto a la evolución de la lucha de clases, las «Tesis» del verano del 89, se pronunciaron también al respecto:
«...Hasta en su muerte, el estalinismo está prestando un último servicio a la dominación capitalista: al descomponerse, su cadáver sigue contaminando la atmósfera que respira el proletariado (...) Cabe esperar un retroceso momentáneo de la conciencia del proletariado, cuyas manifestaciones, se advierten ya, en especial, en el retorno a bombo y platillo de los sindicatos en el ruedo social (...) En vista de la importancia histórica de los hechos que lo determinan, el retroceso actual del proletariado, aunque no ponga en tela de juicio el curso histórico –la perspectiva general hacia enfrentamientos de clase– aparece como más importante que el que había acarreado la derrota en 1981 del proletariado en Polonia...» (Tesis 22).
También en este terreno, los cinco últimos años, han confirmado ampliamente nuestras previsiones. Desde 1989, hemos asistido al retroceso más importante de la clase obrera tras su resurgimiento histórico, a finales de los años 60. Es esta una situación, para la que los revolucionarios deben estar preparados a fin de poder adaptar su intervención y sobre todo no deben echarlo todo por la borda considerando que este largo retroceso cuestionaría, de forma definitiva, la capacidad del proletariado para plantear y desarrollar sus combates de clase contra el capitalismo. En particular, las manifestaciones de relanzamiento de la combatividad obrera, en especial en el otoño del 92 en Italia y del mismo periodo del 93 en Alemania (ver nuestras Revista internacional nº 72 y 75) ni subestimar el hecho de que son los signos anunciadores de un relanzamiento inevitable de los combates y del desarrollo de la conciencia de clase en todos los países industrializados.
El marxismo es un método científico. Sin embargo, al contrario que las ciencias de la Naturaleza, no puede verificar la validez de sus tesis sometiéndolas a la experiencia del laboratorio o haciendo uso de medios de observación más potentes. Su laboratorio es la realidad social, y por tanto demuestra su validez siendo capaz de prever la evolución de la misma. Por ello, el hecho de que la CCI haya sido capaz de prever, desde los primeros síntomas del hundimiento del bloque del Este, los principales acontecimientos que han trastornado el mundo en los últimos cinco años, no debe considerarse como una aptitud particular propia de un debate de café o por el conocimiento de la posición de los astros. Es la prueba, pura y simplemente, de su apego al método marxista, y es a ello a lo que hay que atribuir el acierto de nuestras previsiones.
Dicho esto, hay que señalar que no basta con reivindicarse del marxismo para poder utilizarlo eficazmente. De hecho nuestra capacidad para comprender rápidamente los dilemas de la situación mundial son el resultado de la puesta en práctica del método que hemos aprendido de Bilan, método del que destacamos hace más de diez años una de sus principales enseñanzas: la necesidad de considerar firmemente la adquisiciones del pasado, la necesidad de concebir las posiciones y análisis comunistas, no como un dogma muerto sino como un programa vivo.
Por eso las Tesis de 1989 comienzan por recordar cuál es el marco desarrollado por nuestra organización a comienzo de los años 80, tras los acontecimientos de Polonia, para la comprensión de las características de los países del Este. A partir de estos análisis pudimos poner en evidencia que se trataba de una situación que no podía desembocar sino en el fin de los regímenes estalinistas en Europa y del bloque del Este. Es más, apoyándonos en una vieja adquisición del movimiento obrero (desarrollada en especial por Lenin frente a las tesis de Kaustky) de que no puede existir un solo bloque imperialista, hemos podido anunciar que el hundimiento del bloque del Este abría la puerta a la desaparición del bloque occidental.
Del mismo modo, era necesario, para comprender lo que estaba ocurriendo, poner en tela de juicio los viejos esquemas que habían sido válidos durante más de cuarenta años: el reparto del mundo entre el bloque occidental dirigido por los EEUU y el bloque del Este dirigido por la URSS. También, tuvimos que considerar el hecho de que este país, que fue formándose progresivamente desde Pedro el Grande, no sobreviviría al hundimiento de su imperio. Una vez más, no queremos arrogarnos ningún mérito particular por el hecho de haber sido capaces de poner en cuestión los esquemas del pasado. Nosotros no hemos inventado esta actitud. Nos ha sido legada y enseñada por la experiencia viva del movimiento obrero y en particular de sus principales combatientes: Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin...
En fin, la comprensión de los cambios de finales de los años 80 debía ser situada en un marco de análisis general de la etapa actual de la decadencia del capitalismo.
El marco de comprensión del período actual del capitalismo
Este trabajo que comenzamos a desarrollar en 1986 indicaba que habíamos entrado en una nueva fase de la decadencia del capitalismo, la de descomposición del sistema. Este análisis fue precisado a principios del 89 en los términos siguientes: «Hasta el presente, los combates de clase que, desde hace 20 años, se han desarrollado por los cuatro rincones del planeta, han sido capaces de impedir al capitalismo aportar e imponer su propia respuesta al estancamiento de su economía: el desencadenamiento de la forma más acabada de su barbarie, una nueva guerra mundial. Sin embargo, la clase obrera no está aún en condiciones de afirmar por sus luchas revolucionarias su propia perspectiva, ni siquiera presentar al resto de la sociedad el futuro que lleva en sí.
Es justamente esta situación momentáneamente cerrada, en la cual ni la alternativa burguesa ni la alternativa proletaria pueden afirmarse abiertamente, la que origina ese fenómeno de putrefacción desde las propias raíces de la sociedad capitalista. Eso es lo que explica el grado particular y extremo alcanzado actualmente por la barbarie típica de la decadencia del sistema. Y esa descomposición no parará de aumentar todavía más con la agravación inexorable de la crisis económica» (Revista internacional nº 57, «La descomposición del capitalismo»).
Evidentemente, desde que se anunció el hundimiento del bloque del Este, hemos situado tal acontecimiento en ese marco de la descomposición: «En realidad, el hundimiento actual del bloque del Este constituye una de las manifestaciones de la descomposición general del capitalismo que encuentra su origen en la incapacidad de la burguesía para aportar su propia respuesta, la guerra generalizada, a la crisis abierta de la economía mundial» (Revista internacional nº 60, «Tesis», punto 20).
Igualmente, en Enero del 90 extrajimos las implicaciones que tenía para el proletariado la fase de descomposición y la nueva configuración de la arena imperialista: «... En un contexto así, de pérdida de control de la situación para la burguesía mundial, no es evidente que haya sectores dominantes de la misma que hoy sean capaces de imponer la organización y la disciplina necesaria para la reconstitución de bloques militares (...) Por todo esto, es fundamental poner de relieve que la solución proletaria, la revolución comunista, es la única capaz de oponerse a la destrucción de la humanidad, la cual destrucción es la única “respuesta” que la burguesía puede dar a esta crisis; pero esta destrucción no vendría necesariamente de una tercera guerra mundial. Podría ser el resultado de la continuación hasta sus más extremas consecuencias de la descomposición ambiente: catástrofes ecológicas, epidemias, hambres, guerra locales sin fin, y un largo etcétera de esta descomposición (...). La continuación y la agravación del fenómeno de putrefacción de la sociedad capitalista ejercerán, aún más que durante los años 80, sus efectos nocivos sobre la conciencia de la clase. En el ambiente general de desesperanza que impera en la sociedad, en la descomposición misma de la ideología burguesa, cuyas pútridas emanaciones emponzoñan la atmósfera que respira el proletariado, ese fenómeno va a significar para él, hasta el periodo prerevolucionario, una dificultad suplementaria en el camino de su conciencia» (Revista internacional nº 61, «Tras el hundimiento del bloque del Este, desestabilización y caos»).
Así, nuestro análisis sobre la descomposición nos ha permitido poner en evidencia la gravedad de los dilemas de la actual situación histórica. En particular nos ha conducido a subrayar el hecho de que el camino hacia la revolución comunista será mucho más difícil de lo que los revolucionarios habían podido prever en el pasado. He aquí una nueva lección que debemos extraer de la experiencia de estos 10 últimos años de la vida de la CCI, preocupación que conecta con una expresada por Marx a mediados del siglo pasado: el papel de los revolucionarios no es el de consolar a la clase obrera, al contrario, su obligación es subrayar la absoluta necesidad de su combate histórico y las dificultades que puede encontrar en su camino. Solo teniendo una clara conciencia de esta dificultad, el proletariado (y con él los revolucionarios) será capaz de no desmoralizarse frente a los retos que afrontará y, en ella, encontrará la fuerza y la lucidez para superarlos y conseguir derrocar la sociedad de explotación[6].
En el balance de estos 10 últimos años de la CCI no podemos pasar de puntillas sobre dos hechos muy importantes que han afectado a nuestra vida organizativa.
El primero es muy positivo. Es la extensión de la presencia territorial de la CCI con la constitución en 1989 de un núcleo en India que publica en lengua hindi Communist Internationalist, y de una nueva sección en México, país de una enorme importancia en el continente americano, que publica Revolución mundial.
El segundo hecho es triste: la desaparición de nuestro camarada Marc, el 20 de diciembre de 1990. No volveremos aquí sobre el papel de primer plano que él desempeñó en la constitución de la CCI, y antes, en los combates de las fracciones comunistas en los momentos más sombríos de la contrarrevolución. En las Revistas Internacionales nº 65 y 66 dedicamos dos extensos artículos a este tema. Diremos, simplemente que, al lado de la «prueba de fuego» que ha representado para la CCI, así como el conjunto del medio revolucionario, las convulsiones del capitalismo mundial tras 1989, la pérdida de nuestro camarada ha sido para nosotros también una «prueba de fuego». Muchos de los grupos de la Izquierda Comunista no han sobrevivido tras la desaparición de su principal animador. Este ha sido, por ejemplo, el caso de FOR. Y por otra parte ciertos «amigos» nos habían advertido con «solicitud» que la CCI no sobreviviría a Marc. Sin embargo, la CCI aún está ahí, ha conseguido mantener el tipo desde hace cuatro años a pesar de las tempestades que ha encontrado en su camino.
En este terreno no creemos haber conseguido un mérito particular: la organización revolucionaria no existe gracias a tal o cual de sus militantes, por muy valiosos que estos sean. Es un producto histórico del proletariado y si no sobrevive a uno de sus militantes es que, no ha asumido correctamente la responsabilidad que la clase le ha confiado y que dicho militante en cierta medida ha fracasado. Si la CCI ha conseguido superar con éxito las pruebas que ha encontrado, es ante todo porque ha desarrollado permanentemente la preocupación de anclarse en la experiencia de las organizaciones comunistas que la han precedido, de concebir su papel como un combate a largo plazo y no para conseguir «éxitos» inmediatos. En nuestro siglo, esta actitud ha sido la de los militantes más lúcidos y sólidos y ha sido nuestro camarada Marc quien, en gran parte, nos lo ha enseñado. Nos ha enseñado, con su ejemplo, lo que quiere decir dedicación militante, algo sin lo cual una organización revolucionaria no puede sobrevivir, por muy clara que sea: «... Su gran fuerza reside, no solo en su contribución excepcional, sino en el hecho de que, hasta el final, ha sido fiel, con todo su ser, al combate del proletariado. Y esta es una lección fundamental para las nuevas generaciones de militantes que no han tenido la ocasión de conocer la enorme dedicación a la causa revolucionaria que han desarrollado las generaciones del pasado. Es ante todo en este terreno en el que queremos estar a la altura del combate que, en adelante sin su presencia vigilante y lúcida, calurosa y apasionada, estamos determinados a continuar...» (Marc, Revista Internacional nº 66).
Veinte años después de la constitución de la CCI, continuamos en el combate.
FM
[1] El hecho de que estemos hoy en el número 80 de la Revista internacional demuestra que su regularidad se ha mantenido con rigor.
[2] A principios de los años 80, el PCI-Programma había cambiado el título de su publicación en Combat, que se fue deslizando con bastante celeridad hacia el izquierdismo. Desde entonces algunos elementos de ese grupo han reanudado la publicación de Programma comunista que defiende las posiciones bordiguistas clásicas.
[3] Ver sobre esta cuestión los artículos que hemos publicado en los números 41 a 45 de nuestra Revista internacional.
[4] Debemos destacar el hecho de que prácticamente todos los grupos del medio revolucionario han tenido enormes dificultades para comprender los acontecimientos de 1989 como pusimos en evidencia en nuestros artículos «El viento del Este y la respuesta de los revolucionarios» y «Frente a los cambios en el Este, una vanguardia en retraso». en la Revista internacional nº 61 y 62. La palma, sin duda alguna, se la lleva la FECCI (que abandonó nuestra organización con la excusa de que degenerábamos y no éramos capaces de desarrollar el trabajo teórico): le han costado DOS AÑOS darse cuenta de que el bloque del Este había desaparecido (ver nuestro artículo «¿Para que sirve la FECCI?», en la Revista internacional nº 70).
[5] Hemos explicado esos acontecimientos en la Revista Internacional nº 64 y 65. Escribíamos, incluso antes de la «tempestad del desierto» que «En el nuevo período histórico en que hemos entrado, y los acontecimientos del Golfo lo vienen a confirmar, el mundo aparece como una inmensa timba en la que cada quien va a jugar a fondo para sí, en la que las alianzas entre Estados no tendrán ni mucho menos, el carácter de estabilidad de los bloques, sino que estarán dictadas por las necesidades del momento. Un mundo de desorden asesino, de caos sanguinario en el que el “gendarme” americano intentará hacer reinar un mínimo de orden con el empleo más y más masivo de su potencial militar» (Revista internacional nº 13). Rechazamos también la idea propalada por los izquierdistas, pero compartida por la mayoría de los grupos del medio proletario, de que la guerra del Golfo era una «guerra por el petróleo» («El medio político proletario ante la guerra del Golfo», ídem).
[6] No es necesario volver aquí, extensamente, sobre nuestro análisis de la descomposición. Aparece en cada uno de nuestros textos que tratan sobre la situación internacional. Añadiremos simplemente que tras un profundo debate en el seno de nuestra organización, este análisis se ha ido precisando progresivamente (ver en este sentido nuestros textos: «La descomposición, última fase de la decadencia del capitalismo», «Militarismo y descomposición», «Hacia el mayor caos de la historia», publicados respectivamente en los números 62,64 y 68 de la Revista internacional).
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista internacional n° 81 - 2o trimestre de 1995
- 3996 reads
Editorial - Guerra y mentiras de la « democracia »
- 3316 reads
Editorial
Guerra y mentiras de la « democracia »
En este año en que la burguesía va a celebrar con gran alharaca propagandística el cincuentenario del final de la IIa Guerra mundial, las guerras se desencadenan por el mundo entero hasta las puertas de la Europa más desarrollada con el conflicto abierto ya desde hace casi cuatro años en la antigua Yugoslavia. La «paz» no ha venido a la cita tras la desaparición del bloque del Este y de la URSS como tampoco vino después de la derrota de Alemania y Japón frente a los Aliados. La «nueva era de paz» prometida hace cinco años por los vencedores de la «guerra fría» es tan poco real como la que prometieron los vencedores de la IIa Guerra mundial. Ha sido peor todavía, pues la existencia de dos bloques imperialistas logró, en cierto modo, mantener una «disciplina» en la situación internacional después de la IIa Guerra mundial y durante los años de «reconstrucción», lo que predomina hoy en las relaciones internacionales es el caos general.
«Paz» de ayer y «paz» de hoy: la guerra siempre
Hace 50 años, en cuanto se firmaron los acuerdos de Yalta en febrero del 45, el reparto del mundo en zonas de influencia dominadas por los vencedores y sus aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, por un lado, y la URSS por el otro, quedó marcada la nueva línea de enfrentamientos interimperialistas. Nada más terminarse la guerra, ya se desataba el enfrentamiento entre el bloque del Oeste acaudillado por EEUU y el bloque del Este regentado por la URSS. El enfrentamiento iba a profundizarse durante más de 40 años, con la «paz» en Europa, eso sí, «paz» impuesta esencialmente por la necesaria reconstrucción, pero sobre todo con la guerra: la de Corea, la del Vietnam, conflictos sangrientos en los que cada protagonista local recibía apoyo de uno u otro bloque, y eso cuando no era directamente un producto de ellos. Y si esta «guerra fría» no desembocó en tercera guerra mundial, fue porque la clase obrera reaccionó internacionalmente contra las consecuencias de la crisis económica, en el terreno de la defensa de sus condiciones de existencia, a partir del final de los años 60, impidiendo así el alistamiento necesario para un enfrentamiento general, especialmente en los países más industrializados.
En 1989, el estalinismo, forma de capitalismo de Estado inadaptado para hacer frente a las condiciones de la crisis económica, ha perdido todo control. La URSS es incapaz de mantener la disciplina en su bloque y acaba desmembrándose ella misma. Todo ello puso fin a la «guerra fría» y ha trastornado la situación planetaria heredada de la IIa Guerra mundial. La nueva situación provocó a su vez la ruptura del bloque del Oeste, cuya cohesión sólo se debía a la amenaza del «enemigo común».
Del mismo modo que los vencedores de la IIa Guerra mundial acabaron siendo los protagonistas de una nueva división del mundo, son ahora los «vencedores de la guerra fría», los antiguos aliados del bloque del Oeste, quienes han acabado siendo los nuevos adversarios de un enfrentamiento imperialista que es inherente al capitalismo y sus leyes de la explotación, de la ganancia y de la competencia. Y aunque, a diferencia de la situación de la posguerra, no se ha formado todavía una nueva división en dos bloques imperialistas, debido a las condiciones históricas del período actual ([1]), no por ello las tensiones imperialistas han desaparecido. Al contrario, no han hecho sino agudizarse. En todos los conflictos que están surgiendo de la descomposición en la que se hunden cada día más países, no son sólo las peculiaridades locales las que dan la forma y amplitud a esos enfrentamientos, sino y sobre todo las nuevas oposiciones entre grandes potencias ([2]).
No puede haber «paz» en el capitalismo. La «paz» no es sino un momento de preparación para la guerra imperialista. Las conmemoraciones del final de la IIa Guerra mundial, que presentan la política de los países «democráticos» en la guerra como la que permitió el retorno de la «paz», forman parte de esas campañas ideológicas destinadas a ocultar su verdadera responsabilidad de abastecedores de carne de cañón y de principales promotores de guerra.
Mentiras de ayer y mentiras de hoy
El año pasado, la burguesía festejó la «Liberación», el Desembarco de Normandía y otros episodios de 1944 ([3]) con artículos de prensa, programas de radio y televisión, ceremonias político-televisivas y demás desfiles militares. Las conmemoraciones han continuado en 1995 para recordar las batallas de 1945, la capitulación de Alemania y de Japón, el «armisticio», todo ello para volvernos a contar una vez más la edificante historia de cómo los regímenes «democráticos» lograron vencer a la «bestia inmunda» del nazismo e instaurar una era de «paz» duradera en una Europa devastada por la barbarie hitleriana.
No sólo es la oportunidad del calendario lo que explica toda esa tabarra en torno a la IIa Guerra mundial. Hoy, cuando los conflictos se multiplican, cuando la crisis económica trae consigo un desempleo masivo y de larga duración, cuando la descomposición causa estragos sin límite, la clase dominante, la clase capitalista, necesita todo su arsenal ideológico para defender las virtudes de la «democracia» burguesa, especialmente sobre la cuestión de la guerra. La historia del final de la IIa Guerra mundial, que presenta los hechos con apariencia de objetividad, forma parte de ese arsenal. Con los repetidos llamamientos a «recordar» esa historia, con ocasión de los aniversarios de lo acontecido en 1945, se pretende que se acepte la idea de que el campo «democrático», al poner fin a la guerra, trajo la «paz» y la «prosperidad» a Europa. Semejante «juicio de la Historia» sirve evidentemente para otorgar un certificado de buena conducta a la «democracia», dándole un precinto de garantía «histórico» para así dar crédito a sus discursos sobre las «operaciones humanitarias», los «acuerdos de paz», la «defensa de los derechos humanos» y demás patrañas que lo que están tapando son la vergonzante realidad de la barbarie capitalista de hoy en día. Las mentiras de hoy se ven así reforzadas por las mentiras de ayer.
Las «grandes democracias» ni ayer ni hoy están llevando a cabo una política de «paz». Muy al contrario, hoy como ayer, son las grandes potencias capitalistas las que tienen la mayor responsabilidad en la guerra. Las conmemoraciones a repetición del final de la IIa Guerra, ese cínico mensaje del retorno de la «paz en Europa», pretenden recordarnos la historia, pretenden honrar la memoria de los cincuenta millones de víctimas de la mayor matanza desde que el mundo es mundo. Esas conmemoraciones son uno de los aspectos de las campañas ideológicas de «defensa de la democracia». Sirven para desviar la atención de la clase obrera de la política actual de esa misma «democracia», una política en la que se agudizan las tensiones imperialistas en medio de unas tendencias cada vez más centrífugas de cada cual para sí y que han vuelto a traer la guerra a Europa con el conflicto en la antigua Yugoslavia ([4]). Esas conmemoraciones son además una monstruosa falsificación de la historia, al mentir sobre las causas, el desarrollo y el desenlace de la IIa Guerra mundial y sobre los 50 años de «paz» que siguieron.
No hablaremos aquí largamente sobre la cuestión de la naturaleza de la guerra imperialista en el período de decadencia del capitalismo, sobre las verdaderas causas de la IIa Guerra mundial y lo que en ella hicieron las «grandes democracias» que se presentan como garantes de la «paz» del mundo. Hemos tratado a menudo sobre este tema en la Revista internacional ([5]), mostrando cómo, contrariamente a la propaganda que presenta la IIa Guerra mundial como el resultado de la locura de un Hitler, la guerra fue el resultado inevitable de la crisis histórica del modo de producción capitalista. Y aunque en las dos ocasiones, por razones históricas, fue el imperialismo alemán el que dio la señal de la guerra, la responsabilidad de los Aliados es también total en el desencadenamiento de las destrucciones y de la carnicería. «La segunda carnicería mundial fue para la burguesía una experiencia formidable en el matar y aplastar a millones de civiles sin defensa, pero también para ocultar, enmascarar y justificar sus propios crímenes de guerra monstruosos, “diabolizando” los de la coalición imperialista antagónica. Al salir de la IIa Guerra mundial, las “grandes democracias”, a pesar de sus esfuerzos por darse un aire respetable, aparecen cada vez más manchadas de pies a cabeza por la sangre de sus innumerables víctimas» ([6]). La entrada de los aliados en guerra no fue algo determinado por la voluntad de «paz» o de «armonía entre los pueblos», sino que se debió a la defensa de sus intereses imperialistas. Su primera preocupación era la de ganar la guerra, la segunda la de contener el mínimo riesgo de levantamiento obrero, como el ocurrido en 1917-18, lo cual explica el cuidado con que establecieron su estrategia de bombardeos y de ocupación militar ([7]), y la tercera la de repartirse los beneficios de la victoria.
Con el final de la guerra sonó la hora del nuevo reparto del mundo entre los vencedores. En febrero de 1945, los acuerdos de Yalta firmados por Roosevelt, Churchill y Stalin, debían simbolizar la unidad de los vencedores y el retorno definitivo de la «paz» para la humanidad. Ya hemos dicho arriba en qué consistió la «unidad» de los vencedores y «está claro que el orden de Yalta no era otra cosa que un nuevo reparto de cartas en el tapete imperialista mundial, reparto que sólo podía desembocar en un desplazamiento de la guerra bajo otra forma, la de la guerra “fría” entre la URSS y la alianza del campo “democrático” (...)». En lo que a la «paz» de la posguerra se refiere «recordemos simplemente que durante la llamada “guerra fría” y luego la “distensión”, fueron sacrificadas tantas vidas humanas en las matanzas imperialistas que oponían a la URSS y a Estados Unidos como durante la segunda carnicería mundial» ([8]). Y sobre todo, al final de la guerra se cuentan cincuenta millones de víctimas, en su gran mayoría civiles, esencialmente en los principales países beligerantes (Rusia, Alemania, Polonia, Japón), y las destrucciones han sido considerables, masivas y sistemáticas. Es ese «precio» de la guerra lo que pone de relieve el verdadero carácter del capitalismo en el siglo XX, sea cual sea la forma de ese capitalismo: «fascista», «estalinista» o «democrático», y no la «paz» de los cementerios y de ruinas que va a imperar durante el período de reconstrucción. El que los cincuenta años desde de 1945 no hayan conocido la guerra en Europa, no se debe a no se sabe qué carácter pacífico de la «democracia» reinstaurada al final de la IIa Guerra. La «paz» volvía a Europa con la victoria de la alianza militar de los países «democráticos» y de la URSS «socialista» en una guerra que llevaron hasta el final, matando a millones de civiles, sin más ni menos preocupación por las vidas humanas que su enemigo.
En caso de que el montaje de las mentiras de hoy pudiera resquebrajarse por los golpes de una realidad que a veces logra desvelarse, el recordar mediante un machaconeo permanente las mentiras de ayer viene hoy a punto para consolidar la imagen de las hazañas de la «democracia», garante de la «paz» y de la «estabilidad» del mundo, en el mismo momento en que los acontecimientos en el mundo no hacen más que contradecir todos esos discursos de «paz».
Las guerras de la descomposición del capitalismo
Como lo hemos analizado ya a menudo desde lo acontecido en 1989, la reunificación de Alemania y la destrucción del muro de Berlín, el final de la división del mundo en dos bloques imperialistas rivales no ha traído la «paz» sino todo lo contrario, una aceleración del caos. La nueva situación histórica no ha enfriado las rivalidades imperialistas entre las grandes potencias. Ha desaparecido la vieja rivalidad Este-Oeste, originada en Yalta, a causa de la desaparición del bloque imperialista ruso; pero, en cambio, se han agudizado los conflictos entre los antiguos aliados del bloque occidental, los cuales ya no se sienten obligados a la disciplina de bloque frente al enemigo común.
Esta nueva situación ha engendrado matanzas a repetición. Estados Unidos dio la señal con la guerra del Golfo, en 1990-91. Después, Alemania, seguida por Francia, Gran Bretaña y EEUU y también Rusia, han transformado la antigua Yugoslavia en un campo de batalla carnicero, en las fronteras de la Europa «democrática». Ese país se ha convertido, desde hace cuatro años, en el «laboratorio» de la capacidad de las potencias europeas para hacer triunfar sus nuevas ambiciones imperialistas: el acceso al Mediterráneo para Alemania; la oposición de Francia y Gran Bretaña a esas pretensiones; y para todos, el intento de librarse de la pesada tutela de Estados Unidos, país que lo hace todo por conservar su papel de gendarme del mundo.
Son las grandes potencias «democráticas» las que han soplado en las brasas yugoslavas. Son las mismas grandes potencias las que están poniendo a sangre y fuego regiones enteras de África, como Liberia o Ruanda ([9]), las que atizan las masacres como en Somalia o Argelia, las que multiplican los focos de guerra y de tensión en donde los enfrentamientos no se apagan sino para volver a prender con violencia duplicada, como demuestra lo que está ocurriendo en Burundi, país vecino de Ruanda. En Oriente Próximo, después de la guerra del Golfo, Estados Unidos ha impuesto su dominio total en la región, una «paz» armada que es en realidad un polvorín listo para explotar en cualquier momento: entre Israel y los territorios palestinos, en Líbano; en torno al Kurdistán, en Turquía ([10]), en Irak, en Irán. Incluso en América, a pesar de que es el «coto de caza» de EEUU, también están presentes las nuevas oposiciones imperialistas entre antiguos aliados en los conflictos que surgen. La revuelta de los zapatistas del Estado de Chiapas en México, apoyada bajo mano por las potencias europeas, la nueva guerra entre Perú y Ecuador, en la cual EEUU anima a este país a enfrentarse al régimen peruano demasiado abierto a las influencias de Japón, ponen de relieve que las grandes potencias están dispuestas a aprovecharse de la menor oportunidad para defender sus sórdidos intereses imperialistas. Aunque no pretendan sacar un beneficio inmediato económico o político en todos los lugares en conflicto, están sin embargo, siempre dispuestas a sembrar el desorden fomentando la inestabilidad en el campo de su adversario. La pretendida «impotencia» para «contener los conflictos» y las «operaciones humanitarias» no son más que la tapadera ideológica de los manejos imperialistas por la defensa, cada uno para sí, de sus inte reses estratégicos.
Existen grandes líneas de fuerza que tienden a polarizar la estrategia de los imperialismos a nivel internacional: Estados Unidos, por un lado, intentan mantener su liderazgo y su estatuto de superpotencia; Alemania, por otro lado, asume el papel de principal pretendiente a la formación de un nuevo bloque. Pero esas tendencias principales no logran «poner orden» en la situación: EEUU pierde influencia, ya no queda enemigo común que hacer valer para atar a sus «aliados»; Alemania no tiene todavía la estatura de cabeza de bloque después de 50 años de obligada sumisión a Estados Unidos y al «paraguas» de la OTAN, y a causa de la división del país entre los dos grandes vencedores de la IIa Guerra. Esta situación se combina con el hecho de que en los principales países desarrollados, la clase obrera no está dispuesta a alistarse en la defensa de los intereses del capital nacional ni de sus pretensiones imperialistas. De ahí el desorden que hoy prevalece en las relaciones internacionales.
Este desorden no va a terminar. En los últimos meses, al contrario, se ha agudizado todavía más. Un ejemplo son las distancias que está tomando Gran Bretaña, el «teniente» más fiel de EEUU desde la Ia Guerra mundial, con la política estadounidense. La ruptura entre esos dos aliados de siempre no está consumada ni mucho menos, pero la evolución de la política británica en estos últimos años va en ese sentido, siendo un hecho histórico de la mayor importancia, que es la plasmación de la tendencia de «cada uno para sí» en detrimento de la disciplina de alianzas internacionales. La alianza entre Gran Bretaña y Francia en la antigua Yugoslavia para contener el empuje alemán pero también para mantener excluido del terreno a EEUU, fue la primera etapa de esa evolución. La creación de una fuerza interafricana de «mantenimiento de la paz y de prevención de las crisis en África» entre aquellos dos mismos países ha marcado un cambio en la política de Gran Bretaña, la cual, tan sólo hace algunos meses, colaboraba con EUUU para eliminar la presencia francesa en Ruanda. Y el acuerdo franco-británico de cooperación militar, por la constitución de una unidad común del ejército del aire, acaba de sancionar la opción cada vez más zanjada de Gran Bretaña de tomar sus distancias con Estados Unidos. Este país, por su parte, no cesa de presionar a aquél para contrariar su evolución, con su política de apoyo abierto, y desde ahora oficial, al Sinn Fein, partido que desde siempre ha mantenido el terrorismo separatista en Irlanda del Norte; la tensión entre los dos países sobre este tema nunca había sido tan fuerte. El acercamiento franco-británico no significa ni mucho menos que se refuerce la tendencia a la formación de un nuevo bloque imperialista en torno a Alemania. Al contrario, aunque no haya provocado fallas en la alianza franco-alemana tan importantes como las que ya están minando las relaciones entre EEUU y Gran Bretaña, no representa ningún interés para Alemania. Gran Bretaña no se acercará a Alemania, en cambio Francia, fuerte de su nuevo apoyo para encararse a su embarazoso tutor germánico, podrá aparecer como más difícilmente manejable por éste.
Así, lejos de los discursos de «paz y de prosperidad» que habían saludado el hundimiento del bloque del Este y de la URSS, los últimos años han mostrado, al contrario, el horrible rostro de las guerras, la agudización de las tensiones imperialistas y un marasmo creciente de la situación económica y social, y eso, no sólo en los países de la periferia del mundo capitalista, sino también en el corazón de los países más industrializados.
Crisis y «democracia»
Ni más ni menos que la «paz», la «prosperidad» tampoco está al orden del día. En los países desarrollados, la «recuperación» económica de los últimos meses lo único que tiene de «espectacular» es que no ha frenado lo más mínimo la subida inexorable del desempleo ([11]). En los países desarrollados, la sociedad no se dirige hacia una mejora, sino hacia un empeoramiento cada vez más profundo de las condiciones de vida. Y al mismo tiempo que el desempleo masivo y los ataques sobre los salarios que corroen las condiciones de vida de los trabajadores, la descomposición social aporta cada día su paquete de «sucesos» y de estragos destructores, entre los que no tienen trabajo, los jóvenes en especial, pero también en los comportamientos aberrantes que se despliegan como una gangrena en la población, ya sea la de unas instituciones carcomidas por una corrupción cada día más patente o la de individuos arrastrados por el ambiente de desesperación que está impregnando todos los poros de la vida social.
Todo eso no es, ni mucho menos, el tributo que habría que pagar por la «modernización» del sistema capitalista mundial o las últimas huellas de la herencia de un sistema ya pasado. Todo eso es, al contrario, el resultado de la continuación de las leyes de este sistema capitalista, la ley de la ganancia y de la explotación de la fuerza de trabajo, la ley de la competencia y de la guerra, leyes que lleva en sí mismo el capitalismo como modo de producción que domina el planeta y rige las relaciones sociales. Todo ello es la expresión de la quiebra definitiva del capitalismo.
En la clase obrera, la conciencia de esa quiebra, aunque exista, está totalmente enturbiada por la ideología que vomita permanentemente la clase dominante. A través de sus medios de propaganda, de los discursos y las actividades de los partidos y los sindicatos, de todas las instituciones al servicio de la burguesía, ésta, por encima de sus divergencias que oponen a las diferentes fracciones, no cesa de martillar sus temas:
– «el sistema capitalista no es perfecto, pero es el único viable»;
– «la democracia tiene sus ovejas negras, pero es el único régimen político con los principios y las bases necesarios para la paz, los derechos humanos y la libertad»;
– «el marxismo ha fracasado: la revolución comunista ha llevado a la barbarie estalinista, la clase obrera debe dejar de lado el internacionalismo y la lucha de clases y poner su confianza en el capital, único capaz de atender sus necesidades; todo intento de cambio revolucionario de la sociedad es, en el mejor de los casos, una utopía y, en el peor, sería hacer el juego de dictadores ávidos y sanguinarios que no respetan las leyes de la democracia».
En resumen, habría que creerse lo de la «democracia» burguesa; sólo ella tendría un porvenir. Y frente a la inquietud que engendra la situación actual, frente a la brutalidad de los acontecimientos de la situación internacional y de la realidad cotidiana, frente a la angustia del porvenir que infunde el desempleo masivo entre la población, en las familias, en un contexto en el que la clase obrera no está dispuesta a sacrificar su vida en aras de los intereses del capitalismo, no es tan fácil hacer creer aquel mensaje. La tabarra de las «operaciones humanitarias», que servirían para demostrar la capacidad de las «grandes democracias» para mantener «la paz», tiene un límite, que es que las guerras y las matanzas siguen inexorablemente. Una clara y siniestra ilustración de ello han sido las operaciones en Somalia y los servicios prestados por las tropas de la ONU en la antigua Yugoslavia. El martilleo de la «recuperación económica» también tiene sus límites: el pertinaz desempleo y los continuos ataques contra los salarios. Las operaciones «manos limpias» al estilo italiano, montadas para regenerar la vida política también tienen sus límites: siguen mandando los mismos de siempre y por mucho que se desvelen escándalos y mangoneos para hacer creer en la moralización de la política burguesa, también le son contraproducentes, pues no cesan de desvelar una profunda corrupción. Por ello, la conmemoración del final de la IIa Guerra mundial le viene de perlas a la burguesía ([12]), para reforzar su propaganda de la «defensa de la democracia» que es hoy el tema principal de la ideología de sumisión del proletariado a los intereses de la burguesía, contra la apropiación por la clase obrera del desarrollo de sus propias luchas contra el capitalismo.
MG
23/03/1995
[1] Ver «Militarismo y descomposición», Revista internacional nº 64, l991.
[2] Ver «Las grandes potencias, promotoras de guerras», Revista internacional nº 77, l994, y «Tras las mentiras de “paz”, la barbarie capitalista», Revista internacional nº 78.
[3] Ver «Conmemoraciones de 1944: 50 años de mentiras capitalistas», Revista internacional nº 78 y 79.
[4] Ver «Todos contra todos», Revista internacional nº 80.
[5] Algunos artículos: «Guerra, militarismo y bloques imperialistas», Revista internacional nº 52 y 53, 1988. «Las verdaderas causas de la IIa Guerra mundial (Izquierda comunista de Francia, 1945)», Revista internacional nº59, 1989. «Las matanzas y los crímenes de las “grandes democracias”», Revista internacional nº 66, 1991
[6] «Las matanzas y los crímenes de las “grandes democracias”».
[7] «Conmemoraciones de 1944: 50 años de mentiras capitalistas», Revista internacional nº 79. «Las luchas obreras en Italia 1943» Revista internacional nº 75, 1993.
[8] «Medio siglo de conflictos guerreros y de mentiras pacifistas», Révolution internationale (publicación de la CCI en Francia) nº 242, febrero de 1995.
[9] «Las grandes potencias extienden el caos», Revista internacional nº 79.
[10] En el momento de cerrar esta revista, Turquía acaba de lanzar una amplia operación militar en el Kudistán. 35 000 soldados están «limpiando» el norte de Irak. Es evidente que semejante invasión se ha hecho con la aprobación de las grandes potencias. Es indudable que Turquía, aliada «natural» de Alemania, pero también fortaleza del dispositivo imperialista de Estados Unidos, no actúa sola. Ver los artículos de nuestra prensa territorial sobre esos acontecimientos.
[11] «Una recuperación sin empleos», Revista internacional nº 80.
[12] Es significativo a este respecto que sean no sólo en los países vencedores, en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia o Rusia, donde se celebra el aniversario de 1945, sino también en Alemania y Japón, los grandes vencidos de la guerra. En Alemania, por ejemplo, la propaganda oficial ha utilizado el doloroso recuerdo de los bombardeos masivos de la ciudad de Drede por la aviación aliada en febrero de 1945, bombardeos que causaron decenas de miles de víctimas (35 000 contadas, pero sin duda entre 135 000 y 200 000), recordando en parte la inutilidad total desde el punto de vista militar de semejante matanza, lo cual es un hecho oficialmente reconocido hoy, pero sobre todo justificando la «lección» que la «democracia» infligió a Alemania: «Nosotros queremos que el bombardeo de Dresde sea un día de recuerdo por todos los muertos de la IIa Guerra mundial. No debemos olvidar que fue Hitler quien empezó la guerra y que fue Goering quien soñaba con “coventryzar” (referencia al bombardeo de Coventry por Alemania) todas las ciudades británicas. No podemos permitirnos decir hoy que somos las víctimas de los bombardeos aliados. Saber si aquel bombardeo era necesario es asunto de los historiadores» (Ulrich Höver, portavoz del alcalde de Dresde, en Libération, diario francés, 13/2/92). De igual modo, en Japón en donde se está preparando la ceremonia de aniversario de la capitulación de agosto de 1945, el gobierno quiere hacer pasar un proyecto de resolución en el que se reconoce que Japón era el agresor. En esto también es significativa la necesidad de la burguesía, a nivel internacional, de unirse para valorar la mistificación más eficaz hoy que es la «defensa de la democracia».
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Tormenta financiera - ¿La locura?
- 4513 reads
Tormenta financiera
¿La locura?
Un término siempre se repite en los comentarios de los periodistas al hablar de la situación financiera mundial: locura. Locura de la especulación monetaria que hace circular diariamente más de un billón de dólares, o sea más o menos lo correspondiente a la producción anual de Gran Bretaña; locura de los «productos derivados», esas inversiones destinadas a la especulación bursátil, basadas en mecanismos que nada tienen que ver con la realidad económica y que manejan modelos matemáticos tan complejos que no hay quien los entienda sino algún que otro de esos jóvenes expertos, pero que movilizan sin embargo cantidades siempre mayores de dinero y son capaces de hundir en unos días la más respetable institución bancaria; locura de la especulación inmobiliaria que hace que actualmente sea más caro el metro cuadrado de oficinas en ciertos barrios de Bombay que en Nueva York y que por otro lado arrastra hacia la quiebra a la mayor parte de los bancos franceses; locura de las fluctuaciones monetarias que desestabilizan en pocas semanas el comercio mundial...
Tales manifestaciones de «locura» se nos presentan hoy como si fueran el resultado de las nuevas libertades de circulación de capital a nivel internacional, como progresos de la informática y de las comunicaciones, cuando no de la avidez descomunal de ciertos «especuladores». Sería suficiente entonces poner orden, reforzar el control sobre los «especuladores» y ciertos movimientos de capital para que todo se tranquilice y que podamos aprovecharnos en paz de la famosa «recuperación» de la economía mundial. Pero la realidad es mucho más grave y dramática que lo que quieren contarnos o hacernos tragar los expertos.
Los inicios de una nueva tormenta financiera
Desde principios de 1995, el mundo de las finanzas ha sido sacudido por acontecimientos tan espectaculares como significativos. Entre ellos se ha de citar:
– en Estados Unidos, la bancarrota de la Orange County en California, santuario del liberalismo económico puro y duro (de ahí salió la candidatura de Reagan en nombre del «menos Estado»). El gobierno local había invertido gran parte de sus bienes en productos especulativos de alto riesgo. El alza de los tipos de interés provocó su bancarrota total;
– en Francia, la salida a la luz del enorme déficit del Crédit Lyonnais, uno de los mayores bancos europeos enfrentado a pérdidas gigantescas debido a operaciones especulativas ruinosas, en particular en el sector inmobiliario. Los cálculos del coste de la operación de «salvamento» del Crédit Lyonnais alcanza cifras fantásticas, del orden de 26 mil millones de dólares;
– la quiebra de uno de los mayores y más antiguos bancos de Gran Bretaña, el Barings, en el que hasta la reina misma deposita su dinero, a causa de unas fallidas operaciones especulativas realizadas por uno de sus jovencitos «genios» de la finanza de su agencia de Singapur en la Bolsa de Tokio;
– el hundimiento de la SASEA, la mayor quiebra bancaria de la historia de ese templo de las finanzas mundiales que es Suiza;
– la suspensión de pagos del principal corredor de la Bolsa de Bombay, capital financiera de India, que ha obligado a las autoridades a cerrarla por unos días para evitar que la catástrofe provoque reacciones en cadena;
– cabe también mencionar la escena surrealista ocurrida en marzo en Karachi (Pakistán), significativa de la locura que está afectando al mundo de las finanzas: diez cabras negras fueron solemnemente paseadas por las salas de cambios antes de ser degolladas para así intentar conjurar la mala suerte que hundía los valores hasta sus niveles más bajos desde hacía 16meses...
Entre los acontecimientos que marcan el inicio de lo que va a ser una real nueva tormenta financiera mundial, ha habido uno que ha adquirido una importancia particular y que vale la pena profundizar. Se trata de la crisis mexicana.
La crisis financiera mexicana
La crisis de los pagos en México de principios de 1995 no es un sobresalto más en las convulsiones que regularmente sacuden los países del llamado Tercer mundo. En 1982, en medio de la recesión mundial, ya fue la insolvencia de México lo que desencadenó una formidable crisis financiera mundial. Hoy, con sus 90 millones de habitantes, México es la 13ª potencia mundial y está en el 7º puesto de las potencias petroleras. Hace unos cuantos meses, este país se presentaba como un modelo de éxito económico, cuando no «el modelo», y entró en el TLC y la OCDE al lado de los países más industrializados con las felicitaciones de «los expertos» del mundo entero.
La huida repentina de gran parte de los capitales extranjeros de México, la brutal devaluación del peso a que se ha tenido que recurrir, la amenaza de insolvencia para rembolsar los 7 mil millones de dólares de intereses que ha de pagar sobre su deuda pública antes del próximo mes de julio han sido provocados por el alza de los tipos de interés estadounidenses. Su bancarrota no es tanto el producto de sus debilidades propias sino de la debilidad e inestabilidad del sistema financiero mundial, corroído hasta el tuétano por años de especulaciones y manipulaciones de todo tipo. La amplitud y rapidez sin precedentes de la reacción de las principales potencias económicas son una prueba indiscutible del fenómeno.
Cuando en la Revista internacional no 78 (3er trimestre del 94) anunciábamos la perspectiva a corto plazo de una tormenta financiera mundial, fue basándonos en que los déficits de los Estados y sobre todo el aumento de sus deudas públicas (en los países desarrollados en particular) eran otras tantas bombas de relojería que tarde o temprano acabarían por explotar, siendo el detonador la inevitable alza de los tipos de interés que iban a acarrear esas deudas. La crisis mexicana es la primera verificación de aquella perspectiva.
El pánico internacional desencadenado por la insolvencia potencial del México es significativo de la debilidad y del grado de enfermedad del sistema financiero mundial. El préstamo otorgado a México al principio era de casi 8 mil millones de dólares, era el mayor préstamo jamás otorgado por este organismo. El «paquete» de créditos internacionales reunidos por el conjunto de las mayores potencias financieras bajo la presión de EE.UU, de 50 mil millones de dólares, tampoco tiene precedentes en la historia. La declaración de Michel Camdessus, director del FMI, para justificar la urgencia y amplitud de la operación de salvamento, hablando de riesgo de «verdadera catástrofe mundial», señala la amplitud del fenómeno.
La devaluación del peso mexicano no dejará de tener consecuencias sobre el sistema monetario internacional. Han sido las monedas, durante estos años, uno de los terrenos privilegiados de la especulación. Tras el peso, el dólar canadiense ha caído a su nivel más bajo de los últimos nueve años. La lira italiana, la peseta, el escudo, y no hablemos de las monedas latinoamericanas, han sufrido fuertes presiones. Pero sobre todo, el dólar US, la moneda mundial, ha empezado a sufrir ataques brutales.
También tiene otras repercusiones la crisis mexicana. Desde el pasado mes de diciembre, las bolsas latinoamericanas han sufrido un hundimiento de valores espectacular ([1]). El hundimiento mexicano ha provocado su aceleración, en particular en Argentina. El índice del International Herald Tribune, que mide la evolución media del conjunto de las Bolsas del subcontinente, ha caído del 160 a 80 entre diciembre del 94 y principios de febrero del 95. Tienen razón los «expertos» cuando temen la posibilidad de un contagio de México, y exigen nuevas operaciones de salvamento. La situación de ciertas economías nacionales llamadas «emergentes» es muy peligrosa para el conjunto de la economía mundial, en la medida en que disponen de muy pocas reservas de divisas. Es el caso en particular de China, Indonesia y Filipinas ([2]).
Una advertencia
En el 25º foro de Davos, en Suiza, en enero, en el que se reunieron durante una semana unos mil hombres de negocios y ministros del mundo entero para analizar la situación económica mundial, la crisis mexicana fue claramente identificada como una «advertencia» y el temor del contagio era omnipresente. Así comentaba un periódico francés el ambiente de esta «Meca del liberalismo económico»:
«Desde ahora, todas las miradas se fijan en Asia en donde la perspectiva de una crisis china alimenta el temor de un gran vendaval de capitales... Algunos bancos occidentales ya se están quejando de los problemas de reembolso planteados por empresas de Estado chinas. Una chispa puede provocar la explosión. Zhu Rongji, vice primer ministro chino encargado de la Economía ha venido a Davos para tranquilizar al mundo de los negocios: “Estamos seguros que este año bajará la tasa de inflación. (...) China cumplirá con sus compromisos internacionales”. Sin embargo, las cifras mencionadas para poner en evidencia el lugar que ocupa China en la economía mundial no han tranquilizado al auditorio sino todo lo contrario: “Las inversiones extranjeras, en alza de un 32 %, han alcanzado los 32 mil millones de dólares en 1994, lo que sitúa a China en el segundo puesto tras Estados Unidos (...). De las 500mayores empresas citadas por la revista Fortune, más de 100 han invertido en China”. Cifras que demuestran hasta qué punto una crisis de la economía china afectaría a la economía mundial, empezando por los países asiáticos cuyo desarrollo rápido tenía hasta ahora fama de solidez» ([3]).
En un informe reciente del Pentágono se teme que el fallecimiento de Deng provoque un desmembramiento de las provincias debido a los enfrentamientos entre «conservadores» y «reformadores». Este informe afirma explícitamente: «China es el mayor factor de incertidumbre en Asia».
Otra fuente de inquietud para los financieros internacionales es Rusia. La economía de este país se caracteriza por un hundimiento en el mayor de los caos; es la mejor ilustración de cómo evoluciona la locura (segunda potencia militar mundial, que dispone de un arsenal nuclear capaz de destruir montones de veces el planeta, gobernado por un jefe de Estado alcohólico del que se considera que no está lúcido más que dos horas diarias). Ahogado por enormes deudas internacionales, el capital ruso sigue suplicando al FMI y demás proveedores de fondos que lo socorran, sin resultado. Su situación en el mercado mundial sin embargo es peligrosísima: sus reservas de divisas han caído a dos mil millones de dólares. El presupuesto de 1995 se calcula en base a una ayuda de 10 mil millones de dólares provenientes de capitales extranjeros. Y hoy nadie -ni el FMI- tiene ganas de echar dinero en lo que aparece como un pozo sin fondo.
La crisis monetaria
Otro aspecto de las turbulencias financieras actuales está en las monedas. Como ya lo hemos visto, el hundimiento del peso mexicano tiene repercusiones a nivel de las demás monedas, en particular del dólar americano. Las cosas no se han calmado en este aspecto, sino todo lo contrario. La lira italiana, la peseta española han seguido devaluándose, alcanzando récords históricos frente al marco alemán. La libra británica y también el franco francés siguen fuertemente presionados. El sistema destinado a mantener un mínimo de orden entre las principales monedas de la Unión europea, el SME, qua ya había sufrido hace poco pruebas durísimas (no sobrevivió sino pagando el precio de una fuerte ampliación de los márgenes de fluctuación entre las monedas que lo componen), se ve una vez más atacado. Y el dólar sigue bajando, en parte animado por los intereses de capitalistas norteamericanos para acrecentar la competitividad de sus productos a la exportación. Pero la devaluación de la principal moneda del planeta significa ante todo la realidad del déficit y del endeudamiento de la primera economía mundial: la deuda pública de EEUU, el déficit del gobierno federal así como el déficit del comercio exterior no han parado de crecer, y es fundamentalmente esa realidad la que queda plasmada en el debilitamiento del dólar.
El valor, la solidez de las monedas están en última instancia basados en la «confianza» que tienen de su propia economía los capitalistas, y también de sus propias instituciones financieras encabezadas por el organismo emisor de monedas: el Estado. No existe hoy ni el más mínimo fundamento que inspire «confianza». La economía mundial sigue ahogada por la ausencia de mercados solventes, ahogada en la sobreproducción; el crecimiento de la productividad del trabajo no puede sino agravar más todavía el problema. En cuanto a las instituciones financieras, el despilfarro especulativo de estos pasados años, la huida ciega en el endeudamiento durante veinte años, las múltiples «trampas» qua han sido necesarias para sobrevivir, han arruinado definitivamente la «confianza» que podían merecerse. Por eso, los golpes que está sufriendo el sistema monetario internacional no son un reajuste momentáneo, sino la expresión de un deterioro creciente del sistema financiero internacional y del callejón sin salida en el que está metido el propio sistema capitalista.
La bancarrota financiera es inevitable. Ya ha empezado en ciertos aspectos. Una fuerte purga del «globo especulativo» es indispensable. La del otoño del 87 no tuvo consecuencias negativas inmediatas en cuanto al crecimiento de la producción, sino todo lo contrario. Sin embargo, fue el signo anunciador de la recesión que empezó a finales del 89. Hoy, el «globo especulativo» y sobre todo, el endeudamiento de los Estados ha subido hasta niveles increíbles. Nadie en estas circunstancias puede prever en qué acabará la violencia de tal purga. Sin embargo, tendrá como consecuencia una destrucción masiva de capital ficticio que arruinará partes enteras del capital mundial, dando paso a una agravación mayor de la recesión económica a nivel real.
Especulación y sobreproducción
Los estragos financieros provocados por la resaca de los años de la «locura» especulativa son tan importantes que hasta los más encarnecidos defensores del capitalismo están obligados a constatar que algo gravísimo está ocurriendo en su economía. Evidentemente, son incapaces de sacar la conclusión de que sería el sistema el que está profundamente enfermo, mortalmente condenado por su incapacidad para sobrepasar sus contradicciones fundamentales, en particular su incapacidad para crear mercados solventes suficientes para la producción. Sólo son capaces de ver la crisis en el plano de la especulación para así ocultársela en el plano de la realidad. Creen –y quieren hacer creer– que las dificultades reales de la producción (la sobreproducción, el desempleo...) son el resultado de los excesos especulativos, cuando en realidad si hubo «locura» especulativa es porque ya existían dificultades reales. Marx ya denunciaba hace un siglo semejantes patrañas:
«La crisis estalla primero a nivel de las especulaciones, y sólo después se instala en la producción. La observación superficial no ve la sobreproducción sino la sobreespeculación –simple síntoma de la sobreproducción– como causa de la crisis. La desorganización ulterior de la producción no aparece como un resultado necesario de su propia exuberancia anterior, sino como simple reacción de una especulación que se está hundiendo ([4]).»
Las fuerzas de izquierdas del aparato político burgués, los partidos «obreros», sindicatos e izquierdistas, toman por cuenta propia esa forma mentirosa de analizar la realidad al decir a los proletarios que basta con que los gobiernos sean más represivos contra «los especuladores» para resolver los problemas. Como siempre, esas fuerzas desvían hacia falsas perspectivas el descontento que normalmente se desarrolla contra las bases mismas del sistema, en donde la realidad pone en evidencia el callejón sin salida en el que está metido el modo de producción capitalista, la incompatibilidad absoluta entre los intereses de la clase explotada y los de la clase dominante, esas fuerzas plantean el problema en términos de «mejor gestión» del sistema por dicha clase dominante. Esas fuerzas sólo denuncian la especulación para defender mejor el sistema que la engendra.
La «locura» que comprueban ciertos «observadores críticos» a nivel financiero mundial no es el resultado de alguna que otra metedura de pata de unos cuantos especuladores ansiosos de ganancias inmediatas. Tal locura no es más que la manifestación de una realidad más honda y trágica: la decadencia avanzada, la descomposición del modo de producción capitalista incapaz de sobrepasar las contradicciones fundamentales y envenenadas por más de veinte años de manipulaciones de sus propias leyes.
La verdadera locura no son las especulaciones sino la supervivencia del modo de producción capitalista. La perspectiva para la clase obrera y la humanidad entera no está en no se sabe qué política de los Estados contra la especulación y algunos agentes financieros, sino en la destrucción del capitalismo.
RV
[1] El desarrollo de la especulación en las Bolsas de ciertos países subdesarrollados, en el período reciente, es una expresión evidente de la locura financiera que no ha cesado durante la «recuperación». Los beneficios que en ellas se han realizado son tan fabulosos como artificiales. En 1993, en Filipinas, se alcanzó + 146,3 %, en Hongkong + 131 %, en Brasil + 91,3 %. En 1994, Filipinas y Hongkong pierden – 9,6 % y – 37,8 %, pero Brasil gana todavía + 50,9 % (en francos franceses, pero + 1112 % en moneda local), Perú +37,69 %, Chile + 33,8 %. Los capitales especulativos se precipitan a esas Bolsas tanto más porque algunas Bolsas occidentales se han ido desgastando fuertemente: – 13 % en Gran Bretaña, – 17 % en Francia.
[2] El caso de México resume la realidad del espejismo de las pretendidas «economías emergentes» (algunos países de Latinoamérica, como Chile, o de Asia, como India y sobre todo China), países que han conocido en los últimos años cierto desarrollo económico gracias a importantes afluencias de capitales extranjeros. Las «economías emergentes» no son ni mucho menos la nueva esperanza de la economía mundial. Sólo son otras manifestaciones tan frágiles como aberrantes de un sistema desquiciado.
[3] Libération, diario francés, 30/01/95.
[4] Marx «Revue de mai à octobre» (Revista de mayo a octubre), publicado en francés por Maximilen Rubel en Etudes de Marxologie, nº7, agosto de 1963.
Cuestiones teóricas:
- Economía [67]
I - Los revolucionarios en Alemania durante la Ia Guerra mundial y la cuestión de la organización
- 8164 reads
Cuando en agosto de 1914 se declara la Primera Guerra mundial, que habría de causar más de veinte millones de víctimas, el papel desempeñado por los sindicatos, y sobre todo por la socialdemocracia aparece evidente para todo el mundo.
En el Reichstag, parlamento alemán, el SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland, Partido socialdemócrata alemán) decide por unanimidad votar a favor de los créditos de guerra. Al mismo tiempo, los sindicatos llaman a la Unión sagrada prohibiendo todo tipo de huelgas y pronunciándose a favor de la movilización de todas las fuerzas para la guerra.
Así justificaba la socialdemocracia el voto de los créditos de guerra por su grupo parlamentario: «En el momento del peligro, nosotros no abandonamos a nuestra patria. En esto estamos en acuerdo con la Internacional, la cual ha reconocido desde siempre el derecho de cada pueblo a la independencia nacional y a la autodefensa, del mismo modo que condenamos, en acuerdo con aquélla, toda guerra de conquista. Inspirándonos en esos principios, nosotros votamos los créditos de guerra pedidos». Patria en peligro, defensa nacional, guerra popular por la civilización y la libertad, ésos son los «principios» en los que se basa la representación parlamentaria de la socialdemocracia.
En la historia del movimiento obrero, ese acontecimiento fue la primera gran traición de un partido del proletariado. Como clase obrera, el proletariado es una clase internacional. Por eso es el internacionalismo el principio más básico para toda organización revolucionaria del proletariado; la traición de ese principio lleva sin remedio a la organización que la comete al campo del enemigo, el campo del capital.
El capital en Alemania nunca habría declarado la guerra si no hubiera estado seguro de contar con el apoyo de los sindicatos y de la dirección del SPD. La traición de aquéllos y ésta no fue ninguna sorpresa para la burguesía. En cambio, sí que provocó un enorme choque en las filas del movimiento obrero. Lenin, al principio, no podría creerse una noticia semejante de que el SPD había votado los créditos de guerra. A su entender, las primeras informaciones no podían ser más que mentiras para dividir al movimiento obrero ([1]).
En efecto, en vista de las tensiones imperialistas desde hacía años, la IIª Internacional había intervenido tempranamente contra los preparativos bélicos. En el congreso de Stuttgart de 1907 y en el de Basilea de 1912, incluso hasta los últimos días de julio de 1914, la Internacional se había pronunciado en contra de la propaganda y las acciones bélicas de la clase dominante; y eso, a pesar de la encarnizada resistencia del ala derechista, que ya era muy poderosa.
«En caso de que la guerra acabara estallando, el deber de la socialdemocracia es actuar para que cese de inmediato, y con todas sus fuerzas aprovecharse de la crisis económica y política creada por la guerra para agitar al pueblo, precipitando así la abolición de la dominación capitalista» (resolución adoptada en 1907 y confirmada en 1912).
«¡El peligro nos acecha, la guerra mundial amenaza!. Las clases dominantes que, en tiempos de paz, os estrangulan, os desprecian, os explotan, quieren ahora transformaros en carne de cañón. Por todas partes, debe resonar en los oídos de los déspotas: ¡Nosotros rechazamos la guerra!, ¡Abajo la guerra!, ¡Viva la confraternidad internacional de los pueblos! » (Llamamiento del comité director del SPD del 25 de julio de 1914, o sea diez días antes de la aprobación de la guerra el 4 de agosto de 1914).
Cuando los diputados del SPD votan en favor de la guerra, es en tanto que representantes del mayor partido obrero de Europa, partido cuya influencia va mucho más allá de las fronteras de Alemania, partido que es el fruto de años y años de trabajo y esfuerzo (a menudo en las peores condiciones, como ocurrió bajo la ley antisocialista que lo prohibió), partido que posee varias decenas de diarios y semanarios. En 1899, el SPD tenía 73 periódicos, con una tirada global de 400 000 ejemplares; 49 de entre los cuales salían seis veces por semana. En 1990, el partido se componía de más de 100 000 miembros.
Así, en el momento de la traición de la dirección del SPD, el movimiento revolucionario se encuentra ante un problema fundamental: ¿habrá que aceptar que la organización obrera de masas se pase al campo enemigo con armas y equipo?.
La dirección del SPD no fue, sin embargo, la única en traicionar. En Bélgica, el presidente de la Internacional, Vandervelde, es nombrado ministro del gobierno burgués, al igual que el socialista Jules Guesde en Francia. En este país, el Partido socialista va a decidirse por unanimidad a favor de la guerra. En Inglaterra, en donde el servicio militar no existía, el Partido laborista se encarga de organizar el reclutamiento. En Austria, aunque el Partido socialista no vota formalmente por la guerra, sí hace una propaganda desenfrenada en su favor. En Suecia, en Noruega, en Suiza, en Holanda, los dirigentes socialistas votan los créditos de guerra. En Polonia, el Partido socialista se pronuncia, en Galitzia-Silesia en apoyo de la guerra y, en cambio, en la Polonia bajo dominio ruso, votan en contra. Rusia da una imagen dividida: por un lado, los viejos dirigentes del movimiento obrero, como Plejánov y el líder de los anarquistas rusos, Kropotkin, pero también un puñado de miembros del Partido bolchevique de la emigración en Francia que llaman a la defensa contra el militarismo alemán. En Rusia, la fracción socialdemócrata de la Duma hace una declaración contra la guerra. Es la primera declaración oficial contra la guerra por parte de un grupo parlamentario de uno de los principales países beligerantes. El Partido socialista italiano toma, desde el principio, postura contra la guerra. En diciembre de 1914, el partido excluye de sus filas a un grupo de renegados, quienes, bajo la dirección de Benito Mussolini, se alinean con la burguesía favorable a la Entente y hacen propaganda por la participación de Italia en la guerra mundial. El Partido socialdemócrata obrero de Bulgaria (Tesniaks) adopta también una postura internacionalista consecuente.
La Internacional, orgullo de la clase obrera, se hunde en el fuego y la metralla de la guerra mundial. El SPD se ha convertido en un «cadáver hediondo». La Internacional se desintegra y se transforma, como dice Rosa Luxemburgo, en un «montón de fieras salvajes inyectadas de rabia nacionalista que se lanzan a mutuo degüello por la mayor gloria de la moral y del orden burgués». Sólo unos cuantos grupos en Alemania –Die Internationale, Lichtsrahlen, La Izquierda de Bremen–, el grupo de Trotski, Martov, una parte de sindicalistas franceses, el grupo De Tribune, con Gorter y Pannekoek, en Holanda, así como los Bolcheviques, defienden un planteamiento resueltamente internacionalista.
Paralelamente a esa traición decisiva de la mayoría de los partidos de la IIª Internacional, la clase obrera sufre inyecciones ideológicas con las que se logra acabar inoculándole la dosis fatal de veneno nacionalista. En agosto de 1914, no sólo es la mayor parte de la pequeña burguesía la que es alistada tras las pretensiones expansionistas de Alemania, sino también sectores enteros de la clase obrera, emborrachados por el nacionalismo. Además, la propaganda burguesa cultiva la ilusión de que «en unas cuantas semanas, a lo más tarde para Navidad», la guerra se habrá acabado y todo el mundo habrá vuelto a casa.
Los revolucionarios y su lucha contra la guerra
Mientras que la gran mayoría de la clase obrera permanece ebria de nacionalismo, en la noche del 4 de agosto de 1914 los principales representantes de la Izquierda de la socialdemocracia organizan una reunión en el domicilio de Rosa Luxemburg, en el que se encuentran, además de ésta, K. y H. Duncker, H. Eberlein, J. Marchlewski, F. Mehring, E.Meyer, W. Pieck. Aunque sean muy pocos esa noche, su acción va a tener una gran repercusión en los cuatro años siguientes.
Varios problemas esenciales están al orden del día de esa conferencia:
– la evaluación de la relación de fuerzas entre las clases,
– la evaluación de la relación de fuerzas en el SPD,
– los objetivos de la lucha contra la traición de la dirección del partido,
– las perspectivas y los medios de lucha.
La situación general, manifiestamente muy desfavorable, no es en absoluto motivo de resignación para los revolucionarios. Su actitud no es la de rechazar la organización, sino, al contrario, continuarla, desarrollar un combate en su seno, luchando con determinación para conservarle sus principios proletarios.
En el seno del grupo parlamentario socialdemócrata en el Reichstag se había producido, antes de la votación en favor de los créditos de guerra, un debate interno durante el cual 78 diputados se pronunciaron a favor y 14 en contra. Por disciplina de fracción, los 14 diputados, entre ellos Liebknecht, se sometieron a la mayoría votando los créditos de guerra. La dirección del SPD mantuvo secreto ese dato.
A nivel local en el partido, las cosas aparecen mucho menos unitarias. Inmediatamente, se alzan protestas contra la dirección en muchas secciones (Ortsvereine). El 6 de agosto, una mayoría aplastante de la sección local de Stuttgart expresa su desconfianza hacia la fracción parlamentaria. La izquierda consigue incluso excluir a la derecha del partido, quitándole de las manos el periódico local. Laufenberg y Wolfheim, en Hamburgo, reúnen a la oposición; en Bremen, el Bremer-Bürger-Zeitung interviene con determinación en contra de la guerra; el Braunschweiger Volksfreund, el Gothaer Volksblat, Der Kampf de Duisburg, otros periódicos de Nuremberg, Halle, Leipzig y Berlín alzan sus protestas contra la guerra, reflejando así la oposición de amplias partes del partido. En una asamblea de Stuttgart del 21 de septiembre de 1914, se dirige una crítica contra la actitud de Liebknecht. Él mismo diría más tarde que haber actuado como lo hizo, por disciplina de fracción, había sido un error desastroso. Como desde el inicio de la guerra, todos los periódicos están sometidos a censura, las expresiones de protesta se ven inmediatamente reducidas al silencio. La oposición en el SPD se apoya entonces en la posibilidad de hacer oír su voz en el extranjero. El Berner Tagwacht (periódico de Berna, Suiza) va a convertirse en el portavoz de la izquierda del SPD; de igual modo, los internacionalistas van a expresar su posición en la revista Lichstrahlen, editada por Borchart entre septiembre de 1913 y abril del 16.
Un examen de la situación en el seno del SPD muestra que si bien la dirección ha traicionado, el conjunto de la organización no se ha dejado alistar en la guerra. Por eso, aparece claramente esta perspectiva: para defender la organización, para no abandonarla en manos de los traidores, debe decidirse su expulsión rompiendo claramente con ellos.
Durante la conferencia en el domicilio de Rosa Luxemburg, se discute la cuestión: ¿debemos, en signo de protesta o de repulsa ante la traición abandonar el partido?. Se rechaza esta idea por unanimidad pues no debe abandonarse la organización, poniéndosela en bandeja, por así decirlo, a la clase dominante. No se puede en efecto, abandonar el partido, construido con tantos y tantos esfuerzos, como ratas que abandonan la nave. Luchar por la organización no significa, en ese momento, salir de ella, sino combatir por su reconquista.
Nadie piensa en ese momento en abandonar la organización. La relación de fuerzas no obliga a la minoría a hacerlo. Tampoco se trata, por ahora, de construir una nueva organización independiente. Rosa Luxemburgo y sus camaradas, por su actitud, forman parte de los defensores más consecuentes de la necesidad de la organización.
El hecho es que, bastante tiempo antes de que la clase obrera se haya librado de su embrutecimiento, los internacionalistas ya han entablado el combate. Como vanguardia que son, no se ponen a esperar las reacciones de la clase obrera en su conjunto sino que se ponen a la cabeza del combate de su clase. Cuando todavía el veneno nacionalista sigue afectando a la clase obrera, cuando ésta sigue todavía entregada ideológica y físicamente al fuego de la guerra imperialista, los revolucionarios, en las difíciles condiciones de la ilegalidad, ya han puesto al desnudo el carácter imperialista del conflicto. En esto también, en su labor contra la guerra, los revolucionarios no se ponen a esperar que el proceso de toma de conciencia de amplias partes de la clase obrera se haga solo. Los internacionalistas asumen sus responsabilidades de revolucionarios, como miembros que son de una organización política del proletariado. No pasa ni un solo día de guerra sin que se reúnan, en torno a los futuros espartaquistas, para inmediatamente emprender la defensa de la organización y poner las bases efectivas para la ruptura con los traidores. Esta manera de actuar está muy lejos del espontaneismo que a veces se aplica a los espartaquistas y a Rosa Luxemburg.
Los revolucionarios entran inmediatamente en contacto con internacionalistas de otros países. Así, Liebknecht es enviado al extranjero como representante más eminente. Toma contacto con los partidos socialistas de Bélgica y de Holanda.
La lucha contra la guerra es impulsada en dos planos: por un lado el campo parlamentario, en donde los espartaquistas pueden todavía utilizar la tribuna parlamentaria, y por otro lado, el más importante, el desarrollo de la resistencia en el plano local del partido y en contacto directo con la clase obrera.
Es así como, en Alemania, Liebknecht se convierte en abanderado de la lucha.
En el parlamento, Liebknecht logra atraer cada vez más diputados. Es evidente que al principio dominan el temor y las vacilaciones. Pero el 22 de octubre de 1914, cinco diputados del SPD abandonan la sala en señal de protesta. El 2 de diciembre, Liebknecht es el único en votar abiertamente contra los créditos de guerra; en marzo de 1915, durante una votación de nuevos créditos, alrededor de 30 diputados abandonan la sala y un año más tarde, el 19 de agosto de 1915, 36 diputados votan contra los créditos.
Pero el verdadero centro de gravedad se encuentra, naturalmente, en la actividad de la clase obrera misma, en la base de los partidos obreros, de un lado, y de otro, en las acciones de masa de la clase obrera en las fábricas y en la calle.
Inmediatamente después del estallido de la guerra, los revolucionarios habían tomado posición clara y enérgica sobre su naturaleza imperialista ([2]). En abril de 1915 se imprime el primer y único número de Die Internationale en 9000 ejemplares, de los cuales se venden 5000 en la primera noche. De ahí viene el nombre del grupo Die Internationale.
A partir del invierno de 1914-15, se difunden los primeros panfletos contra la guerra, con el más célebre de entre ellos: El Enemigo principal está en nuestro propio país.
El material de propaganda contra la guerra circula en numerosas asambleas locales de militantes. La negativa de Liebknecht a votar los créditos de guerra acaba haciéndose pública, haciendo de él el adversario más célebre de la guerra, primero en Alemania y después en los países vecinos. Los servicios de seguridad de la burguesía consideran naturalmente todas las tomas de posición de los revolucionarios como «muy peligrosas». En las asambleas locales de militantes, los representantes de los dirigentes traidores del partido denuncian a los militantes que reparten material de propaganda contra la guerra. Incluso son detenidos algunos de ellos. El SPD está dividido en lo más profundo de su ser.
Hugo Eberlein contará más tarde, en el momento de la fundación del KPD el 31 de diciembre de 1918, que existían enlaces entre más de 300 ciudades. Para acabar con el peligro creciente de la resistencia a la guerra en las filas del partido, la dirección decide en enero de 1915, en común acuerdo con el mando militar de la burguesía, hacer callar definitivamente a Liebknecht movilizándolo en el ejército. De este modo le queda prohibido tomar la palabra y no puede acudir a las asambleas de militantes. El 18 de febrero de 1915, Rosa Luxemburgo es encarcelada hasta febrero de 1916 y, exceptuando algunos meses entre febrero y julio de 1916, permanecerá en prisión hasta octubre de 1918. En septiembre de 1915, Ernst Meyer, Hugo Eberlein y, después, Franz Mehring, con 70 años de edad, y muchos más son también encarcelados.
A pesar de esas difíciles condiciones, van a proseguir su labor contra la guerra y hacer todo lo posible para seguir desarrollando el trabajo organizativo.
Mientras tanto, la realidad de la guerra empuja a cada vez más obreros a librarse de la borrachera nacionalista. La ofensiva alemana en Francia queda bloqueada y se inicia una larga guerra de posiciones. Ya a finales del año 14 han caído 800 000 soldados. La guerra de posiciones en Francia y en Bélgica cuesta, en la primavera del 15, cientos de miles de muertos. En la batalla del Somme, 60 000 soldados encuentran la muerte el mismo día. En el frente, cunde rápidamente el desánimo, pero sobre todo es en el «frente interior» en donde la clase obrera se ve hundida en la mayor miseria. Se moviliza a las mujeres en la producción de armas, el precio de los productos alimenticios se dispara, y acaban siendo racionados. El 18 de marzo de 1915 se produce la primera manifestación de mujeres contra la guerra. Del 15 al 18 de octubre se señalan enfrentamientos sangrientos entre policía y manifestantes contra la guerra en Chemnitz. En noviembre de 1915, entre diez y 15 000 manifestantes desfilan en Berlín contra la guerra. En otros países se producen igualmente movimientos en la clase obrera. En Austria, surgen multitud de «huelgas salvajes» en contra la voluntad de los sindicatos. En Gran Bretaña, 250 000 mineros en el sur del Pais de Gales hacen huelga; en Escocia, en el valle del Clyde, son los obreros de la construcción mecánica. En Francia se producen huelgas en el textil.
La clase obrera empieza lentamente a salir de los miasmas nacionalistas en los que se encuentra, expresando de nuevo su voluntad de defender sus intereses de clase explotada. La unión sagrada empieza a vacilar.
La reacción de los revolucionarios a nivel internacional
Con el estallido de la Iª Guerra mundial y la traición de los diferentes partidos de la IIª Internacional, una época se termina. La Internacional ha muerto, pues varios de sus partidos han dejado de tener una orientación internacionalista. Se han pasado al campo de sus burguesías nacionales respectivas. Una Internacional compuesta de diferentes partidos nacionales miembros de ella, no traiciona como tal; acaba muriendo y perdiendo su papel para la clase obrera. No podrá ser enderezada como tal Internacional.
La guerra ha permitido al menos que se clarifiquen las cosas en el seno del movimiento obrero internacional: por un lado los partidos que traicionaron, del otro lado, la izquierda revolucionaria que sigue defendiendo consecuente e inflexiblemente las posiciones de clase, aunque al principio sólo sea una pequeña minoría. Entre ambos lados hay una corriente centrista, que oscila entre los traidores y los internacionalistas, vacilando constantemente entre tomar posición sin ambigüedades y negándose a la ruptura clara con los socialpatriotas.
En Alemania misma, la oposición a la guerra está al principio dividida en varios agrupamientos:
– los vacilantes, cuya gran parte pertenece a la fracción parlamentaria socialdemócrata en el Reichstag: Haase, Ledebour son los más conocidos;
– el grupo en torno a Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, Die Internationale, que adopta el nombre de Spartakusbund (Liga Espartaco) a partir de 1916;
– los grupos en torno a la Izquierda de Bremen (el Bremer Bürgerzeitung aparece a partir de julio de 1916), con J. Knief y K.Radek, el grupo de J. Borchardt (Lichtstrahlen), y otros de otras ciudades (en Hamburgo, en torno a Wolfheim y Laufenberg, en Dresde, en torno a O. Rühle). A finales de 1915, la Izquierda de Bremen y el grupo de Borchardt se fusionan tomando el nombre de Internationale Sozialisten Deutschlands (ISD).
Tras una primera fase de desorientación y de ruptura de contactos, a partir de la primavera de 1915, tienen lugar en Berna las conferencias internacionales de Mujeres socialistas (del 26 al 28 de marzo) y de Jóvenes socialistas (del 5 al 7 de abril). Y tras varios aplazamientos se reúnen en Zimmerwald (cerca de Berna), del 5 al 8 de septiembre, 37 delegados de 12 países europeos. La delegación más importante numéricamente es la de Alemania, son diez representantes mandatados por tres grupos de oposición: los Centristas, el grupo Die Internationale (E. Meyer, B. Thalheimer), los ISD (J. Borchardt). Mientras que los Centristas se pronuncian a favor de acabar con la guerra sin cambios en las relaciones sociales, para la Izquierda el vínculo entre guerra y revolución es un problema central. La conferencia de Zimmerwald, tras unas fuertes discusiones, se separa adoptando un Manifiesto en el que se llama a los obreros de todos los países a luchar por la emancipación de la clase obrera y por las metas del socialismo, mediante la lucha de clase proletaria más intransigente. En cambio, los Centristas se niegan a que conste la necesidad de la ruptura con el socialchovinismo y el llamamiento a acabar con el propio gobierno imperialista de cada país. El Manifiesto de Zimmerwald va a conocer pese a todo un eco enorme en la clase obrera y entre los soldados. Aunque sea más bien un compromiso, criticado por la izquierda, ya que los Centristas siguen dudando fuertemente ante una toma de postura zanjada, es sin embargo un paso decisivo hacia la unificación de las fuerzas revolucionarias.
En un artículo publicado en la Revista internacional, ya hemos hecho nosotros la crítica del grupo Die Internationale, el cual, al principio, vacilaba todavía en reconocer la necesidad de transformar la guerra imperialista en guerra civil.
La relación de fuerzas se altera
Los revolucionarios impulsan así el proceso hacia la unificación y su intervención encuentra un eco cada vez mayor.
El 1º de Mayo de 1916 en Berlín, unos 10000 obreros se manifiestan contra la guerra. Liebknecht toma la palabra y exclama «¡Abajo la guerra!, ¡Abajo el gobierno!». Es detenido inmediatamente, lo cual va a desatar una oleada de protestas. La valiente intervención de Liebknecht sirve en ese momento de estímulo y de orientación a los obreros. La determinación de los revolucionarios para luchar contra la corriente socialpatriota y para seguir con la defensa de los principios proletarios no los aísla más todavía, sino que produce un efecto de ánimo para el resto de la clase obrera en su entrada en lucha.
En mayo de 1916, los mineros del distrito de Beuthen se ponen en huelga por subidas de salarios. En Leipzig, Bruswick y Coblenza, se producen manifestaciones obreras contra el hambre y reuniones contra la carestía de la vida. Se decreta el estado de sitio en Leipzg. Las acciones de los revolucionarios, el que, a pesar de la censura y la prohibición de reunirse, se extienda la información sobre la respuesta creciente contra la guerra, va a dar un impulso suplementario a la combatividad de la clase obrera en su conjunto.
El 27 de mayo de 1916, 25 000 obreros se manifiestan en Berlín contra la detención de Liebknecht. Un día más tarde se produce la primera huelga política de masas contra su encarcelamiento, reuniendo a 55 000 obreros. En Brunswick, Bremen, Leipzig en otras muchas ciudades se producen también asambleas de solidaridad y manifestaciones contra el hambre. Hay reuniones obreras en una docena de ciudades. Tenemos aquí une plasmación patente de las relaciones existentes entre los revolucionarios y la clase obrera. Los revolucionarios no están fuera de la clase obrera, ni por encima de ella, sino que forman su parte más clarividente, la más decidida y unida en organizaciones políticas. Su influencia depende, sin embargo, de la «receptividad» de la clase obrera en su conjunto. Aunque la cantidad de personas organizadas en el movimiento espartaquista es todavía reducida, cientos de miles de obreros siguen sin embargo sus consignas. Son cada día más los portavoces del sentir de las masas.
Por eso, la burguesía va a intentarlo todo por aislar a los revolucionarios de la clase obrera desencadenando en esta fase una oleada de represión. Muchos miembros de la Liga espartaquista son puestos en arresto preventivo. Rosa Luxemburg y casi toda la Central de la Liga Espartaco son detenidas durante la segunda mitad de 1916. Cantidad de espartaquistas son denunciados por los funcionarios del SPD por haber distribuido octavillas en las reuniones del SPD; los calabozos de la policía se llenan de militantes espartaquistas.
Mientras las matanzas del frente del Oeste (Verdún) causan más y más víctimas, la burguesía exige más y más obreros en el «frente del interior», en las fábricas. Ninguna guerra puede realizarse si la clase obrera no está dispuesta a sacrificar su vida en aras del capital. Y, en ese momento, la clase dominante se enfrenta a una resistencia cada vez más fuerte.
Las protestas contra el hambre no cesan (¡la población sólo puede obtener la tercera parte de sus necesidades en calorías!). En el otoño de 1916 hay, casi todos los días, protestas o manifestaciones en las grandes ciudades, en septiembre en Kiel, en noviembre en Dresde, en enero de 1917, un movimiento de mineros del Ruhr. La relación de fuerzas entre capital y trabajo empieza a alterarse lentamente. En el seno del SPD, la dirección socialpatriota encuentra cada vez mayores dificultades. Aunque, gracias a una colaboración muy estrecha con la policía, hace detener y mandar al frente a todo obrero opositor, aunque en las votaciones dentro del partido, consigue mantener la mayoría en su favor gracias a manipulaciones de toda índole, no por ello consigue ya acallar la resistencia creciente contra su actitud. La minoría revolucionaria gana cada vez más influencia dentro del partido. A partir del otoño de 1916, hay más y más secciones locales (Ortsvereine) que deciden la huelga de las cuotas a entregar a la dirección.
La oposición tiende desde entonces, intentando unir sus fuerzas, a eliminar el comité director para tomar el partido en sus manos.
El comité director del SPD ve cómo la relación de fuerzas se va desarrollando en desventaja suya. Tras una reunión del 7 de enero de 1917 de una conferencia nacional de la oposición, el comité director decide entonces la exclusión de todos los oponentes. La escisión se está consumando. La ruptura organizativa es inevitable. Las actividades internacionalistas y la vida política de la clase obrera no pueden seguir desarrollándose en el seno del SPD, sino, desde ahora en adelante, únicamente fuera de él. Toda la vida proletaria que podía quedar en el SPD se ha extinguido al ser expulsadas sus minorías revolucionarias. Ha dejado de ser posible trabajar dentro del SPD; los revolucionarios deben organizarse fuera de él ([3]).
La oposición se encuentra enfrentada al problema: ¿qué organización construir?. Digamos por ahora que a partir de ese período de la primavera de 1917, las diferentes corrientes en el seno de la Izquierda en Alemania van a seguir por direcciones diferentes.
En un próximo artículo abordaremos más en profundidad cómo debe apreciarse el trabajo organizativo de ese momento.
La revolución rusa, principio de la oleada revolucionaria
En esos mismos momentos, a nivel internacional, la presión de la clase obrera está dando un paso decisivo.
En febrero (marzo en el calendario occidental), los obreros y los soldados, en Rusia, crean de nuevo, como en 1905 en su lucha contra la guerra, consejos obreros y de soldados. El zar es derrocado. Se desencadena en el país un proceso revolucionario, que va a tener un rápido eco en los países vecinos y en el mundo entero. El acontecimiento va hacer nacer una inmensa esperanza en las filas obreras. El desarrollo posterior de las luchas sólo puede comprenderse plenamente a la luz de la revolución en Rusia. Pues el hecho de que la clase obrera haya echado abajo a la clase dominante en un país, que haya comenzado a socavar los cimientos capitalistas, es como un faro que alumbra la dirección que debe seguirse. Y hacia esa dirección se dirigen las miradas de la clase obrera del mundo entero.
Las luchas de la clase obrera en Rusia tienen una enorme repercusión sobre todo en Alemania.
En el Ruhr se produce, entre el 16 y el 22 de febrero de 1917, una ola de huelgas. En muchas otras ciudades alemanas tienen lugar otras acciones de masas. Ya no ha de pasar una semana sin que haya importantes acciones de resistencia, exigiendo subidas de salario y un mejor abastecimiento. En casi todas las ciudades hay movimientos provocados por las dificultades de aprovisionamiento. Cuando se anuncia en abril une nueva reducción de las raciones alimenticias, se desborda la ira de la clase obrera. A partir del 16 de abril, se produce una gran ola de huelgas de masas en Berlín, Leipzig, Magdeburgo, Honnover, Brunswick, Dresde. Los jefes del ejército, los principales políticos burgueses, los dirigentes de los sindicatos y del SPD, Ebert y Scheidemann especialmente, se conciertan para intentar controlar el movimiento huelguístico.
Son más de 300 000 obreros, en más de 30fábricas, los que hacen huelga. Se trata de la segunda gran huelga de masas después de las luchas contra la detención de Liebknecht en julio de 1916.
«Se organizaron múltiples asambleas en salones o al aire libre, se pronunciaron discursos, se adoptaron resoluciones. De este modo, el estado de sitio fue quebrantado en un santiamén, quedando reducido a la nada en cuanto las masas se pusieron en movimiento y, decididas, tomaron posesión de la calle» (Spartakusbriefe, abril de 1917).
La clase obrera de Alemania seguía así los pasos a sus hermanos de Rusia, enfrentándose al capital en un inmenso combate revolucionario.
Luchan exactamente con los medios descritos por Rosa Luxemburg en su folleto Huelga de masas, escrito tras las luchas de 1905: asambleas masivas, manifestaciones, reuniones, discusiones y resoluciones comunes en las fábricas, asambleas generales, hasta la formación de los consejos obreros.
Desde que los sindicatos se integraron en el Estado, a partir de 1914, le sirven a éste de parapeto contra las reacciones obreras. Sabotean las luchas por todos los medios. El proletariado aprende que debe ponerse por sí mismo en actividad, organizarse por sí mismo, unificarse por sí mismo. Ninguna organización construida de antemano podrá hacer esas tareas en su lugar.
Los obreros de Alemania, del país industrial más desarrollado de entonces, demuestran su capacidad para organizarse por sí mismos. Contrariamente a los discursos que hoy día nos echan sin cesar, la clase obrera es perfectamente capaz de entrar masivamente en lucha y organizarse para ello.
Desde ahora, la lucha ya no podrá desarrollarse nunca más en el marco sindical reformista, o sea por ramos de actividad separados unos de otros. Desde ahora, la clase obrera muestra que es capaz de unificarse, por encima de los sectores profesionales y los ramos de actividad, y entrar en acción por reivindicaciones compartidas por todos: pan y paz, liberación de los militantes revolucionarios. Por todas partes resuena el grito por la liberación de Liebknecht. Las luchas ya no podrán ser preparadas cuidadosamente de antemano, al modo de un estado mayor como ocurría en el siglo anterior. La tarea de la organización política es la de asumir, en las luchas, el papel de dirección política y no la de organizar a los obreros.
En la ola de huelgas de 1917 en Alemania, los obreros se enfrentan directamente por vez primera a los sindicatos. Éstos, que en el siglo anterior habían sido creados por la clase obrera misma, desde el principio de la guerra se convirtieron en defensores del capital en las fábricas, siendo desde entonces un obstáculo para la lucha proletaria. Los obreros de Alemania son los primeros en hacer la experiencia de que, desde ahora en adelante, en la lucha no podrán avanzar si no se enfrentan a los sindicatos.
Los efectos del comienzo de la revolución en Rusia se propagan primero entre los soldados. Los acontecimientos revolucionarios son discutidos con gran entusiasmo; se producen frecuentes actos de confraternidad en el frente del Este entre soldados alemanes y rusos. Durante el verano de 1917 ocurren los primeros motines en la flota alemana: la represión sangrienta es una vez más capaz de apagar las primeras llamaradas, pero ya no es posible frenar la extensión de ímpetu revolucionario a largo plazo.
Los partidarios de Espartaco y los miembros de las Linksradicale de Bremen tienen una gran influencia entre los marinos.
En las ciudades industriales, la respuesta obrera sigue desarrollándose: de la región del Ruhr a la Alemania central, desde Berlín al Báltico, por todas partes, la clase obrera hace frente a la burguesía. El 16 de abril, los obreros de Leipzig publican un llamamiento a los obreros de otras ciudades para que se unan a ellos.
La intervención de los revolucionarios
Los espartaquistas se encuentran en las primeras filas de esos movimientos. Desde la primavera de 1917, al reconocer plenamente el significado del movimiento en Rusia, han echado puentes hacia la clase obrera rusa y han puesto de relieve la perspectiva de la extensión internacional de las luchas revolucionarias. En sus folletos, en sus octavillas, en las polémicas ante la clase obrera, intervienen sin cesar contra unos centristas vacilantes que evitan las tomas de postura claras; los espartaquistas contribuyen en la comprensión de la nueva situación, ponen al desnudo sin cesar la traición de los socialpatriotas y muestran a la clase obrera cómo volver a encontrar el camino de su terreno de clase.
Los espartaquistas insisten especialmente en:
– si la clase obrera desarrolla una relación de fuerzas suficiente, será capaz de poner fin a la guerra y provocar el derrocamiento de la clase capitalista;
– en esa perspectiva, es necesario recoger la antorcha revolucionaria encendida por la clase obrera en Rusia. El proletariado en Alemania ocupa, en efecto, un lugar central y decisivo.
«En Rusia los obreros y los campesinos (...) han echado abajo al viejo gobierno zarista y han tomado en manos propias su destino. Las huelgas y los paros de trabajo son de una tenacidad y de una unidad tales, que nos garantizan actualmente no sólo unos cuantos éxitos limitados, sino el final del genocidio, del gobierno alemán y de la dominación de los explotadores... La clase obrera no ha sido nunca tan fuerte durante la guerra como ahora cuando está unida y solidaria en su acción y su combate; la clase dominante, nunca tan mortal... únicamente la revolución alemana podrá aportar a todos los pueblos la paz ardientemente deseada y la libertad. La revolución rusa victoriosa, unida a la revolución alemana victoriosa son invencibles. A partir del día en que se derrumbe el gobierno alemán –incluído el militarismo alemán– sometido a los golpes revolucionarios del proletariado, una nueva era se abrirá: una era en la que las guerras, la explotación y la opresión capitalistas deberán desaparecer para siempre» (panfleto espartaquista de abril de 1917).
«Se trata de romper la dominación de la reacción y de las clases imperialistas en Alemania, si queremos acabar con el genocidio... Sólo mediante la lucha de las masas, mediante el levantamiento de las masas, con las huelgas de masas que paran toda actividad económica y el conjunto de la industria de guerra, sólo mediante la revolución y la conquista de la república popular en Alemania se podrá poner fin al genocidio e instaurarse la paz general. Y sólo así podrá ser también salvada la revolución rusa».
«La catástrofe internacional no puede sino dominar al proletariado internacional. Únicamente la revolución proletaria mundial puede acabar con la guerra imperialista mundial» (Carta de Spartakus nº 6, agosto de 1917).
La Izquierda radical es consciente de su responsabilidad y comprende plenamente todo lo que está en juego si la revolución en Rusia queda aislada: «... El destino de la revolución rusa: alcanzará su objetivo exclusivamente como prólogo de la revolución europea del proletariado. En cambio, si los obreros europeos, alemanes, siguen de espectadores de ese drama cautivante, si siguen de mirones, entonces el poder ruso de los soviets no podrá llegar más lejos que el destino de la Comuna de París» (Spartakus, enero de 1918).
Por eso, el proletariado en Alemania, que se encuentra en una posición clave para la extensión de la revolución, debe tomar conciencia de su papel histórico.
«El proletariado alemán es el aliado más fiel, el más seguro de la revolución rusa y de la revolución internacional proletaria» (Lenin).
Examinando la intervención de los espartaquistas en su contenido, podemos comprobar que es claramente internacionalista, que da una orientación justa al combate de los obreros: el derrocamiento del gobierno burgués y el derrocamiento mundial de la sociedad capitalista como perspectiva, la denuncia de la táctica de sabotaje de las fuerzas al servicio de la burguesía.
La extensión de la revolución a los países centrales
del capitalismo: una necesidad vital
Aunque el movimiento revolucionario en Rusia, a partir de febrero de 1917, está dirigido fundamentalmente contra la guerra, no tiene, sin embargo, por sí solo la fuerza suficiente para acabar con ella. Para ello es necesario que la clase obrera de los grandes bastiones industriales del capitalismo entre en escena. Y con la conciencia profunda de esta necesidad es como el proletariado de Rusia, en cuanto los soviets toman el poder en Octubre de 1917, lanza un llamamiento a todos los obreros de los países beligerantes:
«El gobierno de los obreros y campesinos creado por la revolución del 24 y 25 de octubre, apoyándose en los soviets obreros, de soldados y de campesinos, propone a todos los pueblos beligerantes y a sus gobiernos el inicio de negociaciones sobre una paz equitativa y democrática» (26 de noviembre de 1917).
La burguesía mundial, por su parte, es consciente del peligro que para su dominación contiene una situación así. Por eso, se trata para ella, en ese momento, de hacerlo todo para apagar la llamarada que se ha encendido en Rusia. Ésa es la razón por la que la burguesía alemana, con la bendición de todos, va a proseguir su ofensiva guerrera contra Rusia y eso después de haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno de los soviets en Brest-Litovsk en enero de 1918. En su panfleto titulado La Hora decisiva, los espartaquistas advierten a los obreros:
«Para el proletariado alemán está sonando la hora decisiva. ¡Estad vigilantes! pues con esas negociaciones el gobierno alemán lo que precisamente intenta hacer es cegar al pueblo, prolongando y agravando la miseria y el abandono provocados por el genocidio. El gobierno y los imperialistas alemanes no hacen sino perseguir los mismos fines con nuevos medios. So pretexto del derecho a la autodeterminación de las naciones van a ser creados estados títeres en las provincias rusas ocupadas, estados condenados a una falsa existencia, dependientes económica y políticamente de los “liberadores” alemanes, los cuales se los comerán, claro está, a la primera ocasión que se les presente».
Sin embargo, habrá de pasar un año más antes de que la clase obrera de los centros industriales sea lo suficientemente fuerte para repeler el brazo asesino del imperialismo.
Pero ya desde 1917, el eco de la revolución victoriosa en Rusia, por un lado, y la intensificación de la guerra por los imperialistas, por otro, empujan cada día más a los obreros a poner fin a la guerra.
El fuego de la revolución se propaga, en efecto, por los demás países.
– En Finlandia, en enero de 1918, se crea un comité ejecutivo obrero, que prepara la toma del poder. Estas luchas van a ser derrotadas militarmente en marzo de 1918. El ejército alemán movilizará, sólo él, a más de 15 000 soldados. El balance de los obreros asesinados será de más de 25 000.
– El 15 de enero de 1918 se inicia en Viena una huelga de masas política que se va extendiendo a casi todo el imperio de los Habsburgos. En Brünn, Budapest, Graz, Praga, Viena y en otras ciudades se producen manifestaciones de gran amplitud a favor de la paz.
– Se forma un consejo obrero, que unifica las acciones de la clase obrera. El 1º de febrero de 1918, los marinos de la flota austro-húngara se sublevan en el puerto de guerra de Cattaro contra la continuación de la guerra y confraternizan con los obreros en huelga del arsenal.
– En el mismo período, hay huelgas en Inglaterra, en Francia y en Holanda (ver el artículo «Lecciones de la primera oleada revolucionaria del proletariado mundial (1917-23)» en la Revista internacional nº 80).
Las luchas de enero: el SPD, punta de lanza
de la burguesía contra la clase obrera
Tras la ofensiva alemana contra el recién estrenado poder obrero en Rusia, la cólera obrera se desborda. El 28 de enero, 400 000 obreros de Berlín entran en huelga, especialmente en las fábricas de armamento. El 29 de enero el número de huelguistas alcanza los 500 000. El movimiento se extiende a otras ciudades; en Munich una asamblea general de huelguistas lanza el siguiente llamamiento: «los obreros de Munich en huelga envían saludos fraternos a los obreros belgas, franceses, ingleses, italianos, rusos y americanos. Nos unimos a ellos en la determinación de luchar para poner fin de inmediato a la guerra mundial... Queremos imponer solidariamente la paz mundial... ¡Proletarios de todos los países uníos!» (citado por R. Müller, Pág. 148).
En este movimiento de masas, el más importante durante la guerra, los obreros forman un Consejo obrero en Berlín. Un panfleto de los espartaquistas hace el llamamiento siguiente: «Debemos crear una representación elegida libremente a imagen del modelo ruso y austriaco que tenga como objetivo dirigir esta lucha y las siguientes. Cada fábrica deberá elegir un hombre de confianza por cada 100 obreros». En total se reúnen más de 1800 delegados.
El mismo panfleto declara: «dirigentes sindicales, socialistas gubernamentales y cualquier otro pilar del esfuerzo de guerra no deberán ser elegidos bajo ningún concepto en las delegaciones... Esos hombres de paja, esos agentes voluntarios del gobierno, esos enemigos mortales de la huelga de masas no tienen nada que hacer entre los trabajadores en lucha (...) En la huelga de masas de abril de 1917 rompieron los cimientos de la huelga de masas explotando las confusiones de las masas obreras y orientado al movimiento hacia callejones sin salida (...) Esos lobos disfrazados de corderos amenazan el movimiento con un peligro mayor que el de la policía imperial prusiana».
En el centro de las reivindicaciones están: la paz, la presencia de representantes obreros de todos los países en las negociaciones de paz...La asamblea de los Consejos obreros, declara: «Llamamos a los proletarios de Alemania así como a los obreros de todos los países beligerantes a seguir el ejemplo triunfante de nuestros camaradas de Austria-Hungría, a realizar simultáneamente la huelga de masas, ya que solo la lucha de clases internacional solidaria nos aportará definitivamente la paz, la libertad y el pan».
Otro panfleto espartaquista afirma «Tendremos que hablar ruso a la reacción», llamando a manifestaciones de solidaridad en la calle.
Cuando ya más de un millón de obreros se han sumado a la lucha, la clase dominante opta por una táctica que después utilizaría sin cesar contra la clase obrera. Toma al SPD de punta de lanza para torpedear el movimiento desde el interior. Este partido traidor, sacando provecho de su influencia todavía importante en el movimiento obrero, consigue enviar al Comité de acción, a la dirección de la huelga, a tres representantes que van a dedicar toda su energía a quebrar el movimiento. Desempeñan, sin dudarlo un instante, el papel de saboteadores de la lucha desde el interior. Ebert lo reconoce abiertamente: «He entrado en la dirección de la huelga con la intención deliberada de acabar con ella rápidamente y librar al país de todo mal (...). El deber de todos los trabajadores era apoyar a sus hermanos y sus padres en el frente y proveerles de las mejores armas. Los trabajadores de Francia e Inglaterra no pierden ni una hora de trabajo con tal de ayudar a sus hermanos en el frente. La victoria debe ser el objetivo al que deben dedicarse todos los alemanes» (Ebert, 30 de enero de 1918). Los obreros pagarán muy caras sus ilusiones respecto a la socialdemocracia y sus dirigentes.
Tras haber movilizado a los trabajadores a la guerra en 1914, el SPD se opone en aquellos momentos, con todas sus fuerzas, a las huelgas. Este hecho demuestra la clarividencia y el instinto de supervivencia de la clase dominante, la conciencia del peligro que representa para ella la clase obrera. Los espartaquistas, por su parte, denuncian alto y fuerte el peligro mortal que representaba la socialdemocracia contra los trabajadores, poniendo en guardia al proletariado contra ella. A los pérfidos métodos de la socialdemocracia, la clase dominante añade las intervenciones directas y brutales contra los huelguistas, con la ayuda del Ejército. Son abatidos una docena de obreros y son alistados por la fuerza decenas de miles, aunque, eso sí, estos mismos obreros, meses después, habrán de contribuir con su agitación a la desestabilización del Ejército.
El 3 de febrero, las huelgas son finalmente saboteadas.
Podemos comprobar que la clase obrera en Alemania utiliza exactamente los mismos medios de lucha que en la Rusia revolucionaria: huelga de masas, consejos obreros, delegados elegidos y revocables, manifestaciones masivas en la calle; todos esos medios serán desde entonces las armas «clásicas» de la clase obrera.
Los espartaquistas desarrollan una orientación justa para el movimiento pero no disponen todavía de una influencia determinante. «Muchos de los nuestros eran delegados, pero estaban dispersos, no tenían un plan de acción y se perdían en la masa» (Barthel, Pág. 591).
Esta debilidad de los revolucionarios y el trabajo de sabotaje de la socialdemocracia van a ser los factores decisivos en el golpe mortal que sufre el movimiento en aquellos momentos.
«Si no hubiéramos entrado en los comités de huelga, estoy convencido de que la guerra y todo lo demás habrían sido barridos desde enero. Había el peligro de un hundimiento total y de la irrupción de una situación a la rusa. Gracias a nuestra acción la huelga se acabó y todo ha vuelto al orden» (Scheidemann).
El movimiento obrero en Alemania se enfrenta a un enemigo más fuerte que en Rusia. La clase capitalista de Alemania, ya ha sacado realmente todas las lecciones que le permitirán actuar con todos los medios a su alcance contra la clase obrera.
Ya en esta ocasión, el SPD da pruebas de su capacidad para entrampar a la clase obrera y quebrar el movimiento colocándose a la cabeza del mismo. En las luchas posteriores su capacidad será mucho más destructiva.
La derrota de enero de 1918 ofrece a las fuerzas del capital la posibilidad de continuar su guerra por algunos meses más. A lo largo de 1918, el Ejército lanza varias ofensivas. Estas acciones se saldan, sólo para Alemania y únicamente en 1918, con un balance de 550000 muertos y prácticamente con un millón de heridos.
Tras los acontecimientos de 1918 la combatividad obrera, a pesar de todo, no queda totalmente eliminada. Bajo la presión de la situación militar, que no hacia más que empeorar, un número creciente de soldados empiezan a desertar y el frente se va disgregando. A partir del verano, no sólo vuelve a crecer la disposición para la lucha en las fábricas, sino que además, los jefes del Ejército se ven obligados a reconocer abiertamente que no son capaces de mantener a los soldados en el frente. Para la burguesía el alto el fuego se convierte en una necesidad urgente.
La clase dominante vuelve a demostrar que ha sacado las lecciones de todo lo que había ocurrido en Rusia.
En abril de 1917, la burguesía alemana dejó que Lenin atravesara Alemania en un vagón blindado, con la esperanza de que la acción de los revolucionarios rusos contribuyera al desarrollo del caos en Rusia y facilitara, así, la consecución de los objetivos imperialistas alemanes. Pero el ejército alemán no podía imaginarse entonces que iba a producirse una revolución proletaria en Octubre de 1917. Se trata para ella ahora, en 1918, de evitar a toda costa, un proceso revolucionario idéntico al de Rusia.
El SPD entra entonces en el gobierno burgués formado recientemente, para servir de freno a tal posibilidad.
«Si negamos nuestra colaboración en estas circunstancias, habrá un peligro muy serio (...) de que el movimiento nos pase por encima y se instale momentáneamente un régimen bolchevique también en nuestro país» (G. Noske, 23/09, 1918).
A finales de 1918, las fábricas vuelven a estar en ebullición, las huelgas estallan sin cesar en diferentes lugares. Es simplemente cuestión de tiempo para que de nuevo la huelga de masas inunde todo el país. La combatividad aumenta alimentada por la acción de los soldados. En octubre, el Ejército ordena una nueva ofensiva de la marina de guerra, provocando motines de inmediato. Los marineros de Kiel y de otros puertos del Báltico se niegan a salir a la mar. El 3 de noviembre se desencadena una oleada de protestas y de huelgas contra la guerra. Por todas partes se crean consejos de obreros y soldados. En el espacio de una semana Alemania entera se ve «inundada» por una huelga de consejos de obreros y soldados.
En Rusia, después de febrero de 1917, la continuación de la guerra por el Gobierno de Kerensky dio un impulso decisivo al combate del proletariado, hasta el punto de que éste se hizo con el poder en octubre para poner fin a la guerra imperialista. Sin embargo en Alemania, la clase dominante, mejor armada que la burguesía rusa hace todo lo posible por defender su poder.
Así, el 11 de noviembre, apenas una semana después del desarrollo y extensión de las luchas obreras, tras la aparición de los consejos obreros, firma el armisticio. Aplicando las lecciones sacadas de la experiencia rusa, la burguesía alemana no comete el error de provocar una radicalización fatal de la oleada obrera a causa de la continuación de la guerra a toda costa. Al parar la guerra, intenta segar la hierba bajo los pies al movimiento, para que no se produzca la extensión de la revolución. Además, pone entonces en plena acción a su principal pieza de artillería, el SPD, y junto a éste, a los sindicatos.
«El socialismo de gobierno, con su entrada en los ministerios, se muestra como un defensor del capitalismo y un obstáculo para el camino de la revolución proletaria. La revolución proletaria pasara por encima de su cadáver» (Spartakusbrief nº 12, octubre de 1918).
A finales del mes de diciembre, Rosa Luxemburg precisa lo siguiente: «En todas las revoluciones anteriores, los combatientes se enfrentaban abiertamente, clase contra clase, sable contra escudo... En la revolución actual las tropas que defienden el viejo orden se muestran no con su propia bandera y con el uniforme de la clase dominante... sino bajo la bandera de la revolución. El partido socialista se ha convertido en el principal instrumento de la contrarrevolución burguesa».
En un próximo artículo, trataremos sobre el papel contrarrevolucionario del SPD frente al posterior desarrollo de las luchas.
El fin de la guerra logrado gracias a la acción de los revolucionarios
La clase obrera en Alemania no habría sido capaz jamás de poner fin a la guerra si no hubiera contado con la participación y la intervención constante de los revolucionarios en su seno. El paso de la situación de histeria nacionalista en 1914, al levantamiento de 1918, que puso fin a la guerra, fue posible gracias a la actividad incansable de los revolucionarios. No fue ni mucho menos el pacifismo el que puso fin a las matanzas sino el levantamiento revolucionario del proletariado.
Si los internacionalistas no hubieran denunciado abierta y valientemente, desde el principio, la traición de los socialpatriotas, si no hubieran hecho oír su voz alta y fuerte en las asambleas, en las fábricas, en la calle, si no hubieran desenmascarado con determinación a los saboteadores de la lucha de clases, la respuesta obrera no se hubiera desarrollado, y mucho menos habría conseguido sus objetivos.
Observando de forma lúcida este período de la historia del movimiento obrero, y sacando el balance de la intervención de los revolucionarios en esos momentos, podemos sacar lecciones fundamentales para hoy en día.
El puñado de revolucionarios que continuó defendiendo los principios internacionalistas en agosto de 1914 no se dejó intimidar o desmoralizar por el reducido número de sus fuerzas y la enormidad de la tarea que debían acometer. Siguieron manteniendo su confianza en la clase y continuaron interviniendo decididamente, a pesar de inmensas dificultades, para intentar invertir la correlación de fuerzas, particularmente desfavorable en aquellos momentos. En las secciones del Partido, en la base, los revolucionarios reagruparon lo más rápidamente posible sus fuerzas sin renunciar jamás a sus responsabilidades.
Defendieron ante los trabajadores las orientaciones políticas centrales, basadas en un análisis justo del imperialismo y de la relación de fuerzas entre las clases. Señalaron, con la mayor claridad, la verdadera perspectiva. Fueron, en definitiva, la brújula política para su clase.
Su defensa de la organización política de proletariado fue igualmente consecuente. Tanto cuando había que seguir combatiendo en el seno del SPD para no abandonarlo en manos de los traidores, como cuando se planteó la necesidad de construir una nueva organización. Abordaremos también en el próximo artículo, los elementos esenciales de ese combate.
Los revolucionarios intervinieron desde el principio de la guerra defendiendo el internacionalismo proletario y la unificación internacional de los revolucionarios (Zimmerwald y Kienthal), así como la de la clase obrera en su conjunto.
Declarando que el fin de la guerra no podía conseguirse por medios pacíficos, que sólo podría lograrse mediante la guerra de clases, la guerra civil, los revolucionarios intervinieron concretamente para demostrar que era necesario acabar con el capitalismo para poner fin a la barbarie.
Esa labor política no hubiera sido posible sin la clarificación teórica y programática efectuada antes de la guerra. El combate de los revolucionarios, y al frente de ellos Rosa Luxemburgo y Lenin, se hizo en continuidad con las posiciones de la Izquierda de la IIª Internacional.
Debemos señalar, que aunque la cantidad de revolucionarios y su influencia eran muy reducidos al comienzo de la guerra (el espacio del apartamento de Rosa Luxemburg era suficiente para alojar a los principales militantes de la Izquierda el 4 de agosto y todos los delegados de Zimmerwald cabían en tres taxis), su labor acabaría siendo determinante. A pesar de que sus publicaciones no circulaban más que en número muy reducido, sus tomas de posición y orientaciones fueron esenciales para el desarrollo posterior de la conciencia y del combate de la clase obrera.
Todo ello debe servirnos de ejemplo y abrirnos los ojos sobre la importancia del trabajo de los revolucionarios. En 1914, la clase obrera necesitó cuatro años para recuperarse de su derrota y oponerse masivamente a la guerra. Hoy, los trabajadores de los grandes centros industriales no se enfrentan en una carnicería imperialista pero deben defenderse contra las condiciones de vida, cada vez más miserables, que le hace soportar el capitalismo en crisis.
De igual modo que a principios de siglo el proletariado no hubiera sido jamás capaz de poner fin a la guerra sin la contribución determinante de los revolucionarios en sus filas, actualmente la clase obrera necesita a las organizaciones revolucionarias, necesita su intervención para asumir sus responsabilidades como clase revolucionaria. Este aspecto es el que desarrollaremos concretamente en próximos artículos.
DV
[1] . «¡Es una mentira! ¡Es una falsificación de esos señores imperialistas!, ¡el verdadero Vorwärts estará sin duda secuestrado!» (Zinoviev a propósito de Lenin).
[2] A. Pannekoek: El Socialismo y la gran guerra europea; F. Mehring: Sobre la naturaleza de la guerra; Lenin: El Hundimiento de la IIª Internacional, El Socialismo y la guerra, Las Tareas de la Socialdemocracia revolucionaria en la guerra europea; C. Zetkin y K. Duncker: Tesis sobre la guerra; R. Luxemburg: La Crisis de la socialdemocracia” (Folleto de Junius); K.Liebknecht: El Enemigo principal está en nuestro país.
[3] De 1914 a 1917, el número de militantes del SPD cayó de un millón a unos 200 000.
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
China 1928-1949 (I) - Eslabón de la guerra imperialista
- 6822 reads
Según la historia oficial, en China habría triunfado una «revolución popular» en 1949. Esta idea, difundida tanto por la democracia occidental como por el maoísmo, forma parte de la monstruosa mistificación levantada con la contrarrevolución estalinista, sobre la supuesta creación de los «Estados socialistas». Es cierto que China vivió, en el período entre 1919 y 1927, un imponente movimiento de la clase obrera, integrado plenamente a la oleada revolucionaria internacional que sacudía al mundo capitalista en esa época, sin embargo ese movimiento se saldó en un aplastamiento de la clase obrera. Lo que los ideólogos de la burguesía presentan, en cambio, como «triunfo de la revolución china», es sólo la instauración de un régimen de capitalismo de Estado en su variante maoísta, la culminación del período de pugnas imperialistas en territorio chino que se abre a partir de 1928, después de la derrota de la revolución proletaria.
En la primera parte de este artículo expondremos las condiciones en que surgió la revolución proletaria en China, rescatando algunas de sus principales lecciones. Dedicaremos una próxima segunda parte al período de las pugnas imperialistas, período en el que surgió el maoísmo, denunciando simultáneamente los aspectos fundamentales de esta modalidad de la ideología burguesa.
La IIIª Internacional y la revolución en China
La evolución de la Internacional comunista (IC) y su actuación en China fueron cruciales en el curso de la revolución en este país. La IC representa el mayor esfuerzo realizado hasta ahora por la clase obrera para dotarse de un partido mundial que guíe su lucha revolucionaria. Sin embargo, su formación tardía, durante la oleada revolucionaria mundial, sin haber tenido el tiempo suficiente para consolidarse orgánica y políticamente, la condujo, a pesar de la resistencia de sus fracciones de izquierda ([1]), hacia una deriva oportunista. Esto ocurrió cuando, ante el retroceso de la revolución y el aislamiento de la Rusia soviética, el partido bolchevique, el más influyente de la Internacional, empezó a vacilar entre la necesidad de sentar las bases para un futuro nuevo ascenso de la revolución, aún a costa de sacrificar el triunfo en Rusia, o bien defender el Estado ruso que había surgido de la revolución pero a costa de pactar acuerdos o alianzas con las burguesías nacionales. Todo ello representó una enorme fuente de confusión para el proletariado internacional, contribuyendo a acelerar su derrota en cantidad de países. El abandono de los intereses históricos de la clase obrera a cambio de promesas de colaboración entre las clases condujo a la Internacional a una progresiva degeneración que culminó en 1928, con el abandono del internacionalismo proletario en aras de la llamada «defensa del socialismo en un sólo país» ([2]).
La pérdida de confianza en la clase obrera llevó progresivamente a la Internacional, convertida cada vez más en un instrumento del gobierno ruso, a intentar crear una barrera de protección contra la penetración de las grandes potencias imperialistas, mediante el apoyo a las burguesías de los «países oprimidos» de Europa Oriental, y de Oriente Medio y Lejano. Esta política resultó desastrosa para la clase obrera internacional, pues mientras la IC y el gobierno ruso apoyaban política y materialmente a las burguesías supuestamente «nacionalistas» y «revolucionarias» de Turquía, Persia, Palestina, Afganistán... y finalmente China, estas mismas burguesías, quienes hipócritamente aceptaban la ayuda soviética sin romper sus lazos ni con las potencias imperialistas ni con la nobleza terrateniente que supuestamente combatían, aplastaban las luchas obreras y aniquilaban las organizaciones comunistas con las mismas armas que Rusia les proporcionaba.
Ideológicamente, este abandono de las posiciones proletarias fue justificado con las tesis sobre la cuestión nacional y colonial del segundo congreso de la Tercera Internacional (en cuya redacción habían tenido un papel central Lenin y Roy). Estas tesis contenían ciertamente una ambigüedad teórica de principio, al distinguir erróneamente entre burguesías «imperialistas» y «antiimperialistas», lo que abriría las puertas a los mayores errores políticos, pues en esa época la burguesía, aún la de los países oprimidos, había dejado ya de ser revolucionaria y adquiría en todas partes un carácter «imperialista». No sólo porque ésta última estuviera vinculada de mil maneras a una u otra de las grandes potencias imperialistas, sino además porque, a partir de la toma del poder por la clase obrera en Rusia, la burguesía internacional formaría un frente común contra todo movimiento revolucionario de masas. El capitalismo había entrado en su fase de decadencia, y la apertura de la época de la revolución proletaria había clausurado definitivamente la época de las revoluciones burguesas.
A pesar de este error, esas tesis eran todavía capaces de prevenir contra algunos oportunismos, los cuales desgraciadamente se generalizarían poco tiempo después. El informe de la discusión presentado por Lenin reconocía que en la nueva época un cierto acercamiento se opera entre la burguesía de los países explotadores y la de los países coloniales, de tal manera que, muy frecuentemente, la burguesía de los países oprimidos, aunque apoye los movimientos nacionales, está al mismo tiempo de acuerdo con la burguesía imperialista, es decir lucha junto con ella, contra los movimientos revolucionarios ([3]). Por ello, las tesis apelaban a apoyarse principalmente en los campesinos y, ante todo, insistían en la necesidad de que las organizaciones comunistas mantuvieran su independencia orgánica y de principios frente a la burguesía. «La Internacional comunista apoya los movimientos revolucionarios en las colonias y países atrasados sólo a condición de que los elementos de los más puros partidos comunistas –comunistas de hecho– estén agrupados e instruidos de sus tareas particulares, es decir de su misión de combatir el movimiento burgués y democrático... conservando siempre el carácter independiente del movimiento proletario aún en su forma embrionaria» ([4]). Pero el apoyo incondicional, ignominioso, de la Internacional al Kuomingtang en China fue el olvido de todo ello: de que la burguesía nacional ya no era revolucionaria y se hallaba vinculada estrechamente a las potencias imperialistas, de la necesidad de forjar un partido comunista capaz de luchar contra la democracia burguesa y de la indispensable independencia del movimiento de la clase obrera.
La «Revolución» de 1911 y el Kuomingtang
El crecimiento de la burguesía china y su movimiento político durante las primeras décadas del siglo veinte, más que mostrar los aspectos supuestamente «revolucionarios» que ésta tenía, es más bien una ilustración de la extinción del carácter revolucionario de la burguesía y de la transformación del ideal nacional y democrático en una mera mistificación, cuando el capitalismo entraba en su fase de decadencia. El recuerdo de los acontecimientos nos muestran no a una clase revolucionaria, sino a una clase conservadora, acomodaticia, cuyo movimiento político no buscaba, ni arrancar de raíz a la nobleza, ni expulsar a los «imperialistas», sino más bien encontrar un lugar junto a ellos. Los historiadores suelen subrayar las diferencias de intereses que existirían entre las fracciones de la burguesía china. Así, es común identificar a la fracción especuladora-comerciante como aliada de la nobleza y los «imperialistas», mientras la burguesía industrial y la intelectualidad formarían la fracción «nacionalista», «moderna», «revolucionaria». En la realidad, esas diferencias no eran tan marcadas. No sólo porque todas las fracciones estaban íntimamente ligadas por razones de negocios o lazos familiares sino, sobre todo, porque la actitud tanto de la fracción comerciante como la de la industrial y la intelectualidad no se diferenciaba gran cosa, pues buscaban constantemente el apoyo de los «señores de la guerra» ligados a la nobleza terrateniente, así como la de los gobiernos de las grandes potencias.
Hacia 1911 la dinastía manchú estaba ya completamente podrida y a punto de caer. Esto no era el producto de alguna acción revolucionaria de la burguesía nacional, sino la consecuencia de la repartición de China a manos de las grandes potencias imperialistas, que había conducido al despedazamiento del viejo Imperio. China tendía cada vez más a quedar dividida en regiones controladas por militaristas, dueños de ejércitos mercenarios más o menos grandes, dispuestos siempre a venderse al mejor postor y detrás de los cuales solía estar una u otra gran potencia. La burguesía china, por su cuenta, se sentía llamada a ocupar el lugar de la dinastía, como elemento unificador del país, aunque no con el fin de quebrantar el régimen de producción en el que se mezclaban los intereses de los terratenientes y de los «imperialistas» con los suyos propios, sino más bien para mantenerlos. En este marco se sucedieron los acontecimientos que van desde la llamada Revolución de 1911 hasta el «Movimiento del 4 de mayo de 1919».
La «Revolución de 1911» se inició con una conjura de militaristas conservadores apoyados por la organización burguesa nacionalista de Sun Yat-sen, la Tung Meng-hui. Los militaristas desconocieron al emperador y proclamaron un nuevo régimen en Wuchang. Sun Yat-sen, que se encontraba en Estados Unidos buscando apoyo financiero para su organización, fue llamado a ocupar la presidencia de un nuevo gobierno. Se entablaron negociaciones entre ambos gobiernos y a las pocas semanas, se acordó el retiro tanto del emperador como de Sun Yat-sen, a cambio de un gobierno unificado a cuyo frente quedó Yuan Shih-kai quien era jefe de las tropas imperiales, el verdadero hombre fuerte de la dinastía. El significado de todo esto es que la burguesía dejaba de lado sus pretensiones «revolucionarias» y «antiimperialistas», a cambio de mantener la unidad del país.
A fines de 1912 se formó el Kuomingtang (KMT), la nueva organización de Sun Yat-sen que representaba a esa burguesía. En 1913 el Kuomingtang participó en unas elecciones presidenciales, restringidas a las clases sociales propietarias, en las cuales resultó vencedor. Sin embargo el flamante presidente Sun Chiao-yen fue asesinado. Entonces un Yat-sen, aliándose con algunos militaristas secesionistas del Centro-Sur del país intentó formar un nuevo gobierno, pero fue derrotado por las fuerzas de Pekín.
Como puede verse, las veleidades «nacionalistas» de la burguesía china estaban sometidas al juego de los «señores de la guerra» y en consecuencia al de las grandes potencias. El estallido de la Primera Guerra mundial, supeditó aún más el movimiento político de la burguesía china al juego de los intereses imperialistas. Para 1915 varias provincias se «independizaron», el país se dividió entre los «señores de la guerra», respaldados por una u otra potencia. En el norte el gobierno de Anfú –apoyado por Japón– disputaba el predominio con el de Chili –respaldado por Gran Bretaña y Estados Unidos. Por su parte, la Rusia zarista intentaba convertir a Mongolia en un protectorado suyo. El sur también era disputado, Sun Yat-sen realizó nuevas alianzas con algunos «señores de la guerra». La muerte del hombre fuerte de Pekín agudizó aún más la lucha entre los militaristas.
Fue en ese contexto, al término de la guerra en Europa, en el que ocurrió en China el «movimiento del 4 de mayo de 1919», tan ensalzado por los ideólogos como un «verdadero movimiento antiimperialista». Este movimiento de la pequeña burguesía en realidad no estaba dirigido contra el «imperialismo» en general, sino específicamente contra Japón, que había logrado sacar como premio la provincia china de Shantung en la Conferencia de Versalles (la conferencia donde los países vencedores se repartieron al mundo), a lo cual se oponían los estudiantes chinos. Sin embargo, hay que notar que el objetivo de no ceder territorio chino a Japón estaba en el interés de otra potencia rival: Estados Unidos, país que fue el que finalmente logró «liberar» la provincia de Shantung del exclusivo dominio japonés en 1922. Es decir, independientemente de la ideología «radical» del movimiento del 4 de mayo, éste quedó enmarcado igualmente en las pugnas imperialistas. Y ya no podía ser de otra manera.
En cambio, hay que destacar que durante el movimiento del 4 de mayo, en un sentido diferente, hizo su aparición por primera vez en las manifestaciones la clase obrera, enarbolando no sólo las demandas «nacionalistas» del movimiento, sino también sus propias reivindicaciones.
El final de la guerra en Europa no pondrá término en China ni a las guerras entre los militaristas ni a las pugnas entre las potencias por el reparto del país. Poco a poco, sin embargo, se irán perfilando dos gobiernos más o menos inestables. Uno en el Norte, con sede en Pekín, al mando del militarista Wu Pei-fu; otro en el Sur, con sede en Cantón, a cuyo frente se encontrará Sun Yat-sen y el Kuomingtang. La historia oficial presenta al gobierno del Norte como representante de las fuerzas «reaccionarias», de la nobleza y los imperialistas, y al gobierno del Sur como el representante de las fuerzas «revolucionarias» y «nacionalistas», de la burguesía, la pequeña burguesía y los trabajadores. Se trata de una patraña escandalosa.
En realidad, Sun Yat-sen y el KMT estuvieron siempre respaldados por los señores de la guerra del Sur: en 1920 Sun fue invitado por el militarista Chen Chiung-ming, quien había ocupado Cantón, a formar otro gobierno. En 1922 siguiendo la tendencia de los militaristas del Sur intentó avanzar por primera vez hacia el Norte, siendo derrotado y expulsado del gobierno, pero en 1923 volvió a Cantón apoyado por los militaristas. Por otra parte, se habla mucho de la alianza del Kuomingtang con la URSS. En verdad, la URSS realizaba tratos y alianzas con todos los gobiernos proclamados de China, incluso con los del Norte. Fue la inclinación definitiva del Norte hacia Japón lo que obligó a la URSS a privilegiar su relación con el gobierno del Sun Yat-sen, quien por lo demás nunca abandonó su juego de pedir ayuda a diferentes potencias imperialistas. Así en 1925, poco antes de su muerte, cuando se dirigía a negociar con el Norte, Sun todavía pasó por Japón, solicitando apoyo para su gobierno.
Es ese partido, el Kuomingtang, representante de una burguesía nacional (comercial, industrial e intelectual) integrada en el juego de las grandes potencias imperialistas y de los «señores de la guerra», el que llegará a ser declarado «partido simpatizante» por la Internacional comunista. Es este partido al que tendrán que someterse una y otra vez los comunistas en China, en aras de la supuesta «revolución nacional», al que tendrán que servir como «coolíes» (peones de carga) ([5]).
EL Partido comunista de China, en la encrucijada
Para la historia oficial el surgimiento del Partido comunista en China sería un subproducto del movimiento de la intelectualidad burguesa de principios de siglo. El marxismo habría sido importado de Europa entre otras tantas «filosofías» occidentales más, y la fundación del Partido comunista formaría parte del surgimiento de otras muchas organizaciones literarias, filosóficas y políticas de esa época. Con ideas de ese tipo los historiadores inventan un puente entre el movimiento político de la burguesía y el de la clase obrera y le dan a la formación del Partido comunista un significado específicamente nacional. La verdad es que el surgimiento del Partido comunista en China -como en muchos otros países en la época- está ligado fundamentalmente, no al crecimiento de la intelectualidad china sino a la marcha del movimiento revolucionario internacional de la clase obrera.
El Partido comunista de China (PCCh) fue creado entre 1920 y 1921 a partir de pequeños grupos marxistas, anarquistas y socialistas que simpatizaban con la Rusia soviética. Como muchos otros partidos, el PCCh nació directamente como integrante de la IC y su crecimiento estuvo vinculado al desarrollo de las luchas obreras que también surgían siguiendo el ejemplo de los movimientos insurreccionales en Rusia y Europa Occidental. Es así que, de unas decenas de militantes en 1921, el partido crece en pocos años a unos mil, durante las oleada huelguística de 1925 llega a tener 4000 miembros y para el período insurreccional de 1927 tenía cerca de 60 000. Este rápido crecimiento numérico expresa, por un lado, la voluntad revolucionaria que animaba a la clase obrera china en el período desde 1919 hasta 1927 (la mayoría de los militantes en esta época son obreros de las grandes ciudades industriales). Sin embargo, hay que decir que el crecimiento numérico no expresaba una fortaleza equivalente del partido. La admisión apresurada de militantes contradecía la tradición del Partido bolchevique, de formar una organización firme, templada, de la vanguardia de la clase obrera, más que un organismo de masas. Pero lo peor de todo fue la adopción a partir de su 2º congreso de una política oportunista, de la cual nunca lograría desprenderse.
A mediados de 1922, a instancias del Ejecutivo de la Internacional, el PCCh lanza la desdichada consigna del «frente único antiimperialista con el Kuomingtang» y de adhesión individual de los comunistas a este último. Esta política de colaboración de clases, (que empezó a extenderse por Asia a partir de la «Conferencia de los trabajadores de Oriente» de enero de 1922), era el resultado de las negociaciones entabladas en secreto entre la URSS y el Kuomingtang. Ya en junio de 1923 (IIIer Congreso del PCCh) se vota la adhesión de los miembros del partido al Kuomingtang. El propio Kuomingtang es aceptado en la IC en 1926 como organización simpatizante, participando en el 7º Pleno de la IC mientras que la oposición unificada (Trotski, Zinoviev) ni siquiera es autorizada a participar en él. Para 1926, en tanto el KMT preparaba el golpe final contra la clase obrera, en Moscú se elaboraba la infame «teoría» de que el Kuomingtang era un «bloque antiimperialista de cuatro clases» (el proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía).
Esta política tuvo las más funestas consecuencias en el movimiento de la clase obrera en China. Mientras el movimiento huelguístico y las manifestaciones ascendían espontánea e impetuosamente, el Partido comunista, confundido dentro del Kuomingtang, era incapaz de orientar a la clase obrera, de mostrar una política de clase clara e independiente, a pesar del heroísmo incontestable de los militantes comunistas y de que estos se encontraban frecuentemente al frente de las luchas obreras. La clase obrera, carente además de organizaciones unitarias para su lucha política del tipo de los consejos, a instancias del propio PCCh depositó erróneamente su confianza en el Kuomingtang, es decir en la burguesía.
Sin embargo, es cierto que la política oportunista de supeditación al Kuomingtang encontró desde el principio constantes resistencias en el seno de PCCh (como fue el caso de la corriente representada por Chen Tu-hsiu). Ya desde el 2º congreso del PCCh hubo oposición a las tesis defendidas por el delegado de la Internacional (Sneevliet) según las cuales el KMT no sería un partido burgués, sino un frente de clases al cual debería sumarse el PCCh. Durante todo el período de unión con el Kuomingtang no dejaron de alzarse voces dentro del Partido comunista denunciando los preparativos antiproletarios de Chiang Kai-shek; pidiendo, por ejemplo, que las armas proporcionadas por la URSS se destinaran al armamento de los obreros y los campesinos y no al fortalecimiento del ejército de Chiang Kai-shek como sucedía, planteando, en fin, la urgencia de salirse de la ratonera que el KMT constituía para la clase obrera: «La revolución china tiene dos vías: una es la que el proletariado puede trazar y por la que podremos alcanzar nuestros objetivos revolucionarios; la otra es la de la burguesía y esta última traicionará a la revolución en el curso de su desarrollo» ([6]).
Sin embargo, para un partido joven y sin experiencia resultó imposible saltar por encima de las directrices erróneas y oportunistas del Ejecutivo de la Internacional y cayó en las mismas. El resultado fue que, mientras el proletariado se empeñaba en un combate contra las fracciones de las clases poseedoras adversas al Kuomingtang, éste le preparaba ya una puñalada por la espalda que la clase obrera no fue capaz de detener porque su partido no le previno de ella. Y si bien la revolución en China tenía pocas oportunidades de triunfar, porque a escala internacional la columna vertebral de la revolución mundial –el proletariado en Alemania– estaba ya quebrada desde 1919, el oportunismo de la Tercera Internacional no hizo sino precipitar la derrota.
La clase obrera se levanta
El maoísmo ha insistido en la debilidad de la clase obrera en China como argumento para justificar el desplazamiento hacia el campo del PCCh a partir de 1927. Ciertamente, la clase obrera en China a principios de siglo era numéricamente minúscula en relación con el campesinado (en proporción de 2 a 100), pero su peso político no guardaba la misma proporción. Por una parte, había ya alrededor de 2 millones de obreros urbanos (sin contar a los 10 millones de artesanos más o menos proletarizados que pululaban en las ciudades) altamente concentrados en la cuenca del río Yangtsé, con la ciudad costera de Shangai y la zona industrial de Wuhan (la triple ciudad Hankow-Wuchang-Hanyang); en el complejo Cantón-Hong Kong, y en las minas de la provincia de Junán. Esta concentración le daba a la clase obrera la extraordinaria fuerza potencial de paralizar y tomar en sus manos los centros vitales de la producción capitalista. Además, existía en las provincias del Sur (sobre todo en Kuangtung) un campesinado ligado estrechamente a los obreros, pues proveía de fuerza de trabajo a las ciudades industriales, que podía constituir una fuerza de apoyo para el proletariado urbano.
Por otra parte, sería un error considerar la fuerza de la clase obrera en China exclusivamente a partir de su número en relación a las otras clases del país. El proletariado es una clase histórica, que saca su fuerza de su existencia mundial. El ejemplo de la revolución en China lo demuestra de manera concreta. El movimiento huelguístico, no tenía su epicentro en China, sino en Europa, era una manifestación de la onda expansiva de la revolución mundial. Los obreros de China, como los de otras partes por todo el mundo, se ponían en pie de lucha ante el eco de la revolución triunfante en Rusia y de las tentativas insurreccionales en Alemania y otros países de Europa.
Al principio, como la mayoría de las fábricas de China eran de origen extranjero, las huelgas tienen un tinte «antiextranjero» y la burguesía nacional piensa utilizarlas como un instrumento de presión. Sin embargo, el movimiento huelguístico irá tomando cada vez más un claro carácter de clase, contra la burguesía en general, sin importar si es «nacional» o «extranjera». Las huelgas reivindicativas se suceden a partir de 1919 en forma creciente, a pesar de la represión (ocurrió incluso que algunos obreros fueran decapitados o quemados en lo hornos de las locomotoras). A mediados de 1921, estalla la huelga en los textiles de Hunán. A principios de 1922, una huelga de los marinos de Hong-kong dura tres meses hasta la obtención de sus reivindicaciones. En los primeros meses de 1923 estalla una oleada de unas 100 huelgas, en las que participan más de 300 000 trabajadores; en febrero el militarista Wu Pei-fu ordena la represión de la huelga de los ferrocarriles en la que caen asesinados 35obreros y hay multitud de heridos. En junio de 1924 estalla una huelga general en Cantón/Hong-Kong, que dura tres meses. En febrero de 1925 los obreros algodoneros de Shangai se lanzan a la huelga. Ésta fue el preludio del gigantesco movimiento huelguístico que recorrió a toda China en el verano de 1925.
El movimiento del 30 de mayo
En 1925 Rusia apoyaba decididamente al gobierno de Cantón del Kuomingtang. Ya desde 1923 se había declarado abiertamente la alianza entre la URSS y el Kuomingtang, una delegación militar del KMT encabezada por Chiang Kai-shek había viajado a Moscú, y simultáneamente una delegación de la Internacional dotaba al Kuomingtang de estatutos y de una estructura organizativa y militar. En 1924 el primer congreso oficial del KMT sancionó la alianza y en mayo se estableció la Academia militar de Whampoa con armas y consejeros militares soviéticos, dirigida por Chiang Kai-shek. De hecho, lo que hacía el gobierno ruso era formar un ejército moderno, al servicio de la fracción de la burguesía agrupada en el Kuomingtang, del cual hasta ese entonces ésta había carecido. En marzo de 1925 Sun Yat-sen viaja a Pekín (con cuyo gobierno la URSS seguía manteniendo también relaciones) para tratar de formar una alianza que unificara al país, pero muere de enfermedad antes de alcanzar su propósito.
Es en este marco de idílica alianza en el que irrumpió con toda su fuerza el movimiento obrero, recordando la existencia de lucha de clases a la burguesía del Kuomingtang y a los oportunistas de la Internacional.
A principios de 1925 subía la oleada de agitación y huelgas. El 30 de mayo la policía inglesa de Shangai disparó contra una manifestación de estudiantes y obreros. Doce manifestantes resultaron muertos. Este fue el detonante de una huelga general en Shangai la cual empezó a extenderse rápidamente a los principales puertos comerciales del país. El 19 de junio estalló también la huelga general en Cantón. Cuatro días más tarde las tropas británicas de la concesión británica de Shameen (cercana a Cantón) abrieron fuego contra otra manifestación. Como respuesta, los obreros de Hong-Kong se lanzaron a la huelga. El movimiento se extendió, llegando hasta el lejano Pekín en donde el 30 de julio hubo una manifestación de unos 200 000 trabajadores, y agudizando la agitación campesina en la provincia de Kuangtung.
En Shangai las huelgas duraron tres meses, en Cantón/Hong-kong se declaró una huelga-boicot que duró hasta octubre del año siguiente. Aquí, empezaron a crearse milicias obreras. Miles de obreros se sumaron a las filas del Partido comunista. La clase obrera en China se mostraba por primera vez como una fuerza verdaderamente capaz de amenazar al régimen capitalista en su conjunto.
A pesar de que una consecuencia directa del «movimiento del 30 de mayo» fue la consolidación y extensión hacia el sur del poder del gobierno de Cantón, este mismo movimiento sacudió el instinto de clase de la burguesía «nacionalista» agrupada en el Kuomingtang, que hasta allí había «dejado hacer» a los huelguistas, mientras estos enfocaban sus luchas principalmente contra las fábricas y las concesiones extranjeras. Las huelgas del verano de 1925 habían asumido un carácter antiburgués en general, sin «respetar» siquiera a los capitalistas nacionales. Así, la burguesía «revolucionaria» y «nacionalista», con el Kuomingtang al frente, (respaldado por las grandes potencias y con el apoyo ciego de Moscú), se lanzó rabiosamente a enfrentar, antes que nada, a su reconocido enemigo de clase mortal: el proletariado.
El golpe de mano y la expedición al Norte de Chiang Kai-shek
Entre los últimos meses de 1925 y los primeros de 1926 ocurre lo que los historiadores han dado en llamar la «polarización entre la izquierda y la derecha del Kuomingtang», la que según ellos incluiría el fraccionamiento de la burguesía en dos, una parte manteniéndose fiel al «nacionalismo», y otra girando hacia una alianza con el «imperialismo». Sin embargo, ya hemos visto que aún las fracciones de la burguesía más «antiimperialistas» nunca dejaron de tratar con los «imperialistas». Lo que sucedía en realidad no era que la burguesía se fraccionara, sino que ésta se preparaba para enfrentar a la clase obrera, desprendiéndose de los elementos estorbosos dentro del Kuomingtang (los militantes comunistas, una parte de la pequeña burguesía y de algunos generales fieles a la URSS). Es decir, el Kuomingtang sintiéndose con la suficiente fuerza política y militar se quitaba la careta de «bloque de clases» y aparecía como lo que realmente había sido siempre: el partido de la burguesía.
A finales de 1925 fue asesinado el jefe de la «izquierda» Liao Ching-hai y empezó el hostigamiento contra los comunistas. Este fue el preludio del golpe de mano de Chiang Kai-shek, convertido en el hombre fuerte del Kuomingtang, que inició la reacción de la burguesía contra el proletariado. El 20 de marzo, Chiang, al frente de los cadetes de la academia de Whampoa proclama la ley marcial en Cantón, clausura los locales de las organizaciones obreras, desarma los piquetes de huelga y arresta a muchos militantes comunistas. En los meses siguientes, los comunistas serán desplazados de todos los puestos de responsabilidad del KMT.
El Ejecutivo de la Internacional, a las órdenes de Bujarin y de Stalin, se muestra «ciego» ante la reacción del Kuomingtang, y a pesar de la insistencia en contra de gran parte del PCCh, ordena mantener la alianza, ocultando los acontecimientos a los miembros de los Partidos comunistas ([7]). Envalentonado, Chiang Kai-shek impone a la URSS que le apoye militarmente para su expedición hacia el Norte, iniciada en julio de 1926.
Como tantas otras acciones de la burguesía, la expedición al Norte es presentada falsamente por la historia oficial como un acontecimiento «revolucionario», como el intento de extender el régimen «revolucionario» y unificar China. Pero las pretensiones del Kuomingtang de Chiang Kai-shek no eran tan altruistas. Su sueño acariciado (como el de otros militaristas) era posesionarse del puerto de Shangai y obtener de las grandes potencias la administración de la rica aduana. Para ello contaba con un importantísimo elemento de chantaje: su capacidad de contener y someter al movimiento obrero.
Al iniciarse la expedición militar del Kuomingtang, se decreta la ley marcial en las regiones que éste ya controlaba. Así, al tiempo que los trabajadores en el Norte preparaban ilusionados el apoyo a las fuerzas del KMT, éste prohibía terminantemente las huelgas obreras en el Sur. En septiembre una fuerza «de izquierda» del Kuomingtang toma Hankou, pero Chiang Kai-shek se niega a apoyarla y se establece en Nanchang. En octubre se ordena a los comunistas frenar el movimiento campesino en el Sur y el ejército pone fin a la huelga-boicot de Cantón/Hong-kong. Esta fue la señal más clara para las potencias (Inglaterra en primer lugar) de que el avance hacia el Norte del KMT no tenía pretensión «antiimperialista» alguna y poco tiempo después iniciarían negociaciones secretas con Chiang.
Para finales de 1926 la cuenca industrial del río Yangtse hervía de agitación. En octubre el militarista Sia-Chao (que acababa de pasarse al Kuomingtang) avanzó sobre Shangai, pero se detuvo a unos kilómetros de la ciudad, permitiendo que las tropas «enemigas» del Norte (al mando de Sun Chuan-fang) entraran primero a la ciudad sofocando así un inminente levantamiento. En enero de 1927, las masas trabajadoras ocuparon, mediante acciones espontáneas, las concesiones británicas de Hankow (en la triple ciudad de Wuhán) y de Jiujiang. Entonces, el ejército del Kuomingtang aminoró su avance para, en la más pura tradición de los ejércitos reaccionarios, permitir que los señores de la guerra locales reprimieran los movimientos obreros y campesinos. Al mismo tiempo Chiang Kai-shek se lanzó a atacar públicamente a los comunistas y el movimiento campesino de Kwangtung (en el sur) es sofocado. Tal era el escenario en que tuvo lugar el movimiento insurreccional de Shangai.
La insurrección de Shangai
El movimiento insurreccional de Shangai, culmina una década de luchas constantes y ascendentes de la clase obrera. Es el punto más alto que alcanza la revolución en China. Sin embargo, las condiciones en que se gestó no podían ser más desfavorables para la clase obrera. El Partido comunista se hallaba completamente atado de manos, desarticulado, golpeado y supeditado por el Kuomingtang. La clase obrera, engañada por la ilusión del «bloque de las cuatro clases» no se había dotado tampoco de organismos unitarios que centralizaran efectivamente su lucha, del tipo de los consejos ([8]). En tanto, las cañoneras de las potencias imperialistas apuntaban contra la ciudad, y el propio Kuomingtang se acercaba a Shangai enarbolando supuestamente la bandera de la «revolución antiimperialista», pero con el objetivo real de aplastar a los obreros. Sólo la voluntad revolucionaria y el heroísmo de la clase obrera pueden explicar su capacidad de haber tomado en esas condiciones, así fuera sólo por unos días, la ciudad que representaba el corazón del capitalismo en China.
En febrero de 1927, el Kuomingtang reanudó su avance. Para el día 18, el ejército nacionalista se encuentra en Jiaxing, a 60 kilómetros de Shangai. Entonces, ante la inminente derrota de Sun Chuan-fang, estalló la huelga general en Shangai: «... el movimiento del proletariado de Shangai, del 19 al 24 de febrero era objetivamente una tentativa del proletariado de Shangai de asegurar su hegemonía. A las primeras noticias de la derrota de Sun Chuan-fan en Zhejiang, la atmósfera de Shangai se calentó al rojo vivo y en el lapso de dos días, estalló con la potencia de una fuerza elemental una huelga de 300 000 trabajadores que, irresistiblemente, se transformó en insurrección armada para enseguida terminar en nada, a falta de una dirección...»([9]).
El Partido comunista, tomado por sorpresa, vacilaba en lanzar la consigna de la insurrección, mientras ésta se desarrollaba en las calles. El día 20, Chiang Kai-shek ordenó nuevamente la suspensión del ataque sobre Shangai. Esta fue la señal para que las fuerzas de Sun Chan-fang destaren la represión, en las que decenas de obreros fueron asesinados, que logró contener momentáneamente al movimiento.
En las semanas siguientes, Chiang Kai-shek maniobraría hábilmente, para evitar ser relevado del mando del ejército y para acallar los rumores sobre su alianza con la «derecha» y las potencias y sus preparativos antiobreros.
Por fin, el 21 de marzo de 1927, estalla la tentativa insurreccional definitiva. Ese día, se proclama la huelga general, en la cual participan prácticamente todos los trabajadores de Shangai: 800 000 obreros. «Todo el proletariado estaba en huelga, así como la mayor parte de la pequeña burguesía (tenderos, artesanos, etc.) (...) en una decenas de minutos, toda la policía fue desarmada. A las dos, los insurgentes poseían ya 1500 fusiles aproximadamente. Inmediatamente después las fuerzas insurgentes fueron dirigidas contra los principales edificios gubernamentales y se dedicaron a desarmar a las tropas. Se entablaron serios combates en el barrio obrero de Chapei... Finalmente, a la cuatro de la tarde, el segundo día de la insurrección, el enemigo (3000 soldados aproximadamente) era definitivamente derrotado. Rota esta muralla, todo Shangai (a excepción de las concesiones y del barrio internacional) se encontraba en manos de los insurgentes» ([10]). Esta acción, después de la revolución en Rusia y de las tentativas insurreccionales en Alemania y otros países europeos, constituyó una nueva sacudida al orden capitalista mundial. Mostró todo el potencial revolucionario de la clase obrera. Sin embargo, la maquinaria represiva de la burguesía estaba ya en marcha, y el proletariado no se hallaba en condiciones de enfrentarla.
La burguesía «revolucionaria» aplasta al proletariado
Los obreros tomaron Shangai... sólo para abrirle las puertas al ejército nacional «revolucionario» del Kuomingtang que, al fin entró a la ciudad. No bien acababa de instalarse en Shangai, cuando Chiang Kai-shek empezó a preparar la represión, en pleno acuerdo con la burguesía especuladora y las bandas mafiosas de la ciudad. Asimismo empezó un acercamiento abierto con los representantes de las grandes potencias y con los señores de la guerra del norte. El 6 de abril Chang Tso-lin (en acuerdo con Chiang), atacó la embajada rusa en Pekín y detuvo a militantes del Partido comunista que posteriormente fueron asesinados.
El 12 de abril se desató en Shangai la represión masiva y sangrienta preparada por Chiang. Las bandas del lumpenproletariado de las sociedades secretas que siempre habían hecho papeles de rompehuelgas fueron lanzadas contra los obreros. Las tropas del Kuomingtang –supuestamente «aliadas» de los obreros– fueron empleadas directamente para desarmar y prender las milicias proletarias. Al día siguiente el proletariado trató de reaccionar declarando la huelga, pero los contingentes de manifestantes fueron interceptados por las tropas ocasionando numerosas víctimas. Inmediatamente se aplicó la ley marcial y se prohibió toda organización obrera. En pocos días cinco mil obreros fueron asesinados, entre ellos muchos militantes del Partido comunista. Las redadas y asesinatos continuarían durante meses.
Simultáneamente, en una maniobra coordinada, los militares del Kuomingtang que habían permanecido en Cantón desataron otra matanza, exterminando a otros miles más de obreros.
Con la revolución proletaria ahogada en la sangre de los obreros de Shangai y Cantón, aún resistía precariamente en Wuhan. Sin embargo, nuevamente el Kuomingtang, y más específicamente su «ala izquierda», se quitó la careta «revolucionaria» y en julio se pasó al lado de Chiang desatándose aquí también la represión. Asimismo, las hordas militares fueron libradas a la destrucción y la masacre en el campo de las provincias centrales y del sur. Los trabajadores asesinados por toda China se contaron por decenas de miles.
El Ejecutivo de la Internacional, intentando echar tierra sobre su nefasta y criminal política de colaboración de clases, descargó toda la responsabilidad sobre el PCCh y sus órganos centrales, y más específicamente sobre la corriente que justamente se había opuesto a esa política (la de Chen Tu-hsiu). Para rematar, ordenó al ya debilitado y desmoralizado Partido comunista de China embarcarse en una política aventurera que terminó con la llamada «insurrección de Cantón». Esta tentativa absurda de golpe «planificado» no fue secundada por el proletariado de Cantón y sólo ocasionó que éste fuera hundido aún más en la represión. Esto marcó prácticamente el final del movimiento obrero en China, del cual no se volvería a presenciar una expresión significativa en los siguientes cuarenta años.
La política de la Internacional frente a China fue uno de los ejes de denuncia contra el estalinismo ascendente que estuvieron en el origen de la «Oposición de izquierda», la corriente encarnada por Trotski (a la cual terminó por incorporarse el mismo Chen Tu-hsiu). Esta corriente de oposición confusa y tardía a la degeneración de la IIIª Internacional, aún manteniéndose en un terreno de clase proletario respecto a China, al denunciar la supeditación del PCCh al Kuomingtang como causa de la derrota de la revolución, no logró nunca superar el marco falso de las tesis del Segundo Congreso de la Internacional sobre la cuestión nacional lo que, a su vez, sería uno de los factores que le llevarían por una deriva oportunista (irónicamente Trotski apoyaría el nuevo frente de clases surgido en China de las pugnas imperialistas a partir de los años 30), hasta su paso al campo de la contrarrevolución durante la Segunda Guerra mundial ([11]). De cualquier modo, todo lo que quedó de internacionalista revolucionario en China fue llamado en adelante «trotskismo» (años después Mao Tse-tung perseguirá como «trotskistas agentes del imperialismo japonés» a los pocos internacionalistas que aún se opondrán a su política contrarrevolucionaria).
En cuanto al Partido comunista de China, éste fue literalmente aniquilado, luego de ser asesinados a manos del Kuomingtang alrededor de 25 000 de sus militantes y los demás encarcelados o perseguidos. Ciertamente, restos del Partido comunista, junto con algunos destacamentos del Kuomingtang se refugiaron en el campo. Pero a este desplazamiento geográfico correspondió un todavía más profundo desplazamiento político: en los años siguientes el partido adoptó una ideología burguesa, su base social –dirigida por la pequeña burguesía y la burguesía– se hizo predominantemente campesina y participó en las campañas guerreras imperialistas. A pesar de haber conservado el nombre, el Partido comunista de China dejó de ser un partido de la clase obrera y se convirtió en una organización de la burguesía. Pero esto ya es otra historia, objeto de la segunda parte de este artículo.
Señalemos, a manera de conclusión, algunas de las enseñanzas que se desprenden del movimiento revolucionario en China:
- La burguesía china no dejó de ser revolucionaria sólo cuando se lanzó contra el proletariado, en 1927. Ya desde la «revolución de 1911» la burguesía «nacionalista» había mostrado su disposición a compartir el poder con la nobleza, aliarse con los militaristas y supeditarse a las potencias imperialistas. Sus aspiraciones «democráticas», «antiimperialistas» y hasta «revolucionarias» no eran sino la tapadera que ocultaba sus intereses reaccionarios, los cuales se pusieron al descubierto cuando el proletariado comenzó a representar una amenaza. En la época de la decadencia del capitalismo las burguesías de los países débiles son tan reaccionarias e imperialistas como las de las grandes potencias.
- La lucha de clase del proletariado en China de 1919 a 1927 no puede ser explicada en un contexto puramente nacional. Es un eslabón de la oleada de la revolución mundial que sacudió al capitalismo a principios de siglo. La fuerza elemental con que se levantó el movimiento obrero en China, de un sector del proletariado mundial considerado en ese tiempo como «débil», hasta ser capaz de tomar espontáneamente en sus manos grandes ciudades, muestra el potencial que la clase obrera tiene para derrocar a la burguesía, aunque para ello requiere de conciencia y organización revolucionarias.
- El proletariado no puede hacer nunca más una alianza con ninguna fracción de la burguesía. En cambio, puede llevar tras de sí, en su movimiento revolucionario, a sectores de la pequeña burguesía urbana y rural (como lo demostraron la insurrección de Shangai y el movimiento campesino de Kuangtung). Sin embargo, el proletariado no debe fusionarse orgánicamente con estos sectores, en algo así como un «frente», sino que, por el contrario, debe mantener en todo momento su autonomía de clase.
- El proletariado requiere, para vencer, tanto de un partido político que le oriente en los momentos determinantes, como de una organización del tipo de los consejos que cemente su unidad. En particular, la clase obrera tiene que dotarse de su Partido comunista mundial, firme en los principios y templado en la lucha, con tiempo suficiente, antes del estallido de la próxima oleada revolucionaria internacional. El oportunismo, como la política que en aras de resultados «inmediatos» sacrifica el porvenir de la revolución y conduce a la colaboración de clases, debe ser combatido permanentemente en las filas de la organización revolucionaria.
Leonardo
[1] En el marco de este artículo no podemos referirnos a la lucha sostenida por las fracciones de izquierda de la Internacional contra el oportunismo y la degeneración de ésta, lucha que se dio en la misma época que los acontecimientos en China que relatamos aquí. Al respecto, recomendamos nuestros libros: la Izquierda holandesa y la Izquierda comunista de Italia.
[2] Esta degeneración corría paralela con la del Estado que había surgido de la revolución, la que llevó a la reconstitución del Estado capitalista en su forma estalinista. Ver Manifiesto del 9º Congreso de la CCI.
[3] Lenin, «Informe de la Comisión nacional y colonial» para el Segundo congreso de la Internacional comunista, 26 julio de 1920. Tomado de La Question chinoise dans l’Internationale communiste, compilación y presentación de Pierre Broué, EDI Paris, 1976.
[4] «Thèses et additions sur la question nationale et coloniale», IIº Congreso, Les Quatre premiers congrès mondiaux de l’Internationale communiste, 1919-23, Editorial Maspéro, París.
[5] Expresión de Borodin, delegado de la Internacional en China, en 1926. E.H. Carr, el Socialismo en un sólo país, Vol. 3, segunda parte, p. 797.
[6] Chen Tu-hsiu. Citado por él mismo en su “Carta a todos los miembros del PCCh” Dic. 1929. Tomado de La Question chinoise... obra ya citada, p. 446.
[7] Sólo unas semanas antes, Chiang Kai-shek había sido nombrado “miembro honorario” y el Kuomingtang “partido simpatizante” de la Internacional. Aún después del golpe, los consejeros rusos se niegan a proporcionar 5000 fusiles a los obreros y campesinos del Sur y los reservan para el ejército de Chiang.
[8] Mucho se habla del papel organizador jugado por los sindicatos en el movimiento revolucionario en China. Es cierto que en este periodo los sindicatos surgen y crecen en la misma proporción en que se desarrolla el movimiento huelguístico. Sin embargo, en la medida en que estos no intentan contener el movimiento en el marco de las demandas económicas gremiales, su política estará supeditada al Kuomingtang (incluso, obviamente, los sindicatos influidos por el PCCh). Así, el movimiento de Shangai tendrá como objetivo declarado abrir el paso al ejército “nacionalista”. En diciembre de 1927 los sindicatos del Kuomingtang llegarán incluso a participar en la represión de los obreros. El que los obreros tuvieran como único medio de organización masiva a los sindicatos no constituía una ventaja, sino una debilidad.
[9] Carta de Shangai de tres miembros de la misión de la IC en China, fechada marzo 17, 1927. Tomado de La Question chinoise..., obra ya citada.
[10] Neuberg A., La Insurrección armada México. Ediciones de Cultura popular, 1973. Este libro, escrito alrededor de 1929 (después del VIº Congreso de la Internacional) contiene alguna información valiosa sobre los acontecimientos de la época, sin embargo tiende a ver la insurrección como un golpe de mano, además de hacer una tosca apología del estalinismo. Por otra parte, no debe extrañar que la tentativa insurreccional de Shangai, a pesar de su magnitud, y de su sangriento aplastamiento, apenas si sea mencionada (si no es que ocultada completamente), tanto en los textos de historia -ya sean “prooccidentales” o “promaoístas”-, como en los manuales maoístas. Es sobre la base de este ocultamiento que se ha podido mantener el mito según el cual lo que estaba en juego en los años 20 era una “revolución burguesa”.
[11] Para un conocimiento completo de nuestra posición sobre Trotski y el trotskismo puede leerse nuestro folleto El trotskismo contra la clase obrera.
Geografía:
- China [157]
Series:
XI - El Marx de la madurez - Comunismo del pasado, comunismo del futuro
- 5996 reads
Como esta serie ha desarrollado, hemos visto que el trabajo revolucionario de Marx atravesó por distintas fases correspondientes a los cambios de la sociedad burguesa y particularmente de la lucha de clases. La última década de su vida, que siguió a la derrota de la Comuna de Paris y la disolución de la Iª Internacional, se dedicó, sin embargo, como en la década de 1850, prioritariamente a la investigación científica y a la reflexión teórica más que a una actividad militante abierta.
Durante ese período Marx dedicó una parte considerable de sus energías al gigantesco trabajo de crítica de la economía política burguesa, a los volúmenes pendientes del Capital, el cual no pudo completar. Una salud precaria fue sin duda un factor importante en sus dificultades. Pero lo que se ha aclarado últimamente es que la atención de Marx durante ese período estuvo «distraída» por problemas que, a primera vista, parecían ser una separación de los temas clave del trabajo de su vida: nos referimos a las preocupaciones antropológicas y etnológicas estimuladas por la aparición del libro La Antigua sociedad, de Henry Morgan. El grado en el que Marx fue absorbido por esas cuestiones lo muestra la publicación en 1974 de sus Cuadernos etnológicos, en los cuales trabajó entre 1881-82 y que constituyeron las bases del libro de Engels El Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Engels escribió este último como un «legado» de Marx, es decir, en reconocimiento a la importancia que Marx acordó al estudio científico de las formas más tempranas de la sociedad humana, en particular de aquellas que preceden a la formación de las clases y del Estado.
Estrechamente relacionado con dichas investigaciones fue el creciente interés de Marx por la cuestión rusa, tema sobre el que había empezado a trabajar a principios de la década de 1870 pero al que dio un impulso considerable la publicación del libro de Morgan. Son bien conocidas las reflexiones de Marx sobre el naciente movimiento revolucionario en Rusia, lo cual le animó a aprender ruso y a acumular una gigantesca biblioteca de libros sobre Rusia. Incluso llegó a ocultar a Engels el continuo aumento de su tiempo dedicado a la cuestión rusa, pues éste, por lo visto, lo acosaba constantemente para que terminara El Capital.
Estas preocupaciones del «último» Marx han dado lugar a interpretaciones conflictivas y controversias comparables a los conflictos existentes sobre el trabajo del «joven» Marx. Tenemos por ejemplo el punto de vista de Riazanov quien bajo el patrocinio del Instituto Marx-Engels de Moscú publicó en 1924 las Cartas de Marx a Vera Zasulich después de que hubieran sido «enterradas» por algunos elementos del movimiento marxista ruso (Zasulich, Axelrod, Plejanov). Según Riazanov, la absorción de Marx por esas materias, particularmente sobre la cuestión rusa, fue debida al declive de las capacidades intelectuales de Marx. Otros, especialmente algunas personas que han sido «punteros» del medio político proletario, como Raya Dunayevskaya y Franklin Rosemont ([1]) argumentaron correctamente contra tales ideas y trataron de poner de manifiesto la importancia de las preocupaciones del «último» Marx. Pese a ello introdujeron un cierto número de confusiones que abrieron la puerta al uso fraudulento de esta fase del trabajo de Marx.
El presente artículo no es un intento de investigar los Cuadernos etnológicos, los escritos de Marx sobre Rusia, ni siquiera el libro de Engels sobre la familia con la profundidad que requiere. Los Cuadernos en particular son prácticamente territorio inexplorado y requieren un gigantesco trabajo de exploración y «descodificación»: están, en gran parte, bajo la forma de notas y extractos, y muchos de esos escritos son una curiosa mezcla de inglés y alemán. Por otra parte, muchas de las «excavaciones» que se han hecho en ellos no pasan de la sección dedicada al libro de Morgan. Esta fue la sección más importante, desde luego, y constituyó la base principal de El Origen de la familia. Pero los Cuadernos incluyen notas de Marx sobre la obra de J.P. Phear El pueblo ario (un estudio de las formas sociales comunitarias en la India), la de H.S. Maine Lecturas sobre la historia de las primeras instituciones (que se concentra en los vestigios de las formaciones sociales de tipo comunitario en Irlanda) y la de J. Lubbock Los Orígenes de la civilización, la cual pone de manifiesto el interés de Marx por las creaciones ideológicas de las sociedades primitivas, especialmente sobre el desarrollo de la religión. Habría mucho que decir sobre este último tema, pero no tenemos intención de entrar en él aquí. Nuestro objetivo es mucho más limitado y es el de afirmar la importancia y la relevancia del trabajo de Marx en esas áreas y al mismo tiempo criticar ciertas interpretaciones falsas que se han hecho del mismo.
Ni el Estado ni la propiedad privada ni la familia son eternos
No es la primera vez en esta serie que hemos puesto de manifiesto el interés de Marx sobre la cuestión del comunismo primitivo. En la Revista internacional nº 75 mostrábamos, por ejemplo, que los Grundisse y El Capital ya defienden que las primeras sociedades humanas se caracterizaban por la ausencia de explotación, de clases y de propiedad privada. También, que los vestigios de esas formas comunales han persistido en las sociedades precapitalistas así como una memoria semi distorsionada de las mismas que ha vivido en la conciencia popular, la cual ha proporcionado frecuentemente las bases de las revueltas de las clases explotadas en esos sistemas. El capitalismo, al generalizar las relaciones mercantiles y la guerra económica de cada cual contra los demás, ha disuelto efectivamente los residuos comunitarios (al menos en aquellos países donde han arraigado). Sin embargo, al hacerlo ha establecido las bases materiales para una forma más alta de comunismo. El reconocimiento de que cuanto más buscamos en la historia humana, más huellas se encuentran de formas basadas en la propiedad comunal, fue ya en su tiempo un argumento vital contra la noción burguesa según la cual el comunismo sería algo que iría contra los fundamentos de la naturaleza humana.
La publicación del estudio de Morgan sobre las sociedades de los pieles rojas americanos (en particular de los iroqueses) fue valorado de forma importante por Marx y Engels. Aunque Morgan no fue un revolucionario, sus estudios empíricos suministraron una poderosa confirmación de la tesis del comunismo primitivo, evidenciando que las instituciones, como pilares fundamentales del orden burgués, no eran, en manera alguna, eternas e inmutables, sino que, al contrario, tenían una historia; no habían existido desde las más remotas épocas sino que habían emergido a través de un tortuoso y largo proceso que había alterado la sociedad y que podían, a su vez, ser alteradas y abolidas para dar lugar a un tipo diferente de sociedad.
El punto de vista de Morgan sobre la historia no era, sin embargo, el mismo que el de Marx y Engels, aunque no era incompatible con la visión materialista. De hecho, enfatiza la importancia central de la producción de las necesidades de vida como un factor en la evolución de las formas sociales y su transformación e intenta sistematizar una serie de etapas en la historia humana («salvajismo», «barbarismo», «civilización» y varias subfases dentro de cada una de esas épocas). Engels tomó en su esencia esa clasificación en su obra El Origen de la familia. Esa periodización fue muy importante para entender el papel del proceso histórico de desarrollo y los orígenes de la sociedad de clases. Más aún, en los trabajos anteriores de Marx, la fuente material para estudiar el comunismo primitivo fue tomada de formas sociales europeas (teutonas o clásicas, por ejemplo) especialmente débiles y prácticamente extinguidas o de vestigios comunitarios que persistían en las sociedades asiáticas que estaban siendo sacudidas por el desarrollo colonial. Marx y Engels fueron capaces de ampliar su enfoque extendiendo su estudio a los pueblos que vivían en una etapa «precivilizada», pero cuyas instituciones estaban todavía vigentes y eran lo suficientemente avanzadas como para permitir entender los mecanismos de transición entre la sociedad primitiva y las sociedades de clases. En resumen, fue un laboratorio vivo para el estudio de la evolución de las formas sociales. No es sorprendente que Marx se entusiasmara tanto y tratara de entender todo ello en toda su profundidad. Páginas y páginas de sus notas abordan con todo detalle los patrones de parentesco, las costumbres y la organización social de las tribus que Morgan había estudiado. Con ello Marx trata de diseñar un panorama lo más claro posible de la formación social que le suministra una prueba empírica de que el comunismo no es un sueño absurdo sino una posibilidad concreta arraigada en las condiciones materiales de la humanidad.
El título de Engels Los Orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado refleja las grandes subdivisiones de las notas de Marx sobre Morgan, en las cuales Marx trata de establecer, por una parte, que los pilares «sagrados» del orden burgués no han existido siempre y que, por otro lado, han evolucionado dentro de las comunidades arcaicas. De esta suerte, las notas de Marx evidencian que en la sociedad «salvaje» (formada por ejemplo por hordas de cazadores) no existía virtualmente ninguna idea de propiedad excepto las limitadas posesiones personales. En sociedades más avanzadas (las formaciones «bárbaras»), particularmente con el desarrollo de la agricultura, la propiedad en sus primeras etapas es esencialmente colectiva y no hay todavía ninguna clase que viva del trabajo de otros. Sin embargo, los gérmenes de la diferenciación pueden vislumbrarse en la organización de la gens, el sistema de clanes dentro de la tribu donde la propiedad puede ser transferida a través de un grupo más restringido: «Herencia: la primera gran regla viene de la institución de la gens, que distribuye los efectos de una persona muerta entre sus parientes» (Los Trabajos etnológicos de Karl Marx, editado por Lawrence Krader, Holanda, 1974, Pág. 128). El germen de la propiedad privada está contenido por tanto dentro del antiguo sistema comunitario, el cual existió no por una bondad innata de la humanidad sino porque las condiciones materiales en las cuales evolucionaron las primeras comunidades humanas no permitían otra forma; al cambiar las condiciones materiales en conexión con el desarrollo de las fuerzas productivas, la propiedad comunitaria se transformó en una barrera a dicho desarrollo y fue superada por formas más compatibles con la acumulación de riquezas. Sin embargo, el precio pagado por este desarrollo fue la aparición de las divisiones de clases, la apropiación de la riqueza social por una minoría privilegiada. Y aquí, una vez más, fue a través de la transformación del clan o la gens en castas y después en clases como tuvo lugar ese fatídico desarrollo.
La aparición de las clases desemboca también en la aparición del Estado. El reconocimiento por parte de Marx de una tendencia dentro de las instituciones «gobernantes» iroquesas a una separación creciente entre la ficción pública y la práctica real es desarrollada por Engels en su tesis de que el Estado «no es un poder impuesto a la sociedad desde fuera» (Orígenes de la familia); no fue fruto de una conspiración de una minoría sino que emergió de la base misma de la sociedad en una determinada etapa de su evolución (una tesis magníficamente confirmada por la experiencia de la Revolución rusa y la emergencia de un Estado soviético de transición en la situación posrevolucionaria). De la misma forma que la propiedad privada y las clases, el Estado surge de las contradicciones que aparecen en el orden comunitario original. Pero al mismo tiempo, y no hay duda que con la experiencia de la Comuna de Paris todavía fresca en su mente, Marx se sintió fascinado por el sistema de «consejos» iroqués, entrando en detalles considerables sobre el funcionamiento de su estructura de decisión y sobre las costumbres y tradiciones que acompañaban las asambleas tribales: «El Consejo –instrumento de gobierno y autoridad suprema sobre las gens, confederación de tribus (...) más simple y más sencilla forma de gobierno que la gens; una asamblea democrática, donde cada miembro masculino o femenino tenía voz y voto sobre todas las cuestiones planteadas, que elegía o deponía a sus jefe... Era el germen del Consejo supremo de la tribu, y del todavía más alto de la confederación, cada cual compuesto exclusivamente de jefes representativos» (ídem, Pág.150).
Asi, del mismo modo que la noción según la cual la propiedad fue en su origen colectiva supuso un golpe contra las nociones burguesas de la economía política, las robinsonadas que veían las ansias de propiedad privada como algo innato al hombre, el trabajo de Morgan confirmó que los seres humanos no han necesitado una autoridad controlada por una minoría especializada, un poder estatal, para gestionar su vida social. Como la Comuna, los consejos iroqueses eran la prueba de la capacidad de la humanidad para autogobernarse.
La cita antes expuesta menciona la igualdad del hombre y la mujer en la democracia tribal. De nuevo, las notas de Marx muestran cómo se produce la diferenciación: «En estas áreas de la misma forma en que Marx había discernido los gérmenes de la estratificación social dentro de la organización gentilicia, de nuevo en términos de separación entre las esferas “pública” y “privada”, como hemos visto, centra su reflexión en la gradual emergencia de una casta tribal propietaria y privilegiada. Después de copiar la observación de Morgan según la cual, en el Consejo de jefes, las mujeres eran libres de expresar sus deseos y opiniones “a través del orador que eligieran libremente”, añade, con énfasis, que la “decisión era tomada por el Consejo” (compuesto únicamente de varones)» (Rosemont, «Karl Marx y los Iroqueses» en Arsenal, subversión surrealista nº 4, 1989). Pero como Rosemont reconoce «Marx estaba sin embargo sorprendido por el hecho de que, entre los iroqueses, las mujeres gozaran de un grado de libertad y desarrollo social mucho mayor del que pudieran disfrutar las mujeres (¡y los hombres!) de cualquier nación civilizada». Esta comprensión formaba parte de la ruptura que supuso para Marx y Engels la investigación de Morgan respecto a la cuestión de la familia.
Desde la publicación del Manifiesto comunista, la tendencia de Marx y Engels había denunciado la naturaleza hipócrita y opresiva de la familia burguesa y había abogado abiertamente por su abolición en la sociedad comunista. Pero ahora, el trabajo de Morgan capacitaba a los marxistas para demostrar a través de un ejemplo histórico que la familia patriarcal y monogámica no constituía el fundamento moral insustituible de todo orden social; de hecho, era relativamente reciente en la historia de la humanidad y, una vez más, cuanto más se profundizaba en dicha historia más evidente era que el matrimonio y la crianza de los niños eran originariamente funciones comunales, una especie de «comunismo de la vida» (Cuadernos, pág. 115), que prevalecía entre los pueblos tribales. No hay sitio aquí para investigar sobre los complicados detalles que caracterizan la evolución de la institución matrimonial, anotados por Marx y resumidos por Engels, o sobre los puntos más precisos de Engels, establecidos a la luz de las más recientes investigaciones antropológicas. Pero, incluso si algunas de sus aseveraciones acerca de la historia de la familia fueron erróneas, el punto esencial sigue siendo justo: la familia patriarcal donde el hombre considera a la mujer como su propiedad privada no constituye «la realidad de toda la vida» sino el producto de una clase particular de sociedad -una sociedad basada en la propiedad privada (de hecho, como Engels subraya en el Origen de la familia, el mismo término de «familia», que viene del latín «familias» nació con el esclavismo, a partir de su acepción antigua, en la vieja Roma, de casa donde residía el propietario de los esclavos, sobre los que tenía el poder de vida y de muerte (esclavos y mujeres incluidas). En la sociedad donde no existieron ni clases ni propiedad privada, la mujer no era vista como un mueble o un sirviente, sino que gozaba de un estatuto mucho más alto que en las sociedades civilizadas; aunque la opresión de las mujeres que se desarrolla con la gradual emergencia de la sociedad de clases, de la misma forma que la propiedad privada y el Estado, tiene sus gérmenes en la vieja comunidad.
Este punto de vista social e histórico sobre la opresión de las mujeres es una refutación de las teorías abiertamente reaccionarias que hablan de algo inherente, de bases biológicas, para justificar el pretendido estatuto inferior de la mujer. La clave del estatuto inferior no hay que buscarla en la biología (por mucho que algunas diferencias biológicas hubieran tenido su impacto en la dominación del macho) sino en la historia, en la evolución de las formas sociales particulares que corresponden al desarrollo material de las fuerzas productivas. Sin embargo, estos análisis también desmienten la interpretación feminista, la cual, aunque se haya apropiado de algunos análisis procedentes del marxismo, tiende a hacer de la opresión de la mujer algo biológicamente inherente, aunque sea situando lo «biológico» en el hombre en vez de en la mujer. En todo caso, ambas concepciones (la feminista y la abiertamente reaccionaria) conducen a la misma conclusión: que la opresión de la mujer no puede ser abolida por una sociedad hecha por hombres y mujeres (el «separatismo radical», a pesar de su enorme absurdez, es la forma más «coherente» del feminismo). Para los comunistas, al contrario, si la opresión de la mujer tiene un origen en la historia puede tener igualmente una terminación: con la revolución comunista que suministra a hombres y a mujeres las condiciones materiales para relacionarse entre sí, tener hijos y criarlos, de una manera libre de presiones económicas y sociales, que los han encerrado en sus funciones respectivas y restrictivas. Volveremos sobre este punto en un próximo artículo.
La dialéctica de la historia: ¿Marx contra Engels?
Tanto Dunayevskaya como Rosemont han observado, en sus comentarios sobre los Cuadernos, que el «último» Marx interesado por el comunismo primitivo representa un retorno a algunos de sus temas de juventud, en particular a lo planteado en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Estos últimos eran un antropología más «filosófica»; en los Cuadernos Marx evolucionaría hacia una antropología histórica, pero sin renunciar a las preocupaciones de sus trabajos más tempranos. Así el tema de la relación hombre-mujer la habría planteado de manera abstracta en 1844 y, en cambio, la habría vuelto a tratar concretamente sus últimos trabajos. Estos comentarios son exactos si se tiene en cuenta que como hemos demostrado en el artículo de la Revista internacional nº 75 los «temas de 1844» siguieron siendo un elemento de la reflexión de los trabajos del Marx «maduro» tales como el Capital o los Grundisse, o sea que no es sorprendente que vuelvan a aparecer en 1881. En todo caso, lo que salta a la vista leyendo los Cuadernos es el respeto de Marx no sólo hacia la organización social de los «bárbaros» y «salvajes», sino también hacia sus logros culturales, sus formas de vida, su «vitalidad», como el mismo señala: «incomparablemente más grandes que las sociedades judía, griega, romana y más todavía que las modernas sociedades capitalistas» («Apuntes para una respuesta a Vera Zasulich», en Teodor Shanin, El último Marx y la via rusa: Marx y las periferias del capitalismo, Nueva York, 1983, Pág.107). Este respeto puede ser visto como una defensa de la inteligencia de aquellos pueblos contra los burgueses (y racistas) como Lubbock y Maine, o de las cualidades imaginativas de sus mitos y leyendas; lo que puede percibirse por sus detalladas descripciones de sus costumbres, fiestas, y danzas, de su modo de vida en el cual trabajo y juego, política y celebración no son categorías completamente separadas. Todo ello es una concreción de los temas centrales que emergen desde los Manuscritos de 1844 hasta los Grundisse; que en las sociedades precapitalistas y especialmente las precivilizadas, la vida humana era en muchos aspectos menos alienada que bajo el capitalismo; que los pueblos del comunismo primitivo nos dan una idea del ser humano del futuro comunismo. Como muestra Marx en su respuesta a Vera Zasulich sobre la comuna rusa (ver más adelante) estaba dispuesto a aceptar la idea de «el nuevo sistema hacia el que tiende la sociedad moderna, “será una recuperación, bajo una forma superior, de las de tipo social arcaico”» (ídem., Pág.107). Marx cita aquí de memoria, probablemente, las líneas sobre Morgan con las que Engels cierra el Origen de la familia.
Este concepto de una vuelta a un nivel superior es un pensamiento coherente y dialéctico aunque resulte un rompecabezas para el pensamiento burgués, el cual nos ofrece un dilema entre su visión lineal de la historia o la ingenua idealización del pasado. Cuando Marx escribió, la tendencia dominante en el pensamiento burgués era el evolucionismo simplista en el cual el pasado, y sobre todo el pasado primitivo, era repudiado como una nube de oscuridad y de infantiles supersticiones, lo cual constituía la mejor justificación de la «civilización presente» en sus crímenes de exterminio y esclavización de los pueblos primitivos. Hoy la burguesía nos lleva al exterminio pero ya no en nombre de una fe indestructible en su misión civilizadora, sino en medio de una fortísima tendencia de «vuelta al pasado», especialmente en la pequeña burguesía, que busca un «primitivismo» que expresa el deseo desesperado de una vuelta a un primitivo modo de vida, presentado e imaginado como una especie de paraíso perdido.
Para ambos puntos de vista es imposible mirar la sociedad primitiva de forma lúcida, reconociendo su grandeza, como señala Engels, y, al mismo tiempo, sus limitaciones: la falta de una real individualidad y de una verdadera libertad en una comunidad dominada por la escasez; la sumisión de la comunidad a la tribu, y también la fragmentación esencial de la especie en esa época; la incapacidad de la humanidad en esas formaciones para verse como un ser activo, creativo, y, de esta forma, su subordinación a proyecciones míticas y a tradiciones ancestrales inamovibles. La visión dialéctica es resumida por Engels en el Origen de la familia: «El poder de estas comunidades primitivas tenía que ser roto y fue roto» –lo que permitió a los seres humanos liberarse de las limitaciones arriba enumeradas. «Pero fue roto por influencias cuyo primer exponente aparece ante nosotros como una degradación, una caída desde la simple grandeza moral de la antigua sociedad gentilicia». Una caída que es también un avance; en otra parte, dentro del mismo trabajo, Engels escribe que «la monogamia fue históricamente un gran avance; pero, al mismo tiempo, inauguraba, junto con el esclavismo y la riqueza privada, esa época, que hoy todavía sobrevive, en la cual todo avance aparece como un relativa regresión, en la cual el bienestar y el desarrollo de un grupo se levanta sobre la miseria y la represión de los otros». Estos son conceptos escandalosos para el sentido común burgués, pero, igual que una «vuelta en un nivel superior» que los complementa, tienen perfecto sentido desde el punto de vista dialéctico, el cual ve la historia evolucionando a través de choques de contradicciones.
Es importante citar a Engels en esta cuestión porque hay muchos que consideran que se desviaba del punto de vista de Marx sobre la historia y caía en un evolucionismo burgués. Esta es una cuestión más amplia que abordaremos en otra ocasión; por el momento basta con decir que hay una tendencia literaria, que abarca el «marxismo» académico, el antimarxismo académico y varias corrientes modernistas y consejistas, que han emergido en los últimos años tratando de probar el grado en el cual Engels sería culpable de determinismo económico, materialismo mecanicista e incluso reformismo, distorsionando el pensamiento de Marx en una serie de problemas vitales. El argumento está a menudo emparentado con la idea de una ruptura total, una falta total de continuidad, entre la Iª y la IIª Internacional, un concepto muy apreciado por el consejismo. Sin embargo, en esta cuestión es particularmente relevante el hecho de que Raya Dunayevskaya, de quien se hace eco Rosemont, haya acusado también a Engels de ser incapaz de asumir el legado de Marx expuesto en los Cuadernos etnológicos cuando los transpuso al Origen de la familia.
Según Dunayevskaya, el libro de Engels cae en un error al hablar de «una derrota histórica y mundial del sexo femenino» como algo coincidente con la aparición de la civilización. Para ella, eso sería una simplificación del pensamiento de Marx; en los Cuadernos este último encuentra que los gérmenes de la opresión de las mujeres se habían desarrollado con la estratificación de la sociedad bárbara, con el poder creciente de los jefes y la subsiguiente transformación de los consejos tribales en órganos más formales que reales medios de decisión. Más generalmente, ella ve que Engels pierde la perspectiva de la visión dialéctica de Marx, reduciendo su compleja, multilineal, visión del desarrollo histórico, a una visión unilineal del progreso a través de etapas rígidamente definidas.
Puede que el hecho de que Engels use la frase «derrota histórica mundial del sexo femenino» (que tomó de Bachofen más que de Marx), dé la impresión de que se trata de un acontecimiento histórico concreto y aislado, más que de un proceso muy largo que ya tiene sus orígenes en la comunidad primitiva, especialmente en sus últimas fases. Pero esto no prueba que la concepción básica de Engels se desvíe de la de Marx: ambos son conscientes de que las contradicciones que llevan a la aparición de «la familia, la propiedad privada y el Estado» surgen de las contradicciones del viejo orden gentilicio. En realidad, en el caso del Estado, Engels hizo avances teóricos considerables: los Cuadernos contienen muy poca materia prima respecto a los importantes argumentos sobre la emergencia del Estado que contiene los Orígenes de la familia; y ya hemos mostrado cómo en este asunto, Engels estaba totalmente de acuerdo con Marx en cuanto a considerar el Estado como producto de una larga evolución histórica de las viejas comunidades.
También hemos mostrado que Engels estaba de acuerdo con Marx en rechazar y rebatir el evolucionismo burgués lineal, que es incapaz de comprender el «precio» que el género humano ha pagado por el progreso, y la posibilidad de reapropiarse, a un nivel más alto, de lo que se ha «perdido».
Es más bien Dunayevskaya quien es incapaz de hacer la crítica más pertinente a la presentación de Engels de la historia de la sociedad de clases en su libro: su fracaso para integrar el concepto del modo asiático de producción, su visión de un movimiento directo y universal de la sociedad primitiva al esclavismo, al feudalismo y al capitalismo. Incluso como descripción de los orígenes de la civilización «occidental», es una simplificación, puesto que las sociedades esclavistas de la antigüedad fueron influenciadas a distintos niveles por las formas asiáticas preexistentes y a la vez coetáneas. La omisión de Engels en este punto, no solamente hace desaparecer un vasto capítulo en la historia de las civilizaciones, sino que también da la impresión de una evolución fija y lineal, válida para todas las partes del globo, y a este respecto añade agua al molino del evolucionismo burgués. Pero lo más importante es que su error fue explotado después por los burócratas estalinistas, que tenían un interés especial (que interesaba a su propia dominación) por oscurecer completamente el concepto de despotismo asiático, puesto que la existencia de este despotismo era la prueba de que la explotación de clase podía existir sin ninguna forma discernible de propiedad privada «individual», era la prueba de que el sistema estalinista también era un sistema de explotación de clase. Y por supuesto, como pensadores burgueses, los estalinistas defendieron para su régimen una visión lineal del progreso que avanzaba inexorablemente desde el esclavismo hasta el feudalismo y el capitalismo, y que culminaba con el logro supremo de la historia: «el socialismo real» de la URSS.
A pesar de ese importante error de Engels, el intento de meter una cuña entre él y Marx está fundamentalmente reñido con la larga historia de colaboración entre ambos. En realidad, por lo que se refiere a la explicación del movimiento dialéctico de la historia y de la propia naturaleza, Engels nos ha dejado algunas de las mejores y más claras descripciones de toda la literatura marxista. La evidencia histórica y textual hace que no se sostenga ese «divorcio» entre Marx y Engels. Los que argumentan a su favor, a menudo se yerguen como defensores radicales de Marx y azotes del reformismo. Pero generalmente terminan destrozando la continuidad esencial del movimiento marxista.
El marxismo y la cuestión colonial
La defensa de la noción de comunismo primitivo fue una defensa del proyecto comunista en general. Pero no solo a nivel más histórico y general. También tenía una relevancia política concreta e inmediata. Aquí es necesario recordar el contexto histórico en el que Marx y Engels elaboraron sus trabajos sobre la cuestión «etnológica». En las décadas de 1870 y 1880, se abría una nueva fase de la vida del capital. La burguesía acababa de derrotar la Comuna de París; y si esto no significaba que la totalidad del sistema capitalista había entrado en su época de senilidad, sí que significó el fin del período de guerras nacionales en los centros del capitalismo, y de manera más general, el fin del período en que la burguesía podía desempeñar un papel revolucionario en el escenario de la historia. El sistema capitalista entraba ahora en su última fase de expansión y conquista mundial, no a través de una lucha de las clases burguesas ascendentes que intentaban establecer Estados nacionales viables, sino a través de los métodos del imperialismo, de las conquistas coloniales. Las últimas tres décadas del siglo XIX vieron así cómo el globo entero se troceaba y se repartía entre las grandes potencias imperialistas.
Y en todas partes las víctimas más inmediatas de esta conquista fueron los «pueblos coloniales» -principalmente los campesinos todavía vinculados a las viejas formas comunales de producción, y numerosos grupos tribales. Como Luxemburg explicó en su libro la Acumulación de capital, «El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de producción no capitalistas. Pero no le basta cualquiera de estas formas. Necesita como mercados capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a su vez fuentes de adquisición de sus medios de producción, y son reservas de obreros para su sistema asalariado. El capital no puede lograr ninguno de sus fines con formas de producción de economía natural» (Ed. Grijalbo, Barcelona 1978, cap. XXVII, «La lucha contra la economía natural», Pág. 283). De ahí la necesidad para el capital de barrer, con toda la fuerza militar y económica a su alcance, los vestigios de producción comunal que encontraba en todas partes en los territorios recientemente conquistados. De esas víctimas del monstruo imperialista, los «salvajes», los que vivían bajo la forma más básica de comunismo primitivo, fueron sin duda las más numerosas. Como lo mostró Luxemburg, mientras que las comunidades campesinas podían destruirse por el «colonialismo de la mercancía», por impuestos y otras presiones económicas, los cazadores primitivos sólo podían ser exterminados o arrastrados al trabajo forzado, porque no sólo ocupaban vastos territorios codiciados por la agricultura capitalista, sino que no producían ningún plusvalor capaz de entrar en el proceso capitalista de circulación.
Los «salvajes» ni se doblegaron ni se rindieron a este proceso. El año antes de que Morgan publicara su estudio sobre los iroqueses –una tribu india del Este de Estados Unidos–, las tribus del Oeste habían derrotado a Custer en Little Big Horn. Pero «la última resistencia de Custer» fue en realidad la última resistencia de los nativos americanos contra la destrucción definitiva de su antiguo modo de vida.
La cuestión de comprender la naturaleza de la sociedad primitiva tenía por tanto una importancia política inmediata para los comunistas de este período. Primero porque, igual que el cristianismo había sido la excusa ideológica para las conquistas coloniales en un período más temprano de la vida del capitalismo, las teorías etnológicas de la burguesía en el siglo XIX se usaban a menudo como justificación «científica» para el imperialismo. Este fue el período que vio el principio de las teorías racistas sobre la «responsabilidad del hombre blanco», y la necesidad de llevar la civilización a los salvajes ignorantes. La etnología evolucionista de la burguesía, que planteaba un ascenso lineal de la sociedad primitiva a la moderna, aportaba una justificación más sutil para la misma «misión civilizadora». Incluso esas nociones ya estaban empezando a calar en el movimiento obrero, aunque no alcanzarían su florecimiento hasta la teoría del «colonialismo socialista» en el periodo de la IIª Internacional, con el socialismo «patriotero» de figuras como Hyndman en Gran Bretaña. En realidad la cuestión de la política colonial iba a ser una clara línea de demarcación entre las fracciones de derecha e izquierda de la socialdemocracia, una prueba de credenciales internacionalistas, como en el caso del Partido socialista italiano (ver nuestro folleto sobre la Izquierda comunista italiana).
Cuando Marx y Engels escribieron sobre cuestiones etnológicas, estos problemas estaban solamente empezando a emerger. Pero los contornos del futuro ya estaban tomando forma. Marx ya había reconocido que la Comuna marcó el final del periodo de guerras revolucionarias nacionales. Había visto la conquista británica de la India, la política colonial francesa en Argelia (país al que fue para una cura de reposo poco antes de su muerte), el pillaje de China, la carnicería de los nativos americanos; todo esto indica que su interés creciente por el problema de la comunidad primitiva no era simplemente «arqueológico»; como tampoco se restringía a la necesidad muy real de denunciar la hipocresía y crueldad de la burguesía y su «civilización». De hecho estaba directamente vinculado con la necesidad de elaborar una perspectiva comunista para el período que se abría. Esto se demostró sobre todo por la actitud de Marx ante la cuestión rusa.
La cuestión rusa y la perspectiva comunista
El interés de Marx por la cuestión rusa se remonta al comienzo de la década de 1870. Pero el ángulo más curioso en el desarrollo de su pensamiento sobre esta cuestión lo da su respuesta a Vera Zasulich, que entonces era miembro de esa fracción del populismo revolucionario que más tarde, junto con Plejánov, Axelrod y otros, avanzó para formar el grupo la Emancipación del trabajo, la primera corriente claramente marxista en Rusia. La carta de Zasulich, fechada el 16 de febrero de 1881, pedía a Marx que clarificara sus puntos de vista sobre el futuro de la comuna rural, la obschina: ¿tenía que ser disuelta por el avance del capitalismo en Rusia, o sería capaz, «liberada de las exorbitantes demandas de impuestos, del pago a la nobleza y a la arbitraria administración (...) de desarrollarse en una dirección socialista, esto es, de organizar gradualmente su producción y distribución sobre bases colectivistas?».
Los escritos previos de Marx habían tendido a ver la comuna rusa como una fuente directa de la «barbarie» rusa; y en una respuesta al jacobino ruso Tkachev (1875), Engels había puesto el énfasis en la tendencia hacia la disolución de la obschina.
Marx pasó varias semanas ponderando su respuesta, que plasmó en cuatro esbozos separados, de los cuales todos los rechazados eran más largos que la carta de respuesta que envió finalmente. Esos esbozos están llenos de importantes reflexiones sobre la comuna arcaica y el desarrollo del capitalismo, y muestran explícitamente hasta qué punto su lectura de Morgan le había llevado a replantear ciertas posiciones que había sostenido anteriormente. Al final, admitiendo que su estado de salud le impedía completar una respuesta más elaborada, resumió sus reflexiones, primero rechazando la idea de que su método de análisis llevara a la conclusión de que cada país o región estaba destinado mecánicamente a atravesar la fase burguesa de producción; y segundo, concluyendo que «el estudio especial que he hecho, incluyendo la búsqueda de fuentes originales de material, me ha convencido de que la comuna es el punto de apoyo para la regeneración social en Rusia. Pero para que pueda funcionar como tal, primero tienen que eliminarse las influencias perjudiciales que la asaltan por todos lados y asegurarse las condiciones normales para su desarrollo espontáneo» (8 de marzo de 1881).
Los esbozos de la respuesta no se descubrieron hasta 1911 y no se publicaron hasta 1924; la propia carta fue «enterrada» por los marxistas rusos durante décadas. Riazanov, que fue responsable de publicar los esbozos, intenta encontrar razones psicológicas para esta «omisión», pero parece que los «fundadores del marxismo ruso» no estaban muy contentos con esta carta del «fundador del marxismo». Semejante interpretación se refuerza por el hecho de que Marx tendió a apoyar el ala terrorista del populismo, Voluntad del pueblo, contra aquello a lo que se refería como las «aburridas doctrinas» del grupo Reparto negro de Plejanov y Zasulich, incluso aunque, como hemos visto, fue este último grupo el que formó las bases del grupo Emancipación del trabajo con un programa marxista. Los académicos izquierdistas que se especializan en estudiar el «viejo» Marx han hecho mucho ruido sobre este cambio en la posición de Marx los últimos años de su vida. Shanin, editor del Viejo Marx y la vía rusa, la principal recopilación de textos sobre esta cuestión, ve correctamente los esbozos y la carta final como un ejemplo del método científico de Marx, su negativa a imponer rígidos esquemas sobre la realidad, su capacidad de cambiar su pensamiento cuando las teorías previas no se adaptan a los hechos. Pero como ocurre con todas las formas de izquierdismo, la verdad básica se distorsiona luego al servicio de los fines capitalistas.
Para Shanin, el cuestionamiento de Marx de la idea lineal y evolucionista de que Rusia tendría que atravesar una fase capitalista de desarrollo antes de que pudiera integrarse en el socialismo probaría que Marx era maoísta antes de Mao; que el socialismo podía ser resultado de revoluciones campesinas en los países de la periferia. «Mientras que, en lo teórico, Marx se estaba “engelsizando” y Engels, después, “kautskistizando” y “plejanovizando” en un molde evolucionista, las revoluciones se extendían a comienzos de siglo en las sociedades atrasadas “en vías de desarrollo”: Rusia 1905 y 1917, Turquía 1906, Irán 1909, México 1910, China 1910 y 1927. La insurrección campesina fue central en la mayoría de ellas. Ninguna eran “revoluciones burguesas” en el sentido europeo occidental y algunas de ellas demostraron ser socialistas en liderazgo y resultados. En la vida política de los movimientos socialistas del siglo XX había una urgente necesidad de revisar las estrategias o sucumbir. Lenin, Mao y Ho escogieron lo primero. Esto significó hablar con “doble lenguaje” -uno para la estrategia y tácticas y el otro de doctrina y conceptos de sustitución, de lo que las “revoluciones proletarias” en China y Vietnam, realizadas por campesinos y “cuadros”, sin la implicación de obreros industriales, son ejemplos particularmente dramáticos» (Late Marx and the Russian Road, Pág. 24-25).
Todas las sofisticadas disertaciones de Shanin sobre la dialéctica y el método científico revelan así su verdadero propósito: hacer la apología de la contrarrevolución estalinista en los países de la periferia del capitalismo, y atribuir las horribles distorsiones del marxismo de Mao y Ho nada menos que al propio Marx.
Escritores como Dunayevskaya y Rosemont consideran que el estalinismo es una forma de capitalismo de Estado. Pero están llenos de admiración por el libro de Shanin («un libro de impecable erudición que también es una gran contribución a la clarificación de la perspectiva revolucionaria hoy» Rosemont, Karl Marx and the Iroquois). Y eso por una razón de peso: estos escritores puede que no compartan la admiración de Shanin por Mao y Ho, pero ellos también consideran que el punto capital de la síntesis del «viejo» Marx es la búsqueda de un sujeto revolucionario distinto de la clase obrera. Para Rosemont, el «viejo» Marx estaba «buceando con sus reflexiones en el estudio de (para él) nuevas experiencias de resistencia y revuelta contra la opresión –los indios norteamericanos, los aborígenes australianos, los campesinos egipcios y rusos»; y ese interés «también concierne a los más prometedores movimientos revolucionarios actuales en el Tercer mundo, y el Cuarto, y el nuestro propio» (ídem). El «Cuarto mundo» es el de los pueblos tribales que todavía subsisten; de modo que los pueblos primitivos actuales, como los de los tiempos de Marx, son parte de un nuevo sujeto revolucionario. Los escritos de Dunayevskaya están igualmente repletos de la búsqueda de nuevos sujetos revolucionarios, que generalmente se construyen con una variopinta mezcolanza de categorías como mujeres, homosexuales, obreros industriales, negros y movimientos de «liberación nacional» del Tercer mundo.
Pero todas esas lecturas del «viejo» Marx, sacan sus contribuciones de su contexto histórico real. El período en que Marx estaba lidiando con el problema de la comuna arcaica era, como hemos visto, un período «de transición», en el sentido de que, mientras que apuntaba el futuro fallecimiento de la sociedad burguesa (La Comuna de París era el presagio de la futura revolución proletaria), todavía había un vasto campo para la expansión del capital en las zonas de la periferia. El reconocimiento de Marx de la naturaleza ambigua de este período se resume en una frase del «segundo esbozo» de su respuesta a Zasulich: «...el sistema capitalista está en decadencia en Occidente, y se acerca la época en que no será mas que un régimen social regresivo...» (Karl Marx and the Russian Road, pag 103).
En esta situación en la que los síntomas de la decadencia ya habían aparecido en los centros neurálgicos del sistema, pero el sistema como un todo continuaba expandiéndose a pasos extraordinarios, los comunistas se enfrentaban a un verdadero dilema. Ya que, como hemos dicho, esta expansión ya no tomaba la forma de revoluciones burguesas contra las sociedades de clases feudal u otras igualmente retrógradas, sino de conquistas coloniales, de la anexión imperialista cada vez más violenta de las restantes áreas no capitalistas del planeta. No podía plantearse el «apoyo» del proletariado al colonialismo como había apoyado a la burguesía contra el feudalismo; la preocupación de Marx en la indagación sobre la cuestión rusa era ésta: ¿podría ahorrarse la humanidad en estas areas ser arrastrada al infierno del desarrollo capitalista? Ciertamente nada en el análisis de Marx sugería que cada nación tuviera que pasar mecánicamente por la fase de desarrollo capitalista antes de que fuera posible una revolución comunista mundial; de hecho Marx había rechazado la pretensión de uno de sus críticos rusos, Mijailovski, de que su teoría era una «teoría histórico-filosófica del progreso universal» (Carta al editor de Oteschesvcennvye Zapiski, 1878) que insistía en que el proceso por el cual los campesinos fueron expropiados y convertidos en proletarios tenía que ser inevitablemente el mismo en todos los países. Para Marx y Engels, la clave era la revolución proletaria en Europa, como Engels ya había argumentado en su respuesta a Tkachev y como se explicitó en la introducción a la edición rusa del Manifiesto comunista, publicada en 1882. Si la revolución triunfaba en los centros industriales del capital, la humanidad podría ahorrarse grandes sufrimientos a través del planeta y los vestigios de formas de propiedad comunal podrían integrarse directamente en el sistema comunista mundial: «Si la revolución rusa significa la señal para una revolución proletaria en occidente, de forma que las dos puedan completarse mutuamente, la presente propiedad comunal de la tierra en Rusia puede servir como punto de partida para un desarrollo comunista».
Esta era una hipótesis perfectamente razonable en su época. En realidad hoy es evidente que si las revoluciones proletarias de 1917-23 hubieran triunfado –si la revolución proletaria en occidente hubiera venido en apoyo de la revolución rusa– podrían haberse evitado los terribles desastres del «desarrollo» capitalista en las zonas de la periferia, y las formas remanentes de propiedad comunal podrían haber sido parte de un comunismo global, y ahora no estaríamos enfrentados a la catástrofe social, económica y ecológica que es la mayor parte del Tercer mundo.
Aún más, en la preocupación de Marx sobre Rusia hay mucho de profético. Desde la guerra de Crimea, Marx y Engels tenían la profunda convicción de que estaba a punto de producirse algún tipo de alzamiento social en Rusia (lo que explica parcialmente su apoyo a Voluntad del pueblo, pues pensaban que eran los revolucionarios más dinámicos y sinceros en el movimiento ruso); y que incluso si no asumiera un carácter claramente proletario, sería realmente la chispa que encendería la confrontación revolucionaria general en Europa ([2]).
Marx se equivocó sobre la inminencia de este alzamiento. El capitalismo se desarrolló en Rusia aún sin la emergencia de una clase burguesa fuerte e independiente; y disolvió ampliamente, aunque no totalmente, la antigua comuna campesina; por otra parte, el principal protagonista de la revolución rusa fue la clase obrera industrial. Sobre todo, la revolución no estalló en Rusia hasta que el sistema capitalista en su totalidad se hubo convertido en un «régimen social regresivo», es decir, cuando ya el capitalismo había entrado en su fase de decadencia –una realidad demostrada por la guerra imperialista de 1914-18.
Sin embargo, el rechazo de Marx de la necesidad de que cada país tuviera que atravesar estadios mecánicos, su renuencia a apoyar las fuerzas nacientes del capitalismo en Rusia, su intuición de que un alzamiento social en Rusia sería el disparo de salida de la revolución proletaria internacional -en todo esto anticipó brillantemente la crítica del gradualismo y del «etapismo» menchevique iniciada por Trotski, continuada por el bolchevismo, y justificada en la práctica por la revolución de Octubre. Por la misma razón, no fue ninguna casualidad si los marxistas rusos, que estaban formalmente en lo cierto al ver que el capitalismo se desarrollaría en Rusia, «perdieron» la carta de Marx: la mayoría de ellos, después de todo, fueron los padres fundadores del menchevismo...
Pero lo que en Marx fue una serie de profundas anticipaciones hechas en un período particularmente complejo de la historia del capitalismo, se convierte para los «intérpretes» actuales del «viejo» Marx en una apología ahistórica sobre nuevas «vías a la revolución» y nuevos «sujetos revolucionarios» en una época en que el capitalismo está en decadencia desde hace ya ocho décadas. Uno de los indicadores más claros de esta decadencia ha sido precisamente la forma en que el capitalismo en las zonas de la periferia ha destruido las viejas economías campesinas, los vestigios de los antiguos sistemas comunales, sin ser capaz de integrar la masa resultante de campesinos sin tierras al trabajo productivo. La miseria, la ruina, las hambrunas que arrasan el Tercer mundo hoy son una consecuencia directa de esa barrera alcanzada por el «desarrollo» capitalista. Consecuentemente hoy no puede plantearse el uso de los vestigios comunales arcaicos como un paso hacia la producción comunista, porque el capitalismo los ha destruido sin poner nada en su lugar. Y no hay ningún nuevo sujeto revolucionario esperando ser descubierto entre los campesinos, los desplazados subproletarios, o los trágicos supervivientes de los pueblos primitivos. El «progreso» sin miramientos de la decadencia en este siglo si acaso ha dejado más claro que nunca, no sólo que la clase obrera es el único sujeto revolucionario, sino que la clase obrera de las naciones capitalistas más desarrolladas es la clave de la revolución mundial.
CDW
El próximo artículo de esta serie se dedicará en profundidad a la forma en que los fundadores del marxismo trataron la «cuestión de la mujer».
[1] Raya Dunayevskaya fue una figura dirigente en la tendencia Johnson-Forest que rompió con el trotskismo después de la IIª Guerra mundial sobre la cuestión del capitalismo de Estado y la defensa de la URSS. Pero fue una ruptura muy parcial que llevó a Dunayevskaya al callejón sin salida de News and Letters; grupo que tomó el hegelianismo, el consejismo, el feminismo y el viejo izquierdismo más ordinario y los mezcló en un extraño culto a la personalidad en torno a las innovaciones «filosóficas» de Raya. Esta escribe sobre los Cuadernos etnológicos en su libro Rosa Luxemburg, Women´s Liberation and Marx´s Philosophy of Revolution, New Jersey, 1981, que intenta recuperar a Luxemburg y a los cuadernos etnológicos para la idea de la liberación de la mujer. Rosemont, cuyo artículo «Karl Marx and the Iroquois» contiene muchos elementos interesantes, es una figura dirigente en el grupo surrealista americano que defendió ciertas posiciones proletarias pero que por su propia naturaleza ha sido incapaz de hacer una crítica clara del izquierdismo, y todavía menos de la pequeña burguesía rebelde, de donde emergió a comienzos de los 70.
[2] Según otro académico izquierdista citado en el libro de Shanin, Haruki Wada, Marx y Engels incluso habrían sostenido el proyecto de algún tipo de desarrollo socialista «separado» en Rusia, basado en la comuna campesina, y más o menos independiente de la revolución obrera europea. Argumenta que los esbozos para Zasulich no apoyan la formulación del Manifiesto, y que correspondían más al punto de vista particular de Engels que al de Marx. La insuficiencia de las evidencias de Wada para decir esto ya se pone de manifiesto en otro capítulo del libro Late Marx, continuity, contradiction and learning, de Derek Sayer y Philip Corrigan. En cualquier caso, como ya hemos mostrado en nuestro artículo de la Revista internacional nº 72 («El comunismo como programa político»), la idea del socialismo en un solo país, incluso cuando se basa en una revolución proletaria, fue enteramente ajena tanto a Marx como a Engels.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Revista internacional n° 82 - 3er trimestre de 1995
- 4021 reads
Agravación de la guerra en la antigua Yugoslavia - Cuanto más hablan de paz las grandes potencias, más siembran la guerra
- 5881 reads
Agravación de la guerra en la antigua Yugoslavia
Cuanto más hablan de paz las grandes potencias,
más siembran la guerra
La barbarie guerrera que desde hace cuatro años siembra muerte, destrucción y miseria en la antigua Yugoslavia, ha conocido durante al primavera de 1995 un nuevo descenso en el horror. Por primera vez los dos frentes principales de esta guerra, en Croacia y en Bosnia, tras un breve período de menor intensidad guerrera, se han vuelto a encender simultáneamente, amenazando con provocar una hoguera general sin precedentes. Detrás de los discursos «pacifistas» y «humanitarios», las grandes potencias, verdaderas responsables e instigadoras de la guerra más mortífera en Europa desde la Segunda Guerra mundial, han franqueado nuevas etapas en su compromiso. Las dos potencias más importantes, por la cantidad de soldados enviados bajo bandera de la ONU, Gran Bretaña y Francia, han emprendido un aumento considerable de su presencia, y lo que es más, formando una fuerza militar especial, la Fuerza de reacción rápida (FRR), cuya particularidad es la de ser menos dependiente de la ONU y estar bajo mando directo de sus gobiernos nacionales respectivos.
El espeso entramado de mentiras con el que se tapa la acción criminal de los principales imperialismos del planeta en esta guerra se ha desvelado un poco más, dejando entrever el carácter sórdido de sus intereses y los motivos que las animan.
Para los proletarios, especialmente en Europa, la sorda inquietud que engendra esta carnicería no debe ser causa de lamentos impotentes, sino que debe desarrollar su toma de conciencia de la responsabilidad de sus propios gobiernos nacionales, de la hipocresía de los discursos de las clases dominantes; toma de conciencia de que la clase obrera de las principales potencias industriales es la única fuerza capaz de poner fin a esta guerra y a todas las guerras.
Los niños, las mujeres, los ancianos que en Sarajevo como en otras ciudades de la ex Yugoslavia, están obligados a esconderse en los sótanos, sin electricidad, sin agua, para escapar al infierno de los bombardeos y de los snipers, los hombres que en Bosnia, como en Croacia o en Serbia son movilizados por la fuerza para arriesgar sus vidas en el frente, ¿tendrán alguna razón de esperanza cuando se enteren de la llegada masiva de nuevos «soldados de la paz» hacia su país?. Los dos mil marines americanos del portaaviones Roosevelt destinado en mayo al Adriático, los cuatro mil soldados franceses o británicos que ya han empezado a desembarcar con toneladas de nuevas armas, ¿irán allí, como lo pretenden sus gobiernos para aliviar los sufrimientos de una población que ya ha tenido que soportar 250000 muertos y 3 millones y medio de personas «desplazadas» a causa de la guerra?.
Los cascos azules de la ONU aparecen como protectores cuando escoltan convoyes de víveres para las poblaciones de las ciudades asediadas, cuando se presentan como fuerza de interposición entre beligerantes. Aparecen como víctimas cuando, como así ha ocurrido recientemente, son hechos rehenes por uno de los ejércitos locales. Pero tras esa apariencia se oculta en realidad la acción cínica de las clases dominantes de las grandes potencias que las dirigen y para las cuales la población civil no es más que carne de cañón en la guerra que las enfrenta en el reparto de zonas de influencia en esa parte estratégicamente crucial de Europa. La nueva agravación que la guerra acaba de tener en la primavera pasada es una ilustración patente de ello. La ofensiva del ejército croata iniciada a principios de mayo, en Eslavonia occidental, la ofensiva bosnia desencadenada en el mismo momento justo al final de la «tregua» firmada en diciembre último, pero también la farsa de los cascos azules capturados como rehenes por los serbios de Bosnia, no son unos cuantos incidentes locales dependientes únicamente de la lógica de los combates locales, sino que son acciones preparadas y realizadas con la participación activa, cuando no la iniciativa, de las grandes potencias imperialistas.
Como así lo hemos puesto de relieve en todos los artículos de esta Revista dedicados desde hace cuatro años a la guerra de los Balcanes, las cinco potencias que forman el llamado «grupo de contacto» (Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Gran Bretaña), entidad que serviría supuestamente para poner fin al conflicto, han apoyado y siguen apoyando activamente a cada uno de los campos enfrentados localmente. Y la actual agravación de la guerra tampoco podrá entenderse fuera de la lógica de las acciones de los gángsteres que rigen esas grandes potencias. Fue Alemania, animando a Eslovenia y a Croacia a proclamarse independientes de la antigua Confederación yugoslava, la que provocó el estallido del país, desempeñando un papel primordial en el inicio de la guerra en 1991. Frente al empuje del imperialismo alemán, fueron las otras cuatro grandes potencias las que apoyaron y animaron al gobierno de Belgrado a llevar a cabo una contraofensiva. Fue la primera fase de la guerra, particularmente mortífera y que acabaría en 1992 con la pérdida por Croacia de una tercera parte de su territorio controlado por los ejércitos y las milicias serbias. Francia y Gran Bretaña, con la tapadera de la ONU, enviaron entonces los contingentes más importantes de cascos azules, los cuales, con el pretexto de impedir los enfrentamientos, lo único que han hecho es dedicarse sistemáticamente a mantener el statu quo a favor del ejército serbio. En 1992, el gobierno de Estados Unidos se pronunció a favor de la independencia de Bosnia-Herzegovina, apoyando a la parte musulmana de esta región en una guerra contra el ejército croata (también apoyado por Alemania) y el serbio (apoyado por Gran Bretaña, Francia y Rusia). En 1994, la administración de Clinton logró imponer un acuerdo de constitución de una federación entre Bosnia y Croacia contra Serbia y, al final de año, bajo la dirección del ex presidente Carter, obtuvo la firma de una tregua entre Bosnia y Serbia. A principios del 95, los principales frentes en Croacia y en Bosnia parecían tranquilos. Washington no se priva de presentar esa situación como el triunfo de la acción pacificadora de las potencias, especialmente de la suya. Se trata, en realidad de una tregua parcial que ha favorecido el rearme de Bosnia, esencialmente por EEUU para preparar una contraofensiva contra las tropas serbias. En efecto, después de cuatro años de guerra, éstas, gracias al apoyo de las potencias británica, francesa y rusa, siguen controlando el 70 % del territorio de Bosnia y más de la cuarta parte del de Croacia. El propio gobierno de Belgrado reconoce que su campo, que incluye las «repúblicas serbias» de Bosnia y de Croacia (Krajina), recientemente «reunificadas» deberá retroceder. Sin embargo, a pesar de todas las negociaciones en las que aparece la pugna entre las grandes potencias, no se alcanza el menor acuerdo ([1]). Lo que no podrá ser obtenido con la negociación, lo será por la fuerza militar. Así, a lo que estamos asistiendo es a la continuación lógica, premeditada, previsible, de una guerra en la que las grandes potencias no han cesado de desempeñar, bajo mano, un papel preponderante.
Contrariamente a lo hipócritamente afirmado por los gobiernos de las grandes potencias, los cuales presentan el reforzamiento actual de su presencia en el conflicto como una acción para limitar la violencia de los nuevos enfrentamientos actuales, éstos son, en realidad, el resultado directo de su propia acción guerrera.
La invasión de una parte de la Eslovenia occidental por Croacia, a principios del mes de mayo, así como la reanudación de los combates en diferentes puntos del frente de 1200 kilómetros que opone el gobierno de Zagreb a los serbios de Krajina; el inicio, en el mismo momento, de una ofensiva del ejército bosnio desplegándose al norte de Bosnia en el enclave de Bihac, en la región del «pasillo» serbio de Brcko y sobre todo en torno a Sarajevo para forzar al ejército serbio a aflojar la presión sobre la ciudad; todo eso se ha hecho por voluntad de las potencias y ni mucho menos por una pretendida voluntad pacificadora de éstas. Está claro que estas acciones han sido emprendidas con el acuerdo y a iniciativa de los gobiernos americano y alemán ([2]).
La farsa de los rehenes
La reacción del campo adverso no es menos significativa del grado de compromiso de las demás potencias, Gran Bretaña, Francia y Rusia, en apoyo de Serbia. Pero aquí, las cosas han sido menos aparentes. Entre las potencias aliadas del lado serbio, únicamente Rusia proclama abiertamente su compromiso. Francia y Gran Bretaña han mantenido hasta ahora un discurso de «neutralidad» en el conflicto. En muchas ocasiones, incluso, sus gobiernos han hecho grandes declaraciones de hostilidad hacia los serbios. Pero esto no les ha impedido nunca ayudarles firmemente tanto en lo militar como en lo diplomático.
Los hechos, ya se conocen: tras la ofensiva croato-bosnia, el ejército de los serbios de Bosnia contesta con una intensificación de los bombardeos en Bosnia y especialmente en Sarajevo. La OTAN, o sea el gobierno de Clinton esencialmente, efectúa dos bombardeos aéreos de represalia sobre un polvorín cerca de Pale, capital de los serbios de Bosnia. El gobierno de Pale responde capturando como rehenes a 343 cascos azules, franceses y británicos en su mayoría. Una parte de éstos es colocada como «escudos humanos», encadenados a objetivos militares que podrían ser bombardeados.
Los gobiernos francés y británico denuncian «la odiosa acción terrorista» contra las fuerzas de la ONU, y en primer lugar contra los países que proporcionan la mayor cantidad de soldados entre los cascos azules, Francia y Gran Bretaña. El gobierno serbio de Milosevic, en Belgrado, declara su desacuerdo con la acción de los serbios de Bosnia, denunciando a la vez los bombardeos de la OTAN. Pero, rápidamente, lo que al principio podía aparecer como un debilitamiento de la alianza franco-británica con la parte serbia, como una comprobación en la práctica del papel «humanitario», neutral, no proserbio, de las fuerzas de la ONU, va a desvelar su realidad: una farsa, una más, que les sirve tanto a los gobiernos serbios como a sus aliados de la UNPROFOR.
Para los gobiernos de esas dos potencias, la toma de rehenes de sus soldados les ha aportado dos grandes ventajas para su acción en esta guerra. Primero, y de entrada, ello ha obligado a la OTAN, a Estados Unidos, a parar todo bombardeo suplementario sobre sus aliados serbios. Al principio de la crisis, el gobierno francés se vio obligado a aceptar el primer bombardeo, pero expresó abiertamente una fuerte desaprobación del segundo. El uso por el gobierno serbio de los rehenes como escudos, permitió zanjar el problema de manera inmediata. Segundo, y sobre todo, la toma de rehenes, presentada como «insoportable humillación» ha sido un excelente pretexto para justificar el envío inmediato por parte de Francia y Gran Bretaña de miles de nuevos soldados a la antigua Yugoslavia. Ya sólo Gran Bretaña ha anunciado la multiplicación por tres del número de soldados en misión.
Ha sido un golpe muy bien montado. Por un lado, los gobiernos británico y francés, para exigir la posibilidad de enviar nuevos refuerzos al terreno para «salvar el honor y la dignidad de nuestros soldados humillados por los serbios de Bosnia»; por otro, Karadzic, el jefe de gobierno de Pale, para justificar su actitud de proteger sus tropas contra los bombardeos de la OTAN; en medio, Milosevic, jefe del gobierno de Belgrado, haciendo el papelón de «mediador». El resultado ha sido espectacular. Mientras que desde hacía semanas, los gobiernos británico y francés «amenazaban» con retirar sus tropas de la ex Yugoslavia si la ONU no les otorgaba una mayor independencia de movimientos y de acción (en particular, la posibilidad de agruparse «para defenderse mejor»), ahora deciden aumentar masivamente sus tropas en el terreno gracias a aquella justificación ([3]).
Al principio de esta farsa, en el momento de la toma de rehenes, la prensa dio a entender que quizás algunos rehenes habían sido torturados. Unos días más tarde, cuando los primeros rehenes franceses fueron liberados, algunos de ellos dieron su testimonio: «Nos hemos dedicado a la musculación y al ping-pong... Hemos visitado toda Bosnia, nos hemos paseado... (los serbios) no nos consideraban enemigos» (Libération, 7.06.95). Tan patente ha sido la actitud conciliadora del mando francés de las fuerzas de la ONU, sólo unos cuantos días después de que el gobierno francés hubiera gritado a más no poder que había dado «consignas de firmeza» contra los serbios: «Aplicaremos estrictamente los principios de mantenimiento de la paz hasta nueva orden... Podemos intentar establecer contactos con los serbios de Bosnia, podemos intentar conducir la ayuda alimenticia, podemos intentar abastecer a nuestras tropas» (Le Monde, 14.06.95). Este diario francés se escandalizaba de la situación: «Tranquilamente, mientras que 144 soldados de la ONU seguían siendo rehenes de los serbios, la Unprofor reivindicaba solemnemente su parálisis». Y citaba a un oficial de la Unprofor: «Desde hace algunos días notábamos una tendencia al relajamiento. La emoción provocada por las imágenes de los escudos humanos se está diluyendo, y tememos que nuestros gobiernos prefieran hacer borrón y cuenta nueva, y evitar el enfrentamiento».
Si los serbios de Bosnia no consideran «enemigos» a los «rehenes» franceses, si ese oficial de la Unprofor tiene la impresión de que los gobiernos francés y británico preferían «evitar el enfrentamiento», es sencillamente porque, por muchos incidentes que se produzcan entre las tropas serbias y las de la ONU en el terreno, sus gobiernos son aliados en esta guerra y porque el «asunto de los rehenes» ha sido un capítulo más del folletín de mentiras y de manipulaciones con las que las clases dominantes intentan tapar sus acciones mortíferas y su barbarie.
El significado de la formación de la Fuerza de reacción rápida
El resultado final del montaje de los rehenes ha sido la formación de la FRR. La definición de la función de ese nuevo cuerpo militar franco-británico, que supuestamente sería la de ayudar a las fuerzas de la ONU en la ex Yugoslavia, ha variado a lo largo de las semanas durante las que los gobiernos de las dos potencias patrocinadoras se han dedicado a hacer aceptar, con dificultad, su existencia y su financiación por las potencias «amigas» en el seno del Consejo de seguridad de la ONU([4]). Pero, sean cuales sean los meandros de las fórmulas diplomáticas empleadas en esos debates entre hipócritas redomados, lo que importa es el significado profundo de esa iniciativa. Su alcance debe ser entendido en dos planos: la voluntad de las grandes potencias de reforzar su compromiso militar en el conflicto, por un lado, y, por otro, la necesidad para esas potencias de quitarse de encima el molesto y engorroso disfraz «humanitario onusiano», o al menos en determinadas circunstancias.
Las burguesías francesa y británica saben que su pretensión de seguir desempeñando un papel como potencia imperialista en el planeta, depende, en gran medida, de su capacidad para afirmar su presencia en esa zona, estratégicamente crucial. Los Balcanes, al igual que Oriente medio, son una baza de primera importancia en la pugna que opone a nivel mundial a todas las grandes potencias. Estar ausente de allí, significa renunciar al estatuto de gran potencia. La reacción del gobierno alemán frente a la constitución de la FFR es muy significativa de esa preocupación común a todas las potencias europeas: «Alemania ya no podrá seguir pidiendo que sus aliados francés y británico hagan el trabajo sucio, mientras que ella guarda para sí las plazas de espectadora en el Adriático a la vez que reivindica un papel político mundial. Deberá asumir también su parte de riesgo» (Libération, 12.06.95). Ésta, que es una declaración de los medios gubernamentales de Bonn, es especialmente hipócrita: como ya hemos visto, el capital alemán ya ha hecho mucho de ese «trabajo sucio» de las grandes potencias. Sin embargo, también es una ilustración muy clara del espíritu que anima a los pretendidos «pacificadores humanitarios» cuando organizan una FRR para «ir en ayuda» de la población civil en los Balcanes.
El otro aspecto de la formación de la FFR es la voluntad de las potencias de darse los medios para asegurar más libremente la defensa de sus propios intereses imperialistas específicos. Así, a finales de mayo, un portavoz del ministerio de Defensa británico, preguntado sobre la cuestión de saber si la FRR estaría bajo mando de la ONU, respondía que los «refuerzos estarían bajo mando de la ONU», para añadir a renglón seguido: «pero dispondrán de su propio mando» (Libération, 31.05.95). Al mismo tiempo, oficiales franceses afirmaban que esas fuerzas tendrían «sus propias “pinturas de guerra” y sus insignias», ya no actuarían con casco azul y su material ya no estaría obligatoriamente pintado de blanco. En el momento en que escribimos este artículo, sigue siendo una incógnita el color de las «pinturas de guerra» de la FRR. Pero el significado de la constitución de esa nueva fuerza militar es de lo más patente: las potencias imperialistas afirman más claramente que antes la autonomía de su acción imperialista.
La población de la ex Yugoslavia, que soporta desde hace ya cuatro años los horro res de la guerra, nada positivo podrá esperar de la llegada de esas nuevas «fuerzas de paz». Estas no van allí más que para continuar e intensificar la acción sanguinaria que las grandes potencias han estado llevando a cabo desde el principio del conflicto.
Hacia una agudización de la barbarie guerrera
Todos los gobiernos de la antigua Yugoslavia se han metido ya en una nueva llamarada guerrera. Izetbegovic, jefe del gobierno bosnio, ha anunciado claramente la amplitud de la ofensiva que su ejército ha desatado: Sarajevo no deberá pasar otro invierno asediada por los ejércitos serbios. Expertos de la ONU han calculado que la ruptura del cerco habría de costar más de 15 000 muertos a las fuerzas bosnias. Tan claramente se ha expresado el gobierno croata diciendo que la ofensiva en Eslavonia occidental no era sino el punto de partida de una operación que deberá extenderse a todo el frente que lo opone a los serbios de Krajina, especialmente en la costa dálmata. En cuanto al gobierno de los serbios de Bosnia, éste ha declarado el estado de guerra en la zona de Sarajevo, movilizando a toda la población. A mediados de junio, mientras que diplomáticos americanos se empeñaban en negociar un reconocimiento de Bosnia por los gobiernos serbios, Slavisa Rakovic, uno de los consejeros del gobierno de Pale, declaraba cínicamente que él era «pesimista a corto plazo» y que cree «más en un recrudecimiento de la guerra que en una posibilidad de concluir negociaciones, pues el verano es una estación ideal para batirse» (Le Monde, 14.06.95)
Evidentemente, los serbios de Bosnia ni se baten ni se batirán solos. Las «repúblicas serbias» de Bosnia y de Krajina acaban de proclamar su unificación. Se sabe perfectamente, en lo que respecta al gobierno de Belgrado, el cual supuestamente debe aplicar un embargo sobre las armas hacia los serbios de Bosnia, que nunca lo ha hecho, y, a pesar de las divergencias más o menos ciertas que haya entre las diferentes partes serbias en el poder, su cooperación militar frente a los ejércitos croata y bosnio será total ([5]).Sin embargo, los antagonismos entre los diferentes nacionalismos de la ex Yugoslavia no serían ni mucho menos suficientes para mantener y desarrollar la guerra si las grandes potencias mundiales no los alimentaran y los agudizaran, si los discursos «pacifistas» de éstas no fueran otra cosa sino la tapadera ideológica de su propio imperialismo. El peor enemigo de la paz en la antigua Yugoslavia no es otro que la guerra sin cuartel que se están haciendo las grandes potencias. Todas ellas tienen, a diferentes grados, interés en que se mantenga la guerra en los Balcanes. Más allá de las posiciones geoestratégicas que cada una de ellas defiende o intenta conquistar, en esta guerra lo que ven primero y ante todo es un medio para impedir o destruir las alianzas de las demás potencias competidoras. «En una situación así de inestabilidad, es más fácil para cada potencia perturbar al adversario, sabotear las alianzas que le indisponen, que desarrollar por su parte alianzas sólidas y asegurar una estabilidad en sus tierras» («Resolución sobre la situación internacional», XIº Congreso de la CCI).
Esta guerra ha sido para el capital alemán o francés una poderosa herramienta para quebrar la alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña, como también para sabotear la estructura de la OTAN, instrumento de dominación del capital americano sobre los antiguos miembros del bloque occidental. Recientemente, un alto funcionario del departamento de Estado norteamericano lo reconocía explícitamente: «La guerra en Bosnia ha provocado las peores tensiones en la OTAN desde la crisis de Suez» (International Herald Tribune, 13.06.95). Paralelamente, para Washington, esta guerra ha sido un medio para entorpecer la consolidación de la Unión europea en torno a Alemania. El nuevo presidente de la comisión de la U.E., Santer, se quejaba amargamente de ello, a principios de junio, en unos comentarios sobre la evolución de la situación en los Balcanes.
La agravación actual de la barbarie guerrera en Yugoslavia es la plasmación del avance de la descomposición capitalista, agudizando todos los antagonismos entre fracciones del capital, imponiendo el reino de «cada uno para sí» y «todos contra todos».
La guerra como factor de toma de conciencia del proletariado
La guerra en Yugoslavia es el conflicto más mortífero en Europa desde la última guerra mundial. Desde hacía medio siglo, Europa se había librado de las múltiples guerras habidas entre potencias imperialistas. Los enfrentamientos ensangrentaban las zonas del «Tercer mundo», a través de las luchas de «liberación nacional». Europa había permanecido como «un remanso de paz». La guerra de la ex Yugoslavia, al poner fin a esa situación, cobra un carácter histórico de la mayor importancia. Para el proletariado europeo, la guerra es cada vez menos una realidad exótica que se desarrolla a miles de kilómetros y de la que se siguen las peripecias en los televisores a la hora de comer.
Hasta ahora, esta guerra ha sido un factor muy limitado de preocupación en las mentes de los proletarios de los países industrializados. Las burguesías europeas han sabido presentar el conflicto como otra guerra «lejana», en la que las potencias «democráticas» deben cumplir una misión «humanitaria», «civilizadora», para pacificar a unas «etnias» que se matan sin razón. Aunque cuatro años de imágenes mediáticas manipuladas no hayan podido ocultar la sórdida y bestial realidad de la guerra, aunque en las mentes proletarias esta guerra se sienta como uno de los mayores horrores que hoy se ciernen sobre el planeta, el sentimiento general predominante entre los explotados ha sido el de una relativa indiferencia resignada. Sin entusiasmo, se han esforzado en creer en la realidad de los discursos oficiales sobre las «misiones humanitarias» de los soldados de la ONU y de la OTAN.
La actual evolución del conflicto, el cambio de actitud a que se ven obligados los gobiernos de las principales potencias implicadas están cambiando las cosas. El que los gobiernos de Francia y de Gran Bretaña hayan decidido enviar a miles de nuevos soldados allá, el que éstos sean enviados no ya sólo como representantes de una organización internacional como la ONU, sino como soldados con uniforme y bajo las banderas de su patria, todo ello está dando una nueva dimensión a la manera de percibir esta guerra. La participación activa de las potencias en el conflicto está enseñando su verdadero rostro. El velo «humanitario» con el que las potencias tapan su acción se está desgarrando cada día más, dejando aparecer la siniestra realidad de sus motivaciones imperialistas.
La agravación actual de la guerra en la antigua Yugoslavia se produce en el momento en que las perspectivas económicas mundiales conocen una nueva degradación importante, que anuncia nuevos ataques sobre las condiciones de existencia de la clase obrera, especialmente en los países más industrializados. Guerra y crisis económica, barbarie y miseria, caos y empobrecimiento, más que nunca la quiebra del capitalismo, el desastre que arrastra la supervivencia de ese sistema en descomposición, ponen a la clase obrera mundial ante sus responsabilidades históricas. La agravación cualitativa de la guerra en la antigua Yugoslavia debe ser, en ese contexto, un factor suplementario de toma de conciencia de esa responsabilidad. Y les incumbe a los revolucionarios contribuir con toda su energía en ese proceso del cual ellos son un factor indispensable.
Deben, especialmente, poner en evidencia que la comprensión del papel desempeñado por las grandes potencias en esta guerra permite combatir el sentimiento de impotencia que la clase dominante inocula desde el principio de aquella. Los gobiernos de las grandes potencias industriales y militares sólo pueden hacer la guerra si la clase obrera de sus países se lo permite, si los proletarios no logran unificar conscientemente sus fuerzas contra el capital. El proletariado de esas potencias, por su experiencia histórica, por el hecho de que la burguesía no ha conseguido encuadrarlo ideológicamente para enviarlo a una nueva guerra internacional, es el único capaz de poner fin a la barbarie guerrera mundial, a la barbarie capitalista en general. Eso es lo que la agravación de la guerra en la antigua Yugoslavia debe recordar a los proletarios.
RV
19 de junio de 1995
[1] Es muy significativo que las negociaciones con los diferentes gobiernos serbios sobre el reconocimiento de Bosnia, sean llevadas no por representantes bosnios, sino por diplomáticos de Washington. Tan significativo del compromiso de las potencias junto a tal o cual beligerante, son las posiciones defendidas por cada una de ellas a propósito de esa negociación. Una de las propuestas hechas al gobierno de Milosevic es que reconozca a Bosnia a cambio de un cese de las sanciones económicas internacionales que siguen castigando a Serbia. Pero cuando se trata de definir el levantamiento de sanciones, aparecen las divisiones entre las potencias: para Estados Unidos, ese levantamiento debe ser totalmente condicional y poder ser suspendido en todo momento en función de cada acción del gobierno serbio; para Francia y Gran Bretaña, en cambio, el cese de las sanciones debe estar garantizado durante un período de al menos seis meses; para Rusia, debe ser incondicional y sin límites de tiempo.
[2] El 6 de marzo de este año, un acuerdo militar ha sido firmado entre el gobierno de Croacia y el de los musulmanes de Bosnia para «defenderse del enemigo común». Sin embargo, este acuerdo entre Croacia y Bosnia, y paralelamente entre Estados Unidos y Alemania, para llevar a cabo una contraofensiva contra los ejércitos serbios no puede ser más que provisional y circunstancial. En la parte de Bosnia controlada por Croacia, ambos ejércitos están frente a frente y en cualquier momento pueden reanudarse los enfrentamientos como así fue durante los primeros años de la guerra. La situación en la ciudad de Mostar, la más importante de la región, que fue objeto de enfrentamientos extremadamente mortíferos entre croatas y musulmanes, es muy elocuente. Aunque supuestamente se vive en Mostar bajo un gobierno común croata-bosnio, con una presencia activa de representantes de la Unión Europea, la ciudad sigue estando dividida en dos partes bien diferenciadas, y los hombres musulmanes en edad de combatir, tienen estrictamente prohibido entrar en la parte croata. Pero además, y sobre todo, el antagonismo que opone el capital estadounidense al capital alemán en la ex Yugoslavia, como en el resto del mundo, es la principal línea de enfrentamiento en las tensiones imperialistas desde el hundimiento del bloque del Este (ver «Todos contra todos» en Revista internacional nº 80, 1995).
[3] La exigencia de Francia y de Gran Bretaña de que las fuerzas de la ONU en el terreno sean agrupadas para «defenderse mejor de los serbios» es, también, una maniobra hipócrita. No expresa ni mucho menos una voluntad de acción contra los ejércitos serbios, sino que implicaría, al contrario, abandonar la presencia de cascos azules en casi todos los enclaves cercados por aquéllos en Bosnia (excepto los tres principales). Eso implicaría dejarles toda la posibilidad de apoderarse de ellos definitivamente, aún permitiendo concentrar la «ayuda» de los cascos azules en las zonas más importantes.
[4] La discusión habida al respecto entre el presidente francés Chirac, durante su viaje a la cumbre del G-7 en junio, y el speaker de la Cámara de representantes de EEUU, Newt Gingrich, fue calificada de «directa» y «dura». El gobierno ruso sólo ha aceptado el principio tras haber marcado claramente su oposición y su desconfianza.
[5] El gobierno de Belgrado había obtenido una rebaja del embargo económico internacional a cambio del compromiso de no seguir abasteciendo en armas al gobierno de Pale. Pero los salarios de los oficiales serbios de Bosnia son y siempre han sido pagados por Belgrado. Belgrado no ha dejado nunca de entregar en secreto armas a los «hermanos de Bosnia» y, por ejemplo, el sistema de defensa radar antiaéreo de ambas repúblicas sigue unificado.
Geografía:
- Balcanes [132]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
XIº Congreso de la CCI - El combate por la defensa y la construcción de la organización
- 3813 reads
Durante el mes de abril, la CCI ha celebrado su 11º Congreso Internacional. Dado que las organizaciones comunistas son una parte del proletariado, un producto histórico del mismo a la vez que parte integrante y factor activo del combate por su emancipación, el Congreso, que es la instancia suprema de la organización, es un hecho de primera importancia para la clase obrera. Por ello, los comunistas deben rendir cuentas de este momento esencial de la vida de la organización. Durante varios días, delegaciones de 12 países ([1]) representando a más de 1500 millones de habitantes, a las mayores concentraciones proletarias del mundo (Europa Occidental y América del Norte) han debatido, sacado enseñanzas, trazado orientaciones sobre las cuestiones esenciales que confrontaba nuestra organización.
El orden del día del Congreso comprendía esencialmente dos puntos: las actividades y el funcionamiento de nuestra organización y la situación internacional ([2]). Sin embargo, ha sido el primer punto el que ha ocupado la mayor parte de las sesiones y suscitado los debates más apasionados. Esto es debido a que la CCI debía enfrentar dificultades organizativas muy importantes que necesitaban una movilización especial de todas las secciones y de todos los militantes.
Los problemas de organización
en la historia del movimiento obrero...
La experiencia histórica de las organizaciones revolucionarias del proletariado demuestra que las cuestiones que afectan a su funcionamiento son cuestiones políticas en su totalidad y merecen la máxima atención y la mayor profundidad.
Los ejemplos de esta importancia de la cuestión organizativa son numerosos en el movimiento obrero pero podemos evocar de manera especial los de la AIT (Asociación internacional de los trabajadores, llamada igualmente Primera internacional) y el del IIºCongreso del Partido obrero socialdemócrata de Rusia (POSDR) celebrado en 1903.
La AIT había sido fundada en septiembre de 1864 en Londres por iniciativa de cierto número de obreros franceses e ingleses. La AIT dio desde el principio una estructura de centralización, el Consejo central, el cual, tras el Congreso de Ginebra de 1866, pasó a llamarse Consejo general. En el seno de este órgano Marx desempeñará un papel principal puesto que será encargado de redactar un gran número de sus textos fundamentales, tales como el Llamamiento inaugural, sus Estatutos así como los dos Llamamientos sobre la Comuna de París (La Guerra civil en Francia) de mayo 1871. Rápidamente, la AIT (la Internacional, como le llamaban los obreros) se convirtió en una “potencia” en los países avanzados (en primer lugar, en los de Europa occidental). Hasta la Comuna de Paris fue capaz de agrupar a un número creciente de obreros y fue un factor primordial en el desarrollo de dos armas esenciales del proletariado: su organización y su conciencia. Por esto, será atacada de forma cada vez más encarnizada por la burguesía: calumnias en la prensa, infiltración de soplones, persecución contra sus miembros etc. Sin embargo, lo que le hará correr el mayor peligro son los ataques procedentes de sus propios miembros y los que se dirigieron contra el modo de organización de la Internacional.
En el momento mismo de la fundación de la AIT, los estatutos provisionales que se dio, fueron traducidos por sus secciones parisinas, fuertemente influenciadas por las concepciones federalistas de Prudhon, en un sentido que atenuaba considerablemente el carácter centralizado de la Internacional. Sin embargo, los ataques más peligrosos vendrán más tarde cuando entrará en sus filas la «Alianza de la Democracia socialista», fundada por Bakunin y que iba a encontrar un terreno fértil en sectores importantes de la Internacional dadas las debilidades importantes que pesaban todavía sobre ella, resultado de la inmadurez del proletariado en esa época, el cual no había podido desgajarse de los vestigios de la etapa precedente de su desarrollo.
«La primera fase de la lucha del proletariado contra la burguesía está marcada por el movimiento sectario. Este tiene su razón de ser en una época en la que el proletariado no está bastante desarrollado para actuar como clase. Pensadores individuales hacen la crítica de los antagonismos sociales y dan soluciones fantásticas que la masa de obreros no tiene otra cosa que hacer sino aceptarlas, propagarlas y ponerlas en práctica. Por su misma naturaleza, las sectas formadas por estos iniciadores son abstencionistas, extrañas a toda acción real, a la política, a las huelgas, a las coaliciones, en una palabra, a todo movimiento de conjunto. La masa del proletariado es indiferente o incluso hostil a su propaganda... Estas sectas, palancas del movimiento en sus orígenes, lo obstaculizan desde el momento en que las supera, con ello se convierten en reaccionarias... En fin, estamos ante la infancia del movimiento obrero, de la misma forma que la astrología o la alquimía son la infancia de la ciencia. Para que fuera posible la fundación de la Internacional era necesario que el proletariado hubiera superado esta fase.
Frente a las organizaciones fantasiosas y antagonistas de las sectas, la Internacional es la organización real y militante de los proletarios en todos los países, vinculados entre sí por la lucha común contra los capitalistas, los terratenientes y su poder de clase organizado en el Estado. Así, los Estatutos de la Internacional no reconocen sino a las simples sociedades obreras, que persiguen todas el mismo objetivo y que aceptan todas el mismo programa, el cual se limita a trazar los grandes rasgos del movimiento proletario y encomienda la elaboración teórica al impulso dado por las necesidades de la lucha práctica y el intercambio de ideas que se hace en sus secciones, admitiendo indistintamente todas las convicciones socialistas en sus órganos y sus congresos.
De la misma forma que, en toda nueva fase histórica, los viejos errores reaparecen un instante para desaparecer a continuación, la Internacional ha visto renacer en su seno secciones sectarias» (Las pretendidas escisiones en la Internacional, capítulo IV, circular del Consejo general del 5 de marzo de 1872).
Esta debilidad estaba mucho más acentuada en los sectores más atrasados del proletariado europeo, allí donde apenas estaba saliendo del artesanado y el campesinado, particularmente en los países latinos. Estas debilidades fueron aprovechadas por Bakunin, el cual había entrado en la Internacional en 1868 después del fracaso de la Liga por la paz y la libertad (de la cual era uno de los principales animadores y que agrupaba a republicanos burgueses). El instrumento de las operaciones de Bakunin fue la Alianza de la democracia socialista la cual había sido fundada dentro de la Liga por la paz y la libertad. La Alianza era a la vez una sociedad pública y secreta que se proponía en realidad formar una internacional dentro de la Internacional. Su estructura secreta y la concertación que permitía entre sus miembros deberían asegurarle el «copo» de un máximo de secciones de la AIT, aquellas donde las concepciones anarquistas tenían más eco. En sí, la existencia en la AIT de varias corrientes de pensamiento no era un problema ([3]). En cambio, las acciones de la Alianza, que pretendía sustituir la organización oficial de la Internacional, fueron un grave factor de desorganización de la misma y le hicieron correr un peligro mortal. La Alianza intentó tomar el control de la Internacional con ocasión del Congreso de Basilea en septiembre de 1869. Con este objetivo, sus miembros, y muy especialmente Bakunin y Guillaume, apoyaron con fervor una resolución administrativa que reforzaba los poderes del Consejo general. Sin embargo, al fracasar en este empeño, la Alianza, que se había dado estatutos secretos basados en una centralización extrema ([4]), comenzó a hacer campaña contra la «dictadura» del Consejo general, pretendiendo reducirlo al papel de un«Buró de correspondencia y estadísticas» (según los propios términos de los aliancistas) o un buzón de correos (según la respuesta de Marx). Contra el principio de centralización, que expresa la unidad del proletariado, la Alianza preconizaba el «federalismo», la «completa autonomía de las secciones» y el carácter no obligatorio de las decisiones de los Congresos. Lo que pretendía con esto era hacer lo que le diera la gana en aquellas secciones que controlaba. Era la puerta abierta a la desorganización de la AIT.
Frente a este peligro se enfrentó el Congreso de La Haya de 1872, el cual debatió la cuestión de la Alianza sobre la base de un informe de una Comisión de encuesta y finalmente decidió la expulsión de Bakunin y Guillaume, principal responsable de la federación jurasiana de la AIT, que estaba bajo el control completo de la Alianza. El Congreso fue a la vez el punto culminante de la AIT (fue el único Congreso al que Marx asistió, lo que da idea de la importancia que le atribuía) y su canto de cisne, dado el aplastamiento de la Comuna de París y la desmoralización que había provocado en el proletariado. Marx y Engels eran conscientes de esta realidad. Por ello, además de medidas que tenían por objetivo sustraer a la AIT del control de la Alianza, propusieron que el Consejo general se instalara en Nueva York, alejado de los conflictos que dividían cada vez más la AIT. Esto fue un medio para permitirle una «muerte suave» (sancionada por la Conferencia de Filadelfia de julio 1876) sin que su prestigio fuera recuperado por los intrigantes bakuninistas.
Estos últimos, y tras ellos los anarquistas que han perpetuado esta leyenda, pretendían que el Consejo general habría obtenido la exclusión de Bakunin y Guillaume a causa de diferencias en la manera de plantear la cuestión del Estado ([5]). También han explicado el conflicto entre Marx y Bakunin por razones de personalidad. En suma, Marx habría querido resolver mediante medidas administrativas un desacuerdo que comportaba cuestiones teóricas generales. Nada más falso.
En el Congreso de La Haya no se tomó ninguna medida contra los miembros de la delegación española que compartían la visión de Bakunin, que habían pertenecido a la Alianza, pero que aseguraron haber dejado de formar parte de ella. Igualmente, la AIT «anti-autoritaria» que se formó después del Congreso de La Haya con las secciones que rechazaron sus decisiones, no estaba formada únicamente por anarquistas sino que junto a ellos, estaban los lasallianos alemanes, grandes defensores del «socialismo de Estado», según los propios términos de Marx. En realidad, la verdadera lucha dentro de la AIT era entre los que preconizaban la unidad del movimiento obrero (y en consecuencia el carácter obligatorio de las decisiones de los Congresos) y los que reivindicaban el derecho a hacer cada cual lo que le diera la gana, cada cual en su rincón, considerando los Congresos como simples asambleas donde «se podían intercambiar puntos de vista» pero sin tomar decisiones. Con este modo de organización informal, la Alianza podía asegurar de manera secreta la verdadera centralización de todas las federaciones, como lo había reconocido explícitamente Bakunin en numerosas correspondencias. La puesta en práctica de las concepciones «anti-autoritarias» de la Alianza era la mejor forma de entregar la AIT a las intrigas y el poder oculto e incontrolado de la Alianza y de los aventureros que la dirigían.
El IIº Congreso del POSDR fue la ocasión de un enfrentamiento similar entre los defensores de una concepción proletaria de la organización revolucionaria y los partidarios de una concepción pequeño burguesa.
Existen semejanzas entre la situación del movimiento obrero de Europa occidental en tiempos de la AIT y la del movimiento en Rusia a principios de siglo. En ambos casos estamos ante una etapa de infancia de aquél, explicándose el desfase temporal por el retraso del desarrollo industrial de Rusia. La AIT tuvo como vocación reunir en una organización única las diferentes sociedades obreras que hacía surgir el desarrollo del proletariado. Igualmente, el IIº Congreso del POSDR tenía como objetivo realizar una unificación de los diferentes comités, grupos y círculos que, reclamándose de la socialdemocracia, se habían desarrollado en Rusia y en el exilio. Entre estas organizaciones no existía prácticamente ningún lazo formal tras la desaparición del Comité central que había salido del primer Congreso de 1897. En el IIº Congreso asistimos a una confrontación entre una concepción de la organización representante del pasado del movimiento, la de los mencheviques, y una concepción que expresa las nuevas exigencias, la de los bolcheviques:
«Bajo el nombre de “minoría” se han agrupado en el partido, elementos heterogéneos unidos por el deseo, consciente o no, de mantener las relaciones de círculo, las formas de organización anteriores del Partido. Algunos militantes eminentes de los antiguos círculos más influyentes, al carecer del hábito de las restricciones en materia de organización que deben autoimponerse en razón de la disciplina de partido, se inclinan a confundir mecánicamente los intereses generales del partido con sus intereses de círculo, que, efectivamente, en el período de los círculos podían coincidir» (Lenin, Un paso adelante, dos atrás).
De una manera que se confirmó posteriormente (cuando se produce la revolución de 1905 pero más acentuadamente en 1917 durante la cual los mencheviques se ponen de parte de la burguesía), la postura de los mencheviques estaba determinada por la penetración, en la socialdemocracia rusa, de la influencia de ideologías burguesas y pequeño burguesas. En particular, como anota Lenin: “El grueso de la oposición ha sido formado por los elementos intelectuales de nuestro partido”, los cuales han sido uno de los vectores de las concepciones pequeño burguesas en materia de organización. Por ello, estos elementos «izan de la forma más natural el estandarte de la revuelta contra las restricciones indispensables que exige la organización y ellos erigen su anarquismo espontáneo en principio de lucha, calificando erróneamente este anarquismo como reivindicación en favor de la tolerancia” (Lenin, Un paso adelante, dos atrás). Y de hecho, existen muchas semejanzas entre el comportamiento de los mencheviques y el de los anarquistas en la AIT (en varias ocasiones, Lenin habla del «anarquismo de gran señor» de los mencheviques).
De esta forma, como los anarquistas cuando el Congreso de La Haya, los mencheviques se niegan a reconocer las decisiones del IIº Congreso afirmando que el Congreso «no es una divinidad» y que sus decisiones «no son sacrosantas». En particular, de la misma forma que los bakuninistas entran en guerra contra el principio de centralización y la «dictadura del Consejo general» una vez que han fracasado en su tentativa de hacerse con él, una de las razones por las que los mencheviques, después del Congreso, comienzan a rechazar la centralización reside en que algunos de ellos fueron separados de los órganos centrales que fueron nombrados por aquél. Encontramos igualmente semejanzas en la forma en que los mencheviques hacen campaña contra la «dictadura personal» de Lenin, contra su «puño de hierro», que sigue los pasos de las acusaciones de Bakunin contra la «dictadura» de Marx y el Consejo general.
«Cuando se considera la conducta de los amigos de Martov tras el Congreso solo puedo decirse que es una tentativa insensata, indigna de un miembro del partido, de romper el Partido... ¿Por qué? Porque únicamente está descontento de la composición de los órganos centrales, pues objetivamente es únicamente esta cuestión la que nos separa. Las apreciaciones subjetivas tales como ofensa, insulto, expulsión, separación, mancha en la reputación etc. no son más que el fruto de una imaginación enferma y de un orgullo herido. Esta imaginación enferma y este amor propio herido llevan derechos a los cotilleos más vergonzosos: sin haber conocido la actividad de los nuevos centros, ni haberlos visto en acción, se van extendiendo por ahí rumores sobre “carencias”, sobre el “guante de hierro” de Ivan Ivanovitch, sobre la “violencia” de Ivan Ivanovitch... A la socialdemocracia rusa le queda una última y difícil etapa que franquear, del espíritu de círculo al espíritu de partido; de la mentalidad pequeño burguesa a la conciencia de su deber revolucionario; de los cotilleos y la presión de los círculos considerados como medios de acción, a la disciplina» («Relación del IIº Congreso del POSDR», Obras completas, tomo 7).
Con el ejemplo de la AIT y del IIº Congreso del POSDR podemos ver toda la importancia de las cuestiones ligadas al modo de organización de las formaciones revolucionarias. En efecto, en torno a estas cuestiones se produjo una decantación decisiva, antes que sobre otras materias, entre la corriente proletaria y las corrientes pequeño burguesas y burguesas. Esto se deriva del hecho que uno de los canales privilegiados a través de los cuales se infiltra en el seno de estas formaciones las ideologías de clases extrañas al proletariado, burguesía y pequeña burguesía, es precisamente el del modo de funcionamiento.
La historia del movimiento obrero está llena de otros ejemplos de este tipo. Si hemos evocado únicamente los dos anteriores es evidentemente por una cuestión de espacio, pero también porque existen similitudes importantes, como veremos más lejos, entre las circunstancias históricas de la constitución de la AIT y el POSDR y las de la CCI.
... y de la CCI
La CCI se ha visto obligada, varias veces, a centrar su atención en este tipo de cuestión. Fue el caso, por ejemplo, en su Conferencia de fundación, en enero 1975, donde examinó la cuestión de la centralización internacional (ver el «Informe sobre las cuestiones de organización de nuestra corriente», publicado en nuestra Revista internacional, nº 1). Un año después, en el momento de su Primer congreso, nuestra organización retomaba el problema con la adopción de los Estatutos (ver el artículo «Los Estatutos de las organizaciones revolucionarias del proletariado», Revista internacional, nº 5). En fin, la CCI, en enero 1982, dedicó una Conferencia internacional extraordinaria a esta cuestión en respuesta a la crisis sufrida en 1981 ([6]). Frente a la clase obrera y su medio revolucionario, la CCI no ocultó las dificultades padecidas a principios de los 80. Así, la resolución de actividades del Vº Congreso, citada en la Revista internacional nº 34-35, decía: «Desde su IV° Congreso (1981), la CCI ha conocido la crisis más grave de su existencia. Una crisis que, mucho más allá de las peripecias particulares del “asunto Chenier”([7]), ha sacudido a la organización en profundidad, la ha hecho casi estallar, ha provocado directa o indirectamente, la salida de cuarenta militantes, ha reducido a la mitad de sus efectivos su segunda sección territorial. Una crisis que se ha traducido por una ceguera, una desorientación, que la CCI no había conocido desde su fundación. Una crisis que ha necesitado, para ser superada, la movilización de medios excepcionales: la celebración de una Conferencia internacional extraordinaria, la discusión y la adopción de textos de orientación de base sobre la función y el funcionamiento de la organización revolucionaria, así como la adopción de nuevos Estatutos».
Esta actitud de transparencia respecto a las dificultades encontradas por nuestra organización no correspondía, en manera alguna, a un «exhibicionismo» por nuestra parte. La experiencia de las organizaciones comunistas es parte integrante de la experiencia de la clase obrera. Por ello, un gran revolucionario como Lenin dedicó un libro entero, Un paso adelante, dos atrás, a sacar las lecciones políticas del IIº Congreso del POSDR. Dando cuenta de su vida organizativa, la CCI no hace otra cosa que asumir su responsabilidad frente a la clase obrera.
Evidentemente la puesta en evidencia por parte de las organizaciones revolucionarias de sus problemas y discusiones internas es un plato favorito para todas las tentativas de denigración que buscan sus adversarios. Es el caso, también y muy particularmente, de la CCI. Desde luego, no va a ser en la prensa burguesa donde encontremos manifestaciones de alegría cuando exponemos nuestras dificultades, dado que nuestra organización es demasiado modesta en tamaño e influencia en las masas obrera para que los centros de propaganda burguesa tengan interés en hablar de ella para intentar desacreditarla. Para la burguesía es preferible construir un muro de silencio alrededor de las posiciones y la existencia de las organizaciones revolucionarias. Por esto el trabajo de denigrarlas y de sabotaje de su intervención, es tomado a cargo por toda una serie de grupos y de elementos parásitos cuya función es alejar de las posiciones de clase a los elementos que se aproximan a ellas, asquearlos frente a toda participación en el trabajo difícil de desarrollo de un medio político proletario.
El conjunto de grupos comunistas ha tenido que encarar los estragos provocados por los parásitos; le incumbe, sin embargo, a la CCI, al ser la organización más importante del medio político proletario, prestar una particular atención al mundillo parásito. En este se encuentran grupos constituidos tales como el Grupo comunista internacionalista (GCI) y sus escisiones (tales como Contre le courant), el difunto Grupo Boletín comunista (CBG) o la ex-Fracción externa de la CCI, que se han constituido todos ellos a partir de escisiones de la CCI. Sin embargo, el parasitismo no se limita a estos grupos. Es acarreado por elementos desorganizados o que se agrupan de vez en cuando en círculos efímeros cuya preocupación principal consiste en hacer circular toda clase de cotilleos a propósito de nuestra organización. Estos elementos son, a menudo, antiguos militantes que cediendo a la presión de la ideología pequeño burguesa, no han tenido la fuerza de mantener su compromiso con la organización, se han sentido frustrados de que ella no haya «reconocido sus méritos» a la altura de la imagen que se hacen de sí mismos o que no han podido soportar las críticas de las que han sido objeto. También se trata de antiguos simpatizantes que la organización no ha querido integrar porque juzgaba que no tenían la claridad suficiente o porque han renunciado a integrarse por miedo a perder su «individualidad» dentro de un marco colectivo (son los casos del Colectivo comunista Alptraum de México o de Komunist Kranti en India). En todos esos casos se trata de elementos cuya frustración resultante de su cobardía, de su flojera y de su impotencia, se transforma en hostilidad sistemática hacia la organización. Estos elementos son absolutamente incapaces de construir algo. En cambio, son muy eficaces con su pequeña agitación y sus charlatanerías porteriles para desacreditar y destruir lo que la organización intenta construir.
Sin embargo, no son los chanchullos del parasitismo lo que va a impedir a la CCI hacer conocer al conjunto del medio político proletario las enseñanzas de su propia experiencia. En 1904, Lenin escribía en el Prefacio de su libro Un paso adelante dos pasos atrás:
«Ellos (nuestros adversarios) exultan y gesticulan a la vista de nuestras discusiones: evidentemente, se esforzarán, para aprovecharlas para sus fines, por agitar tales o cuales pasajes de mi folleto dedicados a los fallos y lagunas de nuestro Partido. Los socialdemócratas rusos están suficientemente curtidos en la batalla como para dejarse molestar por esos alfilerazos, para continuar, pese a todo, su trabajo de autocrítica y continuar desvelando sin cortapisas sus propias lagunas que serán rellenadas necesariamente y sin falta por el crecimiento del movimiento obrero. ¡Que nuestros señores adversarios intenten al menos ofrecernos la verdadera situación de sus “partidos”! Si así fuera, la imagen no se asemejaría ni de lejos a la que presentan las Actas de nuestro IIº Congreso!» (Lenin, Obras completas, tomo 7).
Exactamente con el mismo estado de ánimo damos conocimiento a nuestros lectores de amplios extractos de la Resolución adoptada por nuestro XIº Congreso. Esto no es una manifestación de debilidad de la CCI sino todo lo contrario: es un testimonio de su fuerza.
Los problemas afrontados por la CCI en el último período
« El XI° Congreso de la CCI lo afirma claramente: la CCI estaba en una situación de crisis latente, mucho más profunda que la que había sacudido a la organización a principios de los años 80, una crisis que, de no identificar sus raíces, podía haberse llevado por medio la organización» («Resolución de actividades», punto 1).
«- la Conferencia extraordinaria de enero del 1982, destinada a remontar la pendiente después de la crisis de 1981, no fue capaz de ir hasta el final en el análisis de las debilidades que afectaban a la CCI;
- más aún: la CCI no integró plenamente las adquisiciones de esta conferencia...;
- el reforzamiento de la presión destructiva de la descomposición del capitalismo que pesa sobre la clase y sobre sus organizaciones comunistas.
En este sentido, la única manera para la CCI de poder enfrentar eficazmente el peligro mortal que la amenazaba consistía:
- en la identificación de la importancia de este peligro...;
- en una movilización del conjunto de la CCI, de sus militantes, de las secciones y de los órganos centrales, en torno a la prioridad de la defensa de la organización;
- en la reapropiación de las adquisiciones de la Conferencia de 1982;
- en una profundización de estas adquisiciones» (ídem, punto 2).
El combate por el enderezamiento de la CCI comenzó en otoño de 1993 mediante la discusión en toda la organización de un Texto de orientación que recordaba y actualizaba las enseñanzas de 1982, a la vez que profundizaba sobre el origen histórico de nuestras debilidades. En el centro de nuestra posición habían las preocupaciones siguientes: la reapropiación de nuestras adquisiciones y las del conjunto del movimiento obrero, la continuidad con sus combates y particularmente con su lucha contra la penetración en su seno de las ideologías extrañas, burguesa y pequeño burguesa.
«El marco de comprensión que se ha dado la CCI para sacar a luz el origen de sus debilidades se inscribe en el combate histórico del marxismo en contra de la influencia de las ideologías pequeño burguesas que lastran al proletariado. De forma más precisa, se refería al combate del Consejo general de la AIT contra la acción de Bakunin y su fieles, así como el de Lenin y los bolcheviques contra las concepciones oportunistas y anarquizantes de los mencheviques aparecidas en el IIº Congreso del POSDR y después del mismo. Notablemente, importaba que la organización inscribiera en el centro de sus preocupaciones, como lo hacen los bolcheviques a partir de 1903, la lucha contra el espíritu de círculo por el espíritu de partido. Esta prioridad en el combate venía dada por la naturaleza de las debilidades que pesaban sobre la organización, debido a su origen en los círculos aparecidos tras el ímpetu dado por la reanudación histórica del proletariado a finales de los años 60; círculos fundamentalmente marcados por el peso de las afinidades, de las concepciones contestatarias, individualistas, en una palabra, concepciones anarquizantes, particularmente influenciadas por las revueltas estudiantiles que acompañaron, contaminándola, la recuperación proletaria. En este sentido, la constatación del peso especialmente fuerte del espíritu de círculo en nuestros orígenes formaba parte integrante del análisis general elaborado desde hace mucho tiempo y que situaba la base de nuestras debilidades en la ruptura orgánica de las organizaciones comunistas producida por la contrarrevolución que se abatió sobre la clase obrera desde finales de los años 20. Sin embargo, esta constatación nos permitía ir más lejos que las constataciones precedentes y atacar con más profundidad la raíz de nuestras dificultades. Nos permitía, notablemente, comprender el fenómeno, ya constatado en el pasado pero insuficientemente elucidado, de la formación de clanes dentro de la organización: estos clanes eran en realidad el resultado del pudrimiento del espíritu de círculo que se ha mantenido mucho más allá del período en que los círculos habían sido una etapa inevitable de la reconstrucción de la vanguardia comunista. Por ello, los clanes se habían convertido, a su vez, en el factor activo y el mejor garante de mantenimiento masivo del espíritu de círculo dentro de la organización» (ídem, punto4).
Aquí, la resolución hace referencia a un punto del Texto de orientación de otoño 1993 que pone de relieve la cuestión siguiente:
«Efectivamente, uno de los peores peligros que amenazan la organización permanentemente, que dañan a su unidad hasta poder destruirla, es la constitución, deliberada o no, de clanes. Cuando domina una dinámica de clanes, las preocupaciones no parten de un real acuerdo político sino de los lazos de amistad, de fidelidad, de la convergencia de intereses “personales” específicos o de las frustraciones compartidas. A menudo, semejante dinámica, en la medida en que no se funda sobre una real convergencia política, se acompaña de la existencia de gurús, o “jefes de banda”, garantes de la unidad del clan, y que pueden establecer su poder bien a partir de un carisma particular, que puede ahogar las capacidades políticas y de juicio de otros militantes, bien del hecho que son presentados, o ellos mismos se presentan, como “víctimas” de tal o cual política de la organización. Cuando semejante dinámica aparece, los miembros o los simpatizantes del clan no se determinan en su comportamiento o en las decisiones que toman, en función de una elección consciente y razonada basada sobre los intereses generales de la organización, sino en función del punto de vista de los intereses del clan que tienden a plantearse como contradictorios con los del resto de la organización».
Este análisis se basa sobre los precedentes históricos del movimiento obrero (por ejemplo, la actitud de los antiguos redactores del Iskra, agrupados en torno a Martov y que, descontentos por las decisiones adoptadas por el IIº Congreso del POSDR, habían formado la fracción de los mencheviques), pero también sobre precedentes en la historia de la CCI. No podemos entrar en los detalles pero podemos afirmar que las «tendencias» que ha conocido la CCI (la que escisionó en 1978 para formar el Grupo comunista internacionalista, la tendencia Chenier en 1981 y la tendencia que dejó la CCI en el VIº Congreso para formar la Fracción externa de la CCI) correspondían más bien a dinámicas de clan que a auténticas tendencias basadas en una orientación positiva alternativa. En efecto, el motor principal de estas «tendencias» no eran las divergencias que sus miembros pudieran tener respecto a las orientaciones de la organización (estas divergencias eran extremadamente heterogéneas como la ha demostrado la trayectoria ulterior de estas «tendencias»), sino un agrupamiento de descontentos y de frustraciones contra los órganos centrales, y unas fidelidades personales hacia elementos que se consideraban «perseguidos» o insuficientemente reconocidos.
El enderezamiento de la CCI
Si la existencia de clanes dentro de la organización no tenía el mismo carácter espectacular que en el pasado, era, sin embargo, un factor que minaba sorda aunque dramáticamente el tejido de la organización. En particular, el conjunto de la CCI (incluidos los camaradas implicados) ha puesto en evidencia que tenía enfrente a un clan que ocupaba un lugar preponderante en la organización y que, aunque no era un simple «producto orgánico de las debilidades de la CCI», sí que había «concentrado y cristalizado un gran número de características destructoras que afectaban a la organización y cuyo denominador común era el anarquismo (visión de la organización como suma de individuos, enfoque “psicologizante” y por afinidades de las relaciones políticas entre militantes y de las cuestiones de funcionamiento, desprecio u hostilidad hacia las concepciones políticas marxistas en materia de organización)» (punto 5 de la Resolución de actividades).
Por esto: «La comprensión de la CCI del fenómeno de los clanes y de su papel particularmente deletéreo le ha permitido apuntar cantidad de malos funcionamientos que afectaba a la mayoría de sus secciones territoriales (...). Le ha permitido igualmente comprender los orígenes de la pérdida, señalada por el Informe de actividades del Xº Congreso, del “espíritu de agrupamiento” que había caracterizado los primeros años de la CCI» (Resolución de actividades, punto 5).
Finalmente, tras varios días de debates, muy animados, con una fuerte implicación de todas las delegaciones y una profunda unidad entre ellas, el XIº Congreso de la CCI ha podido alcanzar las conclusiones siguientes:
«El Congreso constata el éxito global del combate emprendido por la CCI en otoño del 93 (...), el enderezamiento, a menudo espectacular, de secciones entre las más afectadas por las dificultades organizativas en 1993 (...), las profundizaciones procedentes de numerosas partes de la CCI (...), estos hechos confirman la plena validez del combate llevado, su método, tanto a nivel teórico como sobre los aspectos concretos (...). El congreso señala en particular las contribuciones realizadas por la organización sobre la comprensión de una serie de cuestiones que han confrontado y confrontan las organizaciones de la clase: avances sobre el conocimiento del combate de Marx y el Consejo general contra la Alianza, del combate de Lenin y los bolcheviques contra los mencheviques, del fenómeno del aventurismo político en el movimiento obrero (representado por figuras como Bakunin y Lasalle), llevado a cabo por elementos desclasados que no trabajan a priori para los servicios del Estado capitalista pero que, en la práctica, son mucho más peligrosos que los agentes infiltrados por aquél» (ídem, punto 10).
«Basándose en estos elementos, el XI° Congreso constata, pues, que la CCI está hoy más fuerte que cuando el precedente Congreso, que está incomparablemente mejor armada para asumir sus responsabilidades frente a los futuros combates de la clase, aunque esté todavía en convalecencia» (ídem, punto 11).
Constatar este resultado positivo del combate llevado por la organización no ha creado sin embargo ningún sentimiento de euforia en el Congreso. La CCI ha aprendido a desconfiar de los arrebatos que son más tributarios de la penetración en las filas comunistas de la impaciencia pequeño burguesa que de una postura proletaria. El combate que llevan las organizaciones y los militantes comunistas es un combate a largo plazo, paciente, a menudo oscuro, y el verdadero entusiasmo que llevan consigo los militantes no se mide a través de impulsos eufóricos sino por la capacidad de mantenerse, contra viento y marea, de resistir frente a la presión deletérea que la ideología de la clase enemiga hace pesar sobre sus mentes. Por ello, la constatación del éxito que ha coronado el combate de nuestra organización en el último período no nos ha conducido al más mínimo triunfalismo:
«Eso no significa que el combate que hemos llevado a cabo tenga que acabarse (...). La CCI deberá proseguirlo con una vigilancia de cada momento, con la determinación de identificar cada debilidad y encararla inmediatamente. (...) En realidad, la historia del movimiento obrero, incluida la CCI, nos enseña, y el debate lo ha confirmado ampliamente, que el combate por la defensa de la organización es permanente, no admite pausas. En particular, la CCI debe guardar en mente que el combate llevado por los bolcheviques por el espíritu de partido contra el espíritu de círculo ha proseguido durante muchos años. Lo mismo sucede en nuestra organización que debe velar para desenmascarar y eliminar toda desmoralización, todo sentimiento de impotencia, resultante de la duración del combate» (ídem, punto 13).
Antes de concluir esta parte sobre las cuestiones organizativas que han sido discutidas en el Congreso, debemos precisar que los debates llevados durante año y medio en la CCI no han dado lugar a ninguna escisión (contrariamente a lo que ocurrió en el VIº Congreso o en 1981). Esto ha sido así porque el conjunto de la organización se ha puesto de acuerdo sobre el marco teórico que se dio para comprender las dificultades que encontraba. La ausencia de divergencias sobre este marco general ha permitido que no se cristalizara una «tendencia» o incluso una «minoría» que teorizara sus particularidades. En gran parte, las discusiones se han focalizado sobre cómo convenía concretar este marco en el funcionamiento cotidiano de la CCI manteniendo sin embargo la preocupación de vincular estas concreciones a la experiencia histórica del movimiento obrero. El que no haya habido escisión es un testimonio de la fuerza de la CCI, de su mayor madurez, de la voluntad manifestada por la inmensa mayoría de sus militantes de llevar resueltamente el combate por su defensa, por recuperar su tejido organizativo, por superar el espíritu de círculo y todas las concepciones anarquizantes que consideran la organización como una suma de individuos o de pequeños grupos afines.
Las perspectivas de la situación internacional
La organización comunista no existe evidentemente para sí misma, no es un espectador sino un actor de las luchas de la clase obrera, su defensa intransigente trata justamente de permitirle mantener su papel.
Con este objetivo el Congreso ha dedicado una parte de sus debates al examen de la situación internacional. Ha discutido y adoptado varios informes sobre esta cuestión así como una Resolución que los sintetiza y que se publica en este mismo número de la Revista internacional. Por ello no nos vamos a extender sobre este aspecto de los trabajos del Congreso. Nos limitaremos a evocar aquí el último de los 3 aspectos de la situación internacional (evolución de la crisis económica, conflictos imperialistas, relaciones de fuerza entre las clases) que han sido discutidos en el Congreso.
La Resolución afirma claramente que:
«Más que nunca, la lucha del proletariado es la única esperanza de porvenir para la sociedad humana» (punto 14).
Sin embargo, el Congreso ha confirmado lo que la CCI anunció desde el otoño de 1989: «Esta lucha, que surgió con fuerza a finales de los años 60, acabando con la contrarrevolución más terrible que haya vivido la clase obrera, ha sufrido un retroceso considerable con el hundimiento de los regímenes estalinistas, las campañas ideológicas que le han acompañado y el conjunto de acontecimientos ulteriores (guerras del Golfo y en la ex-Yugoslavia)» (ídem). Esencialmente por esta razón hoy: «Las luchas obreras se desarrollan de una manera sinuosa, con avances y retrocesos, en un movimiento de altibajos» (ídem).
Sin embargo, la burguesía es muy consciente de que la agravación de sus ataques contra la clase obrera va a impulsar nuevos combates cada vez más conscientes. La burguesía se prepara para ellos, desarrollando una serie de maniobras sindicales a la vez que confía a algunos de sus agentes el cuidado de renovar los discursos sobre la «revolución», el «comunismo» o el «marxismo». Por ello «les incumbe a los revolucionarios, en su intervención, denunciar con el mayor vigor tanto las maniobras canallescas de los sindicatos como esos discursos aparentemente revolucionarios. Les incumbe propugnar la perspectiva de la revolución proletaria y el comunismo como única salida capaz de salvar la humanidad y como resultado último de los combates obreros» (punto 17).
Después de haber reconstituido y reunido sus fuerzas, la CCI está de nuevo dispuesta, tras su XIº Congreso, a asumir esa responsabilidad.
[1] Alemania, Bélgica, Estados Unidos, España, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, México, Holanda, Suecia, Venezuela.
[2] Estaba previsto igualmente un examen del medio político proletario que constituye una preocupación permanente de nuestra organización. Sin embargo, por falta de tiempo este punto ha sido suprimido, aunque ello no significa en forma alguna que abandonemos esta cuestión. Al contrario, al haber superado nuestras propias dificultades de organización estamos en condiciones de aportar nuestra mejor contribución al desarrollo del conjunto del medio revolucionario.
[3] «Al encontrarse en situaciones diferentes de desarrollo según los países en que viven, las secciones de la clase obrera, sus opiniones teóricas, al reflejar el movimiento real, son necesariamente diferentes. Sin embargo, la comunidad de acción realizada por la Asociación internacional de trabajadores, el intercambio de ideas facilitado por la publicidad hecha por los órganos de las varias secciones nacionales, y por fin las discusiones directas en los congresos generales, no podrán sino engendrar gradualmente un programa teórico común» (Respuesta del Consejo general a la solicitud de afiliación de la Alianza, 9 de marzo de 1869). Se ha de precisar que la Alianza ya había planteado su afiliación con estatutos en que estaba previsto que se dotaba de una estructura internacional paralela a la de la AIT (con un Comité central propio y la celebración de un Congreso en locales separados cuando los Congresos de la AIT). El Consejo general había rechazado tal afiliación basándose en que los estatutos de la Alianza eran contrarios a los de la AIT. Precisaba que estaba dispuesto en afiliar las secciones de la Alianza si ésta renunciaba a su estructura internacional. La Alianza había aceptado estas condiciones pero se había mantenido en conformidad con sus estatutos secretos.
[4] En un «Llamamiento a los oficiales del Ejército ruso», Bakunin hace la apología de la organización secreta «que alimenta su fuerza por la disciplina, la devoción y abnegación de sus miembros, y por la obedencia absoluta a un Comité único que lo conoce todo y no es conocido de nadie».
[5] Los anarquistas llaman a la abolición del Estado inmediatamente. Es una petición de principios: el marxismo ha puesto en evidencia que el Estado se mantendrá, claro está con formas diferentes a las del Estado capitalista, hasta la desaparición total de las clases sociales.
[6] Ver sobre este tema los artículos siguientes: «La crisis del medio revolucionario», «Informe sobre la estructura y el funcionamiento de la organización de revolucionarios», publicados respectivamente en la Revista Internacional, números 28, 33 y 34-35.
[7] Chenier, explotando la falta de vigilancia de nuestra organización, se hizo miembro de nuestra sección en Francia en 1978. Desde 1980, emprendió un trabajo subterráneo dirigido a la destrucción de nuestra organización. Para hacerlo, explotó, muy hábilmente, tanto la falta de rigor organizativo de la CCI como las tensiones existentes en la sección en Gran Bretaña. Esta situación había conducido a la formación de dos clanes antagónicos en esta sección, bloqueando su trabajo y desembocando en la pérdida de la mitad de la sección así como a numerosas dimisiones en otras secciones. Chenier fue excluido de la CCI en septiembre de 1981 y publicamos en nuestra prensa un comunicado poniendo en guardia al medio político proletario contra este elemento. Más tarde, Chenier ha comenzado su carrera en el sindicalismo, el Partido socialista y el aparato del Estado, para el cual trabajaba, muy probablemente, desde hacía mucho tiempo.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
XIº congreso de la CCI - Resolución sobre la situación internacional
- 3112 reads
XIº congreso de la CCI
Resolución sobre la situación internacional
1. El reconocimiento de los comunistas del carácter históricamente limitado del modo de producción capitalista, de la crisis irreversible en la que está sumido hoy este sistema, constituye la base de granito sobre la que se funda la perspectiva revolucionaria del combate del proletariado. Por eso, todas las tentativas, como las que vemos actualmente, de la burguesía y sus agentes para acreditar que la economía mundial está «saliendo de la crisis» o que ciertas economías nacionales «emergentes» podrán tomar el relevo de los viejos sectores económicos extenuados, son un ataque en regla contra la conciencia proletaria.
2. Los discursos oficiales sobre la «recuperación» prestan mucha atención a la evolución de los índices de la producción industrial o al restablecimiento de los beneficios de las empresas. Si efectivamente, en particular en los países anglosajones, hemos asistido recientemente a tales fenómenos, importa poner en evidencia las bases sobre las que se fundan:
– la recuperación de las ganancias resulta a menudo, particularmente para muchas de las grandes empresas, de beneficios especulativos; y tiene como contrapartida una nueva alza súbita de los déficits públicos; en fin, es consecuencia de que las empresas eliminan las «ramas muertas», es decir, sus sectores menos productivos;
– el progreso de la producción industrial resulta en buena medida de un aumento muy importante de la productividad del trabajo basado en una utilización masiva de la automatización y de la informática.
Por estas razones, una de las características esenciales de la «recuperación» actual es que no ha sido capaz de crear empleos, de hacer retroceder el desempleo significativamente, ni el trabajo precario, que al contrario, se ha extendido más, puesto que el capital vela permanentemente por guardar las manos libres para poder tirar a la calle, en cualquier momento, la fuerza de trabajo excedentaria.
3. Si el desempleo constituye antes que nada un ataque contra la clase obrera, un factor brutal de desarrollo de la miseria y de la exclusión, también es un índice de primer plano de la quiebra del capitalismo. El capital vive de la explotación del trabajo vivo: que se deseche una proporción considerable de la fuerza de trabajo es, más aún que el entierro de partes enteras del aparato industrial, una verdadera automutilación del capital, que da cuenta de la quiebra definitiva del modo de producción capitalista, cuya función histórica era precisamente extender el trabajo asalariado a escala mundial. Esta quiebra definitiva del capitalismo se ve ilustrada igualmente en el endeudamiento dramático de los Estados, que en el curso de los últimos años se ha disparado: entre 1989 y 1994, la deuda pública ha pasado del 53 % al 65 % del producto interior bruto en Estados Unidos, del 57 al 73 % en Europa, hasta llegar al 142 % en el caso de Bélgica. De hecho, los Estados capitalistas están en suspensión de pagos. Si estuvieran sometidos a las mismas leyes que las empresas privadas, ya se habrían declarado oficialmente en quiebra. Esta situación no es, ni más ni menos, que la plasmación de que el capitalismo de Estado es la única respuesta que el sistema puede oponer a su propio callejón sin salida, pero se trata de una respuesta que de ninguna manera es una solución y que no puede servir eternamente.
4. las tasas de crecimiento, en algunos casos de dos cifras, de las famosas «economías emergentes» no contradicen la constatación de la quiebra general de la economía mundial. Resultan de un aflujo masivo de capitales atraídos por el coste increíblemente bajo de la fuerza de trabajo en esos países, de una explotación feroz de los proletarios, de lo que la burguesía púdicamente llama «deslocalizaciones». Esto significa que ese desarrollo económico tiene que acabar afectando la producción de los países más avanzados, cuyos Estados, cada vez más, se indignan contra las «prácticas comerciales desleales» de estos países «emergentes». Además, los rendimientos espectaculares que se regodean en presentar, recubren a menudo una ruina de sectores enteros de la economía de esos países: el «milagro económico» de China significa más de 250 millones de desempleados para el año 2000. En fin, el reciente hundimiento financiero de otro país «ejemplar», México, cuya moneda ha perdido la mitad de su valor de un día para otro, que ha necesitado la inyección urgente de casi 50mil millones de dólares de créditos (con mucho la mayor operación de «salvamento» de la historia del capitalismo) resume la realidad del espejismo que constituye la «emergencia» de ciertos países del tercer mundo. Las economías «emergentes» no son la nueva esperanza de la economía mundial. Sólo son manifestaciones, tan frágiles como aberrantes, de un sistema desquiciado. Y desde luego esta realidad no se pone en entredicho por la situación de los países de Europa del Este, cuya economía se pensaba, aún hasta hace poco, que iba a desarrollarse bajo el sol del liberalismo. Si algunos países (como Polonia) consiguen por el momento salir del paso, el caos que se despliega sobre la economía de Rusia (caída de casi 30 % de la producción en 2 años, más de 2000 % de aumento de los precios para este mismo período) viene a ilustrar de forma impresionante hasta qué punto mentían los discursos que habíamos escuchado en 1989. Hasta tal punto es catastrófico el estado de la economía rusa que la Mafia, que controla una buena parte de sus engranajes, no aparece como un parásito, como es el caso en ciertos países occidentales, sino como uno de los pilares que aseguran un mínimo de estabilidad.
5. En fin, el estado de quiebra potencial en el que se encuentra el capitalismo, el hecho de que no puede vivir eternamente de hipotecas sobre el porvenir, intentando sortear la saturación general y definitiva de los mercados huyendo hacia adelante con el endeudamiento, hace pender amenazas cada vez más fuertes sobre el conjunto del sistema financiero mundial. El sobresalto provocado por la quiebra del banco británico Barings, consecuencia de las acrobacias de un «golden boy», la perturbación que ha seguido al anuncio de la crisis del peso mexicano, sin parangón con el peso de la economía de México en la economía mundial, son índices indiscutibles de la verdadera angustia que atenaza a la clase dominante ante la perspectiva de una «auténtica catástrofe mundial» de sus finanzas, según las palabras del director del FMI. Pero esta catástrofe financiera en realidad revela la catástrofe en la que se hunde el propio modo de producción capitalista y que precipita al mundo entero en las convulsiones más considerables de su historia.
6. El terreno en el que se manifiestan más cruelmente estas convulsiones es el de los enfrentamientos imperialistas. Apenas han trascurrido cinco años desde el hundimiento del bloque del Este, desde las promesas de un «nuevo orden mundial» que hicieron los dirigentes de los principales países de Occidente, y nunca antes el desorden de las relaciones entre Estados ha sido tan flagrante. El «orden de Yalta», si bien se basaba en la amenaza de un enfrentamiento terrorífico entre superpotencias nucleares, y aunque esas dos superpotencias no habían parado de enfrentarse por medio de países interpuestos, contenía un cierto factor «de orden», precisamente. En ausencia de la posibilidad de una nueva guerra mundial, puesto que el proletariado de los países centrales no está alistado, los dos guardianes del mundo procuraban mantener en un marco «aceptable» los enfrentamientos imperialistas. Precisaban esencialmente evitar que sembraran el caos y las destrucciones en los países avanzados, y particularmente en el terreno principal de las dos guerras mundiales: Europa. Este edificio ha saltado en pedazos. Con los sangrientos enfrentamientos en ex-Yugoslavia, Europa ha dejado de ser un «santuario». Al mismo tiempo, esos enfrentamientos han puesto en evidencia lo difícil que es a partir de ahora que se establezca un nuevo «equilibrio», un nuevo «reparto del mundo» después del de Yalta.
7. Si el hundimiento del bloque del Este era en gran medida imprevisible, la desaparición de su rival del Oeste no lo era en absoluto. Había que tener la estupidez de la FECCI y no comprender nada del marxismo para pensar que podría mantenerse un solo bloque. Fundamentalmente todas las burguesías son rivales unas de otras. Esto se ve claramente en el terreno comercial, donde domina «la guerra de todos contra todos». Las alianzas diplomáticas y militares son la concreción del hecho de que ninguna burguesía puede hacer prevalecer sus intereses estratégicos sola en su rincón contra todas las demás. El adversario común es el único cemento de tales alianzas, y no una supuesta «amistad entre los pueblos», que hoy podemos ver hasta qué punto son elásticas y mentirosas, cuando los enemigos de ayer (como Rusia y Estados Unidos) descubren una repentina «amistad», y las amistades que duraban varias décadas (como la de Alemania y Estados Unidos) dan lugar a disputas. En este sentido, si los acontecimientos de 1989 significaron el fin del reparto del mundo surgido de la Segunda Guerra mundial, mostrando la incapacidad definitiva de Rusia para dirigir un bloque imperialista, suponían la tendencia a la reconstitución de nuevas constelaciones imperialistas. Sin embargo, si la potencia económica de Alemania y su localización geográfica la designaban como el único país que podía suceder a Rusia en el papel de líder de un eventual futuro bloque opuesto a Estados Unidos, su situación militar dista mucho de permitirle desde ahora realizar tal ambición. Y en ausencia de una fórmula de recambio de los alineamientos imperialistas que pueda suceder a los que han sido barridos por las sacudidas de 1989, el escenario mundial está sometido como nunca antes lo había estado, debido a la gravedad sin precedentes de la crisis económica que atiza las tensiones militares, al desencadenamiento del «cada uno a la suya», de un caos que agrava la descomposición general del modo de producción capitalista.
8. Así, la situación resultante del fin de los dos bloques de la «guerra fría» está dominada por dos tendencias contradictorias –de un lado, el desorden, la inestabilidad de las alianzas entre Estados y del otro el proceso de reconstitución de dos nuevos bloques– pero que sin embargo no son complementarias, puesto que la segunda agrava la primera. La historia de estos últimos años lo ilustra de manera clara:
– la crisis y la guerra del Golfo del 90-91, promovidas por Estados Unidos, son parte de la tentativa del gendarme americano de mantener su tutela sobre sus antiguos aliados de la guerra fría, tutela que éstos últimos están abocados a poner en cuestión con el fin de la amenaza soviética;
– la guerra en Yugoslavia es el resultado directo de la afirmación de las nuevas ambiciones de Alemania, principal instigadora de la secesión eslovena y croata, que atiza las brasas en la región;
– la continuación de esta guerra siembra la discordia tanto en la pareja franco-alemana, asociada en el liderazgo de la Unión europea (que constituye una primera piedra del edificio de un potencial nuevo bloque imperialista), como en la pareja anglo-americana, la más antigua y fiel que haya conocido el siglo XX.
9.Mas aún que los picotazos entre el gallo francés y el águila alemana, la amplitud de las infidelidades actuales en el matrimonio que ya dura desde hace 80 años entre la pérfida Albion y el tío Sam es un índice irrefutable del estado de caos en el que se encuentra hoy el sistema de las relaciones internacionales. Si, después de 1989, la burguesía británica se había mostrado en un primer momento como el aliado más fiel de su consorte americano, particularmente cuando la guerra del Golfo, las pocas ventajas que había sacado de esta fidelidad, así como la defensa de sus intereses específicos en el Mediterráneo y en los Balcanes, que le dictan una política proserbia, le han llevado a tomar distancias considerables con su aliado y a sabotear sistemáticamente la política americana de apoyo a Bosnia. La burguesía británica ha conseguido, con esta política, poner en marcha una sólida alianza táctica con la francesa, con vistas a acentuar la discordia entre Francia y Alemania, a lo que se presta gustoso el capital francés inquieto ante una Alemania «crecida». Esta nueva situación se ha plasmado, sobre todo, en una intensificación de la cooperación militar entre las burguesías británica y francesa, por ejemplo en el proyecto de constitución de una unidad aérea común y, especialmente, en el acuerdo de creación de una fuerza interafricana de «mantenimiento de la paz y prevención de crisis en Africa», lo que supone un cambio espectacular en la actitud británica que antes apoyó la política de USA en Ruanda, encaminada a acabar con la influencia francesa en este país.
10.Esta evolución de la actitud de Gran Bretaña hacia su gran aliado –cuyo disgusto pudo comprobarse por la acogida que Clinton dispensó el 17 de Marzo a Jerry Addams, líder del Sinn Fein irlandés– es uno de los acontecimientos más importantes de los últimos tiempos en la escena mundial. Revela el fracaso que representa para los Estados Unidos la evolución de la situación en la ex-Yugoslavia, donde la ocupación directa del terreno por tropas británicas y francesas bajo el uniforme de UNPROFOR, ha contribuido en gran medida a frustrar las tentativas norteamericanas de tomar posición firme en esta región, a través de su aliado bosnio. Muestra también que la primera potencia mundial, encuentra cada vez mayores dificultades para jugar su papel de gendarme mundial, papel éste que cada vez soportan menos las demás burguesías que tratan, por su parte, de exorcizar un pasado en el que la amenaza soviética les forzaba a someterse a los dictados de Washington.
Asistimos hoy a un importante debilitamiento, casi una crisis, del liderazgo de USA, que se va confirmando poco a poco en todas partes, y cuya imagen paradigmática sería la vergonzosa retirada de sus marines de Somalia, dos años después de su espectacular (y «retransmitido») desembarco. Este debilitamiento del liderazgo USA permite explicar también, por qué otras potencias osan incordiarle incluso en su «patio trasero» latinoamericano, como se ve en:
– las tentativas de las burguesías francesa y española de promover una «transición democrática» en Cuba CON Castro, y no SIN él como pretende el «tio Sam»;
– el acercamiento de la burguesía peruana al Japón, confirmado con la reciente reelección de Fujimori;
– el apoyo de la burguesía europea, especialmente a través de la Iglesia, a la guerrilla zapatista de Chiapas en México.
11. Este importante debilitamiento del liderazgo USA expresa en realidad que la tendencia dominante, hoy por hoy, no es tanto la constitución de un nuevo bloque sino más bien el «cada uno a la suya». A la primera potencia mundial, dotada de una aplastante superioridad militar, le resulta mucho más difícil dominar una situación marcada por una inestabilidad general, con precarias alianzas en todos los rincones del planeta, que la disciplina forzosa de los Estados impuesta por la amenaza de los mastodontes imperialistas y del Apocalipsis nuclear. En tal situación de inestabilidad, a cada potencia le es más fácil crearle problemas al adversario, saboteando alianzas que le eclipsarían, que desarrollar por su parte sólidas alianzas con que asegurar una estabilidad en sus dominios. Esta situación favorece, evidentemente, el juego de las potencias de 2º orden, por cuanto a éstas les resulta aún más fácil incordiar que mantener el orden. Tal realidad se ve además acentuada por el hundimiento de la sociedad capitalista en la descomposición generalizada. Por ello, hasta los mismos Estados Unidos recurren a menudo a este tipo de políticas. Sólo así puede explicarse, por ejemplo, el apoyo americano a la reciente ofensiva turca contra los nacionalistas kurdos en el norte de Irak, ofensiva que el aliado tradicional de Turquía –Alemania– ha considerado como una condenable provocación. No se trata tanto de una especie de cambio de alianzas entre Turquía y Alemania, sino de ir poniendo piedras (¡y de que tamaño!) en el camino de esa alianza, lo que revela además la importancia de un país como Turquía para ambos jerifaltes imperialistas. También resulta significativo de la actual situación mundial, que USA se vea obligado a emplear en Argelia armas que, como el terrorismo y el integrismo islámico, fueron antaño más propias de Ghaddafi o Jomeini.
Con todo, en estas prácticas desestabilizadoras recíprocas, los Estados Unidos y los demás países no parten de una «igualdad de oportunidades». Y así, mientras la diplomacia norteamericana puede permitirse intervenir en el juego político interno de países como Italia (en apoyo de Berlusconi), España (atizando escándalos como el de los GAL), Bélgica (caso Augusta) o Gran Bretaña (oposición de los «euroescépticos» a Major), sus rivales no pueden hacer lo mismo con USA. En ese sentido, los problemas que puedan surgir en el seno de la burguesía americana ante sus fracasos, o sus debates internos sobre opciones estratégicas delicadas (por ejemplo su alianza con Rusia), no tienen nada que ver con las convulsiones políticas que pueden afectar a otros países. Así por ejemplo, las «disensiones» aireadas con ocasión del envío de 30 mil marines a Haití, no significan divergencias reales sino fundamentalmente un reparto de tareas entre diferentes facciones de la burguesía, que acentúa las ilusiones democráticas y que han facilitado la consecución de una mayoría republicana en el Congreso, tal y como querían los sectores dominantes de la burguesía.
12. A pesar de su enorme superioridad militar y aunque no pueda utilizarla al mismo nivel que en el pasado, aún cuando se vean obligados a recortar algo sus gastos de defensa habida cuenta del déficit presupuestario, los Estados Unidos no renuncian en absoluto a continuar modernizando su arsenal en busca de armas cada vez más sofisticadas, prosiguiendo especialmente el proyecto de la «guerra de las galaxias». Emplear la fuerza bruta o amenazar con ello, constituye prácticamente el único medio de que dispone la potencia norteamericana para hacer respetar su autoridad. Que esta carta se demuestre impotente para frenar el caos, o que lo agrave aún más, como se vio tras la guerra del Golfo o más recientemente en Somalia, no hace más que confirmar el carácter insuperable de las contradicciones que asaltan al capitalismo mundial. Que potencias como China y Japón –rivales de USA en el sureste asiático y en el Pacífico– refuercen considerablemente su potencial militar, sólo puede empujar a Estados Unidos a desarrollar su armamento, y a emplearlo.
13. El caos sangriento en las relaciones imperialistas que hoy caracteriza la situación mundial, encuentra su máximo exponente en los países de la periferia; pero el ejemplo de la ex-Yugoslavia a sólo algunos centenares de kilómetros de las grandes concentraciones industriales de Europa, pone de manifiesto como ese caos se acerca a los países centrales. A las decenas de miles de muertos provocados por las matanzas en Argelia estos últimos años, al millón de cadáveres de las masacres de Ruanda, hay que sumar los cientos de miles de muertos en Croacia y Bosnia. De hecho hoy se cuentan por decenas las zonas de enfrentamientos sangrientos en África, Asia, América Latina, Europa, mostrando el indescriptible caos que el capitalismo en descomposición engendra en la sociedad. En ese sentido el hecho de que las masacres perpetradas por el Ejército ruso en Chechenia (para intentar frenar el estallido de Rusia consiguiente a la dislocación de la antigua URSS), hayan suscitado una complicidad prácticamente generalizada, revela la inquietud que asalta a la clase dominante ante la perspectiva de intensificación de ese caos.
Hay que afirmarlo claramente: sólo la destrucción del capitalismo por el proletariado, puede impedir que ese creciente caos aboque a la destrucción de la humanidad.
14. Hoy, más que nunca, la lucha del proletariado es la única esperanza de porvenir para la sociedad humana. Esta lucha que resurgió con fuerza a finales de los años 60 (poniendo fin a la más terrible contrarrevolución vivida por la clase obrera), ha sufrido un considerable retroceso con el hundimiento de los regímenes estalinistas y las campañas ideológicas que lo acompañaron, así como con acontecimientos (guerra del Golfo, conflicto en Yugoslavia...) que le sucedieron. Este retroceso que afectó de forma masiva al proletariado, tanto en el plano de la combatividad como en el de la conciencia, no desmintió sin embargo, tal y como explicó la CCI en aquellos mismos momentos, el curso histórico hacia los enfrentamientos de clase. Las luchas que el proletariado ha desarrollado en los últimos años han venido a confirmar lo anterior: la capacidad del proletariado para retomar, sobre todo después de 1992, el camino de la lucha de clases, confirmando así que no se ha invertido el curso histórico; y también las enormes dificultades que ha encontrado en ese camino, dada la extensión y la profundidad de ese retroceso. Estas luchas obreras se desarrollan de forma sinuosa, con avances y retrocesos, en un movimiento con altibajos.
15. Los movimientos masivos del otoño de 1992 en Italia, los de Alemania en 1993 y tantos otros ejemplos, mostraron como crecía el potencial de combatividad en las filas obreras. Después, esta combatividad se ha expresado más lentamente, con largos momentos de adormecimiento, pero no se ha visto desmentida. Las masivas movilizaciones del otoño de 1994 en Italia, la serie de huelgas en el sector público en Francia en la primavera de 1995 son, entre otras, manifestaciones de esa combatividad. Sin embargo es necesario reseñar, que la tendencia al desbordamiento de los sindicatos que se vio en Italia en 1992 no se ha visto confirmada en 1994, cuando la manifestación «monstruo» de Roma ha sido por el contrario, una obra maestra de control sindical. De igual manera, la tendencia a la unificación espontánea de los obreros en la calle que apareció en otoño de 1993 en el Ruhr (Alemania), ha dejado paso a maniobras sindicales de gran envergadura, como la «huelga» de la metalurgia de principios de 1995, perfectamente dominada por la burguesía. También las recientes huelgas en Francia, más bien «jornadas de movilización» sindicales, han constituido un éxito para éstos.
16. Las dificultades que hoy experimenta la clase obrera para avanzar en su terreno son resultado, además de la profundidad del retroceso sufrido en 1989, de toda una serie de obstáculos suplementarios promovidos o aprovechados por la clase enemiga. Debemos enmarcar estas dificultades en el peso negativo que ejerce la descomposición general del capitalismo sobre las conciencias obreras, socavando la con fianza del proletariado en sí mismo y en la perspectiva de su lucha.
Más concretamente el paro masivo y permanente que hoy se desarrolla, si bien es un signo indiscutible de la quiebra del capitalismo, tiene como principal efecto provocar un fuerte desánimo y desesperación en sectores importantes de la clase obrera, algunos de los cuáles se ven condenados a la exclusión social y casi a la lumpenización. Este desempleo sirve, también, como instrumento de chantaje y represión de la burguesía contra aquellos sectores que todavía conservan un trabajo. De igual modo, los discursos sobre la «recuperación» y algunas estadísticas positivas (beneficios, tasas de crecimiento...) de las economías de los países más importantes, son ampliamente aprovechados por los sindicatos para desarrollar sus discursos sindicales de que «los patronos pueden pagar». Estos discursos son especialmente peligrosos, por cuanto amplifican las ilusiones reformistas de los trabajadores, haciéndolos con ello más vulnerables al encuadramiento sindical, y además porque encierran la idea de que si los patronos «no pudieran pagar», luchar no serviría para nada, con lo que se desarrolla un factor suplementario de división (amén de entre empleados y parados), entre diferentes sectores obreros que trabajan en ramos afectados de manera desigual por los efectos de la crisis.
17. Estos obstáculos han permitido a los sindicatos hacerse con el dominio de la combatividad obrera, canalizándola hacia «acciones» enteramente controladas por ellos. Sin embargo las actuales maniobras de los sindicatos tienen además, y por encima de otros, un sentido preventivo tratando de reforzar su control sobre los trabajadores antes de que la combatividad de estos vaya más lejos, como resultado, lógicamente, de su creciente cólera ante los ataques cada vez más brutales de la crisis.
También es necesario destacar el cambio recientemente operado en ciertos discursos de la burguesía. Mientras en los primeros años tras el hundimiento del bloque del Este, lo dominante eran las campañas sobre «la muerte del comunismo», «la imposibilidad de la revolución»..., hoy se vuelven a poner de moda discursos favorables al «marxismo», a la «revolución» al «comunismo», y no sólo por parte de los izquierdistas. Se trata también de una medida preventiva de la burguesía, destinada a desviar la reflexión de la clase obrera, que tenderá a desarrollarse ante la quiebra cada vez más evidente del modo de producción capitalista. Incumbe a los revolucionarios en su intervención, denunciar con el mayor vigor tanto las maniobras canallescas de los sindicatos, como esos discursos aparentemente «revolucionarios». Les incumbe propugnar la verdadera perspectiva de la revolución proletaria y del comunismo, como única salida capaz de salvar a la humanidad y como resultado último de los combates obreros.
Vida de la CCI:
II - Los inicios de la revolución
- 2977 reads
En el último artículo de esta Revista internacional, demostrábamos que la respuesta de la clase obrera se fue haciendo cada vez más fuerte en el desarrollo de la Iª Guerra mundial. A principios de 1917, tras dos años y medio de barbarie, la clase obrera logró desarrollar a nivel internacional una relación de fuerzas que permitió someter cada día más a la burguesía a su presión. En febrero de 1917, los obreros de Rusia se sublevaron, derrocando al zar. Pero para acabar con la guerra tuvieron que echar abajo el gobierno burgués y tomar el poder en octubre del 17. Lo ocurrido en Rusia demostraba que establecer la paz no era posible sin haber hecho caer a la clase dominante. La toma victoriosa del poder iba a tener un eco inmenso en la clase obrera de los demás países. Por primera vez en la historia, la clase obrera había logrado hacerse con el poder en un país. El acontecimiento fue una lumbrera para los obreros de los demás países, especialmente de Austria, Hungría, de todo Centroeuropa, pero especialmente de Alemania.
Así, en este país, después de haber estado sometida a la marea de nacionalismo patriotero, la clase obrera se pone a luchar de manera creciente contra la guerra. Aguijoneada por el desarrollo revolucionario en Rusia y después de varios movimientos anunciadores, una huelga de masas estalla en abril de 1917. En enero de 1918, un millón de obreros se echan a la calle en un nuevo movimiento huelguístico y fundan un consejo obrero en Berlín. Influenciados por los acontecimientos de Rusia, la combatividad en los frentes militares se va desmoronando durante el verano de 1918. Las fábricas están en efervescencia; cada día se reúnen más obreros en las calles para intensificar la respuesta a la guerra. La clase dominante en Alemania, consciente del influjo de la Revolución rusa entre los obreros, para salvar su propio pellejo, lo hace todo por levantar una muralla contra la extensión de la revolución.
Sacando las lecciones de los acontecimientos revolucionarios en Rusia y enfrentada a un movimiento de luchas obreras excepcional, a finales de septiembre, el Ejército obliga al Káiser a abdicar y nombra un nuevo gobierno. Pero la combatividad de la clase obrera se mantiene en su impulso y la agitación no cesa.
El 28 de octubre empieza en Austria, pero también en las provincias checa y eslovaca y en Budapest, una oleada de huelgas que se termina con el derrocamiento de la monarquía. Por todas partes aparecen consejos obreros y de soldados, a imagen de los soviets rusos.
En Alemania, la clase dominante pero también los revolucionarios, se preparan desde entonces a la fase determinante de los enfrentamientos. Los revolucionarios preparan la sublevación. Aunque la mayoría de los dirigentes espartaquistas (Liebknecht, Luxemburg, Jogiches) están en la cárcel y aunque durante cierto tiempo, la imprenta ilegal del Partido se encuentra paralizada a causa de una redada policiaca, los revolucionarios siguen sin embargo, preparando la insurrección en torno al grupo Spartakus.
A primeros de octubre los espartaquistas mantienen una conferencia con los Linskradicale de Bremen y de otras ciudades. Durante esta conferencia se deja constancia de que han empezado los enfrentamientos revolucionarios abiertos y se adopta un llamamiento que se difunde con profusión por todo el país y también en el frente. Sus ideas principales son: los soldados han empezado a librarse del yugo, el Ejército se desmorona; pero ese primer ímpetu de la revolución topa con la contrarrevolución. Al haber fallado los medios de represión de la clase dominante, la contrarrevolución intenta atajar el movimiento otorgando pretendidos derechos «democráticos». La finalidad del parlamentarismo y del nuevo modo de votación es que el proletariado siga soportando su situación.
«Durante la discusión sobre la situación internacional quedó plasmado el hecho de que la revolución rusa ha aportado un apoyo moral esencial al movimiento en Alemania. Los delegados deciden transmitir a los camaradas de Rusia su gratitud, su solidaridad y su simpatía fraterna, prometiendo confirmar esa solidaridad no sólo con palabras sino con actos correspondientes al modelo ruso.
Se trata para nosotros de apoyar los motines de los soldados, de pasar a la insurrección armada, ampliar la insurrección armada hasta la lucha por todo el poder en beneficio de los obreros y los soldados, asegurando la victoria mediante huelgas de masas obreras. Ésa es la tarea de los días y las semanas venideras.»
Desde el principio de esos enfrentamientos revolucionarios, podemos afirmar que los espartaquistas ponen inmediatamente al desnudo las maniobras de la clase dominante. Desvelan el carácter mentiroso de la democracia, comprenden sin vacilar los pasos indispensables para el avance del movimiento: preparar la insurrección es apoyar a la clase obrera en Rusia, no sólo en palabras sino en actos. Comprenden que la solidaridad de la clase obrera en la nueva situación no puede limitarse a declaraciones, sino que necesita que los obreros mismos entren en lucha. Esta lección es, desde entonces, un hilo rojo en la historia del movimiento obrero y de sus luchas.
La burguesía también afila sus armas. El 3 de octubre de 1918, retira al Kaiser sustituyéndolo por un nuevo Príncipe, Max von Baden y hace entrar al Partido socialdemócrata alemán (SPD) en el gobierno. La dirección del SPD (partido fundado en el siglo pasado por la clase obrera misma) había traicionado en 1914 y había excluido a los internacionalistas agrupados en torno a los espartaquistas y las Linksradicale, como también a los centristas. El SPD ya no tiene en su seno la más mínima vida proletaria. Desde el inicio de la guerra ha apoyado la política imperialista. Y también va a actuar contra el levantamiento revolucionario de la clase obrera.
Por primera vez, la burguesía llama al gobierno a un partido surgido de la clase obrera y pasado recientemente al campo del capital para asegurar así, en esa situación revolucionaria, la protección del Estado capitalista. Mientras que todavía muchos obreros guardan ilusiones, los revolucionarios comprenden inmediatamente el nuevo papel que va a desempeñar la socialdemocracia. Rosa Luxemburg escribe en octubre de 1918: «El socialismo de gobierno, por su entrada en el gabinete, se ha vuelto el defensor del capitalismo y está cerrando el paso a la revolución proletaria ascendente».
A partir de enero de 1918, cuando el primer consejo obrero aparece durante las huelgas de masas de Berlín, los delegados revolucionarios (Revolutionnäre Obleute) y los espartaquistas se ven regularmente en secreto. Los delegados son muy próximos al USPD. Con un telón de fondo de incremento de la combatividad, de disgregación del frente, de empuje obrero para pasar a la acción, empiezan a finales de octubre, en el seno de un Comité de acción formado tras la conferencia mencionada antes, a discutir de planes concretos para la insurrección.
El 23 de octubre, Liebnecht es liberado de la cárcel. Más de 20 000 obreros vienen a saludarlo a su llegada a Berlín.
Después de la expulsión de Berlín de los miembros de la embajada rusa por el gobierno alemán con la insistencia del SPD, a causa de las asambleas de apoyo a la Revolución rusa organizadas por los revolucionarios, el Comité de acción discute de la situación. Liebnecht insiste en la necesidad de la huelga general y en las manifestaciones de masas que deberán armarse. Durante la reunión de «delegados» del 2 de noviembre, el Comité propone incluso la fecha del 5 con las consignas de: «Paz inmediata y levantamiento del estado de sitio, Alemania república socialista, formación de consejos obreros y de soldados» (Drabkin, p. 104).
Los delegados revolucionarios que piensan que la situación no está madura abogan por una espera suplementaria. Durante ese tiempo, los miembros del USPD en las diferentes ciudades esperan nuevas instrucciones, pues nadie quiere entrar en acción antes que Berlín. La noticia de una sublevación inminente se extiende por otras ciudades del Reich.
Todo va a acelerarse con los acontecimientos de Kiel. El 3 de noviembre, la flota de Kiel debe zarpar para seguir la guerra, pero la marinería se rebela y se amotina. Se crean inmediatamente consejos de soldados, inmediatamente seguidos por la formación de consejos obreros. El mando militar amenaza con bombardear la ciudad. Pero, comprendiendo que no va a lograr aplastar el motín por la fuerza, echa mano de su caballo de Troya: el dirigente del SPD, Noske. Éste, poco después de llegar, consigue introducirse fraudulentamente en el Consejo obrero.
Pero el movimiento de los consejos obreros y de soldados ya ha lanzado una señal al conjunto del proletariado. Los consejos forman delegaciones masivas de obreros y de soldados que acuden a otras ciudades. Son enviadas grandes delegaciones a Hamburgo, Bremen, Flensburg, al Ruhr y hasta Colonia. Las delegaciones se dirigen a los obreros reunidos en asambleas, haciendo llamamientos a la creación de consejos obreros y de soldados. Miles de obreros se desplazan así de las ciudades del norte de Alemania hasta Berlín y a otras ciudades de provincias. Muchos de ellos son arrestados por los soldados obedientes al gobierno (más de 1300 detenciones sólo en Berlín el 6 de noviembre) y encerrados en los cuarteles, en donde, sin embargo, prosiguen su agitación.
En una semana surgen consejos obreros y de soldados por todas las principales ciudades de Alemania y los obreros toman en sus propias manos la extensión del movimiento. No abandonan su suerte en manos de los sindicatos o del parlamento. Ya no luchan por gremios, aislados unos de otros, con reivindicaciones de sector específicas; al contrario, en cada ciudad se unen y formulan reivindicaciones comunes. Actúan por sí y para sí mismos, buscando la unión de los obreros de las demás ciudades ([1]).
Menos de dos años después de sus hermanos de Rusia, los obreros alemanes dan un ejemplo claro de su capacidad para dirigir ellos mismos su propia lucha. Hasta el 8 de noviembre, en casi todas las ciudades –excepto Berlín– se organizan consejos obreros y de soldados.
El 8 de noviembre los «hombres de confianza» del SPD refieren: «Es imposible parar el movimiento revolucionario; si el SPD quisiera oponerse al movimiento, sería sencillamente anegado por la marea».
Cuando llegan las primeras noticias de Kiel a Berlín el 4 de noviembre, Liebknecht propone al Comité ejecutivo la insurrección para el 8 de ese mes. Mientras que ya el movimiento se ha extendido espontáneamente a todo el país, aparece evidente que el levantamiento de Berlín, sede del gobierno, exige a la clase obrera un método organizado, claramente orientado hacia un objetivo, el de reunir todas sus fuerzas. Pero el Comité ejecutivo sigue vacilando. Sólo será después de la detención de dos de sus miembros en posesión del proyecto de insurrección cuando se decida pasar a la acción para el día siguiente. Los espartaquistas publican el 8 de noviembre de 1918 el siguiente llamamiento:
«Ahora que ya ha llegado el momento de actuar, no debe haber vacilaciones. Los mismos «socialistas» que han cumplido durante cuatro años su papel de sicarios al servicio del gobierno (...) lo están ahora haciendo todo para debilitar vuestra lucha y torpedear el movimiento.
¡Obreros y soldados!, lo que vuestros camaradas han logrado llevar a cabo en Kiel, Hamburgo, Bremen, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hannover, Magdeburgo, Brunswick, Munich y Stuttgart, también vosotros debéis conseguir realizarlo. Pues de lo que conquistéis en la lucha, de la tenacidad y del éxito de vuestra lucha, depende la victoria de vuestros hermanos aquí y allá y de ello depende la victoria del proletariado del mundo entero. ¡Soldados! Actuad como vuestros camaradas de la flota, uníos a vuestros hermanos en uniforme de trabajo. No os dejéis utilizar contra vuestros hermanos, no obedezcáis a las órdenes de los oficiales, no disparéis sobre los luchadores de la libertad. ¡Obreros y soldados! Los objetivos próximos de vuestra lucha deben ser:
1) la liberación de todos los presos civiles y militares;
2) la abolición de todos los Estados y la supresión de todas las dinastías;
3) la elección de consejos obreros y de soldados, la elección de delegados en todas las fábricas y unidades de la tropa;
4) el establecimiento inmediato de relaciones con los demás consejos obreros y de soldados alemanes;
5) la toma a cargo del gobierno por los comisarios de los consejos obreros y de soldados;
6) el vínculo inmediato con el proletariado internacional y, muy especialmente, con la República obrera rusa.
¡Viva la república socialista!
¡Viva la Internacional!»
El grupo Internationale (grupo Spartakus),
8 de noviembre.
Los sucesos del 9 de noviembre
A las primeras horas de la madrugada del 9 de noviembre empieza el alzamiento revolucionario en Berlín.
«¡Obreros, soldados, camaradas!
¡Ha llegado la hora de la decisión! Se trata ahora de saber estar a la altura de la tarea histórica...
¡Exigimos la abdicación no de un solo hombre sino de la república!.
¡República socialista con todas sus consecuencias!. ¡Adelante en la lucha por la paz, la libertad y el pan!.
¡Salid de las fábricas! ¡Salid de los cuarteles! ¡Daos la mano! ¡Viva la república socialista!»
(Octavilla espartaquista)
Cientos de miles de obreros responden al llamamiento del grupo Spartakus y del Comité ejecutivo, dejan el trabajo y afluyen en gigantescos cortejos de manifestaciones hacia el centro de la ciudad. A su cabeza van grupos de obreros armados. La gran mayoría de las tropas se une a los obreros manifestantes y fraterniza con ellos. Al mediodía, Berlín está en manos de los obreros y los soldados revolucionarios. Los lugares importantes son ocupados por los obreros. Una columna de manifestantes, obreros y soldados se presenta ante el palacio de los Hohenzollern. Allí, Liebknecht toma la palabra:
«La dominación del capitalismo, que ha transformado a Europa en un cementerio, se ha quebrado (...) Y no será porque el pasado ha muerto por lo que nuestra tarea se habría terminado. Debemos tensar todas nuestras fuerzas para construir el gobierno de los obreros y de los soldados (...) Nosotros damos la mano (a los obreros del mundo entero) y les invitamos a terminar la revolución mundial (...) Proclamo la libre República socialista de Alemania» (Liebknecht, 9 de noviembre).
Además, pone en guardia a los obreros para que no se contenten con lo conseguido, llamándoles a la toma del poder y a la unificación internacional de la clase obrera.
El 9 de noviembre, el antiguo régimen no utiliza la fuerza para defenderse. Pero esto no es así porque vacile en hacer correr la sangre, pues ya tiene millones de muertos en la conciencia, sino porque la revolución le ha desorganizado el Ejército, quitándole gran cantidad de soldados que hubieran podido disparar contra el pueblo. Como en Rusia, en febrero de 1917, cuando los soldados se pusieron del lado de los obreros en lucha, la reacción de los soldados alemanes es un factor importante en la relación de fuerzas. Pero la cuestión central de los proletarios en uniforme sólo podía resolverse gracias a la autoorganización, a la salida de las fábricas y a «la ocupación de la calle», mediante la unificación masiva de la clase obrera. Al haber conseguido convencer a los soldados de la necesidad de la fraternización, los obreros muestran que son ellos quienes desempeñan el papel dirigente.
Por la tarde del 9 de noviembre se reúnen miles de delgados en el Circo Busch. R. Müller, uno de los principales dirigentes de los Delegados revolucionarios, lanza un llamamiento para que: «El diez de noviembre sea organizada en todas las fábricas y en todas las unidades de tropa de Berlín la elección de consejos obreros y de soldados. Los consejos elegidos deberán tener una asamblea en el Circo Busch a las 17 para elegir el gobierno provisional. Las fábricas deberán elegir un miembro para el consejo obrero por cada 1000 obreros y obreras, al igual que todos los soldados deberán elegir un miembro para el consejo de soldados por batallón. Las fábricas más pequeñas (de menos de 500 empleados) deben elegir cada una un delegado. La asamblea insiste sobre el nombramiento por la asamblea de consejos de un órgano de poder».
Los obreros dan así los primeros pasos para crear un situación de doble poder. ¿Lograrán ir tan lejos como sus hermanos de clase de Rusia?.
Los espartaquistas, por su parte, afirman que la presión y las iniciativas procedentes de los consejos locales deben reforzarse. La democracia viva de la clase obrera, la participación activa de los obreros, las asambleas generales en las fábricas, la designación de delegados responsables ante ellas y revocables, ¡ésa debe ser la práctica de la clase obrera!.
Los obreros y los soldados revolucionarios ocupan por la tarde del 9 de noviembre la imprenta del Berliner-Lokal-Anzeiger e imprimen el primer número del periódico Die rote Fahne (Bandera roja), el cual pone inmediatamente en guardia: «No existe la más mínima comunidad de intereses con quienes os han traicionado durante 4 años. ¡Abajo el capitalismo y sus agentes! ¡Viva la revolución! ¡Viva la Internacional!».
La cuestión de la toma del poder por la clase obrera: la burguesía en pie de guerra
El primer consejo obrero y de soldados de Berlín (llamado Ejecutivo) se considera rápidamente como órgano de poder. En su primera proclamación del 11 de noviembre, se proclama instancia suprema de control de todas las administraciones públicas, de los municipios, de los Länder (regiones) y del Reich así como de la administración militar.
Pero la clase dominante no cede así como así el terreno a la clase obrera. Al contrario, va a oponerle la resistencia más encarnizada.
En efecto, mientras que Liebknecht proclama la República socialista ante la mansión de los Hohenzollern, el príncipe Max von Baden abdica y confía los asuntos gubernamentales a Ebert, nombrado canciller. El SPD proclama la «libre República de Alemania».
Así, el SPD se encarga de los asuntos gubernamentales y enseguida apela a «la calma y el orden», anunciando unas próximas «elecciones libres»; se da cuenta de que sólo podrá oponerse al movimiento, minándolo desde dentro.
Proclama su propio consejo obrero y de soldados compuesto únicamente de funcionarios del SPD y al cual nadie le otorga la menor legitimidad. Después, el SPD declara que el movimiento está dirigido en común por él y por el USPD. Esta táctica de entrismo en el movimiento y de destrucción desde el interior ha sido, desde entonces, la utilizada por los izquierdistas con sus falsos comités de huelga, autoproclamados, y sus coordinaciones. La socialdemocracia y sus sucesores, los grupos de la extrema izquierda capitalista, son especialistas en ponerse a la cabeza de un movimiento y manipularlo de tal modo que aparezcan como sus representantes legítimos.
Mientras intenta sabotear el trabajo del Ejecutivo actuando directamente en su seno, el SPD anuncia la formación de un gobierno común con el USPD. Éste acepta, mientras que los espartaquistas, que son todavía miembros de éste en ese momento, rechazan de plano el ofrecimiento. Si para la gran mayoría de obreros, la diferencia entre el USPD y los espartaquistas no es muy clara, éstos últimos tienen sin embargo una actitud clara respecto a la formación del gobierno. Se dan cuenta de la trampa y entienden perfectamente que no es posible meterse en la misma barca que el enemigo de clase.
La mejor manera para combatir las ilusiones de los obreros sobre los partidos de izquierda no es, ni mucho menos, auparlos al gobierno para que así sus mentiras queden al desnudo, como pretenden hoy los trotskistas y demás izquierdistas. Para desarrollar la conciencia de clase, lo indispensable es la delimitación de clase más clara y más estricta y no otra cosa.
En la noche del 9 de noviembre, el SPD y la dirección del USPD se hacen proclamar comisarios del pueblo y el gobierno se hace nombrar por el Consejo ejecutivo. El SPD hace la demostración de su habilidad. Ahora puede actuar contra la clase obrera tanto desde los sillones del gobierno como en nombre del Comité de los consejos. Ebert es a la vez canciller del Reich y comisario del pueblo elegido por el ejecutivo de los consejos; puede así dar la apariencia de estar del lado de la revolución. El SPD tenía ya la confianza de la burguesía, pero al lograr captar la de los obreros con tanta habilidad, muestra sus capacidades maniobreras y de mistificación. Es también ésa una lección para la clase obrera, una lección sobre la manera embaucadora con la que las fuerzas del capital pueden actuar.
Examinemos de más cerca la manera de actuar del SPD sobre todo durante la asamblea del Consejo obrero y de soldados del 10 de noviembre en la que están presentes unos 3000 delegados. No se efectúa el más mínimo control y por eso mismo los representantes de los soldados se encuentran en mayoría. Ebert es el primero en tomar la palabra. Según él, «la vieja desavenencia fratricida» ha desaparecido, al haber formado un gobierno común el SPD y el USPD; se trataría ahora de «emprender en común el desarrollo de la economía sobre la base de los principios del socialismo. ¡Viva la unidad de la clase obrera alemana y de los soldados alemanes!». En nombre del USPD, Hasse celebra la «unidad reencontrada», «queremos consolidar las conquistas de la gran revolución socialista. El gobierno será un gobierno socialista». «Los que ayer todavía trabajaban contra la revolución, ya no están ahora contra ella» (E. Barth, 10 de noviembre de 1918). «Habrá que hacerlo todo para que la contra rrevolución no se subleve».
Y es así como, mientras el SPD emplea todos los medios para embaucar a la clase obrera, el USPD sirve de tapadera a sus maniobras. Los espartaquistas se dan cuenta del peligro y Liebknecht declara durante dicha asamblea:
«Debo echar un jarro de agua fría a vuestro entusiasmo. La contrarrevolución ya está en marcha, ya ha entrado en acción...Os lo digo: ¡los enemigos están a vuestro alrededor! (Liebknecht enumera entonces las intenciones contrarrevolucionarias de la socialdemocracia). Ya sé lo muy desagradable que es esta perturbación, pero aunque me fusilarais seguiría diciendo lo que yo creo que es indispensable decir».
Los espartaquistas ponen así en guardia contra el enemigo de clase, que está presente, e insisten en la necesidad de echar abajo el sistema. Para ellos lo que está en juego no es un cambio de personas, sino la superación del sistema mismo.
A la inversa, el SPD con el USPD de remolque, actúa para que el sistema se mantenga haciendo creer que con un cambio de dirigentes y la investidura de un nuevo gobierno, la clase obrera ha obtenido una victoria.
En eso también, el SPD es un buen profesor para los defensores del capital por la manera con la que desvía la cólera sobre personalidades dirigentes para así evitar que se haga daño al sistema en su conjunto. Esta manera de actuar será desde entonces sistemáticamente puesta en práctica ([2]).
El SPD remacha el clavo en su periódico del 10 de noviembre, en donde escribe bajo el título «La unidad y no la lucha fratricida»:
«Desde ayer el mundo del trabajo tiene el sentimiento de hacer surgir la necesidad de unidad interna. De casi todas las ciudades, de todos los Länder, de todos los Estados de la federación nos llegan ecos de que el viejo Partido (el SPD) y los Independientes (el USPD) se han vuelto a encontrar el día de la revolución y se han reunificado en el antiguo Partido (...). La obra de reconciliación no debe fracasar a causa de unos cuantos agriados cuyo carácter no sería lo suficientemente fuerte para superar los viejos rencores y olvidarlos. Al día siguiente de tan magnífico triunfo (sobre el antiguo régimen) ¿habrá que ofrecer al mundo el espectáculo del mutuo desgarramiento del mundo del trabajo en una absurda lucha fratricida?» (Vorwaerts, 10 de noviembre de 1918).
Las dos armas del capital para asegurar el sabotaje político
A partir de ese momento, el SPD pone en movimiento todo un arsenal de armas contra la clase obrera. Además del «llamamiento a la unidad», inyecta sobre todo el veneno de la democracia burguesa. Según él, la introducción del «sufragio universal, igual, directo y secreto para todos los hombre y mujeres de edad adulta fue a la vez presentado como la conquista más importante de la revolución y como el medio de transformar el orden de la sociedad capitalista hacia el socialismo siguiendo la voluntad del pueblo según un plan metódico». Así, con la proclamación de la República y el que haya ministros del SPD en el poder, el SPD hace creer que la meta ha sido alcanzada y con la abdicación del Kaiser y el nombramiento de Erbert a la cancillería, que se ha creado el libre Estado popular. En realidad lo que acaba de ser eliminado en Alemania no es más que un anacronismo de poca monta, pues la burguesía es desde hace ya mucho tiempo la clase políticamente dominante; a la cabeza del Estado ya no hay un monarca, sino un burgués. Eso no cambia gran cosa... Por lo tanto, está claro que el llamamiento a elecciones democráticas va dirigido directamente contra los consejos obreros. Además, el SPD bombardea a la clase obrera con una propaganda ideológica intensiva, mentirosa y criminal:
«Quien quiere el pan, debe querer la paz. Quien quiere la paz, debe querer la Constituyente, la representación libremente elegida por el conjunto el pueblo alemán. Quien critique la Constituyente o quiera contrarrestarla, os está quitando la paz, la libertad y el pan, os está robando los frutos inmediatos de la victoria de la revolución: es un contrarrevolucionario.»
«La socialización se verificará, deberá verificarse (...) por la voluntad del pueblo trabajador, el cual, fundamentalmente, quiere abolir esta economía animada por la aspiración de los particulares a la ganancia. Pero será mil veces más fácil imponerla si lo decreta la Constituyente, y no con la dictadura de no se sabe qué comité revolucionario que la ordena (...)»
«El llamamiento a la Constituyente es el llamamiento al socialismo creador, constructor, a ese socialismo que incrementa el bienestar del pueblo, que eleva la felicidad y la libertad del pueblo y sólo por él vale la pena luchar» (panfleto del SPD).
Si citamos exhaustivamente al SPD es para hacerse una mejor idea de las argucias y de las artimañas que utiliza la izquierda del capital.
Tenemos aquí una vez más una de las características clásicas de la acción de la burguesía contra la lucha de clases en los países altamente industrializados: cuando el proletariado expresa su fuerza y aspira a su unificación, siempre son las fuerzas de izquierda las que intervienen con la más hábil de las demagogias. Son ellas las que pretenden actuar en nombre de los obreros e intentan sabotear las luchas desde dentro, impidiendo que el movimiento supere las etapas decisivas.
La clase obrera revolucionaria en Alemania encuentra frente a sí a un adversario incomparablemente más fuerte que el que enfrentaron los obreros rusos. Para engañarla, el SPD adopta un lenguaje radical que va en el sentido supuesto de los intereses de la revolución, poniéndose así a la cabeza del movimiento, cuando es en realidad el representante principal del Estado burgués. No actúa contra la clase obrera como partido exterior al Estado, sino como punta de lanza de éste.
Los primeros días del enfrentamiento revolucionario muestran ya en aquella época la característica general de la lucha de clases en los países altamente industrializados: una burguesía experimentada en todo tipo de artimañas que se enfrenta a una clase obrera fuerte. Sería una ilusión pensar que la victoria de la clase obrera pueda ser fácil.
Como veremos más tarde, los sindicatos, por su parte, actúan como segundo pilar del capital, colaborando con los patronos inmediatamente después de desencadenarse el movimiento. Tras haber organizado durante el conflicto la producción de guerra, tendrán que intervenir junto al SPD para derrotar al movimiento. Se hacen unas cuantas concesiones, entre ellas la jornada de 8 horas, para así impedir la radicalización de la clase obrera.
Pero el sabotaje político, la labor de zapa de la conciencia de la clase obrera por el SPD no son suficientes: simultáneamente, ese partido traidor sella un pacto con el Ejército para una acción militar.
La represión
El comandante en jefe del Ejército, el general Groener, quien durante la guerra había colaborado cotidianamente con el SPD y los sindicatos como responsable de proyectos armamentísticos, explica:
«Nosotros nos aliamos para combatir el bolchevismo. La restauración de la monarquía era imposible (...) Yo había aconsejado al Feldmarschall no combatir la revolución con las armas, pues era de temer que, teniendo en cuenta el estado de las tropas, ese medio fuera un fracaso. Propuse que el alto mando militar se aliara con el SPD en vista de que no había otro partido que dispusiera de suficiente influencia en el pueblo, y entre las masas, para reconstruir una fuerza gubernamental con el mando militar. Los partidos de derechas habían desaparecido por completo y debía excluirse la posibilidad de trabajar con los extremistas radicales. Se trataba en primer lugar de arrancar el poder de manos de los consejos obreros y de soldados de Berlín. Con ese fin se previó un plan. Diez divisiones debían entrar en Berlín. Ebert estaba de acuerdo. (...) Nosotros elaboramos un programa que preveía, tras la entrada de las tropas, la limpieza de Berlín y el desarme de los espartaquistas. Eso quedó convenido con Ebert, al cual le estoy profundamente reconocido por su amor absoluto a la patria. (...) Esta alianza fue sellada contra el peligro bolchevique y el sistema de los consejos» (octubre-noviembre de 1925, Zeugenaussage).
Con ese fin, Groener, Ebert y demás compinches están cada día enlazados telefónicamente entre las 11 de la noche y la una de la mañana a través de líneas secretas, encontrándose para concertarse sobre la situación.
Contrariamente a Rusia, en donde, en octubre, el poder cayó en manos de los obreros sin que casi se derramara sangre, la burguesía en Alemania se dispone, inmediatamente, junto al sabotaje político, a desencadenar la guerra civil. Desde el primer día reúne todos los medios necesarios para la represión militar.
La intervención de los revolucionarios
Para evaluar la intervención de los revolucionarios, debemos examinar su capacidad para analizar correctamente el movimiento de la clase, la evolución de la relación de fuerzas, lo «que ha sido alcanzado», y su capacidad para proponer las perspectivas más claras. ¿Qué dicen los espartaquistas?
«Ha comenzado la revolución. No es la hora ni de echar las campanas al vuelo por lo ya realizado, ni de hacer triunfalismos ante el enemigo abatido; es la hora de la más severa autocrítica y de la reunión férrea de las energías para así proseguir la labor iniciada. Pues lo que se ha realizado es mínimo y el enemigo NO ESTÁ vencido. ¿Qué hemos alcanzado?. La monarquía ha sido barrida, el poder gubernamental supremo ha pasado a manos de los representantes de los obreros y de los soldados. Pero la monarquía nunca ha sido el verdadero enemigo, sólo ha sido una fachada, el estandarte del imperialismo. (...) Nada menos que la abolición de la dominación del capital, la realización del orden de la sociedad socialista son el objetivo histórico de la revolución actual. Es una tarea considerable que no se logrará en un santiamén con la ayuda de unos cuantos decretos venidos de arriba, sino que sólo podrá ser llevada felizmente a cabo a través de todas las tempestades de la acción propia y consciente de la masa de trabajadores de las ciudades y del campo, gracias a la madurez espiritual más elevada y al idealismo inagotable de las masas populares.
- Todo el poder en manos de los consejos obreros y de soldados, salvaguarda de la obra revolucionaria contra sus enemigos al acecho: ésa es la orientación de todas las medidas del gobierno revolucionario.
- El desarrollo y la reelección de los consejos locales de obreros y de soldados para que el primer ímpetu impulsivo y caótico de su surgimiento pueda ser sustituido por el proceso consciente de autocomprensión de las metas, de las tareas y de la marcha de la revolución.
- La asamblea permanente de los representantes de las masas y la transferencia del poder político efectivo del pequeño comité del comité ejecutivo (vollzugrat) a la base más amplia del consejo obrero y de soldados.
- La convocatoria en el más breve plazo del parlamento de obreros y soldados para que los proletarios de toda Alemania se constituyan en clase, en poder político compacto y se pongan detrás de la obra de la revolución para ser su muralla y su fuerza ofensiva.
- La organización inmediata, no de los «campesinos», sino de los proletarios del campo y de los pequeños campesinos, quienes hasta ahora se encuentran fuera de la revolución.
- La formación de una Guardia roja proletaria para la protección permanente de la revolución y de una Milicia obrera para que el conjunto del proletariado esté permanentemente vigilante.
- La supresión de los órganos del estado policiaco absolutista y militar de la administración, de la justicia y del ejército (...)
- La convocatoria inmediata de un congreso obrero mundial en Alemania para indicar neta y claramente el carácter socialista e internacional. La Internacional, la revolución mundial del proletariado son los únicos puntos de amarre para el futuro de la revolución alemana.»
(R. Luxemburg, «El inicio», Die Rote Fahne, 18 de noviembre de 1918)
Destrucción de las posiciones del poder político de la contrarrevolución, instauración y consolidación del poder proletario, ésas son las dos tareas que los espartaquistas ponen en primer plano con una claridad notable.
«El balance de la primera semana de la revolución es que en el Estado de los Hohenzollern no ha cambiado nada fundamentalmente, el Consejo obrero y de soldados funciona como representante de un gobierno imperialista en bancarrota. Todas sus acciones están inspiradas por el miedo a la masa de los obreros (...)
«El Estado reaccionario del mundo civilizado no se transformará en Estado popular revolucionario en 24 horas. Soldados que, ayer mismo, eran los guardianes de la reacción y asesinaban a los proletarios revolucionarios en Finlandia, en Rusia, en Ucrania, en los países bálticos y obreros que dejaron hacer eso tranquilamente no han podido convertirse en 24 horas en portadores conscientes de las metas del socialismo» (18 de noviembre).
El análisis de los espartaquistas, afirmando que no se trata de una revolución burguesa, sino de la contrarrevolución burguesa ya en marcha, su capacidad para analizar la situación con clarividencia y un enfoque de conjunto, todo ello es la expresión de lo indispensable que son, para el movimiento de la clase, sus organizaciones políticas revolucionarias.
Los consejos obreros, punta de lanza de la revolución
Como lo hemos descrito más arriba, en las grandes ciudades, durante los primeros días de noviembre, por todas partes se formaron consejos de obreros y de soldados. Incluso si los consejos surgen «espontáneamente», su aparición no es ninguna sorpresa para los revolucionarios. Ya habían aparecido en Rusia, al igual que en Austria y en Hungría. Como lo decía la Internacional comunista por la voz de Lenin en marzo de 1919: «Esta forma, es el régimen de los soviets con la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado era “latín” para las masas en nuestros días. Ahora, gracias al sistema de los soviets, ese latín se ha traducido a todas las lenguas modernas; la forma práctica de la dictadura ha sido encontrada por las masas obreras» (Discurso de apertura del primer congreso de la Internacional comunista)
La aparición de los consejos refleja la voluntad de la clase obrera de tomar su destino en sus manos. Los consejos obreros sólo pueden aparecer cuando en el conjunto de la clase hay una actividad masiva y cuando se desarrolla en profundidad la conciencia de clase. Por ello, los consejos no son sino la punta de lanza de un movimiento profundo y global de la clase, y su vida depende en gran parte de las actividades del conjunto de la clase. Si la clase debilita sus actividades en las fábricas, si la combatividad afloja y la conciencia retrocede en la clase, ello repercute en la vida misma de los consejos. Los consejos son el medio para centralizar las luchas de la clase y son la palanca mediante la cual la clase exige e impone el poder sobre la sociedad.
En muchas ciudades, los consejos obreros empiezan, en efecto, a tomar medidas para oponerse al Estado burgués. Desde el principio de la existencia de los consejos, los obreros intentan paralizar el aparato de Estado burgués, tomar sus propias decisiones en lugar del gobierno burgués y hacerlas aplicar. Es el inicio del período de doble poder, como en Rusia después de la Revolución de febrero. Ese fenómeno aparece por todas partes, pero es más visible en Berlín, sede del gobierno.
El sabotaje de la burguesía
Para la clase es vital mantener su control sobre los consejos obreros, porque son la palanca de la centralización de la lucha obrera y todas las iniciativas de las masas obreras convergen en su seno.
En Alemania, la clase capitalista utiliza un verdadero caballo de Troya contra los consejos: el SPD. Este partido, que hasta 1914 había sido un partido obrero, los combate, los sabotea desde dentro, y los desvía de su objetivo en nombre de la clase obrera.
Empezando por su composición, utiliza todo tipo de trampas para meter a sus delegados. El Consejo ejecutivo de Berlín, al principio se compone de 6 representantes respectivamente del SPD y el USPD, y de 12delegados de los soldados. Sin embargo en Berlín, el SPD consiguió –con el pretexto de la necesidad de paridad de votos y de la necesidad de la unidad de la clase obrera– meter un número importante de sus hombres en el Consejo ejecutivo sin que ninguna asamblea obrera tomara la decisión. Gracias a esta táctica de insistencia sobre la «paridad (de votos) entre los partidos», el SPD tiene más delegados de lo que corresponde a su influencia real en la clase. En provincias las cosas no son muy diferentes: en 40 grandes ciudades, casi 30 consejos de obreros y soldados están bajo la influencia dominante del SPD y el USPD. Los consejos obreros adoptan una vía radical sólo en las ciudades en las que los espartaquistas tienen mayor influencia.
Por lo que concierne a las tareas de los consejos, el SPD intenta esterilizarlas. Mientras que por su naturaleza los consejos tienden a actuar como contrapoder frente al poder del Estado burgués, e incluso a destruirlo, el SPD se las apaña para debilitar estos órganos de la clase y someterlos al Estado burgués. Esto lo hace propagando la idea de que los consejos tienen que concebirse como órganos de transición hasta la convocatoria de elecciones para la asamblea nacional, pero también para hacerles perder su carácter de clase, defendiendo que tienen que abrirse a toda la población, a todas las capas del pueblo. En muchas ciudades el SPD crea «comités de salud pública», que incluyen a todas las capas de la población -desde los campesinos a los pequeños comerciantes, y por supuesto los obreros- con los mismos derechos en estos organismos.
Mientras que los espartaquistas empujan desde el principio a la formación de Guardias rojas para poder imponer, incluso por la fuerza si fuera necesario, las medidas tomadas, el SPD torpedea esta iniciativa en los consejos de soldados diciendo que «expresa una desconfianza hacia los soldados».
En el Consejo ejecutivo de Berlín hay constantemente enfrentamientos sobre las medidas y la dirección a tomar. Aunque no se puede decir que todos los delegados obreros tuvieran una claridad y una determinación suficiente sobre todas las cuestiones, el SPD hace todo lo posible para minar la autoridad del Consejo, tanto desde el interior como del exterior. Así:
– cuando el Consejo ejecutivo da instrucciones, el Consejo de los Comisarios del pueblo (dirigido por el SPD), impone otras;
– el Ejecutivo nunca tendrá su propia prensa y tendrá que ir a mendigar espacio en la prensa burguesa para la publicación de sus resoluciones. Los delegados del SPD hicieron todo lo posible para que fuera así;
– cuando estallan las huelgas en las fábricas de Berlín en noviembre y diciembre, el Comité ejecutivo, bajo la influencia del SPD, toma posición en su contra, aunque expresan la fuerza de la clase obrera y podrían haber permitido corregir los errores del Comité ejecutivo;
– finalmente, el SPD –como fuerza dirigente del gobierno burgués– utiliza la amenaza de los Aliados, que según decían estarían preparados para intervenir militarmente, ocupar Alemania y evitar la «bolchevización», para hacer dudar a los obreros y frenar el movimiento. Así por ejemplo, hacen creer que si los consejos obreros van demasiado lejos, EE.UU. va a terminar el suministro de alimentos a la población hambrienta.
Tanto a través de la amenaza directa desde el exterior, como del sabotaje desde el interior, el SPD utiliza todos los medios contra la clase obrera en movimiento.
Desde el principio, el SPD se afana por aislar a los consejos de su base en las fábricas. Los consejos se componen, en cada fábrica, de delegados elegidos por las asambleas generales y que son responsables ante ellas. Si los obreros pierden o abandonan su poder de decisión en las asambleas generales, si los consejos se desvinculan de sus «raíces», de su «base» en las fábricas, se debilitan y acaban inevitablemente siendo víctimas de la contraofensiva burguesa. Por eso desde el principio, el SPD presiona para que su composición se haga sobre la base de un reparto proporcional de delegados entre los partidos políticos. La elegibilidad y revocabilidad de los delegados por las asambleas no es un principio formal de la democracia obrera, sino la palanca con la cual el proletariado puede dirigir y controlar su lucha partiendo de su célula de vida más pequeña. La experiencia en Rusia ya había mostrado que la actividad de los comités de fábrica es esencial. Si los consejos obreros no tienen que rendir cuentas ante la clase, ante las asambleas que los han elegido, si la clase no es capaz de ejercer su control sobre ellos, eso significa que su movimiento está debilitado y que el poder se le escapa.
En Rusia, Lenin lo había señalado: «Para controlar hay que detentar el poder (...) Si pongo en primer plano el control, ocultando esa condición fundamental, digo una verdad a medias y hago el juego a los capitalistas y los imperialistas. (...) Sin poder, el control es una frase pequeñoburguesa vacía que dificulta la marcha y el desarrollo de la revolución» (Conferencia de abril, «Informe sobre la situación actual», 7 de mayo, Obras completas -traducido por nosotros).
Mientras que en Rusia, desde las primeras semanas, los consejos que se apoyaban en los obreros y los soldados disponían de un poder real, el Ejecutivo de los Consejos de Berlín había sido desposeído de él. Rosa Luxemburg lo constata justamente: «El Ejecutivo de los Consejos unidos de Rusia es -a pesar de lo que se pueda escribir contra él- con toda seguridad, otra cosa que el ejecutivo de Berlín. Uno es la cabeza y el cerebro de una potente organización proletaria revolucionaria, el otro es la rueda de recambio de una camarilla gubernamental cripto-capitalista; uno es la fuente inagotable de la plenipotencia proletaria, el otro carece de fuerza y orientación; uno es el espíritu vivo de la revolución, el otro su sarcófago» (R. Luxemburg, 12 de diciembre de 1918).
El Congreso nacional de los Consejos
El 23 de noviembre, el Ejecutivo de Berlín convoca un Congreso nacional de los Consejos en Berlín para el 16 de diciembre. Esta iniciativa, que intenta reunir todas las fuerzas de la clase obrera, en realidad será utilizada contra ella. El SPD impone que, en las diferentes regiones del Reich, se elija un «delegado obrero» por cada 200 000 habitantes, y un representante de los soldados por cada 100000 soldados, con lo que la representación de los obreros se reduce, mientras que se amplía la de los soldados. En lugar de ser un reflejo de la fuerza y la actividad de la clase en las fábricas, este congreso nacional, en manos del SPD, va a escapar a la iniciativa obrera.
Además, según los propios saboteadores, sólo pueden elegirse «delegados obreros» los «trabajadores manuales e intelectuales». Por eso todos los funcionarios del SPD y de los sindicatos se presentan «mencionando su profesión»; sin embargo, los miembros de la Liga Spartakus, que se presentan abiertamente como tales, son excluidos. Moviendo todos los hilos posibles, las fuerzas de la burguesía consiguen imponerse, mientras que a los revolucionarios, que actúan a cara descubierta, se les prohíbe tomar la palabra.
Cuando se reunió el Congreso de los Consejos el 16 de diciembre, rechazó en primer lugar la participación de los delegados rusos. «La asamblea general reunida el 16 de diciembre no trata deliberaciones internacionales sino únicamente asuntos alemanes en los cuales los extranjeros por supuesto no pueden participar... La delegación rusa es un representante de la dictadura bolchevique.» Esa es la justificación que da el Vorwarts nº 340 (11 de diciembre de 1918). Al hacer adoptar esta decisión, el SPD priva de entrada a la Conferencia de lo que debería haber sido su carácter más fundamental: ser la expresión de la revolución proletaria mundial que había comenzado en Rusia.
En la misma lógica de sabotaje y de desviación, el SPD hacer votar igualmente el llamamiento a la elección de una Asamblea constituyente para el 19 de enero de 1919. Habiendo comprendido la maniobra, los espartaquistas llaman a una manifestación de masas ante el congreso. Más de 250 000 manifestantes se agrupan bajo la consigna: «Por los Consejos obreros y de soldados, no a la asamblea nacional».
Mientras el Congreso está preparado para actuar contra los intereses de la clase obrera, Liebknecht se dirige a los participantes de la manifestación: «Pedimos al Congreso que asuma todo el poder político en sus manos para realizar el socialismo, y que no lo transfiera a la constituyente, que no será para nada un órgano revolucionario. Pedimos al Congreso de los Consejos que tienda la mano a nuestros hermanos de clase en Rusia y que llame a los delegados rusos a venir a unirse a los trabajos del congreso. Queremos la revolución mundial y la unificación de todos los obreros de todos los países en los Consejos obreros y de soldados» (17 de diciembre de 1918).
Los revolucionarios habían comprendido la necesidad vital de la movilización de las masas obreras, la necesidad de ejercer una presión sobre los delegados, de elegir otros nuevos, de desarrollar la iniciativa de asambleas generales en las fábricas, de defender la autonomía de los consejos contra la asamblea nacional burguesa, de insistir sobre la unificación internacional de la clase obrera.
Pero incluso después de esta manifestación masiva, el Congreso sigue rechazando la participación de Rosa Luxemburg y de Karl Liebknecht, bajo el pretexto de que no son obreros, cuando en realidad la propia burguesía ya ha conseguido meter a sus hombres en los consejos. Durante el Congreso, los representantes del SPD defienden el Ejército para protegerlo de un mayor desmoronamiento por los consejos de soldados. El congreso decide igualmente no recibir ninguna delegación más de obreros y soldados para no tener que plegarse a su presión.
Al final de sus trabajos el Congreso llega a propagar la confusión haciendo alarde de las pretendidas primeras medidas de socialización mientras que los obreros ni siquiera han tomado el poder: «Llevar a cabo medidas socio-políticas en las empresas tomadas una a una, aisladas, es una ilusión, mientras la burguesía aún tenga el poder en sus manos» (IKD, Der Kommunist). La cuestión central del desarme de la contrarrevolución y del derribo del gobierno burgués, todo esto se dejó de lado.
¿Qué tienen que hacer los revolucionarios ante un tal desarrollo de los acontecimientos? El 16 de diciembre en Dresde, Otto Rühle, que entretanto se ha inclinado hacia el consejismo, tira la toalla ante el Consejo obrero y de soldados local cuando las fuerzas socialdemócratas de la ciudad se hacen con él. Los espartaquistas, al contrario, no abandonan el terreno al enemigo. Después de haber denunciado el congreso nacional de los Consejos, llaman a la iniciativa de la clase obrera:
«El Congreso de los Consejos ha sobrepasado sus plenos poderes, ha traicionado el mandato que le habían dado los consejos de obreros y de soldados, ha suprimido la base sobre la que estaban fundadas su existencia y su autoridad. Los consejos de obreros y de soldados a partir de ahora van a desarrollar su poder y a defender su derecho a la existencia con una energía diez veces mayor. Declararán nula y sin futuro la obra contrarrevolucionaria de sus hombres de confianza indignos» (Rosa Luxemburg, Los Mamelucos de Ebert, 20 de diciembre de 1918).
La savia de la revolución es la actividad de las masas
La responsabilidad de los espartaquistas es empujar adelante la iniciativa de las masas, intensificar sus actividades. Esta orientación es la que van a plantear 10 días después, durante el congreso de fundación del KPD. Retomaremos los trabajos de este congreso de fundación en un próximo artículo.
Los espartaquistas habían comprendido en efecto que el pulso de la revolución latía en los Consejos; la revolución proletaria es la primera revolución que se hace por la gran mayoría de la población, por la clase explotada. Contrariamente a las revoluciones burguesas, que pueden hacerse por minorías, la revolución proletaria sólo puede ganar la victoria si está nutrida y empujada por la actividad de toda la clase. Los delegados de los Consejos, los Consejos mismos, no son una parte aislada de la clase que puede y tiene que aislarse o protegerse de ella, o que deberían mantener al resto de la clase en la pasividad. No, la revolución sólo puede avanzar con la participación consciente, vigilante, activa y crítica de la clase.
Para la clase obrera en Alemania, esto significaba, en ese momento, que tenía que entrar en una nueva fase en la que había que reforzar la presión a partir de las fábricas. Respecto a los comunistas, su agitación en los Consejos locales era la prioridad absoluta. Así los espartaquistas siguen la política que Lenin había ya preconizado en abril de 1917, cuando la situación en Rusia era comparable a la de Alemania: «Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario, y que, por consiguiente, nuestra tarea, en tanto que este gobierno se deje influenciar por la burguesía, no puede sino explicar paciente, sistemática, obstinadamente a las masas los errores de su táctica, partiendo esencialmente de sus necesidades prácticas.
Mientras estemos en minoría, nos aplicamos a criticar y a explicar los errores cometidos, afirmando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder pase a manos de los soviets de diputados obreros, a fin de que las masas se liberen de sus errores por la experiencia» (Tesis de abril, nº 4).
No podemos comprender verdaderamente la dinámica en los consejos si no analizamos más de cerca el papel de los soldados.
El movimiento revolucionario de la clase se inició con la lucha contra la guerra. Pero es fundamentalmente el movimiento de resistencia de los obreros en las fábricas lo que «contamina» a millones de proletarios vestidos de uniforme en el frente (la proporción de obreros entre los soldados es mucho más alta en Alemania que en Rusia). Finalmente los motines de los soldados y las revueltas de los obreros en las fábricas crean una relación de fuerzas que obliga a la burguesía a poner fin a la guerra. Mientras dura la guerra, los obreros de uniforme son el mejor aliado de los obreros que luchan en la retaguardia. Gracias a su resistencia se crea un relación de fuerzas favorable en el frente interior; como señala Liebknecht: «Esto había dado como consecuencia la desestabilización del Ejército. Pero desde que la burguesía ha puesto fin a la guerra, se abre una escisión en el seno del Ejército. La masa de soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y contra los representantes abiertos del imperialismo. Pero respecto al socialismo está aún indecisa, dubitativa e inmadura» (Liebknecht, 19 de noviembre de 1918). Mientras perdura la guerra y las tropas continúan movilizadas, se forman consejos de soldados.
«Los consejos de soldados son expresión de una masa compuesta por todas las clases de la sociedad, en cuyo seno los proletarios son con mucho la más numerosa, pero no desde luego el proletariado consciente de sus objetivos y dispuesto a la lucha de clases. En muchas ocasiones se forman desde arriba, directamente por oficiales o círculos de la alta nobleza, que así se adaptan hábilmente a las circunstancias tratando de mantener su influencia en los soldados y presentándose como la élite de sus representantes» (Liebknecht, 21 de noviembre de 1918).
El Ejército, como tal, es un instrumento clásico de represión y de conquista imperialista, controlado y dirigido por oficiales sumisos al Estado explotador. En una situación revolucionaria con miles de soldados en efervescencia las relaciones jerárquicas clásicas ya no se respetan, los obreros en uniforme deciden colectivamente, y esto puede conducir a la disgregación del Ejército, más cuando los obreros en uniforme están armados. Pero para que esa disgregación se produzca es necesario que la clase obrera, con su lucha, se alce como un polo de referencia lo suficientemente fuerte entre los obreros.
Durante la fase final de la guerra existía esa dinámica. Por eso la burguesía, que veía como ese peligro se desarrollaba, decide parar la guerra como medio para impedir una radicalización aún mayor. La nueva situación que se crea con el fin de la guerra permite a la burguesía «calmar» a los soldados y alejarlos de la revolución pues, por su parte, el movimiento de la clase obrera no es lo suficientemente fuerte como para atraer hacia sí a la mayoría de los soldados. Esto permite a la burguesía manipular mejor en su favor a los soldados.
Si durante la fase ascendente del movimiento los soldados son un polo importante e indispensable a la hora de acabar con la guerra, cuando la burguesía lanza su contraofensiva su papel varía.
La revolución solo puede hacerse internacionalmente
Mientras que durante cuatro años los capitalistas han combatido duramente entre si, y han sacrificado millones de vidas humanas, súbitamente se unen ante el estallido de la revolución en Rusia y, sobre todo, cuando el proletariado alemán comienza a lanzarse al asalto. Los espartaquistas comprenden muy bien el peligro del aislamiento de la clase obrera en Rusia y en Alemania. El 25 de noviembre lanzan el siguiente llamamiento:
«¡A los proletarios de todos los países!. Ha llegado la hora de ajustar las cuentas a la dominación capitalista. Pero esta gran tarea no pueda cumplirla el proletariado alemán solo. Solo podemos luchar y vencer llamando a la solidaridad de los proletarios del mundo entero. Camaradas de los países beligerantes, sabemos vuestra situación. Sabemos bien cómo vuestros gobernantes, gracias a la victoria obtenida, ciegan al pueblo con los resplandores de la victoria (...). Vuestros capitalistas victoriosos están listos para ahogar en sangre nuestra revolución, a la que temen tanto como la vuestra. A vosotros la “victoria” no os ha hecho más libres sino aún más esclavos. Si vuestras clases dominantes logran estrangular la revolución proletaria en Alemania y en Rusia se volverán contra vosotros con una ferocidad redoblada (...). Alemania da a luz la revolución social pero el socialismo solo lo puede levantar el proletariado mundial» («A los proletarios de todos los países», Spartakusbund, 25 de noviembre 1918).
Mientras que el SPD hace todo para separar a los obreros alemanes de los rusos, los revolucionarios comprometen todas sus fuerzas en la unificación de la clase obrera.
A este respecto los espartaquistas son conscientes de que «Hoy en día reina entre los pueblos de la Entente, de forma natural, una fuerte embriaguez de victoria, y alborozo por la ruina del imperialismo alemán, la liberación de Francia y Bélgica, es tan grande que no esperamos por el momento un eco revolucionario en esas partes de la clase obrera» (Liebknecht, 23 de diciembre de 1918). Sabían que la guerra había causado una peligrosa división en las filas de la clase obrera. Los defensores del capital, en particular el SPD, comienzan a predisponer a los obreros alemanes contra los de los demás países. Agitan incluso la amenaza de un intervención extranjera. Todo eso fue utilizado a partir de ese momento por la clase dominante.
La burguesía había sacado las lecciones de Rusia
La firma por parte de la burguesía del armisticio que ponía fin a la guerra, bajo la dirección del SPD, ante el miedo a que la clase obrera se radicalizara y siguiera «los pasos de los Rusos», abre una nueva situación.
Como señala R. Müller, uno de los principales miembros de los Delegados revolucionarios: «El conjunto de la política de guerra y todos sus efectos sobre la situación de los obreros, la unión sagrada de la burguesía, todo aquello que había azuzado la cólera de los obreros, se ha olvidado».
La burguesía ha sacado las lecciones de Rusia. Si en este país la burguesía hubiera puesto fin a la guerra en marzo o abril de 1917, seguramente la Revolución de octubre no habría sido posible o, en todo caso, habría sido mucho más difícil. Por tanto es preciso parar la guerra para pisarle los píes del movimiento revolucionario de la clase. A ese nivel los obreros en Alemania se encuentran ante una situación más difícil que sus hermanos de clase en Rusia.
Los espartaquistas captan que el final de la guerra implica un giro en las luchas y que no es previsible una victoria inmediata contra el capital.
«Si vemos las cosas desde el terreno del desarrollo histórico no podemos esperar que surja súbitamente, el 9 de noviembre de 1918, una revolución de clase grandiosa y consciente de sus objetivos en una Alemania que ha ofrecido la imagen espantosa del 4 de agosto y los cuatro años que le han seguido; lo que hemos vivido el 9 de noviembre ha sido sobre todo el hundimiento del imperialismo, más que la victoria de un principio nuevo. Para el imperialismo, coloso con pies de barro, podrido desde su propio interior, simplemente había llegado su hora y debía derrumbarse: lo que siguió fue un movimiento más o menos caótico sin un plan de batalla, muy poco consciente: el único incluso coherente, el único principio constante y liberador se resume en la consigna: creación de consejos obreros y de soldados» («Congreso de fundación del KPD», R. Luxemburgo).
Por eso no se puede confundir el inicio con el final del movimiento, con su objetivo final, pues «ningún proletariado del mundo, incluso el alemán, puede zafarse de la noche a la mañana de los estigmas de una servidumbre milenaria. La situación del proletariado encuentra, menos política que espiritualmente, su estado más elevado el PRIMER día de la revolución. Serán las luchas de la revolución lo que elevará al proletariado a su madurez completa» (R. Luxemburgo, 3 de diciembre de 1918).
El peso del pasado
Los espartaquistas señalan, muy justamente, que el peso del pasado es la principal causa de las grandes dificultades que encuentra la clase obrera. La confianza, aún importante, que muchos obreros tienen aún en el SPD es una debilidad peligrosa. Muchos de ellos consideran que la política de guerra de este partido es, en gran medida, resultado de una desorientación pasajera. Es más, para ellos la guerra era resultado de una maniobra innoble de la camarilla gobernante, que ahora ha sido derribada. Rememorando la insoportable situación que sufrían en el período previo a la guerra, ahora esperan superar definitivamente la miseria. Además las promesas de Wilson que anuncia la unión de las naciones y la democracia aparecen como una garantía contra nuevas guerras. No ven la república democrática que se les «propone» como una república burguesa, sino como el terreno en el que va a nacer el socialismo. En resumen, es determinante la falta de experiencia en la confrontación con los saboteadores, el SPD y los sindicatos.
«En todas las revoluciones anteriores los combatientes se enfrentaban abiertamente, clase contra clase, programa contra programa, espada contra escudo. (...) (Antes) eran siempre los partidarios del sistema a derrocar o que estaba amenazado quienes en nombre de ese sistema, y para salvarlo, tomaban las medidas contrarrevolucionarias. (...) En la revolución de hoy en día las tropas que defienden el antiguo orden se acomodan bajo la bandera del Partido socialdemócrata y no bajo su propia bandera y uniforme de la clase dominante (...) La dominación de la clase burguesa está llevando hoy a cabo su última lucha histórica bajo una bandera ajena, bajo la bandera de la propia revolución. Y es un partido socialista, es decir la creación más original del movimiento obrero y de la lucha de clases, quien se convierte en el instrumento más importante de la contrarrevolución burguesa. El fondo, la tendencia, la política, la psicología, el método, todo ello es capitalista de arriba abajo. De socialista solo queda la bandera, el atavío y la fraseología» (R. Luxemburgo, Una victoria pírrica, 21 de diciembre de 1918).
No se puede formular más claramente el carácter contrarrevolucionario del SPD.
Por ello los espartaquistas definen la siguiente etapa del movimiento de ésta forma: «El paso de una revolución de soldados, predominante el 9 de noviembre de 1918, a una revolución específicamente obrera, es el paso de un trastorno superficial y puramente político a un proceso de larga duración consistente en un enfrentamiento económico general entre el trabajo y el capital, y exige a la clase obrera revolucionaria un grado de madurez política, de educación y de tenacidad diferente del dela primera fase de inicio» (R. Luxemburg, 3 de enero de 1919).
No hay duda de que el movimiento de comienzos de noviembre no es sólo una «revolución de soldados», pero sin los obreros en las fábricas, los soldados nunca habrían llegado a tal nivel de radicalización. Los espartaquistas ven la perspectiva de un verdadero paso adelante cuando, en la segunda mitad de noviembre y en diciembre, estallan las huelgas en el Ruhr y la Alta Silesia, que ponen de manifiesto la actividad de la clase obrera en las fábricas, y un retroceso del peso de la guerra y de los soldados. Tras el final de las hostilidades, el hundimiento de la economía conduce a una degradación aún mayor de las condiciones de vida de la clase obrera. En el Ruhr muchos mineros paran el trabajo y, para imponer sus reivindicaciones van a las otras minas para encontrar la solidaridad de sus hermanos de clase y así construir un frente potente. Así ven a desarrollarse las luchas, viviendo retrocesos para desarrollarse de nuevo con más fuerza.
«En la actual revolución las huelgas que acaban de estallar (...) son los primeros inicios de un enfrentamiento general entre el capital y el trabajo, anuncian el comienzo de una lucha de clases potente y directa, cuya salida solo puede ser la abolición de las relaciones salariales y la introducción de le economía socialista. Son el desencadenante de la fuerza social viva de la revolución actual: la energía de la clase revolucionaria de las masas proletarias. Abren un período de actividad inmediata de las masas mucho más amplio».
Por ello, R. Luxemburgo señala acertadamente que: «Tras la primera fase de la revolución, la de la lucha principalmente política, viene la fase de una lucha reforzada, intensificada, esencialmente económica. (...) En la fase revolucionaria por venir, las huelgas no solo se extenderán más y más, sino que serán el centro, el punto decisivo de la revolución, inhibiendo las cuestiones puramente políticas» (R. Luxemburgo, Congreso de fundación del KPD).
Después de que la burguesía pusiera fin a la guerra bajo la presión de la clase obrera, y que pasara a la ofensiva para frenar las primeras tentativas de toma del poder por el proletariado, el movimiento entra en una nueva etapa. O la clase obrera es capaz de desarrollar nuevas fuerzas para empujar la iniciativa de los obreros en las fábricas y lograr «pasar a una revolución obrera específica», o la burguesía podrá continuar su contraofensiva.
En el próximo artículo abordaremos la cuestión de la insurrección, las concepciones fundamentales de la revolución obrera, el papel que deben desempeñar los revolucionarios y el que efectivamente desempeñaron.
DV
[1] En Colonia, el movimiento revolucionario fue muy fuerte. En solo 24 horas, el 9 de noviembre, 45 000 soldados se negaron a obedecer a los oficiales y desertaron. Ya el 7 de noviembre, marineros revolucionarios procedentes de Kiel iban camino de Colonia. El futuro canciller K. Adenauer, entonces alcalde de la ciudad, y la dirección del SPD tomarían medidas para «calmar la situación».
[2] Desde entonces el capital actúa siempre utilizando la misma táctica: en 1980, cuando Polonia estaba dominada por una huelga de masas de obreros, la burguesía cambió de gobierno. La lista de ejemplos en los que la clase dominante cambia a las personas para que la dominación del capital no se vea afectada, es interminable.
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Respuesta al BIPR (I) - La naturaleza de la guerra imperialista
- 3487 reads
El BIPR han respondido en la International Communist Review nº 13 a nuestro artículo de polémica «El concepto del BIPR sobre la decadencia del capitalismo» aparecido en el nº 79 de esta Revista internacional. Esa respuesta expone de forma razonada posiciones. En ese sentido su artículo es una contribución al necesario debate que debe existir entre las organizaciones de la Izquierda comunista, las cuales tienen la responsabilidad decisiva en la lucha por la constitución del Partido comunista del proletariado.
El debate entre el BIPR y la CCI se sitúa dentro del marco de la Izquierda comunista:
- no es un debate académico y abstracto, sino una polémica militante para dotarnos de posiciones claras, depuradas de cualquier ambigüedad o concesión a la ideología burguesa, muy especialmente en cuestiones como la naturaleza de las guerras imperialistas y los fundamentos materiales de la necesidad de la revolución comunista.
- es un debate entre partidarios del análisis de la decadencia del capitalismo: desde principios de siglo el sistema ha entrado en una crisis sin salida lo que contiene una amenaza creciente de aniquilación de la humanidad y del planeta.
Dentro de ese marco, el artículo de respuesta del BIPR insiste en su visión de la guerra imperialista como medio de devaluación del capital y reanudación del ciclo de acumulación y justifica esa postura con una explicación de la crisis histórica del capitalismo basada en la tendencia a la baja de la tasa de ganancia.
Estas dos cuestiones son el objeto de nuestra respuesta a su respuesta ([1]).
Lo que nos une con el BIPR
En una polémica entre revolucionarios y a causa precisamente de su carácter militante hemos de partir de lo que nos une para en ese marco global abordar lo que nos separa. Este es el método que ha aplicado siempre la CCI, siguiendo a Marx, Lenin, Bilan, etc., y que empleamos al polemizar con el PCI (Programa) ([2]), sobre la misma cuestión que ahora tratamos con el BIPR. Subrayar esto nos parece muy importante porque, en primer lugar, las polémicas entre revolucionarios tienen siempre como hilo conductor la lucha por su clarificación y reagrupamiento en la perspectiva de la constitución del Partido mundial del proletariado. En segundo lugar, porque entre el BIPR y la CCI, sin negar ni relativizar la importancia y las implicaciones de las divergencias que tenemos sobre la comprensión de la naturaleza de la guerra imperialista, es mucho más importante lo que compartimos:
- Para el BIPR las guerras imperialistas no tienen objetivos limitados sino que son guerras totales cuyas consecuencias sobrepasan de lejos las que podrían tener en el período ascendente.
- Las guerras imperialistas unen los factores económicos y políticos en un nudo inseparable.
- El BIPR rechaza la idea de que el militarismo y la producción de armamentos como medio de «acumulación de capital» ([3]).
- Como expresión de la decadencia del capitalismo, las guerras imperialistas contienen la amenaza creciente de destrucción de la humanidad.
- Existen en el capitalismo actual tendencias importantes al caos y la descomposición, aunque como luego veremos el BIPR no les da la misma importancia que nosotros.
Estos elementos de convergencia expresan la capacidad común que tenemos para denunciar y combatir las guerras imperialistas como momentos supremos de la crisis histórica del capitalismo, llamando al proletariado a no elegir entre los distintos lobos imperialistas, apelando a la revolución proletaria mundial como única solución al atolladero sangriento al que lleva el capitalismo a la humanidad, combatiendo a muerte las adormideras pacifistas y denunciando las mentiras capitalistas de que «estamos saliendo de la crisis».
Estos elementos, expresión del patrimonio común de la Izquierda comunista, hacen necesario y posible que ante acontecimientos de envergadura como las guerras del Golfo o de la antigua Yugoslavia, los grupos de la Izquierda comunista hagamos manifiestos conjuntos que expresen ante la clase la voz unida de los revolucionarios. Por eso propusimos en el marco de las Conferencias internacionales de 1977-80 hacer una declaración común ante la guerra de Afganistán y lamentamos que ni BC ni CWO (que luego constituirían el actual BIPR) hubieran aceptado esta iniciativa. Lejos de ser una propuesta de «unión circunstancial y oportunista» estas iniciativas en común son instrumentos de la lucha por la clarificación y la delimitación de posiciones dentro de la Izquierda comunista porque establecen un marco concreto y militante (el compromiso con la clase obrera ante situaciones importantes de la evolución histórica) en el cual debatir seriamente las divergencias. Ese fue el método de Marx o de Lenin: en Zimmerwald, pese a que existían divergencias mucho mayores que las hoy pudieran existir entre la CCI y el BIPR, Lenin aceptó suscribir el Manifiesto de Zimmerwald. Por otra parte, en el momento de la constitución de la IIIª Internacional, existían entre los fundadores importantes desacuerdos no solo sobre el análisis de la guerra imperialista, sino sobre cuestiones como la utilización del parlamento o los sindicatos y, sin embargo, ello no impidió unirse para combatir por la revolución mundial que estaba en marcha. Ese combate en común no era el marco para acallar las divergencias sino, al contrario, la plataforma militante dentro de la cual abordarlas con seriedad y no de forma académica o según impulsos sectarios.
La función de la guerra imperialista
Las divergencias entre el BIPR y la CCI no se sitúan sobre las causas generales de la guerra imperialista. Ateniéndonos al patrimonio común de la Izquierda comunista vemos la guerra imperialista como expresión de la crisis histórica del capitalismo. Sin embargo, la divergencia surge a la hora de ver el papel de la guerra dentro del curso del capitalismo decadente. El BIPR piensa que la guerra imperialista cumple una función económica: permite una devaluación masiva de capital y, en consecuencia, abre la posibilidad de que el capitalismo reemprenda un nuevo ciclo de acumulación.
Esta apreciación parece la mar de lógica: ¿no hay antes de una guerra mundial una crisis generalizada, como por ejemplo la de 1929?; al ser una crisis de sobreproducción de hombres y mercancías ¿no es la guerra imperialista una «solución» al destruir en grandes proporciones obreros, máquinas y edificios? ¿no se reemprende después la reconstrucción y con ello se supera la crisis?. Sin embargo, esta visión, tan aparentemente simple y coherente, es profundamente superficial. Recoge –como luego veremos– una parte del problema (efectivamente, el capitalismo decadente se mueve a través de un ciclo infernal de crisis-guerra-reconstrucción-nueva crisis...) pero no plantea el fondo del problema: por una parte, la guerra es mucho más que un simple medio de restablecimiento del ciclo de acumulación capitalista y, de otro lado, ese ciclo se encuentra profundamente viciado y degenerado y está muy lejos de ser el ciclo clásico del período ascendente.
Esta visión superficial de la guerra imperialista tiene consecuencias militantes importantes que el BIPR no es capaz de captar. En efecto, si la guerra permite restablecer el mecanismo de acumulación capitalista, en realidad se está diciendo que el capitalismo siempre podrá salir de la crisis a través del mecanismo doloroso y brutal de la guerra. Esta es la visión que en el fondo nos propone la burguesía: la guerra es un trance horrible que no gusta a ningún gobernante, pero es el medio inevitable que permite encontrar una nueva era de paz y prosperidad.
El BIPR denuncia esas supercherías pero no se da cuenta que esa denuncia se encuentra debilitada por su teoría de la guerra como «medio de devaluación del capital». Para comprender las consecuencias peligrosas que tiene su posición debería examinar esta declaración del PCI (Programa):
«La crisis tiene su origen en la imposibilidad de proseguir la acumulación, imposibilidad que se manifiesta cuando el crecimiento de la masa de producción no logra compensar la caída de la cuota de ganancia. La masa de sobretrabajo total ya no es capaz de asegurar beneficios al capital avanzado, de reproducir las condiciones de rentabilidad de las inversiones. Destruyendo el capital constante (trabajo muerto) a gran escala, la guerra ejerce entonces una función económica fundamental (subrayado nuestro): gracias a las espantosas destrucciones del aparato productivo, permite, en efecto, una futura expansión gigantesca de la producción para sustituir lo destruido, y una expansión paralela de los beneficios, de la plusvalía total, o sea, del sobretrabajo que tanto necesita el capital. Las condiciones de recuperación del proceso de acumulación de capital quedan restablecidas. El ciclo económico vuelve a arrancar... El sistema capitalista mundial, viejo al iniciarse la guerra, encuentra el manantial de juventud en el baño de sangre que le proporciona nuevas fuerzas y una vitalidad de recién nacido» (PC, nº 90, pag. 24, citada en nuestra polémica de la Revista internacional, nº 77. Subrayado por nosotros).
Decir que el capitalismo «recupera la juventud» cada vez que sale de una guerra mundial tiene unas claras consecuencias revisionistas: la guerra mundial no pondría al orden del día la necesidad de la revolución proletaria sino la reconstrucción de un capitalismo que vuelve a sus inicios. Eso es tirar por tierra el análisis de la IIIª Internacional que dice claramente que «una nueva época surge. Época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior. Época de la revolución comunista del proletariado». Significa, pura y simplemente, romper con una posición fundamental del marxismo: el capitalismo no es un sistema eterno sino un modo de producción cuyos límites históricos le imponen una época de decadencia en la cual está a la orden del día la revolución comunista.
Esta declaración la citamos y criticamos en nuestra polémica sobre la concepción de la guerra y la decadencia del PCI (Programa) de la Revista internacional, nos 77 y 78. Esto es ignorado por el BIPR, el cual en su «Res puesta» parece defender al PCI (Programa) cuando afirma: «Su debate con los bordiguistas se centra en su aparente punto de vista de que existe una relación mecánica causal entre guerra y ciclo de acumulación. Decimos “aparentemente” porque, como es habitual, la CCI no da ninguna cita que muestre que la visión histórica de los bordiguistas sea tan esquemática. Estamos poco inclinados a aceptar las aserciones sobre Programa comunista a la vista de la manera cómo interpretan nuestros puntos de vista» ([4]).
La cita que dimos en Revista internacional nº 77 habla por sí sola y pone en evidencia que en la posición del PCI (Programa) hay algo más que «esquematismo»: si el BIPR se sale por la tangente con lloriqueos sobre nuestras «malas interpretaciones» es porque, sin atreverse a decir las aberraciones del PCI (Programa), sus ambigüedades conducen a ellas: «Nosotros decimos que la función (subrayado en el original) económica de la guerra mundial (esto es sus consecuencias para el capitalismo) es devaluar capital como preludio necesario para un posible nuevo ciclo de acumulación» ([5]).
Esta visión de la «función económica de la guerra imperialista» viene de Bujarin. Éste, en La Economía mundial y el imperialismo, libro que escribió en 1915, y que fue una aportación en cuestiones como el capitalismo de Estado o la liberación nacional, desliza, sin embargo, un error importante, ve las guerras imperialistas como un instrumento del desarrollo capitalista: «La guerra no puede detener el curso general del desarrollo del capital mundial, sino que, al contrario, es la expresión de la expansión al máximo del proceso de centralización... La guerra recuerda, por su influencia económica, en muchos aspectos las crisis industriales, de las que se distingue, desde luego, por la mayor intensidad en las conmociones y estragos que produce» ([6]).
La guerra imperialista no es un medio de «devaluación del capital» sino una expresión del proceso histórico de destrucción, de esterilización de medios de producción y vida, que caracteriza globalmente al capitalismo decadente.
Destrucción y esterilización de capital no es lo mismo que devaluación de capital. El período ascendente del capitalismo comportaba crisis cíclicas periódicas que llevaban a periódicas devaluaciones de capitales. Es el movimiento señalado por Marx: «Al mismo tiempo que disminuye la tasa de beneficio, la masa de capitales aumenta. Paralelamente, se produce una depreciación del capital existente, que detiene esa baja e imprime un movimiento más rápido a la acumulación de valor-capital... La depreciación periódica del capital existente, que es un medio inmanente al régimen de producción capitalista, para detener la baja de la cuota de beneficio y acelerar la acumulación de valor capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones dadas –en las cuales se efectúan los procesos de circulación y de reproducción del capital– y, como consecuencia, va acompañada de bruscas interrupciones y de crisis en el proceso de producción» ([7]).
El capitalismo, por su propia naturaleza, desde sus orígenes, tanto en el período ascendente como en la decadencia, cae constantemente en la sobreproducción y, en ese marco, las periódicas sangrías de capital le son necesarias para retomar con más fuerza su movimiento normal de producción y circulación de mercancías. En el período ascendente, cada etapa de devaluación de capital se resolvía en una expansión a mayor escala de las relaciones capitalistas de producción. Y esto era posible porque el capitalismo encontraba nuevos territorios precapitalistas que podía integrar en su esfera sometiéndolos a las relaciones salariales y mercantiles que le son propias. Por esa razón «las crisis del siglo XIX que Marx describe lo son todavía de crecimiento, crisis en las que el capital sale reforzado... Tras cada crisis quedan aún mercados nuevos por conquistar para los países capitalistas» ([8]).
En el período de decadencia estas crisis de devaluación de capitales prosiguen y se hacen más o menos crónicas ([9]). Sin embargo, a ese rasgo inherente y consustancial del capitalismo, se superpone otro característico de su época de decadencia y fruto de la agravación extrema de las contradicciones que comporta dicha época: la tendencia a la destrucción y la esterilización de capital.
Esta tendencia viene dada por la situación de bloqueo histórico que determina la época decadente del capitalismo: «¿Qué es la guerra imperialista mundial? Es la lucha por medios violentos, a la que se ven obligados a librarse los diferentes grupos capitalistas, no para la conquista de nuevos mercados y fuentes de materias primas, sino para el reparto de los ya existentes, un reparto en beneficio de unos y en detrimento de otros. El curso de la guerra se abre, y tiene sus raíces, en la crisis económica general y permanente que estalla, marcando por ello el fin de las posibilidades de desarrollo al cual ha llegado el régimen capitalista» («El renegado Vercesi», mayo 1944, en el Boletín internacional de la Fracción italiana de la Izquierda comunista, nº 5). En el mismo sentido «el capitalismo decadente es la fase en la cual la producción no puede continuar más que a condición (subrayado en el original) de tomar la forma material de productos y medios de producción que no sirven al desarrollo y la ampliación de la producción sino a su restricción y destrucción» (ídem).
En la decadencia, el capitalismo no cambia, en manera alguna, de naturaleza. Continúa siendo un sistema de explotación, continúa afectado (a una escala mucho mayor) por la tendencia a la depreciación del capital (tendencia que se hace permanente). Sin embargo, lo esencial de la decadencia es el bloqueo histórico del sistema del cual nace una poderosa tendencia a la autodestrucción y el caos: «La ausencia de una clase revolucionaria que presente la posibilidad histórica de engendrar y presidir la instauración de un sistema económico en correspondencia con la necesidad histórica, conduce la sociedad y su civilización a un atolladero, donde el desplome, el hundimiento interno, son inevitables. Marx dio como ejemplo de ese atolladero histórico las civilizaciones de Grecia y de Roma en la antigüedad. Engels, aplicando esta tesis a la sociedad burguesa, llega a la conclusión de que la ausencia o la incapacidad del proletariado llamado a resolver, superándolas, las contradicciones antitéticas que surgen en la sociedad capitalista, sólo puede tener como desembocadura la vuelta a la barbarie» (ídem).
La posición de la Internacional comunista sobre la guerra imperialista
El BIPR ironiza frente a nuestra insistencia sobre este rasgo crucial del capitalismo decadente: «Para la CCI todo se reduce a “caos” y “descomposición” y con ello no necesitamos molestarnos demasiado con un análisis detallado de las cosas. Esta es la clave de su posición» ([10]). Volveremos sobre esta cuestión; queremos precisar, sin embargo, que esa acusación de simplismo que supondría en opinión del BIPR nada menos que una negación del marxismo como método de análisis de la realidad, deberían dirigirla al Ier Congreso de la IC, a Lenin y a Rosa Luxemburgo.
No es objeto de este artículo poner en evidencia las limitaciones de la posición de la IC ([11]) sino apoyarnos en sus puntos claros. Examinando los documentos fundacionales de la Internacional comunista vemos en ellos indicaciones claras que rechazan la idea de la guerra como «solución» a la crisis capitalista y la visión de un capitalismo de posguerra que funciona «normalmente» según los ciclos de acumulación propios de su período ascendente.
«La “política de paz” de la Entente desvela aquí definitivamente a los ojos del proletariado internacional la naturaleza del imperialismo de la Entente y del imperialismo en general. Prueba al mismo tiempo que los gobiernos imperialistas son incapaces de acordar una paz “justa y duradera” y que el capital financiero no puede restablecer la economía destruida. El mantenimiento del dominio del capital financiero conduciría a la destrucción total de la sociedad civilizada o al aumento de la explotación, de la esclavitud, de la reacción política, del armamentismo y finalmente a nuevas guerras destructoras» ([12]).
La IC deja bien claro que el capital no puede restablecer la economía destruida, es decir, no puede restablecer, tras la guerra, un ciclo de acumulación «normal», sano, no puede encontrar, en suma, «una nueva juventud» como dice el PCI (Programa). Más aún, en caso de volver a un «restablecimiento», éste estaría profundamente viciado y alterado por el desarrollo del «armamentismo, la reacción política, el incremento de la explotación».
En el Manifiesto del Ier Congreso, la IC aclara que «El reparto de materias primas, la explotación de la nafta de Bakú o de Rumania, o de la hulla del Donetz, del trigo de Ucrania, la utilización de las locomotoras, de los vagones y de los automóviles de Alemania, el aprovisionamiento de pan y carne de la Europa hambrienta, todos esos problemas fundamentales de la vida económica del mundo ya no están regidos ni por la libre competencia ni tampoco por combinaciones de trusts o de consorcios nacionales o internacionales. Ellos han caído bajo el yugo de la tiranía militar para salvaguardar de ahora en adelante su influencia predominante. Si la absoluta sujeción del poder político al capital financiero condujo a la humanidad a la carnicería imperialista, esta carnicería permitió al capital financiero no solamente militarizar hasta el extremo el Estado sino también militarizarse a sí mismo, de modo tal que no puede cumplir sus funciones económicas esenciales sino mediante el hierro y la sangre» ([13]).
La perspectiva que traza la IC es la de una «militarización de la economía» cuestión que todos los análisis marxistas evidencian como una expresión de la agravación de las contradicciones capitalistas y no como su alivio o relativización aunque sea temporal (el BIPR en su Respuesta, pag. 33, rechaza el militarismo como medio de acumulación). También la IC insiste en que la economía mundial no puede volver ni al período liberal ni siquiera al de los trusts y, finalmente, expresa una idea muy importante: «el capitalismo ya no puede cumplir sus funciones económicas esenciales sino mediante el hierro y la sangre». Esto sólo puede interpretarse de una manera: tras la guerra mundial el mecanismo de acumulación ya no puede funcionar normalmente, para hacerlo necesita del «hierro y la sangre».
La perspectiva que apunta la IC para la posguerra es la agravación de las guerras: «Los oportunistas que antes de la guerra invitaban a los obreros a moderar sus reivindicaciones con el pretexto de pasar lentamente al socialismo y que durante la guerra lo obligaron a renunciar a la lucha de clases en nombre de la unión sagrada y la defensa nacional, exigen del proletariado un nuevo sacrificio, esta vez con el propósito de acabar con las consecuencias horrorosas de la guerra. Si tales prédicas lograsen influir a las masas obreras, el desarrollo del capital proseguiría sacrificando numerosas generaciones con nuevas formas de sujeción, aún más concentradas y más monstruosas, con la perspectiva fatal de una nueva guerra mundial» ([14]).
Fue una tragedia histórica que la IC no desarrollara este claro cuerpo de análisis y, además, que en su etapa de degeneración lo contradijera abiertamente con posturas que insinuaban la concepción de un capitalismo «vuelto a la normalidad» reduciendo los análisis sobre el declive y la barbarie del sistema a meras proclamas retóricas. Sin embargo, la tarea de la Izquierda comunista es precisar y detallar esas líneas generales legadas por la IC y está claro que de las citas anteriores no se desprende una orientación que vaya en el sentido de un capitalismo que da vueltas en torno a un ciclo constante de acumulación-crisis-guerra devaluativa-nueva acumulación... sino más bien en el sentido de una economía mundial profundamente alterada, incapaz de retomar las condiciones normales de la acumulación y abocada a nuevas convulsiones y destrucciones.
La irracionalidad de la guerra imperialista
Esta subestimación del análisis fundamental de la IC (y de Rosa Luxemburgo y Lenin) se pone de manifiesto en el rechazo por parte del BIPR de nuestra noción de la irracionalidad de la guerra: «Pero el artículo de la CCI altera el significado de esta afirmación (sobre la función de la guerra) porque su comentario subsiguiente es que eso significaría que estaríamos de acuerdo con que “hay una racionalidad económica en el fenómeno de la guerra mundial”. Eso implicaría que vemos la destrucción de valores como el objetivo del capitalismo, es decir, que eso es la causa (subrayado en el original) directa de la guerra. Pero causas no son lo mismo que consecuencias. La clase dominante de los Estados imperialistas no va a la guerra conscientemente para devaluar capital» ([15]).
En el período ascendente del capitalismo las crisis cíclicas no eran provocadas conscientemente por la clase dominante. Sin embargo, las crisis cíclicas tenían una «racionalidad económica»: permitían devaluar capital y, en consecuencia, reanudar la acumulación capitalista a un nuevo nivel. El BIPR piensa que las guerras mundiales de la decadencia cumplen un papel de devaluación de capital y reanudación de la acumulación. Es decir, les atribuyen una racionalidad económica de índole similar al de las crisis cíclicas en el período ascendente.
Ahí está justamente el error central tal y como advertíamos a CWO, hace ya 16 años, en nuestro artículo «Teorías económicas y lucha por el socialismo»: «Es posible percibir el error de Bujarin repitiéndose en el análisis de la CWO: “cada crisis conduce mediante la guerra a la devaluación del capital constante, lo que eleva la cuota de ganancia y permite que el ciclo de reconstrucción se repita de nuevo” (cita de la CWO tomada de la publicación Revolutionary Perspectives, nº 6, pag.18, en su artículo «La acumulación de contradicciones»). Para la CWO, por lo tanto, las crisis del capitalismo decadente son vistas en términos económicos como si fueran las crisis cíclicas del capitalismo en ascendencia, pero repetidas a un nivel más alto» ([16]).
El BIPR sitúa la diferencia entre ascendencia y decadencia únicamente en la magnitud de las interrupciones periódicas del ciclo de acumulación: «Las causas de la guerra vienen de los esfuerzos de la burguesía para defender sus valores de capital frente a los de los rivales. Bajo el capitalismo ascendente tal rivalidad se expresaba en el nivel económico y entre firmas rivales. Aquellos que podían alcanzar un grado de concentración de capital más grande (tendencia capitalista a la centralización y el monopolio) estaban en posición... de empujar a sus competidores contra la pared. Esta rivalidad llevaba también a una sobreacumulación de capital que desembocaba en las crisis cada 10 años del siglo XIX. En éstas las firmas más débiles quebraban o eran tomadas por sus rivales más poderosos. El capital podía ser devaluado en cada crisis y entonces una nueva ronda de acumulación podía recomenzar, aunque el capital se hacía más centralizado y concentrado... en la era del capital monopolista, en la que la concentración ha alcanzado el nivel del Estado nacional, lo económico y lo político se interrelacionan en la etapa decadente o imperialista del capitalismo. En esta época las políticas que demanda la defensa de los valores del capital involucran a los Estados mismos y se elevan a rivalidades entre las potencias imperialistas» ([17]). Como consecuencia de ello «las guerras imperialistas no tienen tales objetivos limitados (como las del período ascendente, ndt). La burguesía... una vez se embarca en la guerra lo hace hasta que se produce la aniquilación de una nación o de un bloque de naciones. Las consecuencias de la guerra no se limitan a una destrucción física de capital sino también a una masiva devaluación del capital existente» ([18]).
En el fondo de estos análisis hay un fuerte economicismo: sólo conciben las guerras como un producto inmediato y mecánico de la evolución económica. En nuestro artículo de la Revista internacional, nº 79, expusimos que la guerra imperialista tiene una raíz económica global (la crisis histórica del capitalismo) pero de ahí no se deduce que cada guerra tenga una motivación económica inmediata y directa. El BIPR buscó en la guerra del Golfo una causa económica y cayó en el terreno del economicismo más vulgar diciendo que era una guerra por los pozos de petróleo. Igualmente ha explicado la guerra yugoslava por el apetito de no se sabe qué mercados por parte de las grandes potencias ([19]). Es cierto que luego, bajo la presión de nuestras críticas y de las evidencias empíricas, corrigió esos análisis pero no ha llegado nunca a poner en cuestión ese economicismo vulgar que no puede concebir la guerra sin una causa inmediata y mecánica de tipo «económico» detrás de ella ([20]).
El BIPR confunde rivalidad comercial y rivalidad imperialista que no son necesariamente iguales. La rivalidad imperialista tiene como causa de fondo una situación económica de saturación general del mercado mundial, pero eso no quiere decir que tenga como origen directo la mera concurrencia comercial. Su origen es económico, estratégico y militar y en él se concentran factores históricos y políticos.
De la misma forma, en el período ascendente del capitalismo, las guerras (de liberación nacional o coloniales) si bien tenían una finalidad económica global (la constitución de nuevas naciones o la expansión del capitalismo mediante la formación de colonias) no venían directamente dictadas por rivalidades comerciales. Por ejemplo, la guerra franco-prusiana tuvo orígenes dinásticos y estratégicos pero no venía ni de una crisis comercial insalvable para ninguno de los contendientes ni de una particular rivalidad comercial. Esta cuestión el BIPR es capaz de entenderla hasta cierto punto cuando dicen: «Mientras las guerras post-napoleónicas del siglo XIX tenían sus horrores (como lo ve correctamente la CCI) la verdadera diferencia estaba en que se luchaba por objetivos específicos que permitían alcanzar soluciones rápidas y negociadas. La burguesía del siglo XIX todavía tenía la misión programática de destruir los residuos de los viejos modos de producción y crear verdaderas naciones» ([21]). Además, el BIPR ve muy bien la diferencia con el período decadente: «el coste de un mayor desarrollo capitalista de las fuerzas productivas no es inevitable. Además, estos costes han alcanzado tal escala que amenazan la destrucción de la vida civilizada tanto a corto plazo (medio ambiente, hambrunas, genocidio) y a largo plazo (guerra imperialista generalizada)» ([22]).
Las constataciones del BIPR son correctas y las compartimos plenamente, pero deberían plantearle una pregunta muy simple: ¿qué significa que las guerras de la decadencia tengan «objetivos totales» y que el coste del mantenimiento del capitalismo llegue hasta el extremo de suponer la destrucción de la humanidad? ¿pueden corresponder esas situaciones de convulsión y destrucción que el BIPR reconoce que son cualitativamente diferentes a las del período ascendente, a una situación económica de reproducción normal y sana de los ciclos de acumulación del capital, que sería idéntica a la del período ascendente?.
La enfermedad mortal del capitalismo decadente el BIPR la sitúa únicamente en el momento de las guerras generalizadas, pero no la ven en los momentos de aparente normalidad, en los períodos donde, según ellos, se desarrolla el ciclo de acumulación del capital. Esto le lleva a una peligrosa dicotomía: por un lado, conciben épocas de desarrollo de los ciclos normales de acumulación del capital donde asistimos a un crecimiento económico real, se producen «revoluciones tecnológicas», crece el proletariado. En estas épocas de plena vigencia del ciclo de acumulación, el capitalismo parece volver a sus orígenes, su crecimiento parece mostrarle en una situación idéntica a su período juvenil (esto el BIPR no se atreve a decirlo, mientras que el PCI-Programa lo afirma abiertamente). Por otro lado, estarían las épocas de guerra generalizada en las cuales la barbarie del capitalismo decadente se manifestaría en toda su brutalidad y violencia.
Esta dicotomía recuerda fuertemente a la que expresaba Kautski con su tesis del «superimperialismo»: por una parte, reconocía que tras la Primera Guerra mundial el capitalismo entraba en un período donde podían producirse grandes catástrofes y convulsiones, pero, al mismo tiempo, establecía que había una tendencia «objetiva» a la concentración suprema del capitalismo en un gran trust imperialista lo cual permitía un capitalismo pacífico.
En el prólogo al libro antes citado de Bujarin (La Economía mundial y el imperialismo), Lenin denuncia esta contradicción centrista de Kautsky: «Kautsky ha prometido ser marxista en la época de los graves conflictos y de las catástrofes, que él se ha visto forzado a prever y a definir muy netamente, cuando, en 1909, escribía su obra sobre el tema. Ahora que está absolutamente fuera de duda que dicha época ha llegado, Kautski se limita a seguir prometiendo ser marxista en una época futura, que no llegará quizá nunca, la del superimperialismo. En una palabra, el prometerá ser marxista, tanto como se quiera, pero en otra época, no en el presente, en las condiciones actuales, en la época que vivimos» (libro citado, pág. 6, edición española).
Guardando las distancias, al BIPR le pasa lo mismo. El análisis marxista de la decadencia del capitalismo lo guarda celosamente para el período en que estalle la guerra, entre tanto para el período de acumulación se permite un análisis que hace concesiones a las mentiras burguesas sobre la «prosperidad» y el «crecimiento» del sistema.
La subestimación de la gravedad del proceso de descomposición del capitalismo
Esa tendencia a guardar el análisis marxista de la decadencia para el período de guerra generalizada explica la dificultad que tiene el BIPR para comprender la actual etapa de la crisis histórica del capitalismo: «La CCI ha sido consecuente desde su fundación hace 20años en dejar de lado todo intento de análisis sobre cómo el capitalismo ha conducido la crisis actual. Piensa que todo intento de ver los rasgos específicos de la crisis presente es equivalente a decir que el capitalismo ha resuelto la crisis. No se trata de eso. Lo que incumbe a los marxistas actualmente es tratar de entender por qué la crisis presente sobrepasa en duración a la gran depresión de 1873-96. Pero mientras esta última fue una crisis cuando el capitalismo entraba en su fase monopolista y era todavía soluble por una simple devaluación económica, la crisis de hoy amenaza la humanidad con una catástrofe muchísimo más grande» ([23]).
No es cierto que la CCI haya renunciado a analizar los rasgos de la presente crisis. El BIPR se convencerá de esto estudiando los artículos que regularmente publicamos en cada número de la Revista internacional, siguiendo la crisis en todos sus aspectos. Para nosotros la crisis abierta en 1967 es la reaparición en forma abierta de una crisis crónica y permanente del capitalismo en su decadencia, es la manifestación de un freno profundo y cada vez más incontrolable del mecanismo de acumulación capitalista. Los «rasgos específicos» que tiene la crisis actual constituyen las distintas tentativas del capital a través del reforzamiento de la intervención del Estado, la huida hacia adelante en el endeudamiento y las manipulaciones monetarias y comerciales, para evitar una explosión incontrolable de su crisis de fondo y, simultáneamente, la evidencia del fracaso de tales pócimas y su efecto perverso de agravar mucho más el mal incurable del capitalismo.
El BIPR ve como la «gran tarea» de los marxistas explicar la larga duración de la crisis actual. No nos sorprende que al BIPR le choque esa larga duración de la crisis, en la medida en que no comprenden el problema de fondo: no asistimos al fin de un ciclo de acumulación sino a una situación histórica prolongada de bloqueo, de alteración profunda, del mecanismo de acumulación. Una situación, como decía la IC, donde el capitalismo no puede asegurar sus funciones económicas esenciales más que por el hierro y la sangre.
Este problema de fondo que tiene el BIPR le lleva a ironizar una vez más acerca de nuestra posición sobre la actual situación histórica de caos y descomposición del capitalismo: «mientras podemos estar de acuerdo en que hay tendencias hacia la descomposición y el caos (después de 20 años del fin del ciclo de acumulación es difícil ver cómo no podía ser de otra manera) éstas no pueden ser utilizadas como eslóganes para evitar un análisis concreto de qué es lo que está pasando» ([24]).
Como se ve, lo que más le preocupa al BIPR es nuestro supuesto «simplismo», una especie de «pereza intelectual» que se refugiaría en gritos radicales sobre la gravedad y el caos de la situación del capitalismo, como muletilla para no entrar en un análisis concreto de lo que está pasando.
La preocupación del BIPR es justa. Los marxistas nos molestamos y nos molestaremos (esa es una de nuestras obligaciones dentro del combate del proletariado) en analizar detalladamente los acontecimientos evitando caer en generalidades retóricas al estilo del «marxismo ortodoxo» de Longuet en Francia o de las vaguedades anarquistas que reconfortan mucho pero que ante los momentos decisivos llevan a graves desvaríos oportunistas cuando no a traiciones descaradas.
Sin embargo para poder hacer un análisis concreto de «lo que está pasando» hay que tener un marco global claro y es en ese terreno donde el BIPR tiene problemas. Como no comprende la gravedad y la profundidad de las alteraciones y el grado de degeneración y contradicciones del capitalismo en «tiempos normales», en las fases del ciclo de acumulación, todo el proceso de descomposición y caos del capitalismo mundial, que se ha acelerado substancialmente con el derrumbe del bloque del Este en 1989, se le escapa de las manos, es incapaz de comprenderlo.
El BIPR debería recordar las estupideces lamentables que dijo cuando el derrumbe de los países estalinistas especulando sobre los «fabulosos mercados» que estos solares de ruinas podrían ofrecer a los países de Occidente y creyendo que supondrían un alivio de la crisis capitalista. Luego, ante lo aplastante de las evidencias empíricas y gracias a nuestras críticas, el BIPR ha corregido sus errores. Esto está muy bien y revela su responsabilidad y su seriedad ante el proletariado. Pero el BIPR debería ir al fondo del asunto: ¿por qué tantas meteduras de pata? ¿por qué tiene que cambiar arrastrado por los hechos mismos? ¿qué vanguardia es esa que tiene que cambiar de posición a remolque de los acontecimientos, incapaz siempre de preverlos?. El BIPR debería estudiar atentamente los documentos donde hemos expuesto las líneas generales del proceso de descomposición del capitalismo ([25]). Comprobaría que no hay problema de «simplismo» por nuestra parte sino de retraso e incoherencia por la suya.
Estos problemas tienen una nueva muestra en la siguiente especulación del BIPR: «Una prueba más del idealismo de la CCI está en su acusación final al Buró de que “no tiene una visión unitaria y global de la guerra” lo cual llevaría a la “ceguera y la irresponsabilidad (sic)” de no ver que una próxima guerra podría significar “nada menos que la completa aniquilación del planeta”. La CCI podría tener razón, aunque nos gustaría conocer las bases científicas de esta predicción. Nosotros mismos hemos dicho siempre que la próxima guerra amenaza la existencia de la humanidad. Sin embargo no hay una certeza absoluta de esta destrucción total de todo lo existente. La próxima guerra imperialista podría no desembocar en la destrucción final de la humanidad. Hay armas de destrucción masiva que no se han usado en conflictos anteriores (como por ejemplo las armas químicas o biológicas) y no hay garantía que un holocausto nuclear podría abarcar todo el planeta. De hecho los preparativos presentes de las potencias imperialistas incluyen la eliminación de armas de destrucción masiva a la vez que se desarrollan las armas convencionales. Incluso la burguesía entiende que un planeta destruido no sirve para nada (incluso si las fuerzas que dirigen hacia la guerra y la naturaleza de la guerra acaban en última instancia fuera de su control)» ([26]).
El BIPR debería aprender un poco de la historia: en la Primera Guerra mundial todos los bandos emplearon las máximas fuerzas de destrucción, corrieron desesperados por encontrar el ingenio más mortífero. En la Segunda Guerra mundial cuando Alemania ya estaba vencida se produjeron los masivos bombardeos de Dresde empleando bombas incendiarias y de fragmentación y después con Japón igualmente vencido Estados Unidos empleó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Después, la masa de bombas que cayó en 1971 sobre Hanoi en una noche superó la masa de bombas caídas en todo 1945 sobre Alemania. A su vez, la «alfombra de bombas» que lanzaron los «aliados» sobre Bagdad batió el triste récord de Hanoi. En la misma guerra del Golfo se probaron, experimentando sobre los propios soldados norteamericanos, nuevas armas de tipo nuclear-convencional y químico. Se empieza a saber ahora que Estados Unidos hizo en los años 50 experimentos sobre su propia población con armas bacteriológicas... Y ante esa masa de evidencias que se pueden leer en cualquier publicación burguesa, el BIPR ¡tiene la torpeza y la ignorancia de especular sobre el grado de control de la burguesía, sobre «su interés» en evitar un holocausto total!. De forma suicida, el BIPR sueña en que se emplearían armas «menos destructivas» cuando 80 años de historia prueban todo lo contrario.
En esta especulación insensata, el BIPR no sólo no comprende la teoría sino que ignora olímpicamente la aplastante y repetida evidencia de los hechos. Debería comprender lo gravemente erróneo y revisionista de esas ilusiones estúpidas de pequeño burgués impotente que se agarra al clavo ardiendo de que «incluso la burguesía entiende que un planeta destruido no sirve para nada».
El BIPR debe superar su centrismo, su oscilación entre una posición coherente sobre la guerra y la decadencia del capitalismo y las teorizaciones especulativas que hemos criticado sobre la guerra como medio de devaluación del capital y reanudación de la acumulación. Esos errores le llevan, en efecto, a no considerar y tomarse en serio como instrumento coherente de análisis lo que él mismo dice: «incluso si las fuerzas que dirigen hacia la guerra y la naturaleza de la guerra acaban en última instancia fuera de su control».
Esta frase es para el BIPR un mero paréntesis retórico; pero si quisiera ser plenamente fiel a la Izquierda comunista y comprender la realidad histórica esa frase debería ser su guía de análisis, el eje de pensamiento para comprender concretamente los hechos y las tendencias históricas del capitalismo actual.
Adalen
27-5-95
[1] En su respuesta el BIPR desarrolla otras cuestiones como una peculiar concepción del capitalismo de Estado que no trataremos aquí.
[2] Ver en Revista internacional, nº 77 y 78, «Negar la decadencia del capitalismo equivale a desmovilizar al proletariado ante la guerra».
[3] El BIPR afirma su coincidencia con nuestra posición pero en vez de reconocer la importancia y las consecuencias de esa convergencia de análisis reacciona de forma sectaria y nos acusa de mantener ese rechazo del error que cometió Rosa Luxemburgo sobre el «militarismo como sector de acumulación de capital» de manera deshonesta. En realidad, como luego demostraremos, la comprensión de que el militarismo no es un medio de acumulación de capital es un argumento a favor de nuestra tesis fundamental sobre el bloqueo creciente de la acumulación en el período de decadencia, y no un desmentido de esa tesis. Por otra parte, los compañeros del BIPR se confunden cuando dicen que es gracias a su crítica si cambiamos de posición sobre el tema del militarismo. Deberían leer los documentos de nuestros predecesores (la Izquierda comunista de Francia) que contribuyeron de manera fundamental al análisis de la economía de guerra a partir de una crítica sistemática a la idea de Vercesi de la «guerra como solución a la crisis capitalista». Ver «El renegado Vercesi» (1944).
[4] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13, pag. 29.
[5] Ídem.
[6] Libro citado, pág. 139, edición española.
[7] El Capital, libro 3º, sección 3ª, capítulo XV, parte 2.
[8] «Las teorías sobre las crisis: desde Marx hasta la IC», en Revista internacional, no 22, pag. 17.
[9] Ver nuestro artículo de polémica con el BIPR en Revista internacional nº 79, apartado «La naturaleza de los ciclos de acumulación en la decadencia capitalista».
[10] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13, pag. 30.
[11] La IC en sus dos primeros Congresos tenía como tarea urgente y prioritaria llevar adelante los intentos revolucionarios del proletariado mundial y reagrupar sus fuerzas de vanguardia. En ese sentido sus análisis sobre la guerra y la posguerra, sobre la evolución del capitalismo etc. no pudieron ir más allá de la elaboración de unos rasgos generales. El curso posterior de los acontecimientos, las derrotas del proletariado y el avance veloz de la gangrena oportunista en el seno de la IC, condujeron a que contradijera esos rasgos generales y a que las tentativas de elaboración teórica (en particular, la polémica de Bujarin contra Rosa Luxemburgo en su libro El Imperialismo y la acumulación de capital, de 1924) constituyeran una brutal regresión respecto a la claridad de los dos primeros Congresos.
[12] «Tesis sobre la situación internacional y la política de la Entente», Documentos del Ier Congreso de la IC, pág.78, edición española.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13, p. 29.
[16] Revista internacional, no 16, pag. 19.
[17] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13, pag. 29-30.
[18] Ídem.
[19] Ver el artículo «El medio político proletario ante la guerra del Golfo» en Revista internacional, no 64.
[20] Battaglia Communista de enero de 1991 anunciaba, a propósito de la guerra del Golfo, que «la tercera guerra mundial ha comenzado el 17 de enero» (dia de los primeros bombardeos directos de los «aliados» sobre Bagdad). En el número siguiente, BC pliega velas ante la metedura de pata pero en lugar de sacar lecciones del error persisten en él: «en ese sentido, afirmar que la guerra que ha comenzado el 17 de enero marca el inicio del tercer conflicto mundial no es un acceso de fantasía, sino tomar acta de que se ha abierto la fase en la que los conflictos comerciales, que se han acentuado desde principios de los años 70, no pueden solucionarse si no es con la guerra generalizada». Ver en Revista internacional, nº 72, el artículo «Cómo no entender el desarrollo del caos y los conflictos imperialistas» donde se critican y analizan estos y otros lamentables patinazos.
[21] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13.
[22] Ídem, pág. 31.
[23] Ídem, pág. 34.
[24] Ídem, pág. 35.
[25] Ver en Revista internacional, no 60, las «Tesis sobre los países del Este» acerca del hundimiento del estalinismo; en la Revista internacional, no 62, «La descomposición del capitalismo»; y en Revista internacional, no 64, «Militarismo y descomposición».
[26] «Las bases materiales de la guerra imperialista», Internacionalist Communist Review, no13, pag. 36.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
- Imperialismo [32]
Revista internacional n° 83 - 4o trimestre de 1995
- 3826 reads
Antigua Yougoslavia - Un paso adelante en la escalada guerrera
- 3841 reads
Antigua Yougoslavia
Un paso adelante en la escalada guerrera
Ante la anarquía y el caos crecientes característicos de las relaciones burguesas a nivel internacional desde que se hundió el bloque del Este hace ya seis años, asistimos hoy a una fortísima presión por parte de Estados Unidos (EE.UU.) para reafirmar su liderazgo amenazado y su papel de gendarme del “nuevo orden mundial”, como ya lo hicieron cuando la guerra del Golfo. Entre las manifestaciones más significativas de tal presión, el cercano Oriente sigue siendo un terreno predilecto para las maniobras de la burguesía norteamericana. Ésta se aprovecha tanto de la fuerte tutela que ejerce sobre un Estado israelí aislado en la zona (y que por lo tanto no tiene más remedio que de seguir sus órdenes al pie de la letra) como de la situación de dependencia de un Arafat en postura muy incómoda, para acelerar el proceso de la “pax americana” y consolidar su control y dominio sobre esta área estratégica esencial, sometida como nunca a convulsiones.
El régimen debilitado de Sadam Hussein también es uno de los blancos favoritos de las maniobras de Washington. La burguesía norteamericana se prepara para incrementar su presión militar sobre el “matarife de Bagdad” ahora que alguna que otra rata huye del barco para refugiarse en Jordania (otra de las bases sólidas de los intereses norteamericanos en Oriente medio), y en particular dos de los yernos de Sadam, uno de los cuales era responsable de los programas militares irakíes. Esta adhesión permite a EE.UU. refrescar el recuerdo de su demostración de fuerza durante la guerra del Golfo y justificar el refuerzo de tropas norteamericanas basadas en la frontera con Kuwait, volviendo también a hacer correr rumores sobre arsenales bacteriológicos y preparativos de invasión de Kuwait y Arabia Saudí por parte de Irak. Sin embargo, la principal reafirmación de tal presión sigue siendo, tras tres años de fracasos, el restablecimiento espectacular de la situación de Estados Unidos en la antigua Yugoslavia, área central de conflictos en que la primera potencia imperialista mundial no puede permitirse estar ausente.
De hecho, la multiplicación y amplitud creciente de ese tipo de operaciones de policía no son sino la expresión de una huida ciega hacia la militarización por parte del sistema capitalista como un todo y de su hundimiento en la barbarie guerrera.
La realidad desmiente contundentemente el cuento que dice que la guerra y la barbarie desencadenadas en la ex Yugoslavia desde hace cuatro años no serían sino un vulgar asunto de enfrentamientos interétnicos entre pandillas nacionalistas. La cantidad de ataques aéreos contra las zonas serbias en torno a Sarajevo y demás “zonas de seguridad” (casi 3500 “acciones” durante los doce días de la operación llamada “Deliberate Force”) hace que esta operación sea la mayor intervención militar de la OTAN desde que se creó en 1949.
Las grandes potencias son las verdaderas responsables el desencadenamiento e la barbarie
Han sido las mismas potencias las que han estado manejando los peones unos contra otros en el tablero de ajedrez yugoslavo. Baste con considerar quién forma parte del “grupo de contacto” que pretende encontrar los medios para acabar el conflicto (EE.UU., Alemania, Rusia, Gran Bretaña y Francia) para darse cuenta de que está compuesto por las primeras potencias imperialistas del planeta, exceptuando a Japón y China demasiado alejados de la zona de conflicto.
Como ya hemos puesto de relieve: «fue Alemania, animando a Eslovenia y a Croacia a proclamarse independientes de la antigua confederación yugoslava, la que provocó el estallido del país, desempeñando un papel primordial en el inicio de la guerra en 1991. Frente al empuje del imperialismo alemán, fueron las otras cuatro grandes potencias las que apoyaron y animaron al gobierno de Belgrado a llevar a cabo una contraofensiva. (...) particularmente mortífera». Son «Francia y Gran Bretaña, con la tapadera de la ONU, [quienes] enviaron entonces los contingentes más importantes de cascos azules, los cuales, con el pretexto de impedir los enfrentamientos, lo único que han hecho es dedicarse sistemáticamente a mantener el statu quo a favor del ejército serbio. En 1992, el gobierno de Estados Unidos se pronunció a favor de la independencia de Bosnia-Herzegovina, apoyando a la parte musulmana de esta región en una guerra contra el ejército croata (también apoyado por Alemania) y el serbio (apoyado por Gran Bretaña, Francia y Rusia). En 1994, la administración de Clinton logró imponer un acuerdo de constitución de una federación entre Bosnia y Croacia contra Serbia y, al final de año, bajo la dirección del ex presidente Carter, obtuvo la firma de una tregua entre Bosnia y Serbia. (...) Sin embargo, a pesar de todas las negociaciones en las que aparece claramente la pugna entre las grandes potencias, no se alcanza el menor acuerdo. Lo que no podrá ser obtenido con la negociación, lo será por la fuerza militar. (...) La invasión de una parte de la Eslavonia occidental por Croacia, a principios del mes de mayo, así como la reanudación de los combates en diferentes puntos del frente (...); el inicio, en el mismo momento, de una ofensiva del ejército bosnio (...) Está claro que estas acciones han sido emprendidas con el acuerdo y a iniciativa de los gobiernos americano y alemán» ([1]). La reacción del campo adverso no es menos significativa de la intervención de las demás potencias.
En el texto citado ya desarrollamos ampliamente tanto el sentido como el contenido de las maniobras franco-británicas de común acuerdo con las fuerzas serbias, que se concretaron en la creación de la FFR y la expedición sobre el terreno de las tropas de ambas potencias bajo su propia bandera nacional. Al ser una operación de sabotaje de las fuerzas de la OTAN, esta maniobra ha sido una contundente afrenta para la potencia imperialista que pretende desempeñar el papel de gendarme del mundo.
Estados Unidos tenía que pegar muy fuerte para restablecer la situación a su favor, y para esto ha utilizado la población civil con un cinismo comparable al de sus adversarios. Todos esos bandidos imperialistas se combaten unos a otros con camarillas eslavas interpuestas, procurando mantener la sórdida defensa de sus intereses particulares respectivos a costa de las poblaciones utilizadas como rehenes permanentes, víctimas de los ajustes de cuentas de aquéllos.
Efectivamente, son las grandes potencias las verdaderas responsables de las masacres y del éxodo que desde 1991 ha precipitado a más de cuatro millones y medio de refugiados en interminables filas de hombres, mujeres, ancianos y niños despavoridos por los caminos, huyendo de una zona de combate a otra. Son las grandes potencias imperialistas las que, a causa de sus sangrientas rivalidades imperialistas, cada una por su lado, han animado a cometer las sucias faenas de “limpieza” y “purificación étnica” llevadas a cabo por las pandillas nacionalistas rivales en el terreno.
Y así fue como la Unprofor, apoyada por Francia y Gran Brataña, dio permiso para que los serbios de Bosnia eliminaran las «bolsas» de Srebrenica y Zepa en julio de 1995. Mientras ambas potencias polarizaban la atención sobre su “misión de protección” en Gorazde y Sarajevo, la Unprofor ayudaba a los serbios a vaciar aquellos enclaves de sus ocupantes. Nunca hubiese sido posible la expulsión de los refugiados sin esa ayuda. De hecho, la “protección” de los enclaves por la ONU permitió a los serbios concentrar su esfuerzo militar en las zonas de enfrentamiento más vitales. Y para que los enclaves pudiesen ser recuperados por las fuerzas serbias en el momento oportuno, la ONU desarmó previamente a las poblaciones en nombre de su “misión por la paz”. El propio gobierno bosnio fue cómplice de esos crímenes, demostrando lo poco que le importa su carne de cañon al haber amontonado a las poblaciones refugiadas dentro de las zonas de combate.
La burguesía norteamericana ha recurrido a esos mismos métodos sucios. Así es como EE.UU., para justificar la ofensiva croata en la Krajina, inundó los medios de comunicación durante el ataque con fotos tomadas por satélite que mostraban tierra recién movida, lo que suponía la existencia de hacinamientos de cadáveres dejados por las tropas serbias en la región de Srebrenica. También fueron imágenes horrorosas de la matanza cometida por un obús en el mercado de Sarajevo lo que justificó la réplica de la OTAN. El pretexto de la respuesta militar es claro como el agua clara: es efectivamente bastante improbable que Karadzic esté tan loco como para exponerse a represalias brutales al disparar obuses que ocasionaron 37 muertos y unos cien heridos en el mercado de Sarajevo. Cuando se sabe que los tiros vinieron precisamente de la misma línea de frente que separa los ejércitos serbio y bosnio (ambos campos se han echado mutuamente la culpa de la matanza), está permitido suponer que se trataba de una “provocación”. Una operación como la que desencadenó la OTAN con sus bombardeos no puede improvisarse y venía demasiado a punto para servir los intereses de Washington; no sería la primera vez que la primera potencia imperialista haya organizado ese tipo de montaje escénico. Puede recordarse, por ejemplo, que el presidente Lyndon Johnson pretextó el ataque de dos naves norteamericanas por un buque vietnamita del norte para emprender la guerra del Vietnam; años después se supo que tal ataque era un cuento y que la operación la había montado totalmente el Pentágono. Es un ejemplo perfecto de los métodos gangsteriles de las grandes potencias que fabrican pretextos de arriba abajo para justificar sus acciones.
Para EE.UU. se trataba de dar cumplida respuesta a las provocaciones franco-británicas, cuyas pretensiones de aguafiestas arrogantes y su creciente ardor guerrero se hacían cada vez más intolerables, mediante otras maniobras, otras trampas que demostraran su capacidad imperialista superior, su verdadera supremacía militar.
Enfrentada a su fracaso y al atasco de la situación en Bosnia durante tres años, la burguesía norteamericana estaba ante la necesidad de reafirmar su liderazgo a escala mundial. No era admisible para la primera potencia mundial, tras haber apostado por apoyar a la fracción musulmana que se ha revelado como la más débil, quedar fuera de juego en un conflicto primordial, en suelo europeo, uno de los más cruciales para afirmar su hegemonía.
Sin embargo, EEUU está ante una dificultad mayor que pone en evidencia la debilidad fundamental de su situación en Yugoslavia. El recurrir a cambios sucesivos de táctica, que se han plasmado en 1991 en el apoyo a Serbia, en 1992 a Bosnia y en 1994 a Croacia (a condición de que este país colaborara con las fuerzas bosnias), demuestra que no disponen de aliados fijos en la región.
Tras la ofensiva croata, la acción conjunta de EE.UU. y Alemania
Durante un primer tiempo, EE.UU. se ha visto obligado a apoyarse en la fracción más fuerte, Croacia, abandonando a su aliado de ayer, Bosnia, para poder salir del callejón sin salida en el que se encontraba, volverse a situar en el centro del juego imperialista y conservar un papel de primer orden. Washington ha utilizado la fracción croato-musulmana y la confederación de ésta con Croacia que había supervisado durante la primavera del 94. Su papel y el apoyo logístico del Pentágono han sido determinantes para el éxito de la guerra “relámpago” de tres días del ejército croata en la Krajina (gracias a la localización precisa por satélite de las posiciones serbias). EE.UU. ha sido, por lo demás, el único país en saludar públicamente el triunfo de la ofensiva croata. De este modo, se comprueba que la ofensiva croata en la Krajina fue preparada largo tiempo de antemano, organizada y dirigida con maestría a la vez por Alemania y por Estados Unidos. Pues, para ello, la burguesía norteamericana ha tenido que pactar paradójicamente con el «diablo», con su más peligroso gran adversario imperialista, Alemania, favoreciendo los intereses que le son de verdad más antagónicos.
La creación de un verdadero ejército croata (100000 hombres para ocupar la Krajina) ha estado fuertemente apoyada por Alemania, que ha actuado de forma discreta y eficaz, en particular suministrando material militar pesado procedente de la antigua Alemania del Este, a través de Hungría. La reconquista de la Krajina es un éxito y un paso adelante indiscutible para Alemania. Ha permitido, ante todo, a la burguesía germánica dar un gran paso hacia su objetivo estratégico esencial: tener acceso a los puertos dálmatas en toda la costa adriática, que le dan una salida hacia las aguas profundas del Mediterráneo. La liberación de la Krajina, y en particular de Knin, también abre a Croacia y a su aliado alemán una red ferroviaria y de carreteras entre el sur y el norte de Dalmacia. A la burguesía alemana tanto como a la croata también les interesaba eliminar la amenaza serbia sobre el enclave de Bihac, desde donde se puede cerrar el paso a toda la costa dálmata.
Al derrotar por primera vez a las tropas serbias ([2]), se debilitaba sobre todo a las potencias de segunda fila, a Francia y a Gran Bretaña, ridiculizando a la FFR y poniendo en evidencia su lamentable inutilidad, cuando se ocupaba de abrir sin resultado una estrecha vía de acceso hacia Sarajevo mientras el ariete croata derrumbaba la fortaleza serbia en la Krajina. Arrinconada en el monte Igman en una ridícula defensa de Sarajevo, no solo quedó momentáneamente desprestigiada en el ruedo internacional sino también para los propios serbios, de lo cual ha sacado provecho el otro rival, Rusia, la cual desde entonces se ha confirmado para los serbios como su mejor y más firme aliado.
Tras los bombardeos antiserbios, el forcejeo entre EEUU y las demás potencias imperialistas
La réplica de la burguesía norteamericana recuerda el guión de la guerra del Golfo. Aunque dirigido contra las posiciones serbias, el bombardeo intensivo de la OTAN era sobre todo un mensaje de reafirmación de la supremacía norteamericana directamente dirigido a las demás grandes potencias. Para EEUU era necesario acabar con todas las estratagemas guerreras ([3]) y todas las artimañas diplomáticas con Serbia de la pareja franco-inglesa.
Sin embargo, al pasar a la segunda fase de su iniciativa, Estados Unidos corría una vez más el riesgo de desprestigiarse. El plan de paz en que ha desembocado la ofensiva de la Krajina aparecía como una “traición abierta de la causa bosnia”, al confirmar el desmembramiento del territorio bosnio con el 49 % de las conquistas militares para los serbios y el 51 % para la confederación croato-bosnia, reparto que deja de hecho al resto de Bosnia como una especie de protectorado de Croacia. Semejante plan, verdadera puñalada trapera de sus aliados, no podía sino provocar la hostilidad del presidente bosnio Izetbegovic. Mientras el emisario norteamericano negociaba directamente en Belgrado, saltando por encima de Francia y Gran Bretaña, únicos interlocutores acreditados por Serbia entre las potencias occidentales desde hace tres años, fue con el mayor descaro por parte de los aliados de Milosevic ([4]) como ambas potencias creyeron poder aprovecharse de la ocasión para intentar ponerle la zancadilla a EE.UU., presentándose como las grandes e indefectibles defensoras de la causa bosnia y de la población asediada de Sarajevo ([5]). Así es como el gobierno francés intentó presentarse como un aliado incondicional de Izetbegovic recibiéndolo en París. Pero eso fue caer en la trampa montada por EE.UU. para darles una lección magistral a aquellas dos potencias. Aprovechándose del pretexto dado por los obuses disparados sobre el mercado de Sarajevo, Estados Unidos movilizó inmediatamente las fuerzas de la OTAN, poniendo a la pareja franco-británica entre la espada y la pared declarándoles muy probablemente en sustancia: “¿Quieren ayudar a los bosnios? ¡Estupendo! Nosotros también. Entonces han de seguirnos, porque somos los únicos en poder hacerlo, los únicos en tener los medios de imponer una relación de fuerzas eficaz contra los Serbios. Lo hemos demostrado al realizar en tres días el desenclave de la zona de Bihac, reconquistando la Krajina, lo que no habéis sido capaces de cumplir en tres años. Lo vamos a verificar una vez más liberando Sarajevo de la tenaza serbia, lo que vuestra FFR tampoco ha sido capaz de cumplir. Si os echáis atrás, si no nos seguís, será la demostración de que no sois más que unos fanfarrones, unos chillones incapaces, y perderéis todo el crédito que os queda en el ruedo internacional”. Este chantaje no dejó la menor salida a la pareja franco-británica que acabó participando en las operaciones de bombardeo contra sus aliados serbios y volviendo a poner a la FFR bajo el patrocinio directo de la OTAN. Aún evitando no causar pérdidas irreparables a sus aliados serbios, cada una de esas dos potencias reaccionó entonces a su manera. Mientras Gran Bretaña se hizo muy discreta, Francia no pudo evitar hacer el papelón de matón militarista, e intenta ahora presentarse, dedicándose a la escalada verbal antiserbia, como el más resuelto partidario de la fuerza, el mejor teniente de EE.UU. y el aliado más indispensable de Bosnia. Esas fanfarronadas, llegando incluso a dárselas de ser el principal artífice del «plan de paz», no logran ocultar que el gobierno francés ha tenido que achantarse y ponerse en su sitio.
De hecho, en la segunda parte de la operación, Estados Unidos ha actuado por cuenta propia obligando a todos sus competidores imperialistas a doblegarse a su voluntad. La aviación alemana ha participado por vez primera en una acción de la OTAN, pero ha sido a regañadientes. Ante el hecho consumado de la acción norteamericana en solitario, a la burguesía alemana no le quedaba otra solución que integrarse en una acción que no le sirve para nada en sus proyectos. E igualmente Rusia, principal apoyo de los serbios, a pesar de sus ruidosas protestas y sus espectaculares ademanes (petición de convocatoria el Consejo de seguridad de la ONU) contra la continuación de los bombardeos de la OTAN, ha sido totalmente impotente ante una situación que le ha sido impuesta.
Con esta acción, Estados Unidos ha marcado un tanto importante. Ha logrado reafirmar su supremacía imperialista haciendo ver su superioridad militar aplastante. Ha demostrado una vez más que la fuerza de su diplomacia se basa en la fuerza de sus armas. Ha demostrado que es el único capaz de imponer una verdadera negociación pues es el único capaz de poner en la balanza de las discusiones la amenaza de sus armas, de su impresionante arsenal.
Lo que esta situación confirma es que, en la lógica imperialista, la única fuerza real es la militar. Cuando el gendarme interviene, lo hace golpeando todavía más fuerte que las demás potencias imperialistas. Esta ofensiva se enfrenta, sin embargo, a una serie de obstáculos. La fuerza de disuasión de la OTAN es una pálida imitación de la guerra del Golfo:
- La eficacia de los bombardeos aéreos es limitada, lo cual ha permitido a las tropas serbias enterrar sin muchas pérdidas la mayor parte de su artillería. En la guerra moderna la aviación es un arma decisiva, pero ella sola no puede ganar una guerra. El uso de carros blindados y de la infantería sigue siendo indispensable.
- La estrategia americana misma es limitada: Estados Unidos no tiene el más mínimo interés en aniquilar las fuerzas serbias en una guerra total. Para EE.UU., el potencial militar de Serbia debe mantenerse para que un día pueda ser utilizado contra Croacia, en la óptica de su antagonismo fundamental con Alemania. Además una guerra a ultranza contra Serbia acarrearía el riesgo de envenenar las relaciones con Rusia y poner en entredicho su alianza privilegiada con el gobierno de Yeltsin.
Esos límites favorecen las maniobras de sabotaje de los «aliados», obligados por la fuerza a comprometerse en los bombardeos americanos. Ya han aparecido esas maniobras justo cuatro días después del acuerdo de Ginebra, acuerdo que debería haber sido el broche de la habilidad diplomática estadounidense.
La burguesía francesa se puso en primera línea de quienes exigían el cese de los bombardeos de la OTAN «para que los serbios pudieran evacuar sus armas pesadas», y eso que el ultimátum de EE.UU. exigía precisamente lo contrario: el cese de los bombardeos exigía la retirada previa de las armas pesadas de los alrededores de Sarajevo. Y mientras que Estados Unidos pretendía ir más lejos en la presión sobre los serbios de Bosnia, bombardeando el cuartel general de Karadzic en Pale, la Unprofor ponía trabas, oponiéndose a los bombardeos con «objetivos civiles» ([6]).
Los acuerdos de Ginebra firmados en 8 de septiembre por los beligerantes, bajo la batuta de la burguesía estadounidense y en presencia de todos los miembros del «grupo de contacto» no son, ni mucho menos, un «primer paso hacia la paz» como lo ha afirmado el diplomático americano Holbrooke. Lo único que esos acuerdos hacen es sancionar una relación de fuerzas en un momento dado. De hecho, es un paso más hacia un desencadenamiento de una barbarie cuyas atrocidades van a seguir pagando las poblaciones locales.
Como ocurrió cuando la guerra del Golfo, los media se dedican a propalar el cínico infundio de una guerra limpia, de «bombardeos quirúrgicos». ¡Siniestra patraña!. Pasarán meses, sino años, antes de que pueda desvelarse la amplitud y el horror que para las poblaciones locales han sido las nuevas matanzas perpetradas por las naciones más «democráticas» y «civilizadas».
En su mutuo enfrentamiento, cada gran potencia, tan asquerosamente una como la demás, nutre su propaganda belicista sobre Yugoslavia. En Alemania se evocan, en virulentas campañas antiserbias, las atrocidades cometidas por los guerrilleros chechniks. En Francia, en medio de una odiosa campaña belicista de geometría variable, una vez no se pierde la ocasión de recordar lo que hicieron los ustachis croatas junto a los nazis durante la IIª Guerra mundial, otra vez se evoca la locura sanguinaria de los serbios de Bosnia y de vez en cuando se vilipendia el fanatismo musulmán de los combatientes bosnios. Y así en otros países según el campo que se apoya.
El hipócrita concierto internacional de plañideras e intelectuales de todo pelaje que no han cesado de hacer vibrar la cuerda humanitaria exigiendo «armas para Bosnia» sólo ha servido y sigue sirviendo para que la población occidental dé su acuerdo a la política imperialista de su burguesía nacional. Pueden ahora estar contentos esos lacayos de la burguesía gracias a los bombardeos de la OTAN. Esos centinelas del humanismo han sido el refuerzo indispensable de las campañas televisivas con sus imágenes de las más horribles matanzas de la población civil. Esos pretendidos defensores de quienes sufren no son otra cosa sino vulgares banderines de enganche para la guerra; son los alistadores más peligrosos de la burguesía. Son de la misma calaña que los antifascistas de 1936 que enrolaban a los obreros para la guerra de España. La historia ha demostrado su función verdadera, la de abastecedores en carne de cañón en la preparación de la guerra imperialista.
Una expresión del hundimiento
del capitalismo en su descomposición
La situación actual es un verdadero fulminante que puede provocar un mayor incendio de los Balcanes. Con la intervención de la OTAN, nunca antes se habían concentrado y acumulado tantas máquinas mortíferas en el territorio yugoslavo. La perspectiva actual es la del enfrentamiento directo entre los ejércitos serbios y croatas y no ya únicamente de milicias más o menos regulares.
Prueba de ello es la continuación de las operaciones militares por los ejércitos croatas, serbios y bosnios. Los acuerdos de Ginebra y sus consecuencias no harán sino caldear las tensiones entre los beligerantes. Cada uno de ellos va a intentar sacar la mayor tajada de la nueva situación:
- aunque el objetivo de los bombardeos masivos y mortíferos de la OTAN era acallar las ambiciones de las fuerzas serbias, éstas van a intentar resistir al retroceso preparándose ya a arreglar a su manera el destino de los enclaves de Sarajevo y Gorazde y del pasillo de Brcko;
- los nacionalistas croatas, animados por sus éxitos militares anteriores, apoyados por Alemania, van a intentar afirmar sus pretensiones para reconquistar la rica Eslavonia oriental, comarca situada junto a Serbia;
- las fuerzas bosnias lo van a intentar todo por no ser las víctimas propiciatorias del «plan de paz», prosiguiendo su ofensiva actual hacia el norte de Bosnia, la región serbia de Banja Luka.
La llegada de refugiados de todo tipo y a todas partes crea una situación de gran peligro que puede arrastrar a otras zonas, como Kosovo y Macedonia sobre todo, a la hoguera belicista, pero también a otras naciones europeas, desde Albania a Rumania, pasando por Hungría.
Como una bola de nieve, la situación conlleva una mayor implicación imperialista de las grandes potencias europeas, incluidos algunos países próximos de gran importancia estratégica como Turquía o Italia sobre todo ([7]).
Francia y Gran Bretaña, potencias por ahora reducidas al papel de alabarderos de teatro, van a dedicarse a poner múltiples trabas a los demás protagonistas, especialmente a Estados Unidos ([8]).
Se ha dado un nuevo paso en la escalada de la barbarie. Lo que presentan como una tendencia hacia el arreglo del conflicto es, al contrario, hacia desórdenes bélicos cada día más mortíferos en la antigua Yugoslavia. Y todo ello supervisado firmemente por las grandes potencias. Lo que se confirma es la acentuación de la tendencia a que cada cual arrime el ascua a su sardina, la dinámica de «cada cual a la suya» que predomina desde que se disolvieron los bloques imperialistas. Lo que también se expresa es una aceleración de la dinámica imperialista y la huida ciega en el aventurismo bélico.
La proliferación, el desarrollo multiforme de todas esas aventuras bélicas es el fruto podrido de la descomposición del capitalismo. Ocurre como con las metástasis de un cáncer generalizado: destruyen primero los órganos más débiles de la sociedad, allí donde el proletariado no tiene los medios a su alcance para oponerse a la infame histeria del nacionalismo. La burguesía de los países avanzados intenta sacar provecho del embrollo yugoslavo, del velo «humanitario» con el que encubre su acción para crear una atmósfera de unión sagrada. Para la clase obrera debe quedar claro que no tiene que escoger ni dejarse arrastrar hacia semejante ciénaga.
Los proletarios de los países centrales deben tomar conciencia de la responsabilidad principal de las grandes potencias, de la de su propia burguesía en el desencadenamiento de esta barbarie guerrera, de que se trata de un ajuste de cuentas entre bandidos imperialistas. Esa toma de conciencia es una condición indispensable para comprender sus propias responsabilidades históricas. Es la misma burguesía la que, por un lado, empuja a las poblaciones a exterminarse mutuamente y, por otro, precipita a la clase obrera en el desempleo, la miseria o al umbral insoportable de la explotación. Por eso, únicamente el desarrollo de las luchas obreras en su propio terreno de clase, en el terreno del internacionalismo proletario podrá ser el muro de contención a la vez contra los ataques de la burguesía y contra sus aventuras militares.
CB
14 de septiembre de 1995
[1] Revista internacional, nº 82, III-1995, «Cuanto más hablan de paz las grandes potencias, más siembran la guerra».
[2] Milosevic prefirió dejar el ejército croata asediar la Krajina sin mover un dedo, para así intentar negociar con EEUU el enclave de Gorazde y, sobre todo, negociar el cese de las sanciones económicas que pesan sobre Belgrado.
[3] Además del simulacro de «rapto» de soldados y observadores de la ONU, operación montada por Francia y Gran Bretaña con la complicidad de Serbia a primeros de junio, se ha de interpretar el bombardeo francés, en julio, sobre Pale, feudo de los serbios de Bosnia como represalia puramente teatral, para así ocultar la acción verdadera de la FFR, y esto es manifiesto cuando se sabe que los bombardeos no alcanzaron ningún objetivo estratégico y no entorpecieron en nada las operaciones militares serbias. En cambio, sí que sirvieron de pretexto para justificar el golpe de fuerza serbio sobre los enclaves de Srebrenica y Zepa.
[4] La pareja franco-británica se ha puesto del lado de Milosevic en un intento de explotar las disensiones que han surgido en el campo de los serbios de Bosnia : su apoyo abierto al general Mladic contra el “presidente” Karadzic y la presión que han ejercido sobre éste no tenían otro sentido sino el de darle a entender que los verdaderos adversarios de Serbia ya no eran los bosnios sino los croatas.
[5] Un hecho edificante: fue un periódico inglés, The Times, el que sacó a la luz, durante la conferencia de Londres, la existencia del famoso dibujo del croata Tudjman según el cual el territorio bosnio quedaba repartido entre Serbia y Croacia, desatándose así el furor de la parte bosnia.
[6] Como decía el periódico francés Le Monde del 14 de septiembre con delicado eufemismo: «Las fuerzas de la ONU, formadas esencialmente por tropas francesas, tienen la sensación de que, día tras día, se les van de las manos las operaciones en provecho de la OTAN. Es cierto que la Alianza Atlántica está llevando a cabo bombardeos aéreos sobre objetivos en decisión conjunta con la ONU. Pero los detalles de las operaciones son planificadas por las bases de la OTAN en Italia y por el Pentágono. El uso, el domingo pasado, de misiles Tomahawk contra instalaciones serbias en la región de Banja Luka (sin consultar previamente a la ONU ni a los demás gobiernos de las potencias asociadas a los bombardeos, NDLR) no ha hecho sino incrementar los temores [de aquéllas fuerzas]».
[7] Es significativo ver a Italia exigiendo una parte más importante en la gestión del conflicto bosnio y negarse a aceptar en su territorio, en donde están instaladas las bases de la OTAN, a los cazas furtivos F-117 americanos, protestando así contra su exclusión del «grupo de contacto» y de los organismos de decisión de la OTAN.
[8] Ante todo, para ser capaz de replicar a la ofensiva estadounidense al nivel apropiado para no quedar excluido de la zona, la actual pareja franco-británica deberá meterse todavía más en el engranaje militar.
Geografía:
- Balcanes [132]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
50 años después - Hiroshima y Nagasaki o las mentiras de la burguesía
- 5814 reads
50 años después
Hiroshima y Nagasaki o las mentiras de la burguesía
Con el cincuentenario de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, la burguesía ha alcanzado una nueva cumbre de cinismo y de ignominia. El no va más de la barbarie no fue cometido por un dictador o un loco sanguinario, sino por la tan virtuosa democracia americana. Para justificar tan monstruoso crimen, toda la burguesía mundial ha repetido la innoble patraña ya usada en la época de los esos siniestros acontecimientos: la bomba se habría utilizado para abreviar y limitar los sufrimientos causados por la continuación de la guerra con Japón. La burguesía estadounidense ha llevado su cinismo hasta el extremo de editar un sello postal de aniversario en el cual reza: «Las bombas atómicas aceleraron el final de la guerra. Agosto de 1945». Aunque en Japón este aniversario haya sido, claro está, una ocasión suplementaria para expresar la oposición a su ex padrino americano, el Primer ministro ha aportado sin embargo su valioso grano de arena a esa mentira de la bomba necesaria para que triunfaran la paz y la democracia, presentado, por vez primera, las excusas de Japón por todos los crímenes cometidos durante la IIª Guerra mundial. Y es así como vencedores y vencidos se encuentran unidos para desarrollar una campaña repugnante para con ella justificar uno de los mayores crímenes de la historia.
La justificación de Hiroshima y Nagasaki: una burda mentira
Las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón en agosto del 45 hicieron, en total, 522 000 víctimas. En los años 50 y 60, aparecerían innumerables cánceres de pulmón y de tiroides y todavía hoy, los efectos de las radiaciones siguen cobrándose víctimas: baste decir que hay diez veces más leucemias en Hiroshima que en el resto de Japón.
Para justificar semejante crimen e intentar dar una respuesta a la legítima preocupación provocada por el horror de la explosión de las bombas y de sus consecuencias, Truman, el presidente americano que había ordenado el holocausto nuclear, junto con su cómplice Winston Churchill, dio unas explicaciones tan cínicas como mentirosas. Según ellos, el empleo del arma atómica habría salvado un millón de vidas más o menos, las pérdidas que habría acarreado la invasión de Japón por las tropas de EEUU. O sea, contra las evidencias, las bombas que arrasaron Hiroshima y Nagasaki, y que hoy, cincuenta años después, siguen haciendo su oficio de muerte, serían bombas... pacifistas. Esa mentira, tan retorcida y odiosa, es incluso desmentida por numerosos estudios históricos procedentes de la propia burguesía...
Observando la situación militar de Japón en el momento de la capitulación de Alemania (mayo del 45), se comprueba que aquel país está ya totalmente vencido. La aviación, arma esencial en la IIª Guerra mundial está diezmada, reducida a unos cuantos aparatos pilotados por un puñado de adolescentes tan fanáticos como inexperimentados. La marina, tanto la mercante como la militar está prácticamente destruida. La defensa antiaérea ya no es más que un inmenso colador, lo cual explica que los B 29 US hubieran podido ejecutar miles de incesantes bombardeos durante la primavera del 45 sin casi ninguna pérdida. Eso, ¡el propio Churchill lo afirma en el tomo 12 de sus memorias!
Un estudio de los servicios secretos de EEUU de 1945, publicado por el New York Times en 1989, revela que: «Consciente de la derrota, el Emperador del Japón había decidido desde el 20 de junio de 1945 que cesara toda hostilidad y que, a partir del 11 de julio, se entablaran negociaciones para el cese de las hostilidades» ([1]).
Aún estando al corriente de esa realidad, Truman, tras haber sido informado del éxito del primer tiro experimental nuclear en el desierto de Nuevo México en julio de 1945 ([2]) y en el mismo momento en que se está celebrando la conferencia de Postdam entre él mismo, Churchill y Stalin ([3]), decide utilizar el arma atómica contra las ciudades japonesas. El que semejante decisión no tuviera nada que ver con la voluntad de acelerar el fin de la guerra con Japón también está acreditado por una conversación entre el físico Leo Szilard, uno de los «padres» de la bomba, y el secretario de Estado americano para la Guerra, J. Byrnes. Éste le contesta a aquél, el cual estaba preocupado por los peligros del uso del arma atómica, que él «no pretendía que fuera necesario el uso de la bomba para ganar la guerra. Su idea era que la posesión y el uso de la bomba haría a Rusia más manejable» ([4]).
Y por si hicieran falta más argumentos, dejemos la palabra a algunos de los más altos mandos del propio ejército americano. Para el almirante W. Leahy, jefe de estado mayor, «los japoneses ya estaban derrotados y listos para capitular. El uso de esa arma bárbara no contribuyó en nada en nuestro combate contra el Japón» ([5]). Esa misma opinión era compartida por Eisenhower.
La tesis de que el arma atómica se usó para forzar la capitulación de Japón y hacer que cesara así la carnicería es totalmente absurda. Es una mentira fabricada de arriba abajo por la propaganda guerrera de la burguesía. Es uno de los mejores ejemplos del lavado de cerebro con que la burguesía justificó ideológicamente la mayor matanza de la historia, o sea la guerra de 1939 a 1945, y también la preparación ideológica de la guerra fría.
Cabe subrayar que, sean cuales sean los estados de ánimo de algunos miembros de la clase dominante, ante el uso de un arma tan aterradora como lo es la bomba nuclear, la decisión del presidente Truman no fue ni mucho menos la de un loco o un individuo aislado. Fue la consecuencia de una lógica implacable, la del imperialismo, y esta lógica es la de la muerte y la destrucción de la humanidad para que sobreviva una clase, la burguesía, enfrentada a la crisis histórica de su sistema de explotación y a su decadencia irreversible.
El objetivo real de las bombas de Hiroshima y Nagasaki
Desmintiendo la montaña de patrañas repetidas desde 1945 sobre la pretendida victoria de la democracia como sinónimo de paz, nada más terminarse la segunda carnicería imperialista ya se está diseñando la nueva línea de enfrentamiento imperialista que va ensangrentar el planeta. Del mismo modo que en el tratado de Versalles de 1919 estaba ya inscrita inevitablemente una nueva guerra mundial, Yalta contenía ya la gran fractura imperialista entre el gran vencedor de 1945, Estados Unidos, y su challenger ruso. Rusia, potencia económica de segundo orden, pudo acceder, gracias a la IIª Guerra mundial, a un rango imperialista de dimensión mundial, lo cual era necesariamente una amenaza para la superpotencia americana. Desde la primavera de 1945, la URSS utiliza su fuerza militar para formar un bloque en el este de Europa. Lo único que en Yalta se hizo fue confirmar la relación de fuerzas existente entre los principales tiburones imperialistas, que habían salido vencedores de la mayor matanza de la historia. Lo que una relación de fuerzas había instaurado, otra podría deshacerlo. De modo que en el ve rano de 1945, lo que de verdad se le plantea al Estado norteamericano no es ni mucho menos el hacer que Japón se rinda lo antes posible como dicen los manuales escolares, sino, ante todo, oponerse y frenar el empuje imperialista del «gran aliado ruso».
W. Churchill, el verdadero dirigente de la IIª Guerra mundial en el bando de los «Aliados», tomó rápidamente conciencia del nuevo frente que se estaba abriendo y no cesará de exhortar a Estados Unidos para que tome medidas. Escribe en sus memorias: «Cuando más cerca está el final de una guerra llevada a cabo por una coalición, más importancia toman los aspectos políticos. En Washington sobre todo deberían haber tenido más amplias y lejanas vistas... La destrucción de la potencia militar de Alemania había provocado una transformación radical de las relaciones entre la Rusia comunista y las democracias occidentales. Habían perdido el enemigo común que era prácticamente lo único que las unía». Y concluye diciendo que: «La Rusia soviética se había convertido en enemigo mortal para el mundo libre y había que crear sin retraso un nuevo frente para cerrarle el paso. En Europa ese frente debería encontrarse lo más al Este posible» ([6]). Difícil ser más claro. Con esas palabras, Churchill analiza con mucha lucidez que, cuando todavía no ha terminado la IIª Guerra mundial, ya está iniciándose una nueva guerra.
Desde la primavera de 1945, Churchill lo hace todo por oponerse a los avances del ejército ruso en Europa del Este (en Polonia, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, etc.). Procura con obstinación que el nuevo presidente de EEUU, Truman, adopte sus análisis. Éste, después de algunas vacilaciones ([7]) adoptará totalmente la tesis de Churchill de que «la amenaza soviética ya había sustituido al enemigo nazi» (Ibíd.).
Se entiende así perfectamente el apoyo total que Churchill y su gobierno dieron a la decisión de Truman de que se ejecutaran los bombardeos atómicos en las ciudades japonesas. Churchill escribía el 22 de julio de 1945: «[con la bomba] poseemos algo que restablecerá el equilibrio con los rusos. El secreto de este explosivo y la capacidad para utilizarlo modificarán totalmente un equilibrio diplomático que iba a la deriva desde la derrota de Alemania». Las muertes, en medio de atroces sufrimientos, de miles y miles de seres humanos parecen dejarle de piedra a ese «gran defensor del mundo libre», a ese «salvador de la democracia».
Cuando se enteró de la noticia de la explosión de Hiroshima, Churchill... se puso a dar brincos de alegría y uno de sus consejeros, lord Alan Brooke da incluso la precisión de que «Churchill quedó entusiasmado y ya se imaginaba capaz de eliminar todos los centros industriales de Rusia y todas las zonas de fuerte concentración de población» ([8]). ¡Así pensaba aquel gran defensor de la civilización y de los valores humanistas al término de una carnicería que había costado 50 millones de muertos!.
El holocausto nuclear que cayó sobre Japón en agosto de 1945, esa manifestación de la barbarie absoluta en que se ha convertido la guerra en la decadencia del capitalismo, no fue cometida por la «blanca y pura democracia» norteamericana para limitar los sufrimientos causados por la continuación de la guerra con Japón, como tampoco correspondía a una necesidad militar. Su verdadero objetivo era dirigir un mensaje de terror a la URSS para forzarla a limitar sus pretensiones imperialistas y aceptar las condiciones de la «pax americana».
Y más concretamente, se trababa de dar a entender a la URSS, la cual, conforme a los acuerdos de Yalta, declaraba en ese mismo momento la guerra a Japón, que le estaba totalmente prohibida la participación en la ocupación de este país, al contrario de lo que se había hecho en Alemania. Y para que el mensaje fuera lo bastante vehemente, EEUU lanzó una segunda bomba sobre una ciudad de menor importancia, Nagasaki, en la cual la explosión aniquiló su principal barrio obrero. Fue ésa la razón de la negativa de Truman a adoptar la opinión de sus consejeros que pensaban que la explosión de la bomba nuclear en una zona poco poblada de Japón habría sido suficiente para obligar a este país a capitular. En la lógica asesina del imperialismo, la vitrificación nuclear de dos ciudades era necesaria para intimidar a Stalin, para enfriar las ambiciones imperialistas del ya ex-aliado soviético.
Las lecciones de esos terribles sucesos
¿Qué lecciones debe sacar la clase obrera de esa tragedia tan espantosa y de la repugnante utilización que la burguesía hizo y sigue haciendo de ella?
En primer lugar, que ese desencadenamiento insoportable de la barbarie capitalista es todo menos una fatalidad ante la que la humanidad sería la víctima impotente. La organización científica de semejante salvajada sólo fue posible porque el proletariado había sido derrotado a escala mundial por la contrarrevolución más bestial e implacable de toda su historia. Destrozado por el terror estalinista y fascista, totalmente desorientado por la enorme y monstruosa mentira de la identificación del estalinismo al comunismo, acabó dejándose alistar en la trampa mortal de la defensa de la democracia gracias a la complicidad tan activa como insustituible de los estalinistas. Y eso hasta acabar convertido en un montón gigantesco de carne de cañón que la burguesía pudo usar a su gusto. Hoy, por muchas que sean las dificultades que el proletariado tiene para profundizar en su combate, la situación es muy diferente. En las grandes concentraciones proletarias, lo que está al orden del día, en efecto, no es, como durante los años 30, la unión sagrada con los explotadores, sino la ampliación y la profundización de la lucha de clases.
En contra de la gran mentira desarrollada hasta el empacho por la burguesía, la cual presenta la guerra interimperialista de 1939-45 como una guerra entre dos «sistemas», fascista el uno y democrático el otro, los cincuenta millones de víctimas de la atroz carnicería lo fueron del sistema capitalista como un todo. La barbarie, los crímenes contra la humanidad no fueron especialidad del campo fascista únicamente. Los pretendidos «defensores de la civilización» reunidos tras los estandartes de la Democracia, o sea los «Aliados» tienen en las manos tanta sangre como las «potencias del Eje» y si bien el diluvio de fuego nuclear de agosto de 1945 fue de una atrocidad innombrable, no es sino uno de los numerosos crímenes perpetrados a lo largo de la guerra por esos siniestros campeones de la democracia ([9]).
El horror de Hiroshima significa también el inicio de une nuevo período en el hundimiento del capitalismo en su decadencia. La guerra permanente es desde entonces el modo de vida cotidiano del capitalismo. Si el tratado de Versalles anunciaba la siguiente guerra mundial, la bomba sobre Hiroshima marcaba el comienzo real de lo que se llamaría «guerra fría» entre los Estados Unidos y la URSS y que iba a llenar de sangre y fuego todos los rincones del planeta durante más 40 años. Por eso es por lo que después de 1945, y contrariamente a lo que había ocurrido después de 1918, no hubo el más mínimo desarme, sino, al contrario, un incremento gigantesco de los gastos militares por parte de todos los vencedores del conflicto; la URSS, a partir de 1949 tendrá su bomba atómica. En esas condiciones, el conjunto de la economía, bajo la dirección del capitalismo de Estado (sean cuales sean las formas adoptadas por éste), se pone al servicio de la guerra. Y en esto también, al contrario del período que siguió al primer conflicto mundial, el capitalismo de Estado va a reforzarse continuamente y por todas partes sobre la sociedad entera. Pues únicamente el Estado puede movilizar los enormes recursos necesarios para desarrollar, entre otros, el arsenal nuclear. Así el proyecto Manhattan fue el primero de una funesta y larga serie que llevaría a la más descabellada y gigantesca carrera de armamentos de la historia.
1945 no fue la apertura de una nueva era de paz, sino todo lo contrario, lo fue de un nuevo período de barbarie agudizada por la amenaza constante de una destrucción nuclear del planeta. Si hoy Hiroshima y Nagasaki siguen obsesionando la memoria de la humanidad, es porque simbolizan, y cuán trágicamente, cómo y por qué el mantenimiento del capitalismo decadente es una amenaza directa incluso para la supervivencia de la especie humana. Esa terrible espada de Damocles encima de la cabeza de la humanidad da al proletariado, única fuerza capaz de oponerse realmente a la barbarie guerrera del capitalismo, una inmensa responsabilidad. Pues, aunque esa amenaza se haya alejado momentáneamente con el final de los bloques ruso y americano, esa responsabilidad sigue siendo la misma y el proletariado en ningún caso deberá bajar la guardia. En efecto, la guerra sigue estando hoy tan o más presente que nunca, ya sea en África, en Asia, en los confines de la ex URSS, o en el cruel conflicto, que al desgarrar la antigua Yugoslavia, ha vuelto a traer la guerra a Europa por primera vez desde 1945 ([10]). Basta con tomar conciencia del empeño de la burguesía en justificar el empleo de la bomba en agosto del 45 para comprender que cuando Clinton afirma que «si hubiera que volverlo a hacer lo volveríamos a hacer» ([11]), lo único que está expresando es el sentir de toda la clase burguesa a la que pertenece. Tras los discursos hipócritas sobre el peligro de la proliferación nuclear, cada Estado lo hace todo por poseer armas nucleares o perfeccionar el arsenal que ya posee. Es más, las investigaciones para miniaturizar el arma atómica y por lo tanto banalizar su uso no cesan de multiplicarse. Como dice el periódico francés Libération del 5 de agosto de 1995 «Las reflexiones de los estados mayores occidentales sobre la respuesta llamada “del fuerte al demente” están volviendo a poner en la mesa la posibilidad de un uso táctico, limitado, del arma nuclear. Después de lo de Hiroshima, el paso al acto se había vuelto tabú. Después de la guerra fría, el tabú se tambalea».
El horror del uso del arma nuclear no es pues algo que pertenezca a un pasado lejano, sino que, al contrario, es el futuro que el capitalismo en descomposición prepara para la humanidad si el proletariado le dejara hacer. La descomposición ni suprime ni atenúa la presencia de la guerra. Lo que hace es, al contrario, hacerla más peligrosa e incontrolable en medio del caos y del reino de «todos contra todos» que propicia la descomposición. Por todas partes se ve a las grandes potencias imperialistas fomentando el caos para defender sus sórdidos intereses imperialistas y podemos estar seguros de que si la clase obrera no se opone a sus acciones criminales, aquéllas no vacilarán en utilizar todas las armas de las que disponen, desde las bombas de fragmentación (empleadas a profusión contra Irak) hasta las armas químicas y nucleares. Frente a la única perspectiva que «ofrece» el capitalismo en descomposición, la destrucción trozo a trozo del planeta y de sus habitantes, el proletariado no deberá ceder ni a los cantos de sirenas del pacifismo, ni a las de la defensa de la democracia en cuyo nombre quedaron vitrificadas las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Debe, al contrario, mantenerse firme en su terreno de clase, el de la lucha contra el sistema de explotación y de muerte que es el capitalismo. La clase obrera no debe albergar sentimientos de impotencia ante el espectáculo de los horrores, de las atrocidades presentes y pasadas que hoy los medios de comunicación exhiben con complacencia servil mediante imágenes de archivo de la guerra mundial o con las televisivas de las guerras actuales. Es eso lo que precisamente está buscando la burguesía: aterrorizar a los proletarios, transmitirles la idea que contra eso nada puede hacerse, que el Estado capitalista, con sus enormes medios de destrucción, es, de todas, el más fuerte, que sólo él es capaz de traer la paz puesto que sólo él manda en la guerra. El panorama de barbarie sin fin que el capitalismo está desarrollando debe, al contrario, servir a la clase obrera para reforzar en sus luchas, su conciencia y su voluntad de acabar con el sistema.
RN
24 de agosto de 1995
[1] Le Monde diplomatique, agosto de 1990.
[2] Para la puesta a punto de la bomba atómica, el Estado americano movilizó todos los recursos de la ciencia poniéndolos al servicio de los ejércitos. Se dedicaron dos mil millones de dólares de entonces al proyecto “Manhattan”, que había sido decidido por el gran «humanista» Roosevelt. Todas las universidades del país aportaron su concurso. En él participaron directa o indirectamente los físicos más grandes, desde Einstein hasta Oppenheimer. Seis premios Nobel trabajaron en la elaboración de la bomba. Esa enorme movilización de todos los recursos científicos para la guerra es un rasgo general de la decadencia del capitalismo. El capitalismo de Estado, ya sea abiertamente totalitario ya sea el adornado con los oropeles democráticos, coloniza y militariza toda la ciencia. Bajo su reinado, ésta sólo se desarrolla y vive por y para la guerra. Y desde 1945, eso no ha cesado de incrementarse.
[3] La meta esencial de esta conferencia, para Churchill esencialmente que fue su principal instigador, era de manifestarle a la URSS de Stalin que debía limitar sus ambiciones imperialistas, que había límites que no debía sobrepasar.
[4] Le Monde diplomatique, agosto de 1990.
[5] Ídem.
[6] Memorias, tomo 12, mayo de 1945.
[7] Durante toda la primavera de 1945, Churchill no parará de echar pestes contra lo que el llama la flojera americana ante el avance por todo el Este de Europa de las tropas rusas. Si bien las vacilaciones del gobierno norteamericano para enfrentarse a los apetitos imperialistas del Estado ruso expresaba la relativa inexperiencia de la burguesía estadounidense en su traje nuevo de superpotencia mundial, mientras que la británica poseía une experiencia secular en ese plano, también era expresión de intenciones ocultas no tan amistosas respecto al «hermano» británico. El que Gran Bretaña saliera de la guerra muy debilitada y que sus posiciones en Europa fueran amenazadas por el «oso ruso» la haría más dócil ante las órdenes que el Tío Sam no iba a tardar en imponer, incluso a sus más próximos aliados. Es un ejemplo más de las relaciones «francas y armoniosas» que reinan entre los diferentes tiburones imperialistas.
[8] Le Monde diplomatique, agosto de 1990.
[9] Véase Revista internacional, nº 66, «Las matanzas y los crímenes de las grandes democracias».
[10] Después de 1945, la burguesía ha presentado la «guerra fría» como una guerra entre dos sistemas diferentes: la democracia frente al comunismo totalitario. Esta mentira ha seguido desorientando gravemente a la clase obrera, a la vez que se ocultaba la naturaleza clásica y sórdidamente imperialista de la nueva guerra que enfrentaba a los aliados de ayer. En cierto modo, la burguesía ha vuelto a servir el mismo plato en 1989 clamando que con la «caída del comunismo» la paz iba a reinar por fin. Desde entonces, desde el Golfo hasta Yugoslavia, hemos podido comprobar lo que valían las promesas de los Bush, Gorbachov et demás.
[11] Libération, 11 de abril de 1995.
Geografía:
- Japón [159]
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Friedrich Engels - Hace cien años desaparecía un «gran forjador del socialismo»
- 5698 reads
Friedrich Engels
Hace cien años desaparecía un «gran forjador del socialismo»
«El 5 de Agosto de 1985 falleció en Londres Federico Engels. Después de su amigo Carlos Marx (fallecido en 1883), [...] Marx y Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera con sus reivindicaciones surge necesariamente del sistema económico actual, que, con la burguesía, crea inevitablemente y organiza al proletariado. Demostraron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan no por los esfuerzos bien intencionados de algunas que otras nobles personalidades, sino por medio de la lucha de clase del proletariado organizado. Marx y Engels fueron los primeros en dejar sentado en sus obras científicas que el socialismo no es una invención de soñadores, sino la meta final y el resultado inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la sociedad contemporánea».
Con estas lineas Lenin comenzaba, un mes después de la muerte del compañero de Marx, una corta biografía de uno de los mejores militantes del combate comunista.
Un combatiente ejemplar del proletariado
Engels, nacido en Barmen en 1820 en la provincia renana de Prusia, es en efecto un ejemplo de militante dedicado en vida y obra al combate de la clase obrera. Nacido en el seno de una familia de industriales podría haber vivido rica y confortablemente sin tener que preocuparse del combate político. Sin embargo, como Marx y tantos otros jóvenes estudiantes en rebelión contra la miseria del mundo en el que vivían, muy joven adquirió una madurez política excepcional en contacto con la lucha de los obreros en Inglaterra, Francia y después en Alemania. En el período en el que el proletariado se constituía en clase, y empezaba a desarrollar su combate político era inevitable que atrajera a un cierto número de intelectuales a sus filas.
Engels fue siempre modesto en cuanto a su trayectoria individual, saludando siempre la considerable aportación realizada por su amigo Marx. Sin embargo, con apenas 25 años, fue un precursor. Fue testigo en Inglaterra de la catastrófica marcha de la industrialización y de la pauperización. Percibió al mismo tiempo las potencialidades y las debilidades del movimiento obrero balbuceante (el Cartismo). Tomó conciencia de que el «enigma de la historia» residía en ese proletariado despreciado y desconocido. Asistía a los mítines obreros en Manchester donde vio a los proletarios combatir de frente al cristianismo e intentar ocuparse de su futuro.
En 1844, Engels escribió un artículo, «Contribución a la crítica de la economía política» para los Anales franco-alemanes, revista publicada en común en Paris por Arnold Ruge, un joven demócrata, y por Marx que, en aquellos momentos, se situaba aún en el terreno de la lucha por la conquista de la democracia contra el absolutismo prusiano. Fue este escrito el que abrió los ojos a Marx sobre la naturaleza profunda de la economía capitalista. Después, la obra de Engels, La Condición de la clase trabajadora en Inglaterra, publicado en 1845 se convertiría en un libro de referencia para toda una generación de revolucionarios. Como escribió Lenin, Engels fue por tanto el primero en declarar que el proletariado «no es solamente» una clase que sufre, sino que la situación económica intolerable en la que se encuentra la empuja irresistiblemente adelante, obligándola a luchar por su emancipación final. Dos años más tarde, fue también Engels el que redactó en forma de cuestionario Los Principios del comunismo que sirvieron de armazón a la redacción del mundialmente conocido Manifiesto comunista firmado por Marx y Engels.
De hecho, lo esencial de la inmensa contribución que Engels ha aportado al movimiento obrero es el fruto de una estrecha colaboración con Marx, y viceversa. Marx y Engels se conocieron realmente en Paris durante el verano de 1844. Se inició entonces un trabajo en común de toda una vida, una rara confianza recíproca, que no se basaba simplemente en una amistad fuera de lo común, sino que se cimentaba en una comunión de ideas, una convicción compartida del papel histórico del proletariado y un combate constante por el espíritu de partido, por ganar a cada vez más elementos al combate revolucionario. Juntos, desde su encuentro, Marx y Engels superaron rápidamente sus visiones filosóficas del mundo para dedicarse a ese acontecimiento sin precedente en la historia, el desarrollo de una clase, el proletariado, a la vez explotada y revolucionaria. Una clase que a diferencia de todas las demás tiene la capacidad de adquirir una clara «conciencia de clase» para deshacerse de los prejuicios y automistificaciones que pesaban sobre las clases revolucionarias del pasado tales como la burguesía. De esta reflexión común surgieron dos libros: La Sagrada familia publicado en 1844 y La Ideología alemana escrito entre 1844 y 1846 y publicado ya en el siglo XX. En estos libros Marx y Engels saldaron cuentas con las concepciones filosóficas de los «jóvenes hegelianos», sus primeros compañeros de combate, aquellos que no pudieron superar una visión burguesa o pequeño burguesa del mundo. Al mismo tiempo desarrollaron una visión materialista del mundo que rompía con el idealismo (que consideraba que «son las ideas las que gobiernan el mundo») y también con el materialismo vulgar que no reconocía ningún papel a la conciencia. Por su parte Marx y Engels consideraban que «cuando la teoría se adueña de las masas, se convierte en una fuerza material». Tanto es así que los dos amigos, totalmente convencidos de esta unidad entre el ser y la conciencia, no van a separar nunca el combate teórico del proletariado de su combate práctico, ni su propia participación en esas dos formas de lucha.
En efecto, contrariamente a la imagen que la burguesía ha dado a menudo de ellos, Marx y Engels nunca fueron «sabios de escritorio», fuera de las realidades y de los combates prácticos. En 1847, el Manifiesto que redactaron juntos se llamaba en realidad Manifiesto del Partido comunista y sirvió de programa a la Liga de los comunistas, organización que se preparaba a tomar parte en los combates de clase que se anunciaban. En 1848, cuando estalla toda una serie de revoluciones burguesas en el continente europeo, Marx y Engels participan activamente, contribuyendo en la eclosión de las condiciones que permitieran el desarrollo económico y político del proletariado. Una vez en Alemania, publican un diario, La Nueva gaceta renana que se convierte en un instrumento de combate. Más concretamente aún, Engels se alista en las tropas revolucionarias que luchan en el país de Bade.
Tras el fracaso y la derrota de esta oleada revolucionaria europea, su participación en la misma supondrá para Engels, y también para Marx, el ser perseguidos por todas las policías del continente, hecho que les obligará a exiliarse en Inglaterra. Marx se instala definitivamente en Londres, mientras que Engels va a trabajar hasta 1870 en la fábrica de su familia en Manchester. El exilio no paralizó en modo alguno la participación de ambos en los combates de clase. Su actividad prosiguió en el seno de la Liga de los comunistas hasta 1852, fecha en la que, para evitar que ésta degenerara tras el reflujo de las luchas, ambos se pronunciaron por su disolución.
En 1864, cuando se constituye, al calor de una reanudación internacional de los combates obreros, la Asociación internacional de los trabajadores (AIT), ambos participaron activamente en ella. Marx es miembro del Consejo general de la AIT y Engels se asocia en 1870 en cuanto puede liberarse de su trabajo en Manchester. Es un momento crucial en la vida de la Internacional y codo con codo ambos militantes participan activamente en los combates de aquélla: la Comuna de Paris en 1871, la solidaridad con los refugiados después de la derrota de ésta (en el seno del Consejo general es Engels el que organiza la ayuda material a los comuneros emigrados a Londres) y sobre todo la defensa de la AIT contra las intrigas de la Alianza de la democracia socialista animada por Bakunin. Marx y Engels estuvieron presentes, en septiembre de 1872, en el Congreso de la Haya que hizo frente a las intrigas de la Alianza, y será Engels quien redacte la mayor parte del Informe encargado por el Congreso al Consejo general sobre las intrigas bakuninistas.
El aplastamiento de la Comuna fue un terrible hachazo para el proletariado europeo y la AIT, la «vieja Internacional» como la llamaron desde entonces Marx y Engels, se extinguirá en 1876. Los dos compañeros no abandonaron, tampoco entonces, el combate político. Siguieron de muy cerca la actividad de todos los partidos socialistas que se constituyeron y desarrollaron en la mayor parte de los países de Europa, actividad que Engels prosiguió de forma enérgica tras la muerte de Marx en 1883. Prestaron una atención particular al movimiento que se desarrollaba en Alemania y que se había convertido en el faro mundial del proletariado. En tal sentido, intervinieron para combatir todas las confusiones que pesaban sobre el Partido socialdemócrata, como lo demuestra la Crítica del programa de Ghota (escrito por Marx en 1875) y la Crítica del programa de Erfurt (Engels, 1891).
Engels, al igual que Marx, fue ante todo un militante del proletariado, parte activa de los diferentes combates por él librados. Hacia el final de su vida, Engels confesaba que no había nada más apasionante que el combate de propaganda militante, evocando en particular su alegría por colaborar en la prensa cotidiana en la ilegalidad, con la Nueva gaceta renana en 1848, y después con el Sozialdemocrat en los años 1880, cuando el partido sufría la dura ley de Bismark contra los socialistas.
La colaboración de Engels y Marx fue particularmente fecunda: incluso alejados el uno del otro, o cuando sus organizaciones se habían disuelto, ellos siempre continuaron luchando, rodeados de compañeros fieles y desarrollando un trabajo de fracción indispensable en los períodos de reflujo, manteniendo esa actividad de minoría gracias a una enorme correspondencia.
Gracias a esta colaboración se deben las obras teóricas mayores redactadas tanto por Engels como por Marx. Los escritos por Engels son resultado, en gran medida, del intercambio permanente de ideas y de reflexiones que mantenía con Marx. Tal es el caso, en particular, del Anti-Düring (publicado en 1878 y que se hizo instrumento esencial para la formación de muchos militantes socialistas en Alemania) y del Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884) que expone de manera muy precisa la concepción comunista del Estado sobre la que se basaron posteriormente los revolucionarios (en especial Lenin en su obra El Estado y la revolución. Incluso Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana publicado tras la muerte de Marx, sólo pudo ser escrito como consecuencia de la reflexión que desde su juventud habían puesto en común los dos amigos.
Recíprocamente, sin la contribución de Engels, la gran obra de Marx, el Capital, jamás habría visto la luz. Como hemos visto más arriba, fue Engels quien, en 1844 hizo comprender a Marx, la necesidad de desarrollar una crítica de la economía política. Después, todos los avances, todas las hipótesis contenidas en El Capital serían objeto de largas correspondencias; Engels, por ejemplo, al estar directamente implicado en el funcionamiento de una empresa capitalista, pudo aportar elementos de primera mano sobre ese funcionamiento. En el mismo sentido, el apoyo y los consejos permanentes de Engels contribuyeron decisivamente a que el primer libro de la obra apareciera en 1867. En fin, cuando Marx dejó tras su muerte una masa considerables de notas y trabajos, fue Engels quien les dio forma para hacer de ellos los libros II y III de El Capital (publicados en 1885 y 1894).
Engels y la IIª Internacional
Así, Engels, cuya única pretensión era la de ser un «segundo violín», ha dejado sin embargo al proletariado una obra a la vez profunda y de gran legibilidad. Pero sobre todo hizo posible también, tras la muerte de Marx, que permaneciera el legado del «espíritu de Partido», una experiencia y unos principios organizativos que tienen un valor de continuidad y que se transmitieron hasta la IIIª Internacional.
Engels había participado en la fundación de la Liga de los comunistas en 1847 y, después, en de la AIT en 1864. Tras la disolución de la Iª Internacional, Engels desempeñó un importante papel en el mantenimiento de los principios para la reconstrucción de la IIª Internacional, a la que jamás negó su contribución y consejos. Aunque estimó prematura la fundación de esta nueva Internacional, no por ello dejó de combatir la reaparición de intrigantes como Lassalle o la reemergencia del oportunismo anarquizante, y por ello puso todo su peso para vencer al oportunismo en el Congreso internacional de fundación celebrado en Paris en 1889. De hecho, hasta su muerte, Engels se implicó decididamente en la lucha contra el oportunismo emergente sobre todo en la socialdemocracia alemana, contra la la influencia pusilánime de la pequeña burguesía, contra el elemento anarquista destructor de toda vida organizativa y contra el ala reformista seducida cada vez más por los cantos de sirena de la ideología burguesa.
A finales del siglo pasado la burguesía toleró el desarrollo del sufragio universal. El número de diputados elegidos, en particular en Alemania, dio una impresión de fuerza en el marco de la legalidad a los elementos oportunistas y reformistas del Partido. La historiografía burguesa y los enemigos del marxismo intentan utilizar los escritos de Engels, en particular el prefacio escrito en 1895 como introducción a los escritos de Marx sobre La Lucha de clases en Francia, para hacernos creer que el viejo militante se habría convertido en un pacifista reformista que consideraba caduco el tiempo de las revoluciones ([1]). Es cierto que esta introducción contenía fórmulas falsas ([2]), pero no es menos cierto que el texto publicado como introducción no tenía nada que ver con el original escrito por Engels. De hecho, esta famosa introducción fue retocada por Kautsky para evitar persecuciones judiciales; después, volvió a retocarse, siendo esta vez expurgada a fondo por Wilheim Liebknecht. Engels escribió a Kautsky para expresarle enérgicamente su indignación al encontrar en el Vorwärts (órgano de prensa de la Socialdemocracia) una introducción que le hacía «aparecer como un partidario a toda costa de la legalidad» (carta del 1º de abril de 1895). Dos días después, se quejaba también a Paul Lafargue diciéndole: «Liebknecht acaba de hacerme una buena jugarreta. Ha recogido, desde mi introducción hasta los artículos de Marx sobre la Francia de 1848-1850, todo lo que le sirve para apoyar la táctica a toda costa pacífica y no violenta que tanto le gusta predicar desde hace algún tiempo».
A pesar de las múltiples advertencias, la sumisión al oportunismo de los Berstein, Kaustky y compañía iba a desembocar en la explosión de IIª Internacional en 1914 ante la oleada socialpatriota. Pero esa Internacional fue verdaderamente un lugar del combate revolucionario contrariamente a lo que afirman los modernos narradores de la historia a la manera del GCI ([3]). Sus adquisiciones políticas, en particular el internacionalismo que había afirmado en sus Congresos (en particular en los de 1907 en Stuttgart y en 1912 en Bâle), y sus principios programáticos en materia de organización (defensa de la centralización, combate contra los arrivistas e intrigantes de todo tipo...) no se perdieron para el ala Izquierda de lo que quedó de la Internacional de Engels, ya que Lenin, Luxemburg, Pannekoek y Bordiga, entre otros, recogieron enérgicamente el estandarte que tan apasionadamente había defendido el viejo militante hasta el final de sus días.
*
* *
La hija de Marx, Eleanor, en un artículo que le había pedido una revista socialista alemana en el 70 cumpleaños de Engels, rindió merecido homenaje al hombre y al militante, destacando uno de los rasgos políticos que hicieron de Engels un destacado luchador, un verdadero militante de Partido:
«Hay una sola cosa que Engels no perdona jamás, la falsedad. Un hombre que no es sincero consigo mismo, más aún, que no es fiel a su Partido no encontrará ninguna piedad en Engels. Para él esto es una falta imperdonable... Engels, que es el hombre más exacto del mundo, tiene como nadie un sentimiento muy estricto del deber y sobre todo de la disciplina hacia el Partido, lo que en modo alguno tiene que ver con el puritanismo. Nadie como él es capaz de comprenderlo todo y por lo tanto, nadie como él es capaz de disculpar fácilmente nuestras pequeñas debilidades».
Al volver a publicar este texto, la prensa socialista de la época (número de agosto de 1885 del Devenir social) saludaba la memoria del gran combatiente recién fallecido:
«Ha muerto un hombre que se ha mantenido voluntariamente en un segundo plano, pudiendo estar en el primero. La idea, su idea, se ha levantado, viva, más viva que nunca, desafiando todos los ataques, gracias a las armas que él, junto con Marx, han contribuido a forjar. No oiremos nunca más el ruido del martillo de este valeroso forjador sobre el yunque; el buen obrero ha caído; el martillo escapa de sus potentes manos al suelo y ahí quedará quizás durante tiempo; pero las armas que ha forjado están ahí, sólidas y relucientes. Aunque ya no podrá forjar nuevas armas, lo que al menos, podemos y debemos hacer es no dejar que se oxiden las que nos ha dejado; y, con esta condición, esas armas nos harán obtener la victoria para las que han sido fabricadas».
F. Médéric
[1] La historiografía burguesa no es la única que intenta hacernos creer que existió una degradación política de Engels hacia el final de su vida. Nuestros «marxistólogos» modernos al estilo de Maximilien Rubel tratan a Engels a la vez de deformador e idólatra de Marx. Todas estas difamaciones tienen por objeto silenciar la voz de Engels, por lo que representa real y profundamente: la fidelidad al combate revolucionario.
[2] Rosa Luxemburg, en el momento de la fundación del Partido comunista de Alemania el 31 de diciembre de 1918, criticó con razón estas fórmulas de Engels señalando concretamente en qué medida habían sido «pan bendito» para los reformistas y su labor de degradación del marxismo. Pero al mismo tiempo precisaba lo siguiente: «Engels no vivió el tiempo suficiente para poder ver los resultados, las consecuencias prácticas de la utilización que hicieron de su prefacio... Pero estoy completamente segura de lo siguiente: cuando se conocen las obras de Marx y Engels, cuando se conoce el espíritu revolucionario vivo, auténtico, inalterable que se desprende de sus escritos, de todas sus lecciones, podemos estar seguros de que Engels habría sido el primero en protestar contra los excesos del parlamentarismo puro y simple... Engels e incluso Marx, si hubiera vivido, habrían sido los primeros en rebelarse violentamente contra esos excesos, en detener, en frenar brutalmente el vehículo para impedir que se empantanara en el barrizal» (Rosa Luxemburgo, «Discurso sobre el Programa»). En aquellos momentos, Rosa no sabía que Engels sí había protestado enérgicamente a propósito de su Prefacio. Por otra parte, para todos aquellos que se complacen en oponer a Engels contra Marx, debemos señalarles que el mismo Marx emitió opiniones que fueron ampliamente utilizadas por los reformistas. Por ejemplo, menos de dos años después de la Comuna, Marx declaraba: «(...) nosotros no negamos que existen países como Norteamérica, Inglaterra, y si yo conociera bien sus instituciones, podría añadir Holanda, en los que los trabajadores pueden llegar a su objetivo por medios pacíficos» (Discurso en el mitin de clausura del Congreso de la Haya. Todos los revolucionarios, incluso los más grandes han podido cometer errores. Si bien es normal que los falsificadores socialdemócratas, estalinistas y trotskistas eleven a dogma esos errores de forma interesada, incumbe a los comunistas saber reconocerlos inspirándose en la globalidad de la obra de sus predecesores.
[3] Sobre la defensa del carácter proletario de la IIª Internacional ver nuestro artículo «La continuidad de las organizaciones políticas del proletariado: la naturaleza de clase de la social-democracia», en Revista internacional, nº 50.
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
III - La insurrección prematura
- 3878 reads
Este tercer artículo tratará de las luchas revolucionarias en Alemania de 1918-19 ([1]). Aborda uno de los problemas más delicados del combate proletario: las condiciones y la oportunidad de la insurrección. La experiencia alemana, por negativa que fuera, es una fuente muy rica de enseñanzas para los combates revolucionarios del mañana.
En noviembre de 1918 la clase obrera se subleva y obliga a la burguesía en Alemania a poner fin a la guerra. Para evitar que se radicalizara el movimiento y se repitiera «lo de Rusia», la clase capitalista usa al SPD ([2]) dentro de las luchas, como punta de lanza contra la clase obrera. Gracias a una política de sabotaje muy hábil, el SPD con la ayuda de los sindicatos, lo hace todo para minar la fuerza de los consejos obreros.
Ante el desarrollo explosivo del movimiento, al ver que por todas partes se amotinaban los soldados y se ponían del lado de los obreros insurrectos, a la burguesía le era imposible hacer una política de represión inmediata. Tenía primero que actuar políticamente contra la clase obrera para después conseguir la victoria militar. Ya tratamos en detalle en nuestra Revista internacional nº 82 el sabotaje político llevado a cabo por la burguesía. Vamos ahora a tratar sobre su acción contra la insurrección obrera.
*
* *
Los preparativos para una acción militar ya habían sido hechos desde el primer día. Y no son los partidos de la derecha de la burguesía los que organizan la represión, sino el que todavía aparece como «el gran partido del proletariado», el SPD, y eso en colaboración estrecha con el ejército. Son esos «demócratas» tan adulados quienes entran en acción en primera línea de defensa del capitalismo. Son ellos quienes aparecen como el baluarte más eficaz del Capital. El SPD empieza organizando sistemáticamente Cuerpos francos, pues las tropas regulares, al estar infectadas por el «virus de las luchas obreras», obedecen cada día menos al gobierno burgués. Así, unidades de voluntarios, que se benefician de sueldos extras, van a servir de auxiliares represivos.
Las provocaciones militares del 6 y 24 de diciembre de 1918
Justo un mes después del inicio de las luchas, el SPD da la orden a sus esbirros de entrar por la fuerza en los locales del periódico de Spartakus, Die Rote Fahne. Son detenidos K. Liebknecht, R. Luxemburg y otros espartaquistas, pero también algunos miembros del Consejo ejecutivo de Berlín. Simultáneamente, tropas leales al gobierno atacan una manifestación de soldados desmovilizados y desertores; matan a catorce manifestantes. Varias fábricas se ponen en huelga el 7 de diciembre en señal de protesta; por todas partes se organizan asambleas generales en las fábricas. El 8 de diciembre se produce por primera vez una manifestación de obreros y de soldados en armas que reúne a más de 150000 participantes. En ciudades del Ruhr, como en Mülheim, los obreros y los soldados detienen a los patronos de la industria.
Frente a las provocaciones del gobierno, los revolucionarios evitan empujar a la clase obrera a la insurrección inmediata, animándola a movilizarse masivamente. Los espartaquistas concluyen que, en efecto, las condiciones necesarias para derribar al gobierno burgués no están todavía reunidas sobre todo en lo que a las propias capacidades de la clase obrera se refiere ([3]).
El Congreso nacional de consejos que se desarrolla a mediados de diciembre de 1918 ilustra bien esa situación de inmadurez. La burguesía va a sacar provecho de ella (ver el artículo precedente en la Revista internacional nº 82). En ese Congreso, los delegados deciden someter sus decisiones a una Asamblea nacional que habrá que elegir. Y simultáneamente se instaura un «Consejo central» (Zentralrat) formado exclusivamente por miembros del SPD, los cuales pretenden hablar en nombre de los consejos de obreros y de soldados de Alemania. Después de ese Congreso, la burguesía se da cuenta de que puede utilizar inmediatamente la debilidad política de la clase obrera organizando una segunda provocación militar: los cuerpos francos y las tropas gubernamentales pasan a la ofensiva el 24 de diciembre. Matan a once marineros y a varios soldados. Otra vez surge de las filas obreras un sentimiento de gran indignación. Los obreros de la Sociedad de motores Daimler y de otras muchas fábricas berlinesas exigen la formación de una Guardia roja. El 25 de diciembre se organizan grandes manifestaciones de réplica a aquel ataque. El gobierno se ve obligado a retroceder. El desprestigio creciente que se apodera del gobierno hace que el USPD ([4]) que formaba parte de él, se retire.
La burguesía no por eso alivia la presión. Sigue queriendo proceder al desarme del proletariado en Berlín y se prepara para asestarle un golpe decisivo.
El SPD anima a asesinar comunistas
El SPD, para levantar la población contra el movimiento de la clase obrera, se hace el portavoz de una infame y poderosa campaña de calumnias contra los revolucionarios, llegando incluso a hacer llamamientos a asesinar a espartaquistas: «¿Queréis la paz? Pues entonces cada uno debe hacer de tal modo que se acabe la tiranía de la gente de Spartakus. ¿Queréis la libertad? ¡Acabad entonces con esos haraganes armados de Liebknecht!. ¿Queréis la hambruna?. Seguid entonces a Liebknecht. ¿Queréis ser los esclavos de la Entente?. ¡Liebknecht se ocupa de ello!. ¡Abajo la dictadura de los anarquistas de Spartakus! ¡Sólo la violencia podrá oponerse a la violencia brutal de esa pandilla de criminales!» (Hoja de la Corporación municipal del Gran Berlín, 29/12/1918).
«Las artimañas vergonzosas de Liebknecht y de Rosa Luxemburgo manchan la revolución y ponen en peligro todas sus conquistas. Las masas no deben seguir tolerando que esos tiranos y sus partidarios paralicen las instancias de la República. (...) Con mentiras, calumnias y violencia es como echarán abajo cualquier obstáculo que se atreva a oponérseles.
¡Hemos hecho la revolución para poner fin a la guerra!. ¡Spartakus quiere una nueva revolución para comenzar una nueva guerra!» (Hoja del SPD, enero de 1919).
A finales de diciembre, el grupo Spartakus abandona el USPD y se unifica con los IKD ([5]) para formar el KPD. La clase obrera va a poseer así un Partido comunista nacido en pleno movimiento y que va ser, de entrada, el blanco de los ataques del SPD, principal defensor del capital.
Para el KPD lo indispensable para oponerse a esa táctica del capital es la actividad de las masas obreras más amplias. «Tras la primera fase de la revolución, la fase de la lucha esencialmente política, se abre la de la lucha reforzada, intensa y principalmente económica» (R. Luxemburg en el Congreso de fundación del KPD). El gobierno del SPD «No podrá apagar las llamas de la lucha de clase económica» (ídem). Por eso, el capital, y a su cabeza el SPD, va a hacerlo todo por impedir toda extensión de las luchas en ese terreno, provocando levantamientos armados de obreros para acabar reprimiéndolos. Se trata para el capital de debilitar, en un primer tiempo, el movimiento en su centro, o sea Berlín, para después atacar al resto de la clase obrera.
La trampa de la insurrección de Berlín
En enero, la burguesía reorganiza las tropas acuarteladas en Berlín. En total, concentra a más de 80 000 soldados en torno a la ciudad, 10 000 de entre los cuales forman parte de las tropas de choque. A principios del mes, lanza una nueva provocación contra los obreros para así incitarlos al enfrentamiento militar. El 4 de enero, en efecto, el gobierno burgués dimite al jefe de la policía de Berlín, Eichhorn. Esto es inmediatamente vivido como una provocación por la clase obrera. En la noche del 4 de enero, los «hombres de confianza revolucionarios» ([6]) organizan una reunión en la que participan Liebknecht y Pieck en nombre del KPD, que ha sido fundado algunos días antes. Se funda un «Comité revolucionario provisional» que se apoya en el círculo de «hombres de confianza revolucionarios». Pero al mismo tiempo, el Comité ejecutivo de los consejos de Berlín (Vollzugsrat) y el Comité central (Zentralrat) nombrado por el congreso nacional de consejos –dominados ambos por el SPD– siguen existiendo y actuando en el seno de la clase obrera.
El Comité de acción revolucionaria convoca a una reunión de protesta para el domingo 5 de enero. Unos 150 000 obreros acuden a ella después de haberse manifestado ante la sede de la prefectura de policía. Por la noche del 5 de enero, algunos manifestantes ocupan los locales del periódico del SPD Vorwärts y otras sedes editoriales. Estas acciones han sido probablemente suscitadas por agentes provocadores; en todo caso, se producen sin que el Comité, que no tiene conocimiento de ellas, las haya decidido.
Las condiciones para el derrocamiento del gobierno no están reunidas y eso es lo que pone de relieve el KPD en una octavilla de los primeros días de enero:
«Si los obreros de Berlín disolvieran hoy la Asamblea nacional, si mandaran a la cárcel a los Ebert y Scheidemann, mientras que los obreros del Ruhr, de la Alta Silesia y los obreros agrícolas de las comarcas al este del Elba siguieran sin moverse, los capitalistas tendrían la posibilidad de someter Berlín de inmediato, encerrándolo en el hambre. La ofensiva de la clase obrera contra la burguesía, el combate por la toma del poder por los consejos obreros debe ser obra de todo el pueblo trabajador de todo el país. Únicamente la lucha de los obreros de las ciudades y del campo, en todo lugar y en todo momento, acelerándose e incrementándose, a condición de que se transforme en una poderosa marea que atraviese toda Alemania con su mayor fuerza, únicamente la oleada iniciada por las víctimas de la explotación y de la opresión, que anegue todo el país, podrá hacer estallar el gobierno del capitalismo, dispersar la Asamblea nacional e instaurar sobre sus ruinas el poder de la clase obrera que conducirá al proletariado a la victoria total en su lucha futura contra la burguesía. (...)
¡Obreros y obreras, soldados y marineros! ¡Convocad por doquier asambleas y esclareced a las masas sobre el camelo de la Asamblea nacional. En cada taller, en cada unidad de tropa, en cada ciudad, examinad si vuestro consejo de obreros y de soldados ha sido elegido de verdad, si no alberga en su seno a representantes del sistema capitalista, a traidores a la clase obrera tales como los secuaces de Scheidemann, o a elementos inconsistentes o vacilantes como los Independientes. Convenced entonces a los obreros para que elijan a comunistas. (...) Allí donde poseéis la mayoría en los consejos obreros, estableced inmediatamente vínculos con los demás consejos obreros de la región (...) Si se realiza un programa así (...) la Alemania de la república de los consejos, junto a la república de los consejos de obreros rusos, arrastrará a los obreros de Inglaterra, de Francia, de Italia tras los estandartes de la revolución...». Este análisis demuestra que el KPD ve claramente que el derrocamiento de la clase capitalista no es todavía posible en lo inmediato y que la insurrección no está aún al orden del día.
Después de la gigantesca manifestación de masas del 5 de enero, en esa misma noche se organiza una sesión de los «hombre de confianza», en la que participan delegados del KPD y del USPD así como representantes de las tropas de la guarnición. Impresionados por la poderosa manifestación de la tarde, los asistentes eligen un Comité de acción (Aktionsauschu) de 33 miembros, a cuya cabeza son nombrados Ledebour de presidente, Scholze por los «hombres de confianza revolucionarios» y K. Liebknecht por el KPD. Se decide para el día siguiente 6 de enero una huelga general y una nueva manifestación.
El Comité de acción reparte una octavilla de llamamiento a la insurrección con la consigna: «¡Luchemos por el poder del proletariado revolucionario! ¡Abajo el gobierno Ebert-Scheidemann!»
Vienen soldados a proclamar su solidaridad con el Comité de acción. Una delegación de ellos asegura que se pondrá del lado de la revolución en cuanto se declare la destitución del actual gobierno Ebert-Scheidemann. En estas, K. Liebknecht por el KPD, Scholze por los «hombres de confianza revolucionarios» firman un decreto por el que proclaman esa destitución y la toma a cargo de los asuntos gubernamentales por un comité revolucionario. El 6 de enero, medio millón de personas se manifiestan por las calles. En todos los barrios de la capital se producen manifestaciones y reuniones; los obreros del Gran Berlín reclaman armas. El KPD exige el armamento del proletariado y el desarme de los contrarrevolucionarios. El Comité de acción da la consigna «¡Abajo el gobierno!», pero no toma ninguna iniciativa seria para llevar a cabo esa orientación. Ninguna tropa de combate es organizada en las fábricas, ni un conato se lleva a cabo para apoderarse de los asuntos del Estado y paralizar al antiguo gobierno. El Comité de acción no sólo no tiene ningún plan de acción, sino que incluso, el 6 de enero, es él mismo emplazado por soldados de la marina para que abandone el edificio que le sirve de sede... ¡y lo hace!
Las masas obreras en manifestación esperan directivas por las calles mientras los dirigentes se reúnen en el mayor desconcierto. Mientras la dirección del proletariado permanece expectante, vacila, sin plan alguno, el gobierno dirigido por el SPD, por su parte, se recupera del golpe causado por la primera ofensiva obrera. De todas partes acuden en su ayuda fuerzas diversas. El SPD llama a huelgas y manifestaciones de apoyo al gobierno. Una encarnizada y pérfida campaña es lanzada contra los comunistas: «Allí donde reina Spartakus quedan abolidas toda libertad y seguridad individuales. Los peligros más graves se ciernen sobre el pueblo alemán y especialmente sobre la clase obrera alemana. Nosotros no queremos seguir dejándonos atemorizar más tiempo por esos criminales de espíritu descarriado. El orden debe ser restablecido de una vez por todas en Berlín y la construcción pacífica de una nueva Alemania revolucionaria debe ser garantizada. Os invitamos a cesar el trabajo en protesta contra las brutalidades de las pandillas espartaquistas y a reuniros inmediatamente ante la sede del gobierno del Reich (...)
No debemos buscar descanso hasta que el orden no esté restablecido en Berlín y mientras el disfrute de las conquistas revolucionarias no esté garantizado para todo el pueblo alemán. ¡Abajo los asesinos y los criminales! ¡Viva la república socialista!» (Comité ejecutivo del SPD, 6 de enero de 1919).
La célula de trabajo de los estudiantes berlineses escribe: «Vosotros, ciudadanos, salid de vuestras casas y uníos a los socialistas mayoritarios! ¡La mayor urgencia es necesaria!» (hoja del 7-8 de enero de 1919).
Por su parte, Noske declara cínicamente el 11 de enero: «El gobierno del Reich me ha entregado el mando de los soldados republicanos. Un obrero se encuentra pues a la cabeza de las fuerzas de la República socialista. Vosotros me conocéis, a mí y mi pasado en el Partido. Me comprometo a que no se derrame sangre inútil. Quiero sanear, no aniquilar. La unidad de la clase obrera debe hacerse contra Spartakus para que el socialismo y la democracia no se hundan».
El Comité central (Zentralrat) «nombrado» por el Congreso nacional de consejos y sobre todo controlado por el SPD, proclama: «...una pequeña minoría aspira a la instauración de una tiranía brutal. Las acciones criminales de bandas armadas que hacen peligrar todas las conquistas de la revolución, nos obligan a conferir plenos poderes extraordinarios al gobierno del Reich para que así el orden (...) quede restablecido en Berlín. Todas las divergencias de opinión deben desvanecerse ante el objetivo (...) de preservar el conjunto del pueblo trabajador de una nueva y terrible desgracia. Es deber de todos los consejos de obreros y de soldados apoyarnos en nuestra acción, a nosotros y al gobierno del Reich, por todos los medios (...)» (Edición especial del Vorwärts, 6 de enero de 1919).
Así, es en nombre de la revolución y de los intereses del proletariado como el SPD (con sus cómplices) se prepara para aplastar a los revolucionarios del KPD. Con la más rastrera doblez llama a los consejos para se pongan tras el gobierno y actúen contra lo que aquél llama «bandas armadas». El SPD alista incluso una sección militar que recibe las armas en los cuarteles y Noske recibe el mando de las tropas de represión: «Se necesita un perro sangriento y yo no me echo atrás ante tal responsabilidad».
Desde el 6 de enero se producen combates aislados. Mientras el gobierno no cesa de acumular tropas en torno a Berlín, por la noche del 6 se reúne el Ejecutivo de consejos de Berlín. Éste, dominado por el SPD y el USPD, propone al Comité de acción revolucionaria negociaciones entre los «hombres de confianza revolucionarios» y el gobierno, a cuyo derrocamiento acaba de llamar precisamente el Comité revolucionario. El Ejecutivo de consejos hace el papel de «conciliador» proponiendo conciliar lo inconciliable. Esta actitud desorienta a los obreros y sobre todo a los soldados ya vacilantes. Y es así como los marineros deciden adoptar una política de «neutralidad». En situaciones de enfrentamiento directo entre las clases, la menor indecisión puede llevar rápidamente a la clase obrera a una pérdida de confianza y a adoptar una actitud de desconfianza hacia las organizaciones políticas. El SPD, que juega esa baza, contribuye a debilitar dramáticamente al proletariado. Y simultáneamente, por medio de agentes provocadores (lo cual quedará demostrado más tarde), jalea a los obreros para el enfrentamiento. Y es así como el 7 de enero, éstos ocupan por la fuerza los locales de varios periódicos.
Ante esta situación, la dirección del KPD, contrariamente al Comité de acción revolucionaria, tiene una posición muy clara: basándose en un análisis de la situación hecho en su Congreso de fundación, considera prematura la insurrección.
El 8 de enero Die Rote Fahne escribe: «Se trata hoy de proceder a la reelección de consejos de obreros y de soldados, de representantes del Ejecutivo de consejos de Berlín, con la consigna: ¡fuera los Ebert y sus secuaces!. Se trata hoy de sacar las lecciones de las ocho últimas semanas en los consejos de obreros y de soldados que correspondan a las concepciones, a los objetivos y a las aspiraciones de las masas. Se trata en una palabra de batir a los Ebert-Scheidemann en el seno de lo que son los cimientos mismos de la revolución, es decir, los consejos de obreros y de soldados. Después, y sólo después, las masas de Berlín y también de todo el Reich tendrán en los consejos de obreros y de soldados a verdaderos órganos revolucionarios que les proporcionarán, en todos los momentos decisivos, verdaderos dirigentes, verdaderos centros para la acción, para las luchas y la victoria.»
Los espartaquistas llaman así a la clase obrera a reforzarse primero a nivel de los consejos, desarrollando sus luchas en su propio terreno de clase, en las fábricas, desalojando de ellas a los Ebert, Scheidemann y compañía. Mediante la intensificación de su presión, a través de los consejos, podrá la clase dar un nuevo impulso a su movimiento para después lanzarse a la batalla de la toma del poder político.
Ese mismo día, Rosa Luxemburg y Leo Jogisches critican violentamente la consigna de derrocamiento inmediato del gobierno, lanzado por el Comité de acción, pero también y sobre todo el hecho de que éste, con su actitud vacilante incluso capituladora, demostró ser incapaz de dirigir el movimiento de la clase obrera. Más en particular, criticaban a K. Liebknecht que actuara por cuenta propia, dejándose llevar por su entusiasmo y su impaciencia, en lugar de rendir cuentas a la dirección del Partido y basarse en el programa y los análisis del KPD.
Esta situación demuestra que no es el programa ni los análisis políticos de la situación lo que se echa en falta, sino la capacidad del partido, como organización, para desempeñar su papel de dirección política del proletariado. Fundado unos cuantos días antes, el KPD no tiene la influencia en la clase y todavía menos la solidez y la cohesión que poseía, por ejemplo, el partido bolchevique un año antes en Rusia. La inmadurez del Partido comunista en Alemania explica la dispersión existente en sus filas, dispersión que va a serle un pesado y dramático lastre en los acontecimientos sucesivos.
En la noche del 8 al 9 de enero, las tropas gubernamentales se lanzan al asalto. El Comité de acción, que sigue siendo incapaz de analizar correctamente la relación de fuerzas, anima a actuar contra el gobierno: «¡Huelga general!, ¡A las armas!, ¡No queda otra alternativa!¡Debemos combatir hasta el último!». Muchos obreros siguen el llamamiento, pero una vez más, siguen esperando directivas precisas del Comité. En vano. No se hace nada por organizar a las masas, nada para incitar a la confraternización entre obreros revolucionarios y soldados...Y es así como las tropas gubernamentales entran en Berlín y libran combate por la calle a los obreros armados. Matan o hieren a muchos de éstos en enfrentamientos que, de manera dispersa, tienen lugar en diferentes barrios de Berlín. El 13 de enero la dirección del USPD proclama el final de la huelga general y el 15 de enero Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son asesinados por los esbirros del régimen dirigido por los socialdemócratas. La campaña criminal lanzada por el SPD con la consigna «¡Matad a Liebknecht!» ha concluido con gran éxito para la burguesía. El KPD pierde entonces a sus dirigentes más importantes.
Mientras que el KPD recién formado ha analizado correctamente la relación de fuerzas y ha advertido contra una insurrección prematura, resultado de una provocación del enemigo, el Comité de acción dominado por los «hombres de confianza revolucionarios» valora erróneamente la situación. Es falsificar la historia hablar de una pretendida «semana de Spartakus». Al contrario, los espartaquistas se pronunciaron contra todo tipo de precipitaciones. La ruptura de la disciplina de partido por parte de Liebknecht y de Pieck es, en fin de cuentas, la prueba por la contraria. Es la actitud precipitada de los «hombres de confianza revolucionarios», ardientes de impaciencia y faltos de reflexión, lo que va a originar la sangrienta derrota. El KPD, por su parte, no tiene en ese momento las fuerzas suficientes para retener el movimiento tal como los bolcheviques habían logrado hacerlo en julio de 1917. Como así lo reconocerá el socialdemócrata Ernst, nuevo prefecto de policía en sustitución del dimitido Eichorn, «Todo el éxito de la gente de Spartakus era imposible desde el principio, habida cuenta de que gracias a nuestros preparativos los habíamos obligado a actuar prematuramente. Sus cartas quedaron al descubierto antes de lo que ellos deseaban y por ello estábamos en condiciones de combatir contra ellos.»
La burguesía, tras los éxitos militares, comprende inmediatamente que debe aumentar su ventaja. Y lanza una campaña de represión sangrienta en la que miles de obreros berlineses y de comunistas son asesinados, torturados y encarcelados. El asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht no son una excepción, sino que plasman a la perfección la determinación bestial de la burguesía cuando se trata de eliminar a sus enemigos mortales, los revolucionarios.
El 19 de enero triunfa la «democracia»: tendrán lugar las elecciones a la Asamblea nacional. Bajo la presión de las luchas obreras, el gobierno, entre tanto, se ha trasladado a Weimar. Así nace la república de Weimar, sobre un montón de cadáveres de obreros.
¿Es la insurrección un asunto de partido?
Sobre esta cuestión de la insurrección, el KPD se apoya claramente en las posiciones del marxismo y especialmente en lo que había escrito Engels tras la experiencia de las luchas de 1848:
«La insurrección es un arte. Es una ecuación con datos de lo más incierto, cuyos valores pueden cambiar en cualquier momento; las fuerzas del adversario tienen de su parte todas las ventajas de la organización, de la disciplina y de la autoridad; en cuanto uno no es capaz de oponerse a ellas en posición de fuerte superioridad, está derrotado y aniquilado. Segundo, desde que uno se ha metido por el camino de la insurrección, debe actuar con la mayor determinación y pasar a la ofensiva. La defensiva es la muerte de toda insurrección armada; se ha perdido incluso antes de haber entablado combate con el enemigo. Pon a tu adversario en falso mientras sus fuerzas estén dispersas; haz de tal modo que obtengas cotidianamente nuevas victorias por muy pequeñas que sean; conserva la supremacía moral que te ha proporcionado la primera victoria del levantamiento; atrae a los elementos vacilantes que siguen siempre el ímpetu del más fuerte y se ponen siempre del lado más seguro; obliga a tus enemigos a la retirada antes de que puedan reunir sus fuerzas contra ti...» (Revolución y contrarrevolución en Alemania).
Los espartaquistas utilizan, sobre la cuestión de la insurrección, los mismos métodos que Lenin en abril de 1917:
«Para poder triunfar, la insurrección no debe apoyarse en una conjuración, ni en un partido, sino en la clase más avanzada. Esto en primer lugar. En segundo lugar, debe apoyarse en el auge revolucionario del pueblo. Y en tercer lugar, la insurrección debe apoyarse en aquel momento de viraje en la historia de la revolución ascensional en la que la actividad de la vanguardia del pueblo sea mayor, en que mayores sean las vacilaciones en la filas de los enemigos y en las filas de los amigos débiles, a medias, indecisos, de la revolución. Estas tres condiciones, previas al planteamiento del problema de la insurrección, son las que precisamente distinguen el marxismo del blanquismo» («Carta al comité central del POSDR», septiembre de 1917).
¿Y cómo se plantea ese problema fundamental en enero de 1919?
La insurrección se apoya en el ímpetu revolucionario de las masas
La posición del KPD en su congreso de fundación es que la clase no está todavía madura para la insurrección. En efecto, después de un movimiento dominado al principio por los soldados, es necesario un nuevo impulso procedente de las fábricas, de las asambleas y de las manifestaciones. Es la condición para que la clase adquiera, en su movimiento, más fuerza y más confianza en sí misma. Es la condición para que la insurrección no pertenezca a una minoría, un asunto de unos cuantos desesperados e impacientes, sino, al contrario, que pueda apoyarse en el «ímpetu revolucionario» de la inmensa mayoría de los obreros.
Además, en enero, los consejos obreros no ejercen un doble poder real, pues el SPD ha conseguido sabotearlos desde dentro. Como decíamos en el número anterior de esta Revista, el Congreso nacional de consejos de mediados de diciembre fue una victoria para la burguesía y por desgracia no ha habido desde entonces ningún estímulo nuevo para revivificar los consejos. La valoración del KPD del movimiento de la clase y de la relación de fuerzas es perfectamente lúcido y realista.
Para algunos, es el partido el que toma el poder. Hay que explicar entonces cómo una organización revolucionaria, por muy fuerte que sea, podría tomar el poder cuando la gran mayoría de la clase obrera no ha desarrollado todavía suficientemente su conciencia de clase, vacila y oscila, cuando todavía no ha sido capaz de dotarse de consejos obreros lo bastante poderosos como para oponerse al poder de la burguesía. Un posición como ésa, la de creer que es un partido el que toma el poder, significa que se desconocen las características fundamentales de la revolución proletaria y de la insurrección que Lenin ponía de relieve: «la insurrección no debe apoyarse en una conjuración, ni en un partido, sino en la clase más avanzada». Incluso en octubre de 1917, los bolcheviques tenían el mayor interés en que no fuera el partido bolchevique quien tomara el poder, sino el Soviet de Petrogrado.
La insurrección proletaria no puede ser «decretada desde arriba». Es, al contrario, una acción consciente de las masas, las cuales deben antes desarrollar su propia iniciativa y el control de sus luchas. Sólo así podrán ser discutidas y seguidas las directivas y las orientaciones dadas por los consejos y el partido.
La insurrección proletaria no puede ser una intentona golpista, como pretenden hacérnoslo creer los ideólogos burgueses. Es la obra del conjunto de la clase obrera. Para quitarse de encima el yugo del capitalismo, no basta con la voluntad de unos cuantos, por mucho que sean los elementos más clarividentes y determinados de la clase obrera. «(...) el proletariado insurgente sólo puede contar con su número, su cohesión, sus dirigentes, y su estado mayor» (Trotski, Historia de la Revolución rusa, «El arte de la insurrección»).
Ese grado de madurez no había sido alcanzado en enero, en la clase obrera de Alemania.
La función de los comunistas es fundamental
El KPD es consciente en ese momento que su responsabilidad esencial es animar al fortalecimiento de la clase obrera y en particular al desarrollo de su conciencia de igual modo que lo había hecho antes Lenin en Rusia, en sus Tesis de Abril:
«Aparentemente, esto [la necesaria labor crítica por el Partido comunista contra la “embriaguez pequeñoburguesa”] “no es más” que una labor de mera propaganda. Pero, en realidad, es la labor revolucionaria más práctica, pues es imposible impulsar una revolución [se trata, claro está, de la Revolución de febrero del 17, NDLR] que se ha estancado, que se ahoga en frases y se dedica a “marcar el paso sin moverse del sitio”, no por obstáculos exteriores, no porque la burguesía emplee contra ella la violencia (...), sino por la inconciencia confiada de las masas.
Sólo luchando contra esa inconciencia confiada (...) podremos desembarazarnos del desenfreno de frases revolucionarias imperante e impulsar de verdad tanto la conciencia del proletariado como la conciencia de las masas, la iniciativa local, audaz y resuelta (...)» (Lenin, «Las tareas del proletariado en nuestra revolución», 28 de mayo de 1917).
Cuando se alcanza el punto de ebullición, el partido debe justamente «en el momento oportuno suspender la insurrección que sube», para permitir que la clase pase al acto insurreccional en el mejor momento. El proletariado debe sentir que tiene «por encima de él a una dirección perspicaz, firme y audaz» en la forma del partido (Trotski, Historia de la Revolución rusa, «El arte de la insurrección»).
Pero, a diferencia de los bolcheviques en julio de 1917, el KPD, en enero de 1919, no posee todavía el suficiente peso para poder influir decisivamente en el transcurso de las luchas. No basta con que el partido tenga una posición justa. También es necesario que tenga una influencia importante en la clase. Y no será el movimiento insurgente prematuro de Berlín y menos todavía la derrota sangrienta que le siguió lo que va a permitir que esa influencia se incremente. Al contrario, la burguesía logra debilitar trágicamente la vanguardia revolucionaria, eliminando a sus mejores militantes y, además, prohibiendo su principal herramienta de intervención en la clase, Die Rote Fahne. En un momento en el que la intervención más amplia del partido era absolutamente indispensable, el KPD se encuentra, durante largas semanas, sin su órgano de prensa.
El drama de las luchas dispersas
Durante esas semanas, a nivel internacional, la clase obrera de varios países, se enfrenta al capital. Mientras que en Rusia la ofensiva de los ejércitos blancos contrarrevolucionarios se refuerza contra el poder obrero, en los «países vencedores» el final de la guerra produce cierta tregua en el frente social. En Inglaterra y Francia hay toda una serie de huelgas, pero las luchas no toman la misma orientación radical que en Rusia y en Alemania. Las luchas en Alemania y en Europa central permanecen relativamente aisladas de las de los demás centros industriales europeos. En marzo, los obreros de Hungría establecen una república de consejos, rápidamente aplastada en la sangre por las tropas contrarrevolucionarias, gracias, también allí, a la hábil labor de la socialdemocracia del país.
En Berlín, después de haber derrotado la insurrección obrera, la burguesía prosigue una política con vistas a disolver los consejos de soldados para crear un ejército destinado a la guerra civil. Además, acomete la labor de desarme total del proletariado. La combatividad obrera sigue manifestándose, sin embargo, por todo el país. El centro de gravedad del combate, durante los meses siguientes, va a desplazarse por Alemania. En casi todas las grandes ciudades van a producirse enfrentamientos muy violentos entre burguesía y proletariado, pero, por desgracia, aislados unos de otros.
Bremen en enero...
El 10 de enero, por solidaridad con los obreros berlineses, el consejo de obreros y de soldados de Breme proclama la instauración de la República de consejos. Decide la expulsión de los miembros del SPD de su seno, decide que se arme a los obreros y se desarme a los elementos contrarrevolucionarios. Nombra un gobierno de consejos responsable ante él. El 4 de febrero, el gobierno del Reich reúne tropas en torno a Bremen y pasa a la ofensiva contra la ciudad insurgente, que había quedado aislada. Ese mismo día, Bremen cae en manos de los perros sangrientos.
El Ruhr en febrero...
En el Ruhr, la mayor concentración obrera, la combatividad no ha cesado de expresarse desde el final de la guerra. Ya antes de la guerra, había habido, en 1912, una larga oleada de huelgas. En julio del 16, en enero del 17, en enero del 18, en agosto del 18, los obreros reaccionan contra la guerra con importantes movimientos de lucha. En noviembre de 1918, los consejos de obreros y de soldados están, en su mayoría, bajo influencia del SPD. A partir de enero y febrero del 19, estallan numerosas huelgas salvajes. Los mineros en lucha acuden a los pozos vecinos para extender y unificar el movimiento. A menudo se producen encontronazos violentos de obreros en lucha contra los consejos todavía dominados por miembros del SPD. El KPD interviene:
«La toma del poder por el proletariado y la realización del socialismo presuponen que la gran mayoría del proletariado haya alcanzado la voluntad de ejercer la dictadura. No pensamos nosotros que haya llegado ese momento. Creemos que el desarrollo en las próximas semanas y meses hará madurar en el proletariado entero la convicción de que sólo mediante su dictadura alcanzará su salvación. El gobierno Ebert-Scheidemann acecha la menor ocasión para ahogar en sangre ese desarrollo. Como en Berlín, como en Bremen, va a intentar apagar uno por uno los focos de la revolución, para evitar así la revolución general. El proletariado tiene el deber de hacer fracasar esas provocaciones, evitando ofrecerse voluntariamente en sacrificio a los verdugos en levantamientos armados. Se trata sobre todo, hasta el momento de la toma del poder, de izar al más alto grado la energía revolucionaria de las masas con manifestaciones, reuniones, propaganda, agitación y organización, ganarse a las masas en proporciones cada vez mayores y preparar los ánimos para cuando llegue la hora. Sobre todo, por todas partes, hay que fomentar la reelección de consejos obreros con una consigna:
¡Fuera de los consejos los Ebert-Scheidemann!
¡Fuera los verdugos!.»
(Llamada de la Central del KPD del 3 de febrero por la reelección de consejos obreros)
El 6 de febrero, se reúnen 109 delegados de consejos y exigen la socialización de los medios de producción. Tras esta reivindicación está la comprensión creciente por los obreros de que el control de los medios de producción no debe quedar en manos del capital. Pero mientras el proletariado no posea el poder político, mientras no haya derribado el gobierno burgués, aquella reivindicación puede volverse contra él. Todas las medidas de socialización hechas sin disponer del poder político, no son sólo un engañabobos, sino incluso un medio del que puede echar mano la clase dominante para estrangular las luchas. Por eso el SPD promete una ley de socialización que prevé una «participación» y un seudocontrol por la clase obrera sobre el Estado. «Los consejos obreros son constitucionalmente reconocidos como representación de intereses y de participación económica; están integrados en la Constitución. Su elección y sus prerrogativas serán reglamentadas por una ley especial que será de efecto inmediato.»
Se prevé que los consejos se transformen en «comités de empresa» (Betribräte) y que tengan la función de participar en el proceso económico mediante la cogestión. El objetivo principal de esta propuesta es desvirtuar los consejos e integrarlos en el Estado. Dejan así de ser órganos de doble poder contra el Estado burgués para transformarse en su contrario, órganos al servicio de la regulación de la producción capitalista. Además, esa mistificación cultiva la ilusión de la transformación inmediata de la economía en «su propia fábrica» y así los obreros se ven encerrados en una lucha local y específica en lugar de involucrarse en un movimiento de extensión y de unificación del combate. Esta táctica, utilizada por primera vez por la burguesía en Alemania, queda ilustrada en unas cuantas ocupaciones de fábrica. En las luchas en Italia de 1919-1920 será aplicada por la clase dominante con gran éxito.
A partir del 10 de febrero, las tropas responsables de las matanzas de Bremen y de Berlín avanzan hacia el Ruhr. Los consejos de obreros y de soldados de la cuenca entera deciden la huelga general llamando a la lucha armada contra los cuerpos francos. Por todas partes se oye la consigna «¡Salgamos de las fábricas!». Hay una gran cantidad de enfrentamientos armados que se producen con el mismo esquema. La ira de los obreros es tal que los locales del SPD suelen ser atacados, como el 22 de febrero en Mülheim-Ruhr en donde es ametrallada una reunión socialdemócrata. En Gelsenkirchen, Dortmund, Bochum, Duisburgo, Oberhausen, Wuppertal, Mülheim-Ruhr y Düsseldorf hay miles de obreros en armas. Pero también aquí, como en Berlín, falla la organización del movimiento, no hay dirección unida que oriente la fuerza de la clase obrera, mientras que el Estado capitalista, con el SPD a su cabeza, actúa de manera organizada y centralizada.
Hasta el 20 de febrero, 150 000 obreros están en huelga. El 25, se decide la reanudación del trabajo y la lucha armada queda suspendida. Puede entonces la burguesía dar rienda suelta a la represión y los cuerpos francos se van apoderando del Ruhr población por población. Sin embargo, a primeros de abril se reanuda una nueva oleada de huelgas: el primero de abril hay 150 000 huelguistas, el 10, 300 000 y a finales de mes vuelve a descender a 130 000. A mediados de abril la represión y la caza de comunistas vuelven a desencadenarse. El restablecimiento del orden en el Ruhr se ha vuelto prioritario para la burguesía, pues, simultáneamente, hay importantes masas obreras que se han puesto en huelga en Brunswick, Berlín, Francfort, Dantzig y en Alemania central.
Alemania central en febrero-marzo...
A finales de febrero, en el momento en que en el Ruhr se está terminando el movimiento, aplastado por el ejército, entra en escena el proletariado de la Alemania central. Mientras que en el Ruhr, el movimiento se ha limitado a los sectores del carbón y del acero, aquí, el movimiento concierne a todos los obreros, de la industria y del transporte. En casi todas las ciudades y en las grandes empresas, los obreros se unen al movimiento.
El 24 de febrero se proclama la huelga general. Los consejos de obreros y de soldados lanzan inmediatamente un llamamiento a los de Berlín por la unificación del movimiento. Una vez más, el KPD pone en guardia contra toda acción precipitada: «Mientras la revolución no tenga sus órganos centrales de acción, debemos oponer la acción de organización de los consejos que se está desarrollando localmente en mil sitios diferentes» (Hoja de la Central del KPD). Se trata de reforzar la presión a partir de las fábricas, intensificar las luchas económicas y renovar los consejos. No se formula ninguna consigna por el derrocamiento del gobierno.
Gracias a un acuerdo sobre la socialización, la burguesía consigue, también ahí, quebrar el movimiento. Se reanuda el trabajo el 6 y 7 de marzo. Y de nuevo, se organiza la misma acción común entre el ejército y el SPD: «Para todas las operaciones militares (...) es conveniente tomar contacto con los miembros dirigentes del SPD fieles al gobierno» (Märecker, dirigente militar de la represión en Alemania central). Al haber desbordado la oleada de huelgas hacia Sajonia, Turingia y Anhalt, los esbirros de la burguesía ejercen su represión hasta el mes de mayo.
Berlín, de nuevo, en marzo...
El movimiento en el Ruhr y en Alemania central está llegando a su fin, pero el proletariado de Berlín vuelve a la lucha el 3 de marzo. Sus principales orientaciones son: fortalecer los consejos de obreros y de soldados, liberar a todos los presos políticos, formar una guardia obrera revolucionaria y establecer contactos con Rusia. La degradación rápida de la situación después de la guerra, la estampida de los precios, el incremento del desempleo masivo tras la desmovilización, todo ello anima a los obreros a desarrollar sus luchas reivindicativas. En Berlín, los comunistas reclaman nuevas elecciones a los consejos obreros para acentuar la presión sobre el gobierno. La dirección del KPD de la circunscripción del Gran Berlín escribe: «¿Creéis alcanzar vuestros objetivos revolucionarios gracias al voto? (...) Si queréis que la revolución progrese, comprometed todas vuestras fuerzas en el trabajo dentro de los consejos de obreros y de soldados. Actuad de tal modo que se conviertan en verdaderos instrumentos de la revolución. Y organizad nuevas elecciones a los consejos de obreros y de soldados».
El SPD, por su parte, se pronuncia contra esa consigna. Una vez más, se dedica a sabotear el movimiento en el plano político, pero también, como hemos de ver, mediante la represión. Cuando los obreros berlineses se ponen en huelga a principios de marzo, el consejo ejecutivo compuesto de delegados del SPD y del USPD toma la dirección de la huelga. El KPD, en cambio, se niega a ocupar un escaño en el consejo: «Aceptar a los representantes de esa política en el comité de huelga es traicionar la huelga general y la revolución».
Como hoy lo hacen los socialistas, los estalinistas y demás representantes de la izquierda del capital, el SPD consiguió entonces apoderarse del comité de huelga gracias a la credulidad de una parte de los obreros, pero sobre todo merced a toda una serie de maniobras, chanchullos y engaños. Es para no tener las manos atadas por lo que los espartaquistas se niegan, en ese momento, a sentarse junto a esos verdugos de la clase obrera.
El gobierno prohíbe Die Rote Fahne, mientras que el SPD, claro está, puede perfectamente imprimir su periódico. De este modo, los contrarrevolucionarios pueden intensificar su propaganda repugnante mientras que los revolucionarios están amordazados. Antes de la prohibición, Die Rote Fahne pone en guardia a los obreros: «¡Cesad el trabajo! Quedaos por ahora en las fábricas. Reuníos en las fábricas. Convenced a los vacilantes y a los que se quedan atrás. No os dejéis arrastrar a tiroteos inútiles, que es lo único que está esperando Noske para hacer que vuelva a correr la sangre».
Rápidamente, en efecto, la burguesía suscita saqueos, gracias a sus agentes provocadores, que sirven de justificación oficial a la entrada en juego del ejército. Los soldados de Noske destrozan en primerísimo lugar los locales de la redacción de Die Rote Fahne. Vuelven a meter en la cárcel a los principales miembros del KPD. Fusilan a Leo Jogisches. Es precisamente porque Die Rote Fahne ha advertido a la clase obrera contra las provocaciones de la burguesía por lo que es el objetivo inmediato de las tropas contrarrevolucionarias.
La represión en Berlín se inicia el 4 de marzo. Unos 1200 obreros son pasados por las armas. Durante varias semanas, el Spree, río de Berlín, va dejando cadáveres en sus orillas. Se detiene a cualquier persona que lleve un retrato de Karl o de Rosa. Y volvemos a repetir lo dicho anteriormente en estos artículos: no eran fascistas los responsables de esa represión sangrienta, sino el SPD.
El 6 de marzo, la huelga general es quebrada en Alemania central, y la de Berlín se termina el 8. También hay luchas importantes durante esas mismas semanas en Sajonia, en Bade y en Baviera, luchas importantes pero nunca se logró establecer vínculos entre esos diferentes movimientos.
La república de consejos de Baviera en abril de 1919
También en Baviera se ha puesto a luchar la clase obrera. El 7 de abril, el SPD y el USPD intentando «volver a ganarse las masas con una acción seudorevolucionaria» (Levine) proclaman la República de consejos. Como en enero en Berlín, el KPD se da cuenta de que la relación de fuerzas no es favorable a los obreros y toma posición contra la instauración de tal República. Los comunistas de Baviera llaman a los obreros a elegir un «consejo verdaderamente revolucionario» con el objetivo de instaurar una verdadera República de consejos comunista. El 13 de abril, E. Levine es elegido a la cabeza de un nuevo gobierno que toma, en los planos económico, político y militar, medidas enérgicas contra la burguesía. A pesar de ello, esta iniciativa es un grave error de los revolucionarios de Baviera, los cuales actúan en contra de los análisis y las orientaciones del Partido.
El movimiento, mantenido en el mayor aislamiento del resto de Alemania, va a conocer una contraofensiva de envergadura por parte de la burguesía. Munich padece hambre y hay 100 000 soldados concentrados en sus alrededores. El 27 de abril, el Consejo ejecutivo de Munich es derribado. Una vez más golpea el brazo de la represión sangrienta. Fusilan a miles de obreros. A otros los ametrallan en los combates. Los comunistas son perseguidos y Levine es condenado a muerte.
*
* *
A las generaciones actuales de proletarios les cuesta mucho imaginar lo que significó la poderosa oleada de huelgas casi simultáneas en las grandes concentraciones del capitalismo y la enorme presión que el movimiento ejerció sobre la clase dominante.
En su movimiento revolucionario en Alemania, la clase obrera demostró que fue capaz, frente a una de las burguesías más experimentadas, establecer una relación de fuerzas que hubiera podido llevar a la destrucción del capitalismo. Esta experiencia demuestra que el movimiento revolucionario no era algo reservado para el proletariado de los «países atrasados» como Rusia, sino que involucró masivamente a los obreros del país más industrialmente desarrollado de entonces.
Pero la oleada revolucionaria, de enero a abril de 1919, se desarrolló en la mayor dispersión. Las mismas fuerzas, pero concentradas y unidas, habrían sido suficientes para derribar el poder burgués. Pero se desperdigaron, logrando así el gobierno enfrentarlas e irlas aniquilando una tras otra. La acción del gobierno, desde enero en Berlín, había decapitado y acabó quebrando el ímpetu de la revolución.
Richar Müller, uno de los dirigentes de los «hombres de confianza revolucionaros», los cuales se caracterizaron durante largo tiempo por sus vacilaciones, tuvo que reconocer: «Si la represión de las luchas de enero en Berlín no se hubiera producido, el movimiento habría adquirido más empuje en otros lugares durante la primavera y la cuestión del poder se habría planteado con más precisión y con todo su alcance. Pero la provocación militar había minado el movimiento. La acción de enero había dado argumentos para las campañas de calumnias, el acoso y la creación de una atmósfera de guerra civil».
Sin aquella derrota, el proletariado de Berlín hubiera podido apoyar oportunamente las luchas que se extendieron por otras regiones de Alemania. Y al revés, el debilitamiento del batallón central de la revolución permitió a las fuerzas del capital pasar a la ofensiva y arrastrar por todas partes a los obreros hacia enfrentamientos militares prematuros y dispersos. La clase obrera, en efecto, no consiguió construir un movimiento amplio, unido y centralizado. No fue capaz de instaurar un doble poder en todo el país gracias al fortalecimiento de los consejos y a su centralización. Sólo una relación de fuerzas así permitirá lanzarse a una acción insurgente, la cual exige la mayor convicción y coordinación. Y esta dinámica sólo puede desarrollarse con la intervención clara y decidida de un partido político dentro del movimiento. Así el proletariado podrá salir vencedor de su combate histórico.
La derrota de la revolución en Alemania durante los primeros meses del año 1919 no sólo se debió a la habilidad de la burguesía local. Fue también el resultado de la acción concertada de la clase capitalista internacional.
Mientras que la clase obrera en Alemania lucha en la dispersión, los obreros en Hungría, en marzo, se yerguen contra el capital en enfrentamientos revolucionarios. El 21 de marzo se proclama en Hungría la República de consejos, pero acaba siendo aplastada en verano por las tropas contrarrevolucionarias.
La clase capitalista internacional se mantuvo unida tras la burguesía alemana. Mientras que durante los 4 años anteriores, esas burguesías se habían lanzado a mutuo degüello de la manera más bestial, ahora se unían para enfrentarse a la clase obrera, como así lo puso claramente de relieve Lenin cuando decía que lo habían hecho todo por «entendérselas con los conciliadores alemanes para ahogar la revolución alemana» (Informe del Comité central para el IXº Congreso del PCR). Es ésa una lección que la clase obrera deberá retener: cada vez que ponga en peligro el capitalismo, frente a ella no va a encontrar a una clase dominante dividida, sino a las fuerzas del capital unidas internacionalmente.
Pero si el proletariado en Alemania hubiera tomado el poder, el frente capitalista habría quedado fuertemente resquebrajado y la revolución rusa no se habría quedado aislada.
Cuando se funda en Moscú la IIIª Internacional en marzo de 1919, en pleno desarrollo todavía de las luchas en Alemania, esa perspectiva parece estar al alcance de la mano para todos los comunistas. Pero la derrota obrera en Alemania va a ser el inicio del declive de la oleada revolucionaria internacional y, muy especialmente, el de la revolución rusa. Fue la acción de la burguesía, con el SPD de cabeza de puente, lo que va permitir mantener aislada a la revolución bolchevique, provocando una degeneración que acabaría, más tarde, en el parto del capitalismo de Estado estalinista.
DV
[1] Ver en los dos números precedentes de esta Revista los artículos: «Los revolucionarios en Alemania durante la Iª Guerra mundial» y «Los inicios de la revolución».
[2] Partido socialdemócrata de Alemania, el mayor partido obrero antes de 1914, año en el cual su dirección, grupo parlamentario y direcciones sindicales en cabeza, traicionó todos los compromisos internacionalistas del partido pasándose con armas y equipo del lado de su burguesía nacional como banderín de enganche para la carnicería imperialista.
[3] La Communist Workers Organisation (CWO) demostró en 1980 hasta dónde puede llegar la actitud irresponsable de una organización revolucionaria sin análisis claros. En el momento de las luchas de masas en Polonia, la CWO llamó nada menos que a la revolución ¡ya! («Revolution now»).
[4] Partido socialista independiente de Alemania, escisión «centrista» del SPD. El USPD rechaza los aspectos más abiertamente burgueses del SPD, sin por ello situarse en las posiciones revolucionarias de los comunistas internacionalistas. La Liga Spartakus se integró en él en 1917 para extender su influencia entre los trabajadores, cada día más asqueados por la política del SPD.
[5] Comunistas internacionalistas de Alemania. Antes del 23 de noviembre de 1918 se llamaban Socialistas internacionalistas de Alemania. En esa fecha, en Bremen, cambiaron el término Socialista por el de Comunista en su nombre. Menos numerosos e influyentes que los espartaquistas, comparten con éstos el mismo espíritu internacionalista revolucionario. Miembros de la Izquieda zimmerwaldiana, están muy vinculados con la Izquierda comunista internacional, especialmente la holandesa (Pannekoek y Gorter están entre sus teóricos antes de la guerra) y la rusa (Radek trabaja en sus filas). Su posición de rechazo de los sindicatos y del parlamentarismo será mayoritaria en el congreso de constitución del KPD, contra la posición de Rosa Luxemburg.
[6] Los «hombres de confianza revolucionarios», Revolutionnäre Obleute (RO) eran sobre todo delegados sindicales elegidos en las fábricas que habían roto con las direcciones social-patriotas de las centrales sindicales. Son el producto directo de la resistencia de la clase obrera contra la guerra y contra la traición de los partidos obreros y de los sindicatos. Por desgracia, la rebelión contra la dirección sindical, los lleva a menudo a desconfiar de la idea de centralización y a desarrollar un enfoque demasiado localista y hasta «fabriquista». Siempre se quedarán cortos cuando se trate de problemas de política general, siendo así una presa fácil para la política del USPD.
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Respuesta al BIPR (II) - Las teorías sobre la crisis histórica del capitalismo
- 5806 reads
En la International Communist Review nº 13, el BIPR respondió a nuestro artículo de polémica “El concepto del BIPR sobre la decadencia del capitalismo” aparecido en el nº 79 de nuestra Revista internacional. En la Revista internacional nº 82 publicamos la 1ª parte de este artículo demostrando las implicaciones negativas que tiene la concepción del BIPR sobre la guerra imperialista como medio de devaluación de capital y reanudación de los ciclos de acumulación. En esta segunda parte vamos a analizar la teoría económica que sustenta esta concepción: la teoría de la tendencia a la baja de tasa de ganancia.
La explicación de la crisis histórica del capitalismo en el movimiento marxista
Los economistas burgueses, desde los clásicos (Smith, Ricardo, etc.), se apoyan en dos dogmas intangibles:
- Primero, el obrero es un ciudadano libre que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. El salario es su participación en la renta social a igual título que el beneficio con el que se remunera al empresario.
- Segundo, el capitalismo es un sistema eterno. Sus crisis son temporales o coyunturales, debidas a desproporciones entre las distintas ramas productivas, a desequilibrios en la distribución o una mala gestión. Sin embargo, a la larga, el capitalismo no tiene problemas de realización de las mercancías: la producción encuentra siempre su mercado, alcanzándose el equilibrio entre la oferta (producción) y la demanda (consumo).
Marx combatió a muerte esos dogmas de la economía burguesa. Demostró que el capitalismo no era un sistema eterno: “en el curso de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es sino su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones se convierten en trabas de esas fuerzas. Entonces se abre una era de revolución social” (Marx, Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política). Ese período de crisis histórica, de decadencia irreversible del capitalismo, se abrió con la Iª Guerra mundial. Desde entonces, aplastado el intento revolucionario mundial del proletariado en 1917-23, la supervivencia del capitalismo está costando a la humanidad océanos de sangre (100 millones de muertos en guerras imperialistas entre 1914-68), sudor (incremento brutal de la explotación de la clase obrera) y lágrimas (el terror del paro, las barbaries de todo tipo, la deshumanización de las relaciones sociales).
Sin embargo, este análisis fundamental, patrimonio común de la Izquierda comunista, no es explicado de la misma manera dentro del actual medio político revolucionario: existen dos teorías para explicar la decadencia del capitalismo, la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia y la que se ha dado en llamar la “teoría de los mercados” basada esencialmente en la contribución de Rosa Luxemburgo.
El BIPR se adhiere a la primera teoría mientras que nosotros nos decantamos por la segunda ([1]). Para que la polémica sobre ambas teorías sea fructífera es necesario basarla en una comprensión de la evolución del debate dentro del movimiento marxista.
Marx vivió la época de apogeo del capitalismo. Pese a que entonces no se planteaba con el dramatismo que hoy tiene la crisis histórica del sistema, fue capaz de ver en las crisis cíclicas que periódicamente lo sacudían, una manifestación de sus contradicciones y un anuncio de las convulsiones que lo llevarían a la ruina.
“Marx señalaba que había dos contradicciones básicas en el proceso de acumulación capitalista. Estas contradicciones explicaban las crisis cíclicas de crecimiento por las que pasó el capitalismo en el siglo XIX. En un momento dado, impulsarían el declive histórico del capitalismo, precipitándolo en una crisis mortal que pondría la revolución comunista a la orden del día. Estas dos contradicciones eran la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, dada la inevitabilidad de una composición orgánica del capital cada vez más alta, y el problema de la superproducción, o sea, la enfermedad innata del capitalismo de producir más de lo que el mercado puede absorber” ([2]).
Como luego veremos, “aunque Marx presentó el marco en el cual los dos fenómenos se conectaban íntimamente, nunca completó su examen del capitalismo. Por eso en sus diferentes escritos se da más o menos énfasis a uno u otro fenómeno como la causa básica de la crisis... El carácter inacabado de este aspecto crucial del pensamiento de Marx es lo que ha llevado a la controversia sobre las bases económicas de la decadencia capitalista en el movimiento obrero. Pero, como ya hemos dicho, esto no se debe a la incapacidad personal de Marx de terminar el Capital, sino a las limitaciones del período histórico en el que vivió” (2).
A finales del siglo pasado, las condiciones del capitalismo empezaron a cambiar: el imperialismo como política de rapiña y enfrentamiento entre potencias se desarrollaba a pasos agigantados, por otro lado, el capitalismo mostraba crecientes signos de enfermedad (inflación, aumento de la explotación) que ponían un fuerte contrapunto a un crecimiento y una prosperidad ininterrumpidos desde la década de 1870. En ese contexto apareció dentro de la IIª Internacional una corriente oportunista que ponía en cuestión la tesis marxista del derrumbe del capitalismo y apostaba por un tránsito gradual al socialismo a través de sucesivas reformas de un capitalismo que estaría “aminorando sus contradicciones”. Los teóricos de esta corriente concentraron su artillería precisamente contra la segunda de las contradicciones señaladas por Marx: la tendencia a la sobreproducción. Así, Bernstein decía: “Marx se contradice al reconocer que la causa última de las crisis es la limitación del consumo de las masas. En realidad, la teoría de Marx sobre las crisis no difiere en mucho al subconsumismo de Rodbertus” ([3]).
En 1902, Tugan-Baranowski, un revisionista ruso, arremetió contra la teoría de Marx sobre la crisis del capitalismo negando que éste pudiera tener un problema de mercado y señalando que las crisis se producen por “desproporcionalidad” entre sus diversos sectores.
Tugan-Baranowski iba aún más lejos que sus colegas revisionistas alemanes (Berstein, Schmidt, Vollmar, etc.). Retrocedía a los dogmas de la economía burguesa, concretamente volvía a las ideas de Say (ampliamente criticadas por Marx) basadas en la tesis de que “el capitalismo no tiene ningún problema de realización más allá de algunos trastornos coyunturales” ([4]). Hubo una respuesta muy firme en la IIª Internacional por parte de Kautski, que entonces todavía se situaba en las filas revolucionarias: “Los capitalistas y los obreros por ellos explotados ofrecen un mercado que aumenta con el crecimiento de la riqueza de los primeros y del número de los segundos, pero no tan aprisa como la acumulación del capital y la productividad del trabajo. Este mercado, sin embargo, no es, por sí solo, suficiente para los medios de consumo creados por la gran industria capitalista. Esta debe buscar un mercado suplementario fuera de su campo, en las profesiones y naciones que no producen aún en forma capitalista. ... Este mercado suplementario no posee ni con mucho, la elasticidad y capacidad de extensión del proceso de producción capitalista... Tal es en breves rasgos la teoría de la crisis fundada por Marx y, en cuanto sabemos, aceptada en general por los marxistas ortodoxos” ([5]).
Sin embargo, la polémica se radicalizó cuando Rosa Luxemburgo publicó La Acumulación de capital. En este libro, Rosa Luxemburgo trataba de explicar el desarrollo vertiginoso del imperialismo y la crisis cada vez más profunda del capitalismo. En el libro demostraba que el capitalismo se desarrolla históricamente extendiendo a regiones o sectores precapitalistas sus relaciones de producción basadas en el trabajo asalariado y que alcanza sus límites históricos cuando estas abarcan todo el planeta. A partir de entonces dejan de existir territorios nuevos que correspondan a las necesidades de expansión que impone el crecimiento de productividad del trabajo y de la composición orgánica del capital: “De este modo, mediante este intercambio con sociedades y países no capitalistas, el capitalismo va extendiéndose más y más, acumulando capitales a costa suya, al mismo tiempo que los corroe y desplaza para suplantarlos. Pero cuantos más países capitalistas se lanzan a esa caza de zonas no capitalistas susceptibles de ser conquistadas por los movimientos de expansión del capital, más aguda y rabiosa se hace la concurrencia entre los capitales, transformando esta cruzada de expansión en la escena mundial en toda una cadena de catástrofes económicas y políticas, crisis mundiales y revoluciones” ([6]).
Los críticos de Rosa Luxemburgo negaban que el capitalismo tuviera un problema de realización, es decir, olvidaban esa contradicción del sistema que Marx había afirmado encarnizadamente contra los economistas burgueses y que constituía la base de “la teoría de la crisis fundada por Marx” como había recordado unos años antes Kautski contra el revisionista Tugan-Baranowski.
Los contradictores de Rosa Luxemburgo se erigían en defensores “ortodoxos e incondicionales” de Marx y, muy particularmente, de sus esquemas sobre la reproducción ampliada presentados en el tomo II de el Capital. Es decir, desvirtuaban el pensamiento de Marx exagerando un pasaje de su obra ([7]). Sus argumentos fueron muy variados: Eckstein decía que no había problema de realización porque las tablas de la reproducción ampliada de Marx explicaban “perfectamente” que no había ninguna parte de la producción no vendida. Hilferding resucitó la teoría de la “proporcionalidad entre los sectores” diciendo que las crisis se debían a la anarquía de la producción y que la tendencia del capitalismo a la concentración aminoraría esa anarquía y por tanto las crisis. Finalmente, Bauer dijo que Rosa Luxemburgo había señalado un problema real pero que éste tenía solución bajo el capitalismo: la acumulación seguía el crecimiento de la población.
En ese periodo solo un redactor de un periódico socialista local, opuso a Rosa Luxemburgo la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. A su objeción ésta respondió así: “O bien, queda el consuelo, un tanto nebuloso, de un modesto ‘experto’ del Dresdener Volkszeitung, el cual después de haber aniquilado totalmente mi libro, declara que el capitalismo perecerá finalmente ‘por el descenso de la cuota de beneficio’. No sé como el buen hombre se imaginará la cosa. Si es que en un momento determinado, la clase capitalista, desesperada ante la escasez de los beneficios, se agotará colectivamente, o si declarará que, para tan míseros negocios, no vale la pena molestarse y entregará las llaves al proletariado. Sea de esto lo que fuere, el consuelo se evapora con sólo una afirmación de Marx: por la observación de que ‘para los grandes capitales, el descenso de la cuota de ganancia se compensa por la masa’. Por consiguiente, queda aún tiempo para que sobrevenga, por este camino, el rendimiento del capitalista; algo así como lo que queda hasta la extinción del Sol” ([8]).
Lenin y los bolcheviques no participaron en esta polémica ([9]). Es cierto que Lenin había combatido la teoría de los populistas sobre los mercados, una teoría subconsumista continuadora de los errores de Sismondi. Sin embargo, Lenin jamás negó el problema de los mercados: en su análisis del problema del imperialismo, aunque se apoye principalmente en la teoría de Hilferding sobre la concentración en el capital financiero ([10]), no deja de reconocer que aquel surge bajo la presión de la saturación general del mercado mundial. Así, en El imperialismo fase superior del capitalismo, respondiendo a Kautski, subraya que “lo característico del imperialismo es precisamente la tendencia a la anexión no sólo de las regiones agrarias, sino incluso de las más industriales, pues, la división ya terminada del mundo, obliga, al proceder a un nuevo reparto, a alargar la mano hacia toda clase de territorios”.
En la IIIª Internacional en degeneración, Bujarin en el libro El imperialismo y la acumulación de capital atacó las tesis de Rosa Luxemburgo en el contexto del desarrollo de una teoría que abrirá las puertas al triunfo del estalinismo: la teoría de la “estabilización” del capitalismo (que presuponía la tesis revisionista de que podía superar las crisis) y la “necesidad” de que la URSS “coexista” por un tiempo prolongado con el sistema capitalista. La crítica fundamental de Bujarin a Rosa Luxemburgo es que ésta se habría limitado a privilegiar la contradicción referida al mercado olvidando todas las demás, entre ellas, la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia ([11]).
A finales de los años 20 y principios de los 30, “Paul Mattick, perteneciente a los comunistas de los consejos americanos, recogió las críticas de Henryk Grossman contra Rosa Luxemburgo. Grossman sostenía que la crisis permanente del capitalismo aparece cuando la composición orgánica del capital alcanza tal magnitud que hay cada vez menos plusvalía para alimentar el proceso de acumulación. Esta idea básica, aunque elaborada en ciertos aspectos nuevos, la defienden hoy en día grupos revolucionarios como CWO, Battaglia Comunista y algunos grupos surgidos en Escandinavia” ([12]).
La teoría marxista de la crisis no se basa
únicamente en la tendencia a la baja de la tasa de ganancia
Debe quedar claro que la contradicción que sufre el capitalismo respecto a la realización de la plusvalía juega un papel fundamental en la teoría marxista de la crisis y que las tendencias revisionistas atacan con particular saña esa tesis. El BIPR pretende lo contrario. Así, en su Respuesta nos dice que: “Para Marx las fuentes de toda auténtica crisis se encuentran dentro del sistema capitalista mismo, dentro de las relaciones entre capitalistas y trabajadores. El la presenta a veces como una crisis creada por la capacidad limitada de los trabajadores para consumir el producto de su propio trabajo ... El continuaba añadiendo que esto no era por la sobreproducción ‘per se’ ... Y Marx continuaba explicando que estas se producen por la caída de la tasa de ganancia ... La crisis devalúa capital y permite un nuevo ciclo de acumulación”([13]). Su seguridad es tal que se permiten añadir que “Los ‘esquemáticos ciclos de la acumulación’ en los cuales somos felices de estar prisioneros, ocurren exactamente tal y como Marx había dicho” ([14]).
Es una deformación del pensamiento de Marx decir que éste explica la crisis histórica del capital únicamente por la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Por 3 razones fundamentales:
1. Marx puso el énfasis en las dos contradicciones (baja de la tasa de ganancia y sobreproducción):
- estableció que el proceso de producción capitalista tiene dos partes, la producción propiamente dicha y su realización. Dicho llanamente, la ganancia inherente a la explotación, no es nada para el capitalista individual ni tampoco para el capitalismo en su globalidad, si las mercancías producidas no se venden: “La masa total de mercancías, el producto total, tanto la parte que representa al capital constante y al capital variable como la que representa la plusvalía, deben ser vendidas. Si esta venta no se efectúa o sólo se realiza de un modo parcial o tiene lugar a precios inferiores a los precios de producción, el obrero, desde luego, es explotado, pero el capitalista no realiza su explotación como tal” ([15]).
- señaló la importancia vital del mercado en el desarrollo del capitalismo: “es necesario que el mercado aumente sin cesar, de modo que sus conexiones internas y las condiciones que lo regulan adquieran cada vez más la forma de leyes de la naturaleza... Esta contradicción interna busca su solución extendiendo el campo exterior de la producción” ([16]). Más adelante, se pregunta: “¿Cómo sería posible que la demanda de esas mercancías, de las que carece la gran masa del pueblo, sea insuficiente y haya que buscar tal demanda en el extranjero, en mercados alejados, para poder pagar a los obreros del país la cantidad media de subsistencias indispensables?. Porque el sistema específico capitalista, con sus interdependencias internas, es el único donde el producto excedente adquiere una forma tal que su poseedor no puede entregarse a consumirlo sino cuando lo ha vuelto a convertir en capital” ([17]).
- condenó sin paliativos la tesis de Say según la cual no hay ningún problema de realización en el capitalismo: “La concepción que Ricardo ha adoptado del vacuo e insustancial Say de que es imposible la sobreproducción o, por lo menos, la saturación general del mercado, se basa en el principio de que los productos siempre se cambian por productos, o, como ha dicho Mill, la demanda sólo está determinada por la producción” ([18]).
- insistió en que la sobreproducción permanente expresa los límites históricos del capitalismo: “La misma admisión de que el mercado se ha de ampliar junto con la producción es, desde otro ángulo, la admisión de la posibilidad de superproducción, porque el mercado está externamente limitado en el sentido geográfico... Es perfectamente posible que los límites del mercado no se puedan ampliar con bastante rapidez para la producción o bien que los nuevos mercados puedan ser rápidamente absorbidos por la producción de modo que el mercado ampliado represente una traba para la producción como lo era el mercado anterior más limitado” ([19]).
2. En segundo lugar, Marx estableció el conjunto de causas que contrarrestan la tendencia a la baja de la tasa de ganancia: en el capítulo XIV del libro IIIº de el Capital analiza las 6 causas que contrarrestan esa tendencia: aumento del grado de explotación del trabajo, reducción del salario por debajo de su valor, reducción del coste del capital constante, la superpoblación relativa, el comercio exterior, el aumento del capital-acciones.
- Concebía la tendencia a la baja de la tasa de ganancia como una expresión del aumento constante de la productividad del trabajo, tendencia que el capitalismo desarrolla a un nivel jamás visto en anteriores modos de producción: “A medida que disminuye progresivamente el capital variable en proporción con el capital constante, se eleva más y más la composición orgánica del conjunto del capital y la consecuencia inmediata de esta tendencia es que la cuota de plusvalía, se traduce por una cuota de beneficio en continua disminución ... Por tanto, la tendencia progresiva a la disminución de la cuota de beneficio general es simplemente una forma, propia del régimen de producción capitalista, de expresar el progreso de la productividad del trabajo” ([20]).
- precisó que no es una ley absoluta sino una tendencia que encierra toda una serie de causas contrarrestantes (antes expuestas) que nacen de ella misma: “de donde se deduce, en líneas generales, que las mismas causas que produce la baja de la cuota general de beneficio, provocan efectos contrarios que obstaculizan, atenúan y en parte paralizan aquella acción. No anulan la ley, pero amortiguan sus efectos. Sin estas causas, no se podría concebir no sólo la baja misma de la cuota general de beneficio sino su lentitud relativa. Por eso, esta ley sólo obra como una tendencia cuyos efectos sólo se manifiestan claramente en circunstancias determinadas y en el curso de largos periodos” ([21]).
- en relación a la tendencia a la baja de la ganancia Marx subrayó la importancia primordial del “comercio exterior” y sobre todo de la continua búsqueda de nuevos mercados: “el mismo comercio exterior fomenta en el interior el desarrollo de la producción capitalista, y, a la vez, el descenso del capital variable con respecto al constante, mientras que, por otra parte, estimula la superproducción en relación con el extranjero, con lo cual produce, a la larga, el efecto contrario” ([22]).
3. Finalmente, en contra de lo que piensan el BIPR, Marx no vio la devaluación de capitales como el único medio que tiene el capitalismo para remontar las crisis, insistiendo una y otra vez en el otro medio: la conquista de nuevos mercados:
“¿Cómo vence esta crisis la burguesía?. De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos” ([23]).
“La producción capitalista es una fase económica de transición llena de contradicciones internas que sólo se desarrollan y se hacen perceptibles en el transcurso de su propia evolución. Esta tendencia a crearse un mercado y anularlo al propio tiempo es justamente una de tales contradicciones. Otra contradicción es la ‘situación sin salida’ a que conduce, y que en un país sin mercado exterior como Rusia, sobreviene antes que en países que se hallan más o menos capacitados para competir en el mercado mundial. Sin embargo, en estos últimos países, esta situación aparentemente sin salida, se remedia con las medidas heroicas de la política comercial; esto es, en la apertura violenta de nuevos mercados. El último mercado nuevo que se ha abierto de este modo el comercio inglés y que se ha manifestado apto para animar temporalmente dicho comercio es China” ([24]).
El problema de la acumulación
Sin embargo, el BIPR nos da otro argumento “de peso”: “como hemos puntualizado antes, esta teoría (se refieren a la de Rosa Luxemburgo) reduce a un sinsentido el Capital de Marx ya que éste desarrolló su análisis asumiendo un sistema capitalista cerrado que está exento de ‘terceros compradores’ (y sin embargo fue capaz de encontrar el mecanismo de la crisis)” ([25]).
Es totalmente cierto que Marx señaló que “la introducción del comercio exterior en el análisis del valor de los productos anualmente reproducidos no puede crear sino confusión, sin aportar ningún elemento nuevo ya sea al problema ya sea a su solución” ([26]). Es verdad que en el capítulo final del libro 2º, Marx, tratando de comprender los mecanismos de la reproducción ampliada del capitalismo, afirma que debe prescindirse de “elementos exteriores”, que debe suponerse que no hay más que capitalistas y trabajadores, y partiendo de estos supuestos elabora las tablas de reproducción ampliada del capital. Estas famosas tablas han servido de “biblia” a los revisionistas para “demostrar” que “las manifestaciones de Marx en el 2º volumen de El Capital bastaban para explicar y agotar el fenómeno de la acumulación y que en estas páginas se demostraba de forma palmaria, por medio de esquemas, que el capital podía expansionarse de un modo excelente y la producción extenderse sin necesidad de que existiese en el mundo más producción que la capitalista, que ésta tenía en sí misma su propio mercado y que solo mi rematada ignorancia e incapacidad para comprender lo que es el ABC de los esquemas marxistas me podía haber llevado a ver aquí semejante problema” ([27]).
Es absurdo pretender que la explicación de las crisis capitalistas está encerrada en las famosas tablas de la acumulación. El centro de la crítica de Rosa Luxemburgo es precisamente el supuesto sobre el que se elabora: “la realización de la plusvalía para fines de acumulación es un problema insoluble para una sociedad que conste únicamente de capitalistas y obreros” ([28]). Partiendo de ahí, demuestra su inconsistencia: “¿Para quién producen los capitalistas lo que ellos no consumen; aquello de lo que ‘se privan’, es decir, lo que acumulan? No puede ser para el sustento de un ejército cada vez mayor de obreros, ya que en régimen capitalista el consumo de los trabajadores es una consecuencia de la acumulación; nunca su medio ni su fin... ¿Quién realiza pues la plusvalía que crece constantemente? El esquema responde: los capitalistas mismos y sólo ellos ([29]). ¿Y qué hacen con su plusvalía creciente? El esquema responde la utilizan para ampliar más y más su producción. Estos capitalistas son fanáticos de la producción por si misma, hacen construir nuevas máquinas para construir con ellas, a su vez, nuevas máquinas. Pero lo que de este modo resultará no es una acumulación de capital, sino una producción creciente de medios de producción sin fin alguno y es menester la osadía de Tugan-Baranowski para suponer que este carrusel incesante, en el espacio vacío, puede ser un fiel espejo teórico de la realidad capitalista y una verdadera consecuencia de la doctrina marxista” ([30]).
Por ello concluye que “Marx ha expuesto muy detallada y claramente su propio concepción del curso característico de la acumulación capitalista en toda su obra, particularmente en el tomo 3º. Y basta ahondar en esta concepción para percibir que el esquema inserto al final del 2º tomo es insuficiente. Si se examina el esquema de la reproducción ampliada, desde el punto de vista de la teoría de Marx, se halla, necesariamente, que se encuentra en varios aspectos en contradicción con ella” ([31]).
El capitalismo depende para su desarrollo histórico de un medio ambiente pre-capitalista con el cual establece una relación que comprende de forma indisociable tres elementos: intercambio (adquisición de materias primas a cambio de productos manufacturados), destrucción de esas formas sociales (aniquilación de la economía natural de subsistencia, separación de campesinos y artesanos de sus medios de trabajo) e integración en la producción capitalista (desarrollo del trabajo asalariado y del conjunto de instituciones capitalistas).
Esa relación de intercambio-destrucción-integración abarca el largo proceso de formación (siglos XVI-XVIII), apogeo (siglo XIX) y decadencia (siglo XX) del sistema capitalista y constituye una necesidad vital para el conjunto de sus relaciones de producción “el proceso de acumulación del capital está ligado por sus relaciones de valor y materiales: capital constante, capital variable y plusvalía, a formas de producción no capitalista. La acumulación de capital no puede ser expuesta bajo el supuesto de del dominio exclusivo y absoluto de la forma de producción capitalista, ya que, sin los medios no capitalistas, es inconcebible en cualquier sentido” ([32]).
Para Battaglia Comunista este proceso histórico que se desarrolla a nivel del mercado mundial no es otra cosa que el espejo de un proceso mucho más profundo: “aunque se parta del mercado y de las contradicciones que en él se manifiestan (producción-distribución, desequilibrio entre demanda y oferta) hay que volver a los mecanismos que regulan la acumulación para tener una visión más correcta del problema. El capitalismo en tanto que unidad productiva-distributiva impone que consideremos lo que ocurre en el mercado como una consecuencia de la maduración de las contradicciones que están en la base de las relaciones de producción y no al contrario. Es el ciclo económico y la necesidad de la valorización del capital lo que condiciona el mercado. Es solamente partiendo de las leyes contradictorias que regulan el proceso de acumulación como es posible explicar las leyes del mercado” ([33]).
La realización de la plusvalía, el famoso “salto mortal de la mercancía” que decía Marx, constituiría la “superficie” del fenómeno, la “caja de resonancia” de las contradicciones de la acumulación. Esta visión con aires de “profundidad” no encierra otra cosa que un profundo idealismo: las “leyes del mercado” serían el resultado “externo” de las leyes “internas” del proceso de acumulación.
Esa no es la visión de Marx, para quien los dos momentos de la producción capitalista (la producción y la realización) no son el reflejo el uno del otro, sino dos partes inseparables de la unidad global que es la evolución histórica del capitalismo: “la mercancía entra en el proceso de circulación no solamente como un valor de uso particular, por ejemplo, una tonelada de hierro, sino también como un valor de uso a un precio determinado, supongamos una onza de oro. Este precio que es, por una parte, el exponente del ‘quantum’ de tiempo de trabajo contenido en el hierro, es decir, de su magnitud de valor, expresa al mismo tiempo el buen deseo que tiene el hierro de convertirse en oro... Si no resulta esa transubstanciación, la tonelada de hierro no solamente deja de ser mercancía, sino también producto, pues precisamente es mercancía porque constituye un no-valor de uso para su poseedor, o dicho de otro modo, porque su trabajo no es trabajo real sino en cuanto es trabajo útil para los demás ... La misión del hierro o de su poseedor, consiste pues, en descubrir en el mundo de las mercancías el lugar en donde el hierro atrae al oro. Esta dificultad, el ‘salto mortal’ de la mercancía, queda vencida si la venta se efectúa realmente” ([34]).
Toda tentativa de separar la producción de la realización impide comprender el movimiento histórico del capitalismo que lo lleva a su apogeo (formación del mercado mundial) y su crisis histórica (saturación crónica del mercado mundial):
“Los capitalistas se ven forzados a explotar a una escala cada vez mayor los gigantescos medios de producción ya existentes... A medida que crece la masa de producción y, por tanto, la necesidad de mercados más extensos, el mercado mundial va reduciéndose más y más, y quedan cada vez menos mercados nuevos que explotar, pues cada crisis anterior somete al comercio mundial un mercado no conquistado todavía o que el comercio sólo explotaba superficialmente” ([35]).
Únicamente en el marco de esa unidad se puede integrar coherentemente la tendencia a la elevación continua de la productividad del trabajo: “El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio para una nueva producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para conservar y aumentar el valor de cambio” ([36]).
Cuando Lenin estudia el desarrollo del capitalismo en Rusia procede con el mismo método: “Lo importante es que el capitalismo no puede subsistir y desarrollarse sin una ampliación constante de su esfera de dominio, sin colonizar nuevos piases y enrolar a los países viejos no capitalistas en el torbellino de la economía mundial. Y esta peculiaridad del capitalismo se ha manifestado y se sigue manifestando con enorme fuerza en la Rusia posterior a la Reforma” ([37]).
Los límites históricos del capitalismo
Los compañeros del BIPR piensan, sin embargo, que Rosa Luxemburgo se empeñaba en buscar causas “externas” a la crisis del capitalismo: “inicialmente Luxemburgo apoyaba la idea de que la causa de la crisis debía ser buscada en las relaciones de valor inherentes al modo de producción capitalista mismo ... Pero la lucha contra el revisionismo dentro de la social-democracia alemana parece que la condujo en 1913 a buscar otra teoría económica con la cual contrarrestar el aserto revisionista de que la tendencia a la baja de la tasa de ganancia no era válida. En la Acumulacion de capital concluyó que había una grieta en el análisis de Marx y decidió que la causa de la crisis capitalista es exterior a las relaciones capitalistas” ([38]).
Los revisionistas echaban en cara a Rosa Luxemburgo haber planteado un problema inexistente ya que, según ellos, las tablas de la reproducción ampliada de Marx “demostraban” que toda la plusvalía se realizaba al interior del capitalismo. El BIPR no recurre a esas tablas pero su método viene a ser el mismo: para ellos Marx con su esquema de los ciclos de la acumulación habría dado la solución. El capitalismo va produciendo y desarrollándose hasta que cae la tasa de ganancia y entonces el bloqueo de la producción que ocasiona esta tendencia se resuelve “objetivamente” por una depreciación masiva de capitales. Tras esta depreciación, la tasa de ganancia se restaura, el proceso vuelve a empezar y así sucesivamente. Es verdad que el BIPR admite que históricamente la evolución es, debido al aumento de la composición orgánica del capital y a la tendencia a la concentración y centralización del capital, mucho más complicada: con el siglo XX ese proceso de concentración, hace que las necesarias devaluaciones de capital ya no puedan limitarse a medios estrictamente económicos (cierre de fábricas y despido de obreros) sino que requieran enormes destrucciones realizadas por la guerra mundial (ver la 1ª parte de este artículo).
Esta explicación es, en el mejor de los casos, una descripción de los movimientos de coyuntura del capital pero no permite comprender el movimiento global, histórico, del capitalismo. Con ella tenemos un termómetro no muy fiable (hemos explicado, siguiendo a Marx, la causas contrarrestantes de la ley) de las convulsiones y la marcha del capitalismo pero no se comprende, ni siquiera se empieza a plantear, el porqué, la causa profunda de la enfermedad. Con el agravante ([39]) de que en la decadencia la acumulación está profundamente bloqueada y sus mecanismos (incluida por tanto la tendencia a la baja de la tasa de ganancia) han sido alterados y pervertidos por la intervención masiva del Estado.
El BIPR nos recuerda que para Marx las causas de la crisis son internas al capitalismo.
¿Quiere el BIPR algo “más interno” al capitalismo que la necesidad imperiosa que tiene de ampliar constantemente la producción más allá de los límites del mercado?. El capitalismo no tiene como fin la satisfacción de necesidades de consumo (al contrario del feudalismo que tenía como fin satisfacer las necesidades de consumo de nobles y curas). Tampoco es un sistema de producción simple de mercancías (formas que podían verse en la Antigüedad o hasta cierto punto en los siglos XIV-XV). Su fin la producción de una plusvalía cada vez mayor a partir de las relaciones de valor basadas en el trabajo asalariado. Esto le obliga a buscar constantemente nuevos mercados: ¿para qué? ¿para establecer un régimen de intercambio simple de mercancías? ¿para la rapiña y la obtención de esclavos?. No, aunque esas formas han acompañado el desarrollo del capitalismo, no constituyen su esencia interna, la cual reside en su necesidad de extender más y más las relaciones de producción basadas en el trabajo asalariado: “El capital, por desgracia para él, no puede hacer comercio con clientes no capitalistas sin arruinarlos. Ya sea vendiéndoles bienes de consumo, ya vendiéndoles bienes de producción, destruye automáticamente el equilibrio precario de toda economía pre-capitalista. Introducir vestidos baratos, implantar el ferrocarril, instalar una fábrica, bastan para destruir toda la vieja organización económica. El capitalista ama a sus clientes precapitalistas como el ogro a los niños: devorándolos. El trabajador de las economías precapitalistas que ha tenido la desgracia de verse afectado por el comercio con los capitalistas sabe que, tarde o temprano, acabará en el mejor de los casos, proletarizado por el capital, y, en el peor -y es cada día lo más frecuente desde que el capitalismo se hunde en la decadencia- en la miseria y en la indigencia” ([40]).
En el período ascendente, en el siglo XIX, este problema de la realización parecía secundario en la medida en que el capitalismo encontraba constantemente nuevas áreas precapitalistas para integrar en su esfera y por tanto vender sus mercancías. Sin embargo, el problema de la realización ha pasado a ser decisivo en el siglo XX donde los territorios precapitalistas son cada vez menos significativos en proporción a sus necesidades de expansión. Por eso decimos que la teoría de Rosa Luxemburgo “proporciona una explicación para las condiciones históricas que determinan concretamente la irrupción de las crisis permanente del sistema: cuanto más integra el capitalismo en su esfera de influencia las áreas no capitalistas, cuanto más crea un mundo a su propia imagen, menos capacidad tiene de extender el mercado y de encontrar nuevas salidas para la realización de la porción de plusvalía que no pueden realizar ni los capitalistas ni el proletariado. La incapacidad del sistema para expandirse como en el pasado abre paso a la nueva época del imperialismo y las guerras imperialistas, marcando el fin de la misión históricamente progresista del capitalismo y la amenaza para la humanidad de hundirse en la barbarie” ([41]).
Nosotros no negamos la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, vemos su operatividad en función de una visión histórica de la evolución del capitalismo. Este está golpeado por toda una serie de contradicciones, la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de su apropiación, entre el aumento incesante de la productividad del trabajo y la disminución proporcional del trabajo vivo, la mencionada tendencia a la baja de la tasa de ganancia... Pero estas contradicciones pudieron ser un estimulante al desarrollo del capitalismo en tanto este tuviera posibilidades de extender su sistema de producción a escala mundial. Cuando el capitalismo llega sus límites históricos, esas contradicciones de estimulantes que eran, se convierten en pesadas trabas, en factores que aceleran las dificultades y convulsiones del sistema.
El crecimiento de la producción en la decadencia capitalista
El BIPR nos hace una objeción realmente chocante “Si los mercados estaban ya saturados en 1913, si todos las salidas pre-capitalistas estaban exhaustas y no podían ser creadas otras nuevas (salvo un viaje a Marte). Si el capitalismo ha ido mucho más lejos en el nivel de crecimiento que el ciclo precedente ¿como es posible hacerlo todo esto para la teoría de Luxemburgo?” ([42]).
Cuando en nuestro artículo de polémica de la Revista internacional nº 79 pusimos en evidencia la naturaleza y la composición del “crecimiento económico” experimentado tras la IIª Guerra mundial, el BIPR nos lo critica en su “Respuesta” dando a entender que ha habido un “verdadero crecimiento del capitalismo en la decadencia” y cara a nuestro defensa de las posiciones de Rosa Luxemburgo dicen “ya hemos visto como resuelve la CCI el dilema: negando empíricamente que ha habido un real crecimiento” ([43]).
No podemos repetir aquí un análisis de la naturaleza del “crecimiento” desde 1945. Invitamos al BIPR a leer el artículo “El modo de vida del capitalismo en la decadencia” en la Revista internacional nº 56 que deja claro que “las tasas de crecimiento después de 1945 (las más altas de la historia del capitalismo) han sido un sobresalto de crecimiento drogado, huida ciega hacia adelante de un sistema con el agua al cuello. Los medios puestos en práctica (créditos a mansalva, intervencionismo estatal, producción militar siempre en aumento, gastos improductivos, etc.) para realizar ese crecimiento han llegado a su estancamiento”. Lo que queremos abordar es algo elemental para el marxismo: el crecimiento cuantitativo de la producción no significa necesariamente desarrollo del capitalismo.
El problema crónico, sin salida, que tiene el capitalismo en la decadencia es la ausencia de mercados nuevos que estén a la altura del crecimiento que impone a la producción el aumento constante de la productividad del trabajo y de la composición orgánica del capital. Este incremento constante agrava todavía más el problema de la sobreproducción ya que la proporción de trabajo acumulado (capital constante) es cada vez mayor en relación al trabajo vivo (capital variable, medios de vida de los obreros).
Toda la historia de la supervivencia del capitalismo en el siglo XX tras la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-23, es la de un esfuerzo desesperado de manipulación de la ley del valor, vía el endeudamiento, la hipertrofia de gastos improductivos, el desarrollo monstruoso de los armamentos, para paliar esa ausencia crónica de nuevos mercados. Y la historia ha mostrado que esos esfuerzos no han hecho otra cosa que agravar los problemas y avivar las tendencias del capitalismo decadente a la autodestrucción: la agravación de la crisis crónica del capitalismo acentúa las tendencias permanentes a la guerra imperialista, a la destrucción generalizada ([44]).
En realidad, los datos de crecimiento “fabuloso” de la producción que tanto deslumbran al BIPR ilustran la contradicción insalvable que supone para el capitalismo su tendencia a desarrollar la producción de forma ilimitada mucho más allá de las capacidades de absorción del mercado. Esos datos lejos de desmentir las teorías de Rosa Luxemburgo las confirman plenamente. Cuando se ve el crecimiento desbocado y descontrolado de la deuda, sin parangón en la historia humana, cuando se comprueba la existencia de una inflación permanente y estructural, cuando se ve que desde el abandono del patrón oro el capitalismo ha ido eliminando alegremente cualquier respaldo a las monedas (actualmente Fort Knox únicamente cubre el 3% de los dólares que circulan en Estados Unidos), cuando se comprueba la intervención masiva del Estado para sujetar artificialmente el edificio económico (y ello desde hace más de 50 años) cualquier marxista mínimamente serio debe rechazar ese “fabuloso crecimiento” como moneda de ley y concluir que se trata de un crecimiento drogado y fraudulento.
El BIPR en vez de encarar esa realidad prefiere especular sobre las “nuevas realidades” del capitalismo. Así, en Su Respuesta se proponen abordar: “la reestructuración (y, nos atrevemos a decirlo, el crecimiento) de la clase trabajadora, la tendencia de los estados capitalistas a ser económicamente achicados por el volumen del mercado mundial y el aumento del capital que es controlado por las instituciones financieras (el cual es, al menos, cuatro veces mayor que los presupuestos de los Estados juntos) han producido una extensión de la economía mundial de los tiempos de Rosa Luxemburgo y Bujarin hacia la economía globalizada” ([45]).
Cuando hay en el mundo 820 millones de parados (datos del BIT, diciembre 1994) el BIPR habla de ¡crecimiento de la clase trabajadora!. Cuando crece de forma irreversible el trabajo eventual, el BIPR cual nuevo quijote ve los molinos de viento del “crecimiento” y la “reestructuración” de la clase trabajadora. Cuando el capitalismo se acerca más y más a una catástrofe financiera de proporciones incalculables, el BIPR especula alegremente sobre la “economía global” y el “capital controlado por las instituciones financieras”. Una vez más, ven el mundo al revés: su Dulcinea del Toboso de la “economía global” consiste en la prosaica realidad de un esfuerzo desesperado de esos estados “cada vez más achicados” por controlar la escalada de la especulación provocada precisamente por la saturación de los mercados; sus gigantes constituidos por el “capital controlado por las instituciones financieras” son globos hinchados monstruosamente por la especulación que puede desencadenar una catástrofe sobre la economía mundial.
El BIPR nos anuncia que “todo lo anterior debe ser sometido a un riguroso análisis marxista que toma tiempo el desarrollarlo” ([46]). ¿No sería más eficaz para el trabajo militante de la Izquierda comunista que el BIPR dedicará su tiempo a explicar los fenómenos que muestran la parálisis y enfermedad mortal de la acumulación a lo largo de la decadencia capitalista?. Marx decía que el error no estaba en la respuesta sino en la propia pregunta. Plantearse la cuestión de la “economía global” o la de la “reestructuración de la clase obrera” es enfangarse las arenas movedizas del revisionismo, mientras que hay “otras preguntas” como la naturaleza del paro masivo de nuestra época, el endeudamiento etc. que ayudan a encarar los problemas de fondo en la comprensión de la decadencia capitalista.
Conclusiones militantes
En la Iª Parte de este artículo insistimos en la importancia de lo que nos une con el BIPR: la defensa intransigente de la posición marxista de la decadencia del capitalismo, base granítica de la necesidad de la revolución comunista. Lo fundamental es la defensa de esa posición y la comprensión coherente y hasta el final de todas sus implicaciones. Como explicamos en “Marxismo y teoría de la crisis” (Revista internacional nº 13) se puede defender la posición sobre la decadencia del capitalismo sin compartir plenamente nuestra teoría sobre la crisis basada en el análisis de Rosa Luxemburgo ([47]). Sin embargo, tal postura implica el riesgo de sostener esa posición sin una coherencia plena, “cogida con alfileres”. El sentido militante de nuestra polémica es precisamente ese: las inconsecuencias y desviaciones del BIPR que les lleva a debilitar la posición de clase sobre la decadencia del capitalismo.
Con su rechazo visceral y sectario de las tesis de Rosa Luxemburgo (y de Marx mismo) sobre la cuestión de los mercados, el BIPR abre las puertas para que entren en sus análisis las corrientes revisionistas de los Tugan-Baranowski y cía. Así nos dicen que “los ciclos de acumulación son inherentes al capitalismo y explican por qué, en los diferentes momentos, la producción capitalista y el crecimiento capitalista pueden ser más altos o más bajos que en precedentes periodos” ([48]). Con ello retoman una vieja afirmación de BC en la Conferencia internacional de grupos de la Izquierda comunista según la cual “el mercado no es una entidad física existente fuera del sistema de producción capitalista que, una vez llena, detendría el mecanismo productivo, al contrario, es una realidad económica, al interior y al exterior del sistema, que se dilata o contrae según el curso contradictorio del proceso de acumulación” ([49]).
¿No se da cuenta el BIPR que con este “método” entra de lleno en el mundo de Say donde, fuera de desproporcionalidades coyunturales, “todo lo producido es consumido y todo lo consumido es producido”? ¿No comprende el BIPR que con esos análisis lo único que hace es dar vueltas a la noria “constatando” que el mercado “se contrae o dilata según el ritmo de la acumulación” pero que no explica absolutamente nada sobre la evolución histórica de la acumulación capitalista?. ¿No ve el BIPR que está cayendo en los mismos errores que Marx criticó: “el equilibrio metafísico de compras y ventas se reduce a que cada compra es una venta y cada venta es una compra, lo cual resulta un mediano consuelo para los poseedores de mercancías que no pueden vender ni, por lo tanto, comprar” ([50]).
Esa puerta que el BIPR deja entreabierta a las teorías revisionistas explica la propensión que tiene a perderse en las especulaciones absurdas y estériles sobre la “reestructuración de la clase obrera” o la “economía global”. También da cuenta de su tendencia a dejarse llevar por los cantos de sirena de la burguesía: primero fue la “revolución tecnológica”, luego vino el fabuloso mercado de los países del Este, más tarde fue el “negociazo” de la guerra de Yugoslavia. Cierto que el BIPR corrige esos desvaríos a toro pasado bajo la presión de las críticas de la CCI y de la evidencia aplastante de los hechos. Eso demuestra su responsabilidad y su vínculo firme con la Izquierda Comunista, pero los compañeros del BIPR coincidirán con nosotros que esos errores demuestran que su posición sobre la decadencia del capitalismo no es lo suficientemente consistente, está “cogida con alfileres” y deben cimentarla sobre bases mucho más firmes.
El BIPR coincide con los revisionistas adversarios de Rosa Luxemburgo en su negativa a considerar seriamente el problema de la realización, pero diverge radicalmente de ellos al rechazar su visión de una tendencia a la aminoración de las contradicciones del capitalismo. Al contrario, con toda justeza, el BIPR ve que cada fase de crisis en el ciclo de acumulación supone una agravación mucho mayor y más profunda de las contradicciones del capitalismo. El problema está precisamente en los períodos en que, según él, la acumulación capitalista se restaura plenamente. Frente a esos períodos, al considerar únicamente la tendencia a la baja de la tasa de ganancia y al negarse a ver la saturación crónica del sistema, el BIPR olvida o relativiza la posición revolucionaria sobre la decadencia del capitalismo.
Adalen
16-6-95
[1] Hemos desarrollado nuestra posición en numerosos artículos de nuestra Revista internacional; queremos destacar “Marxismo y teorías de las crisis” (no 13), “Teorías económicas y lucha por el socialismo” (no 16), “Las teorías de las crisis desde Marx hasta la IC” (no 22), “Crítica de Bujarin” (nos 29 y 30), la parte VIIª de la serie “El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material” (no 76). Los compañeros en su respuesta dicen que la CCI no prosiguió la crítica de sus posiciones anunciada en el artículo “Marxismo y teorías sobre las crisis” de la Revista internacional no 13. La simple enumeración de la lista de artículos anteriormente expuesta demuestra que el BIPR se equivoca totalmente cuando afirma que la CCI no tendría ningún argumento que oponer a sus propios artículos.
[2] “Marxismo y teoría de las crisis” en Revista internacional nº 13, subrayados nuestros.
[3] Bernstein: Socialismo teórico y social-democracia práctica. Rodbertus era un socialista burgués de mediados del pasado siglo que formuló su “ley” de la cuota decreciente de los salarios. Según él las crisis del capitalismo se debían a esta ley por lo que propugnaba la intervención del Estado para aumentar los salarios como remedio a la crisis. Los revisionistas de la IIª Internacional acusaban a Marx de haber cedido a las tesis de Rodbertus, llamadas “subconsumistas” y volvieron a repetir esa acusación contra Rosa Luxemburgo. Actualmente, muchos sindicalistas y también ciertas corrientes de la Izquierda del capital son seguidores no reconocidos de Rodbertus: afirman que el capitalismo es el primer interesado en mejorar las condiciones de vida obreras como medio de superar su propia crisis.
[4] Say fue un economista burgués de principios del siglo XIX que en su apología del capitalismo insistió en que éste no tenía ningún problema de mercado pues según en él “la producción crea su propio mercado”. Tal teoría equivalía a proponer el capitalismo como un sistema eterno sin ninguna posibilidad de crisis más allá de convulsiones temporales provocadas por “mala gestión” o por “desproporción entre los distintos sectores productivos”. ¡Como se ve los mensajes actuales de la burguesía sobre la “recuperación” no son nada originales!.
[5] Citado por Rosa Luxemburgo en su libro La Acumulacion del capital.
[6] La Acumulación del capital.
[7] Esta técnica del oportunismo ha sido luego retomada por su cuenta por el estalinismo y la socialdemocracia y demás fuerzas de la izquierda del capital (particularmente los izquierdistas) que utilizan descaradamente tal o cual pasaje de Lenin, Marx etc. para avalar posiciones que nada tienen que ver con ellos.
[8] Rosa Luxemburgo, op.cit.
[9] Conviene precisar que en la polémica suscitada por el libro de Rosa Luxemburgo, Pannekoek, que no era oportunista ni revisionista en esa época sino que por el contrario estaba con la izquierda revolucionaria de la IIª Internacional, tomó partido contra las tesis de Rosa Luxemburgo.
[10] Hemos explicado muchas veces que Lenin ante el problema de la Iª Guerra mundial y muy particularmente en su libro El Imperialismo fase superior del capitalismo defiende correctamente la posición revolucionaria sobre la crisis histórica del capitalismo (él la llama crisis de descomposición y parasitismo del capital) y la necesidad de la revolución proletaria mundial. Esto es lo esencial, sin embargo, se apoya en las teorías erróneas de Hilferding sobre el capital financiero y la “concentración de capital”, lo cual, particularmente en sus epígonos, debilitado la fuerza y coherencia de su posición contra el imperialismo. Ver nuestra crítica en Revista internacional nº 19 el artículo “Acerca del imperialismo”.
[11] Para una crítica de Bujarin, ver en Revista internacional nº 29 y 30, el artículo “La verdadera superación del capitalismo es la eliminación del salariado”.
[12] “Marxismo y teoría de las crisis” en Revista internacional, nº 13.
[13] “The Material Basis of Imperialism War, A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR a la CCI, en Internationalist Communist Review, nº13.
[14] Ídem.
[15] El Capital, libro IIIº sección 3ª capítulo XV pag. 643 edición española.
[16] Ídem.
[17] Ídem.
[18] Teorías de la Plusvalía, tomo II.
[19] Ídem.
[20] Marx, el Capital, Libro 3º, sección 3ª, capitulo XIII.
[21] Ídem.
[22] Ídem.
[23] Marx-Engels, El Manifiesto comunista.
[24] Cartas de Marx y Engels a Nikolai.
[25] ”A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR.
[26] Marx, el Capital, libro 2º, sección 3ª, capítulo XX.
[27] Rosa Luxemburgo, la Acumulación del capital.
[28] Ídem.
[29] En el libro 3º, Marx señala que “decir que sólo pueden los capitalistas cambiar y consumir sus mercancías entre ellos mismos es olvidar por completo que se trata de valorizar el capital, no de consumirlo” (Sección 3ª capitulo XV).
[30] Rosa Luxemburgo, la Acumulación del capital.
[31] Ídem.
[32] Ídem.
[33] IIª Conferencia de Grupos de la Izquierda Comunista, Textos preparatorios, volumen 1.
[34] Marx, Contribución a la critica de la economía política, capítulo II.
[35] Marx, Trabajo asalariado y capital, tomo I.
[36] Ídem.
[37] Lenin, el Desarrollo del capitalismo en Rusia, capítulo VIIIº, parte 5ª.
[38] “A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR.
[39] Ver los artículos de la Revista internacional, nº 79 y nº 82.
[40] “Crítica de Bujarin”, parte 2ª, en Revista Internacional, nº 30.
[41] “El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material”, VIIª parte, en Revista internacional nº 76.
[42] “A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR.
[43] Ídem.
[44] Ver la Iª parte de este artículo en la Revista internacional, nº 82.
[45] “A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR.
[46] Ídem.
[47] La Plataforma de la CCI admite que los camaradas puedan defender la explicación de la crisis basada en la teoría de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia.
[48] “A Breif Reply to the ICC”, respuesta del BIPR.
[49] IIª Conferencia de Grupos de la Izquierda Comunista, Textos preparatorios, volumen 1.
[50] Contribución a la Crítica de la economía política, capítulo II.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Cuestiones teóricas:
- Economía [67]
Parasitismo político - El CBG hace la faena de la burguesía
- 4733 reads
Un problema de todo el medio político proletario
No es debido a ningún exhibicionismo si tratamos en nuestra prensa de nuestros debates internos, sino porque estamos convencidos de que los problemas que se nos han planteado no son en absoluto algo específico de la CCI. Estamos convencidos de que la CCI no hubiese sobrevivido si no hubiera erradicado de sus filas las concesiones a ideas anarquistas sobre cuestiones organizativas. Consideramos que este peligro amenaza al medio revolucionario en su conjunto. El peso de las ideas y de los comportamientos pequeño burgueses, la resistencia a la disciplina organizativa y a los principios colectivos han afectado a todos los grupos con más o menos fuerza. La ruptura de la continuidad orgánica con las organizaciones revolucionarias del pasado durante los cincuenta años que duró la contrarrevolución, la interrupción del proceso de transmisión de la experiencia organizativa inapreciable entre una generación marxista y la siguiente, han permitido que las nuevas generaciones de militantes proletarios de después del 68 hayan sido particularmente vulnerables a la influencia de la pequeña burguesía rebelde (movimientos estudiantiles, contestatarios...).
En estas condiciones nuestra lucha actual no es un asunto interno a la CCI. Los artículos sobre nuestro Congreso tienen como meta la defensa del conjunto del medio proletario. Son un llamamiento a todos los grupos marxistas serios para que se clarifique la concepción proletaria del funcionamiento y para dar a conocer las lecciones de la lucha contra la desorganización pequeño burguesa. El medio revolucionario visto como un todo tiene que estar mucho más alerta con respecto a la intrusión de modos de comportamiento ajenos al proletariado. Necesita organizar su defensa consciente y abiertamente.
El ataque del parasitismo contra el campo proletario
La primera reacción pública a nuestros artículos sobre el XIº congreso no vino del medio proletario, sino de un grupo que le es abiertamente hostil. En un artículo titulado «La CCI llega a Waco», el pretendido Communist Bulletin Group (CBG), en su 16º y último Boletín, no tiene la menor vergüenza en dedicarse a denigrar a las organizaciones marxistas, en la mejor tradición burguesa.
«Salem o Waco hubiesen sido lugares adecuados para este congreso particular. Aunque podría ser tentador burlarse o ridiculizar este falseado congreso-juicio en el que, entre otras cosas, Bakunin como Lassalle han sido denunciados como “no necesariamente” agentes de la policía y Martov caracterizado de “anarquista”, el sentimiento dominante es el de una gran tristeza al ver una organización que fue en sus tiempos dinámica y positiva reducida a tan triste estado.
En la mejor tradición estalinista, la CCI se ha dedicado a reescribir la historia (como ya lo hizo tras la escisión del 85), para poner en evidencia que todas las divergencias mayores (...) fueron provocadas no por militantes con divergencias sobre una cuestión, sino por la intrusión de ideologías ajenas al proletariado en la CCI.
Lo que no logra entender la CCI, es que el problema estriba en su propia práctica monolítica. Lo que sin duda ha ocurrido en el XIº congreso no es más que el triunfo burocrático de un clan sobre otro, un pulso por controlar los órganos centrales, lo que se podía prever lógicamente tras la muerte de su miembro fundador MC».
Para el CBG, lo ocurrido en el Congreso de la CCI habrán sido «dos días o más de batallas psicológicas. Los lectores que tengan algún conocimiento de las técnicas de lavado de cerebro utilizadas por las sectas religiosas entenderán este proceso. Quienes posean libros sobre las torturas mentales infligidas a quienes confesaban “crímenes” imposibles durante los espectaculares juicios de Moscú también entenderán lo que ha ocurrido».
Y el CBG se cita a sí mismo en un texto del 82, cuando sus miembros ya habían salido de la CCI : «Para cada militante siempre se planteará la cuestión: ¿hasta dónde puedo ir en la discusión antes de verme condenado como fuerza extraña, como amenaza, como elemento pequeño burgués?; ¿hasta dónde puedo ir antes de que se sospeche de mí?; ¿hasta dónde antes de ser considerado agente de la policía?».
Estas citas hablan por sí mismas. Manifiestan a la perfección el verdadero carácter no de la CCI, sino del CBG. Su mensaje es claro: las organizaciones revolucionarias son como la mafia. Las «luchas por el poder» se producen en ellas exactamente igual que en las organizaciones burguesas.
La lucha contra los clanes que todo XIº Congreso ha apoyado con unanimidad, para el CBG no puede ser más, «sin la menor duda», que una lucha entre clanes. Los órganos centrales son inevitablemente «monolíticos», e identificar la intrusión de influencias no proletarias, tarea primordial de los revolucionarios, el CBG lo presenta como método para machacar a los «oponentes». Los métodos de clarificación de las organizaciones proletarias -debate abierto en el conjunto de la organización, publicación de las conclusiones para informar al conjunto de la clase- se convierten en métodos de «lavado de cerebro» dignos de sectas religiosas.
No sólo es el conjunto del medio revolucionario actual el que es atacado aquí. En realidad, están insultando a toda la historia y las tradiciones del movimiento obrero.
Las mentiras y calumnias del CBG están perfectamente en la línea de las campañas ideológicas de la burguesía mundial sobre la pretendida muerte del comunismo y del marxismo. En el centro de esta propaganda hay una idea que es ni más ni menos que una de las mayores mentiras de la historia, según la cual el rigor organizativo de los bolcheviques conduce necesariamente al estalinismo. En la versión del CBG de esta propaganda, es el bolchevismo de la CCI lo que conduce “necesariamente” a su pretendido “estalinismo”. Es evidente que el CBG no sabe lo que es el medio revolucionario como tampoco sabe qué es el estalinismo.
Una vez más, lo que ha provocado la reacción pequeño burguesa del CBG no es más que la fuerza con la que la CCI ha afirmado una vez más su fidelidad al método organizativo de Lenin. Aprovechamos esta ocasión para tranquilizar a todos los elementos parásitos: cuanto más ataque la burguesía la historia de nuestra clase, más afirmaremos nosotros con orgullo nuestra fidelidad al bolchevismo.
Al escupir así sobre la vanguardia proletaria, el CBG demuestra no sólo que no forma parte del medio revolucionario, sino también que es su adversario. El hecho de que la CCI haya librado la batalla más importante de su historia no le interesa de forma alguna.
No es nada nuevo que los revolucionarios que defienden el rigor organizativo contra la pequeña burguesía sean atacados y hasta denigrados. El mismo Marx tuvo que sufrir una campaña por parte de toda la burguesía tras su combate contra la Alianza de Bakunin. También a Lenin se le insultó personalmente en la época de su oposición a los mencheviques en 1903 y no fueron sólo los reformistas y los oportunistas confirmados, sino, incluso, compañeros como Trotski. Sin embargo nadie que haya formado parte del movimiento obrero, ni Trotski ni los reformistas, habló nunca de Marx o de Lenin usando términos como los que usa CBG. La diferencia estriba en que la meta de la «polémica» del CBG no sólo es la destrucción de la CCI, sino la del medio revolucionario como un todo.
La naturaleza del parasitismo
Vamos también a decepcionar al CBG, según el cual la CCI trata a todos los que no están de acuerdo con ella de policías. Aunque el CBG no «esté de acuerdo» con nosotros, no consideramos ni que son espías, ni que son una organización burguesa. La gente del CBG no tiene una plataforma política burguesa. Programáticamente, hasta se adhieren a ciertas posiciones proletarias. Se sitúan en contra de los sindicatos y contra la defensa de la «liberación nacional».
Sin embargo, aunque sus posiciones políticas tiendan a evitarles la incorporación en las filas de la burguesía, su comportamiento organizativo les prohíbe cualquier participación en la vida del proletariado. Su principal actividad consiste en atacar a los grupos marxistas revolucionarios. El Communist Bulletin nº 16 lo ilustra perfectamente. Hacía ya varios años que este grupo no publicaba nada. El editorial de este número reciente nos informa de que «no es un secreto para nadie que la organización dejó de funcionar de forma significativa hace ya por lo menos dos años (...) De grupo no tiene más que el nombre».
El grupo pretende que tras esa total inactividad e insignificancia organizativa, le entró un repentino cosquilleo como a la bella durmiente, se despertó y decidió publicar un «boletín» para informar al mundo que había decidido... ¡dejar de existir! Es evidente que, en realidad, la única y verdadera razón de ser de su último Boletín no ha sido más que la de atacar una vez más a la CCI y a su congreso. Es significativo que el nº 16 no contenga el menor ataque a la burguesía; no publica, por ejemplo, ninguna defensa del internacionalismo proletario con respecto a la guerra de los Balcanes. Está en la línea directa de los quince números precedentes, dedicados esencialmente a calumniar a los grupos proletarios. Y estamos convencidos de que a pesar de disolución anunciada seguirán con lo mismo. De hecho, el abandono de sus pretensiones de ser un grupo político les permitirá centrar aún más su nociva labor de aliados objetivos de la burguesía en la denigración del campo marxista.
La existencia de grupos que aunque no estén pagados ni encargados por la burguesía, hacen con plena voluntad parte del trabajo de la clase dominante es un fenómeno muy significativo. En el movimiento marxista, a éstos se les llama parásitos, vampiros que viven a costa de las fuerzas revolucionarias. No atacan el campo marxista por juramento de fidelidad al capital, sino porque tienen un odio ciego e impotente al modo de vida de la clase obrera, al carácter colectivo e impersonal de su lucha. Semejantes elementos pequeño burgueses y desclasados se ven movidos por un ánimo de venganza con respecto a un movimiento político que no se puede permitir el lujo de hacer concesiones a sus necesidades individuales, a su vanidosa sed de vanagloria y de lisonja.
La trayectoria del CBG
Antes de poder entender el carácter de ese parasitismo (que no es nada nuevo en el movimiento obrero), es necesario estudiar sus orígenes y su desarrollo. El CBG puede servirnos de ejemplo-tipo. Tiene sus orígenes en la fase de los círculos de la nueva generación de revolucionarios que se desarrolló después de 1968, dando lugar a un pequeño grupo de militantes relacionados entre sí por una mezcla de fidelidades políticas y personales. Ese grupo informal rompió con la Communist Workers Organisation (CWO) y se acercó de la CCI a finales de los 70. Durante las discusiones en aquel entonces, criticábamos su voluntad de adherirse a la CCI «como grupo» y no individualmente. Esto hacía correr el riesgo de que formasen una organización dentro de la organización, con bases no políticas sino de afinidad y que amenazasen de esta forma la unidad organizativa proletaria. También condenamos el hecho de que se hubieran llevado con ellos parte del material de la CWO, violando de esta forma los principios proletarios.
En la CCI, el grupo intentó mantener su identidad informal separada, a pesar de que la presión en una organización centralizada a nivel internacional para someter cada parte al todo haya sido muchísimo más fuerte que en la CWO. Sin embargo, la «autonomía» de los «amiguetes» que más tarde formarían el CBG pudo sobrevivir gracias a la existencia en la misma CCI de otros agrupamientos del mismo tipo, restos de los círculos que fueron la base de la formación de la CCI y que seguían existiendo. Eso es sobre todo cierto en lo que concierne nuestra sección británica, World Revolution, en la que habían ingresado los ex miembros de la CWO, y que estaba dividida por la existencia de dos «clanes». La existencia de esos dos clanes apareció rápidamente como un obstáculo para la aplicación práctica de los estatutos de la CCI en todas sus partes.
En aquel entonces, cuando un agente estatal (Chénier, que se integró en el Partido socialista francés de Mitterrand tras su exclusión de la CCI) infiltró a la CCI, escogió como principal objetivo de sus manipulaciones a la sección británica. La consecuencia de estas manipulaciones y del descubrimiento del agente Chénier fue que la mitad de la sección británica se salió de la organización. Ninguno de ellos fue excluido, diga lo que diga el CBG ([1]).
Los que habían sido miembros de la CWO y que dimitieron entonces de la CCI, fueron quienes formaron el CBG.
De ahí podemos sacar unas cuantas conclusiones:
- aunque no hayan tenido posiciones políticas particulares que les distinga de los demás, es básicamente la misma camarilla la que salió de la CWO y de la CCI y que formó el CBG. Esto revela el rechazo y la incapacidad de esa gente para integrarse en el movimiento obrero, para someter su identidad de grupito a algo más amplio que él.
- aunque proclamen que la CCI los excluyó, o que no podían permanecer en ella debido a «la imposibilidad de discutir», en realidad esa gente huyó del debate político que se desarrollaba en la organización. En nombre de la lucha contra “el sectarismo”, dieron la espalda a las dos organizaciones comunistas más importantes que existían en Gran Bretaña, la CWO y la CCI, a pesar de que no hubiera la menor divergencia política de importancia. Así es como “combaten el sectarismo”.
El medio político no ha de dejarse engañar con frases vacías sobre el “monolitismo” y el pretendido “temor” al debate de la CCI. La CCI está en la tradición de la Izquierda italiana y de Bilan, corriente que se negó durante la guerra de España a excluir a su minoría que llamaba abiertamente a participar en la guerra imperialista en las filas de las milicias republicanas ([2]), porque la clarificación política ha de preceder siempre a la separación política.
Lo que el CBG le echa en cara a la CCI, es su método proletario riguroso de debate, la polémica y las posiciones claras, llamando al pan pan y vino al vino, llamando por su nombre a las posiciones pequeño burguesas u oportunistas. Un ambiente difícilmente aceptable para los círculos y clanes, con su lenguaje falso y su diplomacia de hojalata, sus fidelidades y sus traiciones personales. Y claro está que tal ambiente no podía gustar a los “amiguetes”, pequeño burgueses cobardes que huyeron de la confrontación política y se retiraron de la vida de la clase.
Peor todavía, y por segunda vez, el CBG participó en el robo de material de la organización al salirse de ella. Intentaron justificarlo con una especie de visión del partido marxista parecida a una sociedad por acciones: cualquiera que le había dedicado tiempo a la CCI tenía derecho a “recuperar” su parte de las “riquezas” al salirse. Y ellos fueron quienes determinaron la “parte” que les correspondía. Ni que decir tiene que si se toleraran semejantes métodos en cualquier organización marxista, eso significaría su desaparición. De ese modo, los principios dejan el paso a la ley de la selva de la burguesía. Cuando la CCI se presentó para recuperar su material, estos valientes «revolucionarios» amenazaron con llamar a la policía.
Los miembros del futuro CBG fueron los principales colaboradores del agente provocador Chénier en la organización, y sus principales defensores tras su exclusión. Eso es lo que se esconde en las alusiones a la pretendida actitud de la CCI de denunciar a sus “disidentes” como policías. Según las mentiras del CBG, la CCI habría denunciado a Chénier por que no estaba de acuerdo con la mayoría de la CCI sobre el análisis de las elecciones en Francia en el 81. Una acusación a ciegas es algo tan criminal contra las organizaciones revolucionarias como llamar a la policía contra ellas. Una situación de ese tipo requiere que los revolucionarios que no estén de acuerdo con la opinión de la organización, y en particular el militante acusado, no sólo tengan derecho sino que tienen la obligación de oponerse a dicha opinión y si lo estiman necesario, exigir un tribunal de honor con la participación de las demás organizaciones revolucionarias para que se pronuncie sobre la acusación. En el pasado del movimiento obrero, hubiese sido impensable sugerir que una organización obrera pudiera acusar a un individuo por otro motivo que su defensa contra el Estado. Ese tipo de acusaciones no puede sino destruir la confianza en la organización y en sus órganos centrales, confianza indispensable para su defensa contra las infiltraciones del Estado.
Un odio ciego e impotente
Esa resistencia a tope de los elementos anarquistas pequeño burgueses y desclasados a su integración y subordinación a la misión histórica y mundial del proletariado, por mucha simpatía que tengan por ciertas posiciones políticas, es lo que les lleva al parasitismo, al odio abierto y al sabotaje político del movimiento marxista.
La realidad sórdida y corrosiva del CBG demuestra por sí misma las mentiras de sus declaraciones cuando afirma que ha salido de la CCI “para poder discutir”. Una vez más dejemos a los parásitos hablar de sí mismos. Primero, su abandono de toda forma de fidelidad al proletariado ha sido teorizado abiertamente. “Una visión muy negra del período ha empezado a expresarse... (...) varios elementos en el CBG se preguntan sobre la capacidad de la clase para alzarse a pesar de todo”.
Frente a este “debate difícil”, veamos como el CBG, valiente gigante “antimonolítico”, se las apaña con sus “divergencias”.
“No estábamos armados para enfrentarnos a estas cuestiones. Por toda respuesta reinaba un silencio más o menos atronador... el debate no degeneraba totalmente porque sencillamente se ignoraba. Era profundamente nocivo para la organización. El CBG se vanagloriaba de estar abierto a cualquier discusión en el movimiento revolucionario, y era uno de sus propios debates, sobre un tema central de su existencia, lo que le tapaba los oídos y le cerraba la boca”. Es pues perfectamente lógico que, al final de su cruzada contra la concepción marxista del rigor organizativo y metodológico previo a cualquier debate real, el CBG “descubra”... ¡que es la propia organización la que bloquea el debate!
«Para que pueda desarrollarse el debate... hemos decidido acabar con el CBG». ¡La organización es una traba al debate! ¡Viva el anarquismo! ¡Viva el liquidacionismo organizativo! Imagínense la gratitud de la clase dominante ante la propagación de tales “principios” ¡en nombre del “marxismo”!
El parasitismo: punta de lanza contra las fuerzas proletarias
A pesar de que la dominación de la burguesía no esté de momento amenazada ni mucho menos, los aspectos esenciales de la situación mundial la obligan a estar particularmente vigilante en la defensa de sus intereses. El hundimiento irreversible de su crisis económica, el desarrollo de las tensiones imperialistas y la resistencia de una generación obrera que no ha sufrido derrotas decisivas, todos estos elementos contienen la perspectiva de una desestabilización dramática de la sociedad burguesa. Todo ello impone a la burguesía la tarea histórica y mundial de destruir la vanguardia marxista revolucionaria del proletariado. Por insignificante que aparezca hoy el campo marxista, la clase dominante ya está obligada a intentar seriamente sembrar en él la confusión y debilitarlo.
En los tiempos de la Iª Internacional, la burguesía se encargó ella misma de denigrar públicamente a la organización de los revolucionarios. El conjunto de la prensa de la burguesía calumniaba la AIT y a su Consejo general, oponiendo al pretendido “centralismo dictatorial” de Marx los encantos de su propio pasado progresista y revolucionario.
Hoy en día, por el contrario, la burguesía no tiene ningún interés en llamar la atención sobre las organizaciones revolucionarias, porque son de momento todavía tan minoritarias que ni siquiera sus nombres suelen ser conocidos por los obreros. Un ataque directo del Estado contra ellas, ya sea a través de los media, ya sea utilizando sus órganos de represión, podría además provocar un reflejo de solidaridad en una minoría políticamente significativa de obreros conscientes. Ante esta situación, la burguesía prefiere no hacerse notar y dejar la faena sucia de la denigración a los parásitos políticos. Aunque no se den cuenta de ello ni siquiera lo deseen, esos parásitos están integrados en la estrategia antiproletaria de la clase dominante. La burguesía sabe muy bien que el mejor medio y el más eficaz para destruir el campo revolucionario es atacándolo desde dentro, denigrándolo, desmoralizándolo, dividiéndolo. Los parásitos cumplen con esta tarea sin que ni siquiera se lo hayan pedido. Al presentar a los grupos marxistas como estalinistas, como sectas burguesas dominadas por luchas de poder, a imagen de la burguesía, como algo históricamente insignificante, vienen a apoyar la ofensiva del capital contra el proletariado. Al dedicarse a atacar la reputación del medio político proletario, no sólo contribuyen a los ataques contra las fuerzas proletarias actuales, sino que además preparan el terreno para la represión política del campo marxista en el porvenir. Aunque la burguesía misma se mantenga hoy en un segundo plano, dejando que el parasitismo haga su sucia faena, es también porque tiene la intención de salir mañana a la luz con la intención de decapitar a la vanguardia revolucionaria.
La incapacidad de la mayoría de los grupos revolucionarios a reconocer el carácter real de los grupos parásitos es hoy en día una de las grandes debilidades del medio político. La CCI está determinada a asumir sus responsabilidades combatiendo esta debilidad. Ya es hora de que los grupos serios del medio político proletario, visto como un todo, organicen su propia defensa en contra de los elementos más podridos de la pequeña burguesía revanchista. En lugar de andar coqueteando con semejantes grupos en plan oportunista, la responsabilidad del medio es la de entablar un combate implacable contra el parasitismo político. La formación del partido de clase, el triunfo de la lucha emancipadora del proletariado, dependen en buena parte de nuestra capacidad para llevar a cabo ese combate.
Kr
[1] Contrariamente a lo que afirma el CBG, en toda la historia de la CCI, el único individuo excluido de nuestra organización ha sido el tal Chénier, a quien denunciamos en nuestra prensa como individuo «turbio y poco de fiar». Para tomar una decisión semejante y de graves consecuencias, tenía que haber argumentos serios y graves. Y así fue. Independientemente de su actitud de doble lenguaje, de duplicidad, de maniobras y de creación de una organización dentro de la organización, Chénier ha sido y sigue siendo un agente del Estado burgués: es hoy responsable del «sector social» en el ayuntamiento y en el Partido socialista de una gran ciudad francesa, en los barrios «problemáticos», y ese trabajo sirve directamente para controlar posibles revueltas de jóvenes sin trabajo. También ha sido, después de su exclusión de la CCI, un defensor de los sindicatos, primero en la CGT de la cual fue excluido, antes de entrar en la CFDT. Ese es el aventurero burgués que todavía hoy prefiere defender el CBG para, en cambio, echar su basura sobre las organizaciones revolucionarias y entre ellas la CCI. Pero bueno, ¡cada uno tiene los amigos que se merece!. Nosotros preferimos escoger a nuestros enemigos. Existe, en efecto, una frontera de clase entre el CBG (el cual chapotea con Chénier en la misma charca hedionda de los sicarios «turbios y de poco fiar» de la burguesía), y el medio político proletario del cual participa plenamente la CCI.
[2] Ver nuestro libro La Izquierda comunista de Italia.
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [160]
1996 - 84 a 87
- 5332 reads
Revista internacional n° 84 - 1er trimestre de 1996
- 3625 reads
Huelgas en Francia - Luchar tras los sindicatos lleva a la derrota
- 3242 reads
Huelgas en Francia
Luchar tras los sindicatos lleva a la derrota
Miles de trabajadores en huelga. Los transportes públicos totalmente paralizados. Una huelga que se extiende por el sector público: primero el ferrocarril, el metro y los autobuses, después Correos, los sectores de producción y distribución de electricidad, de distribución de gas, teléfonos, enseñanza, salud. Algunas empresas del sector privado también en lucha, como los mineros que se enfrentan violentamente a la policía. Manifestaciones que han reunido cada vez una cantidad importante de trabajadores de diferentes sectores: el 7 de diciembre, tras el llamamiento de varios sindicatos ([1]), se alcanza la cifra de un millón de manifestantes contra el plan Juppé ([2]) en las principales ciudades de Francia. Dos millones el 12 de diciembre. El movimiento de huelgas y de manifestaciones obreras se desarrolla con el telón de fondo de la agitación estudiantil y en algunas manifestaciones o asambleas generales obreras participan estudiantes. La referencia a mayo de 1968 se hace cada vez más presente en los media que en seguida se ponen a hacer paralelismos: la exasperación general, los estudiantes en la calle, las huelgas que se extienden.
¿Estamos ante un nuevo movimiento social comparable al de mayo de 1968, movimiento iniciador de la primera oleada internacional de lucha de clases después de 50 años de contrarrevolución?. No, ni mucho menos. En realidad, el proletariado de Francia ha sido el blanco de una maniobra de envergadura destinada a debilitarlo en su conciencia y en su combatividad, una maniobra dirigida también a la clase obrera de otros países para que saque lecciones falsas de los acontecimientos de Francia. Por eso es por lo que, contrariamente a lo que ocurre cuando la clase obrera entra en lucha por iniciativa propia y en su propio terreno, la burguesía en Francia y en los demás países ha dado tanto eco a esos acontecimientos.
La burguesía utiliza y refuerza las dificultades de la clase obrera
Los acontecimientos de mayo del 68 en Francia venían anunciados por toda una serie de huelgas cuya característica principal era la tendencia al desbordamiento de los sindicatos e incluso al enfrentamiento con ellos. No es en modo alguno la situación de hoy, ni en Francia, ni en los demás países.
Cierto es que la amplitud y la generalización de los ataques que la clase obrera ha sufrido desde principios de los años 90 han nutrido su combatividad, como así lo decíamos nosotros en la Resolución sobre la situación internacional adoptada por nuestro XIº Congreso internacional: “Los movimientos masivos del otoño de 1992 en Italia, los de Alemania en 1993 y tantos otros ejemplos, mostraron como crecía el potencial de combatividad en las filas obreras. Después, esta combatividad se ha expresado más lentamente, con largos momentos de adormecimiento, pero no se ha visto desmentida. Las masivas movilizaciones del otoño de 1994 en Italia, la serie de huelgas en el sector público en Francia en la primavera de 1995 son, entre otras, manifestaciones de esa combatividad” ([3]).
Sin embargo, la manera como se ha desarrollado esa combatividad está todavía profundamente marcada por el retroceso que la clase obrera ha sufrido con el hundimiento del bloque del Este y el desencadenamiento de las campañas sobre la “muerte del comunismo”. Ha sido el retroceso más importante que la clase obrera haya sufrido desde la reanudación histórica de sus combates en 1968: “Las luchas que el proletariado ha desarrollado en los últimos años han venido a confirmar (...) las enormes dificultades que ha encontrado en ese camino, dada la extensión y la profundidad de ese retroceso. Estas luchas obreras se desarrollan de forma sinuosa, con avances y retrocesos, en un movimiento con altibajos”.
Por todas partes, la clase obrera encuentra ante sí a una clase burguesa en ofensiva política para debilitar su capacidad de contestar a los ataques y superar el profundo retroceso de su conciencia. En la vanguardia de esta maniobra están los sindicatos: “Las actuales maniobras de los sindicatos tienen además, y por encima de otros, un sentido preventivo tratando de reforzar su control sobre los trabajadores antes de que la combatividad de estos vaya más lejos, como resultado, lógicamente, de su creciente cólera ante los ataques cada vez más brutales de la crisis (...) También las recientes huelgas en Francia, más bien «jornadas de movilización» sindicales, han constituido un éxito para éstos”.
Desde hace meses, internacionalmente, la clase obrera de los países industrializados es sometida a un auténtico bombardeo de ataques. En Suecia, Bélgica, Italia, España, por no citar sino los últimos ejemplos. En Francia, nunca desde el plan Delors de 1983, se había atrevido la burguesía a asestar semejante mazazo a los obreros. Todo a la vez: aumentos del IVA (impuesto al valor añadido), o sea de los precios del consumo, aumento de los impuestos y del forfait hospitalario (costo fijo por día de internación no reembolsado por la Seguridad social), congelación de los salarios del funcionariado, baja de las pensiones, aumento de los años de trabajo necesario para la jubilación para algunas categorías de funcionarios, y todo eso cuando las cifras oficiales de la burguesía empiezan a anunciar un aumento del desempleo. De hecho, al igual que sus colegas de todos los demás países, la burguesía francesa está enfrentada a una creciente agravación de la crisis mundial del capitalismo que la obliga a atacar cada día más las condiciones de existencia de los proletarios. Y esto le es tanto más indispensable a causa del importante retraso habido durante los años en que la izquierda, con Mitterrand y el PS, estaba a la cabeza del Estado, una situación que dejaba desguarnecido el flanco social, obligando al Estado a cierta “vacilación” en sus políticas antiobreras.
El actual alud de ataques tenía obligatoriamente que nutrir una combatividad obrera que ya se ha expresado en diferentes momentos y países como Suecia, Bélgica, España y también en Francia...
En efecto, ante tal situación, los proletarios no pueden permanecer pasivos. No les queda otra salida que la de defenderse luchando. Sin embargo, para impedir que la clase obrera entrara en lucha con sus propias armas, la burguesía ha tomado la delantera, empujándola a lanzarse a la lucha prematuramente y bajo el control total de los sindicatos. No ha dejado tiempo a los obreros para movilizarse a su ritmo y con sus medios: las asambleas generales, las discusiones, la participación en asambleas de otros lugares de trabajo diferentes, la entrada en huelga si la relación de fuerzas lo permite, la elección de comités de huelga, las delegaciones a otras asambleas de obreros en lucha.
El movimiento huelguístico que acaba de desarrollarse en Francia, si bien es verdad que ha evidenciado el profundo descontento que reina en la clase obrera, ha sido, ante todo, el resultado de una maniobra de gran envergadura de la burguesía con el objetivo de arrastrar a los obreros a una derrota masiva y, sobre todo, provocar entre ellos la mayor de las desorientaciones.
Una trampa tendida a los obreros
Para armar su trampa, la burguesía ha maniobrado magistralmente, haciendo cooperar muy eficazmente a sus diferentes fracciones en la repartición de la labor: la derecha, la izquierda, los media, los sindicatos, la base radical de éstos formada principalmente por militantes de fracciones de extrema izquierda.
En primer lugar, para iniciar la maniobra, la burguesía tiene que hacer entrar en huelga a un sector de la clase obrera. El aumento de su descontento en Francia, agravado por los recientes ataques sobre la Seguridad social, por muy real que sea no está lo bastante maduro como para provocar la entrada en lucha masiva de sus sectores más decisivos, especialmente los de la industria. Es éste un factor favorable a la burguesía, pues, al empujar a la huelga al sector al que va a provocar, no existe el riesgo de que los demás sectores le sigan espontáneamente y desborden el encuadramiento sindical. El sector “escogido” es el de los conductores de tren. Con el “contrato de plan” anunciado para la Compañía de ferrocarriles (SNCF), la burguesía amenaza a los maquinistas con trabajar ocho años más para obtener la jubilación, so pretexto de que son, en ese aspecto, unos “privilegiados” en comparación con los demás empleados del Estado. Es algo tan enorme que los obreros ni siquiera se toman el tiempo de la reflexión antes de lanzarse a la batalla. Eso es precisamente lo que buscaba la burguesía, que se metan en el encuadramiento que los sindicatos les habían montado. En veinticuatro horas, los conductores del metro y de los autobuses parisinos, amenazados con perder algunas ventajas del mismo tipo, son arrastrados a una trampa similar. Los sindicatos echan toda la carne en el asador para forzar la entrada en huelga, mientras que hay cantidad de obreros que, perplejos, no entienden tal precipitación. La dirección de la RATP (Compañía de transportes parisinos) echa una mano a los sindicatos tomando la iniciativa de cerrar algunas líneas y haciéndolo todo para impedir trabajar a quienes lo desean.
¿Por qué la burguesía escogió a esas dos categorías de trabajadores para iniciar su maniobra?
Algunas de sus características son elementos favorables para el montaje del plan de la burguesía. Esas dos categorías poseen efectivamente estatutos particulares cuya modificación es un buen pretexto para desatar un ataque que las concierne específicamente. Pero es sobre todo la garantía de que, una vez los ferroviarios y los conductores de metro y de autobuses en huelga, quedará paralizado todo el transporte público. Además de que tal movimiento no puede pasar desapercibido para ningún obrero, es un medio suplementario y de gran eficacia en manos de la burguesía para evitar desbordamientos, cuando su objetivo es proseguir la extensión de la huelga a otras partes del sector público. Así, sin transportes, el principal y casi único medio de acudir a las manifestaciones es el de subirse a los autocares sindicales. No queda la menor posibilidad de acudir masivamente al encuentro de otros obreros en huelga, en sus asambleas generales. En fin, la huelga de transportes es, además de lo dicho, un medio de dividir a los obreros, levantándolos unos contra otros cuando quienes están privados de transportes deben encarar las peores dificultades para acudir cada día a su lugar de trabajo.
Pero los ferroviarios no han sido únicamente un medio para la maniobra, también han sido su diana específica. La burguesía era muy consciente de las ventajas que podía sacar de ese sector de la clase obrera que se había ilustrado en diciembre de 1986 por su capacidad para enfrentarse al encuadramiento sindical a la hora de entrar en lucha.
Una vez esos dos sectores en huelga bajo el control total de los sindicatos, puede ejecutarse la fase siguiente de la maniobra: la huelga en un sector tradicionalmente combativo y avanzado de la clase obrera, el de Correos, y dentro de éste, muy especialmente, los centros de distribución. En los años 80, estos últimos resistieron muy a menudo a las trampas de los sindicatos, no vacilando en enfrentarse a ellos. Con la incorporación de ese sector en el “movimiento”, la burguesía intenta atraparlo en las redes de la maniobra, para así neutralizarlo y asestarle la misma derrota que a los demás sectores. Además, la maniobra sería así todavía más eficaz ante sectores que todavía no están en huelga, al obtener el movimiento cierta legitimidad capaz de hacer disminuir la desconfianza o el escepticismo hacia él. La burguesía tenía, sin embargo, que actuar con más sutileza todavía que con los ferroviarios y empleados del metro. Para ello, suscitó y organizó “delegaciones de obreros”, sin ningún signo aparente de pertenencia sindical (y posiblemente compuestas de obreros sinceros engañados por los sindicalistas de base), que acudieron a los centros de distribución reunidos en asambleas generales. Engañados sobre el verdadero significado de esas delegaciones, los obreros de los principales centros de distribución postal se dejan arrastrar a la lucha. Para dar el mayor impacto mediático al acto, el poder envía a sus periodistas al lugar: el vespertino le Monde de ese día pondrá el acontecimiento en primera plana.
En esa fase de despliegue de la maniobra, la amplitud ya alcanzada por el movimiento da peso a los argumentos de los sindicatos para añadir nuevos sectores: los obreros de la electricidad y del gas (EDF-GDF), de teléfonos, los profesores. Frente a las dudas de bastantes obreros sobre la oportunidad de “luchar ya”, frente a su insistencia para discutir las modalidades y las reivindicaciones, los sindicatos oponen la consigna perentoria de “ahora es el momento”, culpabilizando a quienes no están todavía en lucha con lo de “somos los últimos en no estar todavía en huelga”.
Para incrementar más todavía la cantidad de huelguistas, hay que hacer creer que se está desarrollando un amplio y profundo movimiento social. Si se les escucha a todos, sindicatos, izquierda e izquierdistas, habría que creer que el movimiento estaría suscitando una inmensa esperanza en la clase obrera. En apoyo de tal sentir, se publica diariamente en los medios de comunicación el “índice de popularidad” de la huelga, siempre favorable en toda la “población”. Es cierto que la huelga es “popular” y que es considerada por muchos obreros como un medio de impedir que el gobierno lleve a cabo sus ataques. Pero la atención con la que la huelga es tratada en los media, en la televisión especialmente, es la mejor prueba del interés de la burguesía porque así sea, hinchando al máximo el globo de la popularidad.
Los estudiantes, sin que se enteren, también forman parte de la puesta en escena. Les han hecho salir a la calle para dar la impresión de un incremento general del descontento, para hacer creer que existen esperanzadores parecidos con mayo del 68, y, al mismo tiempo, anegar las reivindicaciones obreras en las interclasistas típicas de los estudiantes. Incluso algunos acuden a las asambleas en los lugares de trabajo, “al encuentro de las luchas obreras” y eso con el beneplácito de los sindicatos ([4]).
La clase obrera se ve desposeída de la menor iniciativa, no quedándole más opción que la de seguir a los sindicatos. En las asambleas generales que convocan, la insistencia de los sindicatos para que los obreros se expresen no tiene otra intención que la de dar una apariencia de vida a la asamblea cuando en realidad todo se ha decidido fuera de ella. Dentro de ellas, la presión sindical para ponerse en huelga es tan fuerte que muchos obreros, dubitativos, como mínimo, sobre el carácter de esta huelga, no se atreven a expresarse. Algunos otros, al contrario, totalmente embaucados, viven la euforia de una unidad ficticia. De hecho, una de las claves del éxito de la maniobra de la burguesía es que los sindicatos se han apropiado de las aspiraciones y de los medios de lucha de la clase obrera para desnaturalizarlos y volverlos contra ella. Esos medios son:
- la necesidad de reaccionar masivamente y no en orden disperso frente a los ataques de la burguesía;
- la extensión de la lucha a varios sectores, la superación de las barreras corporativistas;
- la sesión diaria de asambleas generales en cada lugar de trabajo, encargadas, en particular, de pronunciarse sobre la entrada en lucha o la continuación del movimiento;
- la organización de manifestaciones en la calle en donde grandes masas obreras, de diferentes sectores y lugares, arraigan la solidaridad y la fuerza ([5]).
Además, los sindicatos han tenido sumo cuidado, en la mayor parte del movimiento, de hacer alarde de su unidad. Se pudo incluso ver, con mediatización a ultranza, los apretones de manos entre los jefes de los dos sindicatos tradicionalmente “enemigos”: la CGT y Force ouvrière (FO, sindicato formado de una escisión de la CGT, con el apoyo de los sindicatos americanos, al principio de la guerra fría). Esta “unidad” de lo sindicatos, que se afirmaba a menudo en las manifestaciones tras banderolas comunes CGT-FO-CFDT-FSU, era la apropiada para arrastrar la mayor cantidad de obreros a la huelga, pues, durante años, una de las causas del desprestigio de los sindicatos y del rechazo de los obreros a seguir sus consignas, era, precisamente, sus constantes pendencias. En este aspecto, los trotskistas han aportado su pequeña contribución pues no han cesado de reclamar la unidad entre los sindicatos, haciendo de ella una especie de condición previa al desarrollo de las luchas.
La derecha en el poder, por su parte, después de un alarde de determinación al principio del movimiento, se pone a dar la impresión de debilidad, a la que los media dan la mayor publicidad, dando a entender que los huelguistas podrían ganar, conseguir la retirada del plan Juppé y hasta la caída del gobierno. En realidad, el gobierno hace durar las cosas sabiendo perfectamente que los obreros que han llevado a cabo una huelga larga no van a estar dispuestos a reanudar la lucha. Será únicamente al cabo de tres semanas cuando anunciará la retirada de algunas de las medidas que habían encendido la mecha: retirada del “contrato de plan” en los ferrocarriles y, más generalmente, algunas disposiciones referentes a las jubilaciones de los empleados del Estado. Mantiene, sin embargo, lo esencial de su política: aumentos de impuestos, congelación de los salarios de los funcionarios y, sobre todo, los ataques sobre la Seguridad social.
Los sindicatos, junto con los partidos de izquierda, cantan victoria y se ponen manos a la obra, desde entonces, para que se vuelva al trabajo. Se las arreglan con habilidad para no desenmascararse: su táctica consiste en dejar que se expresen, sin que esta vez haya presión por su parte, las asambleas generales favorables mayoritariamente a la vuelta al trabajo. Serán los ferroviarios, cuyos sindicatos insisten en la “victoria”, quienes, el viernes 15 de diciembre, darán la señal del retorno, del mismo modo que habían dado la de la entrada en huelga. La televisión ahora muestra hasta la saciedad unos cuantos trenes que vuelven a circular. Al día siguiente, sábado, los sindicatos organizan ingentes manifestaciones a las que se invita a los obreros del sector privado (o sea, sobre todo la industria). Es un entierro de primera del movimiento, un último punto de honor con el que hacer tragar mejor a los obreros la píldora amarga de su derrota sobre las reivindicaciones esenciales. Un depósito tras otro, las asambleas de ferroviarios votan el fin de la huelga. En los demás sectores, el cansancio general y el efecto de arrastre hacen el resto. El lunes 18, la tendencia al retorno es casi general. El martes 19, la CGT sola, organiza una jornada de acción con manifestaciones. La movilización, comparada a la de las semanas anteriores, es tan ridícula que no puede sino convencer a los “recalcitrantes” a que vuelvan al trabajo. El jueves 21, gobierno, sindicatos y patronal se reúnen en una “cumbre”, ocasión para los sindicatos, que denuncian las propuestas del gobierno, de seguir alardeando de “defensores de los obreros”.
Un ataque político contra la clase obrera
La burguesía acaba de conseguir hacer pasar un ataque considerable, el plan Juppé, y agotar a los obreros para así disminuir su capacidad de respuesta ante ataques venideros.
Pero los objetivos de la burguesía van más allá. La manera como ha organizado su maniobra tenía el objetivo, no sólo que los obreros no puedan, con vistas a sus luchas futuras, sacar las enseñanzas de esta derrota, sino, y sobre todo, hacerlos vulnerables ante los mensajes envenenados que quiere hacerles tragar.
La amplitud que la burguesía ha dado a la movilización, la más importante desde hace años en cuanto a la cantidad de huelguistas y de manifestantes, y de la que los sindicatos han sido los artífices reconocidos, ha servido para afianzar la idea de que sólo con los sindicatos se puede hacer algo. Y eso es tanto más creíble porque, durante esta lucha, perfectamente controlada por ellos, no han estado en la situación de ser desenmascarados, ni siquiera parcialmente, como sí ocurre cuando tienen que quebrar un movimiento espontáneo de la clase. Además, han sabido tener en cuenta en su estrategia el que, mayoritariamente, la clase obrera, por mucho que los haya seguido, no les otorga gran confianza. Por eso cuidaron mucho que “participaran”, de manera ostensible, los “sin sindicato” (obreros sinceros y crédulos o submarinos de los sindicatos) en las diferentes “instancias de la lucha” como los “comités de huelga” autoproclamados. Así, a la vez que el control de los sindicatos sobre la clase obrera podrá, gracias a la maniobra, reforzarse, la confianza de los obreros en su propia fuerza, o sea su capacidad para ponerse a luchar por sí mismos, va a quedar menguada durante bastante tiempo. Esta nueva credibilidad de los sindicatos ha sido para la burguesía un objetivo fundamental, una condición previa indispensable antes de asestar los golpes venideros que van a ser todavía más brutales que los de hoy. Sólo en un contexto así podrá la burguesía tener la oportunidad de sabotear las luchas que sin lugar a dudas surgirán cuando arrecien esos golpes. Ese es sin duda uno de los aspectos esenciales de la derrota política que la burguesía ha infligido a la clase obrera.
Otro beneficiario de la maniobra en el seno de la burguesía ha sido la izquierda del capital. Las elecciones presidenciales en Francia de mayo de 1995, pusieron a todas las fuerzas de izquierda en la oposición. Como ninguna de éstas ha estado directamente implicada en la decisión de los ataques actuales, han tenido cancha libre para denunciarlos e intentar hacer olvidar que también ellas, PC y PS entre 1981 y 1984 y el PS después, han llevado a cabo la misma política antiobrera. Ha sido pues el fortalecimiento de la política de cada cual a su labor, derecha en el poder e izquierda en la oposición, lo que ha propiciado la maniobra. La derecha, encargada de asumir la responsabilidad de los ataques antiobreros. La izquierda en la oposición encargada de embaucar al proletariado, encuadrarlo y sabotear sus luchas, sobre todo gracias a sus correas de transmisión sindicales.
Otro de los objetivos de primera importancia de la burguesía era que los obreros, a base del fracaso de una lucha que se ha extendido a diferentes sectores, acaben creyendo que la extensión no sirve para nada. En efecto, hay partes importantes de la clase obrera que creen haber realizado una ampliación a otros sectores ([6]), o sea algo hacia lo que tendían las luchas obreras desde 1968 hasta el hundimiento del bloque del Este. Precisamente ha sido basándose en lo adquirido desde 1968 en lo que se ha apoyado la burguesía para meter en la maniobra a los obreros de los centros de distribución postal, como lo demuestran los argumentos usados para que cesaran el trabajo: “Los obreros de Correos (PTT) fueron vencidos en 1974 porque se quedaron aislados. Y lo mismo ocurrió con los ferroviarios en el 86, pues no lograron extender su movimiento. Hay que aprovechar hoy la ocasión que se presenta”. Esas lecciones eran blanco de la maniobra para que quedaran adulteradas.
Es todavía muy pronto para valorar el impacto de ese aspecto en la maniobra, mientras que la nueva credibilidad de los sindicatos, en cambio, es algo ya incontestable. Pero está claro que la confusión entre los obreros puede reforzarse más todavía por el hecho de que el sector ferroviario sí que ha obtenido satisfacción sobre la reivindicación que le había hecho entrar en el combate, la retirada del “plan de empresa” y los ataques sobre la jubilación. Así, la ilusión de que se podría obtener algo luchando solo en su sector va a desarrollarse y ser un poderoso estímulo para el corporativismo. Y no hablemos de la división que se ha creado así en las filas obreras, pues quienes se metieron en el combate detrás de los ferroviarios y que no han obtenido lo más mínimo, van a quedar con el resentimiento de haber quedado colgados.
En eso, son grandes las analogías con otra maniobra, la que fue montada para la lucha en los hospitales del otoño de 1988. Aquella maniobra estaba destinada a descebar una combatividad en ascenso en la clase obrera, haciendo estallar prematuramente la lucha en un sector particular, el de las enfermeras. Éstas, organizadas en la coordinación del mismo nombre, ultracorporativista, órgano prefabricado de arriba abajo por la burguesía para sustituir a unos sindicatos muy desprestigiados, obtuvieron al cabo algunas ventajas (aumento de sueldos gracias a los mil millones de francos previstos incluso antes de que estallara el conflicto). En cambio, los demás trabajadores de los hospitales, que habían entrado de lleno y masivamente en la batalla al mismo tiempo que las enfermeras, se quedaron sin nada. El desconcierto de los obreros frente al elitismo y el corporativismo de las enfermeras acabó con la combatividad en los demás sectores.
Con la permanente e insistente evocación de una pretendida semejanza entre este movimiento y el de mayo del 68, la burguesía procuraba, como ya se ha dicho, arrastrar en su maniobra a la mayor cantidad de obreros. Pero también era para ella un medio de atacar la conciencia obrera. En efecto, para millones de obreros, mayo del 68 sigue siendo una referencia, incluso para aquellos que no participaron por ser demasiado jóvenes o no ser todavía de este mundo, u obreros de otros países entusiasmados por lo que fue la primera expresión del resurgir proletario en su terreno de clase después de cuarenta años de contrarrevolución. Esas generaciones de obreros o fracciones de la clase obrera que no vivieron directamente aquellos acontecimientos, más vulnerables a la intoxicación ideológica sobre ellos, han sido un blanco muy especial para la burguesía, la cual apuntaba a hacerles creer que, en fin de cuentas, mayo del 68 no debió ser muy diferente de la huelga sindical de hoy. Es éste un nuevo ataque contra la identidad misma de la clase obrera, no tan fuerte como el tema de la “muerte del comunismo”, pero sí un obstáculo más en el camino de la superación del retroceso sufrido tras el hundimiento del bloque del Este.
Las verdaderas lecciones que deben sacarse de estos acontecimientos
La primera lección que sacaba la CCI de la maniobra de la lucha de las enfermeras en 1988 ([7]) sigue estando, por desgracia, de actualidad: “... es de suma importancia poner de relieve la capacidad de la burguesía para actuar de modo preventivo y, más en particular, para provocar el desencadenamiento de movimientos sociales de manera prematura cuando no hay todavía en la mayoría del proletariado una madurez suficiente que permita desembocar en una auténtica movilización. Esta táctica ya la ha empleado en el pasado la clase dominante, en especial en situaciones en las que los retos eran mucho más cruciales que los de estos momentos. El ejemplo más revelador nos lo ofrece lo ocurrido en Berlín en enero de 1919 cuando, tras una provocación deliberada del gobierno socialdemócrata, los obreros de dicha capital se sublevaron mientras que los de provincias no estaban todavía listos para lanzarse a la insurrección. La matanza de proletarios así como los asesinatos de los dos principales dirigentes del Partido comunista de Alemania, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, consecuencia de aquello, fueron un golpe fatal para la Revolución en Alemania, en donde, más tarde, la clase obrera fue derrotada paquete a paquete.”
Frente a un peligro así es importante que la clase obrera pueda sacar las más amplias lecciones de sus experiencias tanto de toda su historia como de las luchas de la última década.
Otra enseñanza importante es que la lucha de clases es una preocupación primordial para la burguesía de todas las naciones, y, en ese plano, como ya lo demostramos nosotros con su reacción frente a las luchas de 1980 en Polonia, es capaz de olvidarse momentáneamente de las divisiones que le son inherentes. Mantiene el silencio en las ondas frente a movimientos que se desarrollan en el terreno de clase y que podrían animar a obreros de otro país o, cuando menos, tener una influencia positiva. En cambio, deja el campo libre a la mayor publicidad de un país a otro cuando se trata de maniobras contra la clase obrera. No hay que hacerse ilusiones, la agudización irreversible de la guerra comercial y de las rivalidades imperialistas no va a entorpecer la unidad internacional que sí sabe establecer la burguesía cuando se trata de enfrentar la lucha de clases.
Lo que han demostrado igualmente las recientes huelgas en Francia es que la extensión de las luchas en manos sindicales es un arma de la burguesía. Y cuanto mayor sea esa “extensión” mayor y más profunda será la derrota infligida a los obreros gracias a ella. Es pues vital que los trabajadores aprendan a desvelar las trampas de la burguesía. Cada vez que los sindicatos llaman a la extensión, una de dos: o están obligados a “pegarse” a un movimiento que está desarrollándose, para que éste no los desborde, o lo hacen para arrastrar a la mayor cantidad de obreros a la derrota cuando la dinámica de la lucha empieza a invertirse. Esto fue lo que hicieron durante la huelga de ferroviarios en Francia, a principios de 1987, cuando llamaron a la “extensión” y al “endurecimiento” del movimiento, no, claro está, cuando la lucha estaba en su auge, sino en su pleno declinar, con el objetivo de arrastrar a la mayor cantidad de sectores de la clase obrera detrás de la derrota de los ferroviarios. Esas dos situaciones ponen de relieve la necesidad imperativa para los obreros de controlar su lucha, desde el principio hasta el final. Son sus asambleas generales soberanas las que deben decidir la extensión, para que ésta no caiga en manos de los sindicatos. Es evidente que éstos no se van a dejar, pero hay que imponer una confrontación pública y transparente con ellos, en asambleas generales soberanas, que elijan a delegados revocables en lugar de esas ramplonas reuniones manipuladas a gusto de los sindicatos como así ha ocurrido en la oleada de huelgas que acaba de ocurrir.
Y el control de su lucha por lo obreros exige necesariamente la centralización de todas sus asambleas, las cuales envían sus delegados a una asamblea central. Y que, a su vez, elige un comité central de lucha. Es esta asamblea la que garantiza en permanencia la unidad de la clase y que permite la coordinación de las formas de lucha: si tal día es oportuno o no hacer huelga, qué sectores deben hacer huelga, etc. Es también ella la que debe decidir sobre la reanudación general del trabajo, sobre un posible repliegue ordenado cuando la relación inmediata de fuerzas así lo exige. Esto no es ni una ilusión, ni pura abstracción, ni soñar despierto. Un órgano así, el soviet, los obreros rusos le dieron vida en las huelgas de masas de 1905 y después en 1917 en la revolución. La centralización de la lucha por el Soviet, ésa es una de las lecciones fundamentales del primer movimiento revolucionario de este siglo que los obreros en sus luchas futuras deberán volver a hacer suya. Así decía Trotski en su libro 1905: “¿Qué es el Soviet? El consejo de diputados obreros se formó para responder a una necesidad práctica suscitada por la coyuntura de entonces: se necesitaba una organización con una autoridad indiscutible, libre de toda tradición, que debía agrupar de entrada a las multitudes diseminadas y sin vínculo entre ellas; esta organización (...) tenía que poseer capacidad de iniciativa y debía controlarse a sí misma de manera automática: lo esencial era hacerla surgir en veinticuatro horas (...) para tener autoridad sobre las masas, al día siguiente mismo de su formación, debía constituirse sobre la base de la representación más amplia. ¿Qué principio debía adoptarse? La respuesta apareció evidente. Teniendo en cuenta que el único vínculo que había entre las masas proletarias desprovistas de organización era el proceso de producción, había que atribuir el derecho de representación a las empresas y a las fábricas” ([8]).
Aunque ese ejemplo de una centralización tan viva de un movimiento de la clase sea de un período revolucionario, ello no quiere decir que la clase obrera no pueda centralizar su lucha en otros períodos. La huelga de masas de los obreros de Polonia en 1980, si bien es cierto que no hizo surgir soviets, que son órganos de toma del poder, nos proporcionó, sin embargo, un buena ilustración de esa centralización. Desde el principio mismo de la huelga, las asambleas generales enviaron delegados (en general, dos por empresa) a una asamblea central, el MKS, para toda una región. Esa asamblea se reunía diariamente en los locales de la empresa que era el faro de la lucha, los astilleros Lenin de Gdansk y después los delegados iban a rendir cuentas de sus deliberaciones a las asambleas de base por las que habían sido elegidos, asambleas que tomaban posición sobre aquellas deliberaciones. En un país en donde las luchas anteriores de la clase obrera habían sido brutalmente ahogadas en sangre, la fuerza del movimiento paralizó el brazo asesino del gobierno, obligándolo a ir a negociar con el MKS en los locales de éste. Evidentemente, si los obreros de Polonia lograron darse, de entrada, una forma de organización así, fue porque los sindicatos oficiales estaban totalmente desprestigiados puesto que eran clara y abiertamente los policías del Estado estalinista. En realidad será la formación del sindicato “independiente” Solidarnosc lo que de verdad permitirá al gobierno llevar a cabo el aplastamiento sangriento de los obreros en diciembre de 1981. Es la mejor prueba de que los sindicatos no son, ni siquiera imperfectamente, una organización de la lucha obrera. Al contrario, mientras puedan sembrar ilusiones, son, sobre todo, el mayor obstáculo ante una organización verdadera de esa lucha. Son ellos quienes, por su presencia y su acción, entorpecen el movimiento espontáneo de la clase, surgido de las necesidades de la propia lucha, hacia la autoorganización.
A causa precisamente del peso de sindicalismo en los países centrales del capitalismo, resulta evidente que no será la forma de los MKS, y menos todavía de los soviets, la que tomarán las futuras luchas de la clase. Sin embargo, esa forma deberá servirles de referencia y de guía, debiendo los obreros pelearse para que sus asambleas generales sean verdaderamente soberanas y se determinen hacia la extensión, el control y de la centralización por sí mismas.
En realidad, las próximas luchas de la clase obrera, y durante bastante tiempo todavía, estarán marcadas por el retroceso, que la burguesía utilizará en todo tipo de maniobras. En esta difícil situación de la clase obrera, que sin embargo no pone en entredicho la perspectiva hacia enfrentamientos de clase decisivos entre burguesía y proletariado, la intervención de los revolucionarios es insustituible. Para que esa intervención sea lo más eficaz y no favorezca, sin quererlo, los planes de la burguesía, los revolucionarios, en sus análisis y sus consignas, no deben ofrecer la menor posibilidad a la presión de la ideología ambiente. Deben ser los primeros en desvelar y denunciar las maniobras del enemigo de clase.
La amplitud de la maniobra elaborada por la burguesía francesa, el hecho de que incluso se haya permitido provocar huelgas masivas que acabarán agravando más todavía sus dificultades económicas, es ya de por sí une demostración, por la contraria, de que la clase obrera y su lucha no han desaparecido, eso que tanto les gusta repetir a los “expertos” a sueldo de las universidades y demás fabricantes de ideologías. Esa ingente maniobra demuestra que la clase dominante sabe perfectamente que los ataques cada día más duros que va llevar a cabo, provocarán luchas de gran amplitud. Aunque hoy haya marcado un tanto, aunque haya ganado una victoria política, la batalla no ha terminado ni mucho menos. Para empezar, la burguesía es incapaz de impedir que se siga hundiendo irremediablemente su sistema económico. Tampoco podrá evitar que se siga deteriorando el crédito de sus sindicatos, como ocurrió durante los años 80, conforme iban saboteando las luchas obreras una tras otra. Y la clase obrera sólo podrá vencer si es capaz de comprender toda la capacidad de su enemigo, incluso basado en un sistema moribundo, para tender las trampas más sutiles y sofisticadas en el camino de su combate.
BN, 23 de diciembre de 1995.
[1] La CGT, correa de transmisión del PC; FO “socialdemócrata”; la FEN, próxima al Partido socialista, sindicato mayoritario en la educación nacional; la FSU, escisión de la FEN, más próxima al PC y a los izquierdistas.
[2] Es el nombre del Primer ministro encargado de aplicarla. Ese plan consiste, entre otras cosas, en una buena colección de ataques sobre todo en la Seguridad social en general y el seguro de enfermedad en particular.
[3] Revista internacional nº 82.
[4] Cabe recordar que en 1968, los sindicatos formaron un cordón cerrado en torno a las empresas para impedir todo contacto entre obreros y estudiantes. Es cierto que en aquella época era entre los estudiantes donde más se hablaba de “revolución” y, sobre todo, donde más se denunciaba a los partidos de izquierda, PC y PS. No había riesgo alguno de que el conjunto de la clase obrera retomara por cuenta propia la idea de la revolución, pues estaba dando los primeros pasos en la reanudación de sus combates tras cuatro décadas de contrarrevolución. Además, esa idea era bastante confusa en las mentes y los discursos de la mayoría de los estudiantes que la mencionaban, por el propio carácter pequeñoburgués de su “movimiento”. Lo que de verdad temían los sindicatos era que les fuera todavía más difícil controlar un combate obrero que se había iniciado sin ellos y que había sorprendido a toda la burguesía.
[5] El Primer ministro, a su manera, contribuyó a las manifestaciones masivas, al afirmar, cuando anunció su plan, que el gobierno no sobreviviría si bajaban a la calle dos millones de personas. A la noche de cada jornada de manifestación, los sindicatos y los media se dedicaban a echar cuentas afirmando que se acabaría por alcanzar esa cantidad. Algunos sectores de la burguesía, y algunos del extranjero, se creen o hacen creer que Juppé “metió la pata” con semejante declaración. También le echan en cara la enorme “torpeza” de haber concentrado todos sus ataques a la vez. Así dice el Wall Street Journal: “Los movimientos de huelga se deben sobre todo a que el gobierno se lo ha montado muy torpemente al intentar hacer pasar varias reformas en una vez”. También se le echa en cara su arrogancia: “La cólera pública se dirige en gran parte contra la manera autocrática con la que gobierna Alain Juppé... Es tanto una revuelta contra la altanería del golismo como contra el rigor presupuestario” (The Guardian). En realidad, esas “torpezas” y esas “arrogancias” han sido un elemento importante de la provocación: la derecha en el gobierno se daba los medios para atizar las iras obreras y facilitar el juego sindical.
[6] Eso es lo que expresa claramente un maquinista: “Me eché a la pelea como conductor. Al día siguiente me sentía ante todo ferroviario. Después me puse el traje de funcionario. Ahora me siento, sencillamente, asalariado, como la gente del sector privado que me gustaría que se unieran a la causa... Si lo dejara mañana, ya no podría mirar de frente a uno de Correos” (Le Monde, 12-13 de diciembre).
[7] Ver el artículo “Francia: Las “coordinadoras” en la vanguardia del sabotaje de las luchas”, en la Revista internacional nº 56.
[8] Véase nuestro artículo “Revolución de 1905: enseñanzas fundamentales para el proletariado”, en la Revista internacional nº 43.
Tensiones imperialistas - Tras los acuerdos de paz, la guerra de todos contra todos
- 4797 reads
Tensiones imperialistas
Tras los acuerdos de paz, la guerra de todos contra todos
Según la prensa, habría ganado por fin la razón: la acción de las grandes potencias, y en primera fila Estados Unidos, habría permitido que se inicie une solución real al conflicto más mortífero en Europa desde 1945. Los acuerdos de Dayton significarían la vuelta de la paz a la antigua Yugoslavia. Del mismo modo, todas las esperanzas quedarían abiertas en Oriente Próximo, pues el asesinato de Rabin no habría hecho sino reforzar el campo de las “palomas” y de su tutor norteamericano para llevar a término el “proceso de paz”. Último regalo de navidad de Washington: el conflicto más antiguo de Europa, el que opone a los republicanos de Irlanda del Norte a Gran Bretaña, estaría siendo superado.
Ante toda esa ristra de mentiras cínicas, los proletarios no deben olvidar lo que ya prometía la burguesía en 1989, después del hundimiento del bloque del Este: un “nuevo orden mundial”, una “nueva era de paz”. Sabemos muy bien lo que de verdad ocurrió: guerra del Golfo, guerra en la ex Yugoslavia, en Somalia, en Ruanda y un largo etcétera. No es la hora de la paz. Lo que de verdad define las relaciones entre las principales potencias imperialistas es, con mucha mayor gravedad que hace cinco años, el desencadenamiento de la guerra de todos contra todos.
La prensa y TV, a sueldo de la burguesía, nos presenta a las grandes potencias imperialistas del globo cual “palomitas” de la paz o como sacrificados bomberos empeñados en apagar cada incendio guerrero. En realidad, son ellas las incendiarias, desde la ex Yugoslavia a Ruanda, pasando por Argelia y Oriente Próximo. Por medio de bandas locales o países interpuestos, esas grandes potencias se hacen una guerra, por ahora todavía medio oculta, pero no por ello menos feroz. Los tan manidos acuerdos de Dayton no son más que un momento de la guerra que enfrenta a la primera potencia mundial a sus antiguos aliados del difunto bloque occidental.
Detrás de los acuerdos de Dayton,
el éxito de una contraofensiva de Estados Unidos
Con los acuerdos de Dayton, con el envío de 30 000 soldados bien pertrechados en armas y equipo a la antigua Yugoslavia, no son ni los croatas ni los serbios a quienes va dirigido el mensaje de EEUU, sino a sus antiguos aliados europeos que se han convertido en los mayores contestatarios de su supremacía mundial. Sobre quien quiere imponerse Estados Unidos es sobre Francia, Gran Bretaña y Alemania. Su objetivo no es la paz, sino la reafirmación de su hegemonía. Tampoco se trata, para las burguesías de esos tres países y sus envíos de tropas a la ex Yugoslavia, de imponer la paz a los beligerantes o defender a la población martirizada de Sarajevo; se trata para ellas de defender sus propios intereses imperialistas. Bajo la tapadera de la acción humanitaria y de las fuerzas “de paz” de la Unprofor, París, Londres y Bonn (más discreta esta capital, pero de una temible eficacia) no han cesado de atizar la guerra en favor de sus respectivos protegidos. Con la IFOR, Fuerza de interposición bajo la batuta de la OTAN, se va a perpetrar la misma acción criminal, pero a una escala todavía mayor, como así lo demuestra la importancia de las fuerzas alistadas, en hombres y en material. El territorio de la ex Yugoslavia va a seguir siendo el principal campo de batalla de las grandes potencias imperialistas en Europa.
La determinación americana en volver al primer plano del ruedo yugoslavo y volver a empuñar con firmeza el bastón de mando se corresponde con la importancia estratégica vital que ese país europeo, situado en el cruce entre Europa y Oriente Próximo. Pero más importante todavía es que se trata, como lo dijo claramente Clinton, con el apoyo de toda la burguesía estadounidense, en su discurso para explicar el envío de tropas norteamericanas, de “afirmar el liderazgo americano en el mundo”. Y para que nadie ponga en duda la determinación de Washington para cumplir ese objetivo, precisó que “asumía la entera responsabilidad de los perjuicios que pudieran sufrir los soldados americanos”.
Tal lenguaje, abiertamente guerrero, y tal firmeza, que contrastan con las vacilaciones anteriores sobre la antigua Yugoslavia por parte del poder norteamericano, se explican por la amplitud del cuestionamiento de su dominio por Alemania, Japón y Francia, y también, y eso es un cambio histórico, por su más antiguo y fiel aliado, Gran Bretaña. Reducido al papel de segundón en la ex Yugoslavia, Estados Unidos estaba obligado a dar un buen golpe para atajar la más grave puesta en entredicho de su superioridad mundial desde 1945.
En el nº 83 de esta Revista internacional ya explicamos en detalle la estrategia estadounidense en la ex Yugoslavia y, por lo tanto, no vamos a repetirlo aquí. Vamos a abordar los resultados de la contraofensiva de la primera potencia mundial, una contraofensiva que ha alcanzado con creces sus objetivos. Los imperialismos británico y francés estaban hasta hace poco casi solos en el terreno. Eso les proporcionaba un gran margen de maniobra frente a sus rivales imperialistas, lo cual culminó en la formación de la Fuerza de reacción rápida (FRR). Pero ahora deberán “coexistir” con un fuerte contingente norteamericano y se verán obligados a aceptar, de grado o por la fuerza, los dictados de Washington, al haber sido la ONU separada del mando en beneficio de la IFOR, bajo mando directo de la OTAN, o sea de Estados Unidos. El desarrollo mismo de las discusiones de Dayton queda perfectamente enmarcado en la relación de fuerzas que EEUU está imponiendo a sus “aliados” europeos. “Según una fuente francesa, esas discusiones se desarrollaron en un ambiente euro-americano “insoportable”. Esas tres semanas, según dicha fuente, no han sido sino una sucesión de humillaciones infligidas a los europeos por parte de los americanos, los cuales querían dirigir ellos solos el cotarro” ([1]). Al “grupo de contacto” de marras, dominado por el dúo franco-británico, les pusieron una miserable silla plegable y tuvo que aceptar, en lo esencial, las condiciones dictadas por Estados Unidos:
- relegación de la ONU al papel de simple observador con la desaparición de Unprofor, valiosa herramienta del eje París-Londres en la defensa de sus intereses imperialistas, sustituida por una IFOR dirigida y dominada por EEUU;
- disolución de la FFR;
- entrega de armas al ejército bosnio y su encuadramiento por EEUU.
El intento de Francia de utilizar las protestas de los rusos frente a la apisonadora estadounidense para proponer que las tropas rusas de la IFOR se pusieran bajo su control, para con ello meter una cuña en la alianza ruso-norteamericana, acabó en lamentable fracaso y aquellas tropas se han puesto bajo el mando de EEUU. Por si fuera poco, Washington ha hincado más aún el clavo insistiendo en que las verdaderas negociaciones se habían verificado en Dayton y que la conferencia prevista en París en diciembre no sería más que una confirmación de las decisiones tomadas en y por Estados Unidos.
Y así, gracias ante todo a su potencial militar en un mundo en el que la ley en vigor en la jungla imperialista es la ley del más fuerte, la primera potencia mundial no sólo ha logrado afianzar espectacularmente sus posiciones en la antigua Yugoslavia, sino que además les ha bajado los humos a todos aquellos que pretendían y se atrevían a cuestionar su omnipotencia, y, en primera fila, el tándem franco-británico. El golpe dado a las burguesías británica y francesa ha sido tanto más duro por cuanto éstas, con su presencia en Yugoslavia, lo que quieren es defender su estatuto de potencias militares mediterráneas de primer plano y, por lo tanto, su estatuto de potencias que, aunque medianas e históricamente en declive, entienden seguir desempeñando un papel de importancia mundial. Con el reforzamiento de la presencia de los ejércitos norteamericanos en el Mediterráneo, su rango imperialista está directamente amenazado. La amplia contraofensiva americana tiene, pues, como objetivo primero el de castigar a los revoltosos franco-británicos. Pero también a Alemania le afecta esa estrategia. Para el imperialismo alemán, lo esencial es, a través de la ex Yugoslavia, el acceso al Mediterráneo y a la ruta de Oriente Próximo. Gracias a las victorias de sus protegidos croatas, había empezado a hacer realidad ese objetivo. Pero la fuerte presencia americana, al limitar su margen de maniobra, va a entorpecerlo. El que Hungría, país vinculado a Alemania, acepte servir de base de retaguardia a las tropas USA es una amenaza directa para los intereses del imperialismo alemán. Todo con firma que la alianza de la primavera de 1995 entre EEUU y Alemania sólo fue momentánea. EEUU se apoyó en Alemania, a través de los croatas, para restablecer sus posiciones, pero una vez alcanzado ese objetivo, se acabó el dejar actuar libremente a su competidor más peligroso, la única de las grandes potencias con capacidad para convertirse en jefe de un nuevo bloque imperialista.
En esa zona estratégica vital que es el Mediterráneo, EEUU ha hecho la demostración patente de quién “corta el bacalao”, asestando un golpe muy serio a todos sus rivales en gangsterismo imperialista en la parte del mundo que sigue siendo más que nunca la baza decisiva entre los tahúres imperialistas, o sea, Europa. Y al recordar la burguesía americana que está bien decidida a utilizar su fuerza militar, es a escala mundial donde quieren llevar a cabo la contraofensiva, pues es a nivel mundial donde se planeta el problema de la defensa de una supremacía amenazada por la creciente tendencia a tirar cada uno por su lado y por el lento ascenso del imperialismo alemán. En Oriente Próximo, de Irak a Irán, pasando por Siria, por todas partes está Estados Unidos acentuando la presión para imponer el “orden americano”, aislando o desestabilizando a los Estados que se resisten a los dictados de Washington y se ponen a escuchar los cantos de sirena europeos o japoneses. EEUU está intentando expulsar al imperialismo francés de sus cotos de caza de África. Favorece la acción de los islamistas en Argelia, no vacila en fomentar bajo mano lo que hasta hoy parecía ser el arma de los imperialismos débiles, el terrorismo ([2]). No son sin duda ajenos a las revueltas que han afectado a Costa de Marfil y a Senegal y cuando París intenta estabilizar sus relaciones con la fracción en el poder en Ruanda, el primer resultado de la nueva misión del incombustible Jimmy Carter es una nueva degradación de las relaciones entre Kigali y París. En Asia, la primera potencia mundial alterna la zanahoria y el palo para meter en vereda a quienes ponen en entredicho su prepotencia, enfrentándose a un Japón que cada día soporta peor la tutela americana (como así ha quedado patente con las manifestaciones masivas contra las bases en Okinawa), y a China, la cual quiere aprovecharse del final de los bloques para afirmar sus pretensiones imperialistas, incluso cuando éstas se oponen a los intereses de Estados Unidos. Recientemente, EEUU ha conseguido imponer el mantenimiento de sus bases militares en Japón.
Pero sin duda ha sido el viaje triunfal que acaba de realizar Clinton en Irlanda lo que mejor ilustra la determinación de la burguesía estadounidense para castigar a “los traidores” y restablecer sus posiciones. Imponiendo a la burguesía británica la reanudación de las negociaciones con los nacionalistas irlandeses, haciendo clara ostentación de sus simpatías por Adams, jefe del Sinn Fein (rama política del IRA), Clinton dirige un mensaje a Gran Bretaña que nos permitimos transcribir, en términos menos diplomáticos, así: “si no te portas bien y no vuelves a mejores sentimientos hacia el amigo americano, has de saber que ni siquiera en tu propio suelo estás al abrigo de represalias”. Con ese viaje, Washington ejerce una fuerte presión sobre su ex aliado británico, una presión a la medida del divorcio ocurrido en la más antigua y firme alianza imperialista del siglo XX. Sin embargo, el hecho mismo de que los norteamericanos estén obligados a usar semejantes métodos para hacer volver al redil a la burguesía que le era más próxima, es testimonio también de los límites, a pesar de los innegables éxitos, de la contraofensiva estadounidense.
Los límites de la contraofensiva
Como los propios diplomáticos lo reconocen, los acuerdos de Dayton no han solucionado nada de fondo, tanto en lo que al futuro de Bosnia se refiere (dividida en dos e incluso en tres entidades) como sobre el antagonismo fundamental que enfrenta a Zagreb con Belgrado. Esta “paz” no es más que una tregua fuertemente armada, ante todo porque los acuerdos impuestos por Estados Unidos no son sino un momento más en la relación de fuerzas que enfrenta a Washington con las demás grandes potencias imperialistas. Por ahora, esa relación de fuerzas se inclina claramente a favor de EE UU, país que ha obligado a sus rivales a ceder, pero EE UU sólo ha ganado una batalla y, ni mucho menos, la guerra misma. La lenta erosión de su preponderancia mundial ha sido limitada, pero no por ello ha cesado.
Ninguna potencia imperialista puede pretender rivalizar en el terreno estrictamente militar con la primera potencia mundial, lo cual es para ésta una baza capital contra sus contrincantes, limitándoles así su margen de maniobra. Pero las leyes del imperialismo les obligan -aunque sólo sea para subsistir en el ruedo imperialista- a seguir intentando por todos los medios quitarse de encima la pesada tutela americana. Y al no poder oponerse directamente a EEUU, recurren a lo que podría llamarse una estrategia de “rodeo”.
Francia y Gran Bretaña han tenido que aceptar la retirada de la Unprofor y de la FRR para dejar paso a la IFOR, pero si participan en esta fuerza con un contingente que, sumando las tropas francesas a las británicas, es de una importancia casi equivalente a la de las tropas desplegadas por Clinton, eso significa que no van a doblegarse dócilmente ante el mando norteamericano. Con una fuerza así, el tándem franco-británico se da los medios necesarios para defender sus prerrogativas imperialistas y por lo tanto para intentar contrarrestar, a la primera ocasión, la acción que emprenda Washington. El sabotaje será más fácilmente realizable que en la guerra del Golfo, primero a causa de la naturaleza del terreno, segundo, porque esta vez Londres y París están en el mismo campo, el de los oponentes a la política americana y, tercero, porque el contingente de EEUU es mucho menos impresionante que el de la “Tempestad del desierto”. Si Francia y Gran Bretaña han aumentado más todavía su presencia militar en la ex Yugoslavia, es, pues, para mantener intacta su capacidad para poner la mayor cantidad de trabas posibles a Estados Unidos, a la vez que conservan los medios para intentar poner freno al avance del imperialismo alemán en la región.
También es significativa de esa estrategia de rodeo, la ruidosa preocupación de la burguesía francesa por los barrios serbios de Sarajevo; Chirac ha mandado una carta, sobre ese tema, a Clinton y los oficiales franceses de Unprofor en Sarajevo han expresado su apoyo a las manifestaciones nacionalistas serbias. Ante la firmeza de Washington, París retrocede, pretendiendo que no ha sido más que una torpeza de un general a quien relevan del mando. Pero no es más que diferir las cosas hasta la próxima ocasión. Otro ejemplo es la buena operación realizada por Francia con las elecciones en Argelia y la confortable elección del preferido de la burguesía francesa, el siniestro Zerual. Las maniobras de París en torno al pretendido “encuentro fallido” entre Chirac y Zerual en Nueva York permitieron a Francia hacer suya la reivindicación norteamericana de “elecciones libres” en Argelia. Estados Unidos se ha visto así en la imposibilidad de seguir criticando los resultados de una elección con una participación tan importante.
La reciente decisión francesa de acercarse a las estructuras de la OTAN, con la presencia desde ahora permanente del jefe de estado mayor del ejército francés, ilustra la misma estrategia. A sabiendas de que es incapaz de luchar en igualdad con la burguesía americana, la francesa hace, dentro de una OTAN dominada por EEUU, lo mismo que Gran Bretaña en una Unión Europea (UE) dominada por Alemania: integrarse en ella para sabotear su política.
Con la cumbre euromediterránea de Barcelona, Francia ha intentado también meterse en el terreno de EEUU. Por un lado intenta reforzar los vínculos de Europa con los principales protagonistas del conflicto de Oriente Próximo, Siria e Israel, cuando Estados Unidos ha dejado a Europa reducida al papel de simple espectador del “proceso de paz”. Por otro lado, Francia se opone a las maniobras de desestabilización de las que es víctima en el Magreb con una posible coordinación de las políticas de seguridad frente al terrorismo islamista. Si los resultados de esa cumbre son limitados, no hay que subestimarlos a la hora en que EE UU refuerza su presencia en el Mediterráneo y lo hace todo por imponer la “pax americana” en Oriente Próximo.
Pero donde mejor pueden verse los límites de la contraofensiva de EEUU es en el mantenimiento e incluso el reforzamiento de la alianza franco-británica. Esta se ha desarrollado en los últimos meses en aspectos tan esenciales como la cooperación militar, la intervención en la ex Yugoslavia y la coordinación de la lucha contra el terrorismo islamista. Después de haber hecho ostentación del apoyo a la reanudación de las pruebas nucleares francesas, la burguesía británica provoca directamente a Washington aceptando ayudar a París contra un terrorismo islamista teledirigido por EE UU. Esto pone de relieve la profundidad de la distancia tomada por Gran Bretaña respecto a Estados Unidos.
Todo eso es ilustración de la importancia de los obstáculos ante los que se encuentra EEUU para frenar y superar la crisis de su hegemonía. EEUU podrá marcar tantos importantes contra sus adversarios, obtener éxitos espectaculares, pero no podrá construir ni imponer en torno a sí un orden que se parezca un mínimo a lo que prevalecía en la época del bloque occidental regentado por él. La desaparición de los dos bloques imperialistas que impusieron su férreo dominio sobre el planeta durante más de cuarenta años, al acabar con el chantaje nuclear mediante el cual los dos jefes (EEUU y URSS) imponían sus dictados a todos los miembros de su bloque, ha dado rienda suelta a la tendencia de cada cual por su cuenta, tendencia que se ha hecho dominante en las “relaciones” imperialistas. En cuanto Estados Unidos saca pecho y hace alarde de su superioridad militar, todos sus rivales se achantan, pero el retroceso es táctico y momentáneo, y en modo alguno significa vasallaje y sumisión. Cuanto más se esfuerza EEUU en afirmar su predominio imperialista, recordando con brutalidad quién es el más fuerte, tanto más determinados se muestran los cuestionadores del orden americano en discutirlo, pues para éstos su capacidad para conservar su rango en el ruedo imperialista es cuestión de vida o muerte.
El éxito de EEUU durante la guerra del Golfo de 1991 fue efímero y vino seguido por una sensible agravación de la puesta en entredicho de la autoridad de ese país a escala mundial. Y de esto, el divorcio entre Gran Bretaña y Estados Unidos es la manifestación más patente. La operación montada por el poder norteamericano en la ex Yugoslavia, a pesar de su éxito actual, no es más que un pálido reflejo de la desplegada en Irak. Las ventajas ganadas desde el verano de 1995 por la primera potencia mundial no podrán cambiar fundamentalmente la tendencia al debilitamiento de su supremacía en el mundo, por mucha que sea su superioridad militar.
Cada uno para sí – Inestabilidad de las alianzas imperialistas
“Cada uno para sí”, eso es lo que define cada día más las relaciones imperialistas. Esa es la raíz del debilitamiento de la superpotencia norteamericana, pero no es ella la única en sufrir las consecuencias. Todas las alianzas imperialistas, incluso las más sólidas, se ven afectadas. Estados Unidos no puede resucitar un bloque imperialista a sus órdenes, pero a su contrincante más peligroso, el único país que podría esperar ser un día capaz de dirigir un bloque imperialista, Alemania, le ocurre otro tanto. El imperialismo alemán ha marcado muchos tantos en el escenario imperialista (en la ex Yugoslavia, donde se ha acercado a su objetivo de acceder al Mediterráneo y a Oriente Próximo a través de Croacia; en Europa del Este, en donde está sólidamente implantada; en África, en donde no vacila en sembrar la confusión en las zonas de influencia francesa; en Asia, en donde intenta desarrollar sus posiciones; en Oriente Próximo y Medio, don de desde ahora hay que contar con ella; sin olvidar Latinoamérica). Por todas partes, el imperialismo alemán tiende a afirmarse como potencia de primer orden frente a Estados Unidos a la defensiva y a los “suplentes” Francia y Gran Bretaña, utilizando a fondo su poderío económico, pero también cada día más, aunque discretamente, su fuerza militar. Con el arsenal de armas convencionales recuperadas de la antigua Alemania del Este, Alemania es ya hoy el segundo vendedor de armas del mundo, lejos por delante de Francia y Gran Bretaña reunidas. Y nunca antes, desde 1945, el ejército alemán había estado tan presente. Este avance corresponde a la tendencia embrionaria hacia un bloque alemán, pero conforme el imperialismo alemán va mostrando su potencia, van surgiendo ante él nuevos obstáculos. Cuantos más músculos enseña Alemania, más distancias toma Francia, su más fiel y sólido aliado, respecto a ese vecino tan poderoso. Desde la ex Yugoslavia hasta la reanudación de las pruebas nucleares francesas, cuyo mensaje va sobre todo dirigido a Alemania, pasando por el futuro de Europa, las fricciones se han ido acumulando entre ambos Estados, mientras que, al contrario se estrechaban excelentes lazos entre Gran Bretaña, viejo e irreducible enemigo de Alemania, y Francia. La multiplicación de los encuentros entre Chirac y Kohl y las declaraciones calmantes que les siguen no deben engañar a nadie. Son más el signo de la degradación que de la buena salud de las relaciones franco-alemanas. El conjunto de factores políticos, geográficos e históricos, en el marco de la tendencia dominante de cada cual para sí, está llevando a un enfriamiento de la alianza franco-alemana. Ésta se había forjado, por un lado, durante la guerra fría en el marco del “bloque occidental” y por otro lado servía, en la parte francesa, para contrarrestar la acción del caballo de Troya de Estados Unidos en la Comunidad europea, o sea, Gran Bretaña. Al haber desaparecido esos dos factores (con la desaparición del bloque del Oeste y la muy sensible distanciación de la burguesía británica respecto a su tutor americano), Francia, asustada por la potencia de su vecino Alemania, que la ha invadido en tres ocasiones desde 1870, es empujada a un acercamiento con Gran Bretaña, tanto para resistir mejor a la presión venida del otro lado del Atlántico como para protegerse de la tan poderosa Alemania. Francia y Gran Bretaña, imperialismos declinantes ambos, intentan poner en común lo que les queda de potencia común para defenderse frente a Washington y Berlín. Ésa es la raíz de la solidez del eje París-Londres en la antigua Yugoslavia, y más todavía porque esas dos potencias militares mediterráneas no pueden aceptar ver su estatuto desvalorizado por un avance alemán o una presencia americana demasiado fuerte.
Es cierto que no pueden quedar cortados todos los puentes entre Francia y Alemania a causa de sus estrechos vínculos y el largo pasado de relaciones entre ambos países, sobre todo en el plano económico. Pero la alianza franco-alemana se parece cada día más a un recuerdo, entorpeciéndose así considerablemente la tendencia a la formación de un futuro bloque imperialista en torno a Alemania.
La tendencia de “cada cual para sí”, engendrada por la descomposición del sistema capitalista, desencadenada por el final de los bloques imperialistas, corroe las alianzas imperialistas más sólidas, la de Gran Bretaña con Estados Unidos, o la de Francia con Alemania, aunque ésta no tuviera la misma solidez y antigüedad. Esto no significa que ya no habrá más alianzas imperialistas. Todo imperialismo, para sobrevivir debe establecer alianzas. Pero éstas son ahora más inestables, más frágiles y expuestas a inversiones. Algunas tendrán una solidez relativa, como la franco-británica actual, pero incomparable con la que desde hace un siglo vinculaba a Londres con Washington o, incluso, la de Bonn y París desde la Segunda Guerra mundial. Otras serán de geometría variable, unas veces con uno sobre tal problema, otras con otro en un frente diferente.
El único resultado de todo eso será el de un mundo todavía más inestable y peligroso si cabe, en el que la generalización de la guerra de todos contra todos entre las grandes potencias desembocará en nuevas guerras, sufrimientos y destrucciones para la gran mayoría de la humanidad. El uso de la fuerza bruta, a imagen de lo que hacen los grandes Estados pretendidamente civilizados en la ex Yugoslavia, no cesará de incrementarse. Ahora que el capitalismo mundial va a volver a vivir una nueva recesión abierta que empujará a la burguesía a asestar más y más golpes a la clase obrera, ésta debe recordar que capitalismo equivale a miseria, pero también a guerra y a su siniestro e indecible cortejo de barbarie. Y la clase obrera deberá también recordar que sólo ella, con su lucha, podrá ser capaz de poner fin a esa barbarie.
RN, 11 de diciembre de 1995
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
China 1928-1949 – II - Un eslabón de la guerra imperialista
- 6698 reads
China 1928-1949 - II
Un eslabón de la guerra imperialista
En la primera parte de este artículo (Revista internacional nº 81) intentamos rescatar la legítima experiencia histórica revolucionaria de la clase obrera en China. La heroica tentativa insurreccional del proletariado de Shangai del 21 de marzo de 1927 fue, a la vez, la culminación del impetuoso movimiento de la clase obrera iniciado en 1919 en China, y el último destello de la oleada revolucionaria internacional que había estremecido al mundo capitalista desde 1917. Sin embargo, las fuerzas coaligadas de la reacción capitalista: el Kuomingtang, los “señores de la guerra”, las grandes potencias imperialistas, contando además con la complicidad del Ejecutivo de una Tercera Internacional en acelerado proceso de degeneración, lograron derrotar completamente aquel movimiento.
Los acontecimientos posteriores nada tuvieron que ver ya con la revolución proletaria. Lo que la historia oficial llama “revolución popular china” fue, en realidad, una sucesión desenfrenada de pugnas por el control del país entre fracciones burguesas antagónicas, detrás de las cuales se hallaba siempre una u otra gran potencia. China se convirtió en una más de las regiones “calientes” de los enfrentamientos imperialistas que desembocaron en la Segunda Guerra mundial.
La liquidación del partido proletario
El año 1928 es señalado por la historia oficial como decisivo para la vida del Partido comunista de China, pues fue el año de la creación del “Ejército rojo” y del inicio de la “nueva estrategia” basada en la movilización de los campesinos, los supuestos cimientos de la “revolución popular”. Y, en efecto, aquél fue un año decisivo para el PCCh, aunque no en el sentido indicado por la historia oficial. El año 1928 marca, de hecho, la liquidación del Partido comunista de China en tanto que instrumento de la clase obrera. El reconocimiento de ese acontecimiento constituye el punto de partida para comprender los acontecimientos posteriores en China.
Por una parte, con la derrota del proletariado, el partido fue desarticulado y severamente diezmado. Como ya mencionábamos, alrededor de 25000 militantes comunistas fueron asesinados y muchos miles más fueron perseguidos por el Kuomingtang. Estos militantes constituían la flor y nata del proletariado revolucionario de las grandes ciudades, el cual, a falta de organismos del tipo de los consejos, se había agrupado masivamente en el seno del partido durante los años anteriores. En adelante, no sólo ninguna otra hornada de obreros ingresaría nuevamente al Partido, sino que su composición social cambiaría radicalmente –como veremos en el apartado siguiente–, tanto como sus principios políticos.
Pues la liquidación del Partido no fue únicamente física sino, ante todo, política. El período de la persecución más feroz contra el Partido comunista chino coincidió con el del ascenso irrefrenable del estalinismo en la URSS y en la Internacional. Estos acontecimientos simultáneos aceleraron dramáticamente el oportunismo que había sido inoculado durante años por el Ejecutivo de la Internacional en el PCCh, hasta volverse un proceso de rápida degeneración. Así, entre agosto y diciembre de 1927 el Partido encabezó una serie de tentativas aventureras, desesperadas y caóticas, entre las que se cuentan: la “revuelta del otoño”, alzamiento de algunos miles de campesinos en ciertas regiones que se hallaban bajo la influencia del Partido; el motín de las tropas nacionalistas de Nanchang (en las que actuaban algunos comunistas); y, finalmente, la llamada “insurrección” de Cantón del 11 al 14 de diciembre, que en realidad fue un intento de asalto “planificado”, no secundado por el conjunto del proletariado de la ciudad y que concluyó en un nuevo baño de sangre. Todas estas acciones terminaron en derrotas desastrosas a manos de las fuerzas del Kuomingtang, aceleraron la dispersión y desmoralización del Partido comunista y significaron el aplastamiento de los últimos impulsos revolucionarios de la clase obrera.
Dichas tentativas aventureras habían sido instigadas por los elementos que Stalin había logrado poner al frente del PCCh, y su objetivo era justificar la tesis del propio Stalin sobre el “ascenso de la revolución china”, aunque posteriormente los fracasos eran utilizados para expulsar, mediante maniobras, precisamente a quienes se le oponían.
El año 1928 marcó el triunfo de la contrarrevolución estalinista en toda la línea. El 9º plenario de la Internacional aceptó el “rechazo del trotskismo” como condición de adhesión y, finalmente, el 6º Congreso de la Internacional adoptó la nefasta teoría del “socialismo en un sólo país”, es decir, el abandono definitivo del internacionalismo proletario, que marcó la muerte de la Internacional como organización de la clase obrera. En ese marco, se llevó a cabo –también en la URSS– el 6º congreso del PCCh que, con la decisión de preparar un equipo de jóvenes dirigentes incondicionales de Stalin, inició, por decirlo así, la estalinización “oficial” del Partido, es decir, la transformación de éste en un partido diferente, instrumento del nuevo imperialismo ruso en ascenso. Este equipo de los llamados “estudiantes retornados” llegaría para tratar de imponerse en la dirección del Partido chino dos años después, en 1930.
El “Ejército rojo” y los modernos “Señores de guerra”
Pero la estalinización no fue la única vía que siguió la degeneración del PCCh. Por otra parte, la derrota de la serie de aventuras de la segunda mitad de 1927 se tradujo también en la huída de algunos grupos de los que participaron en ellas hacia regiones que eran de difícil acceso para las fuerzas gubernamentales. Estos grupos empezaron a reunirse en destacamentos militares más amplios. Uno de ellos, por ejemplo, era el de Mao Tsetung.
Es de notar que, desde sus primeros años de militancia, Mao Tsetung no dio muchas pruebas de intransigencia proletaria. Como uno de los representantes del ala oportunista, ocupó un puesto administrativo de segundo orden durante el periodo de la alianza del PCCh con el Kuomingtang. Al romperse ésta, huyó a su natal Junán donde, siguiendo las directrices estalinistas, se encargó de dirigir la “revuelta campesina del otoño”. El desastroso final de la aventura le obligó, junto con unos cientos de campesinos, a replegarse aún más, hasta el macizo montañoso de Chingkang. Allí, para poder establecerse, hizo un pacto de unión con los bandidos que controlaban la zona, de quienes aprendió sus métodos de asalto. Por último, su grupo se fusionó con los restos de un destacamento del Kuomingtang al mando del oficial Chu Te, quien a su vez huía a las montañas luego del fallido alzamiento de Nanchang.
Para la historia oficial, el grupo de Mao habría dado origen al llamado “ejército rojo” o “popular” y a las “bases rojas” (regiones controladas por el PCCh). Mao habría “descubierto” por su cuenta, al fin, algo así como la “estrategia correcta” para la revolución china. A decir verdad, el de Mao fue uno entre otros destacamentos de composición similar que se formaron simultáneamente en media docena de diferentes regiones. Todos ellos iniciaron una política de reclutamiento de campesinos y avance y ocupación de ciertas regiones, logrando resistir los embates del Kuomingtang durante algunos años, hasta 1934. Lo importante a retener aquí es la fusión política e ideológica que se dio entre lo que había sido el ala oportunista del PCCh, con partes del Kuomingtang (el Partido de la burguesía) e incluso con mercenarios (provenientes de las bandas de campesinos desclasados). En realidad, el desplazamiento geográfico que se operaba en el escenario histórico, de las ciudades al campo, no correspondía a un mero cambio de estrategia, sino que marcaba nítidamente el cambio en el carácter de clase que se operaba en el Partido comunista.
En efecto, según los historiadores maoístas, el “ejército rojo” era un ejército campesino guiado por el proletariado. En realidad, al frente de ese ejército no se hallaba ya la clase obrera, sino militantes del PCCh –de origen pequeñoburgués casi todos– que, por el contrario, nunca habían hecho suya completamente la perspectiva histórica de la lucha de la clase obrera, (perspectiva que abandonaron definitivamente ante la derrota de ésta), mezclados con oficiales del Kuomingtang resentidos. Años después, esta mezcla se consolidaría aún más, con un nuevo desplazamiento hacia el campo de profesores y estudiantes universitarios, nacionalistas y liberales, quienes formarían los cuadros “educadores” de los campesinos durante la guerra contra Japón.
Socialmente, el Partido comunista de China se convirtió así en el representante de las capas de la burguesía y la pequeña burguesía desplazadas por las condiciones reinantes en China: intelectuales, profesores y militares de carrera, que no hallaban sitio, ni en los gobiernos locales a los que sólo podían acceder los notables, ni en el gobierno central, cerrado y monopólico, de Chiang Kaishek.
En correspondencia, la ideología de los dirigentes del “ejército rojo” se volvió una mezcolanza de estalinismo con sunyatsenimo. Un lenguaje seudomarxista lleno de frases sobre “el proletariado” apenas matizaba el objetivo, cada vez más abiertamente declarado, de establecer, con la ayuda de un gobierno “amigo”, en oposición al gobierno burgués “dictatorial” de Chiang Kaishek, otro gobierno, igualmente burgués, aunque “democrático”. En el mundo de la realidad del capitalismo decadente, esto se plasmó en la inmersión completa del nuevo PCCh y su “ejército rojo” en las pugnas imperialistas.
El campesinado chino: ¿una clase revolucionaria especial?
Es cierto, sin embargo, que las filas del “ejército rojo” estaban constituidas básicamente por campesinos pobres. Este hecho (junto con el de que el Partido seguía llamándose “comunista”) se halla en la base de la creación del mito de la “revolución popular china”.
Desde mediados de los años 20 existían ya teorizaciones en el PCCh, sobre todo entre quienes menos confiaban en la clase obrera, que atribuían al campesinado chino un carácter de clase especialmente revolucionario. Se podía leer, por ejemplo que “las grandes masas campesinas se han alzado para cumplir su misión histórica... derribar a las fuerzas feudales rurales” ([1]). En otras palabras, había quien consideraba al campesinado como una clase histórica, capaz de realizar ciertos objetivos revolucionarios con independencia de otras clases. Con la degeneración política del PCCh, dichas teorizaciones fueron aún más lejos, hasta atribuir al campesinado chino ¡la capacidad de sustituir al proletariado en la lucha revolucionaria! ([2]).
Apuntalándose en la historia de las rebeliones campesinas en China, se pretendía demostrar la supuesta existencia de una “tradición” (por no decir “conciencia”) revolucionaria entre el campesinado chino. En realidad, lo que esa historia muestra es precisamente que los campesinos chinos han carecido de un proyecto histórico revolucionario viable propio, tal como ha sido el caso con los campesinos del resto del mundo, y tal como lo ha demostrado, una y otra vez, el marxismo. En el ascenso del capitalismo, en el mejor de los casos, abrieron el paso a las revoluciones burguesas, pero en la decadencia del capitalismo los campesinos pobres sólo pueden luchar revolucionariamente si se adhieren a los objetivos revolucionarios de la clase obrera, pues en caso contrario se convierten en un instrumento de la clase dominante.
Así, ya la rebelión de los Taiping (el movimiento del campesinado chino más “puro” e importante, que estalló en 1850 contra la dinastía manchú y fue aplastado totalmente hasta 1864) mostró los límites de la lucha campesina. Los Taiping querían instaurar el reino de dios en la Tierra, una sociedad sin propiedad privada individual, en la que un monarca legítimo, verdadero hijo de dios, sería depositario de toda la riqueza de la comunidad. Es decir, al reconocimiento de la propiedad privada como fuente de sus males, no le seguía –y no podía ser de otra manera– un proyecto viable de sociedad futura, sino sólo una utopía de retorno a una dinastía idílica perdida. En los primeros años, las potencias capitalistas europeas que ya penetraban en China, dejaron hacer a los Taiping, como un medio de debilitar a la dinastía, y la rebelión se extendió por todo el reino, pero los campesinos fueron incapaces de formar un gobierno central y de administrar las tierras. El movimiento alcanzó su punto culminante en 1856, con el fracaso de la toma de la capital imperial de Pekín y, finalmente, empezó a extinguirse en medio de una represión masiva, en la cual colaboraron por fin las potencias capitalistas. De este modo, la rebelión de los Taiping debilitó a la dinastía manchú, sólo para abrir las puertas a la expansión imperialista de Gran Bretaña, Francia y Rusia. El campesinado sirvió la mesa a la burguesía ([3]).
Décadas después, en 1898, estalló otra revuelta, de menor envergadura, la de los Yi Ho-tuan (boxeadores), dirigida originalmente contra la dinastía y los extranjeros. Sin embargo, esta revuelta marcó, de hecho, la descomposición y el final de los movimientos campesinos independientes, pues la emperatriz logró apoderarse de ella para utilizarla en su propia guerra contra los extranjeros. Con la desintegración de la dinastía y la fragmentación de China a principios de siglo, de entre la masa flotante de campesinos pobres o sin tierra, muchos empezaron a enrolarse, en cantidades crecientes, en los ejércitos profesionales de los “señores de la guerra” regionales. Finalmente, las tradicionales sociedades secretas para la protección de los campesinos, se transformaron en mafias al servicio de los capitalistas, cuya función en las ciudades era la de controlar la fuerza de trabajo y servir como rompehuelgas.
Es cierto que las teorizaciones sobre el carácter revolucionario del campesinado encontraban una justificación en la efectiva reanimación del movimiento campesino, sobre todo en el sur de China. Sin embargo, esas teorizaciones pasaban por alto que era la revolución en las grandes ciudades la que había provocado dicha reanimación y que, justamente, la única esperanza de emancipación para el campesinado podía provenir del triunfo del proletariado urbano.
Pero la constitución del “ejército rojo” chino nada tuvo que ver ni con el proletariado, ni con la revolución. Nada tuvo que ver, digamos, con la constitución de las milicias revolucionarias propias de los períodos insurreccionales. Es cierto que los campesinos se sumaban al “ejército rojo” empujados por las terribles condiciones de vida que padecían, con la esperanza de obtener o defender sus tierras, o buscando un modo de vida como soldados, pero estas eran las mismas causas por las cuales los campesinos se sumaban a cualquiera de los otros ejércitos de los “señores de la guerra” que pululaban en China en ese tiempo. Tan fue así, que al principio el “ejército rojo” tuvo que emitir ordenanzas prohibiendo los saqueos a las poblaciones tomadas. Para el proletariado, el “ejército rojo” era algo totalmente ajeno, como se mostró en 1930, cuando, al tomar la importante ciudad de Changsha, el “ejército rojo” no pudo sostenerse más que por unos pocos días, debido fundamentalmente a que fue recibido con frialdad y hasta hostilidad por los trabajadores de la ciudad, quienes rechazaron su llamado a apoyarlo mediante una nueva “insurrección”.
La diferencia entre los “señores de la guerra” tradicionales y los dirigentes del “ejército rojo”, nuevos “señores de la guerra”, era que los primeros se habían ya establecido dentro de la estructura social de China y eran visiblemente parte de las clases dominantes, mientras que los segundos pugnaban apenas por abrirse paso en ella, lo que les permitía alimentar las esperanzas de los campesinos, y les confería un carácter más dinámico y agresivo, una disposición más hábil y flexible para formar alianzas y venderse al mejor postor imperialista.
En suma, la derrota de la clase obrera en 1927 no catapultó a los campesinos al frente de la revolución, sino que por el contrario, los dejó a la deriva en la tempestad de las pugnas nacionalistas e imperialistas. En estas pugnas los campesinos fueron sólo la carne de cañón.
El escenario de las pugnas imperialistas
Con el aplastamiento de la clase obrera, el Kuomingtang se convirtió, por cierto tiempo, en la institución más fuerte de China, la única capaz de garantizar la unidad del país -combatiendo o estableciendo alianzas con los “señores de la guerra” regionales-, y, por tanto, se convirtió también en el eje de las disputas entre las potencias imperialistas.
Mencionábamos ya, en la primera parte de este escrito, cómo, desde 1911, detrás de las pugnas por formar un gobierno nacional, se hallaban las grandes potencias imperialistas. Para comienzos de los años 30 las relaciones de fuerza entre ellas se había modificado en varios sentidos.
Por una parte, con la contrarrevolución estalinista, se iniciaba una nueva política imperialista rusa. La “defensa de la patria socialista” de la URSS significaba la creación de una zona de influencia a su alrededor, que le sirviera a la vez de colchón de protección. Esto se tradujo, para el caso de China, no sólo en el apoyo a las “bases rojas” formadas a partir de 1928, -a las cuales Stalin no les auguraba un gran futuro-, sino ante todo en la búsqueda de una alianza con el gobierno del Kuomingtang.
Por otra parte, Estados Unidos, se alzaba cada vez más como un aspirante a dominar exclusivamente todas las regiones bañadas por el Océano Pacífico, sustituyendo, con su dominio financiero creciente, el antiguo dominio colonial de las viejas potencias como Inglaterra y Francia. Más, para lograrlo, tenía que acabar primero con los sueños expansionistas de Japón. De hecho, desde principios de siglo estaba planteado ya que Japón y Estados Unidos a la larga no cabrían ambos en el Pacífico. Y el enfrentamiento abierto entre Japón y Estados Unidos estalló (10 años antes del bombardeo sobre Pearl Harbor) con la guerra por el control de China y del gobierno del Kuomingtang.
Finalmente, fue Japón, de entre las potencias inmiscuidas en China la más necesitada de mercados, así como de fuentes de materias primas y de mano de obra barata, la que hubo de tomar la iniciativa en la pugna imperialista por China cuando, en septiembre de 1931, ocupó Manchuria, y a partir de enero de 1932 invadió las provincias del norte de China y estableció una cabeza de puente en Shanghai, luego de un bombardeo “preventivo” sobre los barrios obreros de la ciudad. Japón estableció alianzas con algunos “señores de la guerra” y empezó a instaurar los llamados “regímenes títeres”. En tanto, Chiang Kaishek únicamente ofreció una resistencia de fachada contra la invasión, pues él mismo había entrado en tratos con Japón. Estados Unidos y la URSS reaccionaron entonces, cada uno por su cuenta, haciendo presión sobre el gobierno de Chiang Kaishek para que iniciara una resistencia efectiva contra Japón. Estados Unidos, sin embargo, tomó las cosas con mayor calma, pues esperaba que Japón se empantanara en una larga y desgastante guerra en China (como ocurriría efectivamente).
Por su parte, en 1932, Stalin, ordenó a las “bases rojas” declarar la guerra a Japón, y simultáneamente estableció relaciones diplomáticas con el régimen de Chiang Kaishek –en el mismo periodo en que éste atacaba furiosamente las “bases rojas”. En 1933, Mao Tsetung y Fang Chimin propusieron una alianza con unos generales del Kuomingtang que se habían rebelado contra Chiang Kaishek por su política de colaboración con Japón, pero los “estudiantes retornados” rechazaron esa alianza... para no romper los lazos de Rusia con el régimen de Chiang. Este episodio muestra que el PCCh se había metido ya en el juego de las pugnas y alianzas interburguesas, aunque en ese momento Stalin consideraba al “ejército rojo” sólo como un “elemento de presión” y prefería apoyarse más en una alianza duradera con Chiang Kaishek.
La Larga marcha... a la guerra imperialista
Fue en ese marco de tensiones imperialistas en aumento cuando, durante el verano de 1934, los destacamentos del “ejército rojo” que se hallaban en las “bases guerrilleras” del sur y del centro iniciaron un desplazamiento hacia el noroeste de China, por las regiones agrestes más alejadas del control del Kuomingtang, hasta concentrarse en la región de Shensi. Este desplazamiento conocido como la “Larga marcha” es, para la historia oficial, el acto más significativo, épico, de la “revolución popular china”. Los libros de historia rebosan de capítulos de heroísmo, cuando los destacamentos atravesaban los ríos, pantanos y montañas... sin embargo, el análisis de los acontecimientos pone al descubierto los sórdidos intereses burgueses que se hallaban detrás de ese desplazamiento.
Ante todo, el objetivo fundamental de la “larga marcha” era el enrolamiento de los campesinos en la guerra imperialista que se estaba cocinando entre Japón, China, Rusia y Estados Unidos. De hecho, Po Ku (estalinista del grupo de “estudiantes retornados”) había planteado desde antes la posibilidad de que algunas unidades del “ejército rojo” fueran enviadas a luchar contra los japoneses. Los libros de historia subrayan, que la salida de la “zona soviética” de la región sureña de Kiangsi obedeció ante todo al cerco insoportable establecido por el Kuomingtang, pero son ambiguos cuando reconocen que las fuerzas del “ejército rojo” fueron expulsadas debido en gran parte al cambio de táctica ordenada por los estalinistas, de la lucha de guerrillas que había permitido al “ejército rojo” resistir por varios años, a combates frontales contra el Kuomingtang. Esos enfrentamientos provocaron la ruptura de la frontera de “seguridad” de la zona guerrillera y la consiguiente necesidad de abandonarla, pero ello no fue un “grave error” de los “estudiantes retornados” (como posteriormente acusaría Mao, aunque él mismo participara en esa estrategia), sino un éxito para los objetivos de los estalinistas: obligar a los campesinos armados a abandonar sus tierras, hasta entonces defendidas con tanto ahínco, para que marcharan hacia el norte, concentrándose en un sólo ejército regular apto para la guerra que se avecinaba.
Los libros de historia suelen conferirle también a la “larga marcha” el carácter de una especie de movimiento social o lucha de clases. Supuestamente, a su paso, el “ejército rojo” iría “sembrando la semilla de la revolución”, propagandizando e incluso repartiendo las tierras entre los campesinos. En realidad, estas acciones tenían como mero objetivo utilizar a los campesinos no integrados al ejército para proteger las espaldas del grueso del “ejército rojo”. Ya desde el inicio de la “larga marcha”, la población civil que habitaba las “bases rojas” fue utilizada como parapeto para permitir la retirada del ejército. Esta táctica –alabada como “muy ingeniosa” por los historiadores– consistente en dejar a los civiles como blanco para proteger los movimientos del ejército regular, es propia de los ejércitos de las clases dominantes, y no tiene nada de “heroico” dejar matar a niños y ancianos, para que los soldados entrenados se salven.
La “larga marcha” no fue un camino de la lucha de clases, sino por el contrario, fue el camino hacia los acuerdos y alianzas con los que hasta entonces se catalogaba como “reaccionarios feudales y capitalistas” y que, por arte de magia se volvieron “buenos patriotas”. Así, el 1º de agosto de 1935, estando los destacamentos de la “Larga marcha” estacionados en Sechuan, el PCCh lanzó un llamamiento a la unidad nacional de todas las clases para expulsar a Japón de China. En otros términos, el PCCh llamaba a todos los trabajadores a abandonar la lucha de clases para unirse con sus explotadores y servir como carne de cañón en la guerra de estos últimos. Ese llamamiento era la aplicación anticipada de las resoluciones del séptimo y último congreso de la Internacional comunista, que tenía lugar por esos mismos días, y que lanzó la nefasta consigna del “frente popular antifascista”, por medio de la cual los partidos comunistas estalinizados colaboraron con las burguesías nacionales, convirtiéndose en los mejores enganchadores de trabajadores para la segunda carnicería imperialista mundial que ya se aproximaba.
Oficialmente, la “larga marcha” culminó en octubre de 1935, cuando el destacamento de Mao arribó a Yenán (provincia de Shensí, en el noroccidente del país). Años después, el maoísmo haría de la “larga marcha” la obra gloriosa y exclusiva de Mao Tsetung. A la historia oficial le gusta pasar por alto que Mao llegaba a una “base roja” ya establecida de antemano, y que llegaba desastrosamente con apenas unos 7000 hombres de los 90 000 que habían salido de Kiangsi, pues miles habían muerto (víctimas de las trampas naturales más que de los ataques del Kuomingtang), y miles más habían permanecido en Sechuan, por una escisión entre las camarillas dirigentes. No fue sino hasta finales de 1936 que el grueso del “ejército rojo” se concentró realmente, con la llegada de los destacamentos provenientes Junán y Sechuan.
La alianza del PCCh con el Kuomingtang
A lo largo de 1936, la labor de reclutamiento de campesinos llevada a cabo por el PCCh fue apuntalada por cientos de estudiantes nacionalistas que se marcharon al campo luego del movimiento antijaponés de la intelectualidad burguesa de finales de 1935 ([4]). Esto no significaba que los estudiantes se volvieran “comunistas” sino que al contrario, como decíamos más arriba, el PCCh era ya un organismo que la burguesía identificaba como suyo, afín a sus intereses de clase.
Pero la burguesía china no era unánime en cuanto a la oposición contra Japón. Se hallaba dividida en sus inclinaciones hacia una u otra gran potencia. Esto era lo que reflejaba el generalísimo Chiang Kaishek quien, como ya veíamos, no se decidía a emprender una campaña frontal contra Japón, y trataba de esperar hasta que la balanza de las fuerzas imperialistas se inclinara claramente hacia uno u otro bando. Los generales del Kuomingtang y los “señores de la guerra” regionales se hallaban asimismo divididos.
En ese ambiente ocurrió el llamado “incidente de Sian”. En diciembre de 1936, Chang Hsuehliang –un general del Kuomingtang antijaponés– y Yang Hucheng –el “señor de la guerra” de Sian–, quienes se hallaban en buenos tratos con el PCCh, arrestaron a Chiang Kaishek e iban a procesarlo por traición. Sin embargo, Stalin ordenó inmediata y tajantemente al PCCh no solamente liberar a Chiang Kaishek sino además incluir a las fuerzas de éste en el “frente popular”. Los días siguientes se llevaron a cabo negociaciones teniendo a Chou Enlai, Yeh Chienying y Po Ku como representantes del PCCh (es decir de Stalin), a Tu Soong (el más grande y corrupto monopolista de China, pariente de Chiang) como representante de Estados Unidos, y el propio Chiang Kaishek, quien finalmente fue “obligado” a ponerse del lado de Estados Unidos y la URSS –por el momento aliados contra Japón– a cambio de lo cual logró mantenerse como jefe del gobierno nacional y que el PCCh y el “ejército rojo” (el cual cambiaría su nombre a “Octavo Ejército”) se pusieran bajo su mando. Chou Enlai y otros “comunistas” participarían en el gobierno de Chiang, en tanto Estados Unidos y la URSS proporcionarían ayuda militar a Chiang Kaishek. (En cuanto a Chang Hsuehliang y Yang Hucheng, ellos fueron abandonados a la venganza de Chiang, quien hizo prisionero al primero y asesinó al segundo).
Así quedó firmada la nueva alianza entre el PCCh y el Kuomingtang. Sólo mediante las contorsiones ideológicas más grotescas y la propaganda más asquerosa pudo el PCCh justificar ante los ojos de los trabajadores su nuevo trato con Chiang Kaishek, el mismo carnicero que había ordenado el aplastamiento de la revolución proletaria y el asesinato de decenas de miles de trabajadores y militantes comunistas en 1927. Es cierto que, desde mediados de 1938, las hostilidades entre las fuerzas del Kuomingtang dirigidas por Chiang y el “ejército rojo” se reanudaron. Esto ha permitido a los historiadores oficiales manejar la idea de que el pacto con el Kuomingtang era sólo una “táctica” del PCCh dentro de la “revolución”. Pero el significado histórico de dicho pacto no radica tanto en el logro o no de la colaboración entre el PCCh y el Kuomingtang, sino en haber puesto en evidencia que entre estas dos fuerzas no existía un antagonismo de clase sino que, por el contrario, perseguían los mismos intereses. Que este PCCh no tenía ya nada que ver con el PCCh proletario de los años 20 que se había enfrentado al capital, y que no era ya sino un instrumento más del capital, el enganchador número uno de campesinos para la matanza imperialista.
Bilan: una luz en la noche de la contrarrevolución
En julio de 1937 Japón inició la invasión a gran escala sobre China y estalló abiertamente la guerra chino-japonesa. Sólo un puñado de pequeños grupos revolucionarios que sobrevivían a la contrarrevolución, los de la Izquierda comunista, tales como el Grupo de comunistas internacionalistas en Holanda, o el grupo de la Izquierda comunista italiana que publicaba en Francia la revista Bilan (Balance), fueron capaces de anticipar y denunciar que lo que se jugaba en China no era la “liberación nacional”, ni mucho menos la “revolución”, sino el predominio de una de las tres grandes potencias imperialistas interesadas en la región: Japón, Estados Unidos o la URSS. Que la guerra chino-japonesa, de igual modo que la guerra española y otros conflictos regionales, era ya el preludio ensordecedor de la segunda carnicería imperialista mundial. En contraste, la Oposición de Izquierda de Trotski, que en su constitución en 1928 todavía había sido capaz de denunciar la política criminal de Stalin de colaboración con el Kuomingtang como una de las causas de la derrota de la revolución proletaria en China, esta Oposición de izquierda, presa de un análisis erróneo del curso histórico que le hacía ver en cada nuevo conflicto imperialista regional una nueva posibilidad revolucionaria, y presa en general de un oportunismo creciente, consideraba la guerra chino-japonesa como “progresista”, como un paso adelante para la “tercera revolución china”. A finales de 1937, Trotski afirmaba sin rubor que “si hay una guerra justa, es la guerra del pueblo chino contra sus conquistadores... todas las organizaciones obreras, todas las fuerzas progresistas de China, sin ceder en su programa y en su independencia política, cumplirán hasta el fin su deber en esta guerra de liberación, independientemente de su actitud frente al gobierno de Chiang Kaishek” ([5]). Con esta política oportunista de defender la patria “independientemente de la actitud ante el gobierno”, Trotski abría de par en par las puertas para el enrolamiento de los obreros en las guerras imperialistas detrás de los gobiernos, y para la transformación, a partir de la Segunda Guerra mundial, de los grupos trotskistas en agentes enganchadores de carne de cañón para el capital. La Izquierda comunista italiana, por el contrario, en su análisis sobre China fue capaz de mantener firmemente la posición internacionalista de la clase obrera. La posición sobre China constituyó uno de los puntos medulares de su ruptura de relaciones con la Oposición de izquierda de Trotski. Lo que se definía era una frontera de clase. Para Bilan, “las posiciones comunistas ante los acontecimientos de China, de España y de la situación internacional actual no pueden fijarse más que a partir de la eliminación rigurosa de todas las fuerzas que actúan en el seno del proletariado y le llaman a participar en la masacre de la guerra imperialista” ([6]). “(...) Todo el problema consiste en determinar qué clase conduce la guerra y en establecer una política adecuada. En el caso que nos ocupa, es imposible negar que es la burguesía china la que conduce la guerra. Ya sea ésta la agresora o la agredida, el deber del proletariado es luchar por el derrotismo revolucionario al igual que en Japón” ([7]). En el mismo sentido, la Fracción belga de la Izquierda comunista internacional (ligada a Bilan) escribía: “Al lado de Chiang Kaishek, verdugo de Cantón, el estalinismo participa en el asesinato de los obreros y campesinos chinos bajo la bandera de la ‘guerra de independencia’. Y sólo su ruptura con el Frente nacional, su fraternización con los obreros y campesinos japoneses, su guerra civil contra el Kuomingtang y todos sus aliados, bajo la dirección de un Partido de clase, puede salvarlos del desastre” ([8]). La firme voz de los grupos de la Izquierda comunista ya no fue escuchada por una clase obrera derrotada y desmoralizada, la cual se dejó arrastrar a la carnicería mundial. Sin embargo, el método de análisis y las posiciones de estos grupos representaron la permanencia y profundización del marxismo y constituyeron el puente entre la vieja generación revolucionaria que vivió la oleada insurreccional del proletariado a principios de siglo y la nueva generación revolucionaria que se alza con el fin de la contrarrevolución a finales de los años 60.
1937-1949: ¿Con la URSS o con Estados Unidos?
Como es sabido, la Segunda Guerra mundial finalizó con la derrota de Japón, junto con las potencias del Eje en 1945, y esta derrota implicó su retirada completa de China. Pero el final de la guerra mundial no fue el final de los enfrentamientos imperialistas. Enseguida quedó establecida la rivalidad entre las dos grandes potencias –Estados Unidos y la URSS– que por más de 40 años mantuvieron al mundo al borde de una tercera -y última- guerra mundial. Y China se convirtió inmediatamente, cuan do el ejército japonés aun no terminaba de retirarse, en un terreno del enfrentamiento entre estas dos potencias.
Para el propósito de este artículo, que es desmitificar la llamada “revolución popular china”, no presenta mucho interés el relato de las vicisitudes de la guerra chino-japonesa. Es interesante, sin embargo, destacar dos aspectos relacionados con la política realizada por el PCCh entre 1937 y 1945.
El primero es relativo a la explicación de la rápida extensión de las zonas ocupadas por el “ejército rojo” entre 1936 y 1945. Como ya hemos dicho, Chiang Kaishek no estaba empeñado en exponer frontalmente sus fuerzas contra los japoneses, y a cada avance de estos tendía a retroceder, a retirarse. Por otra parte, el ejército japonés avanzaba rápidamente hacia el interior de China, pero no tenía la capacidad para establecer una administración propia en todas las regiones ocupadas, y muy pronto tuvo que limitarse a ocupar las vías de comunicación y ciudades importantes. Esta situación trajo como consecuencia dos fenómenos: uno, que los “señores de la guerra” regionales quedaban aislados del gobierno central lo que les conducía, o bien a colaborar con los japoneses formando entonces los llamados “gobiernos títeres”, o bien a colaborar con el “ejército rojo” en la resistencia contra la invasión; dos, que el PCCh supo aprovechar hábilmente el vacío de poder que se formó con la invasión japonesa en el noroccidente rural de China, estableciendo una administración propia.
Esta administración, conocida como la “nueva democracia”, ha sido alabada por los historiadores precisamente como un régimen “democrático” de “nuevo tipo”. Toda la novedad consistía en que, por primera vez en la historia, un partido “comunista” establecía un gobierno de colaboración de clases ([9]), esto es, se preocupaba por mantener estables las relaciones de explotación, resguardaba celosamente los intereses de la clase capitalista y de los grandes terratenientes. El PCCh había descubierto que no era necesario confiscar tierras y entregarlas a los campesinos para ganarse su apoyo: sobrecargados como estaban los campesinos de exacciones, bastaba con una pequeña reducción en los impuestos (tan pequeña como para que los terratenientes y capitalistas estuvieran de acuerdo) para que los campesinos aceptaran de buena voluntad la administración del PCCh y el enrolamiento en el “ejército rojo”. En correspondencia con este “nuevo régimen”, el PCCh estableció igualmente un gobierno de colaboración de clases (entre burgueses, terratenientes y campesinos), conocido como “de los tres tercios”, donde un tercio de los puestos era ocupado por los “comunistas”, otro tercio por miembros de las organizaciones campesinas, y otro tercio por terratenientes y capitalistas. Nuevamente aquí sólo mediante las contorsiones ideológicas más descabelladas de los “teóricos” como Mao Tsetung pudo el PCCh “explicar” a los trabajadores este “nuevo tipo” de gobierno.
El segundo aspecto de la política del PCCh que cabe señalar es menos conocido, pues, por razones ideológicas, los historiadores tanto proestadounidenses como maoístas tratan de ocultarlo, a pesar de que está perfectamente documentado. La implicación de la URSS en la guerra en Europa, que le dificultó por varios años prestar una “ayuda” seria al PCCh; la nueva oscilación entre Japón y Estados Unidos del gobierno de Chiang Kaishek a partir de 1938, a la espera de un vuelco definitivo en la guerra mundial ([10]); y la entrada de Estados Unidos en la guerra del Pacífico a partir de 1941; todas estas circunstancias hicieron bascular fuertemente al PCCh hacia el lado de los Estados Unidos.
A partir de 1944 una misión de observación del gobierno de Estados Unidos se estableció en la “base roja” principal de Yenán, con el objetivo de sondear las posibilidades de colaboración entre Estados Unidos y el PCCh. Para los dirigentes del PCCh –en particular para la camarilla de Mao Tsetung y Chu Teh– estaba ya claro que Estados Unidos sería la potencia vencedora más fuerte al término de la guerra y deseaban acogerse bajo su sombra. La correspondencia de John Service ([11]), uno de los encargados en esa misión señala insistentemente que según los líderes del PCCh:
– el PCCh consideraba muy remota la instauración de un régimen soviético y más bien buscaba la instauración en China de un régimen “democrático” de tipo occidental, estando dispuesto incluso a en trar en gobierno de coalición con Chiang Kaishek con tal de evitar la guerra civil al término de la guerra contra Japón;
– que el PCCh consideraba necesario un periodo muy largo (de muchas décadas) de desarrollo del capitalismo en China, antes de pensar en la instauración del socialismo. Y si algún día remoto fuera a llegar ese socialismo sería de manera paulatina (y no mediante expropiaciones violentas); que, por lo tanto, de establecer un régimen nacional, el PCCh llevaría a cabo una política de “puertas abiertas” al capital extranjero, principalmente norteamericano;
– que el PCCh, vista la debilidad de la URSS por un lado, y la corrupción y propensión hacia Japón de Chiang Kaishek por el otro, desearía la ayuda política, financiera y militar de Estados Unidos. Que el PCCh estaría dispuesto incluso a cambiarse el nombre (como ya lo había hecho el “ejército rojo”) con tal de recibir esa ayuda.
Los miembros de la misión estadounidense insistieron ante su gobierno que el futuro se hallaba del lado del PCCh. Sin embargo, Estados Unidos nunca se decidió a servirse de los “comunistas” y, finalmente un año más tarde, en 1945, ante la retirada de Japón, Rusia invadió rápidamente el norte de China, no quedándole más remedio al PCCh y a Mao que alinearse –temporalmente– con la URSS.
*
* *
De 1946 a 1949, el enfrentamiento entre las dos superpotencias condujo directamente a la guerra entre el PCCh y el Kuomingtang. En el curso de la guerra otros generales del Kuomingtang se pasaron con armas y hombres al lado de las “fuerzas populares”. De esta manera, se pueden contar cuatro periodos sucesivos en que la burguesía y la pequeñaburguesía alimentaron al PCCh: El que sucedió a la derrota de la clase obrera, a partir de 1928; el que se dio a raíz del movimiento estudiantil de 1935; el del periodo de la guerra contra Japón; y finalmente el provocado por el desmoronamiento del Kuomingtang. Los “viejos” burgueses –a excepción de los grandes monopolistas ligados directamente con Chiang Kaishek, como los Soong– se mimetizaron en el PCCh y se fundieron con la “nuevos” burgueses surgidos durante la guerra.
En 1949 el Partido comunista de China, al frente del llamado Ejército rojo, tomó el poder y proclamó la República popular. Pero ello nada tuvo que ver, absolutamente nada, con el comunismo. El carácter de clase del Partido “comunista” que tomó el poder en China era completamente ajeno al comunismo, antagónico a la clase obrera. El régimen que se instauró entonces fue, desde el principio, únicamente una modalidad del capitalismo de Estado. El control de la URSS sobre China duró apenas una década y terminó con la ruptura de relaciones entre ambos países. A partir de 1960, China jugó a “independizarse” de las grandes potencias y a ponerse ella misma como gran potencia capaz de crear un “tercer bloque”, aunque ya en 1970 tuvo que virar definitivamente hacia el bloque occidental dominado por Estados Unidos. Muchos historiadores -comenzando por los rusos- acusaron entonces a Mao de “traidor”. Nosotros sabemos ahora que el viraje de China hacia Estados Unidos no fue una traición de Mao Tsetung, sino la realización final de su sueño.
Ldo.
(La tercera y última parte de este escrito estará dedicada al ascenso del maoísmo).
[1] “Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Junán”. Marzo de 1927. En Textos escogidos de Mao Tsetung, Ediciones en Lenguas extranjeras, Pekín, 1976.
2) Isaac Deutscher, entre otros, llegaría años después a la misma conclusión absurda de que, si los sectores desplazados de la burguesía y la pequeñaburguesía urbana podían dirigir al partido comunista, entonces no había razón para que los campesinos no pudieran sustituir al proletariado en una revolución de corte “socialista”. Maoism its origin and Outlook. The chinese cultural revolution (El maoísmo y la Revolución cultural china, Ediciones Era, México, 1971.)
[2] “Informe sobre una investigación del movimiento campesino en Junán”. Marzo de 1927. En Textos escogidos de Mao Tsetung, Ediciones en Lenguas extranjeras, Pekín, 1976.
2) Isaac Deutscher, entre otros, llegaría años después a la misma conclusión absurda de que, si los sectores desplazados de la burguesía y la pequeñaburguesía urbana podían dirigir al partido comunista, entonces no había razón para que los campesinos no pudieran sustituir al proletariado en una revolución de corte “socialista”. Maoism its origin and Outlook. The chinese cultural revolution (El maoísmo y la Revolución cultural china, Ediciones Era, México, 1971.)
[3] La ausencia de un proyecto histórico viable propio queda marcada en los rasgos generales compartidos por los grandes movimientos campesinos (como fueron, por ejemplo la guerra en Alemania del siglo XVI, la rebelión de los Taiping, e incluso la “revolución mexicana” –en el sur– de 1910): su ideología utópica, que buscaba la recuperación de una situación social perdida irremediablemente, a pesar de tener rasgos comunitarios; su incapacidad de formar un gobierno central unificado, a pesar de que los ejércitos campesinos lograban arrasar las grandes propiedades; su resultado, haber abierto el paso al burguesía (o a ciertas fracciones de ella).
[4] Hay que recordar que las universidades de ese tiempo no eran las universidades masivas de nuestros días, a las que pueden acudir algunos hijos de obreros. En aquel tiempo entre los estudiantes “muchos de ellos eran hijos de la burguesía pudiente o de funcionarios estatales de diversos grados; muchos eran hijos de intelectuales... que habían visto disminuir sus ingresos con la ruina de China, y que podían prever ulteriores desastres con la invasión japonesa” (Enrica Colloti Pischel, La Rivoluzione cinese (La Revolución china, t.2, Ed. Era).
[5] Lutte ouvrière nº 37, 1937-1938, citado en Bilan nº 46, enero 1938.
[6] Bilan nº 45, noviembre 1937.
[7] Bilan nº 46, enero 1938.
[8] Communisme nº8, noviembre 1937.
[9] En la URSS dominaba también la burguesía, pero se trataba de una nueva burguesía, surgida a partir de la contrarrevolución.
[10] Desde mediados de 1938, Chiang Kaishek volvió a sus actos contra el PCCh. En agosto de ese año Chiang puso fuera de la ley a las organizaciones del partido “comunista”, y en octubre cercó la base de Shensí. Entre 1939 y 1940 se sucedieron algunos enfrentamientos entre el Kuomingtang y el “ejército rojo”, y en enero de 1941 Chiang le tendió una celada al 4o ejército (otro destacamento del “ejército rojo”) que se había formado en el centro del país. Con todas estas acciones buscaba ganarse la condescendencia de Japón, pero sin romper con los aliados. Chiang seguía jugando a esperar una definición de la guerra mundial, apostando por los dos bandos.
[11] Publicada en 1974 luego del viraje de China hacia Estados Unidos, con el título de Lost chance in China. The world war II despatches of John S. Service, JW Esherick (editor), Vintage Books, 1974.
Geografía:
- China [157]
Series:
Cuestiones de organización, I - La Primera internacional y la lucha contra el sectarismo
- 6162 reads
La lucha entre marxismo y anarquismo en la Primera internacional es probablemente -junto a la confrontación entre bolcheviques y mencheviques a comienzos de este siglo-, el ejemplo más conocido en la historia del movimiento obrero, de defensa de los principios organizativos del proletariado. Hoy es esencial que los revolucionarios, separados de la historia viva de las organizaciones de su propia clase por medio siglo de contrarrevolución estalinista, se reapropien de las lecciones de esta experiencia. Este primer artículo tratará de la prehistoria de esa lucha, mostrando cómo Bakunin llegó a abrigar la idea de dominar el movimiento obrero mediante una organización secreta que él controlaba personalmente. Mostraremos cómo esta concepción comporta necesariamente la manipulación del propio Bakunin por la clase dominante para intentar destruir la Internacional. Y veremos también las raíces esencialmente antiproletarias de Bakunin, precisamente a nivel organizativo. En el segundo artículo abordaremos la lucha que se desarrolló en la Internacional, señalando la oposición radical existente entre el marxismo revolucionario y la visión anarquista de la pequeña burguesía y los desclasados, en cuanto a los conceptos de funcionamiento de la organización y la militancia.
El significado histórico de la lucha entre el marxismo y el anarquismo,
en cuestiones de organización
La Primera internacional desapareció fundamentalmente a causa de la lucha entre Marx y Bakunin, que alcanzó en el Congreso de La Haya de 1872 su primera conclusión con la expulsión de Bakunin y de su “mano derecha” Guillaume. Pero lo que los historiadores burgueses presentan como una pelea entre personalidades, y los anarquistas como una pugna entre las versiones “autoritaria” y “libertaria” del socialismo, fue en realidad una lucha de toda la Internacional contra quienes despreciaban sus estatutos. Bakunin y Guillaume fueron expulsados en La Haya por haber formado, en el interior de la Internacional, una “hermandad” secreta, una organización que dentro de la organización tenía sus propias estructuras y estatutos.
Esta organización, llamada “Alianza de la democracia socialista”, existía y actuaba en secreto con el fín de arrebatar el control de la Internacional a sus miembros poniéndola, por el contrario, al servicio de Bakunin.
Una lucha a muerte entre distintas concepciones organizativas
La lucha que se desarrolló en la Internacional no fue entre “autoridad” y “libertad”, sino en realidad entre dos principios organizativos totalmente opuestos y hostiles entre sí:
1) La posición cuyos principales valedores eran Marx y Engels, aunque era la del Consejo general en su conjunto, y de la amplia mayoría de sus miembros. Esta posición defiende que una organización proletaria no puede depender de las voluntades individuales o de los caprichos de los “líderes”, sino que debe funcionar de acuerdo con normas, llamadas estatutos, que todos los miembros aceptan y que todos ellos se comprometen a respetar. Estos estatutos constituyen la garantía del carácter unitario, colectivo y centralizado de la organización, y aseguran un debate político franco y disciplinado y, también, que las decisiones incumben a todos los miembros.
Quienquiera que no esté de acuerdo con las decisiones de la organización, o que no comparta enteramente puntos de los estatutos, etc., tiene no sólo la posibilidad, sino el deber, de defender con franqueza sus críticas ante el conjunto de la organización, pero dentro del marco que para ello se establece. Esta concepción organizativa desarrollada por la Asociación internacional de trabajadores, corresponde al carácter colectivo, unitario y revolucionario del proletariado.
2) Por otro lado, Bakunin representaba la visión elitista, pequeñoburguesa, de los “líderes brillantes” cuya extraordinaria claridad política y determinación garantizaría, supuestamente, su “devoción” revolucionaria y su trayectoria. Este “liderazgo” les hace creerse “moralmente justificados” para proselitizar y organizar a sus discípulos a espaldas de la organización, para conseguir el control de ésta y asegurar así el cumplimiento de su misión histórica. Dado que se considera a los militantes en su conjunto demasiado estúpidos como para que alcancen a ver la necesidad de tales mesías revolucionarios, se ha de actuar “por su bien” sin que ellos se den cuenta, e incluso a pesar de su voluntad. Los estatutos, las decisiones soberanas de los congresos o de los órganos elegidos, son para los demás, pero estorban a la élite.
Este era el punto de vista de Bakunin. Antes de entrar en la AIT explicó a sus discípulos por qué la Internacional no era una organización revolucionaria: los proudhonianos se habían vuelto reformistas, los blanquistas viejos, los alemanes –y el Consejo general que supuestamente dominaban- autoritarios... Es chocante la forma como Bakunin ve la Internacional como la suma de sus partes.
Pero lo que fundamentalmente faltaba, según Bakunin, era “voluntad revolucionaria”. Y esto era lo que la Alianza pretendía asegurar aunque se pisoteara su programa y estatutos, y se engañase a sus miembros.
Para Bakunin, la organización que el proletariado había levantado a través de años de duro trabajo no valía nada. El creía únicamente en las sectas conspirativas que él mismo creaba y controlaba. Lo que le interesaba no era la organización de la clase, sino su propio “status” personal y su reputación, su “libertad” anarquista o lo que hoy se denominaría “auto-realización”. Para Bakunin, y los de su calaña, el movimiento obrero no es nada más que un vehículo para la consecución de sus propios planes individualistas.
Sin organización revolucionaria no hay movimiento obrero revolucionario
Marx y Engels, por el contrario, comprendían lo que significa para el proletariado la construcción de la organización. Mientras que según los libros de historia la lucha entre Marx y Bakunin fue esencialmente de carácter político general, la verdadera historia de la Internacional muestra que se trató, sobre todo, de una lucha por la organización. Algo que a los historiadores burgueses les parece sólo un asunto tedioso.
Para nosotros, en cambio, es algo sumamente importante y lleno de lecciones. Lo que Marx nos enseñó es que sin organización proletaria no son posibles ni un movimiento de clase revolucionario, ni una teoría revolucionaria.
Es más, la idea de que la solidez, el desarrollo y el crecimiento de la organización, son requisitos previos para el desarrollo programático del movimiento obrero, constituye la verdadera base del conjunto de la actividad política de Marx y Engels ([1]). Los fundadores del socialismo científico sabían de sobra que la conciencia de clase del proletariado, no puede ser el producto de individuos, sino que exige un marco colectivo organizado. Esto explica por qué la construcción de la organización revolucionaria es una de las tareas más importantes y al mismo tiempo de las más difíciles para el proletariado revolucionario.
La lucha a propósito de los estatutos
Y fue en la Primera internacional donde Marx y Engels lucharon con toda determinación y fructíferamente en defensa de esta posición. Fundada en 1864, la Asociación internacional de trabajadores surgió en un momento en el que el movimiento obrero organizado, estaba aún dominado fundamentalmente por las ideologías y las sectas pequeñoburguesas y reformistas. La Asociación internacional de trabajadores (AIT), en sus inicios, se componía de esas diferentes tendencias. En su seno desempeñaban un papel preponderante los representantes oportunistas de los sindicatos ingleses, los reformistas pequeñoburgueses que seguían a Proudhon en los países latinos, el blanquismo conspirador, y, en Alemania, la secta controlada por Lassalle. Aunque los programas y las visiones de los unos chocaban con las de los otros, los revolucionarios se sentían, en ese momento, fuertemente impulsados al reagrupamiento de la clase obrera que reclamaba su unidad.
Durante la primera reunión en Londres, difícilmente ninguno de sus participantes podía tener la menor idea de cómo lograr esa unidad. En esa situación, los elementos verdaderamente proletarios con Marx a la cabeza, defendieron que se pospusiera temporalmente la clarificación programática entre los diferentes grupos. Los largos años de experiencia política de los revolucionarios, y la oleada internacional de luchas del conjunto de la clase obrera, debía ser utilizada, ante todo, para forjar una organización unitaria. La unidad internacional de esta organización que se encarnaba en los órganos centrales -especialmente el Consejo general-, y los estatutos que debían ser aceptados por todos los miembros, haría posible que, paso a paso, se clarificaran las divergencias políticas y se lograra unificar los puntos de vista. Este vasto reagrupamiento tenía posibilidades de alcanzar sus fines, puesto que la lucha de clases aún seguía creciendo.
La contribución más decisiva del marxismo a la fundación de la Internacional debe pues situarse en la cuestión organizativa. Las diferentes sectas presentes en el mitin fundacional, eran incapaces de concretar esa voluntad de una unión internacional que reclamaban los obreros ingleses y franceses. El grupo burgués Atto di Fratellanza (los seguidores de Mazzini), quería imponer los estatutos conspirativos de una sociedad secreta. El “Discurso inaugural” que presentó Marx, por encargo del comité organizador, defendía el carácter proletario y unitario de la organización, y sentaba las bases indispensables para una posterior clarificación. Si la Internacional podría o no superar posteriormente las visiones utopistas, pequeñoburguesas y sectarias, dependía, en primer lugar, de que sus diferentes corrientes se atuvieran, mas o menos disciplinadamente a unas reglas comunes.
Lo específico de los bakuninistas, entre esas diferentes corrientes, es que se negaron a respetar los estatutos. Y a través de ello, la Alianza bakuninista estuvo cerca de destruir el primer partido internacional del proletariado. La lucha contra la Alianza ha quedado en la historia como la principal confrontación entre marxismo y anarquismo. Fue realmente así. Pero el centro de esa confrontación no estuvo en cuestiones políticas generales como por ejemplo la relación con el Estado, sino en los principios organizativos.
Los proudhonianos, por ejemplo, compartían muchas de las posiciones de Bakunin, pero en cambio asumían que la clarificación de sus posiciones debía hacerse de acuerdo con las reglas de la organización. Ellos creían también que los estatutos de la organización debían ser respetados por todos los miembros, sin excepción. Esto explica por qué, sobre todo los “colectivistas” belgas, pudieron aproximarse al marxismo en importantes cuestiones. Su principal portavoz, De Paepe, fue uno de los que más se opuso a ese tipo de organización secreta que Bakunin consideraba necesaria.
La hermandad secreta de Bakunin
Y precisamente esa fue la cuestión central en la lucha de la Internacional contra Bakunin. Es un hecho incontrovertible, aceptado incluso por historiadores anarquistas, que cuando Bakunin se unió a la Internacional en 1869, disponía ya de una hermandad secreta con la que esperaba hacerse con el control de la Internacional: “Nos enfrentamos aquí a una sociedad que enmascarada tras un anarquismo extremo dirige sus ataques, no contra los gobiernos existentes, sino contra los revolucionarios que no se someten a su ortodoxia ni a su liderazgo. Fundada por la minoría de un congreso burgués, se introdujo en las filas de las organizaciones internacionales de la clase obrera e intentaron, primero, hacerse con la dirección, y cuando vieron fracasar sus planes trabajaron para desorganizarla. De la manera más desvergonzada intentaron colar su propio programa sectario y sus limitadas ideas en lugar del programa global, el gran esfuerzo de nuestra organización; organizaron en las secciones públicas de la Internacional sus propias secciones secretas que, obedeciendo a las mismas consignas, a través de una acción común previamente concertada, lograron en muchos casos hacerse con el control de ellas; atacaron abiertamente en sus periódicos todo aquello que no se sometía a sus dictados; provocaron una guerra abierta - en sus propias palabras- en nuestras filas” (del Informe Un complot contra la Asociación internacional de trabajadores que Marx y Engels escribieron por encargo del Congreso de La Haya en 1872).
La lucha de Bakunin y de sus amigos contra la Internacional fue resultado tanto de las especificidades de la situación histórica en ese momento, como de factores generales que aún hoy persisten. En la base de la actividad de Bakunin, se encuentran la infiltración del individualismo pequeñoburgués y el faccionalismo, incapaz de someterse a la voluntad y la disciplina de la organización. A esto se añadía la actitud conspirativa de la bohemia desclasada, que sólo puede actuar por sus propios objetivos mediante maniobras y complots. El movimiento obrero siempre se enfrentó a comportamientos de este tipo, ya que la organización no puede blindarse completamente contra la influencia de otras clases sociales. Por otro lado, la conspiración bakuninista tomó la forma histórica concreta de una organización secreta, algo que, en aquel momento, también pertenecía al pasado del movimiento obrero. A través de la historia concreta de Bakunin, hemos de ver lo que con carácter general sigue siendo válido, y aquello que nos es más necesario comprender hoy.
El bakuninismo se opone a la ruptura del proletariado con el sectarismo pequeñoburgués
La fundación de la Internacional señala el fín del período contrarrevolucionario abierto en 1849, provocando las más intensas -en opinión de Marx, incluso exageradas- reacciones de miedo y odio entre la clase dominante (los restos de la aristocracia feudal y sobre todo la burguesía como oponente histórico y directo del proletariado). Espías y agentes provocadores fueron enviados a infiltrarse en las filas de la AIT, mientras que al unísono la prensa avivaba frecuentemente campañas para calumniarla. Sus actividades fueron, cuando fue posible, hostigadas y reprimidas por la policía, y sus miembros fueron llevados a juicio y encarcelados. Pero la ineficacia de tales medidas pronto se puso de manifiesto ya que la lucha de clases y los movimientos revolucionarios siguieron en ascenso. Sólo tras la derrota de la Comuna de París en 1871, cundió la desbandada en las filas de la Asociación.
Lo que más alarmó a la burguesía, junto a la unificación internacional de su enemigo, fue el auge del marxismo y el hecho de que el movimiento obrero abandonara las formas sectarias de las organizaciones clandestinas convirtiéndose en un movimiento de masas. La burguesía se sentía mucho más segura cuando el movimiento obrero revolucionario tomaba la forma de sectas secretas, agrupadas en torno a un líder que exponía algún esquema utópico o complot, pero en mayor o menor medida completamente aisladas del conjunto del proletariado. Tales sectas resultaban mucho más fácilmente vigilables, infiltrables, desviables y manipulables, que una organización de masas que encontraba su principal fuerza y seguridad en su amarre en el conjunto de la clase obrera. Lo que para la burguesía representaba un verdadero peligro era, sobre todo, la perspectiva de la intervención socialista revolucionaria en el proletariado como clase (lo que los utopistas y las sectas conspirativas del período precedente nunca pudieron asumir) es decir la unión entre el socialismo y la lucha de clases, entre el Manifiesto comunista y los movimientos masivos de luchas, entre los aspectos económico y político de la lucha de la clase obrera. Esto es lo que hizo pasar muchas noches en vela a la burguesía a partir de 1864. Y lo que explica también el atroz salvajismo con que aplastaron la Comuna de Paris y con qué solidaridad internacional todas las fracciones de la burguesía apoyaron la matanza.
Por ello, uno de los principales temas de la propaganda burguesa contra la Internacional, era que se trataba en realidad de una poderosa organización secreta cuyo fin último era conspirar para derribar el orden existente. Con esta propaganda, que proporcionaba además la excusa para medidas represivas, la burguesía intentaba sobre todo convencer a los obreros de que a lo que más temía era a los conspiradores secretos y no a un movimiento de masas. Y, sin embargo, es evidente que los explotadores hicieron cuanto estuvo en sus manos para animar a las diferentes sectas y conspiradores que aún se encontraban activos en el movimiento obrero, para que fueran ellos quienes actuaran y no los marxistas y el movimiento de masas. En Alemania, Bismarck animaba a la secta lassalleana en su resistencia a los movimientos de luchas de la clase y las tradiciones marxistas de la Liga de los comunistas. En Francia la prensa, pero también los agentes provocadores, intentaban avivar los recelos siempre presentes de los conspiradores blanquistas contra la actividad de masas de la Internacional. En los países latinos y eslavos, se lanzó una histérica campaña de prensa contra la supuesta “dominación alemana” de la Internacional por los “marxistas autoritarios, adoradores del Estado”.
Pero fueron los bakuninistas quienes más respaldados se sintieron por esa propaganda. Antes de 1864, Bakunin hubo de reconocer al menos parcialmente, y muy a su pesar suyo, la superioridad del marxismo sobre su versión pequeñoburguesa y golpista del socialismo revolucionario. Con el crecimiento de la Internacional, y con el de los ataques de la burguesía contra ella, Bakunin “vio” confirmadas y fortalecidas sus sospechas contra el marxismo y el movimiento obrero. En Italia, donde entonces se centraban sus actividades, las diferentes sociedades secretas (los carbonarios, Mazzini, la Camorra...) que habían empezado a denunciar a la Internacional, y a combatir su influencia en la península, aclamaron a Bakunin como un “verdadero” revolucionario. Se hicieron declaraciones públicas abogando por que Bakunin tomara el liderazgo de la revolución europea. Se acogió favorablemente el paneslavismo de Bakunin como aliado natural de Italia, contra las fuerzas austriacas de ocupación. Se recalcó, por el contrario, que Marx había considerado que la unificación de Alemania, resultaba más importante para la revolución en Europa que la unificación de Italia. Las autoridades, tanto las italianas como las partes más perspicaces de las suizas, comenzaron a tolerar benevolentemente la presencia de Bakunin, que antes había sido víctima de la más encarnizada represión estatal en toda Europa.
Los debates organizativos sobre la cuestión de la conspiración
Miguel Bakunin era hijo de un aristócrata venido a menos. Si rompió con ese ambiente y su clase, fue sobre todo por su afán de libertad personal, que en aquel momento no podía lograr ni en el ejército, ni en la burocracia estatal, ni siquiera en la administración de la tierra. Ya estas motivaciones nos muestran lo lejos que se situaban su carrera política del carácter disciplinado y colectivo de la clase obrera. En ese momento apenas existía proletariado en Rusia.
Cuando Bakunin llegó a Europa occidental (a comienzos de los años 1840), como refugiado político y con un historial de conspiraciones políticas ya a sus espaldas, los debates en el movimiento obrero en torno a las cuestiones organizativas estaban en pleno apogeo, especialmente en Francia. Entonces el movimiento obrero revolucionario estaba organizado sobre todo bajo la forma de las sociedades secretas. Esta forma respondía no sólo a que las organizaciones obreras se hallaban fuera de la ley, sino también a que el proletariado era aún numéricamente muy escaso y apenas se había separado del artesanado pequeñoburgués, y aún no había encontrado su propio camino. Como escribió Marx respecto a la situación en Francia: “Es sabido que hasta 1830, la burguesía liberal se encontró a la cabeza de las conspiraciones contra la restauración. Tras la revolución de Julio, la burguesía republicana ocupó su lugar; el proletariado ya educado en la conspiración, bajo la restauración, pasó al primer plano, hasta el extremo de que la burguesía republicana se ahuyentó de las conspiraciones por futilidad de las batallas callejeras. La Sociedad de las estaciones del año, que con Barbes y Blanqui hizo la Revuelta de 1839, fue ya exclusivamente obrera, y lo mismo cabe decir de las Nuevas estaciones formada tras la derrota (...). Esta conspiración nunca abarcó, desde luego, a la gran masa del proletariado de Paris” (Marx: “Recopilación de artículos de La Nueva gaceta renana, revista político-económica).
Pero los elementos proletarios no se limitaron a romper decididamente ellos mismos con la burguesía, sino que empezaron a cuestionar, en la práctica, el dominio de las conspiraciones y de los conspiradores: “En cuanto el proletariado parisino pasó al primer plano como partido político, los conspiradores perdieron su posición de liderazgo y se enzarzaron en una peligrosa competición en las sociedades obreras secretas que pretendían ya no insurrecciones inmediatas sino la organización y desarrollo del proletariado. Ya la Insurrección de 1839 había tenido un carácter decididamente proletario y comunista. Tras ella comenzaron las escisiones que tanto molestaron a los viejos conspiradores, por cuanto se desarrollaban a partir de las necesidades de los obreros de clarificar sus intereses de clase y que se expresaban parcialmente en las viejas conspiraciones y en parte en los nuevos grupos de propaganda. La agitación comunista que Cabet emprendió vigorosamente después de 1839, las cuestiones que se discutían en el partido comunista pronto planearon sobre las cabezas de los conspiradores. Tanto Chenu como De la Hodde reconocieron que en el momento de la revolución de Febrero, los comunistas fueron, de lejos, la fracción más fuerte del proletariado. Los conspiradores, con vistas a no perder su influencia sobre los obreros (...) debieron seguir el movimiento y adoptar ideas socialistas o comunistas” (Marx, ibid).
La conclusión de este proceso fue la Liga de los comunistas, que adoptó no solo el Manifiesto comunista, sino también los primeros estatutos proletarios de un partido de clase, liberado de toda veleidad conspirativa: “La Liga de los comunistas no era pues una sociedad de conspiradores, sino una sociedad que preparaba en secreto la organización del partido del proletariado, ya que el proletariado alemán se veía privado igni et acqua (por todos los medios) del derecho de escribir, de hablar, de asociarse. Si una sociedad así conspira, lo hace en el mismo sentido en que el vapor y la electricidad conspiran contra el status quo” (Marx, Revelaciones sobre el proceso de los comunistas de Colonia).
Fue también esta cuestión la que llevó a la escisión de la fracción Willich-Schapper. “De la Liga de los Comunistas se separó o fue separada, como queráis, una fracción que exigía, ya que no una verdadera conspiración, que se guardase al menos la apariencia de conspiración, y se sellase como es lógico una alianza directa con los héroes democráticos del momento: la fracción Willich-Schapper” (Marx, ibid).
Lo que inquietaba a Willich y a Shapper era lo mismo que distanciaba a Bakunin del movimiento obrero: “Por descontado que una sociedad secreta que se propone constituir no el futuro gobierno, sino el partido de oposición del porvenir, apenas podía seducir a individuos que, por un lado, pretenden enmascarar su nulidad personal con la teatralidad de las conspiraciones, y que por otro lado intentan satisfacer su mezquina ambición pensando en el día de la próxima revolución, y sobre todo aparentan ser muy importantes para, en ese momento, entrar en la carrera por los cargos demagógicos y ser bien recibidos por los charlatanes democráticos” (Ibíd.).
Tras la derrota de las revoluciones europeas de 1848-49, la Liga mostró cómo había superado definitivamente la fase de secta, al intentar un reagrupamiento con los cartistas de Inglaterra y los blanquistas en Francia, para fundar una nueva organización internacional (la Sociedad universal de los comunistas revolucionarios) que debía regirse por estatutos aplicables a escala internacional a todos sus miembros, aboliendo la división entre los líderes secretos y los militantes de base, vistos como mera masa de maniobra. Este proyecto fue finalmente paralizado por la propia Liga al considerar el repliegue internacional del proletariado, tras la derrota de la revolución. Por ello hubo de esperarse algo más de una década, para que con la reanudación de las luchas obreras y la fundación de la Internacional, pudiera darse un paso decisivo en el combate contra el sectarismo.
Los primeros principios organizativos del proletariado
Cuando Bakunin volvió del exilio a Europa occidental a comienzos de los años 60, las primeras y más importantes lecciones de la lucha por la organización del proletariado ya eran patentes y estaban al alcance de quien quisiera asimilarlas. Estas lecciones fueron adquiridas en años de amargas experiencias, en los que los obreros habían sido constantemente utilizados como carne de cañón por la burguesía y la pequeña burguesía en su lucha contra el feudalismo. A lo largo de estas luchas, los elementos proletarios revolucionarios se habían separado de la burguesía no solo políticamente sino también organizativamente, desarrollando principios organizativos propios, acordes con su propia naturaleza de clase. Los nuevos estatutos definían a la organización como un organismo unido, colectivo y consciente, y se superó la separación entre la base, compuesta de obreros ignorantes de la vida política real de la organización, y una dirección compuesta de conspiradores profesionales. Los nuevos principios de rigurosa centralización (incluso sobre la organización del trabajo ilegal) excluían la posibilidad de una organización secreta en el interior de la organización, o a su cabeza. Mientras la pequeña burguesía, y sobre todo los elementos desclasados radicalizados, justificaban la necesidad de un funcionamiento secreto de una parte de la organización respecto al conjunto de ella, como medida de protección hacia la clase enemiga, el proletariado había comprendido por fin que precisamente esa élite secreta facilitaba la infiltración de la clase enemiga en las filas del proletariado. Fue sobre todo la Liga de los comunistas la que demostró que la mejor protección contra la destrucción por parte del Estado, residía en la transparencia y solidez de la organización.
En cuanto a los conspiradores, Marx ya los había caracterizado en el París anterior a la revolución de 1848, con un perfil perfectamente aplicable a Bakunin. En esta definición encontramos una tajante crítica de la naturaleza pequeñoburguesa de un sectarismo que abría de par en par las puertas a la policía y también a los desclasados de vida bohemia: “Su vida inestable que en ocasiones depende más de puras coincidencias que de su propia actividad; su vida desordenada sin más puntos de referencia que las tabernas de los bodegueros –las casas de citas de los conspiradores–; sus inevitables conocidos entre toda clase de gente turbia, ubicados en los círculos del ambiente que en París se llama la Bohemia. Esta bohemia democrática de origen proletario - pues existe también otra bohemia democrática de origen burgués, que languidece democráticamente en los cafetines que frecuenta- está compuesta bien de obreros que han renunciado a su trabajo para caer en la depravación, bien de sujetos provenientes del lumpenproletariado y que llevan consigo todos los hábitos depravados de su clase. Puede entenderse entonces por qué en casi todos los procesos conspirativos, encontramos asociada una cierta carga de criminalidad. En general, la vida de estos conspiradores de profesión, expresa las características más acentuadas de la bohemia. En su reclutamiento de capitanes para la conspiración marchan de taberna en taberna, sintiendo el pulso de los obreros, escogiendo a sus acólitos, engatusándoles para su conspiración, y sobre todo cargando al tesoro social o a sus nuevos amigos el coste del inevitable trasiego de litros de alcohol. (...) Puede que en cualquier momento sea llamado a las barricadas y caer; a cada paso la policía le tiende trampas que pueden acabar con él en la prisión e incluso en la horca (...) Esa sensación de riesgo constituye el principal atractivo de este oficio, la más completa sensación de inseguridad tanto mayor por cuanto los conspiradores viven compulsivamente aferrados al placer del momento. Al mismo tiempo el vivir habituados al peligro, les hace en gran medida indiferentes hacia la vida y la libertad (Ibíd.).
Por descontado que ese tipo de persona desprecia “solemnemente las principales contribuciones teóricas de los trabajadores respecto a sus intereses de clase” (Ibíd.).
“La principal característica de la vida del conspirador es su constante pugna con la policía, con la que establece la misma relación que los ladrones o las prostitutas. La policía tolera las conspiraciones, y no sólo como un mal necesario. Hace la vista gorda ante ellos, precisamente, porque ellos le permiten tener vigilados los centros (obreros) (...) Los conspiradores son las antenas permanentes de la policía aunque a menudo entren en colisión. Policías y soplones se persiguen del mismo modo que acaban buscándose. El espionaje es una de las principales ocupaciones de los conspiradores. No es extraño pues que, muy a menudo, los conspiradores profesionales se apresuren a aceptar –acuciados por la miseria y la amenaza de prisión, con chantajes y promesas–, el soborno policial por espiar” (Ibíd.).
Sobre esta comprensión se establecieron las bases de los estatutos de la Internacional, lo que sin duda inquietó, y mucho, a la burguesía, y lo que hizo que ésta expresase abiertamente su preferencia por el bakuninismo.
La política conspirativa. Bakunin en Italia
Para entender cómo la clase dominante pudo finalmente manipular a Bakunin en contra de la Internacional, es necesario recordar, aunque sea brevemente, la trayectoria política de éste, así como la situación en Italia a partir de 1864. Los historiadores anarquistas se deshacen en alabanzas hacia la “gran tarea revolucionaria” realizada por Bakunin en Italia, donde montó varias sociedades secretas e intentó infiltrarse y ganar influencia en diferentes “conspiraciones”. Todos ellos están de acuerdo, por lo general, en que fue en Italia donde Bakunin fue elevado a los altares como “pontífice” de la Europa revolucionaria. Pero ya que ellos evitan cuidadosamente entrar en detalles sobre el ambiente en el que se desenvolvió Bakunin en Italia, nosotros vamos a tomarnos la molestia de hacerlo.
Bakunin se ganó una reputación en el campo socialista por su participación en la revolución de 1848-49, en la que actuó como dirigente militar en Dresde. Encarcelado, extraditado y posteriormente desterrado a Siberia, Bakunin no volvió a Europa hasta 1861. En cuanto llegó a Londres se dirigió a ver a Herzen, el conocido líder liberal revolucionario ruso. Allí comenzó a agrupar, a espaldas del propio Herzen y en torno a sí mismo, a elementos procedentes de la emigración política, logrando reunir a un círculo de eslavos a los que Bakunin atrajo con un paneslavismo teñido de anarquismo, y a los que mantuvo alejados tanto del movimiento obrero inglés, como de los comunistas, so bre todo de la Asociación educativa de los trabajadores alemanes. Huérfano de oportunidades para conspirar -la fundación de la Internacional estaba en ciernes- partió para Italia en 1864 en búsqueda de discípulos para su paneslavismo reaccionario y sus agrupaciones secretas: “En Italia encontró un montón de sociedades secretas, una intelligentsia de desclasados, dispuestos siempre a enrolarse en cualquier conspiración, una masa de campesinos siempre en el límite de la hambruna, y finalmente, un lumpen-proletariado perenne -en particular los Lazzaroni de Nápoles- y a esta ciudad se precipitó desde Florencia, viviendo en ella varios años. Estas clases le parecían el verdadero motor de la revolución” (Franz Mehring, Karl Marx: la historia de su vida). Bakunin huyó de los obreros de Europa occidental para acomodarse entre los desclasados de Nápoles.
Las sociedades secretas como vehículos de la revuelta
En el período reaccionario que siguió a la derrota de Napoleón, en el que la Santa alianza bajo Metternich, estableció el principio de la intervención armada de las grandes potencias contra cualquier tentativa de levantamiento social, las clases sociales excluidas del poder se vieron obligadas a organizarse en sociedades secretas. Esto fue así no solo para los trabajadores, la pequeña burguesía o el campesinado, sino también para sectores de la burguesía liberal e incluso aristócratas insatisfechos. Casi todas las conspiraciones que tuvieron lugar a partir de 1820 (como la de los “decembristas” en Rusia, o la de los “carbonarios” en Italia), se organizaron según el modelo de la francmasonería que se desarrolló en Inglaterra durante el siglo XVII, y cuyos objetivos de “fraternidad universal” y resistencia a la Iglesia católica habían atraído a “ilustrados” europeos como Diderot, Voltaire, Lessing, Goethe, Pushkin, etc. Pero al igual que otras cosas del llamado “siglo de las luces”, y como el “despotismo ilustrado” de Catalina, Federico el Grande o María Teresa, la francmasonería poseía una esencia reaccionaria expresada en su ideología mística, en su organización elitista en diferentes “grados” de “iniciación”, así como en su carácter aristocrático y su ocultismo, y sus inclinaciones hacia la conspiración y la manipulación. En Italia, que en aquel tiempo era la Meca de los rebeldes no proletarios, pululaban un montón de sociedades secretas (los güelfos, los federados, los adelfi, los carbonarios...) maniobrando y conspirando desenfrenadamente durante los años 20 y 30 del siglo pasado. La más famosa de estas sociedades, los “carbonarios”, era una sociedad secreta terrorista que propugnaba un misticismo católico y cuyas estructuras y “símbolos” habían sido copiados de la francmasonería.
Cuando Bakunin llegó a Italia, los carbonarios se encontraban ya eclipsados por la conspiración de Mazzini. El mazzinismo representaba un avance respecto a los carbonarios, ya que luchaba por una república italiana unida y centralizada. Además Mazzini no limitaba su acción a la conspiración secreta, sino que realizaba al mismo tiempo un trabajo de agitación entre la población, llegando incluso a formar, a partir de 1848, secciones obreras. Mazzini representó igualmente un progreso desde el punto de vista organizativo, ya que abolió los métodos de los carbonarios que consistían en que los militantes de base debían obedecer ciegamente las órdenes del líder secreto so pena de muerte. Pero en cuanto la Internacional se desarrolló como una fuerza proletaria independiente de su control, comenzó a atacarla como una amenaza para su movimiento nacionalista.
Cuando Bakunin llegó a Nápoles, emprendió inmediatamente una lucha contra Mazzini, pero desde las posiciones de los carbonarios, cuyos métodos defendía en vez de precaverse de ellos. Bakunin se zambulló de inmediato en ese turbio lodazal, con la pretensión de liderar el movimiento conspirativo. Fundó la Alianza de la democracia socialista y a su cabeza colocó la secreta Hermandad internacional, una “orden de revolucionarios disciplinados”.
Un ambiente manipulado por la reacción
El aristócrata revolucionario desclasado Bakunin encontró en Italia, mucho más que en Rusia, el terreno propicio para completar el desarrollo de sus concepciones de organización, en medio de un tenebroso lodazal en el que pululaba una completa gama de organizaciones antiproletarias. Estos grupos de aristócratas arruinados y frecuentemente depravados, de jóvenes desclasados e incluso de criminales, le parecieron a Bakunin más revolucionarios que el proletariado. Uno de estos grupos era la Camorra que respondía a la visión romántica de Bakunin sobre el “bandolerismo revolucionario”, que se había desarrollado secretamente a partir de una organización de convictos, y que tras la amnistía de 1860, dominaba Nápoles de forma casi oficial. En Sicilia, más o menos al mismo tiempo, el ala armada de la aristocracia feudal desposeída se infiltró en la organización secreta local de Mazzini, tomando a partir de ese momento el nombre de “Mafia” que proviene de las siglas de uno de sus lemas: “Mazzini Autorizza Furti, Incendi, Avvelenamenti” (Mazzini nos permite robar, incendiar y envenenar). Bakunin no denunció a estos elementos, ni se distanció netamente de ellos.
Tampoco hay que perder de vista la existencia, en este “medio”, de una manipulación directa por parte del Estado, impulsando que desde este lodazal se presentara a Bakunin como verdadera alternativa revolucionaria a la “dictadura germánica de Marx”. Además esta propaganda coincidía, punto por punto, con la que en Francia esparcían los órganos policiales de Luis Napoleón.
Engels demostró que los carbonarios y muchos grupos de ese estilo, fueron manipulados e infiltrados por los servicios secretos rusos y de otros países (véase La política exterior del zarismo ruso). Esta infiltración estatal se acentuó sobre todo tras la derrota de la oleada revolucionaria de 1848. El dictador francés, el aventurero Luis Napoleón, que tras la derrota de su revolución, se convirtió en la punta de lanza de la contrarrevolución, se alió con Palmerston en Londres, pero sobre todo con Rusia, con objeto de mantener bajo control al proletariado europeo. Desde 1864, la policía secreta de Luis Napoleón fue muy activa sobre todo en sus intentos de destruir la Internacional. Uno de sus agentes era el “señor Vogt”, un aliado de Lassalle, que difamó públicamente a Marx acusándolo de ser, supuestamente, el dirigente de una banda de chantajistas.
Pero la principal base de actividad de la diplomacia secreta de Luis Napoleón, residía en Italia, donde Francia trataba de sacar provecho propio del movimiento nacionalista. En 1859, Marx y Engels señalaron cómo el mismo Luis Napoleón había sido carbonario (La política monetaria en Europa. La posición de Luis Napoleón).
Bakunin, enfangado hasta el cuello en ese barrizal, confiaba en que él podría manipularlo para sus propios proyectos revolucionarios, pero en realidad fue él el manipulado. Aún hoy no es posible precisar junto a qué “elementos” conspiró Bakunin, aunque tenemos algunas indicaciones. Por ejemplo los Manuscritos francmasones que escribió en 1865 y que son “un guión que pretende presentar las ideas de Bakunin a la francmasonería italiana”, como reconoce el propio historiador anarquista Max Nettlau: “El manuscrito francmasón refiere al infame Syllabus, la maldición con que el Papa condenó a todo el pensamiento humano desde 1864. Bakunin pretende conectar aquí, avivándola, con la furia antipapista, de cara a impulsar la francmasonería o al menos la parte de ésta susceptible de desarrollarse. Comienza por decir: para convertirse otra vez en un cuerpo vivo y útil, la francmasonería debe, una vez más, ponerse al servicio del género humano”.
Nettlau trata incluso de demostrar orgullosamente, a través de una comparación de diferentes citas, cómo Bakunin influyó en el pensamiento de la francmasonería en aquel momento, cuando en realidad se produjo lo contrario. Fue entonces cuando Bakunin hizo suyas partes de la ideología reaccionaria, mística, y de sociedad secreta, de la francmasonería. Esa misma concepción que Engels ya había descrito perfectamente a finales de los años 40, refiriéndose a Karl Heinzen: “Ve al escritor comunista como un profeta, un sacerdote o un vicario que posee por sí mismo una sabiduría secreta, pero que la oculta a los no educados para tenerlos controlados,... como si los representantes literarios del comunismo tuvieran algún interés en mantener ignorantes a los obreros, como si los estuvieran utilizando como los “Ilustrados” pretendían utilizar al populacho en el siglo pasado” (Engels, Los comunistas y Karl Heinzen). He aquí también la clave del “Misterio” bakuninista del porqué, en la futura sociedad anarquista, sin Estado y sin autoridad, seguirá siendo necesaria una sociedad secreta.
Por el contrario, Marx y Engels, aún sin tener en el pensamiento a Bakunin, habían criticado tales ideas en el filósofo y pseudosocialista inglés Carlyle: “La diferencia de clases que ha creado la historia, pasa así a convertirse en una diferencia natural, y que por tanto debe reconocerse y honrarse como parte de las eternas leyes de la naturaleza, por las que debemos arrodillarnos ante lo que es más noble y sabio en la naturaleza: el culto al genio. La visión global del proceso histórico del desarrollo queda pues reducida a las perogrulladas banales de los Iluminados y la sabiduría de los masones del siglo pasado. Con ello volvemos a la vieja cuestión: ¿quién debe, pues, gobernar? que se aborda desde la más rancia vanidad, para acabar contestando que el noble, sabio y erudito, gobernará” (Recopilación de artículos de La Nueva gaceta renana).
Bakunin “descubre” la Internacional
Desde los inicios de la Internacional, la burguesía europea intentó utilizar el lodazal de las sociedades secretas italianas contra ella. Ya en su fundación en Londres en 1864, los seguidores de Mazzini habían intentado imponer sus propios estatutos sectarios, para hacerse así con el control de la AIT. El representante de Mazzini, el comandante Wolff, fue más tarde desenmascarado como agente de la policía. Tras el fracaso de esta tentativa, la burguesía puso en marcha la Liga por la paz y la libertad utilizándola para atraer a Bakunin a la telaraña de los reventadores de la Internacional.
Mientras Bakunin se encontraba esperando la “revolución” en Italia, y maniobrando en los ambientes de la nobleza arruinada, los jóvenes desclasados y el lumpen-proletariado urbano, la Asociación internacional de trabajadores se desarrollaba, sin su participación, hasta convertirse en la primera fuerza revolucionaria en todo el mundo. Bakunin hubo de reconocer que en su intento por llegar a ser el pontífice de la revolución en Europa, había apostado por el caballo equivocado. Fue entonces, en 1867, cuando se formó la Liga por la paz y la libertad, con el objetivo obvio de actuar contra la Internacional. Bakunin, con su “hermandad” se unió a la Liga con el objetivo de “unir la Liga, que tendrá en su interior a la Hermandad como inspiradora fuerza revolucionaria, con la Internacional” (Nettlau). Con ello, como es lógico, y aún cuando no se lo comunicaran directamente a él, Bakunin se convirtió en la punta de lanza del intento de las clases dominantes por destruir la Internacional.
La Liga por la paz y la libertad
La Liga -ideada originalmente por el líder guerrillero italiano Garibaldi y del escritor francés Victor Hugo-, fue fundada sobre todo por la burguesía suiza y apoyada por parte de las sociedades secretas italianas. Su propaganda pacifista por el “desarme”, y su reivindicación de unos “Estados Unidos de Europa” fueron en realidad impulsadas para desunir y debilitar a la Primera internacional. En un momento en que Europa se encontraba dividida entre su parte occidental en pleno desarrollo capitalista, y una parte feudal bajo el látigo de Rusia, el llamamiento al desarme era bien visto por la diplomacia rusa. La Internacional, como el conjunto del movimiento obrero, había adoptado desde su fundación la consigna del restablecimiento de una Polonia democrática como un golpe a Rusia, que en ese momento representaba el sostén de la reacción europea. La Liga denunció entonces esta política como “belicista”, mientras el paneslavista Bakunin era presentado como el verdadero revolucionario contrario, por supuesto, a todo militarismo. Así la burguesía respaldaba a los bakuninistas contra la Internacional: “La Alianza de la democracia socialista tiene en realidad un origen burgués. No se originó de la Internacional, sino que es una rama de la Liga por la paz y la libertad, una sociedad abortada de burgueses republicanos. La Internacional se encontraba ya solidamente asentada, cuando Miguel Bakunin entró con la idea de jugar el papel de emancipador del proletariado. La Internacional solo podía ofrecerle el mismo campo de actividad que tienen todos sus miembros. Si quería adquirir un prestigio en ella debía, ante todo, ganarse una reputación a través de un trabajo consistente y sacrificado. Bakunin, en cambio, creyó poder encontrar mejores proyectos y un camino más fácil, junto a la burguesía de la Liga” (“Un complot contra la AIT”, Informe sobre las actividades de Bakunin).
La propuesta, realizada por el mismo Bakunin, de una alianza entre la Liga y la AIT, fue sin embargo rechazada por el Congreso de la Internacional de Bruselas. En ese momento, Bakunin llegó a convencerse de que una mayoría aplastante rechazaría el abandono del apoyo a Polonia contra la reaccionaria Rusia, por lo que él mismo abandonó su posición, para unirse a la Internacional con objeto de sabotearla desde dentro. Esta orientación fue apoyada por los propios líderes de la Liga, entre los cuales ya contaba con una importante base: “La alianza entre los burgueses y los trabajadores no debía limitarse a una alianza abierta, (...) Los estatutos secretos de la Alianza (...) incluyen indicaciones, que Bakunin presenta como bases, para que dentro de la Liga misma se cree una sociedad secreta que la gobernará más adelante. No solo los nombres de los grupos dirigentes son los mismos que los de la Liga, sino que además, se declara en los estatutos secretos que los miembros fundadores de la Alianza son en su gran mayoría ex miembros del Congreso de Berna” (Ibíd.).
Quienes conocían de verdad la política de la Liga podían asegurar que, desde el principio, se trató de utilizar a Bakunin contra la Internacional, una tarea para la que Bakunin se había preparado, y bien, en Italia. Además, el hecho de que varios activistas próximos tanto a Bakunin como a la Liga fueran más tarde desenmascarados como agentes de la policía, confirma lo anterior. En realidad, nada podía ser más peligroso para la Internacional, que la corrosión que desde dentro ejercían elementos que, aún sin ser agentes a sueldo del Estado y gozando de un cierto prestigio entre los trabajadores, perseguían la consecución de objetivos estrictamente personales a expensas del movimiento obrero. Incluso aunque Bakunin no pretendiera servir así a la contrarrevolución, él y los suyos tuvieron una responsabilidad decisiva en ello, por cuanto protegieron a los elementos más reaccionarios y turbios de la clase dominante.
Por supuesto, la AIT era consciente del peligro que representaba tal infiltración. La Conferencia de Delegados en Londres, por ejemplo, adoptó la siguiente resolución: “En aquellos países en los que la actividad normal de la Internacional no es posible actualmente debido a la interferencia de los gobiernos, la Asociación o sus secciones locales respectivas, pueden reconstruirse bajo algún otro nombre. Todas las llamadas sociedades secretas quedan expresamente excluidas”. Y Marx, que había propuesto esa Resolución, la justificaba así: “En Francia e Italia, donde existe tal persecución policial y el derecho de reunión constituye un delito, la gente se verá empujada a meterse en sociedades secretas, cuyos resultados son siempre negativos. Además, tal tipo de organizaciones están en contradicción con el desarrollo del movimiento del proletariado, ya que en lugar de educar a los obreros, les someten al autoritarismo y a las leyes místicas que obstaculizan su independencia y conducen su conciencia por una dirección errónea”.
Y, sin embargo, a pesar de esa vigilancia, la Alianza de Bakunin consiguió penetrar en la Internacional. En el segundo artículo de esta serie describiremos la lucha que se produjo en las filas de la AIT, yendo a las raíces de las diferentes concepciones sobre la organización y la militancia, que existen entre el partido del proletariado y la secta pequeñoburguesa.
Kr
[1] Es evidente que el punto de partida para la fundación de una organización revolucionaria es el acuerdo sobre un programa político. Nada es más ajeno al marxismo, y más generalmente al movimiento obrero, que los agrupamientos sin principios programáticos. Sin embargo, el programa de proletariado, contrariamente a la visión que defiende la corriente bordiguista, no es algo terminado de una vez para siempre. Al contrario, se desarrolla, se enriquece, corrige, en su caso, sus errores mediante la experiencia viva de la clase. En el momento de la fundación de la AIT, o sea en los primeros pasos del movimiento obrero, lo esencial de ese programa, lo que define la pertenencia de una organización al campo proletario, se resume en unos cuantos principios generales que se encuentran en los Considerandos de los estatutos de la Internacional. Y precisamente, Bakunin y sus secuaces no ponen en entredicho esos Considerandos. Su ataque contra la AIT va dirigida principalmente contra los estatutos mismos, las reglas de funcionamiento. Esto no quiere decir que pueda establecerse una separación entre programa y estatutos. Por el hecho mismo que éstos son la expresión, la concreción de los principios esenciales propios de la clase obrera y ajenos a todas las demás clases, son parte íntegra del programa.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
XII - Los partidos socialdemócratas hacen avanzar la causa del comunismo
- 3737 reads
Esta serie llega ahora a la época que siguió a la muerte de Marx en 1883; es una coincidencia que la mayor parte de los materiales que vamos a examinar en los artículos que siguen se sitúan en los años que separan la muerte de Marx con la de Engels, que ocurrió hace 100 años ahora. La ingente contribución de Marx a la comprensión científica del comunismo ha hecho que una parte importante de esta serie se haya dedicado a la labor de esa figura señera del movimiento obrero. Pero del mismo modo que Marx no inventó el comunismo ([1]), tampoco, después de su muerte, cesó el movimiento comunista de elaborar y esclarecer sus fines históricos. Los partidos socialdemócratas o socialistas prosiguieron esa labor, partidos que comenzaron a convertirse en una fuerza importante durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Engels, el camarada y amigo de Marx, desempeñó evidentemente un papel de la primera importancia en esa labor. Como hemos de ver, no era el único; pero ningún homenaje más militante podrá rendírsele a Engels que el de mostrar la importancia que él tuvo en la definición del proyecto comunista de la clase obrera.
Existen hoy muchas corrientes que creen que reivindicarse del comunismo revolucionario significa quitarse de encima todo recuerdo de la socialdemocracia, renegar de todo el período que va desde la muerte de Marx a la Primera Guerra mundial, como si aquella etapa fuera una especie de período negro o de retroceso sin salida en el camino que va desde Marx hasta ellos. Los consejistas, los modernistas, los anarco-bordiguistas del estilo del Groupe communiste internationaliste (GCI) y toda una ristra de subespecies del “pantano” afirman que los partidos socialistas no eran otra cosa que instrumentos de integración del proletariado en la sociedad burguesa, y que no aportaron nada a nuestra comprensión de la revolución comunista. La “prueba” estribaría sobre todo en las actividades sindicales y parlamentarias de la Socialdemocracia. También piensan esos grupos que el verdadero objetivo de esos partidos, la sociedad a la que más comúnmente se referían llamándola “socialismo” no era más que una forma de capitalismo de Estado. En resumen, lo que vienen a decir esos grupos es que los partidos que hoy se llaman “socialistas”, el Laborista de Blair, o los Partidos socialistas de Mitterrand o González serían de hecho los herederos legítimos de los partidos socialdemócratas de los años 1880, 1890 y 1900.
Para algunas de esas corrientes “anti-socialdemócratas”, sólo se restauró el comunismo auténtico con Lenin, y Luxemburg, después de la Primera Guerra mundial, tras la muerte definitiva de la IIª Internacional y la traición de esos partidos. Otros, más “radicales” todavía, han descubierto que bolcheviques y espartaquistas tampoco eran otra cosa que restos de la socialdemocracia: los primeros verdaderos revolucionarios del siglo XX serían pues los comunistas de izquierda de los años 1920 y 30. Pero como existe una continuidad directa entre las Izquierdas socialdemócratas (es decir no sólo las corrientes de Lenin y Luxemburgo, sino también de Pannekoek, Gorter, Bordiga y otros) y la izquierda comunista posterior, los ultraradicales de marras, para no equivocarse consideran a menudo que no ha habido más comunistas verdaderos en este siglo que ellos mismos. Es más, ese radicalismo retrospectivo y desvergonzado se aplica igualmente a los precursores de la socialdemocracia: primero a Engels, quien, nos dicen, no habría adquirido jamás el método de Marx y se habría convertido más o menos en un viejo reformista al final de su vida; y después, a menudo, se ponen a dar hachazos a Marx mismo y sus molestas insistencias sobre nociones “burguesas” como la ciencia o el progreso y el declive histórico. Por una extraña coincidencia, el descubrimiento final suele ser el siguiente: la verdadera tradición revolucionaria se encuentra en la valerosa revuelta de los Ludistas o de... Bakunin.
La CCI ha dedicado ya todo un articulo a ese tipo de argumentos en la Revista internacional nº 50, en la serie sobre la defensa de la noción de decadencia del capitalismo. No vamos a repetir aquí todos los contra-argumentos. Baste decir que el “método” en el que se basan esos argumentos es precisamente el del anarquismo ahistórico, idealista y moralizador. Para el anarquismo, la conciencia no es considerada como producto de un movimiento colectivo que evoluciona históricamente. Por eso, las verdaderas líneas de continuidad y de discontinuidad del movimiento real no le interesan. Por eso, las ideas revolucionarias dejan de ser el producto de una clase revolucionaria y de sus organizaciones, siendo, al contrario, esencialmente la inspiración de brillantes individuos o círculos de iniciados. De ahí la incapacidad patética de los “anti-socialdemócratas” para comprender que los grupos y las ideas revolucionarias de hoy no han nacido ya hechos, como Atenea de la frente Zeus, sino que son los descendientes orgánicos de una largo proceso de gestación, de toda una serie de luchas en el seno del movimiento obrero: la lucha por construir la Liga de los comunistas contra los vestigios del utopismo y del sectarismo; la lucha de la tendencia marxista en la AIT contra “el socialismo de Estado” por un lado y el anarquismo por otro; la lucha por la construcción de la IIª Internacional sobre una base marxista y, más tarde, la lucha de las Izquierdas por mantenerla en esa base contra el desarrollo del revisionismo y del centrismo; la lucha de esas mismas Izquierdas por formar la IIIª Internacional después de la muerte de la IIª y la lucha de las Fracciones de izquierda contra la degeneración de la Internacional comunista durante el reflujo de la ola revolucionaria de la primera posguerra; la lucha de esas fracciones por conservar los principios comunistas y desarrollar la teoría comunista durante los años negros de la contra revolución; la lucha por reapropiarse de las posiciones comunistas con la reanudación histórica al final de los años 60. De hecho, el tema central de esta serie de artículos ha sido demostrar que nuestra comprensión de los objetivos y de los medios de la revolución comunista no hubieran existido nunca sin toda esa serie de combates.
Una comprensión de lo que es la sociedad comunista y de los medios de llegar a ella no puede existir en el vacío, en las mentes de no se sabe qué individuos privilegiados. Se desarrolla y es defendida en y por las organizaciones colectivas de la clase obrera, y las luchas mencionadas no eran sino luchas por la organización revolucionaria, luchas por el partido. La conciencia comunista de hoy no existiría sin la cadena de organizaciones que nos une a los albores mismos del movimiento obrero.
Para los anarquistas, al contrario, la lucha que los une al pasado es una lucha contra el partido, pues la ideología anarquista es reflejo de la resistencia desesperada de la pequeña burguesía contra las valiosas adquisiciones organizativas de la clase obrera. El combate marxista contra la acción destructora de los bakuninistas en la AIT le costó a ésta un fuerte tributo. Pero ese combate fue un éxito, aunque no inmediato, confirmado por la formación de los partidos socialdemócratas y de la IIª Internacional, con criterios mucho más avanzados que los de la Asociación internacional de trabajadores.
Mientras que esta última era una colección heterogénea de tendencias políticas diferentes, los partidos socialistas se formaron explícitamente con la base del marxismo; mientras que la AIT combinaba las tareas políticas con las de las organizaciones unitarias de la clase, los partidos políticos de la IIª Internacional estaban diferenciados de las organizaciones unitarias de la clase de aquella época, o sea, lo sindicatos. Por eso, a pesar de sus críticas a las debilidades programáticas del principal partido socialdemócrata de entonces, el SPD alemán, éste recibió el apoyo entusiasta de Marx y de Engels.
No iremos aquí más lejos en esta cuestión específica de la organización aunque, precisamente porque es tan fundamental y es una condición sine qua non de toda actividad revolucionaria, volverá a aparecer inevitablemente en la última parte de este trabajo, como así lo ha sido en las precedentes. No podemos tampoco dedicar demasiado tiempo a contestar a los argumentos de los anti-socialdemócratas sobre la cuestión sindical y parlamentaria, aunque sí tendremos que hacerlo más lejos, específicamente.
Algo que sí hay que decir aquí, es que no hay nada en común entre la condena global de los ultrarradicales y las críticas auténticas que deben hacerse a las prácticas y a las teorías de los partidos socialistas. Mientras que estas últimas vienen desde dentro del movimiento obrero, la primera procede de un enfoque diferente. Los anti-socialdemócratas no escucharán el argumento según el cual las actividades sindical y parlamentaria tuvieron un sentido para la clase obrera en el siglo pasado, cuando el capitalismo estaba todavía en su fase históricamente ascendente y podía acordar reformas significativas, pero que lo perdieron y se volvieron actividades antiobreras en el período de decadencia, cuando la revolución proletaria se puso al orden del día de la historia. Rechazan ese argumento porque rechazan la noción de decadencia; y la noción de decadencia, en casos cada vez más numerosos, es rechazada porque implica que el capitalismo fue, en aquella época, un sistema ascendente; y esto lo rechazan porque, si no, ello implicaría hacer concesiones a la noción de progreso histórico que, en el caso de los anti-decadentistas “coherentes” como el GCI o “Wildcat” sería una noción totalmente burguesa. Con todo ello, lo que sí está claro es que esos hiper-ultra-radicales han rechazado toda noción de materialismo histórico y que se han alineado con los anarquistas, para quienes la revolución social es posible desde que existen sufrimientos en el mundo.
El objetivo central de esta parte de nuestro trabajo, en continuidad con los artículos anteriores de la serie, es mostrar que la “sociedad del futuro” definida por los partidos socialistas era verdaderamente una sociedad comunista; que, a pesar de la muerte de Marx, la visión comunista ni desapareció ni se estancó durante ese período, sino que avanzó y se profundizó. Sólo con esas bases podremos examinar los límites de las ideas y de las debilidades de esos partidos, especialmente en lo referente al “camino al poder”, la vía por la cual la clase obrera lograría la revolución comunista.
La definición del socialismo por Engels
En un precedente artículo de esta serie (Revista internacional nº 78, “Comunismo contra socialismo de Estado”) vimos que Marx y Engels eran muy críticos para con las bases programáticas del SPD, que se formó en 1875 por la fusión de la fracción marxista de Bebel y Liebknecht con la Asociación general de trabajadores de Lasalle. El propio nombre del nuevo partido les había disgustado: “Socialdemócrata” era un término totalmente inadecuado para un partido “cuyo programa económico no es sólo totalmente socialista sino directamente comunista y cuyo objetivo final es la desaparición del Estado y, por lo tanto, también de la democracia” (Engels, 1875). Más significativo todavía, Marx escribió su convincente Crítica al Programa de Gotha para poner de relieve la comprensión, en el SPD, de lo que implicaba precisamente la transformación comunista, mostrando que los marxistas alemanes, en su conjunto, habían hecho demasiadas concesiones a la ideología “socialista de Estado” de Lasalle. Engels no suavizó sus críticas en los años siguientes. De hecho, su cólera contra el programa de Erfurt de 1891 lo llevó a publicar la Crítica al Programa de Gotha; en un principio, la publicación de este escrito había sido “bloqueada” por Liebknecht, y Marx y Engels no insistieron por miedo a que se rompiera la unidad del nuevo partido. Pero es evidente que Engels pensaba que las críticas al viejo programa seguían siendo válidas para el nuevo. Volveremos más adelante sobre el Programa de Erfurt, cuando tratemos en particular sobre la actitud de los socialdemócratas hacia el parlamentarismo y la democracia burguesa.
Sin embargo, los escritos de Engels sobre el socialismo durante este período son la prueba más clara de que, en última instancia, el programa de la socialdemocracia era “directamente comunista”. El trabajo teórico más importante de Engels en aquel tiempo, fue el AntiDühring, redactado primero en 1878 y luego revisado, vuelto a publicar y traducido en los años 1880-1890. Una parte de esta obra fue también publicada con la forma de folleto popular en 1892 con el título Socialismo utópico, socialismo científico, siendo sin duda uno de los más influyentes y más leídos entre los trabajos marxistas de entonces. Y evidentemente, el AntiDühring era ante todo un texto de “partido”, puesto que fue escrito como respuesta a las proclamas grandilocuentes del academicista alemán Dühring, según las cuales habría fundado un “sistema socialista” completo, mucho más avanzado que todas las teorías socialistas existentes hasta entonces, desde los utopistas hasta el propio Marx. Marx y Engels estaban preocupados, en particular, por el hecho de que “el Dr Dühring estaba organizando las cosas para formar en torno suyo una secta, el núcleo de un futuro partido distinto. Se había hecho pues necesario recoger el guante que nos había tirado y lanzarse a la batalla lo quisiéramos o no” (Introducción a la edición inglesa de Socialismo utópico, socialismo científico, 1892). La primera motivación de ese texto era pues la de defender la unidad del partido contra los efectos destructores del sectarismo. Esto llevó a Engels a detenerse ampliamente en los pretenciosos “descubrimientos” de Dühring en los ámbitos de la ciencia, de la filosofía o de la historia, defendiendo el método materialista histórico contra el nuevo refrito de idealismo estatal y de materialismo vulgar de Dühring. Al mismo tiempo, especialmente en la parte publicada como folleto separado, Engels tuvo que volver a afirmar un postulado fundamental del Manifiesto comunista: las ideas socialistas y comunistas no eran la invención de autoproclamados “reformadores universales” como el profesor Dühring, sino el producto de un movimiento histórico real, el movimiento del proletariado. Dühring se consideraba muy por encima de ese prosaico movimiento de masas; de hecho su “sistema” significaba una total regresión con relación al socialismo científico desarrollado por Marx; e incluso comparado a los utopistas, como Fourier, a quien Dühring despreciaba mientras que sí era muy respetado por Marx y Engels, Dühring era menos que un enano intelectual.
Contra la falsa visión de Dühring de un “socialismo” basado en el intercambio de mercancías, o sea en las relaciones de producción vigentes, Engels quiso volver a afirmar algunos fundamentos del comunismo, y especialmente:
- que las relaciones mercantiles capitalistas, después de haber sido un factor de progreso material sin precedentes, no podían, en fin de cuentas, sino llevar a la sociedad burguesa a contradicciones insolubles, a crisis y a la autodestrucción: “El modo de producción se rebela contra el modo de intercambio... Por un lado, pues, el modo de producción capitalista queda convencido de su propia incapacidad para continuar administrando sus fuerzas productivas. Por otro lado, esas fuerzas productivas mismas empujan con una fuerza cada vez mayor hacia la supresión de la contradicción, hacia la liberación de su calidad de capital, hacia el reconocimiento efectivo de su carácter de fuerzas productivas sociales” (AntiDühring, IIIª parte, Cap. 2);
- que el acaparamiento de los medios de producción por parte del Estado capitalista era la respuesta de la burguesía a esa situación, pero no su solución. No cabía confundir, ni mucho menos, esa estatalización capitalista con la socialización comunista: “El Estado moderno, sea cual sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista: es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo en lo ideal. Cuantas más fuerzas productivas hace pasar a propiedad suya, más se vuelve capitalista colectivo y más explota a los ciudadanos. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. La relación capitalista no es suprimida, sino que, al contrario, es llevada a su extremo. Pero una vez llagada a ese extremo, esa relación se invierte” (ídem). A los comunistas de hoy, y eso es comprensible, nos gusta citar ese pasaje profético contra todas las variedades modernas de “socialismo” de Estado, capitalismo de Estado en realidad, que propagan quienes pretenden ser los herederos del movimiento obrero del siglo XIX (“socialistas” oficiales, estalinistas, trotskistas) con su defensa constante del carácter progresista de las nacionalizaciones. Esas frases de Engels demuestran que hace ya cien años y más, existía una claridad sobre ese tema en el movimiento obrero;
- que contrariamente al socialismo prusiano de Dühring, según el cual todos los ciudadanos serían dichosos bajo un Estado paternalista, el Estado no tiene la menor cabida en una sociedad auténticamente socialista ([2]). “En cuanto deja de haber una clase social que mantener bajo la opresión; en cuanto, junto con la dominación de clase y la lucha por la existencia individual motivada por la anarquía anterior de la producción, son eliminadas igualmente las colisiones y los excesos resultantes, no queda nada que reprimir que haga necesario un poder de represión, un Estado. El primer acto en el que el Estado aparece realmente como representante de toda la sociedad ([3]) –la apropiación de los medios de producción en nombre de la sociedad– es, al mismo tiempo, su postrer acto como Estado. La intervención de un poder de Estado en las relaciones sociales se va haciendo superflua en un ámbito tras otro, aletargándose entonces de manera natural. El gobierno de las personas deja el sitio a la administración de las cosas y a la dirección de las operaciones de producción. El Estado no es “abolido”, sino que se va extinguiendo” (Ídem);
- y que, finalmente, contra todos los intentos de gestionar las relaciones de producción existentes, el socialismo requiere la abolición de la producción mercantil: “Con la apropiación de los medios de producción por la sociedad, la producción mercantil es eliminada y por lo tanto, la dominación del producto sobre el productor. La anarquía dentro de la producción social es sustituida por la organización planificada consciente. La lucha por la existencia individual cesa. Así, por primera vez, el hombre, en cierto modo, se separa definitivamente del reino animal, pasa de las condiciones animales de existencia a condiciones realmente humanas. El círculo de las condiciones de vida que rodea al hombre, que hasta ahora dominaba al hombre, pasa ahora bajo dominio y control de los hombres, quienes, por vez primera, se convierten en dueños reales y conscientes de la naturaleza, por ser dueños como lo son de su propia vida en sociedad. Las leyes de su propia práctica social que, hasta hoy, se erguían ante ellos como leyes naturales, ajenas y dominadoras, son desde entonces aplicadas por los hombres con pleno conocimiento de causa y, por lo tanto, dominadas. La vida en sociedad propia de los hombres que, hasta entonces, se erguía ante ellos como algo dado por la naturaleza y la historia, se vuelve ahora acto propio y libre. Los poderes ajenos, objetivos, que, hasta entonces, dominaban la historia, pasan bajo control de los hombres mismos. Sólo a partir de ese momento los hombres harán ellos mismos su historia en plena conciencia; sólo a partir de ese momento las causas sociales que ellos habrán puesto en movimiento tendrán de manera cada vez más creciente los efectos por ellos buscados. Ése es el salto de la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad” (Ibíd.). En este importante pasaje, Engels mira resueltamente hacia adelante, hacia una fase muy avanzada del porvenir comunista. Pero demuestra con plena certidumbre, contra todos aquellos que intentan establecer una barrera entre él y Marx, que tanto uno como el otro compartían la convicción de que la meta factible más elevada del comunismo es la de deshacerse de la calamidad de la alienación para así iniciar una vida verdaderamente humana, en la que las posibilidades creadoras y sociales del hombre habrán dejado de volverse contra él y estarán al servicio de sus verdaderas necesidades y deseos.
Sin embargo, en otra parte del mismo libro, Engels vuelve de esas reflexiones “cósmicas” a una cuestión mucho más al ras del suelo: los “principios fundamentales de la producción y de la distribución comunistas” como los llamaría después la Izquierda holandesa. Tras haber echado abajo las fantasías neo-proudhonianas de Dühring sobre el establecimiento del “verdadero valor” y el pago a los obreros de “la totalidad del valor producido”, Engels explica: «En cuanto la sociedad entra en posesión de los medios de producción y los emplea para una producción inmediatamente socializada, el trabajo de cada quien, por muy diferente que sea su carácter específico de utilidad, se vuelve inmediata y directamente trabajo social. La cantidad de trabajo social que contiene un producto no necesita, entonces, ser comprobado mediante un rodeo; la experiencia cotidiana indica directamente qué cantidad es necesaria en término medio. La sociedad puede entonces calcular cuántas horas de trabajo hay en una máquina de vapor, en un hectolitro de trigo de la última cosecha, en cien metros cuadrados de tejido de tal o cual calidad. Y así a la sociedad no le vendrá la idea de seguir expresando la cantidad de trabajo que los productos contienen (y que ella conoce directa y absolutamente) mediante una medida relativa, flotante, inadaptada, inevitable antaño como último recurso, en un producto tercero, en lugar de hacerlo basándose en su patrón natural: el tiempo... Así pues, en las condiciones supuestas más arriba, la sociedad deja de atribuir valores a los productos. El hecho simple de que cien metros cuadrados de tejido han exigido, supongamos, mil horas de trabajo, la sociedad dejará de expresarlo con esa forma equívoca y absurda de que “valdrían” mil horas de trabajo. Cierto es que la sociedad estará obligada a saber, incluso entonces, cuánto trabajo se necesita para producir cada objeto de uso. Deberá trazar un plan de producción según los medios de producción, del que forman muy especialmente parte las fuerzas de trabajo. Serán, en fin de cuentas, los efectos útiles de los diferentes objetos de uso, comparados entre sí y en relación con las cantidades de trabajo necesarias para su producción, los que determinarán el plan. La gente saldará cuentas sencillamente sin intervención del famoso “valor”» (Ibíd.).
Esa era la idea de la sociedad socialista o comunista de Engels; pero esa idea no era propiedad personal de él. Su posición expresaba lo mejor de los partidos socialdemócratas, aunque éstos tuvieran en sus filas a personas y corrientes que no veían las cosas así de claras.
Para demostrar que el punto de vista de Engels no era una excepción individual, sino el patrimonio de un movimiento colectivo, intentaremos examinar las posiciones defendidas por otras figuras de ese movimiento que mostraron una preocupación especial por lo que deberían ser las formas de una sociedad futura. No creemos que sea una casualidad si el período que estudiamos fue tan rico en reflexiones sobre a qué podría parecerse la sociedad comunista. Recordemos que los años 1880 y 1890 fueron el “canto del cisne” de la sociedad burguesa, el apogeo de su gloria imperial, la última fase del optimismo capitalista antes de los años sombríos que iban a llevar a la Primera Guerra mundial. Un período de conquistas económicas y coloniales gigantescas mediante las cuales las últimas áreas “no civilizadas” del globo iban a abrirse a los gigantes imperialistas; un período también de desarrollo rapidísimo del progreso tecnológico, que conoció el desarrollo masivo de la electricidad, la aparición del teléfono, del automóvil y de muchas otras cosas. Fue un período durante el cual las descripciones del porvenir se habían convertido en el negocio de numerosos escritores, científicos, historiadores... y no sólo de unos cuantos mercachifles ([4]). Aunque el vertiginoso “progreso” burgués fascinara a muchos elementos del movimiento socialista, abriendo las puertas a las ilusiones del revisionismo, los elementos más clarividentes del movimiento, como veremos brevemente, no se dejaron arrastrar, pues eran capaces de vislumbrar la tormenta que se anunciaba a lo lejos. Sin embargo, aún sin perder la convicción de la necesidad de un derrocamiento revolucionario del capitalismo, empezaron a entrever las enormes posibilidades contenidas en las fuerzas productivas que el capitalismo había desarrollado. Y empezaron a buscar cómo esas posibilidades podían utilizarse en la sociedad comunista, de una manera más detallada que la que Marx y Engels habían intentado (hasta el punto de que muchos de sus trabajos fueron rechazados y tildados de “utópicos”). Es una acusación que examinaremos con cuidado, pero ya podemos afirmar que, aunque hay algo de verdad en esa acusación, no por eso son inútiles esas reflexiones para nosotros.
Más en particular, vamos a centrarnos en tres grandes figuras del movimiento socialista: August Bebel, William Morris y Karl Kautsky. Estudiaremos a este último en otro artículo, no porque fuera una figura menos significativa, sino porque su trabajo más importante fue publicado más tarde en un período algo posterior; y porque él, más que los otros dos, plantea el problema de los medios hacia la revolución social. Por otra parte, los dos primeros pueden ser estudiados desde el enfoque de cómo definían los socialistas de finales del XIX las metas últimas de su movimiento.
Haber escogido a esas dos figuras no es algo arbitrario. Bebel, como ya hemos visto, fue un miembro fundador del SPD, próximo asociado de Marx y Engels durante años, y una figura de una autoridad considerable en el movimiento socialista internacional. Su trabajo político más conocido, La mujer y el socialismo (publicado en 1883 por vez primera, pero sustancialmente corregido y aumentado en las dos décadas siguientes) se convirtió en uno de los documentos más influyentes en el movimiento obrero de finales del XIX, no sólo porque trata de la cuestión de la mujer, sino y sobre todo porque contiene una exposición clara del modo como las cosas podrían ocurrir en una sociedad socialista en los principales ámbitos de la vida: no sólo la relación entre ambos sexos, sino también en el ámbito del trabajo, de la educación, de las relaciones entre campo y ciudad...
El libro de Bebel fue una fuente de inspiración para cientos de miles de obreros conscientes, deseosos de aprender y de discutir lo que podría ser la vida en una sociedad verdaderamente humana. Es un criterio muy preciso para valorar la comprensión por el movimiento socialdemócrata de entonces, de sus metas.
William Morris no es un personaje de la misma talla internacional que Bebel y no es alguien muy conocido fuera de Gran Bretaña. Creemos, sin embargo, que es importante incluir ciertas de sus contribuciones como complemento a las de Bebel, entre otras cosas para demostrar que “incluso” en Inglaterra, país al que Marx y Engels consideraron a menudo como un desierto para las ideas revolucionarias, el período de la IIª Internacional conoció un desarrollo del pensamiento comunista. Cierto es que probablemente es más conocido como artista y dibujante, como poeta y escritor de novelas heroicas, que como socialista; Engels mismo tenía tendencia a rechazarlo como “socialista sentimental” y sin duda muchos camaradas rechazaron, como Engels, su libro News from Nowhere (Noticias de ningún sitio, 1890) no sólo porque considera la sociedad comunista como “un viaje de ensoñación” hacia el futuro, sino también a causa del tono nostálgico medieval que se desprende de esa obra y de muchos otros de sus escritos.
Aunque William Morris empezó su crítica de la civilización burguesa desde un enfoque de artista, acabó siendo un verdadero discípulo del marxismo y dedicando el resto de su vida a la causa de la guerra de clases y de la construcción de una organización socialista en Gran Bretaña, y fue con esta base, la de un artista que se armó con el marxismo, con la que fue capaz de tener una visión muy fuerte de la alienación del trabajo en el capitalismo y de cómo podría ser superada esa alienación.
Una vez más, socialismo contra capitalismo de Estado
En el próximo artículo de esta serie examinaremos con más hondura los rasgos de la sociedad capitalista tal como los describían Bebel y Morris, y particularmente los puntos que tratan de los aspectos más “sociales” de la transformación revolucionaria: las relaciones entre hombre y mujer, la interacción de la humanidad con el entorno natural, el carácter del trabajo en una sociedad comunista. Sin embargo, es necesario añadir previamente que esos portavoces de la socialdemocracia entendían las características fundamentales de la sociedad comunista y que, en sus principales características, esa comprensión estaba en acuerdo con la de Marx y Engels.
La astucia básica utilizada por los anti-socialdemócratas, para demostrar que la socialdemocracia no era más que un instrumento de recuperación capitalista desde sus orígenes, consiste en identificar los partidos socialistas de aquel entonces con las corrientes reformistas que surgieron en ellos. Esas corrientes no aparecieron sin embargo como producto orgánico de ellos, sino como apéndices parásitos nutridos por la ideología nociva de la sociedad burguesa que los rodeaba. Es sabido que lo primero que ó” el revisionista Bernstein fue nada menos que la teoría marxista de las crisis. Teorizando el largo período de “prosperidad” capitalista de finales del siglo pasado, el revisionismo declaró que las crisis formaban parte del pasado, abriendo las puertas a la perspectiva de una transición gradual y pacífica al socialismo. Más adelante en la historia del SPD, algunos de los defensores de la “ortodoxia” marxista sobre estas cuestiones, tales como Kautsky y el mismo Bebel, harán de hecho un montón de concesiones a esas perspectivas reformistas. Pero cuando escribió La Mujer y el socialismo, era Bebel quien decía: “El porvenir de la sociedad burguesa está amenazado por todas partes de peligros muy graves, y no le es posible evitarlos. La crisis se vuelve entonces permanente e internacional. Esto es el resultado de que los mercados están saturados de bienes. Y ya ahora podrían producirse muchos más bienes y, en cambio, la gran mayoría del pueblo sufre de necesidades porque no tiene medios para satisfacerlas comprando. Les falta ropa, muebles, vivienda, sustento tanto para el cuerpo como para el alma, medios para distraerse, y todo ello lo podrían consumir, en realidad, en grandes cantidades. Sin embargo, todo esto no existe para ellos. Están incluso excluidos de la sociedad centenas de miles de obreros, que ya no pueden ni consumir porque su fuerza de trabajo se ha vuelto “superflua” para los capitalistas. ¿No es evidente que nuestro sistema social padece seriamente de carencias? ¿Cómo es posible que se hable de “sobreproducción” cuando sobran las capacidades de consumir, es decir las necesidades que satisfacer? Objetivamente, no es la producción, en y por sí misma, la que origina estas condiciones y contradicciones, sino que es el sistema que dirige la producción y la distribución de los productos” (La Mujer y el socialismo, cap. VI).
Bebel aquí no niega en absoluto la noción de crisis del capitalismo, sino que reafirma, al contrario, que ésta tiene sus raíces en las contradicciones fundamentales del propio sistema; además, al introducir la noción de crisis “permanente”, Bebel anticipa el advenimiento del declive histórico del sistema. Como Engels, el cual, poco antes de fallecer, expresaba su temor de que el incremento del militarismo arrastrara a Europa hacia una guerra arrasadora, Bebel también veía que el hundimiento económico del sistema no podía sino desembocar en un desastre militar: “El estado militar y político de Europa se ha incrementado de tal manera que sólo puede desembocar en una catástrofe que llevará a su ruina a la sociedad capitalista. Tras haber alcanzado su nivel más elevado de desarrollo, el capitalismo ha creado las condiciones que acabarán por hacer imposible su existencia; está cavando su propia tumba; se está matando con los mismos medios que ha hecho surgir, como lo han hecho los sistemas sociales del pasado, incluso los más revolucionarios” (ídem).
Es precisamente el curso hacia la catástrofe del capitalismo lo que hace del derrumbamiento revolucionario del sistema una necesidad absoluta: “Por consiguiente, imaginamos aquel día en el que todos los sufrimientos descritos alcanzarán tal hondura que se volverán dolorosamente sensibles a los sentimientos y a la vista de la gran mayoría, hasta el punto de no ser ya soportables; provocarán en la sociedad un irresistible deseo de cambio radical y entonces, el remedio más rápido se considerará como el más eficaz” (ídem).
Bebel también le hace eco a Engels cuando aclara que la estatalización de la economía por el régimen existente no es en absoluto una respuesta a la crisis del sistema, y menos aún un paso hacia el socialismo: “... aquellas instituciones (telégrafo, ferrocarriles, correo, etc.) administradas por el Estado no son instituciones socialistas, como se suele creer erróneamente. Son negocios gestionados de forma tan capitalista como lo serían en manos del sector privado... los socialistas previenen contra la ilusión de que la propiedad estatal actual sea considerada como socialismo, como realización de aspiraciones socialistas” (ídem).
William Morris escribió cantidad de diatribas en contra de las tendencias crecientes hacia el “socialismo de Estado” representado en particular, en Gran Bretaña, por la Sociedad Fabienne de Bernard Shaw, los Webbs, HG Wells y demás. News from Nowhere fue precisamente escrito para contestar a la novela de Edward Bellamy Looking Wackward (Mirando hacia atrás) que pretendía describir el futuro socialista, pero un futuro que acontecería de manera totalmente pacífica, por la evolución de los enormes “trusts” capitalistas hacia instituciones “socialistas”; evidentemente, se trata de un “socialismo” en el que cualquier detalle de la vida individual está planificado por una burocracia omnipresente; en News from Nowhere, al contrario, la gran revolución (¡prevista para 1952!) es el fruto de la reacción obrera contra un largo período de “socialismo estatal” incapaz de solucionar las contradicciones del sistema.
Bebel y Morris, contra los santones del “socialismo de Estado”, afirmaban el principio fundamental del marxismo según el cual el socialismo es una sociedad sin Estado: “El Estado es, por lo tanto, la organización necesaria, inevitable, de un orden social sometido a un régimen de clases. En cuanto desaparezcan los antagonismos de clase con la abolición de la propiedad privada, el Estado pierde a la vez la necesidad y la posibilidad de su existencia” (ídem).
Para Bebel, la vieja maquinaria estatal será sustituida por un sistema de auto-administración popular, tomando ejemplo de la Comuna de París: “Como en la sociedad primitiva, todos los miembros de la comunidad en edad de hacerlo participan en las elecciones, sin distinción de sexo, disponen de un voto para escoger a las personas a quienes se les confiará la administración. Al frente de todas las administraciones locales está la administración central -nótese que no se trata de ningún gobierno con poder de reinar, sino de un colegio ejecutivo con funciones administrativas. Es una cuestión abstracta saber si la administración central será elegida directamente por el voto popular o por las administraciones locales. Tales problemas no tendrán entonces la importancia que hoy tienen, ya que no se trata de dar puestos que confieran un honor especial, que otorguen al titular un poder o una influencia mayores, o que le produzcan beneficios importantes; aquí se trata de ocupar puestos de confianza para los cuales son nombrados los más aptos, hombres o mujeres; y éstos pueden ser reelegidos en función de circunstancias o según lo que prefieran los electores. Todos estos puestos tienen un plazo determinado. En consecuencia, los titulares no tienen el menor “estatuto de funcionarios”; la noción de continuidad de la función no existe, como tampoco existe la promoción jerárquica” (ídem).
En News from Nowhere, Morris enfoca del mismo modo una sociedad que funciona basándose en las asambleas locales cuyos debates tienden hacia la unanimidad, pero que utiliza el principio mayoritario cuando ésta no se logra alcanzar. Todo esto era diametralmente opuesto a las ideas paternalistas de los Fabianos y demás “socialistas de Estado” que, en su senilidad, se horrorizaron cuando estalló la democracia directa de Octubre del 17 y, en cambio, aprobaron sin reservas el estalinismo: “hemos visto el futuro, y funciona”, afirmaron los Webbs tras su viaje a Rusia, cuando la contrarrevolución ya había cumplido su sucia faena contra lo que consideraban como el lamentable absurdo del “gobierno por abajo”.
También de acuerdo con la definición que dio Engels a la nueva sociedad socialista, Bebel y Morris afirman que ésta será el fin de la producción de mercancías. Mucho del humor de los News from Nowhere está basado en las dificultades padecidas por un visitante llegado del penoso pasado para acostumbrarse a una sociedad en la que ni la mercancía ni la fuerza de trabajo tienen el menor “valor”. Así lo resumía Bebel: “La sociedad socialista no produce “mercancías” que “comprar” o “vender”; produce bienes necesarios a la vida, que son usados, consumidos, sin otra finalidad. En la sociedad socialista, por lo tanto, la capacidad de consumo no está ligada a la capacidad individual de comprar, como así ocurre en la sociedad capitalista; sólo está ligada a la capacidad colectiva de producir. Si existe el trabajo y los medios para trabajar, cualquier necesidad puede ser atendida; la capacidad social de consumir sólo está ligada a la satisfacción de los consumidores” (ídem).
Y Bebel prosigue diciendo que «no existen “mercancías” en la sociedad socialista, como tampoco puede existir el “dinero”»; más lejos habla del sistema de los bonos de trabajo como medio de distribución. Esto expresa cierta debilidad en la manera como Bebel presenta la sociedad del porvenir, pues hace una distinción muy simple entre la sociedad comunista totalmente desarrollada y el período de transición que conduce a ella: para Marx (como para Morris, véanse sus notas al Manifiesto de la Socialist League, 1855), los bonos de trabajo no son sino una medida de transición hacia una distribución totalmente gratuita, y son expresión de ciertos estigmas de la sociedad burguesa (véase “El comunismo contra el socialismo de Estado”, Revista internacional, nº 78). Ya examinaremos en un próximo artículo el significado de esa debilidad teórica. Lo importante que hay que dejar claro aquí, es que el movimiento socialdemócrata no tenía confusiones en cuanto a sus fines, a pesar de que los medios para alcanzarlos causaban a menudo problemas mucho más profundos.
El socialismo revolucionario internacional
En “Comunismo contra socialismo de Estado”, ya hemos notado que, en ciertos textos, incluso Marx y Engels hicieron concesiones a la idea de que el comunismo pudiera existir, siquiera durante cierto tiempo, encerrado en las fronteras de un Estado nacional. Sin embargo, tales confusiones jamás se basaron sobre una teoría de “socialismo” nacional; el objetivo de conjunto de su pensamiento era, por el contrario, demostrar que la revolución proletaria y la edificación del socialismo no eran posibles más que a escala internacional.
Lo mismo podemos decir de los partidos socialistas en el período que estudiamos. Incluso considerando que el SPD quedó debilitado desde sus orígenes por un programa que hacía demasiadas concesiones a una vía “nacional” hacia el socialismo, incluso considerando que tales ideas habían de ser teorizadas con las consecuencias fatales que conocemos en cuanto los partidos socialistas se volvieron un componente muy “respetable” de la vida política nacional, todo ello no impide que los escritos de Bebel y Morris están inspirados por una visión fundamentalmente internacional e internacionalista del socialismo: “El nuevo sistema socialista se apoyará en una base internacional. Los pueblos fraternizarán; se darán la mano y se esforzarán por extender gradualmente las nuevas condiciones a todas las razas de la Tierra” (La Mujer y el socialismo).
El Manifiesto de la Socialist League de Morris, escrito en 1885, presenta a la organización como “defensora de los principios del socialismo revolucionario internacional; significa que queremos una transformación de las bases de la sociedad -transformación que destruirá las distinciones de clase y de nacionalidad” (publicado por EP Thomson, William Morris, Romantic to revolutionnary, 1955). Y sigue el Manifiesto poniendo en evidencia que “El socialismo revolucionario acabado (...) no puede conseguirse en un país sin la ayuda de los obreros de la civilización entera. Para nosotros, ni las fronteras geográficas ni la historia política ni las razas o las religiones nos transforman en rivales o enemigos; para nosotros no existen naciones, sino masas de obreros y amigos diferentes cuya simpatía mutua es contrarrestada o pervertida por grupos de amos y ladrones cuyo interés es atizar rivalidades y odios entre los habitantes de los diferentes países”.
En un artículo publicado en The Commonweal (El bien público), órgano de la League, en 1877, Morris relaciona esa perspectiva internacional con la cuestión de la producción para el uso; en la sociedad socialista, “todas las naciones civilizadas ([5]) formarán una gran comunidad, entendiéndose sobre el tipo y la cantidad de lo que se ha de producir y distribuir; trabajando en tal o cual producción allí donde se realice en las mejores condiciones, evitando despilfarros por todos los medios. Es agradable imaginar las pérdidas que se evitarían, hasta qué punto tal revolución incrementaría el bienestar del mundo” (“Cómo vivimos y cómo podríamos vivir”, reimpreso en The Political Writings of William Morris). La producción para el uso no puede establecerse más que cuando el mercado mundial es sustituido por la comunidad global. Cierto es que pueden encontrarse textos en los que todos los grandes militantes socialistas “se olvidan” de todo eso. Sin embargo, tales fallos no expresan la dinámica verdadera de su pensamiento.
Además, ese visión internacional no se restringía a un porvenir revolucionario lejano; como lo podemos ver en la cita del Manifiesto de la Socialist League, esta visión se acompañaba de una oposición activa a los esfuerzos que hacía entonces la burguesía por excitar las rivalidades nacionales entre los obreros. Exigía fundamentalmente una actitud concreta e intransigente respecto a la guerra intercapitalista.
Para Marx y Engels, la posición internacionalista de Bebel y Liebknecht durante la guerra franco-prusiana era la prueba de su convicción socialista que les convenció para seguir perseverando con los compañeros alemanes a pesar de todas sus debilidades teóricas. En el mismo sentido, una de las razones de por qué Engels apoyó en sus inicios al grupo que formaría posteriormente la Socialist League cuando su escisión con la Federación socialdemócrata de Hyndman en 1884, fue la oposición de principio de la League con el “socialismo patriotero” de Hyndman que apoyaba las conquistas coloniales del imperio británico y sus masacres, so pretexto de que aportaban la civilización a pueblos “bárbaros” y “salvajes”.
Y como iba creciendo la amenaza de una guerra entre las grandes potencias imperialistas, Morris y la League tomaron claramente una posición internacionalista sobre la cuestión de la guerra: “Si la guerra se vuelve verdaderamente inminente, nuestro deber de socialistas queda suficientemente claro, no difiere de lo que hemos de hacer corrientemente. Acrecentar el sentimiento internacionalista de los obreros por todos los medios; mostrar a nuestros obreros que la competencia y las rivalidades extranjeras, o la guerra comercial, culminan al fin y al cabo en la guerra abierta, les son necesarias a las clases expoliadoras y que las peleas raciales o comerciales de esas clases sólo nos incumben cuando podemos utilizarlas como medio para propagar el descontento y la revolución; mostrarles que los intereses de los obreros son los mismos en cualquier país y que jamás pueden ser enemigos unos de otros; mostrarles que los hombres de la clase trabajadora han de hacer oídos sordos ante los reclutadores y negarse a vestir el uniforme, negarse de alistarse en la máquina moderna de guerra para gloria y honor de un país en el cual son tratados peor que perros, a patadas y por cuatro reales. Todo esto lo hemos de predicar en todo momento, y con mayor insistencia todavía ante la posibilidad de una guerra inminente” (Commonweal, 1887, citado por EP. Thompson).
No existe la menor continuidad entre tales declaraciones y la verborrea de los socialpatrioteros que se transformaron en banderines de enganche de la burguesía en 1914. Entre aquéllas y ésta hay una ruptura de clase, una traición a la clase obrera y a su misión comunista defendida durante tres décadas por los partidos socialistas de la Segunda internacional.
CDW
[1] Ver el segundo artículo de esta serie “Cómo el proletariado se ganó a Marx para el comunismo” en la Revista internacional nº 69.
[2] Engels, en sus trabajos, no distingue prácticamente los términos “socialismo” y “comunismo”, aunque este último, incluido su sentido más proletario e insurreccional, fue, en general, el término preferido por Marx y Engels para la futura sociedad sin clases. Ha sido sobre todo el estalinismo el que, tomando una frase por aquí y por allá en las obras de los revolucionarios del pasado para con ellas establecer una tajante y rápida diferencia entre socialismo y comunismo, quería probar que una sociedad dominada por una burocracia omnipotente y con un funcionamiento basado en el trabajo asalariado podía ser “socialismo” o “la fase más baja del comunismo”. Por ejemplo, el chupatintas estalinista que escribió la introducción, en las Ediciones de Moscú en 1971, de La sociedad del futuro (folleto sacado del capítulo de conclusión del libro de Bebel La mujer y el socialismo) es muy crítico respecto a la manera como llama Bebel a la futura sociedad sin clases, sin dinero, “socialismo”. También es interesante decir que un grupo anti-socialdemócrata como Radical Chains establece también una separación entre socialismo y comunismo, siendo éste la meta final y definiendo aquél, precisamente, a los programas estalinista, de la socialdemocracia del siglo XX y de los izquierdistas. Radical Chains nos informa de pasada que ese socialismo “ha fracasado”. Todas esas fórmulas justifican la visión básicamente trotskista de Radical Chains según la cual el estalinismo y otras formas de capitalismo de Estado totalitario no son realmente capitalistas. A pesar de todas las críticas a ese horrible “socialismo”, Radical Chains sigue su prisionero.
[3] Queremos aquí repetir la precisión que hicimos cuando citamos ese pasaje en la Revista internacional nº 78: “Engels se refiere aquí, sin lugar a dudas, al Estado posrevolucionario que se forma tras la destrucción del viejo Estado burgués. Sin embargo, la experiencia de la revolución rusa llevó al movimiento revolucionario a poner en tela de juicio esa fórmula misma: la propiedad de los medios de producción, incluso en manos del “Estado-Comuna” no conduce a la desaparición del Estado, y puede incluso contribuir a reforzarlo y a que se perpetúe. Pero es evidente que Engels no disponía de una experiencia así”.
[4] Es un período en el que el porvenir, sobre todo el porvenir aparente o auténticamente revelado por la ciencia, tenía gran poder de atracción. En el ámbito literario, esos años conocieron un rápido desarrollo del género de ciencia ficción (HG Wells fue uno de los ejemplos más significativos).
[5] La utilización de la palabra “civilizado” en ese contexto refleja el hecho de que seguía habiendo áreas del globo en que el capitalismo todavía no se había desarrollado totalmente. No recubre la menor idea patriotera de no se sabe qué superioridad sobre los pueblos indígenas. Ya hemos señalado que Morris era un crítico feroz de la opresión colonial. Y en sus notas al Manifiesto de la Socialist League, escritas con Belfort Bax, da muestras de un conocimiento claro de la dialéctica histórica marxista, al explicar que la futura sociedad comunista es la vuelta a “un punto que representa al viejo principio elevado a un grado superior”, viejo principio que no es sino el comunismo primitivo (citado por EP Thomson). Véase el artículo de esta serie “Comunismo del pasado y del porvenir”, Revista internacional nº 81, para una elaboración más profundizada del tema.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Segunda Internacional [152]
Revista internacional n° 85 - 2o trimestre de 1996
- 3624 reads
Conflictos imperialistas - La progresión inexorable del caos y del militarismo
- 4070 reads
Conflictos imperialistas
La progresión inexorable del caos y del militarismo
Como lo vimos en diciembre de 1995 con la maniobra dirigida contra la clase obrera en Francia y más ampliamente contra el proletariado europeo, la burguesía siembre acaba uniéndose a escala internacional para enfrentarse al proletariado. No ocurre lo mismo, ni mucho menos, en el plano de las relaciones interimperialistas, en las que la ley de la jungla vuelve por sus fueros. Las «victorias de la paz» que a finales de 1995 fueron celebradas por los obedientes medios de comunicación no son sino otras tantas siniestras mentiras y no son sino otros tantos capítulos de la lucha a muerte que enfrenta a las grandes potencias imperialistas, a veces abiertamente, y las más de las veces tras la careta de las pretendidas fuerzas de interposición como la IFOR en la antigua Yugoslavia. En efecto, la fase final de la decadencia del sistema capitalista que estamos viviendo, la de su descomposición, se caracteriza, ante todo, a escala de las relaciones interimperialistas, por la tendencia a la guerra de todos contra todos y cada uno para sí. Esta tendencia es tan fuerte que, desde la guerra del Golfo, ha neutralizado la tendencia inherente al imperialismo en la decadencia, la de la formación de nuevos bloques imperialistas. De ahí:
- una agudización de esas expresiones típicas de la crisis histórica del modo de producción capitalista como lo es el militarismo, el recurso sistemático a la fuerza bruta para dirimir los problemas con sus rivales imperialistas y el horror cotidiano de la guerra para una parte cada vez mayor de la población del mundo, impotentes víctimas de las peleas mortales del imperialismo. Si la superpotencia militar norteamericana, para defender su hegemonía, es la primera en usar la fuerza, las demás «grandes democracias» como Gran Bretaña, Francia, y -hecho de importancia histórica-, Alemania le siguen los pasos dentro de sus capacidades ([1]).
- un cada vez mayor cuestionamiento del liderazgo de la primera potencia mundial por parte de la mayoría de sus ex aliados y vasallos.
- puesta en entredicho o debilitamiento de las alianzas imperialistas más firmes, como así lo demuestra la ruptura histórica de la alianza anglo-norteamericana, así como el evidente enfriamiento de las relaciones entre Francia y Alemania.
- la incapacidad de la Unión Europea para formar un polo alternativo contra la superpotencia americana, como ha quedado patente en las divisiones que han opuesto a diferentes Estados europeos en un conflicto, el de la antigua Yugoslavia, ocurrido en sus propias puertas.
En ese marco puede entenderse la evolución de una situación imperialista mucho más compleja e inestable que cuando había dos grandes bloques imperialistas y de él podremos sacar los rasgos principales:
- el origen y el éxito de la contraofensiva americana centrada en la ex Yugoslavia;
- los límites, sin embargo, de esa contraofensiva, muy bien plasmados en la voluntad persistente de Gran Bretaña de poner en tela de juicio su alianza con el padrino americano;
- el acercamiento franco-británico, al mismo tiempo que se produce un distanciamiento de Francia con respecto a su aliado alemán.
El éxito de la contraofensiva de Estados Unidos
En la Resolución sobre la situación internacional del XIº Congreso de la CCI (Revista Internacional, nº 82) subrayábamos: «(...) el fracaso que representa para los Estados Unidos la evolución de la situación en la ex-Yugoslavia, donde la ocupación directa del terreno por tropas británicas y francesas bajo el uniforme de UNPROFOR, ha contribuido en gran medida a frustrar las tentativas norteamericanas de tomar posición firme en esta región, a través de su aliado bosnio. Muestra también que la primera potencia mundial, encuentra cada vez mayores dificultades para jugar su papel de “gendarme” mundial, papel éste que cada vez soportan menos las demás burguesías que tratan, por su parte, de exorcizar un pasado en el que la amenaza soviética les forzaba a someterse a los dictados de Washington.
Asistimos hoy a un importante debilitamiento, casi una crisis, del liderazgo de USA, que se va confirmando poco a poco en todas partes». Explicábamos ese debilitamiento del liderazgo estadounidense por el hecho de que «la tendencia dominante, hoy por hoy, no es tanto la constitución de un nuevo bloque sino más bien el «cada uno a la suya».
En la primavera de 1995 la situación estaba efectivamente dominada por el debilitamiento de la primera potencia mundial. Pero, desde entonces, se ha modificado, marcada a partir del verano del 95 por una contraofensiva de Clinton y su administración. La creación de la FFR por los franco-británicos, dejando a EEUU como mero comparsa en el ruedo yugoslavo y, más importante todavía, la traición de su más antiguo y fiel teniente, Gran Bretaña, habían debilitado sensiblemente las posiciones de EEUU en Europa, haciendo indispensable una amplia respuesta para atajar el declive del liderazgo de la primera potencia mundial. Esa contraofensiva la ha llevado a cabo EEUU basándose en dos bazas principales. La primera, la de ser la única superpotencia militar, capaz de movilizar rápidamente múltiples fuerzas armadas a un nivel que ninguno de sus rivales podría pretender alcanzar para enfrentarse a ellas. Y así ha sido con la creación de la IFOR, quitando de en medio a la Unprofor, con todo el apoyo logístico con que cuentan los norteamericanos: medios de transporte, fuerza aeronaval de enorme potencia de fuego, satélites militares de observación. Esa demostración de fuerza ha sido lo que obligó a los europeos a firmar los acuerdos de Dayton. Después, apoyándose en tal fuerza militar, Clinton, se ha dedicado, en lo diplomático, a jugar con las rivalidades entre las potencias europeas más comprometidas en Yugoslavia, usando muy especialmente y con habilidad la oposición entre Francia y Alemania, que ha venido a añadirse al antagonismo tradicional entre Gran Bretaña y Alemania([2]).
La presencia directa en la ex Yugoslavia, y más ampliamente en el Mediterráneo, de un fuerte contingente estadounidense ha sido un duro golpe para dos Estados, que son la avanzadilla del cuestionamiento del liderazgo norteamericano, Francia y Gran Bretaña. Tanto más por cuanto ambos países reivindican un estatuto imperialista de primer plano en el Mediterráneo y, además, para preservar su estatuto, se habían empeñado desde que se inició la guerra en Yugoslavia, en impedir una intervención de EEUU que no haría sino debilitar su posición en aquel mar.
Desde entonces, EEUU se ha afirmado claramente como el dueño del cotarro en la antigua Yugoslavia. Alternando una de cal y otra de arena, los norteamericanos presionan con cierto éxito sobre Milosevic para que éste rompa los vínculos estrechos que lo unen a sus padrinos anglo-franceses. Mantienen firmemente en su puño a sus «protegidos» bosnios, llamándoles al orden cuando éstos expresan la menor veleidad de independencia, como hemos visto con el montaje americano de dar una repentina publicidad a ciertos lazos existentes entre Bosnia e Irán. Preparan el porvenir acercándose a Zagreb, pues Croacia es, en la zona, la única fuerza capaz de oponerse eficazmente a Serbia. Incluso han sido capaces de utilizar en provecho propio las agudas tensiones que agitan a su «obra», o sea la federación croato-musulmana, en la ciudad de Mostar. Parece incluso evidente que han dejado, cuando no animado, a los nacionalistas croatas a atacar al administrador alemán de la ciudad, lo que dio como resultado que éste se marchara precipitadamente y fuera sustituido por un mediador norteamericano, sustitución pedida tanto por los croatas como por los musulmanes. Al trabar buenas relaciones con Croacia, a quien apunta EEUU es a Alemania, gran padrino protector de Croacia. Pero, aunque así ejercen cierta presión sobre Alemania, EEUU sigue procurando tratarla con cuidado para así mantener y agudizar las graves tensiones ocurridas en la alianza franco-alemana sobre Yugoslavia. Además, al mantener una alianza táctica y de circunstancias con Alemania en la antigua Yugoslavia, EEUU puede esperar controlar tanto mejor la actividad de Alemania, la cual sigue siendo el más peligroso de sus rivales imperialistas. La presencia masiva de EEUU en el terreno, limita de hecho el margen de maniobra del imperialismo alemán.
Así, tres meses después de la instalación de la IFOR, la burguesía americana con trola sólidamente la situación y es eficaz, por el momento, contra las zancadillas que le ponen Francia y Gran Bretaña para sabotear el montaje estadounidense. Después de haber sido el centro de la puesta en entredicho de la supremacía de la primera potencia mundial, la antigua Yugoslavia se ha transformado en trampolín de la defensa de esa supremacía en Europa y el Mediterráneo, que es la zona central en el campo de batalla de las rivalidades interimperialistas. También, la presencia militar americana en un país como Hungría no puede ser sino una amenaza más en la zona tradicional de influencia del imperialismo alemán, el Este de Europa. No es desde luego una casualidad si surgen tensiones importantes al mismo tiempo entre Praga y Bonn sobre los Sudetes, apoyando EEUU claramente las posiciones checas en este asunto. Igualmente, un país como Rumanía, aliado tradicional de Francia, acabará sufriendo los efectos de la presencia norteamericana.
La posición de fuerza adquirida por EEUU a partir de Yugoslavia se ha concretado también en el mar Egeo entre Grecia y Turquía. Inmediatamente, Washington se puso a hablar fuerte y ambos países se doblegaron inmediatamente ante sus órdenes, aunque siga habiendo rescoldos encendidos. Pero, más allá de la advertencia a esos dos países, EEUU se ha aprovechado del acontecimiento para poner de relieve la impotencia de la Unión Europea frente a tensiones en su propio suelo, poniendo también de relieve quién es el mandamás del Mediterráneo.
Aunque Europa es lugar central en la preservación del liderazgo estadounidense, EEUU debe defenderlo a escala mundial. Y en este marco, Oriente Medio sigue siendo un campo de maniobras privilegiado del imperialismo americano. A pesar de la cumbre de Barcelona iniciada por Francia y sus intentos de volverse a introducir en el escenario medio-oriental, a pesar del éxito que ha sido para el imperialismo francés la elección de Zerual en Argelia y las zancadillas de Alemania y Gran Bretaña queriendo meterse en los cotos privado del Tío Sam, EEUU ha reforzado su presión marcando tantos importantes durante el año pasado. Haciendo progresar los acuerdos entre israelíes y palestinos, con el remate de la elección triunfal de Arafat en los territorios, sacando provecho de la dinámica creada tras el asesinato de Rabin para acelerar las negociaciones entre Siria e Israel, la primera potencia mundial refuerza su control de la región tras la careta de la «pax americana» y sus medios de presión respecto a Estados como Irán, el cual sigue poniendo en entredicho la supremacía americana en Oriente Medio ([3]). Cabe decir también que tras una efímera y parcial estabilidad de la situación en Argelia en torno a la elección de Zerual, la fracción de la burguesía argelina vinculada al imperialismo francés vuelve a estar enfrentada a atentados y ataques en serie tras los cuales, con «islamistas» interpuestos, está sin duda la mano de Estados Unidos.
La primera potencia mundial se enfrenta a las tendencias centrífugas
La vigorosa contraofensiva de la burguesía estadounidense ha modificado la superficie imperialista pero no la ha afectado en profundidad. Estados Unidos ha logrado claramente demostrar que sigue siendo la única superpotencia y que no vacila en poner en marcha su impresionante máquina militar para defender su liderazgo allí donde pueda estar amenazado, de modo que cualquier potencia imperialista que discuta esa supremacía podría verse expuesta al palo norteamericano. En este aspecto, el éxito ha sido total y el mensaje ha sido perfectamente oído. Sin embargo, a pesar de las importantes batallas ganadas por EEUU, no por ello ha conseguido acabar de una vez por todas con el fenómeno que necesitó precisamente ese despliegue de fuerzas: la tendencia centrífuga de «cada uno para sí» que domina el ruedo imperialista. Momentánea y parcialmente frenada, pero en absoluto destruida, esa tendencia sigue sacudiendo todo el escenario imperialista, alimentada permanentemente por la descomposición que afecta al conjunto del sistema imperialista. Sigue siendo la tendencia dominante en todas las relaciones interimperialistas, obligando a cada rival de EEUU a cuestionar abiertamente o de manera solapada su supremacía, aunque no haya ninguna igualdad entre las fuerzas en presencia. La descomposición y su monstruosa descendencia que es la guerra de todos contra todos ponen al rojo vivo ese rasgo típico de la decadencia del capitalismo que es la irracionalidad de la guerra en su fase imperialista. Ése es el obstáculo principal contra el que choca la superpotencia mundial, obstáculo que no puede sino generar nuevas y mayores dificultades para quien aspira a ser el «gendarme del mundo».
Francia, Gran Bretaña y también Alemania, tras comprobar los límites de su margen de maniobra en la ex Yugoslavia, van a trasladar otro sitio sus esfuerzos por intentar debilitar el liderazgo americano. En esto, el imperialismo francés es muy activo. Expulsado casi por completo de Oriente Medio, intenta por todos los medios volver a una región de alto valor estratégico. Apoyándose en sus relaciones tradicionales con Irak, hace de mediador entre ese país y la ONU, derramando lágrimas de cocodrilo por las terribles consecuencias para la población del embargo impuesto a Irak por EEUU, y, a la vez, procura reforzar su influencia en Yemen y Qatar. No duda en meterse en los dominios de EEUU, pretendiendo desempeñar un papel en las negociaciones sirio-israelíes, ofreciendo de nuevo sus servicios a Líbano. Sigue intentando preservar sus cotos de caza en el Magreb, siendo muy directo con Marruecos y Túnez, y, a la vez, procura defender sus zonas de influencia tradicionales en el África negra. Y aquí, ayudado ahora por su nuevo cómplice británico (al cual, en agradecimiento, ha permitido que integre a Camerún en la Commonwealth, algo inconcebible hace algunos años), el imperialismo francés se dedica a maniobrar en todas direcciones, desde Costa de Marfil y Níger (donde ha apoyado el reciente golpe de Estado) hasta Ruanda. Expulsado de este país por EEUU, utiliza ahora cínicamente a las masas de refugiados hutus de Zaire para desestabilizar a la camarilla proamericana que dirige hoy Ruanda.
Pero las dos manifestaciones más significativas de la determinación de la burguesía francesa para resistir a toda costa al buldózer estadounidense han sido, primero, el viaje reciente del Presidente francés, Chirac, a EEUU y, segundo, la decisión de transformar radicalmente las fuerzas armadas de Francia. Ir a visitar al gran patrón americano, era para el Presidente francés una manera de indicar que había entendido la nueva situación imperialista creada por la manifestación de fuerza de la primera potencia mundial, pero no por ello iba allí a declararse sumiso. Chirac afirmó claramente en su viaje la voluntad de autonomía del imperialismo francés exaltando la defensa europea. Y tomando nota del hecho que muy difícilmente puede oponerse alguien abiertamente a la potencia militar americana, inauguró una nueva estrategia, la más eficaz del caballo de Troya. Es el sentido de la integración casi total de Francia en la OTAN. Desde ahora, será desde dentro desde donde el imperialismo francés intentará seguir saboteando el «orden americano». La decisión de transformar el ejército francés en un ejército profesional, capaz de alinear en todo momento a sesenta mil hombres para operaciones fuera de sus fronteras, es el otro aspecto de esa nueva estrategia y expresa la firme voluntad de la burguesía francesa de defender sus intereses imperialistas, incluso contra el gendarme USA si falta hiciera. Cabe señalar aquí un hecho de importancia: en la práctica de esa táctica de caballo de Troya, al igual que en la reorganización de sus fuerzas militares, Francia sigue resueltamente el «ejemplo inglés». Gran Bretaña tiene, en efecto, una larga experiencia en esa estrategia del rodeo. Por ejemplo, su adhesión a la CEE (Comunidad económica europea) no tuvo más finalidad que la de sabotearla desde dentro. De igual modo, el ejército profesional británico ha demostrado con creces su eficacia, pues, con un efectivo bastante inferior al de Francia, pudo, sin embargo, movilizar más rápidamente fuerzas superiores en cantidad tanto en la guerra del Golfo como en la de Yugoslavia. Así, hoy, por detrás del activismo chiraquiano en el ruedo imperialista, puede a menudo verse la oreja de Gran Bretaña entre bastidores. La relativa eficacia de la burguesía francesa para defender su rango en el ruedo imperialista le debe mucho, sin duda, a los consejos de la burguesía más experimentada del mundo y a la estrecha colaboración que se ha desarrollado entre ambos Estados durante el año pasado.
Pero en donde la fuerza centrífuga de cada uno para sí y a la vez los límites de la demostración de fuerza de Estados Unidos son más patentes, es sin duda alguna en la ruptura de la alianza imperialista que unía Gran Bretaña a Estados Unidos desde hace más de un siglo. A pesar de la enorme presión ejercida por EEUU para castigar la traición de la «pérfida Albión» y obligarla a mejores sentimientos respecto a su ex aliado y ex jefe de bloque, la burguesía británica mantiene su política de distanciamiento respecto a Washington, como lo demuestra sobre todo el acercamiento creciente a Francia, aunque también es verdad que, mediante esta alianza, Gran Bretaña también intenta oponerse a Alemania. Esta política no tiene la unanimidad de toda la burguesía inglesa. La fracción que lidera Thatcher –que propugna el mantenimiento de la alianza con Estados Unidos–, es por el momento minoritaria, y Major en ese plano tiene el apoyo total de los laboristas. La ruptura entre Londres y Washington es reveladora de la gran diferencia que hay hoy con la situación de la guerra del Golfo en la que Gran Bretaña era todavía el más fiel teniente de EEUU. La defección del aliado más antiguo y sólido es una profunda espina clavada en la primera potencia mundial, la cual no podrá seguir soportando tal grave cuestionamiento de su supremacía. Por eso Clinton ha utilizado la vieja cuestión irlandesa para hacer volver al traidor al redil. A finales del 95, Clinton, en su gira triunfal por Irlanda, no dudó en tratar a la más vieja democracia del mundo cual simple «república bananera» tomando abiertamente partido por los nacionalistas irlandeses e imponiendo a Londres un mediador norteamericano, el senador M. Mitchell. Al haber sido rechazado por el gobierno de Major el plan de Mitchell, Washington pasó a una etapa superior utilizando el arma del terrorismo, a través de los atentados del IRA, que se ha convertido en brazo armado de Estados Unidos para sus golpes bajos en suelo británico. Esto pone de relieve la determinación de la burguesía estadounidense para no retroceder ante ningún medio para doblegar a su antiguo teniente. Pero el uso del terrorismo también es expresión de la profundidad del divorcio entre los dos ex aliados y el caos que hoy rige las relaciones imperialistas entre los miembros de lo que fue bloque occidental y todo ello tras la careta de la «amistad indefectible» que uniría a las grandes potencias democráticas de ambas orillas del Atlántico. Por ahora, las múltiples presiones por parte del ex jefe de bloque parecen no haber tenido otro resultado que el de fortalecer la voluntad de resistencia del imperialismo británico, aunque EEUU no ha dicho su última palabra, ni mucho menos, y lo hará todo por modificar la situación.
El fortalecimiento de la tendencia de cada uno para sí a la que se enfrenta el «gendarme» ha conocido en los últimos meses un desarrollo espectacular en Asia, hasta el punto de que se puede decir que un nuevo frente se le está abriendo en esa zona a Estados Unidos. Japón se está volviendo un aliado cada vez menos dócil, pues, liberado de la armadura de los bloques, ahora aspira a obtener un rango imperialista mucho más acorde con su poderío económico. Por eso exige que se le otorgue un escaño permanente en el Consejo de seguridad de la ONU.
Las manifestaciones en contra de la presencia militar americana en el archipiélago de Okinawa, el nombramiento de un nuevo Primer ministro japonés conocido por sus diatribas antiamericanas y su nacionalismo intransigente, son testimonio de que Japón soporta cada vez menos la tutela norteamericana, queriendo afirmar sus prerrogativas imperialistas. Las consecuencias serán las de una mayor inestabilidad en una región en la que los conflictos de soberanía son latentes como el que enfrenta Corea del Sur y Japón a propósito del pequeño archipiélago de Tokdo. Pero lo que es más revelador del desarrollo de las tensiones imperialistas en esta parte del mundo es la nueva agresividad de China para con Taiwan. Más allá de las motivaciones internas de la burguesía china, enfrentada a la delicada sucesión de Deng Tsiao Ping y de la cuestión de Taiwan, la actitud bélica del imperialismo chino significa sobre todo que está dispuesto a plantarle cara a su ex jefe de bloque, Estados Unidos, para defender sus propias prerrogativas imperialistas. China ha rechazado claramente las numerosas advertencias de Washington, aflojándose los estrechos lazos que la unían a EEUU hasta el punto de obligar a este país a hacer alarde de su fuerza con el envío de navíos de guerra al estrecho de Formosa. En este contexto de acumulación de tensiones imperialistas y de cuestionamiento, abierto u oculto, del liderazgo de la primera potencia mundial en Asia, el acercamiento entre París y Pekín con el viaje del ministro francés de Exteriores y la invitación a París de Li Peng, así como la celebración de la primera cumbre euroasiática, son acontecimientos muy relevantes. Si las motivaciones económicas de ese tipo de reuniones son evidentes, ésta ha sido sobre todo la ocasión para la Unión europea de meterse en el terreno del tío Sam, pretendiendo, sean cuales sean las graves divisiones que la animan, formar el «tercer vértice de un triángulo Europa-Asia-América».
A pesar de la fuerte afirmación de su supremacía, el «gendarme» del mundo ve cómo las tendencias centrífugas lo ponen constantemente en entredicho. Ante esa situación, la permanente amenaza de su liderazgo, EEUU se verá obligado a recurrir cada vez más a la fuerza bruta y al hacerlo, el gendarme se convierte en uno de los principales propagadores de caos que pretende combatir. Ese caos, generado por la descomposición del sistema capitalista a escala mundial, seguirá abriendo un surco cada vez más destructor por el planeta entero.
La alianza franco-alemana puesta a prueba
El mando de la primera potencia mundial está amenazado por la agudización de la guerra de todos contra todos que afecta al conjunto de las relaciones imperialistas. Pero, también, el caos que caracteriza de manera creciente esas relaciones hace cada día más imposible la concreción de la tendencia a que se formen nuevos bloques imperialistas. De esto son prueba patente las turbulencias en las que ha entrado la alianza franco-alemana.
El marxismo siempre ha puesto de relieve que una alianza interimperialista no tiene nada que ver con un matrimonio por amor o con una verdadera amistad entre los pueblos. Sólo el interés guía esa alianza y cada miembro de una constelación imperialista procura ante todo defender sus propios intereses y sacar la mayor tajada. Todo eso se aplica perfectamente al «motor de Europa», la pareja franco-alemana, y explica por qué ha sido fundamentalmente Francia quien ha iniciado la distensión de lazos entre ambos aliados. En efecto, la visión de esa alianza no ha sido nunca la misma de un lado y de otro del Rin. Para Alemania las cosas son sencillas. Potencia económica dominante en Europa, con la desventaja de su debilidad en el plano militar, a Alemania le interesa una alianza con una potencia nuclear europea. Sólo es posible con Francia, pues Gran Bretaña, a pesar de su ruptura con Estados Unidos, es su enemigo irreducible. Históricamente, Inglaterra siempre ha luchado contra el dominio de Europa por Alemania, y la reunificación, el peso creciente del imperialismo alemán en Europa no pueden sino reforzar su determinación para oponerse a cualquier tipo de liderazgo germánico en el continente. Aunque Francia haya podido vacilar para oponerse al imperialismo alemán, ya en los años 30 algunas fracciones de la burguesía francesa eran más bien favorables a la alianza con Berlín. Gran Bretaña siempre se ha opuesto a toda constelación imperialista dominada por Alemania. Frente a este antagonismo histórico, a la burguesía alemana no le queda otra posibilidad en Europa occidental y se siente tanto más a gusto en su alianza con Francia porque sabe que en ella, por muchas pretensiones que tenga el «gallo galo», está en posición de fuerza. Por eso, las presiones que está ejerciendo sobre un aliado cada vez más recalcitrante no tienen otro objetivo que obligarlo a mantenerse fiel.
Muy diferente es el asunto para la burguesía francesa. Para ésta, aliarse con Alemania era ante todo un medio de controlarla, esperando ejercer una especie de mando conjunto en Europa. La guerra en la antigua Yugoslavia y, más generalmente, el poderío en auge de una Alemania resueltamente dominadora ha acabado con las esperanzas de una utopía mantenida por una mayoría de la burguesía francesa, la cual ha visto resurgir el temible espectro de la «Gran Alemania» reavivado por el recuerdo de tres guerras perdidas frente al tan poderoso vecino.
Puede decirse que en cierto modo la burguesía francesa se ha sentido defraudada y, a partir de entonces, se ha dedicado a aflojar unos vínculos que sólo servían para poner más de relieve sus debilidades de potencia históricamente declinante. Mientras Gran Bretaña se mantuvo fiel a Estados Unidos, el margen de maniobra del imperialismo francés era muy limitado, reducido a intentar frenar la expansión imperialista de su poderoso aliado, procurando mantenerlo encerrado en su mutua alianza.
El avance realizado por Alemania en Yugoslavia hacia el Mediterráneo, gracias a Croacia y sus puertos, ha significado el fracaso de esa política defendida por Mitterrand. En cuanto Gran Bretaña rompió su alianza privilegiada con Washington, la burguesía francesa se aprovechó de la ocasión para tomar claras distancias con Alemania. El acercamiento a Londres, iniciado por Balladur (Primer ministro francés de 93-94) y acentuado por Chirac, hace esperar al imperialismo francés el poder frenar con mayor eficacia la expansión imperialista alemana, a la vez que puede resistir con mayor fuerza a las presiones del «gendarme» americano. Aunque esta nueva versión de la «Entente cordiale» es la unión de los pequeños contra los dos grandes (EEUU y Alemania), no por ello hay que subestimarla. En el plano militar, ambos países son una potencia significativa en lo convencional y más todavía en lo nuclear. Y también lo son en lo político, pues la temible experiencia de la burguesía inglesa (herencia del dominio que ejerció durante largo tiempo sobre el mundo) incrementará, como hemos visto, la capacidad de esos dos «segundones» para defender cara su piel tanto contra Washington como contra Bonn. Además, incluso si por ahora es difícil juzgar la perennidad de esa nueva alianza imperialista (duramente expuesta a las presiones de EEUU y de Alemania), una serie de factores aboga en favor de cierta duración y solidez del acercamiento franco-británico. Ambos Estados son dos potencias imperialistas históricamente en declive, antiguas grandes potencias coloniales amenazadas tanto por la primera potencia mundial como por la primera potencia europea, todo lo cual crea un sólido interés común. Por eso se ha podido ver a Londres y París desarrollar una cooperación en África y también Oriente Medio, cuando hasta hace poco eran rivales, y eso por no hablar de su concertación total en la antigua Yugoslavia. Pero el factor que da más solidez a ese eje franco-británico es que ambas potencias son de una fuerza más o menos equivalente, tanto en lo económico como en lo militar, de modo que ninguna de las dos temerá ser devorada por la otra, consideración que siempre ha sido de la mayor importancia en las alianzas que traban los tiburones imperialistas.
El desarrollo de una concertación estrecha entre Francia y Gran Bretaña significa obligatoriamente que se debilitará notablemente la alianza franco-alemana. Este debilitamiento que en parte le puede venir bien a EEUU, al alejar la perspectiva de un nuevo bloque dominado por Alemania, es evidentemente contrario a los intereses de ésta. La reorientación radical de los ejércitos y de la industria militar francesas decidida por Chirac expresa, primero, la capacidad de la burguesía francesa para sacar lecciones de la guerra del Golfo y de los reveses sufridos en Yugoslavia y para responder a las necesidades generales a las que se enfrenta el imperialismo francés en la defensa de sus posiciones a escala mundial. Pero, también, esa reorientación va dirigida directamente contra Alemania y ello en varios aspectos:
- a pesar de las proclamas de Chirac de que nada se haría sin una estrecha concertación con Bonn, la burguesía alemana se ha visto ante el hecho consumado, limitándose el gobierno francés con comunicarle unas decisiones sin vuelta atrás;
- se trata sin lugar a dudas de una profunda reorientación de la política imperialista francesa, como lo ha entendido muy bien el ministro alemán de Defensa, el cual declaraba que «si Francia estima que su prioridad es el exterior del núcleo duro de Europa, hay entonces ahí una diferencia patente con Alemania»([4]);
- con la instauración de un ejército profesional y al privilegiar las fuerzas de operaciones exteriores, Francia da a entender claramente su voluntad de autonomía respecto a Alemania y facilita las condiciones de intervenciones comunes con Gran Bretaña. Mientras que el ejército alemán se basa esencialmente en el reclutamiento, el francés, en cambio, va a seguir el modelo inglés, basado en cuerpos profesionales;
- en fin, el Eurocorps, símbolo por excelencia de la alianza franco-alemana, está directamente amenazado por esa reorganización. El grupo encargado de la defensa en el partido dominante de la burguesía francesa, el RPR, ha pedido su supresión pura y simple.
Todo eso es muestra de la determinación francesa de emanciparse de Alemania. Pero no puede ponerse en el mismo plano el divorcio de la alianza anglo-americana y lo que, por ahora, no es más que un importante debilitamiento entre ambos lados del Rin. Primero, Alemania no está dispuesta a quedarse sin reaccionar frente a su aliado rebelde. Y dispone de medios importantes para hacer presión sobre Francia, aunque sólo sea por la importancia de las relaciones económicas entre ambos países y la potencia económica considerable de que dispone el capitalismo alemán. Pero, más fundamentalmente, la posición particular en que se encuentra Francia le hace muy difícil una ruptura total con Alemania. El imperialismo francés está atenazado entre los dos grandes, EEUU y Alemania, y está sometido a esa doble presión. Como potencia media que es y a pesar del respiro que le da su alianza con Londres, Francia está obligada a intentar apoyarse, momentáneamente, en uno de los dos grandes para resistir mejor a la presión ejercida por el otro, viéndose obligada a jugar en varias mesas a la vez. En la situación de incremento del caos que provoca el desarrollo de la descomposición, ese doble o triple juego que consiste en apoyarse tácticamente en un enemigo o un rival para enfrentarse mejor a otro será cada vez más corriente. Así se comprende mejor el mantenimiento de ciertos lazos imperialistas entre Francia y Alemania como en Oriente Medio, en donde puede verse a esos dos tiburones apoyarse mutuamente para introducirse más fácilmente en los caladeros de EEUU, algo que también puede observarse en Asia. De esto es prueba también la firma de un acuerdo muy importante sobre construcción común de satélites de observación militar (proyecto Helios), cuyo objetivo es rivalizar con EEUU en la supremacía de ese ámbito esencial de la guerra moderna (Clinton lo entendió bien cuando mandó, en vano, al director de la CIA a Bonn para impedir ese acuerdo) o el propósito de producir ciertos misiles conjuntamente. Si el interés de Alemania en que prosiga la cooperación en el ámbito de la alta tecnología militar es evidente, también el imperialismo francés sale ganando, pues éste sabe que nunca podría lanzar él solo proyectos cada día más caros y aunque la cooperación con Inglaterra se está desarrollando activamente, es todavía limitada a causa de la dependencia que ésta sigue manteniendo respecto a EEUU, sobre todo en lo nuclear. Además, Francia sabe que en ese plano está en posición de fuerza frente a Alemania. Así, a propósito de Helios, ha ejercido un auténtico chantaje: si Bonn se niega a participar en el proyecto, Francia abandonará le producción de helicópteros en el marco de las actividades del grupo Eurocópter.
A medida que el sistema capitalista se hunde en la descomposición, el conjunto de las relaciones interimperialistas está cada día más marcado por el caos creciente, haciendo tambalearse las alianzas más sólidas y antiguas, desencadenando la guerra de todos contra todos. El recurso al uso de la fuerza bruta por parte de la primera potencia mundial aparece no sólo incapaz de frenar la progresión del caos, sino que además se vuelve factor suplementario de la propagación de esa lepra que corroe el imperialismo. Los únicos verdaderos ganadores de esa espiral abominable son el militarismo y la guerra, que, cual monstruos insaciables, exigen cada día más víctimas para satisfacer su apetito. Seis años después del hundimiento del bloque del Este, que iba a inaugurar una no se sabe qué «era de paz», la única alternativa sigue siendo, más que nunca, la que trazó la Internacional comunista en su primer Congreso: socialismo o barbarie.
RN, 10/3/96
[1] Las bajas de los presupuestos militares, que serían los «dividendos de la paz», no son ni mucho menos un verdadero desarme como así ocurrió después de la 1ª Guerra mundial. Son, al contrario, una enorme reorganización de las fuerzas militares para hacerlas más eficaces y mortíferas, ante la nueva situación imperialista caracterizada por las tendencias centrífugas de todos contra todos y cada uno para sí.
[2] Estados Unidos no ha dudado en apoyarse en Alemania, por medio de Croacia (ver Revista internacional nº 83).
[3] La reciente y sangrienta serie de atentados en Israel, sean quienes sean sus comanditarios, hacen perfectamente el juego de los rivales de Estados Unidos. Este país sabía lo que decía cuando acusó inmediatamente a Irán y conminó a los europeos para que rompan toda relación con ese «Estado terrorista», aunque ahí se ve lo que es tener cara dura cuando se sabe el uso que EEUU hace del terrorismo, desde Argelia hasta Londres, pasando por París. La respuesta europea no se anduvo por las ramas: no. En general, el terrorismo, arma por excelencia de los pequeños imperialismos, es hoy cada día más utilizada por las grandes potencias en la lucha a muerte que las enfrenta. Es ésa una expresión típica del aumento del caos que la descomposición genera.
[4] Del mismo modo, en lo referente al futuro de Europa, Francia se ha distanciado claramente del federalismo defendido por Alemania, acercándose al esquema que defiende Gran Bretaña.
Lucha de clases - El vigoroso retorno de los sindicatos contra la clase obrera
- 4804 reads
Lucha de clases
El vigoroso retorno de los sindicatos contra la clase obrera
Cada día se verifica un poco más la barbarie sin nombre en la que se va hundiendo el mundo capitalista ([1]). Las huelgas y manifestaciones que han sacudido a Francia a finales del otoño del 95 vienen ilustrar esta realidad: por un lado la capacidad del proletariado para reanudar la lucha, y por otro las enormes dificultades que se alzan frente a él. En el precedente número de la Revista internacional, ya hemos hecho resaltar el significado de estos movimientos sociales:
“En realidad, el proletariado de Francia ha sido el blanco de una maniobra de envergadura destinada a debilitarlo en su conciencia y en su combatividad, una maniobra dirigida también a la clase obrera de otros países para que saque lecciones falsas de los acontecimientos de Francia.
(...) Ante tal situación, los proletarios no pueden permanecer pasivos. No les queda otra salida que la de defenderse luchando. Sin embargo, para impedir que la clase obrera entrara en lucha con sus propias armas, la burguesía ha tomado la delantera, empujándola a lanzarse a la lucha prematuramente y bajo el control total de los sindicatos. No ha dejado tiempo a los obreros para movilizarse a su ritmo y con sus medios.
(...) El movimiento huelguístico que acaba de desarrollarse en Francia, si bien es verdad que ha evidenciado el profundo descontento que reina en la clase obrera, ha sido, ante todo, el resultado de una maniobra de gran envergadura de la burguesía con el objetivo de arrastrar a los obreros a una derrota masiva y, sobre todo, provocar entre ellos la mayor de las desorientaciones” ([2]).
La importancia de lo ocurrido en Francia a finales del 95
Que los movimientos sociales en Francia a finales del 95 sean fundamentalmente resultado de la maniobra de la burguesía no debe disminuir en nada su importancia ni significar que la clase obrera hoy sea una manada de borregos en manos de la clase dominante.
Estos acontecimientos vienen a desmentir rotundamente todas las teorías (que han vuelto a ponerse de moda desde que se hundió el estalinismo en los países del Este) sobre la “desaparición” de la clase obrera y sus variantes, tanto la que nos habla del “fin de las luchas obreras” como la que nos habla de la “recomposición” de la clase (es la versión “de izquierdas” de la copla) que conllevaría un perjuicio mayor a tales luchas ([3]).
La prueba de las potencialidades reales de la clase nos la da la misma amplitud de las huelgas y manifestaciones de noviembre-diciembre del 95: cientos de miles de obreros en huelga, millones de manifestantes. Sin embargo, no puede uno quedarse en esa simple constatación: durante los años 30 también hubo movimientos de gran amplitud (huelgas de mayo y junio del 36 en Francia o insurrección de los obreros en España contra el golpe fascista del 18 de julio del mismo año). La diferencia entre los años 30 y hoy, es que los acontecimientos de aquel entonces venían tras una larga serie de derrotas de la clase obrera tras la oleada revolucionaria que había puesto fin a la Primera Guerra mundial, derrotas que habían hundido al proletariado en la más profunda contrarrevolución de su historia. En semejante contexto de derrota física pero sobre todo política del proletariado, las manifestaciones de combatividad de la clase fueron fácilmente orientadas por la burguesía hacia el terreno podrido del antifascismo, o sea el terreno de la preparación a la Segunda Guerra mundial. No vamos a repetir aquí nuestro análisis sobre el curso histórico ([4]); de lo que se trata es afirmar claramente que no estamos en la misma situación que durante los años 30. Las movilizaciones actuales de la clase no son en nada momentos de la preparación hacia una guerra imperialista como en aquel entonces, sino que toman su significado en la perspectiva de enfrentamientos decisivos de clase contra el capitalismo hundido en una crisis mortal.
Dicho esto, lo que les da una importancia de primer plano a los movimientos sociales de finales del 95 en Francia no es tanto la huelga o las manifestaciones obreras en sí mismas, sino la amplitud de la maniobra burguesa que las hizo surgir.
A menudo se puede evaluar la relación real de fuerzas entre las clases en la forma con la que la burguesía actúa contra el proletariado. La clase dominante dispone, en efecto, de varios medios para evaluar la relación de fuerzas: sondeos de opinión, investigaciones policiacas (en Francia por ejemplo, es una de las tareas de los Renseignements généraux, es decir la policía política, sondear a los sectores “problemáticos” de la población, y en primer lugar a la clase obrera). Pero el instrumento predilecto, claro está, son los sindicatos, mucho más eficaces que los sociólogos de los institutos de sondeo o los funcionarios de policía. Por ser su función por excelencia encuadrar a los explotados para defender los intereses capitalistas, por tener ya más de 80 años de experiencia de esta faena, los sindicatos son particularmente sensibles al estado de ánimo de los trabajadores, a su voluntad y capacidad de emprender luchas contra la burguesía. Ellos son quienes están encargados en permanencia de informar a los dirigentes de la burguesía y al gobierno cual es la importancia del peligro de la lucha de clases. Para eso sirven las reuniones regulares entre los responsables sindicales y la patronal o el gobierno: ponerse de acuerdo para elaborar la mejor estrategia que permita a la burguesía atacar a la clase obrera con la mayor eficacia. En el caso de los movimientos sociales de finales del 95 en Francia, la amplitud y la sofisticación de la maniobra utilizada contra la clase obrera bastan para poner en evidencia hasta qué punto la lucha de clases, la perspectiva de combates obreros de gran amplitud, es para la burguesía una preocupación central.
La maniobra de la burguesía contra la clase obrera
En el artículo que publicamos en el número precedente de la Revista internacional, describíamos en detalle los diferentes aspectos de la maniobra y de qué forma colaboraron en ella todos los sectores de la clase dominante, desde las derechas hasta los izquierdistas. Aquí solo recordaremos los aspectos esenciales:
- desde verano del 95, ataques de todo tipo (que van desde el aumento brutal de los impuestos hasta una revisión de los planes de jubilación de los trabajadores del sector público, pasando por la congelación salarial de éstos; y para rematar todas estas medidas, el plan de reforma de la Seguridad social (el “plan Juppé”) (apellido del Primer ministro francés), destinado a aumentar las cuotas de los asalariados y disminuir los reembolsos por los gastos de enfermedad);
- brutal provocación dirigida contra los ferroviarios, con un “contrato de plan” entre el Estado y la SNCF (Sociedad nacional de ferrocarriles) que prevé el incremento de 7 años de trabajo para los conductores y miles de supresiones de puestos;
- utilización de la movilización inmediata de los ferroviarios como “ejemplo” para los demás trabajadores del sector público: cuando los sindicatos nos habían acostumbrado a encerrar las luchas e impedir su extensión, de golpe parecían haber vuelto propagandistas activos de la extensión, logrando impulsar muchos trabajadores hacia la huelga, especialmente en los transportes urbanos, correos, gas y electricidad, educación, impuestos...;
- mediatización enorme de las huelgas, presentadas muy favorablemente en televisión; hasta se pudieron ver intelectuales firmar masivamente declaraciones favorables al “despertar de la sociedad” y contra el “pensamiento único”;
- contribución de los izquierdistas en la maniobra: apoyaron totalmente la acción de los sindicatos, a quienes lo único que criticaban es no haberla llevado a cabo antes;
- actitud intransigente en un primer tiempo del gobierno, que rechaza con desdén las propuestas de negociación de los sindicatos: la arrogancia y la soberbia del Primer ministro Juppé, individuo antipático e impopular, sirven admirablemente a los discursos “combativos y extremistas” de los sindicatos;
- luego, tras tres semanas de huelgas, el gobierno retira el “contrato de plan” en los ferrocarriles y las medidas en contra de los planes de jubilación de los funcionarios: los sindicatos claman victoria y alardean de haber hecho retroceder al gobierno; a pesar de las resistencias de algunos sectores “duros”, los ferroviarios paran la huelga y dan la señal del final del movimiento a los demás sectores.
Total, la burguesía ha logrado imponer las medidas que atacan a todos los sectores de la clase obrera, tales como el aumento de los impuestos y la reforma de la Seguridad social, y también las que atacan a sectores específicos que se movilizaron, tales como el bloqueo de sueldo de los empleados del Estado. Pero la mayor victoria de la burguesía está en el plano político: los obreros que salen de tres semanas de huelga no van a movilizarse en otro movimiento cuando vengan nuevos ataques. Y sobre todo, estas huelgas y manifestaciones les han permitido a los sindicatos volver a darle brillo a su escudo: mientras que, hasta entonces, la imagen de los sindicatos era la de agentes de la dispersión de las luchas, de organizadores de lamentables jornadas de acción y de provocadores de la división, de golpe han aparecido a lo largo de este movimiento (principalmente los dos más importantes: la CGT, de obediencia estalinista, y FO dirigida por socialistas) como los aparatos indispensables para la extensión y la unidad del movimiento, para la organización de manifestaciones masivas, para obligar al gobierno a pretendidos “retrocesos”. Como ya lo decíamos en el número precedente de la Revista internacional: “Esta nueva credibilidad de los sindicatos ha sido para la burguesía un objetivo fundamental, una condición previa indispensable antes de asestar los golpes venideros que van a ser todavía más brutales que los de hoy. Sólo en un contexto así podrá la burguesía tener la oportunidad de sabotear las luchas que sin lugar a dudas surgirán cuando arrecien esos golpes”.
La importancia que le da la burguesía al reforzamiento del prestigio de los sindicatos ha quedado ampliamente confirmada tras el movimiento, por la importancia particular que la prensa ha dado al «come back» sindical, con la publicación de numerosos artículos. Resulta interesante señalar que en una de esas hojas confidenciales que la burguesía utiliza para “hablar claro” se dice: “Una de las manifestaciones significativas de la reconquista sindical es la volatilización de las coordinadoras. Fueron éstas percibidas como une testimonio de la ausencia de representatividad sindical. Que no hayan surgido esta vez muestra que los esfuerzos de los sindicatos para “pegarse al terreno” y restaurar un “sindicalismo de proximidad” no fueron vanos” ([5]).
Y la hoja sigue citando una declaración de un patrón del sector privado, presentada como un suspiro de alivio: “Por fin tenemos de nuevo un sindicalismo fuerte”.
Las incomprensiones del medio revolucionario
El hecho de constatar que los movimientos de finales del 95 en Francia son ante todo el producto de una maniobra muy elaborada y realizada por todos los sectores de la burguesía no puede en ningún momento entenderse como un cuestionamiento de las capacidades de la clase obrera para enfrentarse al capital en combates de gran amplitud, sino todo lo contrario. Es precisamente en la importancia de los medios que se ha dado la clase dominante para tomar la iniciativa cara a los combates venideros del proletariado en donde podemos comprobar hasta qué punto está preocupada por esa perspectiva. Claro está que para esto es necesario identificar previamente la maniobra realizada por la burguesía. Por desgracia, si la maniobra no ha sido desenmascarada por las masas obreras (y era lo suficientemente sofisticada para que así fuera), tampoco lo ha sido por quienes tienen la responsabilidad esencial de denunciar todas las maniobras que los explotadores organizan contra los explotados, o sea, las organizaciones comunistas. Los compañeros de Battaglia communista (BC), por ejemplo, son capaces de escribir, en su publicación de diciembre de 1995: “Los sindicatos cogidos de revés por la reacción decidida de los trabajadores contra los planes gubernamentales”.
Y aquí no se trata de un análisis apresurado de BC resultante de una información aún insuficiente pues en su número de enero del 96, BC nos repite la misma idea: “Los empleados del sector público se han movilizado espontáneamente contra el plan Juppé. Y es necesario recordar que las primeras manifestaciones de los trabajadores se han desarrollado en el terreno de la defensa inmediata de los intereses de clase, sorprendiendo a las propias organizaciones sindicales, demostrando una vez más que cuando el proletariado se levanta para defenderse contra los ataques de la burguesía, casi siempre lo hace fuera y contra las directivas sindicales. Sólo en una segunda fase los sindicatos franceses, y en particular la CGT y FO, se han subido al tren de la protesta para recuperar de esta forma su credibilidad ante los trabajadores. Pero la implicación aparentemente radical de FO y demás sindicatos en realidad escondía intereses mezquinos de la burocracia sindical, intereses difíciles de entender si no se conoce el sistema francés de protección social [en el que los sindicatos, sobre todo FO, son los gestores de los fondos, lo que precisamente ataca el plan Juppé]”.
Más o menos es la misma tesis la que enuncia la organización gemela de BC en el Buró Internacional para el Partido revolucionario (BIPR), la Communist Workers’ Organisation (CWO). En su revista Revolutionary Perspectives nº 1, 3ª serie, leemos: “Los sindicatos, y particularmente FO, la CGT et la CFDT ([6]) se oponían a esta transformación. Hubiese sido un golpe muy duro contra las prerrogativas de los dirigentes sindicales. Sin embargo, todos habían sido, en un momento u otro, favorables al diálogo con el gobierno o habían aceptado la necesidad de impuestos suplementarios. Sólo cuando la rabia obrera contra estas propuestas se hizo clara empezaron a sentirse amenazados los sindicatos por algo más importante que la pérdida de su control en ámbitos financieros de gran importancia”.
Hay una insistencia en el análisis de ambos grupos del BIPR sobre el hecho de que los sindicatos no buscaban más que defender “intereses mezquinos” al llamar a la movilización contra el plan Juppé sobre la Seguridad social. A pesar de que los dirigentes sindicales sean evidentemente sensibles a sus negocios, ese análisis de su actitud no ve la realidad más que exagerando los detalles. Es algo así como interpretar las peleas tradicionales de las centrales sindicales únicamente como manifestaciones de su competencia entre ellas, sin darle caso al aspecto fundamental que es la división de la clase obrera. En realidad, aquellos “intereses mezquinos” de los sindicatos no pueden sino expresarse en el marco de lo que es su papel en la sociedad capitalista: bomberos del orden social, policías del Estado burgués en las filas obreras. Y no vacilan en sacrificar cuando es necesario sus “intereses mezquinos” para asumir su papel, porque tienen un sentido perfecto de su responsabilidad en la defensa del capital contra la clase obrera. Al llevar la política que llevaron a finales del 95, los dirigentes sindicales sabían perfectamente que iban a permitir a Juppé realizar su plan aunque les cueste ciertas prerrogativas financieras, porque ya las habían sacrificado en nombre de los intereses superiores del capitalismo. En realidad, prefieren los aparatos sindicales dejar creer que maniobran en nombre de sus intereses particulares (siempre podrán refugiarse tras el argumento de que su propia fuerza contribuye a la fuerza de la clase obrera) a desenmascararse y dejar ver lo que realmente son: engranajes esenciales del orden capitalista.
En realidad, si los compañeros del BIPR están perfectamente claros en cuanto a la naturaleza capitalista de los sindicatos, subestiman considerablemente el nivel de solidaridad que los une al conjunto de la clase dominante y, en particular, su capacidad para organizar junto con la patronal y el gobierno las maniobras contra la clase obrera.
Tanto para la CWO como para BC existe la idea, aunque con matices ([7]) que los sindicatos fueron sorprendidos, cuando no desbordados, por la iniciativa obrera. Nada es más contrario a la realidad. El ejemplo de finales del 95 es el mejor ejemplo de la década de la capacidad de los sindicatos para prever y controlar un movimiento social. Más aun, es un movimiento que ellos mismos han suscitado sistemáticamente, como ya lo hemos visto más arriba y analizado en detalle en nuestro artículo de la Revista internacional. Y la mejor prueba que no hubo ni “desbordamiento” ni “sorpresa” para la burguesía y su aparato sindical está en la propaganda mediática que la burguesía de los demás países ha dado inmediatamente a los acontecimientos. Ya hace mucho tiempo, y más precisamente desde las grandes huelgas en Bélgica del otoño del 83 anunciadoras de la capacidad de la clase para salir de la desmoralización y desorientación consecutivas a la derrota de los obreros en Polonia del 81, que la burguesía se ha fijado como regla el observar un silencio total en lo que toca a las huelgas obreras. No es sino cuando estas luchas corresponden a una maniobra planificada por la burguesía, como fue el caso en Alemania durante la primavera del 92, que el «black out» desaparece para dejar el sitio a montones de informaciones. En este caso por ejemplo, las huelgas del sector público ya tenían como objetivo “presentar a los sindicatos, que habían organizado sistemáticamente las acciones manteniendo a los obreros en una total pasividad, como los verdaderos protagonistas contra la patronal” ([8]). Hemos asistido en Francia a finales del 95 a una nueva versión de lo que la burguesía ya había fomentado en Alemania más de tres años antes. De hecho, el intenso bombardeo mediático que ha acompañado al movimiento (hasta en Japón la televisión informó cada día de la evolución de la situación, con imágenes de las huelgas y manifestaciones) no solo demuestra que la burguesía y sus sindicatos lo controlaban perfectamente y desde su inicio, no solo que lo tenían previsto y planificado, sino también que ha sido a nivel internacional que la clase dominante había organizado esta maniobra para darle un golpe a la conciencia de la clase obrera en todos los países adelantados.
La mejor prueba de esta afirmación está en la forma cómo ha maniobrado la burguesía belga tras los movimientos sociales en Francia:
- mientras prensa y televisión evocan hablando de Francia un “nuevo Mayo del 68”, los sindicatos lanzan a finales de noviembre del 95, como en Francia, un movimiento contra los ataques al sector público, y particularmente contra la reforma de la Seguridad social;
- entonces es cuando la burguesía organiza una verdadera provocación anunciando medidas de una brutalidad increíble en los ferrocarriles (SNCB) y los transportes aéreos (Sabena); como en Francia, los sindicatos se ponen resueltamente en cabeza de la movilización en ambos sectores presentados como ejemplares, y a los ferroviarios belgas se les pide hacer como sus colegas franceses;
- entonces la burguesía hace como si renunciara, maniobra que sirve para cantar la victoria de la movilización sindical y permite el éxito de una gran manifestación del conjunto del sector público el día 13 de diciembre; esta manifestación fue perfectamente controlada por los sindicatos y se puede notar la participación en ella de una delegación sindical de los ferroviarios franceses de la CGT; los titulares del periódico De Morgen del 14 de diciembre es: “Casi como en Francia”;
- a los dos días, nueva provocación del gobierno y la patronal en la SNCB y la Sabena, cuando la dirección anuncia el mantenimiento de las medidas; los sindicatos de nuevo lanzan huelgas “duras” (hasta hay enfrentamientos entre policía y huelguistas en el aeropuerto) e intentan ampliar la maniobra a otras empresas del sector público pero también del privado; delegaciones sindicales acuden a “aportar su solidaridad” a los trabajadores de Sabena y afirman que “la lucha es un verdadero laboratorio social para el conjunto de trabajadores”;
- finalmente, a principios de enero, la patronal de nuevo echa marcha atrás al anunciar la apertura de un “diálogo social” tanto en al SNCB como en Sabena, “bajo la presión del movimiento”; como en Francia, el movimiento se acaba en victoria y en nueva credibilidad de los sindicatos.
Francamente, compañeros del BIPR, ¿pensáis realmente que tan notable semejanza entre lo ocurrido en Francia y en Bélgica es una casualidad?, ¿que la burguesía no había previsto nada a escala internacional?
En realidad, el análisis de la CWO y de BC es la manifestación de una dramática subestimación del enemigo capitalista, de la capacidad de éste para adelantarse cuando sabe que los ataques siempre más brutales que va a lanzar contra la clase obrera van a provocar necesariamente por parte de ésta reacciones amplias, en que los sindicatos tendrán que mojarse el mono sin reservas para preservar el orden burgués. La posición adoptada por estas organizaciones dan la impresión de una increíble ingenuidad, de una vulnerabilidad desconcertante ante las trampas montadas por la burguesía.
Ya habíamos podido constatar en varias ocasiones esa ingenuidad, particularmente en BC. Así es como esta organización, cuando el hundimiento del bloque del Este, cayó en las trampas de la burguesía en cuanto a las perspectivas halagüeñas que tal acontecimiento representaría supuestamente para la economía mundial ([9]). También BC había caído en la trampa de la pretendida “insurrección” en Rumania (cuando se trataba en realidad de un golpe de Estado que iba a permitir acabar con Ceaucescu y sustituirlo por antiguos burócratas tales como Ion Illescu). No vaciló en esta ocasión BC al escribir: “Rumania es el primer país de las regiones industrializadas en que la crisis económica mundial ha hecho surgir una auténtica insurrección popular cuyo resultado ha sido el derrumbamiento del gobierno (...) en Rumania, todas las condiciones objetivas y casi todas las subjetivas estaban reunidas para transformar la insurrección en una real y auténtica revolución social”.
Camaradas de BC, cuando uno ha podido escribir semejantes tonterías, debe intentar sacar lecciones. En particular, la de desconfiar un poco más de los discursos de la burguesía. Si no, si uno se deja engatusar por los trucos de la clase dominante destinados a engañar a las masas obreras, ¿cómo se puede seguir pretendiendo ser la vanguardia de ellas?
La necesidad de un marco histórico de análisis
En realidad, las meteduras de pata de BC (como las del CWO que llamó en el 81 a los obreros polacos a “¡La Revolución ya!”) no se pueden reducir a características psicológicas o intelectuales, a la ingenuidad de sus militantes. Existen en ambas organizaciones compañeros con experiencia e inteligencia normal. La verdadera causa de los errores cometidos a repetición por estas organizaciones está en que siempre han rechazado tener en cuenta el único marco en el cual se pueda entender la evolución de la lucha del proletariado: el del curso histórico hacia los enfrentamientos de clases que sucedió, a finales de los años 60, al período de contrarrevolución. Ya pusimos en evidencia varias veces este grave error de BC al que se ha adherido el CWO ([10]). En realidad, BC cuestiona la noción misma de curso histórico: “Cuando nosotros hablamos de un “curso histórico” es para calificar un período... histórico, una tendencia global y dominante de la vida de la sociedad que sólo acontecimientos de la mayor importancia pueden poner en entredicho (...) En cambio para Battaglia (...) es una perspectiva que se puede poner en entredicho, tanto en un sentido como en otro, en cada momento ya que no está excluido que dentro mismo de un curso hacia la guerra pueda haber una “ruptura revolucionaria” (...) Las teorías de Battaglia son como cajones de sastre, en los que cada uno va guardando lo que le da la gana. La noción de curso histórico la interpreta cada uno a su manera. Podemos encontrar la revolución en un curso hacia la guerra como la guerra mundial en un curso hacia los enfrentamientos de clase. De ese modo, cada uno queda contento: en 1981, CWO que comparte la misma idea del curso histórico que BC, llamaba a los obreros polacos a la revolución a la vez que se suponía que el proletariado mundial no había salido de la contrarrevolución. Finalmente es la noción de curso la que desaparece totalmente; a eso llega BC, a eliminar totalmente la menor noción de perspectiva histórica. De hecho, la visión del PCInt (y del BIPR) tiene un nombre: inmediatismo” ([11]).
Es el inmediatismo lo que permite por ejemplo entender por qué, en 1987-88, los grupos del BIPR iban vacilando entre un total escepticismo y el mayor entusiasmo con respecto a las luchas obreras. La lucha del sector escolar, en Italia, BC les otorgó la misma consideración que la de los pilotos de línea o la de los magistrados, para después considerarlas como el inicio “de una fase nueva e interesante de la lucha de clases en Italia”. Se pudo ver en aquel entonces a CWO oscilar del mismo modo ante las luchas en Gran Bretaña ([12]).
Ese inmediatismo es el que le hace escribir a BC en enero del 96 que “la huelga de los trabajadores franceses, más allá de la actitud oportunista (sic) de los sindicatos, representa verdaderamente un episodio de importancia extraordinaria para la reanudación de la lucha de clases”. Para BC, lo que ha faltado cruelmente en estas luchas para evitar la derrota, es un partido proletario. Si al partido, que un día deberá efectivamente constituirse para que pueda el proletariado realizar la revolución comunista, se le ocurriera inspirarse del inmediatismo al que nunca ha renunciado BC a pesar de todos los errores que le ha hecho cometer, entonces sí que habría que temer por el destino de la revolución.
Sólo dándole la espalda firmemente al inmediatismo, con la preocupación permanente de situar cada momento de la lucha de clases en su contexto histórico, podemos darnos los medios de entender qué está ocurriendo y asumir entonces un verdadero papel de vanguardia de la clase obrera.
Este marco es evidentemente el del curso histórico, no nos vamos a repetir. Y más precisamente el que prevalece desde el hundimiento de los regímenes estalinistas a finales de los años 80 y que hemos recordado brevemente al empezar este artículo. A finales del 89, dos meses antes de la caída del muro de Berlín, la CCI ya se dio como tarea elaborar el nuevo marco de análisis que permitiera entender la evolución de la lucha de clases:
“Cabe pues esperarse a un retroceso momentáneo de la conciencia del proletariado (...). Aunque el capitalismo no dejará de llevar a cabo sus incesantes ataques cada vez más duros contra los obreros, lo cual les obligará a entrar en lucha, no por ello el resultado va ser, en un primer tiempo, el de una mayor capacidad de clase para avanzar en su toma de conciencia.
En vista de la importancia histórica de los hechos que lo determinan, el retroceso actual del proletariado, aunque no ponga en tela de juicio el curso histórico -la perspectiva general hacia enfrentamientos de clase-, aparece como más importante que el que había acarreado la derrota en 1981 del proletariado en Polonia” ([13]).
Más tarde, la CCI ha debido integrar en este marco los nuevos acontecimientos recientes de mucha importancia que se sucedieron: “Esas campañas (sobre “la muerte del comunismo” y el “triunfo del capitalismo”) han tenido un impacto nada desdeñable en los medios obreros, afectándoles en su combatividad y sobre todo en su conciencia. La combatividad obrera estaba viviendo un nuevo ímpetu en la primavera de 1990, como consecuencia, en particular, de los ataques debidos al inicio de la recesión. Pero la crisis del Golfo y la guerra volvieron a minar esa combatividad. Estos trágicos acontecimientos permitieron que apareciera claramente la mentira sobre el “nuevo orden mundial” que nos anunciaba la burguesía tras la desaparición del bloque del Este, el cual habría sido el principal responsable de las tensiones militares (...) Pero, al mismo tiempo, la gran mayoría de la clase obrera de los países avanzados, tras las nuevas campañas de mentiras de la burguesía, soportó esta guerra con un fuerte sentimiento de impotencia que ha acabado debilitando sus luchas. El golpe del verano de 1991 en la URSS y la nueva desestabilización que ha acarreado, así como la guerra civil en Yugoslavia, han venido a incrementar ese sentimiento de impotencia. El estallido de la URSS y la barbarie guerrera desencadenada en Yugoslavia son expresiones del grado de descomposición alcanzado hoy por la sociedad capitalista. Pero, gracias a todas las mentiras machacadas una y otra vez por los media, la burguesía ha conseguido ocultar las causas reales de esos acontecimientos, presentándolos como una nueva consecuencia de la muerte del comunismo e incluso de un problema de «derecho de los pueblos a la autodeterminación», hechos ante los cuales a los obreros no les quedaría otro remedio que el ser espectadores pasivos y confiar plenamente en la «sabia cordura» de sus gobernantes” ([14]).
Por su duración, su bestialidad y por desarrollarse tan cerca de las grandes concentraciones proletarias de Europa occidental, la guerra en Yugoslavia es uno de los elementos esenciales que nos permiten entender la importancia de las dificultades del proletariado actualmente. Esta guerra cumula en ella, por un lado, los estragos provocados por el hundimiento del bloque del Este (aunque a un nivel menor), es decir una gran confusión y muchas ilusiones en las filas obreras, y, por otro, los que provocó la guerra del Golfo, una gran sensación de impotencia, sin que por ello pudiera emerger con claridad la evidencia de los crímenes y de la barbarie de las grandes “democracias”, como, al menos, sí había ocurrido con la guerra del Golfo. Es una ilustración clarísima de cómo la descomposición del capitalismo, de la que es la guerra en Yugoslavia una de las más espectaculares manifestaciones, juega un papel de primer orden contra el desarrollo de las luchas y de la conciencia del proletariado.
Otro aspecto que cabe señalar porque se trata del arma por excelencia de la burguesía contra la clase obrera, es decir los sindicatos, es el que ya señalamos en septiembre del 89 en nuestras Tesis: “La ideología reformista pesará muy fuerte sobre las luchas en el período que viene, favoreciendo así fuertemente la acción de los sindicatos”. Esto se explicaba no porque se hicieran todavía ilusiones los obreros sobre “el paraíso socialista”, sino porque la existencia de un tipo de sociedad que se presentaba como “no capitalista” podía significar que podía existir otra cosa que el capitalismo. La fin del estalinismo ha sido presentado como “el fin de la historia” (término utilizado muy seriamente por “pensadores” burgueses). Por ser precisamente la adaptación de las condiciones de vida del proletariado en el capitalismo el terreno privilegiado de los sindicatos y del sindicalismo, lo ocurrido en el 89, agravado por toda la serie de ataques soportados por los obreros desde entonces, no podía sino conducir a un vigoroso retorno de los sindicato; un retorno celebrado por la burguesía con los movimientos sociales de finales del 95.
Esa recuperación de los sindicatos no se hizo inmediatamente. Las organizaciones sindicales habían acumulado, y en particular durante los 80, tal desprestigio por su contribución permanente al sabotaje de las luchas obreras que tenían dificultades para cambiarse del día a la mañana en defensores intransigentes de la clase obrera. Por esto su vuelta al escenario se ha hecho en varias etapas, en las que ido apareciendo cada día más como instrumento indispensable para los combates obreros. Un ejemplo de esa retorno progresiva de los sindicatos nos lo da la evolución de la situación en Alemania, en donde, tras las grandes maniobras del sector público de la primavera del 92, pudieron todavía surgir luchas espontáneas y fuera de toda consigna sindical durante el otoño del 93 en el Rhur, hasta que en las luchas del 95 en la metalurgia se les vuelve a ver el plumero. Pero es en Italia en donde esta evolución es más significativa. Durante el otoño del 92, la explosión de rabia obrera contra el plan Amato también alcanzó a las centrales sindicales. Al año siguiente, son las “coordinadoras de consejos de fábrica”, o sea las estructuras del sindicalismo de base, las que animaron las grandes movilizaciones de la clase obrera y las manifestaciones que surgieron por todo el país. Por fin, la manifestación “monstruo” de Roma en la primavera del 94, la mayor desde la Segunda Guerra mundial, fue la obra maestra del control sindical.
Para entender el porqué del poderoso retorno de los sindicatos, es importante subrayar que ha estado facilitado y permitido por el mantenimiento de la ideología sindicalista, de la cual son últimos defensores los sindicatos “de base”, “de combate” y demás. Fueron ellos quienes, por ejemplo, animaron en Italia la impugnación de los sindicatos oficiales (llevando a las manifestaciones tomates y tuercas para lanzarlos contra los jefes sindicales) antes de que abrieran el camino de la recuperación sindical del 94 con sus propias “movilizaciones” en el 93. En los combates futuros, en cuanto vuelvan a desprestigiarse los sindicatos oficiales debido a su indispensable faena de sabotaje, aún tendrá la clase obrera que emprenderlas contra el sindicalismo y la ideología sindical representada por el sindicalismo de base que tanto ha trabajado para sus mayores en estos últimos años.
Esto significa que le espera todavía mucho camino que hacer a la clase obrera. Y las dificultades que tiene ante sí no han de ser un elemento de desmoralización, sobre todo para los elementos de vanguardia. La burguesía conoce muy bien las potencialidades que el proletariado posee. Por eso organiza maniobras como la de finales del 95. Por eso en el coloquio de Davos, en el que tradicionalmente se reúnen los 2000 “altos responsables” más importantes del mundo en el terreno económico y social (y en el que participaba Blondel, jefe del sindicato francés FO), se les pudo ver preocupados por la evolución de la situación social. Así es como se han podido oír discurso de este tipo: “Hemos de crear la confianza entre los asalariados y organizar la cooperación entre las empresas para que las colectividades locales, las ciudades y las regiones se beneficien de la mundialización. Asistiremos sino al resurgimiento de movimientos sociales como nunca los hemos visto desde la Segunda Guerra mundial” ([15]).
Así, como siempre lo han puesto en evidencia los revolucionarios y como la burguesía misma nos lo viene a confirmar, la crisis de la economía capitalista sigue siendo la mejor aliada del proletariado. La crisis le abrirá los ojos ante el callejón sin salida del mundo actual, y le dará la voluntad de destruirlo a pesar de los múltiples obstáculos que todos los sectores de la clase dominante no vacilarán en ponerle en su camino.
F, 12/3/96
[1] “Resolución sobre situación internacional”, XIo Congreso de la CCI, punto 14, Revista internacional no 82.
[2] “Luchar tras los sindicatos lleva a la derrota”, Revista internacional no 84.
[3] Véase nuestro artículo “El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria”, Revista internacional no 74.
[4] Véase al respecto el “Informe sobre el curso histórico”, Revista internacional no 18.
[5] Suplemento al boletín (francés) Entreprise et personnel, titulado “El conflicto social de finales del 95 y sus consecuencias probables”.
[6] Esto es un error; la CFDT, sindicato socialdemócrata de origen cristiano, apoyaba el plan Juppé sobre la Seguridad social.
[7] Se ha de señalar el tono menos optimista de la CWO con respecto al de BC: “La burguesía confía tanto en su capacidad de controlar la rabia de los obreros que la Bolsa de París está en alza”. Añadamos nosotros que el Franco francés ha mantenido su cotización a lo largo del movimiento. Es una buena prueba de que la burguesía ha comprobado que el tal movimiento se desarrollaba satisfactoriamente.
[8] “Contra el caos y las matanzas, únicamente la clase obrera podrá aportar soluciones, Revista internacional no 70.
[9] Véase nuestro artículo “Las tormentas del Este y la respuesta de los revolucionarios”, Revista internacional no 61.
[10] Ver en particular nuestros artículos “Respuesta a Battaglia Comunista sobre el curso histórico” y “Las confusiones de los grupos comunistas sobre el período actual”, en las Revistas internacionales nos 50 y 54.
[11] Revista internacional no 54.
[12] Véase sobre este tema nuestro artículo “Decantación del medio político y oscilaciones del BIPR”, Revista internacional no 55.
[13] “Tesis sobre la crisis económica y política en la URSS y los países del Este”, Revista internacional no 60.
[14] “Únicamente la clase obrera puede sacar a la humanidad de la barbarie”, Revista internacional no 68.
[15] Rosabeth Moss Kanter, antigua directora de la Harvard Business Review, citada por le Monde diplomatique de marzo del 96.
Geografía:
- Francia [162]
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
IV - ¿Fracción del S.P.D. o nuevo partido?
- 4045 reads
En los tres anteriores artículos de esta serie hemos mostrado cómo la clase obrera, mediante sus luchas, obligó al capital a poner fin a la Iª Guerra mundial. Para impedir la extensión de las luchas, el capital no había escatimado medios para separar al proletariado alemán del ruso para sabotear toda radicalización posterior de las luchas. En este artículo queremos mostrar cómo los revolucionarios en Alemania asumieron sus responsabilidades ante la Iª Guerra mundial y durante las luchas revolucionarias.
El desencadenamiento de la Primera Guerra mundial fue únicamente posible, gracias a que una mayoría de los partidos de la IIª Internacional se sometieron al interés de sus respectivos capitales nacionales. Tras el firme compromiso de los sindicatos en la política de “Unión sagrada” con el capital nacional, la aprobación de los créditos de guerra por la fracción parlamentaria y el Ejecutivo del SPD, hizo posible que el capital alemán desencadenara la guerra. El voto de los créditos de guerra no fue una sorpresa, sino el último peldaño de todo un proceso de degeneración del ala oportunista de la Socialdemocracia. El ala izquierda de ésta había luchado con todas sus fuerzas durante el período anterior a la guerra contra esa degeneración, por lo que rápidamente desencadenó una respuesta a esta traición. Desde el primer día de la guerra, los internacionalistas se agruparon bajo la bandera del grupo que pronto se llamaría “Spartakus”, y señalaron como su primera responsabilidad la defensa del internacionalismo de la clase obrera, contra la traición de la dirección del SPD. Esto no significaba únicamente hacer propaganda en favor de esta posición programática, sino también y ante todo, defender la organización de la clase contra la traición de que había sido objeto por parte de la dirección, contra su estrangulamiento por las fuerzas del capital. Inmediatamente después de la traición de la dirección del Partido, los internacionalistas se mostraron unánimemente dispuestos a no dejar el partido en manos de los traidores. Todos ellos trabajaron por la reconstrucción del partido y ninguno quiso abandonarlo, antes bien cumplir consecuentemente un trabajo de fracción en el partido, para poder expulsar a la dirección socialpatriota
El bastión de los traidores estaba formado por los representantes de los sindicatos que estaban irrevocablemente integrados en el Estado. Ahí no había nada que reconquistar. En el SPD, sin embargo, coexistían la traición y al mismo tiempo una resistencia contra ella. Incluso la fracción parlamentaria del Reichstag estaba dividida en traidores e internacionalistas. Y aunque con muchas dificultades y vacilaciones -que ya explicamos en la Revista internacional nº 81- pronto se oyeron en el Parlamento voces contra la guerra. Pero fue, sobre todo, en la base del partido donde la protesta contra la traición tuvo sus más potentes palancas.
“Acusamos a la fracción del Reichstag de haber traicionado los principios fundamentales del partido y, con ellos, el espíritu de la lucha de clases. La fracción parlamentaria se ha puesto por lo tanto a sí misma fuera del partido; ha dejado de ser la representante autorizada de la socialdemocracia alemana” ([1]).
Todos estaban de acuerdo en no abandonar la organización a los traidores: “Esto no significa que la separación inmediata de los oportunistas sea en todos los países deseable o incluso posible. Esto quiere decir que la separación está históricamente madura, que se ha hecho ineluctable y representa un paso hacia delante, una necesidad para el combate revolucionario del proletariado; que el viraje histórico de la entrada del capitalismo “pacífico” en el estadio del imperialismo pone al orden del día esa separación” ([2]).
En la Revista internacional nº 81, ya mostramos cómo los espartaquistas, y en otras ciudades los “Linksradikale”, intentan construir una relación de fuerzas que ponga en minoría a la dirección socialpatriota. Ahora bien ¿cómo llevar a la práctica la ruptura organizacional con los traidores? Por supuesto que traidores e internacionalistas no podían coexistir en el mismo partido y que los unos lucharían contra los otros. De lo que se trataba pues era de invertir esa relación de fuerzas en el curso de la lucha. El hecho es que, como mostramos en la Revista internacional nº 81, la dirección se encontraba en una situación cada vez más comprometida, a causa de la resistencia de los espartaquistas, y que el partido en su conjunto cada vez se distanciaba más de los traidores. De hecho los socialpatriotas de la dirección se vieron obligados a desencadenar una ofensiva para asfixiar a los internacionalistas. Pero ¿cómo se debía reaccionar ante ella? ¿dando un portazo y marchándose a la primera contraofensiva de la dirección? ¿fundando cuanto antes una nueva organización al margen del SPD?.
En el seno de la Izquierda existían divergencias que comenzaron a discutirse cuando los socialpatriotas empezaron a expulsar a los revolucionarios del SPD (primero en la fracción parlamentaria, luego en el propio partido; después de excluir a Liebknecht en diciembre de 1915, les llegó el turno a los diputados que habían votado contra los créditos de guerra que fueron expulsados del grupo parlamentario en la primavera de 1916). ¿Hasta que punto debía entonces lucharse por reconquistar la organización?.
La postura de Rosa Luxemburg es clara: “Se puede “salir” de pequeñas sectas y de cenáculos, cuando ya no nos convienen, para fundar nuevas sectas y cenáculos. Pretender que por el simple hecho de “salirse” se va a liberar a las masas proletarias del pesado y funesto yugo, mostrándoles con ese intrépido ejemplo la vía a seguir, es un ensueño inmaduro. Ilusionarse con liberar a las masas rompiendo el carnet del partido, no es más que el reverso del fetichismo del carnet del partido como poder ilusorio. Esas dos actitudes son dos caras del cretinismo de organización (...) La descomposición de la socialdemocracia alemana forma parte de un proceso histórico que en un sentido más amplio afecta al enfrentamiento general entre burguesía y clase obrera, un campo de batalla del que es imposible desertar por mucho que nos pese. Debemos librar este titánico combate hasta sus últimos extremos. Debemos arrancar y romper, reuniendo todas nuestras fuerzas, el mortal nudo corredizo que la socialdemocracia alemana oficial, que los sindicatos libres oficiales, que la clase dominante, han puesto en la garganta de las masas confundidas y traicionadas. La liquidación de ese montón de putrefacción organizada que hoy se llama socialdemocracia, no es un asunto privado que de penda de la decisión personal de uno o de varios grupos (...) Debe ser enfrentada, empleando todas nuestras fuerzas, como una cuestión pública” ([3]).
“La consigna no es ni escisión ni unidad; ni nuevo partido ni partido viejo, sino reconquista del partido desde abajo por la rebelión de las masas que deben tomar en sus manos las organizaciones y los medios en su poder, no mediante palabras sino mediante el hecho de la rebelión en los actos (...) La lucha decisiva por el partido ha comenzado” ([4]).
El trabajo de fracción
Mientras Rosa Luxemburg defendía enérgicamente la idea de permanecer en el SPD el mayor tiempo posible, siendo quien más convencida estaba de la necesidad del trabajo de fracción, la Izquierda de Bremen empezó a defender la necesidad de una organización independiente, aunque esta cuestión no fue un punto de litigio hasta finales del 16-principios de 1917. K. Radek, uno de los principales representantes de la Izquierda de Bremen, afirmaba aún a finales de 1916:
“Hacer propaganda a favor de la escisión no significa que debamos salir ya del partido. Al contrario, debemos dirigir nuestro esfuerzo a apoderarnos de todas las organizaciones y órganos del partido que nos sea posible (...) Nuestro deber es mantenernos en nuestro puesto el mayor tiempo posible, pues cuanto más nos mantengamos más numerosos serán los obreros que nos seguirán en el caso de que seamos excluidos por los socialimperialistas que, naturalmente, comprenden perfectamente cuál es nuestra táctica por mucho que la mantengamos oculta (...) Una de las tareas actuales es que las organizaciones locales del partido, que se encuentran en el terreno de la oposición, se unan y establezcan una dirección provisional de la oposición decidida” ([5]).
Es falso, por tanto, afirmar que la Izquierda de Bremen habría inspirado una separación organizativa inmediata en agosto de 1914. Sólo a finales de 1916, cuando la relación de fuerzas en el seno del partido se tambalea cada vez más, es cuando los grupos de Dresde y Hamburgo abogan por una organización independiente, aunque sobre esta cuestión carezcan de una sólida concepción de la organización.
El balance de los dos primeros años de la guerra muestra que los revolucionarios no se dejaron amordazar y que ningún grupo renunció a su independencia organizativa. Si hubieran abandonado la organización en manos de los socialpatriotas en 1914, eso hubiera significado tirar por la borda los principios. Incluso en 1915, aunque aumente cada vez más la presión de los obreros y se desarrollen acciones de respuesta, no se justifica la edificación de una nueva organización al margen del SPD. Mientras no se dé una correlación de fuerzas suficiente, en tanto no exista fuerza suficiente para combatir en el seno mismo de las filas obreras, mientras los revolucionarios se encuentren todavía reducidos a una pequeña minoría..., en resumen, en tanto no se cumplan plenamente las condiciones para la “fundación del partido”, es necesario efectuar una labor de fracción en el SPD.
Haciendo balance, nos damos precisamente cuenta de que mientras duró el impacto de la traición de la dirección del partido en agosto de 1914, en tanto la clase obrera sufría los efectos de la derrota con el triunfo momentáneo del nacionalismo, resultó imposible fundar un nuevo partido. Era preciso, primeramente, llevar una lucha por el viejo partido, cumplir un duro trabajo de fracción y a continuación efectuar los preparativos para la construcción de un nuevo partido, pero una fundación inmediata en 1914, resultaba impensable. La clase obrera debía antes recuperarse de los efectos de la derrota. Ni la salida directa del SPD, ni la fundación de un nuevo partido, estaban pues al orden del día en 1914. Cualquier otra actitud reflejaría un puro deseo irrealista ajeno a las condiciones históricas.
En septiembre de 1916, el Comité director del SPD convocó una conferencia nacional del partido, en la que, a pesar de haber amañado en su provecho los mandatos de los delegados, la dirección perdió su dominio de la oposición, la cual decidió que no dejaría de enviar sus cuotas al Ejecutivo, el cual contestó excluyendo a todos aquellos que no enviaran sus contribuciones, empezando por la Izquierda de Bremen.
En esta situación cada día más envenenada, en la que el Comité director se encuentra cada vez más cuestionado en el partido y la clase obrera desarrolla una creciente respuesta a la guerra, y cuando el Ejecutivo procede a expulsiones cada vez más importantes, los espartaquistas no abogan por abandonar la organización “paso a paso”, en contra de lo que propugnaban algunos camaradas de Bremen con su negativa a pagar las cuotas: “Una escisión así, en las actuales circunstancias, no supondrá, como queremos, la expulsión del partido de los mayoritarios y los hombres de Scheidemann, sino que conducirá necesariamente a dispersar a los mejores camaradas del partido en pequeños círculos, condenándolos a una completa impotencia. Consideramos que esta táctica es lamentable e incluso nefasta” ([6]).
Los espartaquistas preferían, por el contrario, adoptar una postura unitaria y no dispersa frente a los socialpatriotas, señalando claramente el criterio que guiaba su permanencia en el SPD: “La pertenencia al actual SPD no deberá mantenerse por parte de la oposición si su acción política independiente se ve entorpecida y paralizada por aquél. La oposición permanece en el partido sólo para combatir, sin tregua, la política de la mayoría, para interponerse y proteger a las masas de la política imperialista practicada bajo el manto de la socialdemocracia, y con el fin de utilizar el partido como terreno de reclutamiento para la lucha de clases proletaria antiimperialista”. E. Meyer declara: “Permaneceremos en el partido mientras podamos desarrollar la lucha de clases contra el Comité director. En cuanto esto se nos impida, no desearemos quedarnos. No estamos por la escisión” ([7]).
La Liga espartaquista pretendía formar, en el seno del SPD, una organización del conjunto de la oposición, tal y como preconizaba la Conferencia de Zimmerwald. Como acertadamente señaló Lenin: “A la oposición alemana le falta aún mucho para tener una base sólida. Todavía se encuentra dispersa, diseminada en corrientes autónomas, carentes, sobre todo, de un fundamento común indispensable para que puedan actuar. Consideramos que es nuestro deber fundir las fuerzas dispersas en un organismo capaz de actuar” ([8]).
Mientras los espartaquistas permanecieron en el SPD como grupo autónomo, forman, en el seno del partido, un polo de referencia política que lucha contra su degeneración, contra la traición de una parte de él. Siguiendo los principios organizativos del movimiento obrero, la fracción no está fuera del partido, al margen de la organización, sino que permanece dentro del partido. Sólo su exclusión por el partido hace posible una existencia organizativa independiente.
En cambio, los demás agrupaciones dela Izquierda, sobre todo las Lichtstrahlen ([9]), la reunida en torno a Borchardt, y la de Hamburgo, comenzaron entonces, en 1916, a abogar claramente por la construcción de una organización independiente.
Como hemos expuesto, esta ala de la Izquierda (sobre todo en Hamburgo y Dresde) tomó como excusa la traición de la dirección socialpatriota para cuestionar, en general, la necesidad del partido. Temerosos de una nueva burocratización, de que la Izquierda ahogase la lucha obrera por razones de organización, empezaron a rechazar cualquier tipo de organización política. La primera expresión de este rechazo fue una desconfianza hacia la centralización, que les llevó a reivindicar el federalismo. En aquel entonces, eso implicó su deserción de la lucha contra los socialpatriotas en el seno del partido, y fue la partida de nacimiento del futuro comunismo de consejos que conocería un mayor impulso en los años siguientes.
El principio de un consecuente trabajo de fracción, la contumaz resistencia dentro del SPD tal como la practicaron las Izquierdas en Alemania en ese período, serviría después de ejemplo a los camaradas de la Izquierda italiana cuando, diez años más tarde, éstos hubieron de combatir en la Internacional comunista, contra la degeneración de ésta. Este principio, defendido por Rosa Luxemburg y una gran mayoría de los espartaquistas, será sin embargo rápidamente rechazado por una parte del KPD, pues en cuanto aparecieron divergencias -sin comparación posible con la traición de los socialpatriotas del SPD- algunos abandonaron precipitadamente la organización. En un próximo artículo abordaremos esta fatal subestimación de la necesidad de un trabajo de fracción.
Las diferentes corrientes en el seno del movimiento obrero
A lo largo de los dos años de guerra, el movimiento obrero se había dividido, en todos los países, en tres corrientes. Lenin resumió así, en abril de 1917, esas tres corrientes:
“- Los socialchovinistas, socialistas de palabra, chovinistas en los hechos, que admiten la “defensa de la patria” en una guerra imperialista. (...) Estos son nuestros adversarios de clase. Se han pasado al lado de la burguesía.
- (...) los verdaderos internacionalistas cuya expresión más fiel es “la Izquierda de Zimmerwald”. Su principal rasgo distintivo es: la ruptura completa con el socialchovinismo (...) la abnegada lucha revolucionaria contra el gobierno imperialista propio y contra la burguesía imperialista propia.
- Entre estas dos tendencias, existe una tercera corriente, a la que Lenin calificó como “el centro que oscila entre los socialchovinistas y los verdaderos internacionalistas (...) El “centro” jura por sus grandes dioses que ellos están (...) por la paz, (...) y propicios también a sellar la paz con los socialchovinistas. El “centro” quiere la “unidad”; el centro es el adversario de la escisión. (...) el “centro” no está convencido de la necesidad de una revolución contra su propio gobierno, no propaga esa necesidad, no sostiene una lucha revolucionaria abnegada, sino que encuentra siempre los más vulgares subterfugios -de una magnífica sonoridad archi-“marxista”- para no hacerla” ([10]).
Esta corriente centrista no tiene claridad programática alguna. Por el contrario es incoherente e inconsecuente. Está dispuesta a cualquier concesión y huye de definirse programáticamente, tratando de adaptarse a cualquier nueva situación. Es el lugar donde se enfrentan las influencias pequeñoburguesas con las revolucionarias. Esta corriente que fue mayoritaria en la Conferencia de Zimmerwald en 1915, y en 1916, era además la corriente más numerosa en Alemania. En la Conferencia de la oposición celebrada el 7 de enero de 1917, sus delegados representaban la mayoría de los 187 presentes, mientras sólo 35 formaban parte de los espartaquistas.
Esta corriente centrista estaba además compuesta de un ala derecha y un ala izquierda. La primera se acercaba progresivamente a los socialpatriotas, mientras que el ala izquierda se mostraba cada vez más receptiva a la intervención de los revolucionarios.
En Alemania, Kautsky figuraba a la cabeza de esta corriente que se unificó en Marzo de 1916, en el seno del SPD, bajo el nombre de Comunidad de trabajo socialdemócrata (Sozialdemokratische Arbeitgemeinschaft, SAG) que era sumamente fuerte, sobre todo en la fracción parlamentaria. Haase y Ledebour eran los principales diputados centristas en el Reichstag.
Así pues, en el SPD no sólo existían traidores y revolucionarios, sino también una corriente centrista que durante muchos años tuvo de su lado a la mayoría de los obreros.
“Y quién abandone el terreno real del reconocimiento y análisis de estas tres corrientes y de la lucha consecuente por la tendencia verdaderamente internacionalista, se condenará a sí mismo a la impotencia, a la incapacidad y a las equivocaciones” (10).
Mientras los socialpatriotas siguen queriendo inocular altas dosis del veneno nacionalista a la clase obrera y los espartaquistas libran una encarnizada lucha contra ellos, los centristas oscilan entre ambos polos. ¿Qué actitud debían adoptar, pues, los espartaquistas ante los centristas? El ala agrupada en torno a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht señalaron que “políticamente debemos criticar fuerte a los centristas”, es decir que los revolucionarios debían intervenir respecto a ellos.
¿Qué intervención desarrollar ante el centrismo? La claridad política es lo primero, antes que la unidad.
En enero de 1916, en el curso de una conferencia convocada por los adversarios a la guerra, Rosa Luxemburg esbozó ya su posición frente a los centristas:
“Nuestra táctica en esta conferencia no debe partir de la idea de poner de acuerdo a toda la oposición sino, por el contrario, seleccionar en ese maremágnum, el pequeño núcleo sólido y dispuesto a la acción que podamos agrupar en torno a nuestra plataforma. Sin embargo, en cuanto a un agrupamiento organizativo, se requiere la mayor prudencia, ya que la unión de las Izquierdas no ha conseguido, según mis muchos años de amargas experiencias en el partido, más que atar las manos de quienes verdaderamente estaban dispuestos a actuar”.
Para ella, quedaba excluida toda posibilidad de que, en el interior del SPD, se produjera cualquier tipo de asociación organizativa con los centristas. “Claro que la unión hace la fuerza, pero la unidad de convicciones sólidas y profundas, no la suma mecánica y superficial de elementos profundamente divergentes. La fuerza no reside en el número, sino en el espíritu, en la claridad, en la determinación que nos anima” ([11]).
Igualmente Liebknecht señaló en febrero de 1916: “No a la unidad a cualquier precio, sino la claridad ante todo. La claridad que se obtiene poniendo abiertamente en evidencia, y discutiendo en profundidad toda divergencia, por un acuerdo sobre los principios y la táctica, con la perspectiva de estar dispuestos a actuar, con la perspectiva de la unidad. Ese es el camino que debemos emprender. La unidad no debe ser el punto de partida de ese proceso de fermentación, sino su punto de llegada” ([12]).
La piedra angular del método de Rosa Luxemburg y los demás espartaquistas es la exigencia de claridad y solidez programáticas, sin ninguna concesión; dispuestos a ser menos pero con claridad. Esta postura de R. Luxemburg no expresa, de ninguna manera, sectarismo, sino fidelidad al método que fue desde siempre el del marxismo. R. Luxemburg no fue la única depositaria de ese rigor y firmeza programática, pues ese mismo método será después empleado por la Izquierda italiana cuando, al hacer balance de la revolución rusa y en los años 30, rechazó toda tentación de hacer concesiones políticas en el plano programático, sólo por crecer numéricamente. Quizá Rosa Luxemburg empezó a percibir las repercusiones de la nueva situación establecida por la decadencia del capitalismo, cuando no pueden existir partidos de masas de la clase obrera, sino únicamente partidos numéricamente reducidos pero programáticamente muy sólidos. Esto explica que esa cimentación teórica sea la brújula para el trabajo de los revolucionarios, frente a los centristas que, por definición, oscilan y rehuyen toda claridad política en el plano programático.
Cuando en marzo de 1917 los centristas fundaron -tras ser expulsados del SPD- su propia organización, los espartaquistas reconocieron la necesidad de intervenir frente a ellos, asumiendo la responsabilidad que los revolucionarios tienen ante su clase.
Con el telón de fondo de la revolución en Rusia en desarrollo, y una creciente radicalización de la clase obrera en la misma Alemania, los espartaquistas trataban de estar cerca de los mejores elementos de la clase, atrapados en el Centro, pero a los que su intervención podía hacer avanzar y clarificar. Debemos definir a la Comunidad de trabajo socialdemócrata (SAG) igual que a muchos partidos que se adhirieron a la Internacional comunista en marzo de 1919, partidos que carecían de homogeneidad y coherencia y eran muy inestables.
Puesto que los movimientos centristas son, en parte, expresión de inmadurez de la conciencia en la clase obrera, es posible que, con el desarrollo de la lucha de clases, pueda producirse una clarificación y que se cumpla así su destino histórico: desaparecer. Para ello, junto a la dinámica de la lucha de clases, es indispensable la existencia de un polo de referencia organizador que pueda jugar el papel de polo de claridad frente a los centristas. Sin la existencia y la intervención de una organización revolucionaria, que impulse a los elementos receptivos que están atrapados en el centrismo, resulta imposible cualquier desarrollo y separación respecto a éste.
Lenin resumió, en 1916, esa tarea: “La principal carencia del conjunto del marxismo revolucionario en Alemania es la ausencia de una organización ilegal que desarrolle sistemáticamente su línea de trabajo y que eduque a las masas en el espíritu de las nuevas tareas: una organización así debería tomar una posición clara tanto frente al oportunismo como frente al kautskysmo” ([13]).
¿Como cumplir este papel de polo de referencia? Para el 6 y 8 de abril de 1917, los centristas propusieron una conferencia para formar una organización común que se llamaría Partido socialdemócrata independiente (USPD). En el seno de los revolucionarios internacionalistas se manifestaron profundas divergencias al respecto.
La Izquierda de Bremen se opuso a la participación de las izquierdas revolucionarias en esta organización común. Radek piensa que “sólo un núcleo claro y organizado puede ejercer influencia en los obreros radicales del Centro. Hasta ahora, mientras actuábamos en el terreno del viejo partido, podíamos salir del paso con vínculos distendidos entre los diferentes radicales de izquierdas. Hoy (...) sólo un partido radical de izquierda, dotado de un programa claro y de sus propios órganos, puede reagrupar, unir e incrementar las dispersas fuerzas (No podemos cumplir nuestro deber) más que organizando a los radicales de izquierda en su propio partido” ([14]).
Los propios espartaquistas no eran homogéneos sobre esa cuestión. En una conferencia preparatoria de la Liga espartaquista, el 5 de abril, muchos delegados tomaron posición contra la entrada en el USPD, aunque este punto de vista no se impuso finalmente, ya que los espartaquistas se afiliaron al USPD.
La intención de los espartaquistas era la de ganar para su causa a los mejores elementos: “La Comunidad de trabajo socialdemócrata tiene, en sus filas, toda una serie de elementos obreros que políticamente, y por su estado de ánimo, son de los nuestros; y si siguen a la SAG es porque no tienen contactos con nosotros, o por desconocimiento de las relaciones que existen en el seno de la oposición, o por cualquier otra causa fortuita...” ([15]).
“Se trata pues de utilizar el nuevo partido, que va a reunir a importantes masas, como terreno de reclutamiento para nuestras concepciones, para la tendencia decidida de la oposición. Debemos también discutirle al SAG la influencia política y espiritual sobre las masas en el seno mismo del partido. Se trata, pues, de impulsar el partido a través de nuestra actividad en sus organizaciones, y también de nuestras propias acciones independientes, así como eventualmente actuar contra su lamentable influencia en la clase” ([16]).
En el seno de la Izquierda, había multitud de argumentos tanto a favor como en contra de esta adhesión. Sólo hoy nos es posible discernir que hubiera sido preferible, en aquel momento, llevar un trabajo de fracción desde fuera del USPD, en vez de actuar desde el interior. Pero la preocupación de los espartaquistas de intervenir frente al USPD, para tratar de arrebatarle sus mejores elementos, era plenamente válida. Lo que entonces resultaba muy difícil de acertar era si esto debía hacerse desde el “exterior” o desde el “interior”.
En todo caso esta cuestión sólo podía plantearse a partir de considerar, como acertadamente hicieron los espartaquistas, al USPD como una corriente centrista que pertenecía a la clase obrera y que, en manera alguna, se trataba de un partido burgués.
Incluso Radek, y con él la Izquierda de Bremen, reconocía la necesidad de intervenir frente a este movimiento centrista: “Siguiendo nuestro camino -sin bandazos a izquierda y derecha- es como luchamos por los elementos indeterminados. Intentaremos que se sumen a nuestras filas. Si ahora no están en condiciones de seguirnos, si se orientan hacia nosotros sólo más adelante, cuando las necesidades políticas exijan de nosotros la independencia organizativa, nada se opondrá a ello. Debemos seguir nuestro camino. (el USPD) es un partido que más pronto o más tarde quedará triturado por las muelas de la derecha y la izquierda, más decididas” ([17]).
Sólo podrá entenderse el significado de la USPD centrista y su todavía gran influencia en el seno de las masas obreras, si vemos la situación de creciente ebullición de la clase obrera. Desde la primavera de 1917 se sucedió una oleada de huelgas: en el Rhur en marzo, en abril una serie de huelgas de masas en Berlín que implicaron a más de 300 mil trabajadores, en el verano huelgas y protestas en Halle, Brunswick, Magdeburgo, Kiel, Wuppertal, Hamburgo y Nuremberg... En junio se produjeron los primeros motines en la flota. Sólo la más brutal represión pudo poner fin a estos movimientos.
En cualquier caso, el ala izquierda se encontró provisionalmente dividida entre los espartaquistas por un lado y la Izquierda de Bremen –y las demás Izquierdas revolucionarias–, por otro. La Izquierda de Bremen reclamaba la rápida fundación del partido mientras los espartaquistas se habían adherido mayoritariamente al USPD, como fracción.
toto
[1] Panfleto de la oposición citado por R. Muller.
[2] Lenin, El Oportunismo y el hundimiento de la IIª Internacional.
[3] Rosa Luxemburg, Der Kampf nº 31, “Offene Briefe an Gesinnungsfreude. Von Spaltung, Einheit und Austritt”, Duisburgo, 6.01.1917.
[4] Carta de Spartacus del 30 de marzo de 1916.
[5] Radek.
[6] L. Jogisches, 30.09.1916.
[7] Wohlgemuth.
[8] Lenin, Wohlgemuth.
[9] Lichstrahlen aparece entre agosto de 1914 y abril de 1916; Arbeiterpolitik de Bremen acabado 1915, en seguida aparece a partir de junio de 1916 como órgano de los Socialistas internacionalistas de Alemania (ISD).
[10] Lenin, “Las tareas del proletariado en nuestra revolución”, Obras completas, t. 31, Ed.Progreso.
[11] Rosa Luxemburg, La Política de la minoría socialdemócrata, primavera de 1916.
[12] Spartakusbriefe.
[13] Lenin, julio de 1916. Obras completas, tomo 22.
[14] K. Radek, Unter eigenem Banner.
[15] L. Jogisches, 25/12/1916.
[16] Spartakus im Kriege;
[17] Einheit oder Spaltung?
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [164]
Cuestiones de organización, II - La lucha de la Iª internacional contra la « Alianza » de Bakunin
- 4245 reads
La segunda parte de este artículo está dedicada a ver cómo la Alianza de Bakunin es utilizada para tomar el control de la Iª Internacional o Asociación internacional de los trabajadores (AIT), con el fin de destruirla. Trataremos de mostrar, lo más concretamente posible, las tácticas empleadas contra el movimiento obrero, basándonos en los análisis hechos por la Internacional. Estamos convencidos de que identificar las tácticas de la burguesía y del parasitismo, sacando lecciones del combate contra Bakunin, es indispensable para la defensa del medio revolucionario de hoy.
En la primera parte de esta serie ([1]) ya mostramos que la famosa lucha en el seno de la AIT, que condujo a la exclusión de Bakunin y a la condena de su «Alianza secreta de la democracia socialista», era mucho más que una lucha del marxismo contra el anarquismo. Era una lucha a muerte entre quienes se dedicaban a la construcción del partido revolucionario del proletariado y todos aquellos que sólo buscaban su destrucción. Estos últimos, no sólo estaban integrados por los anarquistas declarados, sino por toda una serie de variantes muy diversas del parasitismo organizacional. El fin de la Alianza secreta de Bakunin era, ni más ni menos que tomar el control de la A.I.T., a través de una conjura oculta, con el objetivo de destruir su naturaleza proletaria.
En esta tentativa, los bakuninistas estaban apoyados por toda una serie de elementos burgueses, pequeño burgueses y desclasados que existían dentro de las diferentes secciones de la Internacional aún sin compartir sus fines. Entre bastidores, eran las propias clases dominantes las que alentaban la conjura. Alentaban y manipulaban a Bakunin y sus adeptos, a menudo sin que ellos lo supieran. La prensa burguesa se hacía eco de las campañas de calumnias de la Alianza contra Marx y el Consejo general, poniendo por las nubes «el espíritu de libertad» de los anarquistas que condenaban «los métodos dictatoriales» de los marxistas. Sus espías y agentes provocadores enviados para infiltrarse en la AIT, hacían todo lo que estaba en sus manos para apoyar a Bakunin y sus aliados parásitos, tanto dentro como fuera de la Asociación. La policía política hacía bien su trabajo contra los Estatutos de la Internacional, deteniendo a militantes para garantizar las maniobras de la Alianza. La burguesía utilizó conjuntamente contra la AIT su policía, sus tribunales, sus cárceles, y más adelante sus pelotones de ejecución. Pero esas no eran sus armas más peligrosas. En efecto, el Congreso de La Haya mostró que «cuanto más ha aumentado las persecuciones, más se ha reforzado la organización de los trabajadores que es la AIT» ([2]).
El arma más peligrosa de la burguesía consistía, precisamente, en la tentativa de destruir desde dentro a la AIT a través de la infiltración, la manipulación y la intriga. Esta estrategia consistía en sembrar la sospecha, la desmoralización, las divisiones y fracturas en el seno de una organización proletaria para abocarla a que ella misma se destruyera. Mientras que la represión corre siempre el riesgo de provocar la solidaridad de la clase obrera con sus víctimas, la destrucción desde su interior no solo destruye un partido o a un grupo proletario sino que arruina su reputación, lo elimina de la memoria colectiva y de las tradiciones de la clase obrera. Es más, trata de calumniar la disciplina organizativa presentándola como una «dictadura», y denigrar la lucha contra la infiltración policiaca, el combate contra las ansias de poder destructivas de los elementos desclasados de las clases dominantes y la resistencia contra el individualismo pequeño burgués presentándolos como manifestaciones de una «eliminación burocrática de los rivales».
Antes de mostrar como acometió la burguesía su trabajo de denigración y destrucción, con la ayuda del parasitismo político y, en particular, de Bakunin, queremos recordar brevemente el profundo miedo que la AIT inspiraba a la burguesía.
La burguesía se siente amenazada por la AIT
El Informe del Consejo general al Vº Congreso anual de la Asociación internacional de los trabajadores de La Haya, en septiembre de 1872, escrito justo tras la derrota de la Comuna de París, declaraba: «Después de nuestro último congreso, celebrado en Basilea, dos grandes guerras han transformado el aspecto de Europa: la guerra franco-alemana y la guerra civil en Francia. Pero una tercera guerra ha precedido a estas dos, las ha acompañado y continúa después de ellas: es la guerra contra la Asociación internacional de trabajadores».
Los miembros parisinos de la Internacional fueron arrestados la víspera del plebiscito que sirvió a Luis Napoleón a preparar su guerra contra Prusia, el 29 de abril de 1870, so pretexto de que habían tomado parte en una pretendida conjura organizada para asesinar a Luis Bonaparte. Al mismo tiempo, los miembros de la Internacional eran detenidos en Lyón, Ruán, Marsella, Brest y otras.
«Hasta la proclamación de la República, los miembros del Consejo general estuvieron detenidos. Mientras tanto, los demás miembros de la Asociación eran considerados diariamente por el populacho como espías prusianos.
Cuando, con la capitulación de Sedán, el Segundo Imperio terminó, como había comenzado, con una comedia, la guerra franco-alemana entró en su segunda fase. Se convirtió en una guerra contra el pueblo francés (...) Desde este momento se vio obligada a combatir no solamente contra la República francesa, sino también, al mismo tiempo, contra la Internacional en Alemania» ([3]).
«Si la lucha contra la Internacional había estado localizada hasta entonces, primero en Francia, desde la época del plebiscito hasta la caída del Imperio, después en Alemania, durante toda la resistencia de la república contra Prusia, la lucha se hizo general a partir de la sublevación y después de la caída de la Comuna de París. El 6 de Junio de 1871, Jules Favre envió su circular a las potencias extranjeras, en la que pedía la extradición de los miembros de la Comuna como criminales de derecho común y llamaba a una cruzada contra la Internacional, tratada de enemiga de la familia, de la religión, del orden y de la propiedad, tan fielmente representados en su propia persona» ([4]).
A continuación, sigue una nueva ofensiva de la burguesía, coordinada internacionalmente, para destruir a la AIT. Los cancilleres austro-húngaro y alemán, Beust y Bismarck, celebran dos «reuniones en la cumbre» dedicadas casi por completo a perfilar los medios para esa destrucción. Los tribunales austriacos, por ejemplo, condenan a trabajos forzados a los jefes del partido proletario en Julio de 1870 decretando que: «La Internacional tiene como principal objetivo la emancipación de la clase obrera del dominio de la clase poseedora y de la dependencia política. Esta emancipación es inconciliable con las instituciones actuales del Estado en Austria. De esta forma, quien adopta y difunde los principios del programa de la Internacional inicia una acción que prepara la ruina del Gobierno austriaco y, por tanto, se convierte en culpable de alta traición» ([5]).
En los últimos días de la Comuna de París, todos los sectores de la clase dominante habían comprendido el peligro mortal que representaba para su dominación la organización socialista internacional. Aunque la AIT no tuvo un papel dirigente en los sucesos de la Comuna de París, la burguesía era totalmente consciente de que su surgimiento, la primera tentativa de la clase obrera de destruir el Estado burgués y sustituirlo por su propia dominación de clase, no habría sido posible sin la autonomía y madurez políticas y organizativas del proletariado, una madurez que se plasmaba en la AIT.
Más aún, la amenaza política que la mera existencia de la AIT suponía para la dominación del capital a largo plazo, explica en gran medida la furia con la que el Estado francés y alemán reprimieron conjuntamente a la Comuna de París.
Tras la Comuna de París: la burguesía trata de romper y desprestigiar a la AIT
De hecho, como Marx y Engels comenzaban a comprender, justamente en el momento del famoso Congreso de La Haya en 1872, la derrota de la Comuna y del proletariado francés en su conjunto, significaba el comienzo del fin para la AIT. La asociación de sectores decisivos de obreros de Europa y América, fundada en 1864, no era una creación artificial, sino el producto del ascenso de la lucha de clases en aquella época. El aplastamiento de la Comuna significaba el fin de esa oleada de luchas y abría un período de derrota y desorientación política. Como tras las derrotas de las revoluciones de 1848-49, cuando la Liga de los comunistas había sido víctima de una desorientación semejante y muchos de sus miembros se negaban a reconocer que había acabado el periodo revolucionario, la AIT entró en un período de declive tras 1871. En esa situación, la preocupación principal de Marx y Engels era lograr que la AIT terminara su trabajo en buen orden. En esa perspectiva proponen que el Congreso de La Haya transfiera el Consejo general a Nueva York, donde estaría a salvo de la represión y de las disensiones internas. Lo que querían era, ante todo, preservar la reputación de la Asociación, defender sus principios políticos y organizativos, de tal modo que pudieran ser transmitidos a las futuras generaciones de revolucionarios. En particular, la experiencia de la AIT debía servir de base para la construcción de una Segunda internacional en cuanto las condiciones objetivas lo permitieran.
Pero las clases dominantes no podían permitir que la AIT se replegase en orden y transmitiera a las futuras generaciones proletarias las enseñanzas de estos primeros pasos en la construcción de una organización internacional estatutariamente centralizada. La matanza de los obreros de París daba la señal: había que llevar hasta sus últimas consecuencias toda la labor de zapa interna, que ya se había comenzado antes de la Comuna, y desprestigiar a la AIT. Los representantes más inteligentes de las clases dominantes temían que la AIT quedase para la historia como un momento decisivo en la adopción del marxismo por el movimiento obrero. Bismarck, que era uno de los representantes más inteligentes de los explotadores, había apoyado secretamente, y a veces abiertamente, a los lassalianos en los años 1860 en el movimiento obrero alemán, con el objetivo de combatir el desarrollo del marxismo. Pero, como veremos más adelante, hubo otros que también se le unieron para desorientar y hacer naufragar a la vanguardia política de la clase obrera.
La Alianza de Bakunin fundada para atacar a la AIT
«La Alianza de la democracia socialista fue fundada por M. Bakunin a finales de 1868. Era una sociedad internacional que pretendía funcionar, al mismo tiempo, dentro y fuera de la Asociación internacional de trabajadores. Se componía de miembros de ésta que reclamaban el derecho a participar en todas sus reuniones, pero sin embargo pretendía reservarse el derecho de tener grupos locales, federaciones nacionales y organizar sus congresos particulares, en paralelo a los de la Internacional. En otros términos, la Alianza, desde el principio, pretendía ser una especie de aristocracia dentro de nuestra Asociación, un cuerpo de élite con un programa propio y privilegios particulares» ([6]).
Bakunin había fracasado en su proyecto original de unificar la AIT y la «Liga de la paz y la libertad», bajo su propio control, ya que sus propuestas habían sido rechazadas por el Congreso general de la AIT en Bruselas. Bakunin explica, en los siguientes términos, esa derrota a uno de sus amigos burgueses de la Liga: «Yo no podía prever que el Congreso de la Internacional nos iba a responder con un insulto tan grosero como pretencioso, pero esto es debido a las intrigas de cierta pandilla de alemanes que detesta a los rusos» ([7]).
Nicolai Utin, en su Informe al Congreso de La Haya, señala respecto a esta carta uno de los aspectos centrales de la política de Bakunin: «Esto prueba que las calumnias del Bakunin contra el ciudadano Marx, contra los alemanes y contra toda la AIT, ya databan de aquella época, cuando no de antes, que la acusaba ya entonces y a priori -pues Bakunin en esos momentos ignoraba completamente tanto la organización como la actividad de la Asociación- de ser una marioneta ciega en manos del ciudadano Marx y de la camarilla de los alemanes (que sería más tarde tachada de camarilla autoritaria y bismarkiana por los seguidores de Bakunin), de esa época data también el rencor de Bakunin contra el Consejo general y contra algunos de sus miembros en particular» ([8]).
Ante semejante fracaso Bakunin cambia de táctica y pide que se le admita en la AIT, pero no cambia para nada su estrategia de base: «Para hacerse reconocer como jefe de la Internacional le era preciso presentarse como jefe de otro ejército cuya dedicación absoluta a su persona había de asegurarse mediante una organización secreta. Después de haber implantado abiertamente su Asociación en la Internacional, contaba con extender sus ramificaciones en todas las secciones y acaparar por ese medio su dirección absoluta. Aparentemente ésta no era más que una sociedad pública que, aunque metida enteramente en la Internacional, debía, no obstante, tener una organización internacional distinta, un comité central, burós nacionales y secciones independientes de nuestra Asociación; junto a nuestro congreso anual, la Alianza debería celebrar públicamente el suyo. Pero esta Alianza pública ocultaba otra que, a su vez, era dirigida por la Alianza, aún más secreta, de los Hermanos internacionales, los Cien guardias del dictador Bakunin» ([9]).
Sin embargo, la primera petición de admisión de la Alianza fue rechazada a causa de su práctica organizativa no conforme con los estatutos de la Asociación. «El Consejo General se niega a admitir a la Alianza mientras conserve su carácter internacional distinto, y promete admitirla solo a condición de que disuelva su organización internacional particular, que sus secciones se conviertan en simples secciones de nuestra Asociación y que el Consejo sea informado del lugar y los efectivos numéricos de cada nueva sección» ([10]).
El Consejo general insistía particularmente en este último punto para evitar que la Alianza se infiltrase secretamente en la AIT con un nombre diferente. La Alianza respondió: «La cuestión de la disolución está ya resuelta. Hemos notificado esta decisión a los diferentes grupos de la Alianza, les hemos invitado, siguiendo nuestro ejemplo, a constituirse en secciones de la AIT y a hacerse reconocer como tales por ustedes o por el Consejo federal de la Asociación en sus respectivos países» ([11]).
Pero la Alianza no hizo nada de eso. Sus secciones locales no declararon nunca su sede ni su fuerza numérica, es más, nunca plantearon su candidatura en nombre propio. «La sección en Ginebra es la única que pide afiliarse. No hemos vuelto a oír hablar de las supuestas secciones de la Alianza. De hecho, a pesar de las intrigas coyunturales de los aliancistas que tienden a imponer su programa especial a toda la Internacional y a asegurarse el control de nuestra asociación, nos hicieron creer que la Alianza había cumplido su palabra y se había disuelto. Pero el pasado mes de mayo, el Consejo general ha recibido indicaciones precisas que nos hacen concluir que la Alianza ni siquiera ha comenzado a disolverse. A pesar de haber dado solemnemente su palabra, ha existido y continúa existiendo bajo la forma de una sociedad secreta y utiliza esa organización clandestina para continuar con su objetivo de siempre: asegurarse el control completo de la Internacional» ([12]). De hecho, en el momento en que la Alianza declara su disolución, el Consejo general no disponía de pruebas suficientes para justificar la negativa a admitirla en la Internacional. Había sido «inducido al error por algunas firmas del programa que daban a entender que el Comité federal romanche había reconocido la Asociación» ([13]).
Pero ése no había sido el caso pues el Comité federal romanche tenía buenas razones para no otorgar su confianza a los aliancistas. «La organización secreta oculta tras la Alianza pública entra en acción en ese momento. Detrás de la sección en Ginebra estaba el Buró central de la Alianza secreta, detrás de las secciones de Nápoles, Barcelona, Lyón y el Jura estaban las secciones secretas de la Alianza. Apoyándose en esta francmasonería, cuya existencia no era sospechada ni por la masa de los Internacionales ni por sus centros administrativos, Bakunin esperaba alzarse con la dirección de la Internacional en el Congreso de Basilea en septiembre de 1869» ([14]).
Con tal fin, la Alianza comienza a poner manos a la obra su aparato secreto internacional. «La Alianza secreta da instrucciones precisas a sus adeptos en todos los rincones de Europa, alentándolos a presentarse para ser elegidos como delegados, o a dar un mandato imperativo en el caso que no puedan enviar a sus propios hombres. En muchas partes, los miembros estaban muy sorprendidos de constatar que, por primera vez en la historia de la Internacional, la designación de delegados no se hacía de una manera honesta, abierta y transparente, y el Consejo general recibió distintas cartas preguntando si había algo detrás de eso» ([15]). En el Congreso de Basilea, la Alianza fracasa en su objetivo principal de transferir el Consejo general de Londres a Ginebra, donde Bakunin contaba con poderlo dominar. La Alianza lejos de renunciar cambia de táctica.
«Constatemos de entrada que hay dos fases bien distintas en la acción de la Alianza. En la primera, creían que podían apoderarse del Consejo general y así asegurarse la dirección suprema de nuestra asociación. Entonces es cuando llama a sus adeptos a apoyar la “fuerte organización” de la Internacional y, sobre todo, “el poder del Consejo general y de los Consejos federales y Comités centrales”. En esas condiciones los aliancistas pidieron al Congreso de Basilea amplios poderes para el Consejo general, poder que después han rechazado con tanto horror al “autoritarismo”» ([16]).
La burguesía favorece el trabajo de sabotaje de Bakunin
En la primera parte de este artículo, dedicada a la prehistoria de la conspiración de Bakunin, ya demostramos la naturaleza de clase de su sociedad secreta. Incluso, si la mayoría de sus miembros no eran conscientes de ello, la Alianza representaba ni más ni menos que un caballo de Troya con el que la burguesía trataba de destruir a la AIT desde dentro.
Si Bakunin pudo intentar tomar el control de la AIT desde el Congreso de Basilea, menos de un año después de su entrada, se debió únicamente a que recibía la ayuda de la burguesía. Esta ayuda le daba una base política y organizativa antes incluso de haber entrado en la AIT.
El primer origen del poder de Bakunin era una sociedad totalmente burguesa, la Liga por la paz y la libertad, constituida para rivalizar con la AIT y oponerse a ella. Como recuerda Utin cuando habla de la estructura de la Alianza: «Debemos constatar ante todo que los nombres del Comité central permanente, Búro central y Comités nacionales, existían ya en la época de la Liga de la paz y la libertad. De hecho las reglas secretas (de la Alianza) admitían sin rubor que el Comité central permanente se componía de “todos los miembros fundadores de la Alianza”. Y estos fundadores son los “antiguos miembros del Congreso de Berna” (de la Liga), autoproclamados “la minoría socialista”. Así, estos fundadores debían elegir, de entre ellos, al Buró central con sede en Ginebra» ([17]).
El historiador anarquista Nettlau cita a las siguientes personas que abandonan la Liga para dedicarse a penetrar en la Internacional: Bakunin, Fanelli, Friscia, Tucci, Mroczkowski, Zagorski, Jukovski, Elíseo Reclús, Aristides Rey, Charles Keller, Jacclard, J. Bedouche, A. Richard ([18]). Varios de estos personajes eran directamente agentes de la infiltración política de la burguesía. Albert Richard, quien había formado la Alianza en Francia, era un agente de la policía política bonapartista, lo mismo que Gaspard Blanc su «compañero de armas» en Lyón. Según Woodcock, otro historiador anarquista, Saverio Friscia era no solo un «físico homeópata siciliano, sino también miembro de la cámara de diputados y, lo que es mas importante para los Hermanos internacionales, un francmasón de tercer grado con gran influencia sobre las logias del sur de Italia» ([19]). Fanelli fue durante mucho tiempo miembro del Parlamento italiano y tenía intimas conexiones con altos representantes de la burguesía italiana.
El segundo origen burgués de los apoyos políticos a Bakunin es su relación con los «círculos influyentes» en Italia. Bakunin le dice a Marx en Londres, en Octubre de 1864, que se iba a trabajar para la AIT a Italia, y Marx escribe a Engels contándole lo mucho que le había impresionado esa iniciativa. Pero Bakunin mentía: «Bakunin fue introducido por Dolfi en la sociedad de francmasones donde se reagrupaban los librepensadores italianos», según asegura Richarda Huch, arístocrata alemana, admiradora y biógrafa de Bakunin ([20]).
Como hemos demostrado en la primera parte de este artículo, Bakunin abandona Londres para ir a Italia en 1864 y, aprovechándose de que la AIT no existía en ese país, monta secciones a su propia imagen y bajo su control. Aquellos que, como el alemán Cuno, fundador de la sección en Milán, se oponen a la dominación de esa «cofradía» secreta son detenidos y deportados por la policía en los momentos decisivos.
«Italia se convierte en la tierra prometida de la Alianza por gracia especial (...)» declara el Informe publicado por el Congreso de la Haya, citando una carta de Bakunin a Mora en la que explica que «En Italia hay lo que falta en otros países: una juventud ardiente, enérgica, completamente desplazada, sin carrera, sin salidas y que, a pesar de su origen burgués, no está ni moral ni intelectualmente agotada como la juventud burguesa de otros países». A modo de comentario el citado Informe señala: «El santo Padre (el Papa Bakunin) tiene razón. La Alianza en Italia no es un “haz obrero”, sino una cuadrilla de desclasados. Todas las pretendidas secciones de la Internacional en Italia están dirigidas por abogados sin causa, médicos sin enfermos ni ciencia, estudiantes de billar, viajeros y otros empleados de comercio, y principalmente de periodistas de prensa provinciana de dudosa reputación. Italia es el único país en el que la prensa de la Internacional -o lo que ellos llaman prensa- tiene las características del diario burgués le Figaro. No hay más que echar una ojeada a los escritos de los secretarios de estas pretendidas secciones para darse rápidamente cuenta de que se trata de un trabajo de círculos o de plufímeros profesionales. Copando de este modo todos los puestos oficiales de las secciones la Alianza obliga a los trabajadores italianos que pretenden entrar en comunicación entre ellos o con la Internacional, a pasar por las manos de los aliancistas que, en la Internacional, encuentran una “carrera”, una “salida”» ([21]).
Bakunin lanza su violento ataque a la Internacional gracias a la infraestructura salida de la Liga, ese órgano de la burguesía occidental influido por la diplomacia secreta del Zar ruso y nutrido del vivero burgués de desclasados italianos, «librepensadores» y «francmasones».
«Después del Congreso de la Liga de la paz, celebrado en Basilea, en septiembre de 1869, Fanelli, uno de los fundadores de la Alianza y miembro del Parlamento italiano, fue a Madrid. Iba provisto de recomendaciones de Bakunin para Garrido, diputado en Cortes, que le puso en relación con los elementos republicanos tanto burgueses como obreros» a fin de instalar la Alianza en la península ibérica ([22]). Vemos aquí los métodos «abstencionistas» típicos de los anarquistas que se niegan enérgicamente a hacer «política». Con esos métodos la Alianza se extiende por aquellas partes de Europa donde el proletariado industrial está aún fuertemente subdesarrollado: Italia, España, sur de Francia y el Jura suizo. Así, en el Congreso de Basilea «... la Alianza, gracias a los medios desleales de los que se sirvió, estaba representada al menos por diez delegados entre los cuales estaban Albert Richard y el propio Bakunin» ([23]).
Pero no eran suficientes todas estas secciones bakuninistas, secretamente dominadas por la Alianza. Para poder tener a la AIT en sus manos era necesario que Bakunin y sus partidarios fueran aceptados por una de las secciones más antiguas y prestigiosas de la Asociación, e intentar tomar su control. Bakunin, que venía del exterior, necesitaba contar con la autoridad de una sección así, una sección ampliamente reconocida en el interior de la AIT para servirse de ella. Por eso Bakunin desde un principio marcha a Ginebra donde funda su «Sección en Ginebra de la Alianza de la democracia socialista». Antes incluso de que aparezca el conflicto abierto con el Consejo general, comienza ahí la primera resistencia decisiva de la AIT contra el sabotaje de Bakunin.
La lucha por el control de la Federación suiza de la región de Ginebra
«En diciembre de 1868, la Alianza de la democracia socialista se forma en Ginebra y se declara como sección de la AIT. Esta sección solicita tres veces en quince meses su admisión al grupo de secciones de Ginebra, y le es negada tres veces, en principio por el Consejo central de las secciones de Ginebra y después por el Comité federal regional. En septiembre de 1869, Bakunin, el fundador de la Alianza, fue vencido en Ginebra, cuando planteó su candidatura para la delegación del Congreso de Basilea y esta fue rechazada al nombrar los miembros de Ginebra a Grosselin como delegado. Comienzan entonces las presiones de los aliados de Bakunin, dirigidos por él mismo, para intentar que Grosselin renuncie a su plaza y deje el camino libre a Bakunin. Estas discusiones debieron convencer a Bakunin de que Ginebra no era un lugar apropiado para sus maquinaciones. Sus maniobras y chantajes no encontraron en las reuniones de los obreros ginebrinos más que desinterés y desconfianza. Este hecho, junto a los otros asuntos rusos, dieron a Bakunin motivos para irse de Ginebra» ([24]).
Mientras en Londres, el Consejo general actúa aún con mucha vacilación y admite a la Alianza contra su propia convicción, las secciones obreras de Suiza resisten abiertamente contra las tentativas de Bakunin de imponerse a su voluntad violando los Estatutos.
Esta primera batalla contra los bakuninistas que se libra en Suiza revela inmediatamente que se trata de una lucha de toda la organización por su propia defensa, contra lo que defienden los historiadores burgueses -fieles a su visión de la historia determinada por «las grandes personalidades»- cuando presentan el combate en la AIT como un conflicto «entre Marx y Bakunin» y contra la insistencia de los anarquistas por presentar a Bakunin como una víctima inocente de Marx.
Sin embargo esta resistencia proletaria contra las tentativas de Bakunin de tomar el poder no pudo impedir que la sección suiza estallase. Esto se debió a que Bakunin, había comenzado a hacer adeptos en el país a sus espaldas. Esos adeptos los había ganado por medios de persuasión no política sino gracias, particularmente, a su carisma personal, gracias al cual logró finalmente ganarse a la sección internacionalista de Le Locle, en la región relojera del Jura. Le Locle era un centro de resistencia a la política lassaliana, política que consistía en apoyar a a los conservadores contra los radicales burgueses y que era dirigida por el doctor Coullery, pionero oportunista de la Internacional en Suiza.
Aunque Marx y Engels habían sido quienes se habían opuesto con más determinación a Lassalle en Alemania, Bakunin les dice a los artesanos de Le Locle que la política corrupta del Consejo general es resultado del autoritarismo de Marx y que es preciso «revolucionar» la Asociación mediante una sociedad secreta. La rama local de la Alianza secreta, dirigida por J. Guillaume, se convierte en el centro de la conspiración a partir del cual se organiza la lucha contra la Internacional.
Los partidarios de Bakunin, poco presentes en las ciudades industriales pero con una gran implantación entre los artesanos del Jura, provocan la escisión en el Congreso de la Federación de la Suiza romande (de lengua francesa) celebrado en Chaux-de-Fonds, obligando a la sección de Ginebra a reconocer a la Alianza y a trasladar el Comité federal y su órgano de prensa de Ginebra a Neuchatel para ponerlo en manos de Guillaume, brazo derecho de Bakunin. Los bakuninistas sabotean completamente el orden del día del Congreso, no aceptan la discusión sobre ningún otro punto que no sea el reconocimiento de la Alianza. Los aliancistas, incapaces de imponer su voluntad, abandonan el Congreso y se reúnen en un café cercano, se autoproclaman «Congreso de la Federación suiza romande», nombran su propio «Comité federal romand» en flagrante violación de los artículos 53,54 y 55 de los estatutos de la Federación.
Ante esto, la delegación de Ginebra declara que «se trata de decidir si la Asociación quiere seguir siendo una Federación de sociedades obreras que luchan por la emancipación de los trabajadores, realizada por ellos mismos, o si desean abandonar su programa ante un complot fomentado por un puñado de burgueses, con el objetivo de adueñarse de la dirección de la Asociación utilizando sus órganos públicos y sus conspiraciones secretas» ([25]).
De este modo, la delegación de Ginebra había captado por completo lo que estaba en juego. De hecho, la escisión tan querida por la burguesía se había llevado a cabo.
«Cualquiera que conozca un tanto la historia y el desarrollo de nuestra Asociación sabe bien que antes del Congreso “romand” de Chaux-de-Fonds en abril de 1870, no hubo ninguna escisión en nuestra Asociación y por ello jamás la prensa burguesa, ni el mundo burgués pudieron regodearse públicamente con nuestros desacuerdos.
En Alemania, hubo una lucha entre los verdaderos internacionalistas y los partidarios a ultranza de Scheweitzer, pero esta lucha no superó las fronteras del país, y todos los miembros de la Internacional en los demás países condenaron rápidamente a ese agente del Gobierno prusiano, aunque, al principio, tal agente había disimulado y parecía ser un gran revolucionario.
En Bélgica, una tentativa de engañar y hacer estallar a nuestra Asociación fue llevada a cabo por un tal señor Coudray, que también parecía al principio ser un miembro influyente, dedicado a nuestra causa, pero que en realidad se demostró al final que no era más que un intrigante, por lo que el Consejo federal y las secciones belgas fueron cambiadas a pesar del importante papel que habían logrado cumplir.
Con excepción de este pasajero incidente, la Internacional se desarrollaba como una verdadera unidad fraterna, animada por el mismo y único esfuerzo combativo no perdiendo el tiempo en vanas disputas personales.
De golpe, un llamamiento a la guerra interna surgió en el seno de la Internacional; este llamamiento fue lanzado por el primer número de La Solidarité (periódico bakuninista). Y vino acompañado de gravísimas acusaciones públicas contra las secciones de Ginebra y su Comité federal acusándolos de haberse vendido a un miembro que era poco conocido en aquellos momentos (...)
El mismo número, La Solidarité, anunciaba que pronto habría una escisión entre los reaccionarios (los delegados ginebrinos al Congreso de Chaux-de-Fonds) y muchos miembros de la sección de obreros de la construcción de Ginebra. En el mismo momento, aparecieron carteles pegados sobre los muros de Ginebra, firmados por Chevalley, Cagnon, Heng y Charles Perron (bakuninistas bien conocidos) afirmando que los firmantes habían sido elegidos delegados por Neuchâtel para revelar a los miembros ginebrinos de la Internacional la verdad del Congreso de Chaux-de-Fonds. Esto suponía, lógicamente, plantear una acusación pública contra todos los delegados de Ginebra, que eran tratados de mentirosos que habrían ocultado la verdad a los miembros de la Internacional (...)
Los periódicos burgueses de Suiza anunciaron entonces al mundo entero que había una escisión en la Internacional» ([26]).
Para la AIT los retos de esta gran batalla eran enormes pero también lo eran para la Alianza, en la medida en que el rechazo de Ginebra a su admisión «probará a todos los miembros de la Internacional que hay algo anormal alrededor de la Alianza» (...) «y que esto habría minado, paralizado, el “prestigio” que los fundadores de la Alianza habían soñado con tener desde su creación y la influencia que querían tener, sobre todo fuera de Ginebra».
(...) «De otro lado, si la Alianza hubiera sido un núcleo reconocido y aceptado por los grupos ginebrinos y “romand”, como pretendían sus fundadores, habría podido usurpar el derecho a hablar en nombre de toda la Federación “romande”, lo que le habría dado necesariamente un gran peso fuera de Suiza» (...)
«La elección de Ginebra como centro de las operaciones abiertas de la Alianza, venía de la creencia de Bakunin de que en Suiza se beneficiaría de una seguridad mayor que en otras partes, y de que tanto Ginebra como Bruselas contaban con la reputación de ser uno de los centros principales de la Internacional en el continente».
En esta situación, Bakunin sigue fiel a su principio destructor: lo que no se pueda controlar hay que destruirlo. «La Alianza, sin embargo, sigue insistiendo en acoger a la federación “romande” que, mientras tanto, se ha visto obligada a decidir la expulsión de Bakunin y a otros de sus acompañantes. Así hay dos Comités federales “romands”, uno en Ginebra y otro en Chaux-de-Fonds. La mayoría de las secciones permanecen fieles al primero, mientras que el segundo solo tenía el apoyo de quince secciones, gran numero de de las cuales (...) dejaría de existir una tras otra».
La Alianza pide al Consejo general que decida cuál de ellas debe ser considerada como verdadero órgano central, esperando aprovecharse de la reputación de Bakunin y del desconocimiento por Londres de los acontecimientos suizos. Pero en cuanto el Consejo general se pronuncia a favor de la federación original y llama al grupo de Chaux-de-Fonds a transformarse en sección local, pasa inmediatamente a denunciar el «autoritarismo» de Londres por inmiscuirse en los asuntos de Suiza.
La Conferencia de Londres de 1871
Durante la guerra franco-prusiana de 1870, las luchas de clase en Francia y después la Comuna de París, la lucha organizativa en el seno de la Internacional pasa a un segundo plano sin por ello desaparecer completamente. Con la derrota de la Comuna y frente a la nueva amplitud de los ataques burgueses se hace preciso redoblar las energías en defensa de la organización revolucionaria. En el momento de la Conferencia de Londres, septiembre de 1871, estaba claro que la AIT estaba sufriendo un ataque combinado desde el exterior y el interior, y que el verdadero coordinador de ese ataque era la burguesía.
Unos pocos meses atrás estaba mucho menos claro. «Cuando los materiales de las organizaciones de Bakunin caen en manos de la policía parisina con las detenciones de mayo de 1871, y el ministerio fiscal anuncia en la prensa que, tras la Internacional oficial, existe una sociedad secreta de conspiradores, Marx piensa que se trata del típico “montaje” policiaco. “Es una necedad” le escribía a Engels. Al final la policía no sabrá a qué santo encomendarse» ([27]).
La Conferencia de Londres, en septiembre de 1871, a pesar de sufrir la represión y las calumnias, es capaz de estar a la altura de sus tareas. Por primera vez lo dominante en una reunión internacional de la Asociación son las cuestiones organizativas internacionales internas. La Conferencia adopta la propuesta de Vaillant que afirma que las cuestiones sociales y políticas son dos aspectos de la misma tarea del proletariado por destruir la sociedad de clases. Los documentos, y en particular la resolución «Sobre la acción política de la clase obrera» sacan lecciones de la Comuna, muestran la necesidad de la dictadura del proletariado y de un partido político de la clase obrera diferenciado de los demás, suponían un golpe contra los abstencionistas políticos «esos aliados de la burguesía, sean conscientes o no de ello» ([28]).
A nivel organizativo el combate se concreta con un reforzamiento de las responsabilidades del Consejo general, el cual obtiene el poder de suspender a las secciones locales, en caso de necesidad, entre los congresos internacionales. También se concreta en la resolución contra las actividades de Nechaiev, colaborador de Bakunin en Rusia. Al ruso Utin, que había podido leer todos los documentos de Bakunin en Rusia, la Conferencia le encargó redactar un Informe sobre esta cuestión. En la medida en que ese Informe amenazaba con sacar a la luz la conspiración bakuninista, hicieron todo lo posible para impedir su redacción. Después, las autoridades suizas, que trataban de expulsar a Utin, tuvieron que reconocer ante la campaña pública masiva de la AIT, la existencia de una tentativa de asesinato contra Utin (que por poco se realiza) perpetrada por los bakuninistas.
Contando con esa represión de la burguesía, la circular de Sonvillier de la federación bakuninista del Jura ataca a la Conferencia de Londres. Este ataque abierto se había convertido en una necesidad absoluta para la Alianza después de que la Conferencia de Londres pusiera al descubierto las manipulaciones de los partidarios de Bakunin en España.
«Incluso los miembros más firmes de la Internacional en España fueron inducidos a creer que el programa de la Alianza era idéntico al de la Internacional, que la organización secreta existía en todas partes y que era casi una obligación formar parte de ella. Esta ilusión fue destruida por la Conferencia de Londres en la que el delegado español -miembro él mismo del Comité central de la Alianza en su país- pudo convencerse de lo contrario, así como por la propia circular del Jura, cuyos violentos ataques y calumnias contra la Conferencia de Londres y contra el Consejo general fueron inmediatamente reproducidos por todos los órganos de la Alianza. La primera consecuencia de la circular jurasiana en España fue la de crear una escisión en el seno de la Alianza española entre los que eran ante todo miembros de la Internacional y los que sólo aceptaban la Internacional si estaba controlada por la Alianza» ([29]).
La Alianza en Rusia:
una provocación en beneficio de la reacción
El «asunto Nechaiev», del que se ocupó la Conferencia de Londres, amenazaba con desprestigiar totalmente a la AIT haciendo peligrar su propia existencia. Durante el primer proceso político público de la historia rusa, en julio de 1871, 80 hombres y mujeres fueron acusados de pertenecer a un sociedad secreta que había usurpado el nombre de la AIT. Nechaiev que se hacía pasar por emisario de un supuesto Comité revolucionario internacional que actuaría para la AIT, animaba a la juventud rusa a cometer estafas, animando a algunos de ellos a presenciar el asesinato de uno de sus miembros que había cometido el «crimen» de poner en duda la existencia del todopoderoso «comité» de Nechaiev. Este individuo que huyó de Rusia, abandonando a su suerte a los jóvenes revolucionarios, para acabar en Suiza donde se dedicó al chantaje y trató de montar una banda para extorsionar a los turistas extranjeros, era un colaborador directo de Bakunin. A espaldas de la Asociación, Bakunin no solo le había dado a Nechaiev un «mandato» para actuar en nombre de la Asociación en Rusia, sino también una justificación ideológica. Era el «Catecismo revolucionario» basado en la moral jesuítica, tan admirada por Bakunin, de que el fin justifica los medios, incluidos la mentira, los homicidios, la extorsión, el chantaje, la eliminación de aquellos camaradas que «se salen del buen camino», etc.
De hecho las actividades de Nechaiev y de Bakunin condujeron a la detención de tantos jóvenes revolucionarios inexpertos, que éstos escriben al Tagwacht de Zurich en respuesta a Bakunin: «el hecho es que, aunque usted no sea un agente retribuido, ningún agente provocador remunerado habría podido llegar a hacer tanto daño como el que usted ha hecho».
Utin escribe sobre la práctica de enviar por el correo ruso proclamas ultraradicales, incluso a gente no politizada, «(...) cuando en Rusia la policía secreta abría las cartas ¿como podían dejar de suponer Bakunin y Nechaiev que las proclamas eran enviadas por toda Rusia a personas, conocidas o des conocidas, sin por una parte comprometer a estas personas, y que, por otra parte, pudieran caer en manos de espías?» ([30]).
A nuestro parecer, la explicación de los hechos que da el Informe de Utin es la más verosímil: «Mantengo que Bakunin buscaba a cualquier precio hacer creer en Europa que el movimiento revolucionario producido por su organización era realmente gigantesco. Y cuanto más gigantesco es el movimiento más grande sería su promotor. Con el mismo objetivo, publicó en La Marseillaise y en otras publicaciones artículos dignos de la pluma de un provocador. Cuantos más jóvenes eran arrestados, más aseguraba que en Rusia todo estaba preparado para el gran cataclismo destructor, por la formidable explosión de la gran revolución de los mujiks (campesinos rusos); que las falanges de la juventud estaban dispuestas, disciplinadas y aguerridas, que todos los que habían sido detenidos eran de hecho grandes revolucionarios (...) a sabiendas de que todo eso no eran más que mentiras. Mentía cuando especulaba sobre la buena fe de los periódicos radicales burgueses y mentía cuando alardeaba de ser el gran Papa o la comadrona de toda esa juventud que pagaba con la prisión la fe que había depositado en el nombre de la Asociación internacional de los trabajadores»
Ya que, como habían señalado Marx y Engels, la policía política rusa y su «cofradía» de agentes en misiones exteriores era la mejor del mundo en aquella época, con agentes infiltrados en todos y cada uno de los movimientos radicales por toda Europa, es perfectamente presumible que el llamado «tercer departamento» conocía perfectamente los planes de Bakunin y los toleraba.
Conclusión
La construcción de una organización proletaria revolucionaria no es un proceso apacible. Es una lucha permanente que ha de hacer frente no solo a la intrusión de actitudes pequeño burguesas y otras influencias de desclasados y capas intermedias, sino también al sabotaje organizado y planificado por la clase enemiga. El combate de la Primera internacional contra el sabotaje de la Alianza es una de las luchas organizativas más importantes de la historia del movimiento obrero. Es un combate rico en lecciones para hoy en día. La asimilación de esas lecciones es hoy más esencial que nunca para defender el medio revolucionario y preparar el Partido de clase. Esas lecciones son aun más ricas y significativas porque fueron formuladas de una manera muy concreta y con la participación directa de los fundadores del socialismo científico, Marx y Engels. El combate contra Bakunin es una lección ejemplar de aplicación del método marxista de defensa y construcción de la organización comunista. Asimilando ese ejemplo que nos han legado nuestros grandes predecesores, la actual generación de revolucionarios -que aún sufre la ruptura de la continuidad orgánica con el movimiento obrero del pasado a causa de la contrarrevolución- podrá anclarse más firmemente en la tradición de esta gran lucha por la organización. Las lecciones de todos esos combates llevados por la AIT, por los bolcheviques, por la izquierda italiana, son un arma esencial en la actual lucha del marxismo contra el espíritu de círculo, el liquidacionismo y el parasitismo político. Por eso pensamos que es necesario descender a los detalles más concretos para poner en evidencia toda la realidad de ese combate en la historia del movimiento obrero.
KR
[1] Revista internacional nº 84
[2] «Proceso verbal y actas del Congreso de La Haya de la Asociación internacional de trabajadores (AIT)», La Iª internacional, Tomo II, Jacques Freymond, Editorial ZYX.
[3] «Informe oficial del Consejo general al Congreso internacional de La Haya, leído en sesión pública el 6 de Septiembre de 1872». Ídem.
[4] Ídem.
[5] Ídem.
[6] «Informe sobre la Alianza de la democracia socialista» hecho, en nombre del Consejo general de la AIT, por Engels para el Congreso de La Haya, Ídem.
[7] Carta de respuesta de Bakunin a Gustave Vogt, presidente de la Liga por la Paz, citada en los documentos del Congreso de la Haya. Informes y Documentos publicados por mandato del Congreso en el texto «La Alianza de la democracia socialista y la AIT», Ídem.
[8] Informe de Utin al Congreso de La Haya, presentado por la Comisión de encuesta sobre la Alianza, Ídem.
[9] Ídem.
[10] Informe de Engels, op.cit.
[11] Ídem.
[12] Ídem.
[13] La Alianza y la AIT, op.cit.
[14] Ídem.
[15] Karl Marx: hombre y combatiente, Nicolaiesvky y Maenchen-Helfen.
[16] Informe de Engels, Obra citada en nota 2.
[17] Informe de Utin, op.cit.
[18] Max Nettlau: Los anarquistas desde Proudhon a Kropotkin.
[19] La Alianza y la AIT, Obra citada en nota 2.
[20] Huch: Bakuninismo y Anarquismo.
[21] La Alianza y la AIT, obra citada en nota 2.
[22] La Alianza y la AIT, Capitulo IV: La Alianza en España. Ídem.
[23] Ídem.
[24] Informe de Utin, op. cit.
[25] Ídem.
[26] Ídem.
[27] Karl Marx, hombre y combatiente, op. cit.
[28] La Iª Internacional, Tomo II. Obra citada en nota 2.
[29] La Alianza y la AIT, Ídem.
[30] Ídem.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Anarquismo "Oficial" [145]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
XIII - La transformación de las relaciones sociales según los revolucionarios de finales del siglo XIX
- 4437 reads
En el artículo anterior de esta serie mostrábamos cómo, frente a las dudas expresadas por muchos que se autoproclaman «comunistas», el objetivo fundamental de los partidos socialistas a finales del siglo XIX era verdaderamente el socialismo: una sociedad sin relaciones mercantiles, sin clases o sin Estado. En este artículo vamos a examinar cómo concebían los socialistas auténticos la manera de arrostrar, en la futura sociedad comunista, los problemas sociales más graves para la humanidad: las relaciones entre hombres y mujeres, y entre la humanidad y la naturaleza de la que también ella ha surgido. Al defender aquí a los comunistas de la IIª Internacional, estamos defendiendo una vez más el marxismo contra algunos de sus «críticos» mas recientes, en particular el radicalismo pequeñoburgués que está en la base del feminismo y de la ecología que se han transformado hoy por completo en instrumentos de la ideología dominante.
Bebel y «la cuestión de la mujer», o marxismo contra feminismo
Ya hemos mencionado que la gran popularidad alcanzada por el libro de Bebel: La mujer y el socialismo, se debía, en gran medida, a que tomaba la «cuestión de la mujer» como punto de partida de un viaje teórico hacia una sociedad socialista, cuya geografía debía ser descrita detalladamente, en parte. El libro tuvo un gran impacto en el movimiento obrero de aquella época sobre todo como guía en el mundo socialista. Pero eso no quiere decir que la cuestión de la opresión de la mujer fuera un simple cebo o un artificio cómodo, sino que, al contrario, era una preocupación real y cada vez más extendida en el movimiento proletario de aquel momento. No es casualidad si Bebel acabó su libro, poco más o menos al mismo tiempo que Engels finalizaba El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado ([1]).
Es necesario insistir en eso, pues, para ciertas versiones groseras del feminismo, especialmente la surgida entre la intelectualidad radical de Estados Unidos, el marxismo mismo no es más que otra variante de la ideología patriarcal, un invento de esos «cabrones de machistas» blancos, que no tendría nada que decir sobre la opresión de la mujer. Las más consecuentes de esas feministas-feministas afirman que debe rechazarse de entrada y sin discusión el marxismo, pues Marx mismo era un marido y un padre victoriano que le había hecho un hijo ilegítimo a su criada.
No perderemos el tiempo en refutar este último argumento pues revela por sí mismo su propia banalidad. Pero la idea de que el marxismo no tiene nada que decir sobre la «cuestión de la mujer» debe ser combatida pues también se ha apoyado en las interpretaciones economicistas y mecanicistas del propio marxismo.
Hemos utilizado hasta aquí entrecomillada la expresión «cuestión de la mujer», no porque no exista para el marxismo, sino porque debe ser planteada como un problema de la humanidad, como un problema de la relación entre hombres y mujeres, y no como una cuestión aparte. Desde el comienzo de su obra como comunista, legítimamente inspirado por Fourier, Marx planteaba así el problema: «La relación inmediata, natural y necesaria del hombre con el hombre, es la relación del hombre con la mujer. En esta relación natural de los sexos, la relación del hombre con la naturaleza es inmediatamente su relación con el hombre, del mismo modo que la relación con el hombre es inmediatamente su relación con la naturaleza, su propia determinación natural. En esta relación se evidencia pues, de manera sensible, reducida a un hecho visible, en qué medida la esencia humana se ha convertido para el hombre en naturaleza, o en qué medida la naturaleza se ha convertido en esencia humana del hombre. Con esta relación se puede juzgar el grado de cultura del hombre en su totalidad. Del carácter de esta relación se deduce la medida en que el hombre se ha convertido en ser genérico, en hombre, y se ha comprendido como tal...» ([2]).
Aquí vemos cómo la relación hombre-mujer está situada en su marco natural e histórico fundamental. Este pasaje fue escrito contra las nociones erróneas del comunismo que defendían (o más bien acusaban a los comunistas de defender) la «comunidad de mujeres», la subordinación total de las mujeres a la lascivia de los hombres. Al contrario, no será imposible acceder a una vida verdaderamente humana hasta que las relaciones entre hombres y mujeres sean liberadas de todo rastro de dominación y opresión, y esto sólo será posible en una sociedad comunista.
Este tema fue tratado, una y otra vez, en la evolución del pensamiento marxista. Desde la denuncia que se hace en el Manifiesto comunista de la verborrea hipócrita de la burguesía sobre los valores eternos de la familia -valores que la propia explotación capitalista erosiona continuamente- hasta el análisis histórico de la transformación de las estructuras familiares en un sistema social diferente, contenido en el libro de Engels, El origen de la familia, el marxismo ha procurado explicar no sólo que la opresión particular de las mujeres ha sido y es un hecho real, sino también situar sus orígenes materiales y sociales para poder mostrar la vía de su superación ([3]).
En el período de la IIª Internacional, estas preocupaciones fueron de nuevo retomadas por Eleonor Marx, Clara Zetkin, Alexandra Kolontai y Lenin. Contra el feminismo burgués que, al igual que sus recientes reencarnaciones, pretendía disolver los antagonismos de clase en el concepto etéreo de «mujer-hermana», los partidos socialistas de aquel tiempo reconocían la necesidad de hacer un esfuerzo particular para atraer a las mujeres obreras que estaban separadas del trabajo productivo y asociado hacia la lucha por la revolución social.
En este contexto, el libro de Bebel: La mujer y el socialismo fue una fiel referencia de cuál era la posición marxista respecto a la opresión de la mujer. El informe de primera mano que viene a continuación, ilustra de manera viva el impacto que tuvo este libro al desafiar la rígida división sexual del trabajo en la época «victoriana», rigidez que existía también en el propio movimiento obrero: «Aunque yo no fuese socialdemócrata, si tenía amigos que pertenecían al partido. A través de ellos conseguí este valiosísimo libro que leí vorazmente noche tras noche. Trataba de mi propio destino y el de millones de hermanas. Ni en la familia ni en la vida pública jamás había oído hablar de todo ese sufrimiento que debe padecer la mujer. Se ignoraba su vida. El libro de Bebel rompía con valentía el viejo secreto. No leí este libro una vez sino diez. Ya que todo me resultaba tan nuevo, me supuso un esfuerzo considerable asimilar el punto de vista de Bebel. Debía romper con tantas cosas que hasta entonces había considerado correctas...» ([4]).
Ottilie Baader se unió al partido, lo que sin duda fue muy importante. Al poner al descubierto los orígenes reales de su opresión, el libo de Bebel tenía como efecto llevar a las mujeres (y a los hombres) a la lucha de su clase, a la lucha por el socialismo. El inmenso impacto que, en su época, tuvo este libro puede medirse en el número de ediciones que de él se hicieron: 50 entre 1879 y 1910, a las que deben añadirse cierta cantidad de ediciones corregidas y de traducciones.
En las ediciones más avanzadas, el libro se dividía en tres partes: la mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir. Esto expresaba la fuerza esencial del método marxista: su capacidad para situar todas las cuestiones que examina en un amplio marco histórico en el cual también se vislumbra la resolución futura de los conflictos y las contradicciones existentes.
La primera parte -«La mujer en el pasado»- no añadía gran cosa a lo que ya Engels había mostrado en El orígen de la familia. De hecho fue la publicación del trabajo de Engels lo que motivó que Bebel revisara su primera versión que tendía a señalar sobre todo que las mujeres habían estado «siempre igual» de oprimidas en las sociedades del pasado. Engels, siguiendo a Morgan, demostró que esta opresión se había desarrollado de manera cualitativa con la emergencia de la propiedad privada y las divisiones en clases. Así, la edición revisada de Bebel fue capaz de demostrar la relación que existe entre el desarrollo de la familia patriarcal y la de la propiedad privada: «Con la disolución de la vieja sociedad gentilicia, se debilitó rápidamente la influencia y la posición de la mujer. El derecho materno desapareció, ocupando su lugar el derecho paterno. El hombre se convirtió en propietario privado: tenía un interés en los hijos que podía considerar legítimos y a los que por tanto hacía herederos de su propiedad. Por ello obligó a la mujer a abstenerse de relaciones con otros hombres» ([5]).
Las partes más importantes del libro son las dos siguientes. La tercera como vimos ([6]) porque ampliaba el problema a una visión general de la futura sociedad socialista, y la segunda porque apoyándose en profundas investigaciones tenía como objetivo probar concretamente cómo la sociedad burguesa existente, a pesar de sus pretensiones de libertad e igualdad, aseguraba la perpetuación de la subordinación de la mujer. Bebel lo demostró no sólo en cuanto a la esfera política inmediata -las mujeres todavía carecían de derecho a voto en la mayoría de los países «democráticos» de la época y no digamos en la Alemania dominada por los Junkers -sino también en cuanto a la esfera social, y en particular en la del matrimonio en el seno del cual, la mujer estaba subordinada al hombre en todos los ámbitos (económico, legal, sexual). Esta desigualdad aunque existía en todas las clases, afectaba más a las mujeres obreras puesto que además de todas las presiones de la pobreza, sufrían frecuentemente la doble obligación del trabajo asalariado cotidiano y las ilimitadas exigencias del trabajo doméstico y la educación de los hijos. La descripción detallada que Bebel hizo sobre la forma en que el stress combinado del trabajo asalariado y del trabajo doméstico atenta contra la posibilidad de una relación armoniosa entre hombres y mujeres, expresa una sensación marcadamente contemporánea, incluso en nuestra época de las pretendidamente mujeres «liberadas» y «nuevos hombres».
Bebel mostró igualmente que «si el matrimonio representa una de las caras de la vida sexual del mundo burgués, la prostitución representa la otra. La primera es el anverso de la medalla, la segunda el reverso» ([7]).
Bebel denunció enérgicamente la hipocresía de esta sociedad frente a la prostitución; no sólo porque el matrimonio burgués en el que la mujer -sobre todo en las clase superiores- es en realidad comprada y propiedad del marido, es en sí mismo una forma legalizada de prostitución, sino también porque la mayoría de las prostitutas son trabajadoras forzadas a rebajarse, fuera de su clase, por las imposiciones económicas del capitalismo, por la pobreza y el paro. Y no sólo eso. La respetable sociedad burguesa que es la primera responsable de que las mujeres acaben en ese estado, castiga rigurosamente a las prostitutas mientras que protege a sus «clientes», en especial cuando éstos pertenecen a las clases altas. Particularmente odiosas eran las comprobaciones sobre la «higiene» que la policía ejercía sobre las prostitutas en las que no sólo las exploraciones humillaban a las mujeres, sino que ni siquiera se tomaban la molestia de detener la extensión de las enfermedades venéreas.
Entre el matrimonio y la prostitución, la sociedad burguesa se mostraba completamente incapaz de proporcionar a los seres humanos las bases de una realización sexual. Sin duda, algunas posiciones de Bebel sobre el comportamiento sexual reflejan los prejuicios de su época, pero su dinámica de fondo está resueltamente orientada al futuro. Anticipándose a Freud, desarrolló con nitidez que la represión sexual conduce a la neurosis:
«Es una ley que el hombre debe aplicarse rigurosamente a sí mismo si quiere desarrollarse de una forma sana y normal, es decir que no debe renunciar a ejercer ningún miembro de su cuerpo, ni rehusar obedecer a ningún impulso natural. Es preciso que cada miembro cumpla las funciones para las que ha sido creado por la naturaleza so pena de ver deteriorarse y dañarse todo el organismo. Las leyes del desarrollo físico del hombre deben ser estudiadas y seguidas con el mismo detenimiento que su desarrollo intelectual. Su actividad moral es la expresión de la perfección física de sus órganos. La plena salud de la primera es una consecuencia íntima del buen estado de la segunda. Una alteración de una de ellas perjudica, necesariamente, a la otra. Las llamadas pasiones animales no tienen raíces más profundas que las pasiones llamadas intelectuales» ([8]).
Evidentemente, Freud habría de desarrollar este punto de vista a un nivel mucho más elevado ([9]). Pero la fuerza particular del marxismo es que, sobre la base de esas observaciones científicas de las necesidades humanas, es capaz de mostrar que un ser verdaderamente humano sólo puede existir en una sociedad sana y que el verdadero tratamiento de la neurosis se sitúa más en lo social que en el ámbito puramente individual.
En la esfera más directamente «económica», Bebel demuestra que, a pesar de todas las reformas realizadas por el movimiento obrero, a pesar de todo lo adquirido contra los primeros abusos en el trabajo de las mujeres y los niños, las obreras siguen teniendo que soportar sufrimientos específicos: precaridad en el empleo, labores insanas y oficios peligrosos... Como Engels, Bebel reconoce que la extensión y la industrialización del trabajo de las mujeres desempeñó un papel progresista en la liberación de las mujeres de las estériles labores domésticas que las aislaban, creando las bases de la unidad proletaria en la lucha de clases; pero al mismo tiempo mostraba el aspecto negativo de este proceso: la explotación particularmente implacable del trabajo de las mujeres y la dificultad creciente para las familias obreras de asegurar el mantenimiento y la educación de los hijos.
Evidentemente para Bebel, para Engels, en definitiva para el marxismo, hay ciertamente una «cuestión de la mujer», y el capitalismo es incapaz de aportar una respuesta. La seriedad con que este tema fue abordado por estos marxistas, demuestra ampliamente la falsedad de las ideas feministas groseras que dicen que el marxismo no tiene nada que aportar sobre estas cuestiones. Pero existen, igualmente, versiones más sofisticadas del feminismo. Las «feministas socialistas», cuya principal misión ha sido la de arrastrar al «movimiento de liberación de la mujer» de los años 60 a la órbita del izquierdismo establecido, son por supuesto capaces de «reconocer la contribución del marxismo» al problema de la liberación de la mujer pero sólo para probar la existencia de fallos, defectos y errores en la postura marxista clásica, reivindicando pues el sutil añadido del feminismo para alcanzar la «crítica total».
Críticas como las que hicieron las «feministas socialistas» al trabajo de Bebel son ilustrativas de esta postura. En Women’s Estate, Juliet Mitchell aún reconociendo que Bebel había hecho avanzar la comprensión de Marx y Engels sobre el papel de las mujeres poniendo de manifiesto que su función materna había servido para ponerlas en una situación de dependencia, se lamenta a continuación de que «el mismo Bebel fue incapaz de hacer más que establecer que la igualdad sexual es imposible sin el socialismo. Su visión de futuro es un vago sueño, absolutamente desconectado de su descripción del pasado. La ausencia de preocupación estratégica le llevó a un optimismo voluntarista, separado de la realidad» ([10]).
Una acusación similar fue vertida en el libro de Lise Vogel: Marxismo y opresión de la mujer, una de las más sofisticadas tentativas de encontrar una justificación «marxista» al feminismo: la visión de futuro de Bebel «refleja una visión socialista utópica, reminiscencia de Fourier y otros socialistas de comienzos del siglo XIX»; según Vogel, el enfoque estratégico de Bebel es una contradicción, de modo que éste no podía «a pesar de sus mejores intenciones socialistas, especificar de manera suficiente la relación que existe entre la liberación de la mujer en el futuro comunismo y la lucha por la igualdad en el presente capitalismo». Y no sólo no hay relación entre el hoy y el mañana, sino que incluso la visión de futuro es falsa ya que «el socialismo aparece ampliamente descrito en términos de redistribución de bienes y de servicios ya accesibles en la sociedad capitalista a individuos independientes, más que en términos de reorganización sistemática de la producción y de las relaciones sociales».
Esta idea de que «incluso el socialismo» no va lo bastante lejos en lo que a liberación de la mujer se refiere, es una típica cantinela de las feministas. Mitchell, por ejemplo, cita a Engels sobre la necesidad para la sociedad de colectivizar el trabajo doméstico (mediante prestaciones comunitarias para cocinar, limpiar, ocuparse de los hijos, etc.) y concluye que Marx y Engels insistían «demasiado en lo económico» cuando lo que está en tela de juicio es fundamentalmente un problema de relaciones sociales y de su transformación.
Volveremos más tarde sobre la cuestión del «utopismo» en la época de la IIª Internacional, pero dejemos antes perfectamente claro que esa acusación de las feministas está totalmente fuera de lugar. Si existe un problema de utopismo en el movimiento obrero de esa época se debe a la dificultad para establecer el vínculo entre el movimiento inmediato, defensivo, de la clase obrera, y el objetivo comunista del porvenir. Pero para las feministas ese vínculo no será ni mucho menos el resultado de un movimiento de clase, sino por un «movimiento autónomo de las mujeres» que pretende pasar por encima de las divisiones de clases, y establecer el eslabón estratégico que falta entre la lucha contra la desigualdad de las mujeres hoy, y la construcción de nuevas relaciones sociales mañana. Ese es el «ingrediente secreto» más importante que todas las feministas socialistas quieren añadir al marxismo. Por desgracia, es un ingrediente que echará a perder el plato.
El movimiento obrero del siglo XIX no tomó, ni podía hacerlo, la misma forma que en el siglo XX. Al desenvolverse en una sociedad capitalista que aún podía otorgar reformas significativas, era legítimo que los partidos socialdemócratas establecieran un programa mínimo en el que se incluían reivindicaciones por mejoras económicas, legales y políticas para las obreras, incluido el derecho de voto. Es verdad que el movimiento socialdemócrata no siempre fue preciso en la distinción entre logros inmediatos y objetivos finales. Existen, a este respecto, expresiones ambiguas tanto en El origen de la familia, como en La mujer y el socialismo, y una verdadera «feminista socialista» como Vogel no duda en ponerlas en evidencia. Pero lo que fundamentalmente comprendían los marxistas de la época es que el verdadero significado de la lucha por reformas era que unía y reforzaba a la clase obrera y la educaba para la lucha histórica por una nueva sociedad. Es ante todo por esta razón por lo que el movimiento obrero siempre se opuso al feminismo burgués, no sólo porque este limitaba sus objetivos a los horizontes de la presente sociedad, sino porque lejos de ayudar a la unificación de la clase obrera, más bien agudizaba las divisiones en su seno y la llevaba, al mismo tiempo, fuera de su terreno de clase.
Eso es aún más cierto en el período de decadencia del capitalismo, en el que los movimientos reformistas burgueses no tienen el más mínimo carácter progresista. En este período ya no tiene sentido un programa mínimo. La única verdadera cuestión «estratégica» es cómo forjar la unidad del movimiento de clase contra todas las instituciones de la sociedad capitalista para preparar su destrucción. Las divisiones sexuales en la clase obrera, al igual que las demás (raciales, religiosas, etc.), debilitan evidentemente al movimiento y deben ser combatidas a todos los niveles, pero sólo pueden ser combatidas con los métodos de la lucha de clases, mediante su unidad y su organización. La reivindicación de las feministas de un movimiento autónomo de mujeres no es más que un ataque directo contra esos métodos y, al igual que el nacionalismo negro y otros de los llamados «movimientos de los oprimidos», es hoy, en realidad, un instrumento de la sociedad capitalista para agudizar las divisiones en el seno del proletariado.
La perspectiva de un movimiento separado de las mujeres, visto como única garantía de un futuro «no sexista», vuelve completamente la espalda al futuro y acaba por quedarse bloqueado en los problemas «de las mujeres» más inmediatos y particulares tales como la maternidad o la educación de los hijos, que no tienen en realidad futuro más que cuando se plantean en términos de clase (véanse por ejemplo las reivindicaciones de los obreros polacos en 1980), y que es pues fundamentalmente reformista. Lo mismo cabe decir de esa otra crítica feminista «radical» del marxismo; la insistencia del marxismo en la necesidad de transferir las labores domésticas y la educación de los hijos de los individuos a la comunidad sería «demasiado economicista».
En estos artículos hemos criticado la idea de que el comunismo sólo sería la transformación total de las relaciones sociales. La visión feminista según la cual el comunismo no va lo bastante lejos, que no ve más allá de la política y la economía para llegar a una verdadera superación de la alienación, no sólo es sencillamente falsa. Es además un añadido al programa izquierdista de capitalismo de Estado ya que las feministas mencionan sistemáticamente los modelos «socialistas» existentes (China, Cuba, antes la URSS) para probar que los cambios económicos y políticos no son suficientes, sin la lucha consciente por la liberación de la mujer. En resumen: las feministas se erigen ellas mismas en grupo de presión dentro del capitalismo de Estado, ejerciendo, en su seno, la función de conciencia «antisexista». La simbiosis entre el feminismo y la izquierda capitalista, «dominada por los hombres» es una clara prueba suplementaria.
Sin embargo, para el marxismo, del mismo modo que la toma del poder por la clase obrera sólo es el primer paso hacia el inicio de una sociedad comunista, la destrucción de las relaciones mercantiles y la colectivización de la producción y del consumo, es decir el contenido «económico» de la revolución, sólo son las bases materiales para la creación de relaciones cualitativamente nuevas entre los seres humanos.
En sus Comentarios sobre los Manuscritos de 1844, Bordiga explica elocuentemente por qué así debe ser en una sociedad que ha llevado la alienación de las relaciones humanas hasta las relaciones sexuales, subordinándolas todas a la dominación del mercado: «La relación entre los sexos en la sociedad burguesa obliga a la mujer a hacer de una posición pasiva un cálculo económico cada vez que accede al amor. El macho hace ese cálculo de manera activa inscribiendo en el balance una suma concedida a una necesidad satisfecha. Así en la sociedad burguesa, no sólo todas las necesidades se traducen en dinero (así es el caso de la necesidad de amor en el caso masculino) sino también para la mujer, la necesidad de dinero mata la necesidad de amor» ([11]).
No puede haber superación de esta alienación sin abolición de la economía mercantil y de la inseguridad material que la acompaña (inseguridad que sienten ante todo las mujeres). Pero eso requiere igualmente la eliminación de todas las estructuras económicas y sociales que reflejan y reproducen las relaciones mercantiles, en particular la familia atomizada que se transforma en una barrera para la realización del amor entre los sexos:
«En el comunismo no monetario, el amor tendrá, como necesidad que es, el mismo peso y el mismo sentido para ambos sexos, y el acto que lo consagra, realizará la fórmula social que la necesidad del otro es mi necesidad de hombre, en la medida en que la necesidad de un sexo se realiza como una necesidad del otro sexo. No se puede proponer esto únicamente como relación moral basada en un cierto modo de relación física ya que el paso a una forma superior de sociedad se efectúa en el ámbito económico: y los hijos y su carga no conciernen ya a los dos padres que se unen, sino a la comunidad» ([12]).
Contra este programa materialista por la auténtica humanización de las relaciones sexuales, ¿qué ofrecen las feministas con sus declaraciones de que el marxismo no va lo suficientemente lejos? Negando la cuestión de la revolución -de la necesidad absoluta de una destrucción económica y social del capital- el feminismo «en el mejor de los casos» no puede ofrecer más que «una relación moral fundada en una cierta conexión física», es decir sermones moralistas contra las actitudes sexistas o experiencias utópicas de nuevas relaciones en la cárcel que la sociedad burguesa es. La auténtica pobreza de la crítica feminista se resume probablemente de manera significativa en las atrocidades aberrantes de lo politically correct en el que la obsesión de cambiar las palabras ha suplantado toda pasión por cambiar el mundo. El feminismo se revela así como otro obstáculo más ante el desarrollo de una conciencia y una acción verdaderamente radicales.
El paisaje del futuro
El falso radicalismo en verde
El feminismo no es el único en haber «descubierto» el fracaso del marxismo en la búsqueda de la raíz de los problemas. Su primo hermano, el movimiento «ecologista» proclama lo mismo. Ya hemos resumido la crítica «verde» al marximo en un anterior artículo de esta Revista ([13]) que puede resumirse en el argumento de que el marxismo sería, como el capitalismo, otra ideología del desarrollismo que expresaría una visión «productivista» del hombre, y por ello alienado de la naturaleza.
Esta especie de juego de manos suele realizarse asimilando el marxismo con el estalinismo: la situación abominable en que se encuentra el medio ambiente en los antiguos países «comunistas» es presentada como si fuera herencia de Marx y Engels. Sin embargo existen versiones más sofisticadas de esa engañifa. Consejistas, bordiguistas y otras gentes desencantadas que actualmente coquetean con el primitivismo y otras «verdeces» saben perfectamente que los regímenes estalinistas eran puro capitalismo; también conocen el profundo punto de vista sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza de los escritos de Marx, especialmente en los Manuscritos de 1844. Esas corrientes concentran pues sus tiros contra el período de la IIª Internacional, período durante el cual, según ellos, la visión dialéctica de Marx se habría borrado sin dejar rastro y habría sido sustituida por un enfoque mecanicista adorador pasivo de la ciencia y de la tecnología burguesas, que situaba un abstracto «desarrollo de las fuerzas productivas» por encima de cualquier programa real de liberación humana. Los intelectuales esnobs de Aufheben se han especializado en la elaboración de este punto de vista, en particular en su larga serie que ataca la noción de decadencia capitalista. Kautsky y Lenin son citados a menudo como los principales responsables de ese enfoque, pero ni Engels mismo escapa a sus palos.
La dialéctica universal
No es aquí el sitio adecuado para tratar detalladamente esos argumentos, sobre todo porque en este artículo pretendemos centrarnos no en cuestiones filosóficas sino ante todo en lo que los socialistas de la IIª Internacional decían sobre el socialismo y la nueva sociedad por la que luchaban. Sin embargo, algunas observaciones sobre la «filosofía», sobre la visión general mundial del marxismo no está fuera de lugar ya que está relacionada con la forma con la que el movimiento obrero ha tratado la cuestión más concreta del medio ambiente natural en una sociedad socialista.
En artículos anteriores de esta serie, ya hemos planteado el modo con el que Marx enfocaba este problema tanto en sus primeros trabajos como en los sucesivos ([14]). En la visión dialéctica, el hombre forma parte de la naturaleza y no existe «al margen del mundo». La naturaleza, como decía Marx es el cuerpo del hombre, y no puede vivir sin ella, del mismo modo que una cabeza no puede vivir sin un cuerpo. Pero el hombre no es «únicamente» otro animal más, un producto pasivo de la naturaleza. Es un ser que, de manera única, es activo, creador que, único entre los animales, es capaz de transformar el mundo en torno suyo de acuerdo con sus necesidades y deseos.
Es verdad que la visión dialéctica no siempre fue bien comprendida por los sucesores de Marx y que, como diversas ideologías burguesas contaminaban los partidos de la IIª Internacional, los virus se expresaban también en el terreno «filosófico». En una época en la que la burguesía avanzaba triunfante, la idea de que la ciencia y la tecnología contenían la respuesta a todos los problemas de la humanidad, se convirtió en una herramienta del desarrollo de las teorías reformistas y revisionistas en el seno del movimiento obrero. Ni siquiera los marxistas más «ortodoxos» estaban inmunizados: ciertos trabajos de Kautsky por ejemplo, tienden a reducir la historia del hombre a un proceso científico, puramente natural, en el que la victoria del socialismo sería automática. Pannekoek, por ejemplo, demostró que ciertas concepciones filosóficas de Lenin reflejaban el materialismo mecanicista de la burguesía.
Pero como lo demostraron los camaradas de la Izquierda comunista de Francia en la serie de artículos sobre el Lenin filósofo de Pannekoek ([15]), aunque éste desarrollara críticas justas a las ideas de Lenin sobre las relaciones entre la conciencia humana y el mundo natural, su método de base resultaba imperfecto porque Pannekoek mismo establecía un vínculo mecánico entre los errores filosóficos de Lenin, y la naturaleza de clase de los bolcheviques. Lo mismo puede aplicarse a la IIª Internacional en general. Los que defienden que era un movimiento burgués por que estaba influenciado por la ideología dominante no comprenden el movimiento obrero en general, su incesante combate contra la penetración de las ideas de la clase dominante en sus filas, ni las condiciones particulares en las que los propios partidos de la IIª Internacional desarrollaron esta lucha. Los partidos socialdemócratas eran partidos obreros a pesar de las influencias burguesas y pequeñoburguesas que les afectaban, en mayor o menor medida, en diferentes momentos de su historia.
Ya demostramos, en el anterior artículo de esta serie, cómo Engels era el interprete y el defensor más conocido de la visión proletaria del socialismo en los primeros años de la socialdemocracia, y que esta visión fue defendida por otros camaradas contra las desviaciones que posteriormente se desarrollaron en aquel período. Lo mismo puede decirse de la cuestión más abstracta de la relación entre hombre y naturaleza. Desde comienzo de los años 70 del siglo pasado hasta su muerte, Engels trabajó en La dialéctica de la naturaleza, obra en la que intentó resumir la posición marxista sobre esta cuestión. La tesis esencial de ese amplio trabajo inacabado es que el mundo natural y el mundo del pensamiento humano siguen, simultáneamente, un movimiento dialéctico. Lejos de situar a la humanidad fuera o por encima de la naturaleza, Engels afirma que: «Cada nuevo paso, nos lleva a pensar que en absoluto dominamos la naturaleza, a imagen del conquistador de un pueblo extranjero, como si estuviéramos situados fuera de la naturaleza, cuando, por el contrario, pertenecemos por completo a ella, por la carne, la sangre, el cerebro, formamos parte de ella; toda la soberanía que ejercemos sobre ella, se resume en el conocimiento de sus leyes y en su justa aplicación que son nuestra única superioridad sobre todas las demás criaturas» ([16]).
Sin embargo, para toda una serie de «marxistas» académicos (los autoproclamados marxistas occidentales que son los verdaderos mentores de Aufheben y similares), La dialéctica de la naturaleza es la fuente de todo mal, la justificación científica del materialismo mecanicista y el reformismo de la IIª Internacional. En un artículo precedente de esta serie ([17]) ya dimos elementos de respuesta a esas acusaciones; a la acusación de reformismo, en particular, ya le dimos amplia respuesta en el artículo sobre el centenario de la muerte de Engels que publicamos en la Revista internacional nº 83 ([18]). Pero para limitarnos al terreno de la «filosofía», vale la pena señalar que, para los «marxistas occidentales» como Alfred Schmidt, el argumento de Engels de que la dialéctica «cósmica» y la dialéctica «humana» son en el fondo una e idéntica, sería una especie no sólo de materialismo mecánico sino también «panteísmo» y «misticismo» ([19]). Schmidt sigue aquí el ejemplo de Luckacs que argumentaba así que la dialéctica se limitaba al «reino de la historia de la sociedad» y criticaba el hecho de que «Engels -siguiendo la falsa vía de Hegel- ampliaba ese método para aplicarlo también a la naturaleza» ([20]).
Esa acusación de «misticismo» es infundada. Es verdad, y Engels mismo lo reconoce en La dialéctica de la naturaleza, que ciertas visiones del mundo precientíficas, como el budismo, habían desarrollado puntos de vista auténticos sobre el movimiento dialéctico a la vez de la naturaleza y de la psique humana. El propio Hegel estuvo fuertemente influenciado por tales planteamientos. Pero mientras todos esos sistemas se quedaban en el misticismo en el sentido de que no podían trascender más allá de una visión pasiva de la unidad entre el hombre y la naturaleza, la visión de Engels, visión del proletariado, es activa y creadora. El hombre es un producto del movimiento cósmico, pero como mostraba el pasaje citado de «El papel del trabajo...», existe la capacidad -y ello como especie y no como individuo iluminado- de dominar las leyes de este movimiento y utilizarlas para cambiarlas y dirigirlas.
A este nivel, Luckacs y los «marxistas occidentales» se equivocan al oponer a Engels y Marx pues ambos estaban a su vez de acuerdo con Hegel cuando decía que el principio dialéctico «es válido tanto para la historia como para las ciencias naturales».
Además la incoherencia de la crítica de Luckacs puede verse en el hecho de que esa misma obra, cita, aprobándolas, dos claves de Hegel cuando dice que «la verdad debe comprenderse y expresarse no sólo como sustancia sino también como sujeto» y que «la verdad no reside en tratar los objetos como extraños» ([21]).
Lo que Luckacs no consigue ver es que tales fórmulas clarifican la verdadera relación entre el hombre y la naturaleza. Mientras que el panteísmo místico y el materialismo mecanicista tienden ambos a ver la conciencia humana como el reflejo pasivo del mundo natural, Marx y Engels comprendían que de hecho - sobre todo en su forma realizada en tanto que autoconciencia de la humanidad social- es el sujeto dinámico del movimiento natural. Tal punto de vista presagia el futuro comunismo en el que hombre no tratará ni al mundo social ni al mundo natural como una serie de objetos extraños y hostiles. Sólo nos queda añadir que el desarrollo de las ciencias naturales desde la época de Engels -en particular en el campo de la física cuántica- han dado un respaldo considerable a la noción de la dialéctica de la naturaleza.
La civilización, pero no como la conocemos
Como buenos idealistas, los «verdes» explican a menudo la propensión del capitalismo a destruir el medio ambiente natural como la consecuencia lógica de la visión alienada de la burguesía sobre la naturaleza. Para los marxistas es fundamentalmente el resultado del propio modo capitalista de producción. Así la batalla por «salvar el planeta» de las consecuencias desastrosas de esta civilización se sitúa ante todo y sobre todo, no a nivel filosófico sino a nivel político, y requiere un programa práctico para la reorganización de la sociedad. Y aún cuando en el siglo XIX la destrucción ambiental no había alcanzado las proporciones catastróficas que ha alcanzado en la última parte del siglo XX, el movimiento marxista reconoció, sin embargo, desde su nacimiento, que la revolución comunista implicaba una refundición muy radical del paisaje natural y el humano para compensar los daños ocasionados a ambos por los destrozos ilimitados de la acumulación capitalista. Desde el Manifiesto comunista hasta los últimos escritos de Engels y La mujer y el socialismo de Bebel, este reconocimiento se resume en una fórmula: abolición de la separación entre la ciudad y el campo. Engels, cuyo primer trabajo importante (La situación de la clase obrera en Inglaterra) se alzaba contra las envenenadas condiciones de existencia que la industria y la vivienda capitalistas imponían al proletariado, volvió sobre este tema en el Anti Dühring: «La superación de la contraposición entre la ciudad y el campo no es pues, según esto, sólo posible. Es ya una inmediata necesidad de la producción industrial misma, como lo es también de la producción agrícola y, además, de la higiene pública. Sólo mediante la fusión de la ciudad y el campo, puede eliminarse el actual envenenamiento del aire, el agua y la tierra; sólo con ella puede conseguirse que las masas que hoy se pudren en las ciudades pongan su abono natural al servicio del cultivo de las plantas, en vez de al de la producción de enfermedades (...) Cierto que la civilización nos ha dejado en las grandes ciudades una herencia que costará mucho tiempo y esfuerzo eliminar. Pero las grandes ciudades tienen que ser suprimidas, y lo serán, aunque sea a costa de un proceso largo y difícil. Cualesquiera que sean los destinos del Imperio alemán de la nación prusiana, Bismarck podrá irse a la tumba con la orgullosa conciencia de que su más intenso deseo será satisfecho: las grandes ciudades desaparecerán» ([22]).
Este último comentario no tiene, evidentemente, como objeto reconfortar a los reaccionarios que sueñan con una vuelta a la «sencillez de la vida en el pueblo», o más bien a la realidad de la explotación feudal, ni a su encarnación «verde» del período actual cuyo modelo de una sociedad ecológicamente armoniosa se basa en las fantasías proudhonianas de comunidades locales vinculadas entre sí por relaciones de intercambio. Engels señala claramente que el desmantelamiento de las gigantescas ciudades no es posible más que a condición de que exista una comunidad globalmente planificada: «Sólo una sociedad que haga interpenetrarse armónicamente sus fuerzas productivas según un único y amplio plan puede permitir a la industria que se establezca por toda la tierra con la dispersión que sea más adecuada a su propio desarrollo y al mantenimiento o a la evolución de los demás elementos de la producción» ([23]).
Además esta «descentralización centralizada» ya es posible porque «la industria capitalista se ha hecho ya relativamente independiente de las limitaciones locales dimanantes de la localización de la producción de las materias primas (...) Pero la sociedad liberada de la producción capitalista puede ir aún mucho más allá. Al engendrar un linaje de productores formados omnilateralmente, que entienden los fundamentos científicos de toda la producción industrial y cada uno de los cuales ha seguido de hecho desde el principio hasta el final toda una serie de ramas de la producción, aquella sociedad crea una nueva forma productiva que supera con mucho el trabajo de transporte de las materias primas o los combustibles importados desde grandes distancias» ([24]).
Así, la eliminación de las grandes ciudades no supone el fin de la civilización, a menos que identifiquemos a ésta con la división de la sociedad en clases. Aunque el marxismo reconoce que las poblaciones del mundo futuro se habrán de alejar de los viejos centros urbanos, no es para retirarse en el «cretinismo rural» en el aislamiento perenne y la ignorancia de la vida campesina. Como señaló Bebel: «En cuanto la población urbana tenga la posibilidad de llevar al campo todas las cosas necesarias al estado de civilización al que se habrá acostumbrado, y encontrar allí sus museos, teatros, salas de concierto, espacios de lectura, bibliotecas, lugares de reunión, establecimientos de instrucción, etc., iniciará sin más demora su emigración. La vida en el campo tendrá entonces todas las ventajas hasta ahora reservadas para las grandes ciudades, sin tener sus inconvenientes. Las viviendas serán más sanas, más agradables. La población agrícola se interesará por las cosas de la industria, la población industrial por las de la agricultura» ([25]).
Comprendiendo que esta nueva sociedad estará basada en el desarrollo tecnológico más avanzado, Bebel anticipa también que: «Cada comuna formará una especie de zona de cultivo en la que ella misma producirá la mayor parte de lo necesario para su subsistencia. La jardinería, en particular, que es de las ocupaciones prácticas más agradables, alcanzará su más floreciente prosperidad. El cultivo de las flores, de las plantas ornamentales, de las legumbres y las frutas, ofrece un campo prácticamente inagotable para la actividad humana y, sobre todo, constituye un trabajo delicado que excluye el empleo de grandes máquinas» ([26]).
De esta manera Bebel contempla una sociedad altamente productiva, pero que produce a un ritmo humano: «El insoportable ruido de la muchedumbre que va corriendo a sus asuntos de nuestros grandes centros comerciales, con sus miles de vehículos de todo tipo, todo eso deberá ser profundamente modificado y de un aspecto totalmente distinto» ([27]).
La descripción del futuro que aquí hace Bebel es muy similar a la que hizo William Morris, quien también usó la imagen del jardín y puso a su novela futurista Noticias de ninguna parte, el subtítulo de Una época de reposo. En su característico estilo directo, Morris explica como todos los «inconvenientes» de las ciudades modernas: su suciedad, su ritmo enloquecido, su apariencia horrible..., son el resultado directo de la acumulación capitalista, y no pueden ser abolidos más que eliminando el capital: «De nuevo, la agregación de población que ha dado a la gente la oportunidad de comunicarse, y a los obreros el sentirse solidarios, llegará también a su fin; y los inmensos barrios obreros se desmoronarán y la naturaleza cicatrizará las horribles calamidades que la imprudencia, la avaricia y el terror estúpido del hombre le han ocasionado, pues ya no será una terrible necesidad que el tejido de algodón sea un poquito más barato este año que el pasado» ([28]).
Podemos añadir que, como artista que era, Morris tenía una especial preocupación por superar la fealdad pura y simple del medio ambiente capitalista y reconstruirlo según los cánones de la creatividad artística. Veamos como planteó esta cuestión en un discurso sobre «El arte bajo la plutocracia»: «De entrada quiero pediros que extendáis el término de arte más allá de lo que es, conscientemente, obras de arte, y no verlo únicamente en la pintura, la escultura y la arquitectura, sino ampliarlo a las formas y los colores de todos los objetos domésticos, e incluso al cuidado de los campos de cultivo y los pastos, a las ciudades y los caminos de cualquier tipo; en una palabra extenderlo a todos los aspectos externos de nuestra vida. Y así, debo pediros, que creáis que cada una de las cosas que forman el entorno en el que vivimos, deben ser para quien ha de hacerlas, bellas o feas, satisfactorias o degradantes, un tormento y una carga o bien un placer y una alegría. ¿Qué hacer pues con el entorno que hoy nos rodea? ¿Qué clase de cuentas podremos rendir, a quienes vengan detrás de nosotros, sobre la forma en que hemos tratado la tierra que todavía era bella cuando nos la legaron nuestros antepasados, a pesar de miles y miles de años de conflictos, negligencia y egoísmo?» ([29]).
Aquí Morris plantea la cuestión de la única manera que puede hacerlo un marxista, es decir desde el punto de vista del comunismo, del futuro comunista: la apariencia externa degradante de la civilización burguesa sólo puede ser juzgada con la mayor de las severidades, por un mundo en el que cada aspecto de la producción, desde el más pequeño objeto doméstico hasta el diseño del paisaje, estará hecho, como dice Marx en los Manuscritos de 1844 «de acuerdo con las leyes de la belleza». En esta visión los productores asociados se convierten en artistas asociados, creando un ambiente físico que responde a la profunda necesidad que tiene la humanidad de belleza y armonía.
La perversión estalinista
Ya hemos dicho que la «crítica» de los ecologistas al marxismo se basa en la falsa identificación del estalinismo con el comunismo. El estalinismo encarna la destrucción capitalista de la naturaleza y la justifica con una retórica marxista. Pero el estalinismo jamás ha sido capaz de dejar intactos los fundamentos de la teoría marxista. Comenzó revisando el concepto marxista de internacionalismo y llegó a criticar, más o menos explícitamente, todos los demás principios básicos del proletariado. Podemos verlo también en cuanto a la reivindicación de la abolición de la oposición entre la ciudad y el campo. El escritor estalinista encargado de la introducción a la edición de Moscú en 1971, del libro La sociedad del futuro (extraído de La mujer y el socialismo), explica cómo Bebel (y por tanto Marx y Engels) se equivocaron en esta cuestión: «La experiencia de la construcción socialista desmiente también la posición de Bebel de que, con la abolición de la oposición entre la ciudad y el campo, la población se iría de las grandes ciudades. La abolición de esta oposición implica que, en última instancia, no existe ni ciudad ni campo en el sentido moderno de estos términos. Al mismo tiempo cabe esperar que las grandes ciudades, aún cuando su naturaleza cambie en la sociedad comunista desarrollada, conservarán su importancia como centros culturales históricamente evolucionados» ([30]).
La experiencia de la «construcción del socialismo» en los regímenes estalinistas confirma, en realidad, que la tendencia de la civilización burguesa sobre todo en su época de decadencia, es la de amontonar cada vez más seres humanos en ciudades abarrotadas más allá de cualquier medida humana, superando, y con mucho, las peores pesadillas de los fundadores de la teoría marxista, que veían que las ciudades, ya en su época, eran catastróficas. Los estalinistas se han burlado, en esto como en todo lo demás, del marxismo. Así el déspota Ceaucescu en Rumanía proclamó que la destrucción con bulldozers de las viejas ciudades y su sustitución por gigantescos bloques «obreros» suponía la abolición de la oposición entre la ciudad y el campo. La respuesta más acertada a tales perversiones se encuentra en el texto de Bordiga, Espacio contra cemento, escrito a principios de los años 50, y que constituye una denuncia apasionada de las latas de sardina en que el urbanismo capitalista hace vivir a la mayoría de la humanidad, y al mismo tiempo supone una neta reafirmación de la posición marxista original sobre esta cuestión: «Cuando después de haber derrotado por la fuerza esta dictadura cada día más obscena, sea posible subordinar cada solución y cada plan a la mejora de las condiciones de trabajo..., entonces el verticalismo brutal de los monstruos de cemento quedará ridiculizado y suprimido, y en las inmensas extensiones de espacio horizontal, las ciudades gigantes ya reducidas, la fuerza y la inteligencia del animal-hombre tenderán progresivamente a equilibrar, sobre las tierras habitables, la densidad de vida y la del trabajo, y esas fuerzas estarán, en lo sucesivo, en armonía y no ferozmente enfrentadas como en la deforme civilización actual, en la que se unen en el espectro de la servidumbre y del hambre» ([31]).
Esta transformación verdaderamente radical del medio ambiente es más necesaria que nunca, en el actual período de descomposición capitalista, en el que las urbes gigantescas son cada vez más inmensas e inhabitables, y al mismo tiempo representan hoy la principal amenaza para el conjunto de la vida en el planeta. El programa comunista, en ésta como en las demás cuestiones, es el mejor desmentido del estalinismo. Y supone también una bofetada a la cara pseudoradical de los «verdes» que nunca podrán superar su eterna oscilación entre dos falsas soluciones: de un lado el sueño nostálgico de una vuelta atrás hacia el pasado, que encuentra su expresión más lógica en las Apocalipsis de los «anarquistas verdes» y los primitivistas cuya «vuelta a la naturaleza» sólo puede estar basada en la exterminación de la mayoría del género humano; y, por otro lado, las «reformas», los pequeños apaños y las experiencias del ala ecologista más respetable (apoyada en todos caso por los primitivistas, por razones tácticas) que buscan simplemente pequeños remiendos a todos los problemas particulares de la vida de la ciudad moderna: el ruido, el stress, la contaminación, la superpoblación, los embotellamientos y todo lo demás. Pero si los seres humanos son dominados por las máquinas, los sistemas de transporte y los inmuebles que ellos mismos han construido, es porque se encuentran aprisionados en una sociedad en la que el trabajo muerto domina, en todos los ámbitos, al trabajo vivo. Sólo cuando la humanidad pueda recuperar el control de su propia actividad productiva, podrá crear un medio ambiente compatible con sus necesidades, pero la premisa sigue siendo el necesario derrocamiento de la «dictadura cada vez más obscena» del capitalismo, es decir la revolución proletaria.
CDW
En el próximo artículo de esta serie, examinaremos cómo los revolucionarios de finales del siglo XIX preveían la más crucial de todas las transformaciones: la transformación del «trabajo inútil» en «trabajo útil», es decir la superación práctica del trabajo alienado. Trataremos entonces sobre la acusación lanzada contra estas visiones del socialismo, de que supondrían una recaída en el utopismo premarxista. Esto nos llevará a la cuestión que se convirtió en la principal preocupación del movimiento revolucionario en la primera década de este siglo, y que residía no ya en la meta última del movimiento, sino en los medios para alcanzarla.
[1] Ver artículo de esta serie en la Revista Internacional nº 81.
[2] Manuscritos de economía y filosofía, Alianza Editorial.
[3] Ver Revista internacional nº 81.
[4] Ottilie Baader, citada en el libro de Vogel: Marxism and the oppresion of women, Pluto Press 1983. Traducido por nosotros del inglés.
[5] Traducido del inglés por nosotros.
[6] Ver Revista internacional nº 84.
[7] La femme dans le passé, le présent et l’avenir. Ed. Ressources, Pág. 128. Traducido del francés por nosotros.
[8] Ídem, pag. 60.
[9] En este pasaje de Bebel, la relación entre los estados mentales y psicológicos están presentados de manera un tanto mecánica. Freud llevó la investigación sobre la neurosis a un nivel superior, mostrando que el ser humano no puede ser comprendido como una unidad mental y física cerrada, sino situado en el terreno de la realidad social. Debemos recordar, sin embargo, que el propio Freud comenzó con un modelo muy mecánico de la psique, y que sólo después, evolucionó hacia una visión más social, más dialéctica, del desarrollo mental del hombre.
[10] Penguin Books 1971. Traducido del inglés por nosotros.
[11] Bordiga, La passion du communisme, Ed Spartacus 1972. Traducido del francés por nosotros.
[12] Ídem.
[13] «Es el capitalismo lo que envenena la tierra». Revista internacional nº 63.
[14] Ver Revista internacional nº 70, 71 y 75.
[15] Ver Revista internacional nº 25, 27, 28 y 30.
[16] La dialéctica de la naturaleza, capítulo «El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre».
[17] Ver Revista internacional nº 81.
[18] Ver también el rechazo por parte de la Communist Worker’s Organisation de la idea de una escisión entre Marx y Engels en Revolutionary Perspectives no 1, serie 3.
[19] Cf. Le concept de nature chez Marx, 1962. Traducido del francés por nosotros.
[20] Historia y conciencia de clase, Lukacs.
[21] Ídem.
[22] Anti Dühring.
[23] Ídem.
[24] Ídem.
[25] La femme dans le passé..., op. cit. Traducido del francés por nosotros.
[26] Ídem.
[27] Ídem.
[28] Ecrits politiques de Wiliam Morris, «la société du futur». Traducido del francés por nosotros.
[29] Ídem.
[30] Traducido por nosotros.
[31] Espèce humaine et croûtre terrestre (Especie humana y corteza terrestre). Traducido del francés por nosotros.
Series:
Cuestiones teóricas:
- Alienación [136]
- Comunismo [62]
Revista internacional n° 86 - 3er trimestre de 1996
- 3775 reads
Revolución Alemana, 5ª Parte:Del trabajo de Fracción a la fundación del KPD
| Attachment | Size |
|---|---|
| 207.37 KB |
- 134 reads
En el artículo precedente, explicábamos cómo los revolucionarios en Alemania se vieron confrontados a la cuestión de la construcción de la organización ante la traición de la socialdemocracia: llevar primero la lucha hasta el final dentro del antiguo Partido, llevar a cabo un duro trabajo de Fracción, y por fin, cuando este trabajo ya no era posible, preparar la construcción de un nuevo Partido. Ese fue el método responsable que adoptaron los espartaquistas con relación al SPD y que los llevó después a adherirse mayoritariamente al USPD centrista que acababa de formarse, al contrario de la Izquierda de Bremen que exigía la fundación inmediata del Partido. En este artículo vamos a tratar de la fundación del KPD y de las dificultades organizativas en la construcción de este nuevo Partido.
El fracaso de la tentativa de los Linksradikale de fundación del Partido
El 5 de mayo de 1917, los Radicales de izquierda de Bremen y Hamburgo reprocharon a los espartaquistas que hubieran renunciado a su independencia organizativa al integrarse en el USPD. Ellos opinaban en cambio que «ha llegado el momento de la fundación de una organización de la izquierda radical en el Partido socialista internacional de Alemania (Internationale Sozialistische Partei Deutschlands)».
Durante el verano, los Radicales de izquierda organizaron encuentros de preparación para la constitución de un nuevo partido. La Conferencia de fundación quedó fijada para el 25 de agosto en Berlín. Para entonces sólo 13 delegados habían conseguido llegar (de los cuales 5 son de Berlín), pero la policia es más rápida y disuelve la Conferencia, lo que demuestra que no basta la voluntad, sino que debe disponerse de recursos organizativos suficientes. «No basta, precisamente, con enarbolar "el estandarte de la pureza". El deber es llevarlo a las masas para ganárselas» declaró R. Luxemburgo en el periódico ‘Der Kampf’ de Duisburgo. El 2 de septiembre se produjo otra tentativa. Esta vez la organización se llamaba Internationaler Sozialisticher Arbeiterbund. Sus estatutos preveían que cada sección conservase su autonomía, y defendían que «la división en organizaciones políticas y económicas está superada históricamente». Este es un nuevo indicador de la gran confusión que reinaba en temas de organización. No es cierto que la Izquierda de Bremen fuera el grupo más claro ni política ni prácticamente, en los movimientos revolucionarios de Alemania. El grupo que se formó en Dresde en torno a O. Rühle, y otras corrientes, empezaron a desarrollar sus ideas hostiles a la organización política. El futuro comunismo de consejos seguía madurando. Aunque los comunistas de consejos no se dotaran de formas de organización políticas, su voz tenía un gran alcance en la clase. Mientras los espartaquistas encontraban un eco cada vez mayor, la Izquierda de Bremen quedó reducida a un pequeño grupo, y tanto ella como el ISD no superaron nunca el estado de círculo restringido.
Aunque el balance de su año y medio de trabajo de la Líga en el USPD no hubiera dado los frutos esperados, contrariamente a lo que afirmaba el ISD al principio, aquélla nunca abandonó su independencia, desarrollando una intervención activa en las filas del USPD.
Bien sea con ocasión de las polémicas en torno a las negociaciones de Brest-Litovsk desde diciembre de 1917, o cuando en enero de 1918 se desató una gigantesca oleada de huelgas en las que paró un millón de trabajadores y en las que aparecieron los consejos obreros en Alemania, la Liga espartaquista estaba cada vez más en primera fila.
Precisamente en el momento en el que el capital alemán, encabritado, se disponía a enviar más carne de cañon a las trincheras[1], la Liga espartaquista se refuerza en su organización. Editaba 8 publicaciones con tiradas que iban desde los 25 mil a los 100 mil ejemplares. Todo ello, además, en un momento en el que casi toda la dirección espartaquista se encontraba en la cárcel[2].
Aún cuando la Izquierda de Bremen hubiera aspirado a fundar un partido independiente, la Liga espartaquista no adoptó una actitud sectaria, sino que continuó trabajando por el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias en Alemania.
El 7 de octubre de 1918, el grupo Spartakus convocó una conferencia nacional en la que participaron delegados de varios grupos locales de los Linksradikale. En ella, se sacó un balance negativo del trabajo efectuado en el seno del USPD, y se decidió una colaboración entre los Espartaquistas y los demás Radicales de izquierda, sin que estos últimos entraran en el USPD. Sin embargo, la Conferencia no destacó como hubiera sido necesario - habida cuenta del ascenso del movimiento revolucionario - la exigencia de la formación de un partido independiente. Lenin ya destacó la importancia de «... la mayor desgracia de Europa, el peor peligro para ella es que no existe un partido revolucionario (...) Es verdad que un potente movimiento revolucionario de las masas puede subsanar esta carencia, pero este hecho no deja de ser una gran desgracia y un gran peligro»[3].
La intervención de los Espartaquistas en las luchas revolucionarias
Cuando estallaron las luchas revolucionarias en noviembre de 1918, los Espartaquistas desarrollaron una actividad heroica. El contenido de su intervención en las luchas era de una gran calidad. Poniendo por delante la necesidad de referirse a la clase obrera de Rusia, desenmascarando sin vacilar las maniobras y el sabotaje de la burguesía, reconociendo el papel de los consejos obreros y la necesidad, tras el fin de la guerra, de que el movimiento se plantee a otro nivel donde pueda reforzarse gracias a la presión ejercida desde las fábricas. Por motivos de espacio no podemos abordar esa intervención más en detalle. Los Espartaquistas pese a tener una gran fuerza en cuanto al contenido político, no tenían una influencia determinante en las filas obreras durante las luchas. Para ser un verdadero partido no basta con tener posiciones justas, es necesario tener también una capacidad de influencia sobre la clase obrera. Tener la capacidad de dirigir el movimiento, como el buen timonel su barco, para encaminado por la buena vía. Los Espartaquistas que hicieron un enorme trabajo de propaganda durante el conflicto, cuando estallaron las luchas eran tan solo un grupo deslavazado al que faltaba una trama organizativa tupida...
A esto se añade como factor suplementario de dificultad su pertenencia, aún, al USPD. Muchos obreros no distinguían claramente entre los Centristas y los Espartaquistas. El SPD mismo saca provecho de esta situación confusa para utilizar en beneficio propio la indispensable «unidad» de los partidos obreros. El desarrollo organizativo sólo se acelera tras el estallido de las luchas. El 11 de noviembre de 1918, el grupo Spartakus se transforma en Liga Spartakus con una Central de 12 miembros. Mientras que el SPD disponía, él solo, de más de cien periódicos y podía sustentar sus actividades contrarrevolucionarias en un amplio aparato sindical y de funcionarios, durante la decisiva semana del 11 al 18 de noviembre de 1918, los Espartaquistas están sin prensa, Die Rote Fahne[4] no puede salir. Se ven obligados a ocupar los locales de un periódico burgués. El SPD hace entonces todo lo posible para impedir que se imprima Die Rote Fahne en la imprenta que habían ocupado. Die Rote Fahne solo logra reaparecer tras la ocupación de una segunda imprenta. Los Espartaquistas, tras no haber logrado la mayoría necesaria para convocar un congreso extraordinario del USPD, deciden fundar un partido independiente. El ISD, que mientras tanto transforma su nombre en IKD, celebra su primera Conferencia nacional el 24 de diciembre en Berlín; en ella participan delegados de Wasserkante, Renania, Sajonia, Baviera, Wurtemberg y Berlín. Radek, durante esa Conferencia, empuja a la fusión del IKD y los Espartaquistas. Entre el 30 de diciembre de 1918 y el 1 de enero de 1919 se funda el KPD basado en el agrupamiento del IKD y de los Espartaquistas.
La fundación del KPD
El primer punto del orden del día es el balance del trabajo realizado en el seno del USPD. El 29 de noviembre, Rosa Luxemburgo ya había sacado como conclusión que en un período de ascenso de la lucha de clases «en la revolución ya no hay sitio para un partido de ambigüedades y medidas a medias»[5]. Los partidos centristas, como el USPD, en situaciones revolucionarias están llamados a estallar.
«Hemos pertenecido al USPD para sacar de él todo lo que fuera posible, para hacer que avanzasen los elementos más valiosos del USPD, radicalizarlos para, de esta forma, lograr nuestro objetivo mediante un proceso de disociación a través del cual ganar la mayor cantidad posible de fuerzas revolucionarias para juntarlas en un Partido proletario revolucionario, unido y unitario (...) El resultado fue extraordinariamente pobre. [Desde entonces, el USPD] sirve de taparrabos a los Ebert-Scheidemann. Ellos, sin duda, han borrado en las masas la percepción de la diferencia entre la política del USPD y la de los socialistas mayoritarios (...) Hoy es hora de que todos los elementos proletarios revolucionarios den la espalda al USPD para construir un nuevo partido, autónomo, con un programa claro, con objetivos firmes, con una táctica unitaria, con la más alta determinación y resolución revolucionaria, concebido como un potente instrumento para el triunfo de la revolución social que comienza»[6].
La tarea del momento era la de agrupar a las fuerzas revolucionarias en el KPD y la de delimitarse lo más claramente respecto a los centristas.
Rosa Luxemburgo, en su «Informe sobre el programa y la situación política» da prueba de la mayor claridad poniendo en guardia contra la subestimación de las dificultades del momento: «Tal y como os lo describo, todo este proceso parece ser más lento de lo que se podía pensar en un primer momento. Creo que para nosotros es bueno que veamos las cosas tal como son, que veamos claramente todas las dificultades, todas las complicaciones de esta revolución. Y espero que, como yo, ninguno de vosotros verá paralizado su ardor y su energía por la comprensión de las dificultades y las necesidades que se abren ante nosotros».
Además, subraya con insistencia la importancia del papel del partido en el movimiento que se está desarrollando: «La actual revolución, que está solo en su comienzo, tiene ante sí enormes perspectivas pero también problemas de dimensión histórica y universal, ha de contar con un faro fiable que a cada nuevo paso de la lucha, ante cada victoria o ante cada derrota, le indique sin error el camino para lograr su objetivo supremo, la revolución socialista mundial, que es el camino de la lucha intransigente por el poder del proletariado por la liberación de la humanidad del yugo del capital. En el actual enfrentamiento entre esos dos mundos, ser el faro que indica la dirección a seguir, ser la palanca proletaria socialista de la revolución, es la tarea específica de la Liga Spartakus»[7]. «Debemos enseñar a las masas que el consejo obrero y de soldados debe ser en todas partes la palanca de la inversión de la máquina del Estado, que debe asumir todas las fuerzas de acción y dirigirlas hacia la transformación socialista. Incluso las masas obreras ya organizadas en consejos obreros y de soldados están a mil leguas de los deberes que han de cumplir excepto, naturalmente, pequeñas minorías de proletarios que tienen una clara conciencia»[8]. Lenin, que recibe en diciembre el programa de los espartaquistas «¿Que quiere la Liga Spartakus?», lo considera la piedra angular para la fundación de la Internacional Comunista: «En esta perspectiva debemos (...) formular los puntos de principios para la plataforma (creo que podemos: a) retomar la teoría y la practica del bolchevismo; b) más ampliamente " ¿Que quiere la Liga Spartakus?"). Con a+ b, quedan suficientemente claros los principios fundamentales de la plataforma»[9].
La cuestión organizativa en el Congreso
La composición de las delegaciones (83 representantes de 46 secciones) refleja la total inmadurez de la organización, pues la mayoría de los delegados no tenía un mandato preciso. Al lado de la vieja línea de obreros revolucionarios del Partido, que antes de la guerra habían pertenecido a la izquierda radical en torno a Rosa Luxemburgo, se encuentran ahora jóvenes obreros que durante la guerra se encargan de la pro-paganda y la acción revolucionaria pero que tienen muy poca experiencia política, soldados marcados por los sufrimientos y privaciones de la guerra, pacifistas que habían combatido con coraje contra la guerra empujados hacia la izquierda por la represión y que veían en el movimiento obrero radical un terreno favorable para sus ideas, artistas e intelectuales portados por los vientos revolucionarios, elementos que toda revolución pone súbitamente en movimiento.
La lucha contra la guerra había incorporado diversas fuerzas a un mismo frente. Al mismo tiempo la represión había llevado a numerosos dirigentes a la cárcel, incluso gran cantidad de obreros miembros experimentados del Partido habían muerto, en cambio había muchos elementos jóvenes y radicalizados pero sin ninguna experiencia organizativa. Eso muestra que la guerra no proporciona obligatoriamente las condiciones más favorables para la construcción del partido. Respecto a la cuestión organizativa había, en el KPD, un ala marxista representada por Rosa Luxemburgo y Leo Jogisches, un ala hostil a la organización que luego dará lugar a la corriente comunista de los consejos, y por último un ala activista representada por K. Liebknecht, vacilante sobre las cuestiones organizativas.
El Congreso iba a dejar patente el abismo existente entre, por un lado, la claridad programática (a pesar de las importantes divergencias existentes) que Rosa Luxemburgo expresa en su discurso sobre el programa, y, por otro lado, las debilidades en lo que a concepciones organizativas se refiere.
Las debilidades en las cuestiones organizativas
De entrada, las cuestiones organizativas solo ocupan una pequeña parte del Congreso de fundación, además en el momento de la discusión varios delegados han abandonado ya la sala. El propio informe al Congreso, redactado por Eberlein, describe las debilidades del KPD sobre esta cuestión. Eberlein, como presentador, comienza por hacer un balance de trabajo realizado hasta entonces por los revolucionarios. «Las antiguas organizaciones eran "asociaciones electorales" (Wahlvereine) tanto por su nombre como por sus actividades. La nueva organización no debe ser un club electoral, sino una organización política de combate. (...) Las organizaciones socialdemócratas son "Wahlvereine". Toda su organización reposa en la preparación y la agitación para las elecciones, en realidad solo había algo de vida en la organización durante los períodos de preparación de las elecciones o durante éstas. El resto del tiempo la organización estaba apagada»[10].
Esta apreciación de la vida política antes de la guerra en el seno del SPD refleja la extinción de la vida política por la gangrena del reformismo. La orientación exclusiva hacia las elecciones parlamentarias vacía de toda vida política a las organizaciones locales. Esta fijación sobre la actividad respecto al parlamento, el cretinismo parlamentario y las ataduras a la democracia burguesa que conlleva, podía provocar la peligrosa ilusión de que el eje esencial del combate del Partido sería su actividad en el Parlamento. Solo a partir del comienzo de la guerra, cuando la fracción parlamentaria en el Reichstag traiciona, se produce la reflexión en numerosas secciones locales.
Sin embargo, durante la guerra «(...) hemos tenido que llevar una actividad ilegal, y a causa de esta actividad ilegal no hemos podido construir una organización sólida» (Eberlein). De hecho, Liebknecht durante el período entre el verano de 1915 y octubre de 1918 o estuvo movilizado en el ejercito o encarcelado para prohibirle la «libre expresión de sus opiniones» e impedirle todo contacto con los demás camaradas. Rosa Luxemburgo estuvo presa durante tres años y cuatro meses; L. Jogisches a partir de 1918. La mayoría de los miembros de la Central formada en 1916 está entre rejas a partir de 1917. Muchos de ellos no saldrán de la cárcel hasta la víspera del estallido de las luchas revolucionarias de finales de 1918. Aunque la burguesía no pudo hacer callar a Spartakus, sí logró asestar un severo golpe a la construcción del partido privando de su dirección a un movimiento organizativamente inacabado. Si bien es cierto que las condiciones de ilegalidad y represión son una traba importante para la formación de un partido revolucionario, eso no debe ocultarnos el hecho de que existía en el seno de las fuerzas revolucionarias una subestimación grave sobre la necesidad de construir una nueva organización que pesaba en muchas partes. Eberlein pone de relieve esta debilidad cuando afirma: «Todos sabéis que somos optimistas porque las próximas semanas y meses nos traerán una situación en la cual las discusiones sobre todo esto serán ya inútiles. Por tanto, dado el poco tiempo de que disponemos, no quiero haceroslo perder (...) Hoy estamos en plena lucha política y, por eso, no podemos perder tiempo en nimiedades sobre los párrafos (...) En estos días, no podemos ni debemos poner el acento en las pequeñas insistencias organizativas. En la medida de lo posible, queremos dejar que tratéis estas cuestiones en vuestras secciones locales en las semanas y meses próximos (...) (Contando con más miembros convencidos) prestos a lanzarse a la acción en los próximos días y que orientan todo su espíritu a la acción en el período próximo, superaremos fácilmente los pequeños problemas organizativos y de forma de organización»[11] .
Naturalmente, todo es urgente, todo es acuciante en la hoguera revolucionaria, el tiempo desempeña un papel esencial. Por eso es deseable, en realidad necesario, que la clarificación de las cuestiones organizativas sean ya adquisiciones previas. Aunque la mayoría de los delegados esperaba en las siguientes semanas la aceleración del combate revolucionario, muchos de ellos que desarrollaban una desconfianza hacia la organización tenían la idea de que los propios acontecimientos convertirían al partido en superfluo.
En el mismo sentido, la declaración de Eberlein no solo muestra impaciencia, sino una subestimación dramática de la cuestión organizativa: «Durante cuatro años no hemos tenido tiempo para pensar en cómo queremos organizarnos. En estos cuatro años pasados hemos debido confrontarnos a acontecimientos nuevos y tomar decisiones en función de ellos, sin preguntarnos si éramos capaces de elaborar unos estatutos organizativos»[12].
Como señala Lenin, es cierto que los Espartaquistas «han cumplido un trabajo sistemático de propaganda revolucionaria en condiciones de lo más difíciles» pero también es cierto que hubo un peligro que no supieron evitar. Una organización revolucionaria no debe «sacrificarse» por su intervención en la clase, es decir que su intervención, por muy necesaria que sea, no debe conducir a la parálisis de las actividades organizativas mismas. Un grupo revolucionario puede, en condiciones tan dramáticas como las de la guerra, intervenir heroica e intensamente. Pero si, en el momento de auge de las luchas, no dispone de un tejido organizativo sólido, todos los sacrificios anteriores de años de intervención se habrán perdido. La construcción de una trama organizativa, la clarificación de la función y del funcionamiento, la elaboración de reglas organizativas (estatutos) son la clave de bóveda del desarrollo, del funcionamiento y de la intervención de la organización en la clase. La intervención en la clase no puede dar realmente sus frutos si se hace en detrimento de la construcción de la organización.
La defensa y la construcción de la organización es una responsabilidad permanente de los revolucionarios tanto en los períodos de reflujo profundo como en los de pleno desarrollo de la lucha de clases.
Al mismo tiempo, un ala del KPD reacciona como gato escaldado por la experiencia vivida en el SPD. El SPD había hecho surgir, en efecto, un aparato burocrático tentacular que permitió a la dirección del Partido, en el proceso de degeneración oportunista, obstaculizar cada vez más las iniciativas locales. Una parte del KPD, por miedo a verse ahogada por la nueva Central, se hace la abanderada del federalismo. Eberlein se suma a ese coro: «En esta forma de organización es necesario que el conjunto de la organización deje la mayor libertad posible a las diversas secciones, que no vengan directrices esquemáticas desde las alturas. (...) También pensamos que hay que abandonar el viejo sistema de subordinación de las organizaciones locales, las diferentes organizaciones de fábrica deben tener una autonomía total. (...) Han de contar con la posibilidad de entrar en acción sin que la central dé las instrucciones»[13].
La aparición de un ala hostil a la centralización, que hará surgir una corriente comunista de consejos, supondrá un retroceso en la historia organizativa del movimiento revolucionario.
Respecto a la prensa es lo mismo: «Pensamos que la cuestión de la prensa tampoco puede relegarse a una instancia central, las organizaciones locales deben poder crear su propio periódico (...). Algunos camaradas nos han atacado (la Central) y les respondemos: "Vosotros sacáis un periódico ¿qué vamos ha hacer con él? Si no podemos utilizarlo, sacaremos nuestro propio periódico”»[14].
Esta falta de confianza en la organización, y sobre todo en la centralización, se ve sobre todo en los antiguos «linksradikale» de Bremen[15]. Partiendo de la comprensión justa de que el KPD no puede ser una simple continuidad, sin ruptura, con el antiguo SPD, empiezan a caer en la tendencia opuesta de negar toda continuidad: «No tenemos ninguna necesidad de bucear en los antiguos estatutos para seleccionar lo que nos seguiría siendo útil»[16].
Estas declaraciones de Eberlein ponen de relieve la heterogeneidad del KPD, recién fundado, sobre la cuestión organizativa.
Respecto a la cuestión organizativa, el ala marxista es minoritaria
Solo el ala que agrupa a Rosa Luxemburgo y L. Jogisches interviene de forma marxista resuelta ante el Congreso. En el polo opuesto directo está el ala de los comunistas de consejos, hostil a la organización, que subestima ampliamente el papel de las organizaciones políticas en la clase y rechaza, sobre todo, la centralización y empuja a instaurar la total autonomía de las secciones locales. Rühle es su representante principal[17]. Otra ala, sin una alternativa clara, se reúne en torno a K. Liebknecht y se caracteriza por su enorme combatividad. Pero para actuar como partido la simple voluntad de luchar es ampliamente insuficiente; en cambio son indispensables la claridad programatica y la solidez organizativa. El ala entorno a Liebknecht orienta sus actividades, casi en exclusiva, a la intervención en la clase. Esto queda patente cuando el 23 de octubre es liberado de la cárcel. A su llegada a Berlín, en la estación de Anhalt, le esperan cerca de 20 000 obreros. Sus primeras actividades son ir a las puertas de las fábricas para hacer agitación entre los obreros. Mientras que en octubre de 1918 sube la temperatura en las filas obreras, la obligación más imperiosa para los revolucionarios no es solo intervenir sino emplear todas sus fuerzas para construir la organización, más aún puesto que los espartaquistas son aún un cuerpo organizativo laxo, sin estructuras sólidas. Esta actitud de Liebknecht se diferencia claramente de la de Lenin. Cuando Lenin llega a la estación de Petrogrado en abril de 1917 y es acogido triunfalmente, ante todo da a conocer sus Tesis de Abril y pone su empeño en que el Partido bolchevique salga de su crisis y se arme con un programa claro llamando a convocar un Congreso extraordinario. Por el contrario, la preocupación principal de Liebknecht no es la organización y su construcción. Por otra parte, parece desarrollar una concepción de la organización en la cual el militante revolucionario ha de ser obligatoriamente un héroe, un individuo preeminente, y no es capaz de ver que una organización proletaria vive, sobre todo, de su fuerza colectiva. En continuidad con esa visión errónea de la organización, su actitud es con frecuencia la de embarcarse en acciones por su cuenta y riesgo. R. Luxemburgo se queja con frecuencia: «Karl va siempre de un lado a otro, corriendo de un mitin obrero a otro, normalmente no viene más que a una reunión de la redacción de Die Rote Fahne; y es casi imposible hacer que asista a las reuniones de la organización». Es la viva imagen del luchador solitario. No logra entender que su principal contribución está en participar al reforzamiento de la organización.
El peso del pasado
La tradición parlamentaria había corroído durante años al SPD. Las ilusiones creadas por el predominio de la actividad parlamentario-reformista fomentaron la idea de que la lucha en el marco del parlamento burgués era el arma principal de la clase obrera, en lugar de considerarla como una herramienta transitoria para aprovechar las contradicciones entre las diferentes fracciones de la clase dominante, corno un medio para obtener del capital concesiones momentáneas. "Adormecido" por el parlamentarismo, el SPD tendía a medir la fuerza de la lucha en función de los votos obtenidos por el Partido en el parlamento burgués. Esta es una de las principales diferencias entre las condiciones de lucha de los bolcheviques y de la Izquierda alemana. Los bolcheviques tienen la experiencia de 1905, intervienen en condiciones de represión e ilegalidad, pero también en el Parlamento ruso, a través de un grupo restringido de diputados, y su centro de gravedad no está en la lucha parlamentaria y sindical. Mientras que el SPD se ha convertido en un potente partido de masas, roído por el oportunismo, el Partido bolchevique es relativamente pequeño y ha resistido mejor el oportunismo, a pesar de las crisis que ha sufrido. No es casual que el ala marxista en materia de organización, con Rosa Luxemburgo y Leo Jogisches, procediera de la parte polaco-lituana del SDKPiL, es decir, de una fracción del movimiento revolucionario que poseía la experiencia directa de las luchas de 1905 y que no se había empantanado en la ciénaga parlamentaria.
La construcción del Partido solo puede lograrse internacionalmente
Finalmente, el Congreso muestra aún otra debilidad del movimiento revolucionario. Mientras que la burguesía alemana cuenta con la ayuda de las burguesías de los países con los que antes estaba en guerra, mientras que el capital se une a nivel internacional para luchar contra la clase obrera revolucionaria (contra el joven poder obrero en Rusia se unen veintiún ejércitos blancos para luchar en la guerra civil), los revolucionarios van a la zaga en lo tocante a su unificación. De un lado, por el peso de las concepciones heredadas de la IIa Internacional. Los partidos de la IIa Internacional están construidos de modo federalista. La concepción federalista desarrolla tendencias centrífugas en la organización, impidiendo plantear la cuestión organizativa a escala internacional y centralizada. El ala izquierda tuvo que combatir separadamente, uno a uno, en los diferentes partidos de la IIa Internacional.
«Esta labor fraccional de Lenin se realiza exclusivamente en el seno del partido ruso, sin tratar de llevarla a escala internacional. Para convencerse de ello basta leer sus intervenciones en los diversos congresos, y podernos afirmar que este trabajo es completamente desconocido fuera de las esferas rusas»[18].
Tanto es así, que K. Radek es el único delegado extranjero que asiste al Congreso de fundación. Y si lo hace es gracias a una buena dosis de maña y de suerte que le permite atravesar la tupida red de controles establecidos por el gobierno del SPD. El Congreso habría tenido un aspecto muy diferente de haber asistido los dirigentes del movimiento revolucionario como Lenin y Trotsky de Rusia, Bordiga de Italia o Gorter y Pannekoek de Holanda.
Hoy podemos y debemos sacar la lección de que no puede haber construcción del partido en un país si los revolucionarios no emprenden esa misma tarea simultáneamente de forma internacional y centralizada.
El paralelismo con la tarea de la clase obrera es muy claro: el comunismo no puede construirse aislado en un solo país. La consecuencia cae por su peso: la construcción del Partido exige que se realice en el plano internacional.
Con el KPD nace un nuevo partido, muy heterogéneo en su composición, dividido en el plano programático y con un ala marxista en materia de organización minoritaria. Está ya muy expandida entre numerosos delegados la desconfianza hacia la organización y, sobre todo, en la centralización. El KPD no cuenta aún con suficiente proyección e influencia en las masas obreras como para marcar el movimiento con su sello.
La experiencia del KPD muestra que hoy el partido debe ser construido sobre un sólido armazón organizativo. La elaboración de los principios organizativos, funcionar de acuerdo con el espíritu de partido, no se logra por decreto, es el resultado de años de práctica basada en esos principios. La construcción de la organización requiere mucho tiempo y mucha perseverancia. Por eso es necesario que los revolucionarios de hoy saquen las lecciones de las debilidades de los revolucionarios en Alemania.
DV
[1] Entre marzo y noviembre de 1918 las perdidas alemanas en el frente Oeste son de cerca de 200 000 muertos, 450 000 prisioneros o
desaparecidos y 860 000 heridos
[2] Tras la detención de K. Liebknecht a principios del verano de 1916, el 4 de junio de 1916 el ala de izquierda de la socialdemocracia celebra una conferencia. Se forma un Comité de acción, compuesto de cinco miembros, Duncker, Meyer, Mehring, entre otros, y presidido por ¡Otto Ruhle!, para reconstruir las relaciones entre los grupos revolucionarios que la represión había roto. El que la centralización y la construcción de la organización, vía presidencia del Comité, se dejara en manos de un camarada como O. Ruhle que ya entonces mostraba ciertas reticencias sobre la importancia de la organización política revolucionaria, demuestra la precaria situación en que se encon-traban los Spartakistas debido a la represión
[3] Lenin, artículo aparecido en Pravda el 11 de octubre de 1918
[4] Die Rothe Fahne, La Bandera Roja, periódico central de la Liga Espartaquista
[5] Rosa Luxemburgo, «El Congreso del Partido de los socialistas independientes», Die Rote Fahne n, 14
[6] K. Liebknecht, «Proceso verbal del Congreso de fundación del KPD».
[7] Rosa Luxemburgo, «La Conferencia nacional de la Liga Spartakus», Die Rote Fahne ny 43, 29 de diciembre de 1918
[8] Rosa Luxemburgo, «Discurso sobre el programa y la situación política», 30 de diciembre de 1918
[9] Lenin, diciembre de 1918, Correspondencia, Tomo 5
[10] Informe de Eberlein sobre la cuestión de la organización para el Congreso de fundación del KPD.
[11] Idem
[12] Ídem
[13] Ídem
[14] Ídem
[15] P. Frolich, miembro durante la guerra de la izquierda de Bremen y elegido para la Central en el Congreso de fundación, pensaba que «... las organizaciones locales deben disponer, para todas sus acciones, del derecho a la total autodeterminación, se trata por tanto del derecho a la autodeterminación para el resto del trabajo del Partido, en el marco del programa y las resoluciones adoptadas en el Congreso» (11 de enero de 1919, Der Kommunist). J. Knief, miembro de la Izquierda de Bremen defiende la siguiente concepción: «Sin negar la necesidad de una Central, los comunistas (de la IKD) exigimos, de acuerdo con la situación actual, la mayor autonomía y libertad de movimientos para las secciones locales y regionales» (Arbeiterpolitik rr 10, 1917)
[16] ídem
[17] J. Borchardt proclama en 1917: «Lo que pretendemos es la abolición de cualquier forma de dirección del movimiento obrero. Para Ilegar al socialismo lo que necesitamos es la democracia pura entre los camaradas, es decir, igualdad de derechos y autonomía, libre arbitrio y medios para la acción personal de cada individuo. No necesitamos jefes, sino únicamente órganos ejecutivos que, en vez de imponer su voluntad a los camaradas, actúen solamente como simples mandatarios de ellos» (Arbeiterpolitik n, 10, 1917).
[18] G. Mammone, Bilan n°24, «La fracción en los partidos socialistas de la II, Internacional».
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La revolución proletaria [126]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Rubric:
Conflictos imperialistas - Triunfo del desorden y crisis del liderazgo americano
- 4252 reads
Conflictos imperialistas
Triunfo del desorden y crisis del liderazgo americano
Desde los acontecimientos del sur de Líbano de la primavera pasada, las tensiones interimperialistas no han cesado de acumularse en Oriente Medio. Así, una vez más, han quedado desmentidos todos los discursos de los «especialistas» de la burguesía sobre el advenimiento de una «era de paz» en esa región, que es uno de los principales polvorines imperialistas. Esa zona, que fue una baza de la mayor importancia en los enfrentamientos entre los dos bloques durante 40 años, es el centro de una lucha encarnizada entre las grandes potencias imperialistas que componían el bloque del Oeste. Detrás del incremento de las tensiones imperialistas está el creciente cuestionamiento de la primera potencia mundial en uno de sus principales cotos, cuestionamiento al que incluso se dedican sus aliados más próximos.
La primera potencia mundial cuestionada en su coto de Oriente Medio
La enérgica política aplicada por EEUU desde hace varios años para reforzar su dominio en todo Oriente Medio, quitando de en medio a todos sus rivales, ha conocido un serio patinazo con la llegada de Netanyahu en Israel; y eso, después de que Washington no cesara de afirmar su apoyo al candidato laborista Shimon Peres (Clinton se había comprometido personalmente en estas elecciones como nunca antes lo hiciera ningún presidente norteamericano). Las consecuencias de ese fallo electoral no han tardado en hacerse notar. Contrariamente a Peres, quien controlaba plenamente el Partido laborista, Netanyahu parece incapaz de controlar su propio partido, el Likud. Eso quedó de manifiesto en la cacofonía organizada cuando la formación de su gobierno y también en la puesta en cuarentena a la que se ha sometido a D. Levy, responsable de Relaciones exteriores. De hecho, Netanyahu está sometido a la presión de las fracciones más duras y arcaicas del Likud y del líder de éstas, A. Sharon. Fue éste quien denunció violentamente las ingerencias americanas en las elecciones israelíes. Ingerencias que, según él, reducían a «Israel al rango de simple república bananera». Sharon afirmaba así abiertamente la voluntad de algunos sectores de la burguesía israelí de alcanzar mayor autonomía respecto al omnipresente tutor norteamericano. Pero hoy, esas fracciones están empujando a la política de «cuanto peor, mejor», cuestionando todo el «proceso de paz» impuesto por el padrino americano con el acuerdo del tándem Rabin/Peres, ya sea contra los palestinos, haciendo nuevas implantaciones de población que el gobierno laborista había congelado, ya sea respecto a Siria en el tema del Golán. Son esas fracciones las que lo han hecho todo por retrasar el encuentro, previsto desde hacía tiempo, entre Arafat y Netanyahu y que, una vez realizado, lo han hecho todo por vaciarlo de todo sentido. Esta política acabará poniendo rápidamente en difícil postura al adelantado de EEUU que es Arafat, y acabará siendo incapaz de mantener el control de sus tropas si no es levantando la voz (lo cual ha empezado ya a hacer), yendo así hacia un nuevo estado de beligerancia con Israel. De igual modo, todos los esfuerzos desplegados por EEUU, alternando una de cal y otra de arena, para que Siria se metiera de lleno en su «proceso de paz», esfuerzos que empezaban a dar fruto, se encuentran ahora puestos en entredicho por la nueva intransigencia israelí.
La llegada al poder del Likud tiene también consecuencias en el otro gran aliado de Estados Unidos en la región, en el país que, después de Israel, es el gran beneficiario de la ayuda estadounidense en Oriente Medio, o sea Egipto; y eso en unos momentos en los que ese país clave del «mundo árabe» está siendo objeto, desde hace ya algún tiempo, de tentativas de acercamiento por parte de los rivales europeos de la primera potencia mundial ([1]). Desde la invasión israelí en el Sur de Líbano, Egipto intenta desmarcarse de la política americana reforzando sus lazos con Francia y Alemania, denunciando con cada vez mayor fuerza la política de Israel, país al que está, sin embargo, vinculado por un acuerdo de paz.
Pero sin duda, uno de los síntomas más espectaculares de la nueva situación imperialista que está surgiendo en la región es la evolución de la política de Arabia Saudí, que ha servido de cuartel general a los ejércitos estadounidenses durante la guerra del Golfo, respecto a su tutor. Sean quienes hayan sido sus verdaderos mandatarios, el atentado cometido en Dahran contra las tropas US iba directamente contra la presencia militar norteamericana, expresando ya un claro debilitamiento del dominio de la primera potencia mundial en una de sus principales fortalezas de Oriente Medio. Si a ello se añade el recibimiento especialmente cálido a la visita de Chirac, jefe de un Estado, el francés, que está en cabeza del cuestionamiento del liderazgo norteamericano, puede medirse la importancia de la degradación de la situación norteamericana en lo que hasta hace poco era un Estado sometido en cuerpo y alma a los dictados de Washington. Parece evidente que el abrumador dominio de EEUU resulta cada día menos soportable para ciertas fracciones de la clase dominante saudí, las cuales intentan, mediante el acercamiento a algunos países europeos, librarse un poco de aquél. El hecho de que sea el príncipe Abdalá, sucesor designado al trono, quien dirija esas fracciones demuestra la fuerza de la actual tendencia antiamericana.
El que aliados tan sometidos y dependientes de Estados Unidos, como Israel o Arabia Saudí, expresen sus reticencias a seguir los dictados del «Tío Sam», que no vacilen en estrechar lazos con los principales cuestionadores del «orden americano», o sea Francia, Gran Bretaña y Alemania ([2]), significa claramente que las relaciones de fuerza interimperialistas en lo que hasta hace poco era un coto privado de la primera potencia están viviendo cambios importantes.
En 1995, si bien los Estados Unidos estaban enfrentados a una situación difícil en la antigua Yugoslavia, en cambio reinaban por completo en Oriente Medio. Habían conseguido, mediante la guerra del Golfo, poner fuera de juego en la región a las potencias europeas. Francia vio su presencia en Líbano reducida a nada y a la vez perdía su influencia en Irak. Gran Bretaña, por su parte, no recibía la menor recompensa por su fidelidad y su participación activa en la guerra del Golfo, no otorgándole Washington sino unas cuantas ridículas migajas en la reconstrucción de Kuwait. A Europa, en las negociaciones israelo-palestinas, EE.UU. le ofreció un miserable banquillo, mientras él dirigía la orquesta. Esta situación ha durado más o menos hasta el show de Clinton en la cumbre de Sharm el Sheij. Pero desde entonces, Europa ha logrado abrir una cuña en la región, primero con discreción, luego abiertamente aprovechándose del fiasco de la operación israelí en el Sur de Líbano y explotando hábilmente las dificultades de la primera potencia mundial. A ésta, en efecto, le está costando cada vez más presionar no sólo ya a los consabidos recalcitrantes al «orden americano», como Siria, sino incluso a algunos de los más sólidos aliados, como Arabia Saudí.
El que eso se produzca en ese coto privado de caza tan esencial como lo es Oriente Medio en la salvaguardia del liderazgo de la superpotencia norteamericana es un síntoma claro de las dificultades que ésta tiene para conservar su estatuto en el ruedo imperialista mundial. El que Europa consiga volverse a meter en el juego medioriental, retando así a EE.UU. en una de las zonas del mundo que este país controlaba con más firmeza, es expresión del indudable debilitamiento de la primera potencia mundial.
El liderazgo estadounidense zarandeado en el ruedo mundial
El revés sufrido en Oriente Medio por el gendarme norteamericano debe ser tanto más subrayado porque se produce sólo unos meses después de su victoriosa contraofensiva en la ex Yugoslavia. Una contraofensiva destinada ante todo a meter seriamente en cintura a sus ex aliados europeos que se habían lanzado a la rebelión abierta. En el nº 85 de esta Revista, aún poniendo de relieve el retroceso sufrido por el tándem franco-británico en esa ocasión, también subrayaba los límites de ese éxito americano afirmando que las burguesías europeas, obligadas a retroceder en la ex Yugoslavia, buscarían otro terreno en donde dar cumplida respuesta al imperialismo americano. Este pronóstico ha quedado plenamente confirmado por lo sucedido en los últimos meses en Oriente Medio. Aunque EE.UU. conserva globalmente el control de la situación en lo que fue Yugoslavia (sin que ello impida que, también el los Balcanes, tengan que enfrentarse a las maniobras subterráneas de los europeos), puede verse actualmente que en Oriente Medio el dominio, que hasta hoy ejercía por completo, es cada vez más puesto en entredicho.
Pero no sólo es en Oriente Medio donde la primera potencia mundial se ve enfrentada al cuestionamiento de su liderazgo. Puede afirmarse que el pulso feroz que se están echando las grandes potencias imperialistas, expresión principal de un sistema moribundo, se está produciendo en el planeta entero. Por todas partes Estados Unidos está enfrentándose a los intentos más o menos patentes de cuestionamiento de su liderazgo.
En el Magreb, los intentos de EEUU para echar fuera o al menos reducir lo más posible la influencia del imperialismo francés se enfrenta a serias dificultades y por ahora parecen más bien estar fracasando. En Argelia, la constelación islamista, ampliamente utilizada por Estados Unidos para desestabilizar el poder local y el imperialismo francés, está en crisis abierta. Los atentados recientes del GIA deben considerarse más como actos de desesperación de un movimiento a punto de estallar que como expresión de una fuerza real. El hecho de que el principal proveedor de fondos de las fracciones islamistas, Arabia Saudí, sea cada día más reticente para seguir financiándolas, debilita tanto más los medios de presión estadounidenses. Aunque la situación dista mucho de estabilizarse en Argelia, la fracción en el poder con el apoyo del ejército y del padrino francés ha reforzado claramente sus posiciones desde la reelección del siniestro Zerual. Al mismo tiempo, Francia ha conseguido estrechar sus lazos con Túnez y Marruecos, aún cuando este país en particular había sido muy sensible, en los últimos años, a los cantos de sirena norteamericanos.
En el África negra, Estados Unidos, después del éxito en Ruanda en donde consiguió expulsar a la camarilla vinculada a Francia, se ve hoy enfrentado a una situación mucho más difícil. Si el imperialismo francés ha reforzado su credibilidad interviniendo con fuerza en Centroáfrica, el imperialismo USA, en cambio, ha sufrido un revés en Liberia, en donde ha tenido que abandonar a sus protegidos. Estados Unidos ha intentado recuperar la iniciativa en Burundi, procurando repetir lo que habían conseguido en Ruanda; pero también ahí se han enfrentado a una vigorosa réplica de Francia, la cual ha fomentado, con la ayuda de Bélgica, el golpe de Estado del general Buyoya, haciendo caduca la «fuerza africana de interposición» que EEUU intentaba organizar bajo su control. Cabe subrayar que, en gran parte, esos éxitos conseguidos por el imperialismo francés, el cual hasta hace poco se veía acorralado por la presión estadounidense, se deben en gran parte a su estrecha colaboración con la otra antigua gran potencia colonial africana, Gran Bretaña. Estados Unidos no sólo ha perdido el apoyo de ésta, sino que la tiene ahora en contra.
En cuanto a otra baza importante en la batalla entre las grandes potencias europeas y la primera potencia mundial, o sea Turquía, también aquí se encuentra EEUU con dificultades. Ese Estado tiene una importancia estratégica de primer orden en la encrucijada entre Europa, el Caucaso y Oriente Medio. Turquía es un aliado histórico de Alemania, pero tiene sólidos vínculos con Estados Unidos, especialmente a través de su ejército, formado en gran parte por ese país cuando existían los bloques. Para Washington hacer caer a Turquía en su campo, alejándola de Bonn, sería una victoria muy importante. Aunque la reciente alianza militar entre Turquía e Israel parece corresponder a los intereses americanos, las principales orientaciones del nuevo gobierno turco, o sea una coalición entre los islamistas y la ex Primera ministra turca T. Ciller, marcan, al contrario, una distanciación para con la política americana. No sólo Turquía sigue apoyando la rebelión chechena contra Rusia, aliada de Estados Unidos, lo cual hace el juego de Alemania ([3]), sino que incluso acaba de hacer un verdadero corte de mangas a Washington firmando importantes acuerdos con dos Estados especialmente expuestos a las amenazas estadounidenses, Irán e Irak.
En Asia, el liderazgo de la primera potencia mundial también es cuestionado. China no falla una ocasión para afirmar sus propias prerrogativas imperialistas incluso cuando éstas son antagónicas a las de EE.UU. Japón, por su parte, manifiesta también pretensiones hacia una mayor autonomía con relación a Washington. Periódicamente se producen manifestaciones contra las bases norteamericanas y el gobierno japonés se declara favorable a establecer vínculos políticos más estrechos con Europa. Hasta un país como Tailandia, baluarte del imperialismo americano, tiende a tomar sus distancias para con éste, dejando de dar su apoyo a los jemeres rojos, mercenarios de Estados Unidos, facilitando así los intentos de Francia por volver a recuperar su influencia en Camboya.
Muy significativas también de la crisis del liderazgo americano son las actuales incursiones de europeos y japoneses en lo que siempre ha sido el coto de caza más privado de Estados Unidos: su patio trasero latinoamericano. Cierto es que esas incursiones no están poniendo en peligro los intereses estadounidenses en la zona; tampoco pueden ser comparadas a otras maniobras de desestabilización, a menudo exitosas, llevadas a cabo en otras regiones del mundo, pero es significativo que ese santuario norteamericano, prácticamente inviolado, sea hoy objeto de la codicia de sus competidores imperialistas. Es una ruptura histórica en el dominio absoluto que ejercía la primera potencia mundial en Latinoamérica desde la aplicación de la «doctrina Monroe». Contra todos los intentos por mantener bajo la batuta estadounidense al continente americano, hay países como México, Perú o Colombia, a los que hay que añadir a Canadá, que no vacilan en poner en entredicho algunas decisiones de EE.UU. contrarias a sus intereses. Recientemente, México logró arrastrar a casi todos los Estados latinoamericanos en una cruzada contra la ley Helms-Burton promulgada por Estados Unidos para reforzar el embargo económico contra Cuba y sancionar a las empresas que se saltaran el embargo. Europa y Japón se han apresurado en explotar esas tensiones ocasionadas por las amenazas de esa ley. El excelente recibimiento reservado al presidente colombiano Samper durante su viaje a Europa, cuando EE.UU. lo está haciendo todo por hacerlo caer, es una ilustración más de lo anterior. El diario francés Le Monde escribía, por ejemplo, lo siguiente: «Mientras que hasta hoy, los USA ignoraban olímpicamente al Grupo de Río (asociación que agrupa a varios países del sur del continente), la presencia en Cochabamba (ciudad donde se reunía el grupo) de M. Albright, embajadora de Estados Unidos en la ONU, ha sido especialmente notada. Según algunos observadores, es el diálogo político entablado entre los países del Grupo de Río y la Unión Europea y, luego, con Japón, lo que explica el cambio de actitud de USA...»
Desaparición de los bloques imperialistas
y triunfo de la tendencia de «cada uno por su cuenta»
¿Cómo explicar ese debilitamiento de la superpotencia norteamericana y los cuestionamientos de su liderazgo cuando Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del planeta y, sobre todo, dispone de una superioridad militar absoluta sobre todos sus rivales imperialistas? A diferencia de la URSS, Estados Unidos no se desmoronó cuando desaparecieron los bloques que habían regido el planeta desde Yalta. Pero esta nueva situación ha afectado profundamente a la única superpotencia mundial que ha permanecido. Ya dábamos en el número 86 de esta Revista las razones de esa situación, en la «Resolución sobre la situación internacional» del XIIº Congreso de Révolution internationale.
En ella decíamos, poniendo de relieve que el retorno de EE.UU. después de su éxito yugoslavo no significaba ni mucho menos que hubiera superado las amenazas que se ciernen sobre su liderazgo: «Estas amenazas provienen fundamentalmente (...) del hecho de que hoy falta la condición principal para una verdadera solidez y estabilidad de las alianzas entre Estados burgueses en la arena imperialista, o sea, que no existe un enemigo común que amenace su seguridad. Puede que las diferentes potencias del ex bloque occidental se vean obligadas a someterse, golpe a golpe, a los dictados de Washington, pero lo que descartan es mantener una fidelidad duradera. Al contrario, todas las ocasiones son buenas para sabotear, en cuanto pueden, las orientaciones y las disposiciones impuestas por EE.UU.»
Los golpes de ariete dados estos últimos meses al liderazgo de Washington confirman ese análisis. La ausencia de enemigo común hace que las demostraciones de fuerza estadounidenses sean cada vez menos eficaces. Por ejemplo, «Tempestad del desierto», a pesar de los enormes medios políticos, diplomáticos y militares utilizados por EE.UU. para imponer su «nuevo orden», sólo logró frenar las veleidades de independencia de sus «aliados» durante un año. El estallido de la guerra en Yugoslavia durante el verano del 92 confirmaba el fracaso de la «pax americana». Ni siquiera el éxito alcanzado por EE.UU. a finales del 95 en la ex Yugoslavia ha podido impedir que la rebelión se extienda ya en la primavera del 96. En cierto modo, cuanto más hace alarde de su fuerza Estados Unidos, más determinación parecen tener los cuestionadores del «orden americano», arrastrando incluso tras ellos a los más dóciles ante los dictados norteamericanos. Así cuando Clinton quiere arrastrar a Europa en una cruzada contra Irán en nombre del antiterrorismo, Francia, Gran Bretaña y Alemania se niegan. De igual modo, cuando pretende castigar a los Estados que comercien con Cuba, Irán o Libia, el único resultado obtenido es la indignación general, incluso en Latinoamérica, contra EE.UU. Esta actitud agresiva tiene también consecuencias en un país de la importancia de Italia, que se balancea entre Estados Unidos y Europa. Las sanciones infligidas por Washington a grandes empresas italianas por sus estrechas relaciones con Libia no harán sino reforzar las tendencias proeuropeas de Italia.
Esta situación es expresión de la encrucijada en que se encuentra la primera potencia mundial:
- o no hace nada, renunciando a usar la fuerza (que es su único medio de presión hoy) y eso sería dejar cancha libre a sus competidores,
- o intenta afirmar su superioridad para imponerse como gendarme del mundo mediante una política agresiva (que es lo que parece tender a hacer cada vez más), lo cual se vuelve contra ella, aislándola más todavía y reforzando la rabia anti-USA por el mundo.
Sin embargo, debido a la irracionalidad profunda de las relaciones interimperialistas en la fase de decadencia del sistema capitalista, característica agudizada en la fase actual de descomposición acelerada, a Estados Unidos sólo le queda usar la fuerza para intentar preservar su estatuto en el ruedo imperialista. Así se le ve recurrir cada día más a la guerra comercial, la cual no es ya sólo expresión de la competencia feroz que desgarra un mundo capitalista empantanado en el infierno sin fin de su crisis, sino que es un arma para defender sus prerrogativas imperialistas frente a todos aquellos que ponen en entredicho su liderazgo. Pero frente a un cuestionamiento de tal amplitud, la guerra comercial no basta, de modo que la primera potencia mundial se ve obligada a volver a hacer oír el ruido de las armas como es testimonio la última intervención en Irak.
Al lanzar 44 misiles de crucero sobre Irak, en respuesta a la incursión de tropas en Kurdistán, Estados Unidos han mostrado su determinación en defender sus posiciones en Oriente Medio y, más allá, recordar que mantendrán su liderazgo en el mundo a toda costa. Pero los límites de esta nueva demostración de fuerza aparecen de inmediato:
- los medios utilizados no son más que una réplica muy reducida de los de «Tempestad del desierto»;
- pero también, por el hecho de que este nuevo «castigo» que Estados Unidos quiere infligir a Irak ha obtenido muy pocos apoyos en la región y en el mundo.
El gobierno turco se ha negado a que EE.UU. utilice las fuerzas basadas en su país y Arabia Saudí no permitió que los aviones americanos despegaran de su territorio para bombardear Irak, incluso ha pedido a Washington que cese su operación. Los países árabes en su mayoría han criticado abiertamente esta intervención militar. Moscú y Pekín han condenado claramente la iniciativa norteamericana y Francia, seguida por España e Italia, ha marcado claramente su desaprobación. Puede apreciarse hasta qué punto está lejos la unanimidad que EE.UU. había conseguido imponer durante la Guerra del Golfo. Una situación así es reveladora del debilitamiento sufrido por el liderazgo de Washington desde aquel entonces. La burguesía norteamericana, sin ninguna duda, habría deseado hacer una demostración de fuerza mucho más evidente; y no solo en Irak, sino también, por ejemplo, contra el poder de Teherán. Pero sin el apoyo suficiente, incluso en la región, EE.UU. está obligado a hacer hablar las armas aunque sea en tono menor y con un impacto obligatoriamente reducido.
Sin embargo, aunque esta operación en Irak sea de alcance limitado, no se deben subestimar los beneficios que de ella va a sacar Estados Unidos. Junto a la reafirmación barata de su superioridad absoluta en el plano militar, sobre todo en este coto de caza que para él es Oriente Medio, lo que sobre todo ha conseguido es sembrar la división entre sus principales rivales de Europa. Estos habían conseguido recientemente oponer un frente común ante Clinton y sus dictados sobre la política que llevar a cabo respecto a Irán, Libia o Cuba. El que Gran Bretaña haya apoyado la intervención llevada a cabo en Irak, hasta el punto de que Major “saluda la valentía de EE.UU.”, el que Alemania parezca compartir esa posición, mientras que Francia, apoyada por Roma y Madrid, ponga en entredicho los bombardeos, ha sido evidentemente una buena pedrada lanzada al tejado de la Unión europea. El hecho de que Bonn y París no estén, una vez más, en la misma longitud de onda no es algo nuevo. Las divergencias entre ambos lados del Rin no han cesado de acumularse desde 1995. Pero no es lo mismo en lo que se refiere a la cuña metida entre el imperialismo francés y el británico en esta ocasión. Desde la guerra en la ex Yugoslavia, Francia y Gran Bretaña no han cesado de reforzar su cooperación (han firmado últimamente un acuerdo militar de gran importancia, al que se ha asociado Alemania, para la construcción conjunta de misiles de crucero) y su «amistad» hasta el punto de que la aviación inglesa ha participado en el desfile militar del último 14 de julio en París. Con ese proyecto, Londres expresaba muy claramente su voluntad de romper con una larga tradición de cooperación y de dependencia militar respecto a Washington. El apoyo dado por Londres a la intervención americana en Irak, ¿significa que la “pérfida Albión” está cediendo por fin ante las múltiples presiones de EE.UU. para que “vuelva a casa”, volviendo a ser la fiel teniente del “Tío Sam”?. Ni mucho menos, pues ese apoyo no es un acto de sumisión ante el padrino norteamericano, sino la defensa de los intereses particulares del imperialismo inglés en Oriente Medio y en particular en Irak. Después de haber sido un protectorado británico, ese país fue distanciándose progresivamente de la influencia de Londres, especialmente desde la llegada al poder de Sadam Husein. Francia, en cambio, iba adquiriendo posiciones sólidas; posiciones que quedaron reducidas a su mínima expresión tras la Guerra del Golfo, pero qua ahora está volviendo a reconquistar gracias al debilitamiento del liderazgo USA en Oriente Medio. En esas condiciones, la única esperanza de Gran Bretaña de recobrar una influencia en la zona reside en el derrocamiento del carnicero de Bagdad. Por eso es por lo que Londres se ha encontrado siempre en la misma línea dura que Washington sobre las Resoluciones de la ONU respecto a Irak, mientras que París, al contrario, no ha cesado de abogar por la reducción del embargo sobre Irak impuesto por el gendarme americano.
Aunque la tendencia de «cada cual por su cuenta» es general y está minando el liderazgo norteamericano, también se manifiesta entre quienes la cuestionan, y fragiliza todas las alianzas imperialistas, sea cual sea su relativa solidez, a imagen de la existente entre Londres y París; son mucho más variables que las que prevalecían en el tiempo en el que la presencia de un enemigo común permitía la existencia de bloques. Estados Unidos, aunque sea la principal víctima de esta nueva situación histórica generada por la descomposición del sistema, no puede sino intentar sacar ventaja de aquella tendencia que rige el conjunto de las relaciones interimperialistas. Así lo han hecho ya en la ex Yugoslavia, no vacilando en establecer una alianza táctica con su rival más peligroso, Alemania, e intentan hoy llevar a cabo la misma maniobra con relación al tándem franco-británico. A pesar de sus límites, el golpe asestado a la «unidad» franco-británica ha sido un éxito indudable para Clinton y la clase política estadounidense no se ha engañado al dar un apoyo unánime a la operación en Irak.
Sin embargo ese éxito americano es de un alcance muy limitado y no podrá frenar verdaderamente la tendencia del «cada cual por su cuenta» que está minando en profundidad el liderazgo de la primera potencia mundial, ni resolver el atolladero en el que se encuentra EE.UU. En cierto sentido, por mucho que EE.UU. conserve, gracias a su poderío económico y financiero, una fuerza que nunca fue la del lider del bloque del Este, puede establecerse sin embargo un paralelo entre la situación actual de EE.UU. y la de la difunta URSS en tiempos del bloque del Este. Como ésta, para mantener su dominio, de lo único de lo que dispone prácticamente es del uso repetido de la fuerza bruta y eso siempre ha expresado una debilidad histórica. La agudización del «cada cual por su cuenta» y el atolladero en el que se encuentra el gendarme del mundo son la expresión del atolladero histórico del modo de producción capitalista. En ese contexto, las tensiones imperialistas entre las grandes potencias no pueden sino ir incrementándose, llevar la destrucción y la muerte a zonas cada vez más amplias del planeta y agravar todavía más el espantoso caos que ya es lo cotidiano en continentes enteros. Una sola fuerza es capaz de oponerse a esa siniestra extensión de la barbarie, desarrollando sus luchas y poniendo en entredicho el sistema capitalista mundial hasta sus cimientos: el proletariado.
RN
9 de septiembre de 1996
[1] Las relaciones entre Francia y Egipto son particularmente calurosas y Kohl, por su parte, fue recibido con mucha consideración en su viaje. En cuanto al secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, a quien EE.UU. quiere a toda costa sustituir, no cesó durante toda la guerra en Yugoslavia de entorpecer la acción norteamericana y defender las orientaciones profrancesas.
[2] El hecho de que un encuentro entre los emisarios de los gobiernos israelí y egipcio haya tenido lugar en París no es ninguna casualidad; esto certifica la reintroducción de Francia en Oriente Medio y también la voluntad israelí de dirigir un mensaje a EE.UU.: si este país se dedica a ejercer presiones demasiado fuertes sobre el nuevo gobierno, éste no vacilará en buscar apoyos entre los rivales europeos para resistir a estas presiones.
[3] Alemania está obligada a ser prudente frente al peligro de propagación del increíble caos ruso, pero el hecho de que Polonia y la República checa sean más «estables» representa para ella una «zona-tampón», una especie de dique frente al peligro, lo cual la deja más libre para intentar realizar su objetivo histórico, el acceso a Oriente Medio, apoyándose en Irán y en Turquía; y para hacer presión sobre Rusia para que ésta relaje sus vínculos con EE.UU. La muy democrática Alemania se alimenta pues del caos ruso para defender sus apetitos imperialistas.
Geografía:
- Oriente Medio [133]
Crisis económica - Una economía de casino
- 7942 reads
Crisis económica
Una economía de casino
El 26 de mayo de 1996, la bolsa de Nueva York celebra en plena euforia el centésimo aniversario del nacimiento de su más antiguo indicador, el índice Dow Jones. Ganando 620 % durante los 14 últimos años, la evolución del índice superaba con creces todas las marcas anteriores, la de los años 20 (468 %)... que desembocó en el krach bursátil de octubre de 1929, anunciador de la gran crisis de los años 30, y el de los años de «prosperidad» de la posguerra (487 % entre 1949 y 1966) que desembocaron en dieciséis años de «gestión keynesiana de la crisis». «Cuanto más dure esta locura especulativa tanto más elevado será el precio que se habrá de pagar por ella», alertaba el analista B.M. Biggs, considerando que «las cotizaciones de las empresas americanas ya no se corresponden para nada con su valor real» (Le Monde, 27/05/96). Un mes más tarde, Wall Street caía bruscamente por tercera vez en ocho días, arrastrando tras ella a todas las bolsas europeas. Las nuevas sacudidas financieras están volviendo a poner en su sitio, entre los accesorios para embaucar a la gente sobre la gravedad de la crisis del capitalismo y lo que ésta acarrea. A intervalos regulares, esas sacudidas recuerdan y confirman la pertinencia del análisis marxista sobre la crisis histórica del sistema capitalista, poniendo en especial relieve el carácter explosivo de las tensiones que se están acumulando. Enfrentado a su ineluctable crisis de sobreproducción, que emergió a la luz del día a finales de los años 60, el capitalismo sobrevive desde entonces fundamentalmente gracias a la inyección masiva de créditos. Es el endeudamiento masivo lo que explica la inestabilidad creciente del sistema económico y financiero y que engendra la especulación desenfrenada y los escándalos financieros a repetición: cuando la ganancia sacada de la actividad productiva se hace difícil, la sustituye la ganancia financiera fácil.
Para los marxistas, esa nueva sacudida financiera está inscrita en la situación. En nuestra Resolución sobre la situación internacional de abril del 96, escribíamos: «El XIº Congreso señalaba que uno de los alimentos de este “relanzamiento”, que además calificábamos entonces como un “relanzamiento sin empleos”, residía en una huída ciega en el endeudamiento generalizado, que no podía sino desembocar a término en nuevas convulsiones en la esfera financiera y en un hundimiento en una nueva recesión abierta» (Revista internacional, no 86). Agotamiento del crecimiento, hundimiento en la recesión, huida ciega en un endeudamiento creciente, inestabilidad financiera y especulación, incremento de la pauperización, ataque masivo contra las condiciones de vida del proletariado a nivel mundial..., ésos son los ingredientes conocidos de una situación de crisis que está alcanzando cotas explosivas.
Una situación económica cada día más degradada
El crecimiento anual de los países industrializados renquea penosamente en torno al 2 %, en neto contraste con el 5 % de los años de posguerra (1950-70). Prosigue su declive irremediable desde finales de los 60: 3,6 % entre 1970-80 y 2,9 % entre 1980 y 1993. Salvo algunos países del Sureste asiático, cuyo recalentamiento económico está anunciando nuevas quiebras al estilo mexicano, la tendencia a la baja de las tasas de crecimiento es continua y general a escala mundial. Durante largo tiempo, el endeudamiento masivo ha podido ocultar ese hecho y mantener a intervalos regulares la ficción de una posible salida del túnel. Así fue con las «recuperaciones» de finales de los años 70 y de los 80 en los países industrializados, las esperanzas puestas en el «desarrollo del tercer Mundo y de los países del Este» durante la segunda mitad de los años 70 y, más recientemente, las ilusiones en torno a la apertura y la «reconstrucción» de los países del antiguo bloque soviético. Pero hoy se están derrumbando los últimos decorados de esa ficción. Tras la insolvencia y la quiebra de los países del tercer Mundo y la caída en picado de los países del Este en el marasmo, les ha tocado derrumbarse a los países «modelo», Alemania y Japón. Tras tanto tiempo presentados como modelo de «virtud económica» el primero y como ejemplo de dinamismo el segundo, la actual recesión que los está laminando ha puesto las cosas en su sitio. Alemania, drogada durante algún tiempo con la financiación de su reunificación, retrocede hoy en el pelotón de los países desarrollados. La ilusión de un retorno al crecimiento gracias a la reconstrucción de su parte oriental ha sido de corta duración. Queda así definitivamente deshecho el mito del relanzamiento mediante la reconstrucción de las destartaladas economías de los países del Este (ver Revista internacional nos 73 y 86).
Como ya lo venimos afirmando desde hace tiempo, los «remedios» que la economía capitalista aplica son, al cabo, peores que la enfermedad.
El ejemplo de Japón es muy significativo al respecto. Es la segunda potencia económica del planeta y su economía equivale a la sexta parte (17 %) del producto mundial. País excedentario en sus intercambios exteriores, Japón se ha convertido en banquero internacional con haberes exteriores de más de 1 billón (un millón de millones) de dólares. Elevado a la categoría de modelo y mostrados en ejemplo por el mundo entero, los métodos japoneses de organización del trabajo eran, según los nuevos teóricos, un nuevo modo de regulación que iba a permitir salir de la crisis gracias a un «formidable relanzamiento de la productividad del trabajo». Tales recetas japonesas para lo que de hecho han servido es para hacer pasar una serie de medidas de austeridad, como la flexibilidad creciente del trabajo (introducción del just in time, de la calidad total, etc.) y las ponzoñas ideológicas como el corporativismo de empresa y el nacionalismo en la defensa de la economía, etc.
Hasta hace poco, ese país parecía evitar, como por milagro, la crisis económica. Después de haber alcanzado el 10 % de crecimiento en 1960-70, todavía lucía tasas apreciables, en torno al 5 %, en los años 70 y de 3,5 % durante los 80. Desde 1992, en cambio, el crecimiento no ha superado la cifra de 1 %. Y así, al igual que Alemania, Japón se ha unido al pelotón de los crecimientos asmáticos de las principales economías desarrolladas. Sólo los tontos y otros secuaces ideológicos del sistema capitalista podían creerse o hacer creer en la singularidad de Japón. Los resultados de este país son perfectamente explicables. Es posible que hayan tenido influencia algunos factores internos específicos, pero, básicamente, Japón se ha beneficiado de una conjunción de factores muy favorable al salir de la IIª Guerra mundial y, sobre todo, más todavía que otros países, Japón echó mano y abusó del crédito. Japón, al ser un peón de la primera importancia en el dispositivo contra el expansionismo del bloque del Este en Asia, se benefició de un apoyo político y económico excepcional por parte de Estados Unidos (reformas institucionales instauradas por los norteamericanos, créditos baratos, apertura del mercado de EE.UU. a los productos japoneses, etc.). Y además, y es éste factor raras veces mencionado, es sin duda uno de los países más endeudados del planeta. En el presente, la deuda acumulada de los agentes no financieros (familias, empresas y Estado) se eleva a 260 % del PNB y alcanzará 400 % dentro de diez años (véase abajo). O sea que el capital japonés, para mantener a flote su nave, se ha otorgado un adelanto de dos años y medio sobre la producción y pronto serán cuatro años.
Esa montaña de deudas es un auténtico polvorín con una mecha ya encendida por muy lento que sea su consumo. Esto no es sólo un desastre para el país mismo, sino también para toda la economía mundial, por ser el Japón la caja de ahorros del planeta ya que sólo él asegura el 50 % de la financiación de los países de la OCDE. Todo esto relativiza mucho el anuncio hecho en Japón de un leve despertar del crecimiento tras cuatro años de estancamiento. Noticia sin duda calmante para los media de la burguesía, pero lo único que de verdad pone de relieve es la gravedad de la crisis, ya que ese difícil despertar sólo se ha conseguido gracias a la inyección de dosis masivas de liquidez financiera en la aplicación de nada menos que cinco planes sucesivos de relanzamiento. Esta expansión presupuestaria, en la más pura tradición keynesiana, ha acabado por dar algún fruto... pero a costa de déficits todavía más colosales que los que habían provocado la entrada de Japón en una fase de recesión. Esto explica por qué la «recuperación» actual es de lo más frágil y acabará deshinchándose como un globo. La amplitud de la deuda pública japonesa, el 60 % del producto interior bruto (PIB), supera hoy la de Estados Unidos, que ya es decir. Teniendo en cuenta los créditos ya comprometidos y el efecto acumulativo, la deuda alcanzará en diez años 200 % del PIB o, también, lo equivalente a dos años de salario medio para cada japonés. En cuanto al déficit presupuestario corriente, se elevaba al 7,6 % del PIB en 1995, muy lejos, por ejemplo, de los criterios de convergencia considerados «aceptables» de Maastricht o del 2,8 % de EE.UU. el mismo año. Y todo eso sin contar con que las consecuencias del estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria de finales de los 80 no han producido todavía todos sus efectos y ello en el contexto de un sistema bancario muy fragilizado. En efecto, ese sistema tiene muchas dificultades para compensar sus enormes pérdidas: muchas instituciones financieras han quebrado o se van a declarar en quiebra. Sólo en ese ámbito, la economía japonesa ya debe enfrentarse a la montaña de 460 mil millones de $ de deudas insolventes. Un índice de la gran fragilidad de ese sector lo da la lista realizada en octubre del 95 por la firma americana Moody’s, especialista en análisis de riesgos. A Japón le ponía una nota «D», lo cual hacía de este país el único miembro de la OCDE en verse en la misma categoría que China, México y Brasil. De los once bancos comerciales clasificados por Moody’s, sólo cinco poseían activos superiores a sus más que sospechosos créditos. Entre los 100 primeros bancos a nivel mundial, 29 son japoneses (y los 10 primeros), mientras que Estados Unidos sólo tiene nueve y, además, el primero sólo alcanza el 26º lugar. Si se suman las deudas de los organismos financieros mencionados en esa lista a las deudas de los demás agentes económicos citados antes aparece un monstruo a cuyo lado los reptiles de la era secundaria podrían parecer animalitos de compañía.
Un capitalismo drogado que engendra una economía de casino
Contrariamente a las fábulas sabiamente divulgadas para justificar los múltiples planes de austeridad, el capitalismo no está, ni mucho menos, saneándose. La burguesía quiere hacernos creer que hoy hay que pagar por las locuras de los años 70 para así volver a andar con bases más sanas. Nada más falso. La deuda sigue sien do el único medio de que dispone el capitalismo para aplazar la explosión de sus propias contradicciones, un medio del que no puede privarse al estar obligado a continuar su huida ciega. En efecto, el incremento de la deuda sirve para paliar una demanda que se ha vuelto históricamente insuficiente desde la Iª Guerra mundial. La conquista del planeta entero al iniciarse el siglo fue el momento a partir del cual el sistema capitalista se ha visto permanentemente enfrentado a una insuficiencia de salidas mercantiles solventes con las que asegurar su «buen» funcionamiento. Enfrentado con regularidad a la incapacidad de dar salida a su producción, el capitalismo se autodestruye en conflictos generalizados. Y es así como el capitalismo sobrevive en medio de una espiral infernal y creciente de crisis (1912-14, 1929-39, 1968-hoy), guerras (1914-18, 1949-45) y reconstrucciones (1920-28, 1946-68).
Hoy, el descenso de la tasa de ganancia y la competencia desenfrenada a la que se libran las principales potencias económicas arrastran a una mayor productividad, la cual no hace sino incrementar la masa de productos que vender en el mercado. Sin embargo, estos productos pueden considerarse mercancías que contienen cierto valor únicamente si ha habido venta. Ahora bien, el capitalismo no crea sus propias salidas espontáneamente, no basta con producir para poder vender. Mientras los productos no se hayan vendido, el trabajo sigue estando incorporado a esos productos y solamente cuando la producción ha sido reconocida como socialmente útil por la venta, podrá considerarse que los productos son mercancías y que el trabajo en ellas integrado se transforma en valor.
El endeudamiento no es pues una opción posible, una política económica que los dirigentes de este mundo podrían seguir o no seguir. Es una obligación, una necesidad inscrita en el funcionamiento y las contradicciones mismas del sistema capitalista (véase nuestro folleto la Decadencia del capitalismo). Por eso es por lo que el endeudamiento de todos los agentes económicos no ha hecho sino incrementarse a lo largo del tiempo y, especialmente, en los últimos años:
Esa colosal deuda del sistema capitalista, que se eleva a cifras y porcentajes nunca antes alcanzados en toda su historia es el verdadero origen de la inestabilidad creciente del sistema financiero mundial. Es además significativo comprobar que desde hace ya algún tiempo, la bolsa parece haber ya integrado en su funcionamiento el declive irreversible de la economía capitalista... o sea del grado de confianza que tiene la clase capitalista en su propio sistema. Mientras que en tiempo normal los valores de los activos bursátiles (acciones, etc.) suben cuando la salud y las perspectivas de las empresas son positivas y bajan en caso contrario, hoy en la evolución de la bolsa suben cuando se anuncian malas noticias y baja cuando habría bonanza. El famoso Dow Jones subió 70 puntos en un solo día tras el anuncio del aumento del desempleo en Estados Unidos, en julio del 96. De igual modo, las acciones de ATT se echaron al vuelo tras el anuncio de 40 000 despidos y las acciones de Moulinex, en Francia, subieron un 20 % cuando se anunció un despido de 2600 personas. Y así. A la inversa, cuando se publican las cifras oficiales del desempleo en baja, ¡las cotizaciones de las acciones se orientan a la baja!. Signo de los tiempos que corren, los beneficios actuales se suponen no ya del crecimiento del capitalismo sino de la racionalización.
«Si un tipo como yo puede hacer quebrar una moneda habrá que pensar que hay algo perverso en el sistema», ha declarado recientemente George Soros, el cual, en 1992, ganó 5 mil millones de francos especulando contra la libra esterlina. La perversión del sistema no es, sin embargo, el resultado del «incivismo» o de la avidez de unos cuantos especuladores, de las nuevas libertades de circulación de capitales a nivel internacional, o de los progresos de la informática y de los medios de comunicación, como tanto les gusta repetir a los media de la burguesía cuando pretenden analizar lo que no funciona en el sistema.
Los laboriosos crecimientos, las difíciles ventas se traducen en unos excedentes de capital que ya no encuentran donde invertir de modo productivo. La crisis se plasma así en que los beneficios sacados de la producción ya no encuentran salidas suficientes en inversiones rentables que puedan a su vez incrementar las capacidades de producción. La «gestión de la crisis» consiste entonces en encontrar otras salidas al excedente de capitales flotantes, para así evitar una desvalorización brutal. Estados e instituciones internacionales se dedican a acompañar las condiciones que hagan posible esa política. Esas son las razones de las nuevas políticas financieras instauradas y la nueva «libertad» para los capitales.
A esa razón fundamental debe añadírsele la de la política estadounidense de defensa de su estatuto de primera potencia económica internacional, lo cual no hace sino dar más amplitud al proceso. La inestabilidad anterior del sistema financiero y de las tasas de cambio era la consecuencia de la dominación total norteamericana después de la IIª Guerra mundial, que se plasmaba en «el hambre de dólares». Tras la reconstrucción competitiva de Europa y de Japón, uno de los medios de EEUU de prolongar artificialmente su dominio y garantizar la compra de sus mercancías fue la de devaluar su moneda e inundar la economía de dólares. La devaluación y el exceso de dólares en el mercado no hicieron sino incrementar la sobreproducción de capitales resultante de la crisis de las inversiones productivas. Hubo así masas de capitales flotantes que no sabían dónde aterrizar para invertir. La liberación progresiva de las operaciones financieras conjugada con el paso forzado a los cambios flotantes ha permitido que esa masa gigantesca de capitales encuentre diversas «salidas» en la especulación, en operaciones financieras y préstamos internacionales de lo más dudoso. Se sabe hoy que, frente a un comercio mundial estimado en unos tres billones de dólares, los movimientos de capitales internacionales se calculan en unos 100 billones (¡30 veces más!). Sin la apertura de fronteras y los cambios flotantes, el peso muerto de esa masa hubiera agravado más todavía la crisis.
El capitalismo en el atolladero
Los ideólogos del capital sólo ven la crisis en la especulación, para así mejor ocultar su realidad. Se creen y hacen creer que las dificultades en la producción (desempleo, sobreproducción, deuda, etc.) son el resultado de excesos especulativos, mientras que en última instancia, si hay «locura especulativa», «desestabilización financiera», será porque ya había dificultades reales. La «locura» que los diferentes observadores críticos constatan a nivel financiero mundial no es el producto de algún que otro golpe de especuladores ansiosos de ganancias inmediatas. Esa locura no es más que la expresión de una realidad mucho más profunda y trágica: la decadencia avanzada, la descomposición del modo de producción capitalista, incapaz de superar sus contradicciones fundamentales e intoxicado por el uso y abuso cada día más masivo de la manipulación de sus propias leyes desde hace hoy casi tres décadas.
El capitalismo ya no es ese sistema conquistador, que se extiende inexorablemente, que penetra en todos los sectores de las sociedades y en todas las regiones del planeta. El capitalismo perdió la legitimidad que en su día pudo tener al aparecer como factor de progreso universal. Hoy, su triunfo aparente se basa en la negación de progreso para la humanidad entera. El sistema capitalista se ve cada vez más enfrentado a sus propias contradicciones insuperables. Parafraseando a Marx, las fuerza materiales engendradas por el capitalismo -mercancías y fuerza de trabajo-, al estar apropiadas privadamente, se yerguen y se rebelan contra él. La verdadera locura no es la especulación sino el mantenimiento del modo de producción capitalista. La salida para la clase obrera y para la humanidad no estriba en no se sabe qué política contra la especulación o el control de las operaciones financieras, sino en la destrucción del capitalismo mismo.
C.Mcl
Fuentes:
- Los datos referentes a la deuda de las familias y de las empresas están sacados del libro de Michel Aglietta, Macroéconomie financière, ed. la Découverte, colección Repères, no 166. Su fuente es la OCDE, basada en las cuentas nacionales.
- Los datos referentes a la deuda de los Estados son del libro publicado anualmente l’Etat du monde 1996, ed. la Découverte.
- Los datos citados en el texto han sido extraídos de los periódicos le Monde y le Monde diplomatique.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Movimiento obrero - El marxismo contra la francmasonería
- 8431 reads
Movimiento obrero
El marxismo contra la francmasonería
Como consecuencia de la exclusión de uno de sus militantes ([1]), la CCI ha sido llevada a profundizar cuáles fueron las posiciones de los revolucionarios frente a la infiltración de la francmasonería en el movimiento obrero. En efecto, para justificar la creación de una red de “iniciados” dentro de la organización, ese ex militante daba a entender que su pasión por las ideologías esotéricas y los “conocimientos secretos” permitía una mejor comprensión de la historia, “más allá” del marxismo. También afirmaba que grandes revolucionarios como Marx y Rosa Luxemburgo conocían la ideología masónica, lo cual es verdad, pero dando a entender que ellos mismos serían quizás también francmasones. Frente a ese tipo de falsificaciones vergonzantes para desvirtuar el marxismo, es necesario recordar el combate sin piedad llevado a cabo desde hace más de un siglo por los revolucionarios contra la francmasonería y las sociedades secretas a las que consideraban como instrumentos al servicio de la clase burguesa. Ese es el objeto de este artículo.
Contrariamente al indiferentismo político de los anarquistas, los marxistas siempre han insistido en que el proletariado, para cumplir su misión revolucionaria, tiene que comprender los aspectos esenciales del funcionamiento de su clase enemiga. Como clases explotadoras, esos enemigos del proletariado emplean necesariamente el secreto y la mentira, tanto en sus luchas internas como contra la clase obrera. Por eso Marx y Engels, en una serie de escritos, expusieron a la clase obrera las estructuras secretas y las actividades de las clases dominantes.
Así en sus Revelaciones sobre la historia de la diplomacia secreta del siglo XVIII, basadas en un estudio exhaustivo de manuscritos diplomáticos en el British Museum, Marx expuso la colaboración secreta de los gabinetes británico y ruso desde los tiempos de Pedro el Grande. En sus escritos contra Lord Palmerston, Marx reveló que la continuidad de esta alianza secreta se dirigía esencialmente contra los movimientos revolucionarios en Europa. De hecho, en los primeros dos tercios del siglo XIX, la diplomacia rusa, el bastión de la contrarrevolución en esa época, estaba implicada en «todas las conspiraciones y sublevaciones del momento», incluyendo las sociedades secretas insurreccionales como los carbonarios, e intentaba manipularlas para sus propios fines ([2]).
En su folleto contra Herr Vogt, Marx descubrió cómo Bismark, Palmerston y el zar, apoyaban a los agentes del bonapartismo bajo Luis Napoleon en Francia, para que infiltraran y denigraran el movimiento obrero. Momentos destacados del combate del movimiento obrero contra esas maniobras ocultas fueron la lucha de los marxistas contra Bakunin en la Iª Internacional, y la de los de Eisenach contra la instrumentalización del lasallismo por Bismark en Alemania.
Al combatir a la burguesía y su fascinación por lo oculto y el misterio, Marx y Engels mostraron que el proletariado es enemigo de cualquier clase de política de secretos y mistificaciones. Contrariamente al conservador británico Urquhart, cuya lucha durante 50 años contra la política secreta rusa degeneró en una «doctrina secreta esotérica» de una «todopoderosa» diplomacia rusa como «el único factor activo de la historia moderna» (Engels), el trabajo de los fundadores del marxismo sobre esta cuestión, siempre se basó en un método científico, materialista histórico. Este método desenmascaró a la «orden jesuítica» oculta de la diplomacia rusa y occidental, y demostró que las sociedades secretas de las clases explotadoras, eran el producto del absolutismo y la ilustración del siglo XVIII, durante el cual la corona impuso una colaboración entre la nobleza en declive y la burguesía ascendente. Esta «Internacional aristocrático-burguesa de la ilustración», como la llamaba Engels en los artículos sobre la política exterior zarista, también proporcionó las bases de la francmasonería, que surgió en Gran Bretaña, el país clásico del compromiso entre una aristocracia y la burguesía. Mientras que el aspecto burgués de la francmasonería atrajo a muchos revolucionarios burgueses en el siglo XVIII y a comienzos del XIX, especialmente en Francia y Estados Unidos, su carácter profundamente reaccionario pronto iba a convertirla en un arma sobre todo contra la clase obrera. Así fue sobre todo después del surgimiento del movimiento socialista de la clase obrera, incitando a la burguesía a abandonar el ateismo materialista de los tiempos de su propia juventud revolucionaria. En la segunda mitad del siglo XIX, la francmasonería europea, que hasta entonces había sido sobre todo una diversión de la aristocracia aburrida que había perdido su función social, se convirtió cada vez más en un bastión de la nueva «religiosidad» antimaterialista de la burguesía, dirigida esencialmente contra el movimiento obrero. En el interior de este movimiento masónico, se desarrollaron toda una serie de ideologías contra el marxismo, que más tarde se convertirían en propiedad común de los movimientos contrarrevolucionarios del siglo XX. Según una de esas ideologías, el marxismo mismo era una creación de la facción «iluminada» de la francmasonería alemana, contra el que tenían que movilizarse los «verdaderos» francmasones. Bakunin, que era un activo francmasón, fue uno de los padres de otra de esas aseveraciones, según la cual, el marxismo era una «conspiración judía»: «Todo este mundo judío, que engloba a una simple secta explotadora, que es una especie de gente que chupa la sangre, una especie de colectivo parásito orgánico destructivo, que va más allá no sólo de las fronteras, sino de la opinión política, este mundo está ahora a disposición de Marx por una parte, y por otra, de Rothchild (...) Todo esto puede parecer extraño ¿Qué puede haber en común entre el socialismo y una banca dirigente? El asunto es que el socialismo autoritario, el comunismo marxista, pide una fuerte centralización del Estado. Y donde haya centralización del Estado, tiene que haber necesariamente un banco central, y donde exista tal banco, allí encontraréis a la nación judía parásita, especulando con el trabajo del pueblo» ([3]).
Contrariamente a la vigilancia de las Iª, IIª y IIIª Internacionales sobre estas cuestiones, una parte importante del medio revolucionario actual, se complace en ignorar este peligro y en mofarse de la supuesta visión «maquiavélica» de la historia de la CCI. Esta subestimación, junto a una obvia ignorancia de una parte importante de la historia del movimiento obrero, es resultado de 50 años de contrarrevolución, que interrumpió el traspaso de la experiencia organizativa marxista de una generación a la siguiente.
Esta debilidad es de lo más peligrosa, puesto que, en este siglo, el empleo de las sectas e ideologías místicas, ha alcanzado dimensiones que van más allá de la simple cuestión de la francmasonería que se planteaba en la fase ascendente del capitalismo. Así, la mayoría de las sociedades secretas anticomunistas que se crearon entre 1918-23 contra la revolución alemana, no se originaron todas en la francmasonería, sino que las construyó directamente el ejército, bajo el control de oficiales desmovilizados. Puesto que eran instrumentos del capitalismo de Estado contra la revolución comunista, se disolvieron cuando el proletariado fue derrotado. Igualmente, desde el final de la contrarrevolución a finales de la década de los 60 de nuestro siglo, la francmasonería clásica es sólo un aspecto de todo un aparato de sectas e ideologías religiosas, esotéricas y racistas, desarrolladas por el Estado contra el proletariado. Hoy, en el marco de la descomposición capitalista, esas sectas e ideologías antimarxistas, que declaran la guerra al materialismo y al concepto del progreso de la historia, y que tienen una influencia considerable en los países industriales, constituyen un arma adicional de la burguesía contra la clase obrera.
La Iª Internacional contra las sociedades secretas
Ya la Iª Internacional fue objeto de rabiosos ataques por parte del ocultismo. Los adeptos del misticismo católico, los carbonarios y el mazzinismo, eran enemigos declarados de la Internacional. En Nueva York, los adeptos del ocultismo de Virginia Woodhull intentaron introducir el feminismo, el «amor libre» y las «experiencias parapsicológicas» en las secciones americanas de la Iª Internacional. En Gran Bretaña y Francia, las logias masónicas del ala izquierda de la burguesía, apoyadas por agentes bonapartistas, organizaron una serie de provocaciones, para intentar desprestigiar a la Internacional y permitir así la detención de sus miembros. Por ello el Consejo general se vio obligado a excluir a Pyatt y a sus partidarios, denunciándolos públicamente. Pero el principal peligro provenía de la Alianza de Bakunin, una organización secreta dentro de la Internacional que, con miembros a diferentes niveles de «iniciación» en «el secreto», y con sus técnicas de manipulación (el famoso «catecismo revolucionario» de Bakunin), reproducía exactamente el ejemplo de la francmasonería.
Es de sobra conocido el enorme empeño que pusieron Marx y Engels para repeler esos ataques, desenmascarando a Pyatt y a sus acólitos bonapartistas, combatiendo a Mazzini y las tentativas de Woodhull, y, sobre todo, revelando el complot de la Alianza de Bakunin contra la Internacional (véase Revista internacional nos 84 y 85). La plena conciencia de la amenaza que representaba el ocultismo, se pone de manifiesto en la Resolución propuesta por Marx, y adoptada por el Consejo general, sobre la necesidad de combatir las sociedades secretas. En la Conferencia de Londres de la AIT (septiembre de 1871), Marx insistió en que «... este tipo de organización está en contradicción con el desarrollo del movimiento obrero, desde el momento en que estas sociedades en lugar de educar a los obreros, los someten a sus leyes autoritarias y místicas que entorpecen su independencia y llevan su toma de conciencia en una falsa dirección» (Marx-Engels, Obras).
La burguesía intentó igualmente desprestigiar al proletariado, a través de la propaganda de sus me dios de comunicación, que alegaban que, tanto la Internacional como la Comuna de París, habrían sido organizadas por una especie de dirección secreta de tipo masónico. En una entrevista al periódico The New York World, el cual sugería que los obreros habrían sido meros instrumentos de un «cónclave» de audaces conspiradores presentes en la Comuna de París, Marx declaró: «Estimado señor. No hay ningún secreto que descubrir, ... excepto que se trate del secreto de la estupidez humana de los que se empeñan en ignorar que nuestra Asociación actúa públicamente, y que publicamos extensos informes de nuestra actividad para todos aquellos que quieran leerlos». Según la lógica del World, la Comuna de París «podría también haber sido una conspiración de francmasones pues su participación no ha sido pequeña. No me sorprendería que el Papa quisiera atribuirles toda la responsabilidad de la insurrección. Pero examinemos otra explicación: la insurrección de París ha sido la obra de los obreros parisinos».
El combate contra el misticismo en la IIª Internacional
Tras la derrota de la Comuna de París y la muerte de la Internacional, Marx y Engels lucharon con todas sus fuerzas para sustraer de la influencia de la masonería a las organizaciones obreras de Italia, España, o Estados Unidos (los «Caballeros del trabajo»). La IIª Internacional fundada en 1889 fue, inicialmente, menos vulnerable que la precedente a la influencia del ocultismo ya que había excluido a los anarquistas. La apertura que existía en el programa de la Iª Internacional permitió a «elementos desclasados infiltrarse y establecer en su seno una sociedad secreta cuyos esfuerzos se dirigían, no contra la burguesía y los gobiernos existentes, sino contra la propia Internacional» (Informe sobre la Alianza al Congreso de La Haya, 1872).
Y ya que la IIª Internacional era menos permeable en este terreno, los ataques del esoterismo empezaron mediante una ofensiva ideológica contra el marxismo. A finales del siglo XIX, las masonerías alemana y austriaca se jactaban de haber conseguido liberar las universidades y los círculos científicos de «la plaga del materialismo». Con el desarrollo, a comienzos de este siglo, de las ilusiones reformistas y del oportunismo en el movimiento obrero, Bernstein se apoyó en estos científicos centroeuropeos para afirmar que el marxismo «habría sido superado» por las teorías místicas e idealista del neokantismo. En el contexto de la derrota del movimiento obrero de Rusia en 1905, los bolcheviques fueron penetrados por tendencias místicas que hablaban de la «construcción de Dios» aunque fueron rápidamente superadas.
En el seno de la Internacional, la izquierda marxista desarrolló una defensa heroica y brillante del socialismo científico, sin conseguir, sin embargo, lograr detener el avance del idealismo. Al contrario, la francmasonería comenzó a ganar adeptos en las filas de los partidos obreros. Jaurés, el famoso líder obrero francés, defendía abiertamente la ideología de la masonería contra lo que él llamaba «la interpretación economicista, pobre y estrechamente materialista, del pensamiento humano» del revolucionario marxista Franz Mehring. Al mismo tiempo, el desarrollo del anarcosindicalismo como reacción al reformismo, abría un nuevo campo para el desarrollo de ideas reaccionarias, y a veces místicas, basadas en los escritos de filósofos como Bergson, Nietzsche (que se calificaba a sí mismo de «filósofo del esoterismo») o Sorel. Todo ello, a su vez, terminó afectando a elementos anarquizantes en el seno de la Internacional, como Hervé en Francia, o Mussolini en Italia que, al estallar la guerra, fueron a engrosar las organizaciones de la extrema derecha de la burguesía.
Los marxistas intentaron, en vano, imponer una lucha contra la masonería en el partido francés, o prohibir a los miembros del partido en Alemania una «segunda lealtad» hacia ese tipo de organizaciones. Pero, en el período anterior a 1914, no fueron suficientemente fuertes para imponer medidas organizativas, como las que Marx y Engels habían hecho adoptar a la AIT.
La IIIª Internacional contra la francmasonería
Decidida a superar las debilidades organizativas de la IIª Internacional que favorecieron su hundimiento en 1914, la Internacional comunista luchó por la eliminación total de los elementos esotéricos de sus filas. En 1922, frente a la infiltración en el PC francés de elementos pertenecientes a la francmasonería y que estaban gangrenando el Partido desde su fundación en Tours, el IVº Congreso de la Internacional, en su «Resolución sobre la cuestión francesa», hubo de reafirmar los principios de clase en los siguientes términos:
«La incompatibilidad entre la francmasonería y el socialismo era considerada como evidente para la mayoría de los partidos de la Segunda internacional (...) Si el IIº Congreso de la Internacional comunista no formuló, entre las condiciones de adhesión a la Internacional, ningún punto especial sobre la incompatibilidad del comunismo con la francmasonería, fue porque este principio figura en una resolución separada, votada por unanimidad en el Congreso.
El hecho de que se revelara inesperadamente en el IVº Congreso de la Internacional comunista, la pertenencia de un número considerable de comunistas franceses a logias masónicas, es, a criterio de la Internacional comunista, el testimonio más manifiesto y a la vez lamentable, de que nuestro Partido francés ha conservado, no sólo la herencia psicológica de la época del reformismo, del parlamentarismo y del patrioterismo, sino también vinculaciones muy concretas y muy comprometedoras, por tratarse de la cúspide del Partido, con las instituciones secretas, políticas y arribistas de la burguesía radical (...)
La Internacional considera que es indispensable poner fin, de una vez por todas, a esas vinculaciones, comprometedoras y desmoralizantes, de la cúspide del Partido comunista con las organizaciones políticas de la burguesía. El honor del proletariado de Francia exige que el Partido depure todas sus organizaciones de clase, de elementos que pretenden pertenecer simultáneamente a los dos campos en lucha.
El Congreso encomienda al Comité central del Partido comunista francés la tarea de liquidar, antes del 1º de enero de 1923, todas las vinculaciones del Partido, en la persona de algunos de sus miembros y de sus grupos, con la francmasonería. Todo aquel que, antes del 1º de enero, no haya declarado abiertamente a su organización y hecho público a través de la prensa del Partido, su ruptura total con la francmasonería, queda automáticamente excluido del Partido comunista sin derecho a reafilarse en el futuro. El ocultamiento de su condición de francmasón, será considerado como penetración en el Partido de un agente del enemigo, y arrojará sobre el individuo en cuestión una mancha de ignominia ante todo el proletariado.»
En nombre de la Internacional, Trotski denunció la existencia de vínculos entre «la francmasonería y las instituciones del Partido, el Comité de redacción, el Comité central» en Francia.
«La Liga de los derechos humanos y la francmasonería son instrumentos de la burguesía para distraer la conciencia de los representantes del proletariado francés. Declaramos una guerra sin cuartel a tales métodos pues constituyen un arma secreta e insidiosa del arsenal burgués. Debe liberarse al partido de esos elementos» (Trotski, La voz de la Internacional: el movimiento comunista en Francia).
Del mismo modo, el delegado del Partido comunista alemán (KPD) en el IIIº Congreso del Partido comunista italiano en Roma, al referirse a las tesis sobre la táctica comunista presentadas por Bordiga y Terracini, afirmó «... el carácter irreconciliable evidente de la pertenencia al Partido comunista y a otro Partido, se aplica además de la práctica política, también a aquellos movimientos que, a pesar de su carácter político, no tienen ni el nombre ni la organización de un partido (...) Entre estos destaca especialmente la francmasonería» («Las tesis italianas», Paul Butcher, en La Internacional, 1922).
El desarrollo vertiginoso de las sociedades secretas en la decadencia el capitalismo
Con la entrada del capitalismo en su fase de decadencia desde la Iª Guerra mundial, se produce un desarrollo gigantesco del capitalismo de Estado, en particular del aparato militar y represivo (espionaje, policía secreta, etc.). ¿Esto quiere decir que la burguesía ya no necesita sus sociedades secretas «tradicionales»? En parte es cierto. Allí donde el Estado capitalista totalitario ha adoptado una forma brutal y descubierta, como en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, o la Rusia de Stalin, las agrupaciones secretas, tanto las de tipo masónico u otras «logias», como otras, siempre estuvieron prohibidas.
Sin embargo, ni siquiera esas formas bestialmente claras de capitalismo de Estado pueden prescindir totalmente de un aparato secreto o ilegal, que no aparezca oficialmente. El totalitarismo del capitalismo de Estado implica el control dictatorial de la burguesía, no sólo sobre el conjunto de la economía, sino sobre cada aspecto de la vida. Así por ejemplo en los regímenes estalinistas, la «mafia» es una parte indispensable del Estado, puesto que controla la única parte del aparato de distribución que funciona realmente, pero que oficialmente se supone que no existe: el mercado negro. En los países occidentales, la criminalidad organizada es una parte no menos importante del régimen capitalista de Estado.
Pero en las así llamadas formas «democráticas» del capitalismo de Estado, el aparato, oficial y extraoficial, de represión e infiltración, ha crecido de una manera gigantesca.
En estas dictatoriales supuestas democracias, el Estado impone su política a los miembros de su propia clase, y combate las organizaciones de sus rivales imperialistas y las de su clase enemiga, el proletariado, de forma no menos totalitaria que bajo el nazismo o el estalinismo. Su aparato de espionaje y de policía política es tan omnipresente como en cualquier otro Estado. Pero como la ideología de la democracia no permite actuar a ese aparato tan abiertamente como la Gestapo o la GPU en Rusia, la burguesía occidental vuelve a desarrollar sus viejas tradiciones de la francmasonería o de la «mafia política», pero esta vez bajo control directo del Estado. Lo que la burguesía occidental no puede hacer legal y abiertamente, puede tratarlo ilegalmente y en secreto.
Así, cuando el ejército USA invadió la Italia de Mussolini en 1943, tenían de su parte no sólo a la mafia...: «Como consecuencia del avance hacia el norte de las divisiones acorazadas americanas, las logias francmasónicas surgieron a la superficie como caracoles tras la lluvia. Esto no era sólo resultado del hecho de que Mussolini las había prohibido y había perseguido a sus miembros. Las poderosas agrupaciones masónicas americanas tenían su parte de responsabilidad en esto, e inmediatamente alistaron a su bando a sus hermanos italianos» ([4]).
Ése es el origen de una de las más famosas entre las innumerables organizaciones paralelas del bloque occidental, la logia «Propaganda 2» en Italia. Esas estructuras extraoficiales coordinaban la lucha de las diferentes burguesías nacionales del bloque americano contra la influencia del bloque soviético rival. Entre los miembros de esas logias se incluían dirigentes de la izquierda del Estado capitalista: estalinistas, partidos izquierdistas y sindicatos. Debido a una serie de escándalos y revelaciones (vinculados al estallido del bloque del Este después de 1989), sabemos bastante más sobre las obras de estos grupos contra el enemigo imperialista y en provecho del Estado. Pero la burguesía guarda mucho más celosamente el secreto de que, en la decadencia, sus viejas tradiciones de infiltración masónica del movimiento obrero, se han convertido en parte del repertorio del aparato de Estado totalitario democrático. Esto ha sido así cada vez que el proletariado ha amenazado seriamente a la burguesía: sobre todo durante la oleada revolucionaria de 1917-23, pero también desde 1968, con el resurgir de las luchas obreras.
Un aparato contrarrevolucionario paralelo
Como señaló Lenin, la revolución proletaria en Europa occidental al final de la Iª Guerra mundial se enfrentaba a una clase dirigente mucho más poderosa e inteligente que en Rusia. Como en Rusia, frente a la revolución, la burguesía jugó inmediatamente la baza democrática, poniendo a la «izquierda» (los antiguos partidos obreros que tras su degeneración habían pasado al campo burgués) en el poder, anunciando elecciones y planes para la «democracia industrial» y para «integrar» los consejos obreros en la constitución y el Estado.
Pero la burguesía occidental fue más lejos de lo que hizo el Estado ruso después de febrero de 1917. Empezó inmediatamente a construir un gigantesco aparato contrarrevolucionario paralelo a sus estructuras oficiales.
Con este fin hicieron uso de la experiencia política y organizativa de las logias masónicas y de las órdenes de la derecha popular que se habían especializado en combatir el movimiento obrero antes de la guerra mundial, completando su integración en el Estado. Algunas de esas organizaciones eran la «Orden germánica» y la «Liga Hammer», fundadas en 1912 en respuesta a la amenaza de guerra y a la victoria electoral del Partido socialista, que declaraban en su periódico sus objetivos de «organizar la contrarrevolución»: «la sagrada vendetta liquidará a los dirigentes revolucionarios al comienzo mismo de la insurrección, no dudando en golpear a las masas criminales con sus propias armas» ([5]).
Victor Serge se refiere a los servicios de inteligencia de «Action française» y de los «Cahiers de l’anti-France», que ya espiaban a los movimientos de vanguardia en Francia durante la guerra, los servicios de espionaje y provocación del partido fascista en Italia, y las agencias privadas de detectives en USA, que «proporcionaban a los capitalistas informadores discretos, expertos provocadores, tiradores, guardias, capataces, y también militantes sindicales totalmente corruptos». Se supone que la compañía Pinkerton empleaba a 135 000 personas.
«En Alemania, desde el desarme oficial del país, las fuerzas esenciales de la reacción se han concentrado en organizaciones extremadamente secretas. La reacción ha comprendido que, incluso en los partidos apoyados por el Estado, la clandestinidad es un preciado valor. Naturalmente, todas estas organizaciones toman a su cargo todas las funciones de virtuales fuerzas de policía oculta contra el proletariado» ([6]).
Para preservar el mito de la democracia, las organizaciones contrarrevolucionarias en Alemania y otros países, no formaban oficialmente parte del Estado, se financiaban privadamente, a menudo se declaraban ilegales, y se presentaban como enemigos de la democracia. Con sus asesinatos contra dirigentes burgueses «democráticos» como Rathenau y Ezberger, y sus golpes de extrema derecha (golpe de Kapp 1920, golpe de Hitler 1923), desempeñaron un papel vital, precipitando al proletariado hacia el terreno de la defensa de la «democracia» contrarrevolucionaria de Weimar.
La trama contra la revolución proletaria
En Alemania, centro principal de la oleada revolucionaria de 1917-23 además de Rusia, es donde mejor se puede valorar la vasta escala de las operaciones contrarrevolucionarias cuando la burguesía siente amenazada su dominación de clase. Se puso en marcha una gigantesca trama en defensa del Estado burgués. Esta trama empleaba la provocación, la infiltración y el asesinato político para complementar la política contrarrevolucionaria del SPD y los sindicatos, así como la del Reichwerhr (el ejército) y los cuerpos francos extraoficiales del «ejército blanco», que se financiaban privadamente.
Más famoso aún por supuesto es el NSDAP (Partido nazi), que se fundó en Munich en 1919 como «Partido obrero alemán». Hitler, Göring, Röhm y otros dirigentes nazis, empezaron sus carreras políticas como informadores y agentes contra los consejos obreros de Baviera.
Estos centros ilegales de coordinación de la contrarrevolución, en realidad eran parte del Estado. Dondequiera que se sometía a juicio a sus especialistas en asesinatos, como los asesinos de Liebknecht, Luxemburg y cientos de otros dirigentes comunistas, no se les encontraba culpables, se les aplicaban sentencias simbólicas o se les dejaba escapar. Dondequiera que la policía descubría sus depósitos secretos de armas, el ejército intervenía para reclamar ese armamento que supuestamente le había sido robado.
La organización Escherich («Orgesch»), la mayor y más peligrosa organización ilegal antiproletaria después del llamado putsch de Kapp, que proclamaba su objetivo de «liquidar el bolchevismo», «tenía cerca de un millón de miembros armados, que poseían incontables depósitos secretos de armamento, y trabajaban con métodos de los servicios secretos. Con este objeto la “Orgesch” mantenía una agencia de espionaje» ([7]).
El «Teno», que supuestamente era un servicio técnico para casos de catástrofes públicas, en realidad era una tropa armada de 170 000 miembros que se empleaban principalmente como rompehuelgas.
La Liga antibolchevique, fundada el primero de diciembre de 1918 por industriales, dirigía su propaganda fundamentalmente hacia los obreros. «Seguía muy atentamente el desarrollo del KPD (Partido comunista de Alemania), e intentaba infiltrarlo con sus informadores. Sobre todo con este fin montó un servicio de inteligencia y espionaje camuflado tras el nombre de Cuarto departamento. Mantenía lazos con la policía política y con unidades del ejército» ([8]).
En Munich, la sociedad oculta de Thule, vinculada a la ya mencionada Orden germánica de antes de la guerra, organizó el ejército blanco de la burguesía bávara, el «Freikorps Oberland» y coordinó la lucha contra la república de consejos de 1919, incluyendo el asesinato de Eisner, líder del USPD, destinado a provocar una insurrección prematura. «Su segundo departamento era su servicio de inteligencia, que organizaba una extensa actividad de infiltración, espionaje y sabotaje. Según Sebottendorf, cada miembro de la Liga de combate, pronto contaba con un carnet del Grupo Spartakus con nombre falso. Los espías de la liga de combate también se sentaban en el gobierno de consejos y en el ejército rojo, e informaban cada noche al centro de la sociedad de Thule sobre los planes del enemigo» ([9]).
El arma principal de la burguesía contra la revolución proletaria no es la represión contra la subversión, sino la presencia de la ideología y la influencia organizativa de los órganos de «izquierda» de la burguesía en las filas del proletariado. Este fue fundamentalmente el trabajo de la socialdemocracia y los sindicatos. Pero la ayuda que la infiltración y la provocación puede prestar a los esfuerzos de la izquierda del capital contra los obreros es muy importante, como pone de manifiesto el ejemplo del «nacional bolchevismo» durante la revolución en Alemania. Bajo la influencia del seudo anticapitalismo, el nacionalismo extremo, el antisemitismo y el antiliberalismo propios de las organizaciones paralelas de la burguesía, con las que mantenían reuniones secretas, la así llamada «izquierda» de Hamburgo, en torno a Laufenberg y Wollfheim, desarrolló una versión contrarrevolucionaria del «comunismo de izquierdas», que contribuyó decisivamente a escindir el joven KPD en 1919 y a desprestigiarlo en 1920.
El partido empezó a descubrir el trabajo de infiltración burguesa en la sección de Hamburgo del KPD ya en 1919, desenmascarando a cerca de 20 agentes de policía conectados directamente al GKSD -un regimiento contrarrevolucionario de Berlín. «A partir de entonces, se intentó varias veces que los obreros de Hamburgo se lanzaran a asaltos armados contra las prisiones y otras acciones aventureras» ([10]).
El organizador de este socavamiento de los comunistas en Hamburgo, Von Killinger, era un dirigente de la «Organización Cónsul», una organización secreta terrorista y asesina destinada a infiltrar y unir la lucha de todas las facciones de derecha contra el comunismo.
La defensa de la organización revolucionaria
Al principio de este artículo ya hemos visto cómo la Internacional comunista sacó las lecciones de la incapacidad de la IIª Internacional a nivel organizativo para llevar a cabo una lucha mucho más rigurosa contra la francmasonería y las sociedades secretas.
Como ya hemos visto, el IIº Congreso mundial adoptó una moción del partido italiano contra los francmasones que, aunque oficialmente no formaba parte de las «21 condiciones» para ser miembro de la Internacional, extraoficialmente se conocía como la «condición 22». De hecho, las famosas 21 condiciones de agosto de 1920 obligaban a todas las secciones de la Internacional a organizar estructuras clandestinas para proteger a la organización contra la infiltración, a investigar las actividades del aparato ilegal contrarrevolucionario de la burguesía, y a sostener el trabajo centralizado internacionalmente contra las acciones políticas y represivas del capital.
El tercer Congreso mundial, en junio de 1921, adoptó principios destinados a proteger mejor a la Internacional de los espías y agentes provocadores, y a observar sistemáticamente las actividades del aparato paramilitar y de policía antiproletario, oficial y secreto, los francmasones, etc. Se creó un comité internacional -OMS- para coordinar estas actividades.
El KPD por ejemplo publicaba regularmente listas de agentes provocadores y espías de la policía excluidos de sus filas, junto con sus fotos y una descripción de sus métodos. «De agosto de 1921 a agosto de 1922, el departamento de Información descubrió 124 informadores, agentes provocadores y timadores. La policía o las organizaciones de derecha los enviaban al KPD con la esperanza de que lo explotaran financieramente en su propio beneficio».
El KPD publicó folletos sobre esta cuestión, y también descubrió quiénes habían asesinado a Liebknecht y Luxemburg, publicó sus fotos y pidió ayuda de la población para encontrarlos. Se estableció una organización especial para defender al partido contra las sociedades secretas y las organizaciones paramilitares de la burguesía. Este trabajo incluyó acciones espectaculares. Así en 1921, miembros del KPD disfrazados de policías, registraron la sede y confiscaron documentos de la sucursal del Ejército blanco ruso en Berlín. También se llevaron a cabo acciones contra las sedes de la criminal «Organización Consul».
Pero sobre todo el Comintern suministraba regularmente a todas las organizaciones obreras avisos e informaciones sobre las tentativas de la trama oculta de la burguesía por destruirlas.
Después de 1968 resurge la manipulación oculta contra el proletariado
Tras la derrota de la revolución comunista después de 1923, la trama secreta antiproletaria de la burguesía, o se disolvió, o se atribuyó otras tareas que el Estado le encargaba. En Alemania, por ejemplo, muchos de esos elementos se integraron más tarde en el movimiento nazi.
Pero cuando las luchas obreras masivas en 1968 en Francia pusieron fin a la contrarrevolución y abrieron un período de ascenso de la lucha de clases, la burguesía empezó a resucitar su aparato antiproletario oculto. En Mayo del 68 en Francia, «el “Gran Oriente” masónico saludaba con entusiasmo el “magnífico movimiento de los estudiantes y los obreros” y enviaba alimentos y medicinas a la Sorbona ocupada» ([11]).
Ese «saludo» no era más que un brindis hipócrita. En Francia, después de 1968, la burguesía ha puesto en marcha a sus sectas «neotemplarias», «rosacruces» y «martinistas» para infiltrar a los izquierdistas y a otros grupos, en colaboración con las estructuras del SAC (Servicio de acción cívica, creado por agentes de De Gaulle). Por ejemplo, Luc Jouret, el gurú del «Templo solar», empezó su carrera de agente de oficinas paralelas semilegales infiltrando a grupos maoístas ([12]), antes de encontrarse en 1978 de médico entre los paracaidistas belgas y franceses que saltaron sobre Kolwesi en Zaire.
De hecho, los años siguientes han presenciado la aparición de organizaciones del tipo de las que se usaron contra la revolución proletaria en los años 20. En la extrema derecha, el «Front européen de libération» ha revivido la tradición «nacionalbolchevique». En Alemania, el «Sozialrevolutionäre Arbeiterfront» (Frente social revolucionario obrero), siguiendo su consigna: «la frontera no está entre derecha e izquierda, sino entre arriba y abajo», se ha especializado en infiltrar diferentes movimientos «de izquierda». La sociedad de Thule también se ha refundado como una sociedad secreta contrarrevolucionaria ([13]).
La «World anticommunist League» (Liga anticomunista mundial), la «National Caucus of Labour» (la Junta nacional del trabajo) y el «European Labour Party» (Partido laborista europeo), son servicios privados actuales de información política de la derecha moderna. Del dirigente de la última de estas organizaciones, Larouche, ha dicho un miembro del Consejo de seguridad nacional de Estados Unidos que «posee una de las mejores organizaciones privadas de inteligencia del mundo» ([14]). En Europa, algunas sectas de los rosa cruz son de obediencia norteamericana, otras de obediencia europea como la Asociación sinárquica del Imperio dirigida por la familia de los Habsburgo que reinó en Europa en el imperio austro-húngaro.
Las versiones «de izquierda» de esas organizaciones contrarrevolucionarias no son menos activas. En Francia por ejemplo se han establecido nuevas sectas en la tradición «martinista», una variante de la francmasonería especializada históricamente en las misiones secretas de agentes de influencia que completaban la labor de los servicios secretos oficiales o en la infiltración y destrucción de las organizaciones obreras. Esos grupos propagan que el comunismo o no lo explica todo y debe ser enriquecido ([15]), o que sólo puede conseguirse por las manipulaciones de una minoría ilustrada. Como otras sectas, esos grupos están especializados en el arte de la manipulación de las personas, no solo de su comportamiento individual, sino sobre todo de su acción política.
De manera general, el desarrollo de sectas ocultas y grupos esotéricos los pasados años, no es sólo una expresión de la desesperación y la histeria de la pequeña burguesía frente a la situación histórica, sino que está animado y organizado por el Estado. Se sabe el papel que juegan esas sectas en las rivalidades imperialistas (por ejemplo, el empleo que hace la burguesía USA de la Cienciología contra Alemania). Pero todo este movimiento «esotérico» también es parte del ataque furibundo ideológico de la burguesía contra el marxismo, particularmente después de 1989 con la pretendida «muerte del comunismo». Históricamente, la burguesía europea empezó a identificarse con la ideología mística de la francmasonería frente al auge del movimiento socialista sobre todo a partir de las revoluciones de 1848. Hoy, el odio desenfrenado del esoterismo contra el materialismo y el marxismo, así como contra las masas proletarias, consideradas «materialistas» y «estúpidas», no es más que el odio concentrado de la burguesía y parte de la pequeña burguesía contra un proletariado que no está derrotado. Incapaz por sí misma de ofrecer ninguna alternativa histórica, la burguesía opone al marxismo la mentira de que el estalinismo era comunista, pero también la visión mística de que el mundo sólo puede «salvarse» si se sustituye la conciencia y la racionalidad por el ritual, la intuición y la superchería.
Hoy, frente al desarrollo del misticismo y la proliferación de sectas ocultas en la sociedad capitalista en descomposición, los revolucionarios deben sacar las lecciones de la experiencia del movimiento obrero contra lo que Lenin llamaba «el misticismo, esa cloaca para modas contrarrevolucionarias». Deben reapropiarse esta lucha implacable de los marxistas contra la ideología de la masonería. Deben denunciar esta ideología reaccionaria.
Como la religión, calificada por Marx el siglo pasado de «opio del pueblo», los temas ideológicos de la francmasonería moderna son un veneno inoculado por el Estado burgués, para destruir la conciencia de clase del proletariado.
El combate, que el movimiento obrero del pasado hubo de desarrollar permanentemente contra el ocultismo, es escasamente conocido en nuestros días. En realidad, la ideología y los métodos de infiltración de la francmasonería, han sido siempre una de las puntas de lanza de las tentativas de la burguesía para destruir, desde dentro, las organizaciones comunistas. Si la CCI, como muchas otras organizaciones comunistas del pasado, ha sufrido la penetración en su seno de este tipo de ideología, es su deber y su responsabilidad el comunicar al conjunto del medio político proletario las lecciones del combate que ha llevado a cabo en defensa del marxismo, contribuir a la reapropiación de la vigilancia del movimiento obrero del pasado frente a la política de infiltración y de manipulación del aparato oculto de la burguesía.
Kr
[1] Ver nuestra advertencia publicada a ese respecto en toda la prensa territorial de la CCI.
[2] Engels, la Política exterior de la Rusia zarista.
[3] Bakunin, citado por R. Huch en Bakunin und die Anarquie (Bakunin y la anarquía).
[4] Terror, Drahzieher und Attentäter (Terror, manipuladores y asesinos), de Kowaljow-Mayschew. La versión alemana (del Este) del libro soviético fue publicada por los editores militares de la RDA.
[5] Die Thule-Gesellschaft (Historia de la Logia de Thule), Rose.
[6] Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, V. Serge.
[7] Der Nachrichdienst der KPD (los servicios de información del KPD), publicado en 1993 por antiguos historiadores de la policía secreta de Alemania del Este, la STASI.
[8] Ídem.
[9] Die Thule-Gesellschaft.
[10] Der Nachrichdienst der KPD.
[11] Frankfurter Allgemeine Zeitung, suplemento, 18 de mayo de 1996.
[12] La Orden del Templo solar.
[13] Drahtzieher im braunem Netz (los que manejan los hilos de la red parda), Konkret.
[14] Citado en Geschäfte und Verbrechen der Politmafia (los negocios y los crímenes de la mafia política), Roth-Ender.
[15] La única finalidad de esas ideas es la de desprestigiar el comunismo y el marxismo, debilitar la conciencia de clase y enturbiar un arma esencial del proletariado, su claridad teórica.
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones de organización, III - El Congreso de La Haya en 1872 - La lucha contra el parasitismo político
- 7734 reads
En los dos primeros artículos de esta serie abordamos los orígenes y el desarrollo de la Alianza de Bakunin, y cómo la burguesía apoyó y utilizó esta secta como una auténtica máquina de guerra contra la Iª Internacional. Hemos visto, también, la enorme importancia que Marx, Engels, y los elementos obreros más sanos de la Internacional, concedían a la defensa de los principios proletarios de funcionamiento, frente al anarquismo en materia de organización. En el presente artículo trataremos de las lecciones del Congreso de La Haya, uno de los momentos más importantes de la lucha del marxismo contra el parasitismo político. Las sectas socialistas que ya no tenían su sitio en el joven movimiento proletario en pleno desarrollo, orientaban entonces lo principal de su actividad a luchar no ya contra la burguesía sino contra las organizaciones revolucionarias mismas. Todos esos elementos parásitos, a pesar de las divergencias políticas entre ellos, se unieron a los intentos de Bakunin por destruir la internacional.
Las lecciones de la lucha contra el parasitismo en el Congreso de la Haya son especialmente válidas hoy. A causa de la ruptura de la continuidad orgánica con el movimiento obrero del pasado, pueden hacerse muchos paralelos entre el desarrollo del medio revolucionario después de 1968 y el de los inicios del movimiento obrero; existe, en particular, no una identidad pero sí una gran similitud entre el papel del parasitismo político en la época de Bakunin y el que hoy desempeña.
Las tareas de los revolucionarios tras la Comuna de Paris
El Congreso de La Haya de la Primera Internacional en 1872, es uno de los más famosos en la historia del movimiento obrero. Fue en él donde tuvo lugar el histórico “enfrentamiento” entre marxismo y anarquismo. Este Congreso fue un momento decisivo en la superación de la fase de “sectas”, que había marcado los primeros pasos del movimiento obrero. En este Congreso se pusieron las bases para superar la separación que existía entre, por un lado, las organizaciones socialistas, y por otro, los movimientos de masas de la lucha obrera.
El Congreso condenó enérgicamente el “rechazo de la política” anarquista y pequeñoburgués, así como sus “reticencias” respecto a las luchas defensivas cotidianas de los trabajadores. Y, sobre todo, declaró que la emancipación del proletariado exige su organización en “un partido político de clase, autónomo, contrario a todos los partidos formados por las clases dominantes” (Resolución sobre los Estatutos del Congreso de La Haya).
No es casualidad que tales cuestiones se suscitaran precisamente en aquel momento, ya que el Congreso de La Haya fue el primer congreso internacional que se celebraba tras la derrota de la Comuna de París en 1871, cuando contra el movimiento obrero se lanzaba una oleada internacional de terror reaccionario. La Comuna de París había mostrado el carácter político de la lucha de la clase obrera, había puesto de manifiesto la necesidad y la capacidad de la clase revolucionaria para organizar su confrontación con el Estado burgués, la tendencia histórica a la destrucción de ese estado y su sustitución por la dictadura del proletariado como condición previa del socialismo. Los acontecimientos de París mostraron a los obreros que el socialismo no se conseguiría a través de experimentos cooperativos de tipo proudhoniano, ni con pactos con las clases explotadoras como preconizaban los lassalleanos, ni tampoco mediante audaces acciones de una minoría selecta como pretendía el blanquismo. Y, sobre todo, la Comuna de París enseñó a los obreros verdaderamente revolucionarios, que la revolución socialista no tiene nada que ver con una orgía de anarquía y destrucción, sino que se trata de un proceso centralizado y organizado; que la insurrección obrera no desemboca en una “abolición” inmediata de las clases, del Estado y de la “autoridad”, sino que exige imperativamente la autoridad de la dictadura del proletariado. En resumen: la Comuna de París dio absolutamente la razón a la posición marxista, y desautorizó por completo las “teorías” bakuninistas.
De hecho, en el momento del Congreso de La Haya, los mejores representantes del movimiento obrero tomaban conciencia de cómo el peso en la dirección de la insurrección de las concepciones proudhonianas, bakuninistas, blanquistas, y de otras sectas había sido la principal debilidad política de la Comuna. Y donde, además, la Internacional había sido incapaz de intervenir en los acontecimientos centralizada y coordinadamente, como debe hacerlo un partido de clase.
Por ello, tras la derrota de la Comuna de Paris, liberarse del peso de su propio pasado sectario y poder superar así la influencia del socialismo pequeño burgués, era ya la prioridad absoluta para el movimiento obrero.
Este es el contexto político que explica porqué la cuestión central del Congreso de La Haya no fue la Comuna de París en sí misma, sino la defensa de los Estatutos de la Internacional, contra el complot de Bakunin y sus aliados. Los historiadores burgueses, desconcertados por este hecho, concluyen que este congreso habría sido una expresión de ese mismo sectarismo, ya que la Internacional habría “preferido” dedicarse a sus asuntos internos, en vez de a los resultados de un acontecimiento histórico en la lucha de clases. Lo que la burguesía no puede entender es que la respuesta que la Comuna de París pedía a los revolucionarios era, precisamente, la defensa de los principios políticos y organizativos del proletariado, la erradicación de sus filas de las teorías y actitudes organizativas pequeño burguesas.
Así pues, los delegados de la Internacional acudieron a La Haya no sólo para replicar a la represión internacional y las difamaciones contra la AIT, sino ante todo, para hacer frente al ataque que, desde dentro, se había lanzado contra ella. Este ataque interno estaba dirigido por Bakunin que llamaba, ya abiertamente, a abolir la centralización internacional, incumplir los estatutos, no pagar las cuotas al Consejo General, y rechazar la lucha política. Bakunin se oponía, sobre todo, a las decisiones de la Conferencia de Londres de 1871, en las que, sacando las lecciones de la Comuna de París, se defendía la necesidad de que la Internacional desempeñara su papel de partido de clase. En el terreno organizativo, esta conferencia había exigido al Consejo general que asumiera, sin vacilaciones, su papel de centralización, de representante de la unidad de la Internacional entre congreso y congreso. En Londres, se condenó también la existencia, dentro de la Internacional, de sociedades secretas, y se ordenó la preparación de un informe sobre las escandalosas actividades que, en nombre de la Internacional, Bakunin y Nechaiev habían realizado en Rusia.
A todo ello Bakunin respondió con una “huida hacia delante”, ya que poco a poco se iban descubriendo sus actividades contra la Internacional. Pero se trataba, en realidad, de una estrategia calculada que contaba con explotar, en su propio provecho, la debilidad y desorientación de muchas partes de la organización tras la derrota de la Comuna de París, para intentar aniquilar la Internacional, en el propio Congreso de La Haya, ante los expectantes ojos de todo el mundo. El ataque de Bakunin contra la “dictadura del Consejo general” estaba ya contenido en la Circular de Sonvilliers de noviembre de 1871, que había sido enviada a todas las secciones, y con la que trataba, arteramente, de ganarse a todos los elementos pequeño burgueses, que se sentían amenazados por la proletarización de los métodos organizativos de la Internacional impulsados por los órganos centrales. La prensa burguesa reprodujo amplios extractos de esta circular de Sonvillier (“El monstruo de la Internacional se devora a sí mismo”) y, “en Francia, donde todo lo que, de cualquier forma, estuviera relacionado con la Internacional, era salvajemente perseguido, fue sin embargo pegado en las paredes” (Nicolaievsky, Karl Marx, traducido del inglés por nosotros).
La complicidad del parasitismo con las clases dominantes
Podemos decir que, en términos generales, tanto la Comuna de París como la fundación de la Internacional, son expresiones de un mismo proceso histórico, cuya esencia es la maduración de la lucha por la emancipación del proletariado. Desde mediados de los años 1860, el movimiento obrero había empezado a superar sus “infantilismos”. Sacando lecciones de las revoluciones de 1848, el proletariado se negaba a aceptar el liderazgo del ala radical de la burguesía, luchando ya por establecer su propia autonomía de clase. Pero esta autonomía exigía que la clase obrera supe rase la dominación que ejercían, sobre sus propias organizaciones, las teorías y las concepciones organizativas de la pequeña burguesía, la bohemia y los elementos desclasados, etc.
Pero esa lucha por imponer los postulados del proletariado en sus organizaciones, esa lucha que tras la Comuna de París llegaba a una nueva etapa, debía desarrollarse no sólo frente al exterior, contra los ataques de la burguesía, sino también dentro de la propia Internacional. En las filas de ésta, los elementos pequeñoburgueses y desclasados desataron una feroz resistencia contra la aplicación de estos principios políticos y organizativos del proletariado, pues ello significaba la desaparición de su influencia en la organización obrera.
Y así estas sectas “palancas del movimiento, en sus inicios, pasan a ser trabas cuando éste las supera, convirtiéndose entonces en reaccionarias” (Marx/Engels, Las pretendidas escisiones en la Internacional).
El Congreso de La Haya tenía pues como objetivo, eliminar el sabotaje de la maduración y la autonomización del proletariado, que ejercían los sectarios. Un mes antes del Congreso, el Consejo general había declarado, en una circular a todos los miembros de la Internacional, que había llegado el momento de acabar, de una vez por todas, con las luchas internas causadas “por la presencia de un cuerpo parásito”, y señalaba que “paralizando la actividad de la Internacional contra los enemigos de la clase obrera, la Alianza sirve espléndidamente a la burguesía y sus gobiernos”.
El Congreso de La Haya mostró cómo esos sectarios que ya no servían de palanca al movimiento, que se habían transformado en parásitos que vivían a expensas de las organizaciones proletarias, se habían organizado y coordinado a escala internacional para hacer la guerra a la Internacional. Y que preferían la destrucción del partido obrero antes que aceptar que el proletariado se liberase de su influencia. Se demostró también que el parasitismo político, para tratar de evitar ser arrojado al famoso “basurero de la historia” donde debería estar, había preparado la formación de una alianza con la burguesía, cuya base era el odio que tanto unos como otros, si bien cada uno por razones distintas, compartían contra el proletariado. Uno de los principales logros del Congreso de La Haya fue, precisamente que fue capaz de desvelar la esencia de este parasitismo político, que presta sus servicios a la burguesía participando en la guerra de las clases explotadoras contra las organizaciones comunistas.
Los delegados contra Bakunin
Las declaraciones escritas enviadas a La Haya por las diferentes secciones, especialmente por las de Francia (donde la AIT trabajaba en la clandestinidad, y muchos de sus delegados no podían acudir al Congreso) muestra el estado de ánimo que reinaba en la Internacional en vísperas del Congreso. Los principales temas de esas declaraciones se referían a la propuesta de ampliación de los poderes del Consejo general, a la orientación hacia un partido político de clase, y a la confrontación contra la Alianza bakuninista y otras flagrantes violaciones de los estatutos.
La decisión de Marx de asistir personalmente al Congreso, era una prueba más de la determinación que existía en la Internacional, para desenmascarar y destruir los diferentes complots que se estaban urdiendo contra la Asociación, todos ellos centrados en torno a la Alianza de Bakunin. Esta Alianza, una organización clandestina en el seno de la propia organización, era una sociedad secreta desarrollada según el modelo burgués de la francmasonería. Los delegados eran muy conscientes de que detrás de las maniobras sectarias de Bakunin, se escondía la conspiración de la clase dominante.
“... Ciudadanos: nunca antes un Congreso fue tan solemne y más importante como el que os ha reunido en La Haya. Lo que deberá discutirse no es tal o cual insignificante cuestión de forma, tal o cual trillado artículo de los Reglamentos, sino la supervivencia misma de la Asociación.
Manos impuras, manchadas de sangre republicana, intentan, desde hace tiempo, sembrar la discordia entre nosotros, lo que solo puede servir al más criminal de los monstruos: Luis Bonaparte. Intrigantes expulsados vergonzosamente de nuestras filas -los Bakunin, Malon, Gaspard Blanc y Richard- intentan fundar una no sabemos bien qué clase de ridícula federación, para servir a su ambicioso proyecto de destrozar la Asociación. Pues bien, ciudadanos, esta es la raíz de las discordias, grotesca por sus arrogantes designios, pero peligrosa por sus audaces maniobras, que deben ser aniquiladas a toda costa. Su existencia es incompatible con la nuestra y dependemos de vuestra implacable energía para alcanzar un éxito decisivo y brillante. Sed implacables, luchad sin vacilaciones, pues si sois débiles y temerosos, seréis responsables no sólo del desastre que sufra la Asociación, sino además de las terribles consecuencias que ello supondría para la causa del proletariado” (“De la sección Ferré de París a los delegados de La Haya”) ([1]).
Contra la demanda de Bakunin que abogaba por una autonomización de las secciones y la casi completa abolición del Consejo general -el órgano central que representaba la unidad de la Internacional:
“Si pretendéis que el Consejo general sea un cuerpo inútil, que las federaciones puedan actuar sin él, sólo a través de correspondencia entre ellas, (...) entonces la Asociación Internacional se dislocará. El proletariado retrocederá al período de las corporaciones, (...). Pues bien, nosotros los parisinos, declaramos que no hemos derramado nuestra sangre a raudales, generación tras generación, para satisfacer intereses de capilla. Afirmamos que no habéis entendido absolutamente nada sobre el carácter y la misión de la Asociación internacional” (Declaración de las secciones parisinas a los delegados de la Asociación internacional reunidos en Congreso, leída en la XIIª sesión del Congreso, el 7/9/1872, p. 235). Las secciones declararon: “No queremos ser transformadas en una sociedad secreta, como tampoco queremos empantanarnos en una simple evolución económica. Pues una sociedad secreta lleva a aventuras en las que el pueblo siempre es la víctima” (p. 232).
La cuestión de los mandatos
Que la infiltración del parasitismo político en las organizaciones proletarias es un peligro real, queda rotundamente demostrado por el hecho de que, de los 6 días que duró el Congreso de la Haya (del 2 al 7 de septiembre de 1872), dos jornadas completas estuvieron dedicadas a la comprobación de los mandatos de los delegados. O sea que no siempre estaba claro si tal o cual delegado tenía verdaderamente un mandato y de quién. En algunos casos, ni siquiera estaba claro que el delegado fuera miembro de la organización, o si la sección que le enviaba existía en ese momento.
Y así, Serraillier, que era el secretario del Consejo general para Francia, jamás había oído hablar de las secciones de Marsella, que habían enviado a un delegado que resultó ser miembro de la Alianza. Tampoco se habían recibido jamás cotizaciones de sus miembros. “Es más, se le había informado de que se habían formado recientemente secciones, con el único propósito de enviar delegados al Congreso” (p. 124). ¡El Congreso hubo de votar incluso si tales secciones existían o no!
Al encontrarse en minoría en el Congreso, los seguidores de Bakunin intentaron, por su parte, impugnar varios mandatos, lo que hizo perder mucho tiempo.
Alerini, miembro de la Alianza, exigió que los autores de Las pretendidas escisiones..., es decir el Consejo general, debía ser excluido. ¿Por qué razón?, pues... ¡por haber defendido los Estatutos de la Asociación!. La Alianza pretendió, igualmente, violar las normas de votación existentes, prohibiendo a los miembros del Consejo general que votaran como delegados mandatados por las secciones.
Otro enemigo de los órganos centrales, Mottershead, “preguntó por qué Barry, que no era uno de los líderes ingleses, y al que se le tenía por alguien insignificante, era, sin embargo, delegado al Congreso por la sección alemana”. Marx le replicó que “dice mucho a favor de Barry que no sea uno de los llamados líderes de los trabajadores ingleses, ya que éstos están en mayor o menor medida, vendidos a la burguesía y el gobierno. Si se ataca a Barry es sólo porque se niega a ser un instrumento de Hales” (p. 124). Mottershead y Hales, apoyaban las tendencias antiorganizativas de Bakunin.
Al carecer de la mayoría, la Alianza trató de perpetrar, en mitad de las sesiones del Congreso, un auténtico golpe contra las normas de la Internacional, ya que según su punto de vista, las normas son para los demás, que no para la élite bakuninista.
Así, los aliancistas españoles plantearon (proposición nº 4 al Congreso), que sólo podían ser contabilizados en el Congreso los votos de aquellos delegados que hubieran recibido un “mandato imperativo” de sus secciones. Los votos de los demás delegados sólo podrían contabilizarse, una vez que sus secciones hubieran debatido y votado las mociones del Congreso. De ello resultaría que las resoluciones adoptadas en el Congreso, sólo tendrían validez dos meses después de éste. Tal propuesta suponía, ni más ni menos, aniquilar el Congreso como máxima instancia de la organización.
Morago anunció entonces “que los delegados españoles habían recibido órdenes precisas para abstenerse hasta que no se estableciera un sistema de voto acorde con el número de electores que representaba cada delegado”. La respuesta de Lafargue, tal y como la recogen las actas fue: “Lafargue dijo que él era un delegado de España, y que no había recibido tales instrucciones”. Todo ello resulta revelador de cómo funcionaba verdaderamente la Alianza. Entre los delegados de diferentes secciones, algunos decían tener un mandato “imperativo” de sus secciones, cuando en realidad estaban obedeciendo a las instrucciones secretas de la Alianza, una dirección alternativa y secreta, opuesta al Consejo general y a los Estatutos.
Para reforzar su estrategia, los aliancistas pasaron luego a chantajear pura y simplemente al Congreso. El brazo derecho de Bakunin, Guillaume, dada la negativa del Congreso a saltarse sus propias normas para complacer a los bakuninistas españoles “anunció que a partir de ese momento, la Federación del Jura dejaría de tomar parte de las votaciones” (p. 143). Y no contento con ello, amenazó incluso con abandonar el Congreso.
En respuesta a este burdo chantaje. “El Presidente del Congreso explicó que las normas habían sido establecidas no por el Consejo general, ni por tal o cual persona, sino por la AIT y sus Congresos, y que por tanto quienquiera que atacara las normas, estaba en realidad atacando a la AIT y a su existencia”.
Tal y como señaló Engels: “No es culpa nuestra si los españoles se encuentran en una posición comprometida y son incapaces de votar. Tampoco es culpa de los obreros españoles, sino del Consejo federal español, que está formado de miembros de la Alianza” (pp. 142-143). Frente al sabotaje de la Alianza, Engels formuló la alternativa a la que se confrontaba el Congreso: “Debemos decidir si la AIT va a continuar rigiéndose de manera democrática, o si va a ser gobernada por una camarilla (gritos y protestas por el término “camarilla”) organizada secretamente y violando los Estatutos” (p. 122).
“Ranvier protesta contra la amenaza lanzada por Splingard, Guillaume y otros de abandonar la sala, que prueba que son únicamente ELLOS y no nosotros, quienes DE ANTEMANO se han pronunciado sobre la cuestión que se discute. Ya le gustaría a él que todos los policías del mundo se marcharan así” (p. 129).
“Morago, que tanto se irrita ante un eventual despotismo por parte del Consejo general, debería darse cuenta de que su conducta y la de sus camaradas aquí, es mucho más tiránica, puesto que pretende obligarnos a ceder ante ellos, bajo la amenaza de su separación” (Intervención de Lafargue, p. 153).
El Congreso también respondió a la cuestión de los mandatos imperativos, que equivalían a transformar el Congreso en una simple urna, en la que las delegaciones depositarían un voto que ya habrían tomado. Habría resultado más barato evitarse el Congreso y enviar los votos por correo. El Congreso ya no sería pues la más alta instancia de la unidad de la organización, que toma sus decisiones soberanamente, como una entidad.
“Serrailler dice que él no se encuentra aquí atado, a diferencia de Guillaume y sus camaradas, que ya tienen de antemano establecido un parecer sobre todas las cuestiones, puesto que han aceptado un mandato imperativo que les obliga a votar de una manera determinada o a retirarse”.
La verdadera función del “mandato imperativo” en la estrategia de la Alianza, fue desenmascarada por Engels en su artículo: “El mandato imperativo y el Congreso de La Haya”:
“¿Por qué los aliancistas, ellos que son tan acérrimos enemigos de cualquier principio de autoridad, insisten tan tercamente sobre la autoridad del mandato imperativo? Porque para una sociedad secreta como la suya, infiltrada en una sociedad pública como la Internacional, nada hay más cómodo que el mandato imperativo. El mandato de sus aliados será idéntico. Aquellas secciones que no estén bajo la influencia de la Alianza, o que se rebelen contra ella, tendrán discrepancias unas con otras, de manera que frecuentemente la mayoría absoluta, y siempre la mayoría relativa, queda en manos de la sociedad secreta. Mientras que en un Congreso sin mandatos imperativos, el sentido común de los delegados independientes se unirá prontamente a un partido común, contra el partido de la sociedad secreta. El mandato imperativo es un instrumento de dominación sumamente efectivo, y por ello la Alianza, a pesar de su anarquismo, preconiza su autoridad” (traducido del inglés por nosotros).
La cuestión de las finanzas: el “nervio de la guerra”
Dado que las finanzas, como base material para el trabajo político, son vitales para la construcción y la defensa de la organización revolucionaria, es lógico que el sabotaje de las finanzas fuera uno de los principales instrumentos del parasitismo para socavar la Internacional.
Antes del congreso de La Haya, había habido ya intentos de boicotear o sabotear el pago de las cuotas que, según los estatutos, los miembros debían pagar al Consejo general. Refiriéndose a la política que llevaban aquellos que en las secciones norteamericanas, se rebelaban contra el Consejo general, Marx declaró que: “Negarse a pagar las cuotas, e incluso las reclamaciones de la sección al Consejo general, corresponden al llamamiento efectuado por la Federación del Jura que dice que si tanto Europa como América se niegan a pagar sus cuotas, el Consejo general se quedará sin blanca” (p. 27).
Con respecto a la “rebelde” Segunda sección de Nueva York, “Ranvier es de la opinión que los Reglamentos han quedado ‘en papel mojado’. La sección nº 2 se separó del Consejo federal, cayendo en una profunda letargia, pero al acercarse el congreso mundial, ha querido estar representada en él para protestar contra los que han mantenido la actividad. Y ¿cómo, por cierto, ha regularizado esta sección su situación con el Consejo general? Pues pagando sus cuotas sólo el 26 de agosto. Tal conducta es casi cómica e intolerable. Estas pequeñas camarillas, estas sectas, estos grupos que quieren estar al margen, sin ningún vínculo con los demás recuerdan a la masonería, y no pueden ser tolerados en la Internacional” (p. 45).
El Congreso insistió justamente en que sólo las delegaciones de las secciones que hubieran pagado sus deudas, podrían participar en el Congreso. He aquí como Farga Pellicer “explicó” que los aliancistas españoles no hubieran pagado: “Respecto a las cuotas, explicó: la situación es difícil, han tenido que luchar contra la burguesía y además todos los trabajadores pertenecen a sindicatos. Quieren unir a todos los trabajadores contra el capital. La Internacional ha hecho grandes progresos en España, pero la lucha es costosa. No han pagado sus cuotas, pero lo harán”. En resumidas cuentas: se habían guardado el dinero de la organización para ellos mismos. A lo que el tesorero de la Internacional les respondió: “Engels, secretario para España, se sorprende de que los delegados hayan llegado con dinero en los bolsillos, y aún no hayan pagado. En la Conferencia de Londres, todos los delegados rindieron cuentas inmediatamente, y los españoles deben hacer lo mismo aquí, ya que es indispensable para dar validez a sus mandatos” (p. 128). Dos páginas más adelante, leemos en las actas: “Farga Pellicer, finalmente se levantó y entregó al Presidente las cuentas de tesorería y las cuotas de la Federación española, excepto las del último trimestre”. Es decir, el dinero que alegaban no tener.
No puede sorprendernos que, con vistas a debilitar a la organización, la Alianza y sus acólitos propusieran entonces la reducción de las cuotas de los miembros, cuando la propuesta del Congreso era el aumentarlas: “Brismee esta a favor de una disminución de las cuotas, ya que los obreros deben pagar a sus secciones, al Consejo federal, y resulta muy costoso para ellos entregar además diez céntimos anuales al Consejo general”. A lo que Frankel, en defensa de la organización contestó que “él mismo es un trabajador asalariado y sin embargo piensa que, en interés de la Internacional, las cuotas deben ser, sin duda, aumentadas. Hay federaciones que sólo pagan en el último momento y lo menos que pueden. El Consejo no tiene un céntimo en caja. (...) Frankel opina que con los medios de propaganda que se lograran con un aumento de las cuotas, cesarían las divisiones en la Internacional, y que éstas no existirían hoy si el Consejo general hubiera podido enviar sus emisarios a los diferentes países donde se daban esas disensiones” (p. 95).
Sobre esta cuestión, la Alianza obtuvo una victoria parcial: las cuotas se dejaron al mismo nivel que estaban.
Finalmente el Congreso rechazó vehementemente las difamaciones que tanto la Alianza, como la prensa burguesa habían lanzado sobre esta cuestión: “Marx señaló que, cuando en realidad, los miembros del Consejo habían adelantado dinero de sus propios bolsillos para sufragar los gastos de la Internacional, los calumniadores les acusaban de vivir del Consejo, que vivían de los peniques de los obreros (...). Lafargue indicó que la Federación del Jura era una de las pregoneras de esa calumnia” (pp. 58 y 169).
La defensa del Consejo general como eje central de la defensa de la Internacional
“El Consejo general (...) plantea en el orden del día, como cuestión más importante a discutir en el Congreso de La Haya, la revisión de los estatutos generales y los reglamentos” (Resolución del Consejo general sobre el orden del día del Congreso de La Haya, pp. 23-24).
En cuanto al funcionamiento, la cuestión central fue la siguiente modificación de los Estatutos generales:
“Artículo 2. El Consejo general está obligado a ejecutar las Resoluciones del Congreso, y a vigilar que en cada país se cumplan estrictamente los principios, los Estatutos generales y los Reglamentos de la Internacional.
“Artículo 6. El Consejo general tiene igualmente derecho a suspender ramas, secciones, consejos o comités federales, y federaciones de la Internacional, hasta que se reúna el siguiente Congreso” (Resoluciones sobre los Reglamentos, p. 283).
En vez de esto, los adversarios del desarrollo de la Internacional, anhelaban la destrucción de esta unidad centralizada. Y pretender que esa oposición venía motivada por una “negativa, por principios, a la centralización”, se contradice abiertamente con el hecho de que, en los propios estatutos secretos de la Alianza, esa “centralización” era sustituida por la dictadura personal de un sólo hombre: el “ciudadano B.” (Bakunin). Tras el amor arrebatado de los bakuninistas por el federalismo, lo que en realidad se ocultaba era su comprensión de que la centralización era uno de los principales instrumentos con los que la Internacional podía resistir a su destrucción, evitando verse fragmentada. Con objeto de lograr esa “sagrada destrucción”, los bakuninistas movilizaron los prejuicios federalistas de los elementos pequeñoburgueses de la organización.
“Brismee pide que antes se discutan los Estatutos, pues quizá deje de existir el Consejo General, y por tanto ya no necesitaría poderes. Los belgas rechazan la ampliación de poderes para el Consejo General. Antes bien, han venido aquí para recuperar la corona (soberanía) que les fue usurpada” (p. 141). Sauva de Estados Unidos) dice: “Quienes le han mandatado, quieren que se mantenga el Consejo general, pero que no tenga ningún derecho, y que su soberanía no le permita dar órdenes a sus criados (risas)”.
El Congreso rechazó esos intentos por destruir la unidad de la organización, aprobando, por el contrario, el reforzamiento del Consejo general, algo por lo que los marxistas habían estado luchando hasta ese momento. Como señaló Hepner durante el debate: “Ayer tarde se mencionaron dos grandes ideas: centralización y federación. Esta última se expresa a través del abstencionismo, pero abstenerse de actividad política acaba llevando a la comisaría de policía”. Y Marx añadió: “Sauva ha cambiado de opinión desde (la Conferencia de) Londres. En cuanto a la autoridad, en Londres apoyó la autoridad del Consejo general... aquí defiende lo contrario” (p. 89).
“Marx declara: No pedimos estos poderes para nosotros, sino para la institución. Marx ha señalado que preferiría la abolición del Consejo general, antes que verlo reducido al papel de un simple buzón de correspondencia” (p. 73).
Y cuando los bakuninistas se dedicaron a azuzar el temor pequeñoburgués a la “dictadura”, Marx argumentó que: “Aunque diéramos al Consejo general los poderes de un Príncipe Negro o del Zar de Rusia, sus poderes serían ficticios si dejara de representar a la mayoría de la AIT. El Consejo general no dispone de ejército, ni de presupuesto; no es más que una fuerza moral, y dejaría de tener poder en cuanto dejara de contar con el apoyo de toda la Asociación” (p. 154).
El Congreso supo relacionar este reforzamiento de la centralización, con otra importante modificación que se aprobó para los estatutos: la necesidad de un partido político de clase, y la defensa de los principios proletarios de funcionamiento. Ambas cuestiones tenían en común la lucha contra el “antiautoritarismo” que ataca tanto al partido como a la disciplina de partido.
“Se ha hablado aquí contra la autoridad. Nosotros también estamos contra cualquier tipo de abuso. Pero una cierta autoridad, un cierto prestigio, siempre serán necesarios para cohesionar el partido. Si fueran coherentes, esos antiautoritarios, deberían reclamar también la abolición de los Consejos federales, las federaciones y los comités, e incluso las secciones, pues todas ellas ejercen un mayor o menor grado de autoridad, Deberían instaurar la anarquía absoluta, en todas partes. Es decir, convertir la militancia de la Internacional, en un partido pequeño burgués en bata y zapatillas. ¿Cómo es posible cuestionar la autoridad, tras la Comuna? Al menos nosotros, los obreros alemanes, estamos convencidos de que la Comuna fracasó, principalmente, ¡por no ejercer la suficiente autoridad!” (p. 161).
La investigación sobre la Alianza
El último día del Congreso fue presentado y discutido el Informe de la Comisión de investigación sobre la Alianza.
Cuno declaró: “No hay ninguna duda de que en el seno de la AIT han tenido lugar maquinaciones, mentiras, calumnias y supercherías, cuya existencia ha quedado probada. La Comisión ha realizado un trabajo sobrehumano, hoy ha estado reunida trece horas seguidas. Os pedimos ahora un voto de confianza, con la aceptación de las peticiones formuladas en el informe”.
En efecto, el trabajo de esta Comisión había sido extraordinario a los largo de todo el Congreso, examinando un montón de documentos, y escuchando los testimonios que solicitaron para esclarecer los diferentes aspectos de la cuestión. Engels leyó el Informe del Consejo general sobre la Alianza. Es muy significativo, que uno de los documentos presentados por el Consejo general a la Comisión fueran los “Estatutos generales de la Asociación internacional de trabajadores, tras el Congreso de Ginebra de 1866”, lo que pone de manifiesto que lo que amenazaba a la Internacional, no era la existencia de divergencias políticas que pueden darse, con toda normalidad, en el marco previsto en los estatutos, sino la violación sistemática de esos mismos estatutos.
Saltarse los principios organizativos del proletariado constituye, siempre, un peligro mortal para la existencia y la reputación de las organizaciones comunistas. Los estatutos secretos de la Alianza, que el Consejo general facilitó a la Comisión, mostraban, precisamente, que era de eso de lo que se trataba.
La Comisión, que fue elegida por el Congreso, no se tomó su trabajo a la ligera. La documentación de su trabajo es más voluminosa que las mismas actas del Congreso. El documento más extenso, el informe que la Conferencia de Londres había encargado a Utín, consta de cerca de 100 páginas. Al final, el Congreso de La Haya mandató la publicación de un informe, aún más largo, el famoso “La Alianza de la democracia socialista y la Asociación internacional de trabajadores”. Las organizaciones revolucionarias, que nada tienen que ocultar a los obreros, siempre han querido informar al proletariado de este tipo de cuestiones, en la medida en que lo permita la seguridad de la organización.
La Comisión estableció, sin lugar a dudas, que Bakunin había disuelto y refundado la Alianza, al menos en tres ocasiones, para tratar de engañar a la Internacional. Que se trataba de una organización secreta dentro de la Asociación y que actuaba transgrediendo los estatutos y de espaldas a la organización, con objeto de hacerse con el control de esa entidad o destruirla.
La Comisión reconoció, igualmente, el carácter irracional y esotérico de esta formación: “Es evidente que dentro de esa organización existen tres grados, uno de los cuales lleva a los demás de la nariz. Todo este asunto resulta tan exagerado y excéntrico que a todos los de la Comisión, nos han entrado, constantemente, ganas de reírnos. Este tipo de misticismo sería normalmente considerado como una locura. El mayor de los absolutismos se manifestaba en el conjunto de la organización” (p. 339).
El trabajo de la Comisión se vio dificultado por varios factores. En primer lugar, la ausencia del propio Bakunin del Congreso. A pesar de haber pregonado, con su habitual pomposidad, que acudiría al congreso para defender su honor, prefirió dejar esta defensa en manos de sus discípulos, a los que sin embargo aleccionó en la estrategia a utilizar para sabotear las investigaciones. Ante todo, sus seguidores se negaron a facilitar información alguna sobre la Alianza y sobre las sociedades secretas en general, aduciendo “motivos de seguridad”, como si sus actividades se hubieran dirigido contra la burguesía cuando, en realidad, atacaban a la Asociación. Guillaume repitió lo que ya había dicho en el Congreso de la Suiza romande (abril de 1870): “Todo miembro de la Internacional tiene todo el derecho a unirse a cualquier sociedad secreta, incluso a la masonería. Cualquier investigación sobre una sociedad secreta equivaldría simplemente a una denuncia ante la policía” (Nicolaievsky, Karl Marx).
En segundo lugar, los mandatos imperativos escritos para los delegados jurasianos establecían que: “los delegados del Jura se abstendrán de cualquier cuestión personal, participando en discusiones de ese tipo, sólo si ven obligados a ello. En ese caso, propondrán al congreso olvidar el pasado, y establecer para el futuro tribunales de honor, que deberán decidir cada vez que se acuse a un miembro de la Internacional” (p. 325).
Es ése un ejemplo de documento de cómo escurrir el bulto en política. La clarificación del papel jugado por Bakunin como líder de un complot contra la Internacional, pasa a ser una cuestión personal y no una cuestión enteramente política. En cuanto a las investigaciones... deberán dejarse “para el futuro”, y a través de una especie de institución permanente para arreglar disputas, como si se tratara de un tribunal burgués. De este modo se desnaturalizaba completamente el verdadero sentido de las comisiones proletarias de investigación, o los auténticos tribunales de honor.
En tercer lugar, la Alianza se presentó como la “víctima” de la organización. Guillaume protestó “porque el Consejo general actúa como una Inquisición en la Internacional” (p. 84), afirmando que “todo este asunto no es más que un proceso político y se quiere reducir al silencio a la minoría, que es en realidad, la mayoría (...). Lo que en realidad se ha condenado aquí es el principio federalista” (p. 172). “Alerini estima que la Comisión no dispone más que de pruebas morales, que no materiales. El ha sido miembro de la Alianza, y está orgulloso de ello (...). Pero vosotros no sois más que una Inquisición. Nosotros os exigimos una investigación pública, y pruebas tangibles y concluyentes” (p. 170).
El Congreso eligió a un simpatizante de Bakunin, Splingard, como miembro de la Comisión. Este Splingard hubo de admitir que la Alianza había existido como una sociedad secreta en el interior de la Internacional, aunque demostrara no entender la función que debía cumplir la Comisión, pues se comportó en ella como una especie de “abogado defensor” de Bakunin (que ya era bastante mayorcito para defenderse a sí mismo) en vez de participar en un trabajo colectivo de investigación: “Marx declara que Splingard se ha portado como un abogado de la Alianza, pero no como un juez imparcial”.
Marx y Lucain tuvieron que refutar la acusación de que “carecían de pruebas”: “Splingard sabe muy bien que Marx había entregado casi todos los documentos a Engels. El Consejo federal español ha aportado igualmente pruebas. Él (Marx) ha presentado otras de Rusia, pero no puede, evidentemente, revelar quién se las ha enviado. En general sobre esta cuestión, los miembros de la Comisión han dado su palabra de honor de no divulgar nada sobre estas deliberaciones, y sobre todo no dar ningún nombre. Su decisión sobre esta cuestión es inquebrantable”.
Lucain “pregunta si debemos aguardar a que la Alianza haya reventado y desorganizado a la Internacional, para presentar pruebas. ¡Nosotros no! No podemos esperar hasta entonces. Nosotros atacamos el mal, allí donde lo encontramos, y cumplimos así nuestro deber” (p. 171).
El Congreso –a excepción de la minoría bakuninista– apoyó rotundamente las conclusiones de la Comisión. En realidad, la Comisión sólo solicitó tres expulsiones: las de Bakunin, Guillaume y Schwitzguebel, y sólo las dos primeras fueron aceptadas por el Congreso, desmintiendo así la falacia de que la Internacional pretendía eliminar, por medios disciplinarios, una minoría incómoda. Las organizaciones revolucionarias, en contra de las acusaciones que lanzan anarquistas y consejistas, no tienen ninguna necesidad de tales medidas, y no temen, sino que, por el contrario, tienen el máximo interés en la más completa clarificación a través del debate. De hecho sólo recurren a las expulsiones en casos muy excepcionales de grave indisciplina y deslealtad. Como señaló Johannard en La Haya: “la expulsión de la AIT es la condena más grave y deshonrosa que pueda caer sobre un hombre; los expulsados ya no podrán pertenecer jamás a una asociación honorable” (p. 171).
El frente parásito contra la Internacional
No entraremos aquí en otra de las dramáticas decisiones adoptadas en el Congreso: el traslado del Consejo general de Londres a Nueva York. Propuesta que venía motivada porque, si bien los bakuninistas habían sido derrotados, el Consejo general en Londres podría haber caído en las manos de otra secta: los blanquistas. Estos, que se negaban a reconocer el retroceso internacional de la lucha de clases causado por la derrota de la Comuna de París, arriesgaban la destrucción del movimiento obrero desangrado en un rosario de absurdas confrontaciones de barricadas. De hecho, aunque Marx y Engels confiaran en poder volver a traer el Consejo general a Europa, más adelante, la derrota de París marca el comienzo del fin de la Iª Internacional (véase la parte IIª de esta serie en la Revista internacional anterior).
Concluiremos este artículo, eso sí, con una de las principales adquisiciones para la historia, de este Congreso de La Haya. Esta adquisición, que desgraciadamente luego quedó relegada o completamente incomprendida (por ejemplo por Franz Mehring en su biografía de Marx), fue la identificación del papel del parasitismo político contra las organizaciones obreras.
El Congreso de La Haya demostró que la Alianza bakuninista no actuaba por su cuenta, sino como un auténtico centro coordinador de toda la oposición parásita, que apoyada por la burguesía, actuaba contra el movimiento obrero.
Uno de los principales aliados de la Alianza en su lucha contra la Internacional, era el grupo americano en torno a Woodhull-West, que difícilmente podían pasar por “anarquistas”.
“El mandato de West está firmado por Victoria Woodhull quien, desde hace años, intriga para conseguir la presidencia de los Estados Unidos, es la presidente de los espiritistas, predica el amor libre, tiene negocios bancarios, etc. (...) Publicó el famoso llamamiento a los ciudadanos norteamericanos de lengua inglesa, en el que se acusaba a la AIT de un sinfín de atrocidades, y que provocó la creación, en dicho país, de varias secciones sobre unas bases similares. En éste (llamamiento) se habla, entre otras muchas cosas, de libertad personal, libertad social (amor libre), moda en el vestir, sufragio femenino, lengua universal, etc. (...) Estima que la cuestión de la mujer debe tener prioridad sobre la cuestión obrera, y se niega a reconocer a la AIT como una organización de trabajadores” (intervención de Marx, p. 133).
Sorge reveló además las conexiones de todos estos elementos del parasitismo internacional:
“La sección nº 12 ha recibido la correspondencia de la Federación del Jura, y del Consejo federalista universal de Londres. Se han dedicado a intrigas y maniobras desleales, para conseguir el liderazgo supremo de la AIT, y tienen aún la desvergüenza de publicar e interpretar como favorables a ellos, las decisiones del Consejo general que, en realidad, les son adversas. Más tarde condenaron a los communards franceses y a los ateos alemanes. Pedimos aquí disciplina y sumisión, no a las personas sino a los principios y a la organización. Para ganar en América, necesitamos a los irlandeses, pero nunca nos los podremos ganar si antes no rompemos con la sección nº 12 y los ‘free lovers’” (p. 136).
Las discusiones del congreso dejaron aún más clara esta coordinación internacional –a través de los bakuninistas– de los ataques contra la Internacional:
“Le Moussu leyó del Boletín de la Federación del Jura, una reproducción de una carta dirigida a él por el Consejo de Spring Street, en respuesta a las instrucciones para suspender a la sección nº 12 (...) (que concluye) promoviendo la formación de una nueva Asociación que integre a los elementos disidentes de España, Suiza y Londres. Así pues, no contentos con hacer caso omiso de la autoridad conferida al Consejo general por el Congreso, y en vez de postergar la exposición de sus quejas, tal y como preveen los Estatutos, hasta hoy, estos individuos se dedican a formar una nueva sociedad, en abierta ruptura con la Internacional”.
“Le Moussu quiere llamar la atención del Congreso, sobre la coincidencia que existe entre los ataques del Boletín de la Federación del Jura contra el Consejo general y sus miembros, y los lanzados por su publicación hermana ‘La Federación’, editada por los Sres. Vesinier y Landeck. Esta publicación ha sido denunciada como ‘portavoz’ de la policía, y sus editores expulsados de la Sociedad de refugiados de la Comuna en Londres, por ser, precisamente, agentes de la policía. Sus falacias pretenden desprestigiar a los miembros de la Comuna que están en el Consejo general, presentándolos como admiradores del régimen de Bonaparte, mientras que, sobre los restantes miembros, estos miserables siguen insinuando que son agentes de Bismarck. ¡Como si los verdaderos agentes de Bonaparte y Bismarck no fueran quienes, como es el caso de algunos ‘plumíferos’ de distintas federaciones, se arrastran ante los sabuesos de todos los gobiernos, para insultar a los verdaderos héroes del proletariado! Por todo ello, yo les digo a esos viles difamadores: vosotros sois los peores secuaces de las policías de Bismarck, Bonaparte y Thiers” (pp. 50-51). Respecto a los vínculos entre la Alianza y Landeck: “Dereure informó al Congreso que, apenas una hora antes, Alerini le había dicho ser íntimo amigo de Landeck, a quien se le conocía en Londres como espía de la policía” (p. 472).
También el parasitismo alemán, es decir los lassalleanos que habían sido expulsados de la Asociación para la educación de los obreros alemanes de Londres, se sumaron a esta red internacional del parasitismo, a través del mencionado Consejo universal federalista de Londres, en el que participaban junto a otros enemigos del movimiento obrero tales como los masones radicales franceses, y los mazzinistas de Italia.
“El partido bakuninista de Alemania era la Asociación general de obreros alemanes, dirigida por Schweitzer, quien, finalmente, fue desenmascarado como agente de la policía” (Intervención de Hepner, p. 160). El Congreso mostró, del mismo modo, la colaboración existente entre los bakuninistas suizos y los reformistas británicos de la Federación británica que dirigía Hales.
En realidad, junto a la infiltración y la manipulación de sectas degeneradas que, en el pasado, habían pertenecido a la clase obrera, la burguesía puso también en marcha sus propias organizaciones, con las que enfrentarse a la Internacional. Tal fue el caso de los “filadelfianos” y los mazzinistas residentes en Londres, que ya intentaron hacerse con el control del Consejo general, pero fueron derrotados al ser destituidos sus miembros del subcomité del Consejo general en septiembre de 1865.
“El principal enemigo de los “filadelfianos”, el hombre que impidió que hicieran de la Internacional un centro de sus actividades, fue Karl Marx” (Nicolaevsky, Las sociedades secretas y la Primera internacional, traducido del inglés por nosotros). Es más que probable, como afirma Nicolaevsky, que existieran vínculos directos entre este medio y los bakuninistas, pues éstos se identificaban abiertamente con los métodos y la organización de la francmasonería.
La actividad destructiva de este medio, tuvo su continuidad en las provocaciones terroristas de la sociedad secreta de Felix Pyatt (la Comuna republicana revolucionaria). Este grupo que había sido expulsado y condenado públicamente por la Internacional, continuó actuando en su nombre y atacando constantemente al Consejo general.
En Italia, por ejemplo, la burguesía puso en marcha la Societa universale dei razionalisti que, bajo la dirección de Stefanoni, se dedicó a atacar a la Internacional en dicho país. Su prensa publicó las calumnias de Vogt y los lassalleanos alemanes contra Marx, y defendió ardientemente a la Alianza de Bakunin.
El objetivo de toda esta red de falsos revolucionarios no era otro que “difamar a los miembros de la Internacional, como hace la prensa burguesa, a la que ellos mismos inspiran. Y, para mayor vergüenza, lo hacen apelando a la unidad de los trabajadores” (Intervención de Duval, p. 99).
Todo ello explica que la preocupación central de las intervenciones de Marx en este congreso fuera, precisamente, la necesidad vital de defender a la organización de tales ataques.
Esa vigilancia y determinación debe igualmente guiarnos hoy, frente a ataques parecidos.
“Quien se sonría cuando mencionamos la existencia de secciones policiales, debería saber que tales secciones han sido creadas en Francia, Austria, y otros países. De Austria nos ha llegado una petición al Consejo general, para que no se reconozca ninguna sección que no haya sido formada por delegados del Consejo general o por organizaciones locales. Vesinier y sus camaradas, recientemente expulsados del grupo de los refugiados franceses, son evidentemente partidarios de la Federación del Jura (...) Individuos como Vésinier, Landeck y otros, forman, así creo, primero un Consejo federal, luego una Federación y las secciones, y los agentes de Bismarck pueden hacer otro tanto. Razón por la cual, el Consejo general debe tener el derecho de disolver o suspender un Consejo federal o una Federación. (...) En Austria, unos cuantos energúmenos, ultrarradicales y provocadores, formaron secciones destinadas a desprestigiar a la AIT. En Francia, el jefe de la policía formó una sección” (pp. 154-155).
“Ya hubo un caso en que tuvimos que suspender un Consejo federal en Nueva York. Puede que, en otros países, sociedades secretas consigan influenciar a consejos federales, y entonces deberán ser igualmente suspendidos. No podemos permitir la facilidad con la que Vesinier, Landeck y un confidente de la policía alemana, han podido libremente formar federaciones. El Sr. Thiers se ha convertido en el servidor de todos los gobiernos contra la Internacional, y el Consejo debe tener los poderes para erradicar a todos estos elementos corrosivos (...) Vuestras expresiones de ansiedad no son más que un ardid, porque pertenecéis a esas sociedades que actúan en secreto y son de lo más autoritarias” (pp. 47 y 45).
En la cuarta y última parte de esta serie, volveremos a tratar la cuestión de Bakunin, el aventurero político, sacando lecciones generales de la historia del movimiento obrero.
Kr
[1] Actas y Documentos del Congreso de La Haya, ed. Progreso, Moscú. Estas Actas son retomadas de las Actas del Congreso escritas en francés por Benjamin Le Moussu (proscrito de la Comuna de París y miembro del Consejo general desde el 5 de septiembre de 1871) retraducidas del ruso y traducidas del inglés por nosotros. Serán señaladas a lo largo del artículo por la referencia de página
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
Respuesta a la Communist Workers Organisation - Una política de agrupamiento sin orientación
- 3668 reads
La siguiente carta fue enviada a la CCI y a otros grupos e individuos en respuesta a la polémica aparecida en el periódico de la CCI en Gran Bretaña (World Revolution), titulada “La CWO cae víctima del parasitismo político”. Esta polémica defendía que la desaparición del periódico de la CWO Workers Voice, su aparente reagrupamiento con el CBG y su negativa a contribuir a la defensa de una reunión pública de la CCI en Manchester, eran concesiones al parasitismo. Tales concesiones tenían su origen en las bases inadecuadas de la formación de la CWO y en las debilidades organizativas de su reagrupamiento con Battaglia communista en la formación del Buró internacional para la creación del partido revolucionario (BIPR).
Carta de la CWO a World Revolution
Hemos leído con sorpresa vuestro ataque a nosotros en World Revolution nº 190. La ferocidad de la polémica no es sorprendente desde el punto de vista de lo que se debate (la organización revolucionaria) sino desde el hecho de que las bases de la polémica reposan sobre una serie de errores factuales que podrían haberse evitado fácilmente preguntándonos simplemente cuál era la situación real. Cuando leímos vuestro confuso informe público del XIº Congreso internacional no quisimos lanzarnos a la polémica sobre las últimas rupturas habidas en la CCI basadas en su supuesto estalinismo. Al contrario, el BIPR discutió ese informe con camaradas de RI en París el pasado mes de junio y se le aseguró claramente que el funcionamiento futuro de la CCI iba a discurrir dentro de las normas de los principios políticos proletarios. Estuvimos enteramente de acuerdo en considerar que la existencia de clanes (basados en lealtades personales), contrariamente a la existencia de facciones (basadas en diferencias políticas sobre nuevas cuestiones), es algo que una organización sana debe evitar. Sin embargo, pensamos que el tratamiento posterior que habéis hecho de esta cuestión os va llevar a una caricatura de la organización política actual. Hablaremos de ello en un futuro artículo de nuestra prensa. Entretanto querríamos que se publique esta carta en vuestra prensa, como medio de corrección, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.
1. Vamos a escribir la historia de CWO para nuestros miembros y simpatizantes, pero podemos asegurar a vuestros lectores que mucho antes de que la CCI o la CWO existieran, la cuestión de derechos federalistas había quedado zanjada a favor de una organización internacional centralizada. La reivindicación de «derechos federalistas» se encuentra en una simple carta particular escrita antes de que la CWO o la CCI existieran, en tiempos de Revolutionary Perspectives, ¡por una sola persona!
2. En septiembre 1975 para entrar en la CWO se requería que la Revolución de Octubre 1917 ([1]) fuera reconocida como proletaria y esto se mantuvo en los 3 años siguientes.
3. La reevaluación que hizo la CWO de la contribución de las Izquierdas comunistas alemana e italiana a la clarificación de la actual Izquierda comunista internacional no se verificó de la noche a la mañana sino que tuvo lugar tras 5 años de debates, a menudo penosos, difíciles, con continuos cambios en la argumentación. Los textos de la CWO con dicho debate se pueden encontrar en los números 18 al 20 de Revolutionary perspectives. Nuestras discusiones con el Partido comunista internacionalista (Battaglia comunista) empezaron en septiembre 1978 cuando criticaron fraternalmente nuestra Plataforma y no formalizamos la constitución del BIPR hasta 1984. ¡No se puede hablar de un rápido agrupamiento oportunista!
4. Los “maoístas” iraníes de los que habláis eran los Students Supporters of de Unity of Communist Militants (Estudiantes en apoyo de la unidad de militantes comunistas). No debían ser “maoístas”, puesto que la CCI llevó discusiones secretas con ellos (sin que nosotros lo supiéramos en ese momento) hasta que tomaron contacto con nosotros. Pero, además, no podían ser “maoístas” porque aceptaron los criterios proletarios fijados como básicos de las Conferencias internacionales de la Izquierda comunista. Su evolución posterior les llevó a integrarse en el Partido comunista de Irán que estaba formado sobre la base de principios contrarrevolucionarios. Se puede encontrar una crítica de esa organización en la Communist Review nº 1.
5. El Communist Bulletin Group no estaba compuesto únicamente por ex militantes de la CWO como dais a entender. Incluía también a otros que no han sido nunca miembros de CWO, entre ellos un miembro fundador de World Revolution (que, a su vez, había estado, como otros fundadores, en el grupo Solidarity). Para conocimiento de vuestros lectores queremos añadir que el CBG ya no existe, excepto en las páginas de WR.
6. La CWO no ha tenido ningún reagrupamiento, ni formal ni informal, con el ex CBG, ni con ninguno de sus miembros individuales. En realidad, aparte de recibir el anuncio de su desaparición no hemos tenido ningún contacto directo con el CBG desde que les enviamos en junio 1993 un texto sobre la organización. El cual parece haber precipitado su crisis final.
7. Miembros de la CWO han participado en el Grupo de estudio de Sheffield donde inicialmente había anarquistas, comunistas de izquierda sin afiliación, Subversion y un ex-miembro del CBG. Sin embargo, como hubo miembros de la CCI procedentes de Londres que también asistieron (¡en respuesta no a nuestra invitación sino a la de los anarquistas!), nosotros no nos preocupamos de ser absorbidos por los parásitos. Eso terminó en la primavera de 1995 donde se vio que sólo la CWO estaba interesada en proseguir un trabajo de estudio. El Sheffield Study Group se transformó en Reunión de formación de la CWO que está abierta a todos los que simpatizan con la política de la Izquierda Comunista y preparan para su estudio los temas acordados para cada reunión. Desde entonces ninguna otra organización ha participado en ellas.
8. Jamás hemos excluido a la CCI de ninguna de nuestras iniciativas. Cuando la hemos invitado a participar en reuniones conjuntas de todos los grupos de la Izquierda comunista, la CCI se ha negado a participar so pretexto de que “no podrían compartir una plataforma con los parásitos” (sin embargo, asistió a la reunión). Lejos de temer la confrontación política con la CCI fuimos los únicos que iniciamos una serie de debates celebrados en Londres a finales de los años 70 y a inicios de los años 80. Además, hemos asistido a docenas de reuniones públicas de la CCI tanto en Londres como en Manchester, pese a los problemas geográficos. En 15 años, la CCI sólo ha asistido a una de nuestras reuniones públicas en Sheffield (y sólo para vender WR).
9. No había ningún miembro de CWO en la Reunión pública de Manchester en la que se basa todo ese ruidoso ataque. El único asistente a dicha Reunión pública fue un simpatizante de CWO hasta que llegaron dos individuos más. Todo lo que se dice sobre la Reunión pública es una exageración. Nuestro simpatizante actuó de forma absolutamente correcta en la Reunión. Se disoció específicamente de toda crítica a la CCI como “estalinista” y esperó hasta que el “resto del público” se fuera antes de criticar el comportamiento de la Mesa (...).
10. Nosotros no hemos liquidado nuestro periódico sino que hemos adoptado una nueva estrategia de publicaciones que pensamos nos permitirá llegar a más comunistas potenciales. La CWO no ha abandonado ninguna existencia organizativa ni en la “apariencia” ni de ninguna otra forma. Al contrario, 1996 se ha abierto con nuestro reforzamiento organizativo. Teniendo en cuenta la condición actual de World Revolution, que su polémica sectaria ha puesto en evidencia, es más necesario que nunca que continuemos nuestro trabajo por la emancipación de nuestra clase. Ello incluye naturalmente un debate serio entre los revolucionarios.
CWO
Respuesta a la CWO
Para responder a la carta de la CWO y hacer inteligibles los desacuerdos mutuos ante el medio político proletario, debemos ir más allá de una respuesta, una detrás de otra, a las “rectificaciones”. No creemos que nuestra polémica esté basada en “errores factuales”, como demostraremos. Pensamos que las “refutaciones factuales” de la CWO no hacen más que oscurecer las cuestiones que se debaten. Dan la impresión de que los debates entre revolucionarios son simples querellas insustanciales, lo cual hace el juego a los parásitos que dicen que la confrontación organizada de divergencias es inútil.
Argumentamos en nuestra polémica que la debilidad de la CWO frente al parasitismo estaba basada en una dificultad fundamental para definir el medio político proletario, para comprender el proceso de reagrupamiento que debe desarrollarse y, más aún, las bases de su propia existencia como grupo separado dentro del medio. Esas confusiones organizativas quedaron confirmadas en el propio nacimiento de la CWO y de su comportamiento político con Battaglia comunista así como en las Conferencias de los grupos de la Izquierda comunista (1977-80).
Por desgracia, la CWO no toma en cuenta en su carta esos argumentos -los cuales no son nuevos y han sido desarrollados en la Revista internacional durante los últimos 20 años- y prefiere esconderse detrás de cortinas de humo acusándonos de “errores factuales”.
La fundación incompleta de la CWO
La CWO se formó sobre la base de las posiciones programáticas y el marco teórico desarrollado por la Izquierda comunista y constituye una expresión real del desarrollo de la conciencia de clase y de su organización, durante el período que se abre tras la contrarrevolución. Sin embargo, la CWO se creó en 1975 al mismo tiempo que se creaba otra organización (con la que había tenido estrechas discusiones) con las mismas posiciones y el mismo marco general: la Corriente comunista internacional. ¿Por qué crear una organización separada cuando se partía de la misma política? ¿Cómo podía justificarse esta división de las fuerzas revolucionarias cuando su unidad y reagrupamiento tiene una importancia decisiva para el papel de vanguardia en la clase obrera?. Para la CWO una política de desarrollo separado se hacía necesaria debido a diferencias importantes pero de naturaleza secundaria frente la CCI.
La CWO tenía una interpretación diferente a la de la CCI sobre cuándo quedó rematado el proceso de degeneración de la revolución rusa y de ahí los camaradas deducían que la CCI no era para nada un grupo comunista sino un organismo de la contrarrevolución.
Una confusión sobre las bases por las cuales una organización revolucionaria separada debe ser creada y sobre cómo relacionarse con otras organizaciones, refuerza inevitablemente la presión del espíritu de capilla que se ha esparcido ampliamente durante la reemergencia de las fuerzas comunistas desde 1968.
Una de las ilustraciones de este espíritu sectario fue la reclamación de derechos federales dentro de la CCI por parte de la CWO.
En su carta, los camaradas de la CWO aseguran creer en la centralización internacional y rechazan el federalismo. Esto es desde luego muy justo, pero no responde a la cuestión que se debate: ¿fue o no esa reclamación (que los camaradas no niegan haber hecho) una expresión de la mentalidad sectaria? ¿fue o no un intento para preservar artificialmente la identidad de grupo a pesar de su acuerdo fundamental con los principios centrales del marxismo revolucionario con la CCI? El error de la carta no fue tanto las concesiones al federalismo como el intento de mantener viva una mentalidad de tendero.
Sin embargo, podemos ver que un espíritu sectario puede llevar a debilitar ciertos principios que la organización podría de otra forma mantener en pie. A pesar de su firme creencia en la centralización internacional el agrupamiento de la CWO con Battaglia comunista en 1984 condujo a la formación del BIPR (en el cual, al menos 9 años después, los derechos federales se han seguido manteniendo) que ha permitido a la CWO mantener una plataforma separada diferente tanto de la de Battaglia como de la del BIPR, manteniendo su propio nombre y determinando su propia actividad nacional.
Aquí el problema no es que la CWO no crea en el espíritu de la centralización internacional sino que la confusión sobre los problemas organizativos del agrupamiento hacen la carne débil.
Es cierto que la propuesta sobre derechos federales no fue probablemente el signo más importante de confusión sobre los problemas de agrupamiento. Sin embargo, pensamos que la CWO se equivoca cuando deja de lado su significado una vez más.
Si la CCI no hubiera rechazado firmemente esta propuesta es harto posible, en vista de la naturaleza federalista del reagrupamiento con Battaglia comunista, que su reclamación de derechos federales no se hubiera quedado simplemente en tinta sobre el papel.
Es estúpido que los camaradas se lamenten que la carta se hubiera redactado antes de que tanto la CWO como la CCI existieran y por lo tanto no sería nada relevante. Una carta así no podía haberse escrito después de la formación de la CWO porque una de las bases de la misma fue ¡que la CCI había caído en el campo del capital!
En otra “rectificación” tangencial de nuestra polémica original, los camaradas de la CWO insisten en que el reconocimiento de la naturaleza proletaria de la Revolución de Octubre de 1917 fue una condición para ser miembro de CWO desde septiembre 1975.
Lo sabemos, camaradas, y sobre ello no oponíamos nada en nuestra polémica. La CCI recuerda muy bien las largas discusiones que hubo entre 1972-74 para convencer a los elementos que luego fundarían la CWO del carácter proletario de la Revolución de Octubre. Mencionábamos en nuestra polémica que el grupo Workers Voice, con el cual se juntó Revolutionary Perspectives para formar la CWO, no era homogéneo sobre esa cuestión vital, para ilustrar una vez más que ese agrupamiento fue, en el mejor de los casos, contradictorio. Esto se pudo confirmar con las escisiones de CWO un año después entre las 2 partes constituyentes, y la escisión que hubo de nuevo no mucho tiempo después. No solo la CWO elevaba cuestiones secundarias a la categoría de fronteras de clase, sino que minimizaba las cuestiones fundamentales.
La CWO, las Conferencias Internacionales y el BIPR
El problema de entender lo que es el medio político proletario y cómo puede unificarse se planteó también en las Conferencias internacionales. El llamamiento para un foro por parte de Battaglia comunista y la respuesta positiva dada por la CCI, la CWO y otros grupos, expresaba indudablemente el deseo de eliminar las falsas divisiones en el movimiento revolucionario. Desgraciadamente el intento se frustró tras 3 conferencias. La principal razón de este fracaso fueron serios errores políticos acerca de las condiciones y al proceso de reagrupamiento de los revolucionarios.
Los criterios de invitación de BC para la primera conferencia no eran claros dado que grupos izquierdistas como Combat communiste y Union ouvrière fueron invitados y, en cambio, organizaciones del campo político proletario como Programma comunista no fueron invitadas. Tampoco fue claro el motivo para reunir a los grupos comunistas. En el documento original de invitación, BC proponía como tema el viraje de los partidos comunistas europeos hacia la socialdemocracia.
Desde el principio la CCI insistió en que se estableciera una clara delimitación sobre quién podía participar en las Conferencias. En ese momento, la Revista internacional nº 11 publicaba una Resolución sobre los Grupos políticos proletarios que emanaba del IIº Congreso de la CCI. En la Revista Internacional nº 17 publicamos una Resolución sobre el proceso de reagrupamiento que fue sometida a la consideración de la IIª Conferencia internacional de grupos de la Izquierda comunista. Para proseguir el proceso de reagrupamiento hacía falta tener una clara idea de quién formaba parte del medio político proletario. La CCI también insistió en que la conferencia examinara las diferencias políticas fundamentales que existieran entre los grupos con objeto de que se produjera una progresiva eliminación de falsas diferencias, especialmente aquellas que habían sido creadas por el sectarismo.
Una medida de los diferentes enfoques existentes acerca del objetivo de las conferencias la dio la discusión que abrió la sesión inicial de la IIª Conferencia internacional (noviembre 1978). La CCI propuso una resolución para criticar el sectarismo de grupos como Programma y FOR que se habían negado a participar de forma sectaria. Esta Resolución fue rechazada tanto por BC como por CWO quien dijo: “Lamentamos que alguno de estos grupos haya juzgado inútil asistir. Sin embargo, sería improductivo gastar nuestro tiempo en condenarlos. Puede que alguno de esos grupos cambie de parecer en el futuro. Además, la CWO está discutiendo con alguno de ellos y sería poco diplomático adoptar semejante resolución” (IIª Conferencia internacional de los grupos de la Izquierda comunista, p. 3, Volumen 2).
Aquí residió el problema de las conferencias. Para la CCI debían continuar basadas en claros principios organizativos, cimiento del proceso de agrupamiento. Para CWO y BC eran cuestión de... diplomacia, aunque la CWO fue lo suficiente torpe como para decirlo abiertamente ([2]).
Al principio, tanto BC como la CWO no tenían claridad sobre quién debía estar en las conferencias. Pero más tarde cambiaron bruscamente hacia un fuerte incremento de los criterios, lo cual expusieron repentinamente al final de la IIIª Conferencia. El debate sobre el papel del partido, el cual era el punto de mayor confrontación entre los diferentes grupos, fue cerrado. La CCI, que no estaba de acuerdo con la posición adoptada por BC y CWO, fue excluida.
El error de esta maniobra se comprobó con la IVª Conferencia en el cual BC y CWO relajaron los criterios de nuevo y el lugar de la CCI fue tomado por los Estudiantes en apoyo de la unidad de militantes comunistas (SUCM), los cuales habían roto solo aparentemente con el izquierdismo iraní.
Sin embargo, de acuerdo con lo que dice la carta de la CWO, la SUCM no era “maoísta” porque la CCI había discutido con ella “secretamente” y porque aceptaba los criterios para participar en las conferencias.
La CWO adopta un desafortunado “argumento” consistente en decir “nuestros errores son los vuestros” que no constituye un método apropiado para comprender los hechos. Volveremos sobre ese argumento más tarde.
“1.1. La dominación del revisionismo sobre el Partido comunista de Rusia ha dado como resultado una derrota y un retroceso de la clase obrera mundial desde uno de sus más importantes baluartes” ([3]). Por “revisionismo” esos maoístas iraníes entienden, como explican en todos los puntos de su programa, la “revisión kruvchevista del marxismo-leninismo”, o sea, del estalinismo. Según ellos, el proletariado fue derrotado definitivamente no cuando Stalin anunció la construcción del socialismo en un solo país, sino después de que Stalin muriese. El proletariado fue derrotado según ellos mucho después de haber sido crucificado en los gulags o en los campos de batalla imperialista de la IIª Guerra mundial, después de la destrucción del Partido bolchevique, después de la derrota de la clase obrera mundial en Alemania, China, España. Después de que 20 millones de seres humanos fueran arrojados al matadero de IIª Guerra mundial...
En sus comienzos, la CWO juzgaba a la CCI contrarrevolucionaria, porque consideraba que la degeneración de la Revolución Rusa no se había completado en 1921. Siete años más tarde, la CWO tiene una discusión fraterna para formar el futuro partido con una organización que consideraba que la revolución había terminado en ¡1956!
Según el SUCM la revolución socialista no está al orden del día de la historia ni en Irán ni en ninguna otra parte, sino una “revolución democrática” que supuestamente sería una etapa hacia aquélla.
Negando la naturaleza imperialista de la guerra Irán/Irak, el SUCM ofrecía los argumentos más sofisticados para que el proletariado fuera sacrificado en aras de la defensa nacional. El SUCM parecía de acuerdo con CWO/BC sobre el papel del partido. Pero el papel organizativo que tenían en mente era el de movilizar a las masas tras el poder burgués.
En la IVª Conferencia, sin embargo, podemos ver algunas muestras de su verdadera naturaleza:
“Nuestra verdadera objeción es sin embargo la teoría de la aristocracia obrera. Pensamos que es el último germen de populismo en la UCM y su origen está en el maoísmo” ([4]).
“La teoría del SUCM del campesinado revolucionario es una reminiscencia del maoísmo, algo que nosotros rechazamos totalmente” ([5]).
Demasiado para una organización de la que ahora dice la CWO que “podría no haber sido maoísta”.
El gran interés y la seudo fraternidad mostrada por el SUCM hacia el medio político proletario de Gran Bretaña y su ocultamiento del maoísmo detrás de la pantalla del radicalismo verbal, ciertamente explica que en un primer momento la CWO y BC se dejaran engañar por tal organización. También, la sección de la CCI en Gran Bretaña, World Revolution, pensaba inicialmente que el SUCM podría ser una posible expresión del surgimiento obrero de 1980 en Irán, antes de comprender su naturaleza contrarrevolucionaria. Pero esto no explica satisfactoriamente la automistificación de la CWO, particularmente desde que WR advirtió a la CWO de la auténtica naturaleza del SUCM y criticó su inicial apertura hacia él. También trató de denunciar a esta organización en una Conferencia de CWO pero fue interrumpida por las vociferaciones de la CWO antes de acabar ([6]).
El debate entre los revolucionarios no puede basarse en la filistea moral de las “culpas compartidas”. Hay errores y errores. World Revolution trató de evitar errores mayores y sacó las lecciones. CWO y BC cayeron en un grave desatino cuyos efectos todavía se siguen sufriendo en el medio político proletario. La farsa de la IVª Conferencia acabó con las conferencias como puntos de referencia para las fuerzas revolucionarias emergentes. Y sin embargo, la CWO se sigue negando a reconocer el desastre y sus orígenes. Estos se basan en una ceguera sobre la naturaleza del medio político proletario causada por una política de agrupamiento basada en la diplomacia.
La formación del BIPR
En la polémica de WR pusimos en evidencia que el reagrupamiento entre CWO y BC para formar el BIPR sufría de las mismas debilidades que las que se manifestaron en las Conferencias Internacionales.
En particular, este reagrupamiento no ocurrió como resultado de una clara resolución de las diferencias que separaban los distintos grupos de la Izquierda comunista, ni tampoco de las que existían entre BC y CWO.
Por una parte el BIPR afirma que no es una organización unificada ya que cada grupo tiene su propia plataforma. El BIPR tiene unas cuantas plataformas: la de BC, la de la CWO y la del propio BIPR que es una suma de las dos primeras menos los desacuerdos que tienen entre sí. Además, la CWO tiene una plataforma de Grupos de trabajadores desempleados y otra de Grupos de fábrica. También está en proceso de redacción una “plataforma popular” con el CBG, como veremos más adelante.
El BIPR se declara “por el partido” pero contiene una organización, BC, que manifiesta ser el partido internacional: Partito comunista internazionalista.
Por otro lado, jamás hemos visto, ni en la prensa de estas dos organizaciones ni en la prensa común, el más mínimo debate sobre sus desacuerdos. Y sin embargo existen diferencias importantes entre ambas: sobre la posibilidad del “parlamentarismo revolucionario”, sobre la cuestión sindical o la cuestión nacional. En todos esos aspectos hay un contraste muy fuerte entre el BIPR y la CCI, que es una organización internacional unificada y centralizada y que, siguiendo la tradición del movimiento obrero, abre sus debates al exterior.
Sobre el problema de su vínculo con BC, la CWO afirma en su carta que el reagrupamiento con BC no ocurrió de la noche a la mañana y que no puede hablarse de un rápido reagrupamiento oportunista.
Sin embargo, nuestra polémica no planteaba la cuestión de la velocidad de dicho reagrupamiento sino que criticaba la solidez de sus bases políticas y organizativas.
El BIPR estaba basado en una autoproclamada selección de las fuerzas que deberían llevar al partido del futuro. Sin embargo, 12 años después de la formación del BIPR no han permitido unificar siquiera a las dos organizaciones fundadoras.
La tentativa de reagrupamiento de la CWO con el CBG
La política de reagrupamiento de la CWO (caracterizada por la falta de criterios serios de definición del medio político proletario y de sus enemigos) ha conducido de nuevo hacia potenciales catástrofes en el comienzo de los años 90. No han sido sacadas las lecciones de la desgraciada aventura con los izquierdistas iraníes. La CWO se lanzó a una aproximación hacia los grupos parásitos, el CBG y la FECCI, anunciando un posible “nuevo comienzo” para el medio político proletario en Gran Bretaña. La carta de la CWO dice que no hay reagrupamiento con el CBG y que no hay contacto directo con ese grupo desde 1993. Estamos muy contentos de oírlo. Sin embargo, cuando escribimos la polémica en WR 190 dicha información no había sido hecha pública y nosotros nos basamos en la información más reciente proveniente de Workers Voice que decía:
“Dada la reciente cooperación práctica entre miembros de la CWO y el CBG en la campaña contra el cierre de pozos, los dos grupos celebraron una reunión en Edimburgo en diciembre para discutir las implicaciones de dicha cooperación. Políticamente, CBG aceptó que la plataforma del BIPR no es una barrera para el trabajo político mientras la CWO clarifique qué entiende por organización centralizada en el periodo actual. Una serie de malentendidos fueron aclarados entre ambas partes. Se decidió hacer más formal la cooperación práctica. Se llegó a un acuerdo que la CWO en su conjunto debe ratificar en enero (después del cual un informe más completo será expuesto) que incluye los puntos siguientes:
1) El CBG podría producir contribuciones regulares a Workers Voice y recibir los informes de edición (lo mismo se aplicaría a los panfletos, etc.).
2) Las reuniones trimestrales de la CWO se abrirán a la presencia de miembros del CBG.
3) Los dos grupos discutirán una “plataforma popular” que debe ser preparada por un camarada de la CWO como instrumento de intervención. CBG dará respuesta escrita antes de una reunión en junio de 1993 para seguir el progreso en el trabajo conjunto.
4) Los camaradas de Leeds de ambas organizaciones prepararán esta reunión.
5) Será bien recibidas reuniones públicas conjuntas con otros grupos de la Izquierda comunista asentados en Gran Bretaña.
6) Se dará información de este acuerdo en el próximo Workers Voice” ([7]).
Desde entonces ningún acuerdo (o desacuerdo) ha sido manifestado en Workers Voice, de forma breve o de otra manera. Y como desde entonces se desarrolló una actividad común, sería válido suponer que algún tipo de agrupamiento habrá tenido lugar entre CWO/CBG. La rectificación de la CWO da la equívoca impresión de que este agrupamiento fue una pura invención por nuestra parte. Pero no es así, de la misma manera en que la CWO pensaba transformar una organización maoísta en vanguardia del proletariado, pensó también que se puede convertir a los parásitos en militantes comunistas. De la misma forma en que tomó la aceptación por parte del SUCM de los “criterios básicos del proletariado” como moneda cantante y sonante, pensó que bastaba con que la CBG aceptara la plataforma del BIPR, dejando de lado que muchos de los miembros de ese grupo, capitaneado por un elemento llamado Ingram, rompieron con la CWO en 1978 y después intentaron destruir la sección inglesa de la CCI en 1981.
La CWO pensó que se había clarificado la noción de “organización centralizada” con un grupo que contribuyó a la formación de una tendencia secreta dentro de la CCI, con el objetivo de convertir sus órganos centrales en un mero apartado postal (buscando el mismo objetivo que Bakunin y su Alianza con el Consejo general de la Iª Internacional). Pensó que podría confiar en un grupo que había robado material a la CCI y que cuando ésta intentó recuperarlo la amenazó con llamar a la policía.
La iniciativa de la CWO con los parásitos, unos enemigos declarados de las organizaciones revolucionarias, ha tenido como efecto el dignificarlos como auténticos miembros de la Izquierda comunista y ha legitimado sus tropelías contra las organizaciones del medio. El daño causado por el intento de reagrupamiento de la CWO con el CBG incluye el que ha causado a la propia CWO. Estamos convencidos de esto por las siguientes razones.
En primer lugar, porque el parasitismo no es una corriente política en el sentido que tiene para el proletariado. El parasitismo no se define por un programa coherente sino que su verdadero objetivo es corroer esa coherencia en nombre del antisectarismo y de la “libertad de pensamiento”. El trabajo de denigración de las organizaciones revolucionarias y de promoción de la desorganización pueden continuarlo por vías informales como ex miembros de esas organizaciones como es el caso del CBG que ha continuado su labor de zapa después de haber dado por terminada su existencia formal.
En segundo lugar, el parasitismo si es admitido en el medio político proletario puede debilitar la vertebración de las organizaciones revolucionarias existentes y reducir su capacidad para definirse a sí mismas y a los demás grupos de forma rigurosa. Los resultados pueden ser catastróficos incluso aunque conduzcan en un primer momento a un crecimiento numérico.
Aunque finalmente el reagrupamiento con el CBG haya sido abortado, hay serias cuestiones que quedan pendientes de responder por la CWO. ¿Por qué se ha desarrollado una relación con tal grupo si su única razón de existir es denigrar a las organizaciones del medio político proletario? ¿Por qué en lugar de hacer nada no se ha planteado seriamente el análisis de las debilidades e incomprensiones que han conducido a semejante error?.
Las consecuencias de la aventura con el CBG
La polémica de WR con CWO la escribimos en respuesta directa e inmediata para tratar de explicar dos acontecimientos recientes muy preocupantes: la incapacidad para defender una reunión pública de WR contra el sabotaje del grupo parásito Subversion y, por otra parte, la liquidación del periódico Workers Voice.
Esto indica desde nuestro punto de vista una peligrosa ceguera frente a los enemigos del medio político proletario y además una tendencia a tomar algunos aspectos de la actividad del parasitismo político en detrimento de una militancia comunista.
Por desgracia, la carta de la CWO no considera los argumentos de la polémica sobre esta cuestión de la misma forma que ha tomado en cuenta los argumentos sobre las demás.
En lo que concierne a la reunión pública, para la CWO no hay nada que responder porque el resumen de la CCI es una “grosera exageración”.
La cuestión fundamental que la CWO evita responder es la siguiente: ¿fue o no saboteada la reunión pública por los parásitos? La CCI ha expuesto las evidencias de ello en dos números de World Revolution, su periódico en Gran Bretaña. Este sabotaje consistió en interrupciones de la reunión, repetidas provocaciones físicas y verbales contra los militantes de la CCI, insultos típicos de los parásitos tales como estalinismo, autoritarismo etc., creando un clima donde la discusión se hizo imposible consiguiendo finalmente que la reunión se clausurara antes de tiempo. El simpatizante de la CWO no fue capaz de luchar contra el sabotaje de la reunión y en lugar de defender a la CCI prefirió sumarse con sus críticas al juego parásito. La CWO habría hecho lo mismo. Porque se niega a pronunciarse sobre si tal sabotaje tuvo o no tuvo lugar y prefiere echar en cara a la CCI unas indeterminadas “exageraciones groseras”.
Otro tanto con Workers Voice. La carta nos dice que la CWO no ha liquidado este periódico sino que ha adoptado una nueva estrategia de publicaciones con Revolutionary Perspectives.
Sin embargo, las cosas deben quedar claras: la CWO ha detenido la publicación del periódico Workers Voice y la ha sustituido por una revista teórica, Revolutionay Perspectives.
La carta no responde a nuestro argumento: detrás de esa “nueva estrategia” se esconden serias concesiones al parasitismo político. La CWO declara que Revolutionary Perspectives está por la “reconstitución del proletariado”. Del mismo modo, sugiere, sin entrar en detalles, que “el colapso de la URSS ha creado un amplio conjunto de nuevas tareas teóricas”.
En el momento mismo en que es importante insistir en que la teoría revolucionaria sólo puede desarrollarse en un contexto de una intervención militante en la lucha de clases, la CWO hace concesiones a las ideas propagadas por ciertos grupos parásitos de la tendencia academicista, que disfrazan su impotencia y su falta de voluntad militante con la pretensión de zambullirse en las «nuevas cuestiones teóricas». Sin duda la CWO no ha llegado hasta ahí, pero puesto que es un grupo del medio político proletario, sus debilidades pueden servir de tapadera a los grupos que parasitan ese medio. Cabe señalar además que la gran preocupación de la CWO sobre la «reconstitución del proletariado» recuerda bastante la obsesión de la FECCI sobre el mismo tema, obsesión inspirada en doctores en sociología como Alain Bihr, sutil portavoz, pagado por los media de la burguesía, de la idea de que el proletariado ya no existe o que ya no es la clase revolucionaria ([8]). El propósito de los parásitos con tales cuestionamientos no es favorecer la clarificación en el seno de la clase obrera sino denigrar la teoría política y organizativa del marxismo y erosionar sus bases. No es eso desde luego lo que quiere CWO, pero el abandono de su periódico y la limitación de su intervención a la publicación de una revista teórica no es, desde luego, coherente con la apremiante necesidad de un periódico revolucionario como “propagandista colectivo” y como “agitador colectivo”.
En su nueva publicación la CWO, no ha sido capaz, hasta el nº 3, de publicar unos principios básicos. Esto da por sí mismo una idea de lo que es como organización. No tiene nada de accidental sino que representa un serio debilitamiento de su presencia militante en la clase obrera.
La CWO y la CCI
La dificultad de la CWO para abordar la cuestión del medio político proletario la ha conducido a una peligrosa apertura hacia los enemigos del medio, los parásitos y los izquierdistas. La otra cara de esa política ha sido una política de hostilidad sectaria hacia la CCI. En Gran Bretaña ha tratado de evitar una sistemática confrontación de las diferencias políticas con World Revolution y ha tratado de proseguir una política de “desarrollo separado” a través particularmente de grupos de discusión con criterios de participación extremadamente confusos cuyo único criterio claro era la exclusión de la CCI.
Según la carta de la CWO, este grupo ha participado en el Grupo de estudio de Sheffield junto con anarquistas, elementos de la Izquierda comunista y parásitos como Subversion y un ex miembro del CBG. Recientemente el grupo de estudio se habría transformado en reunión de formación de la CWO.
Esa no es la realidad: la CWO organizó el Grupo de estudio de Sheffield como un club sin criterios políticos claros sobre participación y propósitos y todo ello parece haber llevado a su defunción en una vía tan confusa como su origen.
La “reunión de formación” no ha cambiado demasiado respecto a su antecesor: ¿a quiénes se ha excluido? ¿a los parásitos, a los anarquistas, o sólo a aquellos que no quieren estudiar? En todo caso la no asistencia de la CCI continúa siendo la única condición existente. En la última reunión, aparentemente sobre la Izquierda comunista en Rusia, la CCI como organización fue específicamente no invitada aunque una camarada de la CCI fue invitada ¡pero sobre la base de que ella era la compañera de uno de los participantes más destacados del grupo! Naturalmente, dado que los miembros de la CCI son responsables ante la organización y no van por libre, esta simpática invitación fue rechazada.
Pese a lo que la CWO dice en su carta, ninguna nueva invitación ha sido cursada a la CCI para participar en las reuniones de formación. Por ello, por lo que podemos conocer, esas reuniones no son un punto de referencia para la confrontación político-teórica en el medio político proletario sino un tinglado sectario donde la discusión es alimentada por las necesidades de la “diplomacia” y no por claros principios.
Es evidente que la CWO jamás ha admitido su política de desarrollo separado y que, por el contrario, clama, contra toda evidencia, que siempre ha mantenido una apertura hacia la CCI, restringida únicamente por contingentes dificultades geográficas.
Es cierto que desde la formación de una tendencia de la Izquierda comunista en Gran Bretaña, la CWO ha asistido a una docena de reuniones públicas de la CCI, pero el número de estas en los últimos 20 años asciende a varios cientos.
Desde que la CWO escribió su carta, la CCI ha celebrado reuniones públicas en Manchester y Londres sobre temas tales como las huelgas en Francia o la cuestión irlandesa, acerca de las cuales la CWO mantiene puntos de vista diferentes, y, sin embargo, la CWO no ha sido capaz de asistir a ninguna de ellas para defender su posición. Tampoco la CWO se preocupó de asistir a la reunión pública sobre la defensa de la organización revolucionaria celebrada en enero de 1996. En ese período la CWO ha tenido una reunión abierta en Sheffield sobre el tema “Racismo, sexismo y comunismo” y tanto su anuncio en Revolutionary Perspectives nº 3 en las librerías como su carta de comunicación a World Revolution llegó una semana después de su celebración.
La actitud sectaria de la CWO hacia la CCI no se explica por razones geográficas a no ser que creamos que internacionalistas como los miembros de la CWO son incapaces de recorrer las 37 millas que separan Sheffield de Manchester o las 169 que hay hasta Londres.
He aquí la verdadera razón. Según la CWO:
“El debate es imposible con la CCI, como ocurrió en una reciente reunión pública en Manchester donde los camaradas no podían entender cualquier hecho, argumento o idea que no cupiera en su famoso ‘marco’. Pero ese marco es puramente idealista y como declaró uno de nuestros camaradas consiste en las cuatro paredes de un manicomio” ([9]).
O sea: el debate es imposible con la CCI pero ¡es posible con izquierdistas, anarquistas y parásitos!
Es hora de que la CWO reconsidere su errática política sobre el reagrupamiento de los revolucionarios.
Según la carta de la CWO la polémica de la CCI es una muestra de “sectarismo sin precedentes”. Pero un crítica seria y profunda de una organización revolucionaria hacia otra que ponga en cuestión su posiciones erradas ¡no es sectarismo!. Las organizaciones revolucionarias tienen el deber de confrontar sus diferencias y eliminar si es posible las confusiones y la dispersión entre ellas para acelerar la unificación de las fuerzas revolucionarias en el futuro partido mundial del proletariado.
Lo que caracteriza al sectarismo es precisamente evitar esa confrontación, bien sea a través del aislamiento o a través de maniobras oportunistas con objeto de preservar la existencia separada de un grupo a toda costa.
Michael,
agosto de 1996
[1] Es cierto que durante ese mismo período, los camaradas que iban a publicar World Revolution y que formarían la sección de la CCI en Gran Bretaña (y que procedían en parte del grupo consejista Solidarity, al igual que el grupo Revolutionary Perspectives) no eran claros sobre la naturaleza de la Revolución rusa. Pero los demás grupos constitutivos de la CCI, en particular Révolution internationale, habían defendido muy claramente su carácter proletario a lo largo de las conferencias y discusiones que se verificaron entonces.
[2] La carta de la CWO da la impresión de que la CCI ha inventado cosas para atacar a la CWO. ¡Pero eso no es necesario aunque quisiéramos!. Durante años los errores de la CWO que han expresado su confusión organizativa y política han sido transparentemente claros.
[3] Ver el Programa del Partido comunista adoptado por la Unidad de militantes comunistas. Este programa que la UCM adoptó junto con Komala (una organización guerrillera vinculada al Partido democrático del Kurdistán) salió a la luz en mayo de 1982, 5 meses antes de la IVª Conferencia. Este programa se basaba a su vez en el que la UCM publicó en marzo de 1981 y fue presentado como contribución a la discusión de la IVª Conferencia.
[4] Ver las actas de la “IVª Conferencia de los grupos de la Izquierda Comunista”, septiembre 1982.
[5] Idem.
[6] World Revolution nº 60, mayo 1983.
[7] Workers Voice nº 64, enero/febrero 1993.
[8] Revista internacional nº 74, «El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria».
[9] Workers Voice, invierno de 1991-92.
Series:
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
Revista internacional n° 87 - 4o trimestre de 1996
- 2073 reads
Triunfo del desorden y crisis del liderazgo americano
- 2051 reads
Desde los acontecimientos del sur de Líbano de la primavera pasada, las tensiones interimperialistas no han cesado de acumularse en Oriente Medio. Así, una vez más, han quedado desmentidos todos los discursos de los “especialistas” de la burguesía sobre el advenimiento de una “era de paz” en esa región, que es uno de los principales polvorines imperialistas. Esa zona, que fue una baza de la mayor importancia en los enfrentamientos entre los dos bloques durante 40 años, es el centro de una lucha encarnizada entre las grandes potencias imperialistas que componían el bloque del Oeste. Detrás del incremento de las tensiones imperialistas está el creciente cuestionamiento de la primera potencia mundial en uno de sus principales cotos, cuestionamiento al que incluso se dedican sus aliados más próximos.
La primera potencia mundial cuestionada en su coto de Oriente Medio
La enérgica política aplicada por EEUU desde hace varios años para reforzar su dominio en todo Oriente Medio, quitando de en medio a todos sus rivales, ha conocido un serio patinazo con la llegada de Netanyahu en Israel; y eso, después de que Washington no cesara de afirmar su apoyo al candidato laborista Shimon Peres (Clinton se había comprometido personalmente en estas elecciones como nunca antes lo hiciera ningún presidente norteamericano). Las consecuencias de ese fallo electoral no han tardado en hacerse notar. Contrariamente a Peres, quien controlaba plenamente el Partido laborista, Netanyahu parece incapaz de controlar su propio partido, el Likud. Eso quedó de manifiesto en la cacofonía organizada cuando la formación de su gobierno y también en la puesta en cuarentena a la que se ha sometido a D. Levy, responsable de Relaciones exteriores. De hecho, Netanyahu está sometido a la presión de las fracciones más duras y arcaicas del Likud y del líder de éstas, A. Sharon. Fue éste quien denunció violentamente las injerencias americanas en las elecciones israelíes. Injerencias que, según él, reducían a “Israel al rango de simple república bananera”. Sharon afirmaba así abiertamente la voluntad de algunos sectores de la burguesía israelí de alcanzar mayor autonomía respecto al omnipresente tutor norteamericano. Pero hoy, esas fracciones están empujando a la política de “cuanto peor, mejor”, cuestionando todo el “proceso de paz” impuesto por el padrino americano con el acuerdo del tándem Rabin/Peres, ya sea contra los palestinos, haciendo nuevas implantaciones de población que el gobierno laborista había congelado, ya sea respecto a Siria en el tema del Golán. Son esas fracciones las que lo han hecho todo por retrasar el encuentro, previsto desde hacía tiempo, entre Arafat y Netanyahu y que, una vez realizado, lo han hecho todo por vaciarlo de todo sentido. Esta política acabará poniendo rápidamente en difícil postura al adelantado de EEUU que es Arafat, y acabará siendo incapaz de mantener el control de sus tropas si no es levantando la voz (lo cual ha empezado ya a hacer), yendo así hacia un nuevo estado de beligerancia con Israel. De igual modo, todos los esfuerzos desplegados por EEUU, alternando una de cal y otra de arena, para que Siria se metiera de lleno en su “proceso de paz”, esfuerzos que empezaban a dar fruto, se encuentran ahora puestos en entredicho por la nueva intransigencia israelí.
La llegada al poder del Likud tiene también consecuencias en el otro gran aliado de Estados Unidos en la región, en el país que, después de Israel, es el gran beneficiario de la ayuda estadounidense en Oriente Medio, o sea Egipto; y eso en unos momentos en los que ese país clave del “mundo árabe” está siendo objeto, desde hace ya algún tiempo, de tentativas de acercamiento por parte de los rivales europeos de la primera potencia mundial ([1]). Desde la invasión israelí en el Sur de Líbano, Egipto intenta desmarcarse de la política americana reforzando sus lazos con Francia y Alemania, denunciando con cada vez mayor fuerza la política de Israel, país al que está, sin embargo, vinculado por un acuerdo de paz.
Pero sin duda, uno de los síntomas más espectaculares de la nueva situación imperialista que está surgiendo en la región es la evolución de la política de Arabia Saudí, que ha servido de cuartel general a los ejércitos estadounidenses durante la guerra del Golfo, respecto a su tutor. Sean quienes hayan sido sus verdaderos mandatarios, el atentado cometido en Dahran contra las tropas US iba directamente contra la presencia militar norteamericana, expresando ya un claro debilitamiento del dominio de la primera potencia mundial en una de sus principales fortalezas de Oriente Medio. Si a ello se añade el recibimiento especialmente cálido a la visita de Chirac, jefe de un Estado, el francés, que está en cabeza del cuestionamiento del liderazgo norteamericano, puede medirse la importancia de la degradación de la situación norteamericana en lo que hasta hace poco era un Estado sometido en cuerpo y alma a los dictados de Washington. Parece evidente que el abrumador dominio de EEUU resulta cada día menos soportable para ciertas fracciones de la clase dominante saudí, las cuales intentan, mediante el acercamiento a algunos países europeos, librarse un poco de aquél. El hecho de que sea el príncipe Abdalá, sucesor designado al trono, quien dirija esas fracciones demuestra la fuerza de la actual tendencia antiamericana.
El que aliados tan sometidos y dependientes de Estados Unidos, como Israel o Arabia Saudí, expresen sus reticencias a seguir los dictados del “Tío Sam”, que no vacilen en estrechar lazos con los principales cuestionadores del “orden americano”, o sea Francia, Gran Bretaña y Alemania ([2]), significa claramente que las relaciones de fuerza interimperialistas en lo que hasta hace poco era un coto privado de la primera potencia están viviendo cambios importantes.
En 1995, si bien los Estados Unidos estaban enfrentados a una situación difícil en la antigua Yugoslavia, en cambio reinaban por completo en Oriente Medio. Habían conseguido, mediante la guerra del Golfo, poner fuera de juego en la región a las potencias europeas. Francia vio su presencia en Líbano reducida a nada y a la vez perdía su influencia en Irak. Gran Bretaña, por su parte, no recibía la menor recompensa por su fidelidad y su participación activa en la guerra del Golfo, no otorgándole Washington sino unas cuantas ridículas migajas en la reconstrucción de Kuwait. A Europa, en las negociaciones israelí-palestinas, EE.UU. le ofreció un miserable banquillo, mientras él dirigía la orquesta. Esta situación ha durado más o menos hasta el show de Clinton en la cumbre de Sharm el Sheij. Pero desde entonces, Europa ha logrado abrir una cuña en la región, primero con discreción, luego abiertamente aprovechándose del fiasco de la operación israelí en el Sur de Líbano y explotando hábilmente las dificultades de la primera potencia mundial. A ésta, en efecto, le está costando cada vez más presionar no sólo ya a los consabidos recalcitrantes al “orden americano”, como Siria, sino incluso a algunos de los más sólidos aliados, como Arabia Saudí.
El que eso se produzca en ese coto privado de caza tan esencial como lo es Oriente Medio en la salvaguardia del liderazgo de la superpotencia norteamericana es un síntoma claro de las dificultades que ésta tiene para conservar su estatuto en el ruedo imperialista mundial. El que Europa consiga volverse a meter en el juego medio-oriental, retando así a EE.UU. en una de las zonas del mundo que este país controlaba con más firmeza, es expresión del indudable debilitamiento de la primera potencia mundial.
El liderazgo estadounidense zarandeado en el ruedo mundial
El revés sufrido en Oriente Medio por el gendarme norteamericano debe ser tanto más subrayado porque se produce sólo unos meses después de su victoriosa contraofensiva en la ex Yugoslavia. Una contraofensiva destinada ante todo a meter seriamente en cintura a sus ex aliados europeos que se habían lanzado a la rebelión abierta. En el no 85 de esta Revista, aún poniendo de relieve el retroceso sufrido por el tándem franco-británico en esa ocasión, también subrayaba los límites de ese éxito americano afirmando que las burguesías europeas, obligadas a retroceder en la ex Yugoslavia, buscarían otro terreno en donde dar cumplida respuesta al imperialismo americano. Este pronóstico ha quedado plenamente confirmado por lo sucedido en los últimos meses en Oriente Medio. Aunque EE.UU. conserva globalmente el control de la situación en lo que fue Yugoslavia (sin que ello impida que, también en los Balcanes, tengan que enfrentarse a las maniobras subterráneas de los europeos), puede verse actualmente que en Oriente Medio el dominio, que hasta hoy ejercía por completo, es cada vez más puesto en entredicho.
Pero no sólo es en Oriente Medio donde la primera potencia mundial se ve enfrentada al cuestionamiento de su liderazgo. Puede afirmarse que el pulso feroz que se están echando las grandes potencias imperialistas, expresión principal de un sistema moribundo, se está produciendo en el planeta entero. Por todas partes Estados Unidos está enfrentándose a los intentos más o menos patentes de cuestionamiento de su liderazgo.
En el Magreb, los intentos de EEUU para echar fuera o al menos reducir lo más posible la influencia del imperialismo francés se enfrenta a serias dificultades y por ahora parecen más bien estar fracasando. En Argelia, la constelación islamista, ampliamente utilizada por Estados Unidos para desestabilizar el poder local y el imperialismo francés, está en crisis abierta. Los atentados recientes del GIA deben considerarse más como actos de desesperación de un movimiento a punto de estallar que como expresión de una fuerza real. El hecho de que el principal proveedor de fondos de las fracciones islamistas, Arabia Saudí, sea cada día más reticente para seguir financiándolas, debilita tanto más los medios de presión estadounidenses. Aunque la situación dista mucho de estabilizarse en Argelia, la fracción en el poder con el apoyo del ejército y del padrino francés ha reforzado claramente sus posiciones desde la reelección del siniestro Zerual. Al mismo tiempo, Francia ha conseguido estrechar sus lazos con Túnez y Marruecos, aún cuando este país en particular había sido muy sensible, en los últimos años, a los cantos de sirena norteamericanos.
En el África negra, Estados Unidos, después del éxito en Ruanda en donde consiguió expulsar a la camarilla vinculada a Francia, se ve hoy enfrentado a una situación mucho más difícil. Si el imperialismo francés ha reforzado su credibilidad interviniendo con fuerza en Centroáfrica, el imperialismo USA, en cambio, ha sufrido un revés en Liberia, en donde ha tenido que abandonar a sus protegidos. Estados Unidos ha intentado recuperar la iniciativa en Burundi, procurando repetir lo que habían conseguido en Ruanda; pero también ahí se han enfrentado a una vigorosa réplica de Francia, la cual ha fomentado, con la ayuda de Bélgica, el golpe de Estado del general Buyoya, haciendo caduca la “fuerza africana de interposición” que EEUU intentaba organizar bajo su control. Cabe subrayar que, en gran parte, esos éxitos conseguidos por el imperialismo francés, el cual hasta hace poco se veía acorralado por la presión estadounidense, se deben en gran parte a su estrecha colaboración con la otra antigua gran potencia colonial africana, Gran Bretaña. Estados Unidos no sólo ha perdido el apoyo de ésta, sino que la tiene ahora en contra.
En cuanto a otra baza importante en la batalla entre las grandes potencias europeas y la primera potencia mundial, o sea Turquía, también aquí se encuentra EEUU con dificultades. Ese Estado tiene una importancia estratégica de primer orden en la encrucijada entre Europa, el Cáucaso y Oriente Medio. Turquía es un aliado histórico de Alemania, pero tiene sólidos vínculos con Estados Unidos, especialmente a través de su ejército, formado en gran parte por ese país cuando existían los bloques. Para Washington hacer caer a Turquía en su campo, alejándola de Bonn, sería una victoria muy importante. Aunque la reciente alianza militar entre Turquía e Israel parece corresponder a los intereses americanos, las principales orientaciones del nuevo gobierno turco, o sea una coalición entre los islamistas y la ex Primera ministra turca T. Ciller, marcan, al contrario, una distanciación para con la política americana. No sólo Turquía sigue apoyando la rebelión chechena contra Rusia, aliada de Estados Unidos, lo cual hace el juego de Alemania ([3]), sino que incluso acaba de hacer un verdadero corte de mangas a Washington firmando importantes acuerdos con dos Estados especialmente expuestos a las amenazas estadounidenses, Irán e Irak.
En Asia, el liderazgo de la primera potencia mundial también es cuestionado. China no falla una ocasión para afirmar sus propias prerrogativas imperialistas incluso cuando éstas son antagónicas a las de EE.UU. Japón, por su parte, manifiesta también pretensiones hacia una mayor autonomía con relación a Washington. Periódicamente se producen manifestaciones contra las bases norteamericanas y el gobierno japonés se declara favorable a establecer vínculos políticos más estrechos con Europa. Hasta un país como Tailandia, baluarte del imperialismo americano, tiende a tomar sus distancias para con éste, dejando de dar su apoyo a los jemeres rojos, mercenarios de Estados Unidos, facilitando así los intentos de Francia por volver a recuperar su influencia en Camboya.
Muy significativas también de la crisis del liderazgo americano son las actuales incursiones de europeos y japoneses en lo que siempre ha sido el coto de caza más privado de Estados Unidos: su patio trasero latinoamericano. Cierto es que esas incursiones no están poniendo en peligro los intereses estadounidenses en la zona; tampoco pueden ser comparadas a otras maniobras de desestabilización, a menudo exitosas, llevadas a cabo en otras regiones del mundo, pero es significativo que ese santuario norteamericano, prácticamente inviolado, sea hoy objeto de la codicia de sus competidores imperialistas. Es una ruptura histórica en el dominio absoluto que ejercía la primera potencia mundial en Latinoamérica desde la aplicación de la “doctrina Monroe”. Contra todos los intentos por mantener bajo la batuta estadounidense al continente americano, hay países como México, Perú o Colombia, a los que hay que añadir a Canadá, que no vacilan en poner en entredicho algunas decisiones de EE.UU. contrarias a sus intereses. Recientemente, México logró arrastrar a casi todos los Estados latinoamericanos en una cruzada contra la ley Helms-Burton promulgada por Estados Unidos para reforzar el embargo económico contra Cuba y sancionar a las empresas que se saltaran el embargo. Europa y Japón se han apresurado en explotar esas tensiones ocasionadas por las amenazas de esa ley. El excelente recibimiento reservado al presidente colombiano Samper durante su viaje a Europa, cuando EE.UU. lo está haciendo todo por hacerlo caer, es una ilustración más de lo anterior. El diario francés Le Monde escribía, por ejemplo, lo siguiente: “Mientras que hasta hoy, los USA ignoraban olímpicamente al Grupo de Río (asociación que agrupa a varios países del sur del continente), la presencia en Cochabamba (ciudad donde se reunía el grupo) de M. Albright, embajadora de Estados Unidos en la ONU, ha sido especialmente notada. Según algunos observadores, es el diálogo político entablado entre los países del Grupo de Río y la Unión Europea y, luego, con Japón, lo que explica el cambio de actitud de USA...”
Desaparición de los bloques imperialistas
y triunfo de la tendencia de “cada uno por su cuenta”
¿Cómo explicar ese debilitamiento de la superpotencia norteamericana y los cuestionamientos de su liderazgo cuando Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del planeta y, sobre todo, dispone de una superioridad militar absoluta sobre todos sus rivales imperialistas? A diferencia de la URSS, Estados Unidos no se desmoronó cuando desaparecieron los bloques que habían regido el planeta desde Yalta. Pero esta nueva situación ha afectado profundamente a la única superpotencia mundial que ha permanecido. Ya dábamos en el número 86 de esta Revista las razones de esa situación, en la “Resolución sobre la situación internacional” del XIIo Congreso de Révolution internationale.
En ella decíamos, poniendo de relieve que el retorno de EE.UU. después de su éxito yugoslavo no significaba ni mucho menos que hubiera superado las amenazas que se ciernen sobre su liderazgo: “Estas amenazas provienen fundamentalmente (...) del hecho de que hoy falta la condición principal para una verdadera solidez y estabilidad de las alianzas entre Estados burgueses en la arena imperialista, o sea, que no existe un enemigo común que amenace su seguridad. Puede que las diferentes potencias del ex bloque occidental se vean obligadas a someterse, golpe a golpe, a los dictados de Washington, pero lo que descartan es mantener una fidelidad duradera. Al contrario, todas las ocasiones son buenas para sabotear, en cuanto pueden, las orientaciones y las disposiciones impuestas por EE.UU.”
Los golpes de ariete dados estos últimos meses al liderazgo de Washington confirman ese análisis. La ausencia de enemigo común hace que las demostraciones de fuerza estadounidenses sean cada vez menos eficaces. Por ejemplo, “Tempestad del desierto”, a pesar de los enormes medios políticos, diplomáticos y militares utilizados por EE.UU. para imponer su “nuevo orden”, sólo logró frenar las veleidades de independencia de sus “aliados” durante un año. El estallido de la guerra en Yugoslavia durante el verano del 92 confirmaba el fracaso de la “paz americana”. Ni siquiera el éxito alcanzado por EE.UU. a finales del 95 en la ex Yugoslavia ha podido impedir que la rebelión se extienda ya en la primavera del 96. En cierto modo, cuanto más hace alarde de su fuerza Estados Unidos, más determinación parecen tener los cuestionadores del “orden americano”, arrastrando incluso tras ellos a los más dóciles ante los dictados norteamericanos. Así cuando Clinton quiere arrastrar a Europa en una cruzada contra Irán en nombre del antiterrorismo, Francia, Gran Bretaña y Alemania se niegan. De igual modo, cuando pretende castigar a los Estados que comercien con Cuba, Irán o Libia, el único resultado obtenido es la indignación general, incluso en Latinoamérica, contra EE.UU. Esta actitud agresiva tiene también consecuencias en un país de la importancia de Italia, que se balancea entre Estados Unidos y Europa. Las sanciones infligidas por Washington a grandes empresas italianas por sus estrechas relaciones con Libia no harán sino reforzar las tendencias proeuropeas de Italia.
Esta situación es expresión de la encrucijada en que se encuentra la primera potencia mundial:
- o no hace nada, renunciando a usar la fuerza (que es su único medio de presión hoy) y eso sería dejar cancha libre a sus competidores,
- o intenta afirmar su superioridad para imponerse como gendarme del mundo mediante una política agresiva (que es lo que parece tender a hacer cada vez más), lo cual se vuelve contra ella, aislándola más todavía y reforzando la rabia anti USA por el mundo.
Sin embargo, debido a la irracionalidad profunda de las relaciones interimperialistas en la fase de decadencia del sistema capitalista, característica agudizada en la fase actual de descomposición acelerada, a Estados Unidos sólo le queda usar la fuerza para intentar preservar su estatuto en el ruedo imperialista. Así se le ve recurrir cada día más a la guerra comercial, la cual no es ya sólo expresión de la competencia feroz que desgarra un mundo capitalista empantanado en el infierno sin fin de su crisis, sino que es un arma para defender sus prerrogativas imperialistas frente a todos aquellos que ponen en entredicho su liderazgo. Pero frente a un cuestionamiento de tal amplitud, la guerra comercial no basta, de modo que la primera potencia mundial se ve obligada a volver a hacer oír el ruido de las armas como es testimonio la última intervención en Irak.
Al lanzar 44 misiles de crucero sobre Irak, en respuesta a la incursión de tropas en Kurdistán, Estados Unidos han mostrado su determinación en defender sus posiciones en Oriente Medio y, más allá, recordar que mantendrán su liderazgo en el mundo a toda costa. Pero los límites de esta nueva demostración de fuerza aparecen de inmediato:
- los medios utilizados no son más que una réplica muy reducida de los de “Tempestad del desierto”;
- pero también, por el hecho de que este nuevo “castigo” que Estados Unidos quiere infligir a Irak ha obtenido muy pocos apoyos en la región y en el mundo.
El gobierno turco se ha negado a que EE.UU. utilice las fuerzas basadas en su país y Arabia Saudí no permitió que los aviones americanos despegaran de su territorio para bombardear Irak, incluso ha pedido a Washington que cese su operación. Los países árabes en su mayoría han criticado abiertamente esta intervención militar. Moscú y Pekín han condenado claramente la iniciativa norteamericana y Francia, seguida por España e Italia, ha marcado claramente su desaprobación. Puede apreciarse hasta qué punto está lejos la unanimidad que EE.UU. había conseguido imponer durante la Guerra del Golfo. Una situación así es reveladora del debilitamiento sufrido por el liderazgo de Washington desde aquel entonces. La burguesía norteamericana, sin ninguna duda, habría deseado hacer una demostración de fuerza mucho más evidente; y no solo en Irak, sino también, por ejemplo, contra el poder de Teherán. Pero sin el apoyo suficiente, incluso en la región, EE.UU. está obligado a hacer hablar las armas aunque sea en tono menor y con un impacto obligatoriamente reducido.
Sin embargo, aunque esta operación en Irak sea de alcance limitado, no se deben subestimar los beneficios que de ella va a sacar Estados Unidos. Junto a la reafirmación barata de su superioridad absoluta en el plano militar, sobre todo en este coto de caza que para él es Oriente Medio, lo que sobre todo ha conseguido es sembrar la división entre sus principales rivales de Europa. Estos habían conseguido recientemente oponer un frente común ante Clinton y sus dictados sobre la política que llevar a cabo respecto a Irán, Libia o Cuba. El que Gran Bretaña haya apoyado la intervención llevada a cabo en Irak, hasta el punto de que Major “saluda” la valentía de EE.UU., el que Alemania parezca compartir esa posición, mientras que Francia, apoyada por Roma y Madrid, ponga en entredicho los bombardeos, ha sido evidentemente una buena pedrada lanzada al tejado de la Unión europea. El hecho de que Bonn y París no estén, una vez más, en la misma longitud de onda no es algo nuevo. Las divergencias entre ambos lados del Rin no han cesado de acumularse desde 1995. Pero no es lo mismo en lo que se refiere a la cuña metida entre el imperialismo francés y el británico en esta ocasión. Desde la guerra en la ex Yugoslavia, Francia y Gran Bretaña no han cesado de reforzar su cooperación (han firmado últimamente un acuerdo militar de gran importancia, al que se ha asociado Alemania, para la construcción conjunta de misiles de crucero) y su “amistad” hasta el punto de que la aviación inglesa ha participado en el desfile militar del último 14 de julio en París. Con ese proyecto, Londres expresaba muy claramente su voluntad de romper con una larga tradición de cooperación y de dependencia militar respecto a Washington. El apoyo dado por Londres a la intervención americana en Irak, ¿significa que la “pérfida Albión” está cediendo por fin ante las múltiples presiones de EE.UU. para que “vuelva a casa”, volviendo a ser la fiel teniente del “Tío Sam”?. Ni mucho menos, pues ese apoyo no es un acto de sumisión ante el padrino norteamericano, sino la defensa de los intereses particulares del imperialismo inglés en Oriente Medio y en particular en Irak. Después de haber sido un protectorado británico, ese país fue distanciándose progresivamente de la influencia de Londres, especialmente desde la llegada al poder de Sadam Husein. Francia, en cambio, iba adquiriendo posiciones sólidas; posiciones que quedaron reducidas a su mínima expresión tras la Guerra del Golfo, pero que ahora está volviendo a reconquistar gracias al debilitamiento del liderazgo USA en Oriente Medio. En esas condiciones, la única esperanza de Gran Bretaña de recobrar una influencia en la zona reside en el derrocamiento del carnicero de Bagdad. Por eso es por lo que Londres se ha encontrado siempre en la misma línea dura que Washington sobre las Resoluciones de la ONU respecto a Irak, mientras que París, al contrario, no ha cesado de abogar por la reducción del embargo sobre Irak impuesto por el gendarme americano.
Aunque la tendencia de “cada cual por su cuenta” es general y está minando el liderazgo norteamericano, también se manifiesta entre quienes la cuestionan, y fragiliza todas las alianzas imperialistas, sea cual sea su relativa solidez, a imagen de la existente entre Londres y París; son mucho más variables que las que prevalecían en el tiempo en el que la presencia de un enemigo común permitía la existencia de bloques. Estados Unidos, aunque sea la principal víctima de esta nueva situación histórica generada por la descomposición del sistema, no puede sino intentar sacar ventaja de aquella tendencia que rige el conjunto de las relaciones interimperialistas. Así lo han hecho ya en la ex Yugoslavia, no vacilando en establecer una alianza táctica con su rival más peligroso, Alemania, e intentan hoy llevar a cabo la misma maniobra con relación al tándem franco-británico. A pesar de sus límites, el golpe asestado a la “unidad” franco-británica ha sido un éxito indudable para Clinton y la clase política estadounidense no se ha engañado al dar un apoyo unánime a la operación en Irak.
Sin embargo ese éxito americano es de un alcance muy limitado y no podrá frenar verdaderamente la tendencia del “cada cual por su cuenta” que está minando en profundidad el liderazgo de la primera potencia mundial, ni resolver el atolladero en el que se encuentra EE.UU. En cierto sentido, por mucho que EE.UU. conserve, gracias a su poderío económico y financiero, una fuerza que nunca fue la del líder del bloque del Este, puede establecerse sin embargo un paralelo entre la situación actual de EE.UU. y la de la difunta URSS en tiempos del bloque del Este. Como ésta, para mantener su dominio, de lo único de lo que dispone prácticamente es del uso repetido de la fuerza bruta y eso siempre ha expresado una debilidad histórica. La agudización del “cada cual por su cuenta” y el atolladero en el que se encuentra el gendarme del mundo son la expresión del atolladero histórico del modo de producción capitalista. En ese contexto, las tensiones imperialistas entre las grandes potencias no pueden sino ir incrementándose, llevar la destrucción y la muerte a zonas cada vez más amplias del planeta y agravar todavía más el espantoso caos que ya es lo cotidiano en continentes enteros. Una sola fuerza es capaz de oponerse a esa siniestra extensión de la barbarie, desarrollando sus luchas y poniendo en entredicho el sistema capitalista mundial hasta sus cimientos: el proletariado.
RN, 9 de setiembre de 1996
[1] Las relaciones entre Francia y Egipto son particularmente calurosas y Kohl, por su parte, fue recibido con mucha consideración en su viaje. En cuanto al secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, a quien EE.UU. quiere a toda costa sustituir, no cesó durante toda la guerra en Yugoslavia de entorpecer la acción norteamericana y defender las orientaciones profrancesas.
[2] El hecho de que un encuentro entre los emisarios de los gobiernos israelí y egipcio haya tenido lugar en París no es ninguna casualidad; esto certifica la reintroducción de Francia en Oriente Medio y también la voluntad israelí de dirigir un mensaje a EE.UU.: si este país se dedica a ejercer presiones demasiado fuertes sobre el nuevo gobierno, éste no vacilará en buscar apoyos entre los rivales europeos para resistir a estas presiones.
[3] Alemania está obligada a ser prudente frente al peligro de propagación del increíble caos ruso, pero el hecho de que Polonia y la República checa sean más “estables” representa para ella una “zona-tampón”, una especie de dique frente al peligro, lo cual la deja más libre para intentar realizar su objetivo histórico, el acceso a Oriente Medio, apoyándose en Irán y en Turquía; y para hacer presión sobre Rusia para que ésta relaje sus vínculos con EE.UU. La muy democrática Alemania se alimenta pues del caos ruso para defender sus apetitos imperialistas.
Rubric:
Una economía de casino
- 2318 reads
El 26 de mayo de 1996, la bolsa de Nueva York celebra en plena euforia el centésimo aniversario del nacimiento de su más antiguo indicador, el índice Dow Jones. Ganando 620 % durante los 14 últimos años, la evolución del índice superaba con creces todas las marcas anteriores, la de los años 20 (468 %)... que desembocó en el crack bursátil de octubre de 1929, anunciador de la gran crisis de los años 30, y el de los años de “prosperidad” de la posguerra (487 % entre 1949 y 1966) que desembocaron en dieciséis años de “gestión keynesiana de la crisis”. “Cuanto más dure esta locura especulativa tanto más elevado será el precio que se habrá de pagar por ella”, alertaba el analista B.M. Biggs, considerando que “las cotizaciones de las empresas americanas ya no se corresponden para nada con su valor real” (le Monde, 27/05/96). Un mes más tarde, Wall Street caía bruscamente por tercera vez en ocho días, arrastrando tras ella a todas las bolsas europeas. Las nuevas sacudidas financieras están volviendo a poner en su sitio, entre los accesorios para embaucar a la gente sobre la gravedad de la crisis del capitalismo y lo que ésta acarrea. A intervalos regulares, esas sacudidas recuerdan y confirman la pertinencia del análisis marxista sobre la crisis histórica del sistema capitalista, poniendo en especial relieve el carácter explosivo de las tensiones que se están acumulando. Enfrentado a su ineluctable crisis de sobreproducción, que emergió a la luz del día a finales de los años 60, el capitalismo sobrevive desde entonces fundamentalmente gracias a la inyección masiva de créditos. Es el endeudamiento masivo lo que explica la inestabilidad creciente del sistema económico y financiero y que engendra la especulación desenfrenada y los escándalos financieros a repetición: cuando la ganancia sacada de la actividad productiva se hace difícil, la sustituye la ganancia financiera fácil.
Para los marxistas, esa nueva sacudida financiera está inscrita en la situación. En nuestra Resolución sobre la situación internacional de abril del 96, escribíamos: “El XIº Congreso señalaba que uno de los alimentos de este “relanzamiento”, que además calificábamos entonces como un “relanzamiento sin empleos, residía en una huida ciega en el endeudamiento generalizado, que no podía sino desembocar a término en nuevas convulsiones en la esfera financiera y en un hundimiento en una nueva recesión abierta” (Revista internacional, no 86). Agotamiento del crecimiento, hundimiento en la recesión, huida ciega en un endeudamiento creciente, inestabilidad financiera y especulación, incremento de la pauperización, ataque masivo contra las condiciones de vida del proletariado a nivel mundial..., ésos son los ingredientes conocidos de una situación de crisis que está alcanzando cotas explosivas.
Una situación económica cada día más degradada
El crecimiento anual de los países industrializados renquea penosamente en torno al 2 %, en neto contraste con el 5 % de los años de posguerra (1950-70). Prosigue su declive irremediable desde finales de los 60: 3,6 % entre 1970-80 y 2,9 % entre 1980 y 1993. Salvo algunos países del Sureste asiático, cuyo recalentamiento económico está anunciando nuevas quiebras al estilo mexicano, la tendencia a la baja de las tasas de crecimiento es continua y general a escala mundial. Durante largo tiempo, el endeudamiento masivo ha podido ocultar ese hecho y mantener a intervalos regulares la ficción de una posible salida del túnel. Así fue con las “recuperaciones” de finales de los años 70 y de los 80 en los países industrializados, las esperanzas puestas en el “desarrollo del tercer Mundo y de los países del Este” durante la segunda mitad de los años 70 y, más recientemente, las ilusiones en torno a la apertura y la “reconstrucción” de los países del antiguo bloque soviético. Pero hoy se están derrumbando los últimos decorados de esa ficción. Tras la insolvencia y la quiebra de los países del tercer Mundo y la caída en picado de los países del Este en el marasmo, les ha tocado derrumbarse a los países “modelo”, Alemania y Japón. Tras tanto tiempo presentados como modelo de “virtud económica” el primero y como ejemplo de dinamismo el segundo, la actual recesión que los está laminando ha puesto las cosas en su sitio. Alemania, drogada durante algún tiempo con la financiación de su reunificación, retrocede hoy en el pelotón de los países desarrollados. La ilusión de un retorno al crecimiento gracias a la reconstrucción de su parte oriental ha sido de corta duración. Queda así definitivamente deshecho el mito del relanzamiento mediante la reconstrucción de las destartaladas economías de los países del Este (ver Revista internacional nos 73 y 86).
Como ya lo venimos afirmando desde hace tiempo, los “remedios” que la economía capitalista aplica son, al cabo, peores que la enfermedad.
El ejemplo de Japón es muy significativo al respecto. Es la segunda potencia económica del planeta y su economía equivale a la sexta parte (17 %) del producto mundial. País excedentario en sus intercambios exteriores, Japón se ha convertido en banquero internacional con haberes exteriores de más de 1 billón (un millón de millones) de dólares. Elevado a la categoría de modelo y mostrados en ejemplo por el mundo entero, los métodos japoneses de organización del trabajo eran, según los nuevos teóricos, un nuevo modo de regulación que iba a permitir salir de la crisis gracias a un “formidable relanzamiento de la productividad del trabajo”. Tales recetas japonesas para lo que de hecho han servido es para hacer pasar una serie de medidas de austeridad, como la flexibilidad creciente del trabajo (introducción del just in time, de la calidad total, etc.) y las ponzoñas ideológicas como el corporativismo de empresa y el nacionalismo en la defensa de la economía, etc.
Hasta hace poco, ese país parecía evitar, como por milagro, la crisis económica. Después de haber alcanzado el 10 % de crecimiento en 1960-70, todavía lucía tasas apreciables, en torno al 5 %, en los años 70 y de 3,5 % durante los 80. Desde 1992, en cambio, el crecimiento no ha superado la cifra de 1 %. Y así, al igual que Alemania, Japón se ha unido al pelotón de los crecimientos asmáticos de las principales economías desarrolladas. Sólo los tontos y otros secuaces ideológicos del sistema capitalista podían creerse o hacer creer en la singularidad de Japón. Los resultados de este país son perfectamente explicables. Es posible que hayan tenido influencia algunos factores internos específicos, pero, básicamente, Japón se ha beneficiado de una conjunción de factores muy favorable al salir de la Segunda Guerra mundial y, sobre todo, más todavía que otros países, Japón echó mano y abusó del crédito. Japón, al ser un peón de la primera importancia en el dispositivo contra el expansionismo del bloque del Este en Asia, se benefició de un apoyo político y económico excepcional por parte de Estados Unidos (reformas institucionales instauradas por los norteamericanos, créditos baratos, apertura del mercado de EE.UU. a los productos japoneses, etc.). Y además, y es éste factor raras veces mencionado, es sin duda uno de los países más endeudados del planeta. En el presente, la deuda acumulada de los agentes no financieros (familias, empresas y Estado) se eleva a 260 % del PNB y alcanzará 400 % dentro de diez años (véase abajo). O sea que el capital japonés, para mantener a flote su nave, se ha otorgado un adelanto de dos años y medio sobre la producción y pronto serán cuatro años.
Esa montaña de deudas es un auténtico polvorín con una mecha ya encendida por muy lento que sea su consumo. Esto no es sólo un desastre para el país mismo, sino también para toda la economía mundial, por ser el Japón la caja de ahorros del planeta ya que sólo él asegura el 50 % de la financiación de los países de la OCDE. Todo esto relativiza mucho el anuncio hecho en Japón de un leve despertar del crecimiento tras cuatro años de estancamiento. Noticia sin duda calmante para los media de la burguesía, pero lo único que de verdad pone de relieve es la gravedad de la crisis, ya que ese difícil despertar sólo se ha conseguido gracias a la inyección de dosis masivas de liquidez financiera en la aplicación de nada menos que cinco planes sucesivos de relanzamiento. Esta expansión presupuestaria, en la más pura tradición keynesiana, ha acabado por dar algún fruto... pero a costa de déficits todavía más colosales que los que habían provocado la entrada de Japón en una fase de recesión. Esto explica por qué la “recuperación” actual es de lo más frágil y acabará deshinchándose como un globo. La amplitud de la deuda pública japonesa, el 60 % del producto interior bruto (PIB), supera hoy la de Estados Unidos, que ya es decir. Teniendo en cuenta los créditos ya comprometidos y el efecto acumulativo, la deuda alcanzará en diez años 200 % del PIB o, también, lo equivalente a dos años de salario medio para cada japonés. En cuanto al déficit presupuestario corriente, se elevaba al 7,6 % del PIB en 1995, muy lejos, por ejemplo, de los criterios de convergencia considerados “aceptables” de Maastricht o del 2,8 % de EE.UU. el mismo año. Y todo eso sin contar con que las consecuencias del estallido de la burbuja especulativa inmobiliaria de finales de los 80 no han producido todavía todos sus efectos y ello en el contexto de un sistema bancario muy fragilizado. En efecto, ese sistema tiene muchas dificultades para compensar sus enormes pérdidas: muchas instituciones financieras han quebrado o se van a declarar en quiebra. Sólo en ese ámbito, la economía japonesa ya debe enfrentarse a la montaña de 460 mil millones de $ de deudas insolventes. Un índice de la gran fragilidad de ese sector lo da la lista realizada en octubre del 95 por la firma americana Moody’s, especialista en análisis de riesgos. A Japón le ponía una nota “D”, lo cual hacía de este país el único miembro de la OCDE en verse en la misma categoría que China, México y Brasil. De los once bancos comerciales clasificados por Moody’s, sólo cinco poseían activos superiores a sus más que sospechosos créditos. Entre los 100 primeros bancos a nivel mundial, 29 son japoneses (y los 10 primeros), mientras que Estados Unidos sólo tiene nueve y, además, el primero sólo alcanza el 26º lugar. Si se suman las deudas de los organismos financieros mencionados en esa lista a las deudas de los demás agentes económicos citados antes aparece un monstruo a cuyo lado los reptiles de la era secundaria podrían parecer animalitos de compañía.
Un capitalismo drogado que engendra una economía de casino
Contrariamente a las fábulas sabiamente divulgadas para justificar los múltiples planes de austeridad, el capitalismo no está, ni mucho menos, saneándose. La burguesía quiere hacernos creer que hoy hay que pagar por las locuras de los años 70 para así volver a andar con bases más sanas. Nada más falso. La deuda sigue siendo el único medio de que dispone el capitalismo para aplazar la explosión de sus propias contradicciones, un medio del que no puede privarse al estar obligado a continuar su huida ciega. En efecto, el incremento de la deuda sirve para paliar una demanda que se ha vuelto históricamente insuficiente desde la Primera Guerra mundial. La conquista del planeta entero al iniciarse el siglo fue el momento a partir del cual el sistema capitalista se ha visto permanentemente enfrentado a una insuficiencia de salidas mercantiles solventes con las que asegurar su “buen” funcionamiento. Enfrentado con regularidad a la incapacidad de dar salida a su producción, el capitalismo se autodestruye en conflictos generalizados. Y es así como el capitalismo sobrevive en medio de una espiral infernal y creciente de crisis (1912-14, 1929-39, 1968-hoy), guerras (1914-18, 1949-45) y reconstrucciones (1920-28, 1946-68).
Hoy, el descenso de la tasa de ganancia y la competencia desenfrenada a la que se libran las principales potencias económicas arrastran a una mayor productividad, la cual no hace sino incrementar la masa de productos que vender en el mercado. Sin embargo, estos productos pueden considerarse mercancías que contienen cierto valor únicamente si ha habido venta. Ahora bien, el capitalismo no crea sus propias salidas espontáneamente, no basta con producir para poder vender. Mientras los productos no se hayan vendido, el trabajo sigue estando incorporado a esos productos y solamente cuando la producción ha sido reconocida como socialmente útil por la venta, podrá considerarse que los productos son mercancías y que el trabajo en ellas integrado se transforma en valor.
El endeudamiento no es pues una opción posible, una política económica que los dirigentes de este mundo podrían seguir o no seguir. Es una obligación, una necesidad inscrita en el funcionamiento y las contradicciones mismas del sistema capitalista (véase nuestro folleto la Decadencia del capitalismo). Por eso es por lo que el endeudamiento de todos los agentes económicos no ha hecho sino incrementarse a lo largo del tiempo y, especialmente, en los últimos años.
Esa colosal deuda del sistema capitalista, que se eleva a cifras y porcentajes nunca antes alcanzados en toda su historia es el verdadero origen de la inestabilidad creciente del sistema financiero mundial. Es además significativo comprobar que desde hace ya algún tiempo, la bolsa parece haber ya integrado en su funcionamiento el declive irreversible de la economía capitalista... o sea del grado de confianza que tiene la clase capitalista en su propio sistema. Mientras que en tiempo normal los valores de los activos bursátiles (acciones, etc.) suben cuando la salud y las perspectivas de las empresas son positivas y bajan en caso contrario, hoy en la evolución de la bolsa suben cuando se anuncian malas noticias y baja cuando habría bonanza. El famoso Dow Jones subió 70 puntos en un solo día tras el anuncio del aumento del desempleo en Estados Unidos, en julio del 96. De igual modo, las acciones de ATT se echaron al vuelo tras el anuncio de 40 000 despidos y las acciones de Moulinex, en Francia, subieron un 20 % cuando se anunció un despido de 2600 personas. Y así. A la inversa, cuando se publican las cifras oficiales del desempleo en baja, ¡las cotizaciones de las acciones se orientan a la baja!. Signo de los tiempos que corren, los beneficios actuales se suponen no ya del crecimiento del capitalismo sino de la racionalización.
“Si un tipo como yo puede hacer quebrar una moneda habrá que pensar que hay algo perverso en el sistema”, ha declarado recientemente George Soros, el cual, en 1992, ganó 5 mil millones de francos especulando contra la libra esterlina. La perversión del sistema no es, sin embargo, el resultado del “incivismo” o de la avidez de unos cuantos especuladores, de las nuevas libertades de circulación de capitales a nivel internacional, o de los progresos de la informática y de los medios de comunicación, como tanto les gusta repetir a los media de la burguesía cuando pretenden analizar lo que no funciona en el sistema.
Los laboriosos crecimientos, las difíciles ventas se traducen en unos excedentes de capital que ya no encuentran donde invertir de modo productivo. La crisis se plasma así en que los beneficios sacados de la producción ya no encuentran salidas suficientes en inversiones rentables que puedan a su vez incrementar las capacidades de producción. La “gestión de la crisis” consiste entonces en encontrar otras salidas al excedente de capitales flotantes, para así evitar una desvalorización brutal. Estados e instituciones internacionales se dedican a acompañar las condiciones que hagan posible esa política. Esas son las razones de las nuevas políticas financieras instauradas y la nueva “libertad” para los capitales.
A esa razón fundamental debe añadírsele la de la política estadounidense de defensa de su estatuto de primera potencia económica internacional, lo cual no hace sino dar más amplitud al proceso. La inestabilidad anterior del sistema financiero y de las tasas de cambio era la consecuencia de la dominación total norteamericana después de la Segunda Guerra mundial, que se plasmaba en “el hambre de dólares”. Tras la reconstrucción competitiva de Europa y de Japón, uno de los medios de EEUU de prolongar artificialmente su dominio y garantizar la compra de sus mercancías fue la de devaluar su moneda e inundar la economía de dólares. La devaluación y el exceso de dólares en el mercado no hizo sino incrementar la sobreproducción de capitales resultante de la crisis de las inversiones productivas. Hubo así masas de capitales flotantes que no sabían dónde aterrizar para invertir. La liberación progresiva de las operaciones financieras conjugada con el paso forzado a los cambios flotantes ha permitido que esa masa gigantesca de capitales encuentre diversas “salidas” en la especulación, en operaciones financieras y préstamos internacionales de lo más dudoso. Se sabe hoy que, frente a un comercio mundial estimado en unos tres billones de dólares, los movimientos de capitales internacionales se calculan en unos 100 billones (¡30 veces más!). Sin la apertura de fronteras y los cambios flotantes, el peso muerto de esa masa hubiera agravado más todavía la crisis.
El capitalismo en el atolladero
Los ideólogos del capital sólo ven la crisis en la especulación, para así mejor ocultar su realidad. Se creen y hacen creer que las dificultades en la producción (desempleo, sobreproducción, deuda, etc.) son el resultado de excesos especulativos, mientras que en última instancia, si hay “locura especulativa”, “desestabilización financiera”, será porque ya había dificultades reales. La “locura” que los diferentes observadores críticos constatan a nivel financiero mundial no es el producto de algún que otro golpe de especuladores ansiosos de ganancias inmediatas. Esa locura no es más que la expresión de una realidad mucho más profunda y trágica: la decadencia avanzada, la descomposición del modo de producción capitalista, incapaz de superar sus contradicciones fundamentales e intoxicado por el uso y abuso cada día más masivo de la manipulación de sus propias leyes desde hace hoy casi tres décadas.
El capitalismo ya no es ese sistema conquistador, que se extiende inexorablemente, que penetra en todos los sectores de las sociedades y en todas las regiones del planeta. El capitalismo perdió la legitimidad que en su día pudo tener al aparecer como factor de progreso universal. Hoy, su triunfo aparente se basa en la negación de progreso para la humanidad entera. El sistema capitalista se ve cada vez más enfrentado a sus propias contradicciones insuperables. Parafraseando a Marx, las fuerza materiales engendradas por el capitalismo –mercancías y fuerza de trabajo–, al estar apropiadas privadamente, se yerguen y se rebelan contra él. La verdadera locura no es la especulación sino el mantenimiento del modo de producción capitalista. La salida para la clase obrera y para la humanidad no estriba en no se sabe qué política contra la especulación o el control de las operaciones financieras, sino en la destrucción del capitalismo mismo.
C. Mcl
Fuentes:
-Los datos referentes a la deuda de las familias y de las empresas están sacados del libro de Michel Aglietta, Macroéconomie financière, ed. la Découverte, colección Repères, no 166. Su fuente es la OCDE, basada en las cuentas nacionales.
-Los datos referentes a la deuda de los Estados son del libro publicado anualmente l’Etat du monde 1996, ed. la Découverte.
-Los datos citados en el texto han sido extraídos de los periódicos le Monde y le Monde diplomatique.
Rubric:
El marxismo contra la francmasonería
- 5271 reads
Como consecuencia de la exclusión de uno de sus militantes ([1]), la CCI ha sido llevada a profundizar cuáles fueron las posiciones de los revolucionarios frente a la infiltración de la francmasonería en el movimiento obrero. En efecto, para justificar la creación de una red de iniciados” dentro de la organización, ese ex militante daba a entender que su pasión por las ideologías esotéricas y los “conocimientos secretos” permitía una mejor comprensión de la historia, “más allá” del marxismo. También afirmaba que grandes revolucionarios como Marx y Rosa Luxemburg conocían la ideología masónica, lo cual es verdad, pero dando a entender que ellos mismos serían quizás también francmasones. Frente a ese tipo de falsificaciones vergonzantes para desvirtuar el marxismo, es necesario recordar el combate sin piedad llevado a cabo desde hace más de un siglo por los revolucionarios contra la francmasonería y las sociedades secretas a las que consideraban como instrumentos al servicio de la clase burguesa.
Ese es el objeto de este artículo.
Contrariamente al indiferentismo político de los anarquistas, los marxistas siempre han insistido en que el proletariado, para cumplir su misión revolucionaria, tiene que comprender los aspectos esenciales del funcionamiento de su clase enemiga. Como clases explotadoras, esos enemigos del proletariado emplean necesariamente el secreto y la mentira, tanto en sus luchas internas como contra la clase obrera. Por eso Marx y Engels, en una serie de escritos, expusieron a la clase obrera las estructuras secretas y las actividades de las clases dominantes.
Así en sus Revelaciones sobre la historia de la diplomacia secreta del siglo XVIII, basadas en un estudio exhaustivo de manuscritos diplomáticos en el British Museum, Marx expuso la colaboración secreta de los gabinetes británico y ruso desde los tiempos de Pedro el Grande. En sus escritos contra Lord Palmerston, Marx reveló que la continuidad de esta alianza secreta se dirigía esencialmente contra los movimientos revolucionarios en Europa. De hecho, en los primeros dos tercios del siglo XIX, la diplomacia rusa, el bastión de la contrarrevolución en esa época, estaba implicada en “todas las conspiraciones y sublevaciones del momento”, incluyendo las sociedades secretas insurreccionales como los carbonarios, e intentaba manipularlas para sus propios fines ([2]).
En su folleto contra Herr Vogt, Marx descubrió cómo Bismark, Palmerston y el zar, apoyaban a los agentes del bonapartismo bajo Luis Napoleón en Francia, para que infiltraran y denigraran el movimiento obrero. Momentos destacados del combate del movimiento obrero contra esas maniobras ocultas fueron la lucha de los marxistas contra Bakunin en la Primera Internacional, y la de los de Eisenach contra la instrumentalización del lasallismo por Bismark en Alemania.
Al combatir a la burguesía y su fascinación por lo oculto y el misterio, Marx y Engels mostraron que el proletariado es enemigo de cualquier clase de política de secretos y mistificaciones. Contrariamente al conservador británico Urquhart, cuya lucha durante 50 años contra la política secreta rusa degeneró en una “doctrina secreta esotérica” de una “todopoderosa” diplomacia rusa como “el único factor activo de la historia moderna” (Engels), el trabajo de los fundadores del marxismo sobre esta cuestión, siempre se basó en un método científico, materialista histórico. Este método desenmascaró a la “orden jesuítica” oculta de la diplomacia rusa y occidental, y demostró que las sociedades secretas de las clases explotadoras, eran el producto del absolutismo y la ilustración del siglo XVIII, durante el cual la corona impuso una colaboración entre la nobleza en declive y la burguesía ascendente. Esta “Internacional aristocrático-burguesa de la ilustración”, como la llamaba Engels en los artículos sobre la política exterior zarista, también proporcionó las bases de la francmasonería, que surgió en Gran Bretaña, el país clásico del compromiso entre una aristocracia y la burguesía. Mientras que el aspecto burgués de la francmasonería atrajo a muchos revolucionarios burgueses en el siglo XVIII y a comienzos del XIX, especialmente en Francia y Estados Unidos, su carácter profundamente reaccionario pronto iba a convertirla en un arma sobre todo contra la clase obrera. Así fue sobre todo después del surgimiento del movimiento socialista de la clase obrera, incitando a la burguesía a abandonar el ateísmo materialista de los tiempos de su propia juventud revolucionaria. En la segunda mitad del siglo XIX, la francmasonería europea, que hasta entonces había sido sobre todo una diversión de la aristocracia aburrida que había perdido su función social, se convirtió cada vez más en un bastión de la nueva “religiosidad” antimaterialista de la burguesía, dirigida esencialmente contra el movimiento obrero. En el interior de este movimiento masónico, se desarrollaron toda una serie de ideologías contra el marxismo, que más tarde se convertirían en propiedad común de los movimientos contrarrevolucionarios del siglo XX. Según una de esas ideologías, el marxismo mismo era una creación de la facción “iluminada” de la francmasonería alemana, contra el que tenían que movilizarse los “verdaderos” francmasones. Bakunin, que era un activo francmasón, fue uno de los padres de otra de esas aseveraciones, según la cual, el marxismo era una “conspiración judía”: “Todo este mundo judío, que engloba a una simple secta explotadora, que es una especie de gente que chupa la sangre, una especie de colectivo parásito orgánico destructivo, que va más allá no sólo de las fronteras, sino de la opinión política, este mundo está ahora a disposición de Marx por una parte, y por otra, de Rothschild (...) Todo esto puede parecer extraño ¿Qué puede haber en común entre el socialismo y una banca dirigente? El asunto es que el socialismo autoritario, el comunismo marxista, pide una fuerte centralización del Estado. Y donde haya centralización del Estado, tiene que haber necesariamente un banco central, y donde exista tal banco, allí encontraréis a la nación judía parásita, especulando con el trabajo del pueblo” ([3]).
Contrariamente a la vigilancia de la Iª, IIª y IIIª Internacionales sobre estas cuestiones, una parte importante del medio revolucionario actual, se complace en ignorar este peligro y en mofarse de la supuesta visión “maquiavélica” de la historia de la CCI. Esta subestimación, junto a una obvia ignorancia de una parte importante de la historia del movimiento obrero, es resultado de 50 años de contrarrevolución, que interrumpió el traspaso de la experiencia organizativa marxista de una generación a la siguiente.
Esta debilidad es de lo más peligrosa, puesto que, en este siglo, el empleo de las sectas e ideologías místicas, ha alcanzado dimensiones que van más allá de la simple cuestión de la francmasonería que se planteaba en la fase ascendente del capitalismo. Así, la mayoría de las sociedades secretas anticomunistas que se crearon entre 1918-23 contra la revolución alemana, no se originaron todas en la francmasonería, sino que las construyó directamente el ejército, bajo el control de oficiales desmovilizados. Puesto que eran instrumentos del capitalismo de Estado contra la revolución comunista, se disolvieron cuando el proletariado fue derrotado. Igualmente, desde el final de la contrarrevolución a finales de la década de los 60 de nuestro siglo, la francmasonería clásica es sólo un aspecto de todo un aparato de sectas e ideologías religiosas, esotéricas y racistas, desarrolladas por el Estado contra el proletariado. Hoy, en el marco de la descomposición capitalista, esas sectas e ideologías antimarxistas, que declaran la guerra al materialismo y al concepto del progreso de la historia, y que tienen una influencia considerable en los países industriales, constituyen un arma adicional de la burguesía contra la clase obrera.
La Iª Internacional contra las sociedades secretas
Ya la Iª Internacional fue objeto de rabiosos ataques por parte del ocultismo. Los adeptos del misticismo católico, los carbonarios y el mazzinismo, eran enemigos declarados de la Internacional. En Nueva York, los adeptos del ocultismo de Virginia Woodhull intentaron introducir el feminismo, el “amor libre” y las “experiencias parapsicológicas” en las secciones americanas de la Iª Internacional. En Gran Bretaña y Francia, las logias masónicas del ala izquierda de la burguesía, apoyadas por agentes bonapartistas, organizaron una serie de provocaciones, para intentar desprestigiar a la Internacional y permitir así la detención de sus miembros. Por ello el Consejo general se vio obligado a excluir a Pyatt y a sus partidarios, denunciándolos públicamente. Pero el principal peligro provenía de la Alianza de Bakunin, una organización secreta dentro de la Internacional que, con miembros a diferentes niveles de “iniciación” en “el secreto”, y con sus técnicas de manipulación (el famoso Catecismo revolucionario de Bakunin), reproducía exactamente el ejemplo de la francmasonería.
Es de sobra conocido el enorme empeño que pusieron Marx y Engels para repeler esos ataques, desenmascarando a Pyatt y a sus acólitos bonapartistas, combatiendo a Mazzini y las tentativas de Woodhull, y, sobre todo, revelando el complot de la Alianza de Bakunin contra la Internacional (véase Revista internacional nos 84 y 85). La plena conciencia de la amenaza que representaba el ocultismo, se pone de manifiesto en la Resolución propuesta por Marx, y adoptada por el Consejo general, sobre la necesidad de combatir las sociedades secretas. En la Conferencia de Londres de la AIT (septiembre de 1871), Marx insistió en que “... este tipo de organización está en contradicción con el desarrollo del movimiento obrero, desde el momento en que estas sociedades en lugar de educar a los obreros, los someten a sus leyes autoritarias y místicas que entorpecen su independencia y llevan su toma de conciencia en una falsa dirección” (Marx-Engels, Obras).
La burguesía intentó igualmente desprestigiar al proletariado, a través de la propaganda de sus medios de comunicación, que alegaban que, tanto la Internacional como la Comuna de París, habrían sido organizadas por una especie de dirección secreta de tipo masónico. En una entrevista al periódico The New York World, el cual sugería que los obreros habrían sido meros instrumentos de un “cónclave” de audaces conspiradores presentes en la Comuna de París, Marx declaró: “Estimado señor. No hay ningún secreto que descubrir, (...) excepto que se trate del secreto de la estupidez humana de los que se empeñan en ignorar que nuestra Asociación actúa públicamente, y que publicamos extensos informes de nuestra actividad para todos aquellos que quieran leerlos”. Según la lógica del World, la Comuna de París “podría también haber sido una conspiración de francmasones pues su participación no ha sido pequeña. No me sorprendería que el Papa quisiera atribuirles toda la responsabilidad de la insurrección. Pero examinemos otra explicación: la insurrección de París ha sido la obra de los obreros parisinos”.
El combate contra el misticismo en la IIª Internacional
Tras la derrota de la Comuna de París y la muerte de la Internacional, Marx y Engels lucharon con todas sus fuerzas para sustraer de la influencia de la masonería a las organizaciones obreras de Italia, España, o Estados Unidos (los “Caballeros del trabajo”). La IIª Internacional fundada en 1889 fue, inicialmente, menos vulnerable que la precedente a la influencia del ocultismo ya que había excluido a los anarquistas. La apertura que existía en el programa de la Iª Internacional permitió a “elementos desclasados infiltrarse y establecer en su seno una sociedad secreta cuyos esfuerzos se dirigían, no contra la burguesía y los gobiernos existentes, sino contra la propia Internacional” (Informe sobre la Alianza al Congreso de La Haya, 1872).
Y ya que la IIª Internacional era menos permeable en este terreno, los ataques del esoterismo empezaron mediante una ofensiva ideológica contra el marxismo. A finales del siglo XIX, las masonerías alemana y austríaca se jactaban de haber conseguido liberar las universidades y los círculos científicos de “la plaga del materialismo”. Con el desarrollo, a comienzos de este siglo, de las ilusiones reformistas y del oportunismo en el movimiento obrero, Bernstein se apoyó en estos científicos centroeuropeos para afirmar que el marxismo “habría sido superado” por las teorías místicas e idealista del neokantismo. En el contexto de la derrota del movimiento obrero de Rusia en 1905, los bolcheviques fueron penetrados por tendencias místicas que hablaban de la “construcción de Dios” aunque fueron rápidamente superadas.
En el seno de la Internacional, la izquierda marxista desarrolló una defensa heroica y brillante del socialismo científico, sin conseguir, sin embargo, lograr detener el avance del idealismo. Al contrario, la francmasonería comenzó a ganar adeptos en las filas de los partidos obreros. Jaurés, el famoso líder obrero francés, defendía abiertamente la ideología de la masonería contra lo que él llamaba “la interpretación economicista, pobre y estrechamente materialista, del pensamiento humano” del revolucionario marxista Franz Mehring. Al mismo tiempo, el desarrollo del anarcosindicalismo como reacción al reformismo, abría un nuevo campo para el desarrollo de ideas reaccionarias, y a veces místicas, basadas en los escritos de filósofos como Bergson, Nietzsche (que se calificaba a sí mismo de “filósofo del esoterismo”) o Sorel. Todo ello, a su vez, terminó afectando a elementos anarquizantes en el seno de la Internacional, como Hervé en Francia, o Mussolini en Italia que, al estallar la guerra, fueron a engrosar las organizaciones de la extrema derecha de la burguesía.
Los marxistas intentaron, en vano, imponer una lucha contra la masonería en el partido francés, o prohibir a los miembros del partido en Alemania una «segunda lealtad» hacia ese tipo de organizaciones. Pero, en el período anterior a 1914, no fueron suficientemente fuertes para imponer medidas organizativas, como las que Marx y Engels habían hecho adoptar a la AIT.
La IIIª Internacional contra la francmasonería
Decidida a superar las debilidades organizativas de la IIª Internacional que favorecieron su hundimiento en 1914, la Internacional comunista luchó por la eliminación total de los elementos esotéricos de sus filas. En 1922, frente a la infiltración en el PC francés de elementos pertenecientes a la francmasonería y que estaban gangrenando el Partido desde su fundación en Tours, el IVº Congreso de la Internacional, en su «Resolución sobre la cuestión francesa», hubo de reafirmar los principios de clase en los siguientes términos:
«La incompatibilidad entre la francmasonería y el socialismo era considerada como evidente para la mayoría de los partidos de la Segunda internacional (...) Si el IIº Congreso de la Internacional comunista no formuló, entre las condiciones de adhesión a la Internacional, ningún punto especial sobre la incompatibilidad del comunismo con la francmasonería, fue porque este principio figura en una resolución separada, votada por unanimidad en el Congreso.
“El hecho de que se revelara inesperadamente en el IVº Congreso de la Internacional comunista, la pertenencia de un número considerable de comunistas franceses a logias masónicas, es, a criterio de la Internacional comunista, el testimonio más manifiesto y a la vez lamentable, de que nuestro Partido francés ha conservado, no sólo la herencia psicológica de la época del reformismo, del parlamentarismo y del patrioterismo, sino también vinculaciones muy concretas y muy comprometedoras, por tratarse de la cúspide del Partido, con las instituciones secretas, políticas y arribistas de la burguesía radical (...)
”La Internacional considera que es indispensable poner fin, de una vez por todas, a esas vinculaciones, comprometedoras y desmoralizantes, de la cúspide del Partido comunista con las organizaciones políticas de la burguesía. El honor del proletariado de Francia exige que el Partido depure todas sus organizaciones de clase, de elementos que pretenden pertenecer simultáneamente a los dos campos en lucha.
“El Congreso encomienda al Comité central del Partido comunista francés la tarea de liquidar, antes del 1º de enero de 1923, todas las vinculaciones del Partido, en la persona de algunos de sus miembros y de sus grupos, con la francmasonería. Todo aquel que, antes del 1º de enero, no haya declarado abiertamente a su organización y hecho público a través de la prensa del Partido, su ruptura total con la francmasonería, queda automáticamente excluido del Partido comunista sin derecho a reafiliarse en el futuro. El ocultamiento de su condición de francmasón, será considerado como penetración en el Partido de un agente del enemigo, y arrojará sobre el individuo en cuestión una mancha de ignominia ante todo el proletariado.”
En nombre de la Internacional, Trotski denunció la existencia de vínculos entre “la francmasonería y las instituciones del Partido, el Comité de redacción, el Comité central” en Francia: “La Liga de los derechos humanos y la francmasonería son instrumentos de la burguesía para distraer la conciencia de los representantes del proletariado francés. Declaramos una guerra sin cuartel a tales métodos pues constituyen un arma secreta e insidiosa del arsenal burgués. Debe liberarse al partido de esos elementos” (Trotski, La voz de la Internacional: el movimiento comunista en Francia).
Del mismo modo, el delegado del Partido comunista alemán (KPD) en el IIIº Congreso del Partido comunista italiano en Roma, al referirse a las tesis sobre la táctica comunista presentadas por Bordiga y Terracini, afirmó “... el carácter irreconciliable evidente de la pertenencia al Partido comunista y a otro Partido, se aplica además de la práctica política, también a aquellos movimientos que, a pesar de su carácter político, no tienen ni el nombre ni la organización de un partido (...) Entre estos destaca especialmente la francmasonería” (“Las tesis italianas”, Paul Butcher, en La Internacional, 1922).
El desarrollo vertiginoso de las sociedades secretas
en la decadencia del capitalismo
Con la entrada del capitalismo en su fase de decadencia desde la Iª Guerra mundial, se produce un desarrollo gigantesco del capitalismo de Estado, en particular del aparato militar y represivo (espionaje, policía secreta, etc.). ¿Esto quiere decir que la burguesía ya no necesita sus sociedades secretas “tradicionales”? En parte es cierto. Allí donde el Estado capitalista totalitario ha adoptado una forma brutal y descubierta, como en la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini, o la Rusia de Stalin, las agrupaciones secretas, tanto las de tipo masónico u otras “logias”, como otras, siempre estuvieron prohibidas.
Sin embargo, ni siquiera esas formas bestialmente claras de capitalismo de Estado pueden prescindir totalmente de un aparato secreto o ilegal, que no aparezca oficialmente. El totalitarismo del capitalismo de Estado implica el control dictatorial de la burguesía, no sólo sobre el conjunto de la economía, sino sobre cada aspecto de la vida. Así por ejemplo en los regímenes estalinistas, la “mafia” es una parte indispensable del Estado, puesto que controla la única parte del aparato de distribución que funciona realmente, pero que oficialmente se supone que no existe: el mercado negro. En los países occidentales, la criminalidad organizada es una parte no menos importante del régimen capitalista de Estado.
Pero en las así llamadas formas “democráticas” del capitalismo de Estado, el aparato, oficial y extraoficial, de represión e infiltración, ha crecido de una manera gigantesca.
En estas dictatoriales supuestas democracias, el Estado impone su política a los miembros de su propia clase, y combate las organizaciones de sus rivales imperialistas y las de su clase enemiga, el proletariado, de forma no menos totalitaria que bajo el nazismo o el estalinismo. Su aparato de espionaje y de policía política es tan omnipresente como en cualquier otro Estado. Pero como la ideología de la democracia no permite actuar a ese aparato tan abiertamente como la Gestapo o la GPU en Rusia, la burguesía occidental vuelve a desarrollar sus viejas tradiciones de la francmasonería o de la “mafia política”, pero esta vez bajo control directo del Estado. Lo que la burguesía occidental no puede hacer legal y abiertamente, puede tratarlo ilegalmente y en secreto.
Así, cuando el ejército USA invadió la Italia de Mussolini en 1943, tenían de su parte no sólo a la mafia...: “Como consecuencia del avance hacia el norte de las divisiones acorazadas americanas, las logias francmasónicas surgieron a la superficie como caracoles tras la lluvia. Esto no era sólo resultado del hecho de que Mussolini las había prohibido y había perseguido a sus miembros. Las poderosas agrupaciones masónicas americanas tenían su parte de responsabilidad en esto, e inmediatamente alistaron a su bando a sus hermanos italianos” ([4]).
Ése es el origen de una de las más famosas entre las innumerables organizaciones paralelas del bloque occidental, la logia “Propaganda 2” en Italia. Esas estructuras extraoficiales coordinaban la lucha de las diferentes burguesías nacionales del bloque americano contra la influencia del bloque soviético rival. Entre los miembros de esas logias se incluían dirigentes de la izquierda del Estado capitalista: estalinistas, partidos izquierdistas y sindicatos. Debido a una serie de escándalos y revelaciones (vinculados al estallido del bloque del Este después de 1989), sabemos bastante más sobre las obras de estos grupos contra el enemigo imperialista y en provecho del Estado. Pero la burguesía guarda mucho más celosamente el secreto de que, en la decadencia, sus viejas tradiciones de infiltración masónica del movimiento obrero, se han convertido en parte del repertorio del aparato de Estado totalitario democrático. Esto ha sido así cada vez que el proletariado ha amenazado seriamente a la burguesía: sobre todo durante la oleada revolucionaria de 1917-23, pero también desde 1968, con el resurgir de las luchas obreras.
Un aparato contrarrevolucionario paralelo
Como señaló Lenin, la revolución proletaria en Europa occidental al final de la Iª Guerra mundial se enfrentaba a una clase dirigente mucho más poderosa e inteligente que en Rusia. Como en Rusia, frente a la revolución, la burguesía jugó inmediatamente la baza democrática, poniendo a la “izquierda” (los antiguos partidos obreros que tras su degeneración habían pasado al campo burgués) en el poder, anunciando elecciones y planes para la “democracia industrial” y para “integrar” los consejos obreros en la constitución y el Estado.
Pero la burguesía occidental fue más lejos de lo que hizo el Estado ruso después de febrero de 1917. Empezó inmediatamente a construir un gigantesco aparato contrarrevolucionario paralelo a sus estructuras oficiales.
Con este fin hicieron uso de la experiencia política y organizativa de las logias masónicas y de las órdenes de la derecha popular que se habían especializado en combatir el movimiento obrero antes de la guerra mundial, completando su integración en el Estado. Algunas de esas organizaciones eran la “Orden germánica” y la “Liga Hammer”, fundadas en 1912 en respuesta a la amenaza de guerra y a la victoria electoral del Partido socialista, que declaraban en su periódico sus objetivos de “organizar la contrarrevolución”: “la sagrada vendetta liquidará a los dirigentes revolucionarios al comienzo mismo de la insurrección, no dudando en golpear a las masas criminales con sus propias armas” ([5]).
Victor Serge se refiere a los servicios de inteligencia de Action Française y de los Cahiers de l’Anti-France, que ya espiaban a los movimientos de vanguardia en Francia durante la guerra, los servicios de espionaje y provocación del partido fascista en Italia, y las agencias privadas de detectives en USA, que “proporcionaban a los capitalistas informadores discretos, expertos provocadores, tiradores, guardias, capataces, y también militantes sindicales totalmente corruptos”. Se supone que la compañía Pinkerton empleaba a 135.000 personas.
“En Alemania, desde el desarme oficial del país, las fuerzas esenciales de la reacción se han concentrado en organizaciones extremadamente secretas. La reacción ha comprendido que, incluso en los partidos apoyados por el Estado, la clandestinidad es un preciado valor. Naturalmente, todas estas organizaciones toman a su cargo todas las funciones de virtuales fuerzas de policía oculta contra el proletariado” ([6]).
Para preservar el mito de la democracia, las organizaciones contrarrevolucionarias en Alemania y otros países, no formaban oficialmente parte del Estado, se financiaban privadamente, a menudo se declaraban ilegales, y se presentaban como enemigos de la democracia. Con sus asesinatos contra dirigentes burgueses “democráticos” como Rathenau y Ezberger, y sus golpes de extrema derecha (golpe de Kapp 1920, golpe de Hitler 1923), desempeñaron un papel vital, precipitando al proletariado hacia el terreno de la defensa de la “democracia” contrarrevolucionaria de Weimar.
La trama contra la revolución proletaria
En Alemania, centro principal de la oleada revolucionaria de 1917-23 además de Rusia, es donde mejor se puede valorar la vasta escala de las operaciones contrarrevolucionarias cuando la burguesía siente amenazada su dominación de clase. Se puso en marcha una gigantesca trama en defensa del Estado burgués. Esta trama empleaba la provocación, la infiltración y el asesinato político para complementar la política contrarrevolucionaria del SPD y los sindicatos, así como la del Reichwerhr (el ejército) y los cuerpos francos extraoficiales del “ejército blanco”, que se financiaban privadamente.
Más famoso aún por supuesto es el NSDAP (Partido nazi), que se fundó en Munich en 1919 como “Partido obrero alemán”. Hitler, Göring, Röhm y otros dirigentes nazis, empezaron sus carreras políticas como informadores y agentes contra los consejos obreros de Baviera.
Estos centros ilegales de coordinación de la contrarrevolución, en realidad eran parte del Estado. Dondequiera que se sometía a juicio a sus especialistas en asesinatos, como los asesinos de Liebknecht, Luxemburg y cientos de otros dirigentes comunistas, no se les encontraba culpables, se les aplicaban sentencias simbólicas o se les dejaba escapar. Dondequiera que la policía descubría sus depósitos secretos de armas, el ejército intervenía para reclamar ese armamento que supuestamente le había sido robado.
La organización Escherich (“Orgesch”), la mayor y más peligrosa organización ilegal antiproletaria después del llamado putsch de Kapp, que proclamaba su objetivo de “liquidar el bolchevismo”, “tenía cerca de un millón de miembros armados, que poseían incontables depósitos secretos de armamento, y trabajaban con métodos de los servicios secretos. Con este objeto la “Orgesch” mantenía una agencia de espionaje” ([7]).
El “Teno”, que supuestamente era un servicio técnico para casos de catástrofes públicas, en realidad era una tropa armada de 170.000 miembros que se empleaban principalmente como rompehuelgas.
La Liga antibolchevique, fundada el primero de diciembre de 1918 por industriales, dirigía su propaganda fundamentalmente hacia los obreros. “Seguía muy atentamente el desarrollo del KPD (Partido comunista de Alemania), e intentaba infiltrarlo con sus informadores. Sobre todo con este fin montó un servicio de inteligencia y espionaje camuflado tras el nombre de Cuarto departamento. Mantenía lazos con la policía política y con unidades del ejército” ([8]).
En Munich, la sociedad oculta de Thule, vinculada a la ya mencionada Orden germánica de antes de la guerra, organizó el ejército blanco de la burguesía bávara, el “Freikorps Oberland” y coordinó la lucha contra la república de consejos de 1919, incluyendo el asesinato de Eisner, líder del USPD, destinado a provocar una insurrección prematura. “Su segundo departamento era su servicio de inteligencia, que organizaba una extensa actividad de infiltración, espionaje y sabotaje. Según Sebottendorf, cada miembro de la Liga de combate, pronto contaba con un carnet del Grupo Spartakus con nombre falso. Los espías de la liga de combate también se sentaban en el gobierno de consejos y en el ejército rojo, e informaban cada noche al centro de la sociedad de Thule sobre los planes del enemigo” ([9]).
El arma principal de la burguesía contra la revolución proletaria no es la represión contra la subversión, sino la presencia de la ideología y la influencia organizativa de los órganos de “izquierda” de la burguesía en las filas del proletariado. Este fue fundamentalmente el trabajo de la socialdemocracia y los sindicatos. Pero la ayuda que la infiltración y la provocación puede prestar a los esfuerzos de la izquierda del capital contra los obreros es muy importante, como pone de manifiesto el ejemplo del “nacional bolchevismo” durante la revolución en Alemania. Bajo la influencia del seudo anticapitalismo, el nacionalismo extremo, el antisemitismo y el antiliberalismo propios de las organizaciones paralelas de la burguesía, con las que mantenían reuniones secretas, la así llamada “izquierda” de Hamburgo, en torno a Laufenberg y Wollfheim, desarrolló una versión contrarrevolucionaria del “comunismo de izquierdas”, que contribuyó decisivamente a escindir el joven KPD en 1919 y a desprestigiarlo en 1920.
El partido empezó a descubrir el trabajo de infiltración burguesa en la sección de Hamburgo del KPD ya en 1919, desenmascarando a cerca de 20 agentes de policía conectados directamente al GKSD –un regimiento contrarrevolucionario de Berlín. “A partir de entonces, se intentó varias veces que los obreros de Hamburgo se lanzaran a asaltos armados contra las prisiones y otras acciones aventureras” ([10]).
El organizador de este socavamiento de los comunistas en Hamburgo, Von Killinger, era un dirigente de la “Organización Cónsul”, una organización secreta terrorista y asesina destinada a infiltrar y unir la lucha de todas las facciones de derecha contra el comunismo.
La defensa de la organización revolucionaria
Al principio de este artículo ya hemos visto cómo la Internacional comunista sacó las lecciones de la incapacidad de la IIª Internacional a nivel organizativo para llevar a cabo una lucha mucho más rigurosa contra la francmasonería y las sociedades secretas.
Como ya hemos visto, el IIº Congreso mundial adoptó una moción del partido italiano contra los francmasones que, aunque oficialmente no formaba parte de las “21 condiciones” para ser miembro de la Internacional, extraoficialmente se conocía como la “condición 22”. De hecho, las famosas 21 condiciones de agosto de 1920 obligaban a todas las secciones de la Internacional a organizar estructuras clandestinas para proteger a la organización contra la infiltración, a investigar las actividades del aparato ilegal contrarrevolucionario de la burguesía, y a sostener el trabajo centralizado internacionalmente contra las acciones políticas y represivas del capital.
El tercer Congreso mundial, en junio de 1921, adoptó principios destinados a proteger mejor a la Internacional de los espías y agentes provocadores, y a observar sistemáticamente las actividades del aparato paramilitar y de policía antiproletario, oficial y secreto, los francmasones, etc. Se creó un comité internacional –OMS– para coordinar estas actividades.
El KPD por ejemplo publicaba regularmente listas de agentes provocadores y espías de la policía excluidos de sus filas, junto con sus fotos y una descripción de sus métodos. “De agosto de 1921 a agosto de 1922, el departamento de Información descubrió 124 informadores, agentes provocadores y timadores. La policía o las organizaciones de derecha los enviaban al KPD con la esperanza de que lo explotaran financieramente en su propio beneficio”.
El KPD publicó folletos sobre esta cuestión, y también descubrió quiénes habían asesinado a Liebknecht y Luxemburg, publicó sus fotos y pidió ayuda de la población para encontrarlos. Se estableció una organización especial para defender al partido contra las sociedades secretas y las organizaciones paramilitares de la burguesía. Este trabajo incluyó acciones espectaculares. Así en 1921, miembros del KPD disfrazados de policías, registraron la sede y confiscaron documentos de la sucursal del Ejército blanco ruso en Berlín. También se llevaron a cabo acciones contra las sedes de la criminal “Organización Consul”.
Pero sobre todo el Comintern suministraba regularmente a todas las organizaciones obreras avisos e informaciones sobre las tentativas de la trama oculta de la burguesía por destruirlas.
Después de 1968 resurge la manipulación oculta contra el proletariado
Tras la derrota de la revolución comunista después de 1923, la trama secreta antiproletaria de la burguesía, o se disolvió, o se atribuyó otras tareas que el Estado le encargaba. En Alemania, por ejemplo, muchos de esos elementos se integraron más tarde en el movimiento nazi.
Pero cuando las luchas obreras masivas en 1968 en Francia pusieron fin a la contrarrevolución y abrieron un período de ascenso de la lucha de clases, la burguesía empezó a resucitar su aparato antiproletario oculto. En Mayo del 68 en Francia, “el “Gran Oriente” masónico, saludaba con entusiasmo el “magnífico movimiento de los estudiantes y los obreros” y enviaba alimentos y medicinas a la Sorbona ocupada” ([11]).
Ese “saludo” no era más que un brindis hipócrita. En Francia, después de 1968, la burguesía ha puesto en marcha a sus sectas “neotemplarias”, “rosacruces” y “martinistas” para infiltrar a los izquierdistas y a otros grupos, en colaboración con las estructuras del SAC (Servicio de acción cívica, creado por agentes de De Gaulle). Por ejemplo, Luc Jouret, el gurú del “Templo solar”, empezó su carrera de agente de oficinas paralelas semilegales infiltrando a grupos maoístas ([12]), antes de encontrarse en 1978 de médico entre los paracaidistas belgas y franceses que saltaron sobre Kolwesi en Zaire.
De hecho, los años siguientes han presenciado la aparición de organizaciones del tipo de las que se usaron contra la revolución proletaria en los años 20. En la extrema derecha, el “Front européen de libération” ha revivido la tradición “nacionalbolchevique”. En Alemania, el “Sozialrevolutionäre Arbeiterfront” (Frente social revolucionario obrero), siguiendo su consigna: “la frontera no está entre derecha e izquierda, sino entre arriba y abajo”, se ha especializado en infiltrar diferentes movimientos “de izquierda”. La sociedad de Thule también se ha refundado como una sociedad secreta contrarrevolucionaria ([13]).
La “World anticommunist League” (Liga anticomunista mundial), la “National Caucus of Labour” (la Junta nacional del trabajo) y el “European Labour Party” (Partido laborista europeo), son servicios privados actuales de información política de la derecha moderna. Del dirigente de la última de estas organizaciones, Larouche, ha dicho un miembro del Consejo de seguridad nacional de Estados Unidos que “posee una de las mejores organizaciones privadas de inteligencia del mundo” ([14]). En Europa, algunas sectas de los rosa cruz son de obediencia norteamericana, otras de obediencia europea como la Asociación sinárquica del Imperio dirigida por la familia de los Habsburgo que reinó en Europa en el imperio austro-húngaro.
Las versiones “de izquierda” de esas organizaciones contrarrevolucionarias no son menos activas. En Francia por ejemplo se han establecido nuevas sectas en la tradición “martinista”, una variante de la francmasonería especializada históricamente en las misiones secretas de agentes de influencia que completaban la labor de los servicios secretos oficiales o en la infiltración y destrucción de las organizaciones obreras. Esos grupos propagan que el comunismo o no lo explica todo y debe ser enriquecido ([15]), o que sólo puede conseguirse por las manipulaciones de una minoría ilustrada. Como otras sectas, esos grupos están especializados en el arte de la manipulación de las personas, no solo de su comportamiento individual, sino sobre todo de su acción política.
De manera general, el desarrollo de sectas ocultas y grupos esotéricos los pasados años, no es sólo una expresión de la desesperación y la histeria de la pequeña burguesía frente a la situación histórica, sino que está animado y organizado por el Estado. Se sabe el papel que juegan esas sectas en las rivalidades imperialistas (por ejemplo, el empleo que hace la burguesía USA de la cienciología contra Alemania). Pero todo este movimiento “esotérico” también es parte del ataque furibundo ideológico de la burguesía contra el marxismo, particularmente después de 1989 con la pretendida “muerte del comunismo”. Históricamente, la burguesía europea empezó a identificarse con la ideología mística de la francmasonería frente al auge del movimiento socialista sobre todo a partir de las revoluciones de 1848. Hoy, el odio desenfrenado del esoterismo contra el materialismo y el marxismo, así como contra las masas proletarias, consideradas “materialistas” y “estúpidas”, no es más que el odio concentrado de la burguesía y parte de la pequeña burguesía contra un proletariado que no está derrotado. Incapaz por sí misma de ofrecer ninguna alternativa histórica, la burguesía opone al marxismo la mentira de que el estalinismo era comunista, pero también la visión mística de que el mundo sólo puede “salvarse” si se sustituye la conciencia y la racionalidad por el ritual, la intuición y la superchería.
Hoy, frente al desarrollo del misticismo y la proliferación de sectas ocultas en la sociedad capitalista en descomposición, los revolucionarios deben sacar las lecciones de la experiencia del movimiento obrero contra lo que Lenin llamaba “el misticismo, esa cloaca para modas contrarrevolucionarias”. Deben reapropiarse esta lucha implacable de los marxistas contra la ideología de la masonería. Deben denunciar esta ideología reaccionaria.
Como la religión, calificada por Marx el siglo pasado de “opio del pueblo”, los temas ideológicos de la francmasonería moderna son un veneno inoculado por el Estado burgués, para destruir la conciencia de clase del proletariado.
El combate, que el movimiento obrero del pasado hubo de desarrollar permanentemente contra el ocultismo, es escasamente conocido en nuestros días. En realidad, la ideología y los métodos de infiltración de la francmasonería, han sido siempre una de las puntas de lanza de las tentativas de la burguesía para destruir, desde dentro, las organizaciones comunistas. Si la CCI, como muchas otras organizaciones comunistas del pasado, ha sufrido la penetración en su seno de este tipo de ideología, es su deber y su responsabilidad el comunicar al conjunto del medio político proletario las lecciones del combate que ha llevado a cabo en defensa del marxismo, contribuir a la reapropiación de la vigilancia del movimiento obrero del pasado frente a la política de infiltración y de manipulación del aparato oculto de la burguesía.
Kr
[1] 1) Ver nuestra advertencia publicada a ese respecto en toda la prensa territorial de la CCI.
[2] 2) Engels, la Política exterior de la Rusia zarista.
[3] 3) Bakunin, citado por R. Huch en Bakunin und die Anarquie (Bakunin y la anarquía).
[4] 4) Terror, Drahzieher und Attentäter (Terror, manipuladores y asesinos), de Kowaljow-Mayschew. La versión alemana (del Este) del libro soviético fue publicada por los editores militares de la RDA.
[5] 5) Die Thule-Gesellschaft (Historia de la Logia de Thule), Rose.
[6] 6) Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, V. Serge.
[7] 7) Der Nachrichdienst der KPD (los servicios de información del KPD), publicado en 1993 por antiguos historiadores de la policía secreta de Alemania del Este, la STASI.
[8] 8) Ídem.
[9] 9) Die Thule-Gesellschaft.
[10] Der Nachrichdienst der KPD.
[11] Frankfurter Allgemeine Zeitung, suplemento, 18 de mayo de 1996.
[12] 12) La Orden del Templo solar.
[13] Drahtzieher im braunem Netz (los que manejan los hilos de la red parda), Konkret.
[14] Citado en Geschäfte und Verbrechen der Politmafia (los negocios y los crímenes de la mafia política), Roth-Ender.
[15] La única finalidad de esas ideas es la de desprestigiar el comunismo y el marxismo, debilitar la conciencia de clase y enturbiar un arma esencial del proletariado, su claridad teórica.
Series:
Personalidades:
- Bakunin [167]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
- Segunda Internacional [152]
- Tercera Internacional [43]
Acontecimientos históricos:
- franmasonería [168]
Rubric:
Cuestiones de organización, III – El Congreso de La Haya en 1872 – La lucha contra el parasitismo político
- 2200 reads
En los dos primeros artículos de esta serie abordamos los orígenes y el desarrollo de la Alianza de Bakunin, y cómo la burguesía apoyó y utilizó esta secta como una auténtica máquina de guerra contra la Iª Internacional. Hemos visto, también, la enorme importancia que Marx, Engels, y los elementos obreros más sanos de la Internacional, concedían a la defensa de los principios proletarios de funcionamiento, frente al anarquismo en materia de organización. En el presente artículo trataremos de las lecciones del Congreso de La Haya, uno de los momentos más importantes de la lucha del marxismo contra el parasitismo político. Las sectas socialistas que ya no tenían su sitio en el joven movimiento proletario en pleno desarrollo, orientaban entonces lo principal de su actividad a luchar no ya contra la burguesía sino contra las organizaciones revolucionarias mismas. Todos esos elementos parásitos, a pesar de las divergencias políticas entre ellos, se unieron a los intentos de Bakunin por destruir la Internacional.
Las lecciones de la lucha contra el parasitismo en el Congreso de la Haya son especialmente válidas hoy. A causa de la ruptura de la continuidad orgánica con el movimiento obrero del pasado, pueden hacerse muchos paralelos entre el desarrollo del medio revolucionario después de 1968 y el de los inicios del movimiento obrero; existe, en particular, no una identidad pero sí una gran similitud entre el papel del parasitismo político en la época de Bakunin y el que hoy desempeña.
Las tareas de los revolucionarios tras la Comuna de París
El Congreso de La Haya de la Primera Internacional en 1872, es uno de los más famosos en la historia del movimiento obrero. Fue en él donde tuvo lugar el histórico enfrentamiento entre marxismo y anarquismo. Este Congreso fue un momento decisivo en la superación de la fase de sectas, que había marcado los primeros pasos del movimiento obrero. En este Congreso se pusieron las bases para superar la separación que existía entre, por un lado, las organizaciones socialistas, y por otro, los movimientos de masas de la lucha obrera.
El Congreso condenó enérgicamente el rechazo de la política anarquista y pequeñoburgués, así como sus reticencias respecto a las luchas defensivas cotidianas de los trabajadores. Y, sobre todo, declaró que la emancipación del proletariado exige su organización en un partido político de clase, autónomo, contrario a todos los partidos formados por las clases dominantes (Resolución sobre los Estatutos del Congreso de La Haya).
No es casualidad que tales cuestiones se suscitaran precisamente en aquel momento, ya que el Congreso de La Haya fue el primer congreso internacional que se celebraba tras la derrota de la Comuna de París en 1871, cuando contra el movimiento obrero se lanzaba una oleada internacional de terror reaccionario. La Comuna de París había mostrado el carácter político de la lucha de la clase obrera, había puesto de manifiesto la necesidad y la capacidad de la clase revolucionaria para organizar su confrontación con el Estado burgués, la tendencia histórica a la destrucción de ese estado y su sustitución por la dictadura del proletariado como condición previa del socialismo. Los acontecimientos de París mostraron a los obreros que el socialismo no se conseguía a través de experimentos cooperativos de tipo prudhoniano, ni con pactos con las clases explotadoras como preconizaban los lassalleanos, ni tampoco mediante audaces acciones de una minoría selecta como pretendía el blanquismo. Y, sobre todo, la Comuna de París enseñó a los obreros verdaderamente revolucionarios, que la revolución socialista no tiene nada que ver con una orgía de anarquía y destrucción, sino que se trata de un proceso centralizado y organizado; que la insurrección obrera no desemboca en una abolición inmediata de las clases, del Estado y de la autoridad, sino que exige imperativamente la autoridad de la dictadura del proletariado. En resumen: la Comuna de París dio absolutamente la razón a la posición marxista, y desautorizó por completo las teorías bakuninistas.
De hecho, en el momento del Congreso de La Haya, los mejores representantes del movimiento obrero tomaban conciencia de cómo el peso en la dirección de la insurrección de las concepciones prudhonianas, bakuninistas, blanquistas, y de otras sectas había sido la principal debilidad política de la Comuna. Y donde, además, la Internacional había sido incapaz de intervenir en los acontecimientos centralizada y coordinadamente, como debe hacerlo un partido de clase.
Por ello, tras la derrota de la Comuna de París, liberarse del peso de su propio pasado sectario y poder superar así la influencia del socialismo pequeño burgués, era ya la prioridad absoluta para el movimiento obrero.
Este es el contexto político que explica porqué la cuestión central del Congreso de La Haya no fue la Comuna de París en sí misma, sino la defensa de los Estatutos de la Internacional, contra el complot de Bakunin y sus aliados. Los historiadores burgueses, desconcertados por este hecho, concluyen que este congreso habría sido una expresión de ese mismo sectarismo, ya que la Internacional habría preferido dedicarse a sus asuntos internos, en vez de a los resultados de un acontecimiento histórico en la lucha de clases. Lo que la burguesía no puede entender es que la respuesta que la Comuna de París pedía a los revolucionarios era, precisamente, la defensa de los principios políticos y organizativos del proletariado, la erradicación de sus filas de las teorías y actitudes organizativas pequeño burguesas.
Así pues, los delegados de la Internacional acudieron a La Haya no sólo para replicar a la represión internacional y las difamaciones contra la AIT, sino ante todo, para hacer frente al ataque que, desde dentro, se había lanzado contra ella. Este ataque interno estaba dirigido por Bakunin que llamaba, ya abiertamente, a abolir la centralización internacional, incumplir los estatutos, no pagar las cuotas al Consejo General, y rechazar la lucha política. Bakunin se oponía, sobre todo, a las decisiones de la Conferencia de Londres de 1871, en las que, sacando las lecciones de la Comuna de París, se defendía la necesidad de que la Internacional desempeñara su papel de partido de clase. En el terreno organizativo, esta conferencia había exigido al Consejo general que asumiera, sin vacilaciones, su papel de centralización, de representante de la unidad de la Internacional entre congreso y congreso. En Londres, se condenó también la existencia, dentro de la Internacional, de sociedades secretas, y se ordenó la preparación de un informe sobre las escandalosas actividades que, en nombre de la Internacional, Bakunin y Nechaiev habían realizado en Rusia.
A todo ello Bakunin respondió con una huida hacia delante, ya que poco a poco se iban descubriendo sus actividades contra la Internacional. Pero se trataba, en realidad, de una estrategia calculada que contaba con explotar, en su propio provecho, la debilidad y desorientación de muchas partes de la organización tras la derrota de la Comuna de París, para intentar aniquilar la Internacional, en el propio Congreso de La Haya, ante los expectantes ojos de todo el mundo. El ataque de Bakunin contra la dictadura del Consejo general estaba ya contenido en la Circular de Sonvilliers de noviembre de 1871, que había sido enviada a todas las secciones, y con la que trataba, arteramente, de ganarse a todos los elementos pequeño burgueses, que se sentían amenazados por la proletarización de los métodos organizativos de la Internacional impulsados por los órganos centrales. La prensa burguesa reprodujo amplios extractos de esta circular de Sonvillier (“El monstruo de la Internacional se devora a sí mismo”) y, en Francia, donde todo lo que, de cualquier forma, estuviera relacionado con la Internacional, era salvajemente perseguido, fue sin embargo pegado en las paredes (Nicolaievsky, Karl Marx, traducido del inglés por nosotros).
La complicidad del parasitismo con las clases dominantes
Podemos decir que, en términos generales, tanto la Comuna de París como la fundación de la Internacional, son expresiones de un mismo proceso histórico, cuya esencia es la maduración de la lucha por la emancipación del proletariado. Desde mediados de los años 1860, el movimiento obrero había empezado a superar sus infantilismos. Sacando lecciones de las revoluciones de 1848, el proletariado se negaba a aceptar el liderazgo del ala radical de la burguesía, luchando ya por establecer su propia autonomía de clase. Pero esta autonomía exigía que la clase obrera superase la dominación que ejercían, sobre sus propias organizaciones, las teorías y las concepciones organizativas de la pequeña burguesía, la bohemia y los elementos desclasados, etc.
Pero esa lucha por imponer los postulados del proletariado en sus organizaciones, esa lucha que tras la Comuna de París llegaba a una nueva etapa, debía desarrollarse no sólo frente al exterior, contra los ataques de la burguesía, sino también dentro de la propia Internacional. En las filas de ésta, los elementos pequeñoburgueses y desclasados desataron una feroz resistencia contra la aplicación de estos principios políticos y organizativos del proletariado, pues ello significaba la desaparición de su influencia en la organización obrera.
Y así estas sectas palancas del movimiento, en sus inicios, pasan a ser trabas cuando éste las supera, convirtiéndose entonces en reaccionarias (Marx-Engels, Las pretendidas escisiones en la Internacional).
El Congreso de La Haya tenía pues como objetivo, eliminar el sabotaje de la maduración y la autonomización del proletariado, que ejercían los sectarios. Un mes antes del Congreso, el Consejo general había declarado, en una circular a todos los miembros de la Internacional, que había llegado el momento de acabar, de una vez por todas, con las luchas internas causadas por la presencia de un cuerpo parásito, y señalaba que paralizando la actividad de la Internacional contra los enemigos de la clase obrera, la Alianza sirve espléndidamente a la burguesía y sus gobiernos.
El Congreso de La Haya mostró cómo esos sectarios que ya no servían de palanca al movimiento, que se habían transformado en parásitos que vivían a expensas de las organizaciones proletarias, se habían organizado y coordinado a escala internacional para hacer la guerra a la Internacional. Y que preferían la destrucción del partido obrero antes que aceptar que el proletariado se liberase de su influencia. Se demostró también que el parasitismo político, para tratar de evitar ser arrojado al famoso basurero de la historia donde debería estar, había preparado la formación de una alianza con la burguesía, cuya base era el odio que tanto unos como otros, si bien cada uno por razones distintas, compartían contra el proletariado. Uno de los principales logros del Congreso de La Haya fue, precisamente que fue capaz de desvelar la esencia de este parasitismo político, que presta sus servicios a la burguesía participando en la guerra de las clases explotadoras contra las organizaciones comunistas.
Los delegados contra Bakunin
Las declaraciones escritas enviadas a La Haya por las diferentes secciones, especialmente por las de Francia (donde la AIT trabajaba en la clandestinidad, y muchos de sus delegados no podían acudir al Congreso) muestra el estado de ánimo que reinaba en la Internacional en vísperas del Congreso. Los principales temas de esas declaraciones se referían a la propuesta de ampliación de los poderes del Consejo general, a la orientación hacia un partido político de clase, y a la confrontación contra la Alianza bakuninista y otras flagrantes violaciones de los estatutos.
La decisión de Marx de asistir personalmente al Congreso, era una prueba más de la determinación que existía en la Internacional, para desenmascarar y destruir los diferentes complots que se estaban urdiendo contra la Asociación, todos ellos centrados en torno a la Alianza de Bakunin. Esta Alianza, una organización clandestina en el seno de la propia organización, era una sociedad secreta desarrollada según el modelo burgués de la francmasonería. Los delegados eran muy conscientes de que detrás de las maniobras sectarias de Bakunin, se escondía la conspiración de la clase dominante.
“... Ciudadanos: nunca antes un Congreso fue tan solemne y más importante como el que os ha reunido en La Haya. Lo que deberá discutirse no es tal o cual insignificante cuestión de forma, tal o cual trillado artículo de los Reglamentos, sino la supervivencia misma de la Asociación.
“Manos impuras, manchadas de sangre republicana, intentan, desde hace tiempo, sembrar la discordia entre nosotros, lo que solo puede servir al más criminal de los monstruos: Luis Bonaparte. Intrigantes expulsados vergonzosamente de nuestras filas –los Bakunin, Malon, Gaspard Blanc y Richard– intentan fundar una no sabemos bien qué clase de ridícula federación, para servir a su ambicioso proyecto de destrozar la Asociación. Pues bien, ciudadanos, esta es la raíz de las discordias, grotesca por sus arrogantes designios, pero peligrosa por sus audaces maniobras, que deben ser aniquiladas a toda costa. Su existencia es incompatible con la nuestra y dependemos de vuestra implacable energía para alcanzar un éxito decisivo y brillante. Sed implacables, luchad sin vacilaciones, pues si sois débiles y temerosos, seréis responsables no sólo del desastre que sufra la Asociación, sino además de las terribles consecuencias que ello supondría para la causa del proletariado” (“De la sección Ferré de París a los delegados de La Haya”) ([1]).
Contra la demanda de Bakunin que abogaba por una autonomización de las secciones y la casi completa abolición del Consejo general -el órgano central que representaba la unidad de la Internacional:
“Si pretendéis que el Consejo general sea un cuerpo inútil, que las federaciones puedan actuar sin él, sólo a través de correspondencia entre ellas, (...) entonces la Asociación Internacional se dislocará. El proletariado retrocederá al período de las corporaciones (...). Pues bien, nosotros los parisinos, declaramos que no hemos derramado nuestra sangre a raudales, generación tras generación, para satisfacer intereses de capilla. Afirmamos que no habéis entendido absolutamente nada sobre el carácter y la misión de la Asociación Internacional” (Declaración de las secciones parisinas a los delegados de la Asociación internacional reunidos en Congreso, leída en la XIIª sesión del Congreso, el 7/9/1872, p. 235). Las secciones declararon: “No queremos ser transformadas en una sociedad secreta, como tampoco queremos empantanarnos en una simple evolución económica. Pues una sociedad secreta lleva a aventuras en las que el pueblo siempre es la víctima” (p. 232).
La cuestión de los mandatos
Que la infiltración del parasitismo político en las organizaciones proletarias es un peligro real, queda rotundamente demostrado por el hecho de que, de los 6 días que duró el Congreso de la Haya (del 2 al 7 de septiembre de 1872), dos jornadas completas estuvieron dedicadas a la comprobación de los mandatos de los delegados. O sea que no siempre estaba claro si tal o cual delegado tenía verdaderamente un mandato y de quién. En algunos casos, ni siquiera estaba claro que el delegado fuera miembro de la organización, o si la sección que le enviaba existía en ese momento.
Y así, Serraillier, que era el secretario del Consejo general para Francia, jamás había oído hablar de las secciones de Marsella, que habían enviado a un delegado que resultó ser miembro de la Alianza. Tampoco se habían recibido jamás cotizaciones de sus miembros. Es más, se le había informado de que se habían formado recientemente secciones, con el único propósito de enviar delegados al Congreso (p. 124). ¡El Congreso hubo de votar incluso si tales secciones existían o no!
Al encontrarse en minoría en el Congreso, los seguidores de Bakunin intentaron, por su parte, impugnar varios mandatos, lo que hizo perder mucho tiempo.
Alerini, miembro de la Alianza, exigió que los autores de Las pretendidas escisiones..., es decir el Consejo general, debía ser excluido. ¿Por qué razón?, pues... ¡por haber defendido los Estatutos de la Asociación!. La Alianza pretendió, igualmente, violar las normas de votación existentes, prohibiendo a los miembros del Consejo general que votaran como delegados mandatados por las secciones.
Otro enemigo de los órganos centrales, Mottershead, preguntó por qué Barry, que no era uno de los líderes ingleses, y al que se le tenía por alguien insignificante, era, sin embargo, delegado al Congreso por la sección alemana. Marx le replicó que dice mucho a favor de Barry que no sea uno de los llamados líderes de los trabajadores ingleses, ya que éstos están en mayor o menor medida, vendidos a la burguesía y el gobierno. Si se ataca a Barry es sólo porque se niega a ser un instrumento de Hales (p. 124). Mottershead y Hales, apoyaban las tendencias antiorganizativas de Bakunin.
Al carecer de la mayoría, la Alianza trató de perpetrar, en mitad de las sesiones del Congreso, un auténtico golpe contra las normas de la Internacional, ya que según su punto de vista, las normas son para los demás, que no para la élite bakuninista.
Así, los aliancistas españoles plantearon (proposición no 4 al Congreso), que sólo podían ser contabilizados en el Congreso los votos de aquellos delegados que hubieran recibido un mandato imperativo de sus secciones. Los votos de los demás delegados sólo podrían contabilizarse, una vez que sus secciones hubieran debatido y votado las mociones del Congreso. De ello resultaría que las resoluciones adoptadas en el Congreso, sólo tendrían validez dos meses después de éste. Tal propuesta suponía, ni más ni menos, aniquilar el Congreso como máxima instancia de la organización.
Morago anunció entonces que los delegados españoles habían recibido órdenes precisas para abstenerse hasta que no se estableciera un sistema de voto acorde con el número de electores que representaba cada delegado. La respuesta de Lafargue, tal y como la recogen las actas fue: Lafargue dijo que él era un delegado de España, y que no había recibido tales instrucciones. Todo ello resulta revelador de cómo funcionaba verdaderamente la Alianza. Entre los delegados de diferentes secciones, algunos decían tener un mandato imperativo de sus secciones, cuando en realidad estaban obedeciendo a las instrucciones secretas de la Alianza, una dirección alternativa y secreta, opuesta al Consejo general y a los Estatutos.
Para reforzar su estrategia, los aliancistas pasaron luego a chantajear pura y simplemente al Congreso. El brazo derecho de Bakunin, Guillaume, dada la negativa del Congreso a saltarse sus propias normas para complacer a los bakuninistas españoles anunció que a partir de ese momento, la Federación del Jura dejaría de tomar parte de las votaciones (p. 143). Y no contento con ello, amenazó incluso con abandonar el Congreso.
En respuesta a este burdo chantaje. El Presidente del Congreso explicó que las normas habían sido establecidas no por el Consejo general, ni por tal o cual persona, sino por la AIT y sus Congresos, y que por tanto quienquiera que atacara las normas, estaba en realidad atacando a la AIT y a su existencia.
Tal y como señaló Engels: “No es culpa nuestra si los españoles se encuentran en una posición comprometida y son incapaces de votar. Tampoco es culpa de los obreros españoles, sino del Consejo federal español, que está formado de miembros de la Alianza” (pp. 142-143). Frente al sabotaje de la Alianza, Engels formuló la alternativa a la que se confrontaba el Congreso: “Debemos decidir si la AIT va a continuar rigiéndose de manera democrática, o si va a ser gobernada por una camarilla (gritos y protestas por el término camarilla) organizada secretamente y violando los Estatutos” (p. 122).
“Ranvier protesta contra la amenaza lanzada por Splingard, Guillaume y otros de abandonar la sala, que prueba que son únicamente ELLOS y no nosotros, quienes DE ANTEMANO se han pronunciado sobre la cuestión que se discute. Ya le gustaría a él que todos los policías del mundo se marcharan así” (p. 129).
“Morago, que tanto se irrita ante un eventual despotismo por parte del Consejo general, debería darse cuenta de que su conducta y la de sus camaradas aquí, es mucho más tiránica, puesto que pretende obligarnos a ceder ante ellos, bajo la amenaza de su separación” (Intervención de Lafargue, p. 153).
El Congreso también respondió a la cuestión de los mandatos imperativos, que equivalían a transformar el Congreso en una simple urna, en la que las delegaciones depositarían un voto que ya habrían tomado. Habría resultado más barato evitarse el Congreso y enviar los votos por correo. El Congreso ya no sería pues la más alta instancia de la unidad de la organización, que toma sus decisiones soberanamente, como una entidad.
“Serrailler dice que él no se encuentra aquí atado, a diferencia de Guillaume y sus camaradas, que ya tienen de antemano establecido un parecer sobre todas las cuestiones, puesto que han aceptado un mandato imperativo que les obliga a votar de una manera determinada o a retirarse.
“La verdadera función del mandato imperativo en la estrategia de la Alianza, fue desenmascarada por Engels en su artículo: El mandato imperativo y el Congreso de La Haya:
“¿Por qué los aliancistas, ellos que son tan acérrimos enemigos de cualquier principio de autoridad, insisten tan tercamente sobre la autoridad del mandato imperativo? Porque para una sociedad secreta como la suya, infiltrada en una sociedad pública como la Internacional, nada hay más cómodo que el mandato imperativo. El mandato de sus aliados será idéntico. Aquellas secciones que no estén bajo la influencia de la Alianza, o que se rebelen contra ella, tendrán discrepancias unas con otras, de manera que frecuentemente la mayoría absoluta, y siempre la mayoría relativa, queda en manos de la sociedad secreta. Mientras que en un Congreso sin mandatos imperativos, el sentido común de los delegados independientes se unirá prontamente a un partido común, contra el partido de la sociedad secreta. El mandato imperativo es un instrumento de dominación sumamente efectivo, y por ello la Alianza, a pesar de su anarquismo, preconiza su autoridad” (traducido del inglés por nosotros).
La cuestión de las finanzas: “el nervio de la guerra”
Dado que las finanzas, como base material para el trabajo político, son vitales para la construcción y la defensa de la organización revolucionaria, es lógico que el sabotaje de las finanzas fuera uno de los principales instrumentos del parasitismo para socavar la Internacional.
Antes del congreso de La Haya, había habido ya intentos de boicotear o sabotear el pago de las cuotas que, según los estatutos, los miembros debían pagar al Consejo general. Refiriéndose a la política que llevaban aquellos que en las secciones norteamericanas, se rebelaban contra el Consejo general, Marx declaró que: “Negarse a pagar las cuotas, e incluso las reclamaciones de la sección al Consejo general, corresponden al llamamiento efectuado por la Federación del Jura que dice que si tanto Europa como América se niegan a pagar sus cuotas, el Consejo general se quedará sin blanca” (p. 27).
Con respecto a la rebelde segunda sección de Nueva York, Ranvier es de la opinión que “los Reglamentos han quedado “en papel mojado”. La sección nº 2 se separó del Consejo federal, cayendo en una profunda letargia, pero al acercarse el congreso mundial, ha querido estar representada en él para protestar contra los que han mantenido la actividad. Y ¿cómo, por cierto, ha regularizado esta sección su situación con el Consejo general? Pues pagando sus cuotas sólo el 26 de agosto. Tal conducta es casi cómica e intolerable. Estas pequeñas camarillas, estas sectas, estos grupos que quieren estar al margen, sin ningún vínculo con los demás recuerdan a la masonería, y no pueden ser tolerados en la Internacional” (p. 45).
El Congreso insistió justamente en que sólo las delegaciones de las secciones que hubieran pagado sus deudas, podrían participar en el Congreso. He aquí como Farga Pellicer explicó que los aliancistas españoles no hubieran pagado: “Respecto a las cuotas, explicó: la situación es difícil, han tenido que luchar contra la burguesía y además todos los trabajadores pertenecen a sindicatos. Quieren unir a todos los trabajadores contra el capital. La Internacional ha hecho grandes progresos en España, pero la lucha es costosa. No han pagado sus cuotas, pero lo harán. En resumidas cuentas: se habían guardado el dinero de la organización para ellos mismos. A lo que el tesorero de la Internacional les respondió: Engels, secretario para España, se sorprende de que los delegados hayan llegado con dinero en los bolsillos, y aún no hayan pagado. En la Conferencia de Londres, todos los delegados rindieron cuentas inmediatamente, y los españoles deben hacer lo mismo aquí, ya que es indispensable para dar validez a sus mandatos” (p. 128). Dos páginas más adelante, leemos en las actas: “Farga Pellicer, finalmente se levantó y entregó al Presidente las cuentas de tesorería y las cuotas de la Federación española, excepto las del último trimestre. Es decir, el dinero que alegaban no tener.”
No puede sorprendernos que, con vistas a debilitar a la organización, la Alianza y sus acólitos propusieran entonces la reducción de las cuotas de los miembros, cuando la propuesta del Congreso era el aumentarlas: Brismee está a favor de una disminución de las cuotas, ya que los obreros deben pagar a sus secciones, al Consejo federal, y resulta muy costoso para ellos entregar además diez céntimos anuales al Consejo general. A lo que Frankel, en defensa de la organización contestó “que él mismo es un trabajador asalariado y sin embargo piensa que, en interés de la Internacional, las cuotas deben ser, sin duda, aumentadas. Hay federaciones que sólo pagan en el último momento y lo menos que pueden. El Consejo no tiene un céntimo en caja. (...) Frankel opina que con los medios de propaganda que se lograran con un aumento de las cuotas, cesarían las divisiones en la Internacional, y que éstas no existirían hoy si el Consejo general hubiera podido enviar sus emisarios a los diferentes países donde se daban esas disensiones” (p. 95).
Sobre esta cuestión, la Alianza obtuvo una victoria parcial: las cuotas se dejaron al mismo nivel que estaban.
Finalmente el Congreso rechazó vehementemente las difamaciones que tanto la Alianza, como la prensa burguesa habían lanzado sobre esta cuestión: Marx señaló que, “cuando en realidad, los miembros del Consejo habían adelantado dinero de sus propios bolsillos para sufragar los gastos de la Internacional, los calumniadores les acusaban de vivir del Consejo, que vivían de los peniques de los obreros (...). Lafargue indicó que la Federación del Jura era una de las pregoneras de esa calumnia” (pp. 58 y 169).
La defensa del Consejo general como eje central de la defensa de la Internacional
“El Consejo general (...) plantea en el orden del día, como cuestión más importante a discutir en el Congreso de La Haya, la revisión de los estatutos generales y los reglamentos” (Resolución del Consejo general sobre el orden del día del Congreso de La Haya, pp. 23-24).
En cuanto al funcionamiento, la cuestión central fue la siguiente modificación de los Estatutos generales:
“Artículo 2. El Consejo general está obligado a ejecutar las Resoluciones del Congreso, y a vigilar que en cada país se cumplan estrictamente los principios, los Estatutos generales y los Reglamentos de la Internacional.
“Artículo 6. El Consejo general tiene igualmente derecho a suspender ramas, secciones, consejos o comités federales, y federaciones de la Internacional, hasta que se reúna el siguiente Congreso” (Resoluciones sobre los Reglamentos, p. 283).
En vez de esto, los adversarios del desarrollo de la Internacional, anhelaban la destrucción de esta unidad centralizada. Y pretender que esa oposición venía motivada por una negativa, por principios, a la centralización, se contradice abiertamente con el hecho de que, en los propios estatutos secretos de la Alianza, esa centralización era sustituida por la dictadura personal de un sólo hombre: el ciudadano B (Bakunin). Tras el amor arrebatado de los bakuninistas por el federalismo, lo que en realidad se ocultaba era su comprensión de que la centralización era uno de los principales instrumentos con los que la Internacional podía resistir a su destrucción, evitando verse fragmentada. Con objeto de lograr esa sagrada destrucción, los bakuninistas movilizaron los prejuicios federalistas de los elementos pequeño-burgueses de la organización.
“Brismee pide que antes se discutan los Estatutos, pues quizá deje de existir el Consejo General, y por tanto ya no necesitaría poderes. Los belgas rechazan la ampliación de poderes para el Consejo General. Antes bien, han venido aquí para recuperar la corona (soberanía) que les fue usurpada” (p. 141). “Sauva de Estados Unidos) dice: Quienes le han mandatado, quieren que se mantenga el Consejo general, pero que no tenga ningún derecho, y que su soberanía no le permita dar órdenes a sus criados (risas)”.
El Congreso rechazó esos intentos por destruir la unidad de la organización, aprobando, por el contrario, el reforzamiento del Consejo general, algo por lo que los marxistas habían estado luchando hasta ese momento. Como señaló Hepner durante el debate: “Ayer tarde se mencionaron dos grandes ideas: centralización y federación. Esta última se expresa a través del abstencionismo, pero abstenerse de actividad política acaba llevando a la comisaría de policía. Y Marx añadió: Sauva ha cambiado de opinión desde (la Conferencia de) Londres. En cuanto a la autoridad, en Londres apoyó la autoridad del Consejo general... aquí defiende lo contrario” (p. 89).
“Marx declara: No pedimos estos poderes para nosotros, sino para la institución. Marx ha señalado que preferiría la abolición del Consejo general, antes que verlo reducido al papel de un simple buzón de correspondencia” (p. 73).
Y cuando los bakuninistas se dedicaron a azuzar el temor pequeñoburgués a la dictadura, Marx argumentó que: “Aunque diéramos al Consejo general los poderes de un Príncipe Negro o del Zar de Rusia, sus poderes serían ficticios si dejara de representar a la mayoría de la AIT. El Consejo general no dispone de ejército, ni de presupuesto; no es más que una fuerza moral, y dejaría de tener poder en cuanto dejara de contar con el apoyo de toda la Asociación” (p. 154).
El Congreso supo relacionar este reforzamiento de la centralización, con otra importante modificación que se aprobó para los estatutos: la necesidad de un partido político de clase, y la defensa de los principios proletarios de funcionamiento. Ambas cuestiones tenían en común la lucha contra el antiautoritarismo que ataca tanto al partido como a la disciplina de partido.
“Se ha hablado aquí contra la autoridad. Nosotros también estamos contra cualquier tipo de abuso. Pero una cierta autoridad, un cierto prestigio, siempre serán necesarios para cohesionar el partido. Si fueran coherentes, esos antiautoritarios, deberían reclamar también la abolición de los Consejos federales, las federaciones y los comités, e incluso las secciones, pues todas ellas ejercen un mayor o menor grado de autoridad, Deberían instaurar la anarquía absoluta, en todas partes. Es decir, convertir la militancia de la Internacional, en un partido pequeño burgués en bata y zapatillas. ¿Cómo es posible cuestionar la autoridad, tras la Comuna? Al menos nosotros, los obreros alemanes, estamos convencidos de que la Comuna fracasó, principalmente, ¡por no ejercer la suficiente autoridad!” (p. 161).
La investigación sobre la Alianza
El último día del Congreso fue presentado y discutido el Informe de la Comisión de investigación sobre la Alianza.
“Cuno declaró: No hay ninguna duda de que en el seno de la AIT han tenido lugar maquinaciones, mentiras, calumnias y supercherías, cuya existencia ha quedado probada. La Comisión ha realizado un trabajo sobrehumano, hoy ha estado reunida trece horas seguidas. “Os pedimos ahora un voto de confianza, con la aceptación de las peticiones formuladas en el informe.”
En efecto, el trabajo de esta Comisión había sido extraordinario a los largo de todo el Congreso, examinando un montón de documentos, y escuchando los testimonios que solicitaron para esclarecer los diferentes aspectos de la cuestión. Engels leyó el Informe del Consejo general sobre la Alianza. Es muy significativo, que uno de los documentos presentados por el Consejo general a la Comisión fueran los Estatutos generales de la Asociación internacional de trabajadores, tras el Congreso de Ginebra de 1866, lo que pone de manifiesto que lo que amenazaba a la Internacional, no era la existencia de divergencias políticas que pueden darse, con toda normalidad, en el marco previsto en los estatutos, sino la violación sistemática de esos mismos estatutos.
Saltarse los principios organizativos del proletariado constituye, siempre, un peligro mortal para la existencia y la reputación de las organizaciones comunistas. Los estatutos secretos de la Alianza, que el Consejo general facilitó a la Comisión, mostraban, precisamente, que era de eso de lo que se trataba.
La Comisión, que fue elegida por el Congreso, no se tomó su trabajo a la ligera. La documentación de su trabajo es más voluminosa que las mismas actas del Congreso. El documento más extenso, el informe que la Conferencia de Londres había encargado a Utín, consta de cerca de 100 páginas. Al final, el Congreso de La Haya mandató la publicación de un informe, aún más largo, el famoso La Alianza de la democracia socialista y la Asociación internacional de trabajadores. Las organizaciones revolucionarias, que nada tienen que ocultar a los obreros, siempre han querido informar al proletariado de este tipo de cuestiones, en la medida en que lo permita la seguridad de la organización.
La Comisión estableció, sin lugar a dudas, que Bakunin había disuelto y refundado la Alianza, al menos en tres ocasiones, para tratar de engañar a la Internacional. Que se trataba de una organización secreta dentro de la Asociación y que actuaba transgrediendo los estatutos y de espaldas a la organización, con objeto de hacerse con el control de esa entidad o destruirla.
La Comisión reconoció, igualmente, el carácter irracional y esotérico de esta formación: “Es evidente que dentro de esa organización existen tres grados, uno de los cuales lleva a los demás de la nariz. Todo este asunto resulta tan exagerado y excéntrico que a todos los de la Comisión, nos han entrado, constantemente, ganas de reírnos. Este tipo de misticismo sería normalmente considerado como una locura. El mayor de los absolutismos se manifestaba en el conjunto de la organización” (p. 339).
El trabajo de la Comisión se vio dificultado por varios factores. En primer lugar, la ausencia del propio Bakunin del Congreso. A pesar de haber pregonado, con su habitual pomposidad, que acudiría al congreso para defender su honor, prefirió dejar esta defensa en manos de sus discípulos, a los que sin embargo aleccionó en la estrategia a utilizar para sabotear las investigaciones. Ante todo, sus seguidores se negaron a facilitar información alguna sobre la Alianza y sobre las sociedades secretas en general, aduciendo motivos de seguridad, como si sus actividades se hubieran dirigido contra la burguesía cuando, en realidad, atacaban a la Asociación. Guillaume repitió lo que ya había dicho en el Congreso de la Suiza romande (abril de 1870): “Todo miembro de la Internacional tiene todo el derecho a unirse a cualquier sociedad secreta, incluso a la masonería. Cualquier investigación sobre una sociedad secreta equivaldría simplemente a una denuncia ante la policía” (Nicolaievsky, Karl Marx).
En segundo lugar, los mandatos imperativos escritos para los delegados jurasianos establecían que: “los delegados del Jura se abstendrán de cualquier cuestión personal, participando en discusiones de ese tipo, sólo si ven obligados a ello. En ese caso, propondrán al congreso olvidar el pasado, y establecer para el futuro tribunales de honor, que deberán decidir cada vez que se acuse a un miembro de la Internacional” (p. 325).
Es ése un ejemplo de documento de cómo escurrir el bulto en política. La clarificación del papel jugado por Bakunin como líder de un complot contra la Internacional, pasa a ser una cuestión personal y no una cuestión enteramente política. En cuanto a las investigaciones... deberán dejarse para el futuro, y a través de una especie de institución permanente para arreglar disputas, como si se tratara de un tribunal burgués. De este modo se desnaturalizaba completamente el verdadero sentido de las comisiones proletarias de investigación, o los auténticos tribunales de honor.
En tercer lugar, la Alianza se presentó como la víctima de la organización. Guillaume protestó porque el Consejo general actúa como una Inquisición en la Internacional (p. 84), afirmando que “todo este asunto no es más que un proceso político y se quiere reducir al silencio a la minoría, que es en realidad, la mayoría (...). Lo que en realidad se ha condenado aquí es el principio federalista” (p. 172). Alerini estima “que la Comisión no dispone más que de pruebas morales, que no materiales. El ha sido miembro de la Alianza, y está orgulloso de ello (...). Pero vosotros no sois más que una Inquisición. Nosotros os exigimos una investigación pública, y pruebas tangibles y concluyentes” (p. 170).
El Congreso eligió a un simpatizante de Bakunin, Splingard, como miembro de la Comisión. Este Splingard hubo de admitir que la Alianza había existido como una sociedad secreta en el interior de la Internacional, aunque demostrara no entender la función que debía cumplir la Comisión, pues se comportó en ella como una especie de abogado defensor de Bakunin (que ya era bastante mayorcito para defenderse a sí mismo) en vez de participar en un trabajo colectivo de investigación: “Marx declara que Splingard se ha portado como un abogado de la Alianza, pero no como un juez imparcial.”
Marx y Lucain tuvieron que refutar la acusación de que carecían de pruebas: “Splingard sabe muy bien que Marx había entregado casi todos los documentos a Engels. El Consejo federal español ha aportado igualmente pruebas. Él (Marx) ha presentado otras de Rusia, pero no puede, evidentemente, revelar quién se las ha enviado. En general sobre esta cuestión, los miembros de la Comisión han dado su palabra de honor de no divulgar nada sobre estas deliberaciones, y sobre todo no dar ningún nombre. Su decisión sobre esta cuestión es inquebrantable.
“Lucain pregunta si debemos aguardar a que la Alianza haya reventado y desorganizado a la Internacional, para presentar pruebas. ¡Nosotros no! No podemos esperar hasta entonces. Nosotros atacamos el mal, allí donde lo encontramos, y cumplimos así nuestro deber” (p. 171).
El Congreso –a excepción de la minoría bakuninista– apoyó rotundamente las conclusiones de la Comisión. En realidad, la Comisión sólo solicitó tres expulsiones: las de Bakunin, Guillaume y Schwitzguebel, y sólo las dos primeras fueron aceptadas por el Congreso, desmintiendo así la falacia de que la Internacional pretendía eliminar, por medios disciplinarios, una minoría incómoda. Las organizaciones revolucionarias, en contra de las acusaciones que lanzan anarquistas y consejistas, no tienen ninguna necesidad de tales medidas, y no temen, sino que, por el contrario, tienen el máximo interés en la más completa clarificación a través del debate. De hecho sólo recurren a las expulsiones en casos muy excepcionales de grave indisciplina y deslealtad. Como señaló Johannard en La Haya: “la expulsión de la AIT es la condena más grave y deshonrosa que pueda caer sobre un hombre; los expulsados ya no podrán pertenecer jamás a una asociación honorable” (p. 171).
El frente parásito contra la Internacional
No entraremos aquí en otra de las dramáticas decisiones adoptadas en el Congreso: el traslado del Consejo general de Londres a Nueva York. Propuesta que venía motivada porque, si bien los bakuninistas habían sido derrotados, el Consejo general en Londres podría haber caído en las manos de otra secta: los blanquistas. Estos, que se negaban a reconocer el retroceso internacional de la lucha de clases causado por la derrota de la Comuna de París, arriesgaban la destrucción del movimiento obrero desangrado en un rosario de absurdas confrontaciones de barricadas. De hecho, aunque Marx y Engels confiaran en poder volver a traer el Consejo general a Europa, más adelante, la derrota de París marca el comienzo del fin de la Iª Internacional (véase la parte IIª de esta serie en la Revista internacional anterior).
Concluiremos este artículo, eso sí, con una de las principales adquisiciones para la historia, de este Congreso de La Haya. Esta adquisición, que desgraciadamente luego quedó relegada o completamente incomprendida (por ejemplo por Franz Mehring en su biografía de Marx), fue la identificación del papel del parasitismo político contra las organizaciones obreras.
El Congreso de La Haya demostró que la Alianza bakuninista no actuaba por su cuenta, sino como un auténtico centro coordinador de toda la oposición parásita, que apoyada por la burguesía, actuaba contra el movimiento obrero.
Uno de los principales aliados de la Alianza en su lucha contra la Internacional, era el grupo americano en torno a Woodhull-West, que difícilmente podían pasar por anarquistas.
“El mandato de West está firmado por Victoria Woodhull quien, desde hace años, intriga para conseguir la presidencia de los Estados Unidos, es la presidente de los espiritistas, predica el amor libre, tiene negocios bancarios, etc. (...) Publicó el famoso llamamiento a los ciudadanos norteamericanos de lengua inglesa, en el que se acusaba a la AIT de un sinfín de atrocidades, y que provocó la creación, en dicho país, de varias secciones sobre unas bases similares. En éste (llamamiento) se habla, entre otras muchas cosas, de libertad personal, libertad social (amor libre), moda en el vestir, sufragio femenino, lengua universal, etc. (...) Estima que la cuestión de la mujer debe tener prioridad sobre la cuestión obrera, y se niega a reconocer a la AIT como una organización de trabajadores” (intervención de Marx, p. 133).
Sorge reveló además las conexiones de todos estos elementos del parasitismo internacional:
“La sección nº 12 ha recibido la correspondencia de la Federación del Jura, y del Consejo federalista universal de Londres. Se han dedicado a intrigas y maniobras desleales, para conseguir el liderazgo supremo de la AIT, y tienen aún la desvergüenza de publicar e interpretar como favorables a ellos, las decisiones del Consejo general que, en realidad, les son adversas. Más tarde condenaron a los communards franceses y a los ateos alemanes. Pedimos aquí disciplina y sumisión, no a las personas sino a los principios y a la organización. Para ganar en América, necesitamos a los irlandeses, pero nunca nos los podremos ganar si antes no rompemos con la sección nº 12 y los ‘free lovers’” (p. 136).
Las discusiones del congreso dejaron aún más clara esta coordinación internacional -a través de los bakuninistas- de los ataques contra la Internacional:
“Le Moussu leyó del Boletín de la Federación del Jura, una reproducción de una carta dirigida a él por el Consejo de Spring Street, en respuesta a las instrucciones para suspender a la sección nº 12 (...) (que concluye) promoviendo la formación de una nueva Asociación que integre a los elementos disidentes de España, Suiza y Londres. Así pues, no contentos con hacer caso omiso de la autoridad conferida al Consejo general por el Congreso, y en vez de postergar la exposición de sus quejas, tal y como preveen los Estatutos, hasta hoy, estos individuos se dedican a formar una nueva sociedad, en abierta ruptura con la Internacional.
“Le Moussu quiere llamar la atención del Congreso, sobre la coincidencia que existe entre los ataques del Boletín de la Federación del Jura contra el Consejo general y sus miembros, y los lanzados por su publicación hermana “La Federación”, editada por los Sres. Vesinier y Landeck. Esta publicación ha sido denunciada como “portavoz” de la policía, y sus editores expulsados de la Sociedad de refugiados de la Comuna en Londres, por ser, precisamente, agentes de la policía. Sus falacias pretenden desprestigiar a los miembros de la Comuna que están en el Consejo general, presentándolos como admiradores del régimen de Bonaparte, mientras que, sobre los restantes miembros, estos miserables siguen insinuando que son agentes de Bismarck. ¡Como si los verdaderos agentes de Bonaparte y Bismarck no fueran quienes, como es el caso de algunos “plumíferos” de distintas federaciones, se arrastran ante los sabuesos de todos los gobiernos, para insultar a los verdaderos héroes del proletariado! Por todo ello, yo les digo a esos viles difamadores: vosotros sois los peores secuaces de las policías de Bismarck, Bonaparte y Thiers” (pp. 50-51). Respecto a los vínculos entre la Alianza y Landeck: “Dereure informó al Congreso que, apenas una hora antes, Alerini le había dicho ser íntimo amigo de Landeck, a quien se le conocía en Londres como espía de la policía” (p. 472).
También el parasitismo alemán, es decir los lassalleanos que habían sido expulsados de la Asociación para la educación de los obreros alemanes de Londres, se sumaron a esta red internacional del parasitismo, a través del mencionado Consejo universal federalista de Londres, en el que participaban junto a otros enemigos del movimiento obrero tales como los masones radicales franceses, y los mazzinistas de Italia.
“El partido bakuninista de Alemania era la Asociación general de obreros alemanes, dirigida por Schweitzer, quien, finalmente, fue desenmascarado como agente de la policía” (Intervención de Hepner, p. 160). El Congreso mostró, del mismo modo, la colaboración existente entre los bakuninistas suizos y los reformistas británicos de la Federación británica que dirigía Hales.
En realidad, junto a la infiltración y la manipulación de sectas degeneradas que, en el pasado, habían pertenecido a la clase obrera, la burguesía puso también en marcha sus propias organizaciones, con las que enfrentarse a la Internacional. Tal fue el caso de los filadelfianos y los mazzinistas residentes en Londres, que ya intentaron hacerse con el control del Consejo general, pero fueron derrotados al ser destituidos sus miembros del subcomité del Consejo general en septiembre de 1865.
“El principal enemigo de los filadelfianos, el hombre que impidió que hicieran de la Internacional un centro de sus actividades, fue Karl Marx” (Nicolaevsky, Las sociedades secretas y la Primera internacional, traducido del inglés por nosotros). Es más que probable, como afirma Nicolaevsky, que existieran vínculos directos entre este medio y los bakuninistas, pues éstos se identificaban abiertamente con los métodos y la organización de la francmasonería.
La actividad destructiva de este medio, tuvo su continuidad en las provocaciones terroristas de la sociedad secreta de Felix Pyatt (la Comuna republicana revolucionaria). Este grupo que había sido expulsado y condenado públicamente por la Internacional, continuó actuando en su nombre y atacando constantemente al Consejo general.
En Italia, por ejemplo, la burguesía puso en marcha la Societa universale dei razionalisti que, bajo la dirección de Stefanoni, se dedicó a atacar a la Internacional en dicho país. Su prensa publicó las calumnias de Vogt y los lassalleanos alemanes contra Marx, y defendió ardientemente a la Alianza de Bakunin.
“El objetivo de toda esta red de falsos revolucionarios no era otro que difamar a los miembros de la Internacional, como hace la prensa burguesa, a la que ellos mismos inspiran. Y, para mayor vergüenza, lo hacen apelando a la unidad de los trabajadores” (Intervención de Duval, p. 99).
Todo ello explica que la preocupación central de las intervenciones de Marx en este congreso fuera, precisamente, la necesidad vital de defender a la organización de tales ataques.
Esa vigilancia y determinación debe igualmente guiarnos hoy, frente a ataques parecidos.
“Quien se sonría cuando mencionamos la existencia de secciones policiales, debería saber que tales secciones han sido creadas en Francia, Austria, y otros países. De Austria nos ha llegado una petición al Consejo general, para que no se reconozca ninguna sección que no haya sido formada por delegados del Consejo general o por organizaciones locales. Vesinier y sus camaradas, recientemente expulsados del grupo de los refugiados franceses, son evidentemente partidarios de la Federación del Jura (...) Individuos como Vésinier, Landeck y otros, forman, así creo, primero un Consejo federal, luego una Federación y las secciones, y los agentes de Bismarck pueden hacer otro tanto. Razón por la cual, el Consejo general debe tener el derecho de disolver o suspender un Consejo federal o una Federación. (...) En Austria, unos cuantos energúmenos, ultrarradicales y provocadores, formaron secciones destinadas a desprestigiar a la AIT. En Francia, el jefe de la policía formó una sección” (pp. 154-155).
“Ya hubo un caso en que tuvimos que suspender un Consejo federal en Nueva York. Puede que, en otros países, sociedades secretas consigan influenciar a consejos federales, y entonces deberán ser igualmente suspendidos. No podemos permitir la facilidad con la que Vesinier, Landeck y un confidente de la policía alemana, han podido libremente formar federaciones. El Sr. Thiers se ha convertido en el servidor de todos los gobiernos contra la Internacional, y el Consejo debe tener los poderes para erradicar a todos estos elementos corrosivos (...) Vuestras expresiones de ansiedad no son más que un ardid, porque pertenecéis a esas sociedades que actúan en secreto y son de lo más autoritarias” (pp. 47 y 45).
En la cuarta y última parte de esta serie, volveremos a tratar la cuestión de Bakunin, el aventurero político, sacando lecciones generales de la historia del movimiento obrero.
Kr
[1] Actas y Documentos del Congreso de La Haya, ed. Progreso, Moscú. Estas Actas son retomadas de las Actas del Congreso escritas en francés por Benjamin Le Moussu (proscrito de la Comuna de París y miembro del Consejo general desde el 5 de setiembre de 1871) retraducidas del ruso y traducidas del inglés por nosotros. Serán señaladas a lo largo del artículo por la referencia de página.
Series:
Personalidades:
- Bakunin [167]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
Acontecimientos históricos:
- Congreso de La Haya [169]
Una política de agrupamiento sin orientación
- 2654 reads
La siguiente carta fue enviada a la CCI y a otros grupos e individuos en respuesta a la polémica aparecida en el periódico de la CCI en Gran Bretaña (World Revolution), titulada “La CWO cae víctima del parasitismo político”. Esta polémica defendía que la desaparición del periódico de la CWO Workers Voice, su aparente reagrupamiento con el CBG y su negativa a contribuir a la defensa de una reunión pública de la CCI en Manchester, eran concesiones al parasitismo. Tales concesiones tenían su origen en las bases inadecuadas de la formación de la CWO y en las debilidades organizativas de su reagrupamiento con Battaglia communista en la formación del Buró internacional para la creación del partido revolucionario (BIPR).
Carta de la CWO a World Revolution
Hemos leído con sorpresa vuestro ataque a nosotros en World Revolution no 190. La ferocidad de la polémica no es sorprendente desde el punto de vista de lo que se debate (la organización revolucionaria) sino desde el hecho de que las bases de la polémica reposan sobre una serie de errores factuales que podrían haberse evitado fácilmente preguntándonos simplemente cuál era la situación real. Cuando leímos vuestro confuso informe público del XIº Congreso internacional no quisimos lanzarnos a la polémica sobre las últimas rupturas habidas en la CCI basadas en su supuesto estalinismo. Al contrario, el BIPR discutió ese informe con camaradas de RI en París el pasado mes de junio y se le aseguró claramente que el funcionamiento futuro de la CCI iba a discurrir dentro de las normas de los principios políticos proletarios. Estuvimos enteramente de acuerdo en considerar que la existencia de clanes (basados en lealtades personales), contrariamente a la existencia de facciones (basadas en diferencias políticas sobre nuevas cuestiones), es algo que una organización sana debe evitar. Sin embargo, pensamos que el tratamiento posterior que habéis hecho de esta cuestión os va llevar a una caricatura de la organización política actual. Hablaremos de ello en un futuro artículo de nuestra prensa. Entretanto querríamos que se publique esta carta en vuestra prensa, como medio de corrección, para que los lectores puedan juzgar por sí mismos.
1. Vamos a escribir la historia de CWO para nuestros miembros y simpatizantes, pero podemos asegurar a vuestros lectores que mucho antes de que la CCI o la CWO existieran, la cuestión de derechos federalistas había quedado zanjada a favor de una organización internacional centralizada. La reivindicación de “derechos federalistas” se encuentra en una simple carta particular escrita antes de que la CWO o la CCI existieran, en tiempos de Revolutionary Perspectives, ¡por una sola persona!
2. En septiembre 1975 para entrar en la CWO se requería que la Revolución de Octubre 1917 ([1]) fuera reconocida como proletaria y esto se mantuvo en los 3 años siguientes.
3. La reevaluación que hizo la CWO de la contribución de las Izquierdas comunistas alemana e italiana a la clarificación de la actual Izquierda comunista internacional no se verificó de la noche a la mañana sino que tuvo lugar tras 5 años de debates, a menudo penosos, difíciles, con continuos cambios en la argumentación. Los textos de la CWO con dicho debate se pueden encontrar en los números 18 al 20 de Revolutionary Perspectives. Nuestras discusiones con el Partido comunista internacionalista (Battaglia comunista) empezaron en septiembre 1978 cuando criticaron fraternalmente nuestra Plataforma y no formalizamos la constitución del BIPR hasta 1984. ¡No se puede hablar de un rápido agrupamiento oportunista!
4. Los maoístas iraníes de los que habláis eran los Students Supporters of de Unity of Communist Militants (Estudiantes en apoyo de la unidad de militantes comunistas). No debían ser maoístas, puesto que la CCI llevó discusiones secretas con ellos (sin que nosotros lo supiéramos en ese momento) hasta que tomaron contacto con nosotros. Pero, además, no podían ser maoístas porque aceptaron los criterios proletarios fijados como básicos de las Conferencias internacionales de la Izquierda comunista. Su evolución posterior les llevó a integrarse en el Partido comunista de Irán que estaba formado sobre la base de principios contrarrevolucionarios. Se puede encontrar una crítica de esa organización en la Communist Review no 1.
5. El Communist Bulletin Group no estaba compuesto únicamente por ex militantes de la CWO como dais a entender. Incluía también a otros que no han sido nunca miembros de CWO, entre ellos un miembro fundador de World Revolution (que, a su vez, había estado, como otros fundadores, en el grupo Solidarity). Para conocimiento de vuestros lectores queremos añadir que el CBG ya no existe, excepto en las páginas de WR.
6. La CWO no ha tenido ningún reagrupamiento, ni formal ni informal, con el ex CBG, ni con ninguno de sus miembros individuales. En realidad, aparte de recibir el anuncio de su desaparición no hemos tenido ningún contacto directo con el CBG desde que les enviamos en junio 1993 un texto sobre la organización. El cual parece haber precipitado su crisis final.
7. Miembros de la CWO han participado en el Grupo de estudio de Sheffield donde inicialmente había anarquistas, comunistas de izquierda sin afiliación, Subversion y un ex-miembro del CBG. Sin embargo, como hubo miembros de la CCI procedentes de Londres que también asistieron (¡en respuesta no a nuestra invitación sino a la de los anarquistas!), nosotros no nos preocupamos de ser absorbidos por los parásitos. Eso terminó en la primavera de 1995 donde se vio que sólo la CWO estaba interesada en proseguir un trabajo de estudio. El Sheffield Study Group se transformó en Reunión de formación de la CWO que está abierta a todos los que simpatizan con la política de la Izquierda Comunista y preparan para su estudio los temas acordados para cada reunión. Desde entonces ninguna otra organización ha participado en ellas.
8. Jamás hemos excluido a la CCI de ninguna de nuestras iniciativas. Cuando la hemos invitado a participar en reuniones conjuntas de todos los grupos de la Izquierda comunista, la CCI se ha negado a participar so pretexto de que no podrían compartir una plataforma con los parásitos (sin embargo, asistió a la reunión). Lejos de temer la confrontación política con la CCI fuimos los únicos que iniciamos una serie de debates celebrados en Londres a finales de los años 70 y a inicios de los años 80. Además, hemos asistido a docenas de reuniones públicas de la CCI tanto en Londres como en Manchester, pese a los problemas geográficos. En 15 años, la CCI sólo ha asistido a una de nuestras reuniones públicas en Sheffield (y sólo para vender WR).
9. No había ningún miembro de CWO en la Reunión pública de Manchester en la que se basa todo ese ruidoso ataque. El único asistente a dicha Reunión pública fue un simpatizante de CWO hasta que llegaron dos individuos más. Todo lo que se dice sobre la Reunión pública es una exageración. Nuestro simpatizante actuó de forma absolutamente correcta en la Reunión. Se disoció específicamente de toda crítica a la CCI como estalinista y esperó hasta que el resto del público se fuera antes de criticar el comportamiento de la Mesa (...).
10. Nosotros no hemos liquidado nuestro periódico sino que hemos adoptado una nueva estrategia de publicaciones que pensamos nos permitirá llegar a más comunistas potenciales. La CWO no ha abandonado ninguna existencia organizativa ni en la apariencia ni de ninguna otra forma. Al contrario, 1996 se ha abierto con nuestro reforzamiento organizativo. Teniendo en cuenta la condición actual de World Revolution, que su polémica sectaria ha puesto en evidencia, es más necesario que nunca que continuemos nuestro trabajo por la emancipación de nuestra clase. Ello incluye naturalmente un debate serio entre los revolucionarios.
CWO
Respuesta a la CWO
Para responder a la carta de la CWO y hacer inteligibles los desacuerdos mutuos ante el medio político proletario, debemos ir más allá de una respuesta, una detrás de otra, a las rectificaciones. No creemos que nuestra polémica esté basada en errores factuales, como demostraremos. Pensamos que las refutaciones factuales de la CWO no hacen más que oscurecer las cuestiones que se debaten. Dan la impresión de que los debates entre revolucionarios son simples querellas insustanciales, lo cual hace el juego a los parásitos que dicen que la confrontación organizada de divergencias es inútil.
Argumentamos en nuestra polémica que la debilidad de la CWO frente al parasitismo estaba basada en una dificultad fundamental para definir el medio político proletario, para comprender el proceso de reagrupamiento que debe desarrollarse y, más aún, las bases de su propia existencia como grupo separado dentro del medio. Esas confusiones organizativas quedaron confirmadas en el propio nacimiento de la CWO y de su comportamiento político con Battaglia comunista así como en las Conferencias de los grupos de la Izquierda comunista (1977-80).
Por desgracia, la CWO no toma en cuenta en su carta esos argumentos –los cuales no son nuevos y han sido desarrollados en la Revista internacional durante los últimos 20 años– y prefiere esconderse detrás de cortinas de humo acusándonos de errores factuales.
La fundación incompleta de la CWO
La CWO se formó sobre la base de las posiciones programáticas y el marco teórico desarrollado por la Izquierda comunista y constituye una expresión real del desarrollo de la conciencia de clase y de su organización, durante el período que se abre tras la contrarrevolución. Sin embargo, la CWO se creó en 1975 al mismo tiempo que se creaba otra organización (con la que había tenido estrechas discusiones) con las mismas posiciones y el mismo marco general: la Corriente comunista internacional. ¿Por qué crear una organización separada cuando se partía de la misma política? ¿Cómo podía justificarse esta división de las fuerzas revolucionarias cuando su unidad y reagrupamiento tiene una importancia decisiva para el papel de vanguardia en la clase obrera?. Para la CWO una política de desarrollo separado se hacía necesaria debido a diferencias importantes pero de naturaleza secundaria frente la CCI.
La CWO tenía una interpretación diferente a la de la CCI sobre cuándo quedó rematado el proceso de degeneración de la revolución rusa y de ahí los camaradas deducían que la CCI no era para nada un grupo comunista sino un organismo de la contrarrevolución.
Una confusión sobre las bases por las cuales una organización revolucionaria separada debe ser creada y sobre cómo relacionarse con otras organizaciones, refuerza inevitablemente la presión del espíritu de capilla que se ha esparcido ampliamente durante la reemergencia de las fuerzas comunistas desde 1968.
Una de las ilustraciones de este espíritu sectario fue la reclamación de derechos federales dentro de la CCI por parte de la CWO.
En su carta, los camaradas de la CWO aseguran creer en la centralización internacional y rechazan el federalismo. Esto es desde luego muy justo, pero no responde a la cuestión que se debate: ¿fue o no esa reclamación (que los camaradas no niegan haber hecho) una expresión de la mentalidad sectaria? ¿Fue o no un intento para preservar artificialmente la identidad de grupo a pesar de su acuerdo fundamental con los principios centrales del marxismo revolucionario con la CCI? El error de la carta no fue tanto las concesiones al federalismo como el intento de mantener viva una mentalidad de tendero.
Sin embargo, podemos ver que un espíritu sectario puede llevar a debilitar ciertos principios que la organización podría de otra forma mantener en pie. A pesar de su firme creencia en la centralización internacional el agrupamiento de la CWO con Battaglia comunista en 1984 condujo a la formación del BIPR (en el cual, al menos 9 años después, los derechos federales se han seguido manteniendo) que ha permitido a la CWO mantener una plataforma separada diferente tanto de la de Battaglia como de la del BIPR, manteniendo su propio nombre y determinando su propia actividad nacional.
Aquí el problema no es que la CWO no crea en el espíritu de la centralización internacional sino que la confusión sobre los problemas organizativos del agrupamiento hacen la carne débil.
Es cierto que la propuesta sobre derechos federales no fue probablemente el signo más importante de confusión sobre los problemas de agrupamiento. Sin embargo, pensamos que la CWO se equivoca cuando deja de lado su significado una vez más.
Si la CCI no hubiera rechazado firmemente esta propuesta es harto posible, en vista de la naturaleza federalista del reagrupamiento con Battaglia comunista, que su reclamación de derechos federales no se hubiera quedado simplemente en tinta sobre el papel.
Es estúpido que los camaradas se lamenten que la carta se hubiera redactado antes de que tanto la CWO como la CCI existieran y por lo tanto no sería nada relevante. Una carta así no podía haberse escrito después de la formación de la CWO porque una de las bases de la misma fue ¡que la CCI había caído en el campo del capital!
En otra rectificación tangencial de nuestra polémica original, los camaradas de la CWO insisten en que el reconocimiento de la naturaleza proletaria de la Revolución de Octubre de 1917 fue una condición para ser miembro de CWO desde septiembre 1975.
Lo sabemos, camaradas, y sobre ello no oponíamos nada en nuestra polémica. La CCI recuerda muy bien las largas discusiones que hubo entre 1972-74 para convencer a los elementos que luego fundarían la CWO del carácter proletario de la Revolución de Octubre. Mencionábamos en nuestra polémica que el grupo Workers Voice, con el cual se juntó Revolutionary Perspectives para formar la CWO, no era homogéneo sobre esa cuestión vital, para ilustrar una vez más que ese agrupamiento fue, en el mejor de los casos, contradictorio. Esto se pudo confirmar con las escisiones de CWO un año después entre las 2 partes constituyentes, y la escisión que hubo de nuevo no mucho tiempo después. No solo la CWO elevaba cuestiones secundarias a la categoría de fronteras de clase, sino que minimizaba las cuestiones fundamentales.
La CWO, las Conferencias internacionales y el BIPR
El problema de entender lo que es el medio político proletario y cómo puede unificarse se planteó también en las Conferencias internacionales. El llamamiento para un foro por parte de Battaglia comunista y la respuesta positiva dada por la CCI, la CWO y otros grupos, expresaba indudablemente el deseo de eliminar las falsas divisiones en el movimiento revolucionario. Desgraciadamente el intento se frustró tras 3 conferencias. La principal razón de este fracaso fueron serios errores políticos acerca de las condiciones y al proceso de reagrupamiento de los revolucionarios.
Los criterios de invitación de BC para la primera conferencia no eran claros dado que grupos izquierdistas como Combat communiste y Union ouvrière fueron invitados y, en cambio, organizaciones del campo político proletario como Programma comunista no fueron invitadas. Tampoco fue claro el motivo para reunir a los grupos comunistas. En el documento original de invitación, BC proponía como tema el viraje de los partidos comunistas europeos hacia la socialdemocracia.
Desde el principio la CCI insistió en que se estableciera una clara delimitación sobre quién podía participar en las Conferencias. En ese momento, la Revista internacional no 11 publicaba una Resolución sobre los Grupos políticos proletarios que emanaba del IIo Congreso de la CCI. En la Revista Internacional no 17 publicamos una Resolución sobre el proceso de reagrupamiento que fue sometida a la consideración de la IIª Conferencia internacional de grupos de la Izquierda comunista. Para proseguir el proceso de reagrupamiento hacía falta tener una clara idea de quién formaba parte del medio político proletario. La CCI también insistió en que la conferencia examinara las diferencias políticas fundamentales que existieran entre los grupos con objeto de que se produjera una progresiva eliminación de falsas diferencias, especialmente aquellas que habían sido creadas por el sectarismo.
Una medida de los diferentes enfoques existentes acerca del objetivo de las conferencias la dio la discusión que abrió la sesión inicial de la IIª Conferencia internacional (noviembre 1978). La CCI propuso una resolución para criticar el sectarismo de grupos como Programma y FOR que se habían negado a participar de forma sectaria. Esta Resolución fue rechazada tanto por BC como por CWO quien dijo: lamentamos que alguno de estos grupos haya juzgado inútil asistir. Sin embargo, sería improductivo gastar nuestro tiempo en condenarlos. Puede que alguno de esos grupos cambie de parecer en el futuro. Además, la CWO está discutiendo con alguno de ellos y sería poco diplomático adoptar semejante resolución (“IIª Conferencia internacional de los grupos de la Izquierda comunista”, p. 3, Volumen 2).
Aquí residió el problema de las conferencias. Para la CCI debían continuar basadas en claros principios organizativos, cimiento del proceso de agrupamiento. Para CWO y BC eran cuestión de... diplomacia, aunque la CWO fue lo suficiente torpe como para decirlo abiertamente ([2]).
Al principio, tanto BC como la CWO no tenían claridad sobre quién debía estar en las conferencias. Pero más tarde cambiaron bruscamente hacia un fuerte incremento de los criterios, lo cual expusieron repentinamente al final de la IIIª Conferencia. El debate sobre el papel del partido, el cual era el punto de mayor confrontación entre los diferentes grupos, fue cerrado. La CCI, que no estaba de acuerdo con la posición adoptada por BC y CWO, fue excluida.
El error de esta maniobra se comprobó con la IVª Conferencia en el cual BC y CWO relajaron los criterios de nuevo y el lugar de la CCI fue tomado por los Estudiantes en apoyo de la unidad de militantes comunistas (SUCM), los cuales habían roto solo aparentemente con el izquierdismo iraní.
Sin embargo, de acuerdo con lo que dice la carta de la CWO, la SUCM no era maoísta porque la CCI había discutido con ella secretamente y porque aceptaba los criterios para participar en las conferencias.
La CWO adopta un desafortunado argumento consistente en decir nuestros errores son los vuestros que no constituye un método apropiado para comprender los hechos. Volveremos sobre ese argumento más tarde.
La dominación del revisionismo sobre el Partido comunista de Rusia ha dado como resultado una derrota y un retroceso de la clase obrera mundial desde uno de sus más importantes baluartes ([3]). Por revisionismo esos maoístas iraníes entienden, como explican en todos los puntos de su programa, la revisión kruvchevista del marxismo-leninismo, o sea, del estalinismo. Según ellos, el proletariado fue derrotado definitivamente no cuando Stalin anunció la construcción del socialismo en un solo país, sino después de que Stalin muriese. El proletariado fue derrotado según ellos mucho después de haber sido crucificado en los gulags o en los campos de batalla imperialista de la IIª Guerra mundial, después de la destrucción del Partido bolchevique, después de la derrota de la clase obrera mundial en Alemania, China, España. Después de que 20 millones de seres humanos fueran arrojados al matadero de IIª Guerra mundial
En sus comienzos, la CWO juzgaba a la CCI contrarrevolucionaria, porque consideraba que la degeneración de la Revolución Rusa no se había completado en 1921. Siete años más tarde, la CWO tiene una discusión fraterna para formar el futuro partido con una organización que consideraba que la revolución había terminado en ¡1956!.
Según el SUCM la revolución socialista no está al orden del día de la historia ni en Irán ni en ninguna otra parte, sino una revolución democrática que supuestamente sería una etapa hacia aquélla.
Negando la naturaleza imperialista de la guerra Irán/Irak, el SUCM ofrecía los argumentos más sofisticados para que el proletariado fuera sacrificado en aras de la defensa nacional. El SUCM parecía de acuerdo con CWO/BC sobre el papel del partido. Pero el papel organizativo que tenían en mente era el de movilizar a las masas tras el poder burgués.
En la IVª Conferencia, sin embargo, podemos ver algunas muestras de su verdadera naturaleza: “Nuestra verdadera objeción es sin embargo la teoría de la aristocracia obrera. Pensamos que es el último germen de populismo en la UCM y su origen está en el maoísmo ([4]).
“La teoría del SUCM del campesinado revolucionario es una reminiscencia del maoísmo, algo que nosotros rechazamos totalmente” ([5]).
Demasiado para una organización de la que ahora dice la CWO que podría no haber sido maoísta.
El gran interés y la pseudo fraternidad mostrada por el SUCM hacia el medio político proletario de Gran Bretaña y su ocultamiento del maoísmo detrás de la pantalla del radicalismo verbal, ciertamente explica que en un primer momento la CWO y BC se dejaran engañar por tal organización. También, la sección de la CCI en Gran Bretaña, World Revolution, pensaba inicialmente que el SUCM podría ser una posible expresión del surgimiento obrero de 1980 en Irán, antes de comprender su naturaleza contrarrevolucionaria. Pero esto no explica satisfactoriamente la automistificación de la CWO, particularmente desde que WR advirtió a la CWO de la auténtica naturaleza del SUCM y criticó su inicial apertura hacia él. También trató de denunciar a esta organización en una Conferencia de CWO pero fue interrumpida por las vociferaciones de la CWO antes de acabar ([6]).
El debate entre los revolucionarios no puede basarse en la filistea moral de las culpas compartidas. Hay errores y errores. World Revolution trató de evitar errores mayores y sacó las lecciones. CWO y BC cayeron en un grave desatino cuyos efectos todavía se siguen sufriendo en el medio político proletario. La farsa de la IVª Conferencia acabó con las conferencias como puntos de referencia para las fuerzas revolucionarias emergentes. Y sin embargo, la CWO se sigue negando a reconocer el desastre y sus orígenes. Estos se basan en una ceguera sobre la naturaleza del medio político proletario causada por una política de agrupamiento basada en la diplomacia.
La formación del BIPR
En la polémica de WR pusimos en evidencia que el reagrupamiento entre CWO y BC para formar el BIPR sufría de las mismas debilidades que las que se manifestaron en las Conferencias Internacionales.
En particular, este reagrupamiento no ocurrió como resultado de una clara resolución de las diferencias que separaban los distintos grupos de la Izquierda comunista, ni tampoco de las que existían entre BC y CWO.
Por una parte el BIPR afirma que no es una organización unificada ya que cada grupo tiene su propia plataforma. El BIPR tiene unas cuantas plataformas: la de BC, la de la CWO y la del propio BIPR que es una suma de las dos primeras menos los desacuerdos que tienen entre sí. Además, la CWO tiene una plataforma de Grupos de trabajadores desempleados y otra de Grupos de fábrica. También está en proceso de redacción una plataforma popular con el CBG, como veremos más adelante.
El BIPR se declara por el partido pero contiene una organización, BC, que manifiesta ser el partido internacional: Partito comunista internazionalista.
Por otro lado, jamás hemos visto, ni en la prensa de estas dos organizaciones ni en la prensa común, el más mínimo debate sobre sus desacuerdos. Y sin embargo existen diferencias importantes entre ambas: sobre la posibilidad del parlamentarismo revolucionario, sobre la cuestión sindical o la cuestión nacional. En todos esos aspectos hay un contraste muy fuerte entre el BIPR y la CCI, que es una organización internacional unificada y centralizada y que, siguiendo la tradición del movimiento obrero, abre sus debates al exterior.
Sobre el problema de su vínculo con BC, la CWO afirma en su carta que el reagrupamiento con BC no ocurrió de la noche a la mañana y que no puede hablarse de un rápido reagrupamiento oportunista.
Sin embargo, nuestra polémica no planteaba la cuestión de la velocidad de dicho reagrupamiento sino que criticaba la solidez de sus bases políticas y organizativas.
El BIPR estaba basado en una autoproclamada selección de las fuerzas que deberían llevar al partido del futuro. Sin embargo, 12 años después de la formación del BIPR no han permitido unificar siquiera a las dos organizaciones fundadoras.
La tentativa de reagrupamiento de la CWO con el CBG
La política de reagrupamiento de la CWO (caracterizada por la falta de criterios serios de definición del medio político proletario y de sus enemigos) ha conducido de nuevo hacia potenciales catástrofes en el comienzo de los años 90. No han sido sacadas las lecciones de la desgraciada aventura con los izquierdistas iraníes. La CWO se lanzó a una aproximación hacia los grupos parásitos, el CBG y la FECCI, anunciando un posible nuevo comienzo para el medio político proletario en Gran Bretaña. La carta de la CWO dice que no hay reagrupamiento con el CBG y que no hay contacto directo con ese grupo desde 1993. Estamos muy contentos de oírlo. Sin embargo, cuando escribimos la polémica en WR 190 dicha información no había sido hecha pública y nosotros nos basamos en la información más reciente proveniente de Workers Voice que decía:
“Dada la reciente cooperación práctica entre miembros de la CWO y el CBG en la campaña contra el cierre de pozos, los dos grupos celebraron una reunión en Edimburgo en diciembre para discutir las implicaciones de dicha cooperación. Políticamente, CBG aceptó que la plataforma del BIPR no es una barrera para el trabajo político mientras la CWO clarifique qué entiende por organización centralizada en el periodo actual. Una serie de malentendidos fueron aclarados entre ambas partes. Se decidió hacer más formal la cooperación práctica. Se llegó a un acuerdo que la CWO en su conjunto debe ratificar en enero (después del cual un informe más completo será expuesto) que incluye los puntos siguientes:
- El CBG podría producir contribuciones regulares a Workers Voice y recibir los informes de edición (lo mismo se aplicaría a los panfletos, etc.).
- Las reuniones trimestrales de la CWO se abrirán a la presencia de miembros del CBG.
- Los dos grupos discutirán una plataforma popular que debe ser preparada por un camarada de la CWO como instrumento de intervención. CBG dará respuesta escrita antes de una reunión en junio de 1993 para seguir el progreso en el trabajo conjunto.
- Los camaradas de Leeds de ambas organizaciones prepararán esta reunión.
- Será bien recibidas reuniones públicas conjuntas con otros grupos de la Izquierda comunista asentados en Gran Bretaña.
- Se dará información de este acuerdo en el próximo Workers Voice” ([7]).
Desde entonces ningún acuerdo (o desacuerdo) ha sido manifestado en Workers Voice, de forma breve o de otra manera. Y como desde entonces se desarrolló una actividad común, sería válido suponer que algún tipo de agrupamiento habrá tenido lugar entre CWO/CBG. La rectificación de la CWO da la equívoca impresión de que este agrupamiento fue una pura invención por nuestra parte. Pero no es así, de la misma manera en que la CWO pensaba transformar una organización maoísta en vanguardia del proletariado, pensó también que se puede convertir a los parásitos en militantes comunistas. De la misma forma en que tomó la aceptación por parte del SUCM de los criterios básicos del proletariado como moneda contante y sonante, pensó que bastaba con que la CBG aceptara la plataforma del BIPR, dejando de lado que muchos de los miembros de ese grupo, capitaneado por un elemento llamado Ingram, rompieron con la CWO en 1978 y después intentaron destruir la sección inglesa de la CCI en 1981.
La CWO pensó que se había clarificado la noción de organización centralizada con un grupo que contribuyó a la formación de una tendencia secreta dentro de la CCI, con el objetivo de convertir sus órganos centrales en un mero apartado postal (buscando el mismo objetivo que Bakunin y su Alianza con el Consejo general de la Iª Internacional). Pensó que podría confiar en un grupo que había robado material a la CCI y que cuando ésta intentó recuperarlo la amenazó con llamar a la policía.
La iniciativa de la CWO con los parásitos, unos enemigos declarados de las organizaciones revolucionarias, ha tenido como efecto el dignificarlos como auténticos miembros de la Izquierda comunista y ha legitimado sus tropelías contra las organizaciones del medio. El daño causado por el intento de reagrupamiento de la CWO con el CBG incluye el que ha causado a la propia CWO. Estamos convencidos de esto por las siguientes razones.
En primer lugar, porque el parasitismo no es una corriente política en el sentido que tiene para el proletariado. El parasitismo no se define por un programa coherente sino que su verdadero objetivo es corroer esa coherencia en nombre del antisectarismo y de la libertad de pensamiento. El trabajo de denigración de las organizaciones revolucionarias y de promoción de la desorganización pueden continuarlo por vías informales como ex miembros de esas organizaciones como es el caso del CBG que ha continuado su labor de zapa después de haber dado por terminada su existencia formal.
En segundo lugar, el parasitismo si es admitido en el medio político proletario puede debilitar la vertebración de las organizaciones revolucionarias existentes y reducir su capacidad para definirse a sí mismas y a los demás grupos de forma rigurosa. Los resultados pueden ser catastróficos incluso aunque conduzcan en un primer momento a un crecimiento numérico.
Aunque finalmente el reagrupamiento con el CBG haya sido abortado, hay serias cuestiones que quedan pendientes de responder por la CWO. ¿Por qué se ha desarrollado una relación con tal grupo si su única razón de existir es denigrar a las organizaciones del medio político proletario? ¿Por qué en lugar de hacer nada no se ha planteado seriamente el análisis de las debilidades e incomprensiones que han conducido a semejante error?
Las consecuencias de la aventura con el CBG
La polémica de WR con CWO la escribimos en respuesta directa e inmediata para tratar de explicar dos acontecimientos recientes muy preocupantes: la incapacidad para defender una reunión pública de WR contra el sabotaje del grupo parásito Subversion y, por otra parte, la liquidación del periódico Workers Voice.
Esto indica desde nuestro punto de vista una peligrosa ceguera frente a los enemigos del medio político proletario y además una tendencia a tomar algunos aspectos de la actividad del parasitismo político en detrimento de una militancia comunista.
Por desgracia, la carta de la CWO no considera los argumentos de la polémica sobre esta cuestión de la misma forma que ha tomado en cuenta los argumentos sobre las demás.
En lo que concierne a la reunión pública, para la CWO no hay nada que responder porque el resumen de la CCI es una grosera exageración.
La cuestión fundamental que la CWO evita responder es la siguiente: ¿fue o no saboteada la reunión pública por los parásitos? La CCI ha expuesto las evidencias de ello en dos números de World Revolution, su periódico en Gran Bretaña. Este sabotaje consistió en interrupciones de la reunión, repetidas provocaciones físicas y verbales contra los militantes de la CCI, insultos típicos de los parásitos tales como estalinismo, autoritarismo etc., creando un clima donde la discusión se hizo imposible consiguiendo finalmente que la reunión se clausurara antes de tiempo. El simpatizante de la CWO no fue capaz de luchar contra el sabotaje de la reunión y en lugar de defender a la CCI prefirió sumarse con sus críticas al juego parásito. La CWO habría hecho lo mismo. Porque se niega a pronunciarse sobre si tal sabotaje tuvo o no tuvo lugar y prefiere echar en cara a la CCI unas indeterminadas exageraciones groseras.
Otro tanto con Workers Voice. La carta nos dice que la CWO no ha liquidado este periódico sino que ha adoptado una nueva estrategia de publicaciones con Revolutionary Perspectives.
Sin embargo, las cosas deben quedar claras: la CWO ha detenido la publicación del periódico Workers Voice y la ha sustituido por una revista teórica, Revolutionay Perspectives.
La carta no responde a nuestra argumento: detrás de esa nueva estrategia se esconden serias concesiones al parasitismo político. La CWO declara que Revolutionary Perspectives está por la reconstitución del proletariado. Del mismo modo, sugiere, sin entrar en detalles, que el colapso de la URSS ha creado un amplio conjunto de nuevas tareas teóricas.
En el momento mismo en que es importante insistir en que la teoría revolucionaria sólo puede desarrollarse en un contexto de una intervención militante en la lucha de clases, la CWO hace concesiones a las ideas propagadas por ciertos grupos parásitos de la tendencia academicista, que disfrazan su impotencia y su falta de voluntad militante con la pretensión de zambullirse en las “nuevas cuestiones teóricas”. Sin duda la CWO no ha llegado hasta ahí, pero puesto que es un grupo del medio político proletario, sus debilidades pueden servir de tapadera a los grupos que parasitan ese medio. Cabe señalar además que la gran preocupación de la CWO sobre la “reconstitución del proletariado” recuerda bastante la obsesión de la FECCI sobre el mismo tema, obsesión inspirada en doctores en sociología como Alain Bihr, sutil portavoz, pagado por los media de la burguesía, de la idea de que el proletariado ya no existe o que ya no es la clase revolucionaria ([8]). El propósito de los parásitos con tales cuestionamientos no es favorecer la clarificación en el seno de la clase obrera sino denigrar la teoría política y organizativa del marxismo y erosionar sus bases. No es eso desde luego lo que quiere CWO, pero el abandono de su periódico y la limitación de su intervención a la publicación de una revista teórica no es, desde luego, coherente con la apremiante necesidad de un periódico revolucionario como propagandista colectivo y como agitador colectivo.
En su nueva publicación la CWO, no ha sido capaz, hasta el nº 3, de publicar unos principios pásicos. Esto da por sí mismo una idea de lo que es como organización. No tiene nada de accidental sino que representa un serio debilitamiento de su presencia militante en la clase obrera.
La CWO y la CCI
La dificultad de la CWO para abordar la cuestión del medio político proletario la ha conducido a una peligrosa apertura hacia los enemigos del medio, los parásitos y los izquierdistas. La otra cara de esa política ha sido una política de hostilidad sectaria hacia la CCI. En Gran Bretaña ha tratado de evitar una sistemática confrontación de las diferencias políticas con World Revolution y ha tratado de proseguir una política de desarrollo separado a través particularmente de grupos de discusión con criterios de participación extremadamente confusos cuyo único criterio claro era la exclusión de la CCI.
Según la carta de la CWO, este grupo ha participado en el Grupo de estudio de Sheffield junto con anarquistas, elementos de la Izquierda comunista y parásitos como Subversion y un ex miembro del CBG. Recientemente el grupo de estudio se habría transformado en reunión de formación de la CWO.
Esa no es la realidad: la CWO organizó el Grupo de estudio de Sheffield como un club sin criterios políticos claros sobre participación y propósitos y todo ello parece haber llevado a su defunción en una vía tan confusa como su origen.
La reunión de formación no ha cambiado demasiado respecto a su antecesor: ¿a quiénes se ha excluido? ¿a los parásitos, a los anarquistas, o sólo a aquellos que no quieren estudiar? En todo caso la no asistencia de la CCI continúa siendo la única condición existente. En la última reunión, aparentemente sobre la Izquierda comunista en Rusia, la CCI como organización fue específicamente no invitada aunque una camarada de la CCI fue invitada ¡pero sobre la base de que ella era la compañera de uno de los participantes más destacados del grupo!. Naturalmente, dado que los miembros de la CCI son responsables ante la organización y no van por libre, esta simpática invitación fue rechazada.
Pese a lo que la CWO dice en su carta, ninguna nueva invitación ha sido cursada a la CCI para participar en las reuniones de formación. Por ello, por lo que podemos conocer, esas reuniones no son un punto de referencia para la confrontación político-teórica en el medio político proletario sino un tinglado sectario donde la discusión es alimentada por las necesidades de la diplomacia y no por claros principios.
Es evidente que la CWO jamás ha admitido su política de desarrollo separado y que, por el contrario, clama, contra toda evidencia, que siempre ha mantenido una apertura hacia la CCI, restringida únicamente por contingentes dificultades geográficas.
Es cierto que desde la formación de una tendencia de la Izquierda comunista en Gran Bretaña, la CWO ha asistido a una docena de reuniones públicas de la CCI, pero el número de estas en los últimos 20 años asciende a varios cientos.
Desde que la CWO escribió su carta, la CCI ha celebrado reuniones públicas en Manchester y Londres sobre temas tales como las huelgas en Francia o la cuestión irlandesa, acerca de las cuales la CWO mantiene puntos de vista diferentes, y, sin embargo, la CWO no ha sido capaz de asistir a ninguna de ellas para defender su posición. Tampoco la CWO se preocupó de asistir a la reunión pública sobre la defensa de la organización revolucionaria celebrada en enero de 1996. En ese período la CWO ha tenido una reunión abierta en Sheffield sobre el tema Racismo, sexismo y comunismo y tanto su anuncio en Revolutionary Perspectives nº 3 en las librerías como su carta de comunicación a World Revolution llegó una semana después de su celebración.
La actitud sectaria de la CWO hacia la CCI no se explica por razones geográficas a no ser que creamos que internacionalistas como los miembros de la CWO son incapaces de recorrer las 37 millas que separan Sheffield de Manchester o las 169 que hay hasta Londres.
He aquí la verdadera razón. Según la CWO: “El debate es imposible con la CCI, como ocurrió en una reciente reunión pública en Manchester donde los camaradas no podían entender cualquier hecho, argumento o idea que no cupiera en su “marco”. Pero ese marco es puramente idealista y como declaró uno de nuestros camaradas consiste en las cuatro paredes de un manicomio” ([9]).
O sea: el debate es imposible con la CCI pero ¡es posible con izquierdistas, anarquistas y parásitos!
Es hora de que la CWO reconsidere su errática política sobre el reagrupamiento de los revolucionarios.
Según la carta de la CWO la polémica de la CCI es una muestra de sectarismo sin precedentes. Pero un crítica seria y profunda de una organización revolucionaria hacia otra que ponga en cuestión su posiciones erradas ¡no es sectarismo!. Las organizaciones revolucionarias tienen el deber de confrontar sus diferencias y eliminar si es posible las confusiones y la dispersión entre ellas para acelerar la unificación de las fuerzas revolucionarias en el futuro partido mundial del proletariado.
Lo que caracteriza al sectarismo es precisamente evitar esa confrontación, bien sea a través del aislamiento o a través de maniobras oportunistas con objeto de preservar la existencia separada de un grupo a toda costa.
Michael, agosto de 1996
[1] Es cierto que durante ese mismo período, los camaradas que iban a publicar World Revolution y que formarían la sección de la CCI en Gran Bretaña (y que procedían en parte del grupo consejista Solidarity, al igual que el grupo Revolutionary Perspectives) no eran claros sobre la naturaleza de la Revolución rusa. Pero los demás grupos constitutivos de la CCI, en particular Revolution international, habían defendido muy claramente su carácter proletario a lo largo de las conferencias y discusiones que se verificaron entonces.
[2] La carta de la CWO da la impresión de que la CCI ha inventado cosas para atacar a la CWO. ¡Pero eso no es necesario aunque quisiéramos! Durante años los errores de la CWO que han expresado su confusión organizativa y política han sido transparentemente claros.
[3] Ver el Programa del Partido comunista adoptado por la Unidad de militantes comunistas. Este programa que la UCM adoptó junto con Komala (una organización guerrillera vinculada al Partido democrático del Kurdistán) salió a la luz en mayo de 1982, 5 meses antes de la IVª Conferencia. Este programa se basaba a su vez en el que la UCM publicó en marzo de 1981 y fue presentado como contribución a la discusión de la IVª Conferencia.
[4] Ver las actas de la IVª Conferencia de los grupos de la Izquierda Comunista, septiembre 1982.
[5] Idem.
[6] World Revolution nº 60, mayo 1983.
[7] Workers Voice nº 64, enero/febrero 1993.
[8] Revista internacional nº 74, “El proletariado sigue siendo la clase revolucionaria”.
[9] Workers Voice, invierno de 1991-92.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Rubric:
1997 - 88 a 91
- 5143 reads
Revista Internacional n° 88 - 1er trimestre de 1997
- 3717 reads
Lucha de clases - La burguesía multiplica los obstáculos
- 5670 reads
Lucha de clases
La burguesía multiplica los obstáculos
En nuestro artículo «El proletariado no debe subestimar a su enemigo de clase» publicado en nuestra Revista internacional nº 86, afirmábamos en conclusión: «Es así, a escala internacional, como la burguesía organiza su estrategia contra la clase obrera. La historia nos ha enseñado que todas las oposiciones de intereses entre burguesías nacionales, las rivalidades comerciales, los antagonismos imperialistas que pueden acabar en guerra, quedan borrados momentáneamente cuando se trata para la clase dominante de enfrentarse a la única fuerza de la sociedad que representa un peligro mortal para ella, el proletariado. Contra éste, la burguesía prepara sus planes de manera coordinada. Hoy en día, frente a los combates obreros que se preparan, la clase dominante deberá desplegar mil trampas para intentar sabotearlos, agotarlos, derrotarlos, para evitar que sirvan para una toma de conciencia por el proletariado de las perspectivas finales de esos combates, la revolución comunista».
Debemos comprender la situación actual de la lucha de clases dentro de un curso hacia enfrentamientos de clase. El proletariado ha cedido, sin duda, terreno, pero no ha sido derrotado, a pesar del retroceso profundo que sufrió tras el hundimiento del estalinismo en 1989 y el consiguiente machaconeo ideológico intenso sobre la «muerte del comunismo» dirigido mundialmente por la burguesía, a pesar de las numerosas campañas que han seguido con el objetivo de crear un sentimiento de impotencia. Demostró que no está derrotado volviendo a la lucha ya en 1992 en Italia para defender sus condiciones de existencia contra los ataques redoblados que, por todas partes, la clase dominante sigue asestándole.
La estrategia de la burguesía
contra la reanudación de las luchas
Para de hacer frente a esa amenaza peligrosa para ella y su sistema, la burguesía, sobre todo la de los principales países europeos, no ha cesado de multiplicar las maniobras para sabotear la reanudación de las luchas, procurando reforzar, paralelamente, sus principales armas antiobreras.
La reanudación de la luchas ha puesto tanto más en alerta a la clase dominante porque ha hecho surgir, en un primer tiempo, los «demonios» que ella creía haber enterrado después de 1989. Así, los obreros en Italia expresaron con fuerza en 1992, en manifestaciones de masas, su desconfianza persistente hacia los sindicatos, recordando al conjunto de su clase lo que ésta ya había logrado inscribir cada vez más claramente en su conciencia, especialmente en los años 80, o sea que esos organismos no le pertenecen y que detrás de su careta y su lenguaje «proletarios», se esconden unos defensores redomados de los intereses del capital. Por otra parte, en 1993, durante las huelgas en las minas que se extendieron por el Rhur, los obreros de Alemania no sólo ignoraron e incluso rechazaron las consignas sindicales (actitud a la que no nos tenían acostumbrados hasta entonces) sino que expresaron, en sus manifestaciones callejeras, su unidad por encima del sector, de la corporación y de la empresa, uniéndose a sus hermanos de clase desempleados.
Así, dos tendencias fundamentales que se habían manifestado y desarrollado en las luchas obreras durante los años 80:
- la desconfianza creciente de los obreros hacia los sindicatos que los anima a separarse progresivamente de su control,
- y la dinámica hacia la unidad cada día más amplia, significativa de la confianza de la clase obrera en sí misma y del incremento de sus capacidades para asumir sus propias luchas,
han vuelto a expresarse en cuanto el proletariado volvió al camino de las luchas y ello a pesar del importante retroceso que acababa de sufrir.
Por eso la burguesía ha desarrollado desde entonces y a nivel internacional toda una estrategia cuyo objetivo central ha sido volver a dar prestigio a los sindicatos. Y el punto culminante de esa estrategia ha sido la gran maniobra que se ha montado en Francia a finales de 1995 con las «huelgas» en el sector público.
Esa estrategia para volver a dar lustre a esos organismos de encuadramiento de la clase obrera no debía solo servir para atajar el desgaste que conocen desde hace décadas y que se estaba comprobando una vez más en las primeras luchas de la reanudación obrera; debía servir también para que los proletarios volvieran a otorgarles su confianza. Esto ya empezó a concretarse en el año 1994 en Alemania y en Italia sobre todo, con una nueva toma de control de las luchas por los sindicatos, que ha conocido un pleno éxito en Francia a finales del 95. A pesar del desprestigio importante de los sindicatos en ese país, éstos han conseguido, gracias a un «poderoso movimiento» en el sector público, movimiento provocado y manipulado, a volver a darse una imagen «obrera». Y esto, no sólo porque pudieron adoptar con facilidad una imagen «radical y combativa», sino también porque, aprovechándose de la debilidad momentánea de los obreros, consiguieron hacer creer que eran capaces de proponer todo lo que es verdaderamente necesario en una lucha obrera, algo que tantas veces habían saboteado, o sea, las asambleas generales soberanas, los comités de huelga elegidos y revocables, la extensión de la lucha con el envío de delegaciones masivas, etc. A través de ese «movimiento», presentado al mundo entero como «ejemplar», que bloqueó el país durante casi un mes y que, pretendidamente, habría hecho retroceder al gobierno, la burguesía también consiguió hacer creer a los obreros que habían recobrado todas sus fuerzas, sus capacidades de lucha y su confianza... gracias a los sindicatos.
Gracias a esa maniobra, con la que volvía a instalar a los sindicatos, la clase dominante contrarrestaba, por un lado, lo que se había producido en Italia violentamente (desbordamiento y rechazo por parte de los obreros de los órganos de encuadramiento del Estado burgués) y, por otro lado, lo que la clase obrera había expresado en la lucha de los mineros del Rhur (tendencia a la unificación que expresa su capacidad para concebirse como clase y asumir sus luchas de modo autónomo, pero también significativa de la confianza que en sí misma tiene). Se terminaba así el año 95 con una victoria incontestable de la burguesía sobre el proletariado, victoria que le ha permitido borrar por el momento de la conciencia obrera las principales lecciones heredadas de los combates de los años 80 especialmente.
La burguesía va a hacerlo todo por extender su victoria a otros países, a otras franjas del proletariado. En un primer tiempo, y casi simultáneamente, reprodujo estrictamente la misma maniobra en Bélgica con, por un lado, un gobierno que adoptaba el «método Juppé», asestando con brutalidad y arrogancia ataques violentos e incluso provocadores, contra las condiciones de vida de la clase obrera y, por otro lado, unos sindicatos que volvían a ser «combativos», llamando a una réplica «masiva», «unitaria», arrastrando a los obreros de varias empresas del sector público detrás de ellos. Como en Francia, la pantomima del retroceso del gobierno vino a rematar la maniobra, rubricando así una victoria de la burguesía de la que los sindicatos han sido los principales beneficiados.
En la primavera del 96, le tocó a la clase dominante alemana recoger la antorcha y atacar casi del mismo modo a los proletarios del país para reforzar a los sindicatos. La diferencia con lo de Francia y Bélgica estribaba sobre todo en el problema que debía resolver. En efecto, en Alemania, el objetivo de la burguesía no era tanto el de volver a dar a sus sindicatos una credibilidad perdida ante los obreros, sino más bien la de permitirles mejorar su imagen. Ante la perspectiva inevitable de un incremento de las luchas obreras, la imagen que tenían tradicionalmente de ser sindicatos del «consenso», especialistas de la negociación «en frío» ya no es suficiente. Por ello era necesaria una limpieza de fachada que les permitiera aparecer como sindicatos de «lucha». Ya habían empezado esa limpieza cuando sus principales dirigentes otorgaron «su mayor simpatía a los huelguistas franceses» en diciembre de 1995, limpieza reforzada cuando, en las luchas y manifestaciones por ellos convocadas y organizadas en la primavera de 1996, se mostraron de lo más «intransigente» en la defensa de los intereses obreros. Y no han cesado de dar más lustre a esa imagen desde entonces en todas y cada una de las «movilizaciones» por ellos montadas.
Durante la mayor parte de este año, en la mayoría de los países de Europa, la burguesía lo ha hecho todo por prepararse a los enfrentamientos futuros inevitables con el proletariado; ha multiplicado las «movilizaciones» para reforzar a sus sindicatos e incluso ampliar la influencia del sindicalismo en el medio obrero. El fortalecido retorno de las grandes centrales sindicales ha venido acompañado, sobre todo en algunos países como Francia e Italia, por el desarrollo de organizaciones sindicales de base (SUD, FSU, Cobas, etc.), animadas por izquierdistas, y cuyo papel esencial es el de servir de complemento, eso sí «crítico» respecto a las centrales, pero complemento indispensable para cubrir todo el terreno de la lucha obrera, para controlar a los obreros que tenderían, si no, a desbordar a los sindicatos clásicos, arreglándoselas, en fin de cuentas, para llevarlos al redil de éstos. La clase obrera ya se enfrentó, en los años 80, a organizaciones de ese tipo montadas por la burguesía, las llamadas coordinadoras. Pero, mientras que éstas se presentaban como «antisindicales» y tenían la sucia tarea que a los sindicatos les costaba cada vez más asumir a causa del profundo desprestigio que tenían ante los obreros, los sindicatos de «base» o de «combate» actuales, que no son otra cosa sino emanaciones directas (a menudo a causa de «escisiones») de las grandes centrales, no tienen más objetivo esencial que el reforzar e incrementar la influencia del sindicalismo y no el de «oponerse» a dichas centrales, pues esto no es, actualmente, una necesidad.
A pesar de los obstáculos, la reanudación de las luchas se confirma
Paralelamente a las maniobras que no ha cesado de desarrollar, desde hace un año, en el terreno de las luchas, la burguesía ha desplegado toda una serie de campañas ideológicas contra la clase obrera. Atacar la conciencia del proletariado es un objetivo primordial y permanente de la clase dominante.
En estos últimos años, aquélla no ha ahorrado esfuerzos en ese aspecto. Ya hemos desarrollado en nuestras columnas esta cuestión, especialmente sobre las campañas ideológicas insistentes con el objetivo de confundir hundimiento del estalinismo con «muerte del comunismo» e incluso con «fin de la lucha de clases». Paralelamente, la burguesía no ha cesado de pregonar «la victoria histórica del capitalismo», aunque tenga muchas dificultades para hacer tragar esta segunda patraña al ser incapaz de ocultar la cruel realidad cotidiana de su sistema. En ese contexto, desde hace más de un año, la burguesía está desarrollando, por aquí y por allá, múltiples campañas en pro de «la defensa de la democracia».
Eso es lo que hace cuando, a base de campañas mediáticas, anima a la movilización contra el pretendido «auge del fascismo» en Europa. Eso es lo que también está haciendo en los último meses, en los principales países, con su cruzada contra «el negacionismo», mediante la cual intenta, por un lado, disculpar al llamado campo democrático de las matanzas monstruosas que también él, como el campo fascista, cometió durante la IIª Guerra mundial y, por otro lado, atacar a los únicos y verdaderos defensores del internacionalismo proletario, los grupos revolucionarios surgidos de la Izquierda comunista, intentando hacer de ellos algo así como cómplices ocultos de la extrema derecha del capital. En fin, eso es lo que hace cuando suscita y monta amplias movilizaciones para «mejorar el sistema democrático», «hacerlo más humano» y luchar contra sus «fallos». Esto es lo que acaban de servir a los proletarios en Bélgica cuando, a través de la ensordecedora campaña organizada con el caso Dutroux, han sido animados a reivindicar una «justicia limpia», «una justicia para el pueblo» en manifestaciones gigantescas (300 000 personas en Bruselas el 20 de octubre último), del brazo de demócratas burgueses de todo pelaje. Desde hace ya algunos años, los obreros italianos soportan un tratamiento parecido con la campaña «manos limpias».
Al multiplicar así las matracas ideológicas, la burguesía procura evidentemente desviar la reflexión de la clase obrera, separándola de sus preocupaciones de clase. Eso ha quedado muy patente en Bélgica, en donde todo el ruido en torno al caso Dutroux ha permitido desviar en gran parte la preocupación de los obreros de las medidas de austeridad draconiana que el gobierno ha anunciado para 1997. Todo ello en beneficio de la burguesía, la cual logra hacer pasar sus ataques antiobreros, aplazar los enfrentamientos con el proletariado, ganando así tiempo para preparar nuevos obstáculos, nuevas trampas.
Además, esa experiencia que la clase dominante ha practicado en Bélgica, con huelgas y paros en varias empresas -suscitados por sindicatos e izquierdistas- en las que las reivindicaciones obreras daban paso a la de «una justicia limpia», tenía evidentemente otro objetivo: el de llevar al proletariado en lucha hacia el terreno de aquélla. No sólo es la combatividad en aumento de los obreros lo que la clase dominante intenta desviar sino también su conciencia.
Esa evolución en la actitud de la burguesía es rica de enseñanzas y nos permite comprender:
– primero, que la combatividad obrera está desarrollándose y extendiéndose, contrariamente a la situación prevaleciente a finales del 95 y principios del 96. Fue, en efecto, la debilidad relativa de los obreros en ese aspecto lo que la clase dominante utilizó cuando inició y acabó con éxito la maniobra preventiva de la que hemos hablado. Fue esa debilidad lo que permitió a los sindicatos efectuar su retorno y organizar, sin riesgos de desbordamientos, sus «grandes luchas unitarias»;
– segundo, que la maniobra, iniciada en Francia y repetida en varios países de Europa, a pesar de su éxito en algunos aspectos (especialmente en el reforzamiento de los sindicatos), también deja aparecer sus propios límites. Aunque haya ocasionado cierto agotamiento entre los obreros, sobre todo en Francia en donde fue de gran amplitud, tampoco podrá aplazar las cosas durante mucho tiempo e impedir que el descontento se incremente y vuelva a expresarse. De igual modo, las pretendidas «concesiones» de Juppé o de otros gobiernos aparecen hoy como lo que son: puro cuento. En lo esencial, las medidas antiobreras contra las que los obreros fueron covocados a luchar, han entrado en vigor. De la pretendida «victoria» obtenida gracias a los sindicatos, a los obreros sólo les está quedando un doloroso recuerdo, un regusto amargo y el sentimiento difuso de que se les ha tomado el pelo.
Porque es consciente de esa situación, la burguesía ha modificado algo su estrategia:
– por un lado, sus sindicatos tienden a limitar la amplitud de sus «movilizaciones» cuando se sitúan en el terreno de la lucha reivindicativa, como se ha visto en Francia en 17 de octubre pasado y más todavía en la «semana de acción» del 12 al 16 de noviembre; y a la «unidad sindical» de la que tanto se enorgullecían ayer, ha dejado paso hoy a una política de división entre las diferentes covachuelas sindicaleras para que así se disperse una cólera y una combatividad que están madurando peligrosamente. En el caso de España, tomando otro ejemplo, la táctica sindical de división no se plasma por ahora en peleas entre las diferentes centrales. En ese país, casi todos los sindicatos, excepto la «radical» CNT, han convocado juntos a una «campaña de movilización» («marcha a Madrid» del 23 de noviembre, huelga general de la función pública el 11 de diciembre) contra la congelación de salarios de los funcionarios anunciada por el gobierno de la derecha (sindicatos que, en cambio, no habían hecho nada desde 1994 cuando esa política era regularmente impuesta por el PSOE). Aquí, «la unidad» que proclaman los sindicatos, necesaria para no acabar desprestigiados, lo que de verdad encubre es la división que manipulan entre trabajadores del sector público y los del sector privado, división completada por paros parciales, en diferentes fechas, según las provincias y las comunidades autónomas, reforzando así de paso los mitos nacionalistas.
– Por otra parte, la burguesía no sólo utiliza sus campañas ideológicas permanentes para enturbiar las conciencias obreras. Con ellas, lo que busca es sacar a los proletarios de su terreno de clase, para que liberen una combatividad ascendente, que aquélla no ha logrado ahogar, con reivindicaciones burguesas y movilizaciones interclasistas. Eso es lo que ha hecho en Bélgica e Italia con lo de la exigencia de una «justicia limpia». Eso es lo que hace también por ejemplo en España cuando intenta movilizar a los obreros contra los crímenes de ETA.
*
* *
Contrariamente a lo que pretenden algunos despechados, con peor o mejor intención, la CCI ni subestima ni, menos todavía, desprecia los esfuerzos actuales de la clase obrera para desarrollar su combate de resistencia contra los ataques a repetición, más o menos violentos y masivos que la clase dominante le está asestando. Al revés, nuestra insistencia en poner al descubierto las numerosas trampas que le tiende la burguesía, además de que es una responsabilidad fundamental de los revolucionarios cabales, se basa, ante todo, en un análisis del período actual, marcado, desde 1992, por una reanudación de las luchas obreras.
Para nosotros, la maniobra de 1995-96, orquestada a nivel internacional, no fue otra cosa sino un montaje de la clase dominante para atajar ese renacer. Y su política actual, con su multiplicación de obstáculos de todo tipo, es la prueba de que para ella el peligro proletario es algo presente que no hace además sino incrementarse. Cuando afirmamos esa realidad, no lo hacemos cediendo a la euforia, actitud que además de estúpida sólo serviría para debilitarse, ni desconsideramos al enemigo, ni negamos las dificultades y las derrotas o retrocesos parciales de nuestra clase.
Elfe, 16/12/1996
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
Campañas contra el "negacionismo" - El antifascismo justifica la barbarie
- 4857 reads
Entre las armas que despliega la burguesía actualmente contra el desarrollo de los combates y de la conciencia de la clase obrera, la burguesía de algunos países, especialmente en Francia, está usando el tema del «negacionismo». Se llama «negacionismo» a las «teorías» de una serie de ensayistas que ponen en cuestión la existencia de las cámaras de gas en los campos de concentración nazis. Volveremos sobre este tema más en detalle en nuestro próximo número de la Revista internacional. Nos limitaremos aquí a dar unos cuantos datos de esta campaña para así poner de relieve el interés del artículo que en 1945 publicaron nuestros camaradas de la Izquierda comunista de Francia (GCF) en l’Etincelle (la Chispa) sobre ese mismo tema.
La tesis de la no existencia de cámaras de gas y, por ende, de que no habría habido voluntad de exterminio por parte del régimen nazi de algunas poblaciones europeas, especialmente la judía, ha sido propagada especialmente por el grupo «Vieille taupe», el cual se reivindicaba de la «ultraizquierda» (que no hay que confundir con la Izquierda comunista, de la cual esa ultraizquierda ha recogido algunas cosas). Para la «Vieille taupe» y otros grupos de esas mismas esferas, la existencia de cámaras de gas era una pura mentira de las burguesías aliadas que les sirvió para reforzar sus campañas antifascistas después de la IIª Guerra mundial. Esos grupos se daban la misión, al denunciar lo que ellos consideraban como mentira, de desenmascarar la función antiobrera de la ideología antifascista. Pero arrastrados por su pasión «negacionista» (¿o por otras fuerzas?) algunos elementos acabaron colaborando con sectores de la extrema derecha antisemita. Estos también consideraban que las cámaras de gas eran un invento, pero un invento del «lobby judío internacional». Eso fue agua de mayo para los sectores «democráticos» y «antifascistas» de la burguesía que han dado una gran publicidad a las tesis «negacionistas» para así reforzar sus propias campañas, estigmatizando esas tentativas de «rehabilitación del régimen nazi». Pero estos sectores no se limitaron a eso. Las referencias hechas por los «negacionistas de izquierda» a las posiciones de la Izquierda comunista que denuncian la ideología antifascista y especialmente al texto perfectamente válido que publicó a principios de los años 60 el Partido comunista internacional y titulado Auschwitz ou le grand alibi (Auschwitz o la gran coartada) han servido de pretexto a los diferentes apoyos de la democracia burguesa (incluidos algunos trotskistas) para desencadenar una campaña de denuncia de la corriente de la Izquierda comunista con expresiones del estilo de: «Ultraizquierda y ultraderecha, mismo combate» o «como siempre, los extremos se tocan».
Por su parte, la CCI, como todos los verdaderos grupos de la Izquierda comunista, no ha tenido nunca nada que ver con las aberraciones «negacionistas». Pretender relativizar la barbarie del régimen nazi, incluso para denunciar la mistificación antifascista, significa en fin de cuentas, relativizar la barbarie del sistema capitalista decadente, de la que ese régimen es una de las expresiones. Ello nos permite denunciar con tanta más firmeza las campañas actuales cuyo objetivo es desprestigiar ante la clase obrera a la Izquierda comunista, la única corriente política que defiende realmente sus intereses y su perspectiva revolucionaria. Ello nos permite entablar con tanta más energía el combate contra las mentiras antifascistas, las cuales se apoyan en la barbarie nazi para encadenar mejor a los proletarios al sistema que la engendró, un sistema, el capitalista, incapaz de engendrar otra cosa que la barbarie. Es el mismo combate que llevaron a cabo nuestros camaradas de la GCF cuando publicaron el artículo aquí reproducido.
Cuando se escribió el artículo, en junio de 1945, la burguesía aliada no había tenido todavía la ocasión de desplegar por completo su propaganda sobre los «campos de la muerte». El campo de Auschwitz, que se encontraba en la zona bajo control ruso, no se había ganado todavía la siniestra fama que después conoció. Tampoco las bombas atómicas «democráticas» y «al servicio de la civilización» habían arrasado todavía Hiroshima y Nagasaki. Ello no impidió a nuestros compañeros el hacer una denuncia muy contundente de la utilización ideológica, contra el proletariado, de los crímenes nazis por los criminales aliados.
L’Etincelle nº 6, junio de 1945
Buchenwald, Maidaneck
Demagogia macabra
El papel desempeñado por los SS, los nazis y su campo de la muerte industrial, fue el de exterminar en general a todos aquellos que se opusieron al régimen fascista y sobre todo a los militantes revolucionarios que siempre han estado en la vanguardia del combate contra la burguesía capitalista, sea cual sea su forma: autocrática, monárquica o «democrática», cualquiera que sea su jefe: Hitler, Mussolini, Stalin, Lopoldo III, Jorge V, Victor Manuel, Chruchill, Roosvelt, Daladier o De Gaulle.
La burguesía internacional que, cuando la Revolución rusa de octubre estalló en 1917, usó todos los medios posibles e imaginables para aplastarla, que quebró la revolución alemana en 1919 mediante una represión de una bestialidad inaudita, que ahogó en sangre la insurrección proletaria de China; la misma burguesía financió en Italia la propaganda fascista y después, en Alemania, la de Hitler; la misma burguesía puso en el poder en Alemania a ése que ella había designado, por sus intereses, para ser el gendarme de Europa; la misma burguesía se gasta hoy millones para «financiar la exposición de los crímenes hitlerianos», la filmación y la presentación al público de filmes sobre las «atrocidades alemanas», mientras las víctimas de esas atrocidades siguen muriendo a veces sin cuidados y los supervivientes no tienen ningún medio de vida.
Esa misma burguesía es la que por un lado pagó el rearme de Alemania y, por otro, engañó al proletariado arrastrándolo a la guerra con la ideología antifascista; fue ella la que de esa manera, tras haber favorecido la llegada al poder de Hitler, se sirvió hasta el final de él para aplastar al proletariado alemán y arrastrarlo a la guerra más sangrienta, a la carnicería más abominable que imaginarse pueda.
Es esa misma burguesía la que manda representantes con coronas de flores a inclinarse hipócritamente ante las tumbas de los muertos que ella misma ha provocado, porque es incapaz de dirigir la sociedad, porque la guerra es su única forma de vida.
¡ES A ELLA A QUIEN ACUSAMOS!
Es a ella a quien acusamos, pues los millones de muertos por ella asesinados no son más que el suma y sigue de una lista interminable de mártires de la «civilización», de la sociedad capitalista en descomposición.
Los responsables de los crímenes hitlerianos no son los alemanes, quienes, los primeros, en 1934, pagaron con 450000 vidas humanas la represión burguesa hitleriana y que siguieron soportando esa despiadada represión cuando, al mismo tiempo, empezó a ejercerse en el extranjero. Como tampoco los franceses, ni los ingleses, ni los americanos, ni los rusos, ni los chinos son responsables de los horrores de la guerra que ellos no han querido pero que sus burguesías respectivas les han impuesto.
En cambio, los millones de hombres, de mujeres asesinados en los campos de concentración nazis, salvajemente torturados y cuyos cuerpos se pudren por doquier, aquellos que han sido aplastados durante esta guerra en el combate, aquellos que han sido sorprendidos en medio de un bombardeo «liberador», los millones de cadáveres mutilados, amputados, destrozados, desfigurados, pudriéndose bajo tierra o al sol, los millones de cuerpos de soldados, mujeres, ancianos, niños... todos esos millones de muertos claman venganza. No claman venganza contra el pueblo alemán, el cual sigue sufriendo, sino contra esa infame burguesía, hipócrita y sin escrúpulos, la cual no ha pagado sino que se ha aprovechado y sigue burlándose, como un cerdo cebado, de los esclavos hambrientos.
La única postura para el proletariado no es la de contestar a los llamamientos demagógicos que tienden a continuar y acentuar el chovinismo a través de los comités antifascistas, sino la lucha directa de clase por la defensa de sus intereses, de su derecho a la vida, lucha de cada día, de cada instante hasta la destrucción del monstruoso régimen, del capitalismo.
Series:
- Fascismo y antifascismo [170]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
Cuestiones teóricas:
- Fascismo [118]
Rivalidades imperialistas - Los «humanitarios» al servicio de la guerra
- 7929 reads
Rivalidades imperialistas
Los «humanitarios» al servicio de la guerra
Durante estas últimas semanas, el intenso tira y afloja diplomático y las declaraciones contradictorias que se han multiplicado en torno a la «fuerza de ayuda a los refugiados» de la región de los Grandes Lagos, ha acabado en farsa macabra: ¿se desplegará?, ¿se efectuarán lanzamientos de víveres? ¿quedarán todavía refugiados?. Esa comedia hipócrita y repugnante sobre la «ayuda humanitaria» no sirve, una vez más, sino de cortina de humo con la que ocultar las intervenciones de las grandes potencias en la defensa de sus sórdidos intereses imperialistas y ajustar sus cuentas sobre los cuerpos de las poblaciones locales. Las atrocidades en el este de Zaire no tienen nada de «exóticas», nada tienen que ver con no se sabe qué costumbres tribales, como tampoco los bombardeos y las matanzas a repetición en Oriente Medio son «algo típico» de la región. No son más que otras ilustraciones de un mundo capitalista que se agrieta por todas partes. Desde Oriente Medio a África, desde la ex Yugoslavia a la ex URSS, el «nuevo orden mundial» tan cacareado hace seis años por los «grandes» no es sino el terreno de maniobras de la lucha a muerte entre potencias imperialistas y un gigantesco depósito de cadáveres para partes cada vez mayores de la población mundial.
Varios artículos en la Revista internacional (por ejemplo, las nº 85 y 87) han descrito ya ampliamente el triunfo creciente de las tendencias centrífugas («cada uno para sí»), aún subrayando los intentos cada vez más brutales del padrino estadounidense por preservar su dominación y enderezar la situación allí donde esté comprometida. El marco adecuado para comprender el estallido de las rivalidades entre tiburones imperialistas y la crisis ineluctable del liderazgo americano, por muchas reacciones en contra que tenga el gendarme mundial, lo recordábamos el la «Resolución sobre la situación internacional del XIIº congreso de Révolution internationale»: «Estas amenazas [sobre el liderazgo de Estados Unidos] provienen fundamentalmente (...) de las tendencias centrífugas («cada uno para sí»), del hecho de que hoy falta la condición principal para una verdadera solidez y estabilidad de las alianzas entre Estados burgueses en la arena imperialista, o sea, que no existe un enemigo común que amenace su seguridad. Puede que las diferentes potencias del ex bloque occidental se vean obligadas a someterse, golpe a golpe, a los dictados de Washington, pero lo que descartan es mantener una fidelidad duradera. Al contrario, todas las ocasiones son buenas para sabotear, en cuanto pueden, las orientaciones y las disposiciones impuestas por EEUU» (Revista internacional, nº 86).
Desde la interminable guerra civil entre fracciones afganas «patrocinadas» por las diferentes potencias imperialistas hasta las sordas tensiones que se intensifican en la antigua Yugoslavia, a pesar de la «pax americana» de Dayton, los acontecimientos recientes confirman plenamente la validez de ese análisis. Vamos a desarrollar más en particular, aquí, la situación en Oriente Medio y la de la región de los Grandes Lagos pues ilustran muy claramente cómo esas rivalidades provocan una extensión aterradora de la descomposición y del caos en zonas cada día más amplias del planeta.
Oriente Medio: tendencias centrífugas
y crisis del liderazgo estadounidense
La elección de Netanyahu fue ya un serio revés para Estados Unidos en una región de la mayor importancia estratégica y desde hace años «coto de caza» de EEUU. Esa elección pone también de relieve, incluso en un país tan dependiente de Estados Unidos como lo es Israel, las fuerzas centrífugas y las veleidades de hacer políticas independientes contra toda política de estabilización regional, incluso bajo la batuta del gendarme mundial.
Desde entonces, las provocaciones del gobierno de Netanyahu, con su secuela de enfrentamientos entre colonos judíos y policía de la nueva «autoridad palestina», los muertos de Gaza y Cisjordania, todo ello ha permitido justificar el endurecimiento brusco de las posturas israelíes en todas las negociaciones, llegando incluso, en nombre de la seguridad de Israel, a poner en cuestión los ya mínimos acuerdos firmados por Peres y Arafat en Oslo. En frente, las mismas tendencias centrífugas triunfan en las capitales árabes de la región: los «enemigos hereditarios» de Israel, sirios y palestinos a la cabeza, se han reconciliado, mientras que Egipto y Arabia Saudí, hasta ahora sólidos aliados de EEUU, acentúan su política de cuestionamiento abierto del imperialismo americano. El hecho de que Egipto, partícipe del acuerdo histórico de Camp David, se haya negado en redondo a participar en la cumbre de Washington convocada por Clinton para intentar arreglar las cosas, da una idea de la pérdida acelerada de control de la situación en Oriente Medio por Estados Unidos. Lo que todo eso significa es que el dominio de este país sobre toda la región, construido pacientemente durante los veinte últimos años, puede acabar desmoronándose.
El declive de la influencia de Estados Unidos hoy es necesariamente paralelo al incremento de la influencia de sus rivales imperialistas. Las ambiciones de éstos aumentan en la misma proporción que los reveses norteamericanos. El gran beneficiario de los recientes acontecimientos en Oriente Medio es, sin lugar a dudas, Francia, la cual se ha puesto inmediatamente a reunir tras ella a todos los descontentos de la zona, presentándose como portavoz de todas las quejas antiamericanas y antiisralíes, como lo demostró la gira de Chirac por la región en octubre. Éste se dedicó, por todas partes, a ser el promotor del «copadrinazgo del proceso de paz», dando claramente a entender la intención de Francia de echar leña al fuego y sabotear por todos los medios la política de Washington. De lo que se trata, más que de «paz», es de inspirar abiertamente una unión sagrada de Estados árabes contra el enemigo común israelí y... americano, o, dicho de otra manera, animar a más guerra y más caos.
La primera potencia militar del mundo, cuyo liderazgo se ve zarandeado en el ruedo internacional por las tendencias centrífugas, está obligada a replicar ante las amenazas a su mando; y esas réplicas son cada vez menos «pacíficas», como lo demostró ya la advertencia de los misiles lanzados sobre Irak (ver Revista internacional nº 87). De hecho, Estados Unidos quiere mostrar su determinación para mantenerse en su postura de dueños militares del mundo y, a la vez, sembrar cizaña entre las grandes potencias europeas manipulando sus intereses divergentes. En este contexto, no es de extrañar que los golpes de EEUU vayan en primer término dirigidos contra el imperialismo francés que pretende imponerse como dirigente de la cruzada antiamericana ([1]). El que para esto, EEUU tenga que recurrir cada vez más a la fuerza bruta y extender la barbarie y el caos con ganancias cada vez más limitadas y temporales da idea de su declive histórico.
Zaire: ofensiva estadounidense contra el imperialismo francés
Lo que está verdaderamente en juego en las matanzas de la región de los Grandes Lagos no es, contrariamente a lo que dice la prensa, la lucha por el poder entre hutus y tutsis, sino entre EEUU y Francia por el control de la región. Aquí, la que lleva la batuta es la burguesía americana y puede decirse que ha logrado, hasta ahora, debilitar considerablemente las posiciones de su rival francesa en África gracias a una hábil estrategia de desestabilización.
Tras haber puesto en el poder a la camarilla proamericana del Frente patriótico ruandés (FPR) en Kigali en 1994, EEUU ha seguido adelantando sus peones en la región de los Grandes Lagos. Primero consolidaron el FPR gracias a un apoyo económico y militar incrementado. Después, remataron su táctica de asedio a las posiciones francesas, ejerciendo la mayor presión sobre Burundi, mediante un embargo impuesto a ese país por todos sus vecinos anglófonos proamericanos, tras el golpe de Estado profrancés de Buyoya. Esta táctica ha dado sus frutos, pues el gobierno burundés se ha asociado sin mayores problemas a la alianza antifrancesa con Ruanda y Uganda en cuanto empezaron los enfrentamientos en Kivu. Y, por fin, con el pretexto de acabar con las incursiones de las antiguas Fuerzas armadas ruandesas (FAR) agrupadas solapadamente por Francia en los campos de refugiados (frontera entre Zaire y Ruanda), Estados Unidos ha llevado la guerra más lejos, a Zaire, fomentando la «revuelta» de los benyamunlenge (tutsis de Zaire) de Kivu, con el éxito que hoy conocemos.
La ofensiva de Washington ha conseguido efectivamente aislar cada día más al imperialismo francés, poniéndolo en una situación de extrema debilidad. El Zaire de Mobutu, en el que Francia se ve obligada a apoyarse, es una ruina en lo militar, en lo político y en lo económico. Tras haber sido un eslabón primordial de la zona en el dispositivo de defensa antisoviética del bloque occidental en la época de la confrontación Este-Oeste, Zaire es hoy una de las zonas estratégicas del mundo más frágiles y un foco de descomposición de lo más avanzado. Y precisamente EEUU ha sacado partido del marasmo que allí reina, agravado por la enfermedad de Mobutu y de las luchas intestinas resultantes, con un ejército hecho una ruina, dando un último toque a su operación estratégica actual en la región. Y así, EEUU ha podido adelantarse al imperialismo francés, el cual tenía la intención en la cumbre franco-africana de Uagadugu, a la que habían sido invitadas por primera vez Uganda y Tanzania, de presionar a Ruanda mediante una propuesta de conferencia sobre la región de los Grandes Lagos.
Pero las dificultades de la burguesía francesa no se quedan ahí, pues su adversario estadounidense está ganando la partida en varios planos. Clinton ha frenado brutalmente las pretensiones de Francia de ponerse a la cabeza de una cruzada antiamericana, rebajando su prestigio ante las demás grandes potencias. Los llamamientos desesperados del imperialismo francés, reiterados con fuerza por su candidato a la ONU, Butros-Ghali, para que los «aliados» europeos e incluso sus tradicionales aliados africanos intervinieran «urgentemente» sólo han obtenido respuestas evasivas. En primer lugar, porque ninguno de esos defensores del «humanitarismo» tiene la menor gana de meterse en ese barrizal por darle gusto a Francia, pero además porque la presión americana en Africa es un claro mensaje de amenaza dirigido a todos los países del mundo. Excepto España, que expresó un apoyo menos reservado a las peticiones francesas, Italia, Bélgica y Alemania encontraron todos los pretextos para abstenerse. Pero fue sobre todo la actitud británica la que ha sido significativa del debilitamiento de la alianza franco-británica en Africa, alianza que parecía, sin embargo, reforzarse en estos últimos meses. A pesar del acuerdo «de principio» para intervenir, el gobierno de Major mantuvo la mayor ambigüedad en sus compromisos concretos, o sea una respuesta negativa a Francia, que se encuentra en este caso sola frente a una superpotencia norteamericana con mejores bazas en la mano.
Rechazada y denunciada por Ruanda y por los «rebeldes zaireños», víctimas de sus aventuras imperialistas, Francia tuvo que acabar proponiendo una intervención estadounidense en la que ella ocuparía el lugar que le corresponde. La burguesía americana utilizó esta situación de fuerza para hacer pasar por el aro a Francia. Se puso a dar largas al asunto, diciendo que sí que estaba dispuesta a intervenir a condición de que se tratase de verdad de una operación «humanitaria» y no militar, de que nadie se involucrara en un conflicto local (lo cual no era un problema para Estados Unidos, al ser sus secuaces quienes, por ahora, han salido victoriosos) y diciendo cínicamente que «Estados Unidos no es el Ejército de Salvación». Además, la Casa Blanca se da el lujo de señalar con el dedo al imperialismo francés, acusándolo de ser el primer responsable del caos imperante en los Grandes Lagos. Los focos de la campaña orquestada sobre la venta de armas por parte de varios países a Ruanda durante el genocida de 1994, dirigida sobre todo contra el Estado francés, se han centrado en el papel sórdido desempeñado por Francia. El Big Boss ha sacado así a la luz la mezquindad y la codicia de un gobierno francés que «apoyaba a regímenes decadentes» y «que ya no es capaz de imponerse» (declaraciones de Daniel Simpson, embajador USA en Kinshasa) y que sólo pide ayuda a la llamada comunidad internacional para defender sus intereses imperialistas particulares.
Así, el imperialismo francés ha perdido posiciones frente a una ofensiva minuciosamente preparada por los estrategas del Pentágono. Se ve excluido de Africa del Este, empujado hacia el oeste, en una posición cada día más débil, con un «coto de caza» cada vez más reducido. Esta situación va a atizar las rivalidades, pues Francia intentará reaccionar como lo demuestra ya su intento de «recuperación» de Burundi durante la cumbre franco-africana, pidiendo que se levantara el embargo, a la vez que el caos que reinaba ya en la región de los Grandes Lagos se va ahora propagando hacia un Zaire ya tan gangrenado por la descomposición general. Su situación geográfica central en Africa, su enorme tamaño, así como sus impresionantes riquezas mineras hacen de Zaire una presa de primera categoría para los apetitos imperialistas. La perspectiva de su hundimiento acelerado y su dislocación, consecuencia del actual desplazamiento hacia ese país de las tensiones guerreras, conlleva la amenaza de una nueva explosión del caos, no ya sólo en ese país sino en todos sus vecinos, especialmente los del norte (Congo, República Centroafricana, Sudán) y los más cercanos como Gabón o Camerún, pertenecientes todos ellos al «coto privado» de Francia, lo cual nos da idea de la gran inquietud que hoy alberga la burguesía francesa en cuanto a la posibilidad de mantener sus prebendas africanas. Y este nuevo avance del caos imperialista no hará sino agravar en extensión y en profundidad la pavorosa miseria y la barbarie que ya imperan en la mayor parte del continente africano.
Todos estos hechos hacen aparecer claramente que la hipócrita «ayuda humanitaria» y los «discursos de paz» sólo sirven para que los tiburones imperialistas puedan ocultar sus nuevas aventuras guerreras; sólo sirven, pues, para acentuar el caos y la barbarie. Con un cinismo abominable, todas las burguesías nacionales echan lágrimas de cocodrilo sobre el trágico destino de las poblaciones locales o de los refugiados, cuando, en realidad, éstos y aquéllas, reducidos al estado de rehenes impotentes, son fríamente utilizados como arma de guerra en los enfrentamientos imperialistas entre las grandes potencias. Esta inmensa y cínica puesta en escena es montada con el concurso cómplice, sean o no conscientes de ello, de las asociaciones humanitarias, esas ONG, que han sido quienes han pedido ayuda a los gobiernos, exigiendo a voz en grito su intervención militar.
Esa constatación no es nueva. ¡Recordemos todas las «intervenciones por la paz» precedentes!. En 1992, en Somalia, la operación «humanitaria» ni acabó con las hambres crónicas ni con la guerra de clanes. En Bosnia, el envío entre 1993 y 1994 de todos los «soldados de la paz» franceses, ingleses o americanos, bajo las banderas de la ONU o de la OTAN, sólo sirvió para justificar cínicamente la presencia militar de las potencias imperialistas in situ y para «proteger» así, apoyando cada una a facciones particulares, los desmanes de los beligerantes. En 1994, en Ruanda, las grandes potencias fueron ya directamente responsables del desencadenamiento de las matanzas. Con la excusa de una intervención militar para «poner fin al genocidio», provocaron un éxodo masivo de poblaciones, creando precarios campos de refugiados. Después, apostaron por una degradación de la situación, presentada hoy como resultado de la fatalidad, para tramar nuevas intrigas asesinas.
En la escalada de sus rivalidades y en el cumplimiento de su rastrera labor por preservar o ganar posiciones en el terreno, todos esos gángsteres imperialistas, lejos de «restablecer el orden», lo único que hacen es incrementar el caos. Expresión de un capitalismo agonizante, precipitan en su barbarie guerrera a zonas cada vez más amplias del planeta, arrastran cada día más poblaciones hacia la muerte, en un ciclo infernal de matanzas, éxodos, hambres y epidemias.
Jos, 12/12/1996.
[1] En numerosos textos, ya hemos puesto de relieve que, en última instancia, el principal rival imperialista de Estados Unidos es Alemania, única potencia capaz de encabezar un posible nuevo bloque opuesto al que encabezaría aquél país. Sin embargo, y es ésa una de las características del caos actual, estamos muy lejos de semejante «ordenación» de los antagonismos imperialistas, lo cual deja cancha abierta a todo tipo de situaciones en las que los «segundones» como Francia intentan hacer su propio juego.
Geografía:
- Africa [171]
- Oriente Medio [133]
Crisis económica - Países del Este: nuevos mercados nacidos muertos
- 5822 reads
Crisis económica
Países del Este: nuevos mercados nacidos muertos
Tras el hundimiento de los regímenes estalinistas, la burguesía es su gran campaña ideológica contra la clase obrera sobre la «superioridad del capitalismo» y la «imposibilidad del comunismo», anunciaba la llegada de un «nuevo orden mundial»: el fin de los bloques militares, la reducción de los presupuestos en armamento y la apertura de «nuevos mercados» en el Este iban a desembocar en una era de paz y de prosperidad. Desde entonces, los tales «dividendos de la paz» se han transformado en matanzas y conflictos más mortíferos unos que otros, y la perspectiva de «prosperidad» se ha transformado en agravación de la crisis y austeridad duplicada. En cuanto a la «apertura de nuevos mercados» en los países del Este, la realidad se ha encargado también de barrer las mentiras: el hundimiento económico y social de esos países durante los años 90 ha sido un agrio mentís a esa campaña de la burguesía.
Por eso, estamos hoy asistiendo a una multiplicación de informes de «expertos» y artículos en los media con los que se intenta reavivar algo el rescoldo de las ilusiones. Por eso hoy nos quieren hacer creer que «un período necesario y difícil se imponía para sanear la economía», que la larga transición se debería a la «pesada herencia del pasado» y así. Si se les hace caso, el futuro de la «nueva economía de mercado» volvería a ser radiante y los países del Este estarían en el camino de la estabilización y del enderezamiento económico. Del – 10% en 1994 a – 2,1% en 1995, la tasa de crecimiento pasaría ahora a +2,6% para el conjunto de la zona. Excepto algunas repúblicas de la antigua URSS, el retorno a tasas positivas de crecimiento sería general en 1996. «Después del temporal, la bonanza», ése vendría a ser el nuevo mensaje que la burguesía y sus medios de comunicación intentan hacer tragar, completando con la mentira propalada desde 1989 sobre «la victoria del capitalismo sobre el comunismo».
El hundimiento del estalinismo fue una expresión de la quiebra histórica del capitalismo
Demócratas y estalinistas se han puesto siempre de acuerdo para identificar estalinismo y comunismo, para así hacer creer a la clase obrera que era éste lo que imperaba en el Este. Esto permitió asociar hundimiento del régimen estalinista a muerte del comunismo, a quiebra del marxismo. Comunismo significa, en realidad, fin de la explotación del hombre por el hombre, fin del salario y fin de la división de la sociedad en clases antagónicas; es el reino de la abundancia en el cual «el gobierno sobre los hombres deja el sitio a la administración de las cosas» y todo eso sólo es posible a escala mundial. El Estado totalitario, la penuria generalizada, el reino de la mercancía y del salariado y las numerosas revueltas obreras resultantes, son testimonio del carácter plenamente capitalista y explotador de los regímenes que imperaron en esos países. De hecho, la forma estaliniana del capitalismo de Estado, herencia, no de la Revolución de octubre de 1917 sino de la contrarrevolución que la asesinó en un baño de sangre, se hundió arruinando por completo las formas de la economía capitalista que engendró en esos países pretendidamente «socialistas». No fue el comunismo lo que se desmoronó en el Este, sino una variante particularmente frágil y militarizada del capitalismo de Estado.
Que una constelación imperialista se haya desmoronado desde dentro, sin lucha, bajo el peso de la crisis y de sus propias contradicciones, es una situación totalmente inédita en la historia del capitalismo. Si hoy es la crisis la que ha originado la desaparición de un bloque imperialista y no, como había ocurrido en el pasado, una derrota militar o una revolución, ello se debe a que el sistema como un todo ha entrado en su fase terminal: su fase de descomposición. Esta fase se caracteriza por una situación en la que las dos clases fundamentales y antagónicas de la sociedad se enfrentan sin conseguir imponer su propia respuesta a las contradicciones insuperables del capitalismo: la guerra generaliza para la burguesía, el desarrollo de una dinámica hacia la revolución para el proletariado. Ahora que la contradicciones del capitalismo en crisis no hacen sino agravarse, la incapacidad de la burguesía para ofrecer la menor perspectiva para el conjunto de la sociedad y las dificultades del proletariado para afirmar abiertamente la suya en lo inmediato, no pueden sino desembocar en una descomposición generalizada, de putrefacción de raíz de la sociedad. Son esas condiciones históricas nuevas, inéditas – la situación momentánea de atolladero de la sociedad –las que explican por qué la crisis del capitalismo ha tenido y sigue teniendo consecuencias tan arrasadoras y de tal amplitud y gravedad.
En efecto, la caída de la producción en los países del Este después de 1989 ha sido la más importante de toda la historia del capitalismo, mucho más grave que durante la crisis de los años 1930 o cuando la entrada en guerra durante el segundo conflicto mundial. En la mayoría de esos países, la producción ha caído más abajo de los – 30% que tuvo Estados Unidos entre 1929 y 1933. Después de 1989, el hundimiento de la producción ha alcanzado – 40% en Rusia y casi – 60% en antiguas repúblicas de la extinta URSS como Ucrania, Kazajistán o Lituania, retrocesos mucho mayores que en el momento de la derrota soviética de 1942 ante la invasión alemana (– 25%). La producción de Rumania ha bajado 30%, las de Hungría y Polonia 20%. Esta gigantesca destrucción de fuerzas productivas, esa brutal y repentina degradación de las condiciones de vida de partes enteras de la población mundial son ante todo el resultado de la crisis mundial e histórica del sistema capitalista. Esos fenómenos, análogos por su significado y amplitud a las decadencias de los modos de producción del pasado no tienen, sin embargo, parangón en cuanto a su violencia. Son la expresión de lo que puede engendrar un sistema en su fase final: precipitar en la miseria casi absoluta, y eso del día a la mañana, a decenas cuando no a centenas de millones de seres humanos.
¿Hacia un futuro floreciente o hacia la tercermundización acelerada?
Tras semejante caída de la producción, tras semejante degradación en las condiciones de vida de toda una parte del planeta, es un poco indecente hablar de tasas de crecimiento positivas. Partiendo de cero, matemáticamente, ¡el crecimiento es infinito! En efecto, la tasa de crecimiento es tanto más elevada cuanto más débil es la base de partida: incrementar en una sola unidad (producir un camión suplementario, por ejemplo) que se añade a dos producidas anteriormente es una tasa de crecimiento de 50%. En cambio, aumentar en 10 unidades con una base de 100 corresponde a una tasa de crecimiento más débil, 10%. En ese contexto, las tasas positivas de crecimiento anunciadas no significan gran cosa.
Hablar de «retorno a futuros florecientes» es, casi como la expresión lo indica, una estafa siniestra. Tanto en el plano de la evolución de la producción y de los ingresos como de la dinámica general del sistema capitalista, todo no hace sino cerrar todavía más el callejón sin salida en que están metidas esas partes del mundo. Recurrir masivamente al crédito y a los déficits presupuestarios, como así fue con la reunificación alemana, o el empobrecimiento brutal y generalizado en los demás países del Este, no ofrecen ninguna base sólida para prever una mejora en la situación económica y social.
El ejemplo de la reunificación alemana es significativo en muchos aspectos. Obligada políticamente a asumir una unificación que se le imponía, la burguesía alemana tuvo que recurrir a medios excepcionales para evitar ser sumergida por un éxodo de población y por una poderosa marea de descontento social. En efecto, la reunificación sólo ha sido posible gracias a una transferencia masiva de capitales del Oeste al Este para financiar inversiones y programas sociales: unos 200 mil millones de marcos por año, equivalentes al 7% de PIB del Oeste, pero equivalentes al 60% del PIB del Este. La integración de la RDA en la «gran familia alemana» nos ha sido presentada como ejemplo de transición exitosa: la tasa de crecimiento en los territorios de la antigua RDA en 1994 ascendió a cerca del 20%.
Pero como decía Lenin, «los hechos son testarudos»: las regiones del Este produjeron 382 mil millones de marcos de riquezas en 1995... con 83 mil millones de exportaciones y 311 mil millones de importaciones, o sea, un déficit comercial de 228 mil millones, o sea, lo equivalente al 60% del PIB de esos länder orientales. Así es como se explican esas asombrosas tasas de crecimiento que nos presentan. En realidad, ese impresionante apoyo a la actividad económica del Este se ha realizado apostando por un porvenir de lo más incierto y sólo ha sido posible mediante un aumento de la deuda pública de Alemania, que ha pasado del 43% del PIB en 1989 al 55% en 1994, o sea un incremento del 12% en cinco años. Esa estrategia de incrementar la deuda pública para mantener la actividad ha dejado los problemas para más tarde y cierta actividad ha podido mantenerse en las regiones orientales, se han podido renovar ciertas infraestructuras y las transferencias de ingresos han mantenido el nivel de compra de bienes en las empresas del Oeste. Sin embargo, el mantenimiento de las actividades en el Este se ha hecho sobre todo en el sector de la construcción y de obras públicas con el objeto de restablecer las infraestructuras, objetivo estratégico esencial para la burguesía alemana. En realidad, ese sector no podrá servir para un despegue duradero de la actividad del Este de Alemania. Apenas apagadas las luces del séptimo aniversario de la reunificación, una sombría perspectiva se perfila con el agotamiento de las actividades en construcción y obras públicas, la baja progresiva de las transferencias masivas hacia lo que fue RDA y una austeridad creciente. Habrá algunas actividades a las que les costará despegar habida cuenta de la recesión general y de la saturación de los mercados a nivel mundial. Desde 1993, el Estado alemán pasa la factura de la reunificación a la clase obrera, primero, mediante un importante aumento de impuestos y después con una austeridad implacable: incremento de la jornada de trabajo en el sector público, cierre de equipamientos, subidas brutales de tarifas públicas, reducciones masivas de plantillas en las administraciones.
Si la situación en lo que fue RDA podría dar ilusiones, pues para Alemania alcanzar cierta estabilidad en esa parte del país era una baza geoestratégica de la primera importancia, para quien quiere ver más allá de los discursos embaucadores, la situación económica y social en los demás países del Europa del Este sigue siendo catastrófica. Excepto Croacia, Eslovenia y República Checa, países que ya han pasado a crecimientos positivos (y ya hemos visto antes lo que cabía pensar al respecto), los demás se estancan o recaen; el globo se está deshinchando: la tasa de crecimiento de Albania ha caído a 6% en 1995 tras haber subido 11% en 1993, el de Bulgaria (3%) y el de Armenia (7%) han tocado techo desde el año pasado, el de Hungría ha pasado de 2,5% en el 94 a 2% en el 96, el de Polonia de 7% en 1995 al 6% en 1996, el de Eslovaquia de 7% en 1995 a 6% en 1996, el de Rumanía de 7% en 1995 a 4% en 1996 y el de los tres países bálticos de 5% en 1994 a 3,2% en 1996. Los otros datos económicos no son más brillantes.
Cierto es que la hiperinflación ha sido contenida, pero con pócimas como las administradas al Tercer mundo. Planes drásticos de austeridad, despidos y recortes a mansalva en los presupuestos sociales del Estado han bajado las tasas de infación a niveles más «aceptables», pero siempre muy elevados y, en bastantes países, superiores incluso a los de hace cinco años.
Inflación (%)
País 1990 1995
Bulgaria 22 62
R. Checa ........... 11 ....... 9
Hungría ............. 29 ..... 28
Polonia ............ 586 ..... 28
Rumanía .............. 5 ..... 32
Eslovaquia ........ 11 ..... 10
Rusia ................... 6 ... 190
Ucrania ............... 4 ... 375
Otros muchos aspectos económicos, típicos de la tercermundización creciente de esos países aparecen más y más. Casi todas las actividades están orientadas hacia la ganancia a corto plazo, los capitales se invierten en el extranjero o se colocan prioritariamente en actividades especulativas y sólo de manera marginal son reinyectados en el sector productivo. Cuando la ganancia «oficial», «legal» es insuficiente por lo mucho que se ha degradado la situación económica, los ingresos de origen criminal se incrementan. Éstos, muy infravalorados, representarían ya el 5% del PIB en Rusia y aumentan fuertemente (1% en 1993) situándose por encima del doble de la media mundial (2%).
Hacia la pauperización absoluta
Típico igualmente de los países subdesarrollados es el crecimiento espectacular de la economía subterránea y del autoconsumo para compensar en lo posible la caída drástica de los ingresos oficiales. Esto se comprueba en la separación que se aprecia entre la caída de los ingresos por salario, que es enorme, y la del consumo, que es menor. De hecho, el consumo lo mantiene una minoría entre el 5 y el 15 % de la población que está sacando provecho de la «transición» y, por otro lado está cada día más compuesto de bienes de origen no monetario (actividades agrícolas privadas). En Bulgaria, por ejemplo, en donde los salarios reales han bajado 42% en 1991 y 15% en 1993, la parte de ingresos oficiales ha disminuido 10% en dos años en el total de ingresos familiares (44,8% en 1990 a 35,3 en 1992) y, en cambio, la parte de ingresos agrícolas no monetarios aumentan 16% (21,3% a 37,3%). O sea que para sobrevivir, los trabajadores de esos países deben buscar ingresos suplementarios para compensar unos salarios cada día más bajos, cobrados por un trabajo cada día más duro y en condiciones cada día más degradadas. Resultado: una brutal pauperización para la inmensa mayoría de la población. El Unicef ha establecido un umbral de la pobreza correspondiente a un nivel de 40 a 50% por debajo de los ingresos reales medios de 1989 (antes de la «reformas»).
A los datos les sobran comentarios: multiplicación por un factor entre dos y seis de la cantidad de hogares que viven por debajo del umbral de pobreza. En Bulgaria, más de la mitad de las familias del país viven por debajo de ese umbral, 44% en Rumanía y una tercera parte en Eslovaquia y Polonia.
Porcentaje de hogares por debajo del umbral de pobreza (estimación)
País 1989 90 92 93
Bulgaria 13,8 57
R. Checa 4,2 25,3
Hungría (*) 14,5 19,4
Polonia 22,9 37,7
Rumanía 30 44,3
Eslovaquia 5,7 34,5
(*) en porcentaje de la población
Fuente: Unicef, Crisis in Mortality, Helth and Nutrition, MONEE Database, agosto de 1994, p. 2.
Estimación del PNB por habitante en relación
con el poder adquisitivo
(Estados Unidos = 100)
País 1987 94 94/87
Tayikistán 12,1 3,7 31%
Azerbaiyán 21,7 5,8 27%
Kirguizistán 13,5 6,7 50%
Armenia 26,5 8,3 31%
Uzbekistán 15,5 9,2 74%
Bolivia 9,3
Ukrania 20,4 10,1 50%
Kazajistán 24,2 10,9 45%
Letonia 24, 12,4 51%
Lituania 33,8 12,7 38%
Rumanía 22,7 15,8 70%
Bielorrusia 25,1 16,7 67%
Bulgaria 23,5 16,9 72%
Estonia 29,9 17,4 58%
Rusia 30,6 17,8 58%
Túnez 19,4
Hungría 29,9 23,5 81%
Eslovenia 33,3 24,1 72%
México 27,2
R. Checa 44,1 34,4 78%
Este cuadro ilustra la caída de los antiguos países del bloque estalinista a niveles tercermundistas y permite evaluar la degradación del nivel de vida de la población en esos países: la segunda columna de cifras indica el poder adquisitivo medio en 1994 comparado con Estados Unidos (=100) y la tercera expresa este nivel comparado con el de 1987. Además, este cálculo subestima la realidad de la deterioración de las condiciones de vida de la clase obrera, puesto que mide la evolución de un poder adquisitivo medio. Da, sin embargo, una primera idea de la profundidad de la caída, caída tanto más dolorosa porque ya el nivel de partida era bajísimo: un nivel de vida tres veces más bajo para los habitantes de buena cantidad de repúblicas de la extinta URSS, un nivel casi dos veces menor en Rusia y una disminución media de 30% en los demás países. Comparando el nivel de esos países con otros, se comprueba que forman plenamente parte del Tercer mundo: Rusia (17,8%) ocupa un rango comparable a Túnez (19,4%) o Argelia, por debajo incluso de Brasil (21), la mayoría de aquellas repúblicas están a la altura de Bolivia (9,3) y, para los menos desfavorecidos, a la de México (27,2%). Puede apreciarse con esos datos toda la vacuidad mentirosa de los discursos sobre las perspectivas de desarrollo y de porvenires radiantes.
A medida que la realidad es mejor conocida, las últimas esperanzas y todas las teorías sobre una posible mejora de la situación se esfuman. Los hechos hablan por sí solos: es imposible que la economía de esos países se enderece. No hay mayores esperanzas para los países del antiguo bloque del Este que las que hay desde hace más de 100 años para los países del Tercer mundo. Ni el antiguo orden reformado, ni la variante «liberal» del capitalismo occidental, que también es capitalismo de Estado pero con una forma mucho más sofisticada, podrán ser una solución de recambio. Lo que está en crisis es el sistema capitalista como un todo. La ausencia de mercados, la austeridad no son algo típico de los países del Este arruinados o del Tercer mundo agónico; esos mecanismos están en el corazón del capitalismo más desarrollado y golpean a todos los países.
C. Mcl
Fuentes:
- L’économie mondiale en 1997, CEPII, Ed. La découverte, col. Repères nº 200.
- «Transition démocratique à l’Est», la Documentation française nº 5023.
- Rapport sur le développement dans le monde 1996: «De l’économie planifiée à l’économie de marché», Banco mundial.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Acontecimientos históricos:
VI - El fracaso de la construcción de la organización
- 4437 reads
En el artículo precedente vimos que el KPD se funda en Alemania a finales de diciembre de 1918 al calor de las luchas. Aunque los espartaquistas habían cumplido una excelente labor de propaganda contra la guerra y habían intervenido con determinación y gran claridad en el movimiento revolucionario mismo, el KPD no era todavía un partido sólido. La construcción de la organización acababa de iniciarse, su tejido organizativo era todavía un entramado flojo. Durante su Congreso de fundación, el Partido está marcado por una gran heterogeneidad. Se enfrentan posiciones diferentes no sólo sobre la cuestión del trabajo en los sindicatos y la de la participación en el parlamento sino, y ello es más grave todavía, hay, sobre la cuestión organizativa, grandes divergencias. Sobre esto, el ala marxista en torno a R. Luxemburg y L. Jogiches es minoritaria.
La experiencia de este partido «por terminar» muestra que no basta con proclamar el partido para que éste exista y actúe como tal. Un partido digno de tal nombre debe disponer de una estructura organizativa sólida que debe apoyarse en un mismo concepto de la unidad de la organización en cuanto a su función y a su funcionamiento.
La inmadurez del KPD a este nivel hizo que no pudiera desempeñar de verdad su papel respecto a la clase obrera.
Fue una tragedia para la clase obrera en Alemania (y por consiguiente para el proletariado mundial), la cual, durante esta fase tan decisiva de la posguerra, no pudo beneficiarse, en su combate, de un apoyo eficaz del partido.
1919: tras la represión, el KPD ausente del escenario de las luchas
Una semana después del congreso de fundación del KPD, la burguesía alemana, a principios de enero de 1919, manipula el levantamiento de enero (ver Revista internacional nº 83). El KPD pone inmediatamente en guardia contra esa insurrección prematura. La Central subraya que no es todavía la hora del asalto contra el Estado burgués.
Ahora que la burguesía monta una provocación contra los obreros, ahora que la cólera y las ganas de pelea se extienden por la clase obrera, una de las figuras del KPD, Karl Liebknecht se lanza a la batalla junto a los «hombres de confianza revolucionarios», en contra de las decisiones y haciendo caso omiso de las advertencias del Partido.
No sólo la clase obrera en su conjunto sufre una trágica derrota, sino que además los golpes de la represión alcanzan muy especial y duramente a los militantes revolucionarios. Además de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, son pasados por las armas cantidad de ellos, como Leo Jogiches, asesinado en marzo de 1919. Y es así como el KPD queda decapitado.
No es casualidad si es precisamente el ala marxista, en torno a Rosa y a Jogiches, el blanco de la represión. Esa ala, que de siempre se había preocupado por la cohesión del partido, aparece en todo instante como la defensora más resuelta de la organización.
El KPD se ve luego obligado a vivir en la ilegalidad durante meses, con algunas interrupciones. De enero a marzo de 1919, Die Röte Fahne no puede aparecer y tampoco después, de mayo a diciembre. Así, en las oleadas de huelgas de febrero y abril (ver Revista internacional nº 83) no podrá desempeñar el papel que le corresponde. Su voz queda prácticamente ahogada por el Capital.
Si el KPD hubiera sido un partido lo bastante fuerte, disciplinado e influyente para desenmascarar la provocación de la burguesía de la semana de enero, e impedir que los obreros cayeran en la trampa, el movimiento habría conocido otros derroteros.
La clase obrera pagaba así muy caras las debilidades organizativas del partido, el cual se convierte en blanco de la represión más brutal. Se abre la veda de los comunistas por todas partes. Quedan a menudo rotas las comunicaciones entre lo que queda de la Central y los distritos del partido. En la Conferencia nacional del 29 de marzo de 1919 se constata que «las organizaciones locales están anegadas de agentes provocadores».
«En lo que al tema sindical se refiere, la conferencia piensa que la consigna «¡Fuera de los sindicatos!» no se adapta por ahora (...). La agitación sindicalista productora de confusión debe ser combatida no con medidas de coerción, sino mediante la clarificación sistemática de las divergencias de concepción y de táctica» (central del KPD, Conferencia nacional del 29.03.19). Sobre las cuestiones programáticas, se trata en un primer tiempo, y ello es justo, de ir al fondo de las divergencias mediante la discusión.
Durante la Conferencia celebrada el 14 y 15 de junio de 1919 en Berlín, en KPD adopta sus estatutos, los cuales afirman la necesidad de un partido estrictamente centralizado. Y, aunque el partido toma posición claramente contra el sindicalismo, se recomienda que no se tome ninguna medida contra aquellos miembros que pertenecieran a los sindicatos.
Durante la Conferencia de agosto de 1919, se decide nombrar un delegado por distrito del partido (hay 22), sin tener en cuenta su tamaño. En cambio, cada miembro de la Central posee un voto. Durante el Congreso de fundación de enero de 1918, no se había establecido ningún modo de nombramiento de los delegados y tampoco se había precisado la cuestión de la centralización. En agosto de 1919, la Central tiene demasiados votos, mientras que la voz y el voto de las secciones locales son limitadas. Existe así un peligro de que la Central se autonomice, lo cual refuerza la desconfianza ya existente respecto a ella. Sin embargo, el punto de vista de la Central y de Levi (elegido entonces dirigente de ella) consistente en defender la necesidad de seguir en los sindicatos y en el parlamento, no consigue imponerse en la medida en que la mayoría de los delegados se inclina hacia las posiciones de la Izquierda.
Como ya mostramos en la Revista internacional 83, las numerosas oleadas de lucha que sacuden Alemania en la primera mitad del año 1919 y en las que apenas si se oye la voz del KPD, arrojan fuera de los sindicatos a cantidad de obreros. Los obreros se dan cuenta de que los sindicatos, como órganos clásicos de reivindicación ya no pueden cumplir su papel de defensa de los intereses obreros desde que, durante la guerra mundial, junto a la burguesía, impusieron la Unión sagrada y que, de nuevo, en esta situación revolucionaria, vuelven a estar junto a ella. Además, tampoco hay la misma ebullición que en el mes de noviembre y diciembre de 1918 cuando los obreros se habían unificado en los consejos obreros y habían pusto en entredicho el Estado burgués.
En esta situación, muchos obreros crean «organizaciones de fábrica» que deberían agrupar a todos los obreros combativos en «Uniones». Éstas redactan plataformas en parte políticas con vistas al derrocamiento del sistema capitalista. Muchos obreros piensan entonces que las Uniones deben ser el lugar exclusivo de reunión de las fuerzas proletarias y que el partido debe disolverse en su seno. Es ése el período durante el cual las ideas anarcosindicalistas, al igual que las del comunismo de consejos, encuentran un amplio eco. Más de 100 000 obreros se juntan en las Uniones. En agosto de 1919 se funda en Essen la Allgemeine Arbeiter Union (AAU, Unión general de obreros).
Mientras tanto, la posguerra acarrea una rápida deterioración de las condiciones de vida de la clase obrera. Si ya durante la guerra, tuvo que derramar su sangre y soportar hambre, y el invierno de 1918-19 la ha dejado totalmente agotada, la clase obrera debe ahora seguir pagando el precio de la derrota del imperialismo alemán en la guerra. En efecto, durante el verano de 1919 se firma el tratado de Versalles, el cual impone al Capital alemán -y sobre todo a la clase obrera del país- la carga del pago de las reparaciones de guerra.
En esta situación, la burguesía alemana, que tiene el mayor interés en reducir al máximo el peso del castigo, intenta hacer al proletariado su aliado frente a las «exigencias» de los imperialismos vencedores. Y así apoya todas las voces que van en ese sentido, especialmente las de algunos dirigentes del partido en Hamburgo. Ciertas fracciones del ejército se ponen en contacto con Wolffheim y Laufenberg, quienes, a partir del invierno de 1919-20, van a defender la «guerra nacional popular», en la cual la clase obrera debería hacer causa común con la clase dominante alemana, «luchando contra la opresión nacional».
El IIº congreso del KPD de octubre de 1919:
de la confusión política a la dispersión organizativa
Es en un contexto de reflujo de las luchas obreras, tras las derrotas sufridas en la primera mitad del 1919, cuando tiene lugar, del 20 al 24 de octubre, el IIº Congreso del KPD en Heidelberg. La situación política y el informe de administración son los primeros puntos del orden del día. En el análisis de la situación política se abordan sobre todo el aspecto económico y el imperialista, y, especialmente, la posición de Alemania. No se dice casi nada de la relación de fuerzas entre las clases a nivel internacional. El debilitamiento y la crisis del partido parecen haber suplantado el análisis del estado de la lucha de clases a nivel internacional. Por otra parte, cuando de lo que se trata en prioridad es de hacerlo todo por agrupar el conjunto de las fuerzas revolucionarias, de entrada la Central propone sus «Tesis sobre los principios comunistas y la táctica», procurando imponerlas. Ciertos aspectos de esas Tesis van a tener importantes consecuencias para el partido y abrir la puerta a escisiones múltiples.
Las Tesis subrayan que «la revolución es una lucha política de las masas proletarias por el poder político. Esta lucha se lleva a cabo por todos los medios políticos y económicos (...) El KPD no puede renunciar por principio a ningún medio político al servicio de la preparación de esas grandes luchas. La participación en las elecciones debe tenerse en cuenta como uno de esos medios». Más adelante, las Tesis abordan la cuestión de la labor de los comunistas en los sindicatos para «no aislarse de las masas».
Esa labor en los sindicatos y en el parlamento no se plantea como una cuestión de principio, sino como algo táctico.
En el plano organizativo, las tesis rechazan, con razón, el federalismo, subrayando la necesidad de la más rigurosa centralización.
El último punto, sin embargo, cierra las puertas a toda discusión al afirmar que :«los miembros del KPD que no compartan estas ideas sobre la naturaleza, la organización y la acción del partido deberán separarse de él».
Verdad es que desde el principio, son profundas las divergencias en el seno del KPD sobre problemas fundamentales como son la labor en los sindicatos y la participación en las elecciones al parlamento.En el congreso de fundación del partido, la primera Central elegida defendía una posición minoritaria sobre esas cuestiones y procuraba no imponerlas. Esto reflejaba una comprensión justa sobre la cuestión de la organización, especialmente en los miembros de la dirección, los cuales no abandonaron el partido a causa de esta divergencia, sino que la concebían como algo que debía esclarecerse en futuras discusiones ([1]).
Hay que tener en cuenta que la clase obrera, sobre todo desde el inicio de la Iª Guerra mundial, había ido adquiriendo una experiencia importante para empezar a despejar un punto de vista claro contra los sindicatos y contra las elecciones parlamentarias burguesas. A pesar de estas clarificaciones, las posturas sobre esos temas no eran todavía entonces fronteras de clase ni tampoco razones suficientes para hacer escisión. Ninguna parte del movimiento revolucionario había podido todavía plantear, global y coherentemente, las consecuencias del cambio de período histórico que se estaba produciendo, o sea la entrada del capitalismo en su fase de decadencia. Predominaba todavía entre los comunistas la mayor heterogeneidad, y, en la mayoría de los países hay divergencias sobre esas cuestiones. Es el mérito de los comunistas de Alemania el haber abierto la vía a la clarificación, haber formulado las primeras posiciones de clase sobre esas cuestiones. Además, a nivel internacional, están en minoría por entonces. Al insistir en los consejos obreros como única arma del combate revolucionario, en el momento de su fundación en marzo de 1919, la Internacional comunista muestra que toda su orientación va en el sentido de rechazar los sindicatos y el parlamento. Pero la IC no tiene todavía una postura zanjada cimentada teóricamente para definir claramente su actitud. En su congreso de fundación, el KPD adopta una posición justa, pero sin que sus bases teóricas se hayan desarrollado lo suficiente. Todo eso refleja la heterogeneidad y sobre todo la inmadurez del movimiento revolucionario en aquel entonces. Se ve enfrentado a una situación objetiva que ha cambiado fundamentalmente con un retraso en su conciencia y en la elaboración teórica de sus posiciones. En todo caso, está claro que el debate sobre esas cuestiones es indispensable, que debe ser impulsado y que es no se puede evitar. Por todas esas razones, las divergencias programáticas sobre la cuestión sindical y sobre la participación en las elecciones no pueden ser, en ese momento, motivo de exclusión del partido o de escisión por quienes defienden una o la otra de las posturas en presencia. Adoptar la actitud opuesta hubiera significado la exclusión de R. Luxemburg y de K. Liebknecht, los cuales, en el Congreso de fundación habían sido elegidos para la Central sin la menor oposición aún perteneciendo a la minoría sobre la cuestión sindical y la participación en las elecciones.
Pero es sobre la cuestión de la organización sobre lo que el KPD está más profundamente dividido. En su Congreso de fundación, no es más que una agrupación, situada a la izquierda del USPD, dividida en varias alas sobre todo sobre la cuestión de la organización. El ala marxista en torno a Rosa Luxemburg y Leo Jogiches, defensores más determinados de la organización, de su unidad y centralización, se enfrenta a quienes subestiman la necesidad de la organización o sienten desconfianza hacia ella, cuando no hostilidad.
Por eso es por lo que el primer reto al que se enfrenta el IIº Congreso del partido es el de la defensa y la construcción de la organización.
Pero las condiciones objetivas ya no le son muy favorables. En efecto:
- las actuaciones de la burguesía han causado estragos en la vida de la organización. La represión y las condiciones de ilegalidad que debe soportar no le permiten llevar a a cabo una amplia discusión en las secciones locales sobre cuestiones programáticas y organizativas. Por eso, en el Congreso, la discusión no ha podido aprovecharse de la mejor preparación;
- la Central elegida en el Congresos de fundación está diezmada: tres de sus nueve miembros (Rosa, Liebknecht, Jogiches) han sido asesinados; Mehring ha fallecido y otros tres no pueden participar en los trabajos del Congreso a causa de los expedientes judiciales de que son objeto. Sólo quedan P. Levi, Pieck, Thalheimer y Lange.
Al mismo tiempo, se arraigan las ideas consejistas y anarcosindicalistas. Los partidarios de las Uniones son favorables a la disolución del partido en ellas, otros están a favor de retirarse de las luchas reivindicativas. Insinuaciones como «partido de jefes», «dictadura de jefes» empiezan a circular, lo cual muestra que las tendencias antiorganización ganan terreno.
Durante ese congreso, los conceptos organizativos erróneos que lo atraviesan van a ser la causa de un verdadero desastre.
Ya para el nombramiento de los delegados, Levi se las arregla para que el reparto de votos se establezca en beneficio de la Central. Echa así por la borda los principios políticos que habían prevalecido en el Congreso de fundación, incluso si en este Congreso no se logró redactar los estatutos ni definir el reparto preciso de las delegaciones. En lugar de tener la preocupación de la representatividad de los delegados locales que expresan, por muy heterogéneas que sean, las posiciones políticas en las secciones, aquél empuja, como lo hizo en agosto de 1919 en Francfort, para que la posición de la Central sea siempre la mayoritaria.
Así pues, desde el principio, la actitud de la Central agudiza las divisiones y prepara la exclusión de la verdadera mayoría.
Por otra parte, al igual que los demás debates que se están desarrollando en todos los partidos comunistas sobre la cuestión del parlamento y de los sindicatos, la Central hubiera debido presentar sus Tesis como contribución a la discusión, como medio de proseguir la clarificación y no como medio de ahogarla y expulsar del partido a los defensores de la postura contraria. El primer punto de las Tesis, que prevé la exclusión de todos aquellos que tengan divergencias, refleja un enfoque organizativo erróneo, el del monolitismo, en contradicción con la concepción marxista del ala que se había agrupado en torno a Luxemburg y Jogiches, quienes siempre habían preconizado la discusión más amplia posible en el conjunto de la organización.
Mientras que en el Congreso de fundación, la Central elegida adoptó el punto de vista político justo de no considerar motivos de exclusión o de escisión las divergencias existentes, incluso en cuestiones fundamentales como la de los sindicatos y la participación en las elecciones, la elegida en el IIº Congreso, apoyándose en un falso concepto de la organización, contribuye a la disgregación fatal del partido.
Los delegados que representan la posición mayoritaria surgida del Congreso de fundación, conscientes del peligro, exigen la posibilidad de consultar a sus secciones respectivas y de «no precipitar la decisión de una escisión».
Pero la Central del partido exige una decisión inmediata. Treinta y uno de los participantes que disponen de voto lo hacen en favor de las Tesis y 18 en contra. Estos 18 delegados, que representan en su mayoría a los distritos del partido más importantes en número y delegados casi todos ellos de las ex ISD/IKD, son desde ahora considerados como excluidos.
Toda ruptura debe verificarse con las bases más claras
Para tratar con responsabilidad una discusión en una situación de divergencia, es necesario que cada posición pueda ser presentada y debatida ampliamente y sin restricciones. Además, Levi, en su ataque contra el ala marxista, hace amalgama de todas las divergencias y utiliza el arma de la deformación pura y simple.
Pues existen, en efecto, en este Congreso las más diversas divergencias. Otto Rühle, por ejemplo, toma abiertamente postura contra el trabajo en el parlamento y en los sindicatos, pero sobre la base de una orientación consejista. Y ataca sin concesiones «la política de los jefes».
Los camaradas de Bremen, adversarios también de todo trabajo en el parlamento y en los sindicatos, no rechazan el partido, sino al contrario. Sin embargo, en el Congreso, no defienden ni enérgica ni claramente su punto de vista dejando cancha libre a las actuaciones destructoras de aventureros como Wolffheim y Laufenberg así como a federalistas y unionistas.
Reina también una confusión general. Los diferentes puntos de vista no aparecen claramente. Especialmente sobre la cuestión organizativa, en la que debería efectuarse una ruptura clara entre partidarios y adversarios del partido, todo está revuelto.
La postura de rechazo de los sindicatos y de las elecciones parlamentarias no puede ponerse en el mismo plano de igualdad que la del rechazo, por principio, del partido. Por desgracia, lo que hace Levi es lo contrario, cuando define a todos aquellos que están en contra del trabajo en los sindicatos y en el parlamento, como enemigos del partido. Así deforma totalmente las posiciones y falsea por completo lo que está en juego.
Frente a esta manera de proceder de la Central hay diferentes reacciones. Únicamente Laufenberg y Wolffheim, y otros dos delegados, consideran la escisión como inevitable y la sancionan proclamando esa misma noche la fundación de un nuevo partido. Antes, esos dos individuos se había dedicado a propalar la desconfianza llamando a retirar la confianza en la Central diciendo que había problemas en el informe de finanzas. En una maniobra turbia, intentaron incluso evitar todo debate abierto sobre la cuestión de la organización.
Los delegados de Bremen adoptan en cambio una actitud responsable. No quieren que se les expulse. Vuelven al día siguiente para proseguir su actividad de delegados. Pero la Central hace mudar de sitio la reunión a un lugar secreto impidiendo así la presencia de esa minoría. Se quita así de encima a una parte importante de la organización no sólo gracias a maniobras en el modo de designación de los delegados sino excluyéndolos del Congreso.
El Congreso está impregnado de ideas falsas sobre la organización. La Central de Levi tiene un concepto monolítico de la organización, según el cual no habría sitio para posturas minoritarias en el partido. Exceptuando a los camaradas de Bremen, los cuales, a pesar de las divergencias, luchan por quedarse en la organización, la propia oposición comparte la idea monolítica pues si lo pudiera también ella excluiría a la Central. Por otro lado, se está yendo a toda velocidad hacia la escisión con las bases más confusas. El ala que representa el marxismo en las cuestiones organizativas no ha logrado imponer su punto de vista.
Se instala así entre los comunistas de Alemania una tradición que se repetirá después sistemáticamente: cada divergencia acaba en escisión.
Las posiciones programáticas falsas abren la puerta al oportunismo
Como decíamos arriba, las Tesis, que sólo ven todavía el trabajo en el parlamento y los sindicatos desde un enfoque más bien táctico, expresan una dificultad extendida entonces en el conjunto del movimiento comunista: la de sacar las lecciones de la decadencia del capitalismo y reconocer que ésta ha hecho surgir nuevas condiciones que vuelven caducos los antiguos medios de lucha.
El parlamento y los sindicatos se han convertido en engranajes del aparato de Estado. La izquierda ha percibido ese proceso más que haberlo comprendido teóricamente.
En cambio, la orientación táctica tomada por la dirección del KPD, al basarse en une visión confusa de esas cuestiones, va a participar en el rumbo oportunista que ha tomado el partido y que, con el pretexto de no «separarse de las masas», lo lleva a hacer cada vez más concesiones respecto a quienes han traicionado al proletariado. Esta deriva va a ilustrarse también en la tendencia a buscar entendimientos con el USPD centrista para así convertirse en «partido de masas». Por desgracia, al excluir masivamente a todos aquéllos que tienen divergencias con la orientación de la dirección, el KPD elimina de sus filas a una cantidad importante de militante fieles al partido y se priva así del indispensable oxígeno de la crítica, único capaz de frenar esta gangrena oportunista.
La base de esa tragedia es la incomprensión de la cuestión de la organización y de su importancia. Una lección esencial que hoy debemos sacar es que toda escisión o exclusión es un acto demasiado serio y de grandes consecuencias que no debe tomarse a la ligera. Una decisión así sólo es posible al cabo de una clarificación previa en profundidad y concluyente. Por eso, esa comprensión política fundamental debe constar en los estatutos de toda organización revolucionaria con la mayor claridad.
La Internacional Comunista misma, la cual por un lado apoya la posición de Levi sobre la cuestión sindical y parlamentaria, insiste, por otro lado, en la necesidad de que siga el debate de fondo y rechaza cualquier ruptura causada por esas divergencias. En el Congreso de Heidelberg, la dirección del KPD actuó por cuenta propia sin tomar en consideración la opinión de la IC.
En reacción a su exclusión del partido, los militantes de Bremen crean un Buró de información para el conjunto de la oposición con el fin de mantener los contactos entre los comunistas de izquierda de Alemania. Tienen una comprensión justa de cuál es la labor de fracción. Preocupados por evitar el estallido del partido, mediante intentos de compromiso sobre los puntos en litigio más importantes de la política de la organización (las cuestiones sindical y parlamentaria), aquellos luchan por mantener la unidad del KPD. Con este fin, el 23 de diciembre de 1919, el «Buró de Información» lanza el siguiente llamamiento:
«1. Convocatoria de una nueva conferencia nacional a finales de enero.
2. Admisión de todos los distritos que pertenecían al KPD antes de la conferencia nacional, reconozcan o no las Tesis.
3. Discusión inmediata de las Tesis y de las propuestas con vistas a la conferencia nacional.
4. La Central se compromete, hasta la convocatoria de una nueva conferencia, a cesar toda actividad escisionista» (Kommunistische Arbeiter Zeitung nº 197).
Al proponer, para el IIIer Congreso, enmiendas a las Tesis y al reivindicar su reintegración en el partido, los militantes de Bremen asumen una verdadera labor de fracción. En el plano organizativo, sus propuestas de enmienda tienen el objetivo de reforzar la posición de los grupos locales del partido respecto a la Central, mientras que en las cuestiones sindical y parlamentaria hacen concesiones a las Tesis de la Central. En cambio, ésta última, en los distritos de donde proceden los delegados excluidos (Hamburgo, Bremen, Hannover, Berlín y Dresde) sigue con su política escisionista organizando nuevos grupos locales.
En el IIIer Congreso que se verifica el 25 y 26 de febrero de 1920 aparecen claramente las pérdidas. Mientras que en octubre de 1919, el KPD tenía más de 100000 miembros, ya sólo le quedan ahora unos 40000. Además, la decisión del Congreso de octubre de 1919 ha dejado una falta de claridad tal que en el Congreso de febrero reina la mayor confusión sobre la pertenencia o no al KPD de los militantes de Bremen. Sólo será en ese IIIer Congreso cuando se tome la decisión definitiva de exclusión, aunque de hecho ya había entrado en vigor en octubre de 1919.
La burguesía favorece el estallido del Partido
Tras el golpe de Kapp que acaba de producirse, en una conferencia nacional de la oposición del 14 de marzo de 1920, el Buró de información de Bremen declara que no puede tomar a su cargo la responsabilidad de crear un nuevo partido comunista y se disuelve. A finales de marzo, después del IIIer congreso, los militantes de Bremen vuelven al KPD.
En cambio, los delegados de Hamburgo, Laufenberg y Wolfheim, inmediatamente después de su exclusión, habían anunciado la fundación de un nuevo partido. Ese modo de hacer no tiene nada que ver con el enfoque marxista sobre la cuestión organizativa. Toda su actitud, después de su exclusión, revela intenciones destructoras para con las organizaciones revolucionarias. En efecto, desde ese momento desarrollan abierta y frenéticamente su posición nacional-bolchevique. Ya durante la guerra habían hecho propaganda por la «guerra popular revolucionaria». Contrariamente a los espartaquistas, no adoptaron una postura internacionalista sino que llamaron a la clase obrera a subordinarse al ejército «para poner fin al dominio del capital anglo-americano». Acusaron incluso a los espartaquistas de haber animado a la desintegración del ejército y de haberle dado «una puñalada trapera». Esas acusaciones se pusieron perfectamente al unísono con los ataques de la extrema derecha tras la firma del Tratado de Versalles. Mientras que durante el año 1919, Laufenberg y Wolfheim se ponían una careta radical con su agitación contra los sindicatos, después de su exclusión del KPD, en cambio, lo que defienden es el llamado «nacional-bolchevismo». Sin embargo su política no obtiene el menor eco ante los obreros de Hamburgo. Pero lo que sí saben hacer esos dos individuos es maniobrar y logran que se publique su punto de vista como suplemento al Kommunistische Arbeiter Zeitung sin el acuerdo del Partido. Cuanto más aislados van a encontrarse en el KPD más ataques abiertos antisemitas van a lanzar contra el dirigente del KPD, tratándolo de «judío, agente inglés». Más tarde se descubrirá que Wolfheim era el secretario del oficial Lettow-Vorbeck y será denunciado como agente provocador de la policía. Wolfheim no actuaba, pues, por cuenta propia, y el objetivo consciente y sistemático de su acción era la destrucción del partido, con el apoyo de camarillas que operaban entre bastidores.
El drama de la oposición es el no haber sabido desmarcarse a tiempo y con suficiente determinación de esos individuos. La consecuencia es que cada día hay más militantes asqueados por las actividades de Laufenberg y Wolfheim y muchos de ellos dejan de ir a la reuniones del partido y acaban retirándose (ver las actas del IIIer Congreso del KPD, p. 23).
Por otra parte, la burguesía, procurando sacar partido de la serie de derrotas que ha infligido al proletariado durante el año 1919, va a desplegar una ofensiva contra él en la primavera de 1920. El 13 de marzo, las tropas de Kapp y de Lüttwitz lanzan una ofensiva militar para restablecer el orden. Ese putsch va claramente contra la clase obrera, por mucho que las apariencias hagan creer que va dirigido contra el gobierno SPD. Ante la alternativa de replicar a las ofensivas del ejército o sufrir una represión sangrienta, los obreros, en casi todas las ciudades, se sublevan para resistir. No les queda otra alternativa que la de defenderse. Es en el Ruhr, con la creación de un Ejército rojo, donde el movimiento de réplica es más fuerte.
Frente a esa acción del ejército, la Central del KPD está totalmente desorientada. Si bien al principio apoya la respuesta proletaria, cuando las fuerzas del Capital van a proponer un gobierno SPD-USPD «para salvar la democracia», va a considerar a ésta como «un mal menor» e incluso ofrecerle «su leal oposición».
Esa situación de ebullición en la clase obrera así como la actitud del KPD van a proporcionar a todos los que han sido excluidos de él, el pretexto para fundar un nuevo partido.
DV
[1] «Ante todo, en lo que a la cuestión de la no participación en las elecciones se refiere, tú aprecias exageradamente el alcance de esta decisión. Nuestra «derrota» [o sea la derrota en la votación en el congreso de la futura Central sobre esta cuestión] no ha sido sino la victoria de un extremismo un tanto infantil, en plena fermentación, sin matices. (...) No olvides que los espartaquistas son, en buena parte, une generación nueva sobre la que pesan las tradiciones embrutecedoras del «viejo» partido y hay que aceptar las cosas con sus luces y sus sombras. Hemos decidido todos unánimemente no hacer de ello un asunto de estado y no tomárnoslo por la trágica» (Rosa Luxemburgo, Carta a Clara Zetkin, 11 de enero de 1919).
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones de organización, IV - La lucha del marxismo contra el aventurerismo político
- 4959 reads
En los tres primeros artículos de esta serie hemos mostrado cómo el bakuninismo, apoyado y manipulado por las clases dominantes, y utilizando toda una red de parásitos políticos, desató una lucha secreta contra la Iª Internacional. El objetivo fundamental de ese sabotaje fue impedir que en la Internacional se establecieran principios y reglas de funcionamiento verdaderamente proletarios. Y así, mientras los Estatutos de la Asociación internacional de trabajadores defendían un modo de funcionamiento unitario, colectivo, centralizado, transparente y disciplinado, lo que suponía un importante avance respecto a la fase sectaria, jerarquizada y conspirativa que en el pasado había dominado el movimiento obrero, la Alianza de Bakunin movilizó a todos los elementos no proletarios que se negaban a aceptar ese trascendental paso adelante. Tras la derrota de la Comuna de París en 1871, y el consecuente reflujo internacional de la lucha de clases, la burguesía redobló sus esfuerzos para destruir la Internacional y, sobre todo, para desprestigiar la visión marxista del partido obrero y de sus principios organizativos, que ganaban cada vez más adeptos en las filas del proletariado. Por ello, la Internacional se consagró a una confrontación abierta y decisiva contra el bakuninismo, en su Congreso de la Haya de 1872. Conscientes de la imposibilidad de mantener la Internacional tras una de las mayores derrotas sufridas por el proletariado mundial, la principal preocupación que guió a los marxistas en el Congreso fue que los principios políticos y organizacionales que defendieron contra el bakuninismo, pudieran quedar para las sucesivas generaciones de revolucionarios, para que sirvieran de base a las futuras Internacionales. Por ello, el Congreso de La Haya decidió hacer públicas las revelaciones sobre la conspiración bakuninista que, desde dentro mismo de la organización, intentaba destruir la Internacional. Al actuar así, el Congreso ponía esas lecciones de la lucha contra la Alianza bakuninista al alcance de toda la clase obrera.
Y quizá la más importante de esas lecciones legadas por la Iª Internacional es el peligro que para las organizaciones comunistas representan los elementos desclasados en general, y el aventurerismo político en especial. Y, sin embargo, es ésa también la enseñanza que más han olvidado o que más subestiman muchos de los grupos del actual medio revolucionario. Por ello dedicamos a esta cuestión la última parte de nuestra serie de artículos contra el bakuninismo.
La importancia históricade los análisis de la Primera Internacional sobre Bakunin
¿Por qué la Iª Internacional no trató su lucha contra el bakuninismo como un asunto meramente interno, sin que trascendiera a quienes no formaban parte de la organización? ¿Por qué insistieron tanto en legar estas lecciones para el futuro? La base de la concepción marxista de la organización es la convicción de que las organizaciones revolucionarias comunistas son un producto del proletariado, que por ello tienen, históricamente hablando, un mandato de la clase obrera, y que, por tanto, deben justificar sus acciones ante la clase en su conjunto, y en particular ante otras organizaciones políticas y expresiones del proletariado, es decir, ante el medio político proletario. Se trata pues de un mandato válido, no sólo para el presente, sino también ante la propia historia del movimiento obrero. Del mismo modo, la responsabilidad de las futuras generaciones de revolucionarios es asumir ese mandato legado por la historia, aprender de él, y tomar posición sobre la lucha que desarrollaron sus predecesores.
Sólo así puede entenderse que el último gran combate de la Primera Internacional se dedicara a revelar, ante el proletariado mundial y ante la historia, el complot urdido por Bakunin y sus seguidores contra el partido de los trabajadores. Y también, por eso mismo, que el deber de las actuales organizaciones marxistas sea reapropiarse de esas lecciones del pasado para armarse en la lucha contra el bakuninismo de nuestros días, contra las expresiones actuales del aventurerismo político.
La burguesía que comprendió, desde su punto de vista lógicamente, el peligro histórico que para sus intereses de clase representaban las lecciones sacadas por la Primera Internacional, respondió a las revelaciones del Congreso de La Haya, haciendo todo lo posible por desprestigiar ese esfuerzo. Y así, la prensa y los políticos de la burguesía señalaron que la lucha contra el bakuninismo no era una lucha de principios, sino una sórdida disputa por el poder dentro de la Internacional, acusando a Marx de haber eliminado a su rival, Bakunin, mediante una campaña de falsificaciones. Lo que, en otras palabras, la burguesía intentaba inculcar a los trabajadores es que las organizaciones obreras utilizaban los mismos métodos, y no eran por tanto mejores, que las organizaciones de sus explotadores. El hecho de que la inmensa mayoría de la Internacional apoyase a Marx fue atribuído al “triunfo del autoritarismo” en sus filas, y a la supuesta tendencia de sus miembros a ver enemigos de la Asociación acechando por todas partes. Bakuninistas y lassalleanos llegaron incluso a difundir rumores de que el propio Marx era un agente de Bismark.
Y esas son también, como sabemos, exactamente las mismas acusaciones que hoy lanza la burguesía, a través del parasitismo político, contra la CCI.
Esas denigraciones, lanzadas por la burguesía y difundidas por el parasitismo político, acompañan inevitablemente cada lucha proletaria por la organización. Lo que resulta más serio y mucho más peligroso es que tales infamias encuentren un cierto eco en las filas del propio medio revolucionario. Tal fue el caso, por ejemplo, de la biografía de Marx escrita por Franz Mehring. En este libro, Mehring, que perteneció a la combativa ala izquierda de la IIª Internacional, declara que el folleto del Congreso de La Haya sobre la Alianza resultaba “imperdonable” e “indigno de la Internacional”. En su libro, Mehring defiende no solo a Bakunin, sino también a Lassalle y Schweitzer, contra las acusaciones de Marx y los marxistas. El principal reproche de Mehring a Marx es que éste habría abandonado el método marxista en sus escritos contra Bakunin, de tal manera que, mientras que en sus restantes obras Marx siempre partió de un análisis materialista de clases de los hechos, respecto a la Alianza de Bakunin se habría dejado llevar, según Mehring, por una explicación de los problemas a partir de la personalidad y las acciones del pequeño número de individuos que eran los líderes de la Alianza. En otras palabras, acusa a Marx de haber caído, según Mehring, en una visión “personalista” y “conspirativa” en lugar de hacer un análisis de clase. Atrapado por esa visión, siempre según Mehring, Marx se habría visto obligado a exagerar las faltas y la acción de sabotaje de Bakunin, y también de los líderes de lassalleanismo en Alemania ([1]).
De hecho Mehring que se había negado,“por principios”, a examinar el material que Marx y Engels le presentaron sobre Bakunin, declaró: “Que ha perdido de sus restantes escritos polémicos, el peculiar atractivo, la perdurable vigencia, la búsqueda de nuevos enfoques que ven la luz a través de la crítica negativa, todo ello se ha perdido por completo en este trabajo” ([2]).
Es decir, de nuevo la misma crítica que desde el medio revolucionario se lanza hoy contra la CCI. Para contestar a esas críticas queremos demostrar que la posición de Marx sobre Bakunin estaba, por supuesto, basada en una análisis materialista de clase: el análisis sobre el aventurerismo político y el papel de los desclasados. Es este “nuevo enfoque” de “vigencia perdurable”, lo que Mehring ([3]), y con él la mayoría de los grupos revolucionarios actuales, ignoran o no entienden.
Los desclasados : enemigos de las organizaciones proletarias
Contrariamente a lo que pensó Mehring, la Iª Internacional sí partió, por descontado, de un análisis de clase de los orígenes y las bases sociales de la Alianza bakuninista:
“Sus fundadores, y los representantes de las organizaciones obreras del Viejo y del Nuevo Mundo, que en los congresos internacionales han aprobado los Estatutos generales de la Asociación, olvidaron que la misma amplitud de su programa permitiría a elementos desclasados infiltrarse en su seno, y fundar organizaciones secretas cuyos esfuerzos no irían dirigidos contra los gobiernos, sino contra la propia Internacional. Tal es el caso de la Alianza de la democracia socialista” ([4]).
La conclusión de este mismo documento establece los aspectos esenciales del programa político de Bakunin en cuatro puntos. Dos de ellos insisten, una vez más, en el papel decisivo de los desclasados:
“1. Todas las depravaciones características de la vida de los desclasados que han sido arrojados de las capas altas de la sociedad, se convierten inevitablemente y se proclaman, como otras tantas virtudes ultrarevolucionarias (...)
4. La lucha económica y política del proletariado por su emancipación, es reemplazada por los actos pandestructivos de los hampones, última encarnación de la revolución. En una palabra, que hay que dejarse llevar por los granujas, que han sido suprimidos por los propios trabajadores en las ‘revoluciones del modelo clásico occidental’, poniendo así, gratuitamente, a disposición de los reaccionarios, una bien disciplinada banda de agentes provocadores” ([5]).
Y las conclusiones añaden:
“Con las resoluciones adoptadas por el Congreso de La Haya contra la Alianza, cumplimos lo que es, estrictamente, nuestro deber. El Congreso no puede permitir que la Internacional, esa gran creación del proletariado, caiga en las redes urdidas por esa escoria de las clases dominantes” ([6]).
Es decir que la base social de la Alianza consistía en esa escoria de las clases dominantes, los desclasados, que a su vez intentaban movilizar a elementos del lumpenproletariado, con objeto de intrigar contra las organizaciones comunistas.
El propio Bakunin es el prototipo del aristócrata desclasado:
“... habiendo adquirido en su juventud todos los vicios de los oficiales imperiales del pasado (pues él mismo fue un oficial), aplicó a la revolución todos los funestos instintos propios de sus orígenes tártaros y señoriales. Es bien conocido este tipo de señor tártaro, en quién se reunían todas las bajas pasiones: jugador, matón y torturador de sus siervos, violador de mujeres, borracho de la mañana a la noche... deleitándose, con la perfidia característica de los bárbaros, en todas las formas posibles de profanación abyecta de la naturaleza y la dignidad humanas,... esa es la vida, agitada y revolucionaria, de estos señores. Y ¿no aplicó el señor tártaro Horostratus a la revolución, por amor a sus siervos feudales, todos esos primitivos instintos, todas esas perversas pasiones de su estirpe?” ([7]).
Es precisamente esa fascinación mutua entre canallas de las diferentes clases de la sociedad, lo que explica que Bakunin, el aristócrata desclasado, se sintiera seducido por los ambientes criminales y del lumpenproletariado. El “teórico” Bakunin necesitaba las energías criminales del hampa, del lumpenproletariado para llevar adelante su programa. Este papel lo cumplió Nechayev en Rusia, poniendo en práctica lo que Bakunin predicaba, manipulando y falseando la correspondencia entre los miembros de su Comité, y ejecutando a aquellos que intentaron abandonarlo. Bakunin no dudó en teorizar esta alianza entre los “héroes” desclasados y los criminales:
“El bandidaje es una de las formas más honorables de la vida del pueblo ruso. El bandido es el héroe, el defensor, el vengador del pueblo, el enemigo irreconciliable del Estado y de todo el orden social y civil establecido por el Estado, el que lucha a muerte contra toda esta civilización de los funcionarios, nobles, curas, de la corona... Quien no comprenda el bandolerismo no entenderá nada de la historia del pueblo ruso. Quien no simpatiza con él, no simpatiza con la vida del pueblo ruso, y no tiene corazón para sus inmensos sufrimientos seculares; y pertenece, por tanto, al campo de los enemigos, de los partidarios del Estado” ([8]).
Los desclasados en política: un caldo de cultivo para la provocación
La principal motivación que lleva a estos desclasados a meterse en política no es que se identifiquen con la causa del proletariado, ni que les seduzca el objetivo final del comunismo, sino el inflamado odio y el ansia de venganza que estos desarraigados sienten contra la sociedad. Así lo expresa Bakunin en su Catecismo revolucionario:
“No es revolucionario quien siente consideración por algo de este mundo. No debe dudar ante la destrucción de cualquier posición, de un vínculo o de un hombre, pertenecientes a este mundo. Debe odiarlo todo y a todos por igual” ([9]).
Carentes de cualquier vínculo o lealtad hacia ninguna de las clases sociales, incapaces de creer en otra perspectiva que no sea la de su propio provecho, los desclasados pseudorevolucionarios no luchan por una futura sociedad más progresista, sino por actúan movidos por un puro deseo nihilista de destrucción:
“No reconocemos más actividad que la destrucción, aunque admitimos que esta actividad pueda manifestarse en múltiples formas: el veneno, el puñal, la soga... La revolución lo santifica todo sin distinción” ([10]).
Este tipo de mentalidad y este ambiente social constituyen, por supuesto, un fértil caldo de cultivo para la acción de los provocadores políticos. Pero si bien los provocadores, los confidentes policiales y los aventureros políticos, es decir los enemigos más peligrosos de las organizaciones revolucionarias, son utilizados por las clases dominantes, no surgen espontáneamente del proceso de desclasamiento que, continuamente, se produce en el capitalismo. Algunas citas del Catecismo revolucionario de Bakunin, nos servirán para ilustrar esta cuestión:
El 10º párrafo instruye al “verdadero militante” para explotar a sus camaradas:
“Cada compañero debe tener bajo su dirección a varios revolucionarios de segundo y tercer grado; es decir, de los que no están todavía completamente iniciados. Debe considerarlos como una parte del capital revolucionario general puesta a su disposición. Debe gastar económicamente su parte de capital, procurando sacar de ella el máximo provecho que le sea posible”.
El punto 18º enseña cómo vivir a costa de los ricos: “Hay que explotarlos de todas las formas posibles, asediarlos, confundirlos, y, cuando sea posible, adueñarnos, nosotros mismos, de sus más repugnantes secretos, haciéndolos así nuestros esclavos. De esa manera, su poder, sus relaciones, sus influencias y su riqueza se convertirán en una inagotable riqueza y en una ayuda inestimable para nuestros propósitos”
El 19º, propone infiltrar a los liberales y otros partidos: “Con éstos se puede conspirar según su propio programa, simulando seguirles ciegamente. Hemos de conseguir tenerlos en nuestras manos, así como los secretos que les comprometan completamente, de tal manera que la retirada les resulte imposible; y servirse de ellos para provocar perturbaciones en el Estado”.
El epígrafe 20º habla, verdaderamente, por sí mismo: “La quinta categoría está formada por doctrinarios, conspiradores, revolucionarios de los que parlotean en las reuniones y en los periódicos. A estos debemos de presionarles continuamente y embaucarles en demostraciones prácticas y peligrosas, que consigan eliminar su mayoría, y convertir a algunos de ellos en verdaderos revolucionarios.
Párrafo 21º: «La sexta categoría es muy importante: son las mujeres, que deben ser divididas en tres categorías: una, las mujeres frívolas, sin ingenio ni corazón, a las que hay que utilizar del mismo modo que a la tercera y cuarta categorías de hombres; en segundo lugar las mujeres fervientes, capaces y entregadas, pero que, sin embargo, aún no son de las nuestras porque todavía no han alcanzado una conciencia práctica y sin palabrería, y que deben ser utilizadas del mismo modo que los hombres de la quinta categoría. Finalmente, las mujeres que están completamente con nosotros, es decir que han sido completamente iniciadas y que aceptan, enteramente, nuestro programa. Debemos tratarlas como el más valioso de nuestros tesoros, pues sin su ayuda, nada podríamos hacer» ([11]).
Llama poderosamente la atención la similitud entre los métodos expuestos por Bakunin, y los que actualmente emplean las sectas religiosas que, aunque en general son controladas por el Estado, han sido frecuentemente fundadas en torno a aventureros desclasados. No en vano, como ya vimos en los anteriores artículos de esta serie, el modelo organizativo de Bakunin era la masonería, o sea los precursores del fenómeno actual de las sectas religiosas.
Un arma terrible contra el movimiento obrero
Las actividades de estos aventureros políticos desclasados resultan especialmente peligrosas para el movimiento obrero. Las organizaciones revolucionarias del proletariado sólo pueden subsistir y funcionar correctamente, sobre la base de una profunda confianza mutua entre los militantes, y entre los grupos del medio comunista. El éxito del parasitismo político en general, y de los aventureros en particular, depende, por el contrario, de su capacidad de minar la confianza mutua y de destruir los principios políticos de comportamiento de los revolucionarios en que se basan.
En su carta a Nechayev de junio de 1870, Bakunin revela claramente sus intenciones respecto a la Internacional: “Respecto a aquellas sociedades cuyos objetivos son cercanos a los nuestros, debemos hacer que se unan a nosotros, o al menos, que se sometan a nosotros, incluso sin que se den cuenta de ello. Para ello, las personas poco fiables deben ser destituidas. En cuanto a las sociedades hostiles o nocivas para nosotros, deben ser destruidas. Finalmente debe ser destituido el gobierno. Todo esto no puede lograrse únicamente a través de la verdad. Es imposible actuar sin recurrir a trucos, astucias y mentiras” ([12]).
Uno de esos clásicos “trucos”, consistió en acusar a las organizaciones obreras de emplear los mismos métodos que utilizaban los aventureros. Así en su Carta a los Hermanos en España Bakunin se queja de que la resolución de la Conferencia de Londres (1872) contra las sociedades secretas, fue, en realidad, adoptada por la Internacional con objeto de “despejar el camino a su propia conspiración, a la de la sociedad secreta que, bajo el liderazgo de Marx, existe desde 1848, habiendo sido fundada por Marx, Engels y el fallecido Wolf, y que resulta ser la más impenetrable sociedad alemana de comunistas autoritarios (...) Hay que reconocer que la lucha que se ha entablado en el seno de la Internacional, no es más que una lucha entre dos sociedades secretas” ([13]).
En la edición alemana de este texto aparece una nota a pie de página del historiador anarquista Max Nettlau, un ferviente admirador de Bakunin, que reconoce, sin embargo, que tales acusaciones contra Marx carecen por completo de veracidad ([14]). Recordemos también el texto antisemita de Bakunin: relaciones personales con Marx, en la que presenta el marxismo como parte de la conspiración judía, presuntamente relacionada con la familia Rothschild, de la que hablamos en nuestro artículo “El marxismo contra la francmasonería” de la Revista internacional nº 87.
El proyecto del bakuninismo es el propio Bakunin
Los métodos de Bakunin son los característicos de la chusma de los desclasados. Pero ¿a qué interés servían? La única preocupación política de Bakunin fue... el propio Bakunin, que si se incorporó al movimiento obrero fue para buscar su propio provecho personal.
La Internacional fue muy clara a este respecto. El primero de los principales textos del Consejo general sobre la Alianza, la circular interna llamada Las pretendidas escisiones en la Internacional, ya declaró que el objetivo de Bakunin era reemplazar “el Consejo general por su propia dictadura personal”. El Informe del Congreso de La Haya sobre la Alianza desarrolló aún más esta cuestión: “La Internacional se encontraba ya firmemente establecida, cuando a Mihail Bakunin se le metió en la cabeza jugar el papel de libertador del proletariado (...). Para hacerse reconocer como jefe de la Internacional le era preciso presentarse a sí mismo como el jefe de otro ejército, cuya devoción ciega hacia él , vendría garantizada mediante una sociedad secreta. Tras implantar su sociedad en el seno de la Internacional, contaba con extender sus ramificaciones en todas las secciones, acaparando así el control absoluto”.
Bakunin albergaba ya este proyecto personal mucho antes de que pensara unirse a la Internacional. Cuando tras escapar de Siberia regresó a Londres en 1861, Bakunin sacó un balance negativo de sus primeros intentos de establecerse en los círculos revolucionarios de Europa occidental, durante las revoluciones de 1848-49: “Me es difícil actuar en un país extranjero. He podido experimentar esto durante los años revolucionarios: ni en Francia, ni en Alemania, conseguí obtener una base de apoyo. Y, aunque conservo toda mi ferviente simpatía por el movimiento progresista en todo el mundo, para no malgastar el resto de mi vida, debo, de ahora en adelante, limitar mi actividad directa a Rusia, Polonia y a los eslavos” ([15]).
Aquí vemos claramente cómo lo que motiva a Bakunin en su cambio de orientación no es el bien de la causa sino “conseguir una base de apoyo”, lo que constituye la primera característica de los aventureros políticos.
Bakunin buscó ganarse a las clases dominantes
en provecho de sus propias ambiciones personales
En este texto, también conocido como el Manifiesto paneslavista, Bakunin se remitía al emperador ruso Nicolás: “Se dice que, poco antes de su muerte, el mismo emperador Nicolás que se disponía a declarar la guerra a Austria, concibió la idea de llamar a un levantamiento general de los eslavos de Austria y Turquía, de los magiares y de los italianos. Habiendo despertado contra él una auténtica tormenta de todo el Oriente, y para defenderse de ella, quiso transformarse de emperador déspota en emperador revolucionario” ([16]).
En su folleto La causa de los pueblos, de 1862, Bakunin declaró a propósito del zar de su época -Alejandro II- que “sólo él podría acometer en Rusia la más seria y benefactora de las revoluciones sin derramar una gota de sangre. Todavía ahora puede emprenderla (...). Es imposible detener el movimiento del pueblo que despierta después de un sueño de mil años. Pero si el zar se pusiera firme y resueltamente a la cabeza del movimiento, su poder en favor del bien y la gloria de Rusia, no tendría límites” ([17]).
Y en ese mismo tono, Bakunin pedía al zar que invadiera Europa occidental: “Tiempo es de que los alemanes se marchen a Alemania. Si el zar se hubiera dado cuenta de que debía ser el jefe no de un centralismo impuesto sino de una libre federación de pueblos libres, apoyándose en una fuerza sólida y regeneradora, aliándose con Polonia y Ucrania, rompiendo las odiosas alianzas con Alemania, y levantando resueltamente la bandera paneslava, se habría convertido en el salvador del mundo eslavo”.
A lo que la Internacional respondió: “El paneslavismo es una invención del gabinete de San Petersburgo y no tiene más objetivo que extender las fronteras de Rusia hacia el oeste y el sur. Pero como no se atreve a decirles a los eslavos austriacos, prusianos y turcos que su destino es quedar absorbidos por el gran imperio ruso, les presenta a Rusia como la potencia que les liberará del yugo extranjero, y que los reunirá en una gran y libre federación” ([18]).
Pero, además de su archidemostrado odio hacia los alemanes, ¿qué otra cosa movía a Bakunin a apoyar descaradamente al principal bastión contrarrevolucionario en Europa que era la autocracia de Moscú?. En realidad Bakunin pretendía ganarse el apoyo del zar en beneficio de sus propias ambiciones políticas en Europa occidental. El ambiente de los políticos radicales occidentales se encontraba atestado de agentes zaristas, de grupos y de periódicos, en los que se defendía ese mismo paneslavismo, entre otras muchas causas pseudorevolucionarias. La corte zarista tenía sus agentes muy bien situados, como prueba el caso de Lord Palmerston, uno de los políticos británicos más influyentes de ese momento. Indudablemente la protección de Moscú resultaba una ayuda inestimable para la realización de las ambiciones personales de Bakunin.
Bakunin creyó poder persuadir al zar para que éste diera a su política interna, mediante la convocatoria de una asamblea nacional, un tinte democrático occidental, lo que permitiría a Bakunin organizar a los movimientos radicales polacos y de los emigrados en Europa Occidental, como un auténtico caballo de Troya ultraizquierdista en la Europa Occidental: “Desgraciadamente, el zar no consideró conveniente convocar la Asamblea nacional, a la que Bakunin presentó, a través del citado folleto, su candidatura. No consiguió más que su manifiesto electoral y sus genuflexiones ante Romanov. Humillado y engañado en su cándida confianza, no le quedó más salida que tirarse de cabeza a la anarquía pandestructiva” ([19]).
Decepcionado por el zarismo, pero decidido a conseguir su propio liderazgo personal sobre los movimientos revolucionarios europeos, Bakunin gravitó entonces en torno a la francmasonería en la Italia de los años 1860, fundando diferentes sociedades secretas (ver el primer artículo de esta serie en la Revista internacional nº 84). Utilizando estos métodos, Bakunin infiltró en primer lugar la burguesa Liga por la Paz a la que, bajo su dirección, trató de unir “de igual a igual” a la Internacional (ver segunda parte en la Revista internacional nº 85). Cuando también hubo fracasado en esto, se infiltró y trató de hacerse con el control de la propia Internacional, a través de su Alianza secreta. En este proyecto, que suponía la destrucción completa de la organización política internacional de la clase obrera, Bakunin contó con el más completo y decidido apoyo de las clases dominantes: “Toda la prensa liberal y policíaca tomó abiertamente partido por ellos (por la Alianza). En sus calumnias personales contra el Consejo general, se han visto secundados por los supuestos reformadores de todos los países” ([20]).
La deslealtad hacia todas las clases y el odio hacia toda la sociedad
Aunque buscara su apoyo, Bakunin nunca llegó a ser un agente del zarismo, de la masonería, la Liga por la Paz, o de la prensa de la policía occidental. Como buen desclasado, Bakunin jamás se sintió vinculado ni con las clases dominantes ni con las clases explotadas de la sociedad. Antes bien, lo que pretendía era manipular y engañar tanto al proletariado como a las clases dominantes, para lograr sus ambiciones personales y vengarse así de la sociedad en su conjunto. Esto explica el hecho de que las clases dominantes, que se dieron perfecta cuenta de ello, utilizaran a Bakunin mientras les convino, pero sin jamás tenerle en consideración y abandonándolo en cuanto dejó de serles de utilidad. Así, en cuanto la Internacional denunció públicamente a Bakunin, éste vio concluida su carrera política.
Bakunin sentía un auténtico e incendiario odio contra las clases dominantes feudales y capitalistas. Pero aborrecía aún más a la clase obrera, despreciando, en general, a todos los explotados. El veía la revolución como un cambio social resultante de la acción de un pequeño pero decidido grupo de desclasados sin escrúpulos, que él mismo dirigiría. Pero esta visión de la transformación social es una elucubración mística y absurda, pues no se basa en ninguna clase firmemente enraizada en la realidad social, sino en la fantasía vengativa de un marginal ajeno al proletariado.
Ante todo Bakunin, como todos los aventureros políticos, creía que el cambio social no sería el resultado de la lucha de clases sino de las capacidades de manipulación que tuviera su Hermandad internacional: “Para la verdadera revolución se necesitan, no individuos situados a la cabeza de las masas, sino hombres ocultos invisiblemente en medio de ella, que establezcan vínculos ocultos entre unas masas y otras, y que también de manera invisible den así una sola e idéntica dirección, un solo y mismo espíritu y carácter al movimiento. La organización secreta preparatoria no tiene más sentido que éste, y solo para ello es necesaria” ([21]).
Pero esta visión no resulta nada novedosa sino que ya se encontraba en los “Iluminados”, un ala de la francmasonería en la época de la Revolución francesa que, por cierto, más tarde se especializó en la infiltración del movimiento obrero. Bakunin compartía esa misma idea aventurera de la política, y, especialmente, de la creencia en la más completa y anárquica “liberación” personal a través de la maquiavélica política de infiltrarse en las diferentes clases en que se halla dividida la sociedad. Por ello, podemos decir que el proyecto de la Alianza era infiltrar y adueñarse no sólo de la Internacional, sino también de las organizaciones de la clase dominante. Así en el párrafo 14 del Catecismo revolucionario, nos explica que “Un revolucionario debe penetrar en todas partes, tanto en la clase alta como en la media, en el comercio del mercader, en la iglesia, en el palacio aristocrático, en el mundo burocrático, militar y literario, en la Tercera sección (servicio secreto) e incluso en el palacio imperial”.
Los Estatutos secretos de la Alianza proclamaban: “Todos los hermanos internacionales se conocen unos a otros. No debe existir jamás secreto político entre ellos. Ninguno podrá formar parte de sociedad secreta alguna, sin el consentimiento de su comité, y en caso necesario, cuando éste lo exiga, sin el del Comité central. Y no podrá formar parte de la misma más que a condición de descubrirles todos los secretos que puedan interesarles, bien directa o indirectamente”.
A lo que la Comisión del Congreso de la Haya añadía como comentario: «Los Pietri y los Stiber no emplean como soplones más que a gentes de la peor calaña. Al enviar a sus falsos hermanos a las sociedades secretas para que sustraigan sus secretos, la Alianza impone el papel de espía a los mismos hombres que, según sus planes, deberían dirigir la ‘revolución mundial’».
La esencia del aventurerismo político
A lo largo de su historia, la clase obrera ha sufrido la acción de reformistas y oportunistas pequeñoburgueses, e, incluso a veces, de arribistas descarados, que no creían sino que más bien despreciaban la perspectiva que encierra el movimiento obrero. El aventurero político, por el contrario, sí está convencido de la importancia histórica del movimiento obrero. En este punto, el aventurero toma a cuenta propia esa idea esencial del marxismo revolucionario. Por esa misma razón, el aventurero se suma al movimiento obrero. Un aventurero no se siente atraído por la acción gris del reformismo, ni por la mediocridad de un buen trabajo. Al contrario, se siente decidido a jugar, él mismo, un papel histórico. Es esa ambición la que distingue al aventurero del pequeño oportunista o del arribista.
Pero mientras que los revolucionarios se suman al movimiento obrero para contribuir al desarrollo de la misión histórica de la clase obrera, los aventureros lo hacen para que el movimiento obrero les sirva para cumplir su propia misión “histórica”. Esta es la neta separación que existe entre el aventurero y el revolucionario proletario. El aventurero no es más revolucionario que el arribista o que el pequeño burgués reformista. La diferencia estriba en que el aventurero sí es capaz de captar la importancia histórica del movimiento obrero. Pero se vincula a él de una manera completamente parásita.
El aventurero es, por lo general, un desclasado. Hay mucha gente así en la sociedad burguesa, gente ambiciosa y con una desmesurada autoestima de sus propias capacidades, pero que, sin embargo, se ven imposibilitados de realizar sus ambiciones personales en el seno de la clase dominante. Entonces, rebosantes de amargura y cinismo, muchos de ellos se dejan caer en el lumpenproletariado, en una vida bohemia y criminal. Otros encuentran su “lugar al sol” trabajando para el Estado como confidentes y agentes provocadores. Pero, dentro de este magma de desclasados, existe también un reducido grupo de individuos, con talento político suficiente como para ver en el movimiento obrero aquello que puede darles una segunda oportunidad, e intentan, entonces, utilizarlo como un trampolín para lograr una relevancia que les permita vengarse de la clase dominante, que es a la que, en realidad, están destinados sus esfuerzos y ambiciones. Este tipo de gente se halla constantemente resentido contra una sociedad que no supo reconocerles su “valía”. Al mismo tiempo, lo que les fascina no es el marxismo y el movimiento obrero, sino el poder de la clase dominante y sus métodos de manipulación.
El comportamiento del aventurero está condicionado por el hecho de que no comparte el objetivo del movimiento al que se ha sumado. Evidentemente debe ocultar su verdadero proyecto personal al conjunto del movimiento, y tan sólo a sus discípulos más allegados les permite tener una cierta noción de cuál es, en realidad, su actitud frente a ese movimiento.
Como hemos visto en el caso de Bakunin, los aventureros políticos muestran, inherentemente, una tendencia a la colaboración secreta con las clases dominantes. En realidad esa colaboración es intrínseca a la esencia del aventurerismo, pues de otra manera, el aventurero no podría jugar su “papel histórico”, ni valorizarse ante la clase de la que se siente rechazado e ignorado. De hecho sólo la burguesía puede darle al aventurero la admiración y el reconocimiento que va buscando, y que los trabajadores nunca le proporcionarán.
Algunos de los aventureros más conocidos en la historia del movimiento obrero fueron, también, agentes de la policía. Tal fue el caso de Malinovsky. Pero, por lo general, los aventureros no trabajan para el Estado sino para ellos mismos. Cuando los bolcheviques pudieron acceder a los archivos de la Ojrana (la policía política rusa), encontraron pruebas de que el tal Malinovsky era un agente de la policía. Pero nunca pudo probarse que Bakunin lo fuera. Por ello Marx y Engels jamás acusaron ni a Bakunin ni a Lassalle de estar a sueldo de la policía, sin que, hasta hoy, se hayan encontrado pruebas de ello.
Pero como Marx y Engels comprendieron, el aventurero político es un enemigo más peligroso aún que los policías, pues mientras que los agentes encubiertos de la policía que actuaban en la Internacional, fueron rápidamente expulsados y denunciados, sin que ello supusiera una alteración del trabajo de la organización, el desenmascaramiento de las actividades de Bakunin costó varios años, y amenazó verdaderamente la existencia de la AIT. A los comunistas no les es difícil de ver un enemigo en un policía. Pero el aventurero, por el contrario, y dado que trabaja para sí mismo, siempre puede encontrar abogados defensores que se dejen llevar por el sentimentalismo pequeñoburgués, como desgraciadamente, le sucedió a Mehring.
La historia prueba lo peligroso que puede resultar ese sentimentalismo. Recordemos, si no, cómo otros de la misma calaña que Bakunin y Lassalle, los partidarios del llamado “nacional-bolchevismo”, reunidos en Hamburgo, en torno a Laufenberg y Wolfheim, a finales de la Iª Guerra Mundial, pactaban en secreto con la clase dominante contra la clase obrera. Recordemos también cómo otros “grandes” aventureros -Parvus, Mussolini, Pilsudski, Stalin y otros- acabaron entrando claramente en las filas de a la burguesía.
Aventurerismo y movimiento marxista
Mucho antes de que se fundase la Primera Internacional, el movimiento marxista ya había detallado un análisis exhaustivo del aventurerismo político como fenómeno de la clase dominante. Este análisis fue desarrollado, especialmente, a propósito de Luís Bonaparte, el “emperador” de Francia en los años 1850-1860. En la lucha contra Bakunin, el marxismo analizó todos los elementos esenciales de este fenómeno, esta vez en el movimiento obrero, sin utilizar, sin embargo, esa terminología. En el movimiento obrero alemán, el concepto de aventurerismo fue empleado en la lucha contra el líder lassalleano Schweitzer que, en colaboración con Bismark, intentaba mantener la división en el partido obrero. En la década de los 80 del siglo pasado, Engels y otros marxistas denunciaron el aventurerismo político del líder de la Federación socialdemócrata en Gran Bretaña, comparando su comportamiento con el de los bakuninistas. Después, el movimiento obrero empezó a asimilar este concepto, muy a pesar de la existencia de una resistencia oportunista a hacerlo. En el movimiento trotskista, antes de la IIª Guerra mundial, constituyó igualmente un importante instrumento para la defensa de la organización, aplicándose correctamente en el caso de Molinier y otros.
En nuestros días, en la fase de descomposición del capitalismo y de una aceleración sin precedentes del proceso de desclasamiento y lumpenización, ante la ofensiva de la burguesía contra el medio revolucionario a través, sobre todo, del parasitismo, es, para las organizaciones políticas del proletariado, una cuestión vital el recuperar el concepto marxista del aventurerismo para así estar mejor armados para desenmascararlo y combatirlo.
Kr
[1] Ese desprestigio de la lucha marxista contra el bakuninismo y el lassalleanismo, por parte de Mehring, tuvo efectos devastadores para el movimiento obrero en las siguientes décadas, pues no sólo condujo a una cierta rehabilitación de aventureros políticos como Bakunin y Lassalle, sino que, sobre todo, permitió al ala oportunista de la socialdemocracia antes de 1914 borrar las lecciones de las grandes luchas por la defensa de la organización revolucionaria de los años 1860 y 1870. Fue un factor decisivo de la estrategia oportunista para aislar a los bolcheviques en la IIª Internacional, cuando en realidad su lucha contra el menchevismo pertenece a la mejor tradición de la clase obrera. La IIIª Internacional sufrió también el legado de Mehring, y así en 1921, un artículo de Stoecker (“Sobre el bakuninismo”), se basó igualmente en las críticas de Mehring a Marx, para justificar los aspectos más peligrosos y aventureros de la llamada Acción de marzo de 1921 del KPD (Partido comunista alemán) en Alemania.
[2] Karl Marx, Mehring.
[3] En los últimos años de su vida, durante la Iª Guerra mundial, Mehring se convirtió en uno de los más apasionados defensores de los bolcheviques, en el seno de la Izquierda alemana, revisando así, al menos implícitamente, sus críticas anteriores a Marx sobre cuestiones organizativas.
[4] La Alianza de la democracia socialista y la Asociación internacional de trabajadores, Informe y Documentos publicados por orden del Congreso de La Haya. Tomado del libro de Jacques Freymond: la Primera internacional, tomo II.
[5] Ídem.
[6] Ídem.
[7] Informe de Utin al Congreso de La Haya, traducido del inglés por nosotros.
[8] Bakunin, «Fórmula del problema revolucionario», citado en el Informe sobre la Alianza.
[9] Ídem.
[10] Bakunin, «Principios de la revolución», ídem.
[11] Ídem.
[12] Traducido del inglés por nosotros.
[13] Traducido del inglés por nosotros.
[14] Bakunin, Gott und der Staat, etc.
[15] Bakunin: «A los hermanos rusos, polacos y a todos los eslavos», 1862, citado en el Apéndice al informe del Congreso de La Haya.
[16] Ídem.
[17] Ídem.
[18] Apéndice al Informe del Congreso de La Haya.
[19] Ídem.
[20] Ídem.
[21] «Los principios de la revolución», citado en el Informe del Congreso de La Haya.
Series:
Personalidades:
- Bakunin [167]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Primera Internacional [146]
XV - 1895-1905 - La perspectiva revolucionaria oscurecida por las ilusiones parlamentarias
- 4346 reads
Al final del último artículo de esta serie, examinábamos el principal peligro que acechaba a los partidos socialdemócratas que intervenían en el período cumbre del desarrollo histórico del capitalismo: el divorcio entre el combate por las reformas inmediatas y por el objetivo final del comunismo. El creciente éxito de estos partidos, tanto en el aumento del número de obreros afiliados a su causa, como en arrancar concesiones a la burguesía a través de la lucha parlamentaria y sindical, se acompañó – y en parte hay que decir que también fue esto lo que contribuyó a lo anterior – del desarrollo de la ideología del reformismo – la limitación del partido de los obreros a la defensa inmediata y la mejora de las condiciones de vida del proletariado –, y del gradualismo, la noción de que el capitalismo podría abolirse por un proceso completamente pacífico de evolución social. Por otra parte, la reacción contra esta amenaza reformista por parte de ciertas corrientes revolucionarias, fue una retirada hacia erróneas concepciones sectarias y utopistas, que apenas veían conexión – o no la veían en absoluto – entre la lucha defensiva de la clase obrera y sus objetivos revolucionarios finales.
Este artículo, con el que concluimos una primera parte que ha tratado del desarrollo del programa comunista en el periodo ascendente del capitalismo, examina en detalle cómo llegó a oscurecerse la perspectiva de la revolución comunista durante este período, centrándose en la cuestión clave de la conquista del poder por el proletariado, y en un país clave, Alemania, donde existía el mayor partido socialdemócrata del mundo.
Ya hemos mostrado, en varias ocasiones en esta serie, que la lucha contra esa forma de oportunismo conocida como reformismo, fue un elemento constante de la lucha marxista por un programa revolucionario y una organización que lo defendiera. Este fue particularmente el caso del partido alemán, fundado en 1875 como resultado de la fusión entre las fracciones de los lasallianos y los marxistas en el movimiento obrero. Ese mismo año Marx había escrito la Crítica del Programa de Gotha ([1]) para combatir las concesiones que los marxistas habían hecho a los lasallianos.
Al escribir la Crítica, Marx contaba con la experiencia de la Comuna de París, que había arrojado una brillante luz sobre el problema de cómo el proletariado debía asumir el poder político, no por la conquista pacífica del viejo Estado, sino a través de su destrucción, y el establecimiento de nuevos órganos de poder directamente controlados por los obreros en armas.
Esto no significaba sin embargo que de 1871 en adelante la corriente marxista hubiera alcanzado una claridad completa sobre esta cuestión. Desde los inicios de esta corriente, la lucha por el sufragio universal, por la representación de la clase obrera en el parlamento, había sido un objetivo esencial del movimiento organizado – después de todo había sido la meta de los Cartistas en Gran Bretaña, a los que Marx consideró como el primer partido político de la clase obrera. Y además se había luchado por el sufragio universal contra la resistencia de la burguesía, que en ese momento lo veía como una amenaza para su gobierno; así que era totalmente comprensible que los propios revolucionarios sostuvieran la noción de que, puesto que la clase obrera forma la mayoría de la población, podría llegar al poder a través de las instituciones parlamentarias. En el Congreso de La Haya de la Internacional en 1872, Marx hizo un discurso en el que todavía se mostraba dispuesto a considerar la posibilidad de que en países con las constituciones más democráticas, como Gran Bretaña, Estados Unidos y Holanda, la clase obrera «pueda alcanzar sus fines por medios pacíficos».
Sin embargo, Marx añadió rápidamente que «en la mayoría de los países del continente, la palanca de la revolución tendrá que ser la fuerza; el recurso a la fuerza será necesario para implantar el gobierno del trabajo». Además, Engels argumentó en su introducción al volumen primero de el Capital, que aunque los obreros llegaran al poder por la vía parlamentaria, casi seguro que tendrían que enfrentarse con una «revuelta de los propietarios de esclavos», lo que lleva de nuevo al uso de la «palanca de la fuerza». En Alemania, durante el periodo de las leyes antisocialistas de Bismark (1878), prevalecía una visión revolucionaria de la conquista del poder sobre los atractivos del socialpacifismo. Ya hemos demostrado ampliamente la concepción radical del socialismo que contenía el libro de Bebel: Mujer y Socialismo ([2]). En 1881, en un artículo en Der Sozialdemokrat (06/04/1881) Karl Kautsky defendía la necesidad de «destruir el Estado burgués» y de «crear el nuevo Estado» ([3]). Diez años después, en 1891, Engels escribió su Introducción a la guerra civil en Francia, que termina con un mensaje sin ambigüedades a todos los elementos no revolucionarios que habían empezado a infiltrar el partido:
«Últimamente, las palabras «dictadura del proletariado» han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿Queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad la Comuna de París: ¡he ahí la dictadura del proletariado!». El mismo año, causa una escisión al publicar finalmente la Crítica del Programa de Gotha, que Marx y él habían decidido no publicar en 1875. El partido estaba a punto de adoptar un nuevo programa (que se conocía como el programa de Erfurt), y Engels quería asegurarse de que el nuevo documento se viera finalmente libre de cualquier influencia lasalliana ([4]).
La hidra reformista alza sus múltiples cabezas
Las preocupaciones de Engels en 1891 muestran que en el partido estaba arraigando un ala oportunista «filistea» (en realidad había arraigado desde el principio). Pero si la corriente revolucionaria y las condiciones de ilegalidad impuestas por las leyes antisocialistas mantuvieron a raya esta corriente durante la década de 1880, en la década siguiente iba a ganar cada vez más influencia y aplomo. La primera expresión importante de esto fue la campaña que Vollmar y el ala bávara del SPD llevaron a comienzos de la década de 1890, pidiendo una política «práctica» sobre la cuestión agraria que se reducía a una política de «socialismo de Estado» , es decir que pedía al Estado de los junker que introdujera una legislación en beneficio del campesinado. Sus llamamientos en favor del campesinado, comprometían el carácter de clase proletario del partido. Esta «revuelta desde la derecha» fue derrotada en gran parte por las vigorosas polémicas de Karl Kautsky. Pero hacia 1896, Edward Bernstein había publicado sus tesis «revisionistas», que rechazaban abiertamente la teoría marxista de la crisis, y llamaban al partido a abandonar sus pretensiones y declararse «el partido democrático de la reforma social». Sus artículos se publicaron al principio en Die Neue Zeit, la revista teórica del partido; después se publicaron en un libro cuyo título en inglés es Evolutionary Socialism. Para Bernstein, la sociedad capitalista podía crecer pacíficamente y gradualmente hacia el socialismo, ¿qué necesidad había pues de los violentos sobresaltos de la revolución o de un partido que abogara por la intensificación de la lucha de clases?
Poco después de esto se produjo el caso Millerand en Francia; por primera vez un diputado socialista entraba en un gobierno capitalista...
Este no es el lugar para un profundo análisis de las razones del crecimiento del reformismo durante este período. Había un cierto número de factores que actuaban al mismo tiempo:
- la abolición de las leyes antisocialistas permitió al SPD entrar en el terreno legal, y así creció rápidamente el número de sus miembros y su influencia; pero el trabajo dentro de las normas de la legalidad burguesa también alimentaba ilusiones sobre el grado en que la clase obrera podría usar esta legalidad en su provecho;
- en este período también se pudo asistir a un desarrollo de la influencia en el partido de la pequeña burguesía intelectual, que tenía cierta inclinación «natural» hacia las ideas de reconciliación de las clases opuestas de la sociedad capitalista;
- también podríamos hablar de las limitaciones «nacionales» de un movimiento que, a pesar de que se fundó sobre la base de los principios del internacionalismo proletario, estaba todavía ampliamente federado en partidos nacionales, una puerta abierta a la adaptación oportunista a las necesidades del Estado-nación.
- finalmente, la muerte de Engels en 1895, también fue un factor que contribuyó a reforzar a quienes querían diluir la esencia revolucionaria del marxismo, incluyendo a Bernstein, que había sido uno de los colaboradores más cercanos de Engels.
Todos estos factores tuvieron su importancia, pero fundamentalmente el reformismo fue el producto de las presiones que emanaban de la sociedad burguesa en un período de impresionante desarrollo económico y prosperidad, en el que la perspectiva del colapso capitalista y de la revolución proletaria parecía posponerse a un horizonte remoto. En suma, la socialdemocracia se estaba transformando gradualmente de ser un órgano orientado esencialmente hacia el futuro revolucionario, a ser otro anclado en el presente, en la conquista de mejoras inmediatas en las condiciones de vida de la clase obrera. El hecho de que tales mejoras fueran posibles todavía, podía hacer aparecer como algo razonable que el socialismo llegara casi a hurtadillas, a través de la acumulación de mejoras y la democratización gradual de la sociedad burguesa.
Bernstein no estaba equivocado del todo cuando decía que sus ideas eran precisamente un reconocimiento de lo que el partido era en realidad. Pero estaba equivocado cuando argumentaba que eso es lo que era o podía ser todo el partido. Esto se demostró por el hecho de que sus intentos de arrojar por la borda el marxismo fueron atajados vigorosamente por las corrientes revolucionarias, que tuvieron la fuerza de insistir en que un partido proletario, por mucho que tuviera que luchar por la defensa inmediata de los intereses de la clase obrera, solo podía mantener su carácter proletario si perseguía activamente el destino revolucionario de esa clase. La respuesta de Luxemburg a Bernstein, Reforma o revolución, se reconoce justamente como la mejor de todas las polémicas suscitadas por el asalto de Bernstein contra el marxismo. Pero Rosa no estaba sola en absoluto. Todas las grandes figuras del partido, incluyendo a Kautsky y Bebel, hicieron sus propias contribuciones a la lucha para preservar al partido del peligro revisionista.
En apariencia, esas respuestas derrotaron a los revisionistas; todo el partido confirmaría el rechazo de las tesis de Bernstein en la Conferencia de Dresde de 1903. Pero como demostraría la historia tan trágicamente en 1914, las fuerzas que actuaban en la socialdemocracia eran más fuertes que las más claras resoluciones de los Congresos. Y una medida de su fuerza fue el hecho de que los propios revolucionarios, incluso los más claros, no fueron inmunes a las ilusiones democráticas que vendían los reformistas. En sus respuestas a estos últimos, los marxistas cometieron muchos errores, que fueron otras tantas grietas en la armadura del partido proletario; grietas a través de las que el oportunismo podía expandir su insidiosa influencia.
Los errores de Engels y la crítica de Luxemburg
En 1895 Engels publicó en el periódico del SPD, el Vorwarts, una Introducción a la Lucha de clases en Francia de Marx, el célebre análisis de este último sobre los acontecimientos de 1848. En este artículo, Engels argumenta correctamente que han terminado los días en que las revoluciones podían ser hechas sólo por minorías de la clase explotada, usando únicamente métodos de lucha en las calles y las barricadas, y que la futura conquista del poder, no podía ser obra más que de la clase obrera consciente y masivamente organizada. Esto no quería decir que Engels considerara que la lucha en las calles y las barricadas tuvieran que descartarse como parte de una estrategia revolucionaria más amplia, pero los editores del Vorwarts suprimieron estas precisiones; Engels protestó enérgicamente en una carta a Kautsky: «Para mi sorpresa he visto hoy en el Vorwarts un extracto de mi «introducción», impreso sin mi conocimiento y recortado de tal forma que se me hace aparecer como amante de la paz y adorador de la legalidad a cualquier precio» ([5]).
La jugarreta que se le hizo a Engels funcionó bien: su carta de protesta no se publicó hasta 1924, y entonces los oportunistas ya habían hecho pleno uso de la «Introducción» para presentar a Engels como su mentor político. Otros, normalmente elementos que se presentaban como revolucionarios furibundos, habían usado el mismo artículo para justificar su teoría de que Engels se había convertido en un viejo reformista en el último tramo de su vida, y de que existiría un abismo entre las posiciones de Marx y Engels en este asunto y en muchos otros.
Pero dejando aparte la manipulación oportunista del texto, subsiste un problema, que fue reconocido por la gran revolucionaria Luxemburg en el último discurso de su vida, una apasionada intervención en el Congreso de fundación del KPD en 1918. Es cierto que en ese momento Luxemburg no sabía que los oportunistas habían distorsionado las palabras de Engels. Pero aún así encontró ciertas debilidades importantes en los artículos, que en su estilo característico, no dudó en someter a una detallada crítica marxista.
El problema que planteó Rosa Luxemburg era éste: el nuevo partido comunista se estaba formando; la revolución estaba en las calles; el ejército se estaba desintegrando; por todo el país surgían consejos obreros y de soldados; y el marxismo «oficial» del partido socialdemócrata, que todavía tenía una enorme influencia entre la clase a pesar del papel que había jugado su dirección oportunista durante la guerra, apelaba a la autoridad de Engels para justificar el uso contra-revolucionario de la democracia parlamentaria como antídoto contra la dictadura del proletariado.
Como ya hemos dicho, Engels no se equivocaba cuando argumentaba que las viejas tácticas de 1848, del combate callejero más o menos desorganizado ya no podían ser la vía del proletariado hacia el poder. El mostró que para una minoría determinada de proletarios era imposible enfrentarse a los ejércitos modernos de la clase gobernante; en realidad era la propia burguesía la que estaba interesada en provocar tales escaramuzas para justificar la represión masiva contra el conjunto de la clase obrera (en realidad ésa fue la táctica que usó contra la revolución alemana pocas semanas después del congreso del KPD, empujando a los obreros de Berlín a la insurrección prematura que condujo a la decapitación de las fuerzas revolucionarias, incluyendo a la propia Rosa Luxemburg). Consecuentemente, Engels insistió en que «... una futura lucha de calles sólo podrá vencer si esta desventaja de la situación se compensa con otros factores. Por eso se producirá con menos frecuencia en los comienzos de una gran revolución que en el transcurso ulterior de ésta y deberá emprenderse con fuerzas más considerables. Y éstas deberán, indudablemente, como ocurrió en toda la gran revolución francesa, así como el 4 de septiembre y el 31 de octubre de 1870 en París, preferir el ataque abierto a la táctica pasiva de barricadas» ([6]). En cierto sentido esto es precisamente lo que consiguió la revolución rusa: el proletariado, constituyéndose en una fuerza organizada irresistible, fue capaz de derribar el estado burgués por medio de una insurrección bien planificada y relativamente sin derramamiento de sangre en octubre de 1917.
El verdadero problema es la forma en la que Engels veía ese proceso. Rosa Luxemburg tenía ante sus ojos el ejemplo vivo de la revolución rusa y su contrapartida en Alemania, donde el proletariado había desarrollado su autoorganización a través del proceso de la huelga de masas y de la formación de soviets. Estas eran formas de organización que no sólo correspondían a la nueva época de guerras y revoluciones, sino que también, en un sentido más profundo, expresaban la naturaleza subyacente del proletariado como una clase que solo puede hacer valer su fuerza revolucionaria echando abajo los engranajes y las instituciones de la sociedad de clases. El error fatal en la argumentación de Engels en 1895 era el énfasis que ponía en que el proletariado construiría su fuerza mediante el uso de las instituciones parlamentarias, es decir, a través de organismos específicos de la propia sociedad burguesa que tenía que destruir. Sobre este asunto, Luxemburg parte lo que de verdad dijo Engels, criticando lo inadecuado que era:
«Después de repasar los cambios ocurridos en el periodo en curso, Engels pasa a considerar las tareas inmediatas del partido socialdemócrata alemán: «Como Marx predijo», escribía, «la guerra de 1870-71 y la derrota de la Comuna desplazaron por el momento de Francia a Alemania el centro de gravedad del movimiento obrero europeo. En Francia, naturalmente, necesitaba años para reponerse de la sangría de mayo de 1871. En cambio en Alemania, donde la industria (impulsada como una planta de invernadero por el maná de aquellos cinco mil millones pagados por Francia) se desarrollaba cada vez más rápidamente, la socialdemocracia crecía todavía más de prisa y con más persistencia. Gracias a la inteligencia con que los obreros alemanes supieron utilizar el sufragio universal, implantado en 1866, el crecimiento asombroso del partido aparece en cifras indiscutibles a los ojos del mundo entero».
«Después sigue la famosa enumeración, que muestra el crecimiento de los votos del partido elección tras elección, hasta que las cifras llegan a los millones. Engels saca la siguiente conclusión de este progreso: «Pero con este eficaz empleo del sufragio universal entraba en acción un método de lucha del proletariado totalmente nuevo, método de lucha que se siguió desarrollando rápidamente. Se vio que las instituciones estatales en las que se organiza la dominación de la burguesía ofrecen nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra esas mismas instituciones. Y se tomó parte en las elecciones a las dietas provinciales, a los organismos municipales, a los tribunales industriales, se le disputó a la burguesía cada puesto, en cuya provisión mezclaba su voz una parte suficiente del proletariado. Y así se dio el caso de que la burguesía y el gobierno llegasen a temer mucho más la actuación legal que la actuación ilegal del partido obrero, más los éxitos electorales que los éxitos insurreccionales”» ([7]).
Luxemburg, que comprendía el rechazo de Engels de la vieja táctica de la lucha callejera, no hace sin embargo concesiones sobre los peligros inherentes a su punto de vista:
«De este razonamiento se sacaban dos importantes conclusiones. En primer lugar, se contraponía la lucha parlamentaria a la acción revolucionaria directa del proletariado, y se indicaba que la primera era la única forma práctica de conducir la lucha de clases. El parlamentarismo, y nada más que el parlamentarismo era la secuela lógica de esta crítica. En segundo lugar, toda la máquina militar, la organización más poderosa del Estado, todo el cuerpo de proletarios en uniforme, se declaraba a priori completamente inaccesible a las influencias socialistas. Cuando el prefacio de Engels declara que, debido al moderno desarrollo de ejércitos gigantescos, es totalmente absurdo suponer que el proletariado puede levantarse contra soldados armados con metralletas y equipados con los últimos adelantos técnicos, la afirmación se basa obviamente en el supuesto de que cualquiera que llega a ser soldado, se convierte por ello de una vez por todas en soporte de la clase dirigente. Este error juzgado desde el enfoque de nuestras experiencias de hoy, sería incomprensible en un hombre con tal responsabilidad a la cabeza de nuestro movimiento, si no supiéramos en qué circunstancias se redactó ese documento histórico» ([8]).
La experiencia de la oleada revolucionaria refutó definitivamente la visión de Engels: lejos de alarmarse de la acción «constitucional» del proletariado, la burguesía había comprendido que la democracia parlamentaria era su más fiel aliado contra el poder de los consejos obreros; toda la actividad de los socialdemócratas traidores (dirigidos por los eminentes parlamentarios que habían sido los más receptivos a las influencias burguesas) se había orientado a persuadir a los obreros de que subordinaran sus propios órganos de clase, los consejos, a la asamblea nacional, supuestamente más «representativa». Y tanto la revolución rusa como la alemana habían demostrado claramente la capacidad del proletariado, a través de su acción revolucionaria determinada y su propaganda, de desintegrar los ejércitos de la burguesía y ganar a las masas de soldados para la revolución.
Así pues, Luxemburg no dudó en tachar de «disparate» la visión de Engels. Pero de ninguna manera concluía por eso que Engels hubiera dejado de ser un revolucionario. Estaba convencida de que, al contrario, hubiera reconocido su error a la luz de la experiencia ulterior: «Los que conocen las obras de Marx y Engels, los que están familiarizados con el espíritu genuinamente revolucionario que inspiró todas sus enseñanzas y sus escritos, tendrán la absoluta certeza de que Engels habría sido uno de los primeros en protestar contra la perversión del parlamentarismo, contra el despilfarro de las energías del movimiento obrero que fue característico de Alemania en las décadas previas a la guerra».
Luxemburg continúa proponiendo un marco para comprender el error que cometió Engels: «Hace setenta años, a los que revisaban los errores y las ilusiones de 1848, les parecía que el proletariado todavía tenía que recorrer una distancia interminable antes de poder realizar el socialismo... esa creencia también puede leerse en cada línea del prefacio que Engels escribió en 1895». En otras palabras, Engels escribía en un período en el que la lucha directa por la revolución no estaba todavía al orden del día; el colapso de la sociedad capitalista aún no era la realidad palpable que sería en 1917. En esas condiciones, para el movimiento obrero no era posible desarrollar una visión totalmente lúcida de su camino al poder. En particular, la división necesaria entre el programa mínimo de reformas económicas y políticas, y el programa máximo del socialismo, consagrada en el Programa de Erfurt, contenía en sí el peligro de que el último se subordinara al primero, de manera que el uso del parlamentarismo, que había sido una táctica válida en la lucha por reformas, se convirtiera en un fin en sí mismo.
Luxemburg muestra que incluso Engels no fue inmune a la confusión en este punto. Pero también reconoce que el verdadero problema estaba en las corrientes políticas que representaban activamente los peligros a los que se confrontaba la socialdemocracia en ese período, o sea los oportunistas y quienes los protegían en la dirección del partido. En particular fueron estos últimos los que manipularon conscientemente a Engels para conseguir un resultado que estaba muy lejos de sus intenciones: «Tengo que recordarles el hecho bien conocido de que el prefacio en cuestión fue escrito por Engels bajo la fuerte presión del grupo parlamentario. En esa época en Alemania, durante los primeros años de la década de 1890, después de que se hubiera anulado la ley antisocialista, había un fuerte movimiento hacia la izquierda, el movimiento de los que querían salvar al partido de ser completamente absorbido por la lucha parlamentaria. Bebel y sus asociados buscaban con todas sus fuerzas argumentos convincentes, que fueran respaldados por la gran autoridad de Engels; buscaban una declaración que les permitiera mantener el control de los elementos revolucionarios» ([9]). Como hemos dicho al principio, la lucha por un programa revolucionario es siempre la lucha contra el oportunismo en las filas del proletariado; por eso mismo, el oportunismo siempre está dispuesto a colarse por el más mínimo desliz en la vigilancia y concentración de los revolucionarios, y a usar sus errores para sus propósitos.
Kautsky: el error se convierte en ortodoxia
«Después de la muerte de Engels en 1895, en el campo teórico el liderazgo del partido pasó a Kautsky. El resultado de este cambio fue que en cada congreso anual las enérgicas protestas del ala izquierda contra una política puramente parlamentaria, sus avisos urgentes contra la esterilidad y el peligro de esa política, se estigmatizaban como anarquismo, socialismo anarquizante, o por lo menos como antimarxismo. Lo que pasaba oficialmente por marxismo se convirtió en una cloaca para todas las clases posibles de oportunismo, para el desentendimiento persistente de la lucha de clase revolucionaria, para todas las medias tintas concebibles. Así la socialdemocracia alemana y el movimiento obrero, y también el movimiento sindical, se vieron condenados a consumirse en el marco de la sociedad capitalista. Los socialistas alemanes y los sindicalistas ya no hicieron nunca más intentos serios de derrocar las instituciones capitalistas, ni de desmontar la máquina capitalista» ([10]).
No somos de esa escuela modernista de pensamiento a la que le gusta presentar a Karl Kautsky como la causa de todos los errores de los partidos socialdemócratas. Es completamente cierto que ese nombre se asocia a menudo con profundas falsedades teóricas, como su teoría de la conciencia socialista producto de los intelectuales, o su concepto del ultraimperialismo. Y realmente, para usar los términos de Lenin, Kautsky finalmente se convirtió en un renegado del marxismo, sobre todo por su repudio de la revolución de Octubre. Aquellos errores hacen, a veces, difícil recordar que Kautsky fue realmente un marxista antes de convertirse en un renegado. Igual que Bebel, había defendido la continuidad del marxismo en varios momentos cruciales de la vida del partido. Pero igual que Bebel y muchos otros de su generación, su comprensión del marxismo se reveló más tarde que sufría de debilidades significativas, que a su vez reflejaban debilidades de más alcance en el conjunto del movimiento. En el caso de Kausty, su «destino» fue convertirse en campeón de un método que, en lugar de someter los errores contingentes del movimiento revolucionario pasado a una crítica enriquecedora a la luz de los cambios en las condiciones materiales, congeló esos errores en una «ortodoxia» inalterable.
Como hemos visto, a menudo Kautsky se levantó en armas contra la derecha revisionista del partido: de ahí su reputación como bastión del marxismo «ortodoxo». Pero si miramos más de cerca la forma en que libró la batalla contra el revisionismo, veremos también por qué esa ortodoxia era en realidad una forma de centrismo, una manera de conciliación con el oportunismo; y esto fue así mucho antes de que Kautsky se ganara la etiqueta de centrista como descripción de sus «medias tintas» entre lo que veía como excesos de la derecha y de la izquierda. Las dudas de Kautsky para entablar un combate intransigente contra el revisionismo, se expresaron inicialmente desde el momento mismo en que los artículos de Bernstein hacían furor; su amistad personal con este último le hizo vacilar por algún tiempo, antes de contestarle políticamente. Pero la tendencia de Kautsky a la conciliación con el reformismo fue mucho más lejos que esto, como apuntó Lenin en el Estado y la revolución:
«Pero aún encierra una significación mucho mayor (que las vacilaciones de Kautsky para tomar a cargo el combate contra Bernstein) la circunstancia de que en su misma polémica con los oportunistas, en su planteamiento de la cuestión, y en su modo de tratarla advertimos hoy, cuando estudiamos la historia de la más reciente traición al marxismo cometida por Kautsky, una propensión sistemática al oportunismo, precisamente en el problema del Estado» ([11]). Una de las obras que Lenin eligió para ilustrar esas desviaciones, fue la Revolución social, publicada en 1902, cuya forma es la de una refutación en regla contra el oportunismo, pero cuyo contenido real revela la creciente tendencia de Kautsky a acomodarse a ese mismo oportunismo.
En este libro, Kautsky ofrece algunos argumentos marxistas muy sonados contra las principales «revisiones» planteadas por Bernstein y sus seguidores. Contra sus argumentos (que tenían tanto gancho en aquellos días) de que el crecimiento de las clases medias llevaba a una suavización del enfrentamiento de clases, de forma que el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía podría solucionarse en el marco de la sociedad capitalista, Kautksky respondía insistiendo, como lo había hecho Marx, que la explotación de la clase obrera crecía en intensidad, que el Estado capitalista se hacía más, y no menos, opresivo; y que esto acentuaba, en lugar de atenuar, los antagonismos de clase: «cuanto más se apoyan las clases dirigentes en la máquina estatal y haciendo mal uso de ella la emplean con el propósito de la explotación y la opresión, tanto más debe aumentar la amargura del proletariado contra ellas, crecer el odio de clase, y aumentar la intensidad de los esfuerzos por conquistar el aparato de Estado» ([12]).
De igual forma, Kautsky refutaba el argumento de que el desarrollo de las instituciones democráticas hacía innecesaria la revolución social, criticaba que «la sociedad capitalista crece gradualmente y sin ningún shock hacia el socialismo a través del ejercicio de los derechos democráticos sobre las bases existentes. Consecuentemente, la conquista del poder político por el proletariado no es necesaria, y los esfuerzos en ese sentido son directamente nocivos, puesto que operan en el sentido de alterar este proceso lento, pero seguro» ([13]). Kautsky argumenta que esto era una ilusión, porque, si era cierto que el número de representantes socialistas en el parlamento había aumentado, «simultáneamente a esto, la democracia burguesa se cae a trozos» ([14]); «el Parlamento, que originariamente fue un medio de presionar al gobierno por la vía del progreso, se convierte cada vez más en un medio para anular los pequeños progresos que las condiciones materiales imponen al gobierno. En la medida en que la clase que gobierna a través del parlamento se ha hecho superflua y dañina, la maquinaria parlamentaria pierde su significado» ([15]). Aquí había una claridad real sobre las condiciones que se desarrollaban a medida que el capitalismo se aproximaba a su época de decadencia: el declive del parlamento incluso como un foro de los conflictos interburgueses (que a veces el partido obrero podía aprovechar en su propio beneficio), su conversión en una hoja de parra que cubría la creciente burocratización y militarización de la máquina del Estado. Kautsky reconocía incluso que, teniendo cuenta la vacuidad de las instituciones «democráticas» de la burguesía, el arma de la huelga – incluso la huelga política de masas cuya importancia se vislumbraba es Francia y Bélgica – «tendrá un papel importante en las batallas revolucionarias del futuro» ([16]).
Con todo, Kautsky nunca fue capaz de llevar estos argumentos a sus conclusiones lógicas. Si el parlamentarismo burgués estaba en declive, si los obreros desarrollaban nuevas formas de acción como la huelga de masas, es que estaban apareciendo todos los signos del advenimiento de una nueva época revolucionaria en la que el centro de la lucha de clases se desplazaba de la arena parlamentaria y «volvía» al terreno específico de clase del proletariado, las fábricas y las calles. En realidad, lejos de ver las implicaciones revolucionarias del declive del parlamentarismo, Kautsky deducía de esto la conclusión más conservadora: que la misión del proletariado era salvar y resucitar esta democracia burguesa agonizante. «El parlamentarismo cada día está más senil y desvalido, y sólo podrá despertar a una nueva juventud y dotarse de nuevos bríos, cuando, junto con todo el poder gubernamental, sea conquistado y tomado a cargo para sus propósitos por el proletariado insurgente. Lejos de hacer la revolución inútil y superflua, el parlamentarismo necesita de una revolución para revivir» ([17]).
Estas posiciones no estaban – como en el caso de Engels – en contradicción con otras, donde al contrario, se expresaba lo mismo mucho más claramente. Expresaban una fibra constante en el pensamiento de Kautsky, que se remontaba al menos a sus comentarios sobre el Programa de Erfurt a principios de la década de 1890, y se proyectaba en su conocida obra el Camino al poder en 1910. Esta última obra escandalizó a los abiertamente reformistas por su rotunda afirmación de que «la era revolucionaria está comenzando», pero sostenía la misma posición conservadora sobre la toma del poder. Lenin, en sus comentarios sobre esos dos trabajos en el Estado y la Revolución, estaba especialmente indignado por el hecho de que Kautsky no defendiera en ninguna parte en esos libros la clásica afirmación marxista de la necesidad de derribar la máquina del Estado burgués y sustituirla por el Estado-Comuna: «En este folleto se habla a cada momento de la conquista del Poder estatal, y sólo de esto; es decir, se elige una fórmula que constituye una concesión a los oportunistas, toda vez que admite la conquista del poder sin destruir la máquina del Estado. Kautsky resucita en 1902 precisamente lo que Marx declaró «anticuado», en 1872, en el programa del Manifiesto comunista»
Con Kautsky, y por tanto con el marxismo oficial de la IIª Internacional, el parlamentarismo se había convertido en un dogma inmutable.
Tomando a cargo la economía capitalista
La creciente tendencia del partido socialdemócrata a presentarse como candidato al gobierno, a hacerse cargo de las riendas del estado burgués, iba a tener profundas implicaciones para su programa económico también; lógicamente, este último aparecía cada vez más ya no como un programa de destrucción del capital, de socavamiento de las bases de la producción capitalista, sino como una serie de propuestas realistas para hacerse cargo de la economía burguesa y gestionarla «en beneficio» del proletariado. No era ningún accidente que el desarrollo de esta visión, que contrasta crudamente con las ideas de la transformación socialista que defendían militantes como Engels, Bebel y Morris ([18]), coincidiera con las primeras expresiones del capitalismo de Estado que acompañaron el auge del imperialismo y el militarismo. Cierto que Kautsky criticó la desviación «socialista de estado», que defendían gente como Vollmar, pero su crítica no fue a la raiz del problema. La polémica de Kautsky se oponía a los programas que llamaban a los gobiernos de la burguesía y absolutistas a introducir medidas «socialistas» como la nacionalización de la tierra. Pero no veía que un programa de estatización llevado a cabo por un gobierno socialdemócrata quedaría igualmente atrapado en las fronteras del capitalismo. En La revolución social, se nos dice que «la dominación política del proletariado y la continuación del sistema capitalista de producción son irreconciliables» ([19]). Pero los pasajes que siguen esta rotunda frase dan una medida más real de la visión de Kautsky sobre las «transformaciones socialistas»: «la cuestión se suscita respecto a qué compradores están a disposición de los capitalistas cuando quieren vender sus empresas. Una porción de las fábricas, las minas, etc, podría venderse directamente a los obreros que las trabajan, y a partir de aquí podría gestionarse como cooperativa; otra porción podría venderse a las cooperativas de distribución, y otra a los ayuntamientos o a los Estados. Está claro sin embargo que los mayores compradores del capital y los más generosos serían los Estados y los Ayuntamientos, y por esta misma razón, la mayoría de industrias pasarían a ser propiedad de los Estados y Ayuntamientos. Está claro que la socialdemocracia luchará conscientemente por esta solución cuando llegue a tomar el control» ([20]). Después Kautsky continúa explicando que las industrias más maduras para la nacionalización son aquellas en que más se ha desarrollado la monopolización y que «la socialización (como puede designarse en pocas palabras la transferencia a la propiedad nacional, municipal o cooperativa) llevará consigo la socialización de la mayor parte del capital moneda. Cuando se nacionaliza la propiedad de las fábricas o la tierra, sus deudas también se nacionalizan, y las deudas privadas se convierten en deudas públicas. En el caso de una corporación, los accionistas se convertirán en poseedores de bonos del gobierno» ([21]).
De pasajes como estos puede verse que en la «transformación socialista» de Kautsky, persisten todas las categorías esenciales del capital: los medios de producción se «venden» a los obreros o al Estado, el capital moneda se centraliza en manos del gobierno, los monopolios «privados» dejan paso a monopolios municipales y nacionales, y así sucesivamente. En otra parte del mismo texto, Kautsky argumenta explícitamente sobre el mantenimiento de la relación del trabajo asalariado en un régimen proletario.
«Yo hablo aquí de los salarios del trabajo. ¡¿Qué?! se dirá, ¿habrá salarios en la nueva sociedad? ¿No habremos abolido el trabajo asalariado y el dinero? ¿Cómo se puede hablar entonces de salarios del trabajo? Estas objeciones se escucharían si la revolución social propusiera abolir inmediatamente el dinero. Sostengo que eso sería imposible. El dinero es el medio más simple que se conoce hasta ahora que hace posible, en un mecanismo tan complicado como el de las modernas fuerzas productivas, con su tremenda división del trabajo que se ha llevado muy lejos, que se asegure la circulación de los productos y su distribución a los miembros individuales de la sociedad. Es el medio que hace posible que cada uno satisfaga sus necesidades de acuerdo a su inclinación individual...Hasta que se encuentre algo mejor, el dinero será indispensable como medio de esa circulación» ([22]).
Por supuesto es cierto que el trabajo asalariado no puede abolirse de la noche a la mañana. Pero es falso argumentar, como hace Kautsky en este y otros pasajes, que los salarios y el dinero son formas neutrales que pueden persistir en el «socialismo» hasta el momento en que el incremento de la producción lleve a la abundancia. Con las bases del trabajo asalariado y la producción de mercancías, el incremento de la producción será un eufemismo para la acumulación del capital, y la acumulación de capital, tanto si está dirigida por el Estado o en manos privadas, significa necesariamente la desposesión y la explotación de los productores. Por esto Marx, en su Crítica al Programa de Gotha, argumentó que la dictadura del proletariado tendría que tomar medidas inmediatas respecto a la lógica global de la acumulación, reemplazando los salarios y el dinero con el sistema de bonos sobre el tiempo de trabajo.
En otra parte, Kautsky insiste en que esos salarios «socialistas» son fundamentalmente diferentes de los salarios capitalistas, porque bajo el nuevo sistema, la fuerza de trabajo ya no es una mercancía, presuponiendo que, puesto que los medios de producción se han convertido en propiedad del Estado, ya no hay mercado para la fuerza de trabajo. Este argumento – que han empleado a menudo los diferentes apologistas del modelo estalinista para probar que la URSS y sus vástagos no podían ser capitalistas – tiene un defecto fundamental: ignora la realidad del mercado mundial, que hace de cada economía nacional una unidad capitalista competitiva, independientemente del grado en que los mecanismos del mercado se hayan suprimido dentro de esa unidad.
Es verdad, como ya hemos señalado antes en esta serie, que el propio Marx hizo afirmaciones que implicaban que la producción socialista podría existir en los límites de la nación-estado. El problema es que las ideas que desarrolló la socialdemocracia «oficial» en los primeros años del siglo XX – a diferencia de la postura resueltamente internacionalista de Marx – se veían cada vez más como parte de un programa «práctico» para cada nación por separado. Esta visión «nacional» del socialismo llegó incluso a defenderse programáticamente. Así encontramos la siguiente formulación en otro trabajo de Kautsky del mismo periodo, La república socialista ([23]): «...una comunidad capaz de satisfacer todas sus necesidades y que contenga todas las industrias que se requieren para ello, ha de tener dimensiones muy diferentes de las de las colonias socialistas que fueron planificadas a comienzos de nuestro siglo. Entre las organizaciones sociales que existen actualmente, sólo hay una que tenga las dimensiones requeridas, que pueda usarse como el terreno requerido para el establecimiento y el desarrollo de la República socialista o cooperativa: la Nación».
Pero quizás lo más significativo sobre la visión de Kautsky de la transformación socialista es hasta qué punto todo ocurre de forma legal y ordenada. Emplea varias páginas de La revolución social argumentando que sería mucho mejor compensar a los capitalistas, comprándoselos, que simplemente confiscar su propiedad. Aunque sus escritos sobre el proceso revolucionario reconocen el uso de las huelgas y otras acciones llevadas a cabo por los propios obreros, su preocupación primordial parece ser que la revolución no incomode demasiado a los capitalistas. Uno de los oponentes reformistas de Kautsky en el Congreso de Dresde de 1903, Kollo, puso el dedo en la llaga con astucia cuando planteó que Kautsky quería una revolución social... sin violencia. Pero ni el derrocamiento del poder político de la clase capitalista, ni la expropiación de los expropiadores puede llevarse a cabo sin la indómita, violenta, y sin embargo creativa irrupción de las masas en la escena de la historia.
Repetimos. No es cuestión de demonizar a Kautsky. El era la expresión de un proceso más profundo (la gangrena oportunista de los partidos socialdemócratas, su incorporación gradual en la sociedad burguesa), de y las dificultades que tenían los marxistas para comprender y combatir este peligro. Ciertamente sobre el problema del parlamentarismo, no se encontrará una claridad acabada en todo el periodo que hemos estudiado. Por ejemplo en Reforma o revolución, Luxemburg ataca enérgicamente las ilusiones parlamentarias de Bernstein, pero también ella deja abiertas ciertas grietas sobre la cuestión (por ejemplo, en ese momento no reconoce el «disparate» en la introducción de Engels a la Lucha de clases en Francia, que después atacó en 1918). Otro caso instructivo es el de William Morris. En la década de 1880 Morris hizo varias advertencias clarificadoras sobre el poder corruptor del parlamento; pero esas percepciones se vieron lastradas por su tendencia al purismo, su incapacidad para comprender la necesidad de que los socialistas intervinieran en la lucha cotidiana de la clase, y –en esa época– usaran las elecciones y el parlamento como un foco de su lucha. Como muchos otros del ala izquierda que criticaban el parlamentarismo en esa época, Morris era muy permeable a las actitudes parlamentarias ahistóricas de los anarquistas. Y hacia el final de su vida, en reacción al daño que el anarquismo había hecho a sus esfuerzos por construir una organización revolucionaria, el propio Morris se desorientó y coqueteó con la visión de la vía parlamentaria al poder.
Lo que «se echaba de menos» durante esos años era el movimiento palpable de la clase. El cataclismo de 1905 en Rusia permitió a los mejores elementos del movimiento obrero discernir los verdaderos contornos de la revolución proletaria y superar las concepciones erróneas y desfasadas que hasta entonces habían nublado su visión. El verdadero crimen de Kautsky fue entonces luchar con uñas y dientes contra esas clarificaciones, presentándose cada vez más como un «centrista», cuya verdadera pesadilla, no era la derecha revisionista, sino la izquierda revolucionaria, personificada en figuras como Luxemburg y Pannekoek. Pero eso es otra parte de la historia.
CDW
[1] Ver Revista internacional nº 79. Un tema central de la Crítica era la defensa de la posición sobre la dictadura del proletariado contra la idea de Lasalle del «Estado del pueblo» que era el envoltorio de su querencia por acomodarse al Estado de Bismark.
[2] Ver Revista internacional, nos 83, 85 y 86.
[3] Citado por Massimo Salvadori en Karl Kautsky and the socialist revolution, 1880-1938, Londres 1979.
[4] Hay que decir que los esfuerzos de Engels por compensar las debilidades del Programa de Erfurt no tuvieron el éxito esperado. Engels reconocía claramente que el peligro oportunista se había codificado en el Programa; su crítica del esbozo de programa (carta a Kautsky, 29 de junio de 1891), contiene la definición más clara del oportunismo que pueda encontrarse en los escritos de Marx y Engels, y su preocupación central era el hecho de que, si el programa contenía una buena introducción general marxista acerca de la inevitable crisis del capitalismo y la necesidad del socialismo, era sin embargo completamente ambiguo respecto a cómo el proletariado llegaría al poder. Engels es particularmente crítico sobre la implicación de que los obreros alemanes pudieran usar la versión «prusiana» del parlamento («una hoja de parra del absolutismo») para ganar el poder pacíficamente. Por otra parte, en el mismo texto, Engels repite la noción de que en los países más democráticos, el proletariado podría llegar al poder a través del proceso electoral, y no hace una distinción suficientemente clara entre la república democrática y el Estado de la Comuna. Al final, el documento de Erfurt, en vez de mostrar la conexión entre los programas mínimo y máximo, abre una brecha entre ellos. Por eso Luxemburg, en su discurso al Congreso de fundación del KPD, en 1918, habla del programa de Spartakus como «deliberadamente opuesto» al Programa de Erfurt.
[5] Engels, Selected correspondence.
[6] Introducción a la Lucha de clases en Francia.
[7] R. Luxemburg, «Discurso sobre el Programa del Congreso de fundación del KPD».
[8] Ídem.
[9] Traducido del inglés por nosotros.
[10] Luxemburg, «Discurso sobre el programa del Congreso de fundación del KPD».
[11] El Estado y la revolución, VI, 2: «La polémica de Kautsky con los oportunistas».
[12] The Social Revolution, Chicago, 1916, traducido del inglés por nosotros.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] Ídem.
[16] Ídem.
[17] Ídem.
[18] Ver artículos de esta serie en la Revista internacional, nos 83, 85 y 86.
[19] The social revolution, Chicago, 1916, traducido del inglés por nosotros
[20] Ídem.
[21] Ídem.
[22] Ídem.
[23] Este pasaje está tomado de una versión inglesa, «traducida y adaptada para América» de Daniel De León (Nueva York, 1900); por eso no estamos seguros de qué es lo original de Kautsky. Sin embargo la cita nos da una muestra de las ideas que se desarrollaban en el movimiento internacional en esa época.
Series:
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [172]
- Kautsky [173]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- Segunda Internacional [152]
Revista Internacional n° 89 - 2° trimestre de 1997
- 3541 reads
Campañas sobre el negacionismo: la corresponsabilidad de los Aliados y de los nazis en el holocausto
- 3623 reads
La campaña ideológica actual que intenta asimilar las posiciones políticas de la izquierda comunista frente a la IIª Guerra Mundial con el llamado negacionismo (que es la negación de la exterminación de los judíos por los nazis), tiene dos objetivos. El primero es manchar y desprestigiar ante la clase obrera, a la única corriente política, la izquierda comunista, que se negó a ceder a la unión sagrada ante la IIª Guerra Mundial.
La campaña ideológica actual que intenta asimilar las posiciones políticas de la izquierda comunista frente a la IIª Guerra Mundial con el llamado negacionismo (que es la negación de la exterminación de los judíos por los nazis), tiene dos objetivos. El primero es manchar y desprestigiar ante la clase obrera, a la única corriente política, la izquierda comunista, que se negó a ceder a la unión sagrada ante la IIª Guerra Mundial. En efecto, la Izquierda Comunista fue la única que denunció la guerra -como la habían hecho antes que ella, Lenin, Trotski y Rosa Luxemburg ante la Iª Guerra Mundial- como guerra interimperialista de la misma naturaleza que la de 1914-18, demostrando que la pretendida especificad de la IIª, según la cual habría sido la lucha entre dos sistemas, la democracia y el fascismo, no fue más que pura mentira con la que alistar a los proletarios en una carnicería sin límites. El segundo objetivo se inscribe en la ofensiva ideológica que pretende hacer creer a los proletarios que la democracia burguesa seria, a pesar de sus imperfecciones, el único sistema posible, y que, por lo tanto, deberían movilizarse para defenderlo. Ese es el mensaje que se les propone mediante las campañas ideológicas político-mediáticas, desde la operación "manos limpias" en Italia hasta el "caso Dutroux" en Bélgica, pasando por la matraca anti Le Pen en Francia. En esta ofensiva, la función adjudicada a la denuncia del negacionismo es la de presentar al fascismo como el "mal absoluto", disculpando así al capitalismo como un todo de su responsabilidad en el holocausto.
Una vez más, queremos aquí dejar bien claro que la Izquierda comunista no tiene nada que ver, ni de cerca ni de lejos, con esa caterva "negacionista" que reúne a la extrema derecha tradicional y a la "ultraizquierda", concepto totalmente ajeno a la izquierda comunista1. Para nosotros, no se trata, ni mucho menos, de negar la espantosa realidad de los campos nazis y de exterminio. Como ya lo decíamos en el número anterior de esta Revista: «Pretender relativizar la barbarie del régimen nazi, incluso para denunciar la mistificación antifascista, significa en fin de cuentas, relativizar la barbarie del sistema capitalista decadente, de la que ese régimen es una de las expresiones». Por eso, la denuncia del antifascismo como instrumento del alistamiento del proletariado en la peor de las carnicerías interimperialistas de la historia y como medio de disimular quien es el verdadero responsable de todos esos horrores, o sea el capitalismo como un todo, no ha significado nunca la menor complacencia en la denuncia del campo fascista, cuyas primeras víctimas fueron los militantes proletarios. La esencia del internacionalismo proletario, del que la izquierda comunista ha sido siempre una defensora intransigente en recta continuidad con la verdadera tradición marxista y por lo tanto contra todos aquellos que la traicionaron y entre ellos los trotskistas-, siempre ha sido la de denunciar todos los campos enfrentados, demostrando que todos son igualmente responsables de los horrores y del indecible sufrimiento que todas las guerras interimperialistas causan a la humanidad.
Ya hemos mostrado en números anteriores de esta Revista como la barbarie del "campo democrático" durante la IIª Guerra mundial no tuvo nada que envidiar a la del "campo fascista", en el horror y en el cinismo con el que fueron perpetrados los crímenes contra la humanidad que fueron los bombardeos de Dresde y de Hamburgo o el fuego nuclear que se abatió sobre el ya vencido Japón2. En este artículo nos ocuparemos de demostrar la complicidad de los Aliados al guardar cuidadosamente silencio hasta el final de la guerra sobre los genocidios que estaba perpetrando el régimen nazi, pues los Aliados estaban perfectamente al corriente de la existencia de los campos de concentración y para qué servían.
La burguesía quiso y propició la subida al poder del fascismo
Antes de demostrar la complicidad aliada con los crímenes perpetrados por los nazis, debe recordarse, que la subida al poder del fascismo -siempre presentado, desde la derecha clásica hasta la izquierda y extrema izquierda del capital como un monstruoso accidente de la historia, como si hubiera sido una aberración surgida del cerebro enfermo de un Hitler o un Mussolini- es, al contrario, la consecuencia orgánica del capitalismo en su fase de decadencia y de la derrota sufrida por el proletariado en la ola revolucionaria que vino tras la Iª Guerra Mundial.
La postura según la cual la clase dominante no sabía cuáles eran los verdaderos proyectos del partido nazi, que, en cierto modo, se habría dejado engañar, no aguanta de pie un solo instante. El partido nazi hunde sus raíces en dos factores determinantes para la historia de los años 30: por un lado, el aplastamiento de la revolución alemana que abre la puerta al triunfo de la contrarrevolución a escala mundial y, por otro, la derrota del imperialismo alemán tras la primera carnicería mundial. Desde el principio, el objetivo del naciente partido nazi fue, apoyándose en la sangría infringida a la clase obrera alemana por el partido socialdemócrata, el SPD de Noske y Scheidemann, el de rematar el aplastamiento del proletariado para así reconstruir las fuerzas bélicas del imperialismo alemán., Esos objetivos eran compartidos por el conjunto de la burguesía alemana, superando las divergencias reales, tanto en los medios que emplear como en los momentos para usarlos. Las SA, milicias del asalto en las que se apoyó Hitler en su marcha hacia el poder, fueron las herederas directas de los Cuerpos Francos que habían asesinado a Rosa Luxemburg y Karl Liebnecht y a miles de comunistas y militantes obreros. La mayoría de los dirigentes de SA habían empezando su carrera de carniceros en esos mismos cuerpos francos, los cuales habían sido la "guardia blanca" utilizada por el SPD para aplastar en sangre a la revolución, con el apoyo de las tan democráticas potencias victoriosas, las cuales, a la vez que desarmaban al ejército alemán, ponían sumo cuidado en dejar que las milicias contrarrevolucionarias dispusieran del suficiente armamento para cumplir sus sucias labores.
El fascismo no pudo arraigarse y prosperar sino gracias a la derrota física e ideológica infligida al proletariado por la izquierda del capital, la única capaz de enfrentar primero y vencer después a la ola revolucionaria que se extendió por Alemania en 1918-19. Así lo entendió perfectamente el estado mayor de los ejércitos alemanes, dando carta blanca al SPD para que este pudiera dar, en enero de 1919, el golpe decisivo al movimiento revolucionario que se estaba desarrollando. Y si Hitler no fue apoyado en su intentona de golpe en Munich, en 1925, fue porque el ascenso del fascismo era considerado prematuro todavía por los sectores más lúcidos de la clase dominante. Había que rematar primero la derrota del proletariado, utilizando hasta el final la mistificación democrática mediante la República de Weimar, la cual, aunque presidida por el junker3 Hindenburg, se beneficiaba de un disfraz radical gracias a la participación regular en sus sucesivos gobiernos, de ministros procedentes del llamado partido "socialista".
Pero en cuanto la amenaza proletaria quedó definitivamente conjurada, la clase dominante, en su forma más clásica, por medio de las joyas del capitalismo alemán, o sea los Krupp, Thyssen, AG Farben, no cejará en su apoyo total al partido nazi y a su victoriosa marcha hacia el poder. Y es que ahora, la voluntad de Hitler de reunir todas las fuerzas necesarias para la restauración de la potencia militar del imperialismo alemán corresponde exactamente con las necesidades del capitalismo alemán. Este, vencido y expoliado por sus rivales imperialistas de la I Guerra Mundial, no puede, so pena de muerte, sino intentar reconquistar el terreno perdido metiéndose en una nueva guerra.
Lejos de ser la consecuencia de una pretendida agresividad germánica, agresividad congénita que, por fin, había encontrado en el fascismo el medio de darse rienda suelta, esa voluntad no es otra sino la estricta expresión de las duras leyes del imperialismo en la decadencia del sistema capitalista como un todo, leyes que, frente a un mercado mundial totalmente repartido, no deja más solución a las potencias imperialistas perjudicadas en dicho reparto, que la de intentar, mediante una nueva guerra, llevarse una parte mayor. La derrota física del proletariado alemán, por un lado, y el estatuto de potencia imperialista expoliada que le tocó a Alemania tras su derrota en 1918, por otro, hicieron el fascismo, contrariamente a los países vencedores, en donde la clase obrera no había sido físicamente aplastada, el medio más adecuado del capitalismo alemán para prepararse para una segunda carnicería imperialista. El fascismo, como forma brutal de un capitalismo de Estado que se estaba fortaleciendo por todas partes, incluso en los países llamados democráticos, era el instrumento de la concentración y centralización de todo el capital en manos del Estado frente a la crisis económica, para orientar la economía hacia la preparación de la guerra. Hitler llegó, pues, al poder de la manera más "democrática", con el apoyo total de la burguesía alemana. En efecto, una vez en que la amenaza proletaria quedó definitivamente descartada, la clase dominante ya no tenía que preocuparse por mantener el arsenal democrático, siguiendo así el mismo proceso ya instaurado en Italia.
El capitalismo decadente exacerba el racismo.
"Sí, quizás...", nos dirían algunos, pero acaso ¿no hacéis abstracción de uno de los rasgos que distinguen al fascismo de las demás fracciones de la burguesía, o sea, su antisemitismo visceral cuando es esta la característica particular que provocó el holocausto? Es esa la idea que defienden, en particular, los trotskistas. Estos, de hecho, solo reconocen formalmente la responsabilidad del capitalismo y de la burguesía en general en la génesis del fascismo para añadir, a renglón seguido, que el fascismo es pese a todo, mucho peor que la democracia burguesa, como el holocausto demuestra, y, que, por lo tanto, ante la ideología del genocidio, no debe haber la menor vacilación: Hay que escoger su campo, el de la democracia, el de los aliados. Fue ese argumento, unido al de la defensa de la URSS, lo que le sirvió para justificar su traición al internacionalismo proletario y su paso al campo de la burguesía durante la IIª Guerra Mundial. Es pues de lo más lógico encontrar hoy en Francia, a la Liga Comunista Revolucionaria y a su líder Krivine, con el apoyo discreto pero real de Lutte Ouvriere, en cabeza de la cruzada antifascista y antinegacionista, defendiendo la visión del fascismo como mal absoluto, que sería pues cualitativamente diferente de todas las demás expresiones de la barbarie capitalista y contra el que la clase obrera debería ponerse en vanguardia del combate por la defensa y por, podríamos decir, la revitalización de la democracia.
Que la extrema derecha y el nazismo en especial sean profundamente racistas es algo que nunca ha sido cuestionado por la izquierda comunista, como tampoco como la espantosa realidad de los campos de la muerte. La verdadera cuestión es otra. Estriba en saber si ese racismo y la abominable designación de los judíos como chivo expiatorio de los males, no sería más que la expresión de la naturaleza particular del fascismo, el producto maléfico de cerebros enfermos, o si no es, más bien, la consecuencia siniestra del modo de producción capitalista enfrentado a la crisis histórica de su sistema, transformación monstruosa pero natural de la ideología nacionalista defendida y propagada por todas las fracciones de la burguesía. El racismo es una característica de la sociedad dividida en clases, no es un atributo eterno de la naturaleza humana. Si la entrada en decadencia del capitalismo ha agudizado el racismo hasta grados nunca antes alcanzados, si el siglo XX es el siglo en el que los genocidios ya no son la excepción sino la regla., ello no se debe a no se sabe qué perversión de la naturaleza humana. Es el resultado del hecho de que, frente a la guerra ahora permanente que cada Estado debe llevar a cabo en el marco de un mercado mundial sobresaturado y repartido hasta el más recóndito islote, la burguesía, para poder soportar y justificar esa guerra permanente, está obligada, en todos los países, a reforzar el nacionalismo por todos los medios! Qué ambiente más propicio, en efecto para el incremento del racismo que aquel tan certeramente describió Rosa Luxemburgo en el folleto en el que denuncia la primera carnicería mundial: «el populacho cometía excesos al salir a cazar espías, las multitudes cantando, de los cafés con coros patrióticos; turbas violentas, prestas a denunciar, a perseguir mujeres, a llegar hasta el frenesí del delirio ante cada rumor; un clima del crimen ritual, la atmósfera de pogromo en donde el único representante de la dignidad humana era el agente de policía en una vuelta de la calle» Y así prosigue: «Enlodada, deshonrada , embarrada en sangre, ávida de riquezas: así se presenta la sociedad burguesa, así es ella» (La crisis de la socialdemocracia)4.
Podrían retomarse exactamente los mismos términos para describir las múltiples escenas de horror en la Alemania de los años 30: saqueos de almacenes de judíos, linchamientos, niños separados de sus padres, o evocar también la misma atmósfera de pogromo que reinaba en Francia en 1945 cuando el diario L´Humanite de los estalinistas vomitaba en primera página aquella ignominia de "! Cada uno a por su boche!" (Alemán en términos despectivos). No, el racismo no es especialidad exclusiva del fascismo, como tampoco lo es su forma antisemita. El célebre general de los "democráticos" Estados Unidos, Patton, quién por lo visto iba a liberar a la humanidad de la "bestia inmunda" acaso no declaraba cuando la liberación de los campos, que «los judíos son peores que los alemanes», mientras que el otro "gran liberador" Stalin, organizaba sus propios pogromos contra los judíos, los gitanos, los chechenos, etc. El racismo es producto de la naturaleza básicamente nacionalista de la burguesía, sea cual sea la forma de su dominación, totalitaria o "democrática ". Nacionalismo puesto al rojo vivo por la decadencia de su sistema.
Si el nazismo, con el asentimiento de la clase dominante pudo utilizar el racismo, latente siempre en la pequeña burguesía, para hacer de él y del antisemitismo la ideología oficial del régimen, fue porque la única fuerza capaz de oponerse al nacionalismo que transpira por todos los poros de una sociedad burguesa en putrefacción, o sea el proletariado, había sido derrotado tanto física como ideológicamente. Una vez más, por muy irracional y monstruoso que sea el antisemitismo oficial profesado y después puesto en práctica por el régimen nazi, no se puede explicar únicamente por la locura o la perversión de los dirigentes nazis. Como lo subraya con toda justicia el folleto publicado por el Partido Comunista Internacionalista titulado Auschwitz o la gran escusa, la exterminación de judíos «se produjo, no en un momento cualquiera, sino en plena crisis y guerra imperialistas. Y dentro de esa gigantesca empresa de destrucción hay que explicarla. El problema se encuentra por eso mismo, esclarecido: ya no hay que explicar el "nihilismo destructor" de los nazis, sino por qué la destrucción se centró en parte sobre los judíos». Y para explicar porque la población judía, aunque no fuera la única, fue señalada primero para la vindicta pública y después exterminada en masa por el nazismo, hay que tomar en cuenta dos factores: las necesidades del esfuerzo de guerra alemán y el papel desempeñado en ese periodo siniestro por la pequeña burguesía. Esta última se vio reducida a la ruina por la violencia de la crisis económica en Alemania, cayendo progresivamente en una situación de lumpenización. Así, desesperada y en ausencia de un proletariado que pudiera desempeñar un papel de contraveneno, aquella dio rienda suelta a todos sus prejuicios más reaccionarios, típicos de una clase sin porvenir alguno, enfangándose en el racismo y antisemitismo propagado por las formaciones fascistas. Estas señalaron con el dedo al judío, imagen por excelencia del apátrida "chupasangres", como chivo expiatorio de la miseria a la que se veía reducida la pequeña burguesía, plenamente dedicada a la preparación de la guerra.
El silencio cómplice de los Aliados sobre la existencia de los campos de la muerte.
Mientras que desde 1945 hasta hoy, la burguesía no ha cesado de exhibir casi obscenamente los montones de esqueletos encontrados en los campos de concentración nazis y los cuerpos esqueléticos de los supervivientes de aquel infierno, fue en cambio muy discreta sobre esos mismos campos durante la guerra misma, hasta el punto de que ese tema estuvo ausente de la propaganda guerrera del "campo democrático". Eso de que los Aliados solo se habían enterado de lo que ocurría en Dachau, Auschwitz, Treblinka, etc., cuando la liberación de los campos en 1945 es una patraña que nos cuenta con regularidad la burguesía pero que no resiste el menor estudio histórico.
Los servicios de información ya existían entonces y eran muy activos y eficaces, como lo demuestran ciertos episodios de la guerra en los que desempeñaron un papel determinante, y la existencia de los campos de la muerte no se libraba de su investigación. Eso está confirmado por una serie de trabajos de historiadores de la IIª Guerra Mundial. Así, el diario francés Le Monde , muy activo por otra parte en la campaña ·"antinegacionista", escribía en su edición de 27 de septiembre de 1996: «Una matanza [la perpetrada en los campos] de la que un informe del partido socialdemócrata judío, el Bund polaco, había revelado, ya en la primavera de 1942, y, sin embargo, la amplitud y el carácter sistemático, fue oficialmente confirmada a los dirigentes norteamericanos por el famoso telegrama del 8 de agosto de 1942, emitido por G. Riegner, representante del Congreso judío mundial en Ginebra, basándose en informaciones dadas por un industrial alemán de Leipzig, llamado Eduard Schulte. En esta época, como se sabe, una gran parte de los judíos europeos que serian aniquilados estaban todavía vivos».
Los gobiernos aliados, por canales múltiples, estaban perfectamente al corriente de los genocidios desde 1942, y, sin embargo, los dirigentes del "campo democrático", los Roosevelt, Churchill y demás, lo hicieron todo para que esas revelaciones, indiscutibles, no tuvieran la menor publicidad, dando consignas estrictas a la prensa de entonces para que mantuvieran la mayor reserva y discreción al respecto, De hecho, no hicieron el más mínimo esfuerzo por intentar salvar la vida de esos millones de seres condenados a muerte. Eso lo confirma ese mismo artículo citado: «el americano D. Wyman demostró, a mediados de los años 80 en su libro Abandono de los judíos (Edic. Calmann-Levy) que varios cientos de miles de vidas podrían haberse salvado sin la apatía, cuando no la obstrucción, de ciertos organismo de la administración estadounidense (como el Departamento de Estado) y de los aliados en general».
Estos extractos del burgués y tan democrático diario Le Monde no hacen sino afirmar lo que siempre ha afirmado la Izquierda Comunista, especialmente el folleto de Bordiga y el PCInt, Auschwitz o la gran excusa, texto que se ve hoy designado, mediante mentiras infames, a la vindicta pública porque, según pretenden, habría sido el origen de las tesis negacionistas sobre la no existencia de los campos de la muerte. Ese silencio de la coalición adversaria de la Alemania hitleriana demuestra lo que valen las virtuosas y ruidosas proclamaciones de indignación ante el horror del holocausto que vociferan todos los campeones de la "defensa de los derechos humanos".
¿Se aplicaría ese silencio por el antisemitismo latente de ciertos dirigentes del campo Aliado como así lo han afirmado historiadores israelíes después de la guerra?. Cierto es que el antisemitismo no es una especialidad de los regímenes fascistas: recuérdese la declaración, citada arriba, del general Patton, como también podría denunciarse el bien conocida antisemitismo de Stalin. Pero no es esa la verdadera explicación del silencio de los Aliados, entre cuyos dirigentes también había judíos o próximos a organizaciones judías, como Roosevelt. También aquí, el origen de esa notable discreción está en las leyes que rigen el sistema capitalista, sean cuales sean los adornos democráticos o totalitarios con los que viste su dominación. Como en el campo adversario, todos los recursos del campo Aliado se movilizaron en servicio de la guerra. Ninguna boca inútil, todo el mundo debe estar ocupado, ya sea en el frente ya sea en la producción de armamento. La llegada en masa de poblaciones procedentes de los campos, de niños o de ancianos que no podían llevarse al frente o a la fábrica, de hombres o mujeres enfermos que no podían ser integrados inmediatamente en el esfuerzo de guerra, habría desorganizado dicho esfuerzo. Por lo tanto se cierran las fronteras y se impide por todos los medios tal emigración. A. Eden decidió en 1943, es decir en un periodo en que la burguesía anglosajona estaba perfectamente al corriente de la existencia de los campos, a petición de Churchill «que ningún navío de la Naciones Unidas fuera habilitado para efectuar transferencias de refugiados en Europa», mientras que Roosevelt añadía que «transportar a tanta gente desorganizaría el esfuerzo de guerra» (Memorias de Churchill, t 10). Esas son las sórdidas razones que llevaron a esos "antifascistas" y "demócratas" a mantener el más absoluto silencio sobre lo que ocurría en Dachau, Buchenwald y otros lugares de siniestra memoria. Las consideraciones humanitarias que pretendidamente serían las inspiradoras del campo antifascista no contaban para nada ante las exigencias del esfuerzo de guerra.
La complicidad directa del "campo democrático" en el holocausto.
Los Aliados no se limitaron a mantener riguroso silencio durante toda la guerra sobre los genocidios cometidos en los campos; fueron todavía más lejos en la abyección y el increíble cinismo que caracterizan a la clase dominante en su conjunto. Primero, mientras que no vacilaron un instante en hacer caer un diluvio de bombas sobre las ciudades alemanas, se negaron a intentar la menor operación militar en dirección de los campos. Así, cuando a principios de 1944 hubieran podido bombardear las vías férreas que conducían a Auschwitz sin mayores problemas, pues el objetivo estaba al alcance de la aviación aliada y dos personas evadidas del campo hubieran descrito en detalle el funcionamiento y la topografía del terreno, no hicieron lo más mínimo.
Cuando «dirigentes judíos, húngaros y eslovacos suplican a los aliados que pasen a la acción, en un momento en que ya han empezado las deportaciones de judíos de Hungría, designando incluso un objetivo: el cruce ferroviario de Kosice-Pressow. Es cierto que los alemanes podían reparar las vías rápidamente. Pero este argumento no sirve para la destrucción de los crematorios de Birkenau, lo cual habría desorganizado sin lugar a dudas la máquina exterminadora. No se hará nada. En definitiva, es difícil no reconocer que ni lo mínimo se intentó, pues todo quedó enterrado en la mala voluntad de los estados mayores y de los diplomáticos» (Le Monde, 27/09/96)
Pero, contrariamente a lo que lamenta ese diario, no fue simplemente por la "mala voluntad burocrática" por lo que el "campo demócrata" fue cómplice del holocausto. Esa complicidad fue completamente consciente. Los campos de concentración fueron al principio esencialmente campos de trabajo en los que la burguesía alemana podía explotar a menor coste una mano de obra esclavizada, sometida hasta el agotamiento, enteramente dedicada a las exigencias del esfuerzo de guerra. Aunque ya habían existido campos de exterminio, hasta 1942 fueron más la excepción que la regla. Pero a partir de los primeros reveses militares serios sufridos por el imperialismo alemán, sobre todo frente a la apabullante apisonadora estadounidense, al no poder alimentar a la población y a las tropas alemanas, el régimen nazi decidió liquidar a la población excedentaria encerrada en los campos Desde entonces, los hornos crematorios se extendieron por todas partes y cumplieron su siniestra labor. El innombrable horror de los dientes, las uñas y el pelo de las personas gaseadas, cuidadosamente recuperados por sus verdugos para alimentar la máquina de guerra alemana eran los actos de un imperialismo acorralado, que retrocedía en todos los frentes, llevando hasta el final la profunda irracionalidad de la guerra interimperialista, tomando su cupo de carne humana cada vez más gigantesco para defender sus intereses imperialistas mortalmente amenazados por sus rivales en el saqueo imperialista. El holocausto fue perpetrado por el régimen nazi y sus esbirros sin la menor vacilación, pero poco beneficio podría sacar de él un capitalismo alemán que estaba metido, como hemos visto, en una carrera desesperada por reunir los medios para una resistencia eficaz ante el avance imparable de los Aliados. Y en este contexto fueron intentadas varias acciones, en general directamente organizadas por las SS, para quitarse de en medio, con beneficios, a cientos de miles, cuando no millones de prisioneros, vendiéndolos o intercambiándolos con los Aliados.
El episodio más conocido de esa abominable y siniestra venta fue la intentada ante Joel Brand, dirigente de una organización semi-clandestina de judíos húngaros. Brand, como lo ha contado A. Weissberg en su libro La historia de J. Brand, recogido también el folleto Auschwitz o la gran excusa, fue convocado en Budapest para entrevistarse con el jefe de las SS encargado de la cuestión judía, Eichmann. Este le encargó que negociara con los gobiernos anglo-americanos la liberación de un millón de judíos a cambio de 10.000 camiones, precisando que podían ser menos y estar dispuesto a aceptar otro tipo de mercancías Los SS, para dar prueba de la seriedad de su oferta declararon que estaban dispuestos a liberar 100.000 judíos en cuanto Brand obtuviera un acuerda de principio sin haber obtenido nada a cambio. Durante su viaje, J. Brand conoció las cárceles inglesas de Oriente Medio, y, tras múltiples dificultades que no tuvieron nada de casuales, sino debidas a la acción de los gobiernos aliados para evitar una entrevista oficial con semejante "aguafiestas", pudo al fin discutir la propuesta con Lord Moyne, responsable del gobierno británico en Oriente Medio. La negativa tajante de este a la propuesta de Eichmann no fue ni personal, pues no hacía sino aplicar las consignas del gobierno inglés, ni menos todavía un rechazo moral a un odioso chantaje.
Ninguna duda es posible cuando se lee la reseña que de esta discusión hizo Brand: «Le suplica (Brand) que al menos dé un acuerdo escrito, aunque no lo cumpla, al menos se salvarán 100.000 vidas. Moyne le pregunta entonces cual sería la cantidad total. Eichmann le habló de un millón. ¿Cómo puede Vd. imaginarse semejante cosa, Mr. Brand? ¿Qué haría yo con un millón de judíos? ¿Donde los metería? ¿Quién los acogería? Si en la tierra ya no hay sitio para nosotros, lo único que nos queda es dejarnos exterminar, dijo Brand desesperado». Como lo subraya muy justamente Auschwitz o la gran excusa a propósito de ese "glorioso" episodio de la segunda carnicería mundial, «desgraciadamente si bien existía la oferta, no había, en cambio, demanda. ¡No solo los judíos, incluso los mismos SS se habían dejado engañar por la propaganda humanitaria de los aliados! ¡Los Aliados no querían para nada ese millón de judíos! Ni por 10.000 camiones, ni por 5.000, ni por nada»
Cierta historiografía reciente intenta demostrar que esa negativa se debió ante todo al veto opuesto por Stalin a ese intercambio. Esa no es sino una tentativa más por ocultar y atenuar la responsabilidad de las "grandes democracias" y su complicidad directa en el holocausto, que pone de relieve lo ocurrido al crédulo Brand, y eso aún cuando nadie puede poner en entredicho su veracidad. Baste con decir que durante toda la guerra, ni Roosevelt ni Churchill se dejaron dictar su conducta por Stalin, y que en ese punto preciso, como lo demuestran las declaraciones citadas arriba, aquellos dos estaban en la misma longitud de onda que el "padrecito de los pueblos", pues en la dirección de la guerra aquellos no tenían nada que envidiarle en cinismo y en brutalidad a tal padrecito, El súper demócrata Roosevelt, por su parte, opondrá la misma negativa a otros intentos por parte de los nazis, especialmente cuando a finales de 1944 intentaron vender a judíos a la Organización de judíos americanos, transfiriendo en prueba de su buena voluntad, unos 2000 judíos a Suiza, como lo cuenta en detalle Y. Bauer en un libro titulado Juifs a vendre (Judíos en venta, ediciones Liana Levi).
Todo eso no se debió ni a errores ni a unos dirigentes que se habían vuelto "insensibles" a causa de los terribles sacrificios que exigía la guerra contra la feroz dictadura fascista, explicación más corrientemente avanzada por la burguesía para justificar la dureza de Churchill, por ejemplo, u otros episodios poco gloriosos de 1939-45. El antifascismo no ha expresado nunca un antagonismo real entre, de un lado, un campo que habría defendido la democracia y sus valores y del otro un campo totalitario. No fue desde el principio sino una trampa tendida a los proletarios, para justificar primero la guerra que se anunciaba, ocultando su carácter clásicamente interimperialista con el objeto de un nuevo reparto del mundo entre los grandes tiburones, una guerra anunciada por la Internacional comunista desde la misma firma del Tratado de Versalles y que el antifascismo prometía borrar de la memoria obrera, para acabar alistándolo finalmente en la carnicería más gigantesca de la historia. Si había que guardar silencio y cerrar cuidadosamente la frontera a todos los que intentaban escapar del infierno nazi, para "no desorganizar el esfuerzo de guerra", después de la guerra todo iba a cambiar. La inmensa publicidad hecha repentinamente a partir de 1945 sobre los campos de la muerte iba a ser una buena oportunidad para la burguesía. Enfocar todos los proyectores sobre la realidad monstruosa de los campos de la muerte iba a permitir a los Aliados ocultar los crímenes innumerables que ellos también habían cometido. La propaganda ensordecedora permitía también encadenar sólidamente al carro de la democracia a una clase obrera que podría oponer resistencia ante los sacrificios y la miseria que iba a seguir sufriendo después de la "Liberación". Todos los partidos burgueses, desde la derecha a los estalinistas, presentaban la democracia como un valor común de burgueses y obreros, valor que había que defender sin rechistar para evitar, en el futuro, nuevos holocaustos.
Atacando a la Izquierda comunista hoy, la burguesía, fiel seguidora de Goebbels, pone en práctica el célebre consejo de ese dirigente hitleriano que de una mentira cuanto más gruesa mejor podrá ser tragada. Intenta presentar a la Izquierda comunista como antepasada del "negacionismo".
La clase obrera debe rechazar semejante calumnia y recordar quienes fueron los que despreciaron el terrible sino de los deportados en los campos de la muerte, quienes utilizaron cínicamente a aquellos pobres deportados en sus campañas sobre la superioridad intangible de la democracia burguesa, justificando así el sistema de explotación y de muerte que es el capitalismo. Hoy, frente a los esfuerzos de la clase dominante para reavivar el engaño democrático, utilizando el antifascismo, la clase obrera debe acordarse de lo que ocurrió durante los años 1930-40, cuando se dejó engañar por ese mismo antifascismo, acabando por servir de carne de cañón en nombre de "la defensa de la democracia".
RN
1 Sobre esta campaña que pretende asimilar el "negacionismo" y la izquierda comunista, ver "El antifascismo justifica la barbarie", Revista Internacional n. 88
2 Ver "Las matanzas y los crímenes de las grandes democracias"·, Revista Internacional n. 66, "Hiroshima, las mentiras de la burguesía", nº 83
3 Nobleza terrateniente de origen prusiano que dominó Alemania a partir del siglo XIX
4 Este folleto se puede encontrar en https://www.marxists.org/espanol/luxem/09El%20folletoJuniusLacrisisdelasocialdemocraciaalemana_0.pdf [24]
Series:
- Fascismo y antifascismo [170]
Cuestiones teóricas:
- Fascismo [118]
I - 1917: Las tesis de Abril 1917, faro de la revolución proletaria
- 9502 reads
Inicio de una serie sobre los 3 momentos cruciales de la Revolución Rusa de 1917: la tesis de abril, las jornadas de julio y la toma del poder en octubre
Nada enfurece más a una clase explotadora que el alzamiento de los explotados. La revuelta de los esclavos en el Imperio Romano, o de los campesinos en el feudalismo, fueron reprimidas con la más repugnante crueldad. Sin embargo, la rebelión de la clase obrera contra el capitalismo es una afrenta mayor todavía contra la clase dirigente de este sistema, pues aquella levanta, racional y claramente, la bandera de una nueva sociedad, la sociedad comunista; una sociedad que hoy día es una necesidad y una posibilidad histórica. Por tanto, para la clase capitalista, no es suficiente la mera represión de los intentos revolucionarios de la clase obrera, su ahogamiento en sangre, aunque la contrarrevolución capitalista ha sido y es ciertamente la más sangrienta de la historia. También necesita ridiculizar la idea de que la clase obrera es portadora de un nuevo orden social e intentar demostrar la categórica futilidad del proyecto comunista. Para eso necesita, además de las armas propiamente dichas, todo un arsenal de mentiras y distorsiones. De ahí que el capital haya mantenido durante gran parte de siglo XX la mayor mentira de la historia: la mentira de que el estalinismo es el comunismo.
Si el colapso del bloque del Este en 1989, y el de la URSS dos años después, privó a la burguesía de un "ejemplo" vivo de esa mentira, de hecho reforzó sus efectos en gran parte, al hacer posible que se desencadenase una gigantesca campaña sobre la quiebra del comunismo, del marxismo e incluso del "fin de la lucha de clases". Los efectos profundamente dañinos de esta campaña sobre la conciencia del proletariado mundial, se han examinado muchas veces en las paginas de esta Revista, y no insistiremos sobre ello aquí. Pero sí es importante señalar que, a pesar de que el impacto de esas campañas ha disminuido los últimos años (sobre todo porque las promesas de la burguesía sobre el nuevo orden mundial de paz y prosperidad tras el hundimiento del estalinismo se han evaporado a las primeras de cambio), son tan importantes para el aparato de control ideológico de la burguesía, que no desaprovechará ninguna oportunidad para reavivar su influencia. Entramos en el año del 80 aniversario de la revolución rusa, y no tenemos ninguna duda de que vamos a asistir a nuevas variantes sobre el mismo tema. Pero una cosa es cierta: el odio y desprecio de la burguesía por la revolución proletaria que empezó en Rusia en 1917, sus esfuerzos por deformar y desvirtuar su memoria van a centrarse sobre todo en la organización política que encarnó el espíritu de aquel enorme movimiento insurreccional: el partido bolchevique. Esto no debería sorprendernos. Desde los días de la Liga de los Comunistas y de la 1ª Internacional, la burguesía siempre ha estado dispuesta a "perdonar" a la mayoría de los pobres obreros engañados por las conspiraciones y las maquinaciones de las minorías revolucionarias, a las que al contrario, ha estigmatizado invariablemente como la mismísima encarnación del diablo. Y para el capital, nadie ha sido tan diabólico como los bolcheviques, que, después de todo, se las apañaron para "seducir" a los obreros más y mejor que cualquier otro partido revolucionaria en la historia.
Este no es el lugar para considerar todos los libros, artículos y documentales que últimamente se han dedicado a la revolución rusa. Es suficiente decir que los que han tenido más publicidad Por ejemplo el de Pipes, The Unknoum Lenin: from the Soviet Archives, y el trabajo de Volkogonov, un antiguo bibliotecario de los archivos del KGB, que presume de poder manejar archivos inaccesibles hasta ahora y que datan de 1917, tratan de un tema muy preciso: mostrar que Lenin y los bolcheviques eran una banda de fanáticos hambrientos de poder, que lo hicieron todo por usurpar los logros democráticos de la revolución de Febrero, y llevaron a Rusia, y al mundo, a uno de los experimentos más desastrosos de la historia. Naturalmente, estos caballeros pretender haber probado minuciosamente que el terror estalinista era la continuación y realización del terror leninista. El subtítulo de la edición alemana del trabajo de Volkogonov sobre Lenin: Utopía y terror, resume muy bien la posición de la burguesía de que la revolución degeneró en terror precisamente porque intentó imponer un ideal utopista, el comunismo, que en realidad seria la antítesis de la naturaleza humana.
Un elemento importante en esta inquisición anti bolchevique, es la idea de que el bolchevismo, a pesar de todo su discurso sobre el marxismo y la revolución mundial, era sobre todo una expresión del atraso de Rusia. Esto no es nuevo: de hecho era una de las tonadillas favoritas del "renegado Kautski" en el momento de la insurrección de Octubre. Pero después ha adquirido una considerable respetabilidad académica... Uno de los estudios mejor documentados sobre los líderes de la revolución rusa, el libro de Bertram Wolfe, Three who made revolution (Tres que hicieron la Revolución), escrito en la década de 1950, desarrolla esta idea aplicándosela a Lenin, Según esta visión, la posición de Lenin sobre la organización política proletaria como un cuerpo "reducido" compuesto de revolucionarios convencidos, pertenece más a las concepciones conspirativitas y secretas de los narodnikis y de Bakunin, que a Marx. Estos historiadores, a menudo contrastan esta visión con las concepciones más "sofisticadas", "europeas" y "democráticas" de los mencheviques. Y por supuesto, ya que la forma de la organización revolucionaria está conectada con la forma de la revolución propiamente dicha, la organización democrática menchevique podría habernos legado una Rusia democrática, mientras que la organización dictatorial bolchevique nos legó una Rusia dictatorial.
No solo los voceros oficiales de la burguesía venden esas ideas. También lo hacen, aunque con un envoltorio diferente, lo anarquistas de toda calaña, que se especializan en la postura de "ya os lo habíamos dicho" sobre la revolución rusa, "Ya sabíamos que el bolchevismo era peligroso y que terminaría en lágrimas - ¿Adonde, si no, podía conducir todo ese discurso , el Estado del periodo de transición y la dictadura del proletariado". Pero el anarquismo tiene el hábito de renovarse perpetuamente y puede ser mucho más sutil que eso. Un buen ejemplo de esto es el tipo de producto que presenta una especie parásita del anarquismo, que se hace llamar (entre otras cosas), la "London Psycogeographical Association" La LPA ha apoyado de buen grado el argumento de la CCI de que el bakuninismo, a pesar de todo su discurso sobre la libertad y la igualdad de sus críticas al "autoritarismo" marxista, estaba realmente basado en una visión profundamente jerárquica e incluso esotérica, muy próxima a la francmasonería. Para la LPA, sin embargo, esto es solo el aperitivo: el plato fuerte es que la concepción bolchevique de la organización es la verdadera continuadora del bakuninismo y de la francmasonería. El circulo se completa: los "comunistas" de la LPA vomitan las sobras de los profesores de la guerra fría.
El reto que plantean todos estos calumniadores contra el bolchevismo es considerable y no podría contestarse en el contexto de un solo artículo. Por ejemplo, hacer una apreciación crítica de la concepción "leninista" de la organización, refutar los prejuicios de que no era más que una nueva versión de los narodnikis o del bakuninismo, requeriría por si solo, una serie de artículos. Nuestro propósito en este artículo es más preciso: examinar un episodio particular de los acontecimientos de la revolución rusa - la Tesis de Abril-, enunciadas por Lenin a su regreso a Rusia en 1917. No solo porque este mes hace 80 años de esto y es un momento apropiado, sino sobre todo porque este breve y agudo documento, es un punto de partida para refutar todas las mentiras sobre el partido bolchevique, y para reafirmar algo esencial sobre este partido: que no fue el producto de la barbarie rusa, del anarcoterrorismo distorsionado, o del ansia inagotable de poder de sus dirigentes. El bolchevismo fue un producto, en primer lugar, del proletariado mundial. Inseparablemente ligado a toda la tradición marxista, no fue en absoluto la simiente de una nueva forma de explotación y opresión, sino la vanguardia de un movimiento para acabar con toda explotación.
De febrero a abril.
Hacia finales de febrero de 1917, los obreros de Petrogrado lanzaron huelgas masivas contra las intolerables condiciones de vida impuestas por la guerra imperialista. Las consignas del movimiento se politizaron rápidamente. Los obreros reclamaban el final de la guerra y el derrocamiento de la autocracia. A los pocos días la huelga se había extendido a otras ciudades, y los obreros tomaron las armas y confraternizaron con los soldados; la huelga de masas tomó el carácter de un alzamiento.
Repitiendo la experiencia de 1905, los obreros centralizaron la lucha por medio de los Soviets de diputados obreros, elegidos por las asambleas de fábrica y revocables en todo momento. A diferencia de 1905, los soldados y campesinos empezaron a seguir este ejemplo a gran escala. La clase dirigente, reconociendo que los días de la autocracia estaban contados, se deshizo del zar y llamó a los partidos del liberalismo y de "izquierda", en particular a los elementos anteriormente proletarios que recientemente se habían pasado al campo burgués al apoyar la guerra, a formar un Gobierno provisional, con la intención de conducir a Rusia hacia un sistema de democracia parlamentaria. En realidad, se suscitó una situación de doble poder, puesto que los obreros y los soldados, solo confiaban realmente en los Soviets y el Gobierno Provisional no estaba todavía en una posición suficientemente fuerte como para ignorarlos, y todavía menos para disolverlos. Pero esta profunda división de clases estaba parcialmente obscurecida por la niebla de la euforia democrática que cayó sobre el país tras la revuelta de febrero. Con el zar fuera de juego y la población disfrutando de una inaudita libertad, todos parecían estar a favor de la "revolución", incluyendo los aliados democráticos de Rusia, que esperaban que esto permitiría a Rusia participar más efectivamente en el esfuerzo de la guerra. Así, el Gobierno Provisional se preparaba a si mismo como el guardián de la revolución; los soviets estaban dominados políticamente por los mencheviques y los socialrevolucionarios, que hacían todo lo que podían para reducirlos a un cero a la izquierda del régimen burgués recién instalado. En resumen, todo el ímpetu de la huelga de masas y del alzamiento -que en realidad era una manifestación de un movimiento revolucionario más universal, que estaba fermentándose en los principales países capitalistas como resultado de la guerra- estaba siendo desviado hacia fines capitalistas.
¿Dónde estaban los bolcheviques en esta situación tan llena de riesgos y promesas? Estaban en una confusión casi completa. «Para el bolchevismo, los primeros meses de la revolución habían sido un periodo de desconcierto y vacilación. En el Manifiesto del Comité central bolchevique, elaborado tras la victoria de la insurrección , leemos que los obreros de los talleres y las fábricas, y así mismo las tropas amotinadas, deben elegir inmediatamente a sus representantes para el Gobierno provisional revolucionario ...Se comportaron, no como representantes de un partido proletario que prepara una lucha independiente por el poder, sino como el ala izquierda de una democracia que, habiendo anunciado sus principios, pretendía jugar por un tiempo indefinido el papel de leal oposición»[1] .
Cuando Stalin y Kamenev tomaron el timón del partido en marzo, lo llevaron aún más a la derecha. Stalin desarrolló una teoría sobre las funciones complementarias del Gobierno provisional y los Soviets. Peor aún, el órgano oficial del partido, Pravda, adoptó abiertamente una posición "defensista" sobre la guerra: «Nuestra consigna no es el sinsentido de" ¡Abajo con la guerra! Nuestra consigna es presionar al gobierno provisional con el fin de impulsarle... a intentar inducir a los países beligerantes a abrir negociaciones inmediatas.. y hasta entonces cada hombre debe permanecer en su puesto de combate». (idem).
Trotski cuenta que muchos elementos en el partido se sintieron profundamente intranquilos, e incluso furibundos con esta deriva oportunista, pero no estaban armados programáticamente para responder a la posición de la dirección, puesto que parecía estar basada en una perspectiva que había sido desarrollada por el propio Lenin, y que había sido la posición oficial del partido durante una década: la perspectiva de la "dictadura democrática de los obreros y campesinos". La esencia de esta teoría había sido que, aunque económicamente hablando, la naturaleza de la revolución que se desarrollaba en Rusia era burguesa, la burguesía rusa era demasiado débil para llevar a cabo su propia revolución, y por eso la modernización capitalista de Rusia debería asumirla el proletariado y las fracciones más pobres del campesinado, Esta posición estaba a media camino entre la de los mencheviques -que decían ser marxistas "ortodoxos" y argumentaban que la tarea del proletariado era dar apoyo crítico a la burguesía contra el absolutismo, hasta que Rusia estuviera lista para el socialismo- y la de Trotski, cuya teoría de la "revolución permanente", que desarrolló tras los acontecimientos de 1905, insistía en que la clase obrera se vería impulsada al poder en la próxima revolución, forzada a empujar más allá de la etapa burguesa de la revolución, hacía la etapa socialista, pero solo podría hacerlo si la revolución rusa coincidía con, o emanaba de, una revolución socialista en los países industrializados.
En realidad la teoría de Lenin había sido como mucho un producto de un periodo ambiguo, en el que cada vez era más obvio que la burguesía no era una fuerza revolucionaria, pero en el que todavía no estaba claro que había llegado el periodo de la revolución socialista internacional. Pese a todo, la superioridad de las tesis de Trotski se basaba precisamente en el hecho de que partía de un marco internacional, más que del terreno puramente ruso; y el propio Lenin, a pesar de sus múltiples discrepancias con Trotski en esa época, se había inclinado después de 1905 en varias ocasiones hacia la noción de "revolución permanente". En la práctica la idea de la "dictadura democrática de obreros y campesinos" se mostró insustancial; los "leninistas ortodoxos" que repetían esta fórmula en 1917, la usaban como una cobertura para deslizarse hacia el menchevismo puro y duro. Kamenev argumentó, forzando la barra, que puesto que la fase burguesa de la revolución todavía no se había completado, era necesario dar un apoyo crítico al Gobierno provisional; esto a duras penas cuadraba con la posición original de Lenin, que insistía en que la burguesía se comprometería inevitablemente con la autocracia. Incluso había serias presiones hacia la reunificación de los mencheviques y los bolcheviques.
Así, el partido bolchevique, desarmado programáticamente, se encaminaba hacia el compromiso y la traición. El futuro de la revolución colgaba de un hilo cuando Lenin volvió del exilio.
En su Historia de la Revolución Rusa, Trotski nos da una descripción gráfica de la llegada de Lenin a la estación de Finlandia el 3 de abril de 1917. El Soviet de Petrogrado, que todavía estaba dominado por los mencheviques y los socialrevolucionarios, organizó una gran fiesta de bienvenida y agasajó a Lenin con flores. En nombre del Soviet, Chekjeide saludó a Lenin con esta palabras: «Camarada Lenin... te damos la bienvenida a Rusia... consideramos que la tarea principal de la democracia revolucionaria en este momento es defender nuestra revolución contra todo tipo de ataque, tanto del interior como del exterior.. Esperamos que te unas a nosotros en la lucha por este objetivo» (idem).
La respuesta de Lenin no se dirigió a los lideres del Comité de bienvenida, sino a los cientos de obreros y soldados que se apiñaban en la estación: «Queridos camaradas, soldados , marineros y obreros. Me siento feliz de saludar en vosotros a la victoriosa revolución rusa, de saludaros como la vanguardia del ejercito proletario internacional... No está lejos la hora en que, al llamamiento de nuestro camarada Karl Liebnechkt, el pueblo volverá las armas contra sus explotadores capitalistas... La revolución rusa que habéis hecho, ha abierto una nueva época. ¡Larga vida a la revolución socialista mundial!» (idem).
Desde el mismo momento en que llegó, Lenin aguó el carnaval democrático. Esa noche, Lenin elaboró su posición en un discurso de dos horas, que más tarde dejaría casi sin sentido a todos los buenos demócratas y sentimentales socialistas, que no querían que la revolución fuera más lejos de lo que había ido en febrero, que habían aplaudido las huelgas de masas obreras cuando derrocaron al zar y permitieron que el gobierno provisional asumiera el poder, pero que temían una polarización de clases que fuera más allá. Al día siguiente, en una reunión conjunta de bolcheviques y mencheviques, Lenin expuso lo que iba a conocerse como sus Tesis de Abril, que son lo bastante cortas como para reproducirlas completas aquí:
«1. En nuestra actitud ante la guerra`, que por parte de Rusia sigue siendo indiscutiblemente una guerra imperialista, de rapiña, también bajo el nuevo gobierno provisional de Luov y Cía, en virtud del carácter capitalista de este gobierno, es intolerable la más pequeña concesión al "defensismo revolucionario".
El proletariado consciente solo puede dar su asentimiento a una guerra revolucionaria que justifique verdaderamente el defensismo revolucionario, bajo las siguientes condiciones: a) paso del poder a manos del proletariado y de los sectores más pobres del campesinado a él adheridos; b) renuncia de hecho, y no de palabra a todas las anexiones; c) ruptura completa de hecho con todos los interese del capital.
Dado la indudable buena fe de grandes sectores de defensistas revolucionarios de filas, que admiten la guerra solo como una necesidad y no para fines de conquista, y dado su engaño por la burguesía, es preciso aclararles su error de un modo singularmente minucioso, paciente y perseverante, explicarles la ligazón indisoluble del capital con la guerra imperialista y demostrarles que sin derrocar al capital es imposible poner fin a la guerra con una paz verdaderamente democrática y no con una paz impuesta por la violencia.
Organizar la propaganda más amplia de este punto de vista en el ejército de operaciones.
Confraternización en el frente.
2. La peculiaridad del momento actual en Rusia consiste en el paso de la primera etapa de la revolución, que ha dado el poder a la burguesía por carecer el proletariado del grado necesario de conciencia y de organización, a su segunda etapa, que debe poner el poder en manos del proletariado y de las capas pobres del campesinado.
Este tránsito se caracteriza, de una parte, por el máximo de legalidad (Rusia es hoy el más libre de todos los países beligerantes); de otra parte, por la ausencia de violencia contra las masas y, finalmente, por la confianza inconsciente de estas en el gobierno de los capitalistas, los peores enemigos de la paz y el socialismo.
Esta peculiaridad exige de nosotros habilidad para adaptarnos a las condiciones especiales de la labor del partido entre masas inusitadamente amplias del proletariado, que acaban de despertar a la vida política.
3. Ningún apoyo al gobierno provisional; explicar la completa falsedad de todas sus promesas, sobre todo de la renuncia a las anexiones. Desenmascara a este gobierno, que es un gobierno de capitalistas, en vez de propugnar la inadmisible e ilusoria "exigencia" de que deje de ser imperialista.
4. Reconocer que, en la mayor parte de los Soviets de diputados obreros, nuestro partido está en minoría y, por el momento, en una minoría reducida, frente al bloque de todos los elementos pequeño burgueses y oportunistas -sometidos a la influencia de la burguesía y que llevan dicha influencia al seno del proletariado-, desde los socialistas populares y los socialistas revolucionarios hasta el Comité de Organización /Chjeídze, Tsereteli, etc.), Steklon, etc:
Explicar a las masas que los Soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario y que, por ello, mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra misión solo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas.
Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor crítica y de esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los Soviets de diputados obreros, a fin de que, sobre la base de la experiencia, las masas corrijan sus errores.
5. No una república parlamentaría -volver a ella desde los Soviets de diputados obreros sería dar un paso atrás-, sino una república de los Soviets de diputados obreros, braceros y campesinos en todo el país, de abajo arriba.
Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia.
La remuneración de los funcionarios, todos ellos elegibles y revocables en cualquier momento, no deberá exceder del salario medio de un obrero cualificado.
6. En el programa agrario, trasladar el centro de gravedad a los Soviets de diputados braceros.
Confiscación de todas las tierras de los latifundistas.
Nacionalización de todas las tierras del país, de las que dispondrán los Soviets locales de de braceros y campesinos. Creación de Soviets especiales de diputados campesinos pobres. Hacer de cada gran finca (con una extensión de unas 100 a 300 deciatinas, según las condiciones locales y de otro género y a juicio de las instituciones locales) una hacienda modelo bajo el control de diputados braceros y a cuenta de la administración local.
7. Fusión inmediata de todos los bancos del país en el Banco Nacional único, sometido al control de los Soviets de diputados obreros.
8. No "implantación" del socialismo como nuestra tarea inmediata, sino pasar únicamente a la instauración inmediata del control de la producción social y de la distribución de los productos por los Soviets de diputados obreros.
9. Tareas del partido:
a) celebración inmediata de un congreso del partido;
b) modificación del programa del partido, principalmente:
1) sobre el imperialismo y la guerra imperialista,
2) sobre la posición ante el Estado y nuestra reivindicación de un "Estado-Comuna"
3) reforma del programa mínimo, ya anticuado;
c) cambio de denominación del partido.
10. Renovación de la internacional.
Iniciativa de constituir una Internacional revolucionaria, una internacional contra los socialchovinistas y contra el "centro"» (Lenin, Obras Escogidas, Ed. Progreso, 1978, pag. 33-35).
La lucha por rearme del Partido.
Demostrar el método marxista
Zalezhski, un miembro del Comité central del Partido bolchevique en esa época, resumía la reacción a las Tesis de Lenin dentro del partido y en el movimiento en general: «Las tesis de Lenin produjeron el efecto del estallido de una bomba» (idem). La reacción inicial fue incredulidad, y una lluvia de anatemas cayó sobre Lenin: que si había estado demasiado tiempo en el exilio, que si había perdido el contacto con la realidad rusa; sus perspectivas sobre la naturaleza de la revolución habrían caído en el trotskismo; por lo que respecta a su idea de la toma del poder por los soviets, habría vuelto al blanquismo, al aventurerismo, al anarquismo. Un antiguo miembro del Comité Central bolchevique, fuera del partido en ese momento, planteó así el problema: «Durante muchos años, el puesto de Bakunin en la revolución rusa estaba vacante, ahora ha sido ocupado por Lenin» (idem). Para Kamenev, la posición de Lenin impediría que los bolcheviques actuaran como un partido de masas, reduciendo su papel al del "un grupo de comunistas propagandistas". Esta no era la primera vez que los "viejos bolcheviques" se agarraban a formulas anticuadas en nombre del leninismo. En 1905, la reacción inicial bolchevique ante la aparición de los soviets se basó en una interpretación mecánica de las críticas de Lenin al espontaneísmo en ¿Qué hacer?; La dirección llamó al Soviet de Petrogrado a subordinarse al partido o a disolverse. El propio Lenin rechazó rotundamente esa actitud, siendo uno de los primeros en comprender la significación revolucionaria de los soviets como órganos del poder político del proletariado, insistió en que la cuestión no era "soviets o partido", sino ambos, puesto que sus funciones eran complementarias. Ahora, una vez más, Lenin tenía que dar a esos "leninistas" una lección sobre el método marxista, para demostrar que el marxismo es todo lo contrario de un dogma muerto; es una teoría científica viva, que tiene que verificarse constantemente en el laboratorio de los movimientos sociales. Las Tesis de Abril fueron el ejemplo de la capacidad del marxismo para descartar, adaptar, modificar o enriquecer las posiciones previas a la luz de la experiencia de la lucha de clases: «por ahora es necesario asimilar la verdad indiscutible de que un marxista debe tener en cuenta la vida real, los hechos exactos de la realidad, y no seguir aferrándose a la teoría de ayer, que, como toda teoría, en el mejor de los casos, solo traza lo fundamental, lo general, solo abarca de un modo aproximado la complejidad de la vida. "La teoría, amigo mío es gris; pero el árbol de la vida es eternamente verde"»[2] Y en la misma carta, Lenin reprende a «aquellos "viejos bolcheviques", que ya más de una vez desempeñaron un triste papel en la historia de nuestro partido, repitiendo una formula totalmente aprendida, en vez de dedicarse al estudio de las peculiaridades de la nueva y viva realidad».
Para Lenin, la "dictadura democrática" ya se había realizado en los Soviets de diputados obreros y campesinos, y como tal ya se había convertido en una fórmula anticuada. La tarea esencial para los bolcheviques ahora era empujar adelante la dinámica proletaria en este amplio movimiento social, que está orientada hacia la formación de una Comuna-Estado en Rusia, que sería el primer poste indicador de la revolución socialista mundial. Se podría hacer una controversia sobre el esfuerza de Lenin por salvar el honor de la vieja fórmula, pero el elemento esencial en su posición es que fue capaz de ver el futuro del movimiento y, así, la necesidad de romper el molde de las teorías desfasadas.
El método marxista no solo es dialéctico y dinámico, también es global, es decir, que plantea cada cuestión particular en el marco histórico e internacional. Y esto es lo que permitió a Lenin, por encima de todo, comprender la verdadera dirección de los acontecimientos. De 1914 en adelante, los bolcheviques, con Lenin al frente, habían defendido la posición internacionalista más consistente contra la guerra imperialista, viendo que era la prueba de la decadencia del mundo capitalista, y por tanto, de apertura de una época de revolución proletaria mundial. Esta era la base de granito de la consigna de "transformar la guerra imperialista en guerra civil", que Lenin había defendido contra todas las variantes de Chovinismo y pacifismo. Fuertemente asido a este análisis, Lenin no se dejó llevar ni por un momento por la idea de que el acceso al poder del Gobierno provisional cambiara la naturaleza de la guerra imperialista, y no ahorró dardos para con los bolcheviques que habían caído en este error: «Pravda pide al gobierno que renuncia a las anexiones. Pedir al Gobierno de capitalistas que renuncia a las anexiones es un sinsentido, una flagrante burla»[3].
La reafirmación intransigente de la posición internacionalista era en primer lugar una necesidad para detener la pendiente oportunista del partido, pero también era el punto de partida para liquidar teóricamente la formula de la "dictadura democrática", y todas las apologías de los mencheviques para apoyar a la burguesía. Al argumento de que la atrasada Rusia no estaba aún madura para el socialismo, Lenin respondía como un verdadero internacionalista, reconociendo en la tesis 8 que «no es nuestra tarea inmediata introducir el socialismo». Rusia por si misma no estaba madura para el socialismo, pero la guerra imperialista había demostrado que el capitalismo mundial, globalmente estaba más que maduro. De ahí el saludo de Lenin a los obreros en la estación de Finlandia; los obreros rusos, al tomar el poder, estarían actuando como la vanguardia del ejercito proletario internacional. De ahí también el llamamiento a una nueva Internacional al final de las Tesis. Y para Lenin, como para todos los auténticos internacionalistas del momento, la revolución mundial no era un deseo piadoso, sino una perspectiva concreta surgida de la revuelta proletaria internacional contra la guerra -huelgas en Gran Bretaña y Alemania, manifestaciones políticas, mítines y confraternizaciones en las fuerzas armadas de varios países, y por supuesto la marea revolucionaria creciente en la propia Rusia. Esa perspectiva, que en ese momento era embrionaria, iba a confirmarse tras la insurrección de Octubre por la extensión de la oleada revolucionaria a Italia, Hungría, Austria, y sobre todo Alemania.
El "anarquismo" de Lenin
Los defensores de la "ortodoxia" marxista acusaron a Lenin de blanquismo y bakunismo por la cuestión de la toma del poder y de la naturaleza del Estado posrevolucionario. Blanquismo, porque supuestamente estaba a favor de un golpe de Estado a cargo de una minoría -sea por los bolcheviques solos, o incluso por el conjunto de la clase obrera industrial sin contar con la mayoría campesina. Bakuninismo, porque el rechazo de las Tesis de la república parlamentaria era una concesión a los prejuicios anti políticos de los anarquistas y sindicalistas.
En sus Cartas sobre la Táctica, Lenin defendió sus Tesis de la primera acusación de esta manera: «En mis tesis, me aseguré completamente de todo salto por encima del movimiento campesino o, en general, pequeño burgués, aún latente, de todo juego a la "conquista del poder" por parte de un Gobierno obrero, de cualquier aventura blanquista, puesto que refería directamente a la experiencia de la Comuna de Paris. Como se sabe, y como lo indicaron detalladamente Marx en 1871 y Engels en 1891, esta experiencia excluía totalmente el blanquismo, asegurando completamente el dominio directo, inmediato e incondicional de la mayoría y la actividad de las masas, sólo en la medida de la actuación consciente de la mayoría misma.
En las tesis reduje la cuestión, con plena claridad, a la lucha por la influencia dentro de los Soviets de diputados obreros, braceros, campesinos y soldados. Para no dejar ni asomo de duda a este respecto, subrayé dos veces, en las tesis, la necesidad de un trabajo de paciente e insistente "explicación", que se adapte a las necesidades prácticas de las masas».
Por lo que concierne a una vuelta atrás a una posición anarquista sobre el Estado, Lenin señaló en abril, como haría con mayor profundidad en El Estado y la Revolución, que los marxistas "ortodoxos", representados en las figuras de Kautsky y Plejanov, habían enterrado las enseñanzas de Marx y Engels sobre el Estado bajo un montón de estiércol de parlamentarismo. La Comuna de París había mostrado que la tarea del proletariado en la revolución no era conquistar el viejo Estado, sino destruirlo de arriba abajo; que el nuevo instrumento del gobierno proletario, la Comuna-Estado, no estaría basado en el principio de la representación parlamentaria, la cual, al fin y al cabo, solo era una fachada para ocultar la dictadura de la burguesía, sino en la representación directa y en la revocabilidad desde debajo de las masas armadas y auto organizadas . Al formar los Soviets, la experiencia de 1905, y de la revolución que emergía en 1917, no solo confirmaba esta perspectiva, sino que la llevaba más lejos. Mientras que en la Comuna, que se concebía como "popular", todas las clases oprimidas de la sociedad estaban igualmente representadas, los soviets eran una forma superior de organización, porque hacían posible que el proletariado se organizara autónomamente dentro del movimiento de las masas en general. Globalmente los soviets constituían un nuevo estado, cualitativamente diferente del viejo Estado burgués, pero un Estado al fin y al cabo -y en este punto Lenin se distinguía cuidadosamente de los anarquistas:
«..el anarquismo es la negación de la necesidad del Estado y del poder estatal en la época de la transición del dominio de la burguesía al dominio del proletariado. Mientras que yo defiendo, con una claridad que excluye toda posibilidad de confusión, la necesidad del Estado en esta época, pero -de acuerdo con Marx y con la experiencia de la Comuna de París-, no de un Estado parlamentario burgués de tipo corriente, sino de un Estado sin un ejercito permanente, sin una policía opuesta al pueblo, sin una burocracia situada por encima del pueblo.
Si el Sr. Plejanov, en su Edinstvo, grita a voz en grito sobre anarquismo, con ello solo demuestra, una vez más, que ha roto con el marxismo»[4].
El papel del partido en la revolución
La acusación de que Lenin estaba planteando un golpe blanquista, es inseparable de la idea de que buscaba el poder solo para su partido. Esto iba a ser un tema central de toda la propaganda burguesa subsiguiente sobre la revolución de Octubre; la cual fue presentada como un golpe de Estado llevado a cabo por los bolcheviques. No podemos entrar a hablar aquí de todas las variedades y matices de esa tesis. Trotski aporta una de las mejores respuestas a esto en su Historia de la Revolución Rusa, cuando muestra que no fue el partido, sino los Soviets, los que tomaron el poder en Octubre[5] . Pero una de las grandes líneas de esa argumentación es la que plantea que la visión de Lenin sobre el partido como una organización compacta y fuertemente centralizada, llevaba inexorablemente al golpe de octubre de 1917, y por extensión, al terror rojo y finalmente al estalinismo.
Toda esa historia retrotrae a la escisión original entre bolcheviques y mencheviques, y este no es el lugar para analizar en detalle esta cuestión clave. Baste decir que ya desde entonces, la concepción de Lenin sobre la organización revolucionaria se tachó de jacobina, elitista, militarista e incluso terrorista. Se ha citado a autoridades marxistas tan respetadas como Luxemburg y Trotski para apoyar esa visión. Por nuestra parte, no negamos que la visión de Lenin sobre la cuestión de organización, tanto en ese periodo como después, contiene errores (por ejemplo su adopción en 1902 de la tesis de Kautsky de que la conciencia viene "de fuera" de la clase obrera, aunque después Lenin repudiara esta posición; también ciertas de sus posiciones sobre el régimen interno del partido, y sobre la relación entre el partido y el Estado etc.). Pero a diferencia de los mencheviques de esta época, socialdemócratas y consejistas, no tomamos esos errores como punto de partida, de la misma forma que no abordamos un análisis de la Comuna de Paris o de la revolución de Octubre, partiendo de los errores que cometieron -incluso si fueron fatales. El verdadero punto de partida es que la lucha de Lenin a lo largo de toda su vida por construir una organización revolucionaria es una adquisición histórica del movimiento obrero, y ha dejado para los revolucionarios de hoy las bases indispensables para comprender, tanto como funciona internamente una organización revolucionaria, como cual debe ser su papel en la clase.
Respecto a ese último punto, y contrariamente a muchos análisis superficiales, la concepción de una organización "de minorías", que Lenin contraponía a la visión de una organización "de masas" de los mencheviques, no era simplemente el reflejo de las condiciones impuestas por la represión zarista. De la misma forma que las huelgas de masa y los alzamientos revolucionarios de 1905 no eran los últimos ecos de las revoluciones del siglo XIX, si no que planteaban el futuro inmediato de la lucha de clases internacional en el amanecer de la época de la decadencia del capitalismo, así la concepción bolchevique de un partido " de minorías", de revolucionarios entregados, con un programa absolutamente claro y que funcionara centralizadamente, era un anticipo de la función y la estructura del partido que imponían las condiciones de la decadencia capitalista, la época de la revolución proletaria. Puede que, como reivindican muchos antibolcheviques, los mencheviques miraran hacía occidente para establecer su modelo de organización, pero también miraban atrás, , copiando el viejo modelo de la socialdemocracia, de partidos de masas que englobaban a la clase, organizaban a la clase y representaban a la clase, particularmente a través del proceso electoral. Y para todos los que plantean que eran los bolcheviques los que estaban anclados en las condiciones arcaicas de Rusia, copiando el modelo de las sociedades conspirativas, hay que decir que en realidad eran los bolcheviques los únicos que miraban adelante, a un periodo de masivas turbulencias revolucionarias que ningún partido podía organizar, planificar ni encapsular, pero que al mismo tiempo hacían más vital que nunca la necesidad del partido. «En efecto, dejemos de lado la teoría pedante de una huelga demostrativa montada artificialmente por el partido y los sindicatos y ejecutada por una minoría organizada y consideremos el cuadro vivo de un verdadero movimiento popular surgido de la exasperación de los conflictos de clase y de la situación política que explota con la violencia de una fuerza elemental.. La tarea de la socialdemocracia consistirá entonces, no en la preparación o en la dirección técnica de la huelga, sino en la dirección política del conjunto del movimiento» ([6]).
Esto es lo que escribió Rosa Luxemburg en su análisis general de la huelga de masas y las nuevas condiciones de la lucha de clases internacional. Así, Luxemburg, que había sido una de las críticas más furibundas de Lenin cuando la escisión de 1903, convergía con los elementos fundamentales de la concepción bolchevique del partido revolucionario.
Estos elementos se plantean con meridiana claridad en las Tesis de Abril, que como ya hemos visto, rechazan cualquier visión que intente imponer la revolución "desde arriba": «Mientras estemos en minoría, desarrollaremos una labor crítica y de esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los Soviets de diputados obreros, a fin de que, sobre la base de la experiencia, las masas corrijan sus errores». Este trabajo de "explicación sistemática, paciente y persistente" es precisamente lo que quiere decir la dirección política en un periodo revolucionario. No podía plantearse pasar a la fase de la insurrección hasta que las posiciones de los bolcheviques triunfaran en los soviets, y a decir verdad, antes de que esto pudiese plantearse, tenían que triunfar las posiciones de Lenin en el propio partido bolchevique, y esto requirió una áspera lucha sin compromisos desde el mismo momento en que Lenin legó a Rusia.
«No somos charlatanes. Solo hemos de basarnos en la conciencia de masas» ([7]). En la fase inicial de la revolución, la clase obrera había entregado el poder a la burguesía, lo cual no debería sorprender a ningún marxista «puesto que siempre hemos sabido e indicado reiteradamente que la burguesía se mantiene no solo por medio de la violencia, sino también gracias a la falta de conciencia, la rutina, la ignorancia y la falta de organización de las masas» ([8]). Por eso, la tarea principal de los bolcheviques era hacer avanzar la conciencia de clase y la organización de las masas.
Esta función no complacía a los "viejos bolcheviques" , que tenían planes más prácticos. Querían tomar parte en la revolución burguesa que se estaba produciendo, y que el partido bolchevique tuviera una influencia masiva en el movimiento tal cual era. En palabras de Kamenev, están horrorizados de pensar que el partido pudiera quedarse al margen, con sus posiciones "puristas", reducido a la función de "un grupo de propagandistas comunistas". Lenin no tuvo ninguna dificultad para combatir esa trampa: ¿acaso los chovinistas no habían arrojado los mismos argumentos contra los internacionalistas al principio de la guerra mundial, diciendo que ellos permanecían vinculados a la conciencia de las masas mientras que los bolcheviques y los espartaquistas se habían convertido en sectas marginales? Para un camarada bolchevique debe haber sido particularmente irritante oír los mismos argumentos; pero esto no embotó la agudeza de la respuesta de Lenin:
«El camarada Kamenev contrapone "el partido de las masas" a un grupo de propagandistas. Pero las "masas" se han dejado llevar precisamente ahora por la embriaguez del defensismo "revolucionario". ¿No será más decoroso también para los internacionalistas saber oponerse en un momento como este a la embriaguez "masiva" que "querer seguir" con las masas, es decir, contagiarse de la epidemia general? ¿Es que no hemos visto en todos los países beligerantes europeos como se justificaban los chovinistas con el deseo de "seguir con las masas"? ¿No es obligatorio, acaso, saber estar en minoría durante cierto tiempo frente a la embriaguez "masiva"? ¿No es precisamente el trabajo de los propagandistas en el momento actual el punto central para liberar la línea proletaria de la embriaguez defensista y pequeño burguesa "masiva"? Cabalmente la unión de las masas, proletarias y no proletarias, sin importar las diferencias de clase en el seno de las masas, ha sido una de las premisas de la epidemia defensiva. No creemos que esté bien hablar con desprecio de "un grupo de propagandistas" de la línea proletaria" ([9])
Esta postura, esta voluntad de ir contra la corriente y quedar en minoría defendiendo tajante y claramente los principios de clase, no tiene nada que ver con el purismo o el sectarismo. El contrario, se basa en la comprensión del movimiento real de la clase, y a partir de ahí, en la capacidad para prestar una voz y una dirección a los elementos más radicales del proletariado.
Trotski muestra como Lenin se apoyó en esos elementos para ganar al partido a sus posiciones y para defender "la línea proletaria en el conjunto de la clase":
«Lenin halló un punto de apoyo contra los viejos bolcheviques en otro sector del partido, ya templado, pero mas fresco y más ligado con las masas. Como sabemos, en la revolución de Febrero los obreros bolcheviques desempeñaron un papel decisivo. Estos consideraban natural que tomase el poder la clase que había arrancado el triunfo.
Estos mismos obreros protestaban vehementemente contra el rumbo que Kamenev -Stalin, y el distrito de Viborg amenazó incluso con la expulsión de los "jefes" del partido. El mismo fenómeno podía observarse en provincias. Casi en todas partes habían bolcheviques de izquierda acusados de maximalismo e incluso de anarquismo. Lo que les faltaba a los obreros revolucionarios para defender sus posiciones eran recursos teóricos, pero estaban dispuestos a acudir al primer llamamiento claro que se les hiciese.
Hacia este sector de obreros, formado durante el auge del movimiento, en los años 1912 a 1914, se orientó Lenin» ([10]).
Esto también fue una expresión de la comprensión del Lenin del método marxista, que sabe ver más allá de las apariencias para discernir la verdad dinámica del movimiento social. Y como ejemplo contrario, en cambio, cuando a comienzos de la década de 1920 Lenin se inclinó hacia el argumento de "permanecer con las masas" para justificar el Frente Unido y la fusión organizativa con los partidos centristas, fue un signo de que el partido estaba perdiendo sus amarras con el método marxista, y se deslizaba hacia el oportunismo. Pero al mismo tiempo esto fue la consecuencia del aislamiento de la revolución y de la fusión de los bolcheviques con el Estado de los soviets. En el momento cumbre de la marea revolucionaria en Rusia, el Lenin de la Tasis de Abril no fue un profeta aislado, ni un demiurgo que se elevaba por encima de las masas vulgares, sino la voz más clara de la tendencia más revolucionaria en el proletariado; una voz que indicó con precisión el camino que llevaba a la insurrección de Octubre.
Amos.
[1] Trotsky, "Historia de la Revolución rusa"
[2] Lenin, "Cartas sobre la táctica", Obras completas.
[3] Trotski, op.cit.
[4] Lenin, "Cartas sobre táctica", Obras completas.
[5] Ver también nuestro artículos sobre la Revolución Rusa en la Revista Internacional nº 71 y 72.
[6] Rosa Luxemburg, Huelga de masas, partido y sindicatos.
[7] Segundo discurso de Lenin a su llegada a Petrogrado, citado por Trotski en su Historia de la revolución rusa.
[8] Lenin, "Cartas sobre táctica". Obras Completas.
[9] Idem.
[10] Trotsky, Historia de la revolución rusa.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
VII - La fundación del KAPD
- 4547 reads
Continuación de nuestra serie sobre la Revolución Alemana. Agradecemos la colaboración de un simpatizante muy próximo que ha permitido la publicación digital de este artículo. En el artículo anterior de esta serie vimos como el KPD, privado de sus mejores elementos, asesinados, sometidos a represión, no consigue llegar a desempeñar el papel que le incumbe. También vimos cómo las ideas erróneas sobre la organización pueden acabar en un desastre. Como lo es la exclusión de la mayoría del partido. Y el KAPD va a fundarse en medio de la confusión política, en una situación general de ebullición.
Los días 4 y 5 de abril de 1920, tres semanas después del golpe de Kapp y de la oleada de luchas que surgieron en respuesta contra él por toda Alemania, los delegados de la oposición se reunieron para fundar un nuevo partido: el Partido Comunista Obrero Alemán (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD).
Trataban de formar un "partido de la acción revolucionaria" y de disponer de una fuerza con la que oponerse a la evolución oportunista del KPD. Pero, por duras que fuese las consecuencias de los errores cometidos por el KPD durante el golpe de Kapp, estas no justificaban, en absoluto, en ese momento, la fundación de un nuevo partido y menos aún sin antes haber desarrollado todas las posibilidades de un trabajo de fracción. El nuevo partido se funda deprisa, con total precipitación y en parte simplemente por frustración, casi como producto de un arrebato de cólera.
Los delegados procedían en su mayor parte de Berlín y de pocas ciudades más, viniendo a representar alrededor de veinte mil miembros. Como el KPD en su congreso fundacional, el recién formado KAPD es muy heterogéneo en su composición y realmente se asemeja a un agrupamiento de opositores y expulsados del KPD (en nuestro folleto La izquierda holandesa abordamos detalladamente la cuestión del KAPD y su evolución. Véase en particular el capitulo: "El comunismo de izquierda y la revolución, 1919-1927".).
Lo formaban tres tendencias:
- La tendencia de Berlín que está dirigida por intelectuales como son Schroder, Schwab y Reichenbach salidos del ámbito de los Estudiantes socialistas y por obreros como Emil Sachs, Adam Scharrer, Jan Appel, excelentes organizadores. Su punto de vista es que las Uniones son una rama dependiente del partido y también rechazan cualquier forma de sindicalismo revolucionario y de federalismo anarquizante. Esta tendencia representa el ala marxista en el seno del KAPD.
- La tendencia "antipartido" cuyo principal portavoz es Otto Ruhle. Esta tendencia es ya por si misma un agrupamiento heterogéneo. Concentrar todas sus fuerzas en las Uniones, es la única orientación que une a sus componentes.
- La tendencia nacional-bolchevique formada en torno a Wolffheim y de Laufenberg se implanta principalmente en Hamburgo. Hay que dejar claro que ni Wolffheim ni Laufenberg participaron directamente en la creación del KAPD y que el objetivo de su adhesión al nuevo partido es únicamente la infiltración.
El KAPD va a ver una rápida y masiva afluencia de jóvenes radicalizados quienes, a pesar de su alto grado de entusiasmo, tenían poca experiencia organizativa. Numerosos miembros de Berlín no tuvieron apenas lazos con el movimiento obrero anterior a la guerra. Es más, la Primera Guerra mundial radicalizó a muchos artistas e intelectuales (F. Joung, poeta; H. Vogeler, miembro de una comunidad; F. Pfemgfert, O. Kanehl, artistas; etc.) quienes fueron captados primero por el KPD y después por el KAPD, pero acabaron desempeñando, muchos de ellos, un papel desastroso pues, al igual que los intelectuales burgueses con su influencia después de 1968, defendían puntos de vista individualistas y propagaban la hostilidad hacia la organización, la desconfianza en la centralización, el federalismo. Este medio no solo es fácilmente contaminable por la ideología y los comportamientos pequeño burgueses sino que actúa como portador de ellos en el medio en el que se mueven y desarrollan. Sin sacar de todo ello, a priori, conclusiones definitivamente negativas sobre el KAPD ni tacharlo a la ligera de "pequeño burgués" si que está claro que la influencia de ese medio pesó fuertemente sobre el partido y lo marcó sobremanera. Estos círculos de intelectuales, a pesar de declararse contrarios a toda profundización teórica, contribuyeron a generar una ideología, hasta entonces inédita en el movimiento obrero: la "Proletkult" (la del "Culto al proletariado"). El ala marxista del KAPD se desmarca desde un principio de estos elementos hostiles a la organización.
Las debilidades sobre la cuestión organizativa
llevan a la desaparición de la organización
El objetivo de este artículo no es examinar con precisión las posiciones del KAPD (para ello remitimos a nuestro folleto La izquierda holandesa), sino sacar las lecciones políticas de su existencia.
El KAPD a pesar de sus debilidades teóricas fue una contribución histórica valiosísima sobre las cuestiones sindical y parlamentaria. Fue pionero en profundizar las razones que hacen imposible cualquier trabajo en el seno de los sindicatos en nuestra época de capitalismo decadente; es decir, en el periodo en que se han transformado en órganos del Estado burgués. Y lo mismo en lo que se refiere a la imposibilidad de utilizar el parlamento en beneficio de los obreros, dejando claro que este es, en este periodo, un arma de la burguesía contra el proletariado.
Por lo que concierne a la cuestión del partido, el KAPD fue el primero en desarrollar un punto de vista claro sobre el substituismo. Defiende, contrariamente a la mayoría de la Internacional Comunista (I.C.), que en este nuevo periodo histórico, el de la decadencia del sistema social capitalista, no son ya posibles los partidos de masas:
«7. La forma histórica de reagrupamiento de los combatientes revolucionarios más conscientes y con mayor claridad, de aquellos más dispuestos a la acción es el Partido. (...) El partido comunista debe ser una totalidad elaborada programáticamente, organizada y disciplinada dentro de una voluntad unitaria. Debe ser la cabeza y el arma de la revolución.
«9. (...). En particular, no deberá nunca incrementar el efectivo de sus miembros más rápidamente que lo que le permita la fuerza de integración de un núcleo comunista sólido» ("Tesis sobre el papel del partido en la revolución proletaria - Tesis del KAPD", Proletarier, nº 7, Julio 1921) .
Si resaltamos en primer lugar las aportaciones programáticas del KAPD es primero para señalar que pese a sus fatales debilidades, de las cuales vamos a tratar, la Izquierda Comunista debe reivindicarse de esa organización y además para mostrar que, como dejó claro el KAPD, no basta con tener claras las "cuestiones programáticas clave". En tanto no haya una comprensión suficientemente clara de la cuestión organizativa, la claridad programática no es garantía de supervivencia para la organización. Lo determinante no es solo la capacidad de dotarse de unas bases programáticas sólidas sino, sobre todo, la capacidad para construir la organización, para defenderla y darle la fuerza con la que acometer su función histórica. Si no es así corre el riesgo de acabar hecha pedazos bajo la acción de las falsas concepciones organizativas y el peligro de no resistir a las vicisitudes de la lucha de clases.
En uno de los primeros puntos del orden del día, durante su congreso fundacional, el KAPD declara su adhesión inmediata a la Internacional Comunista. Claro que desde un principio entre sus objetivos estaba el de incorporarse al movimiento internacional, pero el interés central de la discusión es el de llevar a cabo "el combate contra Spartakusbund (Liga Espartaco) en el seno de la III Internacional". En una discusión con los representantes del KPD se deja claro: «Nosotros consideramos la táctica reformista de Spartakusbund en contradicción con los principios de la II Internacional y vamos a trabajar para que la Spartakusbund sea expulsada de la III Internacional» (Actas del congreso fundacional del partido, citado por Bock, pag. 207). Durante esa discusión resurge permanentemente una idea: «Rechazamos la unión con Spartakusbund y la combatiremos sin tregua. (..) Nuestro posicionamiento frente a Spartakusbund es claro y preciso: pensamos que los jefes comprometidos deben ser expulsados del frente de la lucha proletaria y así tendremos la vía libre para que las masas marchen en armonía con el programa maximalista. Está decidida la formación de una comisión de dos camaradas para presentar un informe oral en el comité ejecutivo de la III Internacional» (ídem).
Si la lucha política contra las posiciones oportunistas de Spartakusbund es indispensable, esta actitud hostil hacia el KPD refleja una total distorsión de las prioridades. En lugar de la impulsión de la clarificación hacia el KPD, con el objetivo de esclarecer las condiciones para la unificación, lo que predomina es una actitud sectaria, irresponsable y destructiva de parte de cada organización. Esta actitud es sobre todo impulsada por la tendencia nacional-bolchevique de Hamburgo. Que el KAPD haya aceptado, desde su fundación, la tendencia nacional-bolchevique en sus filas es una catástrofe. Esta corriente es antiproletaria. Su sola presencia en el KAPD fue un pesado lastre que hundió la credibilidad de este ante la I.C. (no fueron excluidos del KAPD hasta que la delegación no volvió a finales del verano de 1919. Su presencia en el KAPD revela cuan heterogéneo era este en el momento de su fundación y como se parecía más a un agrupamiento que un partido constituido con sólidas base programáticas y organizativas.)
Jan Appel y Franz Jung son nombrados delegados para el segundo congreso de la I.C. reunido en julio de 1920 (el bloqueo, impuesto de los "ejércitos de la democracia" y por la guerra civil, impedía llegar a Moscú por tierra. Únicamente desviando de su ruta un navío, tras convencer a los marineros de que destituyesen al capitán, Franz Jung y Jan Appel, consiguieron tras graves riesgos, romper el bloqueo impuesto a Rusia por los ejércitos contrarrevolucionarios en plena guerra civil y arribar –a finales de abril– al puerto de Murmansk y desde ahí llegar a Moscú.).
En las discusiones con el comité ejecutivo de la I.C. (CEIC) donde ellos representan el punto de vista del KAPD, aseguran que la corriente nacional-bolchevique de Wolffheim y Laufenberg, así como la tendencia "antipartido", serán excluidas del KAPD. Sobre la cuestión sindical y parlamentaria los puntos de vista del CEIC y de KAPD se enfrentan violentamente. Lenin acaba de terminar su folleto "El izquierdismo enfermad infantil del comunismo". En Alemania, el partido, al no tener noticias de sus delegados a causa del bloqueo militar, decide enviar una segunda delegación compuesta por Otto Ruhle y por Merges. No lo pudo hacer peor. Ruhle es, de hecho, el representante de la minoría federalista que anhela disolver el partido comunista para disolverlo en el sistema de las uniones. Minoría que al negar toda centralización, implícitamente niega la existencia de una Internacional.
Tras su viaje a través de Rusia, durante el cual los dos delegados quedan muy afectados por las consecuencias de la guerra civil (veintiún ejércitos han sido preparados para el asalto de Rusia) y en el cual no fueron capaces de ver más que un "régimen en estado de sitio", ellos deciden, sin informar al partido, regresar, y lo hacen convencidos de que «la dictadura del partido bolchevique es el trampolín para la aparición de una nueva burguesía soviética». A pesar del esfuerzo que realizaron Lenin, Zinoviev, Radek y Bujarin para que se les reconozcan votos consultivos y para impulsarles a participar en los trabajos del congreso, ellos renuncian a toda participación. El CEIC llega incluso a concederles voz y voto (deliberativo) y no solo voto consultivo. «Cuando llegamos a Petrogrado, en el camino de vuelta, el Ejecutivo nos envió una nueva invitación al congreso, con la aclaración de que al KAPD se le garantizará durante este congreso el derecho de disponer de voto deliberativo aunque no satisfaga ninguno de los draconianos requisitos de la "Carta abierta al KAPD" o aunque no se haya comprometido a cumplirlos».
El resultado es que el Segundo congreso de la IC va a evolucionar sin que la voz crítica de los delegados del KAPD se haga oír: La influencia nefasta del oportunismo en el seno de la IC puede de esta manera desarrollarse con mayor facilidad, Así, el trabajo en el seno de los sindicatos queda inscrito en las 21 condiciones de admisión en la IC como condición imperativa sin que la resistencia del KAPD contra ese vira ge oportunista se haga sentir durante el congreso.
Hay más, no fue posible que las diferentes voces críticas frente a esta evolución de la IC se encontrasen reunidas durante el congreso. Por esta penosa actitud de los delegados de KAPD no hubo acuerdo internacional ni acción común. La oportunidad de un trabajo de fracción internacional fructuoso acababa de ser sacrificada.
Tras el retorno de los delegados, la corriente agrupada en torno a Ruhle es expulsada del KAPD a causa de sus concepciones y de sus comportamientos hostiles a la organización. Los consejistas no solo rechazan la organización política del proletariado, negando así el papel particular que debe desempeñar el partido en el proceso de desarrollo de la conciencia de clase del proletariado (ver a este respecto las "Tesis sobre el partido" del KAPD), sino que a la vez suman su voz al coro de la burguesía para deformar la experiencia de la revolución rusa. En lugar de sacar las lecciones de esta experiencia la rechazan tachándola de revolución doble (a la vez proletaria y burguesa o pequeño burguesa). Al hacer eso, lo único que hacen es el darse ellos mismos el tiro de gracia político. Los consejistas no solo causan destrozos negando el papel del partido en el desarrollo de la conciencia de clase sino que contribuyen activamente a la disolución del campo revolucionario y refuerzan la hostilidad general contra la organización. Tras su dispersión y desintegración no podrán llevar a cabo ninguna contribución política. Esta corriente todavía sobrevive, principalmente en Holanda (aunque su ideología esté ampliamente extendida más allá de este país).
El Comité Central del KAPD decide, en el primer congreso ordinario del partido en agosto de 1920, que de lo que se trata no de combatir la IIIª Internacional sino de luchar en su seno hasta el triunfo de las ideas del KAPD. Esta actitud apenas se diferencia de la de la izquierda italiana pero será modificada enseguida. La visión según la cual lo necesario es formar una "oposición" en el seno de la IC, en lugar de una fracción internacional, imposibilita desarrollar una plataforma internacional de la izquierda comunista.
En noviembre de 1920, tras el segundo congreso de KAPD, una tercera delegación (de la cual forman parte Gorter, Schroder y Rasch) parte hacia Moscú. La IC reprocha al KAPD la responsabilidad de la existencia, dentro del mismo país, de dos organizaciones comunistas (KPD y KAPD) y le pide acabar con esta anomalía. Para la IC la expulsión de Ruhle y de los nacional bolcheviques de Wolfheim y de Laufenberg abre la vía a la reunificación de las dos corrientes y permite el reagrupamiento con el ala izquierda del USPD. Ambos, KPD y KAPD, adoptan respectivamente una posición vehemente contra la fusión de ambos partidos, pero el KAPD, además, rechaza por principio todo reagrupamiento con el ala izquierda del USPD. Pese a este rechazo de la posición de la IC, esta concede al KAPD el estatuto de partido simpatizante de la IIIª Internacional con voz consultiva.
A pesar de todo eso, durante el tercer congreso de la IC (desde el 26 de julio al 13 de agosto de 1921) la delegación del KAPD vuelve a exponer su crítica a las posiciones de la IC. En numerosas intervenciones la delegación expone con valentía y determinación la evolución oportunista de la IC. Pero la tentativa de formar una fracción de izquierda en el transcurso del congreso fracasa, pues, de entre las diferentes voces críticas, procedentes de México, de Gran Bretaña, de Bélgica, de Estados Unidos, nadie está dispuesto a llevar una labor de fracción internacional. Únicamente el KAP holandés y los militantes de Bulgaria apoyan la posición del KAPD. Encima, para terminar, la delegación se ve enfrentada a un ultimátum de parte de la IC: en un plazo de tres meses el KAPD debe fusionarse con el VKPD, de lo contrario, será excluido de la Internacional.
Con su ultimátum la IC comete un error de graves consecuencias. Un error similar al del KPD quien, un año antes, durante el congreso de Heidelberg, había reducido al silencio las voces críticas que había en sus propias filas. El oportunismo, en la IC, ha eliminado un obstáculo más de su camino. La delegación del KAPD se niega en esta ocasión a tomar una decisión inmediata sin referirse previamente a las instancias del partido.
El KAPD se encuentra ante una situación difícil y dolorosa (la misma ante la que está el conjunto de la corriente comunista de izquierda):
- o se fusiona con el VKPD, dando así un fuerte apoyo al desarrollo del oportunismo;
- o se constituye en fracción externa de la internacional con la voluntad de reconquistar la IC e incluso el partido alemán, VKPD, y esperando que otras fracciones significativas se formen simultáneamente;
- o trabaja en la perspectiva de que puedan darse las condiciones para la formación de una nueva internacional;
- o proclama de manera totalmente artificial el nacimiento de una IVª Internacional.
A partir de julio de 1921 la dirección del KAPD se mete en una serie de decisiones precipitadas. A pesar de la oposición de los representantes de Sajonia oriental y de Hannover, a pesar de la abstención del distrito más importante de la organización (el de el Gran Berlín), la dirección del partido consigue que se acepte una resolución que proclama la ruptura con la IIIª Internacional. Más grave aun que esa decisión tomada fuera del marco de un congreso de un partido, es la de ponerse a trabajar en el sentido de la "construcción de una Internacional comunista obrera".
El congreso extraordinario del KAPD (desde el 11 al 14 de septiembre de 1921) proclama por unanimidad su salida inmediata de la IIIª Internacional como partido simpatizante. Al mismo tiempo considera a todas las secciones de la Internacional definitivamente perdidas. Según el, no pueden surgir ya fracciones revolucionarias del seno de la Internacional. Deformando la realidad ve a las diferentes partes de la IC como "grupos políticos auxiliares" al servicio del "capital ruso". En su arrebato, el KAPD no solo subestima el potencial de oposición internacional al desarrollo del oportunismo en la IC, sino que además atenta contra los principios organizativos que regulan las relaciones entre partidos revolucionarios. Esta actitud sectaria es un anticipo de la actitud que van a adoptar seguidamente otras organizaciones proletarias. El enemigo ya no parece ser el capital sino los demás grupos, a quienes niega la condición de revolucionarios.
El drama de la auto mutilación
Una vez excluido de la IC, va a notarse otra debilidad que lastra al KAPD. En sus conferencias casi ni se analiza la evolución global de la correlación de fuerzas entre las clases a nivel internacional, limitándose prácticamente a analizar la situación en Alemania y a subrayar la responsabilidad de la clase obrera en ese país. Nadie está dispuesto a admitir que la oleada revolucionaria internacional está en retroceso. De esta manera, en lugar de sacar las lecciones del reflujo y re definir las nuevas tareas del momento, se afirma que "la situación está archimadura para la revolución". Aún así, una mayoría de miembros, sobre todo los jóvenes que se han unido al movimiento después de la guerra, se aleja del partido, al constatar que el momento de las grandes luchas revolucionarias está remitiendo. En reacción a este hecho surgen intentos –que mostraremos en otro artículo– de enfrentar artificialmente la situación desarrollándose una amplia tendencia al "golpismo" y a las acciones individuales.
En lugar de reconocer el retroceso de la lucha de clases, en lugar de poner en marcha un trabajo paciente de fracción hacia el exterior de la Internacional se aspira a la formación de una Internacional comunista obrera (KAI). Las secciones de Berlín y de Bremerhaven se oponen al proyecto pero quedan en minoría.
Simultáneamente, en el transcurso del invierno 1921-22, el ala agrupada en torno a Schroder comienza a rechazar la necesidad de las luchas reivindicativas. Según ella, estas son, en el periodo de la "crisis mortal del capitalismo", oportunistas y por tanto únicamente las luchas políticas que plantean la cuestión del poder deben ser apoyadas. En otros términos lo que dice es que el partido no puede realizar su función si no es en periodos de lucha revolucionaria. ¡Estamos ante una nueva variante de la ideología consejista!
En marzo de 1922, Schoder obtiene, gracias a la manipulación en el tratamiento de las votaciones, una mayoría para su tendencia que no es el reflejo real de la relación de fuerzas en el partido. El distrito de Berlín, el más importante numéricamente, reacciona expulsando a Sachs, a Schroder y a Goldstein del partido «por su comportamiento que atenta contra el partido y por su desmesurada ambición personal». Schroder, quien pertenece a la "mayoría oficial", replica expulsando al distrito de Berlín y se instala en Essen donde funda la "tendencia Essen". Hay desde entonces dos KAPD y dos periódicos con el mismo nombre. Es entonces cuando comienza el periodo de las acusaciones personales y de las calumnias.
En lugar de intentar sacar las lecciones de la ruptura con el KPD (en el congreso de Heidelberg en octubre de 1919) y las de la expulsión de la IC, todo discurre, al contrario, ¡como si quisiera mantener una continuidad en la serie de fracasos! El concepto de partido acaba convirtiéndose en una simple etiqueta que se coloca a sí misma cada una de las escisiones, reducidas estas a unas cuantas centenas de miembros o incluso menos.
La culminación del suicidio organizativo se alcanza con la fundación, por la tendencia de Essen, de la Internacional comunista obrera entre el 2 y el 6 de abril de 1922. Tras el nacimiento, de manera totalmente precipitada, del propio KAPD sin haber antes agotado todas las posibilidades de un trabajo de fracción desde el exterior del KPD, se toma ahora la decisión –justo antes de haber abandonado la IC y después de que una escisión irresponsable haya provocado la aparición de dos tendencias simultaneas, la de Essen y la de Berlín! de fundar precipitadamente y de la nada una nueva internacional! Una creación puramente artificial, ¡como si la fundación de una organización fuese un simple acto voluntarista! Fue una actitud completamente irresponsable que acarreó un nuevo fracaso.
La tendencia de Essen se escinde a su vez en noviembre de 1923 originando el Kommunistischer Ratebund (Unión Comunista de Consejos) y de ella una parte (Schroder, Reichenbach) vuelve en 1925 al KPD y otra se retira totalmente de la política.
La tendencia de Berlín consigue mantenerse viva algo más de tiempo. A partir de 1926 se vuelve hacia el ala izquierda del KPD. Aunque cuenta aún con unos mil quinientos o dos mil miembros, la mayoría de sus grupos locales (principalmente en el Ruhr) han desaparecido. Conoce sin embargo un nuevo crecimiento numérico (llega a alcanzar los seis mil miembros) al reagruparse con la Entscheidene Linke (Izquierda Decidida), que ha sido expulsada del KPD. Tras una nueva escisión, en 1928, el KAPD acaba siendo cada vez más insignificante.
Toda esta trayectoria nos lo muestra: los comunistas de izquierda en Alemania tienen en el plano organizativo concepciones falsas que son nefastas para el movimiento obrero. Su andadura organizativa es catastrófica para la clase obrera. Tras su expulsión de la IC y tras la farsa de la creación de la KAI, son incapaces de llevar a cabo un trabajo consecuente de fracción internacional. Tarea fundamental que si será asumida por la Izquierda Italiana. Una condición es indispensable para poder sacar las lecciones de la oleada revolucionaria y defenderlas: !defender la vida de la organización! Pero son precisamente sus debilidades y sus concepciones profundamente erróneas sobre la cuestión organizativa lo que les lleva al fracaso y a la desaparición. Es cierto que desde un principio la burguesía utilizó a fondo la represión (de entrada con la socialdemocracia, luego con los estalinistas y después con los nazis) para aniquilar físicamente a los comunistas de izquierda. Pero es su propia incapacidad para construir y defender la organización lo que contribuye definitivamente a su muerte política y a su destrucción. La herencia revolucionaria en Alemania, excepción hecha de algunos raros casos, queda así reducida a nada. La contrarrevolución triunfó. Sacar las lecciones que nos dejó la experiencia organizativa de la izquierda alemana y asimilarlas es, para los revolucionarios actuales, una tarea fundamental para impedir que el fracaso de entonces vuelva a repetirse.
Las falsas concepciones organizativas del KPD
aceleran la trayectoria hacia el oportunismo
El KPD al expulsar en 1919 a la oposición se ve arrastrado por el torbellino devastador del oportunismo. Concretamente, emprende el trabajo dentro de los sindicatos y del parlamento. Aunque se trata de una cuestión "puramente táctica", decidida durante su segundo congreso de octubre de 1919, esta tarea es transformada rápidamente en "estrategia".
Al constatar que la oleada revolucionaria no solo ha dejado de extenderse sino que incluso retrocede, el KPD hace el esfuerzo de "ir" hacia los obreros, "atrasados" y "adormecidos por las ilusiones", que se encuentran en los sindicatos y monta "frentes unidos" en las empresas. Aún más (diciembre de 1920), su unificación con el USPD -centrista- se realiza con la esperanza de crecer en influencia gracias a la creación de un partido de masas. Gracias, también, a algunos éxitos durante las elecciones parlamentarias, el KPD se hunde en sus propias ilusiones creyendo que cuantos "más votos se obtienen en las elecciones más influencia se cosecha dentro de la clase obrera". Al final, acabará el mismo obligando a sus militantes a hacerse miembros de los sindicatos.
Su trayectoria oportunista se acelera aún más cuando abre sus puertas al nacionalismo. Mientras que en 1919 había sido, con toda justicia, favorable a la expulsión de los nacional - bolcheviques, a partir de 1920-21 deja meterse a elementos nacionalistas por la puerta trasera.
Frente al KAPD, el KPD adopta una actitud de rechazo inflexible. Cuando la Internacional admite a aquél con voto consultivo en noviembre 1920, este último, al contrario, presiona para que sea expulsado.
Tras las luchas de 1923, con el ascenso del estalinismo en Rusia, el proceso que transforma el KPD en portavoz del Estado ruso se acelera de tal manera que durante los años 20, el KPD se convierte en uno de los apéndices más fieles de Moscú. Si por un lado la mayoría del KAPD rechaza la totalidad de la experiencia rusa, por otro, el KPD ¡pierde por completo todo sentido crítico! Las falsas concepciones organizativas han debilitado definitivamente, en su seno, las fuerzas de oposición al desarrollo oportunista.
"La revolución alemana": historia de la debilidad del partido
Está claro que le faltó a la clase obrera en Alemania un partido suficientemente fuerte a su lado. Fue un verdadero drama el que la influencia de los espartakistas en la primera fase de la luchas, durante los meses de noviembre y diciembre de 1918, fuera relativamente débil y que el recién fundado KPD no hubiera podido impedir la provocación de la burguesía. Durante todo el año 1919, la clase obrera paga el precio de las debilidades del partido. En la oleada de luchas que tiene lugar después, en todos los rincones de Alemania, el KPD no dispone de una influencia determinante. Esta influencia disminuye aún más después de octubre del 19 con las escisiones del partido. Aunque se produce enseguida la reacción masiva de la clase obrera contra del golpe de Kapp (marzo de 1920), de nuevo el KPD sigue sin estar a la altura de las circunstancias.
Tras haber puesto de manifiesto la tragedia que fue para la clase obrera la debilidad del partido, se podría concluir que se ha encontrado por fin la causa de la derrota de la revolución en Alemania y que esa debilidad y los errores cometidos por los revolucionarios no deben repetirse. No obstante no basta con eso para explicar el fracaso de la revolución en Alemania.
Se ha resaltado con frecuencia que el Partido bolchevique entorno a Lenin nos proporciona el ejemplo de cómo la revolución puede llevar a la victoria, mientras que Alemania nos mostraría el ejemplo contrario, el de la debilidad de los revolucionarios. Pero eso no lo explica todo. Lenin y los bolcheviques son los primeros en resaltar que: «Si ha sido fácil acabar con una camarilla de degenerados como los Romanov y Rasputin, es infinitamente más difícil luchar contra la poderosa y organizada banda de los imperialistas alemanes, coronados o no» (Lenin: "Discurso al primer congreso de la marina de guerra de Rusia", 22 de noviembre de 1917, Obras, tomo 26). «Para nosotros, iniciar la revolución ha sido lo más fácil, pero nos resulta muy difícil continuarla y acabarla. Y la revolución presenta dificultades enormes para llevarla a término en un país tan industrializado como Alemania, en un país con una burguesía tan bien organizada» (Lenin: "Discurso a la conferencia de Moscú de los comités de fábrica", 23 de julio de 1918, Obras, tomo 27).
Al dar por terminada la guerra, bajo la presión de la clase obrera, la burguesía consigue eliminar un motor importante de radicalización de las luchas. Con la guerra terminada y a pesar de la formidable combatividad de los proletarios, de su presión creciente a partir de las fábricas, de su iniciativa y de su organización en el seno de los consejos obreros, estos se vieron confrontados al sabotaje particularmente elaborado de las fuerzas contrarrevolucionarias, en el centro de los cuales estaban el SPD y los sindicatos.
La lección para hoy es evidente: frente a una burguesía tan hábil como fue entonces la alemana –y en la próxima revolución el conjunto de la burguesía va a mostrar como mínimo las mismas capacidades y se unirá para combatir, con todos los medios, a la clase obrera- las organizaciones revolucionarias no pueden cumplir su deber si no son igualmente sólidas y si no están organizadas internacionalmente.
El partido no puede construirse de otra forma sino basándose en un duro trabajo de clarificación programática previa y, sobre todo, en la elaboración de sólidos principios organizativos. La experiencia en Alemania lo muestra: la falta de claridad sobre el modo de funcionamiento marxista de la organización, la lleva, indefectiblemente, a la desaparición.
La debilidad de los revolucionarios en Alemania, en la época de la Iª Guerra Mundial, para construir verdaderamente el partido tuvo consecuencias catastróficas. No solo el propio partido acabará hundido y disgregado sino que durante la contrarrevolución y desde finales de los años 20 no hubo casi revolucionarios organizados que hiciesen oír su voz. Durante más de cincuenta años reinó un silencio de muerte en Alemania. Hasta el momento en que el proletariado levanta la cabeza en 1968 le faltó esa voz revolucionaria. Una de las tareas más importantes dentro lo que es la preparación de la futura revolución proletaria es sin duda la de realizar bien la construcción de la organización. Si eso no se hace, se puede estar seguro de que la revolución no se producirá y su fracaso está anunciado desde ahora mismo.
Esa es la razón por la que la lucha de hoy por la construcción de la organización, es el meollo mismo de la preparación de la revolución de mañana.
DV
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional n° 90 - 3er trimestre de 1997
- 3840 reads
XIIº Congreso de la CCI - Tras 4 años de combate por la defensa de la organización
- 3185 reads
XIIº Congreso de la CCI
Tras 4 años de combate por la defensa de la organización
El reforzamiento político de la CCI
El XIIº Congreso de la CCI -Abril de 1997- ha marcado una etapa fundamental en la vida de una organización internacional como lo es la nuestra. Este Congreso ha cerrado un período de casi 4 años de discusiones sobre cuestiones de funcionamiento de la organización y de combate por reconstruir su unidad y cohesión, adoptando una orientación de trabajo que pone de relieve que: «... la CCI ha acabado con la convalecencia y puede, en este Congreso internacional, darse la perspectiva de la vuelta a un equilibrio del conjunto de actividades, tomando a cargo el conjunto de tareas para las que el proletariado la ha hecho surgir, en el medio político proletario...» ([1]).
La defensa de la organización
Desde finales de 1993 la CCI, aún manteniendo sus actividades regulares de análisis de la situación internacional y de intervención a través de la prensa, se ha dedicado prioritariamente a la tarea de la defensa de la organización ante los ataques a su integridad organizativa desarrollados en su interior y contra una ofensiva sin precedentes del parasitismo político desde el exterior.
Este combate que nada tiene que ver con una supuesta paranoia que se habría apoderado de la CCI, como han insistido los rumores de los adeptos del parasitismo y ciertos grupos y elementos del medio político proletario, ha tenido diferentes fases. En un principio consistió en el examen crítico y sin concesiones de todos los aspectos de la vida organizativa que pudieran manifestar una asimilación insuficiente de la concepción marxista de la organización revolucionaria y al mismo tiempo una penetración de comportamientos ajenos a ella. En esta fase, la CCI se vio ante la necesidad de poner en evidencia el nefasto papel de los «clanes» en la organización. Herencia de las condiciones en las que la CCI se formó y desarrolló, es decir a partir de círculos y grupos, estos agrupamientos de militantes sobre bases afinitarias, en lugar de fundirse en el conjunto de la organización concebida como una unidad internacional centralizada, han subsistido con su propia dinámica, hasta el punto de mantener un insidioso funcionamiento paralelo en el seno de la organización.
En el contexto general de una comprensión profunda de la necesidad de luchar permanentemente contra el espíritu de circulo y por la instauración de un espíritu de partido en la organización, el XIº Congreso internacional de la CCI, celebrado en 1995, puso en evidencia el papel devastador de un clan que había extendido su influencia en diferentes secciones territoriales y en su órgano central internacional. Este Congreso consiguió, como resultado de una larga encuesta interna, desenmascarar al principal inspirador de ese clan, el individuo JJ, elemento que había desarrollado una política sistemática de sabotaje, por medio de múltiples maniobras ocultas, rematadas por la constitución de una red de «iniciados» al esoterismo dentro de la organización. Las delegaciones y participantes en el XIº Congreso se pronunciaron unánimemente a favor de la exclusión de este individuo.
El XIº Congreso internacional permitió clarificar la naturaleza de los malos funcionamientos internos. A partir de una política de discusión sistemática sobre ellos y de una puesta en evidencia de las diferentes responsabilidades en el desarrollo de comportamientos antiorganizativos, realizando un examen crítico de la historia de la CCI, y todo ello a la luz de la reapropiación de las lecciones de la historia del movimiento obrero en materia de organización, la CCI consideró que había hecho frente a la principal amenaza que hacía peligrar su existencia, reinstaurando en su seno los principios marxistas en materia de organización y funcionamiento. Sin embargo, no había llegado aún la hora de poner fin al debate y el combate sobre la cuestión organizativa. Por ello, el Informe de Actividades del XIIº Congreso Internacional, debía someter a la discusión internacional el balance de la «convalecencia» de la organización.
Tras el XIº Congreso, la CCI tomó conciencia de la amplitud de los ataques de que era objeto. Por un lado el individuo JJ, inmediatamente después del XIº Congreso, pasó a desarrollar una nueva ofensiva, ejerciendo una considerable presión sobre los «amigos» que seguían en la organización, así como sobre los militantes aún indecisos sobre la validez de la política de la CCI. Por otra parte, y coincidiendo en el tiempo con la anterior, «esta nueva ofensiva se alternaba en el plano externo con renovados ataques del parasitismo, a escala internacional, contra la CCI» (ibid).
Así, la CCI pasó a una segunda fase de su combate sobre la cuestión organizativa: no se trataba tan solo de hacer frente a los problemas de funcionamiento interno, además debía «pasar del combate de defensa interna de la organización al de su defensa hacía el exterior (...) respondiendo a todos los niveles del ataque concentrado de la burguesía contra la CCI y el conjunto de la Izquierda comunista...» (Ibíd.).
El XIIº Congreso ha sacado un balance positivo de esa fase del combate. Contrariamente a las calumnias y rumores persistentes sobre la «crisis» y la «hemorragia» de dimisiones que conocería la CCI, la política de defensa y construcción desarrollada por ésta ha permitido, por un lado, consolidar las bases de un funcionamiento interno colectivo, sano y eficaz, lo que ha posibilitado nuevas integraciones, y por otro convertirse en un factor considerable de reforzamiento de las relaciones políticas de la organización con los elementos en búsqueda, contactos y simpatizantes, que se aproximan a posiciones revolucionarias.
Puede parecer sorprendente que una organización revolucionaria internacional, con más de 20 años de existencia, haya debido dedicar tanto tiempo y de forma prioritaria a la defensa de la organización. Pero esto solo puede sorprender a aquellos que creen que esta es una cuestión secundaria que se desprende automáticamente de las posiciones políticas programáticas. En realidad, la cuestión de la organización es una cuestión plenamente política, que condiciona en última instancia más que ninguna otra la existencia de la organización y el cumplimiento de todas sus tareas cotidianas. Exige de los revolucionarios una vigilancia permanente y un combate contra todos los aspectos de la represión directa o de la presión indirecta de la ideología y el poder de la burguesía. El combate por la defensa de la organización contra la burguesía es una constante de toda la historia del movimiento obrero. Fue librado por Marx y Engels en la Primera Internacional contra las influencias de la pequeña burguesía y también contra las intrigas del bakuninismo. Igualmente, Rosa Luxemburgo batalló contra el aburguesamiento de la socialdemocracia alemana y el reformismo en el seno de la IIª Internacional; Lenin libró un combate contra el funcionamiento en «círculos» que reinaba en el seno del Partido obrero socialdemócrata ruso, defendiendo una concepción de partido disciplinado y centralizado. También, la Izquierda comunista combatió la degeneración de la IIIª Internacional, especialmente gracias a la labor de fracción desarrollada por la Izquierda comunista de Italia.
La CCI viene librando este combate desde su formación en los años 70, luchando por el reagrupamiento de los revolucionarios, defendiendo la concepción de una organización internacional, unida y centralizada, contra las concepciones antiorganizativas que prevalecían en el resurgir de la lucha de clases y de las posiciones revolucionarias en esa época. En los años 80, la CCI luchó contra las concepciones académicas y el peso del «consejismo». Actualmente, toda la ideología de la burguesía y de la pequeña burguesía en descomposición hace reinar un ambiente general de denigración y denuncia del comunismo y de las nociones mismas de organización revolucionaria y de militancia. Ambiente que es sistemáticamente favorecido por la burguesía, que no cesa de lanzar campañas ideológicas sobre la «muerte del comunismo» y de organizar un ataque directo contra la herencia de la Izquierda comunista, intentando presentarla como una corriente extremista de tipo «fascista», o como una constelación de pequeñas sectas de iluminados.
Por todo ello, la defensa de la idea marxista de la organización debe ser una preocupación constante de las organizaciones de la Izquierda comunista. «La CCI ha ganado una batalla, ha ganado no sin dificultades el combate que la oponía a una tendencia destructiva en el seno de la organización. Sin embargo, no ha ganado la guerra. Porque nuestra guerra es la guerra de clases, la que opone proletariado y burguesía, una lucha a muerte que no dará respiro a la débil vanguardia comunista, de la que la CCI es hoy su principal componente. Por ello, si bien las perspectivas, deben evaluarse en razón de lo que la organización ha sido capaz de cumplir en los dos últimos años –y más generalmente desde su constitución– para poder medir la realidad de las adquisiciones del combate y el estado real de las fuerzas, éstas deben estar igualmente determinadas por las exigencias de la lucha general de la clase obrera, y en su seno por la necesidad de la lucha por la construcción del partido mundial, arma indispensable de su lucha revolucionaria» (Ibíd.).
El medio político proletario
El XIIº Congreso ha afirmado, una vez más, el concepto que desde su fundación ha defendido la CCI de la existencia de un medio político proletario. Contrariamente a los concepciones que aún existen en el propio medio, principalmente entre los herederos «bordiguistas» de la corriente de la Izquierda comunista de Italia, la CCI no se considera como la única organización comunista, y mucho menos aún como «el Partido». Pero la CCI defiende la absoluta necesidad de la construcción de un partido mundial indispensable para la lucha revolucionaria del proletariado, en tanto que expresión más avanzada y factor activo en la toma de conciencia. Para la CCI, en la tarea a largo plazo de la construcción del partido, hay que basarse en las organizaciones del período histórico actual, las organizaciones continuadoras de las antiguas corrientes de Izquierda de la IIIª Internacional y en los nuevos grupos que puedan surgir con posiciones de clase al calor de la lucha proletaria. Esta construcción no será el producto espontáneo del «movimiento» de la clase que vendría a agregarse automáticamente al «partido histórico» de la concepción bordiguista, mediante el «reconocimiento» de su «programa invariante». Tampoco será el resultado de un agrupamiento sin principios, basado en mutuas concesiones y oportunismo entre diferentes organizaciones dispuestas a liquidar sus posiciones. Será el resultado de toda una actividad consciente de las organizaciones revolucionarias que debe desarrollarse desde hoy mismo a partir de la concepción según la cual el medio político proletario (o lo que el PC Internacionalista llama el «campo internacionalista») «... es una expresión de la vida de la clase, de su proceso de toma de conciencia...» ([2]).
El XIIº Congreso ha reafirmado por tanto que la política de la CCI de confrontación sistemática con las posiciones de otras organizaciones del medio político proletario no debe perder jamás de vista que su objetivo no es en sí la denuncia de los errores, sino que fundamentalmente es la necesidad de clarificación ante la clase obrera: «... Nuestro objetivo último es ir hacia la unificación política de nuestra clase y de sus revolucionarios, unificación que se expresa en la construcción del partido y en el desarrollo de la conciencia de la clase obrera. En ese proceso, la clarificación política es el elemento central y es lo que siempre ha guiado la política de la CCI en el medio político proletario. Incluso cuando en un grupo de este medio, la escisión es inevitable por la invasión de corrientes burguesas, es necesario que ésa sea el fruto de tal clarificación para que pueda servir realmente a los intereses de la clase obrera y no a los de la burguesía...» (Ibid).
El XIIº Congreso ha vuelto a insistir sobre la noción de «parasitismo» profundizada a lo largo de estos últimos años. Ha subrayado, especialmente, la necesidad de una neta demarcación del medio político proletario de esa nebulosa de grupos, publicaciones e individuos que, reivindicándose más o menos de una filiación con el medio revolucionario, por sus posiciones programáticas o por su actividad hacia el medio, tienen como función extender la confusión y en última instancia hacer el juego de la burguesía contra el medio político proletario.
«... El parasitismo no forma parte del Medio político proletario. La noción de parasitismo político no es una innovación de la CCI. Al contrario, pertenece a la historia del movimiento obrero. En ningún caso el parasitismo es expresión del esfuerzo de toma de conciencia de la clase, tan solo representa una tentativa para hacer abortar este esfuerzo. En ese sentido, su actividad completa el trabajo de las fuerzas burguesas que lo hacen todo por sabotear la intervención de las organizaciones revolucionarias en el seno de la clase.
Lo que anima y determina la existencia de grupos parásitos, no es en modo alguno la defensa de los principios de clase del proletariado, la clarificación de las posiciones políticas, sino que en el mejor de los casos, es el mantenimiento de espíritu de capilla o de circulo de “amigos”, la afirmación del individualismo y de su individualidad respecto al medio político proletario. En ese sentido, lo que caracteriza al parasitismo moderno no es la defensa de una plataforma programática, sino una actitud política de destrucción frente a las organizaciones revolucionarias...» (Ibíd.).
Por ello el XIIº Congreso ha definido que una de las prioridades de la actividad de la CCI es «... la defensa del medio político proletario contra la ofensiva destructora de la burguesía y las acciones del parasitismo...» y «... el hacer vivir al medio político proletario que comprende también a nuestros contactos y simpatizantes...» como «... una expresión de la vida de la clase, y de su proceso de toma de conciencia...» (Ibíd.).
La situación internacional y las perspectivas de la lucha de clases
El XIIº Congreso internacional ha debatido, igualmente en profundidad, sobre la situación internacional, la aceleración de la crisis económica, la agravación de las tensiones imperialistas, y el desarrollo de la lucha de clases. Esta discusión ha representado un esfuerzo particularmente importante por el hecho de que, el caos que se desarrolla actualmente en todos los aspectos de la sociedad capitalista bajo el peso de la presión de la descomposición y la confusión que efectúa la burguesía para ocultar la quiebra de su sistema, ponen en peligro la capacidad de desarrollar por parte de los grupos revolucionarios un cuadro marxista de análisis y de perspectivas justas para el desarrollo de la lucha de clases.
En el plano de la crisis económica, el XIIº Congreso ha reafirmado la necesidad de apoyarse en las adquisiciones del marxismo para poder hacer frente de forma eficaz a todos los discursos mistificadores que la burguesía destila. No hay que limitarse tan solo al examen empírico de los «indicadores económicos», cada día más falsificados por los «especialistas» de la economía burguesa. Ante todo, hay que situar de forma permanente el examen de la situación actual en el marco de la teoría marxista del hundimiento del capitalismo: «... Por eso es la responsabilidad de los revolucionarios, de los marxistas, denunciar permanentemente las mentiras burguesas sobre las pretendidas posibilidades del capitalismo para «salir de la crisis» y ajustarle las cuentas a los «argumentos» utilizados para «demostrar» tales posibilidades» ([3]).
Sobre las tensiones imperialistas, el XIIº Congreso se ha esforzado en analizar y precisar las características del caos actual, de los golpes bajos entre las grandes potencias, ocultados tras el pretexto de intervenciones «humanitarias» o de «mantenimiento de la paz», que llevan al desarrollo de la barbarie guerrera que afecta cada vez más a un número creciente de regiones del planeta. «... La tendencia del cada uno para sí ha tomado la delantera a la tendencia a la reconstrucción de alianzas estables que prefiguren futuros bloques imperialistas, lo que ha contribuido a multiplicar y agravar los enfrentamientos militares...» (Ibíd.).
Finalmente, las perspectivas de la lucha de clases han sido objeto de la discusión más importante en este punto del Congreso. Realmente, la clase obrera se encuentra hoy en día en una situación de dificultad ya que sufre plenamente el impacto de ataques muy brutales a sus condiciones de vida en el contexto de una desorientación ideológica de la que no se ha recuperado y que la burguesía intenta perpetuar con campañas mediáticas y maniobras de todo tipo.
«Para la clase dominante, totalmente consciente de que los ataques crecientes contra la clase obrera van a provocar necesariamente respuestas de gran amplitud, se trata de tomar la delantera mientras la combatividad todavía sigue embrionaria, mientras todavía siguen pesando fuertemente sobre las conciencias las secuelas del hundimiento de los regímenes pretendidamente socialistas, para así mojar la pólvora y reforzar al máximo su arsenal de mistificaciones sindicalistas y democráticas.» (Ibíd.).
Esta situación tiene implicaciones muy importantes para la intervención de la organización. En la apreciación de la situación, se trata ante todo de no equivocarse. Los importantes obstáculos que opone la burguesía al desarrollo de la lucha de clases no significan, en absoluto, que el proletariado se encuentre en una situación de derrota similar a la que se dio en los años 30.
«Sin embargo, mientras que (las campañas) en los años 30:
– se desarrollaban en un marco de derrota histórica del proletariado, de victoria total de la contrarrevolución,
– tenían como objetivo claro alistar a los obreros en la guerra mundial que estaba preparándose,
– se apoyaban en una realidad brutal, duradera y palpable, la de los regímenes fascistas en Italia, Alemania y la amenaza en España,
las campañas actuales:
– se desarrollan en un marco en que el proletariado ha superado la contrarrevolución, en el que no ha conocido derrota decisiva que cuestione el curso hacia los enfrentamientos decisivos de clase;
– tienen como objetivo sabotear el curso ascendente de combatividad y de conciencia en la clase obrera;
– no se pueden apoyar en una justificación única y bien definida, así que están en la obligación de recurrir a temas disparatados e incluso circunstanciales (terrorismo, “peligro fascista”, redes de pedofilia, corrupción de la justicia...), lo que limita su alcance internacional e histórico» (Ibíd.).
En el mismo sentido, de no equivocarse en los análisis, había que evitar caer en la euforia como la que se desarrolló tras el «movimiento» de huelgas en Francia de diciembre del 95. Esta maniobra preventiva de la burguesía ha hecho creer, a más de uno, que el camino hacia nuevas movilizaciones obreras significativas estaba abierto y de paso, les ha hecho subestimar enormemente las actuales dificultades de la clase obrera. «Sólo un avance significativo de la conciencia en la clase obrera le permitirá rechazar ese tipo de mistificaciones. Y semejante esfuerzo no podrá resultar sino del desarrollo masivo de las luchas obreras que cuestione, como ya lo hizo durante los años 80, a los instrumentos más importantes de la burguesía en la clase obrera, los sindicatos y el sindicalismo» (Ibíd.)
En ese contexto, el XIIº Congreso ha dado como otra de sus prioridades de actividad de la organización «... la intervención en el desarrollo de la lucha de clases (...)
Las perspectivas de nuestra intervención no serán de forma general las de una participación activa, directa y de agitación en una tendencia al desarrollo de la lucha de clases que se separaría claramente del control sindical para afirmarse en su propio terreno, dándose la tarea de impulsar la extensión y el control de la lucha por la clase obrera misma.
«... De manera general nuestra intervención en la lucha de clases, aun prosiguiendo con la defensa de la perspectiva histórica del proletariado (defensa del comunismo contra las campañas de la burguesía), tendrá como cometido principal el trabajo paciente y tenaz de denuncia y explicación de las maniobras de la burguesía, de los sindicatos y el sindicalismo de base contra el descontento y la combatividad creciente de la clase obrera, una intervención “a contracorriente” de la tendencia a dejarse atrapar en las trampas de la división y del radicalismo corporativista del sindicalismo...» («Resolución de actividades», op. cit.).
El trabajo cumplido en este XIIo Congreso de la CCI para marcar las perspectivas de los años venideros ha sido un trabajo importante del que solo podemos dar aquí un rápido resumen. Nuestros lectores y simpatizantes podrán encontrar esas perspectivas en la «Resolución sobre la situación internacional» publicada integra aquí, y las implicaciones de esas perspectivas en nuestra prensa y nuestras intervenciones futuras.
CCI
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
XII° Congreso de la CCI - Resolución sobre la situación internacional
- 2981 reads
Resolución sobre la situación internacional
1. No son una novedad las mentiras sobre la supuesta «quiebra definitiva del marxismo», abundamente repetidas cuando el hundimiento de los regímenes estalinistas a finales de los 80 y comienzos de los 90. La izquierda de la Segunda internacional, encabezada por Rosa Luxemburgo, ya tuvo que combatir hace exactamente un siglo las tesis revisionistas que afirmaban que Marx se había equivocado al anunciar la perspectiva de quiebra del capitalismo. Con la Primera Guerra mundial y la gran depresión de los años 30 que acabó con el corto período de reconstrucción de la posguerra, la burguesía no tuvo suficiente tiempo para seguir haciendo su propaganda. Sin embargo, las dos décadas de «prosperidad» que siguieron a la Segunda Guerra mundial permitieron la reaparición hasta en ámbitos «radicales» de «teorías» que sepultaban definitivamente una vez más al marxismo y sus previsiones sobre al hundimiento del capitalismo. Esos conciertos de autosatisfacción quedaron evidentemente malparados por la crisis abierta del capitalismo a finales de los 60, cuyo ritmo lento (con períodos de «reanudación» como la que hoy conocen las economías norteamericana e inglesa) permite sin embargo a la propaganda burguesa esconder a la gran mayoría de los proletarios tanto la realidad como la amplitud del callejón sin salida en el que está metido el modo de producción capitalista. Por eso es la responsabilidad de los revolucionarios, de los marxistas, denunciar permanentemente las mentiras burguesas sobre las pretendidas posibilidades del capitalismo para «salir de la crisis» y ajustarle las cuentas a los «argumentos» utilizados para «demostrar» tales posibilidades.
2. A mediados de los 70, ante la evidencia de la crisis, empezaron ya los «expertos» a buscar todas las explicaciones posibles que permitieran a la burguesía tranquilizarse en cuanto a las perspectivas de su sistema. Incapaces de plantearse la quiebra definitiva del sistema, haciendo evidentemente caso omiso de las causas reales, la clase dominante necesitaba explicar las dificultades crecientes de la economía mundial basándose en causas circunstanciales, no solo para engañar a la clase obrera sino también por su propia tranquilidad. Una tras otra, varias explicaciones ocuparon las primeras planas en la prensa:
– la «crisis del petróleo», tras la guerra del Kipur de 1973 (era olvidarse que la crisis abierta ya tenía seis años en aquel entonces, y que las alzas de los precios del crudo no habían sino acentuado una degradación que ya se había manifestado con las recesiones de 1967 y 1971);
– los excesos de política neokeynesiana practicada desde el final de la guerra, que acabarían provocando una inflación galopante: se necesitaba «menos Estado»;
– los excesos de «reaganomics» de los 80 que habrían provocado un aumento sin precedentes del desempleo en los principales países.
Fundamentalmente, había que agarrarse a la idea de que existía una salida, de que con una «gestión buena» podía la economía volver a los esplendores de las décadas de posguerra. Era necesario buscar y encontrar el secreto perdido de la «prosperidad».
3. Durante bastante tiempo, mientras los demás países se enfrentaban al marasmo, los resultados económicos de Japón y Alemania se utilizaron para demostrar la supuesta capacidad del capitalismo para «superar su crisis»: el credo de los apologistas a sueldo del capitalismo era afirmar que «cada país debe tener las virtudes de los dos grandes vencidos de la Segunda Guerra mundial, y todo se arreglará». Hoy, tanto Japón como Alemania a su vez se ven afectados por la crisis. Japón tiene las mayores dificultades para relanzar un «crecimiento» que tanta fama le dio, y ahora ha sido clasificado en la categoría D (junto con Brasil y México), que es el índice de los países con riesgos, a causa de la amenaza que representan las deudas acumuladas por el Estado, las empresas y los particulares (éstas equivalen a dos años y medio de la producción nacional). En cuanto a Alemania, alcanza hoy el nivel de desempleo más importante de la Unión europea y ni siquiera logra cumplir los «criterios de Maastricht» indispensables para establecer la «moneda única». En fin de cuentas, se puede ahora entender que las pretendidas «virtudes» de ambos países en el pasado no eran otra cosa sino cortinas de humo que ocultaban la misma huida ciega propia del capitalismo en estas últimas décadas. En realidad, las dificultades actuales de esos dos «buenos alumnos» de los años 70 y 80 son la mejor ilustración de la imposibilidad del capitalismo para proseguir con la trampa en que se basó fundamentalmente la reconstrucción tras la Segunda Guerra mundial y le ha permitido hasta ahora evitar un hundimiento semejante al de los años 30: el uso y abuso sistemático del crédito.
4. Cuando denunciaba las «teorías» de los revisionistas, Rosa Luxemburg ya tuvo que echar abajo la idea según la cual el crédito podía permitir al capitalismo superar las crisis. Habrá podido ser un estimulante indiscutible del desarrollo del sistema, tanto para la concentración del capital como en lo que toca a su circulación; sin embargo nunca podrá sustituir al propio mercado real como alimento de la expansión capitalista. Los créditos permiten acelerar la producción y comercialización de las mercancías, pero han de pagarse algún día. Y este reembolso sólo es posible si esas mercancías han podido cambiarse en el mercado, el cual, como Marx lo demostró sistemáticamente contra los economistas burgueses, no es un resultado automático de la producción. En fin de cuentas, el crédito no permite ni mucho menos superar las crisis, sino, al contrario, lo que hace es ampliarlas y hacerlas más graves, como lo demostró Rosa Luxemburg apoyándose en el marxismo. Las tesis de la izquierda marxista contra el revisionismo de finales del siglo pasado siguen siendo hoy perfectamente válidas. Hoy como ayer, el crédito no puede ampliar los mercados solventes. Enfrentado a la saturación definitiva de éstos (mientras que en el siglo pasado existía la posibilidad de conquistar nuevos mercados), el crédito se ha convertido en condición indispensable para dar salida a la producción, haciendo así las veces del mercado real.
5. Esa realidad ya se confirmó en la posguerra con el plan Marshall, el cual, además de su función estratégica en la formación del bloque occidental, permitió a EE.UU. dar salida a la producción de sus industrias. Permitió que las economías europeas y japonesa se reconstruyeran, pero también las transformó en rivales de la economía norteamericana, lo que provocó la crisis abierta del capitalismo mundial. Desde entonces, ha sido sobre todo mediante el crédito, el endeudamiento creciente, si la economía mundial ha logrado evitar une depresión brutal como la de los años 30. Fue así como la recesión de 1974 pudo ser superada hasta principios de los 80, gracias al impresionante endeudamiento de los países del Tercer mundo que acabó desembocando en la crisis de la deuda a principios de los años 80, la cual coincidió con una nueva recesión todavía más importante que la de 1974. Esta nueva recesión mundial sólo pudo ser superada gracias a los colosales déficits comerciales de EE.UU. cuya cifra de la deuda externa ha acabado por competir con la del Tercer mundo. Paralelamente, estallaron los déficits de los presupuestos de los países avanzados, lo cual permitió mantener la demanda, pero desembocó en una situación de quiebra para los Estados (cuya deuda representa entre el 50% y el 130% de la producción anual según los países). Por eso es por lo que la recesión abierta, la que se expresa en números negativos en las tasas de crecimiento de la producción de un país, no son el único dato de la gravedad de la crisis. En casi todos los países, el déficit anual del presupuesto de los Estados (sin contar el de las administraciones territoriales) es superior al crecimiento de la producción; eso significa que si esos presupuestos estuvieran en equilibrio (único medio de estabilizar la deuda acumulada de los Estados) todos esos países estarían en recesión abierta.
La mayor parte de la deuda no es, evidentemente, reembolsable, y viene acompañada de quiebras financieras periódicas, cada vez más graves, verdaderos terremotos para la economía mundial (1980, 1989) y que siguen siendo más que nunca una amenaza.
6. Recordar esos hechos permite poner en su sitio los discursos sobre la «salud» actual de las economías británica y estadounidense que contrasta con la apatía de sus competidores. En primer lugar, hay que relativizar la importancia de los «éxitos» de esos dos países. La baja muy sensible de la tasa de desempleo en Gran Bretaña, por ejemplo, se debe en gran parte, como así lo ha reconocido el propio Banco de Inglaterra, a la supresión en las estadísticas (cuyo sistema de cálculo ¡ha sido cambiado 33 veces desde 1979!) de los desempleados que han renunciado a buscar trabajo. En gran parte esos «éxitos» se deben a la mejora de la competitividad de esas economías en el ruedo internacional (basada en especial en la debilidad de su moneda; el mantenimiento de la libra fuera del sistema monetario aparece hasta ahora como una medida acertada), o sea, en una degradación de las economías competidoras. Es algo que había ocultado la sincronización mundial de los períodos de recesión y los de «recuperación» que hasta ahora se han conocido: la relativa mejora de la economía de un país ya no exige la mejora de la de sus «socios», sino, básicamente lo contrario, su degradación, pues los tales «socios» son ante todo competidores. Con la desaparición del bloque USA tras la del bloque URSS a finales de los años 80, la coordinación (a través del G7, por ejemplo) del pasado entre las políticas económicas de los principales países occidentales (lo cual era un factor nada desdeñable para frenar el ritmo de la crisis) ha dejado paso a tendencias centrífugas cada vez más violentas. En tal situación, es privilegio de la primera potencia mundial imponer sus dictados en el ruedo comercial en provecho de su propia economía nacional. Eso es lo que en parte explica los «éxitos» actuales del capital americano.
Si ya los resultados actuales de las economías anglosajonas no significan ni mucho menos una posible mejora del conjunto de la economía mundial, tampoco van a durar. Tributarias del mercado mundial, el cual no podrá superar su saturación total, acabarán por chocar contra ésta. Ningún país ha resuelto el problema del endeudamiento generalizado aunque se hayan reducido un poco los déficits presupuestarios de EE.UU. en los últimos años. La mejor prueba de ese problema es el pánico que se apodera de los principales responsables económicos (como el presidente del Banco federal estadounidense) por si el «crecimiento» actual no desemboca en «recalentamiento» y en retorno de la inflación. En realidad, detrás de ese miedo al recalentamiento lo que hay es el hecho de que el «crecimiento» actual se basa en una deuda desenfrenada que, obligatoriamente, va a provocar una vuelta de manivela catastrófica. La extrema fragilidad en la que se basan los «éxitos» actuales de la economía americana nos ha sido confirmada por el brote de pánico de Wall Steet y de otras bolsas de valores, cuando el Banco federal anunció a finales de marzo de 1997 la subida mínima de tipos de interés.
7. Entre las mentiras abundantemente propaladas por la clase dominante para hacer creer en la viabilidad, a pesar de todo, de su sistema, ocupa también un lugar especial el ejemplo de los países del Sureste asiático, los «dragones» (Corea del Sur, Taiwán, Hongkong y Singapur) y los «tigres» (Tailandia, Indonesia y Malasia) cuyas tasas de crecimiento actuales (algunas de dos cifras) hacen morir de envidia a los burgueses occidentales. Esos ejemplos servirían para demostrar que el capitalismo actual puede tanto desarrollarse en los países atrasados como evitar la fatalidad de la caída o el estancamiento del crecimiento. En realidad, el «milagro económico» de la mayoría de esos países (especialmente Corea y Taiwán) no es ni mucho menos casual: es la consecuencia del plan equivalente al plan Marshall que instauró Estados Unidos durante la guerra fría para frenar el avance del bloque ruso en la región (inyección masiva de capitales hasta el 15 % del PNB, control directo de la economía nacional, apoyándose en el aparato militar para así compensar la casi ausencia de burguesía nacional y superar las resistencias de los sectores feudales, etc.). Como tales, esos ejemplos no son, ni mucho menos, generalizables al conjunto del Tercer mundo, el cual sigue, en su gran mayoría, hundiéndose en una sima sin fondo. Por otra parte, la deuda de la mayoría de esos países, tanto la externa como la interna de los Estados, está alcanzando grados que los está poniendo en la misma situación amenazante que los demás países. Y, aunque los bajos precios de la fuerza de trabajo han sido un atractivo para muchas empresas occidentales, el que acaben siendo rivales comerciales para los países avanzados les hace correr el riesgo de que se incrementen las barreras comerciales a sus exportaciones. En realidad, si bien hasta ahora aparecen como excepciones, no podrán indefinidamente evitar, como tampoco lo pudo su gran vecino Japón, las contradicciones de la economía mundial que han cambiado en pesadilla otros «cuentos de hadas» anteriores, como el de México. Por todas esas razones, junto a los discursos ditirámbicos, los expertos internacionales y las instituciones financieras ya están tomando medidas para limitar los riesgos financieros en esos países. Y las medidas destinadas a hacer más «flexible» la fuerza de trabajo que han sido la causa de las recientes huelgas en Corea, muestran a las claras que la propia burguesía local es consciente de que se están acabando las vacas gordas. Como escribía el diario londinense The Guardian el 16 de octubre de 1996: «De lo que se trata es de saber qué tigre asiático caerá primero».
8. El caso de China, a la que algunos presentan como la futura gran potencia del siglo próximo, tampoco se sale de la regla. La burguesía de ese país ha conseguido hasta ahora efectuar con éxito la transición hacia las formas clásicas de capitalismo, contrariamente a los países de Europa del Este, cuyo marasmo total (con alguna que otra excepción) es un áspero mentís a todos los discursos sobre las pretendidas «enormes perspectivas» que aparecían ante ellos tras el abandono de sus regímenes estalinistas. Sin embargo, el atraso de China es considerable y gran parte de su economía, como la de todos los regímenes de corte estalinista, se ahoga bajo el peso de la burocracia y de los gastos militares. Según reconocen las propias autoridades, el sector público es globalmente deficitario y a cientos de miles de obreros se les paga con meses de retraso. Y aunque el sector privado es más dinámico, le cuesta, por un lado, superar el lastre del sector estatal y, por otro, depende mucho de las fluctuaciones del mercado mundial. Y el «formidable dinamismo» de la economía china será incapaz de hacer desparecer los 250 millones de desempleados, incluso en la hipótesis del crecimiento actual, que contará a finales de siglo.
9. Se mire adonde se mire, por un lado y otro, con solo ser un poco resistente a las canciones de cuna de los apologistas del modo de producción capitalista y basándose en las enseñanzas del marxismo, la perspectiva de la economía no puede ser otra que la de una catástrofe cada vez mayor. Los pretendidos éxitos actuales de algunas economías (países anglosajones o Sureste asiático) no son el porvenir del conjunto del capitalismo. Son un espejismo que no podrá ocultar durante más tiempo el desierto económico. De igual modo, los discursos sobre la «globalización», pretendida era de libertad y de expansión del comercio, lo único que intentan encubrir es la agudización sin precedentes de la guerra comercial en la que los conjuntos de países como la Unión europea no son sino fortalezas contra la competencia de otros países. Así, una economía mundial en equilibrio inestable sobre un montón de deudas, que nunca serán reembolsadas, se verá cada día más enfrentada a las convulsiones propias de la tendencia de «cada cual para sí», fenómeno típico del capitalismo pero que hoy, en este período de descomposición, ha alcanzado una nueva dimensión. Los revolucionarios, los marxistas, no pueden prever las formas precisas ni el ritmo del hundimiento del modo de producción capitalista. Les incumbe, eso sí, afirmar claramente y demostrar que el capitalismo está en un atolladero, denunciar todas las mentiras sobre el tan manido mito de la «salida del túnel» de ese sistema.
10. Más aún que en el ámbito económico es en las relaciones entre los Estados en las que el caos típico del período de descomposición ejerce sus efectos. En el momento del desmoronamiento del bloque del Este que desembocó en la desaparición del sistema de alianzas surgido tras la IIªGuerra mundial, la CCI puso de relieve:
– que esa situación ponía al orden del día, sin que fuera inmediatamente realizable, la reconstitución de nuevos bloques, dirigido uno por Estados Unidos y por Alemania el otro;
– que, en lo inmediato, esa nueva situación iba a desembocar en enfrentamientos en serie que «el orden de Yalta» había logrado mantener dentro de un marco «aceptable» para los dos gendarmes del mundo.
En un primer tiempo, la tendencia a la formación de un nuevo bloque en torno a Alemania, en la dinámica de reunificación del país dio pasos significativos. Pero rápidamente, las tendencias centrífugas han ido ganando la partida a la tendencia a la constitución de alianzas estables anunciadoras de futuros bloques imperialistas, lo cual ha contribuido a multiplicar y agravar los enfrentamientos militares. El ejemplo más significativo ha sido el de Yugoslavia cuyo estallido fue favorecido por los intereses imperialistas antagónicos de los grandes Estados europeos, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Los enfrentamientos en la ex Yugoslavia abrieron un foso entre los dos grandes aliados de la Comunidad europea, Alemania y Francia, provocando un acercamiento espectacular entre Francia y Gran Bretaña y el final de la alianza entre ésta y EE.UU., la más sólida y duradera del siglo XX. Desde entonces, esas tendencias centrífugas, «cada uno para sí», de caos en las relaciones entre Estados, con sus alianzas en serie circunstanciales y efímeras, no solo no han amainado sino todo lo contrario.
11. Así, en el último período ha habido una serie de modificaciones sensibles en las alianzas que se habían formado en el período anterior:
– distensión de lazos entre Francia y Gran Bretaña. Esto se ha ilustrado en la falta total de apoyo por parte de ésta a las reivindicaciones de aquélla (reelección de Butros-Ghali para la ONU o la exigencia de un jefe europeo para el mando Sur de la OTAN en Europa);
– nuevo acercamiento entre Francia y Alemania, concretado, entre otras cosas, en el apoyo de ésta a esas mismas reivindicaciones de Francia;
– disminución de los conflictos entre Estados Unidos y Gran Bretaña, plasmada, en particular, en el apoyo de ésta a EE.UU. en esos mismos temas.
De hecho, una de las características de la evolución de las alianzas es que únicamente Estados Unidos y Alemania tienen, y pueden tener, una política coherente a largo plazo: en el caso de EE.UU. la preservación de su liderazgo, en el de Alemania el desarrollo de su propio liderazgo sobre una parte del mundo, pues lo único que les queda a las demás potencias son políticas circunstanciales cuyo objetivo es, en buena parte, frenar a aquellas dos. La primera potencia mundial está enfrentada, desde que desapareció la división del mundo en dos bloques, a una puesta en entredicho permanente de su autoridad por parte de sus antiguos aliados.
12. La expresión más espectacular de esa crisis de autoridad del gendarme del mundo fue la ruptura de su alianza histórica con Gran Bretaña, a iniciativa de ésta, en 1994. Se concretó también en la larga impotencia de EE.UU., hasta el verano de 1995, en uno de los terrenos de máximo enfrentamiento imperialista, la antigua Yugoslavia. Más recientemente, en septiembre de 1996, se ha plasmado en las reacciones casi unánimes de hostilidad contra los bombardeos sobre Irak con 44 misiles de crucero, mientras que en 1990-91, Estados Unidos había conseguido recabar el apoyo de esos mismo países para el operativo «Tempestad del desierto». Es de señalar, por lo que se refiere a los Estados de la región, la firme condena de Egipto y Arabia Saudí en total contraste con el apoyo indefectible que proporcionaron al tío Sam cuando la guerra del Golfo. Entre otros ejemplos del cuestionamiento del liderazgo americano hay que señalar:
– la protesta general contra la ley Helms-Burton que refuerza el embargo contra Cuba, cuyo «líder máximo» fue después recibido con todos los honores, y por primera vez, en el Vaticano;
– la llegada al poder en Israel, contra la voluntad manifiesta de EE.UU., de las derechas, las cuales, desde entonces, lo han hecho todo por sabotear el proceso de paz con los palestinos, proceso que era uno de los grandes éxitos de la diplomacia USA;
– más en general, la pérdida del monopolio en el control de la situación en Oriente Medio, zona crucial si las hay, ilustrada por el retorno de Francia, la cual se ha impuesto a finales del 95 como copadrino para la solución del conflicto entre Israel y Líbano. El éxito de Francia en la región quedó confirmado por la cálida acogida que Arabia Saudí dio a Chirac en octubre de 1996;
– la invitación reciente a varios dirigentes europeos (y entre ellos también Chirac, quien ha dirigido llamamientos a la independencia para con Estados Unidos) por Estados de América del Sur sancionan el final del control exclusivo de esta zona por parte de EE.UU.
13. Sin embargo, el período más reciente ha estado marcado, como ya lo constatamos hace un año en el XIIºCongreso de la sección en Francia, por una contraofensiva masiva por parte de EE.UU. Esa contraofensiva se ha plasmado muy especialmente en la ex Yugoslavia a partir de 1995 bajo las banderas de la IFOR que sucedió a la UNPROFOR, la cual había sido durante varios años el instrumento de la presencia dominante del tándem franco-británico. La mejor prueba del éxito estadounidense fue la firma en Dayton, Estados Unidos, de los acuerdos de paz sobre Bosnia. Desde entonces, el nuevo avance de la potencia americana no se ha desmentido. Sobre todo ha logrado dar una severo golpe al país que la había retado más abiertamente, Francia, en su «coto de caza» de África. Después de haber eliminado por completo la influencia francesa en Ruanda, le toca ahora a la posición principal de Francia en el continente, Zaire, país que se le va de las manos por completo, con el desmoronamiento del régimen de Mobutu frente a los golpes que le dan los «rebeldes» de Kabila, apoyado masivamente por Ruanda y Uganda, o sea, por Estados Unidos. Es un castigo muy severo el que le está infligiendo Estados Unidos a Francia, un castigo que quisiera ser ejemplar para otros países que quisieran imitarla en su política de reto permanente. Es un castigo que remata otros golpes que EEUU ha dado a Francia como lo de la sucesión de Butros-Ghali o en el problema del mando Sur de la OTAN.
14. La burguesía británica ha tomado últimamente sus distancias con la francesa, precisamente porque ha comprendido los riesgos que corría embarcándose en la política aventurista de Francia, la cual, de manera regular, se propone objetivos que van más allá de sus capacidades reales. Ese distanciamiento ha sido favorecido en gran medida por la acción tanto de EE.UU. como de Alemania, quienes no podían ver con buenos ojos la alianza trabada entre Francia y Gran Bretaña a partir de la cuestión
yugoslava. Los bombardeos estadounidenses sobre Irak, en septiembre de 1996, tuvieron la gran ventaja para EE.UU. de meter una cuña entre las diplomacias francesa y británica, apoyando aquélla lo mejor que podía a Sadam Husein y ésta apostando, junto con EE.UU., por la destrucción del régimen irakí. Del mismo modo, Alemania no ha dejado de hacer labor de zapa contra la solidaridad franco-británica en los temas que más duelen como en de la Unión europea y la moneda única (3 cumbres franco-alemanas en dos semanas sobre la cuestión en diciembre de 1996). Es pues en este marco en el que puede comprenderse la nueva evolución de las alianzas durante los últimos tiempos de que hablábamos arriba. De hecho, la actitud de Alemania y sobre todo la de EEUU confirma lo que decíamos ya en el Congreso anterior de la CCI: «En tal situación de inestabilidad, es más fácil para cada potencia crear desórdenes en sus adversarios, sabotear las alianzas que no le aventajan, que desarrollar por su parte alianzas sólidas y asegurarse una estabilidad en sus dominios» («Resolución sobre la situación internacional», punto 11). Sin embargo, debemos poner de relieve las diferencias importantes tanto en los métodos como en los resultados de la política seguida por esas dos potencias.
15. El resultado de la política internacional de Alemania no se limita, ni mucho menos, a separar a Francia de Gran Bretaña y obtener que Francia reanude su alianza pasada, lo cual se ha concretado, entre otras cosas, en tiempos recientes, en acuerdos militares de gran importancia, tanto en el terreno, en Bosnia (creación de una brigada conjunta) como en acuerdos de cooperación militar (firma en 9 de diciembre de un acuerdo por «un concepto común en materia de seguridad y de defensa»). Estamos asistiendo, en realidad, a un despliegue muy significativo del imperialismo alemán que se plasma en:
– el hecho de que en la nueva alianza entre Francia y Alemania, ésta se encuentra en una relación de fuerzas mucho más favorable que en el período 1990-94, al haberse visto obligada Francia a volver con su antigua pareja a causa de la defección de Gran Bretaña.
– una ampliación de su zona tradicional de influencia hacia los países del Este, y muy especialmente con el desarrollo de una alianza con Polonia;
– un fortalecimiento de su influencia en Turquía (cuyo gobierno dirigido por el islamista Erbakan es más favorable a la alianza alemana que el precedente), que le sirve de paso hacia el Cáucaso (en donde apoya a los movimientos nacionalistas que se oponen a Rusia) y hacia Irán con quien Turquía ha firmado importantes acuerdos;
– el envío, por vez primera desde la Segunda Guerra mundial, de unidades fuera de sus fronteras, y precisamente a la zona de los Balcanes, con el cuerpo expedicionario presente en Bosnia en el marco de la IFOR (lo que permite al ministro de defensa declarar que «Alemania desempeñará un papel importante en la nueva sociedad»).
Por otra parte, Alemania, en compañía de Francia, ha iniciado un acoso diplomático en dirección de Rusia, país del que Alemania es primer acreedor y que no ha sacado grandes ventajas de su alianza con Estados Unidos.
16. Así, ya hoy, Alemania está colocándose en su papel de principal rival imperialista de EE.UU. Cabe señalar que Alemania ha conseguido hasta hoy avanzar sus peones sin exponerse a las represalias del mastodonte americano, evitando desafiarlo abiertamente como lo hace Francia. La política del águila alemana (que por el momento está logrando ocultar sus garras) aparece en fin de cuentas más eficaz que la del gallo galo. Esto es a la vez consecuencia de los límites que sigue imponiéndole su estatuto de vencido de la IIª Guerra mundial (aunque su política actual está intentando saltarse ese estatuto precisamente) y de su seguridad de ser la única potencia que podría tener una posibilidad, a largo plazo, de ponerse a la cabeza de un nuevo bloque imperialista. Es también el resultado de que, hasta ahora, Alemania ha podido hacer avanzar sus posiciones sin hacer alarde directo de su fuerza militar, aunque sí es cierto que dio un apoyo importante a su aliado croata en su guerra contra Serbia. Pero la novedad histórica de su presencia militar en Bosnia no sólo rompe un tabú, sino que indica el camino por el que va a orientarse Alemania cada vez más para mantener su rango. Y será, a medio plazo, no sólo indirectamente (como en Croacia y, en menor medida, en el Cáucaso) como el imperialismo alemán aportará su contribución a los conflictos sangrientos y a las matanzas que asolan el mundo actual, sino de manera más directa.
17. En lo que a la política internacional de Estados Unidos se refiere, el alarde y el empleo de la fuerza armada no sólo forman parte de sus métodos desde hace tiempo, sino que es ya el principal instrumento de defensa de sus intereses imperialistas, como así lo ha puesto de relieve la CCI desde 1990, antes incluso de la guerra del Golfo. Frente a un mundo dominado por la tendencia a «cada uno para sí», en el que los antiguos vasallos del gendarme estadounidense aspiran a quitarse de encima la pesada tutela que hubieron de soportar ante la amenaza del bloque enemigo, el único medio decisivo de EE.UU. para imponer su autoridad es el de usar el instrumento que les otorga una superioridad aplastante sobre todos los demás Estados: la fuerza militar. Pero en esto, EE.UU. está metido en una contradicción:
– por un lado, si renuncia a aplicar o a hacer alarde de su superioridad militar, eso no puede sino animar a los países que discuten su autoridad a ir todavía más lejos;
– por otro lado, cuando utilizan la fuerza bruta, incluso, y sobre todo, cuando ese medio consigue momentáneamente hacer tragar sus veleidades a los adversarios, ello lo único que hace es empujarlos a aprovechar la menor ocasión para tomarse el desquite e intentar quitarse de encima la tutela americana.
De hecho, la afirmación de la superioridad militar actúa en sentido contrario según si el mundo está dividido en bloques, como antes de 1989, o si los bloques ya no existen. En aquel caso, la afirmación de la superioridad tiende a fortalecer la confianza de los vasallos hacia su líder en su capacidad para defenderlos con eficacia y es, pues, un factor de cohesión en torno a él. En el segundo caso, las demostraciones de fuerza de la única superpotencia que se ha mantenido dan, en fin de cuentas, el resultado de agravar todavía más las tendencias centrífugas, mientras no exista una potencia que pueda hacerle frente a ese nivel. Por eso, los éxitos de la contraofensiva actual de Estados Unidos no deben ser considerados, ni mucho menos, como definitivos, como una superación de su liderazgo. La fuerza bruta, las maniobras para desestabilizar a sus competidores (como hoy en Zaire) con todo su cortejo de consecuencias trágicas, van a seguir siendo utilizadas por esa potencia, contribuyendo así a agudizar el caos sangriento en el que se hunde el capitalismo.
18. Ese caos parece haber evitado relativamente y por ahora a Extremo oriente y Asia del Sureste. Pero es importante subrayar el incremento de cargas explosivas que está ocurriendo ahora:
– intensificación de los esfuerzos de armamento de las principales potencias, China y Japón;
– voluntad de Japón por sacudirse lo más posible el control americano heredado de la IIª Guerra mundial;
– política más abiertamente «contestataria» de China (este país parece ocupar un lugar parecido al de Francia en occidente, mientras que Japón actúa con una diplomacia más parecida a la alemana).
– amenaza de desestabilización política en China (sobre todo desde la muerte de Deng);
– existencia de múltiples «contenciosos» entre Estados (Taiwán y China, ambas Coreas, Vietnam y China, India y Pakistán, etc.).
Del mismo modo que no podrá evitar la crisis económica, esta región tampoco podrá librarse de las convulsiones imperialistas que están asaltando al mundo de hoy, contribuyendo a acentuar el caos general en el que se hunde la sociedad capitalista.
19. Este caos general, con su cortejo de conflictos sangrientos, masacres, hambre y más generalmente la descomposición que va corroyendo todos los aspectos de la sociedad y que contiene la amenaza de aniquilarla, tiene su principal alimento en el callejón sin salida en el que está metida la economía capitalista. Sin embargo, al provocar necesariamente ataques permanentes y siempre más brutales contra la clase productora de lo esencial de la riqueza social, el proletariado, semejante situación también provoca la reacción de ésta y contiene entonces la perspectiva de su surgimiento revolucionario. Desde finales de los 60, el proletariado mundial ha hecho la prueba de que no estaba dispuesto a sufrir pasivamente los ataques del capital y las luchas que ha desarrollado desde los primeros ataques debidos a la crisis muestran que ha salido de la terrible contrarrevolución que lo hundió tras la oleada revolucionaria de los años 1917-23. Sin embargo, estas luchas no se han desarrollado de forma continua, sino con tropiezos, avances y retrocesos. Así es cómo la lucha de clases ha conocido entre 1968 y 1989 tres oleadas sucesivas de combates (1968-74, 1978-81, 1983-89) durante las cuales, a pesar de las derrotas, vacilaciones y retrocesos, las masas obreras han adquirido una experiencia creciente que les ha permitido en particular ir rechazando el encuadramiento sindical. Esta progresión de la clase obrera hacia una toma de conciencia de los fines y los medios de su combate se vio interrumpida, sin embargo de forma brutal a finales de los 80: «Esta lucha, que surgió fuertemente a finales de los años 80, acabando con la contrarrevolución más terrible que haya conocido la clase obrera, sufrió un retroceso considerable con el hundimiento de los regímenes estalinistas, las campañas ideológicas que lo han acompañado y la serie de acontecimientos (guerra del Golfo, guerra en Yugoslavia, etc.) que siguieron. Es en esos dos planos, el de la combatividad y el de la conciencia, en los que la clase obrera ha sufrido, masivamente, ese retroceso, sin que esto ponga en entredicho, como la CCI lo afirmó en aquel entonces, el curso histórico hacia enfrentamientos de clase» («Resolución sobre la situación internacional», XIo Congreso de la CCI).
20. A partir del otoño del 92, el proletariado ha retomado el camino de la lucha con las grandes movilizaciones obreras en Italia. Pero es un camino lleno de trampas y dificultades. En el otoño del 89, cuando el hundimiento de los regímenes estalinistas, la CCI anunció este retroceso de la conciencia provocado por este acontecimiento y precisó: «la ideología reformista va a pesar muy poderosamente sobre las luchas en el período venidero, favoreciendo así fuertemente la acción de los sindicatos» («Tesis sobre la crisis económica y política de al URSS y en los países del Este», Revista internacional no 60). Y hemos asistido efectivamente durante este período a un reforzamiento de los sindicatos, resultante de una estrategia elaboradísima por parte de todas las fuerzas de la burguesía. Esta estrategia tenía como primer objetivo aprovecharse del desconcierto provocado en la clase obrera por los acontecimientos de 1989-91 para volver a dar el máximo crédito a los aparatos sindicales cuyo desprestigio de los años 80 seguía manifestándose. La mayor ilustración de esta ofensiva política de la burguesía está en la maniobra desarrollada en Francia por la clase dominante durante el otoño del 95. A favor de un hábil reparto de tareas entre por un lado la derecha en el poder que desencadenó de forma particularmente provocadora toda una serie de ataques en contra de la clase obrera, y por el otro los sindicatos que se presentaron como los más fieles defensores de ésta, proponiendo métodos proletarios de lucha –la extensión más allá del sector y la dirección del movimiento por las asambleas generales–, el conjunto de la burguesía ha logrado darle de nuevo una popularidad a los aparatos sindicales que habían perdido durante los diez años precedentes. La premeditación, sistemática e internacional de la maniobra se revela con la inmensa publicidad que le hicieron los media a las huelgas de finales del 95 en todos los países, cuando la mayoría de los movimientos de lucha de los años 80 habían sido víctimas de un black out total. Se volvió a confirmar con la maniobra desarrollada en Bélgica durante el mismo período, que no fue sino una copia de la de Francia. También fue utilizada la referencia a las huelgas del otoño del 95 en Francia en la maniobra utilizada en la primavera del 96 en Alemania, que culminó con la inmensa marcha sobre Bonn del 10 de julio. Esta maniobra tenía como objetivo darles a los sindicatos en Alemania, que tenían fama de ser sobre todo especialistas de la negociación y de la concertación con la patronal, una imagen mucho más combativa que les dé la capacidad de controlar en el futuro las luchas sociales que no dejaran de desencadenarse frente a la intensificación sin precedentes de los ataques económicos contra la clase obrera. Así se confirmaba claramente el análisis que hizo la CCI en su XIo Congreso: «las maniobras actuales de los sindicatos también tienen, y es lo principal, un objetivo preventivo: se trata de desarrollar su dominio de la clase obrera antes de que ésta manifieste más su combatividad, combatividad que resultará necesariamente de la rabia creciente frente a los ataques siempre más brutales de la crisis» («Resolución sobre la situación internacional», punto 17). Y el resultado de estas maniobras, que se añadió a la desorientación provocada por los acontecimientos de 1989-91, nos permitió analizar en el XIIo Congreso de nuestra sección en Francia: «... la clase obrera en los principales países del capitalismo, se ve retrotraída a una situación comparable a la de los años 70 en lo que concierne a sus relaciones con los sindicatos y el sindicalismo: una situación en la que globalmente la clase luchaba tras los sindicatos, seguía sus consignas y sus llamamientos, y, en fin de cuentas, confiaba en ellos. En ese sentido, la burguesía ha conseguido borrar momentáneamente de las conciencias obreras las lecciones adquiridas durante los años 80, fruto de las experiencias repetidas de enfrentamiento con los sindicatos» («Resolución sobre la situación internacional», punto 12).
21. La ofensiva política de la burguesía no se limita ni mucho menos a prestigiar a los aparatos sindicales. La clase dominante utiliza todas las diferentes manifestaciones de la descomposición de la sociedad (auge de la xenofobia, conflictos entre pandillas burguesas, etc.) contra la clase obrera. Así es como hemos podido asistir en varios países de Europa a campañas destinadas a hacer diversión, o a canalizar la rabia de los obreros y su combatividad en un terreno que le es totalmente ajeno:
– aprovechándose de los sentimientos xenófobos explotados por la extrema derecha (Le Pen en Francia, Heider en Austria) para montar campañas sobre el pretendido «peligro fascista»;
– campañas contra el terrorismo de ETA en España, en las que se convida a los obreros a que se solidaricen con sus patrones;
– utilización de los ajustes de cuentas entre sectores del aparato policiaco y judicial para montar campañas a favor de un Estado y una justicia «limpios», en países como Italia (operación «manos limpias») y más particularmente en Bélgica (caso Dutroux).
Este país ha sido últimamente un verdadero «laboratorio» de las mistificaciones utilizadas por la burguesía contra la clase obrera. Así es como sucesivamente:
– ha realizado una copia calcada de la maniobra de la burguesía francesa del otoño del 95;
– ha desarrollado una maniobra similar a la que desarrolló la burguesía alemana en la primavera del 96;
– ha puesto de manifiesto, a partir del verano del 96, el caso «Dutroux» que fue de forma muy oportuna «descubierto» en el buen momento (cuando todos los elementos ya eran conocidos de la policía desde hacía mucho tiempo) para crear, gracias a una campaña mediática impresionante, una verdadera psicosis en las familias obreras cuando al mismo tiempo pegaban fuerte los ataques, y poder así desviar el descontento y la rabia hacia el terreno de una «justicia al servicio del pueblo», que se manifestó particularmente cuando la Marcha blanca del 20 de octubre;
– ha relanzado, con la Marcha multicolor del 2de febrero organizada con ocasión del cierre de las Forjas de Clabecq, la mistificación interclasista de una «justicia popular» y de la «economía al servicio del ciudadano», reforzadas por la promoción del sindicalismo «de combate», «de base», en torno al supermediático D’Orazio;
– ha añadido otra capa de mentiras democráticas tras el anuncio en marzo del cierre de la factoría Renault en Vilvorde (cierre que ha sido condenado por la justicia) y ha desarrollado la campaña sobre la «Europa social» opuesta a la «Europa de los capitalistas».
La mediatización inmensa a nivel internacional de estas maniobras manifiesta una vez más que forman parte de un plan elaborado de forma concertada por la burguesía de todos los países. Para la clase dominante, totalmente consciente de que los ataques crecientes contra la clase obrera van a provocar necesariamente respuestas de gran amplitud, se trata de tomar la delantera mientras la combatividad todavía sigue embrionaria, mientras todavía siguen pesando fuertemente sobre las conciencias las secuelas del hundimiento de los regímenes pretendidamente socialistas, para así mojar la pólvora y reforzar al máximo su arsenal de mistificaciones sindicalistas y democráticas.
22. La incontestable confusión en la que está actualmente la clase obrera le permite a la burguesía cierto margen de maniobra para sus juegos políticos internos. Como dijo la CCI en 1990: «Por esto es por lo que resulta necesario reactualizar el análisis de la CCI sobre la “izquierda en la oposición”. Esta baza le era necesaria a la burguesía desde finales de los 70 y todo a lo largo de los 80, frente a la dinámica general de la clase obrera hacia enfrentamientos cada vez más determinados y conscientes, frente a su creciente rechazo de las mistificaciones democráticas, electorales y sindicales. A pesar de las dificultades encontradas en algunos países (como por ejemplo en Francia) para realizar esa política en las mejores condiciones, ésta era el eje central de la estrategia de la burguesía contra la clase obrera, plasmada en los gobiernos de derechas en EE.UU., en RFA y en Gran Bretaña. Al contrario, el actual retroceso de la clase ha dejado de imponer a la burguesía por algún tiempo el uso prioritario de esa estrategia. Esto no significa que la izquierda vaya necesariamente a volver al gobierno en esos países: ya hemos evidenciado en varias ocasiones (...) que esta fórmula sólo le es indispensable a la burguesía en los períodos revolucionarios o de guerra imperialista. No nos hemos de sorprender, sin embargo, si ocurre semejante acontecimiento, o considerar que se trata de un “accidente” o de la expresión de una “debilidad particular” de la burguesía en tal o cual país» («Tras el hundimiento del bloque del Este: inestabilidad y caos», Revista internacional no 61). Por esto la burguesía italiana ha podido, en gran parte por razones de política internacional, llamar al poder en la primavera del 96 a un equipo de centro izquierdas en el que domina el ex Partido comunista (PSD) apoyado durante cierto tiempo por la extrema izquierda de Rifondazione comunista. Por eso también la probable victoria de los laboristas en Gran Bretaña, en mayo del 97, no tendrá que analizarse como una fuente de dificultades para la burguesía de ese país (que ha sido bastante lista para romper de antemano el lazo orgánico entre el partido y el aparato sindical, para permitirle a éste oponerse al gobierno si es necesario). Dicho esto, es importante poner en evidencia que la clase dominante no va a volver a repetir los temas de los años 70 en que «la alternativa de izquierdas», con su programa «de medidas sociales» y de nacionalizaciones, tenía como objetivo el romper la oleada de luchas iniciada en el 68, desviando el descontento obrero y la combatividad hacia el callejón sin salida electoral. Si hoy en día partidos de izquierdas (cuyos programas económicos se confunden cada día más con los de las derechas, dicho sea de paso) alcanzan el gobierno, no será más que debido a las dificultades de las derechas, y no para movilizar a los obreros, a quienes el profundizamiento de la crisis ha quitado hoy las ilusiones que podían tener durante los años 70).
23. En este mismo orden de ideas, conviene diferenciar claramente entre las campañas ideológicas que se están desarrollando y las que se usaron contra la clase obrera durante los años 30. Existe un punto común a ambos tipos de campañas: se basan sobre el tema de «defensa de la democracia». Sin embargo, mientras que en los años 30:
– se desarrollaban en un marco de derrota histórica del proletariado, de victoria total de la contrarrevolución,
– tenían como objetivo claro alistar a los obreros en la guerra mundial que estaba preparándose,
– se apoyaban en una realidad brutal, duradera y palpable, la de los regímenes fascistas en Italia, Alemania y la amenaza en España,
las campañas actuales:
– se desarrollan en un marco en que el proletariado ha superado la contrarrevolución, en el que no ha conocido derrota decisiva que cuestione el curso hacia los enfrentamientos decisivos de clase;
– tienen como objetivo sabotear el curso ascendente de combatividad y de conciencia en la clase obrera;
– no se pueden apoyar en una justificación única y bien definida, así que están en la obligación de recurrir a temas disparatados e incluso circunstanciales (terrorismo, «peligro fascista», redes de pedofilia, corrupción de la justicia...), lo que limita su alcance internacional e histórico.
Por estas razones, si bien las campañas de finales de los años 30 lograron movilizar a las masas obreras de forma permanente, las actuales en cambio:
– o logran atraer masivamente a los obreros (como fue el caso con la Marcha blanca en Bruselas el 20 de octubre del 96), y no lo pueden conseguir más que a corto plazo (por esto la burguesía belga tuvo que desatar otros tipos de campañas inmediatamente después);
– o se despliegan permanentemente (como las campañas contra el Front national –partido de extrema derecha– en Francia) sin lograr alistar a los obreros, no jugando entonces más que un papel de diversión.
Dicho esto, importa no subestimar el peligro de ese tipo de campañas en la medida en que los efectos de la descomposición general y creciente de la sociedad burguesa siempre podrán facilitar nuevos temas en permanencia. Sólo un avance significativo de la conciencia en la clase obrera le permitirá rechazar ese tipo de mistificaciones. Y semejante esfuerzo no podrá resultar sino del desarrollo masivo de las luchas obreras que cuestione, como ya lo hizo durante los años 80, a los instrumentos más importantes de la burguesía en la clase obrera, los sindicatos y el sindicalismo.
24. Este cuestionamiento, que va acompañado por la toma en manos propias de la lucha y de su extensión por las asambleas generales y los comités de huelga elegidos y revocables, pasa necesariamente por un proceso largo de enfrentamientos contra el sabotaje de los sindicatos. Es un proceso que no puede sino desarrollarse, debido al auge de la combatividad obrera en respuesta a los ataques siempre más brutales del capitalismo. Ante la amenaza de un posible desbordamiento, la tendencia a un desarrollo de la combatividad ya no permite hoy a la burguesía renovar el tipo de maniobras «a la francesa» que desarrolló en el 95-96, que destinaba en aquél entonces a dar prestigio a los sindicatos. Éstos sin embargo todavía no han dado la ocasión de ser desenmascarados realmente aunque últimamente hayan vuelto a utilizar métodos clásicos de su acción, como la división entre sector público y privado (por ejemplo en España con la manifestación del 11 de diciembre del 96) o la puesta en evidencia del corporativismo. El ejemplo más espectacular de esta táctica está en la huelga de la empresa Renault de Vilvorde, en la que hemos podido asistir a un esfuerzo por parte de los sindicatos de varios países en donde hay factorías de esta empresa para promover una movilización «europea» de los «Renault». El que esa indecente maniobra de los sindicatos haya pasado desapercibida, que les haya permitido incluso incrementar un poco su prestigio, a la vez que difundían la patraña de una «Europa social», demuestra que estamos hoy en un punto de unión entre la etapa de revalorización de los sindicatos y la etapa durante la cual deberán ponerse al descubierto y desprestigiarse cada vez más. Una de las características de este período estriba en que ya empiezan a proponerse temas del sindicalismo «de combate» según los cuales «la base» sería capaz de «empujar» a las direcciones sindicales a que se radicalicen (ejemplos de las Forjas de Clabecq en Bélgica, o de los mineros, en marzo último, en Alemania) o que podría existir una «base sindical» capaz de defender verdaderamente los intereses obreros a pesar de las traiciones de los aparatos (ejemplo de la huelga de los estibadores de Gran Bretaña).
25. Sigue siendo un largo camino el que le queda por hacer a la clase obrera para su emancipación, un camino que la burguesía va a barrenar sistemáticamente, como ya lo hemos podido constatar estos últimos tiempos. La misma amplitud de las maniobras de la burguesía basta para demostrar que ésta es consciente de los peligros contenidos en la situación para el capitalismo mundial. Si Engels pudo escribir que la clase obrera lleva a cabo su combate en tres planos, el político, el económico y el ideológico, la estrategia actual de la burguesía que se está desarrollando también contra las organizaciones revolucionarias (campaña contra el pretendido «negacionismo» de la Izquierda comunista) demuestra que también lo ha entendido perfectamente. Es de la responsabilidad de los revolucionarios no solo denunciar sistemáticamente las trampas sembradas por la clase dominante, y el conjunto de sus órganos, en particular los sindicatos, sino plantear, contra todas las falsificaciones que se han desarrollado en el último período, la verdadera perspectiva de la revolución comunista como meta última de los combates actuales del proletariado. La clase obrera no podrá desarrollar sus fuerzas y su conciencia para alcanzar esa meta si la minoría comunista no es capaz de desempeñar plenamente su papel.
CCI, abril de 1977
Vida de la CCI:
VIII - El golpe de Kapp La extrema derecha pasa a la ofensiva, la democracia impone la derrota a la clase obrera
| Attachment | Size |
|---|---|
| 260.08 KB |
- 5729 reads
Introducción a la republicación (2020)
En 1914 la barbarie de la Primera Guerra Mundial muestra la entrada del capitalismo en su época de decadencia. Cuando un modo de producción entra en su fase histórica de decadencia, las condiciones objetivas para una revolución social se ponen a la orden del día. “Al llegar a una fase determinada de desarrollo las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social” (Marx: Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política).
En respuesta a la Guerra Mundial, el proletariado se lanzó a la Oleada Revolucionaria Mundial de 1917-23 inaugurada por la Revolución de octubre 1917 en Rusia[1]. En Alemania el proletariado desde 1918 secundó el ejemplo de sus hermanos rusos. Fueron varios los jalones de este movimiento: la revolución de noviembre 1918, la insurrección de Berlín de enero 1919, la toma del poder en Baviera en abril de 1919, el movimiento del Ruhr de 1920-21, la acción desesperada de octubre de 1923 e igualmente el episodio del golpe del general Kapp de 1920 del cual se cumplen 100 años, lo que nos lleva a republicar un artículo perteneciente a una Serie sobre la Revolución en Alemania que comenzamos a publicar hace 25 años[2].
La revolución en Rusia se concibió como el primer episodio de la Revolución Mundial. Era imposible culminar la revolución en ese país pues la revolución proletaria es mundial o no es. Por ello el bastión proletario ganado en Rusia no podía consolidarse sin la extensión mundial de la revolución, de ahí la importancia del movimiento revolucionario en Alemania. En este país, la burguesía mucho más experimentada que la rusa jugó sus bazas de forma inteligente tratando desde el primer momento de dividir y descabezar al proletariado. Empujó a los obreros de Berlín, mucho más avanzados que sus hermanos del resto del país, a una insurrección prematura en enero de 1919 que fue rápidamente aplastada. Después enfrentó al proletariado paquete por paquete, forzándolo a protagonizar movimientos revolucionarios aislados en diferentes ciudades.
El golpe de Kapp nos ofrece otra lección que no podemos olvidar. Este general representa a la extrema derecha militar que ve urgente derrotar de una vez por todas al proletariado para imponer una militarización social que lleve de nuevo Alemania a la guerra. El Gobierno socialdemócrata, verdugo de los obreros de Berlín y de tantas ciudades, asesino de Rosa Luxemburgo y Karl Liebchneck, ante la toma de la sede del gobierno en Berlín por el golpista Kapp huye a Dresde y llama a la huelga general.
Pero los obreros se adelantan al llamado del gobierno, por todas partes hacen huelga, se forman Consejos Obreros y comités de acción, se constituyen milicias obreras que reúnen 80000 obreros. El golpe de Kapp fracasa y el general claudica vergonzosamente. Aquí entra en escena la maniobra del gobierno socialdemócrata que pide a los obreros volver al trabajo, pues se habría obtenido “una gran victoria” y consigue desmovilizar la lucha en todas las regiones del país excepto en el Ruhr, principal zona industrial, donde los obreros luchan aislados y son finalmente aplastados por el ejército “demócrata”, fiel al gobierno socialdemócrata. LO QUE NO LOGRÓ LA EXTREMA DERECHA DEL GENERAL KAPP LO CONSIGUIÓ LA IZQUIERDA: EL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA. “El Reichswher va a ejecutar un auténtico baño de sangre bajo el mando del SPD. El ejército «democrático» avanza contra la clase obrera mientras los «kappistas» ya han podido huir sin el menor contratiempo” señala nuestro artículo.
La lección es clara: el proletariado no puede elegir entre la dictadura de la Democracia y la dictadura militar. Es una trampa que se ha repetido desde entonces: elegir entre Hitler y la Democracia, entre Franco y la República, entre Allende y Pinochet, entre el bloque USA y el bloque ruso, actualmente entre Trump y los demócratas o entre Vox y el gobierno español de izquierdas…. Elegir entre dos verdugos capitalistas, elegir plato en el menú envenenado de este sistema decadente. Como afirma terminantemente el artículo “Desde que el sistema capitalista entró en su período de decadencia, el proletariado ha tenido que volver a apropiarse constantemente del hecho de que no existe ninguna fracción de la clase dominante menos reaccionaria que las demás o en una disposición de menor hostilidad hacia la clase obrera. Al contrario, las fuerzas de izquierda del capital, como fue el ejemplo del SPD, han dado la prueba de que son todavía más hipócritas y peligrosas en sus ataques contra la clase obrera”.
En la Revista Internacional nº 83 demostrábamos que en 1919 la clase obrera, tras el fracaso del levantamiento de enero, había sufrido graves derrotas a causa de la dispersión de sus luchas. La clase dominante en Alemania desencadenó la más violenta de las represiones contra los obreros.
La ola revolucionaria mundial conoció su apogeo en l919. Mientras la clase obrera en Rusia quedaba aislada frente al asalto organizado por los Estados democráticos, la burguesía alemana pasa a la ofensiva contra un proletariado muy afectado por sus recientes derrotas para así acabar con él.
La clase obrera soporta el coste de la derrota del imperialismo alemán
Tras el desastre de la guerra, con una economía hecha trizas, la clase dominante lo intenta todo por explotar la situación haciendo caer todo el peso de su derrota en las espaldas de la clase obrera. En Alemania, entre 1913 y 1920, las producciones agrícola e industrial han caído más de un 50 %. Además, un tercio de la producción restante debe ser entregado a los países vencedores. En numerosos ramos de la economía, la producción sigue hundiéndose. Los precios aumentan a un ritmo de vértigo y el coste de la vida pasa del índice 100 en 1913 al 1100 en 1920. Después de las privaciones sufridas por la clase obrera durante la guerra, es el hambre de los «tiempos de paz». La subalimentación se extiende, el caos y la anarquía de la producción capitalista, la pauperización y las hambres reinan por doquier.
La burguesía usa el Tratado de Versalles para dividir a la clase obrera
Simultáneamente, las potencias victoriosas del Oeste hacen pagar el precio más alto a la vencida burguesía alemana. Existen sin embargo grandes divergencias de intereses entre las potencias vencedoras. Mientras que a Estados Unidos le interesa que Alemania sirva de contrapeso a Inglaterra, y, por lo tanto, se opone a todo despedazamiento de Alemania, Francia, en cambio, desea que Alemania se debilite territorial, militar y económicamente durante el mayor tiempo posible, e incluso que se desmiembre. El Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919 establece que los ejércitos alemanes se reduzcan por etapas a 400000 hombres el 10 de abril de 1920, y después a 200 000 el 20 de julio de 1920. El nuevo ejército republicano, el Reichswehr, solo podrá integrar en sus filas a 4000 oficiales de los 24000 existentes. El Reichswehr considera esas decisiones como una amenaza de desaparición y se opone a ellas por todos los medios. Todos los partidos burgueses, del SPD al Centro pasando por la extrema derecha, se encuentran unidos por el interés del capital nacional para rechazar el Tratado de Versalles. Sólo la presión ejercida por las potencias vencedoras hace que se dobleguen. Sin embargo, la burguesía mundial saca provecho del Tratado de Versalles para aumentar las divisiones existentes entre los obreros de las potencias vencedoras y los de las vencidas.
Además, una fracción importante del ejército, sintiéndose amenazada por el Tratado, intenta inmediatamente organizar la resistencia contra su aplicación. Esa fracción aspira a un nuevo enfrentamiento con las potencias victoriosas. Para encarar esa perspectiva, la burguesía tiene que imponer muy rápidamente una nueva derrota decisiva a la clase obrera.
Por ahora, sin embargo, para los principales poseedores del capital alemán, queda totalmente excluida la llegada del ejército al poder. A la cabeza del Estado burgués, el Partido socialdemócrata alemán, SPD, está dando las mejores pruebas de sus grandes capacidades para servir al Capital. Desde 1914 ha logrado amordazar al proletariado. Y, durante el invierno de 1918-19, ha organizado con la mayor eficacia el sabotaje y la represión de las luchas revolucionarias. El capital alemán no necesita pues a los ejércitos para mantener su poder. Dispone de la dictadura democrática de la república de Weimar y en ella se apoya. Y es así como las tropas de la policía, a las órdenes del SPD, disparan contra una manifestación masiva reunida ante el Reichstag el 13 de enero de 1920. Cuarenta y dos muertos quedan en el suelo. Durante la oleada de huelgas en el Rhur a finales de febrero, el «gobierno democrático» amenaza a los revolucionarios con la pena de muerte.
Por eso, cuando en febrero de 1920, hay partes del ejército que llevan a la práctica sus aspiraciones golpistas, encuentran pocos apoyos en las fracciones del capital. Los principales apoyos son las fracciones del Este agrario, interesadas como lo están por reconquistar las regiones orientales, que se perdieron durante la guerra.
El golpe de Kapp: la extrema derecha pasa a la ofensiva...
La preparación de ese golpe es un secreto a voces en la burguesía. Pero en un primer tiempo, el gobierno SPD no hace nada contra los golpistas. El 13 de marzo de 1920, una brigada al mando del general Von Lüttwitz entra en Berlín, rodea la sede del gobierno de Ebert y proclama su destitución. Cuando Ebert reúne en torno suyo a los generales Von Seekt y Schleicher para replicar al golpe de la extrema derecha, el ejército vacila, pues, como lo declara entonces el Alto mando del estado mayor: «El Reichswher no puede admitir ninguna “guerra fratricida” de Reichswher contra Reichswher».
El gobierno huye entonces, primero a Dresde, luego a Stuttgart. Kapp declara dimitido de sus funciones al gobierno socialdemócrata, sin por ello llevar a cabo detención alguna. Antes de su huida a Stuttgart, el gobierno, apoyado por los sindicatos, consigue hacer un llamamiento a la huelga, mostrando así una vez más la perfidia que es capaz de usar contra la clase obrera:
«Luchad por todos los medios por el mantenimiento de la República. Abandonad vuestras diferencias. Sólo existe un medio contra la dictadura de Guillermo II:
– parálisis total de toda la economía;
– todos los brazos deben quedarse cruzados;
– ningún proletario debe prestar su ayuda a la dictadura militar;
– huelga general por doquier.
Proletarios, ¡uníos!. ¡Abajo la contrarrevolución!».
Los miembros socialdemócratas del gobierno: Ebert, Bauer, Noske.
El Comité director del SPD,
O. Wels.
Los sindicatos y el SPD intervienen así inmediatamente para proteger a la república burguesa, aun utilizando, para la ocasión, un lenguaje aparentemente favorable a los obreros[3].
Kapp proclama la disolución de la Asamblea nacional, anuncia elecciones y amenaza a todo obrero en huelga con la pena de muerte.
La respuesta armada de la clase obrera
La indignación entre los obreros es enorme. Se dan inmediata cuenta de que se trata de un ataque directo contra su clase. Brota por todas partes la réplica más violenta. No se trata naturalmente de defender el odiado gobierno socialdemócrata.
De la Wasserkante a Prusia oriental, pasando por la Alemania central, Berlín, Baden-Würtemberg, Baviera y el Ruhr, en todas las grandes ciudades se producen manifestaciones; en todos los centros industriales, los obreros se ponen en huelga e intentan asaltar los puestos de policía para armarse; en las fábricas se organizan asambleas generales para decidir el combate que llevar a cabo. En la mayoría de las grandes ciudades, las tropas golpistas empiezan a abrir fuego contra los obreros en sus manifestaciones. Caen decenas de obreros el 13 y 14 de marzo de 1920.
Se forman en los centros industriales comités de acción, consejos obreros y consejos ejecutivos. Las masas obreras ocupan las calles. Desde noviembre de 1918, nunca una movilización obrera había sido más importante. Por todas partes estalla la ira obrera contra los militares.
El 13 de marzo, día de la entrada de las tropas de Kapp en Berlín, la Central del KPD se queda a la expectativa. En una primera toma de posición, desaconseja la huelga general: «El proletariado no levantará un dedo por la República democrática. (...) La clase obrera, todavía ayer encadenada por los Eberts y Noske, y desarmada, (...) es en estos momentos incapaz de reaccionar. La clase obrera emprenderá la lucha contra la dictadura militar en las circunstancias y con los medios que le parecerán propicios. Esas circunstancias no están todavía reunidas».
Sin embargo, la Central se equivoca.
Los obreros mismos no quieren esperar; al contrario, en unos días son cada día más numerosos en unirse al movimiento.
Por todas partes surgen consignas: «Armas para los obreros», «Abajo los golpistas».
Mientras que, en 1919, en toda Alemania, la clase obrera había luchado en la dispersión, el putsch provoca su movilización simultánea en numerosos lugares a la vez. Sin embargo, excepto en el Ruhr, casi ni hay contactos entre los diferentes focos de lucha.
En todo el país, la respuesta se hace espontáneamente, pero sin la más mínima organización capaz de darle una centralización.
El Ruhr, la más importante concentración de clase obrera, es el blanco principal de los kappistas. Por eso es el centro de la réplica obrera. A partir de Münster, los kappistas intentan cercar a los obreros del Ruhr. Estos son los únicos en unir sus luchas a escala de diferentes urbes y dar una dirección centralizada a la huelga. Se forman por todas partes comités de acción.
Se forman unidades de obreros armados (unos 80 000). Fue la movilización militar de la historia del movimiento obrero más importante después de la de Rusia.
Aunque no se centralice esa resistencia en el plano militar, los obreros en armas logran frenar las tropas de Kapp. Los golpistas son derrotados una ciudad tras otra. La clase obrera no había logrado tales éxitos en 1919 en los diferentes levantamientos revolucionarios. El 20 de marzo de 1920, el ejército se ve obligado a retirarse por completo del Ruhr. El 17 de marzo, Kapp tiene que dimitir sin condiciones tras una intentona que ha durado apenas cien horas. La causa de su caída ha sido la poderosa réplica obrera.
Como durante los acontecimientos del año anterior, los principales focos de la resistencia obrera son Sajonia, Hamburgo, Francfort y Múnich[4]. Pero la reacción más fuerte es la del Ruhr.
Mientras que, en el conjunto de Alemania, el movimiento retrocede tras la dimisión de Kapp y el fracaso de la intentona, en el Ruhr, en cambio, la nueva situación no pone fin al movimiento. Muchos obreros piensan que es ésta una buena ocasión de desarrollar el combate de clase.
Los límites de la respuesta obrera
Aunque se ha desplegado con una rapidez inaudita un amplio frente en la réplica obrera contra los golpistas, es sin embargo evidente que la cuestión de derrocar a la burguesía no se plantea verdaderamente. Para la mayoría de los obreros no se trata sino de repeler una agresión armada.
Qué continuidad darle a ese éxito es algo que, en ese momento, permanece confuso. Excepto los obreros del Ruhr, los de las demás regiones pocas reivindicaciones formulan que puedan dar una mayor dimensión al movimiento de clase. Mientras la presión obrera iba contra el putsch los proletarios tenían una orientación homogénea. Pero una vez derrotadas las tropas golpistas, el movimiento se va parando al encontrarse sin objetivos claros. Repeler un ataque militar en una región no es una base suficiente para crear las condiciones de un derrocamiento del orden capitalista.
En diferentes lugares, hay, por parte de anarcosindicalistas, intentos de instaurar medidas de socialización de la producción. Éstas plasman la idea de que la neutralización de los extremistas de derecha es suficiente para abrir las puertas al socialismo. Aquí y allá aparecen «comisiones» creadas por obreros que quieren por medio de ellas dirigir sus exigencias al Estado burgués. Todo eso es presentado como las primeras medidas en la vía del socialismo, como los primeros pasos hacia el doble poder.
En realidad, esas ideas no son sino expresiones de impaciencia que desvían la atención de los obreros de las tareas más urgentes por cumplir. Albergar ilusiones así con solo haberse asegurado una relación de fuerzas favorable a nivel local es un grave peligro para la clase obrera, pues la cuestión del poder sólo puede plantearse en un primer tiempo a escala de un país y, en realidad, sólo a escala internacional. Por eso, los signos de impaciencia típicos de la pequeña burguesía y las exigencias de «todo y ya» deben ser combatidos con firmeza.
Los obreros se han movilizado militarmente y de inmediato contra la intentona golpista. Sin embargo, el impulso y la fuerza de su movimiento no proceden de las fábricas. Y sin este impulso, es decir, sin la iniciativa de las masas que ejercen su presión en la calle y se expresa en las asambleas obreras, en la cuales se discute sobre la situación y se toman las decisiones colectivamente, el movimiento no puede ir hacia adelante. Este proceso implica la toma de control más amplia posible, la tendencia a la extensión y a la unificación del movimiento, pero también un desarrollo en profundidad de la conciencia que permita en particular desenmascarar a los enemigos del proletariado.
El armamento de los obreros y su decidida respuesta militar no bastan. La clase obrera debe poner en práctica lo que es su fuerza principal: el desarrollo de su conciencia y de su organización. Y en esta perspectiva, los consejos obreros ocupan el lugar central.
Los consejos obreros y los comités de acción que han vuelto a aparecer espontáneamente en este último movimiento están, sin embargo, todavía poco desarrollados para servir de polo de adhesión y de punta de lanza para el combate. Además, desde el principio, el SPD emprende toda una serie de maniobras con vistas al sabotaje de los consejos.
Mientras que el KPD concentra toda su intervención en la reelección en los consejos, procurando así reforzar la iniciativa obrera, el SPD consigue bloquear esos intentos.
El SPD y los sindicatos: punta de lanza de la derrota de la clase obrera
En el Ruhr muchos representantes del SPD están en los comités de acción y en el comité de huelga central. Igual que ocurrió entre 1918 y finales de 1919, ese partido sabotea el movimiento tanto desde dentro como desde fuera; una vez que los consejos obreros están debilitados de modo consecuente, podrá lanzar sobre ellos todos los medios de represión.
Tras la dimisión de Kapp el 17 de marzo, la retirada de las tropas fuera del Ruhr el 20 y el retorno «de exilio» del gobierno SPD de Ebert-Bauer, ese gobierno, junto con el ejército, se siente capaz de reorganizar las fuerzas de la burguesía.
Una vez más los sindicatos y el SPD se precipitan a salvar al capital. Apoyándose en la peor demagogia y en amenazas apenas veladas, Ebert y Scheidemann llaman a la reanudación inmediata del trabajo: «Kapp y Lüttwitz han sido neutralizados, pero la sedición de los Junkers sigue amenazando al Estado Popular alemán. Ellos son los responsables de la continuación del combate hasta que se sometan sin condiciones. Para llegar a este gran objetivo, hay que apretar aún más sólida y profundamente las filas del frente republicano. La huelga general, a más largo plazo, afecta no sólo a quienes se han hecho culpables de alta traición sino también a nuestro propio frente. Necesitamos carbón y pan para proseguir el combate contra las antiguas potencias, por eso hay que acabar con la huelga del pueblo aun estando en alerta permanente»
Al mismo tiempo, el SPD hace como si diera concesiones políticas para tocar el movimiento en su parte más combativa y más consciente. Promete «más democracia» en las fábricas, «una influencia determinante en la elaboración del nuevo reglamento de la constitución económica y social», la depuración en la administración de las fuerzas simpatizantes de los golpistas. Pero, sobre todo, los sindicatos lo hacen todo porque se firme un acuerdo. El acuerdo de Bielefeld hace promesas que permiten, en realidad, acabar con el movimiento para después organizar la represión.
Al mismo tiempo se vuelve a agitar la amenaza de una «intervención extranjera». Si se ampliaran las luchas obreras, ello favorecería un ataque de tropas extranjeras, sobre todo las de Estados Unidos, contra Alemania; asimismo quedarían interrumpidas las entregas de abastecimientos procedentes de Holanda para una población hambrienta.
Así, los sindicatos y el SPD preparan las condiciones y ponen en práctica una serie de medios de represión contra la clase obrera. Los ministros del SPD, que unos días antes, el 13 de marzo, llamaban todavía a los obreros a la huelga general contra los golpistas, cogen ahora las riendas de la represión. Mientras las negociaciones para un alto el fuego se está desarrollando y, aparentemente, el gobierno hace «concesiones» a la clase obrera, la movilización general del Reichswher está en marcha. Muchos obreros albergan la ilusión fatal de que las tropas gubernamentales enviadas por el «Estado democrático» de la República de Weimar contra los golpistas no van a emprender ninguna acción de combate contra los obreros. Y es así como el Comité de defensa de Berlín- Köpenick llama a las milicias obreras a cesar el combate. Nada más entrar en Berlín las tropas fieles al gobierno constituyen consejos de guerra cuya ferocidad no tendrá nada que envidiar a la de los Cuerpos francos de un año antes. Cualquiera que esté en posesión de un arma será inmediatamente ejecutado. Se fusila y se somete a la tortura a miles de obreros, muchas mujeres son violadas. Se calcula que sólo en la región del Ruhr son asesinados 1000 obreros.
Lo que los esbirros de Kapp no han logrado hacer contra los obreros, lo van a conseguir los verdugos del Estado democrático.
Desde la Primera Guerra mundial todos los partidos burgueses son igualmente reaccionarios y enemigos mortales de la clase obrera
Desde que el sistema capitalista entró en su período de decadencia, el proletariado ha tenido que volver a apropiarse constantemente del hecho de que no existe ninguna fracción de la clase dominante menos reaccionaria que las demás o en una disposición de menor hostilidad hacia la clase obrera. Al contrario, las fuerzas de izquierda del capital, como fue el ejemplo del SPD, han dado la prueba de que son todavía más hipócritas y peligrosas en sus ataques contra la clase obrera. En el capitalismo decadente no existe ninguna fracción de la clase dominante que sea progresista, de una u otra manera, y a la que la clase obrera deba apoyar (Ver los puntos IX y XIII de nuestra Plataforma Política https://es.internationalism.org/cci/201211/3550/plataforma-de-la-cci-adoptada-por-el-ier-congreso) [176]
El proletariado pagó muy caras sus ilusiones sobre la Socialdemocracia. Con el aplastamiento de la respuesta obrera al putsch de Kapp, el SPD demostró una vez más su hipocresía y dio la prueba de que actuaba al servicio del Capital.
Primero se presentó como «representante más radical de los obreros». No sólo consiguió engañar a los obreros, sino incluso a sus partidos políticos. Aunque, en general, el KPD puso en guardia a la clase obrera contra el SPD, denunciando sin restricción el carácter burgués de su política, es también aquél víctima, a nivel local, de las trapacerías de éste. Por ejemplo, en diferentes ciudades, el KPD firma llamamientos a la huelga general junto con el SPD. En Francfort, el SPD, el USPD y el KPD declaran conjuntamente: «Hay que entrar en lucha ahora, no para proteger la república burguesa sino para establecer el poder del proletariado. ¡Abandonad inmediatamente las fábricas y las oficinas!». En Wuppertal las direcciones de los distritos de los tres partidos publican este llamamiento:
«La lucha unitaria debe llevarse a cabo con estos objetivos:
1º La conquista del poder político por la dictadura del proletariado hasta la consolidación del socialismo basándose en el puro sistema de los consejos.
2º La socialización inmediata de las empresas económicas suficientemente maduras para ese fin.
Para alcanzar esos objetivos, los partidos firmantes (USPD, KPD, SPD) llaman a ponerse con determinación en huelga general el lunes 15 de marzo».
El que el KPD y el USPD no denuncien el verdadero papel del SPD, sino que presten su concurso a la ilusión de hacer un frente único con ese partido traidor a la clase obrera y con las manos manchadas de sangre obrera, va a tener consecuencias asoladoras[6].
Una vez más, el SPD maneja todos los hilos y prepara la represión contra la clase obrera. Tras la derrota de los golpistas, Ebert, a la cabeza del gobierno, nombra un nuevo jefe para el Reichswher, Von Seekt, veterano militar con ya una sólida fama de verdugo de la clase obrera. De entrada, el ejército excita los odios contra la clase obrera: «Ahora que el golpismo de derechas, derrotado, debe dejar el escenario, resulta que el golpismo de izquierdas vuelve a levantar cabeza. (...) Nosotros alzamos las armas contra todas las variedades de intentonas golpistas». Y es así como los obreros que han luchado contra los golpistas son denunciados como los verdaderos golpistas. «No os dejéis engañar por las mentiras bolchevistas y espartaquistas. Manteneos unidos y fuertes. Haced frente contra el bolchevismo que lo quiere destruir todo» (en nombre del gobierno del Reich, Von Seekt y Schiffer).
Y el Reichswher va a ejecutar un auténtico baño de sangre bajo el mando del SPD. El ejército «democrático» avanza contra la clase obrera mientras los «kappistas» ya han podido huir sin el menor contratiempo.
Las debilidades de los revolucionarios son fatales para toda la clase obrera
Mientras que la clase obrera se opone con heroico valor a los ataques del ejército e intenta dar una orientación a sus luchas, los revolucionarios se quedan atrás con relación al movimiento. La ausencia de un partido comunista fuerte es una de las causas decisivas de este nuevo revés que sufre la revolución proletaria en Alemania.
Como lo demostramos en la Revista internacional nº 88[7], el KPD se encontró muy debilitado con la exclusión de la oposición en el Congreso de Heidelberg; en marzo de 1920, el KPD sólo cuenta con unos cientos de militantes en Berlín, al haber sido excluida la mayoría de sus miembros.
Además, pesa sobre el partido el traumatismo de su terrible debilidad durante la semana sangrienta de enero de 1919 cuando no consiguió denunciar unitariamente la trampa tendida por la burguesía a la clase obrera e impedir que ésta cayera en ella.
Por eso es por lo que el 13 de marzo de 1920, el KPD desarrolla un análisis falso sobre la relación de fuerzas entre las clases, pensando que es demasiado pronto para devolver los golpes. Es evidente que la clase obrera está enfrentada a una ofensiva de la burguesía sin posibilidad de escoger el momento del combate. Además, su determinación en la respuesta es importante. Frente a esta situación, el partido tiene toda la razón en dar la siguiente orientación: «Reunión inmediata en todas las fábricas para elegir consejos obreros. Reunión inmediata de los consejos en asambleas generales que deben encargarse de la dirección de la lucha y tomar las siguientes medidas necesarias. Reunión inmediata de los consejos en un Congreso central de consejos. En el seno de los consejos obreros, los comunistas luchan por la dictadura del proletariado, por la República de consejos...» (15 de marzo de 1920).
Pero después de que el SPD coge en sus manos las riendas de los asuntos gubernamentales, la Central del KPD declara el 21 de marzo de 1920: «Para la conquista futura de las masas proletarias a la causa del comunismo, un estado de cosas en el cual la libertad política podría ser aprovechada sin límites y en el que la democracia burguesa no aparecería como la dictadura del capital, es de la mayor importancia para el movimiento hacia la dictadura del proletariado.
El KPD ve en la formación de un gobierno socialista que excluya a todo partido burgués capitalista, las condiciones favorables para la acción de las masas proletarias y para su proceso de maduración necesaria para el ejercicio de la dictadura del proletariado.
Adoptará hacia el gobierno una actitud de oposición leal mientras éste no atente contra las garantías que aseguran a la clase obrera su libertad de acción política y mientras luche contra la contrarrevolución burguesa por todos los medios a su disposición y no impida el reforzamiento social y organizativo de la clase obrera».
¿Qué esperará el KPD prometiendo su «oposición leal» al SPD? ¿No es el mismo SPD el que, durante la guerra y al inicio de la oleada revolucionaria, lo hizo todo por engañar a la clase obrera, atarla al carro del Estado y que organizó la represión?
Al adoptar esa actitud, la Central del KPD se deja embaucar por las maniobras del SPD. Cuando la propia vanguardia de los revolucionarios se deja engañar de tal manera, no es de extrañar que las ilusiones respecto al SPD se refuercen en las masas. La política catastrófica del frente único «en la base» aplicada en marzo de 1920 por el KPD va a ser recogida inmediatamente por la Internacional comunista. Va a ser pues el KPD el que dé ese trágico primer paso.
Para los militantes excluidos del KPD en octubre de 1919, ese nuevo error de la Central va a ser el motivo que los anime a fundar el KAPD en Berlín algún tiempo después, a principios de abril de 1920.
Una vez más la clase obrera de Alemania había luchado heroicamente contra el capital. Y ello cuando ya la oleada de luchas estaba en reflujo en el plano internacional. Una vez más, sin embargo, tuvo que actuar sin la acción determinante del partido. Las vacilaciones y los errores políticos de los revolucionarios en Alemania pusieron claramente en evidencia el gran peso que tiene en la balanza la confusión de la organización política del proletariado.
El enfrentamiento provocado por la burguesía a partir del putsch de Kapp se concluyó desgraciadamente por una nueva y grave derrota del proletariado en Alemania. A pesar del impresionante valor y la determinación con los que se lanzaron al combate, los obreros volvieron a pagar, una vez más y al más alto precio, sus persistentes ilusiones respecto al SPD y la democracia burguesa. Disminuidos por la debilidad crónica de sus organizaciones revolucionarias, embaucados por la política y los discursos hipócritas de la Socialdemocracia, acabaron derrotados y entregados no a las balas de los golpistas de extrema derecha sino a las del tan «democrático» Reichswher a las órdenes del gobierno SPD.
Pero esa nueva derrota del proletariado en Alemania significó sobre todo el parón de la oleada revolucionaria mundial y el cada día mayor aislamiento de la Rusia de los soviets.
DV
[1] Para estudiar críticamente y en profundidad esta gran experiencia del proletariado se puede ver en nuestra Web el bloque 1914-23: 10 años que estremecieron el mundo en https://es.internationalism.org/go_deeper [177]
[2] Para conocimiento del movimiento revolucionario en Alemania ver Lista de artículos sobre la tentativa revolucionaria en Alemania 1918-23 https://es.internationalism.org/content/4373/lista-de-articulos-sobre-la-tentativa-revolucionaria-en-alemania-1918-23 [178]
[3] Hoy todavía no se ha esclarecido si se trataba o no de una provocación con un objetivo preciso, con el acuerdo entre los ejércitos y el gobierno. Pero no debe excluirse en modo alguno la hipótesis según la cual la clase dominante tenía un plan para utilizar a los golpistas como factor de provocación según la maniobra siguiente: los extremistas de derecha arrastran a los obreros a la trampa que les han tendido para que después la dictadura democrática golpee con todas sus fuerzas
[4] En la Alemania central, aparece por vez primera Max Hölz. Organiza grupos de combate de obreros armados, y entabla numerosos combates contra la policía y el ejército. En acciones contra almacenes, se apodera de mercancías que luego distribuye entre los desempleados. En un próximo artículo volveremos a hablar de él
[5] Ver los puntos IX y XIII de nuestra Plataforma Política https://es.internationalism.org/cci/201211/3550/plataforma-de-la-cci-adoptada-por-el-ier-congreso [176]
[6] Esta fue una cruel lección de la tentativa revolucionaria en Hungría donde el partido comunista se alió con el partido socialdemócrata lo que se pagó muy caro: el aplastamiento de la República de los Consejos. Ver 1919 El ejemplo ruso inspira a los obreros húngaros (II): El abrazo del oso de la Socialdemocracia https://es.internationalism.org/content/4379/1919-el-ejemplo-ruso-inspira-los-obreros-hungaros-ii-el-abrazo-del-oso-de-la [179]
[7] Ver el artículo sexto de la Serie sobre la Revolución en Alemania https://es.internationalism.org/revista-internacional/199701/1233/vi-el-fracaso-de-la-construccion-de-la-organizacion [180]
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
II - 1917: Las «Jornadas de julio»: el papel indispensable del partido
- 7651 reads
Las Jornadas de julio de 1917 son uno de los momentos más importantes, no sólo de la revolución rusa, sino de toda la historia del movimiento obrero. Esencialmente en tres días, del 3 al 5 de Julio, tuvo lugar una de las mayores confrontaciones entre burguesía y proletariado, que aunque se saldó con una derrota de la clase obrera, abrió la vía a la toma del poder cuatro meses después, en octubre de 1917. El 3 de Julio, los obreros y los soldados de Petrogrado, se alzaron masiva y espontáneamente, reivindicando que todo el poder se transfiriera a los consejos obreros, a los soviets. El 4de Julio, una manifestación armada de medio millón de participantes reclamaba que el soviet se hiciera cargo de las cosas y tomara el poder, pero volvieron a casa pacíficamente por la tarde, siguiendo los llamamientos de los bolcheviques. El 5 de Julio tropas contrarrevolucionarias se apoderaron de la capital de Rusia y empezaron la caza del bolchevique y la represión a los obreros más avanzados. Pero al evitar una lucha prematura por el poder, el proletariado mantuvo sus fuerzas revolucionarias intactas. El resultado es que la clase obrera fue capaz de sacar las lecciones de todos aquellos acontecimientos, y en particular de comprender el carácter contrarrevolucionario de la democracia burguesa y de la nueva ala izquierda del capital: los mencheviques y los socialrevolucionarios (eseristas), que habían traicionado la causa de los obreros y los campesinos pobres y se habían pasado a la contrarrevolución. En ningún otro momento de la revolución rusa como en estas 72 horas dramáticas fue tan grave el riesgo de una derrota decisiva del proletariado, y de que el Partido bolchevique viera diezmadas sus fuerzas. En ningún otro momento resultó ser tan crucial la confianza de los batallones dirigentes del proletariado en su partido de clase, en la vanguardia comunista. 80 años después, frente a las mentiras de la burguesía sobre la «muerte del comunismo», y particularmente sus denigraciones de la Revolución rusa y el bolchevismo, la defensa de las verdaderas lecciones de las Jornadas de julio, y globalmente de la revolución proletaria es una de las responsabilidades principales de los revolucionarios. Según la burguesía, la revolución rusa fue una lucha «popular» por una república parlamentaria burguesa, la «forma de gobierno más libre del mundo», hasta que los bolcheviques «inventaron» la consigna «demagógica» de «todo el poder a los soviets», e impusieron gracias a un «golpe» su «dictadura bárbara» sobre la gran mayoría de la población trabajadora. Sin embargo, un leve vistazo a los hechos de 1917 es suficiente para mostrar tan claro como la luz del día, que los bolcheviques estaban junto a la clase obrera, y que fue la democracia burguesa la que estaba en el bando de la barbarie, del golpismo, y de la dictadura de una ínfima minoría sobre los trabajadores.
Una provocación cínica de la burguesía y una trampa contra los bolcheviques
Las Jornadas de Julio de 1917 fueron desde el principio una provocación de la burguesía con el propósito de decapitar al proletariado aplastando la revolución en Petrogrado, y eliminando al partido bolchevique antes de que, globalmente, el proceso revolucionario en toda Rusia estuviera maduro para la toma del poder por los obreros.
El alzamiento revolucionario de febrero 1917 que condujo a la sustitución del zar por un gobierno provisional «democrático burgués», y al establecimiento de los consejos obreros como centro proletario de poder rival, fue ante todo el producto de la lucha de los obreros contra la guerra imperialista mundial que comenzó en 1914. Pero el gobierno provisional, y los partidos mayoritarios en los soviets, los mencheviques y los eseristas, contra la voluntad del proletariado, se aprestaron a la continuación de la guerra, a la prosecusión del programa imperialista de rapiña del capitalismo ruso. De esta forma, no sólo en Rusia, sino en todos los países de la Entente (la coalición contra Alemania), se le proporcionaba una nueva legitimidad pseudorevolucionaria a la guerra, al mayor crimen de la historia de la humanidad. Entre febrero y julio de 1917 fueron asesinados o heridos varios millones de soldados, incluyendo la flor y nata de la clase obrera internacional, para dilucidar la cuestión de cuál de los principales gángsteres imperialistas capitalistas dirigiría el mundo. Aunque inicialmente muchos obreros rusos creyeron las mentiras de los nuevos dirigentes, de que era preciso continuar la guerra «para conseguir de una vez por todas una paz justa y sin anexiones», mentiras que ahora salían de las bocas de «demócratas» y «socialistas» de pro, hacia junio de 1917, el proletariado había vuelto a la lucha contra la carnicería imperialista con energía redoblada. Durante la gigantesca manifestación del 18 de junio en Petrogrado, las consignas internacionalistas de los bolcheviques por primera vez eran mayoritarias. Hacia comienzos de julio, la mayor y más sangrienta ofensiva militar rusa desde el «triunfo de la democracia» terminaba en fiasco; el ejército alemán había roto las líneas rusas en el frente en varios puntos. Era el momento más crítico para el militarismo ruso desde el comienzo de la «Gran Guerra». Las noticias del fracaso de la ofensiva ya habían llegado a la capital, avivando las llamas revolucionarias, mientras que aún no habían alcanzado el resto del gigantesco país. De esta situación desesperada surgió la idea de provocar una revuelta prematura en Petrogrado, para, en esta ciudad, aplastar a los obreros y a los bolcheviques, y después culpar del fracaso de la ofensiva militar a la «puñalada trapera» asestada por el proletariado de la capital a los que se encontraban en el frente.
La situación objetiva no era en absoluto desfavorable para llevar a cabo este plan. Aunque los principales sectores obreros de Petrogrado fueran por delante de las orientaciones de los bolcheviques, los mencheviques y los eseristas todavía tenían una posición mayoritaria en los soviets, y guardaban una posición dominante en las provincias. En el conjunto de la clase obrera, incluso en Petrogrado, todavía había fuertes ilusiones sobre la capacidad de los mencheviques y los eseristas de servir la causa del proletariado. A pesar de la radicalización de los soldados, mayoritariamente campesinos en uniforme, un número considerable de regimientos importantes todavía eran leales al gobierno provisional. Las fuerzas de la contrarrevolución, después de una fase de desorganización y desorientación tras la «revolución de Febrero», estaban ahora en el punto culminante de su reconstitución. Y la burguesía tenía una carta marcada en la manga: documentos y testimonios falsificados que supuestamente probarían que Lenin y los bolcheviques eran agentes a sueldo del Kaiser alemán.
Este plan representaba sobre todo una trampa para el Partido bolchevique. Si el partido se ponía a la cabeza de una insurrección prematura en la capital, se desprestigiaría ante el proletariado ruso, apareciendo como representante de una política aventurera irresponsable, e incluso para los sectores atrasados, como apoyo al imperialismo alemán. Pero si se desentendía del movimiento de masas se aislaría peligrosamente de la clase, dejando a los obreros a su suerte. La burguesía esperaba que el partido picara, pero el partido decidió y su decisión forjaría su destino.
La pandilla de contrarrevolucionarios (Centurias negras, antisemitas)
organizada por las «democracias» occidentales
¿Eran realmente las fuerzas antibolcheviques excelentes demócratas y defensores de la «libertad del pueblo» como pretendía la propaganda burguesa? Las dirigían los kadetes, el partido de la gran industria y de los grandes terratenientes; el comité de oficiales, que representaba alrededor de 100 000 mandos que preparaban un golpe militar; el pretendido soviet de las tropas contrarrevolucionarias cosacas; la policía secreta y el grupo antisemita de las «centurias negras» «tal es el medio del que surge el ambiente de pogromo, las tentativas de organizar pogromos, los disparos contra los manifestantes, etc.» ([1])
Pero la provocación de Julio fue un golpe contra la maduración de la revolución mundial asestado, no sólo por la burguesía rusa, sino por la burguesía mundial, representada por los aliados de guerra de Rusia. En este intento artero de ahogar en sangre la revolución inmadura que todavía está apenas surgiendo, podemos reconocer las formas de la vieja burguesía democrática: la burguesía francesa, que ha acumulado una larga y sangrienta tradición de provocaciones semejantes (1791, 1848, 1870), y la burguesía británica con su incomparable experiencia e inteligencia política. De hecho, en vista de las crecientes dificultades de la burguesía rusa para combatir eficazmente la revolución y mantener el esfuerzo de guerra, los aliados occidentales de Rusia habían sido la principal fuerza, no sólo en la financiación del frente ruso, sino también en lo que se refiere a aconsejar y fundar la contrarrevolución en aquel país. El Comité provisional de la Duma estatal (parlamento) «servía de tapadera legal a la labor contrarrevolucionaria, generosamente alimentada con recursos financieros por los bancos y las embajadas de la Entente» ([2]), como lo recuerda Trotski.
«En Petrogrado abundaban las organizaciones secretas y semisecretas de oficiales, que gozaban de la protección de las altas esferas y eran pródigamente sostenidas por las mismas. En la información secreta suministrada por el menchevique Liber, casi un mes antes de las jornadas de julio, se decía que los oficiales conspiradores estaban en relaciones directas con Sir Buchanan. ¿Acaso podían los diplomáticos de Inglaterra dejar de preocuparse del próximo advenimiento de un poder fuerte?» ([3])
No fueron los bolcheviques, sino la burguesía la que se alió con los gobiernos extranjeros contra el proletariado ruso.
Las provocaciones políticas de una burguesía sedienta de sangre
A comienzos de julio, tres incidentes amañados por la burguesía fueron suficientes para desencadenar una revuelta en la capital.
El partido kadete retira sus cuatro ministros del gobierno provisional
Puesto que los mencheviques y los eseristas habían justificado hasta entonces su rechazo de la consigna de «todo el poder a los soviets» por la necesidad de colaborar, fuera de los consejos obreros, con los kadetes como representantes de la «democracia burguesa», la retirada de éstos tenía la finalidad de provocar, entre los obreros y los soldados, una nueva exigencia de reivindicaciones favorables a que todo el poder recayera en los soviets.
«Suponer que los kadetes podían no prever las consecuencias que tendría el acto de sabotaje que realizaban contra los soviets, significaría no apreciar en su justo valor a Miliukov. El jefe del liberalismo aspiraba evidentemente a empujar a los conciliadores a una situación difícil, de la cual sólo se podría salir con ayuda de las bayonetas: por aquellos días, estaba firmemente convencido de que era posible salvar la situación mediante un golpe audaz de fuerza.» ([4])
La presión de la Entente sobre el Gobierno provisional
La Entente obliga al Gobierno provisional a confrontar la revolución por las armas o a ser abandonado por sus aliados.
«Entre bastidores, los hilos se concentraban en las manos de las embajadas y de los gobiernos de la Entente. En la Conferencia interaliada que se había inaugurado en Londres, los amigos de Occidente se “olvidaron” de invitar al embajador ruso (...) El escarnio de que era objeto el embajador del gobierno provisional y la significativa salida de los kadetes del ministerio – ambos acontecimientos tuvieron lugar el 2 de julio – perseguían el mismo fin: acorralar a los conciliadores.» ([5])
El Partido menchevique y los eseristas, que todavía estaban en proceso de adhesión a la burguesía, eran aún inexpertos en su función, y estaban llenos de dudas y vacilaciones pequeñoburguesas, y además aún encontraban en sus filas pequeñas oposiciones internacionalistas y proletarias; no estaban iniciados en el complot contrarrevolucionario, pero maniobraban como podían para cumplir la función que les habían encomendado sus dueños y dirigentes burgueses.
La amenaza de trasladar al frente los regimientos de la capital
De hecho la explosión de la lucha de la clase en respuesta a estas provocaciones no la iniciaron los obreros, sino los soldados, y no incitaron a ella los bolcheviques, sino los anarquistas.
«En general, los soldados eran más impacientes que los obreros, porque vivían directamente bajo la amenaza de ser enviados al frente y porque les costaba mucho más trabajo asimilar las razones de estrategia política. Además tenían un fusil en la mano, y desde febrero el soldado se inclinaba a sobreestimar el poder específico de esta arma» ([6]).
Los soldados se aplicaron inmediatamente a ganar a los obreros para su acción. En la fábrica Putilov, la mayor concentración obrera de Rusia, hicieron su avance más decisivo: «Unos 10 000 obreros se congregaron frente a las oficinas de la administración. Los ametralladoritas decían, entre gritos de aprobación de los obreros, que habían recibido orden de marchar al frente el 4 de julio, pero que ellos habían decidido «no al frente alemán, no contra el proletariado de Alemania, sino contra sus propios capitalistas». Los ánimos se excitaron. «¡Vamos, vamos!» gritaban los obreros» ([7]).
En unas horas, todo el proletariado de la ciudad se había alzado y armado, y se reagrupaba alrededor de la consigna «todo el poder a los soviets», la consigna de las masas.
Los bolcheviques evitan la trampa
La tarde del 3 de julio, llegaron delegados de los regimientos de ametralladoras para intentar ganar el apoyo de la conferencia de ciudad de los bolcheviques y quedaron pasmados al enterarse de que el partido se pronunciaba en contra de la acción. Los argumentos que daba el partido, que la burguesía quería provocar a Petrogrado para culparle del fracaso en el frente, que la situación no estaba madura para la insurrección armada y que el mejor momento para una acción contundente inmediata sería cuando todo el mundo se enterara del colapso en el frente- muestran que los bolcheviques captaron inmediatamente el significado y el riesgo de los acontecimientos. De hecho, ya desde la manifestación del 18 de junio, los bolcheviques habían estado advirtiendo contra una acción prematura.
Los historiadores burgueses han reconocido la destacada inteligencia política del partido en ese momento. Ciertamente el Partido bolchevique estaba plenamente convencido de la necesidad imperativa de estudiar la naturaleza, la estrategia, y las tácticas de la clase enemiga, para ser capaz de responder e intervenir correctamente en cada momento. Estaba embebido de la comprensión marxista de que la toma revolucionaria del poder es en cierto modo un arte o una ciencia, y que tanto una insurrección en un momento inoportuno, como no tomar el poder en el momento justo, son igualmente fatales.
Pero por mucho que el análisis del partido fuera correcto, haberse quedado ahí hubiera significado caer en la trampa de la burguesía. El primer punto de inflexión decisivo de las jornadas de julio se produjo la misma noche que el Comité central y el Comité de Petrogrado del Partido decidieron legitimar el movimiento y ponerse a su cabeza, pero para garantizar su «carácter pacífico y organizado». Contrariamente a los acontecimientos espontáneos y caóticos del día anterior, las gigantescas manifestaciones del 4 de julio dejaron ver «la mano del partido intentando imponer orden». Los bolcheviques sabían que el objetivo que se habían trazado las masas – obligar a que los dirigentes mencheviques y eseristas del soviet tomaran el poder en nombre de los consejos obreros – era imposible que se produjera. Los mencheviques y eseristas, que la burguesía presenta hoy como los auténticos representantes de la democracia soviética, ya estaban entonces integrándose en la contrarrevolución, y sólo esperaban una oportunidad para liquidar los consejos obreros. El dilema de la situación, el hecho de que la conciencia de las masas obreras era aún insuficiente, se concretó en la famosa anécdota del obrero encolerizado que agitaba su puño en torno al mentón de uno de los ministros «revolucionarios» gritándole: «¡hijo de puta! toma el poder puesto que te lo estamos entregando». En realidad los ministros y dirigentes traidores de los soviets, dejaban pasar el tiempo hasta que llegaran los regimientos leales al gobierno.
Para entonces los obreros se estaban percatando por sí mismos de las dificultades de transferir todo el poder a los soviets mientras los traidores y los conciliadores ocuparan su dirección. Puesto que la clase todavía no había encontrado el método de transformar los soviets desde dentro, intentaba en vano imponer por las armas su voluntad desde fuera.
El segundo punto de inflexión decisivo vino con el llamamiento del orador bolchevique a decenas de miles de obreros de Putilov y otros, el 4 de julio, al final de un día de manifestaciones de masas; Zinoviev comenzó con una broma, para rebajar la tensión, y terminó con un llamamiento a volver a casa pacíficamente que los obreros siguieron. El momento de la revolución no es ahora, pero se acerca. Nunca se había probado más espectacular la frase de Lenin de que la paciencia y el buen humor son cualidades indispensables de los revolucionarios.
La capacidad de los bolcheviques de conducir al proletariado a sortear la trampa de la burguesía no se debía solamente a su inteligencia política. Sobre todo fue decisiva la confianza del partido en el proletariado y en el marxismo, que le permitía basarse plenamente en la fuerza y el método que representa el futuro de la humanidad, y evitar así la impaciencia de la pequeña burguesía. Fue decisiva la profunda confianza que había desarrollado el proletariado ruso en su partido de clase, que permitió al partido permanecer con las masas e incluso dirigirlas, aunque no compartían ni sus objetivos inmediatos ni sus ilusiones. La burguesía fracasó en su tentativa de abrir un foso entre el partido y la clase, foso que hubiera significado la derrota segura de la Revolución rusa.
«Era un deber ineludible del partido proletario permanecer al lado de las masas, esforzarse por dar un carácter lo más pacífico y organizado posible a sus justas acciones, no hacerse a un lado, ni lavarse las manos como Pilatos, basándose en el pedantesco argumento de que las masas no estaban organizadas hasta el último hombre y de que en su movimiento suele haber excesos» ([8]).
Los pogromos y las calumnias de la contrarrevolución
En la mañana del 5 de julio, temprano, tropas del gobierno empezaron a llegar a la capital. Empezó un trabajo de dar caza a los bolcheviques, de privarles de sus escasos medios de publicación, de desarmar y culpar de terrorismo a los obreros, y de incitar a pogromos contra los judíos. Los salvadores de la civilización, movilizados contra la «barbarie bolchevique», recurrieron esencialmente a dos provocaciones para movilizar a las tropas contra los obreros.
La campaña de mentiras según la cual, los bolcheviques eran agentes alemanes
«El gobierno y el Comité Ejecutivo habían intentado inútilmente conquistarlos, valiéndose de su autoridad: los soldados no se movían, sombríos, de los cuarteles, y esperaban. Hasta la tarde del 4 de julio los gobernantes no descubrieron, al fin, un recurso eficaz: enseñar a los soldados de Preobrajenski un documento que demostraba, como dos y dos son cuatro, que Lenin era un espía alemán. Esto surtió efecto. La noticia circuló de un regimiento a otro (...) El estado de ánimo de los regimientos neutrales se modificó.» ([9]) En particular se empleó en esta campaña a un parásito político llamado Alexinski, un bolchevique renegado que había sido apoyado ya antes para intentar crear una oposición de «ultraizquierda» contra Lenin, pero que al haber fracasado en sus ambiciones se convirtió en un enemigo declarado de los partidos obreros. Como resultado de esta campaña, Lenin y otros bolcheviques se vieron obligados a ocultarse, mientras que Trotski y otros fueron arrestados. «Lo que el poder necesita no es un proceso judicial, sino acosar a los internacionalistas. Encerrarlos y tenerlos presos: eso es lo que precisan los señores Kerenski y Cía.» ([10])
La burguesía no ha cambiado. 80 años después organiza una campaña similar con la misma «lógica» contra la Izquierda comunista. Entonces, en 1917, puesto que los bolcheviques se niegan a apoyar a la Entente, es que ¡están de parte de los alemanes! Ahora, puesto que la Izquierda comunista se negó a apoyar al bando imperialista «antifascista» en la IIª guerra mundial, ella y sus sucesores de hoy deben haber estado de parte de los alemanes. Campañas «democráticas» del Estado que preparan futuros pogromos.
Los revolucionarios actuales, que a menudo subestiman el significado de estas campañas contra ellos, tienen mucho que aprender aún del ejemplo de los bolcheviques tras las jornadas de julio, que movieron cielo y tierra en defensa de su reputación en la clase obrera. Más tarde Trotski habló de julio de 1917 como «el mes de la calumnia más gigantesca de la historia de la humanidad», pero incluso aquellas mentiras se quedan cortas comparadas con las actuales según las cuales el estalinismo sería el comunismo.
Otra forma de atacar la reputación de los revolucionarios, tan vieja como el método de la denigración pública, y que normalmente se ha usado en combinación con ésta, es la actitud del Estado de animar a elementos no proletarios y antiproletarios, que pretenden presentarse como revolucionarios, a entrar en acción.
«Es indudable que, tanto en los acontecimientos del frente como en los de las calles de Petrogrado, la provocación desempeñó su papel. Después de la Revolución de Febrero, el Gobierno había mandado al ejército de operaciones a un gran número de ex gendarmes y policías. Ninguno de ellos, naturalmente, quería combatir. Temían más a los soldados rusos que a los alemanes. Para hacer olvidar su pasado, se presentaban como los elementos más extremos del Ejército, azuzaban a los soldados contra los oficiales, gritaban más que nadie contra la disciplina y la ofensiva y, con frecuencia, se proclamaban incluso bolcheviques. Apoyándose recíprocamente por el lazo natural de la complicidad, crearon una especie de orden, muy original, de la cobardía y de la abyección. Por su mediación penetraban entre las tropas y se difundían rápidamente los rumores más fanáticos, en los cuales el ultrarrevolucionarismo se daba la mano con el reaccionarismo más oscurantista. En los momentos críticos, estos sujetos eran los primeros que daban la señal de pánico. La prensa había hablado repetidas veces de la labor desmoralizadora de policías y gendarmes. En los documentos secretos del propio Ejército se alude a ello con no menos frecuencia. Pero el mando superior se hacía el sordo y prefería identificar a los provocadores reaccionarios con los bolcheviques.» ([11])
Francotiradores disparan contra las tropas que llegan a la ciudad,
a las que se decía que los disparos eran de los bolcheviques
«La deliberada insensatez de aquellos disparos excitaba profundamente a los obreros. Era evidente que provocadores expertos acogían a los soldados con plomo con el fin de inyectarles, desde el primer momento, el morbo antibolchevique. Los obreros se apresuraban a explicárselo a los soldados, pero no les dejaban llegar hasta ellos; por primera vez, desde las jornadas de febrero, el junker y el oficial se interponían entre el obrero y el soldado.» ([12]) Viéndose forzados a trabajar en la semi ilegalidad tras las jornadas de julio, los bolcheviques tuvieron que combatir contra las ilusiones democráticas de quienes, en sus propias filas, pensaban que debían comparecer ante un tribunal contrarrevolucionario para responder a las acusaciones de que fueran agentes alemanes. Lenin reconoció en esto otra trampa tendida al partido. «Actúa la dictadura militar. En este caso es ridículo hablar de “justicia”. No se trata de “justicia”, sino de un episodio de la guerra civil.» ([13])
Pero si el partido sobrevivió al periodo de represión que siguió a las jornadas de julio, fue sobre todo por su tradición de vigilancia respecto a la defensa de la organización contra todos los intentos del Estado de destruirla. Hay que señalar, por ejemplo, que el agente de policía Malinovski, que se las había apañado antes de la guerra para ser miembro del comité central del partido directamente responsable de la seguridad de la organización, si no hubiera sido desenmascarado previamente (a pesar de la ceguera de Lenin), hubiera sido el encargado de ocultar a Lenin, Zinoviev, etc, tras las Jornadas de julio. Sin esa vigilancia en la defensa de la organización, el resultado hubiera sido
probablemente la liquidación de los líderes revolucionarios más experimentados. En enero-febrero de 1919, cuando fueron asesinados en Alemania, Luxemburg, Jogisches, Liebknecht y otros veteranos del KPD, parece que las autoridades fueron advertidas previamente por un agente de policía «de alto rango» infiltrado en el partido.
Balance de las Jornadas de julio
Las Jornadas de julio pusieron de manifiesto una vez más el gigantesco potencial revolucionario del proletariado, su lucha contra el fraude de la democracia burguesa, y el hecho de que la clase obrera es un factor contra la guerra imperialista frente a la decadencia del capitalismo. En las jornadas de julio no se planteaba el dilema «democracia o dictadura», sino que se planteó la verdadera alternativa a la que se enfrenta la humanidad, dictadura del proletariado o dictadura de la burguesía, socialismo o barbarie, sin que todavía pudiera darse una respuesta. Pero lo que ilustraron sobre todo las Jornadas de julio es el papel indispensable del partido de clase del proletariado. No hay que extrañarse, pues, si la burguesía hoy «celebra» el 80 aniversario de la Revolución Rusa con nuevas denigraciones y maniobras contra el medio revolucionario actual.
Julio de 1917 también mostró que es indispensable superar las ilusiones en los partidos renegados ex obreros, en la izquierda del capital, para que el proletariado pueda tomar el poder. De hecho esa fue la ilusión principal de la clase durante las Jornadas de julio. Pero esta experiencia fue decisiva. Las Jornadas de julio esclarecieron definitivamente, no sólo para la clase obrera y los bolcheviques, sino también para los propios mencheviques y eseristas, que éstos dos últimos partidos habían abrazado irrevocablemente la causa de la contrarrevolución. Como escribió Lenin a principios de septiembre: «...en aquel entonces, Petrogrado no podía haber tomado el poder ni siquiera materialmente, y si lo hubiera hecho, no lo habría podido conservar políticamente, porque Tsereteli y Cía. no habían caído aún tan bajo como para apoyar la cruel represión. He aquí por qué, en aquel entonces, entre el 3 y el 5 de julio de 1917, en Petrogrado, la consigna de la toma del poder hubiera sido incorrecta. En aquel entonces, ni siquiera los bolcheviques tenían, ni podían tener, la decisión consciente de tratar a Tsereteli y Cía. como contrarrevolucionarios. En aquel entonces, ni los soldados, ni los obreros podían tener la experiencia aportada por el mes de julio» ([14]).
A mitad de julio Lenin ya había sacado claramente esta lección: «A partir del 4 de julio, la burguesía contrarrevolucionaria, del brazo de los monárquicos y de las centurias negras, ha puesto a su lado a los eseristas y mencheviques pequeñoburgueses, apelando en parte a la intimidación, y ha entregado de hecho el poder a los Cavaignac, a una pandilla militar que fusila en el frente a los insubordinados y persigue en Petrogrado a los bolcheviques» ([15]).
Pero la lección esencial de julio fue el liderazgo del partido. La burguesía ha empleado a menudo la táctica de provocar enfrentamientos prematuros. Tanto en 1848 o 1870 en Francia, como en 1919 o 1921 en Alemania, en todos estos casos el resultado fue una represión sangrienta del proletariado. Si la Revolución rusa es el único gran ejemplo de que la clase obrera ha sido capaz de eludir la trampa e impedir una derrota sangrienta es, en gran parte, porque el partido bolchevique de clase fue capaz de cumplir su papel decisivo de vanguardia. Al evitar a la clase obrera una derrota semejante, los bolcheviques salvaban de quedar pervertidas por el oportunismo las profundas lecciones revolucionarias de la famosa introducción de Engels en 1895 a La Lucha de clases en Francia de Marx, especialmente su advertencia: «Y sólo hay un medio para poder contener momentáneamente el crecimiento constante de las fuerzas socialistas en Alemania e incluso para llevarlo a un retroceso pasajero: un choque a gran escala con las tropas, una sangría como la de 1871 en París» ([16]).
Trotski resumía así el balance de la acción del partido: «Si el partido bolchevique, obstinándose en apreciar de un modo doctrinario el movimiento de julio como “inoportuno”, hubiera vuelto la espalda a las masas, la semi-insurrección habría caído bajo la dirección dispersa e inorgánica de los anarquistas, de los aventureros que expresaban accidentalmente la indignación de las masas, y se habría desangrado en convulsiones estériles. Y, al contrario, si el Partido, al frente de los ametralladoritas y de los obreros de Putilov, hubiera renunciado a su apreciación de la situación y se hubiera deslizado hacia la senda de los combates decisivos, la insurrección habría tomado indudablemente un vuelo audaz, los obreros y soldados, bajo la dirección de los bolcheviques, se habrían adueñado del poder, para preparar luego, sin embargo, el hundimiento de la revolución. A diferencia de febrero, la cuestión del poder en el terreno nacional no habría sido resuelta por la victoria en Petrogrado. La provincia no habría seguido a la capital. El frente no habría comprendido ni aceptado la revolución. Los ferrocarriles y los teléfonos se habrían puesto al servicio de los conciliadores contra los bolcheviques. Kerensky y el Cuartel general habrían creado un poder para el frente y las provincias. Petrogrado se habría visto bloqueado. En la capital se habría iniciado la desmoralización. El gobierno habría tenido la posibilidad de lanzar a masas considerables de soldados contra Petrogrado. En estas condiciones el coronamiento de la insurrección habría significado la tragedia de la Comuna petrogradesa.
Cuando en el mes de julio se cruzaron los caminos históricos, sólo la intervención del partido de los bolcheviques evitó que se produjeran las dos variantes que entrañaban el peligro fatal tanto en el espíritu de las Jornadas de junio de 1848, como en el de la Comuna de París de 1871. El partido, al ponerse audazmente al frente del movimiento, tuvo la posibilidad de detener a las masas en el momento en que la manifestación empezaba a convertirse en colisión en la cual los contrincantes iban a medir sus fuerzas con las armas. El golpe asestado en julio a las masas y al Partido fue muy considerable. Pero no fue un golpe decisivo. (...) La clase obrera no salió decapitada y exangüe de esa prueba, sino que conservó completamente sus cuadros de combate, los cuales aprendieron mucho en esa lección.» ([17])
La Historia probó que Lenin tenía razón cuando escribía: «Empieza un nuevo periodo. La victoria de la contrarrevolución ha hecho que las masas se desilusionen de los partidos eserista y menchevique y desbroza el camino que llevará a esas masas a una política de apoyo al proletariado revolucionario.» ([18])
KR
[1] Lenin, Obras completas, t. 32, «¿Dónde está el poder y dónde, la contrarrevolución?», Ed Progreso, Moscú 1985.
[2] Trotski, Historia de la Revolución rusa, t. 2.
[3] Ídem. Buchanam era un diplomático británico en Petrogrado.
[4] Ídem.
[5] Ídem.
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Lenin, Obras Completas, t. 34, «Sobre las ilusiones constitucionalistas», Ed Progreso, Moscú 1985.
[9] Trotski, op. cit.
[10] Lenin, Obras completas, t. 32, «¿Deben los dirigentes bolcheviques comparecer ante los tribunales?»
[11] Trotski, op. cit. Una función similar, que fue incluso más catastrófica, hicieron esos elementos ex policías y lumpen proletarios, mezclándose entre los «soldados de Spartakus» y los «inválidos revolucionarios» durante la revolución alemana, particularmente durante la trágica «semana Spartakus» en Berlín, en enero de 1919.
[12] Trotski, op. cit.
[13] Lenin, Obras, t. 32, «¿Deben los dirigentes bolcheviques comparecer ante los tribunales?»
[14] Lenin, Obras, t. 34, «Rumores sobre una conspiración», Ed. Progreso, Moscú 1985.
[15] Lenin, Obras, t. 34, «A propósito de las consignas».
[16] Engels, introducción a «Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850», en Obras escogidas de Marx y Engels, t. 1, Ed. AKAL, Madrid 1975.
[17] Trotski, op. cit.
[18] Lenin, Obras, t. 34, «Sobre las ilusiones constitucionalistas».
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La revolución proletaria [126]
Acontecimientos históricos:
- jornadas de julio [181]
I - 1905: la huelga de masas abre la puerta a la revolución proletaria
- 4408 reads
Desde el principio de la primera serie de estos artículos, titulada «El comunismo no es un bello ideal, sino una necesidad material» hemos combatido el cliché según el cual «el comunismo es un bello ideal que jamás podrá ser realizado». Hemos afirmado, con Marx, que el comunismo no puede reducirse a un bello ideal sino que está orgánicamente contenido en la lucha de clase del proletariado. El comunismo no es una utopía abstracta, soñada por unos pocos visionarios bienintencionados; es un movimiento que nace de las condiciones de la presente sociedad. Además, los primeros artículos de la serie fueron, sobre todo, un estudio de las «ideas» del comunismo en el período ascendente del capitalismo, son un examen de cómo su concepción de la futura sociedad y de la vía para conseguirla, fue desarrollada en el siglo XIX, antes de que la Revolución comunista estuviera al orden del día de la historia.
El comunismo es el movimiento del conjunto del proletariado, de la clase obrera como fuerza histórica y mundial. Sin embargo, la historia del proletariado es también la historia de sus organizaciones y la clarificación de los objetivos del movimiento es la tarea específica de las minorías politizadas del proletariado, sus partidos y fracciones. Contrariamente a las fantasías del consejismo y el anarquismo no puede haber movimiento comunista sin organizaciones comunistas. Como tampoco existe un conflicto de intereses entre estas organizaciones y ese movimiento. A lo largo de la primera la serie de artículos, hemos mostrado cómo el trabajo de clarificación de los fines y los medios del movimiento fue llevado a cabo por los marxistas en la Liga de los Comunistas y, posteriormente, por la Iª y IIª Internacional; pero ese trabajo se hizo siempre en conexión con el movimiento de masas, participando en su interior y sacando lecciones de los distintos episodios que se habían venido produciendo como la revolución de 1848 y la Comuna parisina de 1871.
En esta segunda serie de artículos vamos a ver la evolución del proyecto comunista en el período de decadencia del capitalismo: es decir, el periodo en el que el comunismo se convierte en algo más que una perspectiva general de las luchas obreras, cuando se convierte en una auténtica necesidad en cuanto las relaciones de producción capitalistas entran en un conflicto permanente y definitivo con las fuerzas productivas que ha puesto en movimiento. Dicho de forma simple: la decadencia del capitalismo coloca a la humanidad ante el dilema: comunismo o hundimiento en la barbarie. Tendremos ocasión de profundizar en esa alternativa a medida que vayamos desarrollando esta segunda serie. Por el momento queremos decir simplemente que, de la misma forma que en la primera parte de la serie, los artículos que traten sobre la decadencia del capitalismo no pretenden aportar una «historia» de los distintos acontecimientos del siglo XX que han servido para elucidar los fines y los medios del comunismo. Quizá, aún más que en la primera parte, nos limitaremos a ver la forma en que los comunistas analizaron y entendieron estos hechos.
Solo tenemos que ver la Revolución rusa de 1917 para comprender por qué debemos proceder así: escribir una nueva historia, incluso de los primeros meses de este acontecimiento, no está dentro de nuestras posibilidades. Pero eso no disminuye la importancia de nuestro estudio: al contrario, nos daremos cuenta de que casi todos los avances del movimiento revolucionario del siglo XX en la comprensión del camino hacia el comunismo derivan de su interacción con la experiencia insustituible de la clase obrera. Aunque la Revista internacional de la CCI ha dedicado muchas de sus páginas a las lecciones de la Revolución Rusa y de la oleada revolucionaria internacional que esa Revolución inspiró, hay, sin embargo, todavía mucho que decir sobre la forma en que esas lecciones fueron sacadas y elaboradas por las organizaciones comunistas.
El marxismo reconoce generalmente que el comienzo de la época del capitalismo decadente estuvo marcado por el estallido de la Primera Guerra mundial en 1914. Sin embargo, nosotros terminamos la primera serie, y empezamos esta segunda serie, con la primera revolución rusa, o sea los acontecimientos de 1905, que ocurrieron en una especie de bisagra entre las dos épocas. Como veremos, la situación incierta de ese período llevó a muchas ambigüedades en el movimiento obrero sobre el significado de tales hechos. Sin embargo, lo que se hizo evidente, en las fracciones más claras del movimiento, fue que 1905 en Rusia marcó la emergencia de nuevas formas de lucha y organización que correspondían a las necesidades de enfrentar el período de declive capitalista. Si, como hemos mostrado en el último artículo de la primera serie, la década anterior había sido testigo de una tendencia en el movimiento obrero a extraviarse de la ruta hacia la revolución, especialmente con el crecimiento del reformismo y de las ilusiones parlamentarias en el movimiento, 1905 fue la antorcha que iluminó el camino a todos aquellos que querían verlo.
Rosa Luxemburgo y el debate sobre la huelga de masas
A primera vista, la revolución en Rusia de 1905 apareció como una tormenta en un cielo azul. Las ideas reformistas habían ganado al movimiento obrero porque el capitalismo parecía haber entrado en un período feliz en el cual las cosas no podían sino ir cada día mejor para los trabajadores si se atenían a los métodos legales, al sindicalismo y el parlamentarismo. Los días del heroísmo revolucionario, de la lucha callejera y las barricadas, parecían algo del pasado e incluso los que profesaban el marxismo «ortodoxo», como Karl Kautsky, insistían en que la mejor vía para que los trabajadores hicieran la revolución era ganar la mayoría parlamentaria. De repente, en enero de 1905, la sangrienta represión de una manifestación pacífica conducida por el cura y agente policial, padre Gapón, encendía una masiva oleada de huelgas por todo el inmenso imperio zarista y abría un año de agitación que culminó con las huelgas masivas de octubre que vieron la formación del primer Soviet en San Petersburgo y el levantamiento armado de diciembre
En realidad, estos sucesos no brotaban de la nada. Las lamentables condiciones de vida y de trabajo de los obreros rusos que estaban en la raíz de sus humildes peticiones al Zar en el Domingo sangriento, se habían hecho más y más intolerables con la guerra ruso-japonesa de 1904, una guerra que era clara expresión de la agudización general de las tensiones interimperialistas cuyo paroxismo se alcanzaría en 1914. Además, la magnífica combatividad de los obreros rusos no era un fenómeno aislado, ni geográfica ni históricamente: el movimiento huelguístico en Rusia seguía los pasos de las luchas de la década de 1890, mientras que el espectro de la huelga de masas había empezado a mostrarse en la propia Europa más avanzada: en Bélgica y Suecia en 1902, en Holanda en 1903, en Italia en 1904.
Incluso antes de 1905 el movimiento obrero se había visto atravesado por un animado debate sobre la «huelga general». En la IIª Internacional los marxistas habían luchado contra la mitología anarquista y sindicalista la cual había pintado la huelga general como un hecho apocalíptico que podía ser puesto en marcha en cualquier momento y que podría destruir el capitalismo sin necesidad de que los trabajadores se plantearan la batalla por el poder político. Sin embargo, la experiencia concreta de la clase hizo descender el debate de esas abstracciones para situarlo en la cuestión concreta de la huelga de masas, la cual era una expresión real, producto de la evolución del movimiento de huelgas, que se oponía al paro universal del trabajo un día y de una vez por todas y decretado de antemano. Con ello cambiaban radicalmente los protagonistas del debate. Desde ese momento la cuestión de la huelga de masas era una de las líneas de demarcación entre la derecha reformista y la izquierda revolucionaria dentro del movimiento obrero y muy particularmente dentro de los partidos socialdemócratas. Como ocu-rrió en un debate anterior (sobre las teorías revisionistas de Berstein en los años90 del pasado siglo) el movimiento en Alemania estuvo en el centro de la controversia.
Los reformistas, y sobre todo los líderes de los sindicatos, solo veían la huelga de masas como una fuerza anárquica, capaz de amenazar y echar abajo años de paciente labor para captar afiliados u obtener fondos, así como la presencia parlamentaria del partido. Los burócratas de los sindicatos, especialistas en la negociación con la burguesía, temían que el tipo de estallido masivo y espontáneo que había ocurrido en Rusia acabara en una represión masiva que derrumbara las ganancias penosamente adquiridas las pasadas décadas. Prudentemente, tomaron la precaución de no denunciar abiertamente el movimiento en Rusia. Procuraron, en cambio, limitar su campo de aplicación. Reconocían que el movimiento de masas en Rusia era el producto de las condiciones atrasadas de dicho país y de su despótico régimen. Pero no era necesario en un país como Alemania donde los sindicatos y los partidos obreros tenían una existencia legal reconocida. La huelga general sólo era necesaria en Europa como un ejercicio defensivo y limitado para salvaguardar los derechos democráticos frente a tentativas reaccionarias de eliminarlos. Sobre todo, tal acción debía ser preparada de antemano y estrechamente controlada por las organizaciones obreras existentes con vistas a prevenir cualquier amenaza de «anarquía».
Oficialmente, la dirección del SPD se distanció de esas reacciones conservadoras. En el Congreso de Jena celebrado en 1905, Bebel propuso una resolución que apareció como una victoria de la izquierda contra el reformismo, dado que enfatizaba la importancia de la huelga de masas. Pero, en realidad, la resolución de Bebel fue una típica expresión del centrismo porque reducía la huelga de masas a un esfera puramente defensiva. La duplicidad de la dirección se vio unos meses más tarde, en febrero de 1906, cuando llegó a un acuerdo secreto con los sindicatos para bloquear cualquier propaganda efectiva de la huelga de masas en Alemania.
Para la izquierda, en cambio, el movimiento en Rusia tuvo un significado universal e histórico, aportando una bocanada de aire fresco frente a la asfixiante atmósfera de sindicalismo y «nada más que» parlamentarismo que dominaba el partido desde hacía tiempo. Los esfuerzos de la izquierda por entender el significado y las implicaciones de las huelgas de masas en Rusia se plasmaron sobre todo en los escritos de Rosa Luxemburgo que ya antes había encabezado el combate contra el revisionismo de Bernstein y que se había visto directamente envuelta en los acontecimientos de 1905 a través de su militancia en el Partido socialdemócrata de Polonia que entonces formaba parte del imperio ruso. En su justamente famoso folleto Huelga de masas, partido y sindicatos, mostró un profundo dominio del método marxista, el cual, armado con un marco teórico histórico y global, era capaz de discernir las flores del futuro en las semillas del presente. De la misma forma que Marx había sido capaz de predecir el futuro general del capitalismo estudiándolo en sus formas pioneras existentes en Gran Bretaña o proclamando el potencial revolucionario del proletariado analizando un modesto movimiento como el de los tejedores de Silesia (1844), Rosa Luxemburgo fue capaz de mostrar que el movimiento proletario en 1905 en la atrasada Rusia poseía las características esenciales de la lucha de clases en el período que entonces comenzaba a desarrollarse: el período de declive del capitalismo mundial.
El oportunismo arraigado en la burocracia sindical y con más o menos apoyos abiertos en el partido, se apresuró a calificar a los marxistas que comprendían las verdaderas implicaciones del movimiento en Rusia como «revolucionarios románticos» y sobre todo como anarquistas que reeditaban la vieja visión milenarista de la huelga general. Es verdad que fueron los elementos semi-anarquistas del SPD –en particular los llamados lokalisten– quienes convocaban a la «huelga social general» y, como la propia Luxemburgo escribe en su folleto «Rusia sobre todo parecía particularmente preparada para servir de campo de experiencia a las hazañas anarquistas» ([1]). Pero en realidad, como lo prueba Rosa Luxemburgo, no sólo el anarquismo había estado prácticamente ausente del movimiento, sino que sus métodos y objetivos significaban «la liquidación histórica del anarquismo». Y esto no sólo porque los obreros rusos habían probado, contrariamente al apoliticismo defendido por los anarquistas, que la huelga de masas podía ser un instrumento en la lucha por conquistas democráticas (y esto empezaba ya a dejar de ser un componente realizable del movimiento obrero), sino y sobre todo, porque la forma y la dinámica de la huelga de masas había dado un golpe decisivo a anarquistas y burócratas sindicales que, pese a todas sus diferencias, tenían en común la falsa noción de la huelga general como algo que se empieza y se termina a voluntad, al margen de las condiciones históricas y de la evolución real de la lucha de clases. Contra todo esto, Luxemburgo insiste que la huelga de masas es un «producto histórico y no algo artificial» que «ni se fabrica artificialmente ni es decidida o propagada en un espacio inmaterial o abstracto, sino que es un fenómeno histórico resultante en un cierto momento de una situación social, a partir de una necesidad histórica. Por lo tanto, el problema no se resolverá mediante especulaciones abstractas acerca de la posibilidad o la imposibilidad, sobre la utilidad o el riesgo de la huelga de masas, sino a través del estudio de los factores y la situación social que provoca la huelga de masas en la fase actual de la lucha de clases. Ese problema no será comprendido y no podrá ser discutido a partir de una apreciación subjetiva de la huelga general tomando en consideración lo que es deseable o no, sino a partir de un examen objetivo de los orígenes de la huelga de masas, interrogándonos sobre sí ella es históricamente necesaria» ([2]).
Cuando Luxemburgo habla de la «fase presente de la lucha de clases» no se está refiriendo al momento inmediato sino a una nueva época histórica. Con fuerte perspicacia argumenta que «la revolución rusa actual estalla en un punto de la evolución histórica situado ya sobre la otra vertiente de la montaña, más allá del apogeo de la sociedad capitalista» ([3]). En otras palabras: la huelga de masas en Rusia anuncia las condiciones que se convertirán en universales en la época ya cercana del declive capitalista. El hecho de que haya aparecido de forma aguda en la atrasada Rusia refuerza más que debilita sus tesis, ya que el tardío pero muy rápido desarrollo capitalista en Rusia había producido un proletariado muy concentrado que hacía frente a un aparato policial omnipresente que le prohibía virtualmente organizarse y que no le daba más opción que organizarse por y para la lucha. Esta es una realidad que se iba a imponer a todos los trabajadores en la época decadente, en la cual el Estado capitalista burgués ya no puede tolerar una organización permanente de masas de los trabajadores, destruyendo o recuperando sistemáticamente todos los esfuerzos anteriores para organizarse a esa escala.
El período del capitalismo decadente es el periodo de la revolución proletaria; por consiguiente, la Revolución de 1905 en Rusia «aparece menos como la heredera de las viejas revoluciones burguesas que como la precursora de una nueva serie de revoluciones proletarias. El país más atrasado, precisamente porque tiene un retraso imperdonable en la tarea de cumplir la revolución burguesa, muestra al proletariado de Alemania y de los países más avanzados las vías y los métodos de la lucha de clases futura» ([4]). Estas «vías y métodos» son precisamente los de la huelga de masas, que son, como Luxemburgo dice «el movimiento mismo de la masa proletaria, la fuerza de manifestación de la lucha proletaria en el curso de la revolución» ([5]). En suma, el movimiento en Rusia muestra a los obreros de todos los países cómo puede hacerse realidad su revolución.
Características de la lucha de clases en la nueva época
¿Cuál es precisamente el método de acción de la lucha de clases en el nuevo periodo?
Primero, la tendencia de la lucha a estallar espontáneamente, sin una planificación previa, sin una recogida de fondos anticipada que respalde un asedio largo contra los patronos. Luxemburgo recuerda el motivo «trivial» de los trabajadores de Putilov para ponerse en huelga en enero; en su libro 1905, Trotski dice que la lucha de octubre empezó por un simple problema de la paga por puntos entre los impresores de Moscú. Tales desarrollos son posibles porque las causas inmediatas de la huelga de masas son enteramente secundarias en relación a lo que está debajo de ellas: la profunda acumulación de descontento en el proletariado frente a un régimen capitalista cada vez menos capaz de otorgar concesiones y obligado a incrementar la explotación y a derogar cuantas adquisiciones había ganado aquél previamente.
Los burócratas sindicalistas no pueden, desde luego, imaginar una lucha obrera a gran escala que no esté planificada y controlada desde la seguridad de sus oficinas y si la huelga estalla espontáneamente ante sus narices no pueden verla sino como algo ineficaz al no estar organizado. Pero Luxemburgo replica que en las nuevas condiciones emergentes de la lucha de clases, espontaneidad no es la negación de la organización sino su más viable premisa: «la concepción rígida y mecánica de la burocracia sólo admite la lucha como resultado de la organización que ha llegado a un cierto grado de fuerza. La evolución dialéctica, viva, por el contrario, hace nacer a la organización como producto de la lucha. Hemos visto ya un magnífico ejemplo de ese fenómeno en Rusia, donde un proletariado casi inorgánico comenzó a crear en año y medio de luchas revolucionarias tumultuosas una vasta red de organizaciones» ([6]).
Contrariamente a muchos de los críticos de Rosa Luxemburgo, tal visión no es «espontaneísta», dado que la organización a la que se refiere es la organización inmediata y los órganos generales de la clase, no se refiere al partido político o a las fracciones cuya existencia y programa, aunque están vinculadas al movimiento inmediato de la clase, corresponden sobre todo a su dimensión histórica y profunda. Como veremos, Luxemburgo no negó en manera alguna la necesidad de que el partido político
proletario intervenga en la huelga de masas. Lo que este punto de vista de la organización expresa lúcidamente es el fin de una era en el que la organización unitaria de la clase podía existir con bases permanentes fuera de los momentos de combate abierto contra el capital.
La naturaleza explosiva y espontánea de la lucha en las nuevas condiciones está directamente conectada a la esencia misma de la huelga de masas (la tendencia de las luchas a extenderse rápidamente, a ganar a capas cada vez más amplias capas de trabajadores). Describiendo la extensión de las huelgas de enero, Rosa escribe: «Sin embargo, tampoco allí se puede hablar de plan previo, ni de acción organizada, porque el llamamiento de los partidos debía apenas seguir a los levantamientos espontáneos de las masas; los dirigentes apenas tenían tiempo de formular las consignas cuando ya las masas de proletarios se lanzaban al asalto» ([7]). Cuando el descontento en la clase es general se hace rápidamente posible para el movimiento extenderse a través de la acción directa de los trabajadores, llamando a sus compañeros de otras fábricas y sectores a plantear las demandas que reflejan sus agravios comunes.
En fin, contra aquellos que en los sindicatos o en el partido insisten en «la huelga política de masas», en reducir la huelga de masas a una mera arma defensiva contra los atentados a los derechos democráticos de los trabajadores, Luxemburgo demuestra la interacción viva entre los aspectos políticos y económicos de la huelga de masas:
«Sin embargo, el movimiento en su conjunto no se orienta únicamente en el sentido de un paso de lo económico a lo político, sino también en el sentido inverso. Cada una de las acciones de masa políticas se transforma, luego de haber alcanzado su apogeo, en una multitud de huelgas económicas. Esto es válido no sólo para cada una de las grandes huelgas sino también para la revolución en su conjunto. Cuando la lucha política se extiende, clarifica e intensifica. La lucha reivindicativa no sólo no desaparece sino que se extiende, organiza e intensifica paralelamente. Existe una completa interacción entre ambas (…) En una palabra, la lucha económica presenta una continuidad, es el hilo que vincula los diferentes núcleos políticos; la lucha política es una fecundación periódica que prepara el terreno a las luchas económicas. La causa y el efecto se suceden y alternan sin cesar, y de este modo el factor económico y el factor político, lejos de distinguirse completamente o incluso de excluirse recíprocamente como lo pretende el esquema pedante, constituyen en un periodo de huelgas de masas dos aspectos complementarios de la lucha de clases proletaria en Rusia. La huelga de masas constituye precisamente su unidad» ([8]).
Aquí «política» no significa simplemente para Luxemburgo, la defensa de las libertades democráticas, sino sobre todo la lucha ofensiva por el poder, pues, como añade en el siguiente pasaje, «la huelga de masas es inseparable de la revolución». El capitalismo decadente es un sistema incapaz de ofrecer mejoras permanentes en las condiciones de vida de los trabajadores; al contrario, todo lo que puede ofrecer es represión y empobrecimiento. Por tanto, las condiciones mismas que alumbran la huelga de masas impulsan a los trabajadores a plantear la cuestión de la revolución. Más aún, al conseguir polarizar la sociedad burguesa en dos grandes campos, al llevar inevitablemente a los trabajadores a oponerse a la fuerza del conjunto del Estado burgués, la huelga de masas no puede sino plantear la necesidad de destruir el viejo poder estatal: «En el presente la clase obrera está obligada a educarse, reunirse y dirigirse a sí misma en el curso de la lucha y de este modo la revolución está orientada tanto contra la explotación capitalista como contra el régimen de Estado anterior. La huelga de masas aparece así como el medio natural de reclutar, organizar y preparar para la revolución a las más amplias capas proletarias y es al mismo tiempo un medio de minar y abatir el Estado anterior y de contener la explotación capitalista» ([9]).
Aquí, Luxemburgo aborda el problema planteado por los oportunistas en el partido, que basan su «nada más que» parlamentarismo en la correcta observación según la cual el moderno Estado no puede ser destruido mediante las viejas tácticas de la lucha callejera y de barricadas (en el último artículo de la serie vimos cómo incluso Engels había dado cierto apoyo a los oportunistas en este punto). Los oportunistas pensaban que el resultado de ello sería que:
«la lucha de clases se limitaría simplemente a la batalla parlamentaria y que la revolución –en el sentido de combates callejeros– sería simplemente suprimida». Frente a ello, Rosa Luxemburgo argumenta que «la historia ha resuelto el problema a su manera, que es a la vez la más profunda y la más sutil: hizo surgir la huelga de masas que ciertamente no reemplaza ni torna superfluos los enfrentamientos directos y brutales en la calle, sino que los reduce a un simple momento en el largo periodo de luchas políticas» ([10]). Así, la insurrección armada se afirma como la culminación del trabajo de educación y organización de la huelga de masas, una perspectiva ampliamente confirmada por los acontecimientos de febrero y octubre de 1917.
En este pasaje, Luxemburgo menciona a David y a Bernstein como los portavoces de la tendencia oportunista del partido. Pero la insistencia de Rosa en que la revolución no es sólo un acto violento de destrucción, sino que es el punto culminante del movimiento de masas en el terreno específico del proletariado – en los centros de producción y en las calles – significaba en esencia un rechazo total de las concepciones «ortodoxas» defendidas por Kautsky, a quien en un determinado momento se le situaba en la izquierda del partido, pero cuya noción de revolución, como ponemos de manifiesto en el artículo de la primera serie de la Revista internacional nº 88, estaba completamente atrapada en el laberinto parlamentario. Como veremos más adelante, la oposición de Kautsky al análisis revolucionario de Rosa Luxemburgo sobre la huelga de masas se hizo más clara después de que el folleto de Rosa estuviera escrito. Pero ésta había afirmado claramente la salida del laberinto parlamentario mostrando la huelga de masas como embrión de la revolución proletaria.
Hemos dicho que el trabajo de Rosa Luxemburgo sobre la huelga de masas no eliminaba en manera alguna la necesidad del partido proletario. De hecho, en la época de la revolución, la necesidad del partido revolucionario se hace más crucial todavía, como fue el caso de los bolcheviques en Rusia. Pero al desarrollo de las nuevas condiciones y de los nuevos métodos de la lucha de clase corresponde un nuevo papel para la vanguardia revolucionaria y Luxemburgo fue la primera en afirmarlo. La concepción del partido como una organización de masas que reagrupa, controla y dirige a la clase, que había dominado masivamente a la social democracia, fue históricamente superada por la huelga de masas. La experiencia de esta última mostró que el partido no puede agrupar a la mayoría de la clase, no puede tomar en sus manos todos los detalles de un movimiento tan enorme y fluido como la huelga de masas. En consecuencia la conclusión de Rosa Luxemburgo es:
«De este modo arribamos a la las mismas conclusiones para Alemania, en lo que concierne al papel a desempeñar por la ‘dirección’ de la socialdemocracia en relación a las huelgas de masas, que para el análisis de los acontecimientos en Rusia. En efecto, dejemos de lado la teoría pedante de una huelga demostrativa montada artificialmente por el partido y los sindicatos y ejecutada por una minoría organizada y consideremos el cuadro vivo de un verdadero movimiento popular surgido de la exasperación de los conflictos de clase y de la situación política que explota con la violencia de una fuerza elemental en conflictos tanto económicos como políticos y en huelga de masas. La tarea de la socialdemocracia consistirá entonces no en la preparación o la dirección técnica de la huelga, sino en la dirección política del conjunto del movimiento» ([11]).
La profundidad del análisis de Rosa sobre la huelga de masas en Rusia nos suministra una refutación clara de todos aquellos que trataron de negar su significado histórico y mundial. Como todo verdadero revolucionario, Luxemburgo demostró que las tormentas procedentes del Este transformaron completamente las viejas concepciones de la lucha de clases en general, pero incluso obligaron a un reexamen radical del papel del partido mismo. ¡Cuestión con la que estropeó el sueño de los conservadores que dominaban el partido y los sindicatos!.
Los Soviets, órganos del poder proletario
El dogma bordiguista según el cual el programa revolucionario es invariable desde 1848 fue claramente refutada por los acontecimientos de 1905. Los métodos y formas organizativas de la huelga de masas – los soviets o consejos obreros, especialmente – no fueron el resultado de un esquema previo sino que surgieron de las capacidades creativas de la clase en movimiento. Los soviets no fueron creaciones de la nada, pues tales cosas no existen en la naturaleza. Fueron los sucesores naturales de las formas previas de organización de la clase obrera, en particular, de la Comuna de París. Pero también fueron la forma más alta de organización correspondiente a las necesidades de la lucha de la nueva época.
Del mismo modo, la experiencia de 1905 contradice otro aspecto de las tesis «invariantes»: la de que el «hilo rojo» de la claridad revolucionaria en el siglo XX pasa únicamente por una única corriente del movimiento (en concreto, la Izquierda italiana). Como veremos, la claridad que se desarrolló entre los revolucionarios a propósito de los acontecimientos de 1905 vino de una síntesis de las diferentes contribuciones hechas por los revolucionarios de la época. Así, mientras que la visión de Luxemburgo de la dinámica de la huelga de masas, de las características de la lucha de clases en el nuevo período, no tiene parangón, el folleto Huelga de masas, en cambio, contiene una sorprendentemente limitada comprensión de lo adquirido en el terreno organizativo del movimiento. Desde luego, fue capaz de poner de manifiesto una profunda verdad al señalar que las organizaciones nacidas de la huelga de masas eran el producto del movimiento; sin embargo, el órgano que fue, más que ningún otro, la genuina emanación de la huelga de masas, el Soviet, no es mencionado más que de pasada. Cuando ella habla de nuevas organizaciones nacidas de la lucha, se refiere sobre todo a los sindicatos: «... y mientras los guardianes celosos de los sindicatos alemanes temen ante todo verse romper en mil pedazos esas organizaciones, como una preciosa porcelana en medio del torbellino revolucionario, la revolución rusa nos presenta un cuadro totalmente diferente: lo que emerge de los torbellinos, de las tempestades, de las llamas y de la hoguera de las huelgas de masas, como Afrodita surgiendo de la espuma del mar, son los sindicatos nuevos y jóvenes, vigorosos y ardientes» (ídem).
Es verdad que en este periodo bisagra, los sindicatos aún no habían sido integrados definitivamente en el Estado burgués, aunque la burocratización contra la que polemizaba Rosa era una expresión de esa tendencia. Sin embargo, lo que está claro es que la emergencia de los soviets marca la quiebra histórica de los sindicatos como formas de organización de la lucha proletaria. Como método de defensa de los trabajadores los sindicatos están estrechamente conectados con la época precedente donde todavía era posible planificar de antemano las luchas y plantear el combate sector por sector, dado que los patronos no estaban unidos a través del Estado y que la presión de los obreros en un sector no provocaba automáticamente la más fuerte solidaridad de toda la clase dominante contra la lucha. Desde entonces, sin embargo, las condiciones para que surjan «frescos, jóvenes, poderosos y ardientes sindicatos» han desaparecido y las nuevas condiciones exigen nuevas formas de organización.
El significado revolucionario de los soviets fue entendido con mayor claridad por los revolucionarios rusos y muy especialmente por Trotski, quien desempeñó un papel central en el soviet de San Petersburgo. En su libro 1905, escrito casi inmediatamente después de los acontecimientos, Trotski nos proporciona una definición clásica del soviet estableciendo con claridad el lazo entre su forma y su función en la lucha revolucionaria: «¿Qué fue el Soviet de diputados obreros? El Soviet surgió como respuesta a una necesidad objetiva – una necesidad nacida en el curso de los acontecimientos. Fue una organización con una clara autoridad pero que todavía no tenía tradición, que pudo envolver inmediatamente a masas dispersas de cientos de miles de personas que no poseían ninguna máquina organizativa; que unió a todas las corrientes revolucionarias del proletariado, que fue capaz de tomar iniciativas y de establecer espontáneamente un autocontrol – y lo más importante de todo, surgió de debajo de la tierra en 24 horas … Para tener autoridad ante las masas el mismo día en que nació debía estar basada en la más amplia representación. ¿Y cómo lo consiguió? La respuesta se dio espontáneamente. Dado que el proceso de producción era el único lazo entre las masas proletarias que, en el sentido organizativo, tenían aún poca experiencia, la representación se adaptó a las fábricas y centros de producción» ([12]).
Aquí Trotski llena el vacío dejado por Luxemburgo mostrando que fueron los soviets y no los sindicatos la forma organizativa apropiada a la huelga de masas, a la esencia de la lucha proletaria en el nuevo periodo revolucionario. Nacido espontáneamente, producto de la iniciativa creadora de los trabajadores en movimiento, personificaron el necesario paso entre la espontaneidad y la autoorganización. La existencia permanente y la forma sectorial de los sindicatos solo eran adecuadas para los métodos de combate del período precedente. La forma soviética de organización, en cambio, expresa perfectamente las necesidades de la situación donde la lucha «tiende a desarrollarse no en un plano vertical (oficios, ramos industriales) sino en un plano horizontal (geográfico) unificando todos sus aspectos – económicos y políticos, locales y generales – la forma de organización que engendra tiene como función unificar al proletariado por encima de los sectores profesionales» ([13]).
Como ya hemos visto, la dimensión política de la huelga de masas no se limita al nivel defensivo sino que implica inevitablemente tomar la ofensiva, la lucha proletaria por el poder. Aquí, de nuevo, Trotski vio más claramente que nadie que el destino último de los soviets era convertirse en el órgano directo del poder revolucionario. Cuanto más se organiza y unifica el movimiento de masas, más se ve inevitablemente obligado a ir más allá de las tareas «negativas» de paralizar el aparato productivo y asumir las tareas más «positivas» de asegurar la producción y la distribución de los suministros básicos, de difundir informaciones y propaganda, de garantizar un nuevo orden revolucionario, todo lo cual encierra la naturaleza real del soviet como órgano capaz de reorganizar la sociedad.
«Los soviets organizaron a las masas trabajadoras, dirigieron las huelgas políticas y las manifestaciones, armaron a los trabajadores y protegieron a la población contra los pogromos. Un trabajo similar fue realizado por otras organizaciones revolucionarias antes de que el soviet surgiera, coincidiendo con él y después. Pero esto no les dio la influencia que concentraron en sus manos los soviets. El secreto de esta influencia reside en que el Soviet surgió como un órgano natural del proletariado en su lucha inmediata por el poder y determinada por el curso de los acontecimientos. El nombre de “Gobierno obrero” que, por una parte, los obreros mismos y, por otra, la prensa reaccionaria, daban al Soviet era una expresión de que realmente el Soviet era un gobierno obrero en embrión» ([14]). Esta concepción del significado real de los soviets estaba, como veremos después, íntimamente ligada a la visión de Trotski según la cual la revolución proletaria estaba al orden del día de la historia en Rusia.
Lenin, obligado a observar las primeras fases de la revolución desde el exilio, también captó el papel clave de los soviets. Solo tres años antes, cuando escribió ¿Qué hacer?, un libro cuyo núcleo central subraya el papel indispensable del partido, había advertido contra la corriente economicista que hacía un fetiche de la espontaneidad de la lucha. Pero ahora, en el torbellino de la huelga de masas, Lenin ve necesario corregir a los «superleninistas» que habían convertido su polémica en un rígido dogma. Desconfiando de los soviets porque no era un órgano de partido que habían emergido espontáneamente de la lucha, esos bolcheviques les planteaban un absurdo ultimátum: adoptar el programa bolchevique o disolverse. Marx había advertido contra esa clase de actitud consistente en decir «he aquí la verdad ¡arrodíllate!» incluso antes de que el Manifiesto comunista se escribiera y Lenin vio claramente que si los bolcheviques persistían en esa actitud se verían completamente marginados del movimiento real. Esta fue la respuesta de Lenin:
«Creo que el camarada Radin no tiene razón cuando (…) plantea este interrogante: ¿el Soviet de diputados obreros o el Partido? Me parece que no es ése el planteamiento, que la solución ha de ser, incondicionalmente, lo uno y lo otro: tanto el Soviet de diputados obreros como el Partido. El problema –y de capital importancia– consiste en cómo dividir y cómo unir las tareas del Soviet y las tareas del Partido obrero socialdemócrata de Rusia. Me parece que sería inconveniente que el Soviet se adhiriera en forma exclusiva a un determinado partido (…)
El Soviet de diputados obreros ha nacido de la huelga general, con motivo de la huelga y para los fines de la huelga. ¿Quién ha sostenido y ha terminado victoriosamente dicha huelga? Todo el proletariado, dentro del cual hay trabajadores no socialdemócratas (…) ¿Deben sostener esta lucha los socialdemócratas solos? ¿debe librarse únicamente bajo la bandera de la socialdemocracia? Me parece que no (…) Me parece que como organización profesional el Soviet de diputados obreros debe tender a incluir en su seno a diputados de todos los obreros, empleados, sirvientes, braceros, etc. (…) Y nosotros los socialdemócratas trataremos por nuestra parte de aprovechar la lucha conjunta con nuestros camaradas proletarios, sin distinción de ideologías, para predicar sin descanso y con firmeza el marxismo, la única concepción del mundo verdaderamente consecuente y verdaderamente proletaria. Para esta labor de propaganda y agitación sin duda mantendremos, fortaleceremos y ampliaremos nuestro partido, partido de clase del proletariado consciente» ([15]).
Junto con Trotski, que también enfatizaba la distinción entre el partido como organización dentro del proletariado y el Soviet como organización del proletariado (1905), Lenin fue capaz de ver que el partido no tiene como tarea agrupar o organizar al conjunto del proletariado, sino intervenir en la clase y en sus órganos unitarios para aportar una clara dirección política, una visión coincidente con la de Rosa Luxemburgo que hemos analizado anteriormente. Más aún, a la luz de la experiencia de 1905, que había aportado un elocuente testimonio de las capacidades revolucionarias de la clase obrera, Lenin fue capaz de «dar marcha atrás» y corregir alguna de las exageraciones contenidas en el ¿Qué hacer?, en particular, la noción, desarrollada previamente por Kautsky, según la cual la conciencia socialista debe ser «importada» desde el exterior al proletariado por le partido, o más bien, por los intelectuales socialistas. Pero esta reafirmación de las tesis de Marx según las cuales la conciencia comunista emana necesariamente de la clase comunista, el proletariado, de ninguna manera pretende disminuir la convicción de Lenin sobre el papel indispensable del partido. Aunque la clase obrera en su conjunto se mueva en una dirección revolucionaria, debe sin embargo enfrentar el enorme poder de la ideología burguesa y la organización de los proletarios más conscientes tiene que estar presente en las filas obreras combatiendo las vacilaciones y las ilusiones y clarificando los objetivos inmediatos y a largo plazo del movimiento.
No podemos ir más lejos en esta cuestión por ahora. Tomaría toda una serie de artículos exponer la teoría bolchevique de la organización y en particular defenderla contra las calumnias, compartidas por mencheviques, anarquistas, consejistas así como por innumerables parásitos que alegan que la «estrecha» concepción de Lenin sobre el partido sería el producto del atraso ruso, una especie de vuelta atrás a las concepciones narodniki (populistas) y bakuninistas. Lo que queremos subrayar aquí es que la Revolución rusa de 1905 no fue la última de una larga serie de revoluciones burguesas sino el heraldo anunciador de la revolución proletaria que estaba gestándose en las entrañas del capitalismo mundial. Por ello, la concepción bolchevique del partido no estaba anclada en el pasado, sino que fue de hecho una ruptura con él, con la concepción legalista, parlamentaria, del partido de masas que había dominado el movimiento socialdemócrata. Los acontecimientos de 1917 confirmarían de la forma más concreta posible el partido de «nuevo tipo» que defendió Lenin, el cual fue precisamente el tipo de partido que correspondía a las necesidades de la lucha de clases en la época de la revolución proletaria.
Si hubo alguna debilidad en la comprensión de Lenin sobre el movimiento de 1905, fue esencialmente su postura sobre el problema de las perspectivas. Como desarrollaremos a continuación, la visión de Lenin de la Revolución de 1905 fue que se trataba de una revolución burguesa en la cual el papel dirigente incumbía al proletariado, lo cual le dificultó alcanzar el grado de claridad que tuvo Trotski sobre el significado histórico de los soviets. Ciertamente, fue capaz de ver que no podían limitarse a ser órganos puramente defensivos, que deberían ser órganos del poder revolucionario: «Pienso que el Soviet de Diputados obreros es políticamente hablando el embrión del Gobierno Revolucionario Provisional. El Soviet debe proclamarse gobierno provisional revolucionario incorporando para ello nuevos diputados no solo de los obreros sino de los marinos y los soldados» ([16]). No obstante, en la concepción de Lenin sobre la «dictadura revolucionaria del proletariado y los campesinos», ese gobierno no era la dictadura del proletariado que llevaría a cabo la revolución socialista, sino que debía llevar a cabo una revolución burguesa en la que tenía que incluir a todas las clases y estratos sociales opuestos al zarismo. Trotski vio la fuerza del Soviet precisamente en que «no puede permitirse disolver su naturaleza de clase en la democracia revolucionaria; debe permanecer como la expresión organizativa de la voluntad de clase del proletariado» ([17]). Lenin, por otro lado, llamaba al Soviet a diluir su composición de clase ampliando su representación a soldados, campesinos y la «inteligencia burguesa revolucionaria» así como asumiendo las tareas de la revolución «democrática». Para entender estas diferencias hay que profundizar un poco más en la cuestión que estaba detrás de ellas: la naturaleza de la revolución en Rusia.
Naturaleza y perspectivas de la próxima revolución
En 1903 la escisión entre bolcheviques y mencheviques se focalizó sobre la cuestión de la organización. Pero 1905 reveló que las diferencias en materia de organización estaban conectadas con otras cuestiones más programáticas: en este caso, sobre todo, la naturaleza y las perspectivas de la revolución en Rusia.
Los mencheviques, proclamándose intérpretes ortodoxos de Marx sobre la cuestión, argumentaban que Rusia estaba esperando todavía su 1789. En esa trasnochada revolución burguesa, inevitable si el capitalismo ruso quería romper sus amarras absolutistas y construir las bases materiales para el socialismo, la tarea del proletariado y su partido era actuar como fuerza independiente de oposición apoyando a la burguesía contra el zarismo pero negándose a participar en el gobierno para tener las manos libres y poderlo criticar desde una posición de izquierda. En ese sentido, la clase dirigente de la revolución burguesa tenía que ser la burguesía, al menos sus fracciones más avanzadas y liberales.
Los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, estaban de acuerdo en que la revolución sería burguesa y rechazaban como anarquista la idea según la cual tendría un carácter inmediatamente socialista. Pero su análisis de la vía en que se había desarrollado el capitalismo en Rusia (especialmente su dependencia del capitalismo extranjero y de la burocracia estatal rusa) les convenció de que la burguesía rusa era demasiado sumisa al aparato zarista, demasiado blanda e indecisa para llevar adelante su propia revolución. Además, la experiencia histórica de las revoluciones de 1848 en Europa enseñaba que tal indecisión podía ser tanto mayor porque la burguesía temía que un levantamiento revolucionario diera libre curso a la «amenaza de los de abajo», es decir, del movimiento proletario. En estas circunstancias, los bolcheviques insistían en que la burguesía podía retirarse de la lucha contra el absolutismo, la cual solo podía llevarse a una conclusión victoriosa mediante una sublevación popular armada en la que el papel dirigente tenía que ser desempeñado por la clase obrera. La insurrección debería instaurar una «dictadura democrática del proletariado y el campesinado» y, para gran escándalo de los mencheviques, se declaraban dispuestos a participar en el Gobierno provisional revolucionario que sería el instrumento de dicha «dictadura democrática», volviendo a la oposición una vez que las adquisiciones de la revolución burguesa hubieran sido consolidadas.
La tercera posición era la de Trotski – la revolución permanente – una fórmula sacada de los escritos de Marx a propósito de las revoluciones de 1848. Trotski estaba de acuerdo con los bolcheviques en que la revolución tenía todavía que completar tareas democrático-burguesas y que, efectivamente, la burguesía sería incapaz de llevarlas hasta el final. Pero rechazaba la idea de que el proletariado, una vez embarcado en ese camino revolucionario, se impusiera una autolimitación en su combate. Los intereses de clase del proletariado le obligarían no solo a tomar el poder en sus propias manos sino también a transformar las tareas democrático-burguesas iniciales en tareas proletarias, instaurando una serie de medidas económicas y políticas socialistas. Sin embargo, semejante evolución no podía realizarse limitándose al marco nacional:
«Una “limitación voluntaria” del gobierno obrero no tendrá otro efecto que el de traicionar los intereses de los desempleados, los huelguistas y todo el proletariado en general, para realizar la República. El poder revolucionario tendrá que resolver problemas socialistas absolutamente objetivos y en esta tarea chocará en un determinado momento con una gran dificultad: el atraso de las condiciones económicas del país. En los límites de una revolución nacional esta situación no tendría salida. La tarea del gobierno obrero será, por lo tanto, desde el principio, unir sus fuerzas con las del proletariado socialista de Europa occidental. Sólo de esta manera su dominación revolucionaria temporal se transformará en el prólogo de la dictadura socialista. La revolución socialista será imprescindible para el proletariado de Rusia en interés y para la salvaguardia de esta clase» ([18]).
La noción de «revolución permanente», como ya hemos observado en esta serie, no carece de ambigüedades que han sido hábilmente explotadas por aquellos que se han apropiado de la autoridad de Trotski, los actuales trotskistas. Pero en el momento en que se planteó fue un intento de entender la transición hacia el nuevo período de la historia del capitalismo. Esta posición tiene la inmensa ventaja sobre las dos anteriores teorías de plantear el problema de forma internacional, más allá del contexto ruso. En ello Trotski estaba menos con el menchevismo y más con las posiciones de Marx, el cual en sus últimos escritos había reflexionado sobre la posibilidad de que Rusia «superara» la etapa capitalista insistiendo que sólo podría hacerse en el contexto de una revolución socialista internacional ([19]). La evolución de los acontecimientos demostró que Rusia no podría evitar la experiencia del capitalismo. Pero, a diferencia del dogma esquemático de los mencheviques, que defendían que cada país debía construir los fundamentos del socialismo en sus propios confines nacionales, el internacionalista Trotski planteaba el problema en las verdaderas condiciones para la realización del socialismo (o sea, la entrada en decadencia de un capitalismo maduro al borde de la putrefacción), las cuales surgirían de la realidad global mucho antes que cada país hubiera llegado al techo del desarrollo capitalista. Los acontecimientos de 1905 habían demostrado ampliamente que el proletariado urbano combativo y altamente concentrado constituía ya una verdadera fuerza revolucionaria en la sociedad rusa, mientras que los acontecimientos de 1917 confirmarían que un proletariado revolucionario puede lanzarse a la revolución proletaria.
El Lenin de 1917, como muestra el artículo de la Revista internacional nº 89 sobre Las Tesis de Abril, fue capaz de quitarse de encima lo de la «dictadura democrática» pese al apego que le tenían a esa posición muchos «viejos bolcheviques». En este aspecto, no es ninguna casualidad que Lenin en el periodo 1905-1917 fuera acercándose progresivamente hacia las tesis de la «revolución permanente», declarando en un articulo escrito en septiembre de 1905: «De la revolución democrática comenzaremos a pasar enseguida, y precisamente en la medida de nuestras fuerzas, las fuerzas del proletariado consciente y organizado, a la revolución socialista. Somos partidarios de la revolución permanente. No nos quedaremos a mitad de camino» ([20]). Las traducciones estalinistas de la obra de Lenin cambian el término «permanente» por el de «ininterrumpida» para proteger a Lenin de todo «virus trotskista» pero el significado sigue siendo transparente. Si Lenin, no obstante, siguió vacilando frente a la posición de Trotski fue como resultado de las ambigüedades del período que va hasta 1914: hasta la guerra del 14 no quedó claro que el sistema había entrado en su período de decadencia, que la revolución comunista mundial se ponía definitivamente al orden del día de la historia. La guerra y el gigantesco movimiento proletario que estalló en febrero de 1917 eliminaron sus últimas dudas.
La posición menchevique reveló también su íntimo secreto en 1917: en la época de la revolución proletaria la «oposición crítica» a la burguesía se convirtió en capitulación ante ella para posteriormente transformarse en enrolamiento dentro de las fuerzas contrarrevolucionarias. Incluso, la posición de la «dictadura democrática» amenazó con arrastrar a los bolcheviques al mismo campo hasta que el retorno de Lenin del exilio y la victoriosa lucha contra esa posición lo evitó. La reflexión de Trotski sobre la revolución de 1905 tuvo un papel crucial en ese combate. Sin ella, Lenin no habría sido capaz de forjar las armas teóricas necesarias para elaborar Las Tesis de Abril y preparar la vía a la insurrección de Octubre.
Kautsky, Pannekoek y el Estado
La revolución de 1905 terminó con una derrota para la clase obrera. La insurrección armada de diciembre, aislada y aplastada, no llevó ni a la dictadura proletaria ni a la república, sino a una década de reacción zarista que causó la desorientación y la dispersión temporal del movimiento obrero. Pero no fue una derrota de proporciones históricas y mundiales. En la segunda década de este siglo empezaron a verse claras indicaciones de resurgimiento proletario incluso en la propia Rusia. Sin embargo, el centro del debate sobre la huelga de masas se localizó en Alemania. Además, se hizo más urgente porque el deterioro de la situación económica provocó movimientos de huelga masivos, unos alrededor de demandas económicas, aunque también otros, sobre todo en Prusia, en torno a la cuestión de la reforma del sufragio electoral. También fue creciendo la amenaza de guerra la cual alentó al movimiento obrero a considerar la huelga de masas como arma de lucha contra el militarismo. Estos acontecimientos dieron origen a una fuerte polémica dentro del partido alemán, enfrentando a Kautsky, «el papa de la ortodoxia marxista» (en realidad, líder de la corriente centrista del partido) contra Pannekoek y Rosa Luxemburgo, principales teóricos de la Izquierda.
Con la derecha de la socialdemocracia, que mostraba su creciente oposición a toda acción de masas de la clase obrera, el argumento de Kautsky era que la huelga de masas en los países avanzados debía limitarse a un nivel defensivo, que la mejor estrategia de la clase obrera era una «guerra de desgaste» gradual y esencialmente defensiva con el parlamento y las elecciones como instrumentos clave para transferir el poder al proletariado. Pero esto en realidad lo único que probaba era que su autodenominada posición «centrista» no era más que una tapadera del ala abiertamente oportunista del partido. Respondiendo en dos artículos publicados en Neue Zeit de 1910, titulados «¿Desgaste o lucha?» y «La teoría y la práctica», Luxemburgo reafirmaba el argumento que había defendido en Huelga de masas, partido y sindicatos, rechazando el punto de vista de Kautsky según el cual la huelga de masas en Rusia era el producto de su atraso y oponiéndose a la estrategia de «desgaste», mostrando la conexión íntima e inevitable entre la huelga de masas y la revolución.
Pero como nuestro libro sobre la Izquierda holandesa pone de relieve, había una debilidad importante en el argumento de Rosa Luxemburgo: «En realidad, muy a menudo en este debate, Rosa Luxemburgo se situaba en el terreno elegido por Kautsky y la dirección del SPD. Ella llamaba a inaugurar las huelgas y las manifestaciones por el sufragio universal con una huelga de masas y proponía como consigna “transitoria” de movilización la lucha por la República. En este terreno, Kautsky podía replicarle que “querer inaugurar una lucha electoral mediante una huelga de masas es un absurdo”». Y como el libro muestra, fue el marxista holandés Anton Pannekoek, que vivía en Alemania en ese período, quien fue capaz de dar en este debate un paso adelante muy importante.
Ya en 1909 en su texto Divergencias tácticas en el movimiento obrero, que se dirigía contra las desviaciones anarquistas y revisionistas en el movimiento, Pannekoek mostró una profunda comprensión del método marxista en la defensa de sus posiciones, las cuales contenían en germen los principios del rechazo del parlamentarismo y del sindicalismo elaborados por la Izquierda germano-holandesa después de la guerra, aunque desmarcándose claramente, en ese rechazo, de la posición anarquista, moralista e intemporal. En su polémica con Kautsky aparecida en Neue Zeit en 1912 en los textos «Acción de masas y revolución» y «Teoría marxista y táctica revolucionaria», Pannekoek llevará más lejos ese enfoque. Entre las contribuciones más importantes contenidas en esos documentos, destaca el diagnóstico de la posición de Kautsky como centrismo (tratada como «radicalismo pasivo» en el segundo texto); su defensa de la huelga de masas como la forma más apropiada para la clase obrera en la nueva época imperialista emergente; su insistencia en la capacidad del proletariado para desarrollar nuevas formas de organización unitaria en el curso de la lucha ([21]). También, su visión del partido como una minoría activa que tiene como tarea aportar una dirección política y programática al movimiento más que organizarlo o controlarlo desde arriba. Pero más importante todavía fue su argumento sobre el fin último de la huelga de masas que asume la posición marxista sobre el enfrentamiento revolucionario del proletariado con el Estado burgués frente al fetichismo parlamentario y legalista de Kautsky. En un pasaje citado y apoyado por Lenin en su libro El Estado y la Revolución, Pannekoek escribe:
«La lucha del proletariado no es sencillamente una lucha contra la burguesía por el poder estatal, sino una lucha contra el poder estatal. El contenido de la revolución proletaria es la destrucción y eliminación de los medios de fuerza del Estado por los medios de fuerza del proletariado (…) La lucha cesa únicamente cuando se produce como resultado final la destrucción completa del poder estatal. La organización de la mayoría demuestra su superioridad al destruir la organización de la minoría dominante» ([22]).
Lenin, pese a ver ciertos defectos en la formulación de Pannekoek, lo defiende ardientemente como marxista frente a la acusación de Kautsky de recaída en el anarquismo: «En esta polémica es Pannekoek quien representa al marxismo contra Kautsky, pues precisamente Marx nos enseñó que el proletariado no puede limitarse a conquistar el Poder del Estado en el sentido de que el viejo aparato estatal pase a nuevas manos, sino que debe destruir, romper, dicho aparato y sustituirlo por otro nuevo» ([23]).
Para nosotros, los defectos de la presentación de Pannekoek se sitúan a dos niveles: que no basa suficientemente su argumento en los textos de Marx y Engels sobre la cuestión del Estado, particularmente sobre su conclusión acerca de la Comuna de París. Eso hizo más fácil a Kautsky lanzar su acusación de anarquismo. Y, en segundo lugar, Pannekoek es poco claro acerca de la forma de los nuevos órganos de poder del proletariado: como Luxemburgo no capta el significado histórico de la forma soviética, algo que, sin embargo, sí que fue capaz de comprender después, cuando se produjo la Revolución rusa. Pero, una vez más, esto lo que prueba es que la clarificación del programa comunista es un proceso que integra y sintetiza las mejores contribuciones del movimiento internacional del proletariado. El análisis de Luxemburgo sobre la huelga de masas quedó «coronado» por la apreciación de Trotski sobre los soviets y la perspectiva revolucionaria que extrajo de los acontecimientos de 1905. Los avances de Pannekoek sobre la cuestión del Estado fueron retomados por Lenin en 1917, el cual fue capaz no solo de comprender que la revolución proletaria debía destruir el Estado capitalista existente sino que, además, la forma «al fin encontrada» para ejercer la dictadura del proletariado eran los soviets o consejos obreros. Los logros de Lenin en ese campo, ampliamente resumidos en su libro El Estado y la Revolución serán el eje del siguiente capítulo de esta serie.
CDW
[1] Rosa Luxemburgo, Obras escogidas, tomo II.
[2] ídem.
[3] ídem.
[4] ídem.
[5] ídem.
[6] ídem.
[7] ídem.
[8] ídem.
[9] ídem.
[10] ídem.
[11] ídem.
[12] Trotski, 1905, «El Soviet de diputados obreros»
[13] Revista internacional nº 43 «Revolución de 1905: enseñanzas fundamentales para el proletariado»
[14] Trotski, 1905, «Conclusiones»
[15] Lenin, «Nuestras tareas y el Soviet de diputados obreros», Obras completas, t. 12, edición en español
[16] Lenin, «Nuestras tareas y el Soviet de diputados obreros», Obras completas, t. 12
[17] Trotski, op.cit.
[18] Trotski, 1905, «Nuestras diferencias», t. II, edición en español
[19] Revista internacional nº 81, «Comunismo del pasado y del futuro»
[20] Lenin, «La actitud de la Socialdemocracia ante el movimiento campesino», Obras completas, t. 11, edición en español
[21] Pannekoek se queda a nivel de generalidades en la descripción de esas formas de organización. Pero el movimiento real comenzó a concretarse: en 1913 surgieron huelgas antisindicales en los astilleros del norte de Alemania, dando nacimiento a los primeros comités de huelga autónomos. Pannekoek no vaciló en defender esas formas nuevas de lucha y organización contra la burocracia sindical, la cual estaba completando su integración en el Estado capitalista. Ver Pannekoek y los Consejos obreros de S. Bricianier.
[22] la cita aparece en Lenin, El Estado y la Revolución, y está tomada del texto de Pannekoek Acción de masas y revolución
[23] Lenin, El Estado y la Revolución
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR, I - La Fracción italiana y la Izquierda comunista de Francia
- 3617 reads
En el número anterior de esta Revista publicamos una polémica, respuesta a la publicada en Revolutionary Perspectives nº 5, órgano de la Communist Workers Organisation (CWO), titulada ésta última «Sectas, mentiras y la perspectiva perdida de la CCI». Por falta de sitio, no pudimos tratar todos los aspectos abordados por la CWO, limitándonos a contestar únicamente a la idea de que la perspectiva propuesta por la CCI para el período histórico actual habría fracasado totalmente. Pusimos en evidencia ya que las afirmaciones de la CWO se basan especialmente en la mayor incomprensión de nuestras propias posiciones y, sobre todo, en la ausencia total de marco de análisis sobre el período actual por su parte. Una ausencia de marco que, además, la CWO y el Buró internacional por el Partido revolucionario (BIPR, al que la CWO está afiliada) reivindican con altanería, cuando consideran que es imposible para las organizaciones revolucionarias el identificar la tendencia dominante en la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado, si vamos hacia enfrentamientos de clase crecientes o, si el curso es hacia la guerra imperialista. En realidad, la negativa del BIPR a definir el curso histórico como algo posible y necesario para los revolucionarios, viene de las condiciones mismas en las que se formó, al final de la IIª Guerra mundial, la otra organización del BIPR, inspiradora de sus posiciones políticas, el Partito Comunista Internazionalista (PCInt). Precisamente en el no 15 de la revista teórica en inglés del BIPR, Internationalist Communist (IC), esta organización vuelve a la polémica con la CCI con un artículo «Las raíces políticas del malestar organizativo de la CCI» sobre la cuestión de los orígenes del PCInt y los de la CCI. Es esencialmente este tema del que trataremos aquí como repuesta a esa nueva polémica.
La polémica del BIPR trata del mismo tema que el artículo de RP nº 5: las causas de las dificultades organizativas con las que la CCI se ha enfrentado en los últimos tiempos. La gran debilidad de ambos textos es que no mencionan para nada el análisis que ha hecho la CCI sobre sus dificultades ([1]). Para el BIPR, tales dificultades sólo pueden originarse en debilidades de tipo programático o en la apreciación de la situación mundial actual. Es evidente que esos temas pueden ser fuente de dificultades para una organización comunista. Pero toda la historia del movimiento obrero nos demuestra que las cuestiones relacionadas con la estructura y el funcionamiento de la organización son cuestiones plenamente políticas. Las debilidades en ese aspecto, más incluso que en otros puntos programáticos o de análisis, tienen consecuencias de primer plano, a menudo dramáticas, sobre la vida de las formaciones revolucionarias. ¿Habrá que recordar a los camaradas del BIPR, que tanto se reivindican de las posiciones de Lenin, el ejemplo del IIº Congreso del Partido obrero socialdemócrata de Rusia en 1903, en donde fue precisamente la cuestión de la organización (y no puntos programáticos o de análisis del período) lo que provocó las divergencias entre bolcheviques y mencheviques? De hecho, si se mira de cerca, la incapacidad actual del BIPR para hacer un análisis sobre el curso histórico se explica, en gran parte, por los errores políticos sobre la cuestión de organización y, especialmente, sobre la cuestión de las relaciones entre fracción y partido. Y esto es lo que pone precisamente en evidencia el artículo de IC. Para que los compañeros del BIPR no vengan luego acusándonos de falsificar sus posiciones, reproducimos aquí un amplio extracto de su artículo:
«La CCI se formó en 1975, pero su historia remonta a la Izquierda comunista de Francia (GCF), un grupo minúsculo que se formó durante la IIª Guerra mundial por la misma persona que luego formaría la CCI en los años 70. La GCF se basaba fundamentalmente en el rechazo a la formación del Partido comunista internacionalista en Italia después de 1942 por los antepasados del BIPR.
La GCF afirmaba que el Partido comunista internacionalista no significaba avance alguno con relación a la vieja Fracción de la Izquierda comunista que se había exiliado en Francia durante la dictadura de Mussolini. La GCF hizo un llamamiento a los miembros de la Fracción para que no integraran el nuevo Partido, formado por revolucionarios como Onorato Damen, liberado de la cárcel tras el hundimiento del régimen mussoliniano. El argumento de la GCF era que seguía la situación de contrarrevolución que se había abatido sobre los obreros desde las derrotas de los años 20, y que por ello no había posibilidad de crear un partido revolucionario en los años 40. Después de que se hundiera el fascismo italiano y que el Estado italiano se convirtiera en campo de batalla entre los dos frentes imperialistas, la gran mayoría de la Fracción italiana en el exilio se sumó al Partido comunista internacionalista (PCInt), apostando por una combatividad obrera que no se iba a quedar limitada al norte de Italia cuando la guerra iba llegando a su fin. La oposición de la GCF no tuvo impacto alguno en aquel tiempo, pero era ya el primer ejemplo de las consecuencias de los razonamientos abstractos que son uno de los rasgos metodológicos de la CCI hoy. La CCI va a decir hoy que de la Segunda Guerra mundial no salió ninguna revolución y que eso sería la prueba de que la GCF tenía razón. Pero eso es ignorar el hecho de que el PCInt fue la creación de la clase obrera revolucionaria que había alcanzado mayor éxito desde la revolución rusa y que, a pesar del medio siglo de dominación capitalista después, sigue existiendo y hoy está aumentando.
La GCF, por otro lado, llevó las abstracciones «lógicas» a un nivel más alto. Consideraba que puesto que la contrarrevolución seguía siendo dominante, la revolución proletaria no estaba al orden del día. Y si esto era así, ¡se iba a producir una nueva guerra imperialista! El resultado fue que la dirección se fue a América del Sur y la GCF desapareció durante la guerra de Corea. La CCI siempre ha estado un tanto molesta por la revelación de las capacidades de comprensión del «curso histórico» de sus antepasados. Su respuesta ha sido siempre, sin embargo, la del desdén. Cuando la antigua GCF volvió a una Europa preservada de la guerra, a mediados de los años 60, en lugar de reconocer que el PCInt había tenido siempre razón sobre sus perspectivas y sobre su concepto de la organización, aquélla intentó denigrar al PCInt afirmando que padecía de «esclerosis» y de «oportunismo», afirmando por todas partes que era «bordiguista» (... una acusación que han tenido que retirar después). Sin embargo, después de haberse visto obligada a retractarse, no por eso acabó con su política de denigración de los posibles «rivales» (recogiendo los términos de la CCI misma) y ahora la CCI intenta demostrar que el PCInt «trabajó con los partisanos» (o sea que apoyó a las fuerzas burguesas que intentaban establecer un Estado democrático italiano). Esto era una calumnia cobarde y asquerosa. De hecho, hubo militantes del PCInt que fueron asesinados bajo las órdenes directas de Palmiro Togliatti (Secretario general del Partido comunista italiano) por haber intentado luchar contra el control de los estalinistas sobre la clase obrera y haberse granjeando audiencia entre los partisanos».
Ese pasaje, que aborda las historias respectivas de la CCI y del BIPR, merece ser contestado en su fondo, sobre todo aportan-do elementos históricos. Sin embargo, para la claridad del debate, debemos empezar rectificando algunas afirmaciones que son expresión o de la mala fe o de la ignorancia más cerril por parte del redactor del artículo.
Rectificaciones y precisiones
Empecemos por la cuestión de los partisanos, que tanta indignación provoca en los compañeros del BIPR hasta el punto de que no pueden evitar tratarnos de «calumniadores» y de «cobardes». Sí, hemos dicho que el PCInt «trabajó en los partisanos». Pero esto no es ninguna calumnia, es la más pura verdad. ¿Mandó, si o no, el PCInt a algunos de sus militantes y dirigentes a las filas de los partisanos?. Sí, es algo que no se puede negar. Es más, el PCInt se reivindica de esa política, a no ser que haya cambiado de postura desde que el camarada Damen escribía, en nombre del ejecutivo del PCInt, en el otoño de 1976, que su partido podía «presentarse con todas sus cartas en regla», al evocar «a aquellos militantes revolucionarios que hacían una labor de penetración en las filas de los partisanos para difundir en ellas los principios y la táctica del movimiento revolucionario y que, a causa de ese compromiso, llegaron incluso a pagarlo con sus vidas»([2]). Ya hemos tratado este tema en nuestra prensa en varias ocasiones ([3]) y hemos de volver sobre él en la segunda parte de este artículo. Pero debe quedar claro que si bien hemos criticado sin rodeos los errores cometidos por el PCInt en su constitución, nunca lo hemos confundido con las organizaciones trotskistas y menos todavía con las estalinistas. En lugar de ponerse a gritar escandalizados, los compañeros del BIPR hubieran hecho mejor en reproducir las citas que tanto los enfadan. En espera de que lo hagan, sería mejor que se tragaran su indignación y sus insultos.
Otro punto sobre el que debemos hacer una rectificación y una precisión se refiere al análisis del período histórico hecho por la GCF a principios de los años 50 y que motivó la marcha de Europa de algunos de sus miembros. El BIPR se engaña cuando pretende que la CCI se sentiría mal a gusto ante ese tema y que respondería «con desdén». Así, en un artículo dedicado a la memoria de nuestro camarada Marc (Revista internacional nº 66) escribíamos:
«Ese análisis lo encontramos en particular, en el artículo “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, publicado en Internationalisme nº 46 (...). Este texto redactado en mayo de 1952 por Marc, fue en cierto modo el testamento político de la GCF. En efecto, Marc se va en junio del 52 de Francia para Venezuela. Su partida es resultado de una decisión colectiva de la GCF, la cual, ante la guerra de Corea, estima que una tercera guerra mundial entre el bloque americano y el bloque ruso se ha vuelto inevitable a corto plazo, como así se afirma en el texto mencionado. Una guerra así, que destruiría sobre todo a Europa, podría acabar por completo con el puñado de grupos comunistas, y entre ellos la GCF, que habían sobrevivido a la precedente. La “salvaguardia” fuera de Europa de cierto número de militantes no se debió pues a una preocupación por su seguridad personal (...); de lo que se trataba era de mantener la vida misma de la organización. Sin embargo, la partida a otro continente de su elemento más experimentado y formado va a significar un golpe fatal para la GCF, cuyos militantes quedados en Francia no logran, a pesar de la correspondencia que Marc mantiene con ellos, mantener en vida la organización en aquel período de profunda contrarrevolución. Por razones que no cabe explicar ahora aquí, ya se sabe que no hubo tercera guerra mundial. Y es evidente que este error de análisis le costó la vida a la GCF; y sin duda es el error, entre los cometidos por nuestro camarada a lo largo de su vida militante, que tuvo las consecuencias más graves».
Por otra parte, cuando reprodujimos el texto evocado arriba (ya en 1974 en el nº 8 del Bulletin d’étude et de discussion de Révolution internationale, que es el antecesor de esta Revista internacional) lo precisamos con claridad: «Internationalisme tuvo razón en analizar el período que siguó a la IIª Guerra mundial como continuación del período de reacción y reflujo de la lucha de clases del proletariado (...) Tenía también razón cuando afirmaba que a pesar del final de la guerra, el capitalismo no saldría de su período de decadencia y que todas las contradicciones que llevaron al capitalismo a la guerra permanecían y llevarían inexorablemente al mundo hacia nuevas guerras. Pero Internationalisme no percibió o no insistió lo suficiente en la fase de la posible «reconstrucción» en el ciclo de la decadencia (crisis-guerra-reconstrucción-crisis). Por eso fue por lo que, en aquel contexto de la enrarecida atmósfera de la guerra fría USA-URSS, Internationalisme no veía la posibilidad de un resurgir proletario sino durante y como consecuencia de una tercera guerra.»
Como puede verse, la CCI nunca «ha tomado con desdén» ese tema y nunca se ha sentido «molesta» al evocar los errores de la GCF (incluso en una época en la que el BIPR no existía para recordárselos). Dicho esto, el BIPR nos vuelve a dar otra prueba de que es incapaz de comprender nuestro análisis del curso histórico. El error de la GCF no consiste en una evaluación incorrecta de la relación de fuerzas entre las clases, sino en una subestimación del respiro que la reconstrucción dio a la economía capitalista, permitiéndole durante dos décadas evitar la crisis abierta y por lo tanto atenuar en cierto modo las tensiones imperialistas entre los bloques. Éstas pudieron entonces quedar contenidas en las guerras locales (Corea, Oriente Medio, Vietnam, etc.). Si no hubo guerra mundial en aquel entonces no fue gracias al proletariado, paralizado y encuadrado como lo estaba por las fuerzas de izquierda del capital, sino porque no se imponía todavía al capitalismo.
Tras haber hecho esas puntualizaciones, debemos volver a un «argumento» que parece gustarle mucho al BIPR (pues ya lo usó en un artículo de polémica de RP nº 5): es el del tamaño «minúsculo» de la GCF. En realidad, esa referencia al carácter minúsculo de la GCF es paralela a lo de «la creación de la clase obrera revolucionaria que había alcanzado mayor éxito desde la Revolución rusa», o sea, el PCInt, el cual, en aquel entonces, contaba con varios miles de miembros. ¿Nos quiere con eso demostrar el BIPR que la razón del «mayor éxito» del PCInt fue que sus posiciones eran más correctas que las de la GCF?
Si es así, flaco es ese argumento. Pero más allá de tal argumento, el método del BIPR toca temas de fondo en los que se sitúan precisamente algunas divergencias fundamentales entre nuestras dos organizaciones. Para poder abordar esas cuestiones de fondo, debemos volver a la historia de la Izquierda comunista de Italia, pues la GCF no sólo era un grupo «minúsculo», sino sobre todo el verdadero continuador político de esa corriente histórica de la que se reivindican también el PCInt y el BIPR.
Algunos elementos de historia de la Izquierda italiana
La CCI ha publicado un libro, la Izquierda comunista de Italia sobre la historia de esa corriente. Vamos aquí a esbozar algunos aspectos importantes de esa historia.
La corriente de la Izquierda italiana, que se había formado en torno a Amadeo Bordiga y la federación de Nápoles como fracción «abstencionista» en el seno del Partido Socialista Italiano (PSI), fue el origen del PC de Italia en 1921, en el Congreso de Livorno y asumió la dirección de este partido hasta 1925. Al mismo tiempo que otras corrientes de izquierda en la Internacional comunista (IC), como la Izquierda alemana o la holandesa, la italiana se irguió, mucho antes que la Oposición de izquierda de Trotski, contra el rumbo oportunista de la IC. Contrariamente al trotskismo, que se reivindicaba íntegramente de los 4 primeros congresos de la IC, la Izquierda italiana rechazaba algunas de las posiciones adoptadas en los 3º y 4º Congresos, especialmente la táctica de «Frente único». En muchos aspectos, especialmente sobre la naturaleza capitalista de la URSS o sobre la naturaleza definitivamente burguesa de los sindicatos, las posiciones de la Izquierda germano-holandesa eran al principio mucho más justas que las de la Izquierda italiana. Sin embargo, la contribución al movimiento obrero de la Izquierda comunista de Italia fue mucho más fecunda que la de las demás corrientes de la Izquierda comunista al haber sido capaz de comprender dos problemas esenciales:
- el repliegue y la derrota de la oleada revolucionaria;
- la naturaleza de las tareas de las organizaciones revolucionarias en una situación así.
La Izquierda italiana, aun siendo consciente de la necesidad de discutir las posiciones políticas que la experiencia histórica había invalidado, tuvo la preocupación de avanzar con la mayor prudencia, evitando así «tirar el grano con la paja», al contrario de lo que hizo la Izquierda holandesa, la cual acabó considerando Octubre de 1917 como una revolución burguesa y rechazando la necesidad de un partido revolucionario. Eso no quitó que la Izquierda italiana hiciera suyas algunas posiciones elaboradas con anterioridad por la Izquierda germano-holandesa.
La represión creciente del régimen mussoliniano, sobre todo a partir de las leyes de excepción de 1926, obligó a la mayoría de los militantes de la Izquierda comunista de Italia a exiliarse. Y fue en el extranjero, sobre todo en Bélgica y Francia, donde esa corriente mantuvo su actividad organizada. En febrero de 1928, se funda en Pantin, cerca de París, la Fracción de izquierda de Partido comunista de Italia. Intenta participar en el esfuerzo de discusión y agrupamiento de las diferentes corrientes de izquierda que habían sido excluidas de la IC en plena degeneración y cuya figura más conocida es Trotski. La Fracción se propuso, en particular, publicar una revista de discusión común a esas diferentes corrientes. Pero tras haber sido excluida de la Oposición de izquierda internacional, tomó la resolución de publicar a partir de 1933 su propia revista, Bilan (Balance), en francés, a la vez que continuaba la publicación en italiano de Prometeo.
No vamos ahora a repasar las posiciones de la Fracción ni su evolución. Nos limitaremos a recordar una de las posiciones esenciales que fundaron su existencia: las relaciones entre partido y fracción.
La Fracción fue elaborando progresivamente esa posición a finales de los años 20 y principio de los 30 cuando se trataba de definir qué política debía ser desarrollada respecto a unos partidos comunistas en vías de degeneración.
A grandes rasgos, puede resumirse así esta posición. La Fracción de izquierda se forma en un momento en que el partido del proletariado tiende a degenerar, víctima del oportunismo, o sea, de la penetración en su seno de la ideología burguesa. Es responsabilidad de la minoría que mantiene el programa revolucionario luchar de modo organizado para que tal programa triunfe en el partido. Una de dos: o la Fracción logra que ganen sus posiciones, salvando así al Partido, o éste sigue su curso degenerante y acaba pasando con armas y equipo al campo de la burguesía. No es fácil determinar en qué momento el partido proletario se pasa al campo enemigo. Uno de los indicadores más significativos es, sin embargo, el que sea imposible que pueda aparecer una vida política proletaria en el seno del partido. La fracción de izquierda tiene la responsabilidad de llevar a cabo un combate en el seno del partido mientras exista una mínima esperanza de que pueda ser enderezado. Por eso, en los años 1920, no son las corrientes de izquierda las que abandonan los partidos de la IC, sino que son excluidos y muy a menudo mediante sórdidas maniobras. Pero una vez que un partido del proletariado se pasa al campo de la burguesía, no hay ya retorno posible. El proletariado deberá, necesariamente, hacer surgir un nuevo partido para reanudar su camino hacia la revolución y el papel de la fracción será entonces el de servir de «puente» entre el antiguo partido pasado al enemigo y el futuro partido del que deberá elaborar las bases programáticas y servir de armazón. El hecho de que, tras el paso del partido al campo burgués no pueda existir vida proletaria en su seno significa también que es inútil y peligroso para los revolucionarios, practicar «el entrismo», una de las tácticas del trotskismo que la Fracción siempre rechazó. El único resultado que ha dado el querer mantener una vida proletaria en un partido burgués, estéril pues para las posiciones de clase, es el de acelerar la degeneración oportunista de las organizaciones que lo han intentado y ni mucho menos el de conseguir volver a enderezar tal partido. En cuanto al «reclutamiento» que esos métodos permitieron, éste era especialmente confuso, gangrenado por el oportunismo, incapaz de formar una vanguardia para la clase obrera.
De hecho una de las diferencias fundamentales entre el trotskismo y la Fracción italiana estriba en que ésta, en la política de agrupamiento de las fuerzas revolucionarias, siempre puso por delante la necesidad de la mayor claridad, el mayor rigor programático, aunque estuviera abierta a la discusión con todas las demás corrientes que habían entablado el combate contra la degeneración de la IC. En cambio, la corriente trotskista, intentó formar organizaciones de modo precipitado, sin discusiones serias, sin decantación previa de las posiciones políticas, basándolo todo en acuerdos entre «personalidades» y en la autoridad ganada por Trotski, uno de los principales dirigentes de la Revolución de Octubre y de la IC en sus orígenes.
Otra cuestión que opuso el trotskismo y la Fracción italiana fue la del momento en que debe formarse un nuevo partido. Para Trotski y sus camaradas, la cuestión de fundar un nuevo partido estaba ya al orden del día en el momento en que los antiguos partidos se habían perdido para el proletariado. Para la Fracción, la cuestión estaba clara:
«La transformación de la fracción en partido viene condicionada por dos elementos íntimamente vinculados ([4]):
1. La elaboración, por la fracción, de nuevas posiciones políticas capaces de dar un nuevo marco sólido a las luchas del proletariado por la Revolución en su nueva fase más avanzada (...).
2. El cambio en la relación de fuerzas del sistema actual (...) con el estallido de movimientos revolucionarios que permitan a la Fracción tomar la dirección de las luchas con vistas a la insurrección» («Vers l’Internationale 2 et 3/4?», Bilan nº 1, 1933).
Para que los revolucionaros sean capaces de establecer de manera correcta cuál es su responsabilidad en un momento dado, les es indispensable identificar claramente cuál es la relación de fuerzas entre las clases y el sentido de la evolución de esa relación de fuerzas. Uno de los grandes méritos de la Fracción es precisamente el haber sabido identificar la naturaleza del curso histórico de los años 30: de la crisis general del capitalismo, a causa de la contrarrevolución que había abatido sobre la clase obrera, sólo podía salir una nueva guerra mundial.
Ese análisis demostró toda su importancia con la guerra de España. Mientras que la mayoría de las organizaciones que se reivindicaban de la izquierda de los partidos comunistas vieron en los acontecimientos de España una reanudación revolucionaria del proletariado mundial, la Fracción entendió que, a pesar de su combatividad y valor, el proletariado de España estaba encerrado en la ideología antifascista promocionada por todas las organizaciones influyentes en su seno (la CNT anarquista, la UGT socialista así como los partidos comunista, socialista y el POUM, que también participó en el gobierno burgués de la Generalitat), un proletariado destinado a servir de carne de cañón en un enfrentamiento entre sectores de la burguesía (la «democrática» contra la «fascista»), preludio de una guerra mundial que inevitablemente se iba a declarar. Se formó entonces, en la Fracción, una minoría que pensaba que en España la situación seguía siendo «objetivamente revolucionaria» y, haciendo caso omiso de toda disciplina organizativa y rehusando el debate que la mayoría le proponía, se enroló en las brigadas del POUM([5]) e incluso se expresó en el periódico de este partido. La Fracción se vio obligada a tomar nota de la escisión de la minoría, la cual, a su vuelta de España a finales de 1936([6]), va a integrarse en las filas de la Unión comunista, un grupo que, a principios de los años 30, había roto, por la izquierda, con el trotskismo, pero que volvió a unirse a esta corriente para calificar de «revolucionarios» los acontecimientos de España y promover un «antifascismo crítico».
Así, junto con cierta cantidad de comunistas de izquierda holandeses, la Fracción italiana fue la única organización que mantuvo una postura de clase ante la guerra imperialista que se estaba desarrollando en España ([7]). Por desgracia, a finales de 1937, Vercesi, principal teórico y animador de la Fracción, empieza a elaborar una teoría según la cual los diferentes enfrentamientos militares que se produjeron en la segunda mitad de los años 30 no eran los preparativos hacia una nueva carnicería imperialista generalizada, sino «guerras locales» destinadas a precaverse, mediante matanzas de obreros, de la amenaza proletaria que estaba surgiendo. Según esta «teoría», el mundo se encontraba entonces en vísperas de una nueva oleada revolucionaria y la guerra ya no estaba al orden del día, pues la economía de guerra debía servir por sí misma para superar la crisis capitalista. Sólo una minoría de la Fracción, y en ella nuestro camarada Marc, fue entonces capaz de no dejarse arrastrar hacia esa desviación, que venía a ser una especie de desquite póstumo de la minoría de 1936. La mayoría decide interrumpir la publicación de Bilan y sustituirla por Octobre (nombre en conformidad con la «nueva perspectiva»), órgano del Buró internacional de las Fracciones de izquierda (italiana y belga), que se quiere publicar en tres lenguas. De hecho, en lugar de «hacer más» como la supuesta «nueva perspectiva» exigía, la Fracción es incapaz de mantener el trabajo de antes: Octobre, contrariamente a Bilan, aparecerá con irregularidad y sólo en francés; muchos militantes, desorientados por ese cuestionamiento de las posturas de la Fracción se desmoralizan o dimiten.
La Izquierda italiana durante la IIª Guerra mundial y la formación de la GCF
Cuando estalla la guerra mundial, la Fracción está desarticulada. Más todavía que la represión policiaca por parte, primero, de la policía «democrática» y después de la Gestapo (varios militantes, Mitchell entre ellos, principal animador de la Fracción belga, mueren en deportación), fueron la desorientación y la falta de preparación políticas ante una guerra mundial que, por lo visto, no debía ocurrir, las responsables de la desbandada. Por su parte, Vercesi proclama que con la guerra, el proletariado se ha vuelto «socialmente inexistente», que todo trabajo de fracción se ha vuelto inútil y que deben disolverse las fracciones (decisión tomada por el Buró internacional de las fracciones), lo cual acentúa más la parálisis de la Fracción. Sin embargo, el núcleo de Marsella, formado por militantes que se habían opuesto a las ideas revisionistas de Vercesi antes de la guerra, prosigue la labor paciente de reconstrucción de la Fracción, labor muy difícil a causa de la represión y por falta de medios materiales. Se reconstruyen secciones en Lyón, Tolón y París. Se establecen vínculos con Bélgica. A partir de 1942, la Fracción «reconstituida» mantiene conferencias anuales, nombra una Comisión ejecutiva y publica un Boletín internacional de discusión. Paralelamente se forma en 1942, basándose en las posiciones de la Fracción italiana, el Nucleo francés de la Izquierda comunista en el que Marc participa, miembro de la CE de la FI, con la perspectiva de formar la Fracción francesa.
Cuando en 1942-43 se producen en el Norte de Italia grandes huelgas obreras que conducen a la caída de Mussolini y a su sustitución por el almirante proaliado Badoglio (huelgas que repercuten en Alemania entre los obreros italianos, apoyadas por huelgas de obreros alemanes), la Fracción estima que, de acuerdo con su postura de siempre, «se ha abierto en Italia la vía de la transformación de la Fracción en partido». Su Conferencia de agosto de 1943 decide reanudar el contacto con Italia y pide a los militantes que se preparen para volver en cuanto sea posible. Sin embargo ese retorno no fue posible, en parte por razones materiales y en parte por razones políticas, pues Vercesi y parte de la Fracción belga estaban en contra, al considerar que los acontecimientos de Italia no ponían en entredicho «la inexistencia social del proletariado». En su Conferencia de mayo de 1944, la Fracción condena las teorías de Vercesi ([8]). Éste, sin embargo, no ha llegado todavía al término de su deriva. En septiembre de 1944, participa en nombre de la Fracción (y con otro miembro de ésta, Pieri) en la formación de la Coalizione antifascista de Bruselas junto a los partidos democristiano, «comunista», republicano, socialista y liberal, que publica el periódico L’Italia di Domani en cuyas columnas se encuentran llamamientos a ayuda financiera en apoyo al esfuerzo de guerra aliado. Al enterarse de esos hechos, la CE de la Fracción excluye a Vercesi el 20 de enero de 1945. Eso no le impidió proseguir su actividad todavía unos meses más en la Coalizione y como presidente de la Croce Rossa ([9]).
Por su parte, la Fracción mantenida prosiguió su labor difícil de propaganda contra la histeria antifascista y de denuncia de la guerra imperialista. Tenía ahora a su lado al Núcleo francés de la Izquierda comunista que se constituyó en Fracción francesa de la Izquierda comunista (FFGC), organizando su primer congreso en diciembre de 1944. Ambas fracciones repartían octavillas y pegaban carteles llamando a la confraternización entre los proletarios en uniforme de los dos campos imperialistas. Sin embargo, en la conferencia de mayo de 1945, tras haberse enterado de la constitución en Italia del Partito comunista internazionalista con figuras de tanto prestigio como Onorato Damen y Amadeo Bordiga, la mayoría de la Fracción decide disolverla y que sus miembros entren individualmente en el PCInt. Era ésta una puesta en entredicho radical de todo el método de la Fracción desde que se formó en 1928. Marc, miembro de la CE de la Fracción, principal animador de la labor de ésta durante la guerra, se opone a esa decisión. No se trata de una acción formalista, sino política: Marc opina que la Fracción debe mantenerse hasta no estar segura de las posiciones del nuevo partido, mal conocidas, y comprobar si estaban en conformidad con las de la Fracción ([10]). Para no ser cómplice del suicidio de la Fracción, dimite de la CE y abandona la Conferencia tras haber hecho una declaración explicativa de su actitud. La Fracción, aunque teóricamente ya habría dejado de existir, excluye a Marc, sin embargo, por «indignidad política» y se niega a reconocer la FFGC de la que él era principal animador. Unos meses después, dos miembros de la FFGC que se habían entrevistado con Vercesi, quien se había pronunciado a favor de la constitución del PCInt, escisionan y forman una FFGC-bis con el apoyo de aquél. Para evitar confusiones, la FFGC adopta el nombre de Izquierda comunista de Francia (GCF), reivindicándose evidentemente de continuidad política con la Fracción. Por su parte, la FFGC-bis ve «reforzadas» sus filas con la entrada de miembros de la minoría excluida de la Fracción en 1936 y del principal animador de Union communiste, Chazé. Esto no impide que el PCInt y la Fracción belga la reconozcan como «único representante en Francia de la Izquierda comunista».
La «minúscula» GCF cesó en 1946 la publicación de su periódico de agitación, l’Etincelle (la Chispa), estimando que la perspectiva de una reanudación histórica de los combates de clase, tal como se había anunciado en 1943, no se había verificado. En cambio, sí publicó, entre 1945 y 1952, 46 números de su revista teórica Internationalisme, en donde se abordan todas las cuestiones que se planteaban al movimiento obrero en la inmediata posguerra y se precisan las bases programáticas en las que se iba a formar Internacionalismo en 1964, en Venezuela, Révolution internationale en 1968 en Francia y la Corriente comunista internacional en 1975.
En la segunda parte de este artículo, volveremos sobre la fundación del Partito comunista internazionalista, inspirador del BIPR y «creación de la clase obrera revolucionaria que alcanzó mayor éxito desde la revolución rusa» según él.
Fabienne
[1] Véase artículo sobre el XIIº Congreso de la CCI en este número.
[2] Carta publicada en la Revista internacional nº 8 con nuestra respuesta: «Las ambigüedades sobre los «partisanos» en la constitución del Partido comunista internacionalista en Italia».
[3] Véase artículo de la Revista internacional nº 8.
[4] Hemos tratado a menudo en nuestra prensa sobre lo que, según la concepción elaborada por la Izquierda italiana, distingue la forma partido de la forma fracción (ver en especial nuestro estudio «La relación Fracción-Partido en la tradición marxista» en la Revista internacional nº 59, 61, 64 y 65). Para mayor claridad de este tema, recordemos aquí los elementos siguientes. La minoría comunista existe en permanencia como expresión del devenir revolucionario del proletariado. Sin embargo, el impacto que pueda tener en las luchas inmediatas de la clase está estrechamente condicionado por el nivel de esas luchas y el de la conciencia de las masas obreras. Sólo en períodos de luchas abiertas y cada vez más conscientes del proletariado podrá esperar la minoría tener influencia en ellas. Sólo en esas circunstancias podrá hablarse de esa minoría como partido. En cambio, en períodos de retroceso histórico del proletariado, de triunfo de la contrarrevolución, es vano esperar que las posiciones revolucionarias tengan un impacto significativo y determinante en el conjunto de la clase. En esos períodos, la única labor posible, e indispensable, es la de fracción: preparar las condiciones políticas para la formación del futuro partido cuando la relación de fuerzas entre las clases vuelva a permitir que tengan influencia en el conjunto del proletariado.
[5] Un miembro de la minoría, Candiani, tomó incluso el mando de la columna poumista «Lenin» en el frente aragonés.
[6] La mayoría de la Fracción, contrariamente a una leyenda propagada por la minoría y otros grupos, no se limitó a mirar de lejos lo que ocurría en España. Sus representantes permanecieron en España hasta mayo de 1937, no desde luego para alistarse en el frente antifascista, sino para proseguir, en la clandestinidad y frente a los matones estalinistas que casi los asesinan, una labor de propaganda para intentar extraer a algunos militantes de la espiral de la guerra imperialista.
[7] Cabe señalar que los acontecimientos de España provocaron escisiones en otras organizaciones (Union communiste en Francia, Ligue des communistes en Bélgica, Revolutionary Workers’ League en Estados Unidos, Liga comunista en México) que tenían las mismas posiciones que la Fracción y uniéndose a sus filas o formando, como en Bélgica, una nueva fracción de la Izquierda comunista internacionalista. Fue entonces cuando el camarada Marc dejó la Union communiste y se unió a la Fracción con la que estaba en contacto desde hacía varios años.
[8] Durante ese período, la Fracción publicó múltiples números de su boletín de discusión lo que le permitió desarrollar toda una serie de análisis, en especial sobre la naturaleza de la URSS, sobre la degeneración de la Revolución rusa y la cuestión del Estado en el período de transición, sobre la teoría de la economía de guerra desarrollada por Vercesi y sobre las causas económicas de la guerra imperialista.
[9] En ese cargo, llegó incluso a agradecerle «a su excelencia el nuncio apostólico» por «su apoyo a esta obra de solidaridad y de humanidad», a la vez que se declaraba seguro de que «ningún italiano se cubrirá de vergüenza quedándose sordo a nuestro urgente llamamiento» (L’Italia de Domani nº 11, marzo de 1945).
[10] En este sentido, la razón por la cual Marc se opuso a la decisión de la Fracción, en mayo de 1945, no es la que da IC de que «la contrarrevolución que se había abatido sobre los obreros desde las derrotas de los años 20, y que por ello no había posibilidad de crear un partido revolucionario en los años 40», puesto que en ese momento, aún subrayando las dificultades crecientes que encontraba el proletariado a causa de la política sistemática de los Aliados para desviar hacia un terreno burgués su combatividad, Marc no había puesto explícitamente en tela de juicio la postura adoptada en 1943 sobre la posibilidad de formar el partido.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional n° 91 - 4° trimestre de 1997
- 3647 reads
África Negra, Argelia, Oriente Medio - Las grandes potencias, responsables principales de las matanzas
- 6151 reads
África Negra, Argelia, Oriente Medio
Las grandes potencias, responsables principales de las matanzas
«Más aún que en el ámbito económico, es en las relaciones entre los Estados en donde el caos típico del período de descomposición ejerce sus efectos. En el momento del desmoronamiento del bloque del Este que desembocó en la desaparición del sistema de alianzas surgido tras la Segunda Guerra mundial, la CCI puso de relieve:
– que esa situación ponía al orden del día, sin que fuera inmediatamente realizable, la reconstitución de nuevos bloques, dirigido uno por Estados Unidos y por Alemania el otro;
– que, en lo inmediato, esa nueva situación iba a desembocar en enfrentamientos en serie que “el orden de Yalta” había logrado mantener dentro de un marco “aceptable” para los dos gendarmes del mundo (...).
Desde entonces, esas tendencias centrífugas, “cada uno para sí”, de caos en las relaciones entre Estados, con sus alianzas en serie circunstanciales y efímeras, no sólo no han amainado sino todo lo contrario (...)
... rápidamente, las tendencias centrífugas han ido ganando la partida a la tendencia a la constitución de alianzas estables anunciadoras de futuros bloques imperialistas, lo cual ha contribuido a multiplicar y agravar los enfrentamientos militares» (Resolución sobre la situación internacional, publicada en Revista internacional nº 90).
Así definía la CCI, en su XIIº Congreso, la situación mundial en el plano imperialista, definición que se ha ilustrado y confirmado en los últimos meses en demasiadas ocasiones. La inestabilidad creciente que el mundo capitalista conoce hoy se está plasmando en una multiplicación de conflictos sangrientos en todos los rincones del planeta. La agravación de la barbarie capitalista es debida, ante todo, a la acción de las grandes potencias, las cuales, cuantos más muertos y más terror le cuestan a la humanidad sus crecientes y agudizadas rivalidades, más nos repiten la promesa de «un mundo de paz y de prosperidad».
«La primera potencia mundial, especialmente, está enfrentada, desde que desapareció la división del mundo en dos bloques, a una puesta en entredicho permanente de su autoridad por parte de sus antiguos aliados» (ídem) y por ello, en los últimos tiempos, ha tenido que efectuar contra ellos y contra sus intereses imperialistas, «una contraofensiva masiva» en particular en la antigua Yugoslavia y en África. A pesar de ello, los antiguos aliados siguen desafiando a Estados Unidos incluso en los cotos de caza de este país, Latinoamérica y Oriente Medio. No podemos repasar aquí todas las partes del mundo que están soportando las consecuencias de las tendencias centrífugas y de la agudización de las rivalidades imperialistas entre las grandes potencias. Sólo vamos a tratar algunas situaciones que ilustran perfectamente ese análisis y que han tenido, en los últimos tiempos, rebrotes significativos.
África negra: los intereses franceses en apuros
En la Resolución citada decíamos también que la primera potencia mundial «ha logrado dar una severo golpe al país que la había retado más abiertamente, Francia, en su “coto de caza” de África. Después de haber eliminado por completo la influencia francesa en Ruanda, le toca ahora a la posición principal de Francia en el continente, Zaire, país que se le va de las manos por completo con el desmoronamiento del régimen de Mobutu frente a los golpes que le dan los “rebeldes” de Kabila, apoyado masivamente por Ruanda y Uganda, o sea, por Estados Unidos».
Desde entonces, las hordas de Kabila han desbancado a Mobutu y su camarilla, tomado aquél el poder en Kinshasa. En esa victoria, especialmente en las monstruosas matanzas de población civil por ella ocasionadas, el papel directo y activo desempeñado por el Estado norteamericano, sobre todo mediante cantidad de «consejeros» puestos a disposición de Kabila, no es hoy un secreto para nadie. Ayer era el imperialismo francés el que armaba y aconsejaba a las bandas hutus, responsables de las matanzas en Ruanda, para desestabilizar al régimen proamericano de Kigali; es hoy Washington quien hace lo mismo, contra los intereses franceses, mediante los «rebeldes» tutsis de Kabila.
Zaire ha pasado así a estar bajo la férula exclusiva de Estados Unidos. Francia, por su parte, ha perdido un peón esencial, lo cual significa su total expulsión de la llamada región de los Grandes Lagos.
Además, esa situación se ha acelerado, provocando una desestabilización en cadena en los países vecinos, todavía bajo influencia francesa. La autoridad y el crédito del «padrino francés» están quedando muy mal parados en la región, de lo cual Estados Unidos intenta sacar el mayor provecho. Desde hace algunas semanas, el Congo-Brazzaville está desgarrándose con la guerra entre los dos últimos presidentes, aunque ambos sean «productos» franceses. La presión y los numerosos esfuerzos de mediación de Francia no han obtenido el menor éxito hoy por hoy. En la República Centroafricana, país presa hoy de un caos sangriento, se manifiesta la misma impotencia de París. A pesar de dos intervenciones militares muy fuertes y la creación de una «fuerza africana de interposición» a sus órdenes, el imperialismo francés sigue sin lograr mantener el orden allá. Más grave todavía, el Presidente centroafricano Ange Patassé, otro «producto» francés, amenaza hoy con recurrir a la ayuda americana, expresando así su desconfianza hacia su actual padrino. El creciente descrédito de Francia tiende a generalizarse a través del África negra hasta alcanzar a los peones más fieles a París. La influencia francesa se está desmoronando en el continente, como así lo ha demostrado, por ejemplo, la última cumbre anual de la OUA en donde fueron rechazadas algunas «iniciativas francesas» como:
– la referente al reconocimiento del nuevo poder de Kinshasa, que Francia quería que se retrasara y se concediera con condiciones; la presión de EEUU y de sus aliados africanos no sólo hizo que Kabila obtuviera un reconocimiento inmediato, sino, además, un apoyo económico «para reconstruir el país»;
– otra referente al nombramiento de la nueva dirección del organismo africano; el candidato de Francia, abandonado por sus «amigos», tuvo que retirar su candidatura antes de la votación.
El imperialismo francés está hoy sufriendo en el continente africano una serie de reveses bajo los golpes del imperialismo americano. Es un declive histórico, en provecho sobre todo de éste último, en lo que era, hasta hace muy poco, su coto privado.
«Es un castigo muy severo el que le está infligiendo Estados Unidos a Francia, un castigo que quisiera ser ejemplar para otros países que quisieran imitarla en su política de reto permanente» (ídem). Sin embargo, a pesar de su declive, al imperialismo francés le quedan argumentos y cartas que hacer jugar para defender sus intereses y replicar a la ofensiva, victoriosa por ahora, del imperialismo estadounidense. Con ese objetivo está hoy realizando aquél una reorientación estratégica de sus fuerzas militares en África. En este plano, como en tantos otros, Paris no puede rivalizar, ni mucho menos, con Washington, lo cual no significa que vaya a renunciar; o sea que lo que es seguro es que el imperialismo francés va a poner en funcionamiento toda su capacidad para ponerle zancadillas a la política y los intereses estadounidenses. Las poblaciones africanas van a seguir sufriendo en carne propia las rivalidades entre los grandes capos capitalistas.
Tras las matanzas en Argelia, los mismos intereses sórdidos de los «grandes»
Argelia es otro territorio que está soportando todos los efectos de la descomposición del capitalismo mundial y en el cual está causando estragos el feroz antagonismo entre los «grandes». Hace casi cinco años que ese país no cesa de hundirse en una barbarie cada día más bestial y sangrienta. Los ajustes de cuentas en serie, las matanzas masivas de población civil, la multiplicación de atentados asesinos perpetrados en el corazón mismo de la capital, han ido hundiendo al país en el espanto cotidiano. Desde 1992, inicio de lo que los media de la burguesía llaman hipócritamente «crisis argelina», la cifra de los 100 000 muertos ha sido superada con creces. Si hay una población (y por lo tanto un proletariado) atrapada como rehén en una guerra entre fracciones burguesas, ésa es la población argelina. Está claro que quienes hoy asesinan un día sí y el otro también, quienes son los responsables directos de la muerte de miles de mujeres y hombre, de viejos y niños, son las bandas armadas a sueldo de los diferentes campos en presencia:
• El de los islamistas, cuya facción más dura y fanática, los GIA, arrastra, en particular, a una juventud descompuesta, desocupada, sin la menor perspectiva, si no es la de enfangarse en la delincuencia (a causa de la situación económica dramática de la Argelia de hoy que precipita a la mayoría de la población al desempleo y la miseria). Al Wasat, periódico de la burguesía saudí que se publica en Londres, reconocía que «esta juventud fue primero un motor del que se sirvió el FIS para aterrorizar a quienes se interponían en su camino al poder», pero que poco a poco fue yéndosele de las manos.
• El Estado argelino mismo, el cual aparece implicado directamente en cantidad de masacres que él ha imputado a los terroristas islámicos. Los testimonios recogidos, por ejemplo, en la carnicería (entre 200 y 300muertos) ocurrida en Rais, suburbio de Argel, a finales de este mes de agosto, prueban, por si fuera necesario, que el régimen de Zerual está implicado: «Aquello duró desde las 22 h 30 hasta las 2 h 30. Ellos [los matarifes] se tomaron el tiempo necesario. (...) No apareció ningún auxilio y eso que las fuerzas de seguridad están muy cerca. Los primeros en llegar esta mañana han sido los bomberos». Está hoy claro que buena parte de las matanzas perpetradas en Argelia son obra o de los servicios de seguridad del Estado o de «milicias de autodefensa» armadas y controladas por ese Estado. Esas milicias no están, ni mucho menos, encargadas, como pretende hacer creer el régimen, «de velar por la seguridad de los pueblos»: son, para el Estado, un medio de control de la población, arma temible para acabar con los oponentes e imponer el orden mediante el terror. Ante esta espantosa situación, la «opinión mundial», o sea las grandes potencias occidentales sobre todo, han empezado a expresar su «emoción». El secretario general de la ONU Kofi Annan quiere propugnar «la tolerancia y el diálogo», llamando a «una solución urgente». Washington, «horrorizado», le da su total apoyo. El Estado francés, por su parte, no se queda rezagado en los compungidos aspavientos de compasión, pero dice prohibirse «las ingerencias en los asuntos de Argelia». La hipocresía de todos esos «grandes demócratas» está a la altura de la ignominia que quieren ocultar, aunque les va a costar cada vez más encubrir sus responsabilidades en los horrores que está viviendo el país magrebí. Mediante fracciones burguesas argelinas interpuestas, lo que también hay es una guerra sorda sin cuartel que Estados Unidos y Francia han entablado desde la desaparición de los grandes bloques imperialistas. Lo que se juega en esa sórdida rivalidad es para Francia mantener a Argelia en su ámbito y para Washington recuperarla en su provecho o, al menos, hacer inestable la influencia de su rival. En esta batalla, el primer golpe lo dio el imperialismo americano, el cual apoyó, bajo mano, el desarrollo de la fracción integrista a sus órdenes, el FIS, hasta el punto de que éste, en 1992, casi alcanza el poder. Fue un verdadero golpe de Estado realizado por el propio régimen de Argel, con el apoyo del padrino francés, lo que permitió apartar un peligro tanto para las fracciones burguesas en el poder como para los intereses franceses. Desde entonces, la política del Estado argelino, sobre todo con la prohibición del FIS, la detención y el encarcelamiento de muchos de sus dirigentes y militantes, permitió reducir su influencia en el país. Pero, aunque esa política haya alcanzado globalmente sus objetivos, es, en cambio, responsable de la situación de caos actual. Es ella la que ha precipitado a las fracciones del FIS en la ilegalidad, la guerrilla y las acciones terroristas. Hoy, los islamistas se han desprestigiado a causa, sobre todo, de sus múltiples y abominables desmanes. Puede pues afirmarse que, con el apoyo de París, el régimen de Zerual ha logrado alcanzar momentáneamente sus fines, pero que también el imperialismo francés ha conseguido resistir a la ofensiva de la primera potencia mundial y preservar sus intereses en Argelia. El precio de ese «éxito» lo están pagando hoy los habitantes y lo seguirán pagando mañana. En efecto, cuando EEUU decía recientemente que daría su mayor apoyo a «los esfuerzos personales» de Kofi Annan, lo que quería decir es que no está dispuesto a soltar la presa; a lo que Chirac contestaba de inmediato denunciando, de antemano, toda política «de ingerencia en los asuntos argelinos», dando con ello a entender que defenderá a toda costa su zona de influencia.
Oriente Medio: crecientes dificultades para la política norteamericana
Si a los imperialistas de segunda fila como Francia les cuesta mantener su autoridad en sus tradicionales zonas de influencia, sufriendo incluso retrocesos debidos a los golpes de Estados Unidos, tampoco este país puede evitar dificultades en su política imperialista, dificultades que sufre incluso en sus principales zonas de influencia como lo es Oriente Medio. Esta zona, en la que EEUU ha ejercido un control casi exclusivo, está sometida a una inestabilidad creciente que pone en entredicho su «pax americana» y su autoridad. En la Resolución citada, poníamos de relieve una serie de ejemplos que ilustran el creciente cuestionamiento del liderazgo estadounidense por parte de algunos países vasallos de esa región del mundo. Especialmente, en el otoño de 1996, «las reacciones casi unánimes de hostilidad hacia los bombardeos de Irak por 44misiles de crucero», reacciones a las que se unieron países tan «fieles» como Egipto y Arabia Saudí. Otro ejemplo significativo ha sido el de «la llegada al poder en Israel, contra la voluntad manifiesta de EEUU, de las derechas, las cuales, desde entonces, lo han hecho todo por sabotear el proceso de paz con los palestinos, proceso que era uno de los grandes éxitos de la diplomacia USA». La situación que se ha desarrollado desde entonces ha confirmado plenamente ese análisis. Desde marzo del 97, el llamado «proceso de paz» ha sufrido un retroceso significativo con la interrupción de las negociaciones entre israelíes y palestinos a causa de la cínica política de colonización de los territorios ocupados que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu. La tensión no ha cesado de incrementarse desde entonces. Durante este verano, esa tensión se plasmó, en particular, en varios atentados suicidas sangrientos, atribuidos a Hamás, en pleno Jerusalén, lo que dio ocasión al Estado israelí de incrementar la represión contra la población palestina, imponiendo un «bloqueo de los territorios libres». Por otro lado, una serie de incursiones del Ejército israelí, con su secuela de destrucción y muerte, han sido lanzados contra Hezbolá en el sur de Líbano. Ante la degradación de la situación, la Casa Blanca ha enviado allá, sucesivamente, a sus dos principales emisarios, Dennis Ross y Madeleine Allbright, sin mucho éxito. Esta última ha reconocido incluso que no había encontrado «el mejor método para encarrilar el proceso de paz». Y, en efecto, a pesar de las fuertes presiones de Washington, Netanyahu se hace el sordo y sigue con su política agresiva contra los palestinos, poniendo em peligro la autoridad de Arafat y su capacidad para controlar a los suyos. En cuanto a los países árabes, cada vez son más los que expresan su mal humor hacia la política de Estados Unidos, al que acusan de sacrificar los intereses árabes en beneficio de los de Israel. Entre los que desafían la autoridad del padrino está Siria, la cual, actualmente, está desarrollando relaciones económicas y militares con Irán e incluso ha vuelto a abrir sus fronteras con Irak. Además, lo que hubiera sido inconcebible hace poco se está produciendo hoy: Arabia Saudí, «el aliado más fiel» de Estados Unidos, pero también el más opuesto al «régimen de los molás» está restableciendo vínculos con Irán. Estas actitudes nuevas respecto a Irán e Irak, dos de los principales blancos de la política de EEUU en estos últimos años, es algo que este país no podrá interpretar sino como otros tantos desafíos, cuando no incluso afrentas contra su autoridad.
En ese contexto de tensas dificultades para su rival trasatlántico, las burguesías europeas se van a encargar de echar leña al fuego. Nuestra resolución ponía ya de relieve que el cuestionamiento del liderazgo norteamericano se confirma «más en general, [con] la pérdida del monopolio en el control de la situación en Oriente Medio, zona crucial si las hay, ilustrada por el retorno de Francia, la cual se ha impuesto a finales del 95 como “copadrino” para la solución del conflicto entre Israel y Líbano...». Durante el verano, se ha visto a la Unión Europea adelantarse a Dennis Ross, intentando meter una cuña en las grietas del montaje diplomático estadounidense, proponiendo su enviado especial la formación de un «comité de seguridad permanente» para permitir a Israel y a la OLP «colaborar en permanencia y no con interrupciones». Recientemente, el ministro francés de Exteriores echaba más leña al fuego acusando de «catastrófica» la política de Netanyahu, denunciando así, implícitamente, la política americana. Declaraba además que «el proceso de paz» se «había quebrado» y que «ya no tenía perspectivas». Es como mínimo un estímulo, dirigido a los palestinos y a todos los países árabes, para que se alejen de Estados Unidos y de su «pax americana».
«Por eso, los éxitos de la contraofensiva actual de Estados Unidos no deben ser considerados, ni mucho menos, como definitivos, como una superación de su liderazgo». E incluso si «la fuerza bruta, las maniobras para desestabilizar a sus competidores (como hoy en Zaire) con todo su cortejo de consecuencias trágicas, van a seguir siendo utilizadas por esa potencia» (ídem), tampoco esos mismos competidores de Estados Unidos van a parar de usar todas sus capacidades para entorpecer la política con tendencias hegemónicas de la primera potencia mundial.
Hoy, ningún imperialismo, ni siquiera el más fuerte, está protegido contra las acciones desestabilizadoras de sus competidores. Los cotos de caza, las zonas de influencia privilegiadas, tienden a desaparecer. Ya no quedan en el planeta zonas «protegidas». Más que nunca, el mundo está sometido a la competencia desenfrenada según la regla de «cada uno para sí» y por su cuenta. Todo ello no hace sino incrementar todavía más el caos bestial en el que se hunde el capitalismo.
Elfe (20/09/97)
Geografía:
- Africa [171]
- Oriente Medio [133]
III - 1917: La insurrección de Octubre, una victoria de las masas obreras
- 10661 reads
El año en curso nos recuerda que la historia no es un asunto de profesores universitarios, sino una cuestión política, de clase social, una cuestión de importancia vital para el proletariado. El principal objetivo político que la burguesía mundial se ha propuesto en 1997 es imponer a la clase obrera su propia versión falsificada de la historia del siglo XX. Con ese fin enfoca sus proyectores sobre el holocausto de la Segunda Guerra mundial y sobre la revolución de Octubre, intentando establecer un vínculo entre esos dos acontecimientos. Estos dos momentos, que simbolizan las dos fuerzas antagónicas cuyo conflicto ha determinado esencialmente la evolución de este siglo: la barbarie del capitalismo decadente y la lucha revolucionaria progresista del proletariado, la propaganda burguesa los presenta como el «fruto común de ideologías totalitarias», y los hace «conjuntamente responsables» de la guerra, del militarismo y el terror de los últimos 80 años. Si durante este verano ha estado en el candelero el asunto del «oro de los nazis», dirigido tanto contra los rivales actuales de Estados Unidos o de quienes ponen en entredicho su autoridad (en este caso Suiza), como ideológicamente contra el proletariado (haciendo propaganda al militarismo democrático burgués «antifascista»), la burguesía aprovecha el 80 aniversario de la Revolución rusa este otoño, para lanzar el siguiente mensaje: si el nacionalsocialismo llevó a Auschwitz, el socialismo de Marx, que inspiró la revolución proletaria de 1917, llevó de la misma forma al Gulag, el terror bajo Stalin, y a la «guerra fría» tras 1945.
Con su ataque contra la revolución de Octubre, nuestros explotadores intentan reforzar el retroceso actual en la conciencia del proletariado que impusieron después de 1989, con la utilización intensiva de la enorme mentira de que el hundimiento de los regímenes estalinistas contrarrevolucionarios era «el fin del marxismo» y «la bancarrota del comunismo».
Pero hoy la burguesía quiere dar un paso más para desprestigiar la revolución proletaria y la vanguardia marxista, vinculándolas, no sólo al estalinismo, sino también al fascismo. Por eso 1997 comenzó, en un país central del capitalismo como Francia, con la primera campaña de los medios de comunicación de masas, desde hace medio siglo, directamente dirigida contra la Izquierda comunista internacionalista, presentada como colaboradora del fascismo, deformando su posición internacionalista contra todos los campos imperialistas durante la IIª Guerra mundial.
Hoy, frente a la bancarrota de su propio sistema en ruinas, lo que la burguesía quiere barrer de la faz de la tierra es el programa mismo, la memoria histórica y la conciencia del proletariado. Sobre todo quiere borrar la memoria del Octubre proletario, la primera toma del poder por una clase explotada en la historia del género humano.
Falso respeto por la revolución de Febrero, verdadero odio a la de Octubre
De igual forma que tras la caída del muro de Berlín, la campaña actual de la burguesía no es un exabrupto contra todo lo que representó la Revolución rusa. Al contrario, algunos historiadores a sueldo del capital están llenos de hipócritas alabanzas a la «iniciativa» e incluso la «energía revolucionaria» de los obreros y sus órganos de lucha de masas, los consejos obreros. Están llenos de comprensión por la desesperación de los obreros, soldados y campesinos, ante los sacrificios de la «Gran guerra». Pero sobre todo se presentan como los verdaderos defensores de la «auténtica revolución rusa», contra su supuesta destrucción que los bolcheviques habrían llevado a cabo. En otras palabras, en el centro del ataque burgués contra la Revolución rusa está la oposición entre «Febrero» y «Octubre» de 1917, oponiendo así el inicio y la conclusión de la lucha por el poder que es la esencia de toda gran revolución. Rememorando el carácter explosivo, espontáneo y masivo de las luchas que comenzaron en febrero de 1917, es decir las huelgas de masas, las millones de personas que tomaron las calles, los estallidos de euforia pública, y el hecho de que el propio Lenin declarara que Rusia en este período era el país más libre de la Tierra, la burguesía opone a esto los acontecimientos de Octubre, donde había poca espontaneidad, donde las acciones se planeaban con antelación, no había huelgas, ni manifestaciones en la calle, ni asambleas de masas durante el alzamiento, cuando se tomó el poder por medio de las acciones de unos pocos miles de hombres armados en la capital, bajo el mando de un Comité militar revolucionario, directamente inspirado por el Partido bolchevique, y entonces concluye: ¿No probaría todo esto que Octubre sólo fue un golpe de los bolcheviques?, ¿un golpe contra la mayoría de la población, contra la clase obrera, contra la historia, contra la misma naturaleza humana? Y todo esto, se nos dice, persiguiendo una loca utopía marxista, que sólo podía sobrevivir a través del terror, que lleva directamente al estalinismo.
Según la clase dominante, la clase obrera en Rusia no quería nada más que lo que le había prometido el régimen de Febrero: una «democracia parlamentaria», dispuesta a «respetar los derechos humanos», y un gobierno que, al mismo tiempo que continuaba la guerra, se declaraba «partidario de una paz rápida y sin anexiones». Dicho de otra forma, la burguesía quiere hacernos creer que el proletariado ruso luchaba ¡por la misma miseria que sufre actualmente el proletariado moderno!. Si el régimen de Febrero no hubiera sido derrocado en octubre, nos vienen a decir, Rusia sería hoy un país tan próspero y poderoso como EEUU, y el desarrollo del capitalismo en el siglo XX hubiera sido pacífico.
Lo que expresa realmente esta hipócrita defensa del carácter espontáneo de los acontecimientos de febrero es el odio y el miedo que los explotadores de todos los países sienten por la revolución de Octubre. La espontaneidad de la huelga de masas, el reagrupamiento de todo el proletariado en las calles y en las asambleas generales, la formación de los consejos obreros en el calor de la lucha, son momentos esenciales en la lucha de liberación de la clase obrera. «Indudablemente, la espontaneidad del movimiento es un síntoma de su profundidad entre las masas, de la consistencia de sus raíces, de su invencibilidad», como resaltó Lenin ([1]). Pero en la medida en que la burguesía continúa siendo la clase dominante, en que las fuerzas políticas y armadas del Estado capitalista siguen intactas, todavía es posible que contenga, neutralice y disuelva las armas de su clase enemiga.
Los consejos obreros, esos poderosos instrumentos de la lucha obrera, que surgieron más o menos espontáneamente, no son sin embargo ni los únicos, ni necesariamente las más altas expresiones de la revolución proletaria, si bien es cierto que predominan en las primeras etapas del proceso revolucionario. La burguesía contrarrevolucionaria los infla precisamente para presentar los inicios de la revolución como su culminación, sabiendo bien lo fácil que es aplastar una revolución que se detiene a medio camino. Pero la revolución rusa no se detuvo a mitad de camino. Al ir hasta el final, al completar lo que empezó en febrero, la Revolución rusa confirmó la capacidad de la clase obrera para construir paciente, consciente y colectivamente, no sólo «espontáneamente», sino también de forma deliberada, planificada estratégicamente, los instrumentos que requiere para la toma del poder: su partido de clase marxista y sus consejos obreros, galvanizados en torno a un programa de clase y una voluntad real de gobernar la sociedad, y la estrategia y los instrumentos específicos de la insurrección proletaria.
Esta unidad entre la lucha política de masas y la toma militar del poder, entre lo espontáneo y lo planificado, entre los consejos obreros y el partido de clase, entre las acciones de millones de obreros y las de audaces minorías de la clase avanzadas, es la esencia de la revolución proletaria. Esta unidad es la que intenta disolver hoy la burguesía con sus calumnias contra el bolchevismo y la insurrección de Octubre. La destrucción del Estado capitalista, el derrocamiento del gobierno de clase de la burguesía, el principio de la revolución mundial: estos son los logros gigantescos del Octubre de 1917, el mayor y más consciente, el más atrevido capítulo hasta ahora en toda la historia de la humanidad. Octubre hizo pedazos siglos de servilismo engendrado por la sociedad de clases, demostrando que, por primera vez en la historia, existe una clase que es a la vez clase explotada y revolucionaria. Una clase capaz de gobernar la sociedad aboliendo el gobierno de las clases, capaz de liberar a la humanidad de su «prehistoria» de sumisión a fuerzas sociales ciegas. Esa es la verdadera razón por la que la clase dominante hasta ahora, y ahora más que nunca, vierte la inmundicia de sus mentiras y calumnias sobre Octubre rojo, el acontecimiento «más odiado» de la historia moderna, pero que es, de hecho, el orgullo de la conciencia de clase del proletariado. Pretendemos demostrar que la insurrección de Octubre, que los voceros y escribas del capital llaman un «golpe», fue el punto culminante, no sólo de la Revolución rusa, sino de toda la lucha de nuestra clase hasta la fecha. Como escribió Lenin en 1917: «El hecho de que la burguesía nos odie con tanto furor es uno de los signos más evidentes de que indicamos con acierto al pueblo el camino y los medios para derrocar el dominio de la burguesía» ([2]).
«La crisis ha madurado»
El 10 de octubre de 1917, Lenin, el hombre más buscado del país, acosado por la policía por todas partes de Rusia, acudió a la reunión del Comité central del Partido bolchevique en Petrogrado, disfrazado con peluca y gafas, y redactó la siguiente resolución en una página de un cuaderno escolar: “El CC reconoce que tanto la situación internacional de la Revolución rusa (insurrección en la flota alemana como manifestación extrema de la marcha ascendente en toda Europa de la revolución socialista mundial, luego, la amenaza del campo imperialista de estrangular la revolución en Rusia), como la situación militar (decisión indudable de la burguesía rusa y de Kerenski y compañía de entregar Petrogrado a los alemanes) y la conquista por el partido proletario de la mayoría dentro de los soviets; unido todo ello a la insurrección campesina y al viraje de la confianza del pueblo hacia nuestro Partido (elecciones de Moscú), y, finalmente, la preparación manifiesta de una segunda korniloviada (evacuación de tropas de Petrogrado, envío de cosacos hacia Petrogrado, cerco de Minsk por los cosacos, etc.), ponen al orden del día la insurrección armada.
Reconociendo, pues, que la insurrección armada es inevitable y se halla plenamente madura, el CC insta a todas las organizaciones del Partido a guiarse por esto y a examinar y resolver desde este punto de vista todos los problemas prácticos (Congreso de los Soviets de la Región del Norte, evacuación de tropas de Petrogrado, acciones en Moscú y Minsk, etc.)» ([3]).
Exactamente cuatro meses antes, el Partido bolchevique había refrenado deliberadamente el ímpetu combativo de los obreros de Petrogrado, a quienes las clases dominantes impulsaban a un enfrentamiento aislado y prematuro con el Estado. Una situación así, hubiera llevado sin la menor duda a la decapitación del proletariado ruso en la capital y a que su partido de clase quedara diezmado (ver en el número anterior de la Revista internacional nº 90 el artículo sobre las «Jornadas de julio»). El partido, superando sus propias dudas internas, se aprestaba firmemente a «movilizar todas sus fuerzas para imprimir en los obreros y los soldados la necesidad incondicional de una última lucha desesperada y resuelta para derrocar el gobierno de Kerenski», como ya lo formuló Lenin en su famoso artículo: «La crisis ha madurado». El 29 de septiembre declaraba: «La crisis ha madurado. Está en juego todo el porvenir de la Revolución rusa. Está en entredicho todo el honor del Partido bolchevique. Está en juego todo el porvenir de la revolución obrera internacional por el socialismo».
La explicación de la actitud completamente diferente del Partido en octubre, opuesta a la de julio, está contenida en la resolución mencionada antes con una brillante claridad y audacia marxista. El punto de partida, como siempre para el marxismo, es el análisis de la situación internacional, la evaluación de la relación de fuerzas entre las clases y las necesidades del proletariado mundial. A diferencia de la situación en julio de 1917, la resolución hace notar que el proletariado ruso ya no está solo; que la revolución mundial ha empezado en los países centrales del capitalismo. «Echen un vistazo a la situación internacional. El crecimiento de la revolución mundial es indiscutible. La explosión de indignación de los obreros checos ha sido sofocada con increíble ferocidad, indicadora del extremado temor del gobierno. En Italia las cosas han llegado también a un estallido masivo en Turín. Pero lo más importante es la sublevación de la flota alemana» ([4]). Es responsabilidad de la clase obrera en Rusia, no sólo aprovechar la oportunidad para romper su aislamiento internacional, impuesto hasta entonces por la guerra mundial, sino sobre todo prender las llamas de la insurrección en Europa occidental, comenzando la revolución mundial. Contra la minoría de su propio Partido que todavía se hacía eco de la argumentación menchevique seudo marxista, contrarrevolucionaria, de que la revolución debería comenzar en un país más avanzado, Lenin mostró que en realidad las condiciones en Alemania eran mucho más difíciles que en Rusia y que el verdadero significado histórico de la revolución en Rusia era ayudar a desarrollarse la revolución en Alemania.
«Los alemanes, en condiciones diabólicamente difíciles, con un sólo Liebknecht (y, además, en presidio); sin periódicos, sin libertad de reunión, sin Soviets; con una hostilidad increíble de todas las clases de la población, incluido el último campesino acomodado, a la idea del internacionalismo; con una formidable organización de la burguesía imperialista grande, media y pequeña; los alemanes, es decir, los revolucionarios internacionalistas alemanes, los obreros con chaquetones de marinos, han organizado una sublevación en la flota con un uno por ciento de probabilidades de éxito.
Nosotros, en cambio, con decenas de periódicos, con libertad de reunión, con la mayoría en los Soviets; nosotros, los internacionalistas proletarios colocados en las mejores condiciones de todo el mundo, nos negaríamos a apoyar con nuestra insurrección a los revolucionarios alemanes. Razonaríamos como los Scheidemann y los Renaudel: lo más sensato es no insurreccionarse, pues si nos ametrallan, ¡¡Qué excelentes, qué juiciosos, qué ideales internacionalistas perderá el mundo!! Demostremos nuestra sensatez. Aprobemos una resolución de simpatía con los insurgentes alemanes y rechacemos la insurrección en Rusia. Eso será internacionalismo auténtico, sensato» ([5]).
Esta posición y este método internacionalista, exactamente lo opuesto a la posición burguesa-nacionalista que desarrolló el estalinismo durante la contrarrevolución, no era exclusiva del Partido bolchevique en esa época, sino la propiedad común de los obreros avanzados de Rusia con su educación política marxista. Así, a comienzos de octubre, los marinos revolucionarios de la flota del Báltico proclamaron a través de las estaciones de radio de sus barcos a los confines de la tierra el siguiente llamamiento: «En este momento en que las olas del Báltico están manchadas de sangre de nuestros hermanos, alzamos nuestra voz: ... ¡Pueblos oprimidos de todo el mundo! ¡Izad la bandera de la revuelta!».
Pero la valoración de las fuerzas de clases a nivel mundial que hacían los bolcheviques no se limitaba a examinar el estado del proletariado internacional, sino que expresaba una clara comprensión de la situación global del enemigo de clase. Basándose siempre en un enraizado y profundo conocimiento de la historia del movimiento obrero, los bolcheviques sabían, por el ejemplo de la Comuna de París de 1871, que la burguesía imperialista, incluso en plena guerra mundial, unificaría sus fuerzas contra la revolución.
«¿No demuestra la completa inactividad de la marina inglesa en general, así como de los submarinos ingleses durante la toma de Osel por los alemanes, en relación con el plan del Gobierno de trasladarse de Petrogrado a Moscú, que se ha fraguado un complot entre los imperialistas rusos e ingleses, entre Kerenski y los capitalistas anglo-franceses, para entregar Petrogrado a los alemanes y, de esta forma, estrangular la revolución rusa?”, se pregunta Lenin, y añade, «La resolución de la Sección de soldados del Soviet de Petrogrado contra la evacuación del Gobierno de Petrogrado muestra que también entre los soldados madura el convencimiento del complot de Kerenski» ([6]).
En agosto, bajo Kerenski y Kornilov, la Riga revolucionaria fue entregada a los pies del káiser Guillermo II. Los primeros rumores de una paz por separado entre Gran Bretaña y Alemania contra la Revolución rusa alarmaron a Lenin. El objetivo de los bolcheviques no era la «paz», sino la revolución, puesto que sabían, como verdaderos marxistas, que el «alto el fuego» capitalista sólo podía ser un intermedio entre dos guerras mundiales. Era esta visión comunista de la espiral inevitable de barbarie que el capitalismo decadente en quiebra histórica, reservaba a la humanidad lo que impulsaba ahora al bolchevismo a una carrera contrarreloj para parar la guerra por medios revolucionarios proletarios. Al mismo tiempo, los capitalistas comenzaban a sabotear la producción en todas partes para desprestigiar la revolución. Estos hechos, sin embargo, a fin de cuentas contribuyeron ante los obreros a destruir el mito burgués patriota de la «defensa nacional», según el cual, la burguesía y el proletariado de la misma nación, tienen un interés común en repeler al «agresor» extranjero. Esto explica también por qué, en octubre, la preocupación de los obreros ya no era desencadenar la huelga de masas, sino mantener la producción en marcha contra la tentativa de ataque de la burguesía a sus propias fábricas.
Entre los factores que fueron decisivos para llevar a la clase obrera a la insurrección está el hecho de que la revolución estaba amenazada por nuevos ataques contrarrevolucionarios, y que los obreros, sobre todo los principales soviets, apoyaban ahora a los bolcheviques. Esos dos factores eran el fruto directo de la confrontación de masas más importante entre julio y octubre de 1917: el golpe de Kornilov en agosto. Bajo la dirección de los bolcheviques, el proletariado paró la marcha de Kornilov a la capital, esencialmente ganándose a sus tropas, y saboteando su transporte y logística gracias a los obreros de los ferrocarriles, del correo y otros. En esta acción, durante la que los soviets se revitalizaron como organización revolucionaria de toda la clase, los obreros descubrieron que el Gobierno provisional de Petrogrado, dirigido por el socialista revolucionario Kerenski y por los mencheviques, estaba implicado en el complot contrarrevolucionario. A partir de ese momento, los obreros comprendieron que esos partidos se habían convertido en una verdadera «ala izquierda del capital», y empezaron a inclinarse hacia los bolcheviques.
«Todo el arte de la táctica consiste en captar el momento en que la totalidad de las condiciones son más favorables para nosotros. El alzamiento de Kornilov creó esas condiciones. Las masas, que habían perdido su confianza en los partidos que tenían la mayoría en el soviet, vieron la amenaza concreta de la contrarrevolución. Creyeron entonces que los bolcheviques estaban llamados a vencer esa amenaza» ([7]).
El test más claro que da prueba de las cualidades revolucionarias de un partido obrero es su capacidad para plantear la cuestión del poder. «Cuando el partido proletario pasa, de la preparación, la propaganda, la organización, la agitación, a la lucha inmediata por el poder, a la insurrección armada contra la burguesía, se produce el reajuste más gigantesco. Todo lo que hay en el partido de indecisión, de escepticismo, de oportunismo, de elementos mencheviques, se levanta contra la insurrección» ([8]).
Pero el Partido bolchevique superó esta crisis, aplicándose firmemente a la lucha armada por el poder y demostrando así sus cualidades revolucionarias sin precedente.
El proletariado revolucionario toma el camino de la insurrección
En febrero de 1917 se suscitó una situación llamada de «doble poder». Junto al Estado burgués, y opuesto a él, los consejos obreros aparecían como un gobierno potencial alternativo de la clase obrera. Puesto que en realidad no pueden coexistir dos gobiernos opuestos de dos clases enemigas, puesto que necesariamente uno tiene que destruir al otro para imponerse a la sociedad, ese período de doble poder es necesariamente corto e inestable. Esa fase no se caracteriza, desde luego, por una «coexistencia pacífica» o una mutua tolerancia. Podrá tener una apariencia de equilibrio social. En realidad es una etapa decisiva en la guerra civil entre el trabajo y el capital.
La falsificación burguesa de la historia está obligada a enmascarar la lucha a vida o muerte que tuvo lugar entre febrero y octubre de 1917 para presentar la revolución de Octubre como un «golpe bolchevique». Una prolongación «anormal» de ese período de «doble poder» habría significado necesariamente el fin de la revolución y de sus órganos. Los soviets son reales únicamente «como órgano de insurrección, como órgano del poder revolucionario. Fuera de ello, los Soviets no son más que un mero juguete que sólo puede producir apatía, indiferencia y decepción entre las masas, que están legítimamente hartas de la interminable repetición de resoluciones y protestas» ([9]).
Aunque la insurrección proletaria no es más espontánea que el golpe militar contrarrevolucionario, los meses antes de octubre, ambas clases manifestaron repetidamente su tendencia espontánea a la lucha por el poder. Las Jornadas de julio y el golpe de Kornilov sólo fueron las manifestaciones más claras. La misma insurrección de Octubre en realidad empezó, no con una señal del Partido bolchevique, sino con el intento del gobierno burgués de enviar a las tropas más revolucionarias, dos tercios de la guarnición de Petrogrado, al frente, con la intención de reemplazarlos por batallones contrarrevolucionarios. Dicho de otra forma, empezó, apenas unas semanas después de la kornilovada, con un nuevo intento de aplastar la revolución, obligando al proletariado a tomar medidas insurreccionales para defenderla.
«En realidad el alzamiento del 25 de octubre en tres cuartas partes o más, fue decidido en el momento en que resistimos la salida de las tropas, se formó el Comité militar revolucionario (16 de octubre), nombramos nuestros comisarios en todas las organizaciones y formaciones de la tropa, y así aislamos completamente, no sólo al mando del distrito militar de Petrogrado, sino al gobierno... Desde el momento en que los batallones, a las órdenes del Comité militar revolucionario, se negaron a abandonar la ciudad, y no la abandonaron, tuvimos una insurrección victoriosa en la capital» ([10]).
Además, este Comité militar revolucionario, que tenía que conducir las acciones militares decisivas del 25 de octubre, no sólo no era un órgano del Partido bolchevique, sino que en su origen fue propuesto por los partidos de «izquierda» contrarrevolucionarios como un medio para imponer precisamente la retirada de las tropas de la capital bajo la autoridad de los soviets, pero fue trasformado inmediatamente por el soviet en un instrumento no sólo para oponerse a esta medida, sino para organizar la lucha por el poder.
«No, el gobierno de los soviets no era una quimera, una construcción arbitraria, una invención de los teóricos del Partido. Creció irresistiblemente desde abajo, del colapso de la industria, de la impotencia de las clases poseedoras, de las necesidades de las masas. Los soviets se habían convertido de hecho en un gobierno. Para los obreros, los soldados y los campesinos, no quedaba otro camino. No había tiempo para argumentar y especular sobre un gobierno de los soviets: había que realizarlo» ([11]).
La leyenda de un golpe bolchevique es una de las mentiras más grandes de la historia. De hecho, la insurrección se anunció públicamente de antemano a los delegados revolucionarios elegidos. El discurso de Trotski el 18 de octubre a la Conferencia de la guarnición es una ilustración de esto: «La burguesía sabe que el Soviet de Petrogrado propondrá al Congreso de los soviets asumir el poder... Previendo la batalla inevitable, las clases burguesas se esfuerzan en desarmar a Petrogrado... A la primera tentativa de la contrarrevolución por suprimir el Congreso, responderemos por una contraofensiva que será implacable y que llevaremos hasta el fin». El punto 3 de la resolución adoptada por la Conferencia de la guarnición, dice: «El Congreso panruso de los soviets debe tomar el poder en sus manos y asegurar al pueblo la paz, la tierra y el pan» ([12]). Para asegurar que todo el proletariado apoyaría la lucha por el poder, la Conferencia decidió una pacífica revista de fuerzas, que se celebraría en Petrogrado, antes del Congreso de los soviets, y se basaría en asambleas de masas y debates.
«Decenas de miles de personas anegaron el enorme edificio de la Casa del pueblo... Sobre los pilares de hierro, y en las ventanas, se suspendían guirnaldas, racimos de cabezas humanas, de piernas, de brazos. Había en el aire esa carga de electricidad que anuncia un próximo estallido. ¡Abajo Kerensky! ¡Abajo la guerra! ¡El poder a los soviets! Ni un solo conciliador se atrevió a mostrarse ante esas multitudes ardientes para oponer sus objeciones o advertencias. La palabra pertenecía a los bolcheviques» ([13]). Trotski añade: «La experiencia de la revolución, de la guerra, de la dura lucha, de toda una amarga vida, sube de las profundidades de la memoria de todo hombre aplastado por la necesidad y se fija en esas consignas simples e imperiosas. Esto no puede continuar así. Es preciso abrir una brecha hacia el porvenir».
El Partido no inventó este «deseo de poder» de las masas, pero lo inspiró y le dio al proletariado confianza de clase en su capacidad para gobernar. Como escribió Lenin después del golpe de Kornilov: «Dejemos a esos de poca fe aprender de este ejemplo. Vergüenza a los que dicen: “no tenemos ninguna máquina con la que reemplazar la vieja, que gravita inexorablemente hacia la defensa de la burguesía”. Puesto que sí la tenemos. Se trata de los soviets. No temamos la iniciativa y la independencia de las masas. Confiemos en las organizaciones revolucionarias de las masas y veremos en todas las esferas de la vida del Estado el mismo poder, majestad y voluntad inquebrantable de los obreros y campesinos que han mostrado en su solidaridad y entusiasmo contra la kornilovada» ([14]).
La tarea del momento: demoler el Estado burgués
La insurrección es uno de los problemas más cruciales, complejos y exigentes, que el proletariado tiene que resolver si quiere cumplir su misión histórica. En la revolución burguesa esta cuestión es mucho menos decisiva, puesto que la burguesía podía basar su lucha por el poder en su fuerza política y económica que había ido acumulando en el seno de la sociedad feudal. Durante su revolución, la burguesía obligó a la pequeña burguesía y a la joven clase obrera a combatir por ella. Cuando se disipaba el humo de la batalla, la burguesía a menudo prefirió entregar su recién ganado poder a las antiguas clases feudales, ahora aburguesadas y domesticadas, puesto que éstas tenían la autoridad de la tradición de su parte. El proletariado, al contrario, no tiene ninguna propiedad ni poder económico dentro del capitalismo, y no puede delegar, ni su lucha por el poder, ni la defensa de su gobierno de clase a ninguna otra clase ni sector de la sociedad. Tiene que tomar él mismo el poder, arrastrando tras su liderazgo a otros estratos de la sociedad, y aceptando la plena responsabilidad, asumiendo las consecuencias y los riesgos de su lucha. En la insurrección, el proletariado revela y descubre más claro que nunca, el «secreto» de su propia existencia como la primera y la última clase explotada y revolucionaria de la historia. ¡No es de extrañar que la burguesía se aplique a vituperar la memoria de Octubre!
La tarea primordial del proletariado, de febrero en adelante, fue conquistar los corazones y las mentes de todos aquellos sectores que pudieran ganarse para su causa, y que de otro modo se podrían volver contra la revolución: los soldados, los campesinos, los funcionarios del Estado, los empleados de transportes y comunicaciones, e incluso los sirvientes de la burguesía. En vísperas de la insurrección ya se había completado esta tarea. La tarea de la insurrección era bastante diferente: la de romper la resistencia de esos cuerpos del Estado y formaciones armadas que no pueden ganarse para la causa del proletariado, pero cuya existencia continuada contiene el núcleo de la contrarrevolución más bárbara. Para romper esta resistencia, para demoler el Estado burgués, el proletariado tiene que crear una fuerza armada y colocarla bajo su propia dirección de clase con disciplina de hierro. Aunque estaban dirigidas por el proletariado, las fuerzas insurreccionales del 25 de octubre estaban compuestas esencialmente de soldados que obedecían a su mando.
«La revolución de Octubre era la lucha del proletariado contra la burguesía por el poder. Pero correspondió al mujik, a fin de cuentas, decidir el resultado de esa lucha... Lo que dio a la insurrección en la capital ese carácter de golpe rápido con un número mínimo de víctimas, fue la combinación entre el complot revolucionario, el levantamiento obrero y la lucha en autodefensa de la guarnición campesina. El Partido dirigía la insurrección. La principal fuerza motriz era el proletariado; los destacamentos obreros armados constituían la fuerza de choque; pero el desenlace de la lucha dependía de la guarnición campesina, difícil de mover» ([15]).
En realidad, el proletariado pudo tomar el poder porque fue capaz de movilizar otros estratos sociales tras su propio proyecto de clase: exactamente lo opuesto a un «golpe».
«Casi no hubo manifestaciones, combates callejeros, barricadas, todo lo que es común entender por insurrección; la revolución no necesitaba resolver un problema que ya había sido resuelto. La toma de andamiaje gubernativo podía emprenderse de conformidad con un plan, con el auxilio de destacamentos armados relativamente poco numerosos, a partir de un centro único (...) La calma callejera en Octubre, la ausencia de multitudes, la falta de combates, dio pretexto a los adversarios para hablar de la conspiración de una insignificante minoría, de la aventura de un puñado de bolcheviques (...) [Pero] en realidad, si los bolcheviques, en el último momento, consiguieron reducir a un “complot” la lucha por el poder, no se debió a que fuesen una pequeña minoría, sino a que con ellos, en los barrios obreros y en los cuarteles, militaba una aplastante mayoría férreamente nucleada, organizada y disciplinada» ([16]).
Elegir el momento adecuado: piedra angular de la lucha por el poder
Técnicamente hablando, la insurrección comunista es una simple cuestión de organización militar y de estrategia. Políticamente, es la tarea más exigente que pueda imaginarse. Y lo más difícil de todo es elegir el momento adecuado de la lucha por el poder. El principal peligro era una insurrección prematura. Hacia septiembre, Lenin ya estaba llamando incesantemente a la preparación inmediata de la lucha armada, y declarando: «¡Ahora o nunca!».
«Los bolcheviques, de no haber tomado el poder en octubre-noviembre, es muy posible que jamás lo hubiesen hecho. Al no ver en ellos una dirección firme, sino la eterna cansadora discordia entre las palabras y los hechos, las masas los hubieran abandonado por engañar durante dos o tres meses sus esperanzas, como ya lo habían hecho con los socialrevolucionarios y los mencheviques» ([17]).
Por eso, Lenin, al combatir el peligro de retrasar la lucha por el poder, no sólo subrayaba los preparativos contrarrevolucionarios de la burguesía mundial, sino que sobre todo advertía contra los efectos desastrosos de las vacilaciones para los obreros, que estaban casi desesperados. «El pueblo hambriento podría empezar a demoler todo a su alrededor de forma puramente anarquista, si los bolcheviques no son capaces de conducirlo a la batalla final. No se puede esperar sin correr el riesgo de ayudar a la confabulación de Rodzianko con Guillermo y de contribuir a la ruina completa, con la huida general de los soldados, si éstos (próximos ya a la desesperación) llegan a la desesperación completa y lo abandonan todo a su suerte» ([18]).
Elegir el momento adecuado también requiere una estimación exacta, no sólo de la relación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado, sino también de la dinámica de las capas intermedias. «Ninguna situación revolucionaria es eterna. Entre todas las premisas de una insurrección, la más inestable se refiere al estado de ánimo de la pequeña burguesía. En los tiempos de crisis nacional, la pequeña burguesía sigue a la clase capaz de inspirarle confianza, no sólo por sus palabras, sino por sus hechos. Es capaz de impulsos y hasta de delirios revolucionarios, pero carece de resistencia, los fracasos la deprimen fácilmente y sus fogosas esperanzas pronto se cambian en desilusión. Son estas violentas y rápidas mutaciones de ánimo las que dan tanta inestabilidad a cada situación revolucionaria. Si el partido revolucionario no es lo bastante resuelto como para cambiar a tiempo en acción revolucionaria la expectativa y la esperanza de las masas populares, la marea ascendente se invertirá en reflujo: las capas intermedias se apartan de la revolución y buscan soluciones en el campo opuesto» ([19]).
El arte de la insurrección
En su lucha para persuadir al Partido de la necesidad imperiosa de una insurrección inmediata, Lenin recuperó las reflexiones de Marx (en Revolución y contrarrevolución en Alemania) sobre la cuestión de la insurrección como un «arte», que, como el arte de la guerra u otros, está sujeto a ciertas reglas cuya negligencia lleva al hundimiento del partido responsable. Según Marx, la regla más importante es «no pararse nunca a mitad camino una vez que ha comenzado la insurrección; mantener siempre la ofensiva puesto que la defensiva es la muerte de todo alzamiento armado»; sorprender al enemigo y desmoralizarlo por medio de éxitos cotidianos, «aunque sean pequeños», obligándole a batirse en retirada; «en pocas palabras, según Danton, el gran maestro de la táctica revolucionaria: “audacia, audacia y audacia”».
Y como señaló Lenin, «hay que concentrar en el lugar y el momento decisivos fuerzas muy superiores, porque de lo contrario, el enemigo, mejor preparado y organizado, aniquilará a los insurgentes». Lenin añadía: «Confiemos en que, si se acuerda la insurrección, los dirigentes aplicarán con éxito los grandes preceptos de Danton y Marx. El triunfo de la Revolución rusa y de la revolución mundial depende de dos o tres días de lucha» ([20]).
Con este objetivo, el proletariado tuvo que crear los órganos de su lucha por el poder, un comité militar y destacamentos armados. «Así como un herrero no puede tomar con sus manos desnudas hierro candente, tampoco el proletariado puede, con sólo sus manos, adueñarse del poder: les es preciso una organización adecuada para dicha tarea. En la combinación de la insurrección de masas con la conspiración, en la subordinación del complot a la insurrección, en la organización de la insurrección a través de la conspiración, consiste aquel capítulo complejo y lleno de responsabilidades de la política revolucionaria que Marx y Engels denominaban “el arte de la insurrección”» ([21]).
Este planteamiento centralizado, coordinado, es lo que permitió al proletariado aplastar la última resistencia armada de la burguesía y asestar un golpe terrible que la burguesía no olvidaría, y de hecho no ha olvidado hasta ahora. «Los historiadores y políticos suelen denominar insurrección de las fuerzas elementales al movimiento de masas que, aglutinado por el odio común al antiguo régimen, carece de perspectivas claras, de métodos de lucha elaborados, de dirección que conduzca conscientemente a la victoria. Los historiadores oficiales, por lo menos los democráticos, se complacen en presentar esta insurrección de las fuerzas elementales como una calamidad inevitable cuya responsabilidad recae sobre el antiguo régimen. La verdadera razón de esta indulgencia es que las insurrecciones de las fuerzas “elementales” no pueden trascender los marcos del régimen burgués (...) Lo que sí niega y tacha de “blanquismo”, o peor aún, de bolchevismo, es la preparación consciente de la insurrección, el plan, la conspiración» (21).
Esto es lo que todavía más enfurece a la burguesía: la audacia con la que la clase obrera le arrebató el poder. La burguesía –todo el mundo– sabía que se estaba preparando un alzamiento. Pero nadie sabía cómo y cuándo atacaría el enemigo. Al asestar su golpe definitivo, el proletariado se aprovechó plenamente de la ventaja de la sorpresa, de la elección del terreno de batalla. La burguesía esperaba que su enemigo fuera lo bastante ingenuo y «democrático» para decidir la cuestión de la insurrección públicamente, en presencia de la clases dirigentes, en el Congreso panruso de los Soviets que se había convocado en Petrogrado. Allí esperaba sabotear e impedir la decisión y su ejecución. Pero cuando los delegados del Congreso llegaron a la capital, la insurrección estaba en pleno apogeo y la clase gobernante se tambaleaba. El proletariado de Petrogrado, mediante su Comité militar revolucionario, entregó el poder al Congreso de los Soviets, y la burguesía no pudo hacer nada para impedirlo. ¡Golpe! ¡Conspiración! gritaba la burguesía –y todavía grita lo mismo–; la respuesta de Lenin: golpe, no; conspiración, sí, pero una conspiración subordinada a la voluntad de las masas y las necesidades de la insurrección. Y Trotski añadía: «Cuanto más alto sea el nivel político de un movimiento revolucionario y más serio sea su liderazgo, mayor será el lugar que ocupa la conspiración en una insurrección popular» ([22]).
¿El bolchevismo una forma de blanquismo? Las clases explotadoras lanzan de nuevo actualmente esta acusación. «Más de una vez, los bolcheviques, mucho antes de la insurrección de Octubre, hubieron de refutar las acusaciones de sus adversarios, quienes les imputaban manejos conspirativos y blanquismo. Y, sin embargo, nadie ha combatido con mayor firmeza que Lenin el sistema de la pura conspiración. ¡Cuántas veces los oportunistas de la socialdemocracia internacional tomaron bajo su protección la vieja táctica socialrevolucionaria del terror individual contra los agentes del zarismo, resistiéndose a la crítica implacable de los bolcheviques, quienes oponían al aventurero de la intelligentsia, el camino de la insurrección de las masas! Pero al rechazar todas las variantes del blanquismo y del anarquismo, Lenin, ni por un minuto, se inclinaba ante la “sagrada” fuerza elemental de las masas». Trotski añadía a esto: «La conspiración no reemplaza la insurrección. Por mejor organizada que se encuentre, la minoría activa del proletariado no puede adueñarse del poder independientemente de la situación general del país. En esto, el blanquismo está condenado por la Historia. Pero sólo en esto. El teorema conserva toda su fuerza. Para la conquista del poder no basta al proletariado un alzamiento de fuerzas elementales. Necesita la organización correspondiente, el plan, la conspiración. Así es como Lenin plantea la cuestión» ([23]).
Es un hecho bien conocido que Lenin, el primero que fue completamente claro sobre la necesidad de la lucha por el poder en octubre planteando diferentes planes para la insurrección (uno centrado en Finlandia y la flota del Báltico y otro en Moscú), en algún momento defendió que fuera el Partido bolchevique, y no un órgano de los soviets, quien organizara directamente la insurrección. Los hechos probaron que la organización y el liderazgo del alzamiento por un órgano del soviet como el Comité militar revolucionario, donde por supuesto el Partido tenía la influencia dominante, es la mejor garantía para el éxito completo del alzamiento, puesto que entonces es el conjunto de la clase, y no sólo los simpatizantes del partido, el que se siente representado por sus órganos unitarios revolucionarios. Pero la propuesta de Lenin, según la burguesía, revela que para él la revolución no es tarea de las masas, sino un asunto privado del Partido ¿Por qué si no –preguntan– estaba tan rotundamente en contra de esperar al Congreso de los soviets para decidir el alzamiento? La actitud de Lenin se inscribía plenamente en el marxismo y su confianza fundada históricamente en las masas proletarias. «Sería desastroso, o en todo caso un planteamiento puramente formal, querer esperar a la incierta votación del 25 de octubre. El pueblo tiene el derecho y el deber de decidir sobre esas cuestiones, no por el voto, sino por la fuerza; el pueblo tiene el derecho y el deber, en los momentos críticos de la revolución, de mostrar a sus representantes, incluso a sus mejores representantes, la dirección correcta, en vez de esperarlos. Esto nos lo enseña la historia de todas las revoluciones, y sería un monstruoso crimen de los revolucionarios dejar pasar el momento, cuando saben que la salvación de la revolución, las propuestas de paz, la salvación de Petrogrado, el acabar con el hambre, o la devolución de la tierra a los campesinos, depende de esto. El gobierno se tambalea, y hay que darle el último golpe ¡a cualquier precio!» ([24]).
En realidad, todos los líderes bolcheviques estaban de acuerdo con esto. Quienquiera que fuera el que dirigiera el alzamiento, el poder entregado sería entregado inmediatamente al Congreso panruso de los soviets. El Partido sabía perfectamente que la revolución no era solamente asunto suyo o de los obreros de Petrogrado, sino del conjunto del proletariado. Pero respecto a la cuestión de quién debía conducir la insurrección propiamente dicha, Lenin estaba en lo cierto cuando argumentaba que lo harían los órganos de la clase mejor preparados y en mejores condiciones para asumir la tarea de la planificación política y militar y del liderazgo político de la lucha por el poder. Trotski tenía razón al argumentar que el mejor dotado para esta tarea sería un órgano del Soviet, especialmente creado para esta tarea, y bajo la influencia del Partido. Pero no se trataba de un debate de principios, sino de un asunto vital de eficacia política. La preocupación de Lenin de que no se podía cargar con esta tarea al conjunto del aparato del Soviet, puesto que eso retrasaría la insurrección y llevaría a divulgar los planes al enemigo, era completamente válida.
Fue necesaria la dolorosa experiencia de la Revolución rusa para que después, la Izquierda comunista pudiera plantear que, aunque es indispensable la dirección política del partido de clase, tanto en la lucha por el poder como en la dictadura del proletariado, no es tarea del partido tomar el poder. Sobre esta cuestión, ni Lenin, ni otros bolcheviques (ni los espartakistas en Alemania, etc.) eran claros en absoluto en 1917, ni podían serlo. Pero respecto al «arte de la insurrección», a la paciencia revolucionaria, y a la precaución para evitar levantamientos prematuros, respecto a la audacia revolucionaria necesaria para tomar el poder, los revolucionarios de hoy tienen mucho que aprender de Lenin. En particular sobre el papel del partido en la insurrección. La historia probó que Lenin tenía razón: quienes toman el poder son las masas, y el soviet aporta la organización, pero el partido de clase es el arma más indispensable de la lucha por el poder. En julio de 1917 fue el partido el que no permitió que la clase obrera sufriera una derrota decisiva. En octubre de 1917, el partido condujo a la clase al poder. Sin esta dirección indispensable no se hubiera tomado el poder.
Lenin contra Stalin
¡Pero la revolución de Octubre llevó al estalinismo! grita la burguesía sacando su argumento «definitivo». Pero en realidad lo que llevó al estalinismo fue la contrarrevolución burguesa, la derrota de la revolución en Europa occidental, la invasión y el aislamiento internacional de la Unión soviética, el apoyo de la burguesía mundial a la burocracia nacionalista que se desarrollaba en Rusia contra el proletariado y los bolcheviques.
Es importante recordar que durante las semanas cruciales de octubre de 1917, como durante los meses previos, dentro del Partido bolchevique se manifestó una corriente que reflejaba el peso de la ideología burguesa, que se oponía a la insurrección, y de la que ya Stalin era el representante más peligroso.
Ya en marzo de 1917 Stalin había sido el principal vocero en el Partido de aquellos que querían abandonar su posición internacionalista revolucionaria, apoyar el Gobierno provisional y su política de continuación de la guerra imperialista, y reagruparse con los socialpatriotas mencheviques. Cuando Lenin llamó públicamente a la insurrección, Stalin, como editor del órgano de prensa del Partido, retrasaba intencionadamente la publicación de sus artículos, mientras publicaba las contribuciones de Kamenev y Zinoviev, que estaban en contra del alzamiento, y que a menudo rompían con la disciplina del Partido, como si se tratara de la posición oficial del Partido, razón por la cual Lenin amenazó con dimitir del Comité central. Stalin continuó pretendiendo que Lenin, que estaba por la insurrección inmediata y que ahora tenía al Partido detrás, y Kamenev y Zinoviev, que saboteaban abiertamente las decisiones del Partido, eran «de la misma opinión». Durante la insurrección, el aventurero político Stalin «desapareció» –en realidad para ver qué bando ganaba antes de reaparecer defendiendo su propia posición. La lucha de Lenin y el Partido contra el «estalinismo» en 1917, contra sus manipulaciones y el sabotaje tramposo a la insurrección (a diferencia de Zinoviev y Kamenev, pues, éstos, cuando menos, actuaban abiertamente), volvió a plantearse en el Partido los últimos días de la vida de Lenin, pero esta vez en condiciones infinitamente más desfavorables.
La cumbre más alta de la historia humana
Lejos de ser un banal golpe de Estado, como miente la clase dominante, la revolución de Octubre es el punto más alto que ha alcanzado hasta ahora la humanidad en toda su historia. Por primera vez una clase explotada tuvo el valor y la capacidad de tomar el poder arrebatándoselo a los explotadores e inaugurar la revolución proletaria mundial. Aunque la revolución pronto iba a ser derrotada en Berlín, Budapest y Turín, aunque el proletariado ruso y mundial tuvo que pagar un precio terrible por su derrota –el horror de la contrarrevolución, otra guerra mundial, y toda la barbarie hasta hoy– la burguesía todavía no ha sido capaz de borrar la memoria y las lecciones de este enorme acontecimiento.
Hoy, cuando la mentalidad y la ideología descompuesta de la clase dominante destila el individualismo, el nihilismo y el oscurantismo, el florecimiento de visiones reaccionarias del mundo, como el racismo y el nacionalismo, el misticismo, el ecologismo, una ideología que desprecia los últimos vestigios de creencia en el progreso humano, el faro que encendió la revolución de Octubre marca el camino. Octubre recuerda al proletariado que el futuro de la humanidad está en sus manos, y que esas manos, son capaces de cumplir su tarea. La lucha de clases del proletariado, la reapropiación por la clase obrera de su propia historia, la defensa y el desarrollo del método científico del marxismo, ese es el programa de Octubre. Ese es hoy el programa para el futuro de la humanidad. Como Trotski escribió en la conclusión de su gran Historia de la Revolución rusa:
“Tomado en su conjunto podemos resumir el ascenso histórico de la humanidad como una serie de victorias de la conciencia sobre las fuerzas ciegas: en la naturaleza, en la sociedad, en el hombre mismo. Hasta el presente, el pensamiento crítico y creador se ha apuntado sus mayores éxitos en la lucha contra la naturaleza. Las ciencias fisicoquímicas ya han llegado a un punto en que el hombre se dispone, evidentemente, a convertirse en amo de la materia. Pero las relaciones sociales se siguen desarrollando de una manera elemental. El parlamentarismo solo ilumina la superficie de la sociedad y eso de una manera bastante artificial. Comparada a la monarquía y otras herencias del canibalismo y el salvajismo de las cavernas, la democracia representa, por supuesto, una enorme conquista. Pero no modifica de ningún modo el juego ciego de las fuerzas en las relaciones mutuas de la sociedad. Precisamente en este dominio, el más profundo del inconsciente, la insurrección de Octubre ha sido la primera en poner las manos. El sistema soviético quiere introducir un fin y un plan en los fundamentos mismos de una sociedad, donde hasta entonces reinaban simples consecuencias acumuladas.»
Kr
[1] Lenin, La Revolución rusa y la guerra civil.
[2] Lenin, ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?
[3] Lenin, Reunión del CC del POSDRb, 10-23 de octubre de 1917.
[4] Lenin, Carta a los camaradas bolcheviques que participan en el Congreso de los Soviets de la región del Norte.
[5] Lenin, Carta a los camaradas.
[6] Lenin, Carta a la Conferencia de la ciudad de Petrogrado.
[7] Trotski, Las lecciones de Octubre, escrito en 1924.
[8] Ídem.
[9] Lenin, Tesis para un informe ante la Conferencia de Octubre...
[10] Trotski, Las lecciones de Octubre.
[11] Trotski, Historia de la Revolución rusa.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] Lenin, ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?
[15] Trotski, Historia de la Revolución rusa.
[16] Ídem.
[17] Ídem.
[18] Lenin, Carta a los camaradas...
[19] Trotski, Historia de la Revolución rusa.
[20] Lenin, Consejos de un ausente.
[21] Trotski, Historia de la revolución rusa.
[22] Ídem.
[23] Trotski, Historia de la revolución rusa.
[24] Lenin, Carta al Comité central.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La revolución proletaria [126]
II - «El Estado y la revolución» (Lenin) - Una brillante confirmación del marxismo
- 7242 reads
Uno de los argumentos preferidos por los profesores burgueses en su incesante combate contra el marxismo, es la acusación de que éste sería una «pseudociencia» como la frenología u otras tonterías de ese estilo. La manifestación más sofisticada de esta acusación se encuentra en el libro de Karl Popper: «La sociedad abierta y sus enemigos» todo un clásico de la «filosofía» en la justificación del liberalismo, ¡y de la «guerra fría»!. Según Popper no puede sostenerse que el marxismo pretenda ser una ciencia social, ya que sus planteamientos no pueden ser ni verificados ni refutados a través de la experimentación práctica, condición «sine qua non» de cualquier investigación científica.
Pero es que el marxismo no pretende ser «una ciencia» del mismo tipo que las ciencias naturales, puesto que reconoce, de entrada, que las relaciones sociales humanas no pueden estar sujetas a la exactitud y el examen como los procesos físicos, químicos o biológicos. Lo que sí afirma, por el contrario, es que al tratarse del punto de vista global de una clase explotada, que no tiene ningún interés en mistificar u ocultar la realidad social, sólo el marxismo es capaz de aplicar un método científico al estudio de la sociedad y de la evolución de la historia. Es verdad que la historia no puede ser examinada en condiciones de laboratorio, que las predicciones efectuadas por una crítica social revolucionaria, no pueden ser verificadas mediante experimentos cuidadosamente controlados y repetidos..., pero no es menos cierto que sí es posible extrapolar, a partir del pasado y de los actuales procesos sociales, económicos, o históricos, y perfilar, en líneas generales, cómo será el futuro. Para demostrarlo basta ver cómo la gigantesca secuencia de acontecimientos históricos inaugurados por la Primera Guerra mundial, confirmó, en el laboratorio vivo de la acción social, las predicciones efectuadas por el marxismo.
Una premisa fundamental del materialismo histórico es que, al igual que las anteriores sociedades de clases, el capitalismo alcanzaría una fase en la que sus relaciones de producción, en vez de condiciones para el desarrollo de las fuerzas productivas pasarían a constituir una auténtica traba, llevando a la crisis al conjunto de la superestructura política y jurídica de la sociedad, abriendo así una época de revolución social. Para llegar a esta premisa, los fundadores del marxismo analizaron en profundidad las contradicciones inherentes a la base económica del capitalismo, que le empujarían a su crisis histórica. Este análisis quedó, lógicamente, a un nivel muy general, sin poder precisar la fecha de la crisis revolucionaria. A pesar de ello, incluso los mismos Marx y Engels sufrieron, en algún momento, de impaciencia revolucionaria y se precipitaron a la hora de anunciar el declive general del capitalismo y, con él, la inminencia de la revolución proletaria. Tampoco estuvo siempre claro qué forma tomaría esta crisis histórica. ¿Se trataría simplemente de una depresión económica – como las que cíclicamente habían marcado su período ascendente –, aunque de mucha mayor amplitud y de carácter irreversible? La respuesta a esto también debió quedarse en una perspectiva general. Y, sin embargo, ya desde el Manifiesto comunista, quedaba establecido cuál era el dilema fundamental al que se enfrentaba la humanidad: socialismo o hundimiento en la barbarie; emergencia de una forma más elevada de asociación humana o desencadenamiento de todas las tendencias destructivas inherentes al capitalismo, lo que el Manifiesto llama «la ruina recíproca de las clases en conflicto».
A finales del siglo XIX, sin embargo, cuando el capitalismo entró en su fase imperialista, de militarismo desenfrenado, de concurrencia para conquistar las áreas no capitalistas que aún quedaban en el planeta, empezó a vislumbrarse que el desastre al que el capitalismo llevaría a la humanidad no sería una simple depresión económica de grandes proporciones, sino una gigantesca catástrofe militar: una guerra generalizada –continuación, por otros medios, de la concurrencia económica–, pero cuya dinámica irracional acabaría prevaleciendo, destruyendo el conjunto de la civilización bajo sus engranajes. Y he aquí esta significativa «profecía» de Engels en 1887: «Ya no es posible para Prusia-Alemania, más guerra que una guerra mundial. Una guerra mundial, por supuesto, de una extensión y una violencia inimaginables. De ocho a diez millones de soldados serán masacrados uno tras otro, devorando así toda Europa hasta arrasarla como ninguna plaga de langostas la haya arrasado antes. Las devastaciones de la Guerra de los Treinta años pero comprimidas en tres o cuatro años y extendida al conjunto del continente: las hambrunas, las plagas, el hundimiento general en la barbarie tanto de los ejércitos como de las poblaciones, el caos sin remisión de nuestro artificial sistema comercial, industrial y financiero, lo que desembocará en una bancarrota generalizada; el colapso de todos los Estados y de sus tradicionales élites intelectuales hasta el extremo que las coronas rodaran y no habrá nadie para recogerlas. Resulta por completo imposible prever como acabará todo esto y quien saldrá vencedor de esta lucha. Únicamente un resultado es absolutamente cierto: el hundimiento generalizado y el establecimiento de las condiciones para la victoria final de la clase obrera.
No hay otra perspectiva. El sistema de sobrepuja mutua en el armamentismo, llevado a sus extremos, acaba final e inevitablemente en tales resultados. Esto, señores, príncipes y hombres de Estado, es lo que vuestra sabiduría ha traído a la vieja Europa. Y lo único que os queda por hacer es inaugurar la última danza de la guerra, lo que a la larga nos vendrá bien. Puede que la guerra nos lleve, temporalmente, a las tinieblas; puede que nos arranque posiciones ya conquistadas. Pero una vez que hayáis desencadenado fuerzas que vosotros mismos ya no sois capaces de controlar, la situación se os escapará de las manos; y al final de la tragedia os encontraréis arruinados y la victoria del proletariado estará ya alcanzada o será prácticamente inevitable» ([1]).
Las fracciones revolucionarias que, en 1914, siguieron fieles a los principios internacionalistas contra la guerra, tuvieron razones de sobra para evocar estas palabras de Engels, que Rosa Luxemburgo, en su Folleto de Junius, sólo tuvo que actualizar: «Federico Engels dijo una vez: “La sociedad capitalista se halla ante un dilema: avance al socialismo o regresión a la barbarie” ¿Qué significa “regresión a la barbarie” en la etapa actual de la civilización europea? Hemos leído y citado estas palabras con ligereza, sin poder concebir su terrible significado. En este momento basta mirar a nuestro alrededor para comprender qué significa la regresión a la barbarie en la sociedad capitalista. Esta guerra mundial es una regresión a la barbarie. El triunfo del imperialismo conduce a la destrucción de la cultura, esporádicamente si se trata de una guerra moderna, para siempre si el período de guerras mundiales que se acaba de iniciar puede seguir su maldito curso hasta sus últimas consecuencias. Así nos encontramos, hoy tal y como profetizó Engels hace una generación, ante la terrible opción: o triunfa el imperialismo y provoca la destrucción de toda la cultura y, como en la antigua Roma, la despoblación, desolación, degeneración, un inmenso cementerio; o triunfa el socialismo, es decir la lucha consciente del proletariado internacional contra el imperialismo, sus métodos, sus guerras. Tal es el dilema de la historia universal, su alternativa de hierro, su balanza temblando en el punto de equilibrio, aguardando la decisión del proletariado. De ella depende el futuro de la cultura y de la humanidad».
Luxemburgo se basaba tanto en las previsiones de Engels como en lo que ella misma vivía: si el proletariado no acababa con el capitalismo, la guerra imperialista de 1914-18 sería la primera de una serie de conflictos generalizados, cada vez más devastadores, que acabarían amenazando la supervivencia misma de la humanidad. Y ese ha sido, efectivamente, el drama que hemos vivido en el siglo XX, la prueba más contundente de que, como decía Lenin: «el capitalismo ha sobrevivido, convirtiéndose en el freno más reaccionario al progreso de la humanidad» ([2]).
Pero si la guerra de 1914 confirmaba este primer aspecto de la disyuntiva histórica: la decadencia del capitalismo y su hundimiento en la recesión; la Revolución rusa y la posterior oleada revolucionaria mundial confirmó también, y no menos tajantemente, el otro término de la disyuntiva, es decir, como en 1919 señaló el Manifiesto del Primer congreso de la Internacional comunista, que la época del derrumbe interior del capitalismo es también la época de la revolución proletaria; y que la clase obrera es la única fuerza social que puede acabar con la barbarie capitalista e inaugurar una nueva sociedad. Las terribles privaciones ocasionadas por la guerra imperialista y la desintegración del régimen zarista, desencadenaron una auténtica tormenta en el seno de la sociedad rusa, pero dentro de la revuelta de una inmensa masa de campesinos de uniforme (la mayoría de los soldados) y campesinos, fue la clase obrera de los centros urbanos quien creó nuevos órganos revolucionarios de lucha –los soviets, los comités de fábrica, las guardias rojas– que sirvieron de modelo para el resto de la población; fueron los proletarios quienes más rápidamente elevaron su conciencia política –un desarrollo que se expresó en el crecimiento espectacular de la influencia del Partido bolchevique; fueron también los obreros los que tomaron la dirección del movimiento y determinaron el curso de los acontecimientos, en los momentos decisivos del proceso revolucionario: derrocando el régimen zarista en febrero, desbaratando los complots contrarrevolucionarios en septiembre, emprendiendo la insurrección en octubre. Por esa misma razón fue la clase obrera la que en Alemania, en Hungría, en Italia y en todo el planeta, la que con sus luchas y sus levantamientos, puso fin a la guerra y amenazó la existencia misma del capital mundial.
Si las masas proletarias fueron capaces de realizar tales proezas, no fue porque estuvieran «intoxicadas» por alguna visión milenarista, ni «seducidas» por una especie de maquiavélicos manipuladores, sino porque a través de la práctica de sus propias luchas, de sus debates y discusiones propias, llegaron a comprender que las consignas y el programa de los marxistas revolucionarios se correspondían plenamente con sus propios intereses y necesidades.
Tres años después de la apertura efectiva de la época de la revolución proletaria, el proletariado emprendía una revolución, tomando el poder político en un país, y desafiando al orden burgués en todo el planeta. El espectro del «bolchevismo», del poder de los soviets, de las revueltas contra la máquina de guerra imperialista, hizo caer muchas monarquías y sembraron la angustia entre las clases explotadoras en todas partes. Durante tres años, e incluso alguno más, parecía que la «profecía» de Engels (que la barbarie de la guerra aseguraría la victoria del proletariado) fuera a cumplirse punto por punto. Hoy sabemos, y por supuesto no dejan de recordárnoslo los profesores burgueses, que «se equivocó», y por supuesto, añaden, no podía ser de otra forma ya que ese ambicioso proyecto de liquidación del capitalismo y de creación de una sociedad verdaderamente humana es irrealizable puesto que es, nos aseguran, contrario a la «naturaleza del hombre». Pero lo cierto es que en aquel momento la clase dominante no se quedó de brazos cruzados, confiada en que la «naturaleza humana» acabara aplacando los ímpetus revolucionarios, sino que para exorcizar el espectro de la revolución mundial aparcaron sus divisiones y combinaron todas sus fuerzas contrarrevolucionarias: invasión militar contra la República de los soviets, provocación y matanza de los obreros revolucionarios desde Berlín hasta Shangai... Y casi sin excepción, esas fuerzas del liberalismo y la socialdemocracia (los Kerenski, Noske, Woodrow Wilson) que la mayoría de los profesores presentan como la encarnación de una alternativa mucho más racional y realizable que las utopías marxistas, fueron en realidad quienes dirigieron y organizaron esas fuerzas contrarrevolucionarias.
Los físicos cuánticos de este siglo han reconocido la necesidad de una de las premisas fundamentales de la dialéctica, a saber, que no es posible estudiar la realidad desde fuera, que la observación influye en el proceso mismo que se está observando. El marxismo nunca ha pretendido ser una «ciencia de la sociedad» neutra, puesto que toma partido, como fuerza aceleradora y transformadora desde dentro de ese mismo proceso social. Los académicos burgueses reivindican, en cambio, «imparcialidad y neutralidad», pero también se desvelan sus intereses partidistas cuando comentan la realidad social. La diferencia estriba en que mientras los marxistas forman parte de un movimiento hacia la liberación de la sociedad, los profesores que critican el marxismo acaban inexorablemente justificando las sangrientas fuerzas de la reacción política y social.
El proletariado al borde del poder
Mientras que en el siglo pasado el programa comunista permaneció como una perspectiva histórica y global, en la época de la revolución mundial, se convirtió en algo muy preciso. El tema candente en 1917 era, precisamente, la cuestión del poder político, de la dictadura del proletariado. Y le correspondió a la Revolución rusa enfrentarse a este problema tanto en la teoría como en la práctica. El texto de Lenin: El Estado y la revolución. La teoría marxista del Estado y las tareas del proletariado en la revolución, escrito entre agosto y septiembre de 1917, ha sido ya mencionado varias veces en estos artículos, ya que hemos intentado no sólo reexaminar muchas de las cuestiones que plantea, sino sobre todo aplicar su método. Y si es verdad que repetimos algunas cosas, es porque hay cuestiones que merecen esa insistencia. Y es que El Estado y la revolución tiene una importancia tal en la evolución de la teoría marxista sobre el Estado que nos parece lógico que dediquemos este artículo específicamente a ese texto.
Como ya mostramos en nuestro anterior artículo (ver Revista internacional nº 90), la experiencia directa de la clase obrera y su análisis por parte de las minorías marxistas ya había planteado, incluso antes de la guerra y de la oleada revolucionaria, las bases esenciales para resolver el problema del Estado en la revolución proletaria. La Comuna de París en 1871 permitió ya que Marx y Engels pudieran concluir que el proletariado no podía «simplemente adueñarse» del viejo Estado burgués, sino que debía destruirlo y sustituirlo con nuevos órganos de poder. Las huelgas de masas de 1905 mostraron cómo los soviets de diputados obreros eran la forma de poder revolucionario más adecuada a la nueva época histórica que se iniciaba. Pannekoek, en su polémica con Kautsky, ya había afirmado que la revolución proletaria sólo podría ser el resultado de un movimiento de masas que paralizara y desintegrara el poder estatal de la burguesía.
Pero el peso del oportunismo en el movimiento obrero de antes de la guerra era tan grande, que ni las más aceradas polémicas pudieron disiparlo. Todo lo aprendido de experiencias como la Comuna, fue relegado al olvido por décadas de parlamentarismo y legalismo, de creciente reformismo en el partido y los sindicatos. Y tal abandono de las posiciones revolucionarias de Marx y Engels, no fue únicamente obra de revisionistas descarados como Bernstein. También el trabajo de la corriente en torno a Kautsky, consiguió convertir el fetichismo del parlamentarismo y la teorización de un camino pacífico y «democrático» a la revolución, en la última palabra del «marxismo ortodoxo». En esa situación únicamente la fusión de las posiciones de la izquierda de la IIª Internacional con amplios movimientos de masas, permitió al proletariado superar la amnesia de sus propias adquisiciones. Esto no debe llevarnos a subestimar la importancia de la intervención teórica de los revolucionarios sobre esta cuestión. Al contrario, en el momento en que la teoría revolucionaria gana a las masas y se convierte en una fuerza material, se hacen más urgentes y decisivas su clarificación y su difusión.
En la Revista internacional nº 89, la CCI recordaba la vital importancia de la intervención política y teórica contenida en las Tesis de abril, ya que mostraban al partido y a la clase obrera en su conjunto el camino para salir de la confusión creada por los mencheviques, los socialistas-revolucionarios y el resto de fuerzas de la componenda y la traición. La cuestión central de la posición que Lenin defendió en abril es la insistencia en que la revolución en Rusia sólo podía entenderse como parte de la revolución socialista mundial, y que, por consiguiente, el proletariado se vería obligado a seguir luchando contra esas repúblicas parlamentarias que los oportunistas y la izquierda burguesa presentaban como la más digna conquista revolucionaria; que el proletariado debía luchar no por una república parlamentaria, sino para que los soviets, la dictadura del proletariado aliado con el campesinado pobre, asumieran el poder.
Por su parte, los adversarios políticos de Lenin, especialmente los que presumían de ser los depositarios de la ortodoxia marxista, le acusaron inmediatamente de anarquismo, de aspirar a suceder a Bakunin en su trono vacante. Esta ofensiva ideológica del oportunismo exigía, por tanto, una respuesta, una reafirmación del abecé del marxismo, pero también una nueva profundización teórica a la luz de las experiencias históricas más recientes. El Estado y la revolución respondía a esta necesidad, proporcionando, al mismo tiempo, una de las más destacadas demostraciones de lo que es el método marxista, de la profunda interacción entre teoría y práctica. Lenin, que ya había escrito más de diez años antes, que «no puede haber movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria», comprendió en aquellos momentos, cuando se vio obligado a esconderse en el campo finlandés para escapar de la represión que siguió a las jornadas de Julio (ver artículo sobre estos acontecimientos en la Revista internacional nº 90), la necesidad de investigar en profundidad en los clásicos del marxismo, en la historia del movimiento obrero, para clarificar los objetivos inmediatos de aquel inmenso movimiento práctico de las masas.
El Estado y la revolución es un desarrollo y una clarificación de la teoría marxista, aunque la burguesía (a menudo secundada por los anarquistas, como es habitual), señale, con muy diversas justificaciones, que este libro, que insiste en la toma del poder por los soviets y en la destrucción de toda burocracia, es el producto de una conversión temporal de Lenin al anarquismo.
Un «comprensivo» historiador izquierdista como Liebman (Leninism under Lenin, Londres 1975), señala, por ejemplo, que El Estado y la Revolución es la obra de un «Lenin libertario», como si fuera el resultado de un efímero entusiasmo de éste por el potencial creativo de las masas en 1917-18, en contraste con el Lenin «autoritario» de 1902-1903 que, supuestamente, desconfiaría de la espontaneidad de las masas, abogando por un partido de tipo jacobino que actuara como estado mayor. Pero la capacidad de Lenin para responder a los movimientos espontáneos, a la creatividad de las masas, corrigiendo, a la luz de estos acontecimientos, incluso sus propios errores y exageraciones, no se limita a 1917. Ya lo demostró en 1905 (ver artículo sobre 1905 en la Revista internacional nº 90). En 1917, Lenin ya estaba convencido de que lo que estaba a la orden del día era la revolución proletaria, que ya no debería quedar limitada por la teoría de la «revolución democrática» para Rusia. Esto le llevó a valorar más decisivamente aún, la lucha autónoma de la clase obrera, pero esto es, en realidad, un desarrollo de sus propias posiciones previas, y no una repentina conversión al anarquismo.
Otros, más abiertamente hostiles, ven el libro de Lenin como parte de una estratagema maquiavélica para conseguir que las masas secundaran los planes del golpe bolchevique y de la dictadura del partido. Tanto anarquistas como consejistas han utilizado profusamente argumentos de este estilo. No les contestaremos con detalle aquí. Esto forma parte de nuestra defensa global de la Revolución rusa, y de la insurrección de Octubre en particular, contra las campañas de la burguesía (ver artículo sobre la insurrección de Octubre en este mismo número). Sí debemos señalar, al menos, que la defensa intransigente que Lenin hizo de los principios marxistas sobre la cuestión del Estado, cuando volvió del exilio en abril, le puso en una postura muy minoritaria, que, en absoluto, garantizaba que la posición que defendía pudiera llegar a conquistar a las masas. Desde este punto de vista, el maquiavelismo de Lenin sería absolutamente sobrehumano, y deberíamos abandonar el mundo de la realidad social para abandonarnos a las divagaciones de la teoría conspirativa.
Otra postura –que desafortunadamente apareció publicada en Internationalism, la que hoy es publicación de la CCI en Estados Unidos, hace cerca de 20 años, cuando la ideología consejista tenía una gran ascendencia sobre los grupos revolucionarios que volvían a surgir– que criba minuciosamente El Estado y la Revolución en busca de «pruebas» que demostraran que –a diferencia de los escritos de Marx sobre la dictadura del proletariado– el libro de Lenin contendría aún los puntos de vista de un autoritario incapaz de soportar la idea de que los trabajadores podrían liberarse por sí mismos (ver Internationalism nº 3, «Dictadura proletaria: Marx contra Lenin»).
No pretendemos ignorar las debilidades que efectivamente existen en El Estado y la revolución. Pero eso no puede llevarnos a crear una falsa oposición entre Marx y Lenin, y mucho menos ver en El Estado y la revolución una conexión entre Lenin y Bakunin. El libro de Lenin esta en completa continuidad con Marx, Engels y el conjunto de la tradición marxista anterior. Y a quienes continuamos esa tradición marxista, ese trabajo indispensable nos ha proporcionado una inmensa fuerza y claridad.
El Estado, instrumento de dominación de clase
La primera tarea de El Estado y la revolución fue refutar las concepciones oportunistas sobre la esencia de la naturaleza del Estado. La tendencia oportunista en el movimiento obrero –particularmente el ala lassalleana de la socialdemocracia alemana– estaba firmemente arraigada en la convicción de que el Estado sería esencialmente un instrumento natural, que podría ser utilizado tanto en beneficio de los explotados como en defensa de los privilegios de los explotadores. Gran parte de la lucha teórica que Marx y Engels libraron en el Partido alemán se concentró, precisamente, en combatir la idea de un «Estado popular», demostrando, por el contrario, que el Estado es un producto específico de la sociedad de clases, que es esencialmente un instrumento de dominación de una clase sobre el conjunto de la sociedad y sobre la clase explotada en particular. Pero en 1917, como veíamos antes, esa ideología de un Estado como «instrumento neutral» del que podrían adueñarse los trabajadores, era presentada con un barniz «marxista» especialmente por los kautskystas. Esto explica por qué al principio y al final de El Estado y la revolución, aparece una denuncia contra la distorsión oportunista del marxismo. Al final, con una larga crítica de los principales trabajos de Kautsky sobre el Estado (y una defensa de Pannekoek en su polémica con Kautsky). Al principio del libro aparece una de sus más, y con razón, célebres citas sobre la forma en que «la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero compiten en esta castración del marxismo. Omiten, oscurecen o distorsionan el lado revolucionario de esta teoría, su espíritu revolucionario. Tratan de llevarla a los términos en los que es o parece ser aceptable para la burguesía (...). En estas circunstancias, ante esta vasta distorsión sin precedentes del marxismo, nuestra primera tarea es restablecer lo que de verdad pensaba Marx sobre la cuestión del Estado» ([3]).
Para ello, Lenin se dedica a recordar los análisis de los fundadores del marxismo, particularmente de Engels, sobre los orígenes del Estado. Pero aunque Lenin describa este trabajo como una excavación en los escombros del oportunismo, su investigación dista mucho de ser un trabajo arqueológico. Engels, en Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos mostró cómo surge el Estado como producto de los antagonismos de clase irreconciliables, precisamente para prevenir que estos antagonismos acaben desgarrando el tejido social. Pero para que nadie pueda concluir de esto que el Estado sería una especie de «árbitro» social, Lenin añade, siguiendo a Engels, que la cohesión social que procura el Estado es siempre en interés de la clase económicamente dominante, apareciendo pues como un órgano de represión y explotación por excelencia.
En el fragor de la Revolución rusa, esta cuestión «teórica» cobró suma importancia. Los oportunistas mencheviques y socialrevolucionarios, que actuaban cada vez más como el ala izquierda de la burguesía, presentaban el Estado surgido de la caída del zar en febrero de 1917, como una especie de «Estado popular», una expresión de «democracia revolucionaria». Según ellos, pues, los trabajadores debían anteponer la defensa de ese Estado a sus propios intereses, ya que con una discreta persuasión, ese mismo Estado podría, seguramente, satisfacer las necesidades de todos los oprimidos. Cuando Lenin desmontaba esta patraña del Estado «neutral», preparaba el terreno para el derrocamiento práctico de ese Estado. Para reforzar su argumentación contra los llamados «demócratas revolucionarios», Lenin recordó también las fuertes palabras de Engels sobre los límites del sufragio universal: «Engels es sumamente explícito al señalar que el sufragio universal es un instrumento de la dominación burguesa. El “sufragio universal”, nos dice –tomando lógicamente en cuenta la amplia experiencia de la socialdemocracia alemana–, es “lo que calibra la madurez de la clase obrera. Pero no puede ser, ni será nunca nada más en el actual Estado”. Los demócratas pequeño burgueses, tales como nuestros socialrevolucionarios y mencheviques, ... esperan exactamente ese “más” del sufragio universal, e instilan en el cerebro del pueblo, la falacia de que el sufragio universal, “en el actual Estado” es verdaderamente capaz de representar la voluntad de la mayoría del pueblo trabajador, y de asegurar su realización» ([4]).
Este recordatorio sobre la naturaleza burguesa de la versión más «democrática» del «actual Estado» resultó vital en 1917, cuando Lenin planteó la necesidad de una forma de poder revolucionario que pudiera verdaderamente expresar las necesidades de las masas obreras. Pero, a lo largo de este siglo, los revolucionarios hemos debido hacer ese mismo recordatorio una y otra vez. Los herederos más directos de aquellos reformistas socialdemócratas, los actuales partidos socialistas y laboristas, han construido el conjunto de su programa (para el capital) sobre la idea de un Estado benefactor y neutral que al hacerse con el control de la mayor parte de las industrias y servicios sociales, tomaría un carácter «público» e incluso «socialista». Pero también los que se reivindican como herederos de Lenin –los estalinistas y los trotskistas–, venden esta misma mercancía fraudulenta de que las nacionalizaciones y las prestaciones del Estado del bienestar serían conquistas obreras, y por tanto pasos significativos hacia el socialismo, incluso bajo le actual Estado. Estos llamados «leninistas» son los más encarnizados oponentes de la sustancia revolucionaria de la obra de Lenin.
La evolución de la teoría marxista del Estado
Dado que el Estado es un instrumento de la clase dominante, un órgano de violencia directa contra la clase explotada, el proletariado no puede contar con él para defender sus intereses inmediatos y menos aún para construir el socialismo. Lenin muestra cómo había sido distorsionada por el oportunismo la teoría de la extinción del Estado para justificar que la tal nueva sociedad podría formarse de forma gradual, armoniosa, a través del propio Estado que se iría democratizando y tomando el control sobre los medios de producción, de tal forma que la «extinción» del Estado y las bases materiales del comunismo se impondrían por su propio peso. Una vez más volviendo a Engels, Lenin insiste en que la extinción del Estado no puede ser la del Estado burgués sino la del Estado que emerge tras la revolución proletaria, la cual necesariamente debe ser violenta, cuya tarea es destruir el viejo Estado burgués. Evidentemente, tanto Engels como Lenin, rechazan la idea anarquista de una desaparición del Estado de la noche a la mañana. Como producto de la sociedad de clases, la desaparición final del Estado solo puede realizarse tras un período más o menos largo de transición. Pero el Estado del período de transición no es el Estado burgués. Este debe ser destruido de tal forma que sobre sus ruinas emerja el nuevo Estado, el cual es una nueva forma de Estado, un semiestado que permite al proletariado ejercer su dominación sobre la sociedad pero que, al mismo tiempo, está en proceso de extinción. Para reforzar y profundizar esta posición fundamental del marxismo, Lenin examina la experiencia contemporánea sobre «el Estado y la revolución» y el desarrollo de la teoría marxista en conexión con dicha experiencia (algo que Pannekoek había subestimado dejando el flanco abierto a las acusaciones oportunistas de «anarquismo»).
El punto de partida de Lenin es el comienzo del movimiento marxista, es decir, el período justo antes de las revoluciones de 1848. Tras haber vuelto a leer el Manifiesto comunista y la Miseria de la filosofía, Lenin argumenta que en esos trabajos las cuestiones clave en lo concerniente al Estado son:
- el proletariado necesita tomar el poder político, erigirse en la clase dominante, un acto generalmente descrito como el resultado de «una guerra civil más o menos velada « y del «derrocamiento violento de la burguesía» (Manifiesto comunista);
- el Estado formado con la revolución debe desembocar en una sociedad sin clases donde exista la necesidad de un poder político.
En lo que se refiere a la naturaleza de este «derrocamiento violento», la relación exacta entre el proletariado y el Estado burgués no era posible precisarla demasiado dada la ausencia de experiencias concretas en ese momento. No obstante, Lenin observa: «dado que el proletariado necesita el Estado como una forma específica de dominación contra la burguesía, la conclusión cae por su propio peso: ¿cómo puede ser creada semejante organización sin abolir y destruir primero la máquina estatal burguesa? El Manifiesto comunista lleva directamente a esa conclusión y es de esa conclusión de la que habla Marx cuando sintetiza la experiencia de la revolución de 1848-51» ([5]). Después, Lenin cita el pasaje crucial de El 18 de Brumario de Luís Bonaparte donde Marx denuncia el Estado como «un espantoso cuerpo parásito» y señala lo que es novedoso de la revolución proletaria, la cual hace lo contrario de las revoluciones anteriores que «perfeccionaban dicha máquina en lugar de destruirla» ([6]).
Como mencionamos en nuestro artículo de la Revista internacional nº 73, las revoluciones de 1848, en tanto que planteaban por vez primera la cuestión de la destrucción del Estado burgués, también proporcionaron a Marx algunas indicaciones de cómo forma el proletariado, en el curso de la lucha, sus propios comités independientes, nuevos órganos de la autoridad revolucionaria. Sin embargo, el contenido proletario de los movimientos de 1848 fue demasiado débil, demasiado inmaduro, como para ser capaz de responder a la cuestión de «con qué sustituir la vieja máquina estatal burguesa». Lenin, por ello, aborda la única experiencia de toma del poder por el proletariado, la Comuna de 1871. De manera considerablemente detallada, expone las lecciones principales que Marx y Engels habían sacado de la Comuna:
- Primero y más importante, como Marx y Engels expresan en su «introducción» al Manifiesto comunista de 1872: «Una cosa fue especialmente probada por la Comuna: el proletariado no puede limitarse simplemente a apoderarse de la vieja maquinaria estatal y hacerla servir para sus propios propósitos» ([7]). El movimiento revolucionario debe destruir el Estado existente y sustituirlo por sus propios órganos de poder. En el balance de la Revolución de 1848 esta comprensión aparece como una brillante anticipación del porvenir. En sus análisis de 1872 sobre la Comuna de París, se convierte en un principio programático. Para Marx y Engels fue tan significativo que motivó el anuncio de una rectificación del Manifiesto comunista.
- La Comuna fue una forma específica de ese semiestado revolucionario, una nueva forma de poder político que lleva ya en su seno su propia autodestrucción. Sus rasgos más importantes eran:
- Abolición del Ejército permanente y armamento general del pueblo. La necesidad de su supresión permanece pero debe ser concebido como un arma de la mayoría contra la vieja minoría explotadora.
- Para prevenir el surgimiento de una nueva burocracia, todos los funcionarios debe ser elegidos y sometidos a un control permanente; ningún funcionario del Estado debe cobrar más de la media de todos los trabajadores. Necesidad de la participación constante de las masas a través de una democracia directa y de una supervisión directa de las funciones del Estado.
- Superación del parlamentarismo burgués, sustituyendo la representación (los diputados son elegidos cada 4 ó 5 años por mayorías amorfas) por la delegación (los diputados de la Comuna podían ser revocables en todo momento por las asambleas permanentemente movilizadas) y por la fusión de las funciones legislativas y ejecutivas en un mismo cuerpo. Aquí, de nuevo, Lenin aplica las lecciones del pasado a las luchas del presente: la crítica del parlamentarismo burgués, la defensa de las formas más altas democracia en los consejos obreros. Lo cual constituyó igualmente una aguda polémica con los «socialistas parlamentarios» que querían desviar a los trabajadores hacia la defensa del Estado existente.
- La Comuna es una forma centralizada de organización. Contrariamente a la visión estrecha de los anarquistas que reivindican la Comuna como «su modelo», ésta no defendía la dispersión de la autoridad en múltiple unidades locales o federales. Mientras permitía a nivel local el desarrollo de la mayor iniciativa posible, la Comuna optó por cimentar la unidad del proletariado tanto a nivel nacional como local.
El examen histórico que hizo Lenin no fue capaz de ir más allá de la experiencia de la Comuna. Su intención original era escribir un séptimo capítulo de El Estado y la revolución: «Más lejos veremos cómo las revoluciones rusas de 1905 y 1917, en un marco diferente y en otras condiciones, continuaron la labor de la Comuna, confirmándose los brillantes análisis históricos de Marx» ([8]). Pero la aceleración de la historia le privó de la oportunidad de hacerlo. «No me fue posible escribir ni una sola línea de dicho capítulo: vino a “estorbarme” la crisis política, la víspera de la revolución de Octubre de 1917. “Estorbos” como éste no pueden producir más que alegría. pero la redacción de la segunda parte de este folleto (dedicada a la experiencia de las Revoluciones rusas de 1905 y 1917) habrá que aplazarla seguramente por mucho tiempo; es más agradable y provechoso vivir la “experiencia de la revolución” que escribir acerca de ella» ([9]).
En realidad, la segunda parte jamás se escribió. Está claro que el séptimo capítulo hubiera tenido un valor incalculable. Pero Lenin había logrado lo esencial. La reafirmación de las enseñanzas de Marx y Engels sobre la cuestión del Estado proporcionó una base suficiente para el programa revolucionario hasta el punto de afirmar que la cuestión primordial es la necesidad de destruir el Estado burgués y establecer la dictadura del proletariado. Sin embargo, el trabajo de Lenin no se limitó, como ya hemos señalado, a una mera repetición. Volviendo al pasado con profundidad y tras un propósito militante, los marxistas pueden llevar su percepción teórica más lejos. Desde este punto de vista, El Estado y la revolución aportó dos clarificaciones importantes para el programa comunista. Primero, identificó a los soviets como sucesores naturales de la Comuna, aunque esos órganos sólo son mencionados de pasada. Lenin no fue capaz de analizar con profundidad por qué los soviets fueron una forma de organización revolucionaria más alta que la Comuna; quizá debería haber profundizado en las aportaciones de Trotski en sus escritos sobre 1905, particularmente el último que subraya que los soviets de diputados obreros, basados en asambleas en los lugares de trabajo, eran la forma de organización más adaptada para asegurar la autonomía de clase del proletariado (la Comuna se basó más bien en las unidades territoriales más que en los lugares de trabajo reflejando la fase todavía inmadura de la concentración proletaria). De hecho, escritos posteriores de Lenin muestran que ésa era la comprensión que había alcanzado ([10]). Aunque Lenin no fue capaz de examinar los soviets con todo detalle en El Estado y la revolución, no existe la menor duda de que los consideraba como los órganos más apropiados para destruir el Estado burgués y establecer la dictadura del proletariado; desde las Tesis de abril, la consigna de «¡Todo el poder a los soviets!» fue ante todo la de Lenin y del Partido bolchevique renaciente.
En segundo lugar, Lenin fue capaz de realizar algunas generalizaciones definitivas sobre el problema del Estado y de su destrucción revolucionaria. En el capítulo de su trabajo dedicado a las revoluciones de 1848, Lenin se planteó «¿Es justo generalizar la experiencia, las observaciones y las conclusiones de Marx, transplantándolas más allá de los límites de la historia de Francia en los tres años que van desde 1848 a 1851?» ([11]).
¿Es válida para todos los países la fórmula «concentración de todas las fuerzas» de la revolución proletaria en la destrucción de la máquina estatal?. La cuestión tenía todavía importancia en 1917 porque, pese a las lecciones que habían sacado Marx y Engels de la Comuna de París, incluso ellos mismos había dejado un considerable margen de ambigüedad sobre la posibilidad de que el proletariado pudiera tomar el poder de forma pacífica a través de un proceso electoral en un cierto número de países, aquellos con las instituciones parlamentarias más desarrolladas y los aparatos militares menos hinchados. Como lo dice Lenin, Marx citaba a Gran Bretaña en ese contexto, aunque también a países como Estados Unidos y Holanda. Pero aquí Lenin no tuvo ningún miedo en corregir a Marx y completar su pensamiento. Lo hizo utilizando el método de Marx, poniendo el problema en su más adecuado contexto histórico: «El imperialismo, la época del capital bancario, la época de los gigantescos monopolios capitalistas, la época de la transformación del capitalismo monopolista en capitalismo monopolista de Estado, revela un extraordinario fortalecimiento de la máquina estatal y un desarrollo inaudito de su aparato burocrático y militar, en relación con el aumento de la represión contra el proletariado, así en los países monárquicos como en los países republicanos más libres» ([12]).
Por consiguiente: «Hoy, en 1917, en la época de la primera gran guerra imperialista, esa limitación hecha por Marx ya no tiene razón de ser. Inglaterra y Norteamérica, los más grandes y últimos representantes –en el mundo entero– de la “libertad” anglosajona, en el sentido de ausencia de militarismo y de burocratismo, han ido rodando hasta caer al inmundo y sangriento pantano, común a toda Europa, de las instituciones burocrático-militares, que todo lo someten y lo aplastan. Hoy también en Inglaterra y en Norteamérica, la “condición previa de toda verdadera revolución popular” es romper, es destruir la “máquina estatal existente”« ([13]). Por lo tanto, no podían seguir existiendo excepciones.
La refutación del anarquismo
El blanco principal de El Estado y la Revolución era el oportunismo, el cual, como hemos visto, no vacilaba en acusar a Lenin de anarquismo cuando empezó a insistir en la necesidad de destruir la máquina estatal. Pero como Lenin replicó: «la crítica corriente del anarquismo en los socialdemócratas de nuestros días ha degenerado en la más pura vulgaridad pequeño burguesa: “¡nosotros reconocemos el Estado, los anarquistas, no!”...»([14]). Pero a la vez que demolía estas estupideces, Lenin reiteró la verdadera crítica marxista al anarquismo, basada en particular en lo que Engels desarrolló en réplica a las absurdeces de los «antiautoritarios»: una revolución es la cosa más autoritaria que pueda existir. Rechazar la autoridad, rechazar el uso del poder político, es renunciar a la revolución. Lenin distingue cuidadosamente la posición marxista que ofrece una solución histórica, realizable, a los problemas de la subordinación y de la división entre dirigentes y dirigidos, Estado y sociedad, de la posición anarquista, la cual ofrece solo los sueños apocalípticos de todo ese género de problemas, unos sueños que tienen el resultado más conservador: «No somos utopistas, no soñamos con librarnos de golpe de toda subordinación, de toda administración. Esos sueños anarquistas, basados en la incomprensión de las tareas de la dictadura proletaria, son totalmente ajenos al marxismo. Y, como resultado concreto, solo sirven para posponer la revolución socialista hasta que la gente sea diferente. Nosotros queremos la revolución socialista con la gente tal y como es hoy, con gente que no puede librarse de la subordinación, el control, los capataces y los contables. La subordinación, sin embargo, debe ser hacia la vanguardia armada de todos los explotados y todos los trabajadores, el proletariado» ([15]).
Las bases económicas de la extinción del Estado
A diferencia de los anarquistas que quieren eliminar el Estado como resultado de un acto de voluntad revolucionaria, el marxismo reconoce que una sociedad sin Estado solo puede emerger cuando las raíces económicas y sociales de las divisiones de clases han sido erradicadas, dando pie al florecimiento de una sociedad de abundancia material. Subrayando las bases económicas para la extinción del Estado, Lenin, una vez más, vuelve a los clásicos, en particular a la Crítica del Programa de Gotha realizada por Marx, de la cual extrae los puntos siguientes:
- la necesidad de un período de transición en el cual el proletariado ejerce su dictadura a la vez que conduce a la gran mayoría de la población al control político y económico de la sociedad;
- en términos económicos, este período de transición puede ser descrito como «el estadio inferior del comunismo». Se trata de la sociedad comunista tal y como emerge del capitalismo, todavía marcada por muchos de los defectos del viejo orden. Las fuerzas productivas se han convertido en propiedad común pero no existen todavía las condiciones para la abundancia material. Por consiguiente, todavía existe desigualdad en la distribución. El sistema de bonos de trabajo defendido por Marx va contra la acumulación de capital, pero refleja una situación de desigualdad, donde unos pueden obtener más trabajo que otros, unos pueden tener ciertas capacidades que les faltan a otros, unos tienen hijos mientras que otros no, etc. En suma, existe todavía lo que Marx llama el «derecho burgués» en materia de distribución y para proteger el derecho burgués todavía existen vestigios de las leyes burguesas;
- el desarrollo de las fuerzas productivas hace posible la superación de la división del trabajo e instituye un sistema de libre distribución: de cada uno según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Esta es la fase más alta del comunismo, una sociedad de libertad real. El Estado no tiene cimientos materiales y se extingue, la extensión radical de la democracia lleva a la extinción de la democracia, dado que la democracia es una forma de Estado. La administración del pueblo es sustituida por la administración de las cosas. No se trata de una utopía: incluso en tal fase, por todo un período, puede haber excesos individuales y tienen que ser prevenidos: «Pero, en primer lugar, para ello no hace falta máquina especial, un aparato especial de represión; esto lo hará el propio pueblo armado, con la misma sencillez y facilidad con que un grupo cualquiera de personas civilizadas, incluso en la sociedad actual, separa a los que se están peleando o impide que se maltrate a una mujer» ([16]). En resumen, «la necesidad de observar las reglas simples, fundamentales, del comunismo, acaba convirtiéndose rápidamente en un hábito» ([17]).
Cuando Lenin estaba escribiendo El Estado y la revolución, el mundo entero estaba entrando en el umbral de una revolución comunista. La defensa de la posición marxista sobre la transformación económica no era una abstracción. Era una necesidad programática, vista como inminente. La clase obrera se veía impulsada al enfrentamiento revolucionario por necesidades inmediatas y candentes, la necesidad del pan, la de poner fin a la carnicería imperialista. La vanguardia comunista no tenía duda sobre el hecho de que la revolución no podría detenerse demasiado tiempo para solucionar esas cuestiones inmediatas. Se podía avanzar hasta su conclusión última e histórica: la inauguración de una nueva fase en la historia de la humanidad.
Los límites de la visión de Lenin
Hemos puesto de relieve que El Estado y la revolución es una obra incompleta. En particular, Lenin no pudo tratar el papel de los soviets como «la forma al fin descubierta de la dictadura del proletariado». Sin embargo, aunque la obra se vio «interrumpida» por la revolución de Octubre es el punto más alto de claridad antes de la experiencia de la revolución. Con posterioridad, la propia Revolución rusa –y, sobre todo, su derrota– nos proporciona muchas lecciones sobre los problemas del período de transición y no podemos reprochar a Lenin el no haber dado respuesta a unas cuestiones antes de que se plantearan en la experiencia real del proletariado. En próximos artículos volveremos sobre esas lecciones desde diversos enfoques pero será útil resumir en tres ámbitos principales aquello en lo que la experiencia de la revolución plasmó las debilidades y lagunas de El Estado y la revolución.
El Estado y la economía
Aunque Lenin defendió claramente la noción de una transformación comunista de la economía –una noción que Marx desarrolló en oposición a las tendencias al «socialismo de Estado» existentes dentro del movimiento obrero ([18])– su trabajo sufre todavía de ciertas ambigüedades sobre el papel del Estado en la economía de transición. Hemos visto que esas ambigüedades existían ya en los trabajos de Marx y Engels y que en el período de la IIª Internacional se desarrolló cada vez más la idea según la cual el primer paso en el camino hacia el comunismo era la estatalización de la economía nacional y que una economía enteramente nacionalizada ya no era capitalista. En algunos de sus escritos de la época, mientras denunciaba que los «trusts capitalistas de Estado» se habían convertido en la forma de organización capitalista en la guerra imperialista, Lenin tenía la tendencia a ver esos trusts como un instrumento neutral, una especie de primer paso hacia el socialismo, una forma de centralización económica que el proletariado victorioso podía tomar tal cual. En el trabajo escrito en septiembre de 1917, «Se sostendrán los bolcheviques en el poder», Lenin es más explícito: «El capitalismo creó aparatos de cálculo en forma de bancos, consorcios, el correo, las cooperativas de consumo y los sindicatos de funcionarios. Sin los grandes bancos el socialismo sería irrealizable. Los grandes bancos constituyen «el aparato de Estado» que necesitamos para realizar el socialismo y que tomamos ya formado del capitalismo» ([19]).
En El Estado y la revolución expresa una idea similar cuando dice «Todos los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de un solo “consorcio” de todo el pueblo, del Estado» ([20]).
Es verdad que la transformación comunista de la sociedad no empieza desde cero – su punto de partida inevitable son las fuerzas productivas existentes, las redes de transporte, de distribución, etc. existentes. Pero la historia nos ha enseñado a ser muy prudentes con los organismos e instituciones económicas creados por el capital para sus propias necesidades, sobre todo cuando son tan arquetípicas instituciones capitalistas como los grandes bancos. Aún más importante, la Revolución rusa y en particular la contrarrevolución estalinista han mostrado que la simple transformación del aparato productivo en propiedad estatal no acaba con la explotación del hombre por el hombre – un error claramente presente en El Estado y la revolución cuando Lenin escribe que en la primera fase del comunismo «la explotación del hombre por el hombre será imposible porque será imposible hacerse con los medios de producción -las factorías, las máquinas, las tierras etc.- y transformarlos en propiedad privada» ([21]). Esta debilidad está agravada por la insistencia de Lenin de que habría una «distinción científica» que hacer entre socialismo y comunismo (la anteriormente definida como estadio inferior del comunismo). De hecho, Marx y Engels nunca teorizaron tal distinción y no es accidental que Marx en la Crítica del programa de Gotha hablara de fase inferior y fase superior del comunismo ya que quería poner el énfasis en la idea de un movimiento dinámico entre capitalismo y comunismo, en oposición a la visión de un modo de producción fijo, en cierto modo una «tercera vía», caracterizado por la «propiedad pública». Finalmente, y aún más significativo, la discusión de Lenin sobre la economía del período de transición en El Estado y la revolución no hace explícito el hecho de que la dinámica hacia el comunismo sólo puede desarrollarse a escala internacional; eso deja la puerta abierta a la idea de que, al menos en sus primeras etapas, la «construcción del socialismo» podría realizarse en solo país.
La tragedia de la Revolución rusa es un testimonio patente de que, incluso si la economía está enteramente estatalizada, incluso si se tiene el monopolio del comercio exterior, las leyes del capital global seguirán imponiéndose sobre el bastión proletario aislado. En ausencia de extensión de la revolución mundial, esas leyes desafiarán todo intento de crear los fundamentos de una construcción socialista, incluso aunque se transforme el bastión proletario en un gigantesco «trutst capitalista de Estado» compitiendo en el mercado mundial. Además, semejante mutación vendrá necesariamente acompañada de una contrarrevolución política que borrará toda huella de la dictadura del proletariado.
Partido y poder
Hemos hecho notar que Lenin no dice demasiado sobre el papel del partido en El Estado y la revolución. ¿Sería esto una nueva prueba de la conversión temporal de Lenin al anarquismo durante 1917?. Es una cuestión estúpida. La clarificación teórica contenida en El Estado y la revolución es por sí misma una preparación para el papel directo y dirigente del Partido bolchevique en la revolución de Octubre. En su polémica despiadada contra todos aquellos que tratan de inyectar la ideología burguesa en las filas proletarias, es ante todo un documento político «de Partido», con el que se trata de ganar a los trabajadores hacia las posiciones del partido revolucionario y contra esas influencias.
Sin embargo, la cuestión se vuelve a plantear en el umbral de la oleada revolucionaria mundial: ¿cómo deben entender los revolucionarios (y no solo los bolcheviques) la relación entre el partido y la dictadura del proletariado? La ausencia de referencias al partido en El Estado y la revolución no nos da una clara respuesta a ello, excepto la respuesta ambivalente siguiente: «Educando al partido obrero, el marxismo educa a la vanguardia del proletariado, vanguardia capaz de tomar el poder y de conducir a todo el pueblo al socialismo, de dirigir y organizar el nuevo régimen, de ser el maestro, el dirigente, el jefe de todos los trabajadores y explotados en la obra de organizar su propia vida social sin la burguesía y contra la burguesía» ([22]). Es ambivalente porque no está claro si es el partido quien asume el poder o es el proletariado, al cual Lenin a menudo define como la vanguardia del pueblo oprimido. Una mejor guía sobre el nivel de comprensión real de esta cuestión la ofrece el folleto ¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?. La mayor confusión aparece ya en el propio título: los revolucionarios del momento, pese a su completa dedicación al sistema de los soviets que había hecho obsoleto el sistema de delegación propio del parlamentarismo, vuelven sin embargo a la ideología parlamentaria al preconizar que el partido que tenga la mayoría en los soviets forme gobierno y administre el Estado. En próximos artículos analizaremos con más detalle cómo llevó esta concepción a un entrelazamiento fatal entre el partido y el Estado, creando una situación insoportable que ayudó a vaciar a los soviets de toda vida proletaria y acabó organizando al partido contra la clase. Y sobre todo, transformó el partido de la fracción más radical de la clase revolucionaria en un instrumento de conservación social.
Pero esa evolución no ocurrió de forma autónoma, sino que estuvo determinada sobre todo por el aislamiento de la revolución y el desarrollo material de una contrarrevolución interior. En 1917, el énfasis de los escritos de Lenin, tanto en el folleto antes mencionado como en El Estado y la Revolución, no gira en torno al ejercicio de la dictadura por el partido, sino por el conjunto del proletariado y, de manera creciente, por la gran mayoría de la población, que toma en sus manos los asuntos económicos gracias a su propia experiencia práctica, a sus propios debates, a su propia organización de masas. Cuando Lenin responde afirmativamente que los bolcheviques podrán guardar el poder de Estado, es solo porque se basa en la idea de que los bolcheviques, apenas doscientas mil personas, son sólo una parte del vasto esfuerzo de millones de trabajadores y campesinos pobres que, día tras día, aprenden a hacer funcionar el Estado en su propio beneficio. El poder real no está en las manos del partido sino en las manos de las masas. Si las esperanzas iniciales de la revolución se hubieran realizado, si Rusia no se hubiera visto envuelta en la guerra civil, el hambre, el bloqueo internacional, las evidentes contradicciones en esta posición podrían haber sido resueltas en la buena dirección, demostrando que en un genuino sistema de delegaciones elegidas y revocables no tiene sentido hablar de que un partido toma el poder.
Clase y Estado
En la Crítica del Programa de Gotha, Marx describió el Estado de transición como «nada menos que la dictadura revolucionaria del proletariado». La identificación entre Estado de transición y dictadura del proletariado se continúa en El Estado y la revolución de Lenin cuando habla de «Estado proletario» o de «Estado de los trabajadores armados» y cuando subraya teóricamente esas fórmulas definiendo al Estado como «esencialmente compuesto de cuerpos armados». En definitiva, el Estado del período de transición no sería otra cosa sino los trabajadores en armas, tras haber suprimido a la burguesía.
Como veremos en los próximos artículos, esa formulación se vio rápidamente desmentida por inadecuada. El mismo Lenin tuvo que afirmar que el proletariado no sólo necesitaba el Estado para suprimir la resistencia de los explotadores sino para dirigir al resto de la población no explotadora hacia el socialismo. Y esta última función, la necesidad de integrar a la más amplia población del campo en el proceso revolucionario, dio nacimiento a un Estado que no solo se componía de los soviets de trabajadores sino también de los soviets de campesinos y soldados. Con el inicio de la guerra civil las milicias armadas de trabajadores, la Guardia roja, se mostraron como claramente inadecuadas para hacer frente a la fuerza de la contrarrevolución militar. A partir de ese momento, la principal fuerza armada del Estado soviético fue el Ejército rojo, de nuevo compuesto en su mayoría por campesinos. Al mismo tiempo, la necesidad de combatir la subversión y el sabotaje internos dio lugar a la Cheka, una fuerza policial especial que escapó rápidamente al control de los soviets. Pocas semanas después de la insurrección de octubre, el Estado-comuna se había convertido en algo más que «un cuerpo de trabajadores armados». Sobre todo, con el aislamiento creciente de la revolución, el nuevo Estado se vio cada vez más infestado por la gangrena de la burocracia, cada vez menos responsable frente a los órganos elegidos del proletariado y los campesinos pobres. En lugar de ir hacia su extinción, el nuevo Estado estaba empezando a tragarse a la sociedad entera. En lugar de expresar la voluntad de la clase revolucionaria, se convirtió en el punto focal de la degeneración y la contrarrevolución internas a un nivel jamás visto antes.
En su balance de la contrarrevolución, la Izquierda italiana prestó una especial atención al problema del Estado del período de transición y una de las principales conclusiones alcanzadas por Bilan e Internationalisme fue que, siguiendo la experiencia de la Revolución rusa, no era posible identificar la dictadura del proletariado con el Estado del período de transición. Volveremos sobre esta cuestión en futuros artículos. Pero, desde ahora, sin embargo, es importante subrayar que, incluso si en los planteamientos iniciales de la Revolución rusa, el movimiento marxista sufrió importantes debilidades, la misma idea de no identificar proletariado con Estado de transición no aparece de la nada. Lenin fue plenamente consciente de la definición de Engels del Estado de transición como «un mal necesario» y a lo largo de su libro hay un poderoso énfasis en la necesidad de que los trabajadores sometan a los funcionarios estatales a una constante supervisión y control, especialmente, aquellos elementos del Estado más tendentes a mantener una cierta continuidad con el viejo régimen, como los «expertos militares» y los técnicos, a los cuales los soviets se vieron forzados a recurrir.
Lenin desarrolló también un fundamento teórico a la actitud proletaria de mantener una sana distancia respecto al nuevo Estado. En la parte sobre la transformación económica explica que, teniendo en cuenta que su papel será el de salvaguardar el «derecho burgués», se podría definir el nuevo Estado como «un Estado burgués sin burguesía». Aunque esta definición sea más útil para provocar reflexión que para dar una clara definición de la naturaleza de clase del Estado de transición, Lenin había captado lo esencial: puesto que la tarea del Estado es salvaguardar un estado de cosas que todavía no es comunista, el Estado-comuna revela su naturaleza básicamente conservadora y se muestra particularmente vulnerable a la dinámica de la contrarrevolución. Esta percepción teórica de la naturaleza del Estado permitió a Lenin desarrollar algunos aspectos importantes sobre la naturaleza del proceso de degeneración, incluso estando él mismo parcialmente atrapado en ese proceso. Por ejemplo, su posición sobre la cuestión sindical en 1921, cuando reconoció la necesidad para los trabajadores de mantener órganos propios de defensa incluso contra el Estado de transición o también cuando advirtió contra el crecimiento de la burocracia estatal al final de su vida.
Sin embargo, el Partido bolchevique sucumbió a un proceso insidioso de muerte y la antorcha de la clarificación pasó a las manos de las fracciones comunistas de izquierda. Sin embargo, no cabe duda de que los aspectos teóricos más importantes desarrollados por aquéllas se alcanzaron gracias al punto de partida de la gran contribución de Lenin en El Estado y la revolución.
CDW
[1] 15 de diciembre de 1887, en Obras escogidas de Marx y Engels, Volumen 26. Traducido del inglés por nosotros.
[2] Lenin, Respuesta a las preguntas de un corresponsal americano, 20/7/1920.
[3] Lenin, Respuesta a las preguntas de un corresponsal americano, 20/7/1920.
[4] Ídem.
[5] Ídem.
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] «Palabras finales a la primera edición», Idem.
[10] Ver, en particular, Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, redactadas por Lenin y adoptadas por la Internacional comunista en su Congreso fundador de 1919. Entre otros puntos que serán examinados en un próximo artículo, este texto afirma que: «El poder soviético, es decir, la dictadura del proletariado, está organizado, por el contrario, de modo que acerca a las masas trabajadoras al aparato de gobernación. El mismo fin persigue la unión del poder legislativo y el poder ejecutivo en la organización soviética del Estado y la sustitución de las circunscripciones electorales territoriales por entidades de producción, como son las fábricas» (Tesis 16), Lenin, Obras escogidas, tomo 3.
[11] Lenin, El Estado y la revolución.
[12] Ídem.
[13] Ídem.
[14] Ídem.
[15] Ídem.
[16] Ídem.
[17] Ídem.
[18] Ver en la Revista internacional nº 79 «Comunismo contra socialismo de Estado».
[19] «¿Se sostendrán los bolcheviques en el poder?», Obras escogidas, tomo 2.
[20] Lenin, El Estado y la revolución.
[21] Ídem.
[22] Ídem.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
El combate de las Izquierdas en la Internacional comunista - La responsabilidad de los revolucionarios frente a la degeneración
- 3854 reads
Si hay un combate en el movimiento obrero que los revolucionarios marxistas dignos de ese nombre siempre han librado hasta sus últimas consecuencias, aun en las condiciones más terribles, ése es el combate para salvar la organización, Partido o Internacional, de las garras del oportunismo e impedirle hundirse en la degeneración o, peor aún, traicionar.
Este principio guió a Marx y Engels en la AIT. También fue el de las «Izquierdas» de la Segunda Internacional, basta con recordar cuánto tiempo pasaron Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y los espartaquistas ([1]) antes de tomar la decisión de romper con el viejo Partido, ya fuera con la socialdemocracia alemana, ya con los Independientes. El objetivo de su lucha era derribar la dirección oportunista, ganándose a la mayoría del Partido en el mejor de los casos o, si las cosas iban mal, es decir si ya no existían esperanzas de enderezamiento, salirse de la organización llevando consigo al máximo de elementos sanos. Lucharon mientras estimaron que existía en el Partido una chispa de vida proletaria que les permitiera convencer a los mejores elementos.
Este principio siempre ha sido el de los marxistas, el único utilizado en cualquier época por los revolucionarios. Y la experiencia histórica nos muestra cómo lucharon las «izquierdas», en la mayoría de los casos, hasta tal extremo que fue el viejo Partido el que las excluyó y no ellas las que rompieron ([2]). Por ejemplo, Trotski dedicó más de seis años de su vida a luchar en el seno del Partido bolchevique antes de ser excluido.
El combate de las «izquierdas» de la Tercera internacional (IC) es particularmente elocuente por haber sido librado en el peor período que haya conocido el movimiento obrero, la profunda y terrible contrarrevolución que empezó en los años 20. Y sin embargo, es en esa situación de contrarrevolución, de retroceso dramático del movimiento obrero, en la que los militantes de la «izquierda» de la IC van a librar un combate memorable y titanesco. Muchos pensaban sin embargo que ya estaba jugada la partida, pero esta consideración no les impidió seguir luchando, sobrándoles valentía y voluntad ([3]). A pesar de los riesgos, si quedaba la más mínima posibilidad de salvar el Partido y la IC, consideraban que su deber era intentarlo todo para impedir qua cayera en las garras del estalinismo triunfante. Hoy en día se minimizan las lecciones de aquellos combates y en el peor de los casos hasta se olvidan, en particular por parte de quienes dejan las organizaciones en cuanto aparece la primera divergencia. Tal actitud es una ofensa a la tradición de lucha de la clase obrera y no puede sino expresar el desdén pequeño burgués hacia el duro y a menudo mortal combate de generaciones de obreros y de revolucionarios, combate que estos señoritos consideran poco reluciente o indigno de ellos.
La Izquierda italiana no solo defendió ese principio, sino que lo enriqueció política y teóricamente. Basándose en esa herencia, la CCI ha desarrollado a menudo este tema y, en particular, lo ha profundizado sobre el aspecto de cuándo y cómo traiciona un Partido ([4]): son las tomas de posición ante acontecimientos de primera importancia, como lo son la guerra imperialista y la revolución proletaria, lo que permite determinar, irrevocablemente, si una organización política ha traicionado a su clase. Mientras esta traición no se haya cumplido, mientras el Partido no se haya pasado con armas y equipo al campo enemigo, el papel de los revolucionarios auténticos es luchar con todas sus energías para conservarlo en el campo proletario. Esto es lo que hicieron las «izquierdas» de la IC, en las dramáticas condiciones de triunfo absoluto de la contrarrevolución.
Esta política sigue siendo válida hoy. Y es tanto más posible de realizar hoy por cuanto estamos en un curso ascendente hacia enfrentamientos de clases, en una situación mucho más favorable para el combate de la clase obrera y de los revolucionarios. En el contexto histórico actual, en que la revolución no está a la orden del día pero tampoco la guerra mundial imperialista, las condiciones objetivas son mucho menos propicias a la traición de una organización proletaria ([5]). Sigue entonces siendo el mismo principio, que cualquier revolucionario consecuente ha de defender: si considera que su organización está degenerando ha de seguir luchando en su seno para enderezarla. En ningún caso puede aceptarse la actitud pequeño burguesa de salvarse a sí mismo como ocurre con los «revolucionarios de salón», con sus tendencias individualistas y contestatarias heredadas de la típica mentalidad del 68 y que hoy están atraídos por los cantos de sirena del parasitismo. Por esto los que abandonan a su organización acusándola de todo los males, sin haber tenido el valor de haber luchado de forma consecuente en su seno, no son sino irresponsables y merecen ser combatidos como miserables pequeños burgueses sin principios, como es el caso de RV ([6]).
El largo combate de las «izquierdas» de la IC
La crisis del movimiento comunista no sale claramente a la luz más que en 1923. Unos hechos lo verifican: tras el tercer Congreso de la IC, en el que aparece claramente el peso creciente del oportunismo, la represión en Rusia cae sobre Kronstadt y las huelgas se desarrollan en Petrogrado y en Moscú y, paralelamente, aparece la Oposición obrera en el Partido comunista ruso (PCUS).
Trotski expresa el sentimiento general al afirmar: «La causa fundamental de la crisis de la revolución de Octubre está en el retraso de la revolución mundial» ([7]). Efectivamente, ese retraso lastra el movimiento obrero en su conjunto. Hay que añadir que éste también está desorientado por las medidas de capitalismo de Estado tomadas en Rusia con la NEP. Los últimos fracasos sufridos por el proletariado en Alemania no hacen sino retrasar la esperanza de una extensión de la revolución en Europa.
La duda empieza a socavar a los revolucionarios, incluido Lenin ([8]). En 1923, la Revolución rusa está ahogada económicamente por el capitalismo que domina el planeta. En ese aspecto, la situación de la URSS es catastrófica y el problema que se plantea en las instancias dirigentes es este: ¿debe ser mantenida la NEP íntegramente o ha de ser corregida con una ayuda a la industria?.
El combate de Trotski
Trotski comienza su combate ([9]) en el seno del Buró político (BP) del PCUS en el que la mayoría quiere conservar el statu quo. No está de acuerdo sobre la cuestión de la situación económica en Rusia y sobre la cuestión organizativa en el PCUS. Para evitar que se rompa la unidad del Partido, estos desacuerdos no salen del BP. No serán conocidos en el exterior más que a partir del otoño de 1923, y en particular con la publicación del libro de Trotski Nuevo curso ([10]).
Se van a expresar otras manifestaciones de oposición:
- una carta del 15 de octubre de 1923 dirigida al Comité central del PCUS y firmada por 46 personalidades de izquierda y de la oposición (Piatakov, Preobrazhenski y también Osinski, Sapronov, Smirnov, etc.). Reclaman la convocatoria de una conferencia especial para tomar medidas impuestas por las circunstancias en espera del Congreso;
- la formación del grupo Centralismo democrático con Sapronov, Smirnov, etc.;
- la reactivación de la Oposición obrera, con Shliápnikov;
- la creación del Grupo obrero de Miásnikov, Kusnezov, etc. ([11]).
Paralelamente a estos acontecimientos, en febrero de 1923, Bordiga desde presidio hace sus primeras críticas graves a la IC, en particular sobre la cuestión del «frente único», en su Manifiesto a todos los camaradas del PCI y, basándose en este desacuerdo de fondo, pide que se le descargue de sus funciones de dirigente del Partido comunista italiano (PCI) para no tener que defender posiciones que no comparte ([12]).
Para poder desarrollar más eficazmente su combate político, Bordiga, al igual que Trotski, adopta una actitud de prudencia. Y dos años más tarde da la clave de su método en una carta a Korsch firmada del 26 de octubre de 1926: «Zinoviev y sobre todo Trotski son dos hombres que tienen un gran sentido de la realidad; han entendido que hay que saber recibir golpes sin pasar a la ofensiva abierta». Así actúan los revolucionarios: con paciencia. Son capaces de proseguir un largo combate para lograr sus fines. Saben recibir golpes, avanzar con prudencia y sobre todo trabajar, sacar lecciones para los combates futuros de la clase obrera.
Tal actitud está a mil leguas de la que adoptan nuestros «revolucionarios domingueros» tan excitados y ansiosos por no se sabe cuál triunfo inmediato, cuya pasión es salvar su «yo», como es el caso de RV que huyó de sus responsabilidades y va lloriqueando sobre los sufrimientos que le ha causado la CCI durante el último debate interno en el que participó, sufrimientos peores, según él, que los que Stalin reservó a la oposición de izquierdas (sic). Sin hablar de su aspecto calumnioso, tal afirmación podría dar risa si no se tratara de una cuestión tan grave. Y nadie que conozca aunque sea un poquito de la historia de la Oposición de izquierda y de lo que fue su fin trágico podrá creerse ni por un instante semejante patraña.
La crisis de 1925-26: sigue el combate de Trotski y el de la Izquierda italiana
El período que sigue el Vº Congreso de al IC se caracteriza por:
- la generalización de la «bolchevización» de los PC y de lo que se ha llamado el «curso derechista» de la IC. El objetivo de Stalin y de sus lacayos era eliminar a la dirección de los partidos en Francia y Alemania, o sea la de Treint y la de Ruth Fischer, que habían alineado con Zinoviev en el Vº Congreso de la IC y que no estaban dispuestos a irse hacia la derecha;
- la «estabilización» del capitalismo, lo cual significaba para la dirección de la IC que se debía prever una «adaptación». Dice el Informe de actividades políticas del Comité central del XIVº Congreso del PCUS (diciembre de 1925): «Lo que durante cierto tiempo pensábamos que sería una pausa corta se ha transformado en todo un período».
Al margen de los debates del Congreso, el acontecimiento más importante para el movimiento obrero fue la desintegración, a finales de 1925, de la troika Zinoviev-Kamenev-Stalin, que encabezaba la dirección del PCUS y de la IC desde que Lenin se vio obligado a renunciar a su actividad política. ¿Por qué se desintegró? Su existencia estaba ligada al combate contra Trotski. En cuanto éste y la primera Oposición fueron amordazados, Stalin ya no necesitaba para nada a los «viejos bolcheviques» en torno a Zinoviev o Kamenev para acaparar la dirección del Estado, del Partido ruso y de la IC. La situación de «estabilización» le dio la oportunidad de un cambio político.
Aunque se enfrente a Stalin en cuanto a la política interior soviética, Zinoviev comparte con él el análisis de la política mundial: «la primera dificultad está en el aplazamiento de la revolución mundial. Cuando la revolución de Octubre, estábamos convencidos de que los obreros de los demás países iban a socorrernos al cabo de unos meses o, si las cosas iban mal, unos años. Desgraciadamente, hoy, el aplazamiento de la revolución mundial es un hecho verificado, es cierto que la estabilización parcial del capitalismo va para largo y esa estabilización acarrea nuevas y mayores dificultades».
A la vez que las direcciones del partido y de la IC reconocen la «estabilización», afirman, sin embargo, que el Vº Congreso no se había equivocado y que su política era correcta. Efectúan un cambio político sin decirlo abiertamente.
Mientras que Trotski guarda silencio en aquellos momentos, la Izquierda italiana adopta una actitud más política prosiguiendo el combate abiertamente. Bordiga trata de la cuestión rusa en febrero de 1925 así como de la «cuestión Trotski» en un artículo publicado en la Unità.
Para oponerse a la «bolchevización», la izquierda del PCI crea un «Comité de entendimiento» (marzo-abril de 1925). Sin embargo, para no ser excluido del Partido por la dirección de Gramsci, Bordiga no se afilia inmediatamente a ese Comité. Será en enero cuando adopte las posiciones de Damen, Fortichiari y Repossi. Este Comité, sin embargo, no es todavía una verdadera fracción, no es más que un medio organizativo. La izquierda estará obligada finalmente a disolver ese Comité de entendimiento para no ser excluida del Partido, a pesar de seguir siendo todavía mayoritaria en su seno.
En la primavera del 26 se crea en Rusia la Oposición unificada en torno a la primera oposición de Trotski, a la que se añaden Zinoviev, Kamenev, Krupskaia, para la preparación del XVº Congreso del PCUS. La represión estalinista se refuerza y golpea a los nuevos oponentes:
- Serebriakov, Preobrazhenski ([13]) son excluidos del Partido;
- otros son encarcelados (Miasnikov del Grupo obrero) o perseguidos, como Fishelev, el director de la Imprenta nacional;
- protagonistas de primer plano de la guerra civil son expulsados del ejército: Grunstein (director de la Escuela de aviación) o el ukraniano Ojotnikov;
- en Leningrado, a Moscú, en el Ural, la GPU decapita las organizaciones locales de la Oposición, haciendo excluir a sus responsables del Partido.
En octubre del 27, Trotski y Zinoviev son excluidos del Comité central del PCUS.
Prosigue el combate después de 1927
La capitulación de los zinovievistas no impide a la izquierda rusa proseguir el combate. Nada puede frenar a estos militantes que son verdaderos luchadores de la clase obrera, ni las vejaciones, ni las amenazas, ni la exclusión: «la exclusión nos quita nuestros derechos de miembros del Partido, no nos quita las obligaciones contraídas por cada uno de nosotros al entrar en el Partido comunista. Excluidos del Partido, seguimos fieles a su programa, sus tradiciones, su bandera. Seguiremos obrando por el reforzamiento del Partido comunista y su influencia en la clase obrera» ([14]).
Rakovski nos da ahí una formidable lección de política revolucionaria. Ésta es la actitud de los revolucionarios, éste es nuestro principio. Jamás los revolucionarios abandonan su organización mientras pueda ser salvada para la clase, a no ser que sean excluidos de ella, y, aún así, prosiguen el combate para intentar volver a ponerla en pie. Durante años, los opositores lo van a hacer todo para ser reintegrados en el Partido, al estar convencidos de que su exclusión es temporal.
Sin embargo, muy rápidamente, empiezan las deportaciones en enero del 28. Son condiciones particularmente difíciles porque ningún trabajo, ningún medio de sobrevivir se les garantiza a los deportados en su lugar de residencia obligatoria. La represión afecta incluso a las familias, a las que se les quita hasta el alojamiento. A Trotski se le manda a Alma Ata y, a las 48 horas, Rakovski ha de salir para Astraján. Pero no abandonan el combate y la Oposición se organiza en el exilio. A pesar de los golpes de la represión, los opositores y su representante más eminente, Rakovski, mantienen firme su postura de combate a pesar de capitulaciones sucesivas y de la expulsión de Trotski de la URSS.
Propalados solapadamente por la GPU, empiezan a correr rumores según los cuales Stalin va a aplicar finalmente la política de la Oposición. Estos rumores, debidos supuestamente al papel provocador de Radek, dan lugar a un inicio de estallido en la Oposición. Esos acontecimientos provocan una desmovilización de los más débiles, permitiendo al poder estalinista descubrir cuáles son los elementos más flojos de la Oposición y evaluar el momento más favorable para atacarlos o llevarlos a capitular.
Ante esas nuevas dificultades, Rakovski declara en agosto del 29: «Llamamos al Comité central (...) pidiéndole que nos facilite nuestra vuelta al Partido (...) reintegrando del exilio a L.D. Trotski (...) Estamos totalmente dispuestos a renunciar a los métodos fraccionales de lucha y a someternos a los estatutos y a la disciplina de Partido que garantizan a cada uno de sus miembros el derecho de defender sus opiniones comunistas».
Esta declaración no puede ser aceptada por el poder, no solo por la petición del retorno de Trotski del exilio, sino también porque está redactada de forma que aparezca la duplicidad de Stalin y su responsabilidad en los acontecimientos. Sin embargo, alcanza su meta enfriando el pánico que reinaba en las filas de los opositores. Cesa entonces la oleada de capitulaciones.
A pesar de la represión atroz, de los asesinatos, el combate de Rakovski y del centro de la Oposición va a proseguir de forma organizada en Rusia hasta febrero del 34. La mayoría sigue resistiendo hasta en los campos ([15]). El abandono de Rakovski no fue en modo alguno una capitulación vergonzosa como fue la de los zinovievistas. En un artículo de Bilan ([16]) se afirma claramente: «El camarada Trotski (...) ha publicado una nota en la que tras haber declarado que no se trata de una capitulación ideológica y política, escribe: “Hemos repetido a menudo que el restablecimiento del PC en URSS no se puede realizar más que por la vía internacional. El caso Rakovski lo confirma de forma negativa pero deslumbrante”. Nos solidarizamos con la apreciación (...) con respecto a Rakovski, su último gesto no tiene nada que ver con las vergonzantes capitulaciones de los Radek, Zinoviev, Kamenev...».
Un combate a nivel internacional
Tras la expulsión de Trotski de la URSS en 1929, el combate se va a desarrollar a nivel mundial con la creación de la Oposición de izquierdas internacional.
Bordiga participa por última vez en una reunión de la Internacional en febrero-marzo de 1926, cuando el VIº Pleno de la IC. Dice en su discurso: «Es deseable que se forme una resistencia de izquierdas; no hablo de una fracción, sino de una resistencia de izquierdas a nivel internacional en contra de semejantes peligros derechistas; y he de decir abiertamente que esta reacción sana, útil y necesaria no puede ni debe hacerse con maniobras o intrigas, con rumores propagados por los pasillos y entre bastidores».
Y a partir de 1927 prosigue el combate de la Izquierda italiana en la emigración en Francia y Bélgica. Aquellos militantes que no han podido huir de Italia están encarcelados o, como Bordiga, sometidos a residencia vigilada en una isla. La Izquierda italiana sigue luchando en los partidos comunistas y en la IC, a pesar de la exclusión de muchos de sus miembros. Su meta esencial es intervenir en esas organizaciones para rectificar su curso degenerante que no consideran como inevitable. «Los partidos comunistas (...) son órganos en los que se ha de obrar para combatir el oportunismo. Estamos convencidos de que la situación obligará a los dirigentes a reintegrarnos como fracción organizada (subrayado por nosotros), a no ser que la situación haga desaparecer totalmente a los partidos comunistas. También en este caso, que nos parece muy improbable, seguiremos cumpliendo con nuestro deber comunista» ([17]).
En esta visión aparece claramente toda la diferencia entre Trotski y la Izquierda italiana. Ésta se constituye en fracción en abril de 1928, en respuesta a la decisión del IXº Pleno ampliado de la IC (9-25 de abril de 1928) que afirma que no se puede seguir siendo miembro de la IC y defender las posiciones políticas de Trotski. Al no poder seguir siendo miembros de la IC, los miembros de la Izquierda italiana se ven obligados a constituirse en fracción.
En la resolución de fundación de la fracción, se proponen las tareas siguientes:
«1. Reintegración de todos los expulsados de la Internacional que se reivindican del Manifiesto comunista y aceptan las Tesis del IIº Congreso mundial.
2. Convocatoria del VIº Congreso mundial bajo la presidencia de León Trotski.
3. Puesta al orden del día en el VIº Congreso mundial de la expulsión de la Internacional de todos aquellos que se declaren solidarios con las resoluciones del XVº Congreso ruso». ([18])
Así, cuando la Oposición rusa pide su reintegración en el partido, la Izquierda italiana desea mantenerse como fracción en el seno de la IC y de los PC, pues piensa que la regeneración exige ahora una labor de fracción. «Por fracción, entendíamos nosotros el organismo que forme a los dirigentes que deberán asegurar la continuidad de la lucha revolucionaria y que están llamados a convertirse en protagonistas de la victoria proletaria. Contra nosotros, (...) [la Oposición] afirmaba que no había que proclamar la necesidad de la formación de dirigentes: la clave de los acontecimientos se encontraba en manos del centrismo y no en manos de las fracciones» (subrayado por nosotros) ([19]).
Hoy, al no haber logrado atajar la degeneración de los partidos comunistas y de la IC, podrá parecer errónea esa política que consistía en renovar las demandas de reintegración en la Internacional y que la Izquierda comunista sólo dejaría después de 1928. Pero, sin esa política, la oposición se habría encontrado fuera de la IC, desembocando en una situación de aislamiento peor todavía. Los opositores se habrían encontrado alejados de la masa de militantes comunistas y no habrían podido ir en contra su retroceso ([20]). Fue ese método, teorizado más tarde por la Izquierda italiana, el que permitió mantener los vínculos con el movimiento obrero y trasmitir sus experiencias a la izquierda comunista actual de la que la CCI forma parte.
En cambio, la política de aislamiento del grupo Réveil communiste ([21]), por ejemplo, fue catastrófica. Ese grupo no sobrevivió, siendo incapaz de originar una corriente organizada. Confirmó sobre todo el método y la tesis clásica del movimiento obrero: no se rompe así como así con una organización del proletariado; no se rompe sin haber agotado previamente todas las soluciones, sin haber usado todos los medios para alcanzar, por un lado, la clarificación política de las divergencias y, por otro, convencer al máximo posible de elementos sanos.
Las lecciones sacadas por la Izquierda italiana
No hemos hecho este amplio panorama histórico por el gusto de dárnoslas de historiadores, sino para sacar las enseñanzas necesarias para el movimiento obrero y nuestra clase de hoy. Lo expuesto nos enseña que «la historia del movimiento obrero es la historia de sus organizaciones», como lo afirmaba Lenin. Hoy podrá parecer normal separarse, sin ningún principio, de una organización política del proletariado. Aún teniendo las mismas bases programáticas se crea una nueva organización o, sin haber hecho una crítica del programa y de la práctica de una organización, se decreta su degeneración. Recordar la historia de la IIIª Internacional nos muestra cuál debe ser la actitud de los revolucionarios. A no ser que se piense que no se necesitan las organizaciones revolucionarias o que puede uno por su cuenta pretender descubrir todo lo que nos han legado las organizaciones del pasado. Sin el trabajo teórico y político de la Izquierda italiana, ni la CCI ni los demás grupos de la Izquierda comunista (el BIPR y los diferentes PCInt) existirían hoy.
Es evidente que si nos reivindicamos de la actitud de la Oposición y de la Izquierda italiana, no podemos, en cambio, reivindicarnos plenamente de las concepciones de la oposición y de Trotski.
Sí estamos de acuerdo, en cambio, con las propuestas en Bilan a principios de los años 30: «Es muy cierto que el papel de las fracciones es sobre todo un papel de educación de mandos mediante las experiencias vividas, gracias a la confrontación rigurosa de lo que los acontecimientos significan (...) Sin la labor de las fracciones, la Revolución rusa habría sido imposible. Sin las fracciones, Lenin mismo habría sido un ratón de biblioteca y no el jefe revolucionario que fue.
Las fracciones son, pues, los únicos espacios históricos en los que el proletariado continúa su labor por su organización de clase. Desde 1928 hasta hoy, el camarada Trotski ha desdeñado totalmente esa labor de construcción de fracciones y, por lo tanto, no ha contribuido en la construcción de las condiciones necesarias para el movimiento de masas» ([22]).
Del igual modo, nos reivindicamos nosotros de lo que la Izquierda italiana puso de relieve sobre la pérdida de las organizaciones políticas en un período de retroceso histórico del proletariado, en un curso hacia la guerra, en su caso, (el de los años 30), aunque hoy no sea lo mismo:
«La muerte de la Internacional comunista es el resultado de la extinción de su función: la IC ha muerto por la victoria del fascismo en Alemania; este acontecimiento ha agotado históricamente su función y ha expresado el primer resultado definitivo de la política centrista.
El fascismo, victorioso en Alemania, ha significado que los acontecimientos han tomado un derrotero opuesto al de la revolución mundial, van por el camino que lleva a la guerra.
El partido no deja de existir, incluso después de la muerte de la Internacional. EL PARTIDO NO MUERE, PERO SÍ TRAICIONA» ([23]).
Todos aquellos que, hoy, dicen estar de acuerdo con las posiciones y los principios de la Izquierda italiana y que acusan a una organización de estar degenerando, tienen el deber y la responsabilidad de hacerlo todo por impedir que esa dinámica prosiga y acabe en traición, del mismo modo que, antes que ellos, lo hicieron los camaradas de Bilan.
Pero la Izquierda italiana, al criticar a Trotski, también criticaba a todos esos individuos sin principios (o que no quieren saber en qué curso histórico se sitúan), que sólo piensan en construir nuevas organizaciones fuera de las ya existentes o que, como se ve hoy con el desarrollo del parasitismo, sólo piensan en destruir las que acaban de dejar:
«De una forma parecida, en lo que se refiere a la creación de nuevos partidos, [aquí la Izquierda italiana habla de Trotski, quien en 1933 proponía la construcción de nuevos partidos], a los deportistas del “más difícil todavía”, en lugar de construir el organismo para la acción política (...) lo único que hacen es mucho ruido sobre la necesidad de no perder un solo instante para ponerse a trabajar (...).
Es evidente que la demagogia y el éxito efímero le convienen más al deporte que a la labor revolucionaria» ([24]).
A todos esos señoritos, esos nuevos «deportistas», a esos fundadores irresponsables de nuevas capillitas, enderezadores de entuertos y de partidos que se ponen a denunciar a troche y moche a las organizaciones proletarias existentes, queremos recordarles muy especialmente la labor paciente y revolucionaria de la Oposición y sobre todo la de la Izquierda italiana en los años 20 y 30 para salvar a sus organizaciones y preparar a los dirigentes del futuro partido, en lugar de abandonar su organización para «salvar su alma».
Or
[1] Ver los números de esta Revista internacional dedicados a la revolución alemana.
[2] Los revolucionarios que fundaron el KAPD habían sido excluidos del Partido comunista alemán (KPD); no rompieron con éste.
[3] Pierre Naville, que estuvo con Rakovski en Moscú en 1927, dice que éste no se hacía la menor ilusión entonces. Sólo preveía años de sufrimiento y de represión, lo que, evidentemente, no lo arredró en su determinación de verdadero combatiente de la clase obrera. Ver, p. 274, Rakovsky ou la révolution dans tous les pays, de Pierre Broué (Ed. Fayard, París) y Trotski vivant de Pierre Naville.
[4] Ver nuestros textos sobre la Izquierda italiana y nuestro libro La Izquierda comunista de Italia.
[6] Ver nuestro folleto (en francés) La pretendida paranoia de la CCI.
[7] L. Trotski, La Internacional comunista después de Lenin.
[8] Philippe Robrieux, Histoire intérieure du Parti communiste français, t. 1.
[9] Al principio, ese combate, sobre la cuestión del régimen interno del Partido y la burocracia, debía llevarlo a cabo Trotski junto con Lenin. Pero Lenin tuvo un segundo ataque que le impediría volver al trabajo; ver la introducción de A. Rosmer en De la révolution, colección de artículos y textos de Trotski, Ed. de Minuit, París.
[10] Se publicó en diciembre de 1923.
[11] Cf. «Manifiesto del Grupo obrero del PCUS», febrero de 1923, Invariance nº 6, 1975.
[12] La «izquierda» del PCI era todavía mayoritaria en el Partido.
[13] Antiguos secretarios del partido antes de Stalin.
[14] Rakovsky, ou la révolution dans tous les pays, de Pierre Broué.
[15] Ante Ciliga, Diez años en el país de la mentira desconcertante.
[16] Bilan nº 5, marzo de 1934.
[17] «Respuesta del 8/7/1928 de la Izquierda Italiana a la Oposición comunista de Paz», ver Contre le courant nº 13.
[18] Se trata sobre todo de la resolución de exclusión de todos los que se solidarizaron con Trotski. Cita de Prometeo nº 1, mayo de 1928.
[19] Bilan nº 1, noviembre de 1933.
[20] Por ejemplo, H. Chazé permaneció en el PCF hasta 1931-32, siendo secretario de una sección de las afueras de París. Ver su Chronique de la révolution espagnole, Ed. Spartacus.
[21] Ver nuestro libro La izquierda comunista de Italia.
[22] Bilan nº 1, «Vers l’Internationale deux et trois quarts...?», 1933. Los trotskistas acabarían por caer, después de haberse lanzado durante los años 30 en toda clase de aventuras, en agrupamientos sin principios como con el PSOP (Socialdemocracia francesa de izquierdas) después de haber hecho «entrismo» en la SFIO (Partido socialista francés).
[23] Idem.
[24] Idem.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Polémica: hacia los orígenes de la CCI y del BIPR, II - La formación del Partito comunista internazionalista
- 4190 reads
En el número anterior de la Revista internacional publicamos la primera parte de este artículo, respuesta a la polémica «Las raíces políticas de los problemas organizativos de la CCI» aparecido en el nº 15 de Internationalist Communist, publicación en inglés de Buró internacional para el Partido revolucionario (BIPR), formado por la Communist workers’ organisation (CWO) y el Partito comunista internazionalista (PCint). En esa primera parte, después de rectificar una serie de afirmaciones del BIPR
que demuestran un desconocimiento de nuestras posiciones, volvíamos a la historia de la Fracción italiana de la Izquierda comunista internacional, corriente política de la que se reivindican tanto el BIPR como la CCI. Pusimos especialmente de relieve que el antepasado de la CCI, la Izquierda comunista de Francia (Gauche communiste de France, GCF), era bastante más que un «grupo minúsculo» como así lo califica el BIPR; era, en realidad, la verdadera heredera política de la Fracción italiana al haberse formado sobre las adquisiciones de ésta. Y son esas adquisiciones las que precisamente el PCInt dejó de lado e incluso las rechazó totalmente en el momento de la formación, en 1943, y más todavía en su Congreso fundacional de finales de 1945. Esto es lo que vamos a evidenciar en esta segunda parte del artículo.
Para los comunistas, estudiar la historia del movimiento obrero y de sus organizaciones no tiene nada que ver con un prurito académico. Es, al contrario, el medio indispensable que les permite fundar un programa sólido, orientarse en la situación presente y establecer con claridad las perspectivas del porvenir. El examen de las experiencias pasadas de la clase obrera debe permitir verificar la validez de las posiciones que fueron defendidas en su tiempo por las organizaciones políticas y sacar lecciones de ellas.
Los revolucionarios de una época no se ponen de jueces de sus mayores. Pero sí deben ser capaces de poner en evidencia tanto las posiciones justas como los errores de las organizaciones del pasado, del mismo modo que deben saber reconocer el momento en que una posición correcta en determinado contexto histórico se vuelve caduca cuando cambian las condiciones históricas. Si no, tendrán las mayores dificultades para asumir su responsabilidad, condenadas a repetir los errores del pasado o a mantener una posición anacrónica.
Ese enfoque es el abecé de una organización revolucionaria. El BIPR, si nos referimos al artículo citado, comparte ese enfoque y nosotros consideramos muy positivo que esa organización haya abordado, entre otros temas, la cuestión de sus propios orígenes históricos (o más bien los del PCInt) como también los de la CCI. Nos parece que para comprender los desacuerdos entre ambas organizaciones hay que partir del examen de sus historias respectivas. Por eso nuestra respuesta a la polémica del BIPR se concentra en ese tema. Ya empezamos a hacerlo en la primera parte de este artículo sobre la Fracción italiana y la GCF. Se trata ahora de remontar a la historia del PCInt.
En realidad, uno de los puntos importantes que deben establecerse aquí es el siguiente: ¿puede considerarse, como dice el PCInt, que «el PCInt fue la creación de la clase obrera revolucionaria que había alcanzado mayor éxito desde la Revolución rusa»? ([1]). Si así fuera, habría que considerar la acción del PCInt como ejemplar y fuente de inspiración para las organizaciones comunistas de hoy y de mañana. Lo que se plantea es lo siguiente: ¿cómo y con qué debe medirse el éxito de una organización revolucionaria? La respuesta se impone: si ha cumplido con las tareas que le incumben en el período histórico en el que ha actuado. Por eso, los criterios del «éxito» que se seleccionen son ya significativos de cómo se concibe el papel y la responsabilidad de la organización de la vanguardia del proletariado.
Los criterios del «éxito» de una organización revolucionaria
Una organización revolucionaria es la expresión y a la vez factor activo del proceso de toma de conciencia que debe llevar al proletariado a asumir la tarea histórica de derrocamiento del capitalismo e instauración del comunismo. La organización es por lo tanto un instrumento indispensable del proletariado en el momento del salto histórico que representa su revolución comunista. Cuando una organización revolucionaria está confrontada a esa situación particular, como así fue con los partidos comunistas a partir de 1917 y a principios de los años 20, el criterio decisivo con el que debe apreciarse su acción es su capacidad para unificar en torno a ella y al programa comunista que defiende, a las grandes masas obreras, sujeto de la revolución. Por ello, puede decirse que el Partido bolchevique cumplió plenamente su tarea en 1917, y no sólo respecto a Rusia sino a la revolución mundial ya que fue él el principal inspirador en el programa y en la constitución de la Internacional comunista fundada en 1919. De febrero a octubre de 1917, su capacidad para vincularse a las masas en plena efervescencia revolucionaria, para proponer, en cada momento del proceso de maduración de la revolución, las consignas más adaptadas a la vez que mantenía la mayor intransigencia ante el oportunismo, fue un factor incontestable de su «éxito».
El papel de las organizaciones comunistas no se limita, sin embargo, a los períodos revolucionarios. Si así fuera, sólo habría habido organizaciones comunistas en el período entre 1917 y 1923 y cabría preguntarse qué sentido tendría la existencia del BIPR y de la CCI hoy. Está claro que, fuera de los períodos directamente revolucionarios, las organizaciones comunistas tienen el papel de preparar la revolución, o sea, contribuir lo mejor posible al desarrollo de su condición esencial: la toma de conciencia por el conjunto del proletariado de sus objetivos históricos y de los medios que emplear para alcanzarlos. Esto significa, en primer lugar, que la función permanente de las organizaciones comunistas (que es pues también la suya en los períodos revolucionarios) es definir lo más clara y coherentemente el programa del proletariado. Esto significa, en segundo lugar y en relación directa con la primera función, preparar política y organizativamente el partido que deberá encontrarse a la cabeza del proletariado en el momento de la revolución. Y eso exige en particular una intervención permanente en la clase, en función de los medios de la organización, para así ganar para las posiciones comunistas a quienes intentan romper con el dominio ideológico de la burguesía y de sus partidos.
Volviendo a eso de «la creación de la clase obrera revolucionaria que había alcanzado mayor éxito desde la Revolución rusa» o sea el PCInt (según la afirmación del BIPR), cabe plantearse la pregunta: ¿de qué «éxito» se trata?
¿Desempeñó un papel decisivo en la acción del proletariado durante un período revolucionario como la había hecho el Partido bolchevique en 1917?
¿Aportó contribuciones de primer plano en la elaboración del programa comunista, siguiendo el ejemplo, entre otros, de la Fracción italiana de la Izquierda comunista, de la que el PCInt se reivindica?
¿Puso sólidos cimientos organizativos de importancia en los que podría basarse la fundación del futuro partido comunista mundial, vanguardia de la revolución proletaria venidera?
Vamos a empezar respondiendo a esta última pregunta. En una carta del 9 de junio de 1980 dirigida por la CCI al PCInt, justo después del fracaso de la Tercera conferencia de los grupos de la Izquierda comunista, escribíamos: «¿Cómo explicáis vosotros (...) que vuestra organización, desarrollada ya en el momento de la reanudación de la clase en 1968, no sacara provecho de esa reanudación para extenderse a nivel internacional, mientras que la nuestra, prácticamente inexistente en 1968, ha multiplicado sus fuerzas y se ha implantado en diez países?».
La pregunta que formulábamos entonces sigue vigente hoy. Desde entonces, el PCInt ha logrado ampliarse internacionalmente mediante la formación del BIPR, junto con la CWO (que ha adoptado, en lo esencial, sus posiciones y análisis políticos) ([2]). Pero debe reconocerse que el balance del PCInt, tras más de medio siglo de existencia, es bastante modesto. La CCI ha puesto siempre de relieve, lamentándola, la debilidad numérica extrema y el reducido impacto de las organizaciones comunistas, incluida la nuestra, en el período actual. No es nuestro estilo el de andar echando faroles o el de autoproclamarnos «verdadero estado mayor del proletariado». Dejamos a los demás grupos esa manía de tomarse por el «auténtico Napoleón» y andar proclamándolo. Dicho lo cual, apoyándose en ese criterio del «éxito», el de la «minúscula GCF», aunque dejara de existir en 1952, es mucho más satisfactorio que el del PCInt. Con secciones o núcleos en 13 países, 11 publicaciones territoriales en 7 lenguas diferentes (y entre ellas las más extendidas en los países industrializados: inglés, alemán, español y francés), una revista teórica trimestral en tres idiomas, la CCI, que se formó en base a las posiciones y análisis políticos de la GCF, es hoy, sin lugar a dudas, la organización política más importante de la Izquierda comunista. El BIPR podrá, claro está, considerar que el «éxito» actual de los herederos de la GCF, comparado con el del PCInt, sería la prueba de la debilidad de la clase obrera. Cuando ésta haya desarrollado mucho más sus combates y su conciencia, reconocerá la validez de las posiciones y las consignas del BIPR y se agrupará mucho más masivamente en torno a él. Cada uno se consuela como puede.
Así, cuando el BIPR usa el superlativo absoluto del «éxito» del PCInt, no se puede tratar (a no ser que se refugie en especulaciones sobre lo que será el PCInt en el futuro) de su capacidad para poner las bases organizativas del futuro partido mundial.
Nos vemos obligados a usar otro criterio: ¿aportó el PCInt de 1945-46 (o sea cuando adopta su primera plataforma) contribuciones de primer plano a la elaboración del programa comunista?
No vamos aquí a pasar revista a todas las posiciones políticas de esa plataforma, la cual, es cierto, contiene aspectos excelentes. Sólo vamos a evocar ahora algunos puntos programáticos, importantísimos ya en aquella época, para los que no se encuentra en la plataforma una gran claridad. Se trata de la naturaleza de la URSS, del carácter de las luchas llamadas de «liberación nacional y colonial» y de la cuestión sindical.
La plataforma actual del BIPR es clara sobre la naturaleza capitalista de la sociedad que ha existido en Rusia hasta 1990, sobre el papel de los sindicatos como instrumentos de la preservación del orden burgués que el proletariado no podrá nunca y de ninguna manera «reconquistar», y sobre el carácter contrarrevolucionario de las luchas nacionales. Sin embargo, esta claridad no existe en la plataforma de 1945 en la que la URSS era todavía considerada como «Estado proletario», en la que la clase obrera era llamada a apoyar ciertas luchas nacionales o coloniales y en la que se consideraba a los sindicatos como organizaciones que el proletariado podría «reconquistar», en particular gracias a la creación, bajo la batuta del PCInt, de minorías candidatas a su dirección ([3]). Hay que precisar que en ese mismo momento, la GCF ya había cuestionado el viejo análisis de la Izquierda italiana sobre la naturaleza proletaria de los sindicatos y ya había comprendido que la clase obrera ya no podría, en ningún modo, reconquistar esos órganos. Del igual modo, el análisis sobre la naturaleza capitalista de la URSS ya había sido elaborado durante la guerra por la Fracción italiana reconstituida en torno al núcleo de Marsella. En fin, la naturaleza contrarrevolucionaria de las luchas nacionales, el que ya sólo fueran otros tantos momentos de los enfrentamientos imperialistas entre grandes potencias, era ya algo claramente definido por la Fracción en los años 30. Por todo eso, nosotros confirmamos lo que ya dijo la GCF sobre el PCInt en 1946 y que tanto enfada al BIPR cuando se queja de que «la GCF afirmaba que el PCInt no significaba avance alguno con relación a la vieja Fracción de la Izquierda comunista que se había exiliado en Francia durante la dictadura de Mussolini». En lo que a claridad programática se refiere, lo hechos hablan por si solos([4]).
No puede, pues, afirmarse que las posiciones programáticas del PCInt de 1945 formen parte del «éxito» pues buena parte de entre ellas tuvieron que ser revisadas después, sobre todo en 1952, en el congreso que conoció la escisión de la tendencia de Bordiga, y después también. Si el BIPR nos disculpa la ironía, podríamos decir que algunas de sus posiciones actuales están más inspiradas en las de la GCF que en las del PCInt de 1945. ¿Dónde estriba pues el «gran éxito» de esta organización? Sólo queda ya la fuerza numérica y el impacto que pudiera haber tenido en un momento dado de la historia.
Efectivamente, el PCInt contó, entre 1945 y 1947, con cerca de 3000 miembros y una cantidad significativa de obreros que se reconocían en él. O sea que esta organización pudo haber desempeñado un papel significativo en acontecimientos históricos llevándolos por el camino de la revolución proletaria, aunque esto, en fin de cuentas, no ocurrió. Es evidente que no se trata aquí, ni mucho menos, de echarle en cara al PCInt el haber incumplido su responsabilidad ante una situación revolucionaria, pues tal situación no existía en 1945. Pero ahí es precisamente donde duele. Como dice el artículo del BIPR, el PCInt apostaba: «por una combatividad obrera no limitada al norte de Italia al final de la guerra». De hecho, el PCInt se formó en 1943 basándose en un resurgir de los combates de clase en el norte de Italia apostando por el hecho de que esos combates iban a ser los primeros de una nueva oleada revolucionaria que surgiría de la guerra como había ocurrido durante el primer conflicto mundial. La historia se encargaría de desmentir esa perspectiva. Pero en 1943 era perfectamente legítimo planteársela ([5]). Al fin y al cabo, la Internacional comunista y la mayoría de los partidos comunistas, y entre ellos el italiano, se habían formado cuando ya la oleada revolucionaria iniciada en 1917 estaba declinando tras el trágico aplastamiento del proletariado alemán en enero de 1919. Pero los revolucionarios de entonces no tenían todavía conciencia de ese retroceso (y es precisamente uno de los méritos de la Izquierda italiana el haber sido una de las primeras corrientes en constatar esa inversión en la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado). Sin embargo, cuando se verificó la Conferencia de finales de 1945-principios del 46, la guerra ya había terminado y las reacciones proletarias por ella engendradas en 1943 habían quedado ahogadas gracias a una sistemática política preventiva de la burguesía ([6]). A pesar de ello, el PCInt no cuestionó su política anterior (aunque se alzaron algunas voces en la Conferencia constatando el reforzamiento del control burgués sobre la clase obrera). Lo que era un error normal en 1943 lo era mucho menos a finales de 1945. El PCInt, sin embargo, siguió por el mismo camino y ya nunca pondrá en entredicho la validez de la formación del Partido en 1943.
Pero lo más grave para el PCInt no es el error de apreciación del período histórico y la dificultad para reconocerlo. Más catastrófico todavía fue el modo con el que se desarrolló el PCInt y las posiciones que tuvo que adoptar para ello, sobre todo porque intentó «adaptarse» a las ilusiones crecientes de una clase obrera en retroceso.
La formación del PCInt
Cuando se formó el PCInt en 1943, se reivindicaba de las posiciones políticas elaboradas por la Fracción italiana de la Izquierda comunista. Por otra parte, si bien su principal animador, Onorato Damen, uno de los dirigentes de la Izquierda en los años 20, se había quedado en Italia después de 1924 (la mayor parte del tiempo en las cárceles mussolinianas de donde pudo salir gracias a los movimientos de 1942-43) ([7]), contaba en sus filas con cierta cantidad de militantes de la Fracción que volvieron a Italia al principio de la guerra. Y, en efecto, en los primeros números del Prometeo clandestino (nombre tradicional del periódico de la Izquierda, el de los años 20 y el de la Fracción italiana de los años 30) publicados a partir de noviembre del 43, se encuentran denuncias muy claras de la guerra imperialista, del antifascismo y de los movimientos de partisanos ([8]). Sin embargo, a partir de 1944, el PCInt se orienta a una labor de agitación hacia grupos de partisanos y difunde, en junio, un manifiesto incitando a la «transformación de las formaciones de partisanos allá donde estén compuestas por elementos proletarios de sana conciencia de clase, en órganos de autodefensa proletaria, dispuestos a intervenir en la lucha revolucionaria por el poder». En agosto de 1944, Prometeo nº 15 va más lejos en la componenda: «Los elementos comunistas creen sinceramente en la necesidad de la lucha contra el nazi-fascismo y piensan que, una vez el obstáculo derribado, podrán ir hacia la conquista del poder, venciendo al capitalismo». Es la vuelta a la idea en la que se apoyaron todos aquellos que en la guerra de España, como los anarquistas y los trotskistas, llamaban a los proletarios a «alcanzar primero la victoria sobre el fascismo y después hacer la revolución». Es el argumento de quienes traicionan la causa del proletariado para alistarse tras las banderas de uno de los campos imperialistas. No era ése el caso del PCInt, pues éste se mantuvo fuertemente impregnado por la tradición de la Izquierda del Partido comunista de Italia, la cual se había distinguido, frente al auge del fascismo, por su intransigencia de clase. Sin embargo, esos argumentos en la prensa del PCInt puedan dar la medida de la amplitud de los patinazos. Además, siguiendo el ejemplo de la minoría de la Fracción de 1936 que se había unido a las unidades antifascistas del POUM en España, cierto número de militantes y cuadros del PCInt se alistaron en grupos partisanos. La diferencia está en que la minoría había roto la disciplina organizativa, mientras que esos militantes lo único que hacían era aplicar las consignas del Partido ([9]).
Es evidente que la voluntad de agrupar la mayor cantidad de obreros en sus filas y en torno a él, en un momento en que éstos se dejaban masivamente arrastrar por las sirenas del «partisanismo», llevó al PCInt a tomar sus distancias con la intransigencia que había afirmado al principio contra el antifascismo y las «bandas partisanas». Eso no es una «calumnia» de la CCI, la cual vendría a retomar las «calumnias» de la GCF. Esa tendencia a reclutar nuevos militantes sin preocuparse demasiado por la firmeza de sus convicciones internacionalistas fue puesta de relieve por el camarada Danielis, responsable de la federación de Turín en 1945 y antiguo miembro de la Fracción: «Una cosa debe quedar clara para todo el mundo: el Partido ha sufrido la grave experiencia de una ampliación fácil de su influencia política, no en profundidad (pues es difícil), sino superficial. Debo dar cuenta de una experiencia personal que servirá de aviso ante el peligro de una influencia fácil del Partido en ciertas capas, en las masas, consecuencia automática de la no menos fácil formación teórica de los mandos... Era de suponer que ningún inscrito en el Partido habría aceptado las directivas del “Comité de Liberación nacional”. Sin embargo, el 25 de abril por la mañana [fecha de la «liberación» de Turín] toda la Federación de Turín estaba en armas para participar en el remate de una matanza de seis años, y algunos camaradas de la provincia –militarmente encuadrados y disciplinados– entraban en Turín para participar en la caza del hombre... el Partido no existía; se había volatilizado» (Actas del congreso de Florencia del PCInt, 6-9 de mayo de 1948). Se ve que Danielis también era un... «calumniador».
Ya más en serio, si las palabras significan algo, la política del PCInt que le permitió sus «grandes éxitos» de 1945 no era ni más ni menos que oportunista. ¿Más ejemplos?. Podríamos citar la carta del 10 de febrero de 1945 dirigida por el «Comité de agitación» del PCInt «a los consejos de agitación de los partidos con dirección proletaria y de los movimientos sindicales de empresa para dar a la lucha revolucionaria del proletariado una unidad de directivas y de organización... Con este fin, se propone una unión de dichos comités para poner a punto un plan de conjunto» (Prometeo, abril de 1945) ([10]). Los «partidos con dirección proletaria» de que se trata, son, en particular, el partido socialista y el estalinista. Por muy sorprendente que parezca hoy, esa es la estricta verdad. Cuando recordamos esos hechos en la Revista internacional nº 34, el PCInt nos contestó: «El documento “Llamamiento del Comité de agitación del PCInt” contenido en el número de abril del 45 ¿fue un error?. Sí, de acuerdo. Fue el último intento de la Izquierda italiana de aplicar la táctica de “frente único en la base” preconizada por el PC de Italia en su polémica con la IC en los años 21-23. Como tal, nosotros la catalogamos entre los “pecados veniales”, puesto que nuestros camaradas supieron eliminarla tanto en el plano político como en el teórico, con una claridad que hoy nos da seguridad ante cualquiera» (Battaglia Comunista nº 3, febrero de 1983). A esto contestábamos: «Uno no puede sino admirarse ante la delicadeza y la habilidad con las que BC cuida su amor propio. Si una propuesta de frente único con los matarifes estalinistas y socialdemócratas no es más que un simple «pecado venial», ¿qué tendría que haber hecho el PCInt para poder hablar de error? ... ¿Entrar en el gobierno?» (Revista internacional, nº 34) ([11]). En todo caso, está claro que en 1944 la política del PCInt significaba un paso atrás con relación a la de la «vieja fracción» ¡Y vaya paso!. Desde hacía tiempo, la Fracción había hecho una crítica en profundidad de la táctica de frente único y nunca se le hubiera ocurrido, a partir de 1935, calificar al partido estalinista de «partido con dirección proletaria»; y no hablemos de la socialdemocracia cuya naturaleza burguesa quedó reconocida desde los años 20.
Esa política oportunista del PCInt la volvemos a encontrar en la «apertura» y la falta de rigor de que hizo prueba después de la guerra para así ampliar sus bases. Las ambigüedades del PCInt formado en el Norte del país eran poco comparadas con la de los grupos del Sur admitidos en el Partido al final de la guerra, tales como la «Frazione di sinistra dei comunisti e socialisti» formada en Nápoles en torno a Bordiga y Piston, la cual, hasta principios del 45, practica el entrismo en el PCI estalinista con la esperanza de enderezarlo, y mantiene posiciones muy vagas sobre la cuestión de la URSS. El PCInt abre también sus puertas a elementos del POC (Partido obrero comunista) que había sido durante cierto tiempo la sección italiana de la IVª Internacional trotskista.
Recordemos también que Vercesi, quien durante la guerra opinaba que no había nada que hacer y al final de ella había participado en la Coalición antifascista de Bruselas ([12]) se integra igualmente en el nuevo Partido sin que éste ni siquiera le pida que condene sus extravíos antifascistas. Sobre este episodio, O. Damen, por el PCInt, escribió a la CCI, en otoño de 1976: «El Comité antifascista de Bruselas en la persona de Vercesi, quien, en el momento de la constitución del PCInt pensó que debía integrarse en él, mantuvo sus posiciones ambiguas hasta el momento en que el Partido, rindiendo el tributo necesario a la claridad, se separó de las ramas secas del bordiguismo». Y nosotros le contestamos: «¡Hay que ver con qué finura se dicen las cosas! Él, Vercesi, pensó que debía integrarse... y el Partido ¿qué pensó? ¿O es que el Partido es un club de canasta en el que se integra quien así lo piensa?» (Revista internacional nº 8). Debe decirse que en esta carta O. Damen tuvo la franqueza de reconocer que en 1945 el Partido no había rendido «el tributo necesario a la claridad» puesto que lo haría más tarde (de hecho en 1952). Tomamos nota de esta afirmación que contradice todas las fábulas sobre la pretendida gran claridad que habría inspirado la fundación del PCInt, ya que, según el BIPR, era «un paso adelante» respecto a la Fracción ([13]).
El PCInt tampoco se puso estrecho para con los miembros de la minoría de la Fracción que en 1936 se habían alistado en las milicias antifascistas en España, metiéndose en la Unión comunista ([14]). Esos elementos pudieron entrar en el Partido sin hacer la menor crítica de sus extravíos pasados. Sobre esta cuestión, O. Damen nos escribía en la misma carta: «En lo referente a los camaradas que durante la guerra de España decidieron abandonar la Fracción de la Izquierda italiana para lanzarse a una aventura ajena a toda posición de clase, recordemos que los acontecimientos de España, que no hacían sino confirmar las posiciones de la Izquierda, les sirvieron de lección para hacerles volver al surco de la izquierda revolucionaria». A esto contestamos nosotros: «Nunca volvió a tratarse el tema del retorno de esos militantes a la Izquierda comunista, hasta el momento de la disolución de la Fracción y la integración de sus militantes en el PCInt (finales del 45). Nunca se trató de tal o cual “lección”, ni de rechazo de posiciones, ni de condena de su participación en la guerra antifascista de España por parte de esos camaradas». Si el BIPR estima que se trata de una nueva «calumnia» de la CCI, que nos diga qué documentos prueban lo contrario. Proseguíamos nosotros: «Fue sencillamente la euforia y la confusión de la constitución del partido “con Bordiga” lo que animó a esos camaradas a integrarse en él... El Partido en Italia no les pidió cuentas, no por ignorancia... sino porque no era el momento de sacar “viejas querellas”; la constitución del Partido lo borraba todo. Ese Partido, que no era demasiado vigilante sobre las actuaciones de los partisanos presentes entre sus propios militantes, no iba a mostrarse riguroso hacia esa minoría por su actividad en un pasado ya lejano, abriéndole naturalmente las puertas».
De hecho, la única organización con la que el PCInt no quería saber nada es la GCF, precisamente porque ésta seguía apoyándose en el mismo rigor y la misma intransigencia que habían caracterizado a la Fracción en los años 30. La Fracción de entonces habría condenado sin lugar a dudas aquel cajón de sastre que sirvió de base al PCInt, algo parecido a lo que practicaban en aquellos años los trotskistas y que la Fracción no cesó de criticar con la mayor vehemencia.
En los años 20, la Izquierda comunista se había opuesto al rumbo oportunista tomado por la Internacional comunista a partir del Tercer congreso, política que consistía, entre otras cosas, en querer «ir hacia las masas» en el momento en que la oleada revolucionaria estaba decayendo, haciendo entrar en sus filas a las corrientes centristas salidas de los partidos socialistas (los Independientes en Alemania, los Terzini en Italia, Cachin-Frossard en Francia, etc), lanzando una política de «Frente único» con el PS. Contra la política de «unión amplia» empleada por la IC para formar los partidos comunistas, Bordiga y la Izquierda oponían el método de la «selección» basada en el rigor y la intransigencia en la defensa de los principios. Esta política de la IC tuvo consecuencias trágicas con el aislamiento, cuando no la expulsión, de la Izquierda y la invasión del partido de elementos oportunistas que iban a ser los mejores vehículos de la degeneración de la IC y de sus partidos.
A principios de los años 30, la Izquierda italiana, fiel a su política de los años 20, guerreó en el seno de la oposición de Izquierda internacional para imponer ese mismo rigor frente a la política oportunista de Trotski, para quien la aceptación de los cuatro primeros congresos de la IC y, sobre todo, de su propia política maniobrera eran criterios mucho más importantes de agrupamiento que los combates llevados a cabo en la IC contra su degeneración. Con esta política, los elementos más sanos que intentaban construir una corriente internacional de la Izquierda comunista o fueron corrompidos, o se desanimaron, o se quedaron aislados. Construida en cimientos tan frágiles, la corriente trotskista fue de crisis en crisis hasta pasarse con armas y equipo al campo de la burguesía durante la IIª Guerra mundial. La política intransigente de la Fracción, en cambio, le valió el ser excluida de la Oposición internacional en 1933, mientras Trotski se apoyaba en una fantasmagórica «Nueva oposición italiana» (NOI) formada por elementos que, a la cabeza del PCI todavía en 1930, habían votado por la exclusión de Bordiga de ese Partido.
En 1945, preocupado por reunir la mayor cantidad de gente, el PCInt, que se reivindica de la Izquierda comunista, reanuda por cuenta propia no con la política de ésta frente a la IC y frente al trotskismo, sino con la política que precisamente había sido combatida por la Izquierda: unión «amplia» basada en ambigüedades programáticas, agrupamiento – sin exigir explicaciones – de militantes y de «personalidades» ([15]) que habían combatido las posiciones de la Fracción durante la guerra de España o durante la guerra mundial, política oportunista para con las ilusiones de los obreros sobre los partisanos y sobre los partidos pasados al enemigo, etc. Y para que el parecido fuera lo más completo posible, exclusión en la Izquierda comunista internacional de la corriente, la GCF, que reivindicaba la mayor fidelidad al combate de la Fracción, a la vez que sólo se quiso reconocer a la FFGC-bis como único representante de la Izquierda comunista en Francia. ¿Hay que recordar que esa FFGC-bis estaba formada por tres elementos jóvenes que habían hecho escisión de la GCF en mayo de 1945, de miembros de la ex minoría de la Fracción excluida durante la guerra de España y de ex miembros de la Unión comunista que se había dejado arrastrar al antifascismo en la misma época? ([16]) ¿No hay cierto parecido con la política de Trotski respecto a la Fracción y a la NOI?
Marx escribió que «si la historia se repite, la primera vez es como tragedia y la segunda como farsa». Algo de eso hay en el episodio poco glorioso de la formación del PCInt. Por desgracia, los acontecimientos siguientes iban a demostrar que la repetición por parte del PCint en 1945 de la política combatida por la Izquierda en los años 20 y 30 tuvo consecuencias dramáticas.
Las consecuencias del método oportunista del PCInt
Cuando se leen las actas de la conferencia del PCInt de 1945-46, llama la atención la heterogeneidad que en ella predomina.
Sobre el análisis del período histórico, cuestión esencial, los principales dirigentes se oponen entre sí. Damen sigue defendiendo la «posición oficial»: «El nuevo curso histórico de la lucha del proletariado va a abrirse. Le incumbe a nuestro Partido la tarea de orientar esa lucha en un sentido que permita, en la próxima e inevitable crisis, que la guerra y sus promotores sean destruidos a tiempo y definitivamente por la revolución proletaria» («Informe sobre la situación general y las perspectivas»).
Pero ciertas voces constatan, sin decirlo abiertamente, que las condiciones no son las idóneas para la formación del Partido: «... lo que hoy domina es la ideología triunfalista del CLN [Comité de liberación nacional] y del movimiento partisano, y por eso no existen las condiciones para la afirmación victoriosa de la clase proletaria. No se puede calificar el momento actual sino como reaccionario» (Vercesi, «El Partido y los problemas internacionales»).
«Para concluir este balance político, es necesario preguntarse si debemos ir hacia adelante siguiendo una política de ampliación de nuestra influencia, o si la situación nos impone ante todo (en una atmósfera envenenada todavía) salvar las bases primeras de nuestra definición política e ideológica, reforzar ideológicamente a los mandos, inmunizándolos contra los miasmas que se respiran en el ambiente de hoy, preparándolos así para las nuevas posiciones políticas que se presentarán mañana. A mi parecer, es en esta dirección por la que debe orientarse la actividad del Partido en todos los ámbitos» (Maffi, «Informe político-organizativo para la Italia septentrional»).
En otras palabras, Maffi preconiza el desarrollo de una labor clásica de fracción.
Sobre la cuestión parlamentaria, se constata la misma heterogeneidad: «Por eso utilizaremos, en régimen democrático, todas las concesiones que se nos hagan, en la medida en que este uso no menoscabe los intereses de la lucha revolucionaria. Seguimos siendo irreductiblemente antiparlamentarios; pero el sentido de lo concreto que anima nuestra política nos hará rechazar toda postura abstencionista determinada a priori» (O. Damen, ídem).
«Maffi, recogiendo las conclusiones a que el Partido había llegado, se pregunta si el problema del abstencionismo electoral debe plantearse en su antigua forma (participar o no a las elecciones, según si la situación va o no va hacia una explosión revolucionaria) o si, al contrario, en un ambiente corrompido por las ilusiones electorales, no convendría tomar una postura claramente antielectoral, incluso a costa del aislamiento. No agarrarse a las concesiones que nos hace la burguesía (concesiones que no son una muestra de su debilidad sino de su fuerza), sino al proceso real de la lucha de clase y a nuestra tradición de izquierda» (ídem).
¿Habrá que recordar aquí que la izquierda de Bordiga en el Partido socialista italiano se hizo conocer durante la primera guerra mundial como «Fracción abstencionista»?
De igual modo, sobre la cuestión sindical, el ponente, Luciano Stefanini, afirma, contra la posición que será, finalmente, adoptada: «La línea política del Partido ante el problema sindical no es todavía lo bastante clara. Por un lado, se reconoce la dependencia de los sindicatos respecto al Estado capitalista; por otro, se invita a los obreros a luchar en su seno y a conquistarlos desde dentro para llevarlos a una posición de clase. Pero esta posibilidad queda excluida por la evolución capitalista que hemos mencionado antes... el sindicato actual no podrá cambiar su fisonomía de órgano del Estado... La consigna de nuevas organizaciones de masas no está de actualidad, pero el Partido tiene el deber de prever cuál será el curso de los acontecimientos e indicar a partir de hoy a los trabajadores cuáles serán los organismos que, al surgir de la evolución de las situaciones, se impondrán como guía unitario del proletariado bajo la dirección del Partido. La pretensión de conquistar posiciones de dirección en los actuales organismos sindicales para tranformarlos debe quedar definitivamente olvidada» (ídem).
Después de esta Conferencia, la GCF escribía: «El nuevo Partido no es una unidad política, sino un conglomerado, una adición de corrientes y de tendencias que acabarán por manifestarse y enfrentarse. El armisticio actual sólo es provisional. La eliminación de una u otra corriente es inevitable. Tarde o temprano se impondrá la definición política y organizativa» (Internationalisme, nº 7, febrero de 1946).
Tras un período de reclutamiento intenso, esa delimitación empieza a operarse. Desde finales de 1946, la confusión que la participación en las elecciones del PCInt provoca (muchos militantes tienen en mente la tradición abstencionista de la Izquierda), lleva al Partido a hacer una puntualización en la prensa titulada «Nuestra fuerza», llamando a la disciplina. Tras la euforia de la Conferencia de Turín, muchos militantes, desanimados, abandonan, de puntillas, el Partido. Algunos rompen para participar en la formación del POI trotskista, prueba de que no había sitio para ellos en una organización de la Izquierda comunista. Muchos militantes son excluidos sin que aparezcan claramente la divergencias, al menos en la prensa pública del Partido. Una de las principales federaciones hace escisión para formar la «Federación autónoma de Turín». En 1948, en el Congreso de Florencia, el Partido ya ha perdido la mitad de sus miembros y su prensa la mitad de sus lectores. El «armisticio» de 1946 se ha transformado en «paz armada» que los dirigentes procuran no perturbar ocultando las principales divergencias. Maffi, por ejemplo, afirma «haberse abstenido de tratar tal problema» porque «yo sabía que esta discusión podría haber envenenado al Partido». Lo cual no impide que el Congreso ponga radicalmente en entredicho la postura sobre los sindicatos adoptada dos años y medio antes (¡y eso que la postura de 1945 pretendía ser la de mayor claridad!). Esa paz armada va acabar desembocando en enfrentamiento (sobre todo después de la entrada de Bordiga en el Partido en 1949) y, al final, en la escisión de 1952 entre la tendencia animada por Damen y la animada por Bordiga y Maffi, la cual sería la base de la corriente «Programma comunista».
En cuanto a las «organizaciones hermanas» con las que el PCInt contaba para formar un Buró internacional de la Izquierda comunista, su suerte fue todavía menos envidiable: la Fracción belga deja de publicar L’Internationaliste en 1949, desapareciendo poco después; la Fracción francesa-bis conoce en esa misma época un eclipse de dos años, con la partida de la mayoría de sus miembros, antes de volver a aparecer como Grupo francés de la Izquierda comunista internacional que se unirá a la corriente «bordiguista» ([17]).
El «mayor éxito desde la Revolución rusa» fue, pues, de corta duración. Y cuando el BIPR, para dar fuerza a sus argumentos sobre el tal «éxito», nos dice que el PCInt «a pesar de medio siglo de dominación capitalista después, sigue existiendo y hoy crece», se olvida de precisar que el PCInt, en lo que a efectivos y audiencia en la clase obrera se refiere, poco tiene que ver con lo que era al terminar la última guerra. No insistamos en esto de las comparaciones, pero puede considerarse que la importancia actual de esa organización es más o menos parecida a la de la heredera directa de la «minúscula GCF», o sea, la sección en Francia de la CCI. Y estamos dispuestos a creer que el PCInt «está hoy creciendo». También la CCI ha podido constatar que, en los últimos tiempos, aparece un interés mayor por las posiciones de la Izquierda comunista, lo cual se plasma en cierta cantidad de adhesiones. Dicho esto, no creemos que el crecimiento actual de las fuerzas del PCInt le permita volver a contar pronto con unos efectivos como los de 1945-46.
Así, ese tan grande «éxito» acabó poco gloriosamente en una organización que, aunque ha seguido llamándose «partido», se ha visto obligada a hacer el papel de fracción. Lo más grave es que, hoy, el BIPR no saca las lecciones de esa experiencia y, sobre todo, no pone en entredicho el método oportunista en que se basaron sus «grandes éxitos» de 1945 que prefigurarían los «fracasos» que iban a llegar después ([18]).
Esta actitud no crítica hacia los extravíos oportunistas del PCInt en sus orígenes, nos hace temer que el BIPR, cuando el movimiento de la clase esté más desarrollado que hoy, recurra a los mismos tejemanejes oportunistas que hemos puesto de relieve. Ya el hecho de que el BIPR proponga como primer criterio de «éxito» de una organización proletaria la cantidad de sus miembros y el impacto que haya podido tener en un momento dado, dejando de lado el rigor programático y su capacidad para poner las bases de una labor a largo plazo, pone de relieve su enfoque inmediatista en temas de organización. Y sabemos muy bien que el inmediatismo es la antesala del oportunismo. Pueden también señalarse otras consecuencias molestas, más inmediatas todavía, de la incapacidad del PCInt para hacer la crítica de sus orígenes.
En primer lugar, el que el PCInt haya mantenido desde 1945-46 (cuando se hizo evidente que la contrarrevolución seguía siendo aplastante) la tesis de la validez de la fundación del Partido le ha llevado a revisar radicalmente el concepto que la Fracción italiana tenía sobre las relaciones entre Partido y Fracción. Para el PCInt, desde entonces, la formación del Partido puede realizarse en cualquier momento, independientemente de la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado ([19]). Ésa es la posición de los trotskistas, no la de la Izquierda italiana, la cual siempre consideró que el Partido no podría formarse más que durante una reanudación histórica de los combates de clase. Pero al mismo tiempo, esa revisión viene acompañada de un cuestionamiento de la existencia de cursos históricos determinados y antagónicos: curso hacia enfrentamientos de clase decisivos o curso hacia la guerra mundial. Para el BIPR, esos dos cursos pueden ser paralelos, no excluirse mutuamente lo cual le lleva a una total incapacidad para analizar el período histórico actual como hemos visto en nuestro artículo «La CWO y el curso histórico, una acumulación de contradicciones», aparecido en la Revista internacional nº 89. Por eso escribíamos en la primera parte de este artículo (Revista internacional nº 90): «... De hecho, si se mira de cerca, la incapacidad actual del BIPR para hacer un análisis sobre el curso histórico se explica, en gran parte, por los errores políticos sobre la cuestión de organización y, especialmente, sobre la cuestión de las relaciones entre fracción y partido».
A la pregunta de por qué los herederos de la «minúscula GCF» han conseguido lo que no lograron los del glorioso Partido de 1943-45, es decir, constituir una verdadera organización internacional, proponemos al BIPR la respuesta siguiente: porque la GCF, y la CCI tras ella, se han mantenido fieles al método que permitió a la Fracción formar, en el momento del desastre de la IC, la corriente principal y la más fecunda de la Izquierda comunista:
- el rigor programático como base de la constitución de una organización que rechace todo oportunismo, toda precipitación, toda política de «reclutamiento» con bases imprecisas;
- una clara visión de la noción de Fracción y de sus relaciones con el Partido;
- la capacidad de identificar correctamente la naturaleza del curso histórico.
El mayor éxito desde la muerte de la IC (y no desde la Revolución rusa) no es el PCInt el que lo ha obtenido, sino la Fracción. No en términos numéricos, sino en capacidad para preparar, más allá de su propia desaparición, las bases en las que podrá mañana construirse el Partido mundial.
Fabienne
[1] Suponemos que, arrastrado por su entusiasmo, se le fue la pluma al autor del artículo y que quería decir «desde el final de la oleada revolucionaria de la primera posguerra y de la Internacional comunista». En cambio, si lo que está escrito es lo que piensa, puede uno preguntarse cuál es su conocimiento de la historia y su sentido de la realidad: ¿no ha oído hablar, entre otros ejemplos, del Partido comunista de Italia, el cual, a principios de los años 20, tenía un impacto mucho mayor que el PCInt en 1945, encontrándose en la vanguardia de la Internacional entera sobre toda una serie de problemas políticos?. En todo caso, para la continuación de nuestro artículo, preferimos basarnos en la primera hipótesis, pues hacer polémica contra absurdeces no tiene el menor interés.
[2] Notemos que durante ese mismo período, la CCI se amplió en tres nuevas secciones territoriales: en Suiza y en dos países de la periferia del capitalismo, México e India, países que tanto interesan al BIPR (ver en particular la adopción por el VIº Congreso del PCInt, en abril de 1997, de las «Tesis sobre la táctica comunista en los países de la periferia del capitalismo»).
[3] Así quedó formulada la política del PCInt respecto a los sindicatos: «El contenido substancial del punto 12 de la plataforma del Partido puede concretarse en los puntos siguientes:
1) El Partido aspira a la reconstrucción de la GCL mediante la lucha directa del proletariado contra la patronal en movimientos de clase parciales y generales.
2) La lucha del Partido no puede apuntar directamente a la escisión de las masas organizadas en los sindicatos.
3) El proceso de reconstrucción del sindicato, aunque solo pueda realizarse gracias a la conquista de sus órganos dirigentes, es el resultado de un programa de encuadramiento de las lucha de clase bajo la dirección del Partido.»
[4] EL PCInt de hoy está un tanto molesto por esa plataforma de 1945. Cuando, por ejemplo, vuelve a publicar en 1974 esa plataforma junto con el «Esquema de programa» redactado en 1944 por el grupo de Damen, pone mucho cuidado en hacer una crítica en regla de aquélla oponiéndola a éste, al que elogia sin la menor reserva. Puede leerse en la «Presentación»: «En 1945, el Comité central recibe un proyecto de Plataforma política del camarada Bordiga quien, subrayémoslo, no estaba afiliado al Partido. El documento, cuya aceptación fue exigida como un ultimátum, se le considera como incompatible con las tomas de posición firmes que el Partido ha adoptado sobre los problemas más importantes y, a pesar de las modificaciones aportadas, el documento siempre se ha considerado como contribución al debate y no como plataforma de hecho (...) El CC no podía, como hemos visto, aceptar el documento sino como una contribución muy personal al debate del futuro congreso, el cual, pospuesto a 1948, dejará en evidencia unas posiciones muy diferentes.» Habría que haber precisado QUIÉN consideraba ese documento como «una contribución al debate». Sería sin duda el camarada Damen y algunos militantes más. Pero se guardaron para sus adentros sus impresiones, puesto que, la Conferencia de 1945-46, o sea la representación del conjunto del Partido, tomó una postura muy diferente. Ese documento fue adoptado por unanimidad como plataforma del PCInt y debía servir de base de afiliación y de constitución de un Buró internacional de la Izquierda comunista. En cambio, fue el «Esquema de programa» lo que se pospuso para ser discutido en el Congreso siguiente. Si los camaradas del BIPR piensan que estamos, otra vez, «mintiendo» o «calumniando», no tienen más que referirse a las actas de la Conferencia de Turín de finales de 1945. Si mentiras hay, será en la manera con la que el PCInt presentaba en 1974 su «versión» del asunto. En realidad, el PCInt está tan avergonzado de algunos lances de su propia historia que se siente obligado a arreglarla un poco. Puede uno preguntarse también, por qué el PCInt aceptó someterse a un ultimátum de quien sea y menos todavía de alguien que ni siquiera pertenecía al Partido.
[5] Como vimos en la primera parte de este artículo, la Fracción italiana consideraba, en su Conferencia de agosto de 1943 que «con el nuevo curso abierto con los acontecimientos de agosto en Italia, se ha abierto el proceso de transformación de la Fracción en partido». La GCF, en su fundación en 1944, retomó el mismo análisis.
[6] Ya hemos puesto varias veces en evidencia en nuestra prensa, en qué consiste la política sistemática de la burguesía: esta clase, habiendo sacado las lecciones de la Primera Guerra mundial, se repartió sistemáticamente el trabajo, dejando a los países vencidos el «trabajo sucio» (represión antiobrera en el Norte de Italia, aplastamiento de la insurrección de Varsovia, etc.), a la vez que los vencedores bombardeaban sistemáticamente las concentraciones obrera de Alemania, encargándose después de ejercer de policías en los países vencidos, ocupando todo el país y guardando durante varios años a los prisioneros de guerra.
[7] La GCF y la CCI han criticado a menudo las posiciones programáticas defendidas por Damen, al igual que su método político. Esto no impide, ni mucho menos, la estima que siempre hemos tenido por la profundidad de sus convicciones comunistas, su energía militante y su valentía.
[8] «¡Obreros! Frente a la consigna de guerra nacional, que arma a los proletarios italianos contra los proletarios alemanes e ingleses, oponed la consigna de la revolución comunista, que une por encima de las fronteras a los obreros del mundo entero contra su enemigo común: el capitalismo» (Prometeo, nº 1, 1º de noviembre de 1943). «Contra el llamamiento del centrismo [es así como la Izquierda italiana calificaba al estalinismo] a unirse a los grupos partisanos, debe contestarse con la presencia en las fábricas de donde saldrá la violencia de clase que destruirá los centros vitales del Estado capitalista» (Prometeo, 4 de marzo de 1944).
[9] Sobre otros aspectos de la actitud del PCInt para con los partisanos, ver: «La ambigüedades sobre los «partisanos» en la formación del Partido comunista internazionalista en Italia», en la Revista internacional nº 8.
[10] Publicamos en la Revista internacional nº 32 el texto completo de ese llamamiento junto con nuestros comentarios sobre él.
[11] Cabe precisar que en la carta enviada por el PCInt al PS, en respuesta a la de éste al llamamiento, el PCInt se dirigía a la ralea socialdemócrata llamándolos «queridos camaradas». No era ésa, desde luego, la mejor manera de desenmascarar, ante los obreros, los crímenes cometidos contra el proletariado por esos partidos desde la Iª Guerra mundial y la oleada revolucionaria que la siguió. En cambio, sí que era un medio excelente para hinchar las ilusiones de lo obreros que todavía seguían a aquélla.
[12] Ver al respecto la primera parte de este artículo en la Revista internacional nº 90.
[13] Sobre esto, vale la pena dar otras citas del PCInt: «Las posiciones expresadas por el camarada Perrone (Vercesi) en la Conferencia de Turín (1946) (...) eran manifestaciones libres de una experiencia muy personal y con una perspectiva política caprichosa a la que no es lícito referirse cuando se quieren formular críticas a la formación del PCInt» (Prometeo nº 18, 1972). Lo malo es que esas posiciones se expresaban en el informe sobre «El Partido y los problemas internacionales» presentado en la Conferencia por el Comité central del que formaba parte Vercesi. La opinión de los militantes de 1972 es, desde luego, muy severa para con su Partido de 1945-46, un Partido cuyo órgano central presenta un informe en el que se puede decir cualquier cosa. Suponemos que después de este artículo de 1972, su autor debió recibir una buena reprimenda por haber «calumniado» de tal modo al PCInt de 1945, en lugar de retomar la conclusión que O. Damen hizo al informe: «No hay divergencias, sino sensibilidades particulares que permiten una clarificación orgánica de los problemas» (Actas, p. 16). Cierto es que el propio Damen descubrió más tarde que las «sensibilidades particulares» eran en realidad «posiciones bastardas» y que la «clarificación orgánica» consistía en «separarse de las ramas secas». Lancemos, en todo caso, un ¡viva la claridad de 1945!.
[14] Sobre la minoría de 1936 en la Fracción, ver la primera parte de este artículo en la Revista internacional nº 90.
[15] Está claro que una de las razones por las que el PCInt de 1945 aceptó integrar a Vercesi sin pedirle cuentas y que Bordiga le «forzara la mano» en el tema de la plataforma es porque contaba con el prestigio de ambos dirigentes «históricos» para atraerse al mayor número de obreros y de militantes. Un Bordiga hostil habría privado al PCInt de grupos y elementos del Sur de Italia; un Vercesi hostil habría cortado al PCInt de la Fracción belga y de la FFGC-bis.
[16] Sobre este episodio, ver la primera parte de este artículo.
[17] Podemos comprobar que la «minúscula GCF», tratada con desprecio y cuidadosamente mantenida al margen por los demás grupos, sobrevivió, a pesar de todo, durante más tiempo que la Fracción belga o la FFGC-bis. Hasta su desaparición en 1956 publicaría 46 números de Internationalisme, patrimonio inestimable sobre el que se construyó la CCI.
[18] Es verdad que el método oportunista no es el único en explicar el impacto que pudo tener el PCInt en 1945. Dos causas principales lo explican:
- Italia es el único país en que hubo un poderoso y auténtico movimiento de la clase obrera durante la guerra imperialista y contra ella;
- la Izquierda comunista, por el hecho de que asumió la dirección del Partido hasta 1925 con Bordiga, su fundador principal, gozaba ante los obreros de un prestigio mucho mayor que en los demás países.
Y, al contrario, una de las causas de la debilidad numérica de la GCF fue precisamente la ausencia de tradición en Francia de la Izquierda comunista en la clase obrera, la cual, además, fue incapaz de surgir durante la guerra mundial. También está el hecho de que la GCF se negó a cualquier actitud oportunista hacia las ilusiones de los obreros respecto a la «Liberación» y los «partisanos». En esto, siguió el ejemplo de la Fracción en 1936 frente a la guerra de España, lo que la dejó en el mayor aislamiento del que ella misma hablaba en Bilan nº 36.
[19] Sobre este tema, ver en particular nuestro artículo «La relación Fracción-Partido en la tradición marxista», Revista internacional nº 59.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- La Izquierda italiana [153]
1998 - 92 a 95
- 5047 reads
Revista Internacional n° 92 - 1er trimestre 1992
- 3867 reads
Crisis económica - De la crisis de los «países emergentes» asiáticos al nuevo descalabro de la economía mundial
- 9415 reads
Crisis económica
De la crisis de los «países emergentes» asiáticos
al nuevo descalabro de la economía mundial
Publicamos más adelante el informe sobre la crisis adoptado en el XIIº Congreso de la CCI. Este informe fue redactado en enero de 1997 y su discusión en toda nuestra organización sirvió para adoptar en dicho Congreso la Resolución sobre la situación internacional que nuestros lectores han podido leer en el nº 90 de esta Revista. Desde que se redactaron esos documentos, el desarrollo de la crisis económica del capital ha quedado dramáticamente ilustrada por los sobresaltos financieros que han afectado primero a los ya no tan fieros «dragones» asiáticos a partir de 1997, para acabar por extenderse a todas las plazas financieras del mundo, desde América Latina hasta la Europa del Este, desde Brasil a Rusia, pasando por las grandes potencias industriales, Estados Unidos, Europa occidental y, sobre todo, Japón.
La teoría marxista contra las mentiras y la ceguera de los economistas burgueses
Esos dos documentos son capaces de anunciar la crisis abierta de los países asiáticos y, sobre todo, explicar sus razones fundamentales. No vamos ahora a ponernos a darnos autobombo porque se haya realizado, y de qué manera, lo que habíamos previsto en un tiempo tan corto. El que esas previsiones se hayan realizado tan rápidamente no es lo más importante. Aunque se hubieran verificado más tarde, la validez del análisis seguiría siendo la misma.
Es también, a nuestro parecer, secundario el hecho de que esas previsiones se hayan confirmado exactamente en los países asiáticos, pues lo único que estos expresan es la tendencia general que había quedado tan patente en México en 1994-95 o ahora mismo en Brasil o Rusia. Lo que importa es subrayar la verificación, tarde o temprano, de una tendencia que únicamente el marxismo es capaz de entender y de prever. Sea cual sea la zona o la rapidez de su concreción, viene a confirmar la validez, la seriedad y la superioridad de la teoría marxista sobre todas las sandeces, a menudo incomprensibles y siempre parciales y contradictorias, que nos sirven los economistas, los periodistas especializados, y los políticos de la burguesía.
Para cualquiera que se distancie un poco de los temas sucesivos de propaganda desarrollados por los medios, ya sea para ocultar la realidad del atolladero económico ya sea para tranquilizar a la gente ante las crisis abiertas, se quedará asombrado de la multitud de explicaciones diversas y contradictorias que da la burguesía a la evolución económica catastrófica desde finales de los años 60, o sea desde el final del período de reconstrucción de después de la Segunda Guerra mundial.
¿Qué queda de las explicaciones de la crisis, cuyas causas sería «la excesiva rigidez del sistema monetario»? ([1]) ahora que la anarquía en los tipos de cambio se ha convertido en factor de la inestabilidad económica mundial? ¿Qué queda de las tonterías sobre las «crisis petroleras»? ([2]) ahora que el precio del petróleo se ahoga en la sobreproducción? ¿Qué se hizo de los discursos sobre el «liberalismo» y los «milagros de la economía de mercado» ([3]) cuando el hundimiento económico está ocurriendo en medio de la guerra comercial más salvaje por un mercado mundial que se encoge a gran velocidad? ¿De qué sirven las explicaciones basadas en el descubrimiento tardío de «los peligros del endeudamiento» cuando ese endeudamiento suicida era el único medio de prolongar la supervivencia de una economía agonizante? ([4])
En cambio, el marxismo ha mantenido durante todos estos años, y ante cada nueva manifestación de la crisis, la misma explicación desarrollándola y precisándola cuando era necesario. Esa explicación sigue siendo la del «Informe» que publicamos más adelante. Ha sido retomada, defendida, desarrollada y precisada en la prensa revolucionaria y especialmente en nuestras publicaciones. La explicación marxista es histórica, continua y coherente.
«El sistema burgués se ha vuelto demasiado limitado para contener las riquezas creadas en su seno (...) Cada crisis destruye regularmente no sólo una masa de productos ya creados, sino además una gran parte de las propias fuerzas productivas existentes. Una epidemia que en cualquier otra época hubiese parecido absurda se abate sobre la sociedad, – la epidemia de la sobreproducción. (...) ¿Cómo podrá la burguesía superar esas crisis? Por un lado destruyendo por la violencia una masa de fuerzas productivas; por otro conquistando nuevos mercados y explotando más a fondo los antiguos. ¿Y en qué acaba todo eso? En la prepararación de crisis más generales y más espectaculares y en la disminución de los medios para prevenirlas.» ([5])
Esas características y esas tendencias definidas por Marx y Engels se han verificado a lo largo de la historia del capitalismo. Y se han reforzado incluso en el período de decadencia. Este período significa que se han acabado los «nuevos» mercados y se han agotado los antiguos. Característica dominante del capitalismo a lo largo del siglo XX, la tendencia a la destrucción masiva se ha ido agravando constantemente, y en especial durante las guerras mundiales. Durante este siglo se ha podido observar que el crédito se ha convertido en «El medio específico de hacer estallar (...) la contradicción entre la capacidad de extensión, la tendencia a la expansión de la producción por un lado y, por el otro, la capacidad limitada de consumo». Pero, para preparar «las crisis más generales y espectaculares» anunciadas por el Manifiesto, el crédito «en su calidad de factor de producción [contribuye] a provocar la sobreproducción; y como factor de intercambio, no hace, durante la crisis, sino colaborar en la destrucción radical de las fuerzas productivas que él mismo ha puesto en marcha» ([6]).
La caída de las Bolsas y de las monedas con la bancarrota de los países asiáticos ilustran a la vez el callejón sin salida del capitalismo –que se plasma en la sobreproducción mencionada en el Manifiesto y por el uso ilimitado del crédito– y la sima sin fin de la catástrofe económica y social en la que está cayendo el planeta entero. Confirma lo que afirmamos sobre la incapacidad, si no es la nulidad más completa, de los propagandistas y economistas burgueses. Confirma lo que afirmamos sobre la clarividencia y la validez del método marxista de análisis y de comprensión de la realidad social, sobre la crisis irreversible e insoluble del modo de producción capitalista. Baste con unas cuantas citas para ilustrar nuestro desprecio sin remisión por los charlatanes del capitalismo:
¿Tailandia? «Un Eldorado...un mercado en efervescencia» ([7]), ¿Malasia? «Un éxito insolente» ([8]), «una verdadera locomotora [que] pronto formará parte de las quince primeras potencias económicas mundiales» ([9]); el país proyecta «convertirse, como Singapur, en paraíso high tech» ([10]); «explosiva Malasia de amplias, muy amplias, miras (...) la plaza asiática más feliz» ([11]). «El milagro asiático no ha terminado» insiste, en febrero de 1997, un... experto ([12]).
Podríamos haber ido a buscar otras «perlas» del estilo y todavía más sabrosas. Son incontables y todas con el mismo sentido: negar u ocultar la realidad irreversible de la crisis. Podría pensarse que ya no volvería otro Bush a prometernos «la era de paz y prosperidad» que iba a traernos la caída del bloque del Este; que ya no volvería a haber otro Chirac que nos anunciara la «salida del túnel» como así lo hizo en... ¡1976! No, sigue existiendo evidentemente la legión de consoladores que nos aseguran que «la base de la economía sigue siendo buena» (Clinton) y que «la corrección [la caída de las Bolsas mundiales] es saludable» según Greenspan (presidente de la Reserva Federal Americana) o, también según éste último, que «las perturbaciones recientes en los mercados financieros podrían traer beneficios a largo plazo para la economía americana» y que «esto no es el fin del boom del crecimiento en Asia» ([13]). Sin embargo, este último empezaba a corregir sus propósitos optimistas quince días más tarde ante la evidencia de los hechos y la multiplicación de las bajas y de las quiebras, especialmente las que afectan a Corea del Sur y a Japón: «la crisis asiática tendrá consecuencias nada desdeñables». Aunque es cierto que las declaraciones que se hacen en lo más álgido de la caída de los mercados bursátiles tienen el objetivo inmediato de tranquilizarlos y evitar el pánico, eso no quita de que también pongan de manifiesto la ceguera y la impotencia de sus autores.
¡Qué mejor desmentido que la bancarrota asiática a todas las afirmaciones triunfantes sobre el modo de producción capitalista! ¡Qué mejor desmentido a las estruendosas declaraciones sobre el éxito de esos tan traidos y llevados «países emergentes»! ¡Qué mejor mentís a los supuestos méritos de la sumisión, de la disciplina, del sentido de sacrificio en aras de la economía nacional, de los salarios bajos y de la «flexibilidad» de la clase obrera de esos países como fuente de prosperidad y de éxito para todos!
La bancarrota asiática, producto de la crisis histórica
del modo de producción capitalista
Desde el mes de julio, los «tigres» y los «dragones» asiáticos se han ido hundiendo. El 27 de octubre, en una semana, la Bolsa de Hongkong había perdido 18%, la de Kuala Lumpur (Malasia) 12,9%, la de Singapur 11,5%, la de Manila (Filipinas) 9,9 %, la de Bangkok (Tailandia) 6 %, Yakarta (Indonesia) 5,8 %, Seúl (Corea) 2,4 %, Tokio 0,6 %. Desde hace un año, y siguiendo ese mismo orden de países, las caídas han sido: 22 %, 44%, 26,9 %, 41,4 %, 41 %, 23 %, 18,5 %, 12% ([14]). Desde entonces y por ahora, la caída sigue.
De inmediato, Wall Street y las Bolsas europeas, en contra de las declaraciones calmantes sobre la ausencia de repercusiones para la economía mundial, sufren un violento crash. Sólo la intervención de gobiernos y de bancos centrales y el reglamento bursátil (cortes automáticos de las cotizaciones cuando éstas bajan demasiado rápido) han permitido atajar el pánico. En cambio, los países sudamericanos veían espantados cómo también a ellos se les hundían las Bolsas y cómo eran atacadas sus monedas. Las peores inquietudes se centraban en Brasil. El mismo fenómeno se ha verificado también en los países europeos del antiguo bloque del Este, «países emergentes» también: Budapest bajaba un 16 %, Varsovia 20 %, Moscú 40 %. También aquí, como en Asia y Latinoamérica, la caída bursátil ha venido acompañada de debilitamiento de la moneda local.
«Los expertos temen que Europa del Este conozca una crisis financiera como la de Asia [lo cual sería] una de las amenazas principales contra la recuperación de las economías de la Unión Europea» ([15]). Los medios presentan las cosas como si el peligro de recesión viniera de la periferia. En realidad, la recesión golpea al capitalismo entero desde hace ya una década: «Pues, dejando de lado la euforia mundializante, es sin duda el estancamiento lo que, desde el crash de 1987, define mejor la situación de todas las regiones del planeta» (15). En realidad, la quiebra del capitalismo no tiene su origen en los países de la periferia, sino en el modo de producción mismo. El epicentro de la crisis está en los países centrales del capitalismo, en los países industrializados. Al final del período de reconstrucción de la posguerra mundial, a finales de los años 60, fueron los grandes centros industriales del mundo los afectados por el retorno de la crisis abierta. La burguesía utilizó entonces a fondo el endeudamiento interno y externo para crear artificialmente los mercados que le faltaban. A partir de los años 70 se asistió a una explosión de la deuda que desembocaría primero en la quiebra de los países sudamericanos y después en el desmoronamiento de los países de capitalismo de Estado de tipo estalinista de Europa del Este. Les toca ahora a los países asiáticos. La quiebra y la recesión, repelidos en un primer tiempo hacia la peri-feria del capitalismo, vuelven ahora con fuerza multiplicada hacia los países centrales cuando ya éstos han abusado del mecanismo de la deuda: los Estados Unidos están superendeudados y ningún país de Europa logra respetar de verdad los criterios de Maastricht.
Las cosas se están, pues, acelerando en esta crisis financiera. Le toca ahora, y con qué brutalidad, a Corea del Sur, undécima potencia económica mundial. Su sistema bancario está en quiebra total. Los cierres de bancos y empresas se multiplican y los despidos se cuentan ya por miles. Y eso sólo es el principio. La segunda potencia económica mundial, Japón, «se ha vuelto el país débil de la economía mundial» ([16]). También en este país empiezan los cierres de empresa y los despidos se disparan. ¿Dónde quedan aquellas declaraciones triunfales y definitivas sobre los «modelos» coreano y japonés?
¿Y qué es de las lamentables explicaciones frente a la multiplicación de los hundimientos bursátiles desde el verano?. Primero, la burguesía intentó explicarnos que el hundimiento de Tailandia era un fenómeno local... lo cual quedó desmentido por los hechos ; que era una crisis de crecimiento para los países asiáticos; que se trataba de un saneamiento necesario de la burbuja especulativa sin incidencia alguna sobre la economía real... afirmación inmediatamente desmentida por la quiebra de cantidad de establecimientos financieros fuertemente endeudados, por el cierre de decenas de empresas tan endeudadas como aquéllos, por la adopción de planes drásticos de austeridad que anuncian recesión, despidos y mayor empobrecimiento de la población.
El endeudamiento generalizado del capitalismo
¿Cuáles son los mecanismos de base de esos fenómenos? La economía mundial, especialmente durante las dos últimas décadas, funciona basada en el endeudamiento, en la deuda masiva. Especialmente, el desarrollo de las llamadas economías emergentes del Sureste asiático, al igual que las suramericanas o las de Europa del Este, se basan sobre todo en las inversiones de capitales extranjeros. Por ejemplo, Corea tiene una deuda de 160 mil millones de dólares cuya mitad deberá rembolsar en 1998 ahora que su moneda se ha hundido en un 20 %. O sea que esa enorme deuda nunca será reembolsada. Vamos a dejar de lado aquí el estado de la deuda de los países asiáticos –deudas gigantescas al igual que las de los demás «países emergentes» del mundo, con unas cantidades que ya no significan nada– y cuyas monedas tienden a la baja respecto del dólar. En su mayoría, tampoco serán reembolsadas esas deudas nunca. Esas deudas, púdicamente llamadas «dudosas», se han perdido para los países industrializados, lo cual agrava todavía más... su propia montaña de deudas ([17]).
¿Qué respuesta da la burguesía a sus quiebras colosales que corren el riesgo de provocar la bancarrota brutal y total del sistema financiero mundial a causa del endeudamiento general? Pues, ¡más deudas todavía! El FMI, el Banco mundial, los bancos centrales de los países más ricos se han puesto a escote para prestar 57 mil millones de dólares a Corea después de haber entregado 17 mil millones a Tailandia y 23 a Indonesia. Y estos nuevos préstamos se añaden a los anteriores «y ya se perfila el riesgo de hundimiento del sistema bancario japonés, acribillado de créditos dudosos, cuando no irrecuperables; y, entre éstos, los 300 mil millones de $ de préstamos otorgados a diez países del Sureste asiático y a Hong Kong. Y si Japón cede, serán Estados Unidos y Europa quienes se encontrarán en primera línea de fuego» ([18]).
En efecto, Japón está en el centro de la crisis financiera. Posee enormes deudas no reembolsables cuyo monto es más o menos equivalente –300 mil millones de $– al de sus activos en bonos del Tesoro estadounidense. Al mismo tiempo, la agravación del déficit del Estado, en estos últimos años, ha incrementado su endeudamiento general. Ni que decir tiene que, a pesar de la «política keynesiana» empleada, o sea el incremento de la deuda pública, la economía japonesa no ha conocido el más mínimo relanzamiento. En cambio, sí que se han multiplicado las quiebras de grandes instituciones financieras, ampliamente endeudadas. Para evitar una bancarrota total de tipo coreano, el Estado japonés ha echado mano de la cartera... agravando todavía más su déficit y su deuda. Y si Japón se encuentra escaso de dinero fresco –que es lo que está pasando– la burguesía mundial se inquieta y empieza a ceder al pánico: «El primer acreedor del planeta, el que financia sin contar desde hace años el déficit de la balanza de pagos norteamericana, ¿podrá seguir desempeñando ese papel con una economía enferma, corroída por deudas podridas y un sistema financiero exsangüe? La película de terror sería que las instituciones financieras niponas se pusieran a retirar en masa sus activos en obligaciones americanas» ([19]). Se cerraría entonces el grifo de la financiación de la economía estadounidense, o sea una brutal recesión abierta. La crisis económica repelida hacia la periferia del capitalismo en los años 70 con el uso masivo del crédito regresa ahora a golpear a los países centrales. Y lo peor de estos golpes está por llegar.
Es difícil decir hoy si esos préstamos suplementarios van a calmar la tempestad, dejando para más tarde la quiebra general, o si ha llegado la hora de saldar cuentas. En el momento en que escribimos esto, parece cada vez menos probable que los 57 mil millones de $ reunidos por el FMI para Corea sean suficientes para atajar la desbandada. Los gritos de socorro son tan fuertes que los fondos del FMI, recientemente incrementados por las grandes potencias, son ya insuficientes y esa institución ya está pensando seriamente en... ¡pedir préstamos! Sin embargo, independientemente de la salida puntual de esta crisis financiera, la tendencia sigue siendo la misma, una tendencia que se refuerza con la crisis económica misma. En el mejor de los casos se pospone el problema y las consecuencias serán todavía peores.
La crisis del capitalismo es irreversible
El incremento ilimitado del crédito es la ilustración de la saturación de los mercados: la actividad económica se mantiene basada en la deuda, o sea en un mercado creado artificialmente. Hoy, la trampa estalla. La saturación del mercado mundial ha impedido a esos «países emergentes» vender todo lo que necesitarían vender. La crisis actual va a hacer caer las ventas todavía más y agravar la guerra comercial. Una idea nos la dan las presiones estadounidenses sobre Japón para que no deje caer el yen y abra su mercado interior, y las condiciones impuestas a Corea por el FMI (al igual que a los demás países «ayudados»). La quiebra de Asia y la recesión que va a afectar a todos esos países, así como su mayor agresividad comercial, van a afectar a todos los países desarrollados que ya están calculando la caída del crecimiento que van a sufrir.
En eso también, la burguesía se ve finalmente obligada a reconocer los hechos e incluso, a veces, levantar un poco el velo con que tapa la realidad –en este caso, la de la saturación de los mercados– que el marxismo ha puesto de relieve sin tregua: «El Wall Steet Journal ha señalado, en agosto último, que numerosos sectores industriales estaban desde ahora enfrentados a un riesgo olvidado desde hace mucho tiempo: demasiada producción potencial y pocos compradores» cuando «según un artículo publicado el primero de octubre en el New York Times, la sobreproducción acecha hoy no sólo a América, sino al mundo entero. El “global gut” (la saturación global) sería incluso el origen profundo de la crisis asiática» ([20]).
Recurrir al crédito generalizado frente a la sobreproducción y la saturación de los mercados, lo único que consigue es posponer sus límites en el tiempo, volviéndose a su vez factor agravante de los mercados, como así lo ha explicado la teoría marxista. Incluso en el caso de que los créditos otorgados por el FMI, (sin comparación con los que otorgaba antes: más de 100 mil millones de $ en total hasta hoy) bastasen para calmar las cosas, la factura seguirá sin pagar, aumentada encima por esos nuevos préstamos. El callejón económico del capitalismo sigue sin salida. Y las consecuencias para la humanidad serán catastróficas. Ya antes de esta crisis, que va a echar a otros millones suplementarios de obreros al paro, a la miseria, a agravar más todavía las condiciones de vida de millones de individuos, la Organización internacional del trabajo (OIT) señalaba que «el desempleo afectará a cerca de mil millones de personas en el mundo, o sea casi la tercera parte de la población activa» ([21]). Ya antes de esta crisis, la UNICEF afirmaba que cuarenta mil niños mueren de hambre cada día en el mundo. El atolladero económico, político e histórico del modo de producción capitalista hace cada día más infernal la vida cotidiana de millones de personas, un infierno de explotación, de miseria, de hambrunas, de guerras y matanzas, de descomposición social. Los últimos hechos van a acelerar la caída en la barbarie en todos los continentes, en todos los países, ricos o pobres.
Esos acontecimientos dramáticos anuncian una agravación brutal de las condiciones de vida de la población mundial. Significan deterioro todavía más cruel de la situación ya miserable de la clase obrera, tenga ésta o no tenga trabajo, sea de países pobres, de Latinoamérica, del Este de Europa o de Asia, o sea de los países industrializados, de los batallones centrales del proletariado mundial, de Japón, de Norteamérica o de Europa occidental. La catástrofe que se está verificando ante nosotros y cuyos efectos están justo empezando a manifestarse en despidos masivos en varios países, entre ellos Corea y Japón, incita a una respuesta por parte del proletariado. El proletariado mundial deberá recordar los «modelos» japonés y coreano, citados como ejemplo durante más de una década para justificar los ataques contra sus condiciones de vida y de trabajo, y echarle a la cara de la clase dominante y de sus Estados: los sacrificios y la sumisión no llevan a la prosperidad sino a más sacrificios y más miseria todavía. Al único sitio adonde el mundo capitalista lleva a la humanidad es al desastre. Le incumbe al proletariado dar la respuesta mediante la lucha masiva y unificada contra los sacrificios y contra la existencia misma del capitalismo.
RL, 7 de diciembre de 1997
[1] Cuando Nixon decidió dejar que flotara el dólar en 1971.
[2] Como causa de la crisis en los años 70.
[3] Tema de moda en los años 80 bajo la dirección de Reagan y Thatcher.
[4] Revista internacional nº 69, marzo de 1992.
[5] Manifiesto de Partido comunista, 1848.
[6] Rosa Luxemburg, Reforma social o revolución, 1898.
[7] Investir (Francia) 3/02/97.
[8] Les Echos (Francia) 14/04/97.
[9] Usine nouvelle (Francia) 2/05/97.
[10] Far Eastern Economic Review (GB), 24/10/96.
[11] Wall Street Journal (USA), 12/07/96.
[12] «De Jardine Felming Investment Management» (Option Finance, nº 437), citados por le Monde diplomatique, 30/10/97.
[13] International Herald Tribune, 30/10/97.
[14] Cifras de Courrier international, 30/10/97.
[15] Le Monde, 14/11/97.
[16] Le Monde diplomatique, 12/95.
[17] Sobre el endeudamiento de los países industrializados, ver Revista Internacional nos 76, 77, 87.
[18] Le Monde diplomatique, 12/97.
[19] Le Monde, 26/11/97.16.
[20] Le Monde, 11/11/97.
[21] Le Monde diplomatique, 12/95.
Vida de la CCI:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Perspective internationaliste campeones del disparate político
- 4041 reads
“Perspective internationaliste”
campeones del disparate político
En el nº 28 de su revista, de mayo de 1995, el «grupo» Perspective internationaliste (PI) se descolgó con un panegírico sobre las multiplicadas capacidades del capitalismo desde principios de este siglo y, especialmente, en toda la región del Este asiático. Semejante discurso laudatorio, ni el informe más ideológico del Banco Mundial se habría atrevido a pronunciarlo: «el capitalismo ha seguido desarrollando sus fuerzas productivas todo a lo largo de su período de decadencia –y además a un ritmo rapidísimo– (...) las tasas más prodigiosas (sic) de crecimiento de la producción industrial se han verificado desde finales de los años 60 (...) La CCI habla también de desarrollo desigual en el espacio: ningún país recién llegado al mercado mundial puede, según su concepto de la decadencia, industrializarse y rivalizar con los antiguos (...) Y, sin embargo, Japón se ha convertido en la segunda potencia económica mundial; China se ha convertido rápidamente en gran potencia económica por cuenta propia; Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc. se han unido recientemente a las filas de los países industrializados (...) En 1962, el Pacífico occidental sólo pesaba 9 % en el PNB mundial; en 1982, su participación era de 15 % y a finales de siglo será, probablemente, 25% –proporción mayor que la de Europa occidental o América del Norte. Tal capitalización de Extremo Oriente, el ingreso en las filas del mundo industrializado de una región que antes de la IIª Guerra mundial era totalmente marginal desde el punto de vista industrial, no pueden sencillamente explicarse con el concepto de decadencia de la CCI». En el momento en que PI hacía elucubraciones sobre los horizontes radiantes del capitalismo, hacíamos nosotros el diagnóstico de su hundimiento en medio de sacudidas financieras cada vez más frecuentes y profundas, consecuencia del recurso constante al endeudamiento para repeler los efectos de la crisis en el tiempo ([1]). En esa misma ocasión analizábamos de manera histórica y profundizada la pretendida prosperidad del sureste asiático poniendo en solfa esas músicas celestiales que nos toca la burguesía sobre ese tema ([2]), partituras que ahora PI recoge y vuelve a tocar en tono mayor.
Sólo dos años han bastado para que los hechos den su veredicto: el Sureste asiático está en perfusión, el FMI ha tenido que movilizar toda su energía para imponer las medidas más drásticas nunca antes tomadas para intentar «sanear» una situación económica carcomida. Y para acompañar esas medidas que pueden desembocar en un desmoronamiento económico de amplitud, ha tenido que desbloquear el crédito más alto de toda su historia. En la otra punta del planeta, en los países occidentales desarrollados, sólo las manipulaciones al más alto nivel entre gobiernos y grandes instituciones financieras han podido limitar el desastre.
Al parecer a PI lo que le preocupa es llevarle la contraria a la CCI y no a la burguesía... a eso lleva el peor de los parasitismos: a hacerle el juego objetivamente al enemigo de clase, a propalar las mayores estupideces que producen los círculos de propaganda ideológica de la burguesía.
Con una regularidad de metrónomo, ese «grupo» nos hace entrega de ese tipo de, llamémosle, análisis que ganaría un premio en el concurso mundial de la sandez política. ¿De dónde le vienen sus lamentables pretensiones políticas? Recordemos aquí que los miembros de PI abandonaron la CCI en 1985 de una manera irresponsable, desertando el combate militante, arrastrados por rencores y recriminaciones personales ([3]). Desde entonces, acusan a nuestra organización de «traicionar su propia plataforma», de «degenerar al modo estalinista», de «despreciar la profundización de la teoría marxista». Su credo fue el de presentarse como los verdaderos defensores y continuadores de nuestra plataforma política con el propósito de ponerse seriamente a elaborar la teoría comunista, tareas que, según ellos, habríamos abandonado.
¿Qué es de todos esos propósitos hoy? PI, que pretendía defender con uñas y dientes la plataforma, ha acabado rechazándola, ¡intentando ahora elaborar una nueva...!, tarea emprendida desde hace varios años pero que parece estar muy por encima de sus fuerzas. Ha acabado yendo a buscar su «profundización teórica fundamental» en las elucubraciones sobre la «recomposición del proletariado» del «doctor en sociología» Alain Bihr, colaborador del Monde diplomatique y gran animador de la campaña antinegacionista con la que han intentado desprestigiar a la Izquierda comunista. También, usando un esquema de Marx que se aplicaba al siglo pasado antes del apogeo del modo de producción capitalista, PI «descubrió» que la Perestroika de Gorbachov se explicaba por el paso de la economía rusa de la «dominación formal» a la «dominación real» del capital. Este análisis «absolutamente crucial para explicar la evolución del mundo hoy», decía PI, no le impidió que necesitara dos años después de 1990 para comprender lo que todo el mundo sabía de sobra: que el bloque del Este había dejado de existir. Visiblemente preocupado por el brillo de su imagen de «crisol de la teoría», de «polo internacional de discusión por un marxismo vivo», PI ha emprendido la tarea de volver a definir el concepto marxista de decadencia del capitalismo. Puestos a redefinir, se ha dedicado más bien a liquidar la herencia teórica de los grupos de la Izquierda comunista y, en fin de cuentas, del marxismo. El capitalismo estaría, hoy, en su fase más dinámica y más próspera, en plena «tercera revolución tecnológica» (cuyos efectos habrían sido totalmente desdeñados por la CCI) que abriría la posibilidad, según PI, de un real desarrollo nacional burgués en la periferia ([4]). PI subraya las «capacidades de emergencia de burguesías locales periféricas capaces de industrializar y rivalizar con los antiguos países industriales».
En otras muchas cuestiones, PI no se queda atrás, pero resultaría un poco pesado hacer una lista exhaustiva. Vale, sin embargo, la pena poner de relieve otra de sus «hazañas teóricas» de la última década.
En el momento de la matraca ideológica más ensordecedora de las campañas burguesas tras el hundimiento de los regímenes estalinistas con la intención de identificar a Lenin con Stalin, a la Revolución rusa con el Gulag y el nazismo, PI aporta su ladrillito a ese montaje. En el editorial del nº 20 (verano de 1991), ilustrado por una cabeza de Lenin de la que salen cabecitas de Stalin, podía leerse lo siguiente: «Los revolucionarios (...) deben destruir sus propios iconos, las estatuas de los “jefes gloriosos” (...), deben abandonar la tendencia a considerar la revolución bolchevique como un modelo...». ¡Vaya contribución teórica fundamental de PI para desmontar las trampas de una campaña ideológica cuyo primer objetivo es desarraigar para siempre de la conciencia de la clase obrera toda su historia y su perspectiva histórica! (ver artículo en esta Revista). La constancia de PI en sus tomas de posición absurdas y nefastas para la toma de conciencia del proletariado, su insistencia en querer elaborar «teorías» tan incoherentes como pedantes se explican perfectamente por los orígenes y la naturaleza misma de ese grupo, auténtico producto concentrado del parasitismo político.
C. Mcl
[1] «Tormenta financiera, ¿la locura?», Revista internacional nº 81. «Resolución sobre la situación internacional», Revista internacional n º 82. «Una economía de casino», Revista internacional nº 87. «Resolución sobre la situación internacional», Revista internacional nº 90.
[2] «Los “dragones” asiáticos se agotan», Revista internacional nº 89.
[3] El lector podrá encontrar las posiciones de la CCI sobre PI (o «fracción externa de la CCI», según su antiguo nombre) en los nº 45, 64 y 70 de la Revista internacional.
[4] Lógicamente, PI debería abandonar pronto la posición de la Izquierda comunista, que es todavía la suya, sobre la imposibilidad de verdaderas luchas de liberación nacional.
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [160]
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Informe sobre la crisis económica del XIIº congreso de la CCI - La prueba del triunfo del marxismo
- 5594 reads
Informe sobre la crisis económica del XIIº congreso de la CCI
La prueba del triunfo del marxismo
Desde 1989, las proclamas de la burguesía sobre el final del comunismo no han cesado. Nos han dicho y repetido que el desmoronamiento de los regímenes «comunistas» es la prueba de la imposibilidad de crear una forma de sociedad superior al capitalismo. Se nos anima así a creer que las predicciones del marxismo sobre la desintegración inevitable de la economía capitalista son falsas y que sólo son justas para el marxismo mismo. En fin de cuentas, vienen a decir, la historia no ha sido testigo del hundimiento del capitalismo sino del socialismo.
Los marxistas deben combatir esas campañas ideológicas y es bueno recordar que esas cantinelas no son nuevas. Hace casi 100 años, los «revisionistas» en la IIª Internacional, deslumbrados por los éxitos de una sociedad burguesa en su apogeo, afirmaban que la teoría marxista de las crisis estaba caduca, negando así la necesidad de un derrocamiento revolucionario del capitalismo.
El ala izquierda de la socialdemocracia, con Rosa Luxemburg en primera línea, no tuvieron reparo en mantenerse en los «viejos» principios del marxismo y contestar a los revisionistas afirmando que el capitalismo no podía evitar la catástrofe; lo que ocurrió en las tres primeras décadas del siglo XX demostró, y de qué manera, la razón que tenía. La Guerra del 14-18 demostró la falsedad de las teorías sobre la posibilidad de un capitalismo que evolucionara pacíficamente hacia el socialismo; el período de reconstrucción de posguerra fue de corta duración y, esencialmente, sólo interesó a los Estados Unidos, dando poco tiempo a la burguesía para congratularse de los éxitos de su sistema. La crisis de 1929 y la profunda depresión mundial subsiguiente proporcionaron todavía menos bases a la burguesía para afirmar que las predicciones económicas de Marx eran falsas o, en el mejor de los casos, sólo válidas para el siglo XIX.
No ha ocurrido lo mismo en el período de reconstrucción de la segunda posguerra. Las tasas de crecimiento sin precedentes observadas durante este período permitieron el desarrollo de toda una industria, lo cual hizo que se pusieran de moda todas las teorías sobre el emburguesamiento de la clase obrera, la sociedad de consumo, el nacimiento de un nuevo capitalismo «organizado» y el fin definitivo de la tendencia del sistema a entrar en crisis. Una vez más se proclamó que el marxismo estaba superado con mayor aplomo todavía.
La crisis que se abrió a finales de los años 60 puso de relieve una vez más la vacuidad de esa propaganda. Pero no lo reveló de una manera evidente, de una manera que pudiera ser comprendida inmediatamente por la mayor parte de los proletarios. En efecto, el capitalismo, desde mediados de los años 30, y sobre todo desde 1945, se ha «organizado», en el sentido de que el poder del Estado ha tomado la responsabilidad de prevenir las tendencias al hundimiento. Y la formación de bloques imperialistas «permanentes» hizo posible el menagement (la gestión) del sistema a escala planetaria. Si ya las formas de organización capitalistas de Estado facilitaron el boom de la reconstrucción de posguerra, también permitieron cierto freno a la crisis, de tal modo que en lugar de asistir a un desmoronamiento espectacular como el de los años 30, lo que hemos podido observar, durante los treinta últimos años, es una caída irregular, puntuada con numerosas «recuperaciones» y «recesiones» que han servido para ir ocultando la trayectoria subyacente de la economía hacia la quiebra total.
Durante este último período, la burguesía ha utilizado a fondo la evolución lenta de la crisis para desarrollar toda una serie de «explicaciones» sobre las dificultades de la economía. En los años 70, las tensiones inflacionistas se explicaban por el alza de los precios del petróleo y por las reivindicaciones excesivas de la clase obrera. A principios de los 80, el triunfo del «monetarismo» y de las Reaganomics echó la culpa a los gastos de Estado excesivos por parte de los gobiernos de izquierda que habían dirigido en el período precedente. Al mismo tiempo, la izquierda pudo permitirse poner de relieve la explosión del desempleo que acarrearon las nuevas políticas, acusando a la mala gestión de Thatcher, Reagan y demás. Los dos argumentos se basaban en cierta realidad: la de un capitalismo que, en la medida en que pueda ser gestionado, sólo puede serlo por el aparato de Estado.
Lo que tanto unos como otros ocultaban es que la «gestión», el menagement, es fundamentalmente una gestión de crisis. El hecho es que prácticamente todos los «debates» económicos que nos ofrecía la clase dominante lo eran en torno al mismo tema: la gestión de la economía; o dicho en otras palabras, la realidad del capitalismo de Estado ha sido utilizada para ocultar la realidad de la crisis, puesto que la naturaleza incontrolable de la crisis no ha sido admitida nunca. Esa utilización ideológica del capitalismo de Estado conoció una nueva etapa en 1989 con el desmoronamiento del modelo estalinista de capitalismo de Estado, el cual, como ya lo hemos dicho nosotros, ha servido a la burguesía de «prueba» de que la principal crisis de la sociedad de hoy no sería la del capitalismo, sino la del... comunismo.
El desmoronamiento del estalinismo y las campañas sobre el «fin del marxismo» también han acarreado las más extravagantes promesas de una «nueva era de paz y de prosperidad» que, obligatoriamente, iba a abrirse. Los siete años transcurridos han dado al traste con todas esas promesas, empezando por las referentes a la «paz». Pero aunque en lo económico, los marxistas podemos poner en amplia evidencia que éstos han sido años de vacas flacas, no debemos subestimar la capacidad de la burguesía para ocultar, a la clase explotada, la naturaleza realmente catastrófica de la crisis, impidiéndole que desarrolle su conciencia de la necesidad de echar abajo el capitalismo.
Por eso, en el XIº congreso de la CCI, nuestra Resolución sobre la situación internacional tenía que empezar la parte sobre la crisis económica por una denuncia de las mentiras de la burguesía según las cuales se percibía ya el inicio de una recuperación económica, especialmente en los países anglosajones. Dos años más tarde, la burguesía sigue hablando de recuperación, aunque admita que hay muchas recaídas y excepciones. Queremos, pues, evitar aquí el error que a menudo cometen los revolucionarios (comprensible por el entusiasmo de ver el advenimiento de la crisis revolucionaria) de caer en una evaluación inmediatista de las perspectivas para el capitalismo mundial. Pero, al mismo tiempo, vamos a procurar utilizar las herramientas mejor afiladas de la teoría marxista para demostrar la vacuidad de las afirmaciones de la burguesía y subrayar la profundización significativa de la crisis histórica del sistema.
La falsa recuperación
La Resolución sobre la situación internacional del XIº congreso de la CCI (abril de 1995) analizaba las razones de las tasas de crecimiento más altos en ciertos países:
«Los discursos oficiales sobre la “recuperación” prestan mucha atención a la evolución de los índices de la producción industrial o al restablecimiento de los beneficios de las empresas. Si efectivamente, en particular en los países anglosajones, hemos asistido recientemente a tales fenómenos, importa poner en evidencia las bases sobre las que se fundan:
– la recuperación de las ganancias resulta a menudo, particularmente para muchas de las grandes empresas, de beneficios especulativos; y tiene como contrapartida una nueva alza súbita de los déficits públicos; en fin, es consecuencia de que las empresas eliminan las “ramas muertas”, es decir, sus sectores menos productivos;
– el progreso de la producción industrial resulta en buena medida de un aumento muy importante de la productividad del trabajo basado en una utilización masiva de la automatización y de la informática.
Por estas razones, una de las características esenciales de la “recuperación” actual es que no ha sido capaz de crear empleos, de hacer retroceder el desempleo significativamente, ni el trabajo precario, que al contrario, se ha extendido más, puesto que el capital vela permanentemente por guardar las manos libres para poder tirar a la calle, en cualquier momento, la fuerza de trabajo excedentaria.» ([1])
La Resolución seguía insistiendo en «el endeudamiento dramático de los Estados, que durante los últimos años se ha disparado» y «si estuvieran [los Estados capitalistas] sometidos a las mismas leyes que las empresas privadas, ya se habrían declarado oficialmente en quiebra». El recurso al endeudamiento permite medir la quiebra real de la economía capitalista y anuncia convulsiones catastróficas de todo el aparato financiero. Ya tuvimos un aviso con la crisis del peso mexicano: México, considerado como un modelo de «crecimiento» del Tercer mundo, necesitó una operación de auxilio de 50 mil millones de dólares al iniciarse el hundimiento de su moneda, para impedir el desastre en los mercados monetarios del mundo. El episodio del peso no sólo puso de relieve la fragilidad de un crecimiento tan pregonado como el de las economías del Tercer mundo (y entre éstas es la de los «dragones» asiáticos la más elogiada), sino también la fragilidad de la economía mundial entera.
Un año más tarde, en abril de 1996, la Resolución sobre la situación internacional del XIIº congreso de Révolution internationale (RI) recordaba las perspectivas trazadas en el XIº congreso de la CCI para la economía mundial. Este congreso había previsto nuevas convulsiones financieras y un nuevo hundimiento en la recesión. La resolución del congreso de RI enumeraba los factores que confirmaban este análisis global: problemas dramáticos en el sector bancario y una caída espectacular del dólar en el plano financiero; y en cuanto a las tendencias hacia la recesión, las dificultades crecientes de los grandes modelos de crecimiento económico, Alemania y Japón. Esas indicaciones de la profundidad real de la crisis del capitalismo han sido todavía más significativas durante el año 1996.
El endeudamiento y la irracionalidad capitalista
En diciembre de 1996, Alan Greesnpan, director del Banco central estadounidense, al marcharse de una cena elegante no se le ocurrió otra cosa que hablar de «la exuberancia irracional» de los mercados financieros. Tomando eso como el mal presagio de un crash financiero, los inversores, en pleno pánico, se pusieron a vender por todas partes en el mundo, liquidándose miles de millones en acciones (25 mil millones sólo en Gran Bretaña) en una sola vez, una de las mayores bajas en las bolsas desde 1987. Los mercados financieros se recuperaron pronto de ese minicrash, pero ese episodio es muy significativo de la fragilidad de todo el sistema financiero. En efecto, Greenspan no dejaba de tener razón al hablar de irracionalidad. Los capitalistas mismos se dan cuenta de la absurdez de una situación en la que la Bolsa de Wall Steet tiende hoy a irse abajo en cuanto baja el desempleo, pues esto reaviva el miedo al «recalentamiento» de la economía y de nuevas tensiones inflacionistas. Los propios comentaristas burgueses son capaces de percibir el divorcio creciente entre las inversiones especulativas masivas realizadas en todos los mercados financieros del mundo y la actividad productiva real y, también, la venta y la compra «reales». Como ya decíamos en nuestro artículo «Una economía de casino» (Revista internacional nº87) escrito justo antes del mini-crash de diciembre del 96, el New York Stock Exchange ha festejado recientemente su centésimo aniversario anunciando que con un crecimiento de 620 % durante los 14 últimos años, había batido todos los récords anteriores, incluido el de la «exhuberancia irracional» que había precedido a la crisis de 1929. Varios expertos capitalistas acogieron con temor esa noticia: «Las cotizaciones de las empresas americanas ya no corresponden en nada a su valor real» decía Le Monde. «Cuanto más dure esta locura especulativa, más alto será el precio a pagar más tarde» decía el analista BM Bigss (citado también en las Revista internacional nº 87) El mismo artículo de esa Revista señalaba también que mientras que el mercado mundial anual ronda los 3 billones ([2]) de dólares, los movimientos internacionales de capitales se calculan en 100 billones, o sea 30 veces más. O sea, que hay un divorcio creciente entre los precios de las acciones en el mercado financiero y su valor real. Esto la burguesía lo sabe perfectamente y tan preocupada está que bastan cuatro alusiones de un gurú dirigente de la economía norteamericana para que cunda la desconfianza en los mercados financieros mundiales.
Lo que evidentemente nunca comprenderán los capitalistas es que la «locura especulativa» es precisamente un síntoma del callejón sin salida en que está metido el modo de producción capitalista. La inestabilidad subyacente del aparato financiero capitalista está basada en el hecho de que la actividad económica de hoy no es, en una gran parte, «realmente» retribuida sino que se mantiene gracias a una montaña de deudas cada vez mayor. Los engranajes de la industria, y por lo tanto de todas las ramas de la economía, funcionan gracias a unas deudas que no serán nunca reembolsadas. Recurrir al crédito ha sido un mecanismo fundamental no sólo de la reconstrucción de la posguerra, sino también de la «gestión» de la crisis económica desde los años 60. Es una droga que ha mantenido al enfermo capitalista en vida durante décadas, pero como también lo hemos dicho a menudo, la droga también lo está matando.
En una respuesta a los revisionistas en 1889, Rosa Luxemburg explicó con gran claridad por qué el recurrir al crédito, aunque parezca mejorar las cosas para el capital a corto plazo, no hace sino agudizar la crisis del sistema a largo plazo. Vale la pena citarla enteramente en ese punto, pues esclarece vivamente la situación a la que se enfrenta hoy el capitalismo:
«El crédito aparece como el medio para fundir en un solo capital gran cantidad de capitales privados –sociedades por acciones– y asegurar a un capitalista la disposición de capitales ajenos –crédito industrial. En calidad de crédito comercial, acelera el intercambio de mercancías y, por consiguiente, el reflujo del capital en la producción, o, dicho de otro modo, todo el ciclo del proceso de producción. Es fácil darse cuenta de la influencia que ejercen esas dos funciones principales del crédito en la gestación de las crisis. Si las crisis nacen, como se sabe, como consecuencia de la contradicción existente entre la capacidad de extensión de la producción y la capacidad de consumo restringida del mercado, el crédito es precisamente, según queda dicho arriba, el medio específico para que estalle esa contradicción tantas veces como sea posible. Ante todo, incrementa enormemente la capacidad de extensión de la producción y es la fuerza motriz interna que la empuja constantemente a superar los límites del mercado. Pero golpea por ambos lados. Tras haber provocado la sobreproducción, en tanto que factor del proceso de producción, con la misma seguridad destruye, durante la crisis, en tanto que factor del intercambio, las fuerzas productivas que han emergido gracias a él. Al primer síntoma de la crisis, el crédito se derrite, abandona el intercambio allí donde sería, al contrario, indispensable y aparece, donde todavía se ofrece, como algo inútil y sin efecto, reduciendo así al mínimo, durante la crisis, las capacidades de consumo del mercado.
Además de esos dos resultados principales, el crédito actúa también de otras formas en la gestación de las crisis. No sólo es el medio técnico para poner a disposición de un capitalista capitales ajenos, pero es para él al mismo tiempo, el estimulante para el uso atrevido y sin escrúpulos de la propiedad ajena y, por consiguiente, para aventuradas especulaciones. No sólo agrava la crisis, en su calidad de medio oculto de intercambio de mercancías, sino que además facilita su formación y extensión, transformando todo el intercambio en un mecanismo muy complejo y artificial, con un mínimo de dinero en metálico como base real, provocando así, a la menor ocasión, trastornos en ese mecanismo.
Y es así como el crédito, en lugar de ser un medio de supresión o de atenuación de las crisis, no es, al contrario, sino un medio muy poderoso de formación de las crisis. Y no puede ser de otra manera. La función específica del crédito consiste, de hecho, y hablando muy en general, en eliminar lo que queda de firme en todas las relaciones capitalistas, en introducir por todas partes la mayor elasticidad posible y hacer lo más extensibles, relativas y sensibles, a todas las fuerzas capitalistas. Es evidente que lo que hace es facilitar y agravar las crisis, que no son otra cosa sino el choque periódico entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista.» ([3])
En muchos aspectos, Rosa Luxemburg predijo las condiciones que hoy prevalecen: el crédito como factor que parece atenuar la crisis pero que en realidad la agrava; el crédito como base de la especulación; el crédito como base de una transformación del intercambio en un proceso «complejo y artificial» que se separa cada vez más de todo valor monetario real. Pero, aunque Luxemburg, en 1898, ya había planteado las bases de su explicación de la crisis histórica del sistema capitalista, era aquél un momento en el que sólo podían esbozarse los grandes rasgos de la decadencia del capitalismo. En el proceso de conquista de las últimas áreas no capitalistas del globo como espacio para la extensión del mercado mundial, el capitalismo funcionaba según sus propios «estatutos» internos y no se había vuelto irracional y absurdo como lo es hoy. Esto se aplica tanto al crédito como a cualquier otro ámbito. La «racionalidad» del crédito para el capital, es pedir prestado o prestar dinero pues servirá para ampliar la producción y extender el mercado. Mientras el mercado se puede extender, las deudas pueden devolverse. El crédito «tiene sentido» en un sistema con porvenir. En la época decadente del capitalismo, sin embargo, el mercado, desde un punto de vista global, ha alcanzado los límites de su capacidad para extenderse y el propio crédito se vuelve mercado. Y es así como, en lugar de ver que los capitales más grandes prestan a los más débiles con la idea de encontrar nuevos mercados, sacar ganacias y recuperar los préstamos con sus intereses, lo que se ve es a grandes capitales distribuyendo gigantescas masas de dinero a capitales más pequeños para poderles vender a éstos los propios productos de aquéllos. Así es como, grosso modo, Estados Unidos financió la reconstrucción de posguerra: el plan Marshall sirvió para que EEUU otorgara enormes préstamos a Europa y a Japón para que éstos pudieran convertirse en mercado para las mercancías norteamericanas. Y en cuanto las principales naciones industrializadas, sobre todo Alemania y Japón, se convirtieron en rivales económicos de EEUU, la crisis de sobreproducción volvió a surgir y se ha mantenido desde entonces.
Pero ahora, contrariamente a lo que ocurría en la época en que escribía Rosa Luxemburg, el crédito ya no desaparece en una crisis eliminando a los capitales más débiles, a la manera darwiniana, y reduciendo los precios en relación con la baja de la demanda. Al contrario, el crédito se ha convertido en el único mecanismo que mantiene al capitalismo fuera del agua. Así, actualmente, estamos en esta situación inédita en la que no sólo los grandes capitales prestan a los pequeños para que éstos puedan comprar a aquéllos sus mercancías, sino que los principales acreedores del mundo se han visto obligados a hacerse deudores. La situación actual de Japón lo demuestra a la perfección. Como decíamos en nuestro artículo «Una economía de casino»: «País excedentario en sus intercambios exteriores, Japón se ha convertido en banquero internacional con haberes exteriores de más de 1 billón de dólares. (...) Japón [es] la caja de ahorros del planeta ya que sólo él asegura el 50 % de la financiación de los países de la OCDE».
Pero en el mismo artículo hacíamos resaltar que Japón «es sin duda uno de los países más endeudados del planeta. En el presente, la deuda acumulada de los agentes no financieros (familias, empresas y Estado) se eleva a 260 % del PNB y alcanzará 400 % dentro de diez años». El déficit presupuestario de Japón se eleva al 7,6 % para 1995 cuando es de 2,8 % en EEUU. Para las instituciones bancarias mismas: «la economía japonesa ya debe enfrentarse a la montaña de 460 mil millones de $ de deudas insolventes» Todo eso ha llevado a los especialistas en análisis de riesgos (Moody’s) a colocar a Japón en la categoría D; o sea, que hay allí un riesgo financiero equiparable al de países como China, México o Brasil.
Si Japón es el acreedor del mundo ¿de dónde saca sus créditos?. Es un ovillo que ni el mejor samurai businessman japonés practicante del zen sería capaz de desenredar. Podríamos hacernos la misma pregunta respecto al capitalismo estadounidense, el cual también es, al mismo tiempo, banquero del planeta y deudor del globo, por mucho que sus gobernantes hayan echado las campanas al vuelo por la reducción del déficit USA (y así, en octubre del 96, el gobierno y la oposición se precipitaron para exigir créditos puesto que el déficit presupuestario de EEUU era el más bajo desde hacía 15 años, 1,8 % del PIB).
El hecho es que esta situación absurda demuestra que, a pesar de toda esa palabrería sobre las economías sanas y equilibradas que tanto les gusta usar a gobiernos y oposiciones, el capitalismo ya no puede seguir funcionando según sus propias leyes. Contra los economistas burgueses de su época, Marx escribía páginas enteras para demostrar que el capitalismo no puede crear un mercado ilimitado para sus propias mercancías; la reproducción ampliada de capital depende de la capacidad del sistema para extender constantemente el mercado más allá de sus fronteras. Rosa Luxemburg hizo resaltar las condiciones históricas concretas en las que esta extensión del mercado ya no podía verificarse, hundiendo así al sistema en un declive irreversible. Pero el capitalismo, en nuestros tiempos, ha aprendido a sobrevivir a su agonía mortal, haciendo sin el menor escrúpulo poco caso de sus propias reglas. ¿Que no quedan mercados?, pues vamos a crearlos aunque eso signifique quiebra, en el sentido estricto, para cada uno, incluidos los Estados más ricos del planeta. De esta manera, el capitalismo ha evitado, desde los años 60, el tipo de crash brutal, deflacionista que conoció en el siglo XIX y que fue también la forma de la crisis de 1929. En el período actual, las recesiones periódicas y los tropiezos financieros tienen la función de soltar un poco del vapor que el endeudamiento global produce en la olla del capitalismo. Pero también presagian explosiones mucho más serias en el futuro. El hundimiento del bloque del Este debería haber servido de aviso a la burguesía de todas partes; no se puede andar sorteando indefinidamente la ley del valor. Tarde o temprano, ésta se va a reinstalar por sí misma y cuanto más trampas se hayan hecho con ella, más destructora será su venganza. En este sentido, como lo subrayó Rosa Luxemburg: «El crédito no es ni mucho menos un medio de adaptación del capitalismo. Es, al contrario, un medio de destrucción con unos efectos de lo más revolucionario» (idem).
Los límites del crecimiento: la crisis en Estados Unidos, en Gran Bretaña,
en Alemania y en Japón
La Resolución del XIº congreso de la CCI era pues perfectamente correcta cuando hablaba de la perspectiva de una inestabilidad financiera creciente. ¿Hasta qué punto, sin embargo, se ha verificado la perspectiva de un nuevo hundimiento en la recesión? Antes de mirar este punto en detalle, debemos recordar aquí que hay un peligro en creerse a pies juntillas los análisis y la terminología de la burguesía. Es evidente que para la clase dominante no existe en absoluto una crisis irreversible de su modo de producción. Toda visión histórica amplia le es totalmente ajena y su visión de la economía, incluso cuando habla de «macroeconomía», es necesariamente inmediatista. Cuando habla de «crecimiento» o de «recesión» sólo usa los indicadores más superficiales y no se plantea problemas ni sobre las bases reales del crecimiento que constata ni sobre el significado real de los momentos que ella describe como recesiones. Como ya hemos podido subrayar anteriormente, los períodos de crecimiento son generalmente expresión de una recesión oculta y no contradicen en modo alguno la tendencia general de la economía capitalista a ir hacia un irremediable callejón sin salida. Para demostrar la existencia de la crisis, no es necesario mostrar que cada país en el mundo tiene una tasa de crecimiento negativa. Además, las estadísticas económicas de la burguesía poco nos informan sobre las consecuencias reales de la crisis sobre millones de seres humanos. El «Bilan du monde» de 1995 del diario francés le Monde nos dice, por ejemplo, que los países africanos alcanzaron tasas de crecimiento de 3,5 % en ese año y que se esperaba un nuevo aumento al año siguiente. Tales datos no sirven sino para ocultar que en amplios territorios del continente africano, la sociedad se ha desmoronado en medio de una aterradora pesadilla de guerras, enfermedades y hambres, lo cual es, todo ello, resultado de la crisis económica en los países «subdesarrollados» pero que nunca entran en las consideraciones de los expertos «económicos» de la burguesía pues son consecuencias históricas y no inmediatas.
En la situación actual, es tanto más importante no olvidarse de ese dato pues aparecen muchos factores, en apariencia contradictorios. La «recuperación» centrada en los países «anglosajones» se ha tambaleado un poco según las propias palabras de la burguesía, mientras que la mayoría de sus pitonisos siguen «serenamente optimistas» sobre las perspectivas de crecimiento. Por ejemplo, el Sunday Times del 29 de diciembre de 1996 hacía un repaso de las previsiones que hacen los peritos de EEUU sobre la economía estadounidense para 1997, basándose en los resultados de 1996: «Nuestro repaso de pronosticadores americanos empieza con los 50 mejores practicantes de este arte del Business Week. Como media, esos profetas esperan que 1997 sea una repetición de 1996. Se prevé que el producto interior bruto se incremente regularmente con la tasa anual de 2,1 % y que los precios de consumo aumenten 3 %... la tasa de desempleo se mantendrá baja, en 5,4 % y el tipo de interés a treinta años debería mantenerse cerca del nivel actual, 6,43 %». En efecto, el principal debate entre los economistas norteamericanos hoy es el de saber si la continuación del crecimiento no va a engendrar una inflación excesiva; es un tema que veremos más lejos.
La burguesía inglesa, o al menos su equipo gubernamental ([4]), ha cambiado su estilo por el de los americanos y, en lugar de ser prudentemente optimista, carga las tintas en cuanto se le presenta la ocasión. Según el canciller del Exchequer (ministro de Hacienda), la economía británica está «en su mejor forma para una generación». Hablando el 20 de diciembre del 96, citó los indicadores del servicio de Estadísticas nacionales que «prueban» que la renta real disponible se incrementó un 4,6 % en el año; los gastos de consumo aumentaron el 3,2 %; el crecimiento económico global alcanzó 2,4 % mientras que el déficit comercial disminuía. En el mismo mes, el desempleo oficial, en baja general desde 1992, pasó por debajo de dos millones por vez primera desde hacía 5 años. En enero del 97, diferentes organismos de previsión, como el Cambridge Econometrics y el Oxford Economic Forecasting preveían que 1997 sería un año más o menos parecido con tasas de crecimiento en torno al 3,3 %. En Gran Bretaña también, la preocupación de los expertos de la que más se habla es la posibilidad de «supercalentamiento» de la economía que podría provocar una subida de la inflación.
Como ya hemos visto, la CCI ya ha analizado las razones de los buenos resultados relativos de los países anglosajones en estos últimos años. Además de los factores citados en la resolución de nuestro XIº congreso, también subrayábamos que en el caso de Estados Unidos, «se debe a la brutalidad sin precedentes de los ataques contra los obreros que [la burguesía] explota (muchos se ven obligados a tener varios empleos para sobrevivir), y también a la aplicación de todos los medios que le da su estatuto de superpotencia, las presiones financieras, monetarias, diplomáticas y militares, al servicio de la guerra comercial que libra con sus competidores» ([5]). En el caso de Gran Bretaña, el informe del XIIº congreso de World Revolution (ver World Revolution nº 200) confirmó hasta qué punto esa «recuperación» está basada en la deuda, la especulación, la eliminación de las ramas muertas y el uso masivo de la automatización y de las tecnologías informáticas. Subraya también los avances específicos que Gran Bretaña ha obtenido al retirarse de la «serpiente monetaria europea» en 1992 y la devaluación de la libra que siguió, lo que incrementó sus exportaciones.
Pero el Informe detallaba también el empobrecimiento real de la clase obrera en el que se ha basado esa «recuperación» (incremento de la tasa de explotación, declive de los servicios sociales, aumento del número de personas sin techo, etc.) a la vez que dejaba en claro las mentiras de la burguesía sobre la baja del desempleo: desde 1979, la burguesía británica ha modificado los criterios de sus estadísticas de desempleo... 33 veces. La definición actual, por ejemplo, ignora a todos aquellos que se han vuelto «económicamente inactivos», o sea aquellos que han acabado abandonando toda idea de buscar trabajo. Este fraude ha sido reconocido incluso por el Banco de Inglaterra: «Casi todas las mejoras en los resultados referentes al paro en los años 90 en comparación con los años 80 se deben al incremento de la inactividad» ([6]). Y lo mismo para «los más altos niveles de vida desde hace una generación» cacareados por Mr. Clark.
Sin embargo, aunque una de las obligaciones de los marxistas siempre ha sido la de ser capaces de mostrar el coste real del crecimiento capitalista para la clase obrera, subrayar la miseria de los obreros no es suficiente en sí para demostrar que la economía capitalista se encuentra en mal estado. Si así fuera, el capitalismo no hubiera tenido nunca fase ascendente, puesto que la explotación de los obreros en el siglo XIX era, como todo el mundo sabe, una explotación sin límites. Para demostrar que las previsiones optimistas de la burguesía se asientan en la arena, debemos analizar las tendencias más profundas de la economía mundial. Para eso, debemos examinar aquellos países donde las dificultades económicas indican más claramente por dónde van las cosas. Como lo resaltaba la resolución del XIIº congreso de RI, la evolución más significativa a ese nivel, en los últimos años, ha sido el declive de las dos economías «locomotoras»: Alemania y Japón.
La última conferencia territorial de Welt Revolution (sección de la CCI en Alemania) ha identificado los factores que confirman ese declive en lo que respecta a Alemania. Son:
• El estrechamiento del mercado interno: durante décadas, la economía alemana ha sido un gran mercado para los europeos y la economía mundial. Con el empobrecimiento creciente de la clase obrera, ya no es lo mismo. En 1994, por ejemplo, el gasto por alimentación ha bajado entre 6 y 20 %. Más generalmente, las inversiones internas serán 8 % inferiores en este año de 1997; las inversiones en la construcción y bienes de equipo están a 30 % por debajo del «pico» de 1992. El movimiento de capitales real disminuyó en 2% en 1995. Pero lo más significativo es sin duda que el desempleo está hoy por encima de los 4 millones de parados. Según la Oficina de Trabajo de Alemania, podría alcanzar los 4,5 millones en los próximos meses. Es la demostración más clara de la pauperización de la clase obrera alemana y de su capacidad declinante para servir de mercado al capital alemán y mundial.
• El fardo creciente de la deuda: en 1995, el déficit del Estado (federal, länder y municipios) alcanzaba casi el billón y medio de DM; hay que añadir 529 000 millones de DM «ocultos», con una deuda que se acerca, por lo tanto, a 2 billones de marcos, que viene a ser el 57,6 % del PNB. En diez años, la deuda pública ha aumentado 162 %.
• El incremento del coste del mantenimiento de la clase obrera: el crecimiento del desempleo aumenta más todavía la insolvabilidad del Estado, enfrentado a una clase obrera que no está derrotada y que no puede dejar así como así que los parados se mueran de hambre. A pesar de todas las medidas de austeridad introducidas por el gobierno Kohl en 1996, el gobierno tiene todavía una cuenta enorme que pagar para indemnizar a los parados, a los jubilados, a los enfermos. Unos 150 mil millones de DM de un presupuesto federal de 448 mil millones son gastados en retribuciones sociales a la clase obrera. La Oficina Federal de Desempleo tiene un presupuesto de 105 mil millones de DM y ya está en quiebra virtual.
• El fracaso de la burguesía alemana en la construcción de un «paisaje industrial» en el Este: pese al inmenso gasto en los länder del Este después de la reunificación, la economía no ha despegado. Gran parte del dinero ha ido a las infraestructuras, telecomunicaciones y vivienda, pero poco a nuevas industrias. Al contrario, todas las fábricas antiguas, inadaptadas, han quebrado; y cuando las hay nuevas (se han instalado fábricas modernizadas), absorben menos del 10 % de la fuerza de trabajo. Siguen los batallones de desempleados, pero pueden «disfrutar» de telecomunicaciones sofisticadas y bonitas carreteras nuevas.
Todos esos factores son otras tantas trabas para la competitividad de Alemania en el mercado mundial, obligando a la burguesía a atacar de frente todos los aspectos de la vida de la clase obrera: salarios, ventajas sociales y empleos. El fin del «Estado social» alemán es también el fin de muchos mitos capitalistas: el de hacer creer que trabajar mucho y ser socialmente pasivo otorga a los obreros altos niveles de vida, el de la necesaria y provechosa colaboración entre patronos y obreros, en resumen, el fin del modelo alemán de prosperidad que pretendidamente iba a servir de modelo a los demás países. Pero también es el final de una realidad para el capital mundial: la capacidad de Alemania para servir de locomotora. Al contrario, es el declive mismo del capital alemán, y no la «recuperación» superficial de la que alardean las burguesías estadounidense y británica, lo que muestra la perspectiva real para el sistema entero.
El fin del «milagro» económico japonés es tan significativo. Ya se hizo visible a principios de los 90 cuando las tasas de crecimiento –que habían subido hasta el 10 % en los años 60– se desmoronaron hasta no superar el 1 %. Japón está ahora «oficialmente» en recesión. Hubo una ligera mejora en 1995 y 96, lo que llevó a a algunos comentaristas a agitarse con entusiasmo sobre las perspectivas para el año 97: un artículo en The Observer de enero del 96, subrayaba los resultados «imposibles de parar» de la exportación japonesa (un crecimiento de 10 % en 1994 que significaba que Japón había superado a EEUU como mayor exportador mundial de bienes manufacturados). Anunciaba con confianza que «Japón estaba de nuevo en el puesto de mando de la economía mundial».
Nuestro reciente artículo «Una economía de casino» enfriaba esas esperanzas. Ya hemos mencionado la montaña de deudas que pesa sobre la economía japonesa. El artículo proseguía insistiendo en que: «Todo esto relativiza mucho el anuncio hecho en Japón de un leve despertar del crecimiento tras cuatro años de estancamiento. Noticia sin duda calmante para los media de la burguesía, pero lo único que de verdad pone de relieve es la gravedad de la crisis, ya que ese difícil despertar sólo se ha conseguido gracias a la inyección de dosis masivas de liquidez financiera en la aplicación de nada menos que cinco planes sucesivos de relanzamiento. Esta expansión presupuestaria, en la más pura tradición keynesiana, ha acabado por dar algún fruto..., pero a costa de déficits todavía más colosales que los que habían provocado la entrada de Japón en una fase de recesión. Esto explica por qué la “recuperación” actual es de lo más frágil y acabará deshinchándose como un globo.»
El último informe de la OCDE sobre Japón (2 de enero de 1997) confirma plenamente ese análisis. Aunque el informe prevé un alza de las tasas de crecimiento para 1997 (en torno a 1,7 %), también insiste en la necesidad de enfrentar de cara la cuestión de la deuda: «La conclusión del informe es que, ahora que el estímulo fiscal del último año y medio ha sido crucial para compensar el impacto de la recesión, Japón debe, a medio plazo, controlar su déficit presupuestario para reducir la deuda acumulada por el gobierno. Esta deuda representa el 90 % del rendimiento anual de la economía» ([7]). La OCDE exige un aumento de los impuestos para las ventas, pero sobre todo reducciones drásticas del gasto público. Expone abiertamente su preocupación sobre la salud económica de Japón a más largo plazo. En resumen, ese «club de cerebros» dirigentes de la burguesía deja de lado el lenguaje diplomático y no oculta la fragilidad de toda «recuperación» japonesa, inquietándose sin rodeos al comprobar que esa economía se hundirá en problemas todavía más graves en el futuro.
Cuando los problemas son los de países como Alemania y Japón, las inquietudes de la burguesía se justifican. Fue, ante todo, la reconstrucción de esas economías destruidas por las guerras lo que sirvió de estimulante del gran boom de los años 50 y 60; fue el final de la reconstrucción en esos dos países lo que provocó el retorno de la crisis abierta de sobreproducción a finales de los años 60. Hoy, el fracaso cada vez más patente de esas dos economías representa un encogimiento significativo del mercado mundial y es el signo de que la economía global entra tambaleándose en una nueva etapa de su ocaso histórico.
Los «dragones» heridos
Decepcionada por las dificultades de Japón, la burguesía y sus medios han intentado crear nuevas y tan falsas esperanzas haciendo resaltar las hazañas de los «dragones» del Sureste asiático, o sea las economías de países como Tailandia, Indonesia y Corea del Sur, cuyas tasas de crecimiento vertiginosas se ponen de ejemplo emblemático, así como la China futura, presentada como país que alcanzará el estatuto de «superpotencia económica» en lugar de Japón.
El problema es que, como en los anteriores «éxitos» de algunos países del Tercer mundo como Brasil o México, el crecimiento de los dragones asiáticos es un globo hinchado por la deuda que puede estallar en cualquier momento. Los grandes inversores occidentales lo saben: «Entre las razones que a los países industriales más ricos les han vuelto tan preocupados por duplicar la línea de créditos de socorro del FMI hasta 850 mil millones, está el temor a una nueva crisis de estilo mexicano, esta vez en el Sureste asiático. El desarrollo de las economías en el Pacífico ha favorecido un flujo enorme de capital en el sector privado que ha sustituido el ahorro interno, llevando a una situación financiera inestable. El problema es saber qué dragón de Asia será primero en caer.
La situación en Tailandia empieza a ser ya dudosa. El ministro de Finanzas, Bodi Chunnananda, ha dimitido mientras los inversores perdían confianza y la demanda en los sectores clave, incluida la construcción, los bienes raíces y la finanza, símbolos todos ellos de una economía de «burbuja», se reducía. Del mismo modo, cierta incertidumbre se ha centrado en Indonesia, pues la estabilidad del régimen de Suharto y su no respeto de los derechos humanos se han vuelto problemáticos». ([8])
Lo más llamativo es la situación económica y social en Corea del Sur. La burguesía, ahí, inspirándose en sus colegas europeas, ha metido a los obreros en una maniobra a gran escala: en diciembre de 1996, decenas de miles de obreros se pusieron en huelga contra las nuevas leyes laborales, presentadas, sobre todo, como un ataque contra la democracia y los derechos sindicales, lo cual permitió a los sindicatos y a los partidos de oposición desviar a los trabajadores de su propio terreno. Sin embargo, tras el ataque provocador del gobierno, hay una respuesta real a la crisis a la que se enfrenta la economía de Corea del Sur: el aspecto central de esta ley es que a las empresas les facilita los despidos de obreros y la imposición de horarios laborales; y ha sido claramente entendido por los obreros como una preparación para otros ataques contra sus condiciones de vida.
En cuanto a que China estaría convirtiéndose en una nueva potencia generadora de crecimiento económico, eso es, más que nunca, una farsa siniestra. Es verdad que la capacidad de adaptación y de supervivencia del régimen capitalista de tipo estalinista de ese país es notable, cuando otros regímenes del mismo tipo se han desmoronado por completo. No será, sin embargo, el grado de liberalización económica, ni de «apertura al oeste», ni la explotación de nuevas salidas mercantiles abiertas por la cesión de Hong Kong, lo que va a transformar las bases de la economía china, una economía atrasada sin remedio, en la industria, en la agricultura y en los transportes, abotargada por el lastre crónico, como en todos los regímenes estalinianos, de una burocracia hipertrofiada y del sector militar. Como en otros regímenes desestalinizados, la liberalización ha hecho que China realice hazañas de tipo occidental tales como... el desempleo masivo. El 14 de octubre del 96, el China Daily, diario a sueldo del gobierno, admitía que el número de desempleados podría aumentar en más de la mitad de la cantidad actual hasta alcanzar los 258 millones en 4 años. Con millones de emigrantes del campo que inundan las ciudades, con las empresas estatales en quiebra que procuran desesperadamente quitarse de encima el «excedente» de mano de obra, a la burguesía china le inquieta la posibilidad de una explosión social. Según cifras oficiales, el 43 % de empresas estatales perdieron dinero en 1995 y en el primer trimestre de 1996, el sector estatal entero funcionaba con pérdidas. Cientos de miles, cuando no millones de obreros en las empresas del Estado no han sido pagados desde hace meses ([9]).
Es cierto que la proporción creciente de la renta industrial de China procede de empresas privadas o mixtas, pero por más dinámicos que sean esos sectores, mal podrán compensar el enorme peso de la bancarrota del sector directamente estatal.
Cada vez que se desmorona un mito, amenazando con desvelar la quiebra de todo el sistema capitalista, la burguesía saca otros nuevos. Hace años eran los milagros alemán y japonés; después, tras el descalabro del bloque del Este, nos anunciaron radiantes futuros gracias a los «nuevos mercados» en Europa del Este y en Rusia. En cuanto se cayeron esos mitos ([10]), se pusieron a alabar a los «dragones» del Sureste asiático y a China. Hoy, esos nuevos reyezuelos de la finanza aparecen desnudos. Puede que ahora la nueva gran esperanza de la economía mundial sean las «performances» de la libra esterlina en el Reino Unido, vaya usted a saber. Al fin y al cabo, ¿no fue ese país el laboratorio del mundo capitalista en el siglo pasado? ¿No será capaz hoy el león británico de volver a empezarlo todo desde el principio? Todo podría valer cuando ya no sólo se trata de la quiebra del capitalismo mundial sino también de los mitos con los que es ocultada.
Perspectivas
1. Una guerra comercial más agudizada
Otro mito que sirve para dar la idea de un capitalismo repleto de vitalidad todavía, es la fábula de la globalización o mundialización. En el artículo «Tras la “globalización” de la economía, la agravación de la crisis del capitalismo» (Revista internacional nº 86) demostrábamos, para atacar algunas confusiones que afectan incluso al medio revolucionario, que la globalización, a pesar de los bonitos discursos de la burguesía, no es, en absoluto, una nueva fase en la vida del capitalismo, una era de «libertad de comercio» en la que el Estado nacional tendría cada vez menos papel que desempeñar. Al contrario, la ideología de la globalización (haciendo abstracción de su interés para agitar la cuestión del nacionalismo en la clase obrera) es, en realidad, una tapadera para una guerra comercial que se ahonda. Dábamos en ese artículo el ejemplo de la nueva Organización mundial del comercio (OMC) para mostrar cómo las economías más poderosas –Estados Unidos especialmente– utilizan esa institución para imponer niveles de vida y de bienestar que las economías más débiles no podrán alcanzar nunca, desventajándolas así como rivales económicos potenciales. El encuentro ministerial de diciembre de 1996 de la OMC siguió por el mismo camino. Los países más desarrollados sembraron la división entre los más débiles para sabotear un plan de acceso sin aranceles a los mercados occidentales a algunos países de entre los más pobres. Los estadounidenses hicieron concesiones sobre aranceles para el güisqui y otros licores para así realizar algo más lucrativo: la apertura de los mercados europeos y asiáticos a los productos de la tecnología de la información. Es una prueba patente de que la «mundialización», la nueva «libertad de comercio» quieren decir, sobre todo, «libertad» para el capital americano de penetrar en los mercados mundiales sin el inconveniente de que sus competidores más débiles protejan sus propios mercados con aranceles. Nuestro artículo de la Revista subrayaba ya que era una «libertad» de dirección única: «el mismísimo Clinton que consiguió en 1995 que Japón abriera sus fronteras a los productos americanos, que no se cansa de pedir a sus “socios” la “libertad de comercio”, dio ejemplo estrenando su mandato con la subida de aranceles en aviones, acero y productos agrícolas y limitando la adquisición de productos extranjeros a las agencias estatales».
Ya hemos puesto de relieve que la capacidad de EEUU para hacerse respetar a escala internacional ha sido un factor de la mayor importancia en la fuerza relativa de la economía norteamericana en los últimos años. Pero esto también esclarece otra característica de la situación actual: la relación cada vez más estrecha entre guerra comercial y competición interimperialista.
Evidentemente, esa relación es producto a la vez de las condiciones generales de la decadencia, en la que la competencia económica está cada vez más subordinada a las rivalidades militares y estratégicas y de las condiciones específicas que prevalecen desde la desaparición del viejo sistema de bloques. La época de los bloques ponía de relieve la subordinación de las rivalidades económicas a las rivalidades militares, puesto que las dos superpotencias no eran los rivales económicos principales. En cambio, las oposiciones imperialistas que se han abierto a partir de 1989 corresponden más exactamente a las rivalidades económicas directas. Sin embargo, las consideraciones estratégico-imperialistas siguen predominando. En realidad es la guerra comercial la que ha aparecido, cada día más, como un instrumento de aquéllas.
Eso ha quedado claro con la ley Helms-Burton dictada por Estados Unidos. Esta ley hace una incursión sin precedentes en los «derechos comerciales» de los principales rivales imperialistas y económicos de EEUU, prohibiéndoles comerciar con Cuba so pena de sanciones. Es una clara respuesta provocadora de EEUU a las potencias europeas que han lanzado un reto a su hegemonía mundial, no sólo en los países «lejanos» como los Balcanes u Oriente Próximo sino incluso en el «patio trasero» estadounidense, América Latina con Cuba incluida.
Las potencias europeas no se han quedado de brazos cruzados frente a esa provocación. La Unión Europea ha denunciado a EEUU ante el tribunal de la nueva Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra, exigiendo la retirada de la ley Helms-Burton. Esto confirma lo que decíamos en nuestro artículo sobre la globalización, que la formación de conglomerados comerciales regionales como la Unión Europea «obedece a una necesidad para grupos de naciones capitalistas de crear zonas protegidas desde las cuales hacer frente a los rivales más poderosos» ([11]). La Unión Europea es pues un instrumento de la guerra comercial y los avances actuales hacia una moneda única europea deben comprenderse en función de esa guerra. Pero no sólo tiene una función puramente «económica». Como hemos visto durante la guerra en Yugoslavia, puede servir de instrumento más directo de enfrentamiento interimperialista.
Naturalmente, la propia Unión Europea está corroída por divisiones nacional-imperialistas profundas, como lo han demostrado recientemente los desacuerdos entre Alemania y Francia por un lado y Gran Bretaña por otro, sobre la moneda única. En un contexto general de fuerzas centrífugas, las rivalidades tanto comerciales como imperialistas será cada día más caóticas, agravándose la inestabilidad de la economía mundial. Y como cada nación está obligada a proteger su capital nacional se acentuará así la contracción del mercado mundial.
2. Inflación y depresión
Sea cual sea el hilo del que quiere tirar la burguesía, el capitalismo mundial está al borde de caer en grandes convulsiones económicas, a una escala sin comparación posible con lo que hemos visto en los últimos treinta años. Esto es seguro. Lo único que no puede estar tan claro para los revolucionarios es ni el plazo exacto de esas convulsiones (no nos vamos a poner aquí en plan de adivinos) ni la forma precisa que tendrán.
Tras la experiencia de los años 70, la burguesía ha presentado la inflación como el monstruo que había que aniquilar a toda costa: las políticas masivas de desindustrialización y los recortes en el gasto público defendidos por Thatcher, Reagan y demás monetaristas se basaban en el argumento de que la inflación era el peligro número uno para la economía. A principios de los años 90, la inflación, al menos en los principales países industriales, parecía haber sido domada, hasta el punto de que algunos economistas empezaron a hablar de victoria histórica sobre la inflación. Podemos preguntarnos si, en realidad, no estamos asistiendo al retorno, al menos en parte, de una crisis de tipo deflacionista como así ocurrió a principios de los años 30: una crisis clásica de sobreproducción en la que los precios se desploman a causa de la contracción brutal de la demanda.
Hay que notar, por cierto, que esa tendencia empezó a invertirse después de 1936, cuando el Estado intervino masivamente en la economía: el despliegue de la economía de guerra y la estimulación de la demanda por los gastos de gobierno hicieron aparecer tensiones inflacionistas. Ese cambio fue todavía más patente cuando la crisis abierta a finales de los 60. La primera respuesta de la burguesía fue la de seguir con las políticas «keynesianas» de las décadas anteriores. Eso dio el resultado de aminorar el ritmo de la crisis pero también el de alcanzar niveles de inflación muy peligrosos.
El monetarismo se presentó como alternativa radical al keynesianismo, como un volver a los valores seguros del capitalismo, es decir, gastar sólo lo que realmente se ha obtenido, «vivir según lo que se tiene», etc. Se pretendía desmantelar un aparato de Estado hipertrofiado e incluso algunos revolucionarios se dejaron camelar y hablaron de «demolición» del capitalismo de Estado. En realidad, el capitalismo no puede volver a las formas y a los métodos de su juventud. El capitalismo senil ya sólo puede sostenerse con las muletas de un aparato de Estado hipertrofiado; y aunque los thatcherianos hicieron cortes y recortes en algunos sectores, especialmente en los que tenían algo que ver con el salario social, apenas si tocaron, en cambio, a la economía de guerra, a la burocracia o al aparato represivo. Es más, la tendencia a la desindustrialización ha hecho crecer el peso de los sectores improductivos en la economía considerada como un todo. En resumen, las «nuevas políticas» de la burguesía no han sido capaces de eliminar los factores subyacentes de las tendencias inflacionistas del capitalismo decadente a causa de la necesidad de mantener un enorme sector improductivo.
Otro factor, del que hemos hablado, de la mayor importancia en esa ecuación es la dependencia cada vez mayor del sistema respecto al crédito. El altísimo nivel alcanzado por el endeudamiento de los gobiernos demuestra lo incapaz que es la burguesía de romper con las políticas «keynesianas» del pasado. En realidad, es la falta de mercados solventes lo que hace que a la burguesía, sea cual sea el barniz ideológico de sus equipos en el gobierno, le sea necesaria la creación de un mercado artificial. Hoy, la deuda se ha convertido en el principal mercado artificial para el capitalismo, pero, en un principio, las medidas propuestas por Keynes llevaban todo recto a esa situación.
Con esa idea en la mente, algunos de los más recientes discursos de la burguesía se esclarecen. Da la impresión de que su confianza en la «victoria histórica» contra la inflación no sea tan radical, pues en cuanto ha percibido el menor signo de retorno al crecimiento en países como Gran Bretaña o EEUU, empieza a hablar del peligro de tensión inflacionista. Los economistas tienen opiniones diferentes sobre las causas: los hay favorables a la tesis de la inflación por los costes, con una insistencia especial en el peligro que representan las reivindicaciones salariales irrealistas. La idea es que si los obreros dejan de tenerle miedo al paro y se dan cuenta de las ganancias realizadas, se van a poner a exigir más dinero y eso acarreará inflación. La otra tesis es que la inflación viene «arrastrada por la demanda»: si la economía crece demasiado deprisa, la demanda va a superar la oferta y los precios se van a incrementar. No vamos a repetir aquí los argumentos que hemos desarrollado hace 25 años contra esas teorías ([12]). Lo que diremos es que el verdadero peligro del «crecimiento» que llevaría a la inflación estriba en otra cosa: en que todo crecimiento, toda pretendida recuperación se basa en un incremento considerable de la deuda, en un estímulo artificial de la demanda, o sea, en capital ficticio. Esa es la matriz que engendra la inflación, pues expresa una tendencia profunda en el capitalismo decadente: el divorcio creciente entre dinero y valor, entre lo que ocurre en el mundo «real» de la producción de bienes y un proceso de intercambio que se ha convertido en «un mecanismo tan complejo y artificial» que la propia Rosa Luxemburg se quedaría estupefacta si pudiera verlo.
Si queremos observar un modelo de desplome de una economía que había puesto patas arriba la ley del valor, o sea el hundimiento de una economía capitalista de Estado, fijémonos en lo que está ocurriendo en los países del antiguo bloque del Este. Lo que vemos es no sólo el desplome de la producción a una escala mucho mayor que durante la crisis de 1929, sino también una tendencia a una inflación incontrolable y a la gansterización de la economía. ¿Será esa la forma que tomará en el Oeste?.
CCI
[1] Revista internacional, no 82.
[2] Un billón es un millón de millones.
[3] Rosa Luxemburg, Reforma o Revolución.
[4] Cuando se redactó este Informe gobernaba el partido conservador de Primer ministro Major.
[5] «Resolución sobre la Situación internacional del XIIº congreso de la CCI», Revista internacional nº 86.
[6] Financial Times, 12/09/96.
[7] The Guardian, 03/01/97.
[8] The Guardian, 16/10/96.
[9] The Economist, 14-20/12/96.
[10] Sobre el estado catastrófico de esos países, ver el artículo en la Revista internacional nº 88.
[11] Revista internacional nº 86.
[12] Ver al respecto: «Sobreproducción e inflación», en World Revolution nº 2 y Révolution internationale nº 6, diciembre de 1973.
Vida de la CCI:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Cuestiones teóricas:
- Economía [67]
Las falsificaciones contra la Revolución de 1917 - La mentira comunismo = estalinismo = nazismo
- 6458 reads
Continuando los 8 años de la campaña de propaganda intensiva dedicada a la pretendida «muerte del comunismo», la burguesía mundial ha respondido al 80 aniversario de la revolución de Octubre con una exhibición de indiferencia y desinterés por los acontecimientos revolucionarios de aquel entonces. En muchos países, incluida la propia Rusia, ese aniversario fue tratado en los telediarios como un asunto de segunda o tercera categoría. Al día siguiente, los comentarios de la prensa subrayaban que la Revolución rusa había perdido relevancia en el mundo actual, interesando únicamente a los historiadores. Y los movimientos de protesta obrera que se estaban produciendo por las mismas fechas proporcionaron a los medios la ocasión de poner de manifiesto con notoria satisfacción que ahora «la lucha de clases se había liberado de las confusiones ideológicas y de la persecución de peligrosos ideales utópicos» ([1]).
En realidad, esa indiferencia aparente por la revolución proletaria, la cual sólo tendría interés para la «ciencia histórica» burguesa «desapasionada» es una nueva etapa cualitativamente superior en el ataque capitalista contra Octubre. Con la excusa de estudiar los resultados de las investigaciones de sus historiadores, la clase dominante ha lanzado, a través de «un debate público», una nueva campaña a escala mundial contra los «crímenes del comunismo». Este «debate» no solo culpa a los bolcheviques y a la propia Revolución rusa de los crímenes de la contrarrevolución capitalista del estalinismo, sino que les echa también la culpa, de forma indirecta, de los crímenes del nazismo dado que «el grado y las técnicas de violencia masiva fueron inaugurados por los bolcheviques y (…) los nazis se inspiraron en su ejemplo» ([2]). Para los historiadores burgueses, el crimen fundamental de la Revolución rusa fue la sustitución de la «democracia» por una ideología «totalitaria» que condujo a la exterminación sistemática del «enemigo de clase». El nazismo, nos dicen, apareció inspirándose en esta tradición no democrática de la Revolución rusa; lo único que hizo fue sustituir la «guerra de clases» por la «guerra de razas». La lección que extrae la burguesía de la barbarie de su propio sistema decadente es que la «democracia», precisamente porque no es un sistema perfecto, porque permitiría el juego de la «libertad individual», sería la más adecuada a la naturaleza humana y, por consiguiente, cualquier intento de desafiarla conduciría bien a Auschwitz bien al Gulag.
Desde 1989, el ataque burgués contra el comunismo y la Revolución rusa se fue desarrollado aprovechando el impacto del desplome de los regímenes estalinistas del Este y presentando dicho derrumbe como el hundimiento del comunismo. La burguesía no necesitaba encontrar argumentos históricos en defensa de sus mentiras. Hoy, el impacto de esas campañas ideológicas se vio progresivamente erosionado por el fiasco de la
pretendida victoria del «estilo occidental de capitalismo y democracia» desmentidos cotidianamente por el declive económico y la masiva pauperización tanto en el Oriente como en Occidente. Aunque la combatividad y sobre todo la conciencia del proletariado se vio negativamente afectada por los hechos y la propaganda en torno a la caída del muro del Berlín, la clase obrera no se adhirió masivamente a la defensa de la democracia burguesa, recuperando lentamente el camino de sus luchas y la combatividad contra los ataques capitalistas. Dentro de minorías politizadas en el proletariado renace un nuevo interés por la historia de la clase obrera en general y particularmente por la Revolución rusa y la lucha de las corrientes marxistas contra la degeneración de la Internacional en particular. Aunque la burguesía tiene la situación social inmediata relativamente controlada, su ansiedad e inquietud ante el progresivo colapso de su economía y la realidad de que el proletariado conserva intacto su potencial de combatividad y de reflexión le obligan a intensificar sus maniobras y sus ataques ideológicos contra su enemigo de clase. Esa es la razón por la que la burguesía ha montado maniobras como la huelga del sector público en diciembre de 1995 en Francia o la huelga de UPS (principal compañía privada de correos) en Estados Unidos en 1997 con el objeto específico de reforzar el control del aparato sindical. Esa es la razón, igualmente, por la cual la clase dominante ha respondido al 80º aniversario de la Revolución rusa con una riada de libros y artículos dedicados a falsificar la historia y a desprestigiar la lucha del proletariado.
Esas contribuciones no se han quedado encerradas en las universidades; muy al contrario, se han convertido en objeto de una intenso «debate» público y de intensas «controversias» con el propósito de destruir la memoria histórica de la clase obrera. En Francia, el Livre noir du communisme, que asimila las víctimas de la Guerra civil posrevolucionaria (impuesta al proletariado por la invasión de Rusia por los Ejércitos blancos contrarrevolucionarios) a las provocadas por la contrarrevolución estalinista (una contrarrevolución capitalista sufrida por el proletariado y el campesinado), en una lista indiferenciada de 100 millones de «víctimas de «crímenes del comunismo» ¡llegó a ser debatido incluso en la Asamblea nacional!. Junto a las tradicionales calumnias contra la Revolución rusa, tales como reducirla a un «golpe de Estado bolchevique», ese Livre noir ha sido utilizado para lanzar una calumnia cualitativamente nueva con un ruidoso debate, al plantear por primera vez, para ser sistemáticamente debatido, si el «comunismo» sería peor incluso que el fascismo. Los coautores de este libro pseudocientífico, en la mayoría de los casos antiguos estalinistas, exhiben ruidosamente el desacuerdo entre ellos en la respuesta a esa «pregunta». En las páginas de Le Monde ([3]) el arriba mencionado Courtois, acusa a Lenin de crímenes contra la humanidad declarando: «el genocidio de clase es lo mismo que el genocidio de raza: la muerte por hambre de los niños de los kulaks ucranianos deliberadamente abandonados al hambre por el régimen estalinista es igual a la muerte de niños judíos abandonados a la muerte en el gueto de Varsovia por el régimen nazi». Algunos de sus colaboradores, por otra parte, pero también el Primer ministro francés Jospin, consideran que Courtois ha ido demasiado lejos al poner en cuestión la «singularidad» de los crímenes nazis. En el parlamento Jospin defendió el «honor del comunismo» (identificado con el honor de sus colegas ministeriales del PCF estalinista) arguyendo que aunque el «comunismo» hubiera asesinado más gente que el fascismo, fue sin embargo menos demoníaco porque estaba motivado por «buenas intenciones». La controversia internacional provocada por este libro –desde la cuestión sobre si sus autores no han exagerado el número de víctimas para alcanzar la «cifra redonda» de 100 millones, hasta la difícil cuestión ética de si Lenin fue más demonio que Hitler– ha servido en su conjunto para desprestigiar la revolución de Octubre, el hito más importante en el camino hacia la liberación del proletariado y de la humanidad. Las protestas, en Europa, de los veteranos estalinistas de la resistencia contra Alemania en la IIª Guerra mundial no tienen otro objetivo que el de servir a la mentira según la cual la Revolución rusa fue responsable de los crímenes de su mortal enemigo: el estalinismo. Tanto el «radical» Courtois como el «razonable» Jospin, como el conjunto de la burguesía, comparten las mismas mentiras capitalistas que son la base del Livre noir. Estas incluyen la mentira, constantemente afirmada sin la menor prueba, según la cual Lenin fue el responsable del terror estalinista y la mistificación según la cual la «democracia» sería la única «salvaguarda» frente a la barbarie. En realidad toda esa exhibición masiva de pluralismo democrático de opiniones y de indignación humanitaria solo sirven para ocultar la verdad histórica que evidencia que todos los grandes crímenes de esta centuria comparten la misma naturaleza de clase burguesa, no solo los perpetrados por el estalinismo y nazismo sino también los cometidos por la democracia, desde Hiroshima y el bombardeo de Dresde ([4]) o el haber condenado a una cuarta parte de la población mundial al hambre por el capitalismo «liberal» decadente. De hecho, el debate moralista sobre cuál de los crímenes del capitalismo es más condenable es en sí mismo tan bestial como hipócrita. Todos los participantes de este pseudodebate pretenden demostrar lo mismo: todo intento de abolir el capitalismo, todo desafío a la democracia burguesa, por muy idealista o bienintencionado que sea en su origen, no lleva más que un terror sangriento.
Sin embargo, en realidad, las raíces del más grande y más largo reinado del terror en la historia y de la «paradójica tragedia» del comunismo, residirían, según Jospin o el historiador y canciller doctor Helmut Kohl, en la visión utópica de la revolución mundial del bolchevismo en el periodo original de la revolución de Octubre. La prensa burguesa alemana ha acogido el Livre noir defendiendo el carácter responsable del antifascismo estalinista contra el «loco marxismo utópico» de la revolución de Octubre del 17. Esta «locura» consistiría en intentar superar la contradicción capitalista entre trabajo asociado a escala internacional en un único mercado mundial y la competencia mortal entre Estados nacionales burgueses por el producto de este trabajo: ése sería el «pecado original del marxismo» que violaría la «naturaleza humana» en cuya defensa tanta energía pondría la burguesía.
La burguesía reproduce las viejas mentiras sobre la Revolución rusa
Mientras que en el período de la guerra fría muchos historiadores occidentales negaban la continuidad entre el estalinismo y la revolución de Octubre del 17, para así evitar que su rival oriental se aprovechara del prestigio de ese gran acontecimiento, hoy el blanco de todos sus odios ya no es el estalinismo sino el propio bolchevismo. Ahora que la amenaza de la rivalidad imperialista de la URSS ha desaparecido para siempre, no ocurre lo mismo con la amenaza de la revolución proletaria. Contra esa amenaza los historiadores burgueses dirigen hoy todas sus iras echando mano de las viejas mentiras producidas por el pánico que estremeció a la burguesía durante la Revolución rusa tales como que «los bolcheviques eran agentes pagados por los alemanes» y que Octubre fue un «golpe de Estado bolchevique». Estas mentiras propaladas en aquella época por los seguidores de Kautsky ([5]) se basaban en explotar la censura impuesta por la prensa burguesa sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Rusia. Hoy, con más evidencias documentales a su disposición, esos prostituidos a sueldo de la burguesía arrojan las mismas calumnias que las del Terror blanco. Estas mentiras son propaladas actualmente no sólo por los enemigos declarados de la Revolución rusa sino también por sus pretendidos defensores. En el nº 5 de Anales sobre el comunismo editado por el historiador estalinista Hermann Weber y dedicado a la revolución de Octubre ([6]) la vieja idea menchevique según la cual la revolución fue prematura es resucitada por Moshe Lewin, quien acaba de descubrir que, en 1917, Rusia no estaba madura para el socialismo ni tampoco para la democracia burguesa dado el atraso del capitalismo ruso. Esta explicación alegando el atraso y la barbarie del bolchevismo es también servida en el nuevo libro A people's tragedy (Una tragedia del pueblo) del historiador Orlando Figes el cual ha creado un furor burgués en Gran Bretaña. En él se afirma que Octubre fue básicamente la obra de un hombre perverso y un acto dictatorial del partido bolchevique bajo la dictadura personal del «tirano» Lenin y de su acólito Trotski: «lo más notable en la insurrección bolchevique es que casi ninguno de los líderes bolcheviques deseaba que ocurriera unas horas antes de su comienzo» (pag. 481). Figes «descubre» que la base social de este golpe de Estado no fue la clase obrera sino el lumpen. Tras unas observaciones preliminares sobre el bajo nivel de educación de los delegados bolcheviques de los soviets (cuyos conocimientos sobre la revolución no habían sido evidentemente adquiridos en Cambridge u Oxford), Figes concluye: «fue más bien el resultado de la degeneración de la revolución urbana, y particularmente del movimiento obrero como una fuerza organizada y constructiva, con vandalismo, crimen, violencia generalizada y orgía de saqueos como principales expresiones de este estallido social (…) Los participantes en esta violencia destructiva no fue la clase obrera organizada sino las víctimas del estallido de dicha clase y de la devastación de años de guerra: el creciente ejército de desempleados; los refugiados de las regiones ocupadas, soldados y marineros que se congregaban en las ciudades; bandidos y criminales liberados de las cárceles y los jornaleros analfabetos procedentes del campo que habían sido siempre los más proclives a los disturbios y a la violencia anárquica en las ciudades. Eran los tipos semi campesinos a los que Gorki había culpado de la violencia urbana acontecida en la primavera y cuyo apoyo había atribuido a la creciente fortuna de los bolcheviques» (pag. 495). ¡Así es como la burguesía «rehabilita» a la clase obrera, lavándola de la acusación de haber tenido una historia revolucionaria!. ¡Se necesita cara dura para ignorar los hechos incontrovertibles que prueban que Octubre fue la obra de millones de trabajadores revolucionarios organizados en consejos obreros, los famosos Soviets!. Es evidentemente contra la lucha de hoy y de mañana contra la que están apuntando las falsificaciones de la burguesía.
Hoy más que nunca los líderes de la Revolución de octubre son objeto de los mayores odios y denigraciones por parte de la clase dominante. Muchos de los libros y artículos aparecidos recientemente son sobre todo requisitorios contra Lenin y Trotski. El historiador alemán Helmut Altricher, por ejemplo, empieza su libro Russland 1917 con las siguientes palabras: «En el comienzo Lenin no estaba allí». Su libro que pretende demostrar que los autores de la historia no son líderes sino las masas plantea una «apasionada defensa» de la iniciativa autónoma de los trabajadores rusos hasta que, desgraciadamente, cayeron seducidos por las «sugestivas» consignas de Lenin y Trotski que arrojaron la democracia a lo que éstos «escandalosamente» llamaban el basurero de la historia.
Aunque la última gran lucha de la vida de Lenin fue contra Stalin y la capa social de burócratas que apoyaban a éste, llamando a su revocación en su famoso Testamento, se han llenado miles de páginas para probar que Lenin designó como «sucesor» a Stalin. Particularmente fuerte es la insistencia sobre la actitud «antidemocrática». Aunque el movimiento trotskista se unió a las filas burguesas con la IIª Guerra mundial, la figura histórica de Trotski es, en cambio, particularmente peligrosa para la burguesía. Trotski simboliza como pocos el mayor «escándalo» en la historia humana: que una clase explotada expulse del poder a la clase dominante (en octubre de 1917) y que intente extender su dominio por el mundo entero (fundación de la Internacional comunista) y organice la defensa militar del nuevo poder (el Ejército rojo durante la guerra civil), y que, encima, inicie la lucha marxista contra la contrarrevolución burguesa del estalinismo: son hechos que los explotadores temen por encima de todo y quieren erradicar a toda costa de la memoria colectiva de la clase obrera: el que el proletariado arrancara el poder a la clase burguesa y se convirtiera en la clase dominante en Octubre 1917; que el marxismo fuera el detonante de la lucha proletaria contra la contrarrevolución estalinista, apoyada por toda la burguesía mundial.
Fue gracias a los esfuerzos combinados de la burguesía occidental y de la contrarrevolución estalinista si la revolución alemana acabó siendo derrotada en 1923 y el proletariado aplastado en 1933. Fue gracias a aquellos si pudieron ser derrotadas la huelga general de 1926 en Gran Bretaña, la clase obrera china durante 1926-27 o la clase obrera española en 1936. La burguesía mundial apoyó la destrucción estalinista de todos los vestigios de la dominación del proletariado en Rusia y su aniquilación de la Internacional comunista. La burguesía actual esconde que los 100 millones de víctimas del estalinismo, la aterradora cifra compilada en la salsa de la obra capitalista el Livre noir du communisme, son crímenes de la burguesía, de la contrarrevolución capitalista de la que el estalinismo es parte íntegra y que los verdaderos comunistas internacionalistas fueron las primeras víctimas de esa barbarie.
Los intelectuales demócratas burgueses que se han puesto ahora en cabeza del ataque contra Octubre, además de servirles para trepar en su carrera y aumentar sus ingresos, tienen un interés específico en imponer una histórica tabla rasa. Tienen el mayor interés en ocultar el servilismo despreciable de los intelectuales burgueses que se pusieron a los pies de Stalin en los años 30. Y no sólo fueron escritores estalinistas como Gorki, Feuchtwanger o Brecht ([7]), sino toda la crema de historiadores burgueses demócratas y moralistas desde Webb al pacifista Romain Rolland quienes deificaron a Stalin defendiendo con uñas y dientes los procesos de Moscú y propiciando la caza del hombre contra Trotski ([8]).
Una ofensiva contra la perspectiva de la lucha del proletariado
La falsificación contra la historia revolucionaria de la clase obrera es en realidad un ataque contra su lucha de clase actual. Al tratar de demoler el objetivo histórico del movimiento de la clase, la burguesía declara la guerra al movimiento de clase mismo. «Pero como quiera que el objetivo final es precisamente lo único concreto que establece diferencias entre el movimiento socialdemócrata, por un lado, y la democracia burguesa y el radicalismo burgués, por otro; y como ello es lo que hace que todo el movimiento obrero, de una cómoda tarea de remendón encaminada a la salvación del orden capitalista, se convierta en una lucha de clases contra este orden, por la anulación de este orden» ([9]).
En su momento, la separación propiciada por Bernstein entre objetivo y el movimiento de la lucha de la clase obrera a finales del siglo pasado fue el primer intento a gran escala para liquidar el carácter revolucionario de la lucha de clase proletaria.
En la historia de la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado, los periodos de crecimiento de la lucha y de desarrollo de la conciencia de clase han sido siempre períodos de difícil pero auténtica clarificación respecto al objetivo final del movimiento; mientras que los periodos de derrota llevan al abandono de dicho objetivo por la mayoría de las masas.
La época actual iniciada en 1968, se ha caracterizado, desde el principio, por el surgimiento de debates sobre el objetivo final de la lucha proletaria. La oleada de luchas internacional abierta por mayo-junio de 1968 en Francia se caracterizó por un cuestionamiento, por parte de una nueva generación de trabajadores que no había conocido la derrota ni la guerra, tanto del aparato de izquierdas del capital (sindicatos y partidos de «izquierda») como de la definición burguesa de socialismo ofrecida por estos aparatos. El final de 50 años de contrarrevolución estalinista se vio inevitable y necesariamente marcada por la aparición de una nueva generación de minorías revolucionarias.
La campaña de propaganda actual contra el comunismo y contra la revolución de Octubre, lejos de ser una cuestión académica constituye un tema central en la lucha de clases de nuestra época. Por ello requiere la respuesta más decidida de las minorías revolucionarias, de la Izquierda comunista en todo el mundo. Esta cuestión es aún más importante actualmente dado el proceso de descomposición del capitalismo. Este período de descomposición está determinado por encima de todo por el hecho de que desde 1968 ninguna de las clases decisivas de la sociedad ha sido capaz de dar un paso decisivo hacia su objetivo histórico: la burguesía hacia la guerra, el proletariado hacia la revolución. El resultado más importante de este empate histórico, que ha abierto una fase de horrorosa putrefacción del sistema capitalista, ha sido el desmoronamiento del bloque imperialista del Este gobernado por el estalinismo. Este acontecimiento ha proporcionado a la burguesía argumentos inesperados para desprestigiar la perspectiva de la revolución comunista calumniosamente identificada con el estalinismo.
En 1980, en el contexto de un desarrollo internacional de la combatividad y la conciencia iniciado en las filas del proletariado del Oeste, la huelga de masas en Polonia abrió la perspectiva de que el proletariado pudiera enfrentarse al estalinismo, destruyendo este obstáculo que entorpecía la perspectiva clasista de una revolución comunista. En lugar de ello, el hundimiento, en 1989, de los regímenes estalinistas en la descomposición ha entorpecido la memoria histórica y la perspectiva de combate de la clase, erosionando su confianza en sí misma, debilitando su capacidad para organizar su propia lucha hacia auténticas confrontaciones con los órganos controladores de izquierda del capital, limitando el impacto inmediato de la intervención de los revolucionarios en las luchas.
Ese retroceso ha hecho el camino hacia la revolución mucho más largo y más difícil que ya lo era de por sí.
Sin embargo, la ruta hacia la revolución sigue abierta. La burguesía no ha sido capaz de movilizar a la clase obrera tras objetivos capitalistas como lo hizo en los años 30. El hecho mismo de que tras 8 años celebrando la «muerte del comunismo», la burguesía se vea obligada a intensificar su campaña ideológica y a hacer más directo el ataque contra la revolución de Octubre, es una muestra de ello. La oleada de publicaciones sobre la Revolución rusa, aunque tiene como fin esencial la mistificación de los trabajadores, también expresa una advertencia de los ideólogos de la burguesía hacia su propia clase. Una advertencia para que no vuelva a subestimar nunca más a su enemigo de clase.
El capitalismo se está aproximando hoy, inexorablemente, a la crisis económica y social más grande de su historia –y de toda la historia de la humanidad en realidad– y la clase obrera sigue sin estar derrotada. ¡No es casualidad si esas eruditas publicaciones están repletas de advertencias!: «¡Nunca se debe permitir a la clase obrera dejarse llevar por tan peligrosas utopías revolucionarias!», vienen a decir.
La perspectiva revolucionaria sigue al orden del día
El impacto ideológico de las calumnias y de las mentiras contra la revolución proletaria es importante, pero no decisivo. Tras décadas de silencio la burguesía se ve obligada a atacar la historia del movimiento marxista y, por consiguiente, a admitir su existencia. Hoy los ataques no se limitan a la Revolución rusa y los bolcheviques, a Lenin y Trotski, sino que se extienden a la Izquierda comunista. La burguesía está obligada a atacar a los internacionalistas que optaron, en la IIª Guerra mundial, por el derrotismo revolucionario como Lenin durante la Primera. La acusación a los internacionalistas de hacer una apología del fascismo es una mentira tan monstruosa como las que se han arrojado sobre la Revolución rusa ([10]). El actual interés que ha surgido por la Izquierda comunista concierne solo a una pequeña minoría de la clase. Pero el bolchevismo, ese espectro que sigue recorriendo Europa y el mundo, ¿no fue acaso, durante años, más que una ínfima minoría de la clase?
El proletariado es una clase histórica dotada de una conciencia histórica. Su carácter revolucionario no es temporal, como sucedió con la burguesía revolucionaria frente al feudalismo, sino que nace del lugar decisivo que ocupa en el modo de producción capitalista. Décadas de lucha, de reflexión dentro de la clase obrera, nos respaldan. Sin embargo, necesitaremos años de tortuoso pero auténtico desarrollo de la cultura política del proletariado. En el avance de sus luchas contra los crecientes ataques a sus condiciones materiales de vida cada vez más insoportables, la clase obrera se verá obligada a confrontarse con la herencia de su propia historia y a reapropiarse la verdadera teoría marxista.
La ofensiva de la burguesía contra la Revolución rusa y el comunismo va a hacer ese proceso más largo y más difícil. Pero al mismo tiempo hace que ese trabajo de reapropiación sea más importante, más obligatorio para los sectores más avanzados de la clase.
La perspectiva abierta por Octubre 1917, la de la revolución proletaria mundial, no está muerta ni mucho menos. Esto es lo que motiva las campañas actuales de la burguesía.
Kr
[1] Declaración de los medios de comunicación alemanes sobre una manifestación de 150000 personas en Praga contra los salvajes ataques antiproletarios del gobierno de Klaus, nacido de la «revolución de terciopelo» checa de 1989.
[2] Stephane Courtois en Le Monde 9-10/11/97.
[3] Ídem.
[4] Ver «Hiroshima y Nagasaki o las mentiras de la burguesía», Revista internacional nº 83 y «Las matanzas y los crímenes de las «grandes democracias», Revista internacional nº 66.
[5] Los principales argumentos de Lenin (El renegado Kautsky) y de Trotski (Terrorismo y comunismo) contra Kautsky conservan toda su actualidad y su validez frente a la campaña burguesa de hoy.
[6] Jahrbuck für Historische Komunismusforsvhung 1997.
[7] Brecht, que entonces simpatizaba en secreto con Trotski, escribió su Galileo Galilei para justificar su propia cobardía para oponerse a Stalin. El martirio de Giordano Bruno, quien, contrariamente a Galileo, se niega a retractarse frente a la Inquisición, simboliza para Brecht la pretendida futilidad de la resistencia de Trotski.
[8] El caso del filósofo americano Dewey, quien presidió el tribunal de honor que juzgó el caso de Trotski, en lugar de redimir la vergüenza de los intelectuales demócratas burgueses de hoy, la hace, al contrario, más despreciable. Al ser capaz de juzgar y defender públicamente el honor de un revolucionario, Dewey demostró un mayor respeto y una mayor comprensión hacia el comportamiento proletario que las campañas pretendidamente objetivas, y en realidad histéricas, de la pequeña burguesía de hoy contra la defensa por la CCI del mismo principio del tribunal de honor. De hecho, con su protesta «antileninista», a los pies del anticomunismo de la burguesía occidental «triunfante» hoy, el envilecimiento de la intelligentsia pequeño burguesa ha alcanzado nuevas profundidades.
[9] Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución.
[10] Ver «Campañas contra el negacionismo», «El antifascismo justifica la barbarie» y «La corresponsabilidad de los aliados y de los nazis en el holocausto», Revista internacional nº 88 y 89.
Series:
- Rusia 1917 [154]
Historia del Movimiento obrero:
Conferencias de Moscú - Los comienzos del debate proletario en Rusia confirman la perspectiva revolucionaria marxista
- 5801 reads
Conferencias de Moscú
Los comienzos del debate proletario en Rusia
confirman la perspectiva revolucionaria marxista
Tras el desmoronamiento de los regímenes estalinistas en Europa del Este, se constituyó un «Comité para el estudio del legado de León Trotski» que ha celebrado algunas conferencias en Rusia sobre diferentes aspectos del trabajo de este gran marxista revolucionario. Estudiando sus contribuciones llega a verse claro que el propio Trotski no fue ni el único, ni siquiera el más resuelto representante de la Oposición de Izquierdas «trotskista», sino que existieron otras corrientes de oposición, tanto dentro como fuera de Rusia, situadas mucho más a la izquierda que el propio Trotski. Entre estas destaca, sobre todo, otra corriente diferente dentro de la lucha proletaria contra el estalinismo: la Izquierda comunista, cuyos representantes siguen existiendo hoy.
A petición de miembros rusos del citado Comité, nuestra organización, la Corriente comunista internacional, fue invitada a participar en la conferencia celebrada en Moscú en 1996 destinada a analizar el libro de Trotski La Revolución traicionada. La CCI propuso entonces que también se invitara a otros grupos de la Izquierda comunista, pero éstos o bien no pudieron acudir –como le sucedió al Buró internacional por el partido revolucionario (BIPR)– o bien se negaron a hacerlo, como fue el caso de los «bordiguistas», debido a su arraigado sectarismo. Sin embargo la nuestra no fue la única expresión proletaria en esa Conferencia, como se demuestra en el texto que publicamos más lejos en este mismo número de la Revista Internacional, que fue presentado por un miembro ruso del Comité organizador de la Conferencia y en el que critica la negativa de Trotski a reconocer el carácter capitalista de la Rusia estalinista ([1]).
Un año más tarde, además, la presencia de grupos de la Izquierda comunista en la Conferencia de 1997 dedicada esta vez a Trotski y la revolución de Octubre, quedó enormemente reforzada por la participación, además de la CCI, de otro representante del medio proletario: la Communist Workers Organisation (CWO: Organización obrera comunista) que junto a Battaglia comunista forma el anteriormente mencionado BIPR.
El legado de Trotski y las tareas actuales
Las Conferencias sobre el legado de Trotski han sido una respuesta a acontecimientos de importancia histórica y mundial: el desmoronamiento de los regímenes estalinistas, del bloque del Este (y con ellos de todo el orden de Yalta que sucedió a la IIª Guerra mundial), y de la propia Unión soviética. La burda identificación que quiere hacer la burguesía entre estalinismo y comunismo obliga a las minorías proletarias que tratan de volver a encontrar las posiciones de clase y que rechazan tal identificación, a preguntarse: ¿qué corrientes políticas de la historia del movimiento obrero se opusieron, en nombre del comunismo, a la contrarrevolución estalinista?, y ¿qué parte de este legado puede servir de base a la actividad revolucionaria en nuestros días?.
De los miles de elementos revolucionarios que, a escala internacional, aparecieron impulsados por las luchas obreras masivas en 1968 y después, muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, precisamente porque no consiguieron arraigarse en las posiciones y las tradiciones del movimiento obrero del pasado, puesto que la mayoría de ellos estuvieron marcados por la impaciencia y por una confianza en la «espontaneidad» de las luchas obreras, en detrimento de un trabajo teórico y de organización a largo plazo. Y si bien las condiciones para el desarrollo de minorías revolucionarias en la fase abierta por los acontecimientos de 1989 son, en muchos aspectos, mucho más difíciles (sobre todo por la falta del estímulo inmediato de las luchas obreras masivas que sí tuvo la generación posterior al 68), el hecho de que estos elementos proletarios se vean hoy abocados a buscar y a arraigarse en las tradiciones revolucionarias del pasado para poder resistir a la campaña burguesa sobre «la muerte del comunismo», abre la perspectiva de un redescubrimiento más amplio y más profundo del gran legado marxista de la Izquierda comunista.
En la propia Rusia, centro y principal víctima de la contrarrevolución estalinista, sólo desde que se produjo el derrumbe del estalinismo ha sido posible el surgimiento de una nueva generación de revolucionarios, casi 30 años después de que ese mismo proceso comenzara en Occidente. Es más, los efectos devastadores a escala mundial de ese medio siglo de larga contrarrevolución (destrucción de los vínculos orgánicos con las generaciones revolucionarias del pasado, enterramiento de la verdadera historia de ese movimiento bajo montañas de cadáveres y de mentiras...) pesan aún con especial dureza en el país de la revolución de Octubre. La actual emergencia de esos elementos proletarios en Rusia confirma, hoy, lo que el resurgimiento de las luchas obreras a finales de los años 60, no sólo en Occidente sino también en Polonia, Rumania, China, e incluso en la propia Rusia, habían mostrado ya: el final de la contrarrevolución estalinista. Pero si allí es especialmente difícil redescubrir la verdadera historia del movimiento obrero, resulta igualmente inevitable que en un país, en el que rara es la familia obrera que no ha perdido algún miembro víctima del terror estalinista, la búsqueda de la verdad histórica sea el punto de partida. Y aunque, desde la «perestroika», la «rehabilitación» de las víctimas del estalinismo se ha convertido en uno de las consignas favoritas de la oposición burguesa y pequeño burguesa disidentes, para los representantes de la clase obrera se plantea una tarea radicalmente diferente: la restauración de la tradición revolucionaria de de los mejores elementos, enemigos acérrimos y víctimas del estalinismo.
No es casualidad, pues, que las primeras tentativas de los revolucionarios por definir y debatir los intereses de su clase, y de establecer contactos con las organizaciones de la Izquierda comunista más allá de sus fronteras, estén relacionados con el legado histórico de la lucha obrera contra el estalinismo, y más particularmente con la herencia de Trotski, ya que entre todos los líderes de la oposición contra la degeneración de la revolución rusa y la Internacional comunista, Trotski es, con mucho, el más conocido. Su papel en la fundación de la IIIª Internacional, en la propia revolución de Octubre, y en la guerra civil ocurrida después, fue tan importante (comparable al del propio Lenin) que ni siquiera en la misma URSS, la burguesía estalinista consiguió borrar su nombre de los libros de historia o de la memoria colectiva del proletariado. Pero resulta también inevitable que el legado de Trotski se convierta en objeto de una confrontación política, entre clases; ya que Trotski, el combativo defensor del marxismo, fue también el fundador de una corriente política que, tras un proceso general de degeneración oportunista, acabó traicionando a la clase obrera al abandonar el internacionalismo proletario de Lenin y participar activamente en la Segunda Guerra mundial imperialista. La corriente trotskista que nació de esa traición se ha convertido en una fracción de la burguesía, con un programa claramente definido (la estatalización) para el capital nacional, con una política internacional burguesa (generalmente de apoyo al «imperialismo soviético» y el bloque del Este), y una tarea específica de sabotaje «radical» de las luchas obreras y de la reflexión marxista en los elementos que nacen del proceso de toma de conciencia del proletariado. No hay una, sino dos herencias de Trotski: el legado proletario del propio Trotski, y la tradición burguesa del «apoyo crítico» al estalinismo.
Los antagonismos en las Conferencias sobre el legado de Trotski
Por ello, desde sus inicios, el Comité Trotski no constituyó una verdadera unidad de intereses y de posiciones, sino que contenía en su interior dos tendencias completamente antagónicas. La primera de ellas es una tendencia burguesa, representada por miembros de las organizaciones trotskistas, así como algunos historiadores que simpatizan con su causa, principalmente procedentes de Occidente, y que buscan implantarse en Rusia, enviando incluso a algunos de sus miembros a vivir allí. Y por mucho que justifiquen su participación en las Conferencias pretendiendo servir la causa de la investigación científica, su verdadera intención es la falsificación de la historia (una «especialidad» del estalinismo, que sin embargo no es exclusiva de éste). Su objetivo es claro: presentar a la Oposición de izquierdas como la única corriente proletaria que se enfrentó al estalinismo, a Trotski como el único representante de la Oposición de izquierdas, y a los trotskistas actuales como los verdaderos herederos del legado de Trotski. Para conseguir tal falsificación se ven obligados a silenciar muchas de las contribuciones que, en la lucha contra el estalinismo, realizó la propia Oposición de izquierdas, incluso algunas de las que hizo el propio Trotski. En definitiva, falsifican el legado del mismísimo Trotski transformándolo, como siempre han hecho los trotskistas burgueses, en un icono inofensivo, un personaje de culto cuyos errores políticos pasan a convertirse en dogmas incuestionables, liquidando el espíritu crítico, la actitud revolucionaria, la lealtad al proletariado que caracterizó el marxismo de Trotski. En una palabra: desvirtuaban a Trotski del mismo modo que los estalinistas desvirtúan a Lenin, de tal manera que Trotski es asesinado dos veces: por los agentes de Stalin en México y por los trotskistas que tratan de liquidar la tradición revolucionaria que representa.
La segunda tendencia que aparece, tanto en el Comité como en las Conferencias, es una tendencia proletaria, opuesta casi desde el principio a estas falsificaciones de los trotskistas. Aunque debido a la contrarrevolución estalinista, esta tendencia no puede partir de posiciones programáticas totalmente definidas, ya muestra su raíz proletaria al interesarse en descubrir completamente, sin tabúes ni componendas, la verdadera historia de la lucha proletaria contra el estalinismo, poniendo encima de la mesa las diferentes aportaciones de esa lucha, para que puedan ser discutidas y criticadas abierta y francamente. Estos elementos insisten, especialmente, en que la tarea de las Conferencias no es la implantación del trotskismo en Rusia, sino examinar críticamente el legado de Trotski, comparándolo con otras contribuciones proletarias. Esta postura proletaria en el Comité, representada en particular por el autor de la contribución que publicamos en esta Revista internacional, encuentra dos bases de apoyo: una, la de jóvenes elementos anarcosindicalistas que se han volcado en un proceso de investigación del legado no sólo del anarquismo sino también de la Izquierda comunista; por otro lado la de algunos historiadores rusos que, aunque actualmente no estén comprometidos en actividad política alguna, siguen siendo leales a las mejores tradiciones de fidelidad al objetivo de la búsqueda de la verdad histórica. Es muy significativo que estos historiadores vean algunas de las maniobras de los trotskistas para silenciar, tanto en el Comité como en las Conferencias, las voces de los revolucionarios, como una reedición del mismo tipo de «presiones» estalinistas que ellos sufrieron antes en la URSS.
Es evidente que sabotear los primeros pasos de la clarificación proletaria en Rusia, y establecer una presencia trotskista allí para impedir una verdadera reapropiación de las lecciones de la lucha proletaria en ese país, es un objetivo muy importante para la burguesía. Para el trotskismo (y para la izquierda del capital en general), que durante décadas defendió a la URSS aún cuando su presencia y su prensa estuvieran allí prohibidas, implantarse en Rusia e impedir un verdadero debate en el proletariado es indispensable para mantener su imagen de genuinos y únicos herederos de la Revolución de Octubre ([2]).
Durante la perestroika, el PC estalinista empezó a permitir el acceso a los archivos históricos de Rusia. Esta medida, parte de la política de Gorbachov para ganarse a la opinión pública en su lucha contra las resistencias de la burocracia estatal a sus «reformas», se reveló en seguida como un síntoma de la pérdida de control y de la descomposición general del régimen estalinista. Tan pronto Yeltsin se hizo con el poder, reinstauró una política mucho más restrictiva de acceso a los archivos del Estado, en particular los concernientes a la Izquierda comunista y los de la oposición situada más a la izquierda de Trotski. Es lógico, pues aunque el gobierno de Yeltsin haya reintroducido la propiedad privada capitalista, junto a la ya existente propiedad estatal capitalista, ha entendido mucho mejor que Gorbachov, que todo cuestionamiento de sus predecesores (de Stalin a Brezhnev), y toda reivindicación de la lucha proletaria contra el Estado de la URSS, sólo puede conducir a minar su propia autoridad.
Por otro lado, hay sectores de la actual burguesía rusa que quieren explotar la imagen iconizada y falsificada por la burguesía de Trotski, como una especie de apoyo «crítico» a una Nomenklatura escasamente democratizada, con objeto de lavar su propia imagen. De ahí la presencia en la conferencia de disidentes del Partido estalinista, e incluso de un ex miembro del Comité Central de Zuganov. Y ¡qué curioso! a diferencia de la rabia que los trotskistas manifestaron contra la Izquierda comunista, la presencia de esos estalinistas, herederos de los asesinos de Trotski, no les molestó lo más mínimo.
La Conferencia de 1996 sobre el texto La Revolución traicionada
Este célebre estudio de Trotski sobre la naturaleza de la URSS bajo Stalin, en el que afirmó que «algunas conquistas de la Revolución de Octubre» aún existían en 1936, fue explotado por los trotskistas en la Conferencia de 1996 para «demostrar» que un «Estado obrero degenerado» con «elementos de economía socialista» existió allí ¡hasta los años 90!.
A mediados de los años 30, y a pesar del aplastamiento del proletariado alemán en 1933, Trotski fue incapaz de comprender que el período histórico era de derrota y contrarrevolución. Por el contrario, sobreestimó la fuerza de la oposición obrera rusa, tanto dentro como fuera del PC estalinizado, y creyó que la revolución mundial había comenzado ya y que reinstauraría el poder de la Oposición en el partido. El último párrafo de su libro señala: «En la península Ibérica, en Francia, en Bélgica, se está decidiendo el futuro de la Unión Soviética», y concluía que únicamente la victoria de la revolución en esos países podría entonces «salvar al primer estado obrero para el futuro socialista». Sin embargo, aunque los acontecimientos de España, Francia y Bélgica acabaron en una completa victoria de la contrarrevolución y en la movilización del proletariado de Europa Occidental para la Guerra mundial imperialista; aunque esta guerra y el terror que la precedió causaron la liquidación física definitiva de los últimos reductos de la oposición obrera organizada en Rusia y la total victoria de la contrarrevolución, no sólo en Rusia sino también en China y en el conjunto de Europa del Este, los trotskistas actuales convierten los errores de Trotski en un dogma religioso, de tal manera que la presunta «restauración del capitalismo» por parte de Yeltsin habría terminado por confirmar completamente las predicciones del «profeta Trotski».
Contra esta canonización burguesa de los errores de Trotski, la declaración de la CCI citó el comienzo de La Revolución traicionada, en la que Trotski afirmaba: «No hay necesidad de discutir con los refinados economistas burgueses: el socialismo ha demostrado que es capaz de vencer, y lo ha hecho no desde las páginas de El Capital, sino en un escenario económico que abarca una sexta parte del planeta; no a través del lenguaje de la dialéctica, sino a través del lenguaje del hierro, el cemento y la electricidad». Si tal cosa hubiera sido cierta, la desintegración de las economías estalinistas debería llevarnos a admitir la superioridad del capitalismo sobre el «socialismo», una conclusión que agradaría sobremanera a la burguesía mundial. De hecho, hacia el final de sus días, desesperado y atrapado por su errónea definición de la URSS, el propio Trotski empezó a tomar en consideración la hipótesis del «fracaso histórico del socialismo».
No es casualidad que una parte muy importante de la argumentación contenida en La Revolución traicionada esté destinada a tratar de negar que la Rusia de Stalin fuera capitalismo de Estado, una posición ésta, que defendían con cada vez más claridad no sólo desde las filas de la Izquierda comunista, sino desde dentro de la propia Oposición de izquierdas, tanto en Rusia como fuera de ella. La contribución del compañero G de Moscú, que aquí reproducimos, es una refutación fundamentada, desde una posición marxista revolucionaria, de la tesis de Trotski sobre la naturaleza de la URSS. Esta contribución no sólo demuestra el carácter capitalista de Estado de la Rusia estalinista, sino que también permite ver las principales debilidades de Trotski en su comprensión de la degeneración del Octubre rojo. Trotski esperaba que la contrarrevolución procediera del campesinado, y por ello veía en los bujarinistas (y no en los estalinistas) el principal peligro en los años 20. De ahí que considerara, en un primer momento, la ruptura de Stalin con Bujarin, como un movimiento hacia una política revolucionaria. Sin embargo no veía lo que, de verdad, era el principal instrumento de la contrarrevolución desde «dentro»: el propio Estado «soviético» que había aniquilado los consejos obreros. De hecho tal debilidad ya había quedado de manifiesto en el debate de Trotski con Lenin a propósito de la cuestión sindical. Mientras éste defendía el derecho de los trabajadores a luchar contra «su propio Estado», aquél lo negaba. Mientras Trotski mantenía una fe ciega en el «Estado obrero» Lenin señaló, ya en 1921, que ese Estado también representaba a otras clases antagónicas con el proletariado y que estaba «deformado burocráticamente». A esto debemos añadir otra importante incomprensión de Trotski: su creencia en las «conquistas económicas» y la posibilidad de que supusieran, como mínimo, un principio de transformación socialista en un sólo país, lo que, sin duda, contribuyó a preparar el camino a la traición del trotskismo que apoyó al imperialismo ruso en la IIª Guerra mundial.
Este debate no tenía nada de académico, ya que en la Conferencia los trotskistas llamaban a defender las «conquistas socialistas que aún persisten» en lucha contra el «capitalismo privado», una lucha que, según ellos, aún no está del todo resuelta. A través de este llamamiento lo que los trotskistas pretenden es que los obreros rusos se dejen la vida defendiendo los intereses de la parte de la Nomenklatura estalinista que ha salido perdiendo con el desplome de su régimen. Otro tanto sucede cuando presentan las guerras en la antigua Yugoslavia como instrumentos de la «restauración del capitalismo» en ese país. Con ello tratan de ocultar el carácter imperialista de ese conflicto, y por tanto llaman a los trabajadores a que apoyen al bando que se autoproclama «anticapitalista» (generalmente la fracción serbia prorusa que, a su vez, es apoyada por los imperialismos francés e inglés). En el foro abierto con el que se clausuró la Conferencia, la CCI intervino para denunciar el carácter imperialista de la URSS, de las guerras de Yugoslavia y Chechenia, y de la izquierda del Capital. Pero no fuimos la única voz que se alzó en defensa del internacionalismo proletario. Uno de los jóvenes anarquistas rusos intervino igualmente en primer lugar denunciando las maniobras de la rama rusa de la «Tendencia militante» trotskista y su colaboración con formaciones no sólo de izquierdas sino también de derechas; pero, sobre todo, este compañero denunció el carácter imperialista de la IIª Guerra mundial y de la participación de Rusia en ella, en la que probablemente haya sido la primera –y por ende histórica– declaración pública internacionalista de este tipo, por parte de una nueva generación de revolucionarios en Rusia.
La Conferencia de 1997 a propósito de Trotski y la Revolución de Octubre
Esta Conferencia estuvo fundamentalmente marcada por una confrontación mucho más abierta entre el trotskismo y la Izquierda comunista. La presencia de ésta resultó enormemente reforzada por la asistencia y la combativa intervención de la CWO, como también por una nueva contribución del compañero G que no sólo recordaba la existencia en Rusia de formaciones de la Izquierda comunista (como el Grupo obrero comunista de Gabriel Miasnikov) que se opusieron, mucho antes y mucho más resueltamente que Trotski, a la degeneración estalinista; sino que también demostró, basándose en una documentada investigación histórica, la existencia en el seno de la propia Oposición de Izquierdas de un amplio malestar e incluso una hostilidad abierta frente a la timidez y las vacilaciones políticas de Trotski en un momento en el que, en realidad, se trataba de llamar a una revolución social que derribara a la burguesía estalinista.
La CWO y la CCI recordaron cómo la Internacional comunista había sido, esencialmente, fundada por los bolcheviques y la Izquierda comunista para extender la revolución mundial; cómo los miembros más conocidos de la Izquierda comunista holandesa (Pannekoek y Gorter) recibieron por parte de Lenin y Trotski el encargo de formar, en Amsterdam, el Buró de la Internacional para Europa Occidental; y cómo los principales partidos comunistas fueron fundados por comunistas de izquierda: el KPD por los espartaquistas y la izquierda de Bremen; el partido italiano por los camaradas en torno a Bordiga... Es más, la Comintern fue fundada, en 1919, basándose en las posiciones de la Izquierda comunista.
El Manifiesto del Congreso de fundación, escrito por Trotski, es la expresión más clara de esto que decimos, puesto que muestra cómo, en la época del decadente capitalismo de Estado, los sindicatos, la lucha parlamentaria, la liberación nacional y la defensa de la democracia burguesa ya no tienen sentido; que la Socialdemocracia se había convertido en el ala izquierda de la burguesía. Y si, contrariamente a la Izquierda comunista, Lenin y Trotski no siguieron fieles a esas posiciones, se debió, fundamentalmente, a que se enredaron en la defensa de los intereses del Estado de transición que surgió en Rusia después de 1917. Esto explica que la Izquierda comunista sea la verdadera defensora del gran legado revolucionario de Lenin y Trotski desde 1905 y 1917, como quedó totalmente demostrado cuando, ante la IIª Guerra mundial, la Izquierda comunista siguió siendo fiel a los postulados internacionalistas de Lenin, mientras que el trotskismo traicionaba al proletariado.
La CWO y la CCI defendieron la gigantesca contribución de Rosa Luxemburgo al marxismo, en contra de lo señalado por el neotrotskista británico Hillil Tiktin, el cual para tratar de desalentar a los militantes rusos de un estudio de los trabajos de aquella, se atrevió a decir que Luxemburg había muerto «porque carecía de concepción sobre el partido», como si ella misma fuera «culpable» de su asesinato por la contrarrevolución socialdemócrata ([3]).
Esta Conferencia dejó claro, sobre todo a los compañeros rusos, cómo el trotskismo es incapaz de tolerar la voz del proletariado. Durante la Conferencia trataron, repetidamente, de impedir las presentaciones y las intervenciones de la CWO y de la CCI. Después de la Conferencia pretendieron excluir a los «enemigos del trotskismo» de futuros encuentros, así como que se expulsara del Buró de organización de la Conferencia, a todos los miembros rusos que defendieran la participación de corrientes políticas no trotskistas en las Conferencias. Ya antes habían saboteado la publicación, en ruso, de las contribuciones de la CCI a la Conferencia de 1996, con el pretexto de que «carecían de interés científico».
Perspectivas
Es preciso insitir en la importancia internacional e histórica de este lento y difícil desarrollo de las posiciones de clase en el país de la revolución de Octubre. Es evidente que el desarrollo de ese proceso de clarificación tropieza con enormes obstáculos y peligros. Como consecuencia, sobre todo, del más de medio siglo de contrarrevolución estalinista que se ha sentido allí con especial virulencia, pero también de la manifestación extrema de la crisis capitalista que allí se vive, los elementos proletarios en búsqueda en Rusia, son aún inexpertos, se encuentran todavía aislados, y siguen privados de gran parte de la verdadera historia del proletariado y del movimiento marxista. Se enfrentan, además, a enormes dificultades materiales, con los consiguientes peligros de impaciencia y de desmoralización. A todo ello debe añadirse la certeza de que la izquierda del capital va a tratar, con todas sus fuerzas, de sabotear ese proceso, por el peligro que para ellos representa.
La verdadera tarea de los revolucionarios en la Rusia de hoy, tras décadas de la más terrible contrarrevolución que haya conocido la historia –que no sólo ha aniquilado dos generaciones de revolucionarios proletarios, sino que les ha «robado» la historia de su propia clase–, es la de una clarificación política. El desarrollo de una perspectiva revolucionaria para el proletariado, sólo puede concebirse actualmente como una tarea muy difícil y a largo plazo. El proletariado no precisa revolucionarios que desaparezcan enseguida, sino organizaciones capaces de desarrollar un trabajo y una perspectiva históricos. Por ello incumbe a los revolucionarios, desarrollar, sobre todo, un máximo de claridad y firmeza en la defensa de las posiciones proletarias y las verdaderas tradiciones de la clase obrera.
La CCI se compromete a seguir apoyando todos los esfuerzos que vayan en esa dirección. En particular animamos a los camaradas rusos a que estudien las contribuciones de la Izquierda comunista, que ellos mismos ya reconocen como una genuina e importante expresión de la lucha histórica de nuestra clase.
En nuestra opinión, el tipo de Conferencias que se ha desarrollado hasta ahora, ha sido un momento importante para el debate y la confrontación; pero ya han producido un proceso de neta decantación, de manera que ya no es posible continuar esa clarificación en presencia del tipo de sabotaje y de falsificaciones que hemos visto por parte de los trotskistas. Creemos, sin embargo, que ese proceso de clarificación puede y debe continuar y que sólo puede llevarse a cabo en un marco internacional.
Ese proceso beneficiará no sólo a los revolucionarios en Rusia sino al conjunto del proletariado. El texto que publicamos a continuación es una clara demostración de la riqueza de tales contribuciones ([4]).
Kr
[1] Ver artículo siguiente en esta Revista: «La clase no identificada: la burocracia soviética según León Trotski».
[2] Así vimos al trotskista francés Krivine llegar a Moscú con un equipo de Arte –el canal francoalemán de TV–, y acudir a muy pocas sesiones de la Conferencia, lo justo para salir en pantalla.
[3] Los trotskistas (como los estalinistas) mienten. Que la revolución alemana fracasara porque Rosa Luxemburg, supuestamente, hubiese subestimado la necesidad del partido o no se hubiese preocupado por formarlo a tiempo, no fue la posición de Trotski, quien en cambio, sí dio una explicación marxista a la tardanza y la debilidad de la vanguardia política alemana de aquel entonces:
«La Historia muestra al mundo, de nuevo, una de sus contradicciones dialécticas: como la clase obrera alemana ha dedicado gran parte de sus energías, en el período anterior, a construcción de una organización independiente, destacando por ello en la IIª Internacional tanto el partido como el aparato sindical; y precisamente a causa de ello, en una nueva época, en el momento de su transición a la fase de lucha abierta por el poder, la clase obrera alemana manifiesta encontrarse en una posición muy vulnerable en el terreno organizativo» (Trotsky, «Una revolución progresiva», en Los cinco primeros años de la Internacional Comunista, traducido del inglés por nosotros).
La verdad es que el trabajo de fracción desarrollado por Luxemburgo y la Liga Spartacus dentro del partido alemán, para enfrentarse a la traición de sus dirigentes y para preparar el futuro partido de clase, es uno de los combates más encarnizados y tenaces por el partido de clase que se hayan visto en la Historia, y se sitúa, también, en la mejor tradición del trabajo de fracción de Lenin.
[4] Estamos de acuerdo, en líneas generales, con el análisis y los argumentos principales desarrollados en ese texto. Hay cosas, sin embargo, que no compartimos. Nos parece falsa, por ejemplo, la idea de que la clase obrera, en Rusia a principios de los años 1990, haya contribuido activamente en la abolición de la propiedad nacionalizada de la propiedad y del aparato estatal «comunista». En manera alguna, la clase obrera, como clase, ha sido agente de los cambios que han afectado a los países «socialistas» en esos años. El que una mayoría de obreros, víctimas de las ilusiones democráticas, se haya dejado llevar tras los objetivos de la fracción «liberal» de la burguesía contra la fracción estalinista no significa en absoluto que fuera la clase obrera la que actuara. Las guerras imperialistas han alistado a decenas de miles de obreros. Eso no significa, sin embargo, que la clase obrera haya contribuido activamente en las matanzas. Cuando se manifestó como clase, en 1917 en Rusia y en 1918 en Alemania, por ejemplo, lo hizo para luchar contra la guerra y ponerle fin. Dicho lo cual, a pesar de alguna que otra formulación discutible, este texto es excelente y como tal lo saludamos.
Vida de la CCI:
- Intervenciones [187]
Corrientes políticas y referencias:
- Trotskismo [188]
Noticias y actualidad:
- Foros sociales [189]
Contribución desde Rusia - La clase no identificada : la burocracia soviética según León Trotski
- 5041 reads
Contribución desde Rusia
La clase no identificada:
la burocracia soviética según León Trotski
¿Cuál era la naturaleza del sistema que existió en nuestro país durante el período soviético? Esta es una de las principales cuestiones de la historia y en cierto modo de las demás ciencias sociales. Y no tiene nada que ver con una cuestión académica: tiene lazos muy estrechos con el período contemporáneo pues no se pueden entender las realidades del día de hoy sin entender las de ayer.
Así se puede resumir esta cuestión: ¿cuál es la naturaleza del sujeto central del sistema soviético que ha determinado el desarrollo del país, o sea de la burocracia dirigente? ¿Cuáles eran sus relaciones con los demás grupos sociales? ¿Qué motivaciones y necesidades determinaban su actividad?.
Resulta imposible estudiar seriamente estos problemas sin estudiar la obra de León Trotski, uno de los primeros en haber intentado entender y analizar el carácter del sistema soviético y de su capa dirigente. Trotski dedicó varios trabajos a este problema, aunque su visión más general, más concentrada, sobre la burocracia está expuesta en su libro La Revolución traicionada, publicado hace 60 años.
La burocracia: principales características
Recordemos las principales características de la burocracia tales como las define Trotski en su libro.
El nivel superior de la pirámide social en la URSS está compuesto por « la única capa social privilegiada y dominante, en el pleno sentido de la palabra »; esta capa « que, sin proporcionar un trabajo productivo directo, manda, administra, dirige, distribuye castigos y recompensas ». Según Trotski, está compuesta por 5 a 6 millones de personas ([1]).
Esta capa que lo dirige todo está fuera de control de las masas que producen los bienes sociales. La burocracia reina, las masas trabajadoras « obedecen y se callan » ([2]).
Esta capa mantiene relaciones de desigualdad material en la sociedad: «descapotables para los “activistas”, perfumes franceses para “nuestras señoras” y margarina para los obreros, almacenes de lujo para los privilegiados y la imagen de las comidas finas expuesta en el escaparate para el plebe» ([3]). En general, las condiciones de vida de la clase dirigente son parecidas a las de la burguesía: «contiene todos los grados, desde la pequeña burguesía más provinciana a la gran burguesía de las ciudades» ([4]).
Esta capa no es dirigente únicamente en el plano objetivo: también se comporta subjetivamente como el dueño absoluto de la sociedad. Según Trotski, tiene «una conciencia específica de clase dirigente» ([5]).
Su dominación se mantiene mediante la represión y su prosperidad está basada en «la apropiación oculta del trabajo de los demás... (...) La minoría privilegiada vive en detrimento de la mayoría engañada» ([6]).
Existe una lucha social latente entre esta capa dirigente y la mayoría oprimida de los trabajadores ([7]).
Así va describiendo Trotski la sociedad rusa: existe una capa social bastante numerosa que controla la producción y por consiguiente su producto de forma monopolística, que hace suya gran parte de ese producto (es decir que ejerce una función de explotación), cuya unidad se basa en la comprensión de sus intereses materiales comunes y que se opone a la clase de los productores.
¿Cómo llaman los marxistas a una capa social que tiene semejantes características?. No existe más que una respuesta: es la clase social dirigente en el pleno sentido de la palabra.
Trotski lleva al lector hacia esa conclusión. Sin embargo él no llega hasta ahí, aunque note que en la URSS la burocracia «es algo más que una simple burocracia» ([8]). Algo más ¿pero qué?: Trotski no lo dice. Y no sólo se lo calla, sino que dedica un capítulo entero a negar una esencia clasista a la burocracia. Tras haber sabido decir «A», tras haber descrito a una burguesía dirigente explotadora, Trotski se hace el manso y se niega a decir «B».
El estalinismo y el capitalismo
Trotski también se echa atrás cuando trata otra cuestión, la comparación entre el régimen burocrático estalinista y el sistema capitalista. «Mutatis mutandis, el gobierno soviético se sitúa con respecto a la economía en su conjunto como el capitalista con respecto a una empresa privada», nos dice Trotski en el capítulo IIº de la Revolución traicionada ([9]).
En el capítulo IX escribe: «el paso de las empresas a manos del Estado no ha cambiado otra cosa sino la situación jurídica (subrayado por AG) del obrero; de hecho vive en la necesidad trabajando cierto número de horas para un sueldo determinado (...) Los obreros han perdido hasta la menor influencia en cuanto a la dirección de las empresas. Trabajando a destajo, viviendo en condiciones malísimas, sin libertad de desplazarse, sufriendo hasta en el taller el más terrible régimen policiaco, difícilmente el obrero puede sentirse un “trabajador libre”. El funcionario para él es un jefe, el Estado es un amo» ([10]).
En este mismo capítulo Trotski señala que la nacionalización de la propiedad no acaba con la diferencia social entre las capas dirigentes y la capa sometida: una disfruta de todos los bienes posibles y las demás sufren la miseria como antes y venden su fuerza de trabajo. Dice lo mismo en el capítulo IV: «la propiedad estatal de los medios de producción no transforma en oro el estiercol y no le da una aureola de santidad al “sweating system”, el sistema del sudor» ([11]).
Tales tesis parecen verificar claramente fenómenos elementales desde el punto de vista marxista. Marx siempre puso en evidencia que la característica principal de cualquier sistema social no se la daban sus leyes ni sus «formas de propiedad», cuyo análisis en sí no conduce más que a una metafísica estéril ([12]). El factor decisivo lo dan las relaciones sociales reales, y fundamentalmente el comportamiento de los grupos sociales con respecto al sobreproducto social.
Puede un modo de producción basarse en varias formas de propiedad, como lo demuestra el ejemplo del feudalismo. En la Edad Media, estaba basado en la propiedad feudal privada de las tierras en los países occidentales mientras que en los países orientales se basaba en la propiedad feudal de Estado. Sin embargo, en ambos casos, feudales eran las relaciones de producción, se basaban en la explotación feudal sufrida por la clase de los campesinos productores.
En el libro III de el Capital, Marx define como característica principal de cualquier sociedad «la forma económica específica con la que se extrae directamente el trabajo gratuito al productor». Lo que desempeña un papel decisivo son entonces las relaciones entre los que controlan el proceso y los resultados de la producción y los que la realizan; la actitud de los propietarios de las condiciones de producción con respecto a los mismos productores: «Aquí es en donde descubrimos el misterio más profundo, las bases escondidas de cualquier sociedad» ([13]).
Ya hemos recordado el marco de las relaciones entre la capa dirigente y los productores tal como la describe Trotski. Por un lado «los propietarios de las condiciones de producción» reales encarnados en el Estado (es decir la burocracia organizada) y por el otro los propietarios «de jure», los trabajadores desposeídos de sus derechos, los asalariados a quienes «se les extrae el trabajo gratuito». No se puede sino sacar una sola conclusión lógica: desde el punto de vista de su naturaleza, no hay ni la sombra de una diferencia fundamental entre el sistema burocrático estalinista y el capitalismo «clásico».
También aquí, Trotski tras haber dicho «A» y mostrado la identidad fundamental entre ambos sistemas se niega a decir «B». Al contrario, se niega categóricamente a identificar la sociedad estalinista con un capitalismo de Estado y avanza la idea de que en la URSS existiría una forma específica de «Estado obrero» en el cual el proletariado seguiría siendo la clase dirigente desde el punto de vista económico y no sufriría explotación, aunque esté «políticamente expropiado».
Para defender esa tesis, Trotski invoca la nacionalización de las tierras, de los medios de producción, de transporte y de cambio así como el monopolio del comercio exterior, o sea utiliza los mismos argumentos «jurídicos» que él mismo había refutado de forma muy convincente (véanse citas más arriba).
En La Revolución traicionada empieza negando que la propiedad estatal pueda «transformar el estiércol en oro» para afirmar más lejos que el hecho mismo de la nacionalización basta para que los trabajadores oprimidos se conviertan en clase dirigente.
El esquema que borra la realidad
¿Cómo explicar semejante cosa? ¿Por qué Trotski, el publicista, el despiadado crítico del estalinismo, el que cita los hechos demostrando que la burocracia es una clase dirigente y un explotador colectivo, por qué ese Trotski contradice a Trotski, el teórico que intenta analizar los hechos expuestos?.
Se pueden, evidentemente, avanzar dos causas principales que impidieron a Trotski superar esa contradicción. Son tanto de tipo teórico como de tipo político.
En La Revolución traicionada, Trotski intenta refutar en teoría la tesis de la esencia de clase de la burocracia proponiendo argumentos muy flojos, entre ellos el hecho de que ésta «no posee ni títulos ni acciones» ([14]). ¿Por qué tendría la clase dominante que poseerlas? Es una evidencia que la posesión de «acciones u obligaciones» en sí no tiene la menor importancia: lo importante está en saber si tal o cual grupo social se apropia o no de un sobreproducto del trabajo de los productores directos. Si es así, la función de explotar existe independientemente de la distribución de un producto apropiado, que puede ser apropiado ya sea como ganancia basada en acciones ya sea en pagas y privilegios del cargo. El autor de La Revolución traicionada no es más convincente cuando nos dice que los representantes de la capa dirigente no dejan su estatuto privilegiado en herencia ([15]). Es poco probable que Trotski hubiera pensado seriamente que los propios hijos de la élite pudieran volverse campesinos u obreros.
A nuestro parecer, no se ha de buscar en estas explicaciones superficiales la causa fundamental por la que Trotski se negó a considerar la burocracia como la clase social dirigente. Se ha de buscar en la convicción que tenía de que la burocracia no podía convertirse en elemento central de un sistema estable, únicamente capaz de «traducir» los intereses de otras clases, pero falsificándolos.
Durante los años 20, esta convicción ya era la base del esquema de los antagonismos sociales de la sociedad «soviética» adoptado por Trotski, para quien el marco de todos esos antagonismos se reducía a una dicotomía estricta: proletariado-capital privado. No queda en ese esquema ningún sitio para una «tercera fuerza». El auge de la burocracia fue considerado como el resultado de la presión de la pequeña burguesía rural y urbana sobre el Partido y el Estado. La burocracia fue considerada como un grupo vacilante entre los intereses de los obreros y los de los «nuevos propietarios», incapaces de servir correctamente ni a unos ni a otros. Tras el primer golpe serio contra su estabilidad, el régimen de dominación de tal grupo inestable «entre las clases», no podía sino hundirse y escindirse ese grupo. Esto es lo que Trotski predecía a finales de los años 20 ([16]).
Sin embargo, los acontecimientos se desarrollaron de otra forma en la realidad. Tras un conflicto de lo más violento entre el campesinado y la pequeña burguesía, la burocracia ni se hundió ni se escindió. Tras haber hecho capitular fácilmente a las «derechas» minoritarias en su seno, empezó a liquidar la NEP, «a los kulaks como clase», desarrollando una colectivización e industrialización forzadas. Esto sorprendió a Trotski y a sus partidarios, pues estaban seguros de que los «apparátchiki» centristas no serían capaces de hacerlo ¡por naturaleza!. No es de extrañar si el fracaso de las previsiones políticas de la oposición trotskista la arrastraron a un declive catastrófico ([17]).
En su vano intento de encontrar una puerta de salida, Trotski mandó de su exilio cartas y artículos en los cuales demostraba que se trataba de un desvío del aparato que «inevitablemente iba a fracasar sin alcanzar el menor resultado serio» ([18]). Incluso cuando pudo comprobar la inconsistencia práctica de sus ideas sobre el papel «dependiente» de la burocracia «centrista», el líder de la oposición continuó obstinadamente con su fracasado esquema. Sus reflexiones teóricas de la época de «el gran viraje decisivo» llaman la atención por su alejamiento de la realidad. Escribe por ejemplo a finales de 1928: «El centrismo es la línea oficial del aparato. El portador de ese centrismo es el funcionario del Partido... Los funcionarios no constituyen una clase. ¿Qué línea de clase representa el centrismo?». Trotski negaba, por lo tanto, a la burocracia incluso la posibilidad de tener una línea propia; llegó incluso a las conclusiones siguientes: «Los propietarios en alza tienen su expresión, aunque ligera, en la fracción derechista. La línea proletaria está formada por la oposición. ¿Qué le queda al centrismo?. Si se restan las cantidades mencionadas, le queda... el campesino medio...» ([19]). Y esto lo escribe Trotski mientras el aparato estalinista ¡está llevando a cabo una campaña de violencia en contra precisamente de esos campesinos medios y preparando la liquidación de su formación económica!.
Y Trotski siguió esperando la cercana desintegración de la burocracia en elementos proletarios, burgueses y «los que se quedarán apartados». Predijo el fracaso del poder de los «centristas» primero tras la imposible « colectivización total », luego como resultado de la crisis económica al final del primer plan quinquenal. En su Proyecto de plataforma de la oposición de izquierdas internacional sobre la cuestión rusa, redactado en 1931, llega incluso a considerar la posibilidad de una guerra civil cuando queden separados los elementos del aparato estatal y del Partido «por ambos lados de la barricada» ([20]).
A pesar de estas previsiones, no solo se mantuvo el poder estalinista y unificó la burocracia, sino que además fortaleció su poder totalitario. Sin embargo Trotski siguió considerando el sistema burocrático de la URSS como muy precario, y hasta pensó durante los años 30 que ese poder de la burocracia podía hundirse en cualquier momento. Por eso no pensaba que pudiera considerársela como una clase. Trotski expresó esta idea claramente en su artículo «La URSS en guerra» (septiembre del 39): «¿No nos equivocaremos si le damos el nombre de nueva clase dirigente a la oligarquía bonapartista unos pocos años o meses antes de que desaparezca vergonzosamente?» ([21]).
Vemos así cómo todos los pronósticos hechos por Trotski sobre el destino de la burocracia «soviética» fueron rebatidos uno tras otro por los hechos mismos. Nunca quiso sin embargo cambiar de opinión. Consideraba que la fidelidad a un esquema teórico lo valía todo. Pero esa no es la única causa, pues Trotski era más político que teórico y generalmente prefería abordar los problemas de forma «política concreta» más que de forma «sociológica abstracta». Y aquí vamos a ver otra de las causas importantes de su obstinada negativa a llamar las cosas por su nombre.
Terminología y política
Al examinar la historia de la oposición trotskista durante los años 20 y a principios de los 30, se puede apreciar que la base de su estrategia política estaba en apostar por la desintegración del aparato gobernante en la URSS. La condición necesaria para una reforma del Partido y del Estado era según Trotski la alianza de una hipotética «tendencia de izquierdas» con la Oposición. «El bloque con los centristas [la fracción estalinista del aparato –A.G.] es, en principio, admisible y posible, escribe a finales de 1928. Y será ese agrupamiento en el partido lo que podrá salvar la revolución» ([22]). Al desear ese bloque, los líderes de la Oposición intentaban atraer a los burócratas «progresistas». Esta táctica explica, en particular, la actitud como mínimo equívoca de los líderes de la Oposición con respecto a la lucha de clases de los trabajadores contra el Estado, su negativa a crear su propio partido, etc.
Trotski siguió alimentando sus esperanzas en una alianza con los «centristas» hasta después de su exilio. Su aspiración a aliarse con parte de la burocracia dirigente era tan grande que hasta estuvo dispuesto a transigir (en ciertas condiciones) con el secretario general del comité central del PC ruso. Un ejemplo clarísimo de esto lo da el episodio sobre la consigna «¡Dimitir a Stalin!». En marzo del 32, Trotski publicó una carta abierta al Comité ejecutivo central de la URSS en la que hacía este llamamiento: «Hemos de realizar por fin el último consejo insistente de Lenin: dimitir a Stalin» ([23]). Sin embargo, unos pocos meses después, en el otoño de ese mismo año, ya había dado marcha atrás justificándolo así: «No se trata de la persona de Stalin, sino de su fracción... La consigna “¡dimitir a Stalin!» puede y será entendida inevitablemente como un llamamiento a derribar la fracción actualmente en el poder y, en su sentido más amplio, del aparato. No queremos derribar el sistema, sino transformarlo...» ([24]). En su artículo-interviú inédito escrito en diciembre del 32, Trotski dejó las cosas claras sobre la actitud respecto a los estalinistas: «Hoy como ayer, estamos dispuestos a una cooperación multiforme con la actual fracción dirigente. Pregunta: por consiguiente, ¿están ustedes dispuestos a cooperar con Stalin?; respuesta: ¡sin la menor duda!» ([25]).
En aquel entonces, ya lo hemos visto más arriba, Trotski condicionaba la posibilidad de evolución de una parte de la burocracia estalinista hacia la «cooperación multiforme» con la Oposición a una próxima «catástrofe» del régimen, considerada como inevitable por lo «precario» de la posición social de la burocracia ([26]). Basándose en esa «catástrofe», los líderes de la Oposición no veían más solución que la alianza con Stalin para salvar de la contrarrevolución burguesa al Partido, a la propiedad nacionalizada y a «la economía planificada».
Y la «catástrofe» no se produjo: la burocracia era más fuerte y sólida de la que Trotski creía. El Buró político no contestó a los llamamientos para una «cooperación honrada de las fracciones históricas» en el PC ([27]). Por fin, durante el otoño del 33, tras un montón de vacilaciones, Trotski rechazó la esperanza utópica de reformas del sistema burocrático con participación de los estalinistas y llamó a la «revolución política» en Unión Soviética.
Sin embargo este cambio de consigna de los trotskistas no significó en nada una revisión radical de su punto de vista en cuanto al carácter de la burocracia, del Partido ni del Estado, ni tampoco como un rechazo definitivo de las esperanzas en una alianza con sus tendencias «progresistas». Al escribir La Revolución traicionada, consideraba, en teoría, la burocracia como a una formación precaria sometida a antagonismos crecientes. En el Programa de transición de la IVª Internacional (1938), declara que todas las tendencias políticas están presentes en el aparato gubernamental de la URSS, incluida la «bolchevique de verdad». A ésta la ve Trotski como una minoría en la burocracia, sin embargo bastante importante: no habla de unos cuantos «apparátchiki», sino de «la fracción» de esta capa que cuenta 5 ó 6 millones de personas. Según él, esta fracción «bolchevique de verdad» es una reserva potencial para la Oposición de izquierdas. Y además, el líder de la IVª Internacional pensó admisible la formación de un «frente unido» con la parte estaliniana del aparato en caso de intentos de la contrarrevolución capitalista que él pensaba que se estaban preparando «ya», en 1938 ([28]).
Cuando se analizan las ideas de Trotski sobre el carácter de la oligarquía burocrática y en general de las relaciones sociales en la URSS expresadas en La Revolución traicionada hemos de tener en cuenta esas orientaciones políticas : la primera (a finales de los años 20 y principios de los 30), la cooperación con los «centristas» o sea con la mayoría de la burocracia «soviética» dirigente ; la segunda (a partir de 1933), la alianza con su minoría «bolchevique de verdad» y del «frente unido» con la fracción dirigente estalinista.
Y en el caso de que Trotski hubiera visto en la burocracia «soviética» totalitaria una clase dirigente explotadora, enemiga encarnizada del proletariado, ¿cuáles hubiesen sido las consecuencias políticas? En primer lugar hubiera debido rechazar la menor idea de unión con parte de esta clase –la tesis misma de la existencia de semejante fracción «bolchevique de verdad» en la clase burocrática explotadora hubiese parecido tan absurda como la de su supuesta existencia en la misma burguesía, por ejemplo. En segundo lugar, en tal caso, una alianza supuesta con estalinistas para luchar contra la «contrarrevolución capitalista» hubiese sido entonces algo parecido a un «frente popular», política denunciada firmemente por los trotskistas pues hubiese sido un bloque formado entre clases enemigas, en vez de ser un «frente unido» en una misma clase, idea aceptable en la tradición bolchevique-leninista. En pocas palabras, constatar la esencia de clase de la burocracia hubiese sido fatal para la estrategia política de Trotski. Y naturalmente no quiso.
Así vemos cómo la cuestión de determinar el carácter clasista de la burocracia no es algo terminológico o abstracto, sino mucho más importante.
El destino de la burocracia
Se ha de hacer justicia a Trotski: al final de su vida empezó a revisar su visión de la burocracia estalinista. Se puede apreciar en su libro Stalin, su obra más madura aunque inacabada. Al examinar los acontecimientos decisivos de finales de los años 20 y principios de los 30, cuando la burocracia monopolizó totalmente el poder y la propiedad, Trotski ya considera entonces el aparato estatal y el Partido como fuerzas sociales principales en la lucha por disponer del «excedente de producción del trabajo nacional». Ese aparato estaba movido por la aspiración a controlar de forma absoluta ese sobreproducto y no por la presión del proletariado o de la Oposición (lo que Trotski había creído en otra época) que hubiesen obligado a los burócratas a entrar en guerra a muerte contra los «elementos pequeño burgueses» ([29]). Por consiguiente, los burócratas no «expresaban» intereses ajenos y no «vacilaban» entre dos polos, sino que se manifestaban en tanto que grupo social consciente de sus intereses propios. Ellos ganaron la lucha por el poder y por la ganancia tras haber derrotado a sus competidores. Ellos dispusieron del monopolio del sobreproducto (o sea la función de propietario real de los medios de producción). Tras haberlo confesado, Trotski ya no pudo seguir ignorando el problema del carácter clasista de la burocracia. Cuando habla de los años 20, nos dice: «La sustancia del Termidor (soviético) (...) era la cristalización de una nueva capa privilegiada, la creación de un nuevo substrato por la clase económicamente dirigente (subrayado por A.G.). Había dos pretendientes a esa función: la pequeña burguesía y la burocracia misma» ([30]). Así es como el substrato había nutrido a dos pretendientes para desempeñar la función de clase dirigente, sólo faltaba saber quién vencería: fue la burocracia. La conclusión aquí queda clara: la burocracia fue la que se convirtió en clase social dirigente. En realidad, tras haber preparado esa conclusión, Trotski prefiere no llevar hasta el final su reflexión. Sin embargo da un gran paso hacia adelante.
En su artículo «La URSS en guerra», publicado en 1939, Trotski dio un paso más hacia esta conclusión: admite como posible que teóricamente «el régimen estalinista (sea) la primer etapa de una nueva sociedad de explotación». Desde luego, sigue afirmando que tiene otra visión, que considera que tanto el sistema soviético como la burocracia gobernante no son sino un «episodio» en el proceso de transformación de una sociedad burguesa en sociedad socialista. Afirmó sin embargo su voluntad de revisar sus opiniones en caso de que sobreviviera a la guerra mundial el gobierno burocrático en la URSS, guerra que ya había empezado y se extendía a otros países ([31]).
Ya sabemos que así ocurrió todo. La burocracia (que, según Trotski, no tenía ninguna misión histórica, se situaba «entre las clases», era autónoma y precaria, no era sino una «episodio») cambió finalmente de forma radical la estructura social de la URSS a través de la proletarización de millones de campesinos y pequeño burgueses, realizó una industrialización basada en la sobre-explotación de los trabajadores, transformó el país en superpotencia militar, sobrevivió a la guerra más terrible, exportó sus formas de dominación a Europa Central y del Este, y a Asia del Sureste. ¿Hubiese Trotski revisado sus ideas sobre la burocracia tras esos acontecimientos? Es difícil afirmarlo: falleció durante la Segunda Guerra mundial y no pudo ver la formación de un «campo socialista». Sin embargo, durante las décadas posteriores a la guerra, la mayor parte de sus adeptos políticos han seguido repitiendo literalmente los dogmas teóricos de La Revolución traicionada.
La historia ha ido rebatiendo evidentemente los puntos principales del análisis trotskista sobre el sistema social en la URSS. Un hecho basta para probarlo: ninguna de las «realizaciones» de la burocracia citadas arriba está en conformidad con el esquema teórico de Trotski. Sin embargo incluso hoy, algunos investigadores (por no hablar de los representantes del movimiento trotskista) siguen pretendiendo que las ideas del autor de la Revolución traicionada y sus pronósticos sobre el destino de una «casta» dirigente han quedado confirmados por el fracaso del régimen del PCUS y los acontecimientos siguientes en la URSS y en los países del «bloque soviético». Se trata de la predicción de Trotski según la cual el poder de la burocracia está destinado a hundirse inevitablemente, ya sea bajo la presión de una «revolución política» de la masa de los trabajadores, ya sea tras un golpe social burgués contrarrevolucionario ([32]). Por ejemplo, el autor de la serie de libros apologéticos sobre Trotski y la oposición trotskista, V.Z. Rogovin ([33]), escribe: « la “variante contrarrevolucionaria” de las predicciones de Trotski se realizó con cincuenta años de retraso, pero de forma muy precisa » ([34]).
¿En donde está tan extrema precisión?
Lo esencial de la «variante contrarrevolucionaria» de los pronósticos de Trotski se basaba en sus predicciones sobre el hundimiento de la burocracia como capa dirigente. «La burocracia está vinculada inseparablemente a la clase dirigente en el sentido económico [se trata en este caso del proletariado –A.G.], se alimenta de sus raices sociales, se mantiene y cae con ella» (subrayado por A.G.) ([35]). Suponiendo que en los paises de la ex Unión Soviética haya habido una contrarrevolución social qua haya hecho perder su poder económico y social a la clase obrera, según Trotski, la burocracia se hubiese hundido con él.
¿Se ha hundido de verdad? ¿Ha dejado sitio a una burguesía venida de no se sabe dónde?. Según el Instituto de sociología de la Academia de ciencias de Rusia, más del 75% de la «élite política» rusa y más del 61% de su «élite de los negocios» tiene sus orígenes en la Nomenklatura del período «soviético» ([36]). Siguen siendo las mismas manos las que están agarradas a las mismas posiciones dirigentes de la sociedad, en lo social, lo económico y lo político. El origen de la otra parte de la élite tiene una explicación sencilla. La socióloga O. Krishtanovskaia dice: «Además de la privatización directa... cuyo principal actor fue la parte tecnocrática de la Nomenklatura (economistas, banqueros profesionales...) se han creado casi espontáneamente estructuras comerciales que parecían no tener ningún tipo de relaciones con la Nomenklatura. A su cabeza estaban hombres jóvenes cuya biografía no mostraba ningún lazo con la Nomenklatura. Sin embargo, su éxito comercial nos muestra que al no formar parte de la Nomenklatura eran sin embargo sus hombres de confianza, sus “agentes de trusts”, o sea plenipotenciarios» (subrayado por el autor –A.G.) ([37]). Esto demuestra claramente que no es un «partido burgués» cualquiera (¿de dónde iba a salir si se considera la supuesta ausencia de burguesía bajo el régimen totalitario?) el que ha tomado el poder y ha logrado utilizar como lacayos a unos cuantos elementos originarios de la antigua «casta» gobernante, sino que es la misma burocracia la que ha organizado la transformación económica y política de su dominación, siguiendo como dueña del sistema.
Contrariamente a las previsiones de Trotski, la burocracia no se hundió. ¿Hemos podido constatar sin embargo la realización del otro aspecto de sus pronósticos, el que se refiere a la escisión inminente de la «capa» social dirigente entre elementos proletarios y burgueses y la formación en su seno de una fracción «bolchevique de verdad»? Está claro que los líderes de los partidos «comunistas» formados por los escombros del PCUS pretenden todos actualmente desempeñar el papel de verdaderos bolcheviques, defensores auténticos de la clase obrera. Sin embargo ni el propio Trotski reconocería como «elementos proletarios» a Zuganov y Ampilov ([38]), pues la meta de su lucha «anticapitalista» no es sino la restauración del antiguo régimen burocrático bajo su fórmula estaliniana clásica o « estatal patriotera ».
En fin Trotski predijo la variante «contrarrevolucionaria» de la caída de la burocracia del poder en términos casi apocalípticos: «El capitalismo no podría (lo que es dudoso) ser reinstaurado en Rusia más que a través un golpe contrarrevolucionario cruel que haría diez veces más víctimas que la revolución de Octubre y la guerra civil. Si caen los Soviets, el poder será tomado por el fascismo ruso, en cuya comparación los regímenes de Musolini e Hitler parecerían instituciones filantrópicas» ([39]). No se ha de considerar semejante predicción como una exageración accidental, pues es resultado inevitable de todas las visiones teóricas de Trotski sobre la naturaleza de la URSS, y en particular de su convicción profunda de que el sistema burocrático soviético servía, a su manera, los intereses de las masas trabajadoras, garantizando sus «conquistas sociales». Admitía pues naturalmente que la transición contrarrevolucionaria del estalinismo al capitalismo se acompañaría del alzamiento de las masas proletarias para defender el Estado «obrero» y «su» propiedad nacionalizada. Y solo un régimen feroz de corte fascista sería capaz de vencer y derrotar la fuerte resistencia de los obreros contra la «restauración del capitalismo».
Claro está que Trotski no podía suponerse que en 1989-91 la clase obrera no defendería en nada la nacionalización de la propiedad ni tampoco al aparato estatal «comunista», ni que, al contrario, contribuiría activamente en su abolición. Porque los obreros no veían nada en el antiguo sistema que justificara su defensa ; la transición a la economía de mercado y la desnacionalización de la propiedad no han producido ningún tipo de luchas sangrientas entre clases, y ningún régimen de tipo fascista o fascistoide ha sido necesario. Así que, en ese plano, no se puede hablar de realización de las predicciones de Trotski.
Si la burocracia «soviética» no era una clase dirigente y, siguiendo a Trotski, no era sino el «gendarme» del proceso de distribución, la restauración del capitalismo en la URSS exigiría una acumulación primitiva del capital. En efecto, los publicistas rusos contemporáneos utilizan mucho esta expresión: «acumulación primitiva del capital». Sin embargo no la entienden en general más que como enriquecimiento de tal o cual persona, acumulación de dinero, de bienes de producción u otros bienes en manos de «nuevos rusos». Pero esto no tiene nada que ver con la comprensión científica de la acumulación primitiva del capital descubierta por Marx en el Capital. Al analizar la génesis del Capital, Marx subrayaba que «su acumulación llamada “primitiva” no es otra cosa sino un proceso histórico de separación del productor de los medios de producción» ([40]). La formación del ejército de asalariados mediante la confiscación de la propiedad de los productores es una de las condiciones principales para la formación de una clase dirigente. ¿Se habrá necesitado formar una clase de asalariados mediante la expropiación de los productores durante los años 90, en los países de la ex URSS? Evidentemente, no. Esa clase de asalariados ya existía, los productores no controlaban los medios de producción ni mucho menos y no había nadie a quien expropiar. Por consiguiente, el tiempo de acumulación de capital ya había pasado.
Cuando Trotski vincula la acumulación primitiva a la dictadura cruel y a la efusión de sangre, sin duda tenía razón. Marx también escribió que «el capital [viene al mundo] chorreando sangre y lodo por todos sus poros» y en su primera etapa necesita «una disciplina sanguinaria» ([41]). El error de Trotski no estriba en haber vinculado la acumulación primitiva a una próxima e hipotética contrarrevolución, sino en que no quiso ver cómo esa contrarrevolución (con todos sus atributos necesarios de tiranía política y matanzas en masa) se estaba verificando ante sus ojos. Los millones de campesinos esquilmados, muriéndose de hambre y de miseria, los obreros privados de todos los derechos y condenados a trabajar hasta el agotamiento y cuyas tumbas fueron los cimientos que sirvieron para construir los edificios previstos por los quinquenios estalinistas, los incontables prisioneros del gulag: ésas sí que son las verdaderas víctimas de la acumulación primitiva en la URSS. Los poseedores actuales de la propiedad no necesitan acumular el capital, les basta con redistribuirlo entre ellos mismos transformando el capital de Estado en capital privado corporativo ([42]). Pero esta operación no necesita un cambio de sociedad ni de las clases dirigentes, no necesita grandes cataclismos sociales. Si no se entiende esto, no se puede entender ni la historia «soviética» ni la actualidad rusa.
Concluyamos. La concepción trotskista de la burocracia, que sintetizó la serie de enfoques teóricos fundamentales y de las perspectivas políticas de Trotski, no fue capaz de explicar ni lo que era el estalinismo ni su evolución. Puede decirse otro tanto de otros postulados del análisis trotskista sobre el sistema social de la URSS (el Estado «obrero», el carácter «poscapitalista» de las relaciones sociales, la «doble» función del estalinismo...).
Sin embargo, Trotski logró al menos resolver el problema en otro sentido: hizo una señalada y fulminante crítica de las tesis sobre la construcción del «socialismo» en la Unión «Soviética». Lo cual no era poco en aquella época.
A.G.
[1] León D. Trotski, la Revolución traicionada.
[2] Ídem.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Ídem.
[6] Ídem.
[7] Ídem.
[8] Ídem.
[9] Ídem.
[10] Ídem.
[11] Ídem.
[12] Marx, Miseria de la filosofía, cap. 2.
[13] Marx, el Capital, Libro III.
[14] León D. Trotski, la Revolución traicionada.
[15] Ídem.
[16] Artículo «Hacia la nueva etapa», Centro ruso de colecciones de documentos de la nueva historia (CRCDNH), fondo 325, lista 1, legajo 369, p.1-11.
[17] Hacia 1930, la Oposición perdió dos tercios de su efectivo, incluida casi toda su «dirección histórica» (10 personas de las 13 que firmaron la «Plataforma de los bolcheviques-leninistas» en 1927).
[18] CRCDNH, f. 325, l. 1, le. 175, p. 4, 32-34.
[19] Ídem, d. 371, p. 8.
[20] Boletín de la Oposición (BO), 1931, nº 20, p. 10.
[21] Ídem, 1939, nº 79-80, p. 6.
[22] CRCDNH, f.325, l.1, d.499, p.2.
[23] BO, 1932, nº 27, p.6.
[24] BO, 1933, nº 33, p. 9-10.
[25] Cf. P. Broué, « Trotski et le bloc des oppositions de 1932 », en Cahiers Léon Trotski, 1980, nº 5, p. 22. París.
[26] Trotski, Cartas y correspondencia, Moscú, 1994.
[27] Ídem.
[28] BO, 1938, nº 66-67, p. 15.
[29] Trotski, Staline, editions Grasset, Paris, 1948, p. 546 y 562.
[30] Idem, p.562.
[31] Trotski, la URSS en la guerra.
[32] Trotski, la Revolución traicionada.
[33] Vadim Rogovin era, en la época «soviética», uno de los principales propagandistas oficiales y comentadores de la política social del PCUS, profesor del Instituto ruso de sociología. Durante la Perestroika se convirtió en antiestalinista y admirador incondicional de Trotski. Es autor de una serie de libros en los que hace la apología de Trotski y de sus ideas.
[34] V.Z. Rogovin, La Neo-NEP estalinista, Moscú, 1994, p. 344.
[35] BO, 1933, nº 36-37, p. 7.
[36] Krishtanovskaia O. «La oligarquía financiera en Rusia», en Izvestia del 10/01/1996.
[37] Ídem.
[38] Zuganov es el jefe del Partido comunista «renovado» y rival principal del Yeltsin en la última elección presidencial. Viktor Ampilov es el dirigente principal del movimiento estalinista «duro» en Rusia, fundador del «Partido comunista obrero ruso». Aboga por la restauración del totalitarismo «clásico» de los años 30.
[39] BO, 1935, nº 41, p. 3.
[40] Marx, el Capital, Libro I.
[41] Ídem.
[42] Haciendo una conclusión analógica tras unos estudios sociológicos concretos, O. Krishtanovskaia escribe: «Si se analiza atentamente la situación en Rusia durante los años 90 (...) se comprueba que únicamente los físicos torpes que decidieron hacerse “brockers”, o los ingenieros en tecnología convertidos en propietarios de quioscos o de cooperativas comerciales, hicieron una “acumulación primitiva”. Su paso por esa acumulación ha acabado casi siempre en compra de acciones de “MMM” [una pirámide financiera], cuyos resultados son bien conocidos y han alcanzado escasas veces la etapa de “acumulación secundaria”» (Izvestia, 10/01/96).
Corrientes políticas y referencias:
- Stalinismo [190]
- Trotskismo [188]
Historia del Movimiento obrero:
VIº Congreso del Partito comunista internacionalista - Un paso hacia delante para la Izquierda comunista
- 3351 reads
VIº Congreso del Partito comunista internacionalista
Un paso hacia delante para la Izquierda comunista
En el nº 13 de Prometeo, el Partito comunista internazionalista-Battaglia comunista (PCInt) acaba de publicar los documentos elaborados por su VIº Congreso.
El Congreso es el acto más importante en la vida de una organización revolucionaria. Es el órgano soberano que decide colectivamente las orientaciones, los análisis y posiciones programáticas y organizativas. Son razones suficientes para que nos pronunciemos sobre las decisiones importantes adoptadas por el PCInt. Hay sin embargo una razón más para hacerlo : queremos poner de relieve el posicionamiento global del Congreso, cuya voluntad ha sido dar respuestas a los problemas y a los retos que la evolución de la situación histórica plantea al proletariado y a su vanguardia: «El congreso substancialmente ha servido para fijar e integrar en el patrimonio “histórico” del partido lo que ya habíamos examinado, y en la medida de nuestras fuerzas elaborado frente a los cambios repetidos de la situación ; señalar el principio de lo que nos inclinamos a definir como una nueva fase en la vida política del partido y más generalmente de la izquierda comunista» (Prometeo, nº 13).
Esta conciencia de una «nueva fase» en la vida política del PCInt y de la Izquierda comunista ha animado al PCInt a modificar ciertas partes de la plataforma programática y de los criterios de agrupamiento del BIPR ([1]), que a nuestro parecer van en el sentido de una clarificación para el conjunto del medio revolucionario. Por esto es por lo que pensamos que el congreso ha sido un fortalecimiento de toda la Izquierda comunista en su combate por su defensa y su desarrollo.
Es evidente que el saludo que hacemos y el apoyo a los elementos positivos del congreso no significan en ningún caso que dejemos de lado las divergencias y críticas de los documentos del congreso con los que estamos en desacuerdo. En este artículo vamos a señalar ciertas divergencias; pero haremos sobre todo hincapié en lo que consideramos como contribuciones para el conjunto de la vanguardia comunista, como reforzamiento de las posiciones comunes de la Izquierda comunista. Sólo en un marco así podremos desarrollar más adelante divergencias y críticas.
La denuncia de la mistificación democrática
La historia del movimiento obrero del siglo XX muestra claramente que la pretendida «democracia» es la principal arma de la burguesía contra el proletariado. La farsa democrática permite al Estado capitalista engañar y dividir a los obreros, desviándolos de su terreno de clase, lo que le permite, una vez rematada esa labor, organizar una represión implacable que, en general, no tiene nada que envidiar a la que ejercen las formas más brutales de la dictadura del capital, fascismo o estalinismo.
En la situación actual, a causa de la desorientación en la que está la clase obrera (como consecuencia del hundimiento de los regímenes falsamente llamados «comunistas» y de toda la campaña anticomunista que ha organizado desde entonces la burguesía mundial), la mistificación democrática está conociendo un nuevo auge y esto explica la propaganda constante que moviliza a todos los medios del Estado para desviar a los proletarios hacia el terreno podrido de la defensa de la «democracia».
En este aspecto, en lo referente a la denuncia de los mitos democráticos, la antigua Plataforma del BIPR de 1984 ([2]) contenía ambigüedades y silencios. El BIPR, por ejemplo, no decía en ella nada sobre las elecciones y el parlamentarismo. Además afirmaba que «la revolución democrática ya no es una vía practicable. Se la debe considerar (y ya desde hace mucho tiempo) definitivamente cerrada en los bastiones imperialistas, imposibles de repetir en otros lugares en el período de decadencia». Estamos plenamente de acuerdo con esto, pero aunque la «revolución democrática» está bien denunciada como algo imposible, el PCInt no se pronuncia claramente sobre la posibilidad o imposibilidad de dirigir una lucha «táctica» por la «democracia» ([3]) cuando, además, habla de «la posible asunción en la agitación política revolucionaria de la reivindicación de ciertas libertades elementales».
La clarificación es tanto más importante en la nueva versión de la plataforma:
– por un lado el BIPR no se limita a denunciar las «revoluciones democráticas», sino que ataca «la lucha por la democracia»: «la era de la lucha democrática se acabó hace tiempo y no puede plantearse durante la era imperialista»;
– el BIPR ha añadido además un párrafo que rechaza explícitamente las elecciones: «la táctica del partido revolucionario está dirigida hacia la destrucción del Estado y la instauración de la dictadura del proletariado. Los comunistas no se hacen la menor ilusión de que la libertad de los obreros pueda ser conquistada por la vía de una mayoría cualquiera en el parlamento»;
– y más concretamente, añade otro párrafo en el que afirma que la «democracia burguesa es el taparrabos que esconde las vergüenzas de la dictadura burguesa. Los verdaderos órganos del poder en la sociedad capitalista están fuera del parlamento».
El BIPR ha retomado las Tesis sobre la democracia del Ier Congreso de la Internacional comunista (IC) y a ella se remite con profundidad de análisis y de perspectivas. A nuestro parecer falta sin embargo una condena explícita del uso de las elecciones. Por ejemplo, el BIPR no denuncia la teoría del parlamentarismo revolucionario defendida por la IC. Aquella teoría también decía que el parlamento no era sino la hoja de parra de la dominación burguesa y que resultaba imposible tomar el poder por la vía electoral o parlamentaria. Sin embargo preconizaba la «utilización revolucionaria» del parlamento como tribuna de agitación y medio de denuncia. Semejante posición, claramente errónea en aquellos tiempos, es hoy contrarrevolucionaria y es utilizada por los trotskistas para hacer caer a los obreros a la trampa de las elecciones.
Por otro lado, el BIPR ha conservado el párrafo que se refiere «a la reivindicación de ciertos espacios de libertad (como parte) de la propaganda revolucionaria». ¿A qué se refiere el BIPR? ¿Quiere, como el FOR ([4]), defender la idea de que aunque sea necesario rechazar la democracia parlamentaria y las elecciones, existirían, sin embargo, ciertas «libertades elementales» de reunión, asociación, etc., que la clase obrera tendría que conquistar legalmente como primer paso de la lucha? ¿Defiende, como lo hacen ciertos grupos trotskistas radicales, la idea de que esas «libertades mínimas» son un elemento de agitación que, incluso cuando no pueden ser obtenidos en el capitalismo, servirían a la defensa de la clase obrera «para hacer avanzar la conciencia»?. Sería necesario que clarifique esta cuestión el BIPR.
La cuestión sindical
El PCInt ya defendía una posición bastante clara sobre la cuestión sindical en contra de la posición burguesa tradicional de que los sindicatos serían de alguna forma órganos «neutrales» cuya orientación hacia el proletariado o hacia la burguesía dependería de los dirigentes. Esa posición ya la criticaba la plataforma de 1984: «Resulta imposible conquistar o cambiar los sindicatos : la revolución proletaria tendrá que pasar necesariamente sobre sus cadáveres».
En las posiciones adoptadas por el congreso de 1997 había modificaciones que a primera vista parecían bastante mínimas. El BIPR ha suprimido un párrafo de la plataforma de 1984 que invalidaba en la práctica la claridad afirmada teóricamente: «en el marco de los principios [la negación, mencionada arriba, de toda posibilidad de conquistar o cambiar los sindicatos], la posibilidad de acciones concretas diferentes en la utilización del trabajo comunista en los sindicatos depende de la elaboración táctica del partido». Nos parece totalmente positivo el haber eliminado ese párrafo, en la medida en que metía en el santuario de la «estrategia» las afirmaciones de principio contra los sindicatos para dejar las manos libres a los elásticos imperativos «tácticos» del «trabajo en los sindicatos».
También en ese sentido, el BIPR ha modificado el siguiente párrafo de la plataforma de 1984: «el sindicato no es y no puede ser el órgano de masas de la clase obrera en lucha», suprimiendo «en lucha» que significaba, sin decirlo claramente, que el BIPR no rechazaba la idea de que los sindicatos pudieran ser órganos de masas de la clase obrera cuando ésta no lucha. Esta corrección está reforzada en el documento adoptado por el congreso de 1997 «Los sindicatos hoy y la acción comunista» al afirmar: «no es posible dotarse de una verdadera defensa de los intereses, incluso los inmediatos, de los trabajadores si no es fuera y en contra de la línea sindical» (Tesis 7, Prometeo nº 13). Al precisar esto el BIPR cierra las puertas a la mentira trotskista de «la doble naturaleza» de los sindicatos, por un lado supuestamente favorables a los trabajadores en los momentos de calma social y por otro reaccionarios en los momentos de lucha y de presión revolucionaria. Es ésta una argucia para volver a encerrar a los obreros en la cárcel sindical, argucia a la que tan sensible es la corriente bordiguista. Pensamos que si el BIPR ha eliminado esas palabras «en lucha» es porque condena esa posición, aunque podrían haberlo dicho con más claridad.
En este mismo documento, el BIPR también toma sus distancias con el sindicalismo de base, versión radicalizada del sindicalismo que no ataca a las centrales sindicales importantes más que para defender mejor la pretendida «naturaleza obrera» del sindicalismo. Este documento afirma que «los intentos de formar nuevos sindicatos se han ahogado en una multitud de siglas sindicalistas de base, de las que muchas andan en busca de poderes contractuales institucionalizados, del mismo modo que los sindicatos oficiales» (Tesis 8).
También saludamos la sustitución del párrafo «el sindicato es el órgano de mediación entre el capital y el trabajo» por la formulación «los sindicatos nacieron como instrumentos de negociación de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo», mucho más clara. La frase anterior contenía dos peligros:
– por un lado concedía a los sindicatos un carácter intemporal de órganos de mediación entre el trabajo y el capital, tanto en el período ascendente como también en el decadente, y la formula «los sindicatos nacieron como instrumentos de negociación» distingue la posición del BIPR de la típica de los bordiguistas para quienes los sindicatos nunca han cambiado;
– por otro lado, la idea de «órganos de mediación entre capital y trabajo» es errónea pues abre las puertas a la idea de unos sindicatos como órganos situados entre las clases antagónicas de la sociedad. Durante el período ascendente del capitalismo, los sindicatos no eran órganos de mediación entre las clases sino instrumentos de la lucha proletaria, nacidos de la lucha de los obreros y perseguidos violentamente por la burguesía. Resulta entonces muchísimo más claro hablar de órganos «nacidos como instrumentos de negociación de las condiciones de la venta de la fuerza de trabajo», pues ésta era una de sus funciones en aquel período histórico, en el que existía para los obreros la posibilidad de obtener mejoras y reformas. El BIPR se olvida sin embargo de la otra función de aquellos sindicatos, la que Marx, Engels y demás revolucionarios ponían de relieve: la de ser «escuelas del comunismo», instrumentos de organización y, en cierto sentido, también de clarificación, de las capas más importantes de la clase obrera.
En fin, el BIPR también ha realizado una modificación significativa en lo que se refiere a la intervención de los comunistas en la lucha de clases. Se trata de la cuestión de los «grupos comunistas de fábrica». La Plataforma de 1984 decía que «la posibilidad de favorecer la evolución de las luchas, desde el nivel inmediato en que surgen hasta el nivel más general de la lucha política anticapitalista, depende de la presencia y eficacia de los grupos comunistas de fábrica»; en cambio, la redacción adoptada en 1977 dice: «la posibilidad de que las luchas se desarrollen desde lo cotidiano hasta el nivel más amplio de la lucha política anticapitalista está subordinada, de hecho, a la presencia y eficacia de los comunistas en las fábricas, que estimulan a los obreros e indican el camino que seguir». Compartimos plenamente la preocupación del BIPR en cuanto al desarrollo de los medios de intervención de los revolucionarios en el proceso concreto de la lucha y politización de la clase. Sin embargo, aunque sea justa la preocupación, nos parece muy restrictiva la respuesta.
Por un lado, el BIPR ha eliminado justamente la idea de que la politización de la lucha inmediata de los obreros dependa de «la presencia y eficacia de los grupos comunistas de fábrica» ([5]), pero por el otro mantiene que la politización anticapitalista de los obreros «esta subordinada, de hecho, a la presencia y eficacia de los comunistas en las fábricas».
La «posibilidad de que las luchas se desarrollen desde lo cotidiano hasta al nivel más amplio de la lucha política anticapitalista» no depende solamente de la presencia de comunistas «en las fábricas». Los revolucionarios han de desarrollar una presencia política en las luchas de la clase mediante una intervención de prensa, panfletos, tomas de palabra en las huelgas y manifestaciones, en las asambleas y reuniones, en cualquier sitio en donde sea posible tal intervención, y no solamente en las fábricas en las que ya hay presencia de revolucionarios, como parece dar a entender la formulación del BIPR.
Según el otro documento, Los sindicatos hoy y la acción comunista, los comunistas han de formar en su entorno «organismos de intervención en la clase», que pueden ser «de fábrica» o «territoriales».
También nos parece confusa esa formulación. Pueden surgir en el proletariado diferentes formas de organismos, según los diferentes momentos de la relación de fuerza entre las clases:
– en los momentos de desarrollo de las luchas, lo que llamamos comités de lucha, o sea organismos en los cuales se agrupan los elementos más luchadores, que se dan el objetivo de contribuir a la extensión y autonomización de las luchas por medio de asambleas y comités de delegados elegidos y revocables en cualquier momento; más allá del «taller», agrupan o tienden a agrupar a trabajadores de sectores diversos;
– en momentos menos cruciales o durante los retrocesos tras períodos de lucha intensa, hay minorías que crean entonces grupos obreros y círculos de discusión, que se definen más bien por la necesidad de sacar lecciones de la lucha y que se van orientando hacia problemas más generales de la lucha obrera.
Frente a estas tendencias de la clase, la posición de los revolucionarios rechaza el «espontaneismo» que consiste en «esperar que la clase por sí misma, aisladamente, los haga surgir». Los revolucionarios intervienen en estos organismos y no vacilan en proponer y suscitar su formación en cuanto están reunidas las condiciones para su aparición. Estos organismos no son por lo tanto «organismos de intervención de los comunistas», son organismos de y en la clase, cuya intervención es distinta de la de la organización política comunista. Por esto pensamos que la formulación del BIPR sigue con ambigüedades y deja abierta la puerta a la idea de posible existencia de organismos intermedios entre la clase obrera y las organizaciones comunistas.
El papel del partido y la lucha por su constitución en nuestra época
El partido comunista mundial es un instrumento indispensable para el proletariado. La Revolución de octubre de 1917 lo demuestra, el proletariado no puede conseguir la victoria del proceso revolucionario y tomar el poder si no es capaz de constituir en su seno el partido que interviene, dirige políticamente e impulsa su acción revolucionaria.
Tras la derrota de la oleada revolucionaria mundial de 1917-23 y la degeneración de los partidos comunistas, los grupos de la Izquierda comunista intentaron sacar las lecciones concretas que esa experiencia dejó sobre el problema del partido:
– en primer lugar se dedicaron a la cuestión programática: la crítica y la superación de los puntos débiles del programa de la Internacional comunista que contribuyeron a su degeneración, en particular sobre las cuestiones sindical, parlamentaria, y la pretendida «liberación nacional» de los pueblos;
– en segundo lugar criticaron y superaron el concepto de partido de masas, producto de las tareas que debía cumplir el proletariado durante el período ascendente del capitalismo (organización y educación de la clase debido al peso de sus orígenes artesanos y campesinos; participación en el parlamento, por la posibilidad de luchas por mejoras y reformas).
Ese antiguo concepto llevó a la idea que ve al partido como el representante de la clase, el que la provee de dirigentes y toma el poder en nombre de ella, idea errónea que se reveló peligrosa y nefasta en el período revolucionario de 1917-23. Frente a ella, los grupos más avanzados de la Izquierda comunista dejaron claro que el partido es indispensable para la clase no como órgano de masas sino como fuerza minoritaria capaz de concentrarse sobre el objetivo de desarrollar la conciencia de la clase y su determinación política ([6]); no como órgano que toma el poder en nombre de la clase sino como el factor más dinámico y avanzado que contribuye, por su intervención y claridad, a que la clase ejerza colectiva y masivamente el poder por medio de los consejos obreros.
La posición que fue adoptada en la plataforma de 1984 por el BIPR, aunque muestra una clarificación sobre las posiciones programáticas (y que han sido profundizadas en este congreso de 1997, ya lo hemos visto en las partes precedentes de este artículo), expresaba sin embargo una ambigüedad hecha de afirmaciones generales vagas sobre la cuestión fundamental del partido, sus relaciones con la clase, su forma de organización y el proceso de su construcción. Los documentos del reciente congreso precisan sin embargo esas cuestiones y muestran una posición mucho más clara sobre el proceso de construcción del partido y sobre los pasos concretos que deben dar las organizaciones comunistas en el período actual.
En esa misma plataforma de 1984, el BIPR decía: «El partido de clase es el órgano específico e irremplazable de la lucha revolucionaria, pues es el órgano político de la clase». Estamos de acuerdo con que el partido es un órgano específico (al no poder confundirse o diluirse con el conjunto de la clase) y con que su papel es efectivamente irremplazable ([7]). Sin embargo, la formulación «es el órgano político de la clase» puede dar a entender que el partido es el órgano de toma del poder en nombre de la clase, sin afirmarlo abiertamente como lo hacen los bordiguistas.
La redacción de 1997 nos da una precisión importantísima, en el sentido de afirmar una posición más consecuente con la Izquierda comunista: «El partido de clase, o las organizaciones de las que surgirá, comprende la parte más consciente del proletariado organizada para defender el programa revolucionario». Por un lado, aunque esta cita no lo afirma más que indirecta e implícitamente ([8]), el BIPR rechaza a la visión bordiguista según la cual el partido es autoproclamado por una minoría, independientemente de la situación histórica y de la relación de fuerzas entre las clases, volviéndose el partido para siempre. Por otro lado, el BIPR ha remplazado la fórmula «órgano político de la clase» por otra más clara: «la parte más consciente del proletariado que se organiza para defender el programa revolucionario».
Es evidente que renunciar a la formulación de 1984 no significa negarle al partido su carácter político. El papel político del partido proletario no puede ser el mismo que el de los partidos burgueses, cuya función es la de ejercer el poder en nombre de los que representa. El proletariado, en tanto que clase explotada privada de toda forma de poder económico, no puede delegar el ejercicio de su poder político a una minoría, por fiel y clara que sea.
Por otro lado, el BIPR ha introducido en su cuerpo programático lecciones de la Revolución rusa de las que no se hacía ninguna referencia en sus documentos de 1984: «Las lecciones de la última oleada revolucionaria no son que la clase podría pasarse de una dirección organizada, como tampoco son que el partido en su conjunto es la clase (según la abstracción metafísica de los bordiguistas de estos tiempos), sino que la dirección organizada bajo su forma de partido es el arma más poderosa que pueda darse la clase. Su objetivo será luchar por una perspectiva socialista en la que los organismos de masas serán los que preceden a la revolución (soviets o consejos). Sin embargo, el partido no será sino una minoría en la clase obrera y no podrá serle un sustituto. El objetivo de construcción del socialismo le incumbe al conjunto de la clase y no puede ser delegado ni a la parte más consciente del proletariado».
El BIPR ha introducido explícitamente esta lección esencial de la Revolución rusa (que no es sino la confirmación de la consigna de la Primera internacional, «la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos») y desarrollado simultáneamente una reflexión sobre la forma que ha de tomar la relación entre los revolucionarios y la clase, el papel del partido, sus lazos con la clase.
Se puede leer en la plataforma de 1997: «la experiencia de la contrarrevolución en Rusia obliga a los revolucionarios a profundizar la comprensión de los problemas que tocan a las relaciones entre Estado, partido y clase. El papel desempeñado por lo que originalmente fue el partido revolucionario ha llevado a muchos revolucionarios potenciales a rechazar en bloque la idea misma de partido de clase». En vez de eludir el problema con frases declamatorias sobre la «importancia» del partido, el BIPR demuestra su capacidad en tratar la cuestión en términos históricos: «Durante la revolución, el partido obrará por conquistar la dirección política del movimiento, difundiendo y defendiendo su programa en los órganos de masas de la clase obrera. Del mismo modo que resulta imposible imaginar un desarrollo de la conciencia sin la presencia de un partido de clase, también resulta imposible imaginar que la parte más consciente del proletariado pueda mantener el control de los acontecimientos independientemente de los soviets. Estos son el instrumento por el cual se realiza la dictadura del proletariado, y su declive o marginalización de la escena política rusa contribuyeron al derrumbamiento del Estado soviético y a la victoria de la contrarrevolución. Los comisarios bolcheviques, al mantenerse aislados de una clase obrera agotada y hambrienta, tuvieron que gestionar el poder de un Estado capitalista y actuaron como todos los que gobiernan un Estado capitalista».
Y estamos totalmente de acuerdo con la conclusión que saca el BIPR: «En la revolución mundial de mañana, el partido revolucionario deberá intentar dirigir el movimiento revolucionario únicamente por medio de los órganos de masas de la clase, los cuales empujarán a su surgimiento. A pesar de que no exista receta alguna que nos garantice la victoria, por el hecho de que ni el partido ni los soviets mismos sean una defensa absoluta frente a la contrarrevolución, la única garantía de victoria está en la conciencia viva de las masas obreras».
El debate y el agrupamiento de los revolucionarios
Prosiguiendo esta clarificación, el BIPR ha añadido una serie de precisiones a los documentos de 1984 sobre la relación entre los grupos revolucionarios actuales y la forma concreta de contribuir hoy en el proceso que conduce a la constitución del partido revolucionario.
Frente a la ofensiva actual de la burguesía contra la Izquierda comunista que se expresa, por ejemplo, por la campaña «antinegacionista», los revolucionarios han de realizar una línea común de defensa. Por otro lado, el desarrollo internacional de minorías de la clase en búsqueda de posiciones revolucionarias exige que los grupos comunistas abandonen de una vez el sectarismo y el aislamiento y propongan, por el contrario, un marco coherente a todos esos elementos, para darles la posibilidad de conocer el patrimonio común de la Izquierda comunista así como las divergencias que existen en su seno.
Al contestar correctamente a estas preocupaciones, el BIPR ha añadido un complemento a los criterios de las conferencias internacionales (véase la Pataforma de 1984) que afirma:
« Consideramos el Buró como una fuerza en el campo político proletario, campo que comprende a los que luchan por la independencia del proletariado frente al capital, que no tienen nada que ver con ningún nacionalismo sea cual sea su forma, que no reconocen nada de socialista en el estalinismo y la antigua URSS y que, al mismo tiempo, reconocen en Octubre del 17 el punto de partida de una revolución europea más amplia ».
El PCInt reconoce «las diferencias políticas importantes existentes en las organizaciones que constituyen dicho campo, entre ellas la cuestión de la naturaleza y la función de la organización revolucionaria», como la necesidad de comenzar una discusión sobre el tema. Este es el método correcto y sin duda alguna representa un cambio importante de actitud con respecto a la posición del BIPR en la IIIª conferencia internacional de la Izquierda comunista, que se mantuvo en sus documentos de 1984.
Recordemos que, apoyado por la CWO, el PCInt propuso durante la última sesión un criterio más sobre el papel de «dirección política» del partido, que no tenía, a nuestro parecer, más sentido que el de excluir a la CCI de las conferencias internacionales, como lo declaramos en aquel entonces ([9]), puesto que el PCInt se negó a discutir la contrapropuesta presentada por la CCI a ese criterio. Esta contrapropuesta exponía también el papel de dirección política del partido, colocándolo en el marco del ejercicio del poder por los consejos obreros. Esta es una cuestión que, afortunadamente como lo hemos puesto en evidencia, el BIPR desarrolla claramente en su plataforma de 1997. Además y sobre todo, el PCInt había rechazado un proyecto de resolución que planteaba una discusión amplia y profunda sobre su concepción del partido, su carácter y sus relaciones con el conjunto de la clase. Hoy, en cambio, el BIPR propone una discusión sistemática sobre el tema, lo que nos parece ser una apertura decidida para la clarificación programática en la Izquierda comunista. No podemos en el marco de este artículo tomar profundamente posición sobre los puntos enunciados por el BIPR. Sin embargo queremos poner de relieve el punto 2 (que compartimos totalmente como el punto 6 que hemos comentado): «El BIPR tenderá a la formación del Partido comunista mundial en el momento en que existan un programa político y las fuerzas suficientes para su constitución. El Buró se pronuncia a favor del partido sin pretender ser el único núcleo de su origen. El futuro partido no será simplemente el fruto del crecimiento de una sola organización».
De esta visión justa, el BIPR despeja el punto 3 que también compartimos: «antes de que se constituya el partido revolucionario, todos los detalles de su programa político han de ser clarificados a través de discusiones y debates entre las partes que lo constituirán » ([10]).
Se destaca de tal afirmación el compromiso por parte del BIPR de discutir rigurosamente con los demás grupos revolucionarios para lograr una clarificación del conjunto de la Izquierda comunista y de la nueva generación segregada por la clase que manifiesta su interés por sus posiciones. Saludamos este compromiso e incitamos a su concreción y desarrollo con actitudes y pasos prácticos. Por nuestra parte, contribuiremos con todas nuestras fuerzas a su desarrollo.
Adalen, 16/11/97
[1] BIPR: Buró internacional por el partido revolucionario, formado por el PCInt y la CWO (Communist Workers Organisation, Gran Bretaña).
[2] De hecho, el congreso del PCInt, en el que participaba una delegación de la CWO, fue la ocasión para modificar la plataforma del BIPR.
[3] Esa precisión era tanto más necesaria porque la extrema izquierda del capital, y más especialmente los trotskistas y otros «izquierdistas» reconocen que la «lucha por la democracia» no es «revolucionaria», pero la consideran «vital» por razones «tácticas» o «primer paso» para «avanzar hacia el socialismo».
[4] FOR: Fomento obrero revolucionario, grupo del medio político proletario, por desgracia desaparecido hoy, animado por G. Munis, procedente de una ruptura con el trotskismo en 1948.
[5] Esta posición era parecida a la del KAPD, el cual, en los años 20, preconizaba las Uniones (Unionen), órganos intermedios a medio camino entre la organización general de la clase y la organización política, dotados de una plataforma que recogía a la vez las posiciones políticas y lo cotidiano. De hecho, esas uniones fueron una barrera para la clase obrera a causa de sus concesiones al sindicalismo.
[6] Lenin, en su polémica de 1903 y en todo el combate de los bolcheviques desde el principio hasta en 1917, defendió una ruptura clara, aunque no la desarrollara hasta sus últimas consecuencias, con el concepto de partido de masas.
[7] Ver entre otros artículos: «La función de la organización revolucionaria», Revista internacional nº 29, «El partido y sus relaciones con la clase», Revista internacional nº 35.
[8] En la explicación que el BIPR añadió a los Criterios de las Conferencias internacionales, fue muchos más preciso: «la proclamación del partido revolucionario o de su núcleo inicial basándose únicamente en la existencia de pequeños grupos de activistas no representa un gran paso adelante para el movimiento revolucionario».
[9] Véase nuestra posición en las Actas (“Procès-verbaux”) de la IIIª Conferencia internacional que pueden obtenerse en nuestras direcciones y también el balance que hemos hecho de las Conferencias internacionales y de la actitud de Battaglia communista en la Revista internacional nº 22.
[10] Esa visión globalmente justa no debe llevar, claro está, a una interpretación esquemática según la cual habría que retrasar la formación del partido hasta el «esclarecimiento de todos los detalles». Por ejemplo, en marzo de 1919, la fundación de la IIIª Internacional (que ya llevaba retraso) era urgente y se formó siguiendo la opinión de Lenin frente a la del delegado alemán, el cual, invocando el hecho real de que quedaban puntos por aclarar, quería retrasarla.
Corrientes políticas y referencias:
- Battaglia Comunista [140]
Revista Internacional n° 93 - 2° trimestre de 1998
- 3479 reads
Desempleo - La burguesía toma sus precauciones contra una cólera obrera en aumento
- 4718 reads
Desempleo
La burguesía toma sus precauciones contra una cólera obrera en aumento
En varias ocasiones, en este invierno, hemos podido presenciar en dos de los grandes países de Europa occidental movilizaciones sobre el problema del paro ([1]). En Francia, en varios meses se han ido sucediendo manifestaciones callejeras en las grandes ciudades del país así como ocupaciones de locales públicos (en particular los de los organismos encargados de los subsidios a los desempleados). En Alemania, el 5 de febrero hubo una serie de manifestaciones por todo el país, convocada por las organizaciones de parados y los sindicatos. La movilización no tuvo aquí la misma amplitud que en Francia pero sí fue ampliamente referida por los medios. ¿Habrá que ver en esas movilizaciones una manifestación auténtica de la combatividad obrera?. Veremos más adelante que no es así. La cuestión del paro es sin embargo fundamental para la clase obrera, puesto que ésta es una de las formas más importantes de los ataques que debe soportar del capital en crisis. Además, el incremento constante y la permanencia del desempleo es una de las mejores pruebas de la quiebra del sistema capitalista. Y es precisamente la importancia de esta cuestión lo que está en la base de las movilizaciones que hoy conocemos.
Antes de poder analizar el significado de estas movilizaciones, debemos situar la importancia del fenómeno del paro para la clase obrera mundial y las perspectivas de este fenómeno.
El desempleo hoy y mañana
El paro afecta hoy a amplísimos sectores de la clase obrera en la mayoría de los países del mundo. En el Tercer mundo, la proporción de la población sin empleo varía a menudo entre el 30 y el 50%. E incluso en un país como China, que en los últimos años los «expertos» presentaban como uno de los campeones del crecimiento, habrá como mínimo 200 millones de desempleados dentro de dos años ([2]). En los países de Europa del Este, los que pertenecieron al antiguo bloque ruso, el hundimiento económico ha echado a la calle a millones de trabajadores y aunque haya escasos países, como Polonia, en donde una tasa de crecimiento sostenida ha permitido, a costa de salarios de miseria, limitar los estragos, en la mayoría de ellos, especialmente en Rusia, a lo que se está asistiendo es a una transformación en pordioseros de masas enormes de obreros obligados para sobrevivir a hacer «chapuzas» sórdidas como vender bolsas de plástico en los pasillos del metro ([3]).
En los países más desarrollados, aunque la situación no es tan trágica como la de los mencionados, el desempleo masivo se ha convertido en llaga abierta de la sociedad. Así, para el conjunto de la Unión Europea, la tasa oficial de parados con relación a la población en edad de trabajar es del 11 % cuando era de 8 % en 1990, o sea cuando el presidente de EEUU, Bush prometía, con el hundimiento del bloque ruso, una «era de prosperidad».
Las siguientes cifras dan una idea de la importancia actual de la plaga que es el paro:
Tasa Tasa
País de finales de finales
de 1996 de 1997
Alemania 9,3 11,7
Francia 12,4 12,3
Italia 11,9 12,3
Reino Unido 7,5 5,0
España 21,6 20,5
Holanda 6,4 5,3
Bélgica 9,5
Suecia 10,6 8,4
Canadá 9,7 9,2
Estados Unidos 5,3 4,6
Fuentes OCDE y ONU.
Esas cifras exigen algunos comentarios.
Primero: se trata de cifras oficiales calculadas según criterios que ocultan una proporción considerable del desempleo. Entre otras cosas, no tienen en cuenta:
– a los jóvenes que prosiguen su escolaridad al no conseguir encontrar un empleo;
– a los desempleados a quienes se obliga a aceptar empleos infrapagados so pena de perder sus subsidios;
– a quienes se manda a capacitaciones y cursillos que deberían servirles para encontrar empleo, pero que, en realidad, no sirven para nada;
– a los trabajadores mayores, en jubilación anticipada a la edad legal de salida de la vida activa;
Tampoco esas cifras tienen en cuenta del paro parcial, o sea del de todos los trabajadores que no logran encontrar un empleo estable de plena jornada, por ejemplo los interinos cuya progresión en cifras es continua desde hace más de diez años.
Esa realidad, es, por cierto, bien conocida de los «expertos» de la OCDE, los cuales, en su revista para especialistas, se ven obligados a reconocer que «la tasa clásica de desempleo (...) no mide la totalidad del subempleo» ([4]).
Segundo: debe comprenderse el significado de las cifras relativas a los «primeros de la clase» que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Para muchos expertos, esas cifras serían la prueba de la superioridad del «modelo anglosajón» sobre otros modelos de política económica. Por eso nos dan la tabarra con que en EEUU el paro estaría hoy en los niveles más bajos desde hace veinticinco años. Es cierto que la economía estadounidense conoce hoy una tasa de crecimiento de la producción superior a la de los demás países desarrollados y que ha creado durante los últimos cinco años 11 millones de empleos. Sin embargo, debe precisarse que la mayoría de ellos son empleos tipo «MacDonald», o sea toda clase de trabajillos precarios muy mal pagados, lo cual hace que la miseria se mantenga en niveles nunca antes vistos desde los años 30 con su séquito de cientos de miles de personas sin techo y millones de pobres sin la menor protección social.
Todo eso lo ha reconocido alguien de quien no puede uno sospechar de denigrar a EEUU, pues se trata del ministro de Trabajo del primer mandato de Clinton y amigo de siempre de éste: «Desde hace veinte años, gran parte de la población americana conoce el estancamiento o la reducción de salarios reales teniendo en cuenta la inflación. Para la mayoría de los trabajadores, la baja ha continuado a pesar de la recuperación. En 1996, el salario real medio estaba por debajo de su nivel de 1989, o sea antes de la última recesión. Entre mediados del 96 y mediados del 97, sólo aumentó en 0,3 % mientras que las rentas más bajas seguían cayendo. La proporción de americanos considerados pobres, según la definición y las estadísticas oficiales es hoy superior a la de 1989» ([5]).
Dicho esto, lo que los alabadores del «modelo» made in USA se olvidan de precisar también es que los 11 millones de empleos nuevos creados por la economía norteamericana corresponden a un aumento de 9 millones de la población en edad de trabajar. Así, una gran parte de los resultados «milagrosos» de esa economía en el desempleo procede del uso a gran escala de artificios, ya señalados, que permiten ocultarlo. En los propios Estados Unidos, por lo demás, ese hecho lo reconocen tanto las revistas económicas de mayor prestigio como las autoridades políticas: «La tasa de paro oficial en EEUU se ha hecho cada vez menos descriptiva de la verdadera situación que prevalece en el mercado de trabajo» ([6]). Este artículo demuestra que «en la población masculina de 16 a 55 años, la tasa de desempleo oficial consigue hacer constar como «desempleados» únicamente al 37 % de quienes están sin empleo; el 63 % restante, aún estando en la fuerza de la edad, son clasificados como «no empleo», «fuera de la población activa» ([7]).
Asimismo, la publicación oficial del ministerio de Trabajo de EEUU explicaba: «La tasa de paro oficial es cómoda y bien conocida; sin embargo, si nos concentramos demasiado en esa única medida, podremos obtener una visión deformada de la economía de los demás países comparada con la de Estados Unidos [...] Son necesarios otros indicadores si se quiere interpretar de manera inteligente las situaciones respectivas en los diferentes mercados de trabajo» ([8]).
En realidad, basándose en estudios que no tienen nada de «subversivos» puede considerarse que en EEUU una tasa de paro de 13% está más cerca de la verdad que la de menos del 5% de la que tanto se alardea como prueba del «milagro americano». ¡Cómo no va a ser así cuando sólo se considera como parados, según los criterios del BIT (Buró Internacional del Trabajo) a quienes:
– han trabajado menos de una hora durante la semana de referencia;
– han buscado activamente un empleo durante esa semana;
– están inmediatamente disponibles para un empleo!.
Así, en Estados Unidos, en donde la mayoría de los jóvenes tienen un pequeño «job», ya no será considerado como desempleado quien, por unos cuantos dólares, ha cortado el césped del vecino o le ha guardado los niños las semana anterior. Y lo mismo será para quienes acaban desanimados tras meses o años entre empleos hipotéticos y fracasos reales o de la madre soltera que no está «inmediatamente disponible» puesto que no existen prácticamente guarderías colectivas.
La «succes story» de la burguesía británica es todavía más falsa que la de su hermana mayor de ultramar. El observador ingenuo se ve ante una paradoja: entre 1990 y 1997, el nivel de empleo ha disminuido 4 % y, sin embargo, durante el mismo período, la tasa oficial de desempleo oficial ha pasado de 10 % a 5 %. En realidad, como lo reconoce en sordina una institución financiera internacional de lo más «seria»: «el retroceso del paro británico parece deberse en totalidad al incremento de la proporción de inactivos» ([9]).
Para comprender el misterio de esa transformación de los parados en «inactivos», puede leerse lo que dice un periodista de The Guardian, diario inglés que mal podría tildarse de revolucionario: «Cuando Margaret Thacher ganó su primera elección en 1979, el Reino Unido tenía 1,3 millones de desempleados oficiales. Si el método de cálculo no hubiera cambiado, habría hoy un poco más de 3 millones. Un informe de la Middland's Bank, publicado hace poco, estimaba incluso la cantidad en 4 millones, o sea 14 % de la población activa, más que en Francia o en Alemania.
[...] el gobierno británico ya no contabiliza a los subempleados, sino únicamente a los beneficiarios de un subsidio de paro cada vez más restringido. Después de haber cambiado 32 veces el método para hacer el censo de los parados, ha decidido excluir a cientos de miles de ellos de las estadísticas gracias a la nueva reglamentación del subsidio de paro, que suprime el derecho a él tras seis meses en lugar de doce.
La mayoría de los empleos creados son empleos a tiempo parcial y, para muchos de ellos, no escogidos. Según la Inspección de trabajo, 43 % de los empleos creados entre el invierno de 1992-93 y el otoño de 1996 serían de tiempo parcial. Casi una cuarta parte de los 28 millones de trabajadores son contratados para un empleo de ese tipo. La proporción es de un trabajador de cada seis en Francia y en Alemania» ([10]).
Las trampas a gran escala que permiten alardear a la burguesía de esos dos «campeones del empleo» anglosajones son cuidadosamente ocultadas por buena parte de los «especialistas», economistas y políticos de todos los signos, especialmente por los medios de comunicación de masas. Sólo en las publicaciones relativamente confidenciales se destapa la manipulación. La razón es muy sencilla: hay que meter en las mentes la idea de que las políticas practicadas en esos dos países en la última década, con una brutalidad sin descanso, para reducir los salarios y la protección social, para desarrollar la «flexibilidad», son eficaces para limitar los estragos del desempleo masivo. En otras palabras, hay que convencer a los obreros de que los sacrificios «rinden» y que es de su interés el aceptar los dictados del capital.
Y como la burguesía no se lo juega todo a la misma carta, como pretende, a pesar de todo, para sembrar más confusión todavía en las mentes obreras, darles algún consuelo diciéndoles que puede existir un «capitalismo de rostro humano», algunos de sus hombres de confianza se reivindican hoy del ejemplo holandés ([11]). Es pues conveniente decir algo sobre ese «buen alumno» de la clase europea que sería Holanda.
Tampoco en ese país las cifras oficiales de paro quieren decir nada. Como en Gran Bretaña, la baja de la tasa de desempleo ha venido acompañada de... una baja del empleo. Así, la tasa de empleo (porcentaje de la población en edad activa que ocupa un trabajo) ha pasado de 60 % en 1970 a 50,7 % en 1994.
El misterio desaparece cuando se comprueba que: «La parte de puestos a tiempo parcial en la cantidad total de empleos ha pasado en veinte años, de 15 % a 36 %. Y el fenómeno se está acelerando, pues [...] nueve de cada diez empleos creados desde hace diez años totalizan entre 12 y 36 horas por semana» ([12]). Por otra parte, una proporción considerable de la fuerza de trabajo excedentaria ha sido sacada de las cifras del paro para ser metidas en las de invalidez, más elevadas todavía. Eso es lo que constata la OCDE cuando escribe que: «Las estimaciones de ese componente “desempleo disfrazado” en la cantidad de personas inválidas varían enormemente, yendo de un poco más del 10 % al 50 %» ([13]).
Como lo dice el artículo de le Monde diplomatique citado arriba: «A no ser que hubiera una debilidad genética que afectara a la gente de aquí, y sólo a la de aquí, ¿cómo podrá explicarse que el país tenga más inadaptados para el trabajo que desempleados?». Evidentemente, un método así, que permite a los patronos «modernizar» con poco gasto sus empresas, echando a la calle a un personal maduro y poco «maleable», no ha podido aplicarse sino gracias a un sistema de seguro social entre los más «generosos» del mundo. Pero ahora que precisamente ese sistema se está poniendo en entredicho (como en el resto de los países avanzados), le será cada vez más difícil a la burguesía seguir disfrazando de esa manera el paro. Las nuevas leyes, por cierto, exigen que sean las empresas las que paguen durante cinco años las pensiones de invalidez, lo cual va a disuadirlas de declarar «inválidos» a los trabajadores que quieran echar a la calle. En realidad, desde ahora, el mito del «paraíso social» que sería Holanda está quedando malparado cuando se sabe que, según una encuesta europea (citada por The Guardian del 28 de abril de 1997), el 16% de los niños holandeses pertenecen a familias pobres, contra 12 % en Francia. En cuanto a Gran Bretaña, país del «milagro», esa cifra es de ¡32 %!.
No existe pues la menor excepción al incremento del desempleo masivo en los países más desarrollados. Desde ahora, en esos países, la tasa real de paro (que debe tener en cuenta, entre otras cosas, todos los tiempos parciales no deseados así como a quienes han renunciado a buscar trabajo) está entre el 13 y el 30 % de la población activa. Son cifras que se van acercando cada día más a las que conocieron los países avanzados cuando la gran depresión de los años 30. Durante este período, las tasas de desempleo alcanzaron cotas de 24 % en Estados Unidos, 17,5 en Alemania y 15 % en Gran Bretaña. Dejando aparte el caso de EEUU, se comprueba que los demás países no están lejos de alcanzar tan siniestros «récords». En algunos países, el nivel de paro ha superado incluso el de los años 30. Así ocurre con España, Suecia (8 % en 1933), Italia (7 % en 1933), Francia (5 % en 1936, cifra sin duda subestimada) ([14]).
En fin, tampoco hay que dejarse engañar por el ligero retroceso de las tasas de desempleo para 1997, hoy tan pregonado por la burguesía (ver cuadro más arriba). Como hemos visto, las cifras oficiales no significan gran cosa y, además, ese retroceso, que se explica gracias a la «recuperación» de la producción mundial de los últimos tiempos, va a cambiarse pronto en un nuevo incremento, en cuanto la economía mundial se vea de nuevo enfrentada a una nueva recesión abierta como la que conocimos en 1974, en 1978, a principios de los años 80 y a principios de los 90. Una recesión abierta inevitable, pues el modo de producción capitalista es totalmente incapaz de superar la causa de todas las convulsiones que conoce desde hace treinta años: la sobreproducción generalizada, su incapacidad histórica para encontrar mercados en cantidades suficientes para su producción ([15]).
El amigo de Clinton citado anteriormente lo deja muy claro: «La expansión es un fenómeno temporal. Estados Unidos se está beneficiando por ahora de un crecimiento muy elevado, que arrastra con él a buena parte de Europa. Pero las convulsiones ocurridas en Asia, al igual que el endeudamiento creciente de los consumidores americanos, dan a pensar que la vitalidad de esta fase del ciclo podría no durar mucho tiempo».
Efectivamente, ese «perito» señala, sin atreverse naturalmente a ir hasta el fondo de su razonamiento, los factores esenciales de la situación actual de la economía mundial:
– el capitalismo no ha podido proseguir su «expansión» desde hace treinta años más que a costa de una deuda cada vez más astronómica de todos los compradores posibles: las familias y las empresas, los países subdesarrollados en los años 70; los Estados, y especialmente el de Estados Unidos, durante los años 80; los «países emergentes» de Asia a principios de los años 90...;
– la quiebra de estos últimos, desde finales del verano de 1997, tiene un alcance que va mucho más allá de sus fronteras; es expresión de la quiebra del conjunto del sistema capitalista que a su vez ha venido a agravar.
Así, el paro masivo, resultado directo de la incapacidad del sistema para superar las contradicciones que le imponen sus propias leyes, ni podrá desaparecer, ni siquiera retroceder. Sólo podrá agravarse sin remedio, sean cuales sean los artificios que va a desplegar la burguesía para intentar ocultarlo. Va a seguir echando a masas cada vez mayores de proletarios a la miseria y a la más insoportable indigencia.
La clase obrera ante el problema del desempleo
El paro es una plaga para toda la clase obrera. No sólo afecta a quienes están sin empleo, sino a todos los obreros. Por un lado lleva al empobrecimiento radical de las familias obreras – cada vez más numerosas – que tienen un parado en su seno cuando no son más. Por otro lado, repercute en todos los salarios, con los aumentos de los descuentos para indemnizar a quienes están sin empleo. Y, en fin, los capitalistas lo utilizan para ejercer sobre los obreros un chantaje brutal sobre el salario y sobre sus condiciones de trabajo. De hecho, durante estas últimas décadas, desde que la crisis abierta acabó con la «prosperidad» ilusoria del capitalismo de los años que en algunos países llaman «los treinta gloriosos», ha sido sobre todo con el desempleo con lo que la burguesía de los países más desarrollados ha golpeado las condiciones de vida del proletariado. Sabía perfectamente, desde las grandes huelgas que sacudieron Europa y el mundo a partir de 1968, que las reducciones del salario directo provocarían inevitablemente reacciones violentas y masivas del proletariado. Así pues, ha concentrado sus ataques contra el salario indirecto que paga el llamado «Estado del bienestar», reduciendo cada día más todas las prestaciones sociales, a veces además en nombre de la «solidaridad con los desempleados», reduciendo radicalmente la masa salarial al echar a la calle a millones de obreros.
Pero el paro no es sólo la punta de lanza de los ataques que el capitalismo en crisis está obligado a asestar a quienes explota. En cuanto se instala de modo masivo y duradero y, sin remisión, expulsa de la situación asalariada a proporciones ingentes de la clase obrera, es el signo más evidente de la quiebra definitiva, del callejón sin salida de un modo de producción cuya tarea histórica había sido precisamente la de transformar una masa creciente de habitantes del planeta en asalariados. Por eso, aún cuando es para millones de proletarios una verdadera tragedia, en la que el desamparo económico se agrava con el moral en un mundo en el que el trabajo es el medio principal de integración y de reconocimiento social, el paro puede ser un poderoso factor de toma de conciencia para la clase obrera de la necesidad de derribar al capitalismo. Del mismo modo, aunque el desempleo priva a los proletarios de la posibilidad de usar la huelga como medio de lucha, no por eso están condenados a la impotencia. La lucha de clase del proletariado contra los ataques que le asesta el capitalismo en crisis es el medio esencial que le permite agrupar sus fuerzas y tomar conciencia para derribar el sistema. Y la lucha de clases puede usar otros medios además de la huelga. Las manifestaciones de calle en donde los proletarios se encuentran juntos por encima de sus empresas y sus divisiones sectoriales son otro de los más importantes, ampliamente utilizado en los períodos revolucionarios. Y ahí, los obreros en paro pueden ocupar plenamente su lugar. Y también pueden éstos, a condición de que sean capaces de agruparse fuera de los órganos que la burguesía posee para encuadrarlos, movilizarse en la calle para impedir expulsiones de domicilio o cortes de suministros, para ocupar alcaldías u otros espacios públicos, para exigir el pago de indemnizaciones de urgencia. Nosotros hemos escrito a menudo que «al perder la fábrica los parados ganan la calle» ([16]) y al hacer esto, pueden superar más fácilmente las categorías que la burguesía cultiva en el seno de la clase obrera, sobre todo gracias a los sindicatos. No se trata en absoluto aquí de elucubraciones abstractas, sino de experiencias ya vividas por la clase obrera, especialmente durante los años30 en Estados Unidos, en donde se formaron comités de desempleados fuera del control sindical.
Sin embargo, a pesar de la aparición de un paro masivo durante los años 80, en ninguna parte pudimos ver que surgieran comités de parados importantes (excepto algún que otro intento embrionario pronto vaciado de su contenido por los izquierdistas y que acabó en nada) y menos todavía movilizaciones de obreros en paro. Y eso que los 80 fueron años en los que hubo grandes luchas obreras que se iban haciendo cada día más capaces de quitarse de encima la garra sindical. La ausencia de verdadera movilización de obreros en paro, hasta hoy, contrariamente a lo vivido en los años 30, se explica por razones diferentes.
Por un lado, el incremento del desempleo a partir de los años 70 ha sido mucho más escalonado que cuando la «gran depresión». En los años 30, se asistió, con el desbarajuste típico de los inicios de la crisis, a una explosión nunca vista de la cantidad de parados (en EEUU, por ejemplo, la tasa de paro pasó del 3 % en 1929 al 24 % en 1932). En la crisis aguda actual, aunque asistamos a incrementos rápidos de esa plaga (especialmente a mediados de los años 80 y durante estos últimos años), la capacidad de la burguesía para aminorar el ritmo del hundimiento de su economía le ha permitido enfrentar el problema del desempleo más hábilmente que en el pasado. Por ejemplo, limitando los despidos «a secas», sustituidos por «planes sociales» que mandan durante algún tiempo a los obreros a una «reconversión» antes de mandarlos a la calle sin retorno, otorgándoles indemnizaciones temporales que les permitirán ir tirando al principio. La burguesía ha desactivado en buena parte la bomba del desempleo. Hoy, en la mayoría de los países industrializados, es sólo al cabo de seis meses o un año cuando el obrero que ha perdido su empleo se encuentra sin el menor recurso. En ese momento, tras haberse hundido en el aislamiento y la atomización, difícilmente podrá agruparse con sus hermanos de clase para llevar a cabo acciones colectivas. En fin, la incapacidad, a pesar de ser masivos, de los sectores de la clase obrera en paro para agruparse se debe al contexto general de descomposición de la sociedad capitalista que cultiva la tendencia de «cada uno para sí» y la desesperanza:
«Uno de los factores que está agravando esa situación es evidentemente que una gran proporción de jóvenes generaciones obreras está recibiendo en pleno rostro el latigazo del desempleo, incluso antes de que muchos hayan tenido ocasión, en lugares de producción, junto a los compañeros de trabajo y lucha, de hacer la experiencia de una vida colectiva de clase. De hecho, el desempleo, resultado directo de la crisis económica, aunque en sí no es una expresión de la descomposición, acaba teniendo, en esta fase particular de la decadencia, consecuencias que lo transforman en aspecto singular de la descomposición. Aunque, en general, sirve para poner al desnudo la incapacidad del capitalismo para asegurar un futuro a los proletarios, también es, hoy, un poderoso factor de «lumpenización» de ciertos sectores de la clase obrera, sobre todo entre los más jóvenes, lo que debilita de otro tanto las capacidades políticas actuales y futuras de ella, lo cual ha implicado, a lo largo de los años 80, que han conocido un aumento considerable del desempleo, una ausencia de movimientos significativos o de intentos reales de organización por parte de obreros sin empleo» ([17]).
Cabe decir que la CCI no ha considerado en ningún momento que los desempleados no podrían integrarse nunca en el combate de su clase. En realidad, como ya lo escribíamos en 1993: «El despliegue masivo de los combates obreros va a ser un eficaz antídoto contra los miasmas de la descomposición, permitiendo superar progresivamente, mediante la solidaridad de clase que esos combates llevan en sí, la atomización, el “cada uno para sí” y todas las divisiones que lastran al proletariado entre categorías, gremios, ramos, entre emigrantes y “del país”, entre desempleados y quienes tienen un empleo. A causa de los efectos de la descomposición, los obreros en paro no pudieron, con pocas excepciones, entrar en lucha durante la década pasada, contrariamente a lo que sucedió en los años 30. Y contrariamente a lo podía preverse, tampoco podrán en el futuro desempeñar un papel de vanguardia comparable al de los soldados en la Rusia de 1917. Pero el desarrollo masivo de las luchas proletarias sí permitirá que los obreros en paro, sobre todo en las manifestaciones callejeras, se unan al combate general de su clase. Y esto será tanto más posible porque, entre ellos, la proporción de quienes ya han tenido una experiencia de trabajo asociado y de lucha en el lugar de trabajo será cada día mayor. Más en general, el desempleo ya no es un problema “particular” de quienes carecen de trabajo, sino que es algo que está afectando y que concierne a la clase obrera entera pues aparece como la trágica expresión de la evidencia cotidiana que es la bancarrota histórica del capitalismo. Por eso, los combates venideros permitirán al proletariado, como un todo, tomar plena conciencia de esa bancarrota» ([18]).
Y es precisamente porque la burguesía ha comprendido esa amenaza por lo que hoy está promocionando las movilizaciones de parados.
El verdadero significado de los « movimientos de desempleados »
Para entender lo que ha pasado en estos últimos meses, hay que decir de entrada algo que nos parece esencial: esos «movimientos» no han sido en absoluto la expresión de una auténtica movilización del proletariado en su terreno de clase. Para convencerse de ello, basta con comprobar cómo han tratado esas movilizaciones los media de la burguesía: un máximo de medios llegando incluso a inflar la importancia de aquellas. Y esto no sólo en el país en que ocurrían, sino también a escala internacional. Desde principios de los años 80, en particular cuando volvieron a reanudarse los combates de clase con la huelga del sector público en Bélgica en el otoño de 1983, la experiencia ha demostrado que cuando la clase obrera entra en lucha en su propio terreno de clase, o sea en combates que amenazan de verdad los intereses de la burguesía, ésta ejerce sobre ellos el silencio mediático total. Cuando se ve en los telediarios cuánto tiempo se ha dedicado a esas manifestaciones, cuando la televisión alemana muestra a parados franceses desfilando y la de Francia hace más o menos lo mismo con los alemanes, puede uno estar seguro de que la burguesía tiene interés en dar la mayor publicidad a esos acontecimientos. En realidad, hemos asistido durante este invierno a un pequeño «remake» de lo que ocurrió en Francia en el otoño de 1995 con las huelgas del sector público, las cuales también se beneficiaron de un amplio eco mediático en todos los rincones del mundo. Se trataba entonces de encarrilar una maniobra internacional con vistas a prestigiar a los sindicatos antes de que éstos tuvieran que intervenir de «bomberos sociales» en cuanto se desarrollen las luchas masivas de la clase. La realidad de la maniobra apareció rápidamente con la copia exacta de las huelgas del diciembre del 95 en Francia que los sindicatos belgas organizaron refiriéndose claramente al «ejemplo francés». Se confirmó unos meses después, en mayo-junio del 96 en Alemania, en donde los dirigentes sindicales también llamaron abiertamente, en el momento en que estaban preparando «la mayor manifestación de la posguerra» (15 de junio de 1996) a «hacer como en Francia» ([19]). Esta vez también, los sindicatos y organizaciones de desempleados de Alemania se han apoyado explícitamente en el «ejemplo francés» yendo a las manifestaciones del 6 de febrero de 1998 con... banderas tricolores.
Lo que se plantea no es saber si los movimientos de los desempleados habidos en Francia y Alemania corresponden a una verdadera movilización de la clase, sino cuál es el objetivo que busca la burguesía popularizándolos.
Pues es la burguesía quien está detrás de la organización de esos movimientos. ¿Una prueba? En Francia, uno de los principales organizadores de las manifestaciones es la CGT, central sindical dirigida por el Partido «comunista», el cual tiene tres ministros en el gobierno encargado de gestionar y defender los intereses del capital nacional. En Alemania, los sindicatos tradicionales, cuya colaboración con la patronal es abierta, también estaban en el asunto. A su lado había organizaciones más «radicales» como por ejemplo, en Francia, el movimiento AC (Action contre le chômage), controlada principalmente por la Ligue communiste révolutionnaire, organización trotskista que se presenta como oposición «leal» al gobierno socialista.
¿Cuál ha sido el objetivo de la clase dominante al patrocinar esos movimientos? ¿Se trataba de tomar la delantera frente a la amenaza inmediata de los obreros en paro? De hecho, como ya hemos visto, ese tipo de movilizaciones no están hoy al orden del día. En realidad, la burguesía tenía un doble objetivo.
Por un lado, frente a los obreros con empleo, cuyo descontento acabará manifestándose frente a los ataques cada vez más duros que deben soportar, se trataba de crear una diversión para culpabilizarlos ante los obreros «que no tienen la suerte de ocupar un trabajo». En el caso de Francia, esa agitación sobre el tema del desempleo ha sido un excelente medio para interesar a la clase obrera (que no acaba de creérselo) por los proyectos gubernamentales de las 35 horas por semana, que supuestamente habrían de crear cantidad de empleos, pero que sobre todo sí que permitirán congelar los salarios y aumentar la intensidad del trabajo.
Por otro lado, se trataba para la burguesía, como ya lo hizo en 1995, de tomar la delantera ante una situación que deberá enfrentar en el futuro. En efecto, aunque hoy no haya, como en los años 30, movilizaciones y luchas de obreros en paro, eso no significa que las condiciones del combate proletario sean menos favorables que entonces. Muy al contrario. Toda la combatividad expresada por la clase obrera en los años 30 (por ejemplo en mayo-junio de 1936 en Francia, en julio de 1936 en España) estaba en la imposibilidad de levantar la pesada losa de la contrarrevolución que se había abatido sobre el proletariado mundial. Esa combatividad estaba condenada a ser desviada al terreno del antifascismo y de la «defensa de la democracia» en que se estaba preparando la guerra mundial. Hoy, al contrario, el proletariado mundial ya salió de la contrarrevolución ([20]), y aunque haya sufrido tras el hundimiento de los pretendidos regímenes «comunistas», un retroceso político muy serio, la burguesía no ha logrado sin embargo infligirle una derrota decisiva que ponga en entredicho el curso histórico hacia enfrentamientos de clase.
Eso, la clase dominante lo sabe muy bien. Sabe que deberá encarar nuevos combates de clase en réplica a los ataques cada día más duros que deberá organizar contra los explotados. Y sabe que los futuros combates que van a entablar los obreros con empleo podrían arrastrar a los obreros desempleados. Y hasta ahora, este sector de la clase obrera está muy débilmente encuadrado por las organizaciones de tipo sindical. Es de suma importancia para la burguesía que cuando estos sectores entren en lucha, siguiendo los pasos de los sectores con empleo, en los movimientos sociales, no se salgan fuera del control de los órganos cuya función es encuadrar a la clase obrera y sabotear sus luchas, o sea, los sindicatos de todo pelaje, incluidos los «radicales».
Le importa, en particular, que el gran potencial de combatividad que albergan los sectores desempleados de la clase obrera, las pocas ilusiones que se hacen sobre el capitalismo (y que por ahora se plasma en un sentimiento de desesperación) no vengan a «contaminar» a los obreros con trabajo cuando éstos entren en lucha. Con las movilizaciones de este invierno, la burguesía ha empezado la política de desarrollo de su control sobre los desempleados por medio de los sindicatos y otras organizaciones más o menos nuevas.
Aunque sean el resultado de maniobras burguesas, esas movilizaciones son, sin embargo, un indicio suplementario no sólo de que la clase dominante misma no se hace la menor ilusión en cuanto a su capacidad para reducir el desempleo, menos todavía para superar su crisis, sino de que está anticipando combates cada día más fuertes de la clase obrera.
Fabienne
[1] «Paro» o «desempleo» es como «chômage» en francés o «unemployment» en inglés, la misma lacra del capitalismo con diferentes nombres. Sin entrar en disquisiciones de diccionario, nosotros usamos aquí indistintamente «desempleo» y «paro», «desempleado» y «parado», términos usados en los diferentes países de lengua castellana.
[2] «... la mano de obra sobrante en los campos oscila entre 100 y 150 millones de personas. En las ciudades entre 30 y 40 millones de personas están en paro, total o parcial. Sin contar, claro está, la muchedumbre de jóvenes que se preparan para entrar en el mercado de trabajo» («Paradójica modernización de China», le Monde diplomatique, marzo de 1997).
[3] Las estadísticas del desempleo en esos países no quieren decir nada en absoluto. Así, la cifra oficial era de 9,3 % en 1996 cuando entre 1986 y 1996, el PNB de Rusia habría retrocedido un 45 %. En realidad, muchos obreros se pasan la jornada en su lugar de trabajo sin hacer nada (por falta de pedidos a las empresas) a cambio de unos salarios misérrimos (comparativamente mucho más bajos que los subsidios por desempleo en los países occidentales) que les obligan a ocupar otro empleo clandestino para poder sobrevivir.
[4] Perspectivas del empleo, julio de 1993.
[5] Robert B. Reich, «Une économie ouverte peut-elle préserver la cohésion sociale ?», en Bilan du Monde, edición de 1998.
[6] «Unemployment and non-employement», American Economic Review, mayo de 1997.
[7] «Les sans emploi aux Etats-Unis», L'état du monde, 1998, Ediciones la Découverte, París.
[8] «International Comparisons of Unemployment Indicators», Monthly Labor Review, Washington, marzo de 1993.
[9] Banco de Pagos Internacionales, Informe anual, Basilea, junio de 1997.
[10] Seumas Milne, «Comment Londres manipule les statistiques», le Monde diplomatique, mayo de 1997.
[11] «Francia debería inspirarse del modelo económico holandés» (Jean-Claude Trichet, gobernador del Banco de Francia, citado por le Monde diplomatique de septiembre de 1997). «El ejemplo de Dinamarca y el de Holanda demuestran que es posible reducir el desempleo aún con salarios relativos estables» (Banco de Pagos Internacionales, Informe anual, Basilea, junio de 1997).
[12] «Miracle ou mirage aux Pays-Bas» (Milagro o espejismo en Holanda), le Monde diplomatique, julio de 1997.
[13] «Pays-Bas 1995-1996», Etudes économiques de l'OCDE, París, 1996.
[14] Fuentes: Encyclopaedia Universalis, artículo sobre las crisis económicas y Maddison, Economic growth in the West, 1981.
[15] Ver Revista internacional nº 92, «Informe sobre la crisis económica del XIIº congreso de la CCI».
[16] Ver nuestro suplemento El capitalismo no tiene solución al paro, mayo de 1994.
[17] «La descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo», Revista internacional nº 62.
[18] «Resolución sobre la situación internacional del Xº congreso de la CCI», punto 21, Revista internacional nº 74, 3º trimestre de 1993.
[19] Ver al respecto nuestros artículos en los números 84, 85 y 86 de la Revista internacional.
[20] Ver el artículo sobre Mayo de 1968 en este mismo número.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Irak - Un revés de Estados Unidos que vuelve a incrementar las tensiones guerreras
- 3822 reads
Irak
Un revés de Estados Unidos que vuelve a incrementar las tensiones guerreras
El 23 de febrero último, el acuerdo entre Sadam Husein y el Secretario general de la ONU sobre la continuación de la misión para el desarme de Irak, era la concreción del callejón sin salida en el que se había metido Estados Unidos. Clinton se veía obligado a dejar la operación «Trueno del desierto» cuyo mortífero objetivo era bombardear una vez más masivamente a Irak. Esta operación militar habría debido servir para reafirmar el liderazgo estadounidense ante el mundo entero, especialmente ante las demás grandes potencias imperialistas como Francia, Rusia, Alemania, etc. Ese revés norteamericano no debe extrañarnos.
«Frente a un mundo dominado por la tendencia a “cada uno para sí”, en el que los antiguos vasallos del gendarme estadounidense aspiran a quitarse de encima la pesada tutela que hubieron de soportar ante la amenaza del bloque enemigo [el bloque del Este regentado por la URSS], el único medio decisivo de EEUU para imponer su autoridad es el de usar el instrumento que les otorga una superioridad aplastante sobre todos los demás Estados: la fuerza militar. Pero en esto, EEUU está metido en una contradicción:
– por un lado, si renuncia a aplicar o a hacer alarde de su superioridad militar, eso no puede sino animar a los países que discuten su autoridad a ir todavía más lejos;
– por otro lado, cuando utilizan la fuerza bruta, incluso, y sobre todo, cuando ese medio consigue momentáneamente hacer tragar sus veleidades a los adversarios, ello lo único que hace es empujarlos a aprovechar la menor ocasión para tomarse el desquite e intentar quitarse de encima la tutela americana» ([1]).
Al intentar reeditar la guerra del Golfo de 1990-91, la burguesía americana se ha encontrado aislada. Excepto Gran Bretaña, ninguna potencia significativa ha venido a apoyar plenamente la iniciativa de Estados Unidos ([2]). En 1990, la invasión de Kuwait dio a EEUU un argumento aplastante para obligar a todos los demás países a apoyarle en la guerra. En 1996, Estados Unidos volvió a lograr imponer el lanzamiento de sus misiles sobre Irak, a pesar de la oposición de la mayoría de las demás potencias y de los principales países árabes. En 1998, la amenaza y los preparativos de los bombardeos han aparecido como algo totalmente desproporcionado en relación con las limitaciones irakíes a las inspecciones de la ONU. El pretexto era de fácil rechazo. Pero, además, Clinton y su equipo se ataron las manos dejando esta vez –contrariamente a 1990– un margen de maniobra considerable tanto a Sadam como a los imperialismos rivales. Aprovechándose del aislamiento americano, Sadam podía aceptar en el día y en las condiciones de su conveniencia la reanudación de la misión de desarme de los inspectores de Naciones Unidas. Antes incluso de la firma del acuerdo entre la ONU e Irak, ya había partes de la clase dominante americana que empezaban a darse cuenta del atolladero en que se había metido Clinton. Como así lo dijo la prensa de EEUU después del acuerdo: «Al presidente Clinton no le quedaba otra opción» ([3]).
No ha sido Sadam Husein quien ha infligido ese revés a EEUU. Ni mucho menos. Sin el apoyo interesado y los consejos prodigados a Sadam por Rusia y Francia, sin la actitud aprobadora de la mayoría de los países europeos, de China y de Japón a la política antiamericana de aquellas dos potencias, la población irakí –que ya tiene que soportar a diario el yugo de Sadam y entre la que cada seis minutos muere un niño a causa del embargo económico– ([4]) hubiera debido soportar una vez más el terror aéreo norteamericano y británico.
Las reacciones oficiales y de los medios, han sido reveladoras del revés de EEUU. En lugar de las declaraciones exaltadas sobre la salvaguarda de la paz y de lo bueno que es el mundo civilizado, hemos oído dos discursos: uno satisfecho y victorioso por parte de Francia y Rusia y el otro agrio y vengativo por parte de la burguesía norteamericana. A la autosatisfacción de la burguesía francesa, expresada en términos diplomáticos por un antiguo ministro gaullista, el cual decía que Francia «ha ayudado [a Clinton] a evitar un terrible traspiés, dejando abierta la opción diplomática» ([5]), ha respondido la amargura y las amenazas de la estadounidense: «si el acuerdo ha sido un éxito hasta el punto de que los franceses están sacando los beneficios de él, éstos tendrán una responsabilidad especial para asegurar que se aplique estrictamente en las semanas venideras» ([6]).
Esta vez la burguesía americana ha tenido que echarse atrás y abandonar sus «tempestades del desierto»: «La negociación [con el secretario general de la ONU, Kofi Annan] hace imposible para Clinton la continuación con bombardeos. Por eso, EEUU no quería que K. Annan fuera [a Bagdad]» ([7]). Por eso Francia y Rusia animaron y apadrinaron el viaje del secretario general de la ONU. Varios hechos significativos y muy simbólicos lo demuestran: los viajes de Kofi Annan entre Nueva York y París en el Concorde francés, entre París y Bagdad en el avión presidencial de Chirac y sobre todo, a la ida como a la vuelta, entrevistas «preferentes» de aquél con éste. Las condiciones de esa gira han sido como una bofetada para Estados Unidos y el acuerdo obtenido es un fracaso de la burguesía americana.
Esta situación lo único que va a provocar es una agravación de los antagonismos imperialistas y las tensiones guerreras, pues Estados Unidos no va a conformarse y aceptar que su autoridad sea puesta en solfa sin reaccionar.
Lo que acaba de ocurrir es la última ilustración de la tendencia a «cada uno para sí» propia del período histórico actual del capitalismo decadente, su período de descomposición. Si Sadam Husein ha sido esta vez capaz de hacer tropezar a EEUU ha sido sobre todo por la dificultad creciente de este país para mantener su autoridad y una disciplina tras su política imperialista. Esto no sólo pasa con los pequeños imperialismos locales – como los países árabes (Arabia Saudí, por ejemplo, se ha negado a que las tropas estadounidenses usen sus bases aéreas) o Israel, que está poniendo en peligro la Pax Americana en Oriente Medio, sino y sobre todo con las grandes potencias rivales.
La burguesía americana no va a dejar sin respuesta la afrenta. Está en peligro su hegemonía en todos los continentes, especialmente en Oriente Medio y el conflicto palestino-israelí. Ya está preparando la «próxima crisis» en Irak: «Pocos creen en Washington que se ha escrito el último capítulo de esta historia» ([8]). La rivalidad entre imperialismos en Irak se va a centrar en la cuestión de las inspecciones de la ONU, de su control, en si se va a levantar o no el embargo económico contra Irak. En este último aspecto, Rusia y Francia son duramente combatidas por un EEUU que basa su fuerza en el mantenimiento de su impresionante flota en el golfo Pérsico cual enorme cañón apuntando a la sien de Irak.
La burguesía estadounidense se está preparando ya para la «próxima crisis» en la ex Yugoslavia, en Oriente Medio y en África. Ya ha anunciado claramente que va a proseguir su ofensiva en este ya tan martirizado continente, ofensiva que va hacer tambalearse la presencia francesa en primer lugar y la influencia europea en general. Se propone no dejar a los europeos, sobre todo a Francia y Alemania, inmiscuirse más todavía en los conflictos de Oriente Medio. Se propone mantener su presencia militar en Macedonia ahora que las tensiones aumentan en el vecino Kósovo. En esta región, está claro que los recientes enfrentamientos entre la población albanesa y las fuerzas de policía serbias tienen unas repercusiones que sobrepasan con mucho los límites de la zona. Detrás de las camarillas nacionalistas albanesas está, naturalmente, Albania y, en cierta medida, otros países musulmanes como Bosnia y Turquía, país éste que ha sido siempre uno de los puntos de apoyo del imperialismo alemán en los Balcanes. Detrás de la soldadesca serbia está el «hermano mayor» ruso y, más discretos, los aliados tradicionales de Serbia, Francia y Gran Bretaña, una Serbia advertida solemnemente por el gendarme americano. Así, a pesar de los acuerdos de Dayton en 1995, la paz no podrá ser definitiva en los Balcanes. Esta región sigue siendo un polvorín en el que los diferentes imperialismos, y especialmente el más poderoso de ellos, no cesarán en su esfuerzo por imponer sus intereses estratégicos como lo vimos entre 1991 y 1995.
Así, el revés que ha sufrido EEUU lo único que anuncia es un incremento y una agudización de los diferentes conflictos imperialistas en todos los rincones del mundo.
Para todas esas regiones, eso significa el hundimiento irreversible en la barbarie guerrera y para sus poblaciones, más matanzas y más terror.
El atolladero histórico del capitalismo es la causa de los conflictos sangrientos que hoy se están multiplicando pero también de la intensificación de los que ya existían desde hace tiempo. Los discursos sobre la paz y las virtudes de la democracia sólo sirven para adormecer a las poblaciones y, sobre todo, para limitar al máximo la menor toma de conciencia en el proletariado internacional de la realidad guerrera del capitalismo. Y esta realidad es que cada imperialismo no cesa un instante en prepararse para la próxima crisis que no dejará de surgir.
RL
14 de marzo de 1998
[1] «Resolución sobre la situación internacional del XIIº Congreso de la CCI», en Revista Internacional nº 90.
[2] El que Kohl haya afirmado a principios de febrero, en la «conferencia sobre la seguridad» de Munich, que Alemania ponía sus bases aéreas a disposición de EEUU (lo cual, hace algunos años, ni necesitaba decirse) no debe comprenderse como un apoyo de verdad a este país. Por un lado, hacer despegar los aviones desde Alemania para ir a bombardear a Irak no es desde luego la solución más cómoda a causa de la distancia y los países «neutros» que tendrían que sobrevolar. La propuesta alemana era de lo más platónico. Por otro lado, la política del imperialismo alemán consiste en avanzar sus peones evitando desafiar abiertamente a Estados Unidos. Tras haberse opuesto al gran padrino durante la conferencia, dando su apoyo a la posición francesa sobre la cuestión de las industrias europeas de armamento (a las que los americanos son hostiles), la diplomacia alemana tenía que dar pruebas de «buena voluntad» sobre algo que no la comprometía mucho.
[3] International Herald Tribune, 25/02/98.
[4] Le Monde diplomatique, marzo de 1998.
[5] Idem.
[6] Le Figaro, citado por el International Herald Tribune del 25/02/98.
[7] The Telegraph, 24/02/98.
[8] New York Times, citado por el International Herald Tribune, 25/02/98.
Geografía:
- Irak [30]
Noticias y actualidad:
- Irak [191]
Mayo del 68 - El proletariado vuelve al primer plano de la historia
- 5995 reads
Hace treinta años se desarrolló en Francia un gran movimiento de luchas que movilizó nada menos que diez millones de obreros durante casi un mes. Es difícil para los jóvenes compañeros que hoy se acercan a las posiciones revolucionarias saber exactamente lo que ocurrió durante aquel tan lejano Mayo del 68. No es culpa de ellos. En realidad, la burguesía siempre ha deformado el significado profundo de aquellos acontecimientos, y eso tanto por las derechas como por las izquierdas. Siempre los ha presentado como el producto de una «revuelta estudiantil», cuando en realidad fueron la fase más importante de un movimiento que también se desarrolló en Italia, en Estados Unidos y en la mayoría de los países industrializados. No ha de extrañarnos si la clase dominante siempre intenta ocultar al proletariado las luchas pasadas de éste. Y cuando no lo logra, lo hace todo por desvirtuarlas, por disfrazar lo que son en realidad, o sea manifestaciones del antagonismo histórico e irreducible entre la principal clase explotada de nuestros tiempos por un lado y por el otro la clase dominante responsable de esa explotación. Hoy, la burguesía intenta proseguir su obra de mistificación de la historia intentando desvirtuar la Revolución de octubre, presentándola como un golpe de unos bolcheviques sedientos de sangre y de poder, cuando en realidad fue un intento grandioso de la clase obrera de «asalto al cielo», tomando el poder político para empezar la transformación de la sociedad en un sentido comunista, es decir hacia la abolición de todo tipo de explotación del hombre por el hombre. La burguesía hace eso porque tiene que exorcizar el peligro que representa esa arma del proletariado que es su memoria histórica. Es precisamente porque la conciencia de sus propias experiencias pasadas le es indispensable a la clase obrera para preparar sus batallas de hoy y de mañana por lo que los grupos revolucionarios, la vanguardia de esta clase, tienen la responsabilidad de recordarlas permanentemente.
Los acontecimientos de Mayo del 68
Hace treinta años, el 3 de mayo, un mitin convocado por la UNEF (sindicato de estudiantes) y el «Movimiento del 22 de marzo» (que se había formado en la facultad de Nanterre, en los alrededores de París, unas semanas antes) reunió unos cuantos cientos de estudiantes en la Sorbona, en París. Los discursos de los líderes izquierdistas no tenían nada de especialmente exaltante pero corría un rumor: «Occident nos va a atacar». Este movimiento de ultraderecha dio el pretexto que buscaba la policía para intervenir, para «interponerse» entre manifestantes. Ante todo se trataba para ella de acabar con la agitación estudiantil que no cesaba en Nanterre desde hacía unas cuantas semanas y que no era sino una manifestación más del hastío estudiantil, con razones tan diferentes como el cuestionamiento de los profesores «mandarines» o la reivindicación de una mayor libertad individual y sexual en la vida interna de la universidad.
Sin embargo «se realizó lo imposible»; durante varios días la agitación proseguirá en el Barrio latino (barrio estudiantil de París). E irá aumentando cada día. Cada manifestación, cada mitin reúnen más muchedumbres: diez, treinta, cincuenta mil personas. Los enfrentamientos con la policía también son cada día más violentos. Y se unen a los combates jóvenes obreros en la calle y a pesar de la hostilidad abierta del Partido comunista francés, el cual no cesa en sus críticas a los «enragés» y al «anarquista alemán» Daniel Cohn-Bendit, la CGT (sindicato estalinista) se ve obligada, para no verse totalmente desbordada, a «reconocer» el movimiento de huelgas obreras que surge espontáneamente y se generaliza como un reguero de pólvora: diez millones de huelguistas zarandean a entumecida Vª República, dando, y de qué excepcional modo, la señal del despertar del proletariado mundial.
La huelga desencadenada el 14 de mayo en Sud-Aviation y que se extiende espontáneamente toma desde su principio un carácter radical con respecto a lo que hasta entonces habían sido las «acciones» orquestadas por los sindicatos. En sectores esenciales de la metalurgia y del transporte, la huelga es casi general. Los sindicatos se ven sobrepasados por una agitación que se diferencia de su política tradicional y desbordados por un movimiento que adopta de entrada un carácter extensivo y a menudo bastante impreciso debido a la inquietud profunda que lo animaba, aunque poco «consciente».
En los enfrentamientos, un papel importante fue el de los parados, a aquellos que la burguesía llamaba «desclasados». Sin embargo, aquellos «desclasados», aquellos «extraviados» no eran sino proletarios. No son proletarios únicamente los trabajadores o los parados que han conocido la fábrica, sino también los que sin haber tenido la ocasión de trabajar, ya están en el paro. Son la consecuencia perfecta de la decadencia del capitalismo: en el paro masivo de la juventud vemos uno de los límites históricos del capitalismo, incapaz de integrar a las nuevas generaciones en el proceso de producción, a causa de la sobreproducción generalizada. Pero los sindicatos lo van a hacer todo para tomar el control de un movimiento iniciado sin ellos y en cierto modo contra ellos pues rompía con todos los métodos de lucha que habían preconizado hasta aquel entonces.
Ya desde el día viernes 17 de mayo, la CGT difunde una hoja en la que precisa los límites que quiere dar a su acción: por un lado las reivindicaciones tradicionales para llegar a acuerdos del tipo de Matignon en 1936, que garanticen la existencia de secciones sindicales en las fábricas, y por otro, el llamamiento a un cambio de gobierno, es decir a elecciones. Aun desconfiando de los sindicatos antes de la huelga, desencadenándola fuera de ellos y extendiéndola por iniciativa propia, los obreros actuaron sin embargo durante la huelga como si les pareciese normal que aquéllos se encargasen de conducirla hasta su conclusión.
Forzado a seguir el movimiento para poder controlarlo, el sindicato lo logra finalmente y realiza un trabajo doble con al ayuda del PCF: por un lado proseguir las negociaciones con el gobierno, y por otro llamar a los obreros a la calma, para no entorpecer la perspectiva de las nuevas elecciones que reclaman tanto el PCF como los socialistas, haciendo correr la voz sobre un posible golpe y movimientos del ejército en la periferia de la capital. Aunque sorprendida por el movimiento y espantada por su radicalismo, la burguesía, sin embargo, no tiene la menor intención de utilizar la represión militar. Sabe muy bien que las posibles consecuencias de ello serían las de dar nuevas alas al movimiento al poner fuera de juego a los «conciliadores» sindicales y que un baño de sangre sería una respuesta inadecuada con graves consecuencias en el porvenir. En realidad, la burguesía ya ha desencadenado sus fuerzas represivas. Estas no son tanto los CRS (fuerzas de policía especializadas) que atacan y dispersan las manifestaciones y barricadas, sino la policía sindical de las empresas mucho más hábil y peligrosa, al realizar su sucia faena de división en las filas obreras.
Los sindicatos realizan su primera operación de ese tipo al llamar y favorecer la ocupación de fábricas, logrando encerrar a los obreros en las empresas, y, por lo tanto, quitándoles toda posibilidad de reunirse, discutir, confrontarse en la calle.
El día 27 de mayo, por la mañana, los sindicatos se presentan ante los obreros con un compromiso firmado con el gobierno (los acuerdos de Grenelle). En Renault, la mayor empresa del país y «termómetro» de la clase obrera, los obreros abuchean al Secretario general de la CGT, acusándole de haber vendido su combate. Los obreros de las demás empresas hacen lo mismo. Aumenta el número de huelguistas. Muchos obreros rompen su carné sindical. Entonces es cuando sindicatos y gobierno se reparten la faena para acabar con el movimiento. La CGT denuncia inmediatamente unos acuerdos de Grenelle que acababa sin embargo de firmar, para declarar que «las negociaciones se han de hacer por ramo para mejorarlas». Gobierno y patronal van en el mismo sentido, al hacer concesiones importantes en unos cuantos sectores, lo que permite que se inicie entonces un movimiento de vuelta al trabajo; De Gaulle (Presidente de la República en aquel entonces) disuelve la cámara de diputados el 30 de mayo y convoca elecciones. Ese mismo día, varias centenas de miles de sus partidarios manifiestan en los Campos Elíseos, una aglomeración heteróclita de todos aquellos que albergan un odio visceral contra la clase obrera y los «comunistas»: burgueses de los barrios ricos y militares retirados, monjas y conserjes, modestos comerciantes y chulos desfilan tras los ministros de De Gaulle con André Malraux (conocido escritor «antifascista») a la cabeza.
Los sindicatos se reparten también el trabajo: a la CFDT (sindicato católico), minoritaria, le toca vestirse de «radical» para guardar el control sobre los obreros más combativos. La CGT por su parte se distingue en su papel de rompehuelgas: en las fábricas, propone que se acabe la huelga con el falso pretexto de que los obreros de la fábrica vecina ya han vuelto al trabajo; en coro con el PCF, llama «a la calma», a una «actitud responsable» para no perturbar las elecciones que se han de celebrar los 23 y 30 de junio, agitando el fantasma de la guerra civil y de la represión por parte del ejército. Esas elecciones se concluyen por un maremoto de derechas, lo que acaba de asquear a los obreros más combativos que prosiguen la huelga hasta aquel entonces.
A pesar de sus límites, la huelga general contribuyó por su ímpetu inmenso a la reanudación mundial de la lucha de clases. Tras una serie ininterrumpida de retrocesos, después de la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-23, los acontecimientos de mayo-junio del 68 significan el cambio decisivo no solo en Francia, sino también en Europa y en el mundo entero. Las huelgas no solo zarandearon el poder, sino también a sus representantes más eficaces y difíciles de derrotar: la izquierda y los sindicatos.
¿Un movimiento estudiantil?...
Tras la sorpresa y el pánico, la burguesía intentó explicarse unos acontecimientos que tanto perturbaron su tranquilidad. No hay por qué asombrarse entonces si las izquierdas han utilizado el fenómeno de la agitación estudiantil para exorcizar el espectro que se alza ante la burguesía acobardada – el proletariado –, o restringe los acontecimientos sociales a una pelea ideológica entre generaciones, presentando Mayo del 68 como el resultado de la ociosidad de una juventud frente a las inadaptaciones creadas por el mundo moderno.
Es muy cierto que Mayo del 68 estuvo marcado por una descomposición real de los valores de la clase dominante y sin embargo esa revuelta «cultural» en nada puede verse como la causa real del conflicto. Marx ya señaló, en su Prólogo a la Crítica de la economía política, que «los cambios en las bases económicas van acompañados de un trastorno más o menos rápido de todo ese enorme edificio. Al considerar estos trastornos, siempre se han de distinguir dos órdenes de cosas. Hay trastorno material de las condiciones de producción económicas. Se ha de constatar con el rigor propio de las ciencias naturales. Sin embargo también están las formas jurídicas, políticas, religiosas, en resumen, las formas ideológicas en las que los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta sus últimas consecuencias».
Todas las manifestaciones de crisis ideológica tienen sus raíces en la crisis económica, no lo contrario. Es el estado de la crisis lo que determina el curso de las cosas, y el movimiento estudiantil fue entonces una expresión de la descomposición de la ideología burguesa, anunciador de un movimiento social de más amplitud. Pero por el lugar particular de la universidad en el sistema de producción, ésta no tiene ningún vínculo, si no es excepcionalmente, con la lucha de clases.
Mayo del 68 no es un movimiento de estudiantes y de jóvenes, ante todo es un movimiento de la clase obrera que resurge tras decenios de contrarrevolución. El movimiento estudiantil se radicaliza debido a la presencia de la clase obrera. Los estudiantes no son una clase como tampoco son una capa social revolucionaria. Al contrario, son específicamente los transmisores de la peor ideología burguesa. Si miles de jóvenes fueron en el 68 influenciados por las ideas revolucionarias, fue precisamente porque la única clase revolucionaria de nuestra época, la clase obrera, estaba en la calle.
Con aquel resurgir, la clase obrera también acabó con todas las teorías que habían decretado su «muerte» por «emburguesamiento», por su «integración» en el sistema capitalista. ¿Cómo explicar, si no, que todas aquellas teorías que hasta entonces eran ampliamente compartidas precisamente por el medio universitario en el que surgieron gracias a Marcuse, Adorno y compañía, fueran tan fácilmente rechazadas por los mismos estudiantes que se volcaron hacia la clase obrera como moscas?. Y ¿cómo explicar también que durante los años siguientes, aunque animados por la misma agitación, los estudiantes dejaran de proclamarse revolucionarios?.
¡No!, Mayo del 68 nunca fue una revuelta de la juventud contra «las inadecuaciones del mundo moderno», una revuelta de las conciencias, sino el primer síntoma de unas convulsiones sociales que tienen raíces mucho más hondas que el mundo de las superestructuras, raíces que profundizan hasta en la crisis misma del modo de producción capitalista. Lejos de ser un triunfo de las teorías marcusianas, Mayo del 68 al contrario firmó su sentencia, sepulturándolas en el mundo de fantasías de la ideología burguesa en la que habían nacido
... ¡No!, fue el principio de la reanudación histórica de la lucha de la clase obrera
La huelga general de diez millones de obreros en un país del centro del capitalismo significó el final del período de contrarrevolución que había empezado con la derrota de la oleada revolucionaria de los años 20, que prosiguió y se profundizó con al acción simultánea del fascismo y del estalinismo. A mediados de los sesenta se acaba el período de reconstrucción tras la Segunda Guerra mundial, y empieza una nueva crisis abierta del sistema capitalista.
Los primeros golpes de esta crisis caen sobre una generación obrera que no había conocido la desmoralización de la derrota de los años 20 y que había crecido durante el «boom» económico. Aunque la crisis golpea todavía ligeramente, la clase obrera empieza, sin embargo, a notar el cambio: «Un sentimiento de inseguridad en cuanto al porvenir se desarrolla entre los obreros y en particular los jóvenes. Ese sentimiento es tanto más vivo que los obreros en Francia lo desconocían prácticamente desde la guerra. (...) Las masas se dan cuenta cada día más de que la prosperidad se está acabando. La indiferencia y el “pasotismo” de los obreros, tan característicos durante las décadas pasadas, dejan el sitio a una inquietud sorda y creciente. (...) Se ha de admitir que una explosión semejante se basa en una larga acumulación de descontento real de la situación económica y laboral directamente sensible entre las masas, a pesar de que un observador superficial no lo viese» ([1]).
Y efectivamente un observador superficial no puede lograr entender lo que se está tejiendo en las profundidades del mundo capitalista. No es por casualidad si un grupo tan radical, y tan flojo en marxismo, como la Internacional situacionista escribe a propósito de Mayo del 68: «no se pudo observar la menor tendencia a la crisis económica (...) La erupción revolucionaria no vino de la crisis económica. (...) Lo que se atacó de frente en Mayo, fue la economía capitalista en buen funcionamiento» ([2]). La realidad era muy diferente y los obreros empezaban a vivirlo en carne propia.
Tras 1945, la ayuda de Estados Unidos había permitido el relanzamiento de la producción en Europa, que pagó en parte su deuda traspasando sus empresas a compañías norteamericanas. Después de 1955, EE.UU. cesó su ayuda «gratuita». La balanza comercial norteamericana era excedentaria, cuando la de los demás países seguía siendo deficitaria. Los capitales norteamericanos seguían invirtiéndose más rápidamente en Europa que en el resto del mundo, lo que permitió que se equilibrara la balanza de pagos de Europa pero desequilibrando la de Estados Unidos. Semejante situación condujo a un endeudamiento creciente del Tesoro norteamericano, puesto que los dólares invertidos en Europa o en el resto del mundo constituían una deuda con respecto al poseedor de esa moneda. A partir de los años 60, esa deuda exterior sobrepasaba las reservas de oro del Tesoro norteamericano, sin que tal ausencia de garantía del dólar bastase para poner en dificultad a Estados Unidos puesto que los demás países estaban endeudados con respecto a este país. Estados Unidos pudo entonces seguir apropiándose el capital del resto del mundo pagando con papel. Semejante situación cambia cuando se acaba la reconstrucción en los países europeos. Esta se manifiesta por la capacidad lograda por las economías europeas a proponer productos en el mercado mundial que compiten con los productos norteamericanos: a mediados de los 60, las balanzas comerciales de la mayoría de países asistidos se vuelven positivas, cuando después de 1964, la de Estados Unidos no cesa de deteriorarse. En cuanto se acaba la reconstrucción de la economía de los países europeos, el aparato productivo resulta pletórico y el mercado mundial aparece sobresaturado, lo que obliga a las burguesías nacionales a aumentar la explotación de su proletariado para poder enfrentarse con la competencia internacional.
Francia no escapa a tal situación y en 1967, su situación económica la obliga a encarar la inevitable reestructuración capitalista: racionalización, productividad mejorada, no pueden sino provocar un crecimiento del paro. Así es como a principios del 68, el número de parados sobrepasaba el medio millón, cifra muy importante en aquel entonces. El paro parcial aparece en varias fábricas y provoca reacciones obreras. Estallan huelgas que aunque limitadas y encuadradas por los sindicatos revelan un malestar evidente. Este fenómeno es tanto más evidente porque las nuevas generaciones nacidas de la explosión demográfica de posguerra están entrando en el mercado del trabajo.
La patronal se esfuerza por todos los medios de atacar a los obreros, un ataque en regla contra las condiciones de vida y de trabajo, llevado a cabo por la burguesía y su gobierno. En todos los países industrializados se incrementa sensiblemente el número de parados, se oscurecen las perspectivas económicas, se agudiza la competencia internacional. Para aumentar la competitividad de sus productos en el mercado, Gran Bretaña devalúa la libra a finales del 67. Esta operación no obtiene los resultados previstos porque una serie de países devalúan a su vez sus monedas. La política de austeridad impuesta por el gobierno laborista en aquel entonces es particularmente brutal: reducción masiva del gasto público, retirada de las tropas británicas de Asia, bloqueo de los sueldos, primeras medidas proteccionistas...
Estados Unidos, principal víctima de la ofensiva europea, reacciona evidentemente con brutalidad y, a principios de enero del 68, son anunciadas medidas económicas por el presidente Johnson y, para dar la respuesta a la devaluación de las monedas competidoras, el dólar también se devalúa. Este es el telón de fondo de la situación económica antes de Mayo del 68.
Un movimiento reivindicativo, pero que va más allá
Vemos entonces que los acontecimientos de Mayo del 68 se desarrollan en el marco de una situación económica deteriorada, que provoca una reacción de la clase obrera.
Claro está que otros factores contribuyen a la radicalización de la situación: la represión violenta contra los estudiantes y las manifestaciones obreras, la Guerra de Vietnam. Todos los mitos del capitalismo de posguerra entran en crisis simultáneamente: el mito de la democracia, de la prosperidad económica, de la paz. Esta situación es la que provoca una crisis social que conduce a la clase obrera a dar una primera respuesta.
Es una respuesta en el plano económico, pero va más allá. Los demás elementos de la crisis social, el desprestigio de los sindicatos y de las fuerzas tradicionales de izquierdas, hacen que miles de obreros y jóvenes se planteen problemas más generales, busquen respuestas a las causas profundas de su descontento y desilusión.
Así es como nació una generación de militantes en búsqueda de las posiciones revolucionarias. Leen a Marx, a Lenin, estudian el movimiento obrero del pasado. La clase obrera no demuestra solo su dimensión luchadora como clase explotada sino que muestra también su carácter revolucionario. Sin embargo, la mayor parte de esta generación de militantes es atraída por las falsas perspectivas propuestas por las fuerzas izquierdistas, perdiéndose para la clase obrera: si bien el sindicalismo es el arma con que la burguesía logra engañar al movimiento masivo de los obreros, el izquierdismo es el arma con la que se quema a la mayoría de militantes formados en la lucha.
Pero muchos otros logran reanudar con las organizaciones auténticamente revolucionarias, las que forman la continuidad histórica con el pasado del movimiento obrero, los grupos de la Izquierda comunista. Aunque ninguno de éstos logró entender en todas sus consecuencias el significado de los acontecimientos de Mayo, quedándose al margen del movimiento (y dejando el camino abierto al izquierdismo), aparecen núcleos que son capaces de agrupar las nuevas energías revolucionarias, formando a su vez nuevas organizaciones y poniendo las bases de un nuevo esfuerzo de agrupamiento de los revolucionarios, base del Partido revolucionario de mañana.
Una reanudación histórica larga y tortuosa
Los acontecimientos de Mayo de 68 son el comienzo de la reanudación histórica de la lucha de clases, son la ruptura con el período de contrarrevolución y la apertura de une nuevo curso histórico hacia los enfrentamientos decisivos entre ambas clases antagónicas de nuestra época: el proletariado y la burguesía. Una reanudación de gran alcance que momentáneamente se enfrenta a una burguesía impreparada, pero que rápidamente va a dar la cara y aprovecharse de la inexperiencia de la nueva generación obrera que ha vuelto al primer plano del escenario de la historia. Este nuevo curso histórico es confirmado por los acontecimientos internacionales que siguen el Mayo francés.
En 1969 estalla en Italia el gran movimiento de huelgas llamado «otoño caliente», una época de luchas que durará años, en la que los obreros irán quitando progresivamente la careta a los sindicatos y tenderán a dar vida a organismos con los que dirigir sus luchas. Una oleada de luchas cuya límite para la clase fue el haber quedado aislada en las fábricas, con la ilusión de que una lucha «dura» en las empresas podía «someter a la patronal». Esto permitió que los sindicatos volvieran a ocupar su lugar en la fábrica, disfrazados con nuevos collares de «organismos de base», en los que participaban todos los elementos izquierdistas que se las daban de revolucionarios durante el período ascendente del movimiento y que después acabaron colocándose de jefezuelos sindicales.
Otros movimientos de lucha obrera se manifiestan durante los 70 en el conjunto del mundo industrializado: en Italia (ferroviarios y hospitalarios), en Francia (Lip, Renault, metalúrgicos en Denain y Longwi), en España, Portugal..., los obreros ajustan sus cuentas a los sindicatos los cuales, a pesar de sus nuevos collares «más de base», siguen siendo vistos por lo que son, defensores de los intereses capitalistas y saboteadores de las luchas proletarias.
En Polonia en 1980, la clase obrera sabe sacar lecciones de la experiencia sangrienta de los enfrentamientos anteriores, los del 70 y del 76, organizando una huelga que paraliza el país. El formidable movimiento de los obreros polacos, que muestra al mundo entero la fuerza del proletariado, su capacidad para apropiarse de sus luchas, para organizarse por sí mismo en asambleas generales (los MKS) para extender la lucha al país entero, aquel formidable movimiento fue un aliento para la clase obrera mundial. La burguesía, con la ayuda de los sindicatos occidentales, hará surgir al sindicato Solidarnosc, especialmente creado para encuadrar, controlar y desviar a los obreros, sometiéndolos finalmente con las manos atadas a la represión del gobierno de Jaruzelski. La derrota provocó entonces una profunda desmoralización en las filas del proletariado mundial. Serán necesarios más de dos años para digerirla.
Durante los 80, los obreros sacan lecciones de todas las experiencias de sabotaje sindical de la década precedente. De nuevo estallan luchas en los principales países y los trabajadores empiezan a apropiarse de sus luchas, haciendo surgir órganos específicos. Los ferroviarios en Francia, los trabajadores de la enseñanza en Italia luchan organizados en órganos controlados por los obreros, mediante asambleas generales de huelguistas.
Frente a tal madurez en la lucha, la burguesía se ve obligada a renovar su arma sindical: durante esos años desarrolla una nueva forma de sindicalismo «de base» (Coordinadoras en Francia, Cobas en Italia), sindicatos disfrazados que recuperan los órganos creados por los obreros en lucha para volverlos a llevar hacia el terreno sindical.
No hemos sino esbozado lo que ocurrió durante las dos décadas que siguieron al Mayo francés. Es suficiente para poner en evidencia que no fue un accidente de la historia específicamente francés, sino verdaderamente el comienzo de una nueva fase histórica en la que la clase obrera rompió con la fase de contrarrevolución y se fue afirmando en la escena de la historia para volver al largo camino de enfrentamiento con el capital.
Una difícil reanudación histórica
Si por un lado las nuevas generaciones de la clase obrera de posguerra lograron romper con el período de contrarrevolución porque no habían conocido directamente la desmoralización de la derrota de los años 20, por otro carecían de experiencia y la reanudación histórica de la lucha sería larga y difícil. Ya hemos visto las dificultades para hacer la crítica de los sindicatos y de su papel de defensores del capital. Pero, sobre todo, un acontecimiento histórico de la mayor importancia, e imprevisto, va a hacer todavía más difícil la reanudación: el hundimiento del bloque del Este.
Manifestación de la erosión provocada por la crisis económica, ese hundimiento tendrá como consecuencia nefasta un reflujo en la conciencia del proletariado, que la burguesía sabrá explotar ampliamente para intentar ganar el terreno perdido los años precedentes.
Utilizando la identificación del estalinismo con el comunismo, la burguesía presenta el hundimiento del estalinismo como expresión de la «quiebra del comunismo», repitiendo este mensaje, simple pero eficaz, a la clase obrera: su lucha no tiene perspectiva, no existe alternativa posible al capitalismo. Éste tiene une montón de defectos, pero es lo único posible.
Esta campaña provoca en la conciencia de la clase obrera un reflujo de mayores consecuencias y más profundo que los que ya vividos tras las oleadas de luchas precedentes. No se trata efectivamente de la derrota difícil de un movimiento tras un sabotaje sindical, sino de un ataque contra la perspectiva misma a largo plazo de las luchas.
Sin embargo, la crisis que fue el factor detonante de la reanudación histórica de la lucha de clases ha seguido profundizándose, y con ella los ataques cada día más brutales contra las condiciones de vida de los obreros. Por esto en 1992 la clase obrera vuelve a la lucha abierta, como en las huelgas contra el gobierno de Amato en Italia, pero también en Bélgica, Alemania, Francia... Pero esta reanudación de la combatividad obrera sufre del retroceso en las conciencia, y no logra recuperar el nivel que había alcanzado a finales de los 80.
Desde entonces, la burguesía no desaprovecha la menor ocasión para impedir que el proletariado desarrolle sus luchas de forma autónoma y recupere la confianza en sí mismo. Al contrario, moviliza sus fuerzas y sus maniobras contra él, organizando en particular la huelga de la función pública durante el otoño 1995 en Francia: utilizándola en una gigantesca campaña internacional, intenta poner en evidencia la capacidad de los sindicatos para organizar la lucha obrera y defender sus intereses. Maniobra similar se desarrolla también en Bélgica y en Alemania, cuyo resultado es un nuevo prestigio internacional de los sindicatos para que éstos puedan cumplir con su papel, o sea, sabotear la combatividad obrera real.
La burguesía no limita sus maniobras a este plano. También lanza una serie de campañas para mantener a los obreros en el terreno podrido de la defensa de la democracia y del Estado burgués: «Mani pulite» en Italia, el caso Dutroux en Bélgica, las campañas antirracistas en Francia; cualquiera de estos acontecimientos es ampliado y utilizado por los «media» para convencer a los trabajadores del mundo entero que sus verdaderos problemas no son la defensa de vulgares intereses económicos, sino que han de apretarse el cinturón en sus respectivos Estados para defender la democracia, la justicia limpia y otras bobadas por el estilo.
Pero en estos dos años pasados se ha querido ir más lejos: intentar destruir la memoria histórica de la clase, desprestigiando la historia misma de la lucha de clases y a las organizaciones políticas que a ella se refieren. La burguesía ataca a la Izquierda comunista, presentándola como primera inspiradora del «negacionismo». También desvirtúa el significado profundo de la Revolución de octubre, presentándola como un golpe bolchevique, para borrar de las memorias la oleada revolucionaria de los años 20 en que la clase obrera demostró que era capaz de atacar al capitalismo como modo de producción y no solo de defenderse contra su explotación. Dos enormes libros escritos en Francia y Gran Bretaña han sido inmediatamente traducidos en varios idiomas, en los que se intenta identificar el estalinismo y el comunismo, atribuyéndole a éste los crímenes del estalinismo ([3]).
El porvenir sigue siendo el de la clase obrera
Si la burguesía está tan preocupada por desviar la lucha de la clase obrera, por deformar su historia, por desprestigiar a las organizaciones que siguen defendiendo la perspectiva revolucionaria de la clase obrera, es porque sabe que no ha vencido al proletariado y que, a pesar de sus actuales dificultades, la vía sigue abierta hacia enfrentamientos en los que la clase obrera podrá una vez más plantear su alternativa histórica contra el capitalismo. También sabe la burguesía que la agudización de la crisis y los sacrificios que impone a los obreros llevará a éstos a reanudar cada día más con sus luchas. Y es en éstas donde los proletarios recobrarán la confianza en sí mismos, criticarán radicalmente a los sindicatos y se organizarán de forma autónoma.
Una nueva fase se está abriendo, en la que la clase obrera volverá a emprender el camino abierto hace treinta años por el Mayo francés.
Helios
[1] Révolution internationale, antigua serie, no 2, 1969.
[2] Enragés et Situationnistes dans le mouvement des occupations, Internacional situacionista, 1969.
[3] Vease Revista internacional, no 92.
Geografía:
- Francia [162]
Series:
- Mayo de 1968 [129]
Historia del Movimiento obrero:
- 1968 - Mayo francés [130]
1848 : el Manifiesto comunista - Una brújula indispensable para el porvenir de la humanidad
- 13911 reads
El Manifiesto comunista se escribió en un momento decisivo de la historia de la lucha de clases: el periodo en que la clase representante del proyecto comunista, el proletariado, comenzaba a constituirse en clase independiente en la sociedad. A partir del momento en que el proletariado desarrolló su propia lucha por sus condiciones de existencia, el comunismo dejó de ser un ideal abstracto elaborado por las corrientes utópicas, para convertirse en el movimiento social práctico que lleva a la abolición de la sociedad de clases y a la creación de una comunidad humana auténtica. Como tal, la principal tarea del Manifiesto comunista era la elaboración de la verdadera naturaleza del objetivo comunista de la lucha de clases así como los principales medios para alcanzarlo. Eso es lo que muestra la importancia del Manifiesto comunista en nuestros días frente a las falsificaciones burguesas del comunismo y la lucha de clases, su actualidad que la burguesía trata de ocultar. Hemos tratado el Manifiesto varias veces en nuestra prensa, recientemente en nuestros artículos «1848: el comunismo como programa político»([1]) en «El Manifiesto comunista de 1848, arma fundamental del combate de clase obrera contra el capitalismo» ([2]). En este artículo retomamos más particularmente un aspecto: el Manifiesto contiene ya la mayor parte de los argumentos para combatir el estalinismo.
«Un espectro recorre Europa: el espectro del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han reunido en una Santa Alianza para abatirlo: del Papa al Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los policías alemanes».
Estas líneas que abren el Manifiesto comunista escrito hace ahora exactamente 150 años, son hoy más verdad que nunca antes lo habían sido. Uno siglo y medio después que la Liga de los Comunistas hubiera adoptado la famosa declaración de guerra del proletariado revolucionario contra el sistema capitalista, la clase dominante sigue estando extremadamente preocupada por el espectro del comunismo. El Papa, codo con codo con su amigo estalinista Fidel Castro, sigue en cruzada por la defensa del derecho otorgado por Dios a la clase dominante de vivir de la explotación del trabajo asalariado. El Libro negro del comunismo, última monstruosidad de los «radicales franceses», que acusa de forma mentirosa al marxismo de los crímenes de su enemigo estalinista, está siendo traducido al inglés, el alemán y el italiano ([3]). En cuanto a la policía alemana, movilizada como siempre contra las ideas revolucionarias, ha recibido oficialmente, mediante un cambio de la constitución democrática burguesa, el derecho a realizar electrónicamente encuestas y escuchas contra el proletariado en cualquier lugar y en cualquier momento ([4]).
1998, año del 150 aniversario del Manifiesto comunista, constituye una nueva cumbre en la lucha histórica que libran las clases dominantes contra el comunismo. Aprovechando todavía ampliamente el hundimiento en 1989 de los regímenes estalinistas europeos que presentan como el «fin del comunismo» y siguiendo las huellas del 80 aniversario de la Revolución de octubre, la burguesía alcanza nuevos records de producción en su propaganda anticomunista. Podríamos imaginarnos que la cuestión del Manifiesto comunista ofrecería una nueva ocasión para intensificar esa propaganda.
Sin embargo ha ocurrido justo lo contrario. Pese al evidente significado histórico de la fecha de enero de 1848 – el Manifiesto es, con la Biblia, el libro más veces publicado a nivel mundial en el siglo XX – la burguesía ha escogido la política de ignorar prácticamente el aniversario del primer programa verdaderamente comunista revolucionario de su enemigo de clase. ¿Cuál es la razón de ese silencio ensordecedor?
El 10 de enero de 1998 la burguesía alemana ha publicado en el Frankfurter Allgemeine Zeitung una toma de posición sobre el Manifiesto comunista. Tras proclamar que «los obreros del Este se habían desembarazado del comunismo» y de afirmar que «la dinámica flexibilidad del capitalismo permitirá superar todas las crisis», desmintiendo de esta forma a Marx, la toma de posición concluye: «150 años después de la aparición del Manifiesto no tenemos que tener miedo de ningún espectro».
Este artículo, relegado a la página 13 del suplemento económico y bursátil, no es una tentativa demasiado feliz de la clase dominante para acreditarse: junto a él, en la misma página, hay un artículo sobre la terrible crisis económica en Asia y otro sobre un nuevo récord oficial en la tasa de paro en Alemania rozando ya los 4,5 millones. Las páginas de la prensa burguesa demuestran por sí mismas la falsedad de la pretendida refutación del marxismo por la historia. En realidad, no existe hoy documento que perturbe más profundamente a la burguesía que el Manifiesto comunista, y ello por dos razones. La primera porque su demostración del carácter históricamente limitado del modo de producción capitalista, de la naturaleza insoluble de sus contradicciones internas que confirma la realidad presente, continúa inquietando a la clase dominante. La segunda porque, ya precisamente en la época, el Manifiesto fue escrito para disipar las confusiones existentes en la clase obrera sobre la naturaleza del comunismo. Desde un punto de vista actual, podemos leerlo como una denuncia moderna de la mentira según la cual el estalinismo habría tenido algo que ver con el socialismo. Esta mentira es hoy una de las principales cartas de la clase dominante contra el proletariado.
Por estas dos razones la burguesía tiene un interés vital en evitar todo tipo de publicidad que pudiera atraer la atención sobre el Manifiesto comunista y sobre lo que contiene realmente este célebre documento. En particular, no quiere que nada sea hecho o dicho que pudiera agudizar la curiosidad de los obreros y llevarlos a leerlo ellos mismos. Basándose sobre el impacto histórico del hundimiento del estalinismo, la burguesía va a seguir proclamando que la historia ha refutado el marxismo. Sin embargo, evitará prudentemente todo examen público del objetivo comunista, tal y como lo ha definido el marxismo, y del método materialista histórico utilizado con este fin. Como el Manifiesto comunista refuta por adelantado la idea del «socialismo en un solo país» (inventada por Stalin) y como ha estallado en mil pedazos su pretendida superación de la crisis del capitalismo, la burguesía continuará todo el tiempo que le sea posible ignorando la poderosa argumentación de este documento. Se sentirá más segura de sí misma combatiendo el espectro burgués del «socialismo en un solo país» de Stalin, presentado como la espantosa puesta en práctica del marxismo por la Revolución rusa.
En cambio para el proletariado, el Manifiesto comunista es la brújula para el porvenir de la especie humana que muestra la salida al callejón sin salida mortal en el cual el capitalismo decadente entrampa a la humanidad.
El «espectro del comunismo» burgués
La referencia al «espectro del comunismo» al comienzo del Manifiesto del Partido comunista de 1848 se ha convertido en una de las expresiones más célebres de la literatura mundial. Sin embargo no se sabe generalmente a qué hace referencia verdaderamente ese pasaje. En realidad, la atención del público de la época no se centraba tanto en el comunismo del proletariado sino sobre el comunismo falso y reaccionario de las otras capas sociales e incluso de la misma clase dominante. Lo que quería decir realmente es que la burguesía, no osando combatir abiertamente y por tanto reconocer públicamente las tendencias comunistas que estaban actuando entonces en la lucha proletaria, utilizaba esta confusión para luchar contra el desarrollo de una lucha obrera autónoma. «¿Qué partido de oposición no ha sido tildado de comunista por sus adversarios en el poder?» se pregunta el Manifiesto, «¿Qué partido de la oposición no ha lanzado la acusación oprobiosa de comunista al más oposicional que exista, lo mismo que contra sus adversarios reaccionarios?».
Ya en 1848 este «espectro del comunismo» impostor estaba en el centro de la controversia pública lo cual hacía particularmente difícil al joven proletariado tomar conciencia de que el comunismo, lejos de ser una cosa separada u opuesta a la lucha de clase cotidiana, no era otra cosa que su misma naturaleza, la significación histórica y el objetivo final de la misma. Eso es lo que permitía enmascarar que, como decía el Manifiesto, «las concepciones teóricas de los comunistas (...) no hacen sino expresar, en términos generales, las condiciones reales de una lucha de clases existente, un movimiento histórico que se desarrolla ante nuestros ojos».
Ahí reside la dramática actualidad del Manifiesto comunista. Hace siglo y medio, de la misma forma que hoy, muestra la vía al refutar todas las distorsiones antiproletarias del comunismo. Frente a un fenómeno histórico enteramente nuevo –el paro masivo y la pauperización de las masas en la Inglaterra industrializada y la alteración de Europa, todavía semifeudal, por crisis comerciales periódicas, la extensión internacional del descontento revolucionario de las masas en las vísperas de 1848– los sectores más conscientes de la clase obrera buscaban balbuceando una comprensión más clara del hecho de que al crear una clase de productores desposeídos, enlazados internacionalmente en el trabajo asociado por la industria moderna, el capitalismo había creado su propio sepulturero potencial. Las primeras grandes huelgas obreras colectivas en Francia y en otros lugares, la aparición del primer movimiento político proletario masivo en Gran Bretaña (el Cartismo) y los esfuerzos por elaborar un programa socialista por las organizaciones obreras, sobre todo alemanas (de Weitling a la Liga de los Comunistas) expresaban estos avances. Pero para que el proletariado estableciera su lucha sobre una base de clase sólida, era preciso aclarar ante todo el objetivo comunista de este movimiento y combatir por tanto conscientemente el «socialismo» de las demás clases. La clarificación de esta cuestión era urgente puesto que la Europa de 1848 estaba al borde de movimientos revolucionarios que iban a alcanzar su apogeo en Francia con el primer cara a cara masivo entre la burguesía y el proletariado durante las jornadas de junio de 1848.
Por ello el Manifiesto comunista dedica todo un capítulo a denunciar el carácter reaccionario del socialismo no proletario. Incluye especialmente las expresiones verdaderas de la clase dominante opuesta a la clase obrera:
– el socialismo feudal que tiene en parte como objetivo movilizar a los obreros detrás de la resistencia reaccionaria de la nobleza contra la burguesía;
– el socialismo burgués «una parte de la burguesía busca paliar las taras sociales a fin de consolidar la sociedad burguesa».
Era ante todo y sobre todo para combatir esos «espectros del comunismo» por lo que el Manifiesto fue escrito. Como declara a continuación «ha llegado el momento de que los comunistas expongan públicamente, ante todo el mundo, sus concepciones, sus objetivos y sus tendencias; que opongan a la leyenda del espectro un manifiesto del partido».
Los elementos esenciales de esta exposición eran la concepción materialista de la historia y de la sociedad comunista sin clases destinada a reemplazar el capitalismo. Es la resolución brillante de esta tarea histórica lo que hace hoy del Manifiesto comunista el punto de partida indispensable de la lucha proletaria contra los absurdos ideológicos de la burguesía legados por la contrarrevolución estalinista. El Manifiesto comunista, lejos de ser un producto caduco del pasado, estaba ya muy adelantado a su época en 1848. En el momento de su publicación se pensaba erróneamente que estaba próxima la caída del capitalismo y la victoria de la revolución proletaria, pero solo con la llegada del siglo XX el cumplimiento de la visión revolucionaria del marxismo se puso al orden del día. Al leer hoy el Manifiesto se tiene la impresión de que acaba de ser escrito por lo precisa que es su formulación de las contradicciones de la sociedad burguesa actual y la necesidad de su resolución por la lucha de clases del proletariado. Esta actualidad verdaderamente subyugante del Manifiesto es la prueba de que constituye una emanación de una clase auténticamente revolucionaria teniendo en sus manos el destino de la humanidad, dotada de una visión a largo plazo a la vez gigantesca y realista de la historia humana.
El Manifiesto: un arma inestimable contra el estalinismo
Evidentemente sería un error comparar el ingenuo socialismo feudal y burgués de 1848 con la contrarrevolución estalinista de los años 30 que, en nombre del marxismo, destruyó la primera revolución proletaria victoriosa de la historia, liquidó físicamente la vanguardia comunista de la clase obrera y sometió al proletariado a la explotación capitalista más bestial. Sin embargo, el Manifiesto comunista había desenmascarado el denominador común del «socialismo» de las clases explotadoras. Lo que Marx y Engels describen del socialismo «conservador y burgués» de la época se aplica plenamente al estalinismo del siglo XX.
«Por transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entiende en manera alguna la abolición de las relaciones de producción burguesas, la cual no puede ser alcanzada más que por medios revolucionarios; pretende hacerlo únicamente por la implantación de reformas administrativas que se realizan sobre la base misma de esas relaciones de producción sin afectar, por tanto, las relaciones entre capital y trabajo asalariado y que, en el mejor de los casos, permiten a la burguesía disminuir los gastos de su explotación y aligerar el presupuesto estatal».
El estalinismo ha proclamado que pese a la persistencia de lo que ha llamado trabajo asalariado «socialista» el producto de su trabajo pertenecía a la clase productora porque la explotación personal por capitalistas individuales había sido sustituida por la propiedad del Estado. Como respuesta, el Manifiesto comunista se pregunta: «¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo de los proletarios, crea un determinado tipo de propiedad?» y responde: «En manera alguna. Crea el Capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede crecer más que a condición de producir un excedente de trabajo asalariado con el fin de explotarlo de nuevo. En su forma actual, la propiedad evoluciona en el antagonismo entre capital y trabajo (...) Ser capitalista es ocupar no solamente una posición personal sino sobre todo una posición social. El capital es un producto colectivo y no puede ser puesto en movimiento más que por la actividad común de un gran número de miembros de la sociedad, en última instancia, de todos sus miembros. Consecuentemente, el capital no es una potencia personal sino una potencia social».
Esta comprensión fundamental, a saber, que la sustitución jurídica de los capitalistas individuales por la propiedad del Estado no cambia para nada –contrariamente a la mentira estalinista– la naturaleza capitalista de la explotación del trabajo asalariado, fue formulada de forma aún más explícita por Engels.
«Sin embargo, ni la transformación en sociedades por acciones, ni la transformación en propiedad del Estado, suprimen la naturaleza como Capital de las fuerzas productivas (...) El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista: el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Cuantas más fuerzas productivas coloca bajo su propiedad, más se convierte en capitalista colectivo y más explota a los ciudadanos. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. La relación capitalista no es suprimida sino que es llevada a su colmo».
Sin embargo, al definir la diferencia fundamental entre capitalismo y comunismo, el Manifiesto anticipa claramente el carácter burgués de los antiguos países estalinistas.
«En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no más que un medio de aumentar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y estimular la vida de los trabajadores. En la sociedad burguesa el pasado domina al presente, en la sociedad comunista el presente domina al pasado».
Por ello el éxito de la industrialización estalinista en Rusia durante los años 30 a expensas de las condiciones de vida de los obreros y mediante una reducción drástica de las mismas, constituye la mejor prueba de la naturaleza de ese régimen. El desarrollo de las fuerzas productivas en detrimento del consumo de los productores es la tarea histórica del capitalismo. La humanidad ha debido pasar por el infierno de la acumulación del capital con el fin de que sean creadas las precondiciones materiales de una sociedad sin clases. El socialismo, por el contrario, en cada uno de sus pasos, en cada etapa hacia ese objetivo, se caracteriza ante todo y sobre todo, por un crecimiento cuantitativo y cualitativo del consumo, en particular de los alimentos, el vestido y la vivienda. Por ello, el Manifiesto identifica la pauperización absoluta y relativa del proletariado como la característica primordial del capitalismo: «La burguesía es incapaz de mantenerse como clase dirigente y de imponer a la sociedad, como ley suprema, las condiciones de vida de su clase. No puede reinar porque no puede asegurar la existencia del esclavo en el interior mismo de su esclavitud: se ve forzada a dejarla caer tan bajo que se ve obligada a alimentarlo en lugar de ser alimentado por ella. La sociedad no puede vivir bajo la burguesía: la existencia de la burguesía y la existencia de la sociedad se han hecho incompatibles».
Esto quiere decir dos cosas: el empobrecimiento lleva al proletariado a la revolución; este empobrecimiento significa que la expansión de los mercados capitalistas no puede seguir la de la producción. Resultado: el modo de producción se rebela contra el modo de intercambio; las fuerzas productivas se rebelan contra un modo de producción que han superado; el proletariado se rebela contra la burguesía; el trabajo vivo contra la dominación del trabajo muerto. El porvenir de la humanidad se afirma contra la dominación del presente por el pasado.
El Manifiesto : el aplastamiento del «socialismo en solo país» por el marxismo
De hecho, el capitalismo ha creado las precondiciones de una sociedad sin clases que puede dar a la humanidad, por primera vez en la historia, la posibilidad de superar la lucha del hombre contra el hombre por la supervivencia, produciendo una abundancia de medios materiales de subsistencia y de cultura humana. Pero estas precondiciones –particularmente, el proletariado mundial y el mercado mundial– no existen más que a escala mundial. La forma más alta de concurrencia capitalista (que no es más que una versión moderna de la lucha secular del hombre contra el hombre en condiciones de penuria) es la lucha económica y militar por la supervivencia entre Estados nacionales. Por ello la superación de la concurrencia capitalista y el establecimiento de una sociedad verdaderamente colectiva y humana no pueden realizarse más que mediante la superación del Estado nacional, a través de una revolución proletaria mundial. Solo el proletariado puede cumplir esa tarea puesto que, como dice el Manifiesto, «los obreros no tienen patria». La dominación del proletariado hará desaparecer cada vez más las demarcaciones y los antagonismos entre los pueblos. «Una de las primeras condiciones de su emancipación es la acción unificada, al menos de los trabajadores de los países civilizados».
Antes del Manifiesto comunista, en los Principios del comunismo, Engels había respondido a la cuestión ¿Esta revolución será posible en un solo país?.
«No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido tan estrechamente a los pueblos de la Tierra y sobre todo a los más civilizados que cada pueblo depende de lo que pasa en los demás (...) La revolución comunista, por consiguiente, no será una revolución puramente nacional; se producirá al mismo tiempo en todos los países civilizados, es decir, al menos en Gran Bretaña, América, Francia y Alemania».
He aquí el último golpe mortal del Manifiesto comunista a la ideología burguesa de la contrarrevolución estalinista: la llamada teoría del socialismo en un solo país. El Manifiesto comunista es la brújula que ha guiado la oleada revolucionaria mundial de 1917-23. Es la consigna gloriosa de «Proletarios de todos los países !Uníos!» que ha guiado al proletariado ruso y a los bolcheviques en su lucha heroica contra la guerra imperialista de la patria capitalista, en la toma del poder por el proletariado para comenzar la revolución mundial. Es el Manifiesto comunista el que ha servido de punto de referencia al famoso discurso de Rosa Luxemburgo sobre el programa, en el congreso de fundación del Partido comunista alemán (KPD), en el corazón de la revolución alemana, y en el congreso de fundación de la Internacional comunista. Del mismo modo, ha sido el internacionalismo proletario sin compromisos del Manifiesto y del conjunto de la tradición marxista lo que inspiró a Trotski en su lucha contra el «socialismo en un solo país» y el que inspiró a la Izquierda comunista en su lucha de más de medio siglo contra la contrarrevolución estalinista.
La Izquierda comunista rinde hoy homenaje al Manifiesto comunista de 1848 no como un vestigio de un pasado lejano, sino como un arma poderosa contra la mentira del estalinismo y como guía indispensable para el necesario porvenir revolucionario de la humanidad.
Krespel
[1] Serie «El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material», Revista internacional no 72, primer trimestre 1993.
[2] Révolution internationale no 276.
[3] El Libro negro del comunismo: crímenes, terror y represión.
[4] Es lo que se llama «Grosse Lauschangriff», es decir, «Gran ataque de las escuchas», de la burguesía alemana el cual tiene como supuesto objetivo el crimen organizado pero que especifica 50 infracciones diferentes, incluidas formas diversas de subversión.
Historia del Movimiento obrero:
- 1848 [35]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
III - 1918: el programa del Partido comunista de Alemania
- 5743 reads
La clase dominante no puede enterrar totalmente la memoria de la Revolución de octubre 1917 en Rusia, donde por primera vez en la historia la clase explotada tomó el poder en un inmenso país. En lugar de ello, como hemos tenido ocasión de mostrar en esta Revista en numerosas ocasiones ([1]) utiliza los considerables medios de que dispone para distorsionar el significado de ese acontecimiento histórico echando mano de una gigantesca artillería de mentiras y calumnias.
Las cosas son completamente diferentes respecto a la revolución en Alemania acontecida entre 1918-23. Sobre ella aplica una política de completa censura. Así por ejemplo, si tomamos una muestra de lo que se enseña en las escuelas en los libros de historia encontraremos que la Revolución de octubre tiene al menos un apartado (eso sí, insistiendo fuertemente en sus peculiaridades rusas). Sin embargo, la Revolución alemana se la restringe a unas poquitas líneas y es despachada como unas «revueltas del hambre» al final de la Primera Guerra mundial o, a lo sumo, nos hablan de los esfuerzos de una oscura banda llamada «los espartaquistas» para tomar el poder aquí y allá. El silencio será probablemente más espeso cuando este año se cumpla el 80º aniversario del derrocamiento del Káiser alemán por la revolución el 8 de noviembre. La mayoría de la clase obrera mundial jamás habrá oído que en Alemania hubo por esas fechas una revolución de la clase obrera y la burguesía está muy interesada en mantenerla en la ignorancia. Sin embargo, los comunistas no tenemos la menor duda en afirmar, como herederos de los «fanáticos espartaquistas», que esos acontecimientos «desconocidos» fueron muy importantes y determinaron de forma crucial la historia subsiguiente del siglo XX.
Escondida en la historia: la revolución alemana
Cuando los bolcheviques animaron a la clase obrera rusa a tomar el poder en octubre de 1917 no fue con la intención de hacer únicamente la revolución en Rusia. Ellos entendían que la revolución sería posible en Rusia únicamente como producto de un movimiento mundial de la clase obrera contra la guerra imperialista que abriría una época de revolución social a escala mundial. La insurrección en Rusia se consideró únicamente como el primer acto de la revolución proletaria mundial.
Lejos de ser una vaga perspectiva para un futuro distante, la revolución mundial se vio como inminente, madurando palpablemente en una Europa desgarrada por la guerra. Alemania fue vista desde el principio como la clave en la extensión de la revolución desde Rusia a la industrializada Europa occidental. Alemania era la nación industrial más poderosa de Europa. Su proletariado era el más concentrado. Las tradiciones políticas del movimiento obrero en Alemania estaban entre las más avanzadas del mundo. Era también el país donde el proletariado había sufrido más duramente los estragos de la guerra y donde, junto a Rusia, se habían producido las protestas más importantes desde las revueltas proletarias de 1916. No era por tanto un deseo piadoso que los bolcheviques vieran en la extensión de la revolución a Alemania la salvación de la revolución en Rusia. Cuando la revolución estalló en Alemania a partir de la revuelta de los marineros en la ciudad norteña de Kiel y la rápida formación de Consejos de obreros y soldados en numerosas ciudades, los obreros rusos lo celebraron con enorme entusiasmo, plenamente conscientes de que ello sería lo único que podía librarles del terrible asedio que todo el capitalismo mundial había organizado desde el momento mismo en que tomaron el poder.
La revolución en Alemania fue, por tanto, la prueba de que la revolución proletaria solo podía ser una revolución mundial. La clase dominante lo entendió muy bien: si Alemania caía en el «bolchevismo» la terrible epidemia se extendería por toda Europa. Fue la prueba de que la lucha de la clase obrera no conoce los límites impuestos por las fronteras nacionales y que es el mejor antídoto contra el nacionalismo y el frenesí imperialista que impone la burguesía.
El logro «mínimo» de la revolución en Alemania fue que acabó con la horrible carnicería que estaba constituyendo la Primera Guerra mundial, porque tan pronto como estalló el movimiento revolucionario, el conjunto de la burguesía mundial reconoció que era el momento de parar la guerra y unirse contra un enemigo mucho más peligroso, la clase obrera revolucionaria. La burguesía alemana detuvo rápidamente la guerra – aceptando a regañadientes los duros términos impuestos por el tratado de paz – obtuvo de las demás burguesías todos los medios para enfrentar a su enemigo dentro de casa.
Y al contrario, la derrota de la revolución en Alemania acreditó la tesis marxista –defendida de la forma más lúcida por los comunistas alemanes, tales como Rosa Luxemburgo– que en ausencia de una alternativa proletaria, el capitalismo decadente solo puede conducir a la humanidad a la barbarie. Todos los horrores que se abalanzaron sobre el mundo en las décadas siguientes fueron el resultado directo de la derrota en Alemania, la cual propició por un lado la degeneración de la revolución en Rusia y, de otro lado, el que la acción internacional de las fuerzas combinadas de la burguesía hiciera que el bastión proletario en Rusia fuera sustituido por un régimen contrarrevolucionario de nuevo tipo –el cual ahogó en sangre la revolución en nombre de la revolución, construyó una economía de guerra capitalista en nombre del socialismo y desarrolló una guerra imperialista en nombre del internacionalismo proletario. En Alemania la ferocidad de la contrarrevolución, encarnada por el terror nazi, estuvo a la altura, como en Rusia, de la amenaza revolucionaria que la había precedido. Tanto estalinismo como nazismo, con su militarización extrema de la vida social, fueron la expresión más obvia de que la derrota del proletariado abre la vía a la guerra imperialista mundial.
El comunismo era necesario y posible en 1917. Si el movimiento comunista hubiera triunfado entonces, no cabe la menor duda de que el proletariado mundial hubiera tenido ante sí gigantescas tareas que cumplir en la construcción de la nueva sociedad. Sin duda habría cometido errores que las posteriores generaciones proletarias habrían evitado a costa de su amarga experiencia. Sin embargo, se hubiera evitado vivir bajo los efectos acumulativos del capitalismo decadente, con su espantoso legado de terror y destrucción, de envenenamiento material e ideológico.
Una nueva sociedad humana habría podido emerger de las ruinas de la Primera Guerra mundial; en su lugar, la derrota de la revolución engendró un siglo de monstruosidades y pesadillas. Alemania fue el punto clave. Hace ahora 80 años, un lapso muy corto si se habla en términos históricos, obreros armados tomaron las calles de Berlín, Hamburgo, Bremen, Munich, proclamando su solidaridad con los obreros rusos y expresando su intención de seguir su ejemplo. Por unos breves pero gloriosos años, la clase dominante tembló de la cabeza a los pies ante el espectro del comunismo. Por ello no cabe cuestionarse por qué la burguesía se afana tanto en enterrar la memoria de aquellos hechos, en impedir a las actuales generaciones de proletarios comprender que forman parte de una clase internacional cuya lucha determina el curso de la historia; que la revolución proletaria mundial no es una utopía sino una posibilidad concreta que surge de la desintegración interna del modo capitalista de producción.
En el Congreso fundacional del KPD la cuestión era revolución sí, reforma no
La grandeza y la tragedia de la revolución alemana se resumen en el discurso de Rosa Luxemburgo ante el Congreso de fundación del Partido comunista de Alemania (KPD) celebrado a finales de diciembre de 1918.
En nuestra serie sobre la revolución en Alemania ([2]), hemos escrito sobre la importancia de este congreso sobre las cuestiones de organización que tenía que abordar el nuevo partido – sobre todo, la necesidad de una organización centralizada capaz de hablar con una sola voz en toda Alemania. También abordamos algunas cuestiones programáticas que fueron acaloradamente debatidas en el congreso, notablemente las cuestiones parlamentaria y sindical. También vimos que si bien Rosa Luxemburgo y el grupo Espartaco –el verdadero núcleo del KPD– no defendieron la posición más clara en esas cuestiones, seguían sin embargo una posición marxista en materia de organización, en oposición a las tendencias más de izquierdas que expresaban una postura de desconfianza hacia la centralización.
En el discurso de Rosa Luxemburgo –a propósito de la adopción del programa del partido– aparece esa misma claridad pese a debilidades secundarias que podemos encontrar en él. El contenido más profundo de su discurso es una reflexión sobre la fuerza del proletariado en Alemania como vanguardia de un movimiento mundial de su clase. Al mismo tiempo, el hecho de que ese magnífico discurso fuera el último que pronunciara y que el joven partido se viera decapitado como resultado del fracaso de la insurrección de Berlín apenas dos semanas después, también expresa la tragedia del proletariado alemán, su incapacidad para asumir la gigantesca tarea histórica que recaía sobre sus hombros.
Las razones de dicha tragedia no corresponden al objetivo de este artículo. Lo que pretendemos en esta serie es mostrar cómo la experiencia histórica de nuestra clase ha profundizado su comprensión tanto de la naturaleza del comunismo como del camino para alcanzarlo. En otras palabras, el propósito de la serie es trazar una historia del programa comunista. El programa del KPD, más generalmente conocido como Programa de Espartaco, desde que fuera originalmente publicado bajo el título de «¿Qué quiere la Liga Espartaquista?» en el periódico Die Rote Fahne (la bandera roja) el 4 de diciembre de 1918 ([3]) fue un hito muy significativo en esta historia y no fue accidental que la tarea de presentarlo al congreso fuera confiada a Rosa Luxemburgo dada su trayectoria como teórica marxista. Sus palabras iniciales afirman plenamente la importancia para el nuevo partido de adoptar un programa revolucionario claro en una coyuntura histórica que era claramente revolucionaria: «¡Camaradas! Hoy tenemos la tarea de discutir y aprobar un programa. Al emprender esta tarea no nos motiva únicamente el hecho de que ayer fundamos un partido nuevo y que un partido nuevo debe formular un programa. En la base de las deliberaciones de hoy están grandes acontecimientos históricos. Ha llegado el momento de fundar todo el programa socialista del proletariado sobre bases nuevas» ([4]).
Para establecer cómo deben ser esas «bases nuevas», Rosa Luxemburgo examina los esfuerzos anteriores del movimiento obrero para establecer dicho programa. Argumentando que «nos encontramos en una situación similar a la de Marx y Engels cuando escribieron el Manifiesto comunista hace 70 años» (ídem), recuerda que, en ese momento, los fundadores del socialismo científico habían considerado que la revolución proletaria era inminente pero que el desarrollo y expansión posteriores del capitalismo habían demostrado que tal pronóstico era erróneo y que, dado que se habían equivocado y que su socialismo era científico, Marx y Engels habían comprendido que un largo período de organización, de educación, de lucha por reformas, de construcción del ejército proletario, era necesario antes de que la revolución comunista pudiera estar a la orden del día de la historia. De esa comprensión vino el período de la socialdemocracia, en el cual se estableció una distinción entre el programa máximo de revolución social y el programa mínimo de reformas alcanzables dentro de la sociedad capitalista. Sin embargo, como la socialdemocracia se fue acomodando a una situación que aparecía como de ascenso perpetuo de la sociedad burguesa, el programa mínimo se separó primeramente del programa máximo y cada vez más se convirtió para la socialdemocracia en el único programa. Este divorcio entre los objetivos inmediatos e históricos del proletariado tuvo una expresión dentro del Programa de Erfurt de 1891 y –precisamente cuando las posibilidades de obtención de reformas dentro de la sociedad capitalista se iban reduciendo cada vez más– las ilusiones reformistas fueron ganando un espacio cada vez mayor dentro del partido obrero. Así, como hemos puesto de manifiesto en un artículo anterior de esta serie ([5]), en su discurso Rosa Luxemburgo demuestra que el mismo Engels no fue inmune a esa creciente tentación consistente en pensar que la conquista del sufragio universal supondría para la clase obrera la posibilidad de tomar el poder a través del proceso electoral burgués.
La guerra imperialista y el estallido de la revolución proletaria en Rusia y Alemania habían puesto fin a todas esas ilusiones sobre una transición gradual y pacífica entre el capitalismo y el socialismo. Esos fueron los «grandes acontecimientos históricos» que exigían que el programa socialista se estableciera sobre «nuevas bases». La rueda había dado una vuelta completa: «Permítaseme repetir que la evolución del proceso histórico nos ha conducido de vuelta a la ubicación de Marx y Engels en 1848, cuando enarbolaron por primera vez la bandera del socialismo internacional. Estamos donde estuvieron ellos, pero con la ventaja adicional de setenta años de desarrollo capitalista a nuestras espaldas. Hace setenta años, para quienes revisaron los errores e ilusiones de 1848, parecía que al proletariado le aguardaba un camino interminable por recorrer antes de tener la esperanza, siquiera, de realizar el socialismo. Casi no es necesario que diga que a ningún pensador serio se le ha ocurrido jamás ponerle fecha a la caída del capitalismo; pero después de las derrotas de 1848 esta caída parecía estar en un futuro distante... Estamos ahora en condiciones de hacer el balance y podemos ver que el lapso ha sido breve si lo comparamos con el curso de la lucha de clases a través de la historia. El desarrollo capitalista en gran escala ha llegado tan lejos en setenta años, que hoy podemos seriamente liquidar el capitalismo de una vez por todas. No sólo estamos en condiciones de cumplir esta tarea, no solo es un deber para el proletariado, sino que nuestra solución le ofrece a la humanidad la única vía para escapar a la destrucción... Las cosas han llegado a un punto tal que a la humanidad sólo se le plantean dos alternativas: perecer en el caos o encontrar su salvación en el socialismo. El resultado de la Gran guerra es que a las clases capitalistas les es imposible salir de sus dificultades mientras sigan en el poder. Comprendemos ahora la verdad que encerraba la frase que formularon por primera vez Marx y Engels como base científica del socialismo en la gran carta de nuestro movimiento, el Manifiesto comunista. El socialismo, dijeron, se volverá una necesidad histórica. El socialismo es inevitable, no solo porque los proletarios ya no están dispuestos a vivir bajo las condiciones que les impone la clase capitalista, sino también porque si el proletariado no cumple con sus deberes de clase, si no construye el socialismo, nos hundiremos todos juntos» ([6]).
El comienzo del capitalismo decadente, señalado por la gran guerra imperialista y por la respuesta del proletariado contra la misma, necesitaba una ruptura definitiva con el viejo programa de la socialdemocracia: «Nuestro programa se opone deliberadamente al principio rector del Programa de Erfurt: se opone tajantemente a la separación entre consignas inmediatas, llamadas mínimas, formuladas para la lucha económica y política, del objetivo socialista formulado como programa máximo. En oposición deliberada al Programa de Erfurt liquidamos los resultados de un proceso de 70 años, liquidamos, sobre todo, los resultados primarios de la guerra, declarando que no conocemos los programas máximos y mínimos; sólo conocemos una cosa, el socialismo; esto es lo mínimo que vamos a conseguir» (ídem).
En el resto de su discurso, Rosa Luxemburgo no entra en detalles acerca de las medidas a adoptar en el proyecto de programa. En vez de ello, se focaliza sobre la tarea más urgente de analizar: cómo el proletariado puede rellenar el lapso que hay entre la revuelta espontánea inicial contra las privaciones de la guerra y la elaboración consciente de un programa comunista. Ello requiere por encima de todo una crítica despiadada de las debilidades del movimiento revolucionario de masas de noviembre 1918.
Esta crítica no pretendía en modo alguno desconsiderar los esfuerzos heroicos de obreros y soldados que habían logrado paralizar la máquina guerrera imperialista. Rosa Luxemburgo reconoce la importancia crucial de la formación de Consejos de obreros y soldados a lo largo y lo ancho del territorio alemán en noviembre de 1918. Este hecho basta por sí mismo para incluir la Revolución de noviembre entre «las más destacadas entre las revoluciones socialistas del proletariado». El llamamiento a la formación de consejos de obreros y soldados fue tomado de los obreros rusos, su naturaleza internacional e internacionalista quedó patente porque «la Revolución rusa creó las primeras llamas de la revolución mundial». Contrariamente a lo que dicen muchos de sus críticos, incluso entre los camaradas que le eran más próximos, Rosa Luxemburgo distaba mucho de ser una adoradora de la espontaneidad instintiva de las masas. Sin una conciencia de clase clara, la resistencia espontánea inicial puede sucumbir bajo las maniobras y vilezas de la clase enemiga: «Pero es característico de los rasgos contradictorios de nuestra revolución, característico de las contradicciones que acompañan a toda revolución, que en el momento de lanzarse este poderoso, conmovedor e instintivo grito, la revolución era tan insuficiente, tan débil, tan falta de iniciativa, tan falta de claridad sobre sus propios objetivos, que el 10 de noviembre nuestros revolucionarios permitieron que escaparan de sus manos casi la mitad de los instrumentos de poder que habían tomado el 9 de noviembre» (idem).
Rosa Luxemburgo critica sobre todo las ilusiones obreras sobre la consigna de la «unidad socialista». Una idea según la cual el SPD, los Independientes y el KPD deberían enterrar sus divergencias para trabajar juntos por la causa común. Esta ideología oscurecía el hecho de que el SPD había sido colocado en el gobierno por la burguesía alemana precisamente porque había demostrado su lealtad al capitalismo durante la Primera Guerra mundial y era en realidad el único partido capaz de encarar el peligro revolucionario. También oscurecía el pérfido papel de los Independientes que servían en realidad como escudo radical del SPD y hacían todo lo posible para evitar una ruptura de las masas con este último. El resultado neto de esas ilusiones es que los consejos se vieron dominados por sus peores enemigos, los Ebert, Noske y Scheidemann, que se habían vestido con los rojos ropajes del socialismo y se habían proclamado como los más seguros defensores de los Consejos.
La clase obrera tenía que despertarse frente a tales ilusiones y aprender a distinguir entre sus amigos y sus enemigos. La política represiva y rompehuelgas del nuevo gobierno «socialista» resultó ser muy pedagógica en ese aspecto y dio paso a un conflicto abierto entre la clase obrera y el gobierno pretendidamente «obrero». Pero sería igualmente ilusorio pensar que el mero derrocamiento de ese gobierno aseguraba automáticamente la victoria de la revolución socialista. La clase obrera no estaba todavía preparada para asumir el poder político y tenía que pasar por un intenso proceso de autoeducación a través de su propia experiencia, a través de una tenaz defensa de sus intereses económicos, de movimientos masivos de huelga, de la movilización de las masas rurales, de la regeneración y la extensión de los Consejos obreros, de un tenaz y paciente combate para ganar a los obreros que creían en la nefasta influencia de la socialdemocracia y pensaban que era un instrumento del poder proletario. El desarrollo de esa maduración revolucionaria sería tan fuerte que: «la caída del gobierno Ebert-Schedidemann o de cualquier otro gobierno similar será el último acto del drama» (idem).
La parte del discurso de Rosa Luxemburgo sobre la perspectiva de la revolución en Alemania ha sido frecuentemente criticada por hacer concesiones al economicismo y al gradualismo. Estas críticas no carecen enteramente de fundamento. El economicismo –la subordinación de las tareas políticas a la lucha por los intereses económicos inmediatos– se evidenció como una debilidad real del movimiento comunista en Alemania ([7]) y puede verse su influencia en algunos pasajes del discurso de Rosa Luxemburgo, como por ejemplo cuando alega que en el desarrollo del movimiento revolucionario «las huelgas pasarán a ser el rasgo central y el factor decisivo de la revolución y las cuestiones puramente políticas pasarán a segundo plano» ([8]). Rosa Luxemburgo tiene razón cuando señala que la politización inmediata de las luchas de noviembre no había garantizado una auténtica maduración del proletariado y que su lucha debía retomar el terreno económico antes de alcanzar un nivel más alto en el terreno político. Sin embargo, la experiencia de la Revolución rusa había demostrado precisamente que cuando la cuestión de la toma del poder político se plantea claramente para los batallones más importantes del proletariado las huelgas «pasaban a un segundo plano» a favor de las cuestiones «puramente políticas». En este caso, Rosa Luxemburgo olvida su propio análisis sobre la dinámica de la huelga de masas, análisis según el cual el movimiento pasa del terreno político al económico y viceversa en un constante flujo y reflujo.
Más seria es la crítica que se le hace de gradualismo. En su texto Alemania: de 1800 a 1917-23, los años rojos, publicado en diciembre de 1997, Robert Camoin escribe que «el programa del KPD elude gravemente la cuestión de la insurrección; la destrucción del Estado es formulada en términos localistas. La conquista del poder es presentada como resultado de una acción gradual, poco a poco se irían ganando parcelas del poder de Estado». Y para ello cita una parte del discurso de Rosa Luxemburgo, quien señala que «para nosotros, la conquista del poder no será fruto de un solo golpe. Será un acto progresivo porque iremos ocupando progresivamente las instituciones del Estado burgués defendiendo con uñas y dientes las que tomemos» (ídem).
No puede negarse que se trata de una manera errónea de presentar la conquista del poder. Es evidente que los consejos obreros para romper la influencia y la autoridad del Estado no pueden realizar la toma del poder sin focalizarla en un momento clave planeado y organizado de una forma centralizada. De la misma forma, el desmantelamiento del Estado burgués no puede prescindir en manera alguna del momento crucial de la insurrección.
Sin embargo, Camoin y otros críticos de Rosa Luxemburgo se equivocan cuando alegan que ella «lo basaba todo en el concepto de espontaneidad de las masas» y que ignoraba el papel del partido. Si Rosa Luxemburgo va demasiado lejos en su insistencia sobre que la revolución no es un acto único sino que es un proceso, su intención fundamental es perfectamente válida: es necesario para la revolución que exista una maduración del movimiento de clase, es necesario que emerja una situación de «doble poder», es necesario que la conciencia revolucionaria se generalice. Sin esos requisitos el movimiento puede ser conducido a la derrota. Los acontecimientos probaron trágicamente que ella tenía razón. El fracaso de la insurrección de Berlín –que arrastró consigo el asesinato de Rosa Luxemburgo– fue precisamente el producto de la ilusión de que existían condiciones suficientes para derribar al gobierno en la capital sin haber construido primero la confianza, la autoorganización y la conciencia de las masas. Esta ilusión afectó poderosamente a la vanguardia misma, especialmente a un revolucionario de entre los primeros como Karl Liebchneck, quien cayó de lleno en la trampa tendida por la burguesía de empujar a los obreros a un enfrentamiento prematuro. Rosa Luxemburgo se opuso desde el principio a esta aventura y sus críticas a Liebchneck nada tienen que ver con el «espontaneismo». Todo lo contrario, ella había sacado lecciones de la experiencia de los bolcheviques que habían mostrado en la práctica cual es el papel del partido comunista en el proceso revolucionario: mantener sólidamente la brújula política del movimiento en sus diferentes etapas, actuando dentro de los órganos proletarios de masas con el propósito de ganarlos para el programa revolucionario, alertando a los obreros para no caer en las provocaciones burguesas, identificando el momento más apropiado para dar el golpe insurreccional. En la cumbre de la oleada revolucionaria, entre Rosa Luxemburgo y Lenin lo que destaca no son las diferencias sino una profunda convergencia.
Lo que Espartaco quería
Un partido revolucionario necesita un programa revolucionario. Un pequeño grupo comunista o una fracción, que no tienen un impacto decisivo en la lucha de clases, pueden definirse en torno a una plataforma que resume las posiciones generales de su clase. Aunque el partido necesita esos principios como cimiento de su política, le es necesario también un programa que traduzca esos principios generales en propuestas prácticas para el derrocamiento de la burguesía, el establecimiento de la dictadura del proletariado y los primeros pasos hacia la nueva sociedad. En una situación revolucionaria las medidas inmediatas del poder proletario adquieren una importancia primordial. Como Lenin escribió en su Saludo a la República soviética de Baviera en abril de 1919:
«Expresamos nuestro agradecimiento por el saludo recibido y, por nuestra parte, saludamos de todo corazón a la República de los consejos de Baviera. Les rogamos encarecidamente que nos comuniquen más a menudo y de modo más concreto qué medidas han adoptado para luchar contra los sicarios burgueses Scheidemann y cia, si han formado los Consejos de obreros, soldados y criados en los diferentes sectores de la ciudad, si han armado a los obreros, si han desarmado a la burguesía, si han aprovechado los almacenes de ropa y otros artículos y productos para ayudar inmediata y ampliamente a los obreros, sobre todo a los braceros y a los campesinos pobres, si han expropiado las fábricas y las riquezas a los capitalistas en Munich, asimismo las haciendas agrícolas de los alrededores, si han abolido las hipotecas y el pago de los arriendos para los pequeños campesinos, si han duplicado o triplicado los salarios de los braceros y los peones, si han confiscado todo el papel y todas las imprentas con objeto de editar octavillas populares y periódicos para las masas, si han implantado la jornada de seis horas para que los obreros dediquen dos o tres a la gestión pública, si han estrechado a la burguesía de Munich para alojar inmediatamente a los obreros en las casas ricas, si han tomado en sus manos todos los bancos, si han tomado rehenes de la burguesía, si han fijado una ración de comestibles más elevada para los obreros que para la burguesía, si han movilizado totalmente a los obreros para la defensa y para hacer propaganda ideológica por las aldeas de los contornos. La aplicación con la mayor prontitud y en la mayor escala, de estas y otras medidas semejantes, conservando los consejos de obreros y braceros y, en organismos aparte, los de los pequeños campesinos, su iniciativa propia, debe reforzar su situación. Es necesario establecer un impuesto extraordinario para la burguesía y conceder a los obreros, a los braceros y a los pequeños campesinos, enseguida y a toda costa, una mejoría real de su situación» ([9]).
El documento «¿Qué quiere la Liga Espartaco?», ofrece un proyecto de programa para el nuevo KPD y va en la misma dirección que las recomendaciones de Lenin. Es presentado por un Preámbulo que reafirma el análisis marxista de la situación histórica ante la clase obrera: la guerra imperialista obliga a la humanidad a elegir entre la revolución proletaria mundial, la abolición del trabajo asalariado y la creación del nuevo orden comunista, o el descenso hacia el caos y la barbarie. El texto no subestima la magnitud de la tarea que tiene ante sí el proletariado: «el establecimiento del orden socialista es la tarea más grande que jamás haya recaído sobre una clase y sobre una revolución en el curso de la historia humana. Esta tarea supone una completa reconstrucción del Estado y una reorganización de los fundamentos económicos y políticos de la sociedad». Este cambio no se puede realizar «por decretos emitidos por algunos políticos, comités o parlamentos». Las revoluciones anteriores en la historia podían ser conducidas por una minoría, pero «la revolución socialista es la primera que solo puede asegurar su victoria a través de la gran mayoría de los trabajadores mismos». Los trabajadores, organizados en consejos, han de tomar en sus propias manos esta inmensa transformación política, económica y social.
Además, aunque llama a actuar con «mano de hierro» a una clase obrera autoorganizada y en armas para abortar los complots y la resistencia de la contrarrevolución, el preámbulo señala que el terror es un método ajeno al proletariado: «La revolución proletaria no requiere el terror para la realización de sus objetivos: ve las carnicerías humanas con odio y aversión, no necesita semejantes medios porque su lucha no va dirigida contra los individuos sino contra las instituciones». Esta crítica del «Terror rojo» había sido muy criticada a su vez por otros comunistas y ahora, Rosa Luxemburgo, que escribió el proyecto de programa, realiza críticas similares al Terror rojo que en ese momento imperaba en Rusia, viéndose acusada de pacifismo, de abogar por unas políticas que podrían desarmar al proletariado frente a la contrarrevolución. Sin embargo, el Preámbulo no se hace la menor ilusión sobre la posibilidad de realizar la revolución sin enfrentar y, consiguientemente, suprimir, la feroz resistencia de la vieja clase dominante, la cual «preferiría convertir el país en un montón de ruinas humeantes antes de entregar voluntariamente el poder que detenta a la clase trabajadora». El proyecto de programa nos proporciona una clara distinción entre la violencia de clase –basada en la autoorganización masiva del proletariado– y el terror estatal, el cual necesariamente es ejecutado por cuerpos especializados minoritarios que, como tales, contienen siempre el peligro de volverse contra el proletariado. Volveremos sobre esta cuestión más adelante, pero lo que aquí queremos decir, en coherencia con los argumentos desarrollados en nuestro texto «Terrorismo, terror y violencia de clase» ([10]), es que la experiencia de la Revolución rusa ha confirmado la validez de esta distinción.
Las medidas inmediatas que siguen al Preámbulo son la concreción de esa perspectiva. Los publicamos en su integridad:
«I. Medidas inmediatas para asegurar la revolución:
1. Desarme de todas las fuerzas de policía, de todos los oficiales y soldados no proletarios
2. Expropiación de todos los depósitos de armas y municiones, así como de todas las industrias de guerra, por parte de los Consejos de obreros y soldados.
3. Armamento de toda la población masculina en una Milicia obrera. Formación de una Guardia roja de trabajadores como una parte activa de dicha milicia, para proporcionar una protección efectiva de la revolución contra los complots y amenazas;
4. Abolición del poder de mando de los oficiales y suboficiales. Sustitución de la brutal disciplina cuartelera por la disciplina voluntaria de los soldados. Elección de todos los jefes por la base, con el derecho incluido de revocarlos en cualquier momento. Abolición de las cortes marciales.
5. Expulsión de todos los oficiales y ex oficiales de los consejos de soldados
6. Sustitución de todos los órganos políticos y autoridades del viejo régimen por los representantes autorizados de los Consejos de obreros y soldados
7. Creación de un Tribunal revolucionario que investigue y determine los altos responsables de la guerra y su prolongación, entre otros, los dos Hohenzollerns, Ludendorff, Hindenberg, Tirpits y sus criminales compañeros de armas, así como todos los conspiradores de la contrarrevolución.
8. Inmediato control de los medios de subsistencia para asegurar el abastecimiento a toda la población.
II. Medidas en el campo político y social:
1. Abolición de todos los Estados regionales, creación de una República socialista alemana
2. Destitución de todos los parlamentos y ayuntamientos. Sus poderes deben ser ejercidos por los Consejos de obreros y soldados y por comités y órganos emanados de estos cuerpos;
3. Elección de Consejos obreros en toda Alemania a través de la participación de toda la población adulta de la clase trabajadora de ambos sexos, en todas las ciudades y distritos rurales, de todos los sectores industriales y elección de Consejos de soldados, excluyendo oficiales y ex oficiales. Derecho de todos los trabajadores y soldados a revocar a sus delegados en todo momento.
4. Elección en toda Alemania de delegados de los Consejos de obreros y soldados para la formación de un Consejo general de todos los Consejos de obreros y soldados; el Consejo central debe elegir un Consejo ejecutivo constituido como el órgano más elevado del poder ejecutivo y legislativo. Por el momento dicho Consejo central debe convocarse al menos cada 3 meses siendo los delegados reelegidos cada vez para asegurar el control constante de la actividad del Consejo ejecutivo y establecer un contacto vivo del conjunto de los Consejos de obreros y soldados con sus órganos más elevados de gobierno. Los Consejos de obreros y soldados tienen derecho a revocar a cualquiera de sus delegados si juzgan que no actúan de acuerdo a sus decisiones y a enviar nuevos delegados. Del mismo modo, el Consejo ejecutivo tiene derecho a confirmar o a destituir a los representantes del pueblo como autoridades centrales del territorio.
5. Abolición de todas las distinciones de clase, títulos y órdenes, completa igualdad legal y social de sexos
6. Legislación social radical, reducción de las horas de trabajo para evitar el desempleo y aliviar el agotamiento físico de los trabajadores ocasionado por la guerra; limitación de la jornada laboral a 6 horas.
7. Cambio inmediato de la política de alimentación, vivienda, salud y educación adecuándola al espíritu de la revolución.
III. Otras medidas económicas
1. Confiscación de todas las rentas de la corona en beneficio del pueblo
2. Anulación de todas las deudas del Estado y otras formas de deuda pública así como los arrendamientos de tierras, excepto aquellos suscritos con límites determinados, los cuales deben ser determinados por el Consejo central de los Consejos de obreros y soldados
3. Expropiación de la tierra detentada por los grandes y medianos propietarios; establecimiento de Cooperativas socialistas agrícolas bajo una administración central uniforme en todo el país. Los pequeños agricultores podrán conservar sus propiedades agrarias hasta que voluntariamente decidan adscribirse a las cooperativas socialistas.
4. Nacionalización por la República de los Consejos de todos los bancos, minas de oro así como de los grandes establecimientos industriales y comerciales
5. Confiscación de todas las propiedades que excedan un cierto límite, el cual deberá ser determinado por el Consejo Central
6. La República de los Consejos debe tomar en sus manos todos los medios públicos de transporte y comunicación
7. Elección de Consejos administrativos en las empresas. Estos consejos regularán los asuntos internos de las empresas de acuerdo con los Consejos obreros: condiciones de trabajo, control de la producción y, finalmente, control de la administración de la empresa
8. Establecimiento del Comité central de huelga quien, en constante cooperación con los consejos industriales, asegurará al movimiento de huelga en todo el país una administración uniforme, una dirección socialista y efectivo apoyo de los Consejos de obreros y soldados
IV. Problemas internacionales
Establecimiento inmediato de cone-xiones con los partidos hermanos del extranjero con vistas a colocar la revolución socialista sobre bases internacionales y asegurar el mantenimiento de la paz a través de la fraternidad internacional y el impulso revolucionario de la clase obrera internacional».
Estas medidas, en lo esencial, son guías adecuadas para los períodos revolucionarios del futuro, cuando el proletariado se plantee de nuevo la toma del poder. El programa es perfectamente correcto al enfatizar la prioridad de las tareas políticas de la revolución y, entre ellas, el armamento de los trabajadores y el desarme de la contrarrevolución. Igualmente importante es la insistencia en el papel fundamental de los Consejos obreros como órganos del poder político proletario y en el carácter centralizado de dicho poder. Al llamar al poder de los Consejos y al desmantelamiento del poder burgués, el programa es el fruto directo de la gigantesca experiencia proletaria en Rusia; al mismo tiempo, en la cuestión del parlamento y los ayuntamientos, el KPD va más lejos que los bolcheviques en 1917, cuando existía dentro del partido una confusión sobre la posible coexistencia de los sóviets y la Asamblea constituyente y las «dumas» municipales. En el programa del KPD tales órganos del Estado burgués deben ser desmantelados sin dilación. Del mismo modo, el programa del KPD no adjudica ningún papel a los sindicatos, pues junto a los Consejos de obreros y soldados solo concibe la Guardia roja y los Comités de fábrica. Aunque dentro del partido existirán diferencias sobre esas dos cuestiones, el programa de 1918 era una emanación directa del impulso revolucionario que animaba el movimiento de clase en ese momento.
El programa es también muy claro sobre las medidas inmediatas sociales y económicas del poder proletario: expropiación del aparato básico de producción, distribución y comunicación; organización del abastecimiento de la población; reducción de la jornada de trabajo etc. Aunque estas tareas son eminentemente políticas, el proletariado victorioso es capaz de ir directamente al terreno económico y social para salvar a la sociedad de la desintegración y el caos que resultan del colapso del capitalismo.
Inevitablemente, algunos de los elementos del programa respondían a la forma específica que dicho colapso tomó en 1918: la guerra imperialista y la posguerra. Por ello tienen una importancia crucial las cuestiones de los Consejos de soldados y la reorganización del ejército etc. Estas cuestiones no tendrán el mismo significado en una situación en la que el movimiento revolucionario es resultado de la crisis económica.
De todas formas, era inevitable que el programa, formulado en los comienzos de una gran experiencia revolucionaria, tuviera debilidades y lagunas, precisamente porque muchas de las lecciones más cruciales podían ser aprendidas a través de la propia experiencia y, por otra parte, muchas de esas debilidades eran comunes al conjunto del movimiento internacional de los trabajadores y no, como muy frecuentemente se atribuye, limitadas al partido bolchevique, el cual se vio solo en la confrontación con los problemas concretos de organización de la dictadura del proletariado, sufriendo cruelmente las consecuencias de dichas debilidades.
Así, aunque el programa habla de «nacionalización» y el discurso introductorio de Rosa Luxemburgo da a entender que ese aspecto del Manifiesto comunista sigue siendo válido para el arranque de la transformación socialista ([11]), ello es ciertamente porque la amarga experiencia de la Revolución rusa aún no había desmentido la ilusión de que con el capitalismo de Estado se pudiera dar un paso válido hacia el socialismo. Tampoco el programa podía resolver el problema de la relación entre los Consejos obreros y los órganos del Estado en el período de transición. La necesidad de establecer una clara distinción entre ambos fue el producto de una reflexión de las fracciones comunistas de izquierda ante las lecciones de la degeneración de la revolución. Lo mismo en lo concerniente a la cuestión del partido. Contrariamente al aserto de Robert Camoin citado más arriba, el programa no ignora el papel del partido. Para empezar desde el lado más positivo se trata de un documento político del partido desde el principio hasta el fin, expresando un entendimiento real, práctico, del papel del partido en la revolución. Y desde el lado negativo, pese a que el programa repite con énfasis que la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo solo pueden ser obra de las masas mismas, la sección final del programa muestra que el KPD, como pasaba también con los bolcheviques, no había superado la noción parlamentaria según la cual el partido toma el poder en nombre de la clase: «La Liga Espartaco se niega a compartir el gobierno con los lacayos de la clase capitalista, los Scheidemann-Ebert y cía... La Liga Espartaco rechazará igualmente tomar el poder porque los Scheidemann-Ebert y cía se han desacreditado ellos mismos completamente y el Partido socialista independiente al cooperar con ellos se ha convertido en su más ciego aliado. La Liga Espartaco no tomará el poder más que a través de una clara manifestación de la incuestionable voluntad de la gran mayoría de la masa proletaria de Alemania. Solo tomará el poder bajo la consciente aprobación de la masa de los trabajadores de los principios, objetivos y tácticas de la Liga Espartaco».
Este pasaje está imbuido del mismo espíritu proletario que el que expresa Lenin entre abril y octubre de 1917: rechazo del golpismo, insistencia absoluta en que el partido no puede tomar el poder sin que las masas hayan sido convencidas por su programa. Pero tanto bolcheviques como espartaquistas comparten el mismo punto de vista erróneo según el cual cuando el partido gana la mayoría en los consejos se convierte en un partido de gobierno – una concepción que tiene graves consecuencias cuando la ola revolucionaria entre en un reflujo. Sin embargo, lo más sorprendente es la pobreza de la parte que aborda los «Problemas internacionales» casi tratada de pasada y extremadamente vaga acerca de la actitud del proletariado frente a la guerra imperialista y ante la extensión internacional de la revolución, dado que sin esa extensión todo avance revolucionario en un país es condenado a la derrota ([12]).
Pese a su importancia ninguna de esas debilidades era crítica y podía haber sido subsanada por la dinámica revolucionaria y su avance. Lo que fue crítico fue la inmadurez de la revolución en Alemania, el que fuera vulnerable a los cantos de sirena de la socialdemocracia y que cayera en una serie de insurrecciones aisladas en lugar de concentrar sus fuerzas en un asalto centralizado al poder burgués. Pero esta cuestión debe abordarse en otros documentos.
El próximo artículo de la serie abordará el año 1919, el cenit de la revolución mundial y examinará la plataforma de la Internacional comunista y el programa del Partido comunista de Rusia donde la dictadura del proletariado no era simplemente una aspiración sino una realidad.
CDW
[1] Ver, por ejemplo, «La gran mentira: comunismo = estalinismo = nazismo» en Revista internacional nº 92.
[2] Ver la serie «La Revolución alemana» en nuestra Revista internacional nºs 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90 y en este mismo número.
[3] El texto fue presentado como proyecto al congreso de fundación y adoptado formalmente por el de Berlín de diciembre de 1919.
[4] «Discurso ante el Congreso de fundación del Partido comunista alemán» en Obras escogidas de Rosa Luxemburgo, tomo II, edición en español.
[5] Ver «1895-1905: las ilusiones parlamentarias oscurecen la perspectiva de la revolución» en la Revista internacional nº 88.
[6] «Discurso ante el Congreso de fundación del Partido comunista alemán» en Obras escogidas de Rosa Luxemburgo, tomo II.
[7] Ver por ejemplo el libro que hemos escrito sobre la Izquierda comunista germano-holandesa (en francés e inglés).
[8] «Discurso ante el Congreso de fundación del Partido comunista alemán» en Obras escogidas de Rosa Luxemburgo, tomo II.
[9] Lenin, Obras completas, tomo 38, edición en español.
[10] Revista internacional nº 15.
[11] Para un análisis de las limitaciones, impuestas por la situación histórica, en ambos aspectos del Manifiesto comunista ver Revista internacional nº 72 el artículo de esta serie.
[12] Hay que subrayar que esa debilidad y otras fueron subsanadas en el programa de 1920 elaborado por el KAPD: su sección de medidas revolucionarias comienza con una propuesta de que la República de consejos de Alemania se fusione inmediatamente con la Rusia soviética.
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
IX - La Acción de marzo de 1921 o el peligro de la impaciencia pequeño burguesa
- 5725 reads
En el artículo anterior de esta serie ([1]), que trataba del golpe de Kapp en 1920, decíamos de qué modo había vuelto la clase obrera a la ofensiva tras haber sufrido las derrotas de 1919. Sin embargo, en el plano internacional, el empuje revolucionario estaba declinando.
El final de la guerra había calmado ya en muchos países la fiebre revolucionaria. Había permitido sobre todo a la burguesía utilizar la división entre los obreros de los «países vencedores» y los de «los vencidos». Las fuerzas del capital están además logrando aislar cada día más el movimiento revolucionario en Rusia. Las victorias del Ejército rojo sobre los ejércitos blancos, fuertemente apoyados por las democracias burguesas, no impiden que la burguesía prosiga su contraofensiva a nivel internacional.
En Rusia misma, el aislamiento de la revolución y la creciente integración del Partido bolchevique en el Estado ruso empiezan a hacer notar sus efectos. En marzo de 1921, los obreros y los marinos de Cronstadt se rebelan.
Con ese telón de fondo, el proletariado en Alemania da pruebas de una mayor combatividad que en los demás países. Por todas partes, los revolucionarios se ven ante el problema siguiente: ¿cómo reaccionar frente a la ofensiva de la burguesía ahora que la oleada revolucionaria mundial está en reflujo?.
En el seno de la Internacional comunista (IC) está produciéndose un giro político. Las 21 condiciones de admisión adoptadas por el IIº Congreso de la IC de enero de 1920 lo expresan claramente. Éstas imponen, en particular, el trabajo en los sindicatos al igual que la participación en las elecciones parlamentarias. La IC vuelve así a los viejos métodos utilizados en el período ascendente del capitalismo, con la esperanza de tener una influencia más amplia en la clase obrera.
Ese giro oportunista se plasma en Alemania, entre otras cosas, en la Carta abierta dirigida por el KPD en enero de 1921, a los sindicatos, al SPD y a la FAU (anarco-
sindicalistas), al KAPD y al USPD, proponiendo «al conjunto de los partidos socialistas y de las organizaciones sindicales, llevar a cabo acciones comunes para imponer las reivindicaciones políticas y económicas más urgentes de la clase obrera». Este llamamiento, que se dirige más especialmente a los sindicatos y al SPD, va a engendrar «el frente único obrero en las fábricas». «El VKPD quiere dejar de lado el recuerdo de la responsabilidad sangrienta de los dirigentes socialdemócratas mayoritarios. Quiere dejar de lado el recuerdo de los servicios prestados por la burocracia sindical a los capitalistas durante la guerra y en la revolución» («Offener Brief», Die Rote Fahne, 8/01/1921). Mediante lisonjerías oportunistas, el Partido comunista intenta atraer a su lado a partes de la socialdemocracia. Simultáneamente, teoriza, por vez primera, la necesidad de una ofensiva proletaria: «Si los partidos y los sindicatos a los que nos dirigimos se negaran a entablar la lucha, el Partido comunista alemán unificado se consideraría entonces obligado a llevarla a cabo solo y está convencido de que las masas le seguirían» (Ibidem).
Con la unificación entre el KPD y el USPD, realizada en diciembre de 1920 y que permitió la fundación del VKPD, volvió a resurgir el concepto de partido de masas. Esto queda reforzado por el hecho de que ahora el partido cuenta con más de 500 000 miembros. Y es así como en VKPD se deja deslumbrar por el porcentaje de votos obtenidos en las elecciones del Parlamento regional de Prusia en febrero de 1921, casi el 30 % de sufragios ([2]).
Se extiende así en su seno la idea de que es capaz de «poner candente» la situación en Alemania. Muchos se ponen a imaginarse un nuevo golpe de la extrema derecha, como el se produjo un año antes, que provocaría un levantamiento obrero con perspectivas de toma del poder. Estos planteamientos se deben, en lo esencial, a la influencia reforzada de la pequeña burguesía en el partido tras la reunificación del KPD y del USPD. Éste, al igual que toda corriente centrista en el movimiento obrero, está muy influenciado por las ideas y los comportamientos de la pequeña burguesía. Además, el crecimiento numérico del partido tiende a acelerar el peso del oportunismo así como el del inmediatismo y la impaciencia típicos de la pequeña burguesía.
Es en ese contexto de reflujo de la oleada revolucionaria a nivel internacional, acompañado en Alemania de la mayor confusión en el seno del movimiento revolucionario, cuando la burguesía lanza una nueva ofensiva contra el proletariado en marzo de 1921. Son los obreros de la Alemania central los que van a ser el blanco principal del ataque. Durante la guerra, se había formado una gran concentración proletaria en esa región en torno a las factorías Leuna en Bitterfeld y de la cuenca de Mansfeld. La mayoría de los obreros son relativamente jóvenes y combativos pero no posee una gran experiencia organizativa. El VKPD, ya sólo él, cuenta en la zona con 66000 miembros, el KAPD con 3200. En las factorías Leuna 2000 de los 20 000 obreros forman parte de las uniones obreras.
La burguesía tiene la intención de pacificar la región, pues numerosos obreros, tras los enfrentamientos de 1919 y el putsch de Kapp, se han guardado las armas.
La burguesía intenta provocar a los obreros
El 19 de marzo de 1921, fuertes tropas de policía ocupan Mansfeld para llevar a cabo el desarme de los obreros.
Esa orden no procede del ala de extrema derecha de la clase dominante (presente en el ejército o en los partidos de derechas), sino del gobierno elegido democráticamente. Una vez más, va a ser la democracia la encargada de hacer de verdugo de la clase obrera, intentando aplastarla por todos los medios.
Para la burguesía se trata, mediante el desarme y la derrota de una fracción relativamente joven y muy combativa del proletariado alemán, de debilitar y desmoralizar a la clase obrera en su conjunto. Más particularmente, la clase dominante prosigue su objetivo de asestar un rudo golpe a la vanguardia de la clase obrera, a sus organizaciones revolucionarias. Obligar a entrar en una lucha decisiva prematura en la Alemania central dará la ocasión al Estado de aislar a los comunistas del conjunto de la clase obrera. Intenta desprestigiarlos para luego someterlos a la represión. Para el Estado se trata de quitarle al VKPD recién fundado toda posibilidad de consolidarse, así como impedir el acercamiento que se está produciendo entre el VKPD y el KAPD. Además de su propio interés, el capital alemán actúa en realidad en nombre de toda la burguesía mundial para acentuar el aislamiento de la revolución rusa y de la IC.
La Internacional, en esos momentos, espera impaciente que se produzcan movimientos de lucha que vengan a apoyar desde fuera la Revolución rusa. Se espera en cierto modo que se produzca una ofensiva de la burguesía para que la clase obrera, metida en una situación difícil, reaccione con fuerza. Atentados como el perpetrado por el KAPD contra la columna de la Victoria en Berlín el 13 de marzo se proponen claramente incitar a un desarrollo de la combatividad.
Paul Levi refiere así la intervención del enviado de Moscú, Rakosi, durante una sesión de la Central: «El camarada explicaba: Rusia está en una situación dificilísima. Sería de lo más necesario que Rusia sea aliviada por movimientos en Occidente y, en base a esto, el Partido alemán debería pasar inmediatamente a la acción. El VKPD tiene hoy 50 000 afiliados mediante los cuales se podrían alzar 1 500 000 proletarios, lo suficiente para echar abajo al gobierno. Era pues favorable a entablar un combate inmediato con la consigna de derribar al gobierno» (P. Levi, Carta a Lenin, 27/03/1921).
«El 17 de marzo se organiza una sesión del Comité Central del KPD durante la cual la impulsión o las directivas del camarada enviado de Moscú fueron adoptadas como tesis de orientación. El 18 de marzo Die Rote Fahne se alinea con la nueva resolución, llamando a la lucha armada sin decir previamente por qué objetivos y manteniendo el mismo tono durante algunos días» (Ibidem).
La tan esperada ofensiva del gobierno se entabla en marzo de 1921 con la entrada de las tropas de policía en la Alemania central.
¿Forzar la revolución?
Las fuerzas de policía enviadas el 19 de marzo a Alemania central por el ministro socialdemócrata Hörsing tenían la orden de hacer pesquisas en las casas para desarmar a toda costa a los obreros. La experiencia del golpe de Kapp ha disuadido al gobierno de alistar a soldados del ejército (Reichswehr).
La misma noche se decide la huelga general en la región a partir del 21 de marzo. El 23 de marzo se producen los primeros enfrentamientos entre las tropas de la policía de seguridad del Reich (SiPo) y los obreros. Ese mismo día, los obreros de la fábrica Leuna de Merseburg declaran la huelga general. El 24 de marzo, el KAPD y el VKPD lanzan un llamamiento conjunto a la huelga general en toda Alemania. Siguiendo ese llamamiento, se producen manifestaciones y tiroteos esporádicos entre huelguistas y la policía en varias ciudades de Alemania. Unos 300000 obreros participan en la huelga en todo el país.
La zona principal de enfrentamiento sigue siendo, sin embargo, la región industrial de la Alemania central, en donde unos 40000 obreros y 17000 soldados de la Reichswehr y de la policía se hacen frente. En las factorías Leuna se organizan 17 centurias proletarias armadas. Las tropas de policía lo hacen todo para asaltarlas. Sólo después de varios días lograrán conquistar la fábrica. Para ello, el gobierno ha echado mano incluso de la aviación que bombardea las fábricas. Todo vale contra la clase obrera.
Por iniciativa del KAPD y del VKPD se cometen atentados en Dresde, Freiberg,
Leipzig, Plauen y otros lugares. Los diarios Hallische Zeitung y Saale Zeitung, que actúan de manera especialmente provocadora contra los obreros son reducidos al silencio mediante explosivos.
Mientras que la represión en la Alemania central arrastra espontáneamente a los obreros a la resistencia armada, estos no logran, sin embargo, oponer una resistencia coordinada a los esbirros del gobierno. Los grupos de combate organizados por el VKPD y dirigidos por E. Eberlein están mal preparados tanto en lo militar como en el organizativo. Max Hölz, a la cabeza de una tropa obrera de combate de 2500 hombres, consigue llegar a unos kilómetros de la fábrica Leuna sitiada por las tropas gubernamentales e intenta reorganizar sus fuerzas. Sus tropas son exterminadas el 1º de abril, dos días antes de la toma por asalto de las factorías Leuna. Aunque no se ha expresado ninguna combatividad en otras ciudades, el VKPD y el KAPD llaman a la respuesta armada contra las fuerzas de policía: «Llamamos a la clase obrera a entrar en lucha activa por los objetivos siguientes:
1) el derrocamiento del gobierno (...)
2) el desarme de la contrarrevolución y el armamento de los obreros» (Llamamiento del 17 de marzo de 1921).
En otro llamamiento del 24 de marzo, la Central del VKPD dice a los obreros: «Pensad que el año pasado habéis derrotado en cinco días a los guardias blancos y a la chusma de los Cuerpos francos del Báltico gracias a la huelga general y a la sublevación armada. ¡Luchad con nosotros como el año pasado, codo con codo, para echar abajo la contrarrevolución! ¡Declarad por todas partes la huelga general! ¡Quebrad por la violencia la violencia de la contrarrevolución! ¡Desarme de la contrarrevolución, armamento y formación de las milicias locales a partir de las células de obreros, de empleados y de los funcionarios organizados!.
¡Formad inmediatamente milicias locales proletarias! ¡Aseguraos del poder en las fábricas! ¡Organizad el poder a través de los consejos de fábrica y de los sindicatos! ¡Cread trabajo para los desempleados!».
Sin embargo, localmente, las organizaciones de combate del VKPD así como los obreros que se han armado espontáneamente no solo están mal preparados, sino que las instancias locales del partido están sin contacto con la Central. Los diferentes grupos de combate, los más conocidos son los de Max Hölz y Karl Plättner, combaten en diferentes lugares de la zona de insurrección, aislados unos de otros. En ninguna parte existen consejos obreros que puedan coordinar las acciones. En cambio, las tropas gubernamentales de la burguesía ¡sí que se encuentran en estrecho contacto con el gran cuartel general que las dirige!
Tras la caída de las fábricas Leuna, el VKPD retira su llamamiento a la huelga general el 31 de marzo. El 1º de abril, los últimos grupos obreros armados de Alemania central se disuelven.
¡El orden burgués reina de nuevo! De nuevo, la represión se desencadena. De nuevo, cantidad de obreros son sometidos a las brutalidades de la policía. Cientos de ellos son pasados por las armas, más de seis mil son detenidos.
Se ha hundido la esperanza de la gran mayoría del VKPD y del KAPD, según la cual una acción provocadora por parte del aparato de represión del Estado desataría una dinámica y fuerte respuesta en las filas obreras. Los obreros de la Alemania central quedan aislados.
Parece evidente que el VKPD y el KAPD han llamado al combate sin haber tenido en cuenta el conjunto de la situación, distanciándose totalmente de los obreros vacilantes, de quienes no estaban todavía preparados para entrar en acción, creando una división en la clase obrera con la adopción de la consigna «Quien no está conmigo está en contra de mí» (editorial de Die Rote Fahne del 20 de marzo)
En lugar de reconocer que la situación no es favorable, Die Rote Fahne escribe: «No solo vuestros dirigentes, sino cada uno de vosotros es responsable cuando tolera, en silencio o protestando sin actuar, que los Ebert, Severing, Hörsing puedan ejercer el terror y la justicia blancos sobre los obreros. (...) Vergüenza e ignominia para el obrero que se queda al margen, vergüenza e ignominia para el obrero que no sabe cuál es su sitio».
Para provocar artificialmente la combatividad, se intenta alistar a desempleados como punta de lanza. «Los desempleados han sido enviados delante como destacamento de asalto. Han ocupado las puertas de las fábricas. Les forzaron a entrar al interior, apagaron los fuegos aquí y allá e intentaron hacer salir a los obreros a puñetazos fuera de las fábricas (...) ¡Qué espectáculo espantoso ver a los desempleados hacerse expulsar de las fábricas, llorando bajo los golpes recibidos y ver huir después a quienes los habían enviado allá».
Que el VKPD, desde el inicio de las luchas, hiciera una falsa apreciación de la relación de fuerzas y que después del estallido de las luchas no hubiera sido capaz de revisar su análisis es ya algo trágico. Por desgracia lo hace todavía peor cuando lanza la consigna «Vida o muerte» según el falso principio de que los comunistas no retroceden nunca...
«En ningún caso un comunista, incluso en minoría, debe acudir al trabajo. Los comunistas han dejado las fábricas. Por grupos de 200, de 300 hombres, a veces más, otras menos, han salido de las fábricas: la fábrica sigue funcionando. Hoy están sin trabajo, pues los patronos se han aprovechado de la ocasión para depurar las fábricas de comunistas en un momento en que tenían a una gran parte de los obreros a su lado» (Levi, ibídem).
¿Qué balance de las luchas de marzo?
Ahora que la clase obrera comprueba cómo la burguesía le ha impuesto esta lucha y que le era imposible evitarla, el VKPD «comete una serie de errores, y el principal fue que en lugar de hacer resaltar claramente el carácter defensivo de esta lucha, con su grito de ofensiva, da a los enemigos sin escrúpulos del proletariado, a la burguesía, al partido socialdemócrata y al partido independiente, un pretexto para denunciar al partido unificado como golpista. Ese error ha sido incrementado por cierto número de camaradas del partido, que han presentado la ofensiva como el método de lucha esencial del Partido comunista unificado de Alemania en la situación actual» («Tesis sobre la táctica», IIIer Congreso de la IC, junio de 1921, Manifiestos, Tesis y Resoluciones de los cuatro primeros congresos de la Internacional comunista).
Que los comunistas intervengan para reforzar la combatividad es uno de sus primeros deberes. Pero no deben hacerlo a cualquier precio.
«En la práctica, los comunistas son pues la fracción más decidida de los partidos obreros de todos los países, la fracción que lleva tras sí a las demás: teóricamente, poseen sobre el resto del proletariado la ventaja de una comprensión clara de las condiciones, de la marcha y de los fines generales del movimiento proletario» (Marx y Engels, Manifiesto del Partido comunista, 1848). Por eso los comunistas deben caracterizarse respecto a su clase en su conjunto por su capacidad para analizar correctamente la relación de fuerzas entre las clases, para poner a la luz del día la estrategia del enemigo de clase. Animar a una clase débil o insuficientemente preparada para los combates decisivos así como hacerla caer en las trampas montadas por la burguesía, es de lo más irresponsable que los revolucionarios pueden realizar. Su primera responsabilidad es desarrollar su capacidad de análisis del estado de la conciencia y de la combatividad en la clase obrera así como de la estrategia adoptada por la clase dominante. Sólo así podrán desempeñar las organizaciones revolucionarias su verdadero papel dirigente de la clase.
Inmediatamente después de la Acción de marzo, se desarrollan fuertes combates en el seno del VKPD y del KAPD.
Los falsos conceptos organizativos,
un obstáculo en la capacidad del partido para hacer su autocrítica
En un artículo de orientación del 4-6 de abril de 1921, Die Rote Fahne afirma que «El VKPD ha inaugurado una ofensiva revolucionaria» y que la Acción de marzo es «el principio, el primer episodio de las luchas decisivas por el poder».
El 7 y 8 de abril su Comité central se reúne y en lugar de entablar un análisis crítico de la intervención, Heinrich Brandler intenta ante todo justificar la política del partido. Para él la debilidad principal reside en una falta de disciplina de los militantes locales del VKPD y en los fallos de la organización militar. Declara: «Nosotros no hemos sufrido ninguna derrota, era una ofensiva».
Paul Levi hace la crítica más virulenta contra la actitud del partido durante la Acción de marzo.
Tras haber dimitido del Comité central en febrero de 1921 junto a Clara Zetkin, a causa, entre otras razones, de las divergencias sobre la fundación del Partido comunista de Italia, Paul Levi será una vez más incapaz de hacer avanzar a la organización mediante la crítica. Lo más trágico «es que Levi tenía en el fondo razón en muchos aspectos de su crítica a la Acción de marzo de 1921 en Alemania» (Lenin, «Carta a los comunistas alemanes», 14 de agosto de 1921, Obras, T. 32). Pero en lugar de hacer su crítica en el marco de la organización, según las reglas y principios de ésta, él redacta un folleto el 3-4 de abril que publica en el exterior a partir del 12 de abril sin someterlo previamente a debate en el partido ([3]).
En ese folleto, no sólo conculca la disciplina organizativa, sino que expone también detalles referentes a la vida interna del partido. Al hacer esto, está rompiendo un principio proletario e incluso está poniendo en peligro la organización al exponer públicamente su modo de funcionamiento. Y es excluido del partido el 15 de abril por comportamiento peligroso para su seguridad ([4]).
Levi, quien tenía tendencia, como lo expusimos en un artículo precedente sobre el Congreso del KPD de Heilderberg en octubre de 1919, a concebir cualquier crítica como un ataque contra la organización e incluso contra su propia persona, ahora sabotea todo funcionamiento colectivo. Su punto de vista lo expresa bien: «O bien la Acción de marzo era válida y entonces es lógico que se me expulse [del Partido], o bien la Acción de marzo era un error y entonces mi folleto está plenamente justificado» (Levi, Carta a la Central del VKPD). Esta actitud perjudicial para la organización es criticada en varias ocasiones por Lenin. Tras el anuncio de la dimisión de Levi de la Central del VKPD en febrero, escribe al respecto: «¡¿Y la dimisión del comité central!? Ése es, en todos los casos, el mayor error. Si se toleran esa tipo de actitudes, como la de que los miembros del Comité central dimitan de éste en cuanto están en minoría, el desarrollo y la decantación en los partidos comunistas no seguirán nunca un curso normal. En lugar de dimitir, más vale discutir varias veces los problemas en litigio junto con el Comité ejecutivo. [...] Es imprescindible hacer todo lo posible e incluso lo imposible, pero, cueste lo que cueste, evitar las dimisiones y no agravar las divergencias» (Lenin, «Carta a Clara Zetkin y a Paul Levi», 16 de abril de 1921, Obras, tomo 45).
Las acusaciones, en parte exageradas, con que Levi carga al VKPD (al que ve casi como el único culpable, dejando de lado la responsabilidad de la burguesía en el estallido de las luchas de marzo) se basan en una visión bastante deformada de la realidad.
Tras su exclusión del partido, Levi edita durante un corto período la revista El Soviet que se convierte en portavoz de quienes se oponen al rumbo tomado por el VKPD.
Levi intenta exponer su crítica a la táctica del VKPD ante el Comité central, el cual se niega a admitirlo en sus sesiones. Es Clara Zetkin quien lo hace en su lugar. Defiende que «los comunistas no tienen la posibilidad (...) de emprender acciones en lugar del proletariado, sin el proletariado y, en fin de cuentas, incluso contra el proletariado» (Levi, ibídem) Clara Zetkin propone entonces una contrarresolución a la toma de posición del partido. Pero la sesión del Comité central rechaza mayoritariamente la crítica, subrayando que «Zafarse ante la acción (...) era imposible para un partido revolucionario y hubiera sido una renuncia pura y simple de su vocación para dirigir la revolución». El VKPD «debe, si quiere cumplir con su tarea histórica, mantenerse firme en la línea de la ofensiva revolucionaria, la cual es la base de la Acción de marzo y caminar por esa vía con decisión y confianza» («Leitsätze über Märzaktion», Die Internationale nº 4, abril de 1921).
La Central persiste en la continuación de la ofensiva en la que se ha comprometido y rechaza todas las críticas. En una proclama del 6 de abril de 1921, el Comité ejecutivo de la Internacional comunista (CEIC) aprueba la actitud del KPD afirmando: «La Internacional comunista os dice: “Habéis actuado bien” (...) Preparaos para nuevos combates» (publicado en Die Rote Fahne del 14 de abril de 1921).
Y es así como en el IIIer Congreso mundial de la IC aparecen los desacuerdos sobre el análisis de los acontecimientos de Alemania. Especialmente, el grupo en torno a Zetkin en el VKPD es fuertemente atacado en la primera parte de la discusión. Serán las intervenciones y la autoridad de Lenin y Trotski las que darán una vuelta a los debates calmando los ánimos.
Lenin, ocupado por los acontecimientos de Cronstadt y la dirección de los asuntos del Estado, no ha tenido tiempo de seguir los acontecimientos en Alemania como tampoco los debates sobre el balance que debe sacarse de ellos. Empieza apenas a interesarse por ellos. Por un lado, rechaza la ruptura de la disciplina de Levi con la mayor firmeza, y por otro, anuncia que la Acción de marzo por «su importancia de significado internacional, debe ser sometida al IIIer Congreso de la Internacional comunista». La preocupación de Lenin es que la discusión en el partido sea lo más amplia posible y sin trabas.
W. Koenen, representante del VKPD en el CEIC, es enviado a Alemania por éste para que el Comité central del partido no tome una decisión definitiva contra la oposición. En la prensa del partido, las críticas a la Acción de marzo vuelven a poder publicarse. La discusión sobre la táctica prosigue.
Sin embargo, la mayoría de la Central sigue defendiendo la toma de posición adoptada en marzo. Arkadi Maslov exige una nueva aprobación de la Acción de marzo. Guralski, un enviado del CEIC declara incluso: «No nos preocupemos por el pasado. las próximas luchas políticas del Partido serán la mejor respuesta a la tendencia Levi». En la sesión del Comité central de los 3 y 4 de mayo, Thalheimer interviene para que se vuelva a la unidad de acción de los obreros. F. Heckert aboga por un reforzamiento del trabajo en los sindicatos.
El 13 de mayo, Die Rote Fahne publica unas Tesis que desarrollan el objetivo de acelerar artificialmente el proceso revolucionario. Se cita como ejemplo la Acción de marzo. Los comunistas «deben, en situaciones particularmente graves en las que los intereses esenciales del proletariado están amenazados, ir un paso delante de las masas e intentar, con su iniciativa, hacerlas entrar en lucha, aún a riesgo de no ser seguido más que por una parte de la clase obrera». W. Piek, quien en enero de 1919 se había lanzado a la insurrección con K. Liebknecht en contra de las decisiones del Partido, piensa que los enfrentamientos en el seno de la clase obrera «se volverán a producir con más frecuencia todavía. Los comunistas deben volverse contra los obreros cuando éstos no siguen nuestros llamamientos».
La reacción del KAPD
Si el VKPD y el KAPD han dado un paso adelante queriendo por vez primera emprender acciones comunes, por desgracia éstas se desarrollan en condiciones muy desfavorables. El denominador común de la actitud del VKPD y del KAPD en la Acción de marzo es la de ayudar a la clase obrera en Rusia. El KAPD todavía defiende en esa época la Revolución rusa. Los consejistas, surgidos de él, tomarán una posición opuesta.
Sin embargo, la intervención del KAPD sufre de contradicciones internas. Por un lado, la dirección lanza un llamamiento común a la huelga general con el VKPD y envía a dos representantes de la Central a Alemania central, F. Jung y F. Rasch, para apoyar la coordinación de las acciones de combate, y, del otro, los dirigentes locales del KAPD, Utzelmann y Prenzlow, basándose en su conocimiento de la situación de la cuenca industrial de la Alemania central, consideran insensato cualquier intento de alzamiento y no quieren que se vaya más lejos que la huelga general. Han intervenido, por otra parte, ante los obreros de Leuna para que permanezcan en las factorías y se preparen a entablar una lucha defensiva. La dirección del KAPD reacciona sin concertarse con las instancias locales del partido.
En cuanto termina el movimiento, el KAPD apenas si hace un principio de análisis crítico de su propia intervención. Desarrolla además un análisis contradictorio sobre su propia intervención. En una respuesta al folleto de P. Levi, pone de relieve la problemática errónea de los planteamientos de la Central de VKPD. H. Gorter escribe:
«El VKPD, con su acción parlamentaria (que en las condiciones del capitalismo en quiebra no es otra cosa que engaño a las masas), ha desviado al proletariado de la acción revolucionaria. Ha reunido a cientos de miles de no comunistas para convertirse en “partido de masas”. El VKPD ha apoyado a los sindicatos con su táctica de creación de células en éstos (...) cuando la revolución alemana, cada vez más impotente, retrocedió, cuando los mejores elementos del VKPD cada vez más insatisfechos, empezaron a exigir que se entrara en acción, el VKPD decidió entonces, de repente, intentar conquistar el poder político. ¿En qué consistió ese intento?: antes de la provocación de Hörsting y de la SiPo, el VKPD decidió una acción artificial desde arriba, sin impulso espontáneo de las grandes masas; o sea que adoptó la táctica del golpe.
El Comité ejecutivo y sus representantes en Alemania habían insistido desde hace tiempo para que el Partido golpeara y demostrara que era un partido revolucionario de verdad. ¡Como si lo esencial de una táctica revolucionaria consistiera solamente en golpear con todas sus fuerzas!. Al contrario, cuando en lugar de dar firmeza a la fuerza revolucionaria del proletariado, un partido mina esa misma fuerza y debilita al proletariado con su apoyo al parlamento y a los sindicatos y, después (¡de semejantes preparativos!) se decide de repente a golpear lanzando una gran acción ofensiva en favor de ese mismo proletariado que acaba de debilitar de esa manera, lo único de lo que se trata es de un putsch. Es decir, de una acción decretada desde arriba, que no se arraiga en las masas mismas y que por consiguiente está abocada al fracaso desde el principio. Y tal intento de golpe no tiene nada de revolucionario; es tan oportunista como el parlamentarismo o la táctica de las células sindicales. Sí, esa táctica es el envés inevitable del parlamentarismo y de la táctica de las células sindicales, del «enganche» fácil de elementos no comunistas, de la política de jefes que sustituye a la de las masas, o peor todavía, a la política de clase. Esa táctica débil, intrínsecamente corrompida, acaba fatalmente llevando al golpe» (Hermann Gorter, «Lecciones de la Acción de marzo», Conclusión a la carta abierta al camarada Lenin, Der Proletarier, mayo de 1921).
Este texto del KAPD señala con toda justicia la contradicción entre la táctica del frente único, que refuerza las ilusiones de los obreros hacia los sindicatos y la socialdemocracia y el llamamiento simultáneo y repentino al asalto contra el Estado. Pero, al mismo tiempo, en su propio análisis, se encuentran contradicciones: mientras que por un lado se habla de acción defensiva de los obreros, por otro lado, se caracteriza la acción de marzo como «la primera ofensiva consciente de los proletarios alemanes contra el poder del Estado burgués» (F. Kool, Die Linke gegen die Parteiherrschaft). A este respecto, el KAPD hace la misma constatación: «las amplias masas obreras se han mantenido neutrales, cuando no hostiles, respecto a la vanguardia combativa». En el Congreso extraordinario del KAPD de septiembre de 1921, no se irá más lejos en lo que a lecciones de la Acción de marzo se refiere.
Con ese telón de fondo, los virulentos debates en el VKPD y los análisis contradictorios del KAPD, tiene lugar, a partir de junio de 1921, el IIIer Congreso de la Internacional comunista.
La actitud de la Internacional comunista frente a la Acción de marzo
En la Internacional, el proceso de formación de tendencias se ha puesto en marcha. El propio CEIC no tiene, sobre los acontecimientos de Alemania, una posición unitaria y no habla con una sola voz. Desde hace tiempo el CEIC está dividido sobre el análisis de la situación en Alemania. Radek, sobre las posiciones y el comportamiento de Levi, hace numerosas críticas que han hecho suyas otros miembros de la Central. En el seno del VKPD, esas críticas no se expresan pública y abiertamente, ni en el congreso del partido ni en ningún otro sitio.
En lugar de debatir públicamente sobre el análisis de la situación, Radek ha causado profundos estragos en el funcionamiento del Partido. A menudo, las críticas no son expuestas de manera fraterna con la mayor claridad, sino solapadamente. A menudo, el centro del debate no son los errores políticos sino los individuos responsables de ellos. Se va imponiendo la tendencia a la personalización de las posiciones políticas. En lugar de construir la unidad en torno a una posición y a un método, en lugar de luchar como un cuerpo que funciona colectivamente, se va destruyendo de un modo totalmente irresponsable el tejido organizativo.
Más en general, ocurre que los comunistas en Alemania están profundamente divididos. Ya, de entrada, en esos momentos, hay dos partidos, el VKPD y el KAPD, que forman parte ambos de la IC, y que se enfrentan del modo más violento sobre el rumbo que debe tomar la organización.
Antes de la Acción de marzo, hay partes del VKPD que ocultan informaciones sobre la situación a la IC; ocurre también que las divergencias de análisis no se dan a conocer a la IC en toda su amplitud.
En la IC misma, no hay una reacción verdaderamente común ni de planteamiento unitario de la situación. El levantamiento de Cronstadt monopoliza totalmente la atención de la dirección del partido bolchevique, impidiéndole seguir más detalladamente la situación en Alemania. Además, la manera con la que se toman las decisiones en el CEIC es a menudo poco clara y lo mismo ocurre con los mandatos dados a las delegaciones. Por ejemplo, los mandatos dados a Radek y a otros delegados del CEIC para Alemania no parecen haber sido definidos con la suficiente claridad ([5]).
Así, en esa situación de división creciente, especialmente en el VKPD, los miembros del CEIC (especialmente Radek) han entrado oficiosamente en contacto con tendencias en el seno de los dos partidos, VKPD y KAPD, para acordar, sin saberlo los órganos centrales de ambas organizaciones, una serie de preparativos de tipo golpista. En lugar de animar a las organizaciones hacia la unidad, hacia la movilización y la clarificación, se favorece de ese modo su división, acentuando en su seno la tendencia a tomar decisiones fuera de las instancias responsables. Esta actitud, tomada en nombre del CEIC favorece en el KAPD y en el VKPD los comportamientos perjudiciales para la organización.
P. Levi critica así esa actitud: «Era cada vez más frecuente que los enviados del CEIC fueran más allá de sus plenos poderes y, después, apareciera que esos enviados, uno u otro de entre ellos, no habían recibido ningún pleno poder» (Levi, Unser weg, wider den Putschismus, 3 de abril de 1921).
Se evitan las estructuras de funcionamiento y decisión definidas en los estatutos, tanto en la IC como en el VKPD y el KAPD. En la Acción de marzo, en los dos partidos, el llamamiento a la huelga general se hace sin que el conjunto de la organización esté involucrada en la reflexión y en la decisión. En realidad son los camaradas del CEIC quienes han tomado contacto con elementos o algunas tendencias existentes en el seno de cada organización y han impulsado a pasar a la acción. Así, en realidad es... ¡el propio partido como tal el que es «evitado»!.
De ese modo es imposible llegar a un planteamiento unitario por parte de cada partido y menos todavía, a una acción común de ambos partidos.
En parte, el activismo y el golpismo se imponen en cada una de las dos organizaciones, acompañados de comportamientos individuales muy destructivos para el partido y la clase en su conjunto. Cada tendencia empieza a llevar su propia política y a crear sus propios canales informales y paralelos. La preocupación por la unidad del partido, por un funcionamiento conforme con los estatutos se ha ido perdiendo en gran parte.
Aunque la IC se ha ido debilitando a causa de la identificación creciente del partido bolchevique con los intereses del Estado ruso y por el viraje oportunista de la adopción de la táctica de Frente único, el IIIer Congreso mundial va a ser, sin embargo, un momento de crítica colectiva, proletaria, de la Acción de marzo.
Para el Congreso, el CEIC, por una preocupación política justa propugnada por Lenin, impone la presencia de una delegación de representantes de la oposición existente en el VKPD. Mientras que la delegación de la Central del VKPD sigue intentando amordazar todas las críticas a la Acción de marzo, el Buró político del PCR(b), por propuesta de Lenin, decide: «Como base a esta resolución, se debe adoptar un estado de ánimo de detallar lo mejor posible, hacer resaltar los errores concretos cometidos por el VKPD durante la Acción de marzo y estar tanto más alerta contra su repetición».
¿Qué actitud adoptar?
En el discurso introductorio a la discusión sobre «La crisis económica y las nuevas tareas de la Internacional comunista» Trotski subraya: «Hoy, por vez primera, vemos y sentimos que no estamos tan cerca de la meta, la conquista del poder, la revolución mundial. En 1919, decíamos: “Es cuestión de meses”. Hoy decimos: “Será, sin duda, cuestión de años” (...) El combate será quizás largo, no progresará tan febrilmente como sería de desear, será muy difícil y exigirá múltiples sacrificios» (Trotski, Actas del IIIer Congreso).
Lenin: «Por eso el Congreso debía acabar con las ilusiones de izquierda según las cuales el desarrollo de la revolución mundial iba a seguir a gran velocidad con su impetuoso ritmo inicial y sin interrupción íbamos a ser transportados por una segunda oleada revolucionaria y que la victoria depende únicamente de la voluntad del partido y de su acción» (C. Zetkin, Recuerdos de Lenin).
La Central del VKPD, bajo la responsabilidad de A. Thalheimer y de Bela Kun, envía para el Congreso, un proyecto de Tesis sobre la táctica que impulsa a la IC a entrar en una nueva fase de acción. En una carta a Zinoviev del 10 de junio de 1921, Lenin considera que: «Las tesis de Thalheimer y de Bela Kun son en el plano político, radicalmente falsas» (Lenin, Cartas).
Los partidos comunistas no han conquistado en ninguna parte a la mayoría de la clase obrera, no solo como organización sino también en cuanto a los principios del comunismo. Por eso, la táctica de la IC es la siguiente: «hay que luchar sin pausa y sistemáticamente para ganarse a la mayoría de la clase obrera, y primero en el interior de los viejos sindicatos» (Ibídem).
Frente al delegado Heckert, Lenin piensa que: «La provocación era clara como la luz del sol. Y en lugar de movilizar con un objetivo defensivo a las masas obreras para repeler los ataques de la burguesía y dar la prueba que teníais el derecho de vuestro lado, os habéis inventado vuestra “teoría de la ofensiva”, teoría absurda que brinda a todas las autoridades policiacas y reaccionarias la posibilidad de presentaros como los que han tomado la iniciativa de la agresión contra la que había que defender al pueblo!» (Heckert, «Mis encuentros con Lenin», en Lenin tal como era).
Aunque antes Radek había apoyado la Acción de marzo, en su informe presentado en nombre del CEIC, habla del carácter contradictorio de la Acción de marzo: encomia el heroísmo de los obreros que han combatido y critica por otro lado la política de la Central de VKPD. Trotski caracteriza la Acción de marzo como una tentativa totalmente desafortunada que «si se repitiera, acabaría llevando al partido a su perdición». Subraya que: «Es nuestro deber decir claramente a los obreros alemanes que nosotros consideramos esta idea de la ofensiva como el mayor de los peligros y que, en su aplicación práctica, es el peor de los crímenes políticos» (Actas del IIIer Congreso).
La delegación del VKPD y los delegados de la oposición en el VKPD, especialmente invitados, se enfrentan en el Congreso.
El Congreso es consciente de las amenazas que se ciernen sobre la unidad del partido. Por eso impulsa a un compromiso entre la dirección y la oposición del VKPD. Se obtiene el compromiso siguiente: «El Congreso estima que toda fragmentación de las fuerzas en el seno del Partido comunista unificado de Alemania, toda formación de fracciones, por no hablar de escisión, es un gran peligro para el conjunto del movimiento». Al mismo tiempo, la resolución adoptada pone en guardia contra toda actitud revanchista: «El Congreso espera de la dirección central del Partido comunista unificado de Alemania una actitud tolerante para con la antigua oposición, con tal de que ésta aplique lealmente las decisiones tomadas por el IIIer Congreso (...)» («Resolución sobre la Acción de marzo y sobre el Partido comunista unificado de Alemania», IIIer Congreso de la IC, junio de 1921, Manifiestos, Tesis y Resoluciones de los cuatro primeros congresos mundiales de la Internacional comunista).
Durante los debates del IIIer Congreso, la delegación de KAPD apenas si expresa una autocrítica sobre la Acción de marzo. Parece más bien concentrar sus esfuerzos sobre cuestiones de principio referentes al trabajo en los sindicatos y en el parlamento.
A la vez que el IIIer Congreso consigue ser muy autocrítico frente a los peligros golpistas aparecidos en la Acción de marzo, poniendo en guardia contra ellos y arrancando de raíz el «activismo ciego», en cambio, por desgracia, se mete por el camino trágico y nefasto del Frente único. Rechaza el peligro del golpismo, pero se confirma y acelera el viraje oportunista iniciado por la adopción de las 21 condiciones de admisión. No se han corregido los graves errores, puestos de relieve por Gorter en nombre del KAPD, de la vuelta atrás de la IC con lo del trabajo en los sindicatos y la vía parlamentaria.
Animado por los resultados del IIIer Congreso, el VKPD, en otoño de 1921, adopta la táctica del Frente único. Al mismo tiempo, ese Congreso plantea un ultimátum al KAPD: o fusión con el VKPD o exclusión de la IC. En septiembre de 1921, el KAPD abandona la IC. Una parte se precipita a la aventura de fundar inmediatamente una Internacional comunista obrera. Y unos cuantos meses más tarde se produce una escisión en su seno.
El KPD (que ha vuelto a cambiar de nombre en agosto de 1921) abre cada día más las puertas a los malos vientos del oportunismo. La burguesía, por su parte, ha alcanzado sus objetivos: otra vez, gracias a la Acción de marzo, ha logrado afianzar su ofensiva y debilitar todavía más a la clase obrera.
Si las consecuencias de la actitud golpista son ya asoladoras para la clase obrera en su conjunto, lo son todavía más para los comunistas: éstos vuelven a ser las primeras víctimas de la represión. Se refuerza más todavía la caza al comunista. Una ola de dimisiones golpea al KPD. Muchos militantes están desmoralizados tras el fracaso del alzamiento. A principios de 1921, el VKPD tenía entre 350 000 y 400 000 miembros. A finales de agosto, ya solo tiene 160 000. En noviembre, entre 135 000 y 150 000 militantes.
La clase obrera en Alemania ha vuelto a luchar sin tener tampoco esta vez con ella a un partido fuerte y consecuente.
DV
[1] Los artículos anteriores de esta serie se han publicado en las Revista Internacional nos 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89 y 90.
[2] En las elecciones al Landtag de Prusia de febrero del 21, el VKPD obtuvo más de 1 millón de votos; el USPD, la misma cantidad; el SPD más de 4 millones. En Berlín el VKPD y el USPD obtuvieron juntos más votos que el SPD.
[3] C. Zetkin, que está de acuerdo con las críticas de Levi, le exhorta en varias cartas para que no adopte un comportamiento perjudicial para la organización. Así, el 11 de abril le escribe: «Debe usted retirar la nota personal del prefacio. Me parece políticamente benéfico que no pronuncie ningún juicio personal sobre la Central y sus miembros a quienes usted considera aptos para el manicomio y de quienes pedía la revocación, etc. Es más razonable que se atenga únicamente a la política de la Central, dejando fuera de juego a quienes sólo son sus portavoces (...) Solo los excesos personales deben ser suprimidos». Levi no se deja convencer. Su orgullo y su tendencia a querer llevar siempre la razón, al igual que su idea monolítica, tendrán consecuencias funestas.
[4] «Paul Levi no ha informado a la dirección del Partido de su intención de publicar un folleto, ni le ha dado a conocer los principales argumentos de su contenido.
Ha hecho imprimir su folleto el 3 de abril, en un momento en el que la lucha seguía en algunas partes del país, con miles de obreros ante los tribunales especiales, a los cuales Levi excita así para que dicten las condenas más duras. La Central reconoce el pleno derecho a la crítica al Partido antes y después de las acciones que lleva a cabo. La crítica en el terreno de la lucha y la completa solidaridad en el combate es una necesidad vital para el Partido y el deber revolucionario. La actitud de Paul Levi (...) no va en el sentido de reforzar al Partido, sino en el de su dislocación y destrucción» (central del VKPD, 16 de abril de 1921).
[5] La delegación del CEIC está compuesta por B. Kun, Pogany y Guralski. Desde la fundación del KPD, K. Radek desempeña la función de «hombre de enlace» entre el KPD y la IC. A menudo sin un mandato claro, Radek practica sobre todo la política de los canales «informales» y paralelos.
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Debates entre grupos «bordiguistas» - Una significativa evolución del medio político proletario
- 4160 reads
Debates entre grupos «bordiguistas»
Una significativa evolución del medio político proletario
La ofensiva desarrollada por la burguesía contra el comunismo y contra las minorías revolucionarias aún dispersas que existen hoy, es para la clase dominante cuestión de vida o muerte. La supervivencia de este sistema sometido a convulsiones internas siempre más profundas depende de la eliminación de toda posibilidad de maduración del movimiento revolucionario –en la reanudación de la lucha del proletariado– que tiende a destruirlo para instaurar el comunismo. Para alcanzar ese objetivo, la burguesía ha de desprestigiar, aislar y en consecuencia aniquilar política cuando no físicamente, a las vanguardias revolucionarias indispensables para el éxito del proyecto revolucionario del proletariado.
Para hacer frente a esa ofensiva y poder seguir defendiendo la perspectiva revolucionaria, el esfuerzo unitario de todos los componentes políticos que se reivindican auténticamente de la clase obrera es indispensable. En la historia del movimiento obrero, la existencia de varios partidos revolucionarios –hasta en el mismo país– no es una novedad; pero hoy, las vanguardias revolucionarias están llegando a la cita con la historia en una situación de dispersión organizativa, lo que no actúa a favor de la perspectiva revolucionara sino más bien a favor de los intereses de la burguesía. Tal dispersión no puede ser superada de forma voluntarista y oportunista, en agrupamientos en nombre de la «necesidad de construir el partido». Solo puede reabsorberse progresivamente mediante la discusión abierta entre las organizaciones revolucionarias actuales, en un debate que permita hacer salir a la luz las diferentes cuestiones y alcanzar una convergencia creciente, política primero y luego organizativa, de gran parte de esas organizaciones. Por otro lado, la existencia de un debate público entre las organizaciones revolucionarias, por la prensa o directamente en reuniones, es una necesidad imperiosa para la orientación de las nuevas fuerzas que están surgiendo en este período. Y, en fin, refuerza el campo revolucionario que, a pesar de todas las variedades posibles e imaginables, se presentaría ante los proletarios como una fuerza solidaria que combate a la burguesía.
Se han de notar al respecto avances importantes y significativos, realizados desde hace unos meses por varias formaciones políticas. Citaremos dos como ejemplo, aunque ya hemos hablado de ellos en nuestra prensa:
– la denuncia por parte de todos los componentes significativos del medio proletario de la campaña burguesa de mistificación contra el folleto Auschwitz ou le grand alibi, acusado de negar la realidad de las cámaras de gas cuando precisamente este folleto denuncia tanto al nazismo y a la democracia como las dos caras de una misma moneda ([1]);
– la defensa común de la Revolución rusa y de las lecciones que sacar de ésta en la reunión publica común de la CCI y de la CWO (Communist Workers Organisation) en octubre del 97 ([2]).
Aunque los grupos que se reivindican de Amadeo Bordiga y que son conocidos como bordiguistas ([3]) no reconozcan la existencia de un medio político proletario –a pesar de que implícitamente lo reconozcan de vez en cuando ([4])–, son, por su propia historia, un componente importante de aquél. Esa parte del campo revolucionario, la más importante hasta principios de los años 80, fue afectada en 1982 por una explosión totalmente inédita en la historia del movimiento obrero, dando origen a nuevas formaciones también de inspiración bordiguista que han venido a añadirse a las escisiones bordiguistas ya existentes, reivindicándose todas de la raíz original y que se llaman todas más o menos Partido comunista internacional. Semejante homonimia, añadida al hecho de que los grupos que surgieron de la explosión del antiguo Partido jamás han analizado seriamente las causas de la crisis del 82, es hasta hoy una debilidad importante para el conjunto del medio político proletario.
Pero esto ya está cambiando. Se va manifestando una apertura en el campo bordiguista, puesto que se han publicado, en sus prensas, sobre el tema de las razones de la crisis explosiva de 1982, varios artículos de polémica con otros grupos del campo proletario, en particular con grupos de la misma tendencia. Resulta esto muy importante puesto que rompe con la tradicional actitud de cerrazón sectaria típica del bordiguismo de posguerra según la cual había que adherirse al «Partido» por un acto de fe, ignorando cualquier otra formación proletaria. El hecho de existir hoy varios partidos con «denominación de origen» ha impuesto a cada uno la necesidad de demostrarlo en los hechos, de ahí la necesidad de hacer el balance de la historia reciente del bordiguismo y de las posiciones políticas defendidas por los demás grupos del mismo movimiento. Esto es positivo para esos mismos grupos como también para todos aquellos elementos en búsqueda de una referencia política y que se preguntarán desde hace tiempo cuáles pueden ser las diferencias entre Programma comunista, il Comunista, le Prolétaire, Programme communiste o il Partito comunista (llamado Partido de Florencia), para no hablar sino de los grupos más importantes entre los que forman parte de la Izquierda comunista. El debate franco y abierto actual, severo y riguroso cuando se realiza, es la única vía que por fin permitirá eliminar los errores del pasado y trazar perspectivas para el porvenir.
En este artículo, no nos meteremos en todos los elementos del debate que promete ser rico e interesante, pues hasta incluye un grupo exterior al movimiento bordiguista, el Partito comunista internazionalista (que publica Battaglia comunista), en la medida en que ese debate tiene su origen en los años 43-45, es decir antes de la escisión de 1952 entre el ala bordiguista propiamente dicha y el grupo que, siguiendo a Onorato Damen, se ha mantenido hasta hoy con el nombre de Battaglia Comunista ([5]). Resulta sin embargo importante señalar unos cuantos elementos que le dan todo su valor a este debate.
El primer aspecto es que la cuestión organizativa es el meollo mismo de la discusión: leer los diferentes artículos de estos grupos pone en evidencia hasta qué punto están animados por esta preocupación. Sin entrar en el fondo de la polémica entre Il Comunista-le Prolétaire y Programma Comunista, tema sobre el cual no podemos honradamente pronunciarnos categóricamente de momento, ambos grupos al evocar lo que ocurría en el viejo Programma comunista antes del 52 ponen en evidencia una confrontación entre un componente inmediatista y voluntarista por un lado ([6]), y por otro un componente más ligado al largo plazo de la maduración de la lucha de clases. Y ambos también ponen en evidencia la importancia central de la cuestión organizativa: organización de tipo «partidista» en contra de cualquier veleidad «movimentista» según la cual el movimiento propio de la clase sería en sí necesario y suficiente para que triunfe la revolución.
En su publicación de enero del 97, Programma comunista hace referencia a la necesidad de entender la importancia de la paciencia, de no caer en el inmediatismo, lo que no puede sino ser compartido como principio general.
Il Comunista-le Prolétaire contesta: «El partido de entonces (...) abrió las puertas a los impacientes y los apresurados, haciendo surgir secciones de la nada, animando a las secciones a que construyeran grupos comunistas de fábrica en todos los lugares así como comités por la defensa de los sindicatos de clase, buscando y aceptando el crecimiento numérico de las secciones a costa de un laxismo organizativo político y teórico». También insiste en la necesidad de defender la organización y el militantismo de cada compañero, que nosotros compartimos plenamente y con lo cual nos solidarizamos:
«¿De qué os sirve, ex camaradas del Partido, hablar tanto de una paciencia que jamás habéis tenido?. A la hora de defender política, teórica y prácticamente el patrimonio de las batallas de clase de la Izquierda comunista, cuando se trató de llevar a cabo un combate político en el terreno, en contra de los liquidadores de todo pelaje del partido, asumiendo la responsabilidad de esa batalla y siendo un polo de referencia para todos aquellos compañeros desorientados y aislados por la explosión del partido, tanto en Italia como en Francia, Grecia, España, Latinoamérica, Alemania, Africa o Medio Oriente, ¿en donde estabais?. Habíais desertado, habíais abandonado ese partido que os enorgullecéis hoy de representar y de cuya gloria os apropiáis. ¿Dónde estaba vuestra paciencia tan necesaria para seguir interviniendo dentro de la organización y explicar sin descanso a la mayoría de los camaradas cuáles eran los peligros en aquellos períodos de tan grandes dificultades?» (Il Comunista, no 55, junio de 1997).
El segundo aspecto que le da valor al debate es la tendencia a encarar, por fin, el problema de las raíces políticas de la crisis : «[hemos de trabajar] sobre el balance de la crisis del partido, sacando conclusiones de todas las cuestiones que dejó abiertas en particular la crisis explosiva pasada : la cuestión sindical, la cuestión nacional, la cuestión del partido y de sus relaciones con los demás grupos políticos y con la clase, la cuestión de la organización interna del partido, la cuestión del terrorismo, la cuestión de la reanudación de la lucha de clases y de las organizaciones inmediatas del proletariado (...), la cuestión del curso del imperialismo» (ibid.).
Sobre esta cuestión, el grupo Le Prolétaire-Il Comunista dedica una larga parte de su revista teórica en francés, Programme communiste, a la crítica de Programma comunista (el grupo italiano) en un artículo sobre la cuestión kurda, a propósito de un artículo escrito en 1994 sobre el tema y en el que Programma defiende al PKK, aunque sea de forma crítica : «Esta fantasía nos recuerda las ilusiones en las que cayeron muchos camaradas, incluidos miembros del centro internacional del partido, cuando la invasión de Líbano en 1982 y que fueron el detonador de la crisis que hizo estallar a nuestra organización (...) Programma llega a caer en el mismo error que cometieron en aquel entonces los liquidadores de nuestro partido, El Oumami o Combat. Si hubiese hecho un balance serio de la crisis del partido y de sus causas en vez de esconderse en la ilusión de que siempre tiene la razón, quizás Programma hubiese entonces tenido la ocasión histórica de hacer un verdadero salto cualitativo: superar su desorientación teórica, política y practica, para recobrar la intervención correcta y no hubiese conocido semejante desventura» (Programme communiste, no 95).
Resulta particularmente importante esta polémica, porque, además de defender una posición clara en cuanto a las luchas de liberación nacional, por fin se reconoce que esta cuestión fue la clave del estallido de Programme communiste en 1982 ([7]). Este reconocimiento nos permite ser optimistas en cuanto al porvenir, porque como lo pone en evidencia el carácter del debate, ya no les será posible a los bordiguistas seguir como si nada y tendrán que sacar las lecciones del pasado. No es posible, sin embargo, fecharlo arbitrariamente en un período determinado.
Ya hemos aludido al hecho de que, en la polémica, los diferentes grupos han retrocedido hasta la constitución de la primera organización en los años 1943-45. Así, Programma Communista nº 94 abordaba la cuestión: «el partido reconstituido (...) no salió indemne de la influencia de las posiciones de la Resistencia antifascista y de un antiestalinismo rebelde (...). Esas debilidades condujeron a la escisión de 1951-52; pero fue una crisis benéfica, de maduración política y teórica». Se encuentra ese tipo de críticas hacia el partido de los años 50 en la otra rama de la escisión de la época, es decir en Battaglia comunista (ver nuestro artículo sobre la historia de Battaglia comunista en la Revista internacional nº 91).
En el mismo número, Programme communiste se refiere también a las dificultades encontradas por el grupo después de mayo de 1968: «Los efectos negativos de después del 68 afectaron a nuestro partido (...) hasta hacerlo estallar (...) El partido sufría la agresión de posiciones que eran una mezcolanza de obrerismo, de guerrillerismo, de voluntarismo, de activismo (...) La ilusión se extendía de que el partido (después de 1975 y la previsión de Bordiga de una “crisis revolucionaria” para el año 1975) podría, en breve plazo, salir de su aislamiento y adquirir cierta influencia».
Programme communiste no se quedó ahí, y en un notable esfuerzo de reflexión sobre sus dificultades pasadas, volvía en otro artículo ([8]) sobre el mismo período, artículo que merece ser examinado: «Cuanto más se encontraba el partido frente a problemas políticos y prácticos diferentes por su naturaleza, su dimensión o su urgencia (como la cuestión femenina, del alojamiento, de los desempleados, la aparición de nuevas organizaciones fuera de los grandes sindicatos tradicionales o los problemas planteados por el peso de cuestiones de tipo nacional en ciertos países) tanto más aparecían las tendencias a atrincherarse en un marco o en declaraciones de principio, en una rigidez ideológica».
Hay que saludar esa observación, que es signo de una vitalidad política y revolucionaria que intenta dar una respuesta a los nuevos problemas de la lucha de clases. Esa reflexión sobre el pasado del viejo Partido comunista internacional y, en particular, sobre la cuestión de organización, hecha por los camaradas que siguieron con una actividad después del estallido de los años 80, es muy importante para la izquierda comunista.
No vamos a extendernos más en este artículo. Queremos simplemente saludar y subrayar la importancia de este debate que se está desarrollando en el campo bordiguista. En artículos anteriores hemos procurado analizar los orígenes de las corrientes políticas que hoy forman el medio político proletario, abordando dos cuestiones políticas fundamentales. Esos artículos son: «La fracción italiana y la Izquierda comunista de Francia» (en la Revista internacional nº 90) y «La formación del Partito comunista internazionalista» (Revista internacional nº 91). Estamos convencidos de que el conjunto del medio político proletario debe abordar estas cuestiones históricas y salir de repliegue que la contrarrevolución de los años 50 le impuso. El porvenir de la construcción del partido de clase y de la revolución misma dependen en gran parte de ello.
Ezechiele
[1] Véase por ejemplo «Frente a las calumnias de la burguesía, solidaridad con le Prolétaire», Révolution internationale, no 273, noviembre del 97.
[2] Véase «Reunión publica de la Izquierda comunista en defensa de la Revolución de octubre», Révolution internationale, no 275 (y en otras publicaciones territoriales de la CCI, en particular Word Revolution no 210), así como en el órgano de la CWO Revolutionary Perspectives no 9.
[3] Las principales formaciones bordiguistas que existen hoy y a las cuales nos referimos en este articulo son, con sus principales publicaciones : El Partido comunista internacional que publica le Prolétaire en Francia, Il Comunista en Italia ; el Partido comunista internacional que publica Il Programma Comunista en Italia, Cahiers internationalistes en Francia e Internationalist Papers en Gran Bretaña ; Il Partito Comunista Internazionale que publica Il Partito Comunista en Italia.
[4] Programme communiste nº 95 por ejemplo ha tomado la defensa de la Izquierda comunista cuando fue criticado nuestro libro La Izquierda comunista de Italia por una revista trotskista inglesa Revolutionary History.
[5] Existe un folleto de Battaglia comunista sobre la escisión de 1952 y otro, más reciente, titulado Entre las sombras del bordiguismo y de sus epígonos, que interviene explícitamente en el debate reciente entre grupos bordiguistas.
[6] Dos de los grupos que en cierto modo son asimilables a este componente del antiguo Programme communiste acabaron en el izquierdismo –Combate en Italia y El Oumami en Francia. Felizmente desaparecieron de la escena social y política.
[7] Véase los artículos que hemos dedicado a la crisis de Programme Communiste en 1982 y que la CCI analizó como la expresión de una crisis más general del medio político proletario, en particular en las Revista internacional del no 32 al 36.
[8] Programme Communiste nº 94, «A la mémoire d'un camarade de la vieille garde: Riccardo Salvador».
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [139]
Revista Internacional n° 94 - 3er trimestre de 1998
- 3681 reads
Editorial - Frente a la miseria y la barbarie capitalistas, una única respuesta...
- 3127 reads
Editorial
Frente a la miseria y la barbarie capitalistas, una única respuesta:
la lucha internacional del proletariado
La dinámica catastrófica en la que se hunde el capitalismo mundial, y a la que arrastra a la humanidad entera, acaba de conocer un brusco acelerón desde el principio del año 1998. El atolladero histórico en que está metido el capitalismo ha aparecido con fuerza en todos los planos: multiplicación de los conflictos imperialistas, crisis económica y, en el plano social, un empobrecimiento y una miseria que se generalizan a millones de seres humanos.
La agravación de los antagonismos imperialistas entre grandes potencias, que quedó patente en el fracaso estadounidense frente a Irak en febrero último ([1]), se afirma ahora en la acelerada carrera del arma atómica entre India y Pakistán. Esta carrera escapa al control de las grandes potencias, especialmente de EEUU, las cuales no han sabido atajar las pruebas indias e impedir la réplica pakistaní. La dinámica de «cada uno para sí», característica principal del período de descomposición del capitalismo en el plano imperialista, estalla cada día un poco más en todos rincones del planeta. La amenaza de una guerra entre India y Pakistán, en la que el arma atómica sería utilizada, es muy real y ya es hoy un factor de inestabilidad suplementaria mundial y regionalmente por el juego mismo de la relaciones y oposiciones imperialistas. Las burguesías de las naciones mayores se inquietan... a la vez que participan en la agravación de las tensiones, tomando posición –más o menos abiertamente– por uno u otro país. En la región, China –presentada como enemigo principal por el gobierno indio– no va a dejar de reaccionar; ya ha reaccionado en realidad ([2]). De igual modo, esa agudización de la perspectiva guerrera en la región, plantea a la burguesía japonesa, con cada vez mayor fuerza, la cuestión de su propio armamento nuclear frente a sus vecinos; lo cual añade todavía más inestabilidad y acentúa las rivalidades imperialistas mundiales. Asia del sudeste es un verdadero polvorín, en gran parte atómico. La situación creada por India y Pakistán no hará sino reforzar más si cabe la carrera de todo tipo de armamentos que se vive en la región desde el hundimiento de la URSS y del bloque del Este.
El período histórico actual de descomposición del capitalismo se plasma pues en el trágico aumento de los antagonismos y de los conflictos imperialistas. Continentes enteros son presa de guerras y matanzas. Mientras escribimos este artículo, esa desquiciada espiral se acaba de plasmar en el estallido de la guerra entre Eritrea y Etiopía y en las filas de refugiados de Kosovo que huyen de los nuevos combates en Yugoslavia. Esos Estados forman parte de la interminable lista de países que han vivido las desgracias y destrucciones de la guerra. Ya nunca volverán a conocer «la paz» bajo el capitalismo. Sólo les espera una barbarie en la que los sátrapas locales y sus bandas armadas van a perpetrar matanzas sin parar, sometiendo a las poblaciones locales a sufrimientos que afganos, chechenos, pueblos de Africa, de la antigua Yugoslavia y de otras partes soportan desde hace años y años y que no podrán evitar. El capitalismo en putrefacción arrastra a la humanidad entera a guerras sin fin, cada vez más bestiales.
La agravación brutal de la crisis económica del capitalismo mundial acaba de golpear de un modo especialmente violento a las poblaciones del Sudeste asiático, las cuales, después de haber soportado una explotación feroz durante los años de «crecimiento» y de «éxitos» económicos, se ven ahora, del día a la mañana, en la calle y sin trabajo, víctimas de las subidas de los precios, de la miseria, el hambre y la represión. Las primeras consecuencias de la crisis en los países asiáticos son ya hoy dramáticas. Las quiebras de bancos y empresas, los cierres de fábricas o los ceses parciales de producción más o menos largos echan al desempleo a millones de obreros. En Corea del Sur, el desempleo se ha duplicado en cinco meses; un millón y medio de obreros expulsados, y muchos otros en paro parcial. El desempleo se dispara en Hongkong, Singapur, Malasia, Tailandia... De un día para otro, hay millones de obreros con sus familias que se quedan con lo puesto y eso cuando, por ser emigrantes, no son expulsados a punta de fusil hacia sus países de origen. El consumo se hunde, ¿ cómo no va a hundirse cuando, además de los despidos, la inflación se dispara a causa también del hundimiento de las monedas locales ?.
«Lo que parece vislumbrarse es una recesión profunda. En Malasia, el producto interior bruto (PIB) se ha contraído 1,8% en el primer trimestre. En Hongkong, el PIB ha bajado por primera vez desde hace trece años en 2% en los tres primeros meses del año» ([3]), mientras que Corea del Sur «está enfrentada a un “credit crunch” dramático que “amenaza con minar la industria y las exportaciones, último recurso de la recuperación económica”, ha declarado, el lunes, el ministro de Hacienda [coreano]. Se hace esta advertencia ahora que Corea del Sur ha registrado un crecimiento negativo de 2,6 % en mayo» ([4]).
Así, la prensa burguesa está hoy obligada a reconocer que no se trata solo de una «crisis financiera» que afecta a los antiguos «dragones» y a algún que otro «tigre», sino de un descalabro económico global para esos países. Este «reconocimiento» le permite en realidad ocultar una realidad mucho más grave: la situación dramática en la que se está hundiendo esa región del mundo no es ni más ni menos que una expresión espectacular de la crisis mortal del capitalismo como un todo ([5]). Esa situación se está volviendo a su vez factor de aceleración de la crisis general. Los recientes y violentos sobresaltos de las Bolsas de Hongkong, Bangkok, Yakarta, Taiwán, Singapur y Kuala-Lumpur a finales de mayo han desbordado ampliamente el marco del Sudeste asiático. En el mismo momento, efectivamente, las Bolsas de Moscú, de Varsovia y de países de Latinoamérica bajaban de manera muy considerable. De igual modo, las dificultades actuales de Japón (caída de su moneda, descenso importante del consumo interno, recesión abierta oficialmente prevista a pesar del aumento de los déficits presupuestarios) vienen a su vez a amenazar lo que queda de equilibrio financiero en la región, y anuncian una agudización de la guerra comercial. Una devaluación del yen acabará imponiendo una devaluación de la moneda china (cuya economía se está agotando), lo cual tendría consecuencias todavía más dramáticas para la región. Aunque a un nivel muy diferente, claro está, las dificultades japonesas van a tener consecuencias graves para toda la economía mundial.
La agravación de la crisis económica es mundial y afecta a todos los países
Todos los elementos que se han dado cita en el estallido asiático de finales de 1997, están reunidos ahora también en el caso de Rusia. Esta pide una ayuda de urgencia a los países del G7, los siete países más ricos del mundo, una ayuda de más de 10 mil millones de $, a la vez que los capitales huyen del país y el rublo, la moneda rusa, baja a pesar de unos tipos de interés de ¡150 %! Rusia se encuentra en la misma situación que los países asiáticos el invierno pasado, la de Corea en particular, con una deuda a corto plazo de 33 mil millones de $ a pagar en 1998, cuando sus reservas no llegan ni a 15 mil millones, y no permiten pagar los salarios obreros como lo acaban de recordar los mineros de Liberia ([6]). A diferencia de los países asiáticos, Rusia lleva ya en recesión desde hace 10años, con una economía sumida en el marasmo, en medio de un caos y una descomposición social que afecta a todos los sectores de la sociedad en una espiral sin fin.
Ésa es la única perspectiva que pueda hoy ofrecer el capitalismo a la inmensa mayoría de la población mundial. Miseria y hambre, desempleo o sobreexplotación en aumento, condiciones de trabajo que se degradan sin cesar, corrupción general, enfrentamientos entre bandas mafiosas, droga y alcoholismo, criaturas abandonadas cuando no son vendidas como esclavos, ancianos reducidos a la mendicidad y a morir en la calle, guerras sangrientas, caos y barbarie sin fin. No es esto un mal guión de ciencia ficción, sino la realidad cotidiana que conoce la inmensa mayoría de la población mundial y que ya se vive en Africa, en la ex URSS, en cantidad de países de Asia, en Latinoamérica, y que no hace sino acelerarse, afectando ahora a ciertas regiones europeas como lo muestra la ex Yugoslavia, Albania, y buena parte de los países del antiguo bloque del Este.
¿Qué alternativa a semejante barbarie?
Ante ese cuadro catastrófico, muy incompleto, ¿quedan soluciones o una alternativa? Solución en el marco del capitalismo, no hay. Las proclamas de políticos, economistas y periodistas y demás sobre la esperanza en un futuro mejor si se aceptan sacrificios hoy no sólo han sido desmentidas por la quiebra de los países asiáticos, incluido Japón, que nos presentaban como los ejemplos a seguir, sino, más ampliamente, por los treinta años de crisis económica abierta a finales de los años 60 y que han desembocado en el siniestro cuadro descrito.
¿Existe acaso una alternativa fuera del capitalismo? Y si sí, ¿cuál? Y sobre todo ¿quién es su portador? ¿Las grandes masas que se han rebelado en Indonesia?
La degradación repentina de las condiciones de vida en Indonesia, impuestas por las grandes democracias occidentales y el FMI del día a la mañana, iban a provocar, obligatoriamente, reacciones populares. En algunos meses, el PIB bajó 8,5 % en el primer trimestre de 1998, la rupia indonesia ha perdido 80 % de su valor desde el verano de 1997, la renta media ha bajado 40 %, la tasa de desempleo subió súbitamente al 17 % de la población activa, la inflación se dispara y alcanzará el 50 % en 1998. «La vida se ha vuelto imposible. Los precios no paran de aumentar. El arroz ha pasado de 300rupias antes de la crisis a 3000 hoy. Y pronto será peor» ([7]).
En esas condiciones era de lo más previsible la revuelta de una población ya miserable. Las grandes potencias imperialistas y los grandes organismos internacionales, como el FMI o el Banco Mundial, que han impuesto las medidas de austeridad a Indonesia, sabían que esas reacciones populares eran inevitables y se han preparado para ellas. Los días del presidente Suharto estaban contados desde el instante en que su autoridad estaba puesta en entredicho. La dictadura brutal instaurada por Estados Unidos en tiempos de la guerra fría con el bloque imperialista de la URSS, ha permitido desviar la revuelta y las manifestaciones hacia el nepotismo y la corrupción del dictador Suharto y su camarilla, evitándose así la más mínima puesta en entredicho del capitalismo. Ese desvío ha sido tanto más fácil porque el proletariado indonesio, débil y sin experiencia, no ha podido desplegar el menor movimiento en su terreno de clase. Las pocas huelgas o manifestaciones obreras –tal como han sido relatadas en la prensa burguesa– han sido rápidamente abandonadas. Los obreros se vieron pronto anegados en el interclasismo, o en los disturbios y el pillaje de almacenes junto a las grandes masas misérrimas y lumpenizadas con las que conviven en los barrios de latas, ya detrás de los estudiantes en el terreno de las «reformas», o sea en el terreno democrático contra la dictadura de Suharto. La sangrienta represión que ha hecho más de 1000 muertos en Yakarta y muchos más en provincias, ha permitido reforzar todavía más la mistificación democrática, dando todavía más peso a la «victoria» obtenida con la dimisión de Suharto. Dimisión fácilmente organizada y obtenida... por Estados Unidos.
En una situación de quiebra declarada del capitalismo, las burguesías de las grandes potencias imperialistas, y la estadounidense en primera fila, han logrado darle la vuelta a la situación en Indonesia, de la que son ellas las primeras responsables, en beneficio del capital y de la democracia burguesa. Y esto ha sido tanto más fácil al no haber sido capaz el proletariado de luchar como tal, en su terreno de clase, es decir contra la austeridad, el desempleo y la miseria, mediante huelgas o manifestaciones masivas.
La alternativa sólo puede ser la revolucionaria, anticapitalista. Y las portadoras de ella nunca podrán ser las grandes masas miserables sin trabajo, que se hacinan en inmensos suburbios de chabolas de las metrópolis de los países del «Tercer mundo». Sólo el proletariado internacional es portador de esa alternativa que implica la destrucción de los Estados burgueses, la desaparición del modo de producción capitalista y la marcha hacia el comunismo. Sin embargo, la réplica internacional del proletariado no se presenta de la misma manera por todas las partes del mundo.
Es verdad que, en Asia, todas las fracciones del proletariado no son tan débiles, no están tan faltas de experiencia como el de Indonesia. La clase obrera en Corea, por ejemplo, mucho más concentrada, tiene una experiencia de lucha más importante, y ha llevado a cabo, especialmente en los años 1980, luchas significativas ([8]). Pero también allí la burguesía se ha preparado. La «democratización» reciente de los sindicatos coreanos y del Estado –con la elección presidencial en diciembre último, en lo más álgido de la crisis–, al igual que las últimas elecciones locales, han reforzado las mentiras democráticas, dando a la burguesía una mayor capacidad para enfrentarse al proletariado y meterlo en falsas alternativas. En el momento en que escribimos, el Estado coreano, el nuevo presidente, Kim Dae Jung, antiguo oponente encarcelado durante largo tiempo, los dirigentes de las grandes empresas y los dos sindicatos, incluido el más reciente y «radical», están consiguiendo hacer tragar los millones de despidos, el paro parcial y los sacrificios gracias al juego democrático.
La responsabilidad histórica internacional
de la clase obrera de los países industrializados
El uso de las mistificación democrática, con la que se intenta atar a los obreros al Estado nacional, no podrá ser totalmente superado y aniquilado más que por el proletariado de las grandes potencias imperialistas «democráticas». Por su concentración y su experiencia histórica en la lucha contra la democracia burguesa, la clase obrera de Europa occidental y de Norteamérica es la única que pueda dar al proletariado mundial a la vez el ejemplo y el impulso de la lucha revolucionaria, y de darle la capacidad de afirmarse por todas partes como la única fuerza determinante y portadora de una perspectiva para todas las masas pauperizadas de la sociedad.
La burguesía lo sabe. Esta es la razón por la que acaba uniéndose momentáneamente para desplegar las maniobras y los ataques –económicos y políticos– más sofisticados contra la clase obrera. Esto lo pudimos comprobar en Francia en diciembre de 1995 y, después, en Bélgica y Alemania ([9]). Acabamos de volverlo a ver en Dinamarca.
Los 500 000 huelguistas del sector privado –para una población de 2 millones, lo que equivaldría a 5 millones de huelguistas en un país como Francia o Gran Bretaña– que han paralizado el país durante quince días del mes de mayo, son una ilustración de las potencialidades del descontento y de la combatividad obrera en Europa. No es por nada si la prensa ha presentado ese movimiento como un anacronismo, como una «huelga de ricos», para así limitar al máximo todo sentimiento de solidaridad, toda conciencia de la existencia de una misma lucha obrera.
Al mismo tiempo, el esmero que ha puesto la burguesía danesa en «resolver» el conflicto es una buena indicación del peligro proletario. El uso del juego democrático entre gobierno socialdemócrata, patronal, dirección del sindicato LO y sindicalismo de base, los «tillidsmand», así como el uso del referéndum sobre Europa para decretar el fin de la huelga, todo ha sido la expresión del armamento político sofisticado de la burguesía y de su pericia. Armamento político en el uso de la oposición entre dirección de LO y sindicalismo de base, para así asegurarse del control de los obreros. Habilidad en el «horario», en la planificación temporal de la huelga provocada entre las negociaciones sindicales y la fecha del referéndum sobre Europa que iba a «autorizar» –desde el punto de vista legal– al gobierno socialdemócrata a intervenir y «pitar» la vuelta al trabajo.
Pese al fracaso de la huelga y las maniobras de la burguesía, ese movimiento no tiene el mismo sentido que el de diciembre del 95 en Francia. Mientras que la vuelta al trabajo se hizo en Francia en medio de cierta euforia, con una especie de sentimiento de victoria que impidió que el sindicalismo fuera puesto en entredicho, el final de la huelga danesa se ha realizado en un ambiente de fracaso y de poca ilusión hacia los sindicatos. Esta vez, el objetivo de la burguesía no era lanzar una vasta operación de prestigio para los sindicatos a nivel internacional como en 1995, sino «mojar la pólvora», anticipándose al descontento y a la combatividad creciente que se están afirmando poco a poco tanto en Dinamarca como en los demás países de Europa y de otras partes.
Los esfuerzos y el esmero que ponen algunas burguesías, sobre todo las europeas, en su combate contra el proletariado contrastan vivamente con los métodos «primarios» represivos y brutales de sus colegas de los países de la periferia del capitalismo. El nivel de sofisticación, de maquiavelismo, utilizado es una clara señal del peligro histórico que hoy representa el proletariado de los países más industrializados para la burguesía. De este punto de vista, la huelga danesa es anunciadora de la réplica de clase y la perspectiva de luchas masivas que el proletariado experimentado de las grandes concentraciones de Europa occidental va a ofrecer a sus hermanos de clase de otros continentes. Anuncia también la perspectiva revolucionaria que el proletariado internacional debe ofrecer a las masas pobres y hambrientas que son hoy la inmensa mayoría de la población del planeta.
La alternativa al sombrío porvenir, a la siniestra perspectiva que el capitalismo nos «ofrece» en su descomposición, es ésta: una misma lucha revolucionaria del proletariado internacional cuya señal y dinámica serán dadas por las luchas de los obreros de las grandes concentraciones industriales de Europa y de América del Norte.
RL, 7 de junio de 1998
[1] Revista internacional nº 93.
[2] «El presidente chino Jiang Zenin ha acusado a India de “pretender desde hace tiempo la hegemonía en Asia del Sur” y que “India apunta a China” cuando reanuda sus pruebas nucleares» (Le Monde, diario francés, 4/6/98).
[3] Le Monde, 4/6/98.
[4] Le Monde, 3/6/98. «Credit crunch» es la súbita penuria de créditos.
[5] Ver la «Resolución sobre la situación internacional» del XXIº congreso de la CCI así como el artículo editorial de la Revista internacional nº 92.
[6] La huelga de mineros que exigían sus salarios no pagados desde hace meses. Ver Le Monde, 7/6/98.
[7] Le Monde, 4/6/98.
[8] «Las huelgas del verano de 1987», Revista internacional nº 51, otoño de 1987.
[9] Ver Revista internacional nos 84 y 85, 1996.
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
- Crisis económica [29]
Euro - La agudización de las rivalidades capitalistas
- 4693 reads
Euro
La agudización de las rivalidades capitalistas
La cumbre de jefes de Estado de la Unión europea (UE) de principios de mayo del 98 tenía el objetivo de coronar dignamente la introducción de la moneda común, el euro. Fueron a Bruselas para celebrar su victoria sobre «el egoísmo nacionalista», nada menos. Anteriormente, el canciller alemán Kohl había asegurado que la nueva moneda encarna sobre todo la paz en Europa para el siglo que viene y, especialmente, la superación de la destructora rivalidad histórica entre Alemania y Francia.
Pero los hechos son tozudos y, en las ocasiones más inesperadas, hacen saltar por los aires las ideas falsas que las clases explotadoras inventan para encandilarse a sí mismas y sobre todo engañar a quienes explotan. En lugar de haber sido una demostración de confianza mutua y de colaboración pacífica entre Estados europeos, la cumbre de Bruselas y la celebración en ella del nacimiento del euro pronto acabó en pugilato en torno a un problema aparentemente secundario: cuándo tendría que sustituir el francés Trichet al holandés Duisenberg como presidente del nuevo Banco central europeo; y esto, dicho sea de paso, conculcando el propio tratado sobre el euro tan solemnemente adoptado.
Una vez acallados los ruidos de la batalla, una vez que el Presidente francés Chirac hubo terminado de alardear de la manera con la que había impuesto la sustitución de Duisenberg por Trichet dentro de cuatro años y el ministro de Finanzas alemán, Weigel, dejara de contestarle que el holandés, preferido por Bonn, podría quedarse los ocho años «si así lo deseaba», un silencio embarazoso cayó sobre las capitales europeas. ¿Cómo explicar esa repentina recaída en el espíritu nacionalista «de prestigio», tan anacrónico según dicen? ¿Por qué Chirac puso en peligro la ceremonia de introducción de la moneda común sin más razón que la de poner a un compatriota suyo en la dirección de un banco, un compatriota que tiene además fama de ser un «clónico» de Tietmeyer, presidente del Bundesbank?
¿Por qué tardó tanto Kolh en hacer una pequeña concesión sobre semejante problema? ¿Por qué lo han criticado tanto en Alemania por el compromiso que ha aceptado? ¿Y por qué las demás naciones presentes, las cuales, por lo visto, habían apoyado unánimemente a Duisenberg, aceptaron esa agria pendencia?
Tras haberse devanado los sesos, la prensa burguesa ha llegado a una explicación o más bien a varias explicaciones. En Francia, la responsabilidad del contratiempo de Bruselas se atribuye a la arrogancia de los alemanes. En Alemania se achaca al ego nacional abotargado de los franceses; en Gran Bretaña se imputa a la locura de los continentales, incapaces de contentarse con su sus buenas monedas de siempre.
¿No serán ya esas excusas y «explicaciones» la prueba de que lo que se jugaba en la cumbre Bruselas era un verdadero conflicto de intereses nacionales? La introducción de la moneda única no significa, ni mucho menos, que se vaya a limitar la competencia económica entre los capitales nacionales que participan en ella. Al contrario, se van a intensificar las rivalidades. El conflicto entre «esos grandes amigos» que son Kohl y Chirac expresa sobre todo la inquietud de la burguesía francesa ente el reforzamiento económico y político, frente a la agresividad del «compadre» alemán. El auge económico e imperialista de Alemania es una realidad brutal que no puede sino alarmar al «socio» francés, por muy prudente que sea la diplomacia de Kohl. En efecto, éste, previendo su probable retiro de canciller, ha hecho pasar el mensaje siguiente a sus sucesores: «La expresión «liderazgo alemán» en Europa debe ser evitada, pues podía llevar a la acusación de que estamos intentando ser hegemónicos» ([1]).
La agresividad creciente del capitalismo alemán
Mayo de 1998 ha sido testigo, de hecho, de dos concreciones importantes de la voluntad de Alemania de imponer medidas económicas con las que asegurar la posición dominante del capitalismo alemán a expensas de sus rivales más débiles.
La primera ha sido la organización de la moneda europea. El euro fue en su origen un proyecto francés impuesto a Kohl por Mitterrand a cambio del consentimiento francés a la unificación alemana. En aquella época, la burguesía francesa temía, con razón, que el Banco federal de Francfort no utilizara el papel dominante del marco, mediante una política de tipos de interés altos, para obligar a toda Europa a participar en la financiación de la unificación alemana. Pero cuando Alemania puso finalmente todo su peso en ese proyecto (y sin él, el euro no habría existido nunca), lo que surgió fue una moneda europea que corresponde a los conceptos y a los intereses de Alemania y no a los de Francia.
Como escribía el diario Frankfurter Allgemeine, portavoz de la burguesía alemana, tras la cumbre de Bruselas: «La independencia del Banco central europeo, su instalación en Francfort, el pacto de estabilidad de apoyo a la unión monetaria, el rechazo al “gobierno económico” como contrapeso político al Banco central... en última instancia, Francia ha sido incapaz de imponer ni una sola de sus exigencias. Hasta el nombre de la moneda única inscrito en el Tratado de Maastricht, el “ecu” –que recuerda el nombre de una moneda histórica de Francia– ha sido abandonado en el camino de Bruselas por el más neutro de “euro”. (...) Francia se encuentra así, en lo que a sus conceptos y prestigio políticos se refiere, con las manos vacías. Chirac ha hecho de malo en Bruselas para intentar borrar, al menos parcialmente, esa impresión» (5/05/98).
La segunda manifestación importante reciente de la agresividad de la expansión económica alemana está demostrada por las operaciones internacionales de compra de empresas realizadas por los principales constructores de automóviles alemanes. La fusión de Daimler-Benz y Chrysler va a hacer de ellos el tercer gigante mundial del automóvil. Incapaz de sobrevivir como tercer constructor americano independiente frente a General Motors y Ford, habiendo ya sido salvado de la quiebra por el Estado americano durante la presidencia de Carter, a Chrysler no le quedaba otra opción que la de aceptar la oferta alemana, incluso a sabiendas de que eso proporciona a Daimler, que ya es la empresa principal alemana de armamento y aeronáutica, un acceso a los intereses de Chrysler en el armamento de EEUU y en los proyectos de la NASA. No estaba seca la tinta de esa firma cuando ya Daimler anunciaba su intención de comprar Nippon Trucks. Aunque Daimler es el primer constructor mundial de camiones, sólo posee el 8 % del importante mercado asiático. También aquí está la burguesía alemana en posición de fuerza. En efecto, aunque el Estado japonés sabe que el gigante de Stuttgart tiene la intención de utilizar esa compra para incrementar su parte en el mercado asiático de camiones hasta 25 % y... a expensas de Japón, le es difícil impedir ese acuerdo a causa de la quiebra irremediable que golpea a la que fue orgullosa compañía Nippon Trucks.
Y para completar ese cuadro, la pelea sobre la compra del británico Rolls Royce de Vickers lo es exclusivamente entre dos empresas alemanas, lo cual pone, sin duda, a los honorables accionistas de Vickers ante una «dolorosa» alternativa histórica. Venderse a BMW es casi casi un sacrilegio si se recuerda la batalla de Inglaterra de 1940, en la que la Royal Air Force, equipada con motores Rolls Royce, repelió la Luftwaffe alemana cuyo proveedor era ese mismo BMW. «La idea de que BMW posea Rolls Royce me rompe el alma» ha declarado uno de esos venerables gentlemen a la prensa alemana. Por desgracia, la otra opción era Volkswagen, empresa creada por los nazis, lo cual obligaría a la Reina de Inglaterra a desplazarse en el «coche del pueblo».
Todo eso no es más que el inicio de un proceso que no va a limitarse a la industria automovilística. El Gobierno francés y la Comisión europea de Bruselas acaban de ponerse de acuerdo sobre un plan de salvamento del Crédit lyonnais, uno de los primeros bancos franceses. Uno de los objetivos principales de ese plan es impedir que las partes más lucrativas de ese banco caigan en manos alemanas ([2]).
Durante la guerra fría, Alemania, nación capitalista importante, estaba dividida, ocupada militarmente y poseía una soberanía estatal parcial. No tenía la posibilidad política de desarrollar una presencia internacional de sus bancos y sus empresas, una presencia que hubiera correspondido a su poderío industrial. Con el desmoronamiento en 1989 del orden mundial surgido de Yalta, la burguesía alemana no vio ninguna razón para seguir soportando esa situación en todo lo referente a finanzas y negocios. Los acontecimientos recientes han confirmado que los tan demócratas sucesores de Alfred Krupp y Adolf Hitler son tan capaces como sus predecesores de abrirse paso a codazos entre sus rivales. No es de extrañar que sus «amigos» y «socios» capitalistas estén tan furiosos.
El euro, instrumento contra la tendencia a «cada uno para sí»
Kohl entendió antes que sus colegas alemanes que el hundimiento de los bloques imperialistas, pero también la inquietud producida por la unificación alemana podrían provocar una oleada de proteccionismo que había sido contenida gracias a la disciplina impuesta en el bloque occidental. Estaba claro que Alemania, principal potencia industrial de Europa y campeona de la exportación, corría el riesgo de volverse una de las principales víctimas de aquella posible tendencia.
Lo que hizo adherirse a la posición de Kohl a la mayoría de la burguesía alemana –tan orgullosa de su marco alemán y tan asustada por la inflación ([3])– fue la crisis monetaria europea de agosto de 1993, que, de hecho, ya se había iniciado un año antes cuando Gran Bretaña e Italia abandonaron el Sistema monetario europeo (SME). La crisis vino provocada por una importante especulación internacional sobre las monedas, la cual no es sino la expresión de la crisis de sobreproducción crónica y general del capitalismo. Esto casi desemboca en la explosión del SME que había sido instaurado por Helmut Schmidt y Giscard d'Estaing para impedir las fluctuaciones incontroladas e imprevisibles de las monedas con el riesgo de paralizar el comercio en Europa. Ese sistema apareció entonces como algo inadecuado ante el avance de la crisis. Además, en 1993, la burguesía francesa –a menudo más capaz de determinación que de sentido común– propuso, a espaldas de Alemania, sustituir el marco por el franco francés como moneda de referencia de Europa. Esta propuesta era, evidentemente, descabellada y obtuvo un sonado rechazo por parte de sus «socios», especialmente por parte de Holanda (o sea de... Duisenberg). Todo ese montaje convenció a la burguesía alemana del peligro que contenía la tendencia incontrolada de «cada uno para sí». Esto hizo que se pusiera del lado de su Canciller. La moneda común fue pues concebida como algo que hiciera imposibles las fluctuaciones monetarias entre los diferentes «socios comerciales» europeos y poder así atajar la tendencia hacia el proteccionismo y el hundimiento del comercio mundial. En fin de cuentas, Europa es, con EEUU, el centro principal del comercio mundial. Pero, contrariamente a Estados Unidos, Europa está dividida en múltiples capitales nacionales. Y como tal es, potencialmente, un eslabón débil del comercio mundial. Hoy, incluso los mejores abogados de la «Europa unida» como la CDU y el SPD en Alemania, admiten que «no existe alternativa a la Europa de las patrias» ([4]). Y sin embargo, se instaura el euro para limitar los riesgos a nivel del comercio mundial. Por eso es por lo que el euro es apoyado por la mayoría de los fracciones de la burguesía, y eso no sólo en Europa, sino también en Norteamérica.
Entonces, si ese apoyo general al euro existe ¿de dónde viene ese agudizamiento de la competencia capitalista? ¿Dónde estaría ese interés particular de la burguesía alemana? ¿Por qué la visión alemana del euro sería la expresión de su autodefensa agresiva a expensas de sus rivales? En otras palabras ¿por qué disgusta tanto a Chirac?
Euro: los más fuertes imponen sus reglas a los más débiles
Es un hecho de sobras conocido que en los últimos treinta años, la crisis ha afectado a la periferia del capitalismo más rápida y brutalmente que al corazón del sistema. No hay, sin embargo, nada de natural ni de automático en ese curso de los acontecimientos. La acumulación más importante y explosiva de las contradicciones capitalistas, se encuentra, precisamente, en el centro del sistema. Por eso, el que los dos países capitalistas más desarrollados, Estados Unidos y Alemania, fueran, tras lo de 1929, las primeras víctimas y las más brutalmente afectadas por la crisis mundial, es algo que se corresponde mucho más con el curso espontáneo y natural del capitalismo decadente. Durante las décadas pasadas, hemos podido ver, uno tras otro, el hundimiento económico de Africa, de Latinoamérica, de Europa de Este y Rusia y, más recientemente, del Sudeste asiático. El mismo Japón empieza a tambalearse. Norteamérica y Europa del Oeste, especialmente EEUU y Alemania, han sido, a pesar de todo, los más capaces en resistir. Y lo han sido porque, en cierta medida, han sido capaces de impedir la tendencia a «cada uno para sí», tendencia dominante en los años 30. Han resistido mejor porque han sido capaces de imponer sus reglas de conducta en la competencia capitalista, y esas reglas existen para asegurar la supervivencia de los más fuertes. En el naufragio actual del capitalismo, esas reglas permiten empezar a tirar por la borda a los «piratas» más débiles. La burguesía presenta esas reglas como la receta que permitirá civilizar, pacificar y hasta eliminar la competencia entre las naciones, cuando en realidad son los medios más brutales para organizar la competencia en beneficio de los más fuertes. Mientras existía su bloque imperialista, sólo EEUU imponía las reglas. Hoy, aunque Estados Unidos sigue dominando económicamente a nivel mundial, en Europa es Alemania la que dicta cada día más la ley, imponiéndose a expensas de Francia y de los demás. A largo plazo, esta situación llevará a Alemania a encontrarse frente a los propios Estados Unidos.
El conflicto europeo sobre el euro
Es cierto que la moneda común europea sirve los intereses de todos sus participantes. Pero eso es sólo una parte de la realidad. Para los países más débiles, la protección que ofrece el euro puede compararse a la generosa protección que la Mafia ofrece a sus víctimas. Frente a la potencia de exportación superior de Alemania, la mayoría de sus rivales europeos han solido recurrir, en los últimos treinta años, a devaluaciones monetarias, como así ocurrió con Italia, Gran Bretaña o Suecia, o, cuando menos, a una política de estímulo económico y de moneda débil como ha ocurrido con Francia. En este país, el concepto de política monetaria «al servicio de la expansión económica» no ha sido una doctrina de Estado de menor entidad que el «monetarismo» del Bundesbank. A principios de los años 30, esas políticas, especialmente las devaluaciones bruscas, estaban entre las armas favoritas de las diferentes naciones europeas a expensas de Alemania. Bajo la nueva ley germánica del euro esas políticas ya no son posibles. En el centro de ese sistema hay un principio que a Francia le cuesta mucho digerir. Es el principio de la independencia del Banco central europeo, lo cual significa dependencia de la política y del apoyo de Alemania.
Los países más débiles –Italia es un ejemplo clásico– tienen escasos medios para mantener un mínimo de estabilidad fuera de la zona Euro, sin acceso a los capitales, a los mercados o a los tipos de interés más baratos que ofrece el mercado. Gran Bretaña y Suecia, relativamente más competitivas que Italia, y menos dependientes de la economía alemana que Francia y Holanda, son capaces de mantenerse más tiempo fuera del euro. En el interior de las murallas protectoras del euro, los demás han perdido algunas de sus armas en beneficio de Alemania.
Alemania podía llegar a un compromiso sobre lo de Trichet y la presidencia del Banco central europeo. Pero sobre la organización del euro o sobre la expansión internacional de sus bancos y su industria, no ha aceptado ningún compromiso. Y no podía ser de otra manera. Alemania es el motor de la economía europea. Pero después de treinta años de crisis abierta, incluso Alemania es un «hombre enfermo» de la economía mundial. Su dependencia del mercado mundial es enorme ([5]). Su importante masa de desempleados se está acercando a la de los años 30. Y le queda un arduo problema más por resolver: los astronómicos costes, económicos y sociales, de la unificación. Es la crisis de sobreproducción irreversible del capitalismo decadente lo que está zarandeando el corazón mismo de la economía alemana, obligándola, como a los demás gigantes del capitalismo, a combatir despiadadamente por su propia supervivencia.
Kr, 25/05/1998
[1] Declaraciones de Kohl en una reunión de la comisión parlamentaria de la Bundestag sobre finanzas y negocios de la Unión europea, del 21/04/97.
[2] Vale la pena recordar el papel importante desempeñado por el tan respetable Trichet en el asunto del Crédit lyonnais: ocultar al público la bancarrota de ese banco durante varios años.
[3] La burguesía alemana no ha olvidado 1929, ni tampoco 1923 cuando el Reichsmark (el marco de entonces) no valía ni siquiera «un trozo de papel higiénico».
[4] La división del mundo en capitales nacionales competidores sólo podrá ser superada por la revolución proletaria mundial.
[5] Alemania ha exportado por valor de 511 mil millones de $ en 1997, segundo detrás de EEUU (688 mil millones) y bastante más que Japón con 421 mil millones de $ (OCDE).
Geografía:
- Europa [123]
XIIIo Congreso de Révolution internationale – Resolución sobre la situación internacional
- 3143 reads
XIIIo Congreso de Révolution internationale
Resolución sobre la situación internacional
Transcurrido un año, la evolución de la situación internacional ha confirmado en lo esencial los análisis contenidos en la Resolución adoptada por el XIIº Congreso de la CCI, en abril de 1997. En ese sentido, la presente resolución es simplemente un complemento de la citada limitándose a confirmar, precisar o actualizar los elementos que lo requieren en la situación actual.
Crisis económica
1) Uno de los puntos de la resolución precedente confirmados con total claridad es el relativo a la crisis económica capitalista. Así, en abril de 1997 decíamos que: «... Entre las mentiras abundantemente propaladas por la clase dominante para hacer creer en la viabilidad, a pesar de todo, de su sistema, ocupa también un lugar especial el ejemplo de los países del Sudeste asiático, los “dragones” (Corea del Sur, Taiwan, Hongkong, Singapur) y los “tigres” (Tailandia, Indonesia, Malasia) cuyas tasas de crecimiento actuales (algunas de ellas de dos dígitos) hacen morir de envidia a las burguesías occidentales... La deuda de la mayoría de esos países, tanto la externa como la interna de los Estados, está alcanzando grados que los están poniendo en la misma situación amenazante que los demás países... En realidad, si bien hasta ahora aparecen como excepciones, no podrán evitar indefinidamente, como tampoco lo pudo su gran vecino Japón, las contradicciones de la economía mundial que han convertido en pesadilla otros “cuentos de hadas” anteriores, como el de México...» (Punto 7, Revista internacional nº 90).
No hicieron falta más que cuatro meses para que las dificultades de Tailandia inauguraran la crisis financiera más importante del capitalismo desde los años 30, crisis que se ha extendido al conjunto de países del Sudeste asiático y que ha requerido la movilización de más de 120 mil millones de dólares (mucho más del doble de la ya excepcional ayuda a México en 1996) para evitar que un gran número de Estados de la región no se declararan en quiebra. El caso más espectacular es evidentemente el de Corea del Sur, undécima potencia económica mundial, miembro de la OCDE (el club de los «ricos») que se ha encontrado forzada a declarar suspensión de pagos, con una deuda de cerca 200 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, este hundimiento financiero ha hecho temblar al país más grande del mundo, China, del que nos han vendido igualmente el «milagro económico» y también, a la segunda potencia económica del planeta, el mismísimo Japón.
2) Las dificultades que encuentra actualmente la economía japonesa, «el primero de la clase» durante décadas, no están únicamente motivadas por la crisis financiera desatada en el Sudeste asiático a finales de 1997. De hecho, desde comienzos de los años 90 Japón «se encuentra enfermo» y prueba de ello es la recesión larvada que no han podido solucionar los numerosos «planes de relanzamiento» (5 desde octubre del 97 que continúan a más de 19 anteriores) y que hoy ya se ha convertido en recesión oficialmente abierta (la primera en los últimos 23 años). Al mismo tiempo el yen, moneda estrella durante años, ha perdido un 40% de su valor respecto al dólar en los últimos tres años. Además, el sistema financiero japonés ha revelado con toda crudeza su debilidad mostrando una proporción de créditos dudosos que alcanzan el 15% del PIB anual del país, al tiempo que sigue siendo «la caja de ahorros del mundo» en especial con sus propiedades de miles de millones de dólares en Bonos del Tesoro americano. De hecho la preocupación y la angustia que ha provocado en toda la burguesía la situación de Japón está más que justificada. Es evidente que un hundimiento de la economía japonesa causaría un cataclismo al conjunto de la economía mundial. Pero esta situación tiene además otro significado: el que la economía más dinámica de la segunda posguerra mundial se encuentre hundida desde hace ocho años en un marasmo económico, indica el nivel de gravedad alcanzado por la crisis capitalista en los últimos treinta años.
3) Ante esta situación, los marxistas, deben leer por detrás de los discursos de los «expertos» de la clase dominante. Si creyéramos en estos discursos, habría que considerar que la cosas, tras el susto, vuelven por buen camino para el capitalismo, ya que se vislumbra una recuperación del conjunto de la economía mundial y las recaídas de la crisis financiera de Asía son menos destructivas de lo que algunos habían creído o anunciado hace meses. De hecho, nos dicen, hoy se está viendo a todas las Bolsas del mundo, empezando por Wall Street, batir récords históricos. En realidad, los acontecimientos recientes no contradicen en modo alguno el análisis hecho por los marxistas sobre la gravedad y el carácter insoluble de la crisis actual del capitalismo. En última instancia, tanto tras el hundimiento financiero de los «dragones» y «tigres» como tras la larga enfermedad de la economía japonesa encontramos el endeudamiento astronómico en el que se hunde día tras día el mundo capitalista: «... En fin de cuentas el crédito no permite ni mucho menos superar las crisis, sino, al contrario, lo que hace es ampliarlas y hacerlas más graves, como lo demostró Rosa Luxemburg apoyándose en el marxismo. Las tesis de la izquierda marxista... del siglo pasado siguen siendo hoy perfectamente válidas. Hoy como ayer, el crédito no puede ampliar los mercados solventes. Enfrentado a la saturación definitiva de éstos (mientras que en el siglo pasado podía existir la posibilidad de conquistar nuevos mercados), el crédito se ha convertido en condición indispensable para dar salida a la producción, haciendo así las veces de mercado real... (punto 4, ídem). «... ha sido principalmente la utilización del crédito, el endeudamiento cada día mayor, lo que ha permitido a la economía mundial evitar una depresión brutal como la de los años 30...».
4) De hecho, la característica más significativa de las convulsiones económicas que afectan hoy a Asia no es el impacto que pueden producir sobre las economías de los países desarrollados (aproximadamente un 1% del crecimiento del PIB) sino el hecho de que revelan el callejón sin salida en el que se encuentra el sistema capitalista hoy en día, un sistema condenado a una perpetua huida hacia adelante en el endeudamiento (una situación que se ve aún más agravada por los prestamos realizados en Asía en los últimos meses). Por otra parte, las convulsiones que afectan a estos «campeones del crecimiento» son una prueba evidente de que no hay ninguna formula que permita a un país o grupo de países escapar de la crisis histórica y mundial del capitalismo. En fin, la amplitud que han tomado estos sobresaltos financieros, mayor que la de años pasados, revela la agravación continua del estado de la economía capitalista mundial.
Ante la quiebra de los «dragones», la burguesía ha movilizado medios enormes con la participación de los principales países de ambos lados del Atlántico y Pacifico, dando pruebas de que, a pesar de la guerra comercial en la que están inmersas sus diferentes fracciones nacionales, está decidida a evitar que no se reproduzca una situación similar a la de los años 30. En este sentido el «cada uno para sí» que implica el hundimiento de la sociedad capitalista en la descomposición encuentra sus limites en la necesidad para la clase dominante de evitar una desbandada general que hundiría brutalmente al conjunto de la economía mundial en un verdadero cataclismo. El capitalismo de Estado que se desarrolla con la entrada del sistema en su fase de decadencia, y que se desarrolló particularmente a partir de la segunda mitad de los años 30 tiene por objeto garantizar un mínimo de orden entre las diferentes fracciones del capital dentro de las fronteras nacionales. Tras la desaparición de los bloques imperialistas tras el hundimiento del bloque ruso, el mantenimiento de una coordinación de las políticas económicas entre los diferentes Estados permite mantener este tipo de «orden» a escala internacional ([1]). Este hecho no pone en entredicho la continuación y la intensificación de la guerra comercial, pero permite que ésta se pueda llevar a cabo con ciertas reglas que permitan sobrevivir al sistema. En particular, esta política ha permitido a los países más desarrollados exportar hacia la periferia (África, América Latina, países del Este...) las manifestaciones más dramáticas de una crisis que encuentra, sin embargo, su origen en el centro del sistema capitalista (Europa Occidental, Estados Unidos y Japón). Del mismo modo permite establecer zonas de una mayor estabilidad (relativa) como actualmente se propone hacer con la instauración del euro.
5) Sin embargo, la puesta en práctica de todas las medidas de capitalismo de Estado, de coordinación de políticas económicas entre los países más desarrollados, de todos los planes de «salvamento» no pueden evitarle al capitalismo una quiebra creciente, por mucho que consigan aminorar el ritmo de la catástrofe. El sistema se podrá beneficiar, como ha ocurrido en el pasado, de curaciones momentáneas de su enfermedad, pero después del «relanzamiento» habrá nuevas recesiones abiertas y siempre convulsiones económicas y financieras. Dentro de la historia de la decadencia del capitalismo, con su espiral de crisis-guerra-reconstrucción-nueva crisis abierta, existe una historia de la crisis que comenzó a finales de los años 60. A lo largo de los últimos treinta años hemos asistido a una degradación ineluctable de la situación del capitalismo mundial que se manifiesta especialmente por:
– una caída de las tasas medias de crecimiento (para los 24 países de la OCDE, período 1960-70: 5,6 %; 1970-80: 4,1 %; 1980-90: 3,4 %; 1990-95: 2,4 %);
– un crecimiento espectacular y general del endeudamiento, particularmente el de los Estados (representa hoy, para los países desarrollados, entre un 50 y un 130% de toda la producción anual);
– una fragilización e inestabilidad crecientes de las economías nacionales con quiebras cada vez más sistemáticas y brutales de sectores industriales o financieros;
– la exclusión de sectores cada vez más importantes de la clase obrera del proceso de producción (en la OCDE 30 millones de parados en 1989, 35 millones en 1993, 38 millones en 1996).
Y ese proceso va a continuar sin remisión. En particular el desempleo permanente, que expresa la quiebra histórica de un sistema cuya razón de ser ha sido la extensión del trabajo asalariado, no podrá más que crecer incluso aunque la burguesía haga todas las contorsiones posibles para ocultarlo e incluso logre estabilizarlo por el momento. Junto a todo tipo de ataques contra los salarios, las prestaciones sociales, la sanidad, las condiciones de trabajo, el desempleo va a convertirse cada vez más en el principal medio que utilizará la clase dominante para hacer pagar a sus explotados el precio de la quiebra histórica de su sistema.
Enfrentamientos imperialistas
6) Si bien los diferentes sectores nacionales de la burguesía, con objeto de evitar una explosión del capitalismo mundial, llegan a imponer un mínimo de coordinación en sus políticas económicas, nada de esto es posible en el terreno de las relaciones imperialistas. Los acontecimientos del año confirman plenamente, también en este punto, la Resolución del XIIº Congreso de la CCI: «... esas tendencias centrífugas, del “cada uno para si”, de caos en las relaciones entre los Estados, con sus alianzas en serie circunstanciales y efímeras, no solo no han aminorado sino todo lo contrario...» (punto 10, idem).
«... La primera potencia mundial está enfrentada, desde que desapareció la división del mundo en dos bloques, a una puesta en entredicho permanente de su autoridad por parte de sus antiguos aliados...» (punto 11, idem).
Es por ello por lo que hemos visto agravarse hasta límites insospechados la indisciplina de Israel ante el patrón americano, indisciplina que se ha visto agravada por los sucesivos fracasos de las misiones a Oriente Medio del mediador Dennis Ross, quien no ha conseguido restablecer el más mínimo avance en el proceso de paz de Oslo, pieza maestra de la «paz americana» en Oriente Medio. La tendencia constatada en los años pasados se confirma plenamente: «... entre otros ejemplos de la contestación del liderazgo americano hay que destacar aún... la perdida del monopolio en el control de la situación en Oriente Medio, zona crucial...» (punto 12, idem).
Del mismo modo, hemos visto a Turquía tomar distancias respecto a su «gran aliado» alemán (a quien ha reprochado impedir su entrada en la Unión Europea), al mismo tiempo que intenta establecer por su cuenta y riesgo una cooperación militar privilegiada con Israel.
En fin, asistimos a la confirmación de lo que señalaba igualmente nuestro XIIº Congreso «... Alemania, en compañía de Francia, ha iniciado un acoso diplomático en dirección de Rusia, país del que Alemania es el primer acreedor y que no ha sacado grandes ventajas de su alianza con Estados Unidos...» (punto 15, idem). La cumbre de Moscú entre Kohl, Chirac y Yelstin ha sellado una especie de «troika», reuniendo a los dos principales aliados de Estados Unidos en tiempos de la «guerra fría» y al que, tras el hundimiento del Este, había manifestado durante años juramento de fidelidad al gran gendarme. Aunque Kohl ha señalado que esta alianza no está dirigida contra nadie, es más que evidente que es a expensas de los intereses americanos si esos tres compadres intentan entenderse.
7) La manifestación más evidente del cuestionamiento al liderazgo estadounidense ha sido el lamentable fracaso en febrero de 1998 de la operación «Trueno del desierto» orientada a dar un nuevo «toque de atención» a Irak y, más allá de ese país, a las potencias que lo apoyan, especialmente a Francia y Rusia.
En 1990-91, Estados Unidos tendió una trampa a Irak empujándolo a invadir otro país árabe, Kuwait. En nombre del «respeto al derecho internacional» consiguieron alinear tras sí, de buen o mal grado, a la casi totalidad de Estados árabes y a todas las grandes potencias, incluso a la más reticente, Francia. La operación «Tempestad del desierto» le permitió afirmar su papel de único «gendarme del mundo» a la potencia americana, lo que le permitió abrir, a pesar de las trampas que se le tendieron en la ex-Yugoslavia, el proceso de Oslo. En 1997-98, han sido Irak y sus aliados los que han tendido una trampa a Estados Unidos. Los impedimentos de Sadam Husein al control de los «palacios presidenciales» (que no contenían, como se ha visto más tarde, ningún tipo de armamento que contraviniera las resoluciones de Naciones Unidas) han conducido a la superpotencia a una nueva tentativa de afirmar su supremacía por la fuerza de las armas. Pero esta vez, ha debido renunciar a su empresa ante la resuelta oposición de la casi totalidad de Estados árabes, de la mayor parte de las grandes potencias y con el único y tímido apoyo de Gran Bretaña. El balance es evidente, el hermano pequeño de la «Tempestad del desierto» no ha sido el «Trueno» que se esperaba, ni mucho menos. Ha sido más un petardo mojado que ha obligado a la primera potencia mundial a sufrir la afrenta de ver viajar al Secretario general de la ONU a Irak en el avión del presidente francés y ver cómo éste y aquél se encontraban antes y justo después del viaje. Lo que debía constituir un «toque de atención» para Irak y Francia, se ha convertido en una victoria diplomática para estos dos países.
El contraste entre los resultados de la «Tempestad del desierto» y el «Trueno» del mismo apellido permiten calibrar la actual crisis de liderazgo de Estados Unidos, crisis que no ha desmentido el medio fracaso alcanzado por Clinton en su gira africana de finales de marzo, gira que se proponía consolidar el avance operado en detrimento de Francia con el derrocamiento del régimen de Mobutu en 1996. Lo que ha revelado este viaje sobre todo es que los Estados africanos y en especial el más potente de todos ellos, la República Sudáfricana, tienden a jugar cada vez más sus propias cartas procurando librarse de la tutela de las grandes potencias.
8) Así, los últimos meses han confirmado plenamente lo que se había visto en el pasado: «... En lo que a la política internacional de Estados Unidos se refiere, el alarde y el empleo de la fuerza armada no sólo forman parte de sus métodos desde hace tiempo, sino que es ya el principal instrumento de defensa de sus intereses imperialistas, como lo ha puesto de relieve la CCI desde 1990, antes incluso de la guerra del Golfo. Frente a un mundo dominado por la tendencia de “cada uno para si”, en el que los antiguos vasallos del gendarme estadounidense aspiran a quitarse de encima la tutela que hubieron de soportar ante la amenaza del bloque enemigo, el único medio decisivo de EEUU para imponer su autoridad es el de usar el instrumento que les otorga una superioridad aplastante sobre todos los demás Estados: la fuerza militar. Pero en esto, EEUU está metido en una contradicción:
– por un lado, si renuncia a aplicar o hacer alarde de su superioridad, eso no puede sino animar a los países que discuten su autoridad a ir todavía más lejos;
– por otro lado, cuando utilizan la fuerza bruta, incluso, y sobre todo, cuando ese medio consigue momentáneamente hacer tragar sus veleidades a sus adversarios, ello lo único que hace es empujarlos a aprovechar la menor ocasión para tomarse el desquite e intentar quitarse de encima la tutela americana... por eso, los éxitos de la actual contraofensiva americana no deben ser considerados, ni mucho menos, como definitivos, como una confirmación de su liderazgo. La fuerza bruta, las maniobras para desestabilizar a sus competidores (como hoy en Zaire) con todo su cortejo de consecuencias trágicas, van a seguir siendo utilizadas por esa potencia, contribuyendo así a agudizar el caos sangriento en el que se hunde el capitalismo...» (punto 17, idem).
Estados Unidos no ha tenido ocasión, en el último período, de utilizar la fuerza de sus armas y de participar directamente en este «caos sangriento». Pero eso no podrá seguir así, pues EEUU no puede quedarse parado ante la derrota diplomática que han sufrido en Irak.
Por otra parte, el hundimiento del mundo capitalista, con el telón de fondo los antagonismos entre las grandes potencias, en la barbarie guerrera y las masacres, prosigue como vemos en Argelia y recientemente en Kosovo que viene a azuzar la chispa siempre candente en los Balcanes. En esta parte del mundo los antagonismos, entre de un lado Alemania y del otro Rusia, Francia y Gran Bretaña, tradicionales aliados de Serbia, no podrán dejar sobrevivir por mucho tiempo a la paz de Dayton. Incluso si la crisis de Kosovo no se convierte inmediatamente en crisis abierta, es un claro exponente de que no hay posibilidades de una paz estable y sólida en la actualidad, en particular en esta región que es uno de los principales polvorines del mundo por el lugar que ocupa en Europa.
Lucha de clases
9) «... Este caos general, con su cortejos de sangrientos conflictos, masacres, hambre y más generalmente la descomposición que va corroyendo todos los aspectos de la sociedad y que contiene la amenaza de aniquilarla, tiene su principal alimento en el callejón sin salida en el que está metida la economía capitalista. Sin embargo, al provocar necesariamente ataques permanentes y siempre más brutales contra la clase productora de lo esencial de la riqueza social, el proletariado, semejante situación también provoca la reacción de ésta y contiene entonces la perspectiva de su surgimiento revolucionario...» (punto 19, idem).
Provocada por las primeras manifestaciones de la crisis abierta de la economía capitalista, el resurgimiento histórico de la clase obrera a finales de los años 60 puso fin a cuatro décadas de contrarrevolución e impidió al capitalismo aportar su propia respuesta a la crisis: la guerra imperialista generalizada. A pesar de los momentos de retroceso en el combate, las luchas obreras se inscribían en una tendencia general a librarse del control de los órganos de encuadramiento del Estado, en particular de los sindicatos. Esta tendencia se interrumpió brutalmente con las campañas que acompañaron el hundimiento de los supuestos «países socialistas» a finales de los años 80. La clase obrera sufrió un retroceso importante, tanto a nivel de su combatividad como de su conciencia: «... en los principales países del capitalismo, la clase obrera ha vuelto a una situación comparable a la de los años 1970 por lo que respecta a sus relaciones con los sindicatos y el sindicalismo: una situación en la que la clase, globalmente, lucha tras los sindicatos, sigue sus consignas y propaganda y, en definitiva, vuelve a confiar en ellos. En este sentido, la burguesía ha conseguido de momento borrar de las conciencias obreras las lecciones adquiridas a lo largo de los años 80, extraídas tras repetidas confrontaciones con los sindicatos...» (punto 12 de la Resolución sobre la situación internacional, XIIº Congreso de Révolution internationale, sección en Francia de la CCI).
Desde 1992, el proletariado ha retomado el camino del combate de clases pero, por la profundidad del retroceso sufrido y por el peso de la descomposición general de la sociedad burguesa que dificulta su toma de conciencia, el ritmo de este relanzamiento de las luchas está marcado por la lentitud. Sin embargo, su realidad se confirma no tanto por el desarrollo de las luchas obreras, que, por el momento es aún muy débil, sino por todas las maniobras desplegadas durante años por la burguesía: «...para la clase dominante, totalmente consciente de que los ataques crecientes contra la clase obrera van a provocar necesariamente respuestas de gran amplitud, se trata de tomar la delantera mientras la combatividad todavía sigue embrionaria, mientras todavía siguen pesando fuertemente sobre las conciencias las secuelas del hundimiento de los regímenes pretendidamente socialistas, para así mojar la pólvora y reforzar al máximo su arsenal de mistificaciones sindicalistas y democráticas...» (punto 21, idem).
Esta política de la burguesía se ha confirmado una vez más, en el verano de 1997, con la huelga de UPS en los Estados Unidos que ha acabado con una «gran victoria» de... los sindicatos. Igualmente se ha confirmado con la continuación de las grandes maniobras que a propósito del problema del desempleo han organizado las burguesías de diferentes países europeos.
10) Una vez más, la clase dominante responde de forma coordinada en la respuesta política al descontento creciente que provoca el aumento inexorable del desempleo. De un lado, en países como Francia, Bélgica o Italia lanza grandes campañas ideológicas sobre el tema de las 35horas de trabajo semanal que teóricamente permitirían la creación de cientos de miles de empleos. Por otra parte vemos, en Francia y también en Alemania, desarrollarse, bajo el control de los sindicatos y de diferentes «comités» inspirados por los izquierdistas, movimientos de parados, con ocupaciones de lugares públicos y manifestaciones en la calle. En realidad esas dos políticas son complementarias. La campaña sobre las 35 horas, y la puesta en práctica efectiva de esta medida como ha hecho el gobierno de izquierdas en Francia permite:
– «demostrar» que se pueden hacer «algunas cosas» para crear empleos;
– poner en juego una reivindicación «anticapitalista» porque los patronos serían hostiles a tal medida;
– justificar toda una serie de ataques contra la clase obrera que serían la contrapartida de la reducción de los horarios (intensificación de la productividad y de los ritmos de trabajo, bloqueo de los salarios, mayor «flexibilidad» en particular con la anualización del tiempo de trabajo como base de cálculo del mismo).
Por otra parte, las movilizaciones de parados organizadas por diferentes fuerzas de la burguesía buscan otros tantos objetivos antiobreros:
– a corto plazo, crea una división entre los diferentes sectores de la clase obrera, y sobre todo intenta culpabilizar a los trabajadores en activo;
– a más largo plazo, y éste es el objetivo principal, intenta desarrollar órganos para el control de los obreros desempleados que hasta ahora estaban poco encuadrados por los órganos especializados del Estado en tales tareas.
De hecho, estas maniobras ampliamente mediatizadas, sobre todo a escala internacional, son la prueba de que la burguesía es consciente de:
– su incapacidad para resolver el problema del paro (lo que indica que no se hace demasiadas ilusiones sobre la «salida del túnel de la crisis»);
– que la situación actual de débil combatividad de los obreros con empleo y de gran pasividad de los desempleados no va a durar demasiado tiempo.
La CCI ha puesto de relieve que, debido al peso de la descomposición y a los métodos progresivos con los que el capitalismo ha llevado al paro a decenas de millones de obreros en las últimas décadas, los parados no han podido organizarse y participar en el combate de clase (contrariamente a lo que ocurrió en algunos países en los años 30). Pero, al mismo tiempo, habíamos señalado que si bien no podrían constituir una vanguardia de los combates obreros, estarían obligados a encontrarse en la calle con otros sectores de la clase obrera cuando ésta se movilizara masivamente aportando al movimiento una fuerte combatividad resultante de su situación miserable, su ausencia de prejuicios corporativos y de la falta de ilusiones sobre el «futuro» de la economía capitalista. En este sentido, la maniobra actual de la burguesía en dirección de los parados significa que espera y se prepara para combates de la clase obrera y que se preocupa de que la participación de los obreros desempleados en este movimiento pueda ser saboteada por órganos de encuadramiento apropiados.
11) En esta maniobra, la clase dominante utiliza los sindicatos clásicos pero también recurre a sectores más «a la izquierda» de sus aparatos políticos (anarquistas, trotskistas, «autónomos», «de base») porque ante los parados y a su inmensa cólera tiene necesidad de exhibir un lenguaje más «radical» que el que normalmente utilizan los sindicatos oficiales. Este hecho ilustra igualmente un punto contenido en la Resolución adoptada por el XIIº Congreso de la CCI: hoy día nos encontramos en un «momento clave» entre dos etapas del proceso de relanzamiento de la lucha de clases, un momento en el que la acción del sindicalismo clásico que tuvo gran eficacia alo largo de los años 94-96, debe comenzar, aunque no está desprestigiada, a ser completada de forma preventiva por la el del sindicalismo «radical», de «combate» o de «base».
12) En fin, la continuación por parte de la burguesía de campañas ideológicas:
– sobre el comunismo, fraudulentamente identificado con el estalinismo (sobre todo con el ruido originado en torno al Libro negro del comunismo traducido a varias lenguas) y contra la Izquierda comunista con la matraca antinegacionista,
– de defensa de la democracia como única «alternativa» ante las manifestaciones de la descomposición y de la barbarie capitalista,
son la prueba de que la clase dominante, consciente de las potencialidades que percibe en la actual y futura situación, se preocupa desde este mismo instante en sabotear las perspectivas a largo plazo de los combates proletarios, el camino hacia la revolución comunista.
Ante esta situación, es responsabilidad de los revolucionarios:
– señalar la verdadera perspectiva comunista luchando contra todas las falsificaciones abundantemente difundidas por los defensores del orden burgués;
– mostrar el cinismo de todas las maniobras de la burguesía que llaman al proletariado a defender la democracia contra los pretendidos peligros «fascistas», «terroristas», etc.;
– denunciar todas las maniobras desarrolladas por la clase dominante para credibilizar y reforzar los aparatos de naturaleza sindical destinados a sabotear las futuras luchas obreras;
– intervenir ante las pequeñas minorías de la clase que se plantean cuestiones respecto al callejón sin salida histórico del capitalismo y la perspectiva revolucionaria;
– reforzar la intervención en el desarrollo ineluctable de la lucha de clases.
Abril 1998.
[1] Al principio de este período hubo una tendencia al boicot de los organismos internacionales de concertación y de regulación económicas, pero muy rápidamente la burguesía supo sacar las lecciones del peligro de la tendencia a «cada uno para sí».
Vida de la CCI:
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
- Crisis económica [29]
China, eslabón del imperialismo mundial, III - El maoísmo : un engendro burgués
- 9947 reads
China, eslabón del imperialismo mundial, III
El maoísmo : un engendro burgués
Después de haber esbozado y diferenciado, tanto el periodo de la revolución proletaria en China
(1919-1927), como el de la contrarrevolución y guerra imperialista que le siguió (1927-1949) ([1]), y de haber mostrado que, tras la derrota de la clase obrera, la llamada «revolución popular china» no fue sino una mistificación elaborada por la burguesía con el objetivo de enrolar a las masas campesinas chinas en la guerra imperialista, quedan por exponer unos aspectos centrales de esa mistificación: el de Mao Tsetung como «líder revolucionario» y el maoísmo como una «teoría revolucionaria» y «desarrollo del marxismo». En este artículo nos proponemos, pues, mostrar al maoísmo como lo que realmente ha sido: una corriente ideológica y política burguesa más, surgida de lo más profundo del capitalismo decadente.
Contrarrevolución y guerra imperialista: las parteras del maoísmo
La corriente política de Mao Tsetung dentro del Partido comunista de China (PCCh) se originó en los años 30, en el periodo de la contrarrevolución y cuando el PCCh se había convertido ya en un organismo del capital, tras su derrota y destrucción física. Mao formó una de las tantas camarillas que se constituyeron, precisamente como producto de la degeneración del partido, para disputarse el control del mismo. Es decir, el origen del maoísmo nada tiene que ver con la revolución proletaria, si no es el hecho de que brota a partir de la contrarrevolución que la aplastó.
Por otra parte, Mao no toma el control del PCCh, y el maoísmo no se vuelve la «doctrina» oficial del mismo, sino hasta 1945, después de haber liquidado a la camarilla, hasta entonces dominante, de Wang Ming, en el tiempo en que el PCCh participa completamente en el siniestro juego de la guerra imperialista mundial. En este sentido, el ascenso de la camarilla de Mao Tsetung depende directamente de su complicidad con los grandes bandidos imperialistas.
Estas afirmaciones pueden sonar de lo más extraño a cualquiera que conozca la historia de China del siglo XX sólo a través de las obras de Mao, o que haya leído los manuales burgueses de historia de China. Lo que sucede es que Mao llevó a un extremo tal el arte de falsificar la historia de China y del PCCh (arte inspirado en el estalinismo, e iniciado desde 1928 por las camarillas que le precedieron), que hoy todavía el relato llano de los acontecimientos puede parecer un producto de la imaginación.
Esta inmensa labor de falsificación tiene como fundamento el carácter burgués y profundamente reaccionario de la ideología de Mao Tsetung. Al reescribir la historia, de tal manera que él mismo apareciera como el «líder» infalible y eterno del PCCh, a Mao le animaba no solamente el interés de reforzar su propio dominio político, sino que, en la base de este interés particular se encontraba el interés de clase de la burguesía, expresado tanto en el intento a largo plazo de borrar para siempre de la conciencia del proletariado las lecciones de su experiencia histórica revolucionaria de los años 20, como a corto plazo el de arrastrar a las masas obreras y campesinas a la carnicería imperialista que se preparaba. Ambos objetivos los cumplió perfectamente el maoísmo.
La contribución de Mao Tsetung a la liquidación del partido proletario
La mistificación tejida alrededor de Mao Tsetung se inicia desde el ocultamiento púdico de su oscuro origen político. A los historiadores maoístas les gusta repetir que Mao fue uno de los «fundadores» del PCCh, sin embargo, se muestran reacios a exponer su actividad política durante el periodo de ascenso de la lucha de la clase obrera. Tendrían que revelar que en ese tiempo, Mao Tsetung formaba parte del ala oportunista del Partido Comunista de China, la que seguía ciegamente las orientaciones del comité ejecutivo de la Internacional comunista en proceso de degeneración. Más específicamente, también tendrían que revelar que Mao fue parte del grupo del partido que ingresó en 1924 en el Comité ejecutivo del Kuomingtang, el partido nacional popular de la gran burguesía china, con el falaz argumento de que éste no era un partido burgués sino un «frente de clases».
En marzo de 1927, la víspera del aplastamiento sangriento de la insurrección de Shanghai a manos del ejército del Kuomingtang, mientras el ala revolucionaria del Partido comunista de China exigía desesperadamente el rompimiento de la alianza con el Kuomingtang, Mao Tsetung, unido al coro del oportunismo, seguía reivindicando las acciones del Kuomingtang y deseaba salud al carnicero Chiang Kai-chek ([2]).
Pocos meses después, Qu Qiubai, que había sido compañero de Mao en el Kuomingtang, fue nombrado dirigente del PCCh a instancias de los esbirros de Stalin recién llegados a China. La misión de Qu era descargar la responsabilidad del aplastamiento de la insurrección proletaria sobre los hombros de Chen Tusiu ([3]) (quien se había pasado a la oposición de izquierda de Trotski, y simbolizaba la corriente que luchaba contra las decisiones oportunistas de la Internacional), con la acusación de que éste ¡había caído en el oportunismo y subestimado el movimiento campesino!. El corolario de esta política fue la serie de desastrosas aventuras, durante la segunda mitad de 1927, que únicamente aceleraron la dispersión y aniquilamiento del Partido comunista de China, en el que Mao participó activamente.
Según la historia reescrita por Mao en 1945, él habría criticado la «línea oportunista de izquierda» de Qu. Lo cierto es que Mao Tsetung era partidario de la política de Qu Qiubai, como lo muestra su «Informe sobre Hunán» donde predice sin parpadear el «levantamiento como una tempestad de centenares de millones de campesinos». Esta predicción se concretó en la «revuelta de la cosecha de otoño», uno de los fiascos más significativos de la política «insurreccionista» de Qu Qiubai. Con el eje de la revolución –la clase obrera– quebrantado, las tentativas de levantar a los campesinos eran un verdadero crimen. Y así, el «levantamiento de cientos de miles de campesinos» de Hunán, se redujo a la grotesca y sangrienta aventura de no más de cinco mil campesinos y lumpenproletarios encabezados por Mao, la cual terminó con la huida de los sobrevivientes a las montañas y la remoción de aquél al Buró político del partido.
Así es como, en el periodo de la revolución proletaria, Mao Tsetung participó en la política del ala oportunista del PCCh, contribuyendo a la derrota de la clase obrera y al aniquilamiento del partido comunista en tanto que organización del proletariado.
La conversión del PCCH en un partido burgués y la creación de la camarilla de Mao
En los artículos anteriores señalamos cómo el Partido comunista de China fue exterminado física y políticamente por las fuerzas combinadas de la reacción china y el estalinismo. A partir de 1928 los obreros dejaron de militar en masa en él. En cambio, se empezó a formar el «ejército rojo» mediante el alistamiento creciente de campesinos y lumpenproletarios, en tanto que, de comunista, al partido sólo le quedó el nombre. En el PCCh no solamente empezaron a sobresalir los elementos que desde el principio habían estado más alejados de la clase obrera y más ligados al Kuomingtang, sino que en adelante fue alimentado por todo tipo de deyecciones reaccionarias: estalinistas adoctrinados en la URSS, generales del Kuomingtang, «señores de la guerra» en búsqueda de territorio, intelectuales patriotas y hasta nobles «sensatos» y grandes burgueses. Con esta plétora, el interior de este otro PCCh se volvió una guerra a muerte permanente entre camarillas disputándose el control del partido y del «ejército rojo».
Como ocurrió con todos los partidos de la Tercera internacional, la degeneración del Partido comunista de China y su conversión en un instrumento del capital, no solamente marcó el triunfo de la contrarrevolución, sino que a la vez se convirtió en una fuente de terrible confusión para la clase obrera respecto a la función y la vida interna de las organizaciones revolucionarias, confusión que los ideólogos de la burguesía no hicieron sino repercutir, amplificando este trabajo de mistificación. Así, todos los historiadores oficiales presentan al PCCh de 1928 en adelante como modelo de partido «comunista», si bien existe una división del trabajo entre, por una parte los defensores de la «democracia occidental», para quienes la guerra de camarillas en el PCCh es una «prueba» de la «sordidez», de la «turbiedad» de los comunistas, y de la invalidez del marxismo; y, de otra parte, los defensores del maoísmo, para quienes esa misma guerra clánica era una lucha entre la «línea eternamente correcta del genial presidente Mao». Ambos campos ideológicos, aparentemente opuestos, se reparten en realidad la faena para ir en el mismo sentido: identificar falazmente a las organizaciones revolucionarias del proletariado con lo contrario de éstas, es decir, con las organizaciones del capital que surgieron de la decadencia del capitalismo y de la contrarrevolución burguesa.
Lo cierto, es que Mao Tsetung habría de desplegar todas sus «potencialidades» solamente en el medio putrefacto del PCCh pasado a la burguesía. Ya desde su mítica «retirada» – huida desastrosa – a las montañas de Xikang, Mao ensayó los métodos de gángster que finalmente le llevarían al control del partido y del ejército. Primero, hizo un pacto de alianza con los jefes de los bandidos que controlaban la zona. Poco después, esos jefes fueron eliminados, y Mao tomó el control completo de la zona. Fue en este tiempo, en la inseparable compañía de Chu Te –un general enemigo de Chiang Kai-chek– cuando Mao empezó a cimentar su propia banda.
Por otra parte, Mao sabía agacharse temporalmente ante los rivales de mayor jerarquía, hasta que los podía superar. Cuando Qu Qiubai fue sustituido por Li Lisan, Mao se volvió contra Qu, en favor de la «línea» de Li Lisan, la cual, por lo demás, no era otra cosa que la continuación de la política aventurera «golpista» de su predecesor. La historia reescrita por Mao nos dice que éste se opuso rápidamente a Li Lisan. Pero en realidad, Mao participó plenamente en uno de los fracasados intentos, impulsados por la IC del « tercer periodo », por Bujarin (carta de la IC de octubre de 1929) y por Li Lisan a mediados de 1930, de «tomar las ciudades» utilizando a los «guerrilleros» del campo.
Fue solamente después, a finales de 1930, cuando Mao Tsetung cambió nuevamente de bando, cuando la camarilla encabezada por Wang Ming denominada «los estudiantes retornados» (retornados de Moscú en donde fueron formados dos años) o los «28 bolcheviques », inició una «limpieza» en el partido para tomar las riendas de éste, y Li Lisan fue destituido. Entonces ocurrió el obscuro «incidente de Futian»: Mao Tsetung realizó su segunda acción punitiva, esta vez de mayor envergadura, y ahora contra los miembros del propio PCCh que controlaban la región de Fujian, acusados según diversas versiones de ser seguidores de Li Lisan, de formar parte de una «Liga antibolchevique», o hasta ser miembros de un «Partido socialista». Los indicios más veraces de esta acción fueron dados a conocer en occidente sólo años después de la muerte de Mao. Una revista china de 1982, por ejemplo, refería que «la purga en Fujian occidental, que duró un año y dos meses e hizo estragos en toda el área soviética, comenzó en diciembre 1930 con el incidente de Futian. Un gran número de dirigentes y masas del partido fueron acusados de pertenecer al Partido socialdemócrata y perdieron la vida. El número llegó a cuatro mil o cinco mil. De hecho, no existía ningún partido socialdemócrata en el área...» ([4]).
Como pago por esa «purga», Mao Tsetung logró, en parte, congraciarse con la camarilla de los «estudiantes retornados» pues, aunque él también había sido acusado de seguir la «línea» de Li Lisan y «haber cometido excesos» en Fujián, a diferencia de otros no fue «liquidado» ni «deportado» como tantos. Y si bien fue depuesto de su mando militar, Mao fue nombrado a cambio, durante el pomposamente llamado «Primer congreso de los soviets» de China realizado a fines de 1931, «Presidente de los soviets», un cargo «administrativo» supeditado al grupo de Wang Ming.
En adelante, Mao buscaría, a la vez que consolidar su propia banda, dividir calladamente a la camarilla dominante de los «estudiantes retornados». Por lo pronto, Mao quedó supeditado a ésta, como lo muestra el hecho de que, en 1933, la alianza con el «régimen de Fujian» (formado por generales que se habían rebelado contra Chiang Kai-chek) propuesta por él, fuera rechazada por Wang Ming, para no perjudicar los tratos entre la URSS y Chiang Kai-chek, y que, meses después, Mao tuviera que retractarse públicamente de esa propuesta acusando a ese mismo régimen de «engañar al pueblo»([5]). Y como lo muestra también el hecho de que, a pesar de que Mao fuera ratificado como Presidente en 1934, Chang Wentian –miembro de la camarilla de «los estudiantes retornados» y Primer ministro de los «soviets»– era el verdadero hombre fuerte del Partido.
En la Larga marcha con la banda estalinista
La mistificación de la «Revolución popular china» siempre ha presentado a la Larga marcha como la más grande epopeya «antiimperialista» y «revolucionaria» de la historia. Ya hemos señalado que el verdadero propósito de la Larga marcha era transformar a las guerrillas campesinas, dispersas en una decena de regiones por toda China y orientadas más bien hacia luchas locales contra los terratenientes, en un ejército regular, centralizado, apto para la guerra de posiciones, que sirviera como instrumento de la política imperialista de la URSS.
Por otra parte, la mistificación nos dice que la Larga marcha fue una obra inspirada y dirigida por el Presidente Mao. Esto no fue realmente así. En primer lugar, en el periodo de preparación e inicio de la marcha, Mao Tsetung se hallaba enfermo y aislado políticamente por la banda de Wang, por lo cual no «inspiraba» nada. En segundo lugar, la Larga marcha no pudo ser «dirigida» por Mao, sencillamente porque en ese periodo no existía aún un mando concentrado del Ejército rojo (era lo que se intentaba crear), éste se hallaba formado por una decena de destacamentos dispersos, con dirigentes más o menos independientes. En todo caso, lo que daba cohesión al PCCh y al «Ejército rojo» en ese periodo era la política imperialista de la URSS, encarnada en la banda de los «estudiantes retornados», la cual basaba su fuerza en el apoyo político, diplomático y militar que recibía del régimen de Stalin.
Por último, la mistificación «enseña» que fue durante la Larga marcha cuando la «línea correcta» de Mao se elevó por encima de las «líneas incorrectas» de Wang Ming y Chang Kuotao. Lo cierto es que la concentración de las fuerzas del «Ejército rojo» agudizó las pugnas entre camarillas, por la disputa del mando central. Y también es cierto que, en esas pugnas, Mao escaló algunos puestos, si bien lo hizo aún a la sombra de la banda de Wang. Al respecto hay que señalar dos acontecimientos.
El primero, es la reunión de Tsunyi, de enero de 1935. A esta reunión los maoístas la llaman «histórica», porque se supone que a partir de allí Mao dirigiría al «Ejército rojo». La dichosa reunión fue en realidad una conspiración de las bandas del destacamento en que viajaba Mao, en la que se acordó el nombramiento de Chang Wentian (de la banda de los «estudiantes retornados») como secretario del partido, mientras que a Mao se le concedía la recuperación de su cargo anteriormente perdido en el comité militar. Estos nombramientos serían poco después cuestionados por una parte importante del partido, con el argumento de que la reunión de Tsunyi no había sido un congreso, y serían una de las causas de la escisión del PCCh.
El segundo acontecimiento sucedió a mediados de 1935, en la región de Sechuán, donde se habían concentrado varios destacamentos del «Ejército rojo». Fue aquí donde Mao Tsetung, respaldado por la banda de los «estudiantes retornados» intentó tomar el mando total del ejército, a lo cual se opuso Chang Kuotao, quien era otro viejo miembro del PCCh que había estado al frente de una «base roja» y que para entonces dirigía un destacamento mayor y mejor conservado que el de Mao y Chang Wentian. En agosto, la feroz disputa terminó con una escisión dentro del Partido y el Ejército, formándose dos Comités centrales. Chang Kuotao permaneció en la región de Sechuán con la mayor parte de las fuerzas que se habían concentrado allí. Incluso compañeros de Mao, como Liu Pocheng y Chu Te (su secuaz desde la huída a Chingkang) se pasaron al lado de Chang Kuotao. Entonces, Mao y Chang Wentian, con su disminuido destacamento salieron precipitadamente hacia la región norteña de Shensi, hacia la «base roja» de Yenán, la cual estaba señalada como el punto de concentración definitivo de los destacamentos del «Ejército rojo».
Al transcurrir los meses, la fuerzas que permanecieron en Sechuán quedaron aisladas y fueron paulatinamente diezmadas, lo que finalmente las obligaría a marchar también a Yenán. Esto sellaría el destino de Chang Kuotao: al llegar allí sería depuesto de sus cargos y, en 1938 se pasaría al Kuomingtang. De aquí, la mistificación maoísta hizo surgir la leyenda del «combate contra el traidor Chang Kuotao». A decir verdad, al cambiar de partido, lo único que hacía Chang Kuotao era salvar su propio pellejo de las purgas que Mao emprendería en Shensi. Pero, en cuanto a intereses de clase, entre Mao Tsetung y Chang Kuotao no había diferencia alguna, como no la había entre el PCCh y el Kuomingtang.
Hay que señalar también que fue durante la concentración de tropas en Sechuán cuando se publicó, haciendo eco a la política imperialista de la URSS proclamada por el séptimo congreso de la Internacional estalinizada, el llamado al frente unido nacional contra Japón, es decir, el llamado para que los explotados se subordinaran a los intereses de sus explotadores. Con ello, el PCCh no solamente reafirmaba su naturaleza burguesa, sino que se destacaba como uno de los mejores reclutadores de carne de cañón para la guerra imperialista.
El control de Yenan y la alianza con el Kuomingtang
Fue en Yenán, entre 1936 y 1945, durante la guerra contra Japón, cuando Mao, desplegando todos sus recursos de astucia, sus maniobras y purgas, se levantó con el control del PCCh y el «ejército rojo». En la guerra de facciones de Yenán pueden distinguirse tres fases que marcan el ascenso de Mao: primera, la de la eliminación del grupo fundador de la base de Yenán; después la de la consolidación de la banda de Mao y los primeros enfrentamientos abiertos contra la de Wang Ming; y, finalmente la de la eliminación de esta última.
El maoísmo glorificó la expansión del «ejército rojo» en la región de Shensi como producto de una lucha revolucionaria de los campesinos. Ya hemos dicho que en realidad esta expansión se basó, por una parte, en el método de alistamiento de los campesinos adoptado por el PCCh (la alianza de clases, en la que los campesinos obtenían una pequeña disminución de impuestos, tan pequeña que no disgustara a los terratenientes, a cambio de servir como carne de cañón) y, por otra parte, en la alianza con los «señores de la guerra» regionales y con el Kuomingtang mismo. Sobre este aspecto, son reveladores los acontecimientos de 1936, los cuales también enmarcan la liquidación de la antigua dirigencia de Yenán.
Cuando el destacamento de Mao Tsetung y Chang Wentian llegó a Yenán, en octubre de 1935, se encontró con otra lucha de facciones en el lugar. Liu Shidan, quien había fundado y dirigido la base desde principios de la década, había sido «purgado», torturado y encarcelado. El destacamento recién llegado inclinó la balanza a su favor, y Liu fue liberado, pero a cambio quedó subordinado a Mao y Chang Wentian.
A principios de 1936 los destacamentos de Liu Shidan recibieron la orden de iniciar una expedición al Este, hacia Shansi, teniendo que enfrentar a un poderoso «señor de la guerra» (Yan Jishan) y en seguida a las tropas de Chiang Kai-chek que llegaron a reforzarlo. La expedición fue derrotada y durante ella murió Liu Shidan. Poco después, salió otra expedición al Oeste que también fue derrotada. Estos acontecimientos, y en particular la muerte de Liu, permitieron a Mao y Chang Wentian tomar el control de la base de Yenán. Esto recuerda, aunque ahora en escala mayor, la manera en que Mao tomó el control de las montañas de Chingkang años antes: llegó con fuerzas maltrechas a una zona controlada por otros; formó una alianza con los jefes de esa zona; y, finalmente esos jefes fueron pretendidamente muertos «desafortunadamente», gracias a lo cual Mao logró tomar el control.
Mientras las expediciones al Este y Oeste eran derrotadas, Mao, por su parte, establecía una alianza con otro «señor de la guerra». Hacia el sur de Yenán, la región de Sian estaba controlada por el soldadote Yang Hucheng, quien había dado asilo al gobernador de Manchuria Chang Hsueliang junto con sus tropas, tras haber sido derrotado por los japoneses. Desde diciembre de 1935, Mao entró en contacto con Yang Hucheng y unos meses después estableció una pacto de no agresión con éste. Fue sobre la base de ese pacto que ocurrió el «incidente de Sian» a finales de 1936 que ya relatamos en la Revista internacional 84: Chiang Kai-chek fue hecho prisionero por Yang Hucheng y Chang Hsueliang, pero en lugar de ser enjuiciado por colaborar con los japoneses como querían éstos, bajo la presión de Stalin se aprovechó su captura para negociar una nueva alianza entre el PCCh y el Kuomingtang.
Los maoístas han tratado de ocultar el carácter de las alianzas del PCCh con los jefes de guerra y con el propio verdugo de Shangai, en las que participó Mao, como una «hábil maniobra» para aprovechar las divisiones en las clases dominantes. Es cierto que la burguesía tradicional, los terratenientes y los militaristas estaban divididos, pero no debido a intereses de clase diferentes, ni siquiera a que unos fueran «progresistas» y otros «reaccionarios» o, como decía Mao a que unos fueran «sensatos» y los otros no. Su división obedecía solamente a intereses particulares, pues a unos les convenía la unidad de China bajo el dominio de Japón porque así conservaban u obtenían poder regional, mientras que a los otros habiendo sido desplazados por los japoneses (como el señor de Manchuria por ejemplo), les convenía buscar el apoyo de las potencias antagónicas a Japón.
En este sentido, la alianza entre el PCCh y el Kuomingtang tuvo un evidente carácter de clase burgués, imperialista, concretándose de manera precisa, en un pacto de ayuda militar de la URSS al ejército de Chiang Kai-chek que incluyó cientos de aviones de caza y bombarderos y el establecimiento de una ruta con 200 camiones, que fue la principal fuente abastecimiento del Kuomingtang hasta 1941. A la vez, se estableció una zona propia para el PCCh, la «mítica» Shensí-Kansú-Ningsia, que tuvo su complemento en la integración de los destacamentos principales del «ejército rojo» (bajo el nombre de «octavo ejército» y «cuarto ejército») en el propio ejército de Chiang Kai-chek, y en la participación de una comisión del PCCh en el gobierno del Kuomingtang.
En el plano de la vida interna del PCCh, hay que señalar que los comisionados para negociar, y posteriormente participar en el gobierno de Chiang, representaban tanto a los «estudiantes retornados» (Po Ku, el mismo Wang Ming) como a la banda de Mao (Chou Enlai), reafirmándose que Mao aún no tenía el control del partido y el ejército, y que aún se mantenía, por lo menos exteriormente, del lado de los esbirros declarados de Stalin.
Le derrota de Wang Ming y el coqueteo con Estados Unidos
La pugna de Mao contra «los estudiantes retornados» no se manifestó abiertamente por primera vez hasta octubre de 1938, durante el pleno del comité central de PCCh. Mao aprovechó el fracaso en la defensa de Wuhan (sede del gobierno del Kuomingtang atacada por los japoneses) ordenada por Wang Ming, para cuestionar el mando de éste sobre el partido. Sin embargo, Mao Tsetung aún tuvo que aceptar la ratificación de Chang Wentian como «secretario general» y debió esperar dos años más para lanzar un ataque definitivo contra Wang Ming, cuando la guerra imperialista volcó la situación en el PCCh contra la banda de «los estudiantes retornados».
En efecto, a mediados de 1941, el ejército alemán invadió la URSS, y el régimen estalinista, para evitar abrir un nuevo frente de guerra por su retaguardia, prefirió firmar un pacto de no agresión con Japón. Esto trajo como consecuencia, por una parte, el cese de la ayuda militar de la URSS al Kuomingtang y, por otra, la paralización y caída política de la camarilla estalinista de Wang Ming dentro del PCCh, al quedar ésta desvalida y en una posición «colaboracionista». Pocos meses después, en diciembre, el ataque a Pearl Harbor marcó la entrada de Estados Unidos en la guerra contra Japón por el control de la región del Pacífico. Estos acontecimientos provocaron una fuerte oscilación, no sólo del Kuomingtang, sino también del PCCh, y en particular de la camarilla de Mao Tsetung, hacia los Estados Unidos.
De manera inmediata, Mao se abalanzó contra la camarilla de «los estudiantes retornados» y sus acólitos. Tal fue el fondo de la famosa «campaña de rectificación», una acción punitiva más, que duró desde 1942 hasta mediados de 1945. Mao comenzó atacando a los dirigentes del partido, especialmente a los «estudiantes retornados» como «dogmáticos incapaces de aplicar el marxismo en China». Aprovechando las rivalidades en el interior de la camarilla de Wang, Mao logró poner de su lado a algunos miembros de ella, como a Liu Chaichi a quien otorgó el puesto de secretario general del partido, y a Kang Cheng quien se convirtió en el inquisidor, el del « trabajo sucio », tal como le había correspondido al propio Mao en 1930, en Fujián.
Las publicaciones de la camarilla de Wang fueron suspendidas, y se permitieron sólo las que estaban bajo el control de Mao. Asimismo, la banda de Mao tomó el control de las escuelas del partido y de las lecturas de los militantes. La «purga» tomó fuerza, y hubo enjuiciamientos y persecuciones, que, desde Yenán, se extendieron a todo el partido y el ejército. Los «convencidos» (como Chou Enlai) quedaban subordinados a Mao. Los «recalcitrantes» eran, o desterrados a las zonas de guerra donde caían en manos de los japoneses, o directamente eliminados.
La purga alcanzó su apogeo en 1943, coincidiendo con la disolución oficial de la Internacional y la mediación de Estados Unidos entre el PCCh y el Kuomingtang. Se dice que, como producto de la «purga», fueron liquidadas entre 50 mil a 60 mil personas. Los miembros más prominentes de la banda de los «estudiantes retornados» quedaron eliminados: Chang Wentian fue expulsado de Yenán, Wang Ming estuvo a punto de morir envenenado, Po Ku perdió su posición y murió en 1946 en un «accidente aéreo»...
La «campaña de rectificación», corresponde, en el plano de la guerra, al viraje del PCCh hacia los Estados Unidos. Ya hemos abordado este aspecto en la Revista internacional nº 84. Aquí sólo hay que subrayar que fue precisamente Mao Tsetung, junto con su camarilla, quien impulsó dicho viraje, tal como queda descrito en la correspondencia oficial de la misión estadounidense asentada en Yenán en esos años ([6]), y que no es casual que el combate contra la camarilla estalinista coincida con el acercamiento a los Estados Unidos. Evidentemente, esto no hace de Mao Tsetung un «traidor al campo comunista» (como posteriormente le acusaría Wang Ming y la camarilla gobernante rusa), solamente es otra muestra del interés de clase burgués que le anima. Al igual que para Chiang Kai-chek, y para toda la burguesía china en general, para Mao Tsetung, su sobrevivencia era una cuestión de calcular fríamente a la sombra de cuál de las dos potencias imperialistas –la URSS o EUA– era más conveniente acogerse.
En este sentido, tampoco es casual que el tono de la «rectificación» se hubiera moderado al volverse evidente que la URSS triunfaría sobre Alemania. De hecho, la purga terminó «oficialmente» en abril de 1945, dos meses después de la firma del pacto de Yalta en el que, entre otras cosas, las potencias imperialistas «aliadas» decidieron que la URSS declarara la guerra a Japón y cuando ésta se disponía a invadir el norte de China. Fue por ello por lo que el PCCh tuvo que ponerse nuevamente bajo las órdenes de la URSS. La vuelta temporal de Mao al redil de Stalin no fue voluntaria, sino forzada por la repartición imperialista del mundo.
A pesar de todo, como resultado de la «rectificación», Mao Tsetung con su banda pudo finalmente tomar el control del PCCh y el ejército. Creó para sí el título de «presidente del partido» y proclamó que el «maoísmo» o «pensamiento Mao Tsetung» era «el marxismo aplicado a China». A partir de entonces los maoístas difundirían la mistificación según la cual Mao habría ascendido al mando debido a su genio teórico y estratégico y al «combate» contra todas las «líneas incorrectas». ¡Pura mentira! Al escucharles, Mao habría fundado el «Ejército rojo», elaborado la reforma agraria, dirigido triunfalmente la Larga marcha, establecido las «bases rojas»... Y fue así como Mao Tsetung, el taimado arribista, se elevó al rango de mesías.
El maoísmo: un arma ideológica del capital
Como «teoría», el maoísmo se impuso, pues, durante la guerra imperialista mundial, en el seno de un partido que, aunque se hacía llamar comunista, pertenecía ya al campo del capital. En sus orígenes, el maoísmo buscaba justificar, y con ello solidificar, la toma del control de todos los hilos de ese partido por parte de Mao Tsetung y su camarilla. Al mismo tiempo, el maoísmo tenía que justificar la participación del partido, junto con el Kuomingtang, la nobleza, los militaristas, la burguesía y las potencias imperialistas, en la guerra imperialista. Esto implicaba el ocultamiento de los verdaderos orígenes del PCCh, de tal manera que, desde el principio, el maoísmo constituyó no sólo una «interpretación» particular de la guerra de camarillas dentro del partido, sino también una tergiversación completa de la historia, tanto del propio PCCh, como de la lucha de clases. La derrota de la revolución proletaria y la degeneración del Partido comunista de China quedaron borradas, y la nueva existencia del PCCh como un instrumento del capital encontró su justificación «teórica» en el maoísmo.
Sobre la base de esa tergiversación, el maoísmo se alzó como otro más de los instrumentos de propaganda ideológica de la burguesía utilizados para, tras la bandera de la «defensa de la patria», enrolar a los trabajadores –principalmente a las masas campesinas– en la carnicería imperialista. Por último, cuando el PCCh tomó el poder, el maoísmo se convirtió en la «teoría» oficial del Estado «popular», esto es, en la tapadera de la forma del capitalismo de Estado que se instauró en China.
Por lo demás, aunque se revista con un lenguaje seudo marxista, el «pensamiento Mao Tsetung» nunca oculta que sus fuentes son otras tantas «teorías» pertenecientes al campo de la ideología burguesa.
Por una parte, ya desde la época en que participaba en la coalición del PCCh con el Kuomingtang, Mao consideraba que la lucha campesina debería supeditarse a los intereses de la burguesía nacional, representada por Sun Yatsen: «Derribar a las fuerzas feudales es el verdadero objetivo de la revolución nacional... los campesinos han realizado lo que el Dr. Sun Yatsen quiso pero no logró cumplir en los cuarenta años que consagró a la revolución nacional» ([7]). Posteriormente, las referencias a los principios de Sun estarían en el centro de la propaganda maoísta para enrolar a los campesinos en la guerra imperialista: «En lo que concierne al Partido Comunista, toda la política que ha seguido en estos diez años corresponde fundamentalmente al espíritu revolucionario de los Tres Principios del Pueblo y las Tres Grandes Políticas del Dr. Sun Yatsen» ([8]). «Nuestra propaganda debe hacerse conforme al siguiente programa: hacer realidad el Testamento del Dr. Sun Yatsen despertando a las masas populares para la resistencia común al Japón...» ([9]).
En el primer artículo de esta serie ya hemos aclarado que, durante los «cuarenta años que consagró a la revolución nacional», Sun Yatsen nunca dejó de buscar pactos y alianzas con las grandes potencias imperialistas, incluso con Japón, que el «nacionalismo revolucionario» de Sun Yatsen era una mistificación detrás de la que se escondían los intereses imperialistas de la burguesía china, y esto desde la época de la «revolución» de 1911. El maoísmo no hizo sino reapropiarse de esa mistificación, es decir, se apuntaló con los viejos temas ideológicos de la burguesía china.
Por otra parte, el «genial» «pensamiento Mao Tsetung» es, en gran medida, sólo un calco de los toscos manuales estalinistas oficiales de la época. Mao adula a Stalin como el «gran continuador del marxismo», tan sólo para retomar por su propia cuenta la brutal falsificación del marxismo llevada a cabo por Stalin y sus ideólogos. La pretendida «aplicación del marxismo a las condiciones de China» del maoísmo es sólo la «aplicación» de los temas de la ideología contrarrevolucionaria e igualmente imperialista del estalinismo.
Una falsificación completa del marxismo
Pasemos revista tan sólo a algunos de los aspectos esenciales de la supuesta «aplicación del marxismo» según el «pensamiento Mao Tsetung».
Sobre la revolución proletaria
Quien estudie la historia de China a través de las obras de Mao Tsetung jamás tendrá la menor idea de que la oleada de la revolución proletaria mundial iniciada en 1917 alcanzó también a China. El maoísmo (y tras éste, la historia oficial, maoísta y no maoísta) sepultó llana y completamente la historia de la revolución proletaria en China.
Cuando Mao menciona el movimiento obrero, es únicamente para asociarlo con la supuesta «revolución democrático-burguesa»: «La revolución de 1924-1927 tuvo lugar gracias a la cooperación de los dos partidos –el PCCh y el Kuomingang– sobre la base de un programa definido. En dos o tres años apenas, se lograron enormes éxitos en la revolución nacional... tales éxitos fueron la creación de la base de apoyo revolucionaria de Kuangtung y la victoria de la Expedición al Norte» ([10]).
Aquí, cada aseveración de Mao es una mentira: el periodo de 1924-1927, como ya hemos visto, se caracterizó no por una «revolución nacional», sino, ante todo, por el ascenso de la lucha revolucionaria de la clase obrera de las grandes ciudades chinas, hasta la insurrección contra la clase capitalista. La cooperación entre el PCCh y el Kuomingtang, es decir la subordinación oportunista del partido proletario a la burguesía, no produjo «enormes éxitos» sino derrotas trágicas para el proletariado. Finalmente, la «expedición al Norte» no fue una «victoria» de la revolución sino el movimiento envolvente de la burguesía para controlar las ciudades y aplastar al proletariado; la culminación «victoriosa» de esa expedición fue precisamente la masacre del proletariado a manos del Kuomingtang.
En una obra de 1926, en plena efervescencia del movimiento obrero, al hablar del proletariado, Mao no podía dejar de referirse a las entonces recientes «huelgas generales de Shanghai y Hongkong a raíz del incidente del 30 de mayo» ([11]). Sin embargo, en 1939, cuando el maoísmo estaba ya fermentando, el llamado «Movimiento del 30 de mayo de 1925», es reducido por Mao a una manifestación de la pequeña burguesía intelectual, y nunca menciona siquiera a la histórica insurrección de Shangai de marzo de 1927, en la cual participaron casi un millón de trabajadores ([12]).
El haber enterrado metódicamente toda la experiencia, de importancia histórica y mundial, del movimiento de la clase obrera en China, es uno des los aspectos esenciales de la contribución «original» del maoísmo a la ideología burguesa, al oscurecimiento de la conciencia de clase del proletariado; aunque, por supuesto, no es la única.
El internacionalismo
Es este uno de los principios que fundamentan la lucha histórica de la clase obrera, y por ello mismo uno de los principios de base del marxismo, el cual contiene la destrucción de los Estados capitalistas, la superación de las barreras nacionales impuestas por la sociedad burguesa. «El internacionalismo ha sido una de las piedras angulares del comunismo. Desde 1848 quedó bien afirmado en el movimiento obrero que los obreros no tienen patria... si el capitalismo encontró el marco para su desarrollo en las naciones, el comunismo sólo podrá instaurarse a escala mundial. La revolución proletaria destruirá las naciones» (Introducción a nuestro folleto Nación o Clase).
Pues bien, en boca de Mao, este principio se convierte precisamente en lo contrario, en la defensa de la nación burguesa. Según Mao el internacionalismo es idéntico al patriotismo: «¿Puede un comunista, que es internacionalista, ser al mismo tiempo patriota? Sostenemos que no sólo puede, sino que debe serlo... en las guerras de liberación nacional el patriotismo es la aplicación del internacionalismo... Somos a la vez internacionalistas y patriotas, y nuestra consigna es “luchar contra el agresor en defensa de la patria”»([13]).
Recordemos, de paso, que la supuesta «guerra de liberación nacional» de la que habla Mao aquí, no es sino la segunda guerra mundial. Así que, al enrolamiento de los trabajadores para la guerra imperialista se le llama una ¡«aplicación del internacionalismo»! Fue detrás de mistificaciones tan monstruosas como ésta, que la burguesía arrastró a los trabajadores a masacrarse entre sí.
En este caso, Mao Tsetung ni siquiera tiene el mérito de haber formulado por primera vez la ingeniosa frase de que «un internacionalista puede ser al mismo tiempo patriota», pues tan sólo retoma el discurso de Dimitrov, uno de los ideólogos al servicio de Stalin: «El internacionalismo proletario debe, pudiéramos decirlo así, “aclimatarse” en cada país... Las “formas nacionales” de la lucha proletaria no contradicen el internacionalismo proletario... la revolución socialista significará la salvación de la nación» ([14]); quien, a su vez, emula las declaraciones de los socialtraidores, estilo Kautsky, que empujaron al proletariado a la primera carnicería imperialista mundial de 1914: «Todos tienen el derecho y la obligación de defender su patria; el verdadero internacionalismo consiste en reconocer este derecho para los socialistas de todas las naciones» ([15]). Así que, sobre este aspecto, sí debemos reconocer una evidente continuidad del maoísmo, aunque no con el marxismo, sino con todas las «teorías» que lo han deformado para servicio de la burguesía.
La lucha de clases
Hemos mencionado que, en sus obras, Mao enterró la experiencia del movimiento obrero. Es cierto que habla constantemente de la «dirección del proletariado en la revolución».
Pero el aspecto más importante del «pensamiento Mao Tsetung» sobre la lucha de clases es el que remarca que los intereses de las clases explotadas deben subordinarse a los de las clases explotadoras: «Es un principio establecido que, en la Guerra de Resistencia contra el Japón, todo debe estar subordinado a los intereses de ésta. Por consiguiente, los intereses de la lucha de clases deben estar subordinados a los intereses de la Guerra de Resistencia, y no en conflicto con ellos... hay que aplicar una política apropiada de reajuste de las relaciones entre las clases, una política que, por una parte, no deje a las masas trabajadoras sin garantías políticas y materiales, y, por la otra, tenga en cuenta también los intereses de los ricos » ([16]).
Tal es el discurso de Mao Tsetung, el de un funcionario burgués clásico, que detrás de las promesas de «garantías políticas y materiales», exige los mayores sacrificios, aún la vida, a los trabajadores, en aras del «interés nacional», es decir, en aras del interés de la clase capitalista. La única peculiaridad es el cinismo con el que el maoísmo califica a esos argumentos como un «desarrollo del marxismo».
El Estado
El famoso «desarrollo del marxismo» a cargo del maoísmo sería entonces la «teoría» de la «nueva democracia», «la vía revolucionaria» para los países subdesarrollados. Según ésta teoría «la revolución de nueva democracia... no conduce a la dictadura de la burguesía, sino a la dictadura de frente único de las diversas clases revolucionarias bajo la dirección del proletariado... también difiere de la revolución socialista; sólo procura derrocar la dominación de los imperialistas, los colaboracionistas y los reaccionarios en China, pero no elimina a ningún sector del capitalismo que pueda contribuir a la lucha antiimperialista y antifeudal».
Mao habría descubierto una nueva forma de Estado, en la que no dominaría una clase particular, sino que sería un frente o una alianza de clases. Esto puede ser una nueva formulación de la vieja teoría de la colaboración de clases, pero nada tiene que ver con el marxismo. La «teoría» de la «nueva democracia» es sólo una nueva edición de la gastada «democracia» burguesa que pretende ser el gobierno «de todo el pueblo», es decir de todas las clases, con la única diferencia de que Mao le llama «frente de diversas clases», y el propio Mao lo reconoce así: «La revolución de nueva democracia coincide en lo esencial con la revolución preconizada por Sun Yatsen con sus Tres Principios del Pueblo... Sun Yatsen declaraba: “En los Estados modernos, el llamado sistema democrático está en general monopolizado por la burguesía y se ha convertido simplemente en un instrumento de opresión contra la gente sencilla. En cambio, según el Principio de la Democracia sostenido por el Kuomingtang, el sistema democrático es un bien común de toda la gente sencilla y no se permite que sea propiedad exclusiva de unos pocos”» ([17]).
En la práctica, la teoría de la «nueva democracia» sirvió como medio de subordinar a las poblaciones mayoritariamente campesinas en las zonas controladas por el PCCh. Posteriormente, fue también la tapadera ideológica de la forma del capitalismo de Estado que se instauró en China cuando el PCCh tomó el poder.
El método materialista dialéctico
Durante décadas, las obras «filosóficas» de Mao han sido divulgadas en los círculos universitarios como «filosofía marxista». Sin embargo, la filosofía de Mao –a pesar del lenguaje pseudomarxista que maneja– no sólo no tiene nada que ver con el método marxista, sino que le es completamente antagónico. La filosofía de Mao Tsetung, inspirada en los manualitos estalinistas de la época, no es sino un medio para justificar las contorsiones políticas de su creador.
Para dar tan sólo un ejemplo, la retórica embrollada de Mao sobre «las contradicciones» se puede resumir en lo siguiente: «En el proceso de desarrollo de una cosa compleja hay muchas contradicciones y, de ellas, una es necesariamente la principal, cuya existencia y desarrollo determina o influye en la existencia y desarrollo de las demás contradicciones... En un país semicolonial como China, la relación entre la contradicción principal y las contradicciones no principales ofrece un cuadro complejo. Cuando el imperialismo desata una guerra de agresión contra un país así, las diferentes clases de éste, excepto un pequeño número de traidores, pueden unirse temporalmente en una guerra nacional contra el imperialismo. Entonces, la contradicción entre el imperialismo y el país en cuestión pasa a ser la contradicción principal, mientras todas las contradicciones entre las diferentes clases dentro del país (...) quedan relegadas temporalmente a una posición secundaria y subordinada (...) tal es también el caso de la actual guerra chino-japonesa».
En otros términos, la «teoría» maoísta de las «muchas contradicciones que cambian de lugar», quiere decir, sencillamente que el proletariado puede y debe supeditar su lucha de clase contra la burguesía en aras del «interés nacional»; que las clases antagónicas se pueden y se deben «unir» en aras de la guerra imperialista; que las clases explotadas pueden y deben subordinarse a los intereses de sus explotadores. ¡No es por nada si la burguesía se ha encargado de difundir en las universidades la filosofía maoísta a título de «marxismo»!
En suma: el maoísmo no tiene nada que ver, pues, ni con la lucha, ni con la conciencia, ni con las organizaciones revolucionarias de la clase obrera. No tiene nada que ver con el marxismo, no es ni «parte» ni «tendencia» ni «desarrollo» de éste como tampoco lo es de la teoría revolucionaria del proletariado. Por el contrario, el contenido del maoísmo es una falsificación completa del marxismo, su función es enterrar todos los principios revolucionarios, obscurecer la conciencia de clase del proletariado y sustituirla con la más tosca ideología nacionalista. Como «teoría», el maoísmo es sólo una de las formas que adoptó la ideología burguesa de la época de la decadencia del capitalismo, durante el periodo de la contrarrevolución y la guerra imperialista.
Ldo.
[1] Ver Revista internacional nº 81 y 84. [En estos artículos, los nombres propios chinos están transcritos al antiguo modo, el de antes de 1979].
[2] Informe sobre una encuesta del movimiento campesino de Hunán, Mao Tsetung, marzo de 1927.
[3] Vease cuadro a final del artículo.
[4] Citado por Lazlo Ladany, The Communist Party of China and Marxism, Hurst & Co., 1992, traducido por nosotros.
[5] Discurso de Mao durante el IIº congreso de los "soviets chinos", publicado en Japón. Citado por Lazlo Ladany, op. cit.
[6] Lost chance in China. The World War II despatches of John S. Service, JW Esherick (editor), Vintage Books, 1974.
[7] Informe sobre una encuesta del movimiento campesino de Hunán, Mao Tsetung, marzo de 1927.
[8] Las tareas urgentes tras el establecimiento de la cooperación entre el Kuomingtang y el Partido comunista, Mao Tsetung, setiembre de 1927.
[9] Problemas tácticos actuales en el frente único antijaponés, Mao Tsetung, setiembre de 1937.
[10] Ver el primer artículo de esta serie, Revista internacional nº 81.
[11] Análisis de las clases en la sociedad china, marzo de 1926.
[12] La revolución china y el PCCh, Mao Tsetung, diciembre de 1939.
[13] El papel del Partido comunista de China en la guerra nacional. Mao Tsetung, octubre 1938
[14] Informe presentado por Georgi Dimítrov, agosto 1935. En «Fascismo, democracia y frente popular. VIIº Congreso de la Internacional comunista». Cuadernos de Pasado y Presente 76, México: 1984.
[15] Citado por Lenin en El fracaso de la Segunda internacional, septiembre de 1915.
[16] El papel del PCCh en la guerra nacional, op.cit.
[17] La revolución china y el PCCh, op.cit.
Geografía:
- China [157]
Corrientes políticas y referencias:
- Maoismo [192]
IV - La plataforma de la Internacional comunista
- 4705 reads
Junto a los artículos de la serie «El Comunismo no es un bello ideal, sino que está al orden del día de la historia», estamos publicando algunos de los documentos clásicos del movimiento revolucionario del siglo XXº, que tratan del significado y objetivos de la revolución proletaria. En esta ocasión, transcribimos la Plataforma de la Internacional comunista, adoptada en el Congreso de su fundación (marzo de 1919), como base para la adhesión al nuevo partido mundial, de todos los grupos y corrientes auténticamente revolucionarios.
La gran oleada revolucionaria que se alzó en respuesta a la guerra imperialista de 1914-18 alcanzó, precisamente en 1919, su punto culminante. La insurrección de Octubre en Rusia y la toma del poder por el proletariado organizado en consejos obreros, encendió una llamarada que amenazó con acabar con el capitalismo mundial. Entre 1918 y 1920, Alemania, el auténtico corazón del capitalismo mundial, se vio sacudida por varios levantamientos revolucionarios; mientras, al mismo tiempo, se sucedían luchas masivas en las principales ciudades industriales del planeta, desde Italia a Escocia, de Argentina a Estados Unidos. En el momento mismo en que tiene lugar el primer congreso de la IC, llegan las noticias de la proclamación de la República de los Soviets en Hungría...
Igualmente, sin embargo, otros acontecimientos que acababan de suceder ponían de manifiesto las terribles consecuencias que tendría, para ese creciente movimiento de masas, el hecho de no ser guiado por un partido comunista centralizado a escala internacional y dotado de un programa claro. La derrota del levantamiento de Berlín en enero de 1919, especialmente marcada por el asesinato de Luxemburgo y Liebknecht, fue, en gran parte, el resultado de la incapacidad del recién nacido KPD para alertar a los trabajadores sobre las trampas y provocaciones de la burguesía, y así guardasen sus energías para un momento más propicio. La fundación de la Internacional Comunista obedecía pues también a esta exigencia imperiosa de la lucha de clases. Representaba también la culminación del trabajo desarrollado por el ala izquierda revolucionaria desde el colapso de la IIª Internacional en 1914.
Pero lejos de suponer un liderazgo impuesto desde fuera, la Internacional comunista era, en sí misma, un producto orgánico del movimiento obrero, y la claridad de sus posiciones programáticas en 1919 es un reflejo de su estrecha vinculación con las tendencias más profundas de esa oleada revolucionaria. Del mismo modo la posterior degeneración oportunista de la IC, estuvo también estrechamente ligada al declive de esa oleada, y al aislamiento del bastión ruso.
El borrador de la Plataforma fue escrito por Bujarin, y por Eberlein, delegado del KPD. Ambos tenían también el mandato de presentar sus puntos principales ante el Congreso. Las puntualizaciones de Bujarin merecen ser recordadas, pues en ellas se pone de manifiesto cómo esta plataforma incorpora algunas de las aportaciones teóricas del movimiento comunista emergido del naufragio de la socialdemocracia:
«Lo primero que aparece es una introducción teórica que da una caracterización general de la época actual, desde un punto de vista concreto, que es el de la bancarrota del sistema capitalista. Anteriormente este tipo de introducciones se limitaban a una descripción general del sistema capitalista. En la actualidad, a mi parecer, esto resulta insuficiente, ya que no debemos contentarnos con describir las características generales del capitalismo y del imperialismo, sino igualmente, mostrar el proceso de desintegración y colapso de este sistema. Este es el primer aspecto de la cuestión. El segundo es que debemos examinar el sistema capitalista no en abstracto, sino concretamente, mostrando su carácter de capitalismo mundial, y por ello deberemos examinarlo como una única entidad, un conjunto económico. Y si miramos a este sistema económico capitalista mundial, desde el punto de vista de su colapso, entonces deberemos preguntarnos: ¿Cómo se ha llegado a este colapso?. Y para ello, debemos analizar, primeramente, las contradicciones del sistema capitalista» (Actas del Primer congreso de la Internacional comunista: Informe sobre la Plataforma, traducido del inglés por nosotros).
Bujarin sigue diciendo también que en esa época de desintegración «las anteriores formas del capital – disperso, desorganizado – ya han desaparecido. Este proceso ya se había puesto en marcha antes de la guerra pero se intensificó con ella. La guerra jugó un gran papel como organizador. Bajo su presión, el capitalismo financiero se transformó en una forma incluso superior: la forma del capitalismo de Estado».
La Internacional comunista partió pues, desde sus inicios, de una comprensión de que el desarrollo capitalista había alcanzado ya una extensión mundial, y que por tanto había topado ya con sus límites geográficos, iniciándose pues la era de su declive histórico. Esto pone en solfa a todos esos pensadores «modernos» que creen que la «globalización» es algo nuevo que, además, le conferiría al capitalismo un nuevo soplo de vida. Pero también es un recuerdo molesto para aquellos revolucionarios (en particular los de la tradición bordiguista) que se reclaman herederos de la Internacional comunista, pero que aún rechazan la noción de la decadencia capitalista como piedra angular de la política revolucionaria actual. Lo mismo sucede respecto al concepto del capitalismo de Estado, en cuya elaboración Bujarin tuvo también un papel clave, y sobre cuyo significado volveremos en esta serie sobre el comunismo. Aquí simplemente queremos dejar constancia de la importancia que le concedió la Internacional, hasta el extremo de incluirlo como rasgo fundamental de la nueva época.
Tras esa introducción general, la Plataforma se centra en las cuestiones capitales de la revolución proletaria: lo primero y principal: la conquista del poder político por la clase obrera; en segundo lugar la expropiación de la burguesía y la transformación económica de la sociedad. Sobre el primer punto, la Plataforma plantea las principales lecciones de la revolución de Octubre: la necesidad de una completa destrucción del viejo poder del Estado burgués, sustituyéndolo por la dictadura del proletariado organizada por medio de los soviets o consejos obreros. En esto, la Plataforma fue completada por las «Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado» escritas por Lenin y aprobadas por ese mismo congreso. La ruptura con la socialdemocracia, con su fetichismo sobre la democracia en general y el parlamentarismo burgués en particular se centró en torno a ese punto. En cuanto a la reivindicación del poder para los consejos obreros, era el simple pero irremplazable grito común del conjunto del movimiento internacional.
La parte sobre las medidas económicas es, lógicamente, más general, ya que, en aquel tiempo, sólo podía tener un sentido concreto en el caso de Rusia, pero, por otra parte, tampoco podía ser resuelto únicamente en Rusia. Planteaba eso sí las necesidades básicas de la transición hacia una sociedad comunista: la expropiación de las grandes empresas tanto privadas como estatales; los primeros pasos de la sustitución del mercado por la socialización de la producción, la paulatina integración de los pequeños productores en la producción socializada. En esta serie nuestra sobre el comunismo, examinaremos más adelante algunas de las dificultades y de los errores que fueron otras tantas trabas para los revolucionarios de esa época. Ello no obsta para ver que las medidas que se señalan en la Plataforma de la IC, constituyen, sin embargo, un punto de partida adecuado, y que sus debilidades hubieran podido ser superadas en el caso de un desa-rrollo victorioso de la revolución mundial.
El apartado «El camino a la victoria» es también muy general. Es muy explícito en cuanto a su insistencia en la necesidad del internacionalismo y del reagrupamiento internacional de las fuerzas revolucionarias, así como de una ruptura completa con los socialchovinistas y los kautskystas, en abierto contraste, por cierto, con la política oportunista del Frente único que imperó a partir de 1921. Sobre otras cuestiones sobre las que la IC expresó peligrosas confusiones (el parlamentarismo, la cuestión nacional, el sindicalismo) la Plataforma es extremadamente abierta. A decir verdad se menciona la posibilidad de utilizar el parlamento como una tribuna para la propaganda revolucionaria, pero sólo como una táctica subordinada a los métodos de la lucha de masas. En cuanto a la cuestión nacional no aparece mencionada en ningún punto, aunque en el Manifiesto del Congreso, la apreciación general es que la victoria de la revolución comunista en los países adelantados es la clave para la emancipación de las masas oprimidas en las colonias. Sobre la cuestión sindical, la apertura de la Plataforma es incluso más explícita, tal y como expone Bujarin en su presentación:
«Si hubiéramos escrito sólo para los rusos podríamos hablar del papel de los sindicatos en el proceso de reconstrucción revolucionaria. Sin embargo, a juzgar por la experiencia de los comunistas alemanes, esto resulta imposible ya que estos camaradas nos cuentan que allí, la posición que ocupan sus sindicatos es precisamente la contraria de la que ocupan los nuestros. En nuestro país los sindicatos juegan un papel vital en la organización del trabajo y constituyen un pilar del sistema soviético. En Alemania sucede todo lo contrario y esto fue debido, lógicamente, a que los sindicatos alemanes se encontraban en manos de los socialistas amarillos –los Legien y compañía– que dirigían su actividad contra los intereses del proletariado alemán. Eso continúa sucediendo aún hoy y por ello el proletariado en Alemania está disolviendo esos viejos sindicatos, levantando en su lugar nuevas organizaciones –los comités de fábrica y de planta– que intentan tomar el control de la producción en sus propias manos. Allí los sindicatos no juegan ya ningún papel positivo. No podemos, sin embargo, resolver esto de manera concreta y es por ello que decimos que, en términos generales, para gestionar las empresas deben crearse instituciones que dependan del proletariado, que estén estrechamente ligadas a la producción e insertadas en el proceso productivo».
Podemos no estar de acuerdo con algunas de las expresiones de Bujarin en este documento (en particular las que hacen mención al papel desempeñado por los sindicatos en Rusia), pero ese pasaje es muy revelador de la actitud receptiva de la Internacional en ese momento. Frente a las nuevas condiciones impuestas por la decadencia del capitalismo, la IC muestra una preocupación por expresar los nuevos métodos de lucha obrera adecuados a esa situación, y esto es una clara demostración de que su Plataforma fue el resultado del momento culminante de la oleada revolucionaria mundial, y que continúa siendo una referencia esencial para los revolucionarios de hoy.
CDW
Plataforma de la Internacional comunista
Las contradicciones del sistema mundial, antes ocultas en su seno, se revelaron con una fuerza inusitada en una formidable explosión: la gran guerra imperialista mundial.
El capitalismo intentó moderar su propia anarquía mediante la organización de la producción. En lugar de numerosas empresas competitivas se organizaron grandes asociaciones capitalistas (sindicatos, cárteles, trusts), el capital bancario se unió al capital industrial, toda la vida económica cayó bajo el poder de una oligarquía capitalista que, mediante una organización basada en ese poder, adquirió un dominio exclusivo. El monopolio suplanta a la libre competencia. El capitalista aislado se trasforma en miembro de una asociación capitalista. La organización reemplaza a la anarquía insensata.
Pero, en la misma medida en que, en los Estados considerados separadamente, los procedimientos anárquicos de la producción capitalista eran reemplazados por la organización capitalista, las contradicciones, la competencia, la anarquía alcanzaban en la economía mundial una mayor acuidad. La lucha entre los mayores Estados conquistadores conducía inflexiblemente a la monstruosa guerra imperialista. La sed de beneficios impulsaba al capitalismo mundial a la lucha por la conquista de nuevos mercados, de nuevas fuentes de materia prima, de mano de obra barata de los esclavos coloniales. Los Estados imperialistas que se repartieron todo el mundo, que transformaron a millones de proletarios y de campesinos de Africa, Asia, América, Australia en bestias de carga, debían poner en evidencia tarde o temprano en un gigantesco conflicto la naturaleza anárquica del capital. Así se produjo el más grande de los crímenes: la guerra del bandolerismo mundial.
El capitalismo intentó superar las contradicciones de su estructura social. La sociedad burguesa es una sociedad de clase. Pero el capital de los grandes Estados «civilizados» se esforzó por ahogar las contradicciones sociales. A expensas de los pueblos coloniales a los que destruía, el capital compraba a sus esclavos asalariados, creando una comunidad de intereses entre los explotadores y los explotados, comunidad de intereses dirigida contra las colonias oprimidas y los pueblos coloniales amarillos, negros o rojos. Encadenaba al obrero europeo o americano a la «patria» imperialista.
Pero este mismo método de continua corrupción, originado por el patriotismo de la clase obrera y su sujeción moral, produjo, gracias a la guerra, su propia antítesis. El exterminio, la sujeción total del proletariado, un monstruoso yugo, el empobrecimiento, la degeneración, el hambre en el mundo entero, ese fue el último precio de la paz social. Y esta paz fracasó. La guerra imperialista se trasformó en guerra civil.
Una nueva época surge. Epoca de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interior. Epoca de la revolución comunista del proletariado.
El sistema imperialista se desploma. Problemas en las colonias, agitación en las pequeñas naciones hasta el momento privadas de independencia, rebeliones del proletariado, revoluciones proletarias victoriosas en varios países, descomposición de los ejércitos imperialistas, incapacidad absoluta de las clases dirigentes de orientar en lo sucesivo los destinos de los pueblos, ese es el cuadro de la situación actual en el mundo entero.
La Humanidad, cuya cultura ha sido devastada totalmente, está amenazada de destrucción. Sólo hay una fuerza capaz de salvarla y esa fuerza es el proletariado. El antiguo «orden» capitalista ya no existe. No puede existir. El resultado final de los procedimientos capitalistas de producción es el caos, y ese caos sólo puede ser vencido por la mayor clase productora, la clase obrera. Ella es la que debe instituir el orden verdadero, el orden comunista. Debe quebrar la dominación del capital, imposibilitar las guerras, borrar las fronteras entre los Estados, trasformar el mundo en una vasta comunidad que trabaja para sí misma , realizar los principios de solidaridad fraternal y la liberación de los pueblos.
Mientras, el capital mundial se prepara para un último combate contra el proletariado. Bajo la cobertura de la Liga de las Naciones y de la charlatanería pacifista, hace sus últimos esfuerzos por reajustar las partes dispersas del sistema capitalista y dirigir sus fuerzas contra la revolución proletaria irresistiblemente desencadenada.
A este inmenso complot de las clases capitalistas, el proletariado debe responder con la conquista del poder político, volver ese poder contra sus propios enemigos, servirse de él como palanca para la transformación económica de la sociedad. La victoria definitiva del proletariado mundial marcará el comienzo de la historia de la humanidad liberada.
La conquista del poder político
La conquista del poder político por parte del proletariado significa el aniquilamiento del poder político de la burguesía. El aparato gubernamental con su ejército capitalista, ubicado bajo el mando de un cuerpo de oficiales burgueses y de junkers, con su policía, su gendarmería, sus carceleros y sus jueces, sus sacerdotes, sus funcionarios etc., es, en manos de la burguesía, el más poderoso instrumento de gobierno. La conquista del poder gubernamental no puede reducirse a un cambio de personas en la constitución de los ministerios sino que debe significar el aniquilamiento de un aparato estatal extraño, la apropiación de la fuerza real, el desarme de la burguesía, del cuerpo de oficiales contrarrevolucionarios, de los guardias blancos, el armamento del proletariado, de los soldados revolucionarios y de la guardia roja obrera, la destitución de todos los jueces burgueses y la organización de los tribunales proletarios, la destrucción del funcionarismo reaccionario y la creación de nuevos órganos de administración proletarios. La victoria proletaria es asegurada por la desorganización del poder enemigo y la organización del poder proletario. Debe significar la ruina del aparato estatal burgués y la creación del aparato estatal proletario. Sólo después de la victoria total, cuando el proletariado haya roto definitivamente la resistencia de la burguesía, podrá obligar a sus antiguos adversarios a servirla útilmente, orientándolos progresivamente bajo su control, hacia la obra de construcción comunista.
Democracia y dictadura
Como todo Estado, el Estado proletario representa un aparato de coerción y este aparato está ahora dirigido contra los enemigos de la clase obrera. Su misión consiste en quebrar e imposibilitar la resistencia de los explotadores, que emplean en su lucha desesperada todos los medios para ahogar en sangre la revolución. Por otra parte, la dictadura del proletariado, al hacer oficialmente de esta clase la clase gobernante, crea una situación transitoria.
En la medida en que se logre quebrar la resistencia de la burguesía, ésta será expropiada y se trasformará en una masa trabajadora; la dictadura del proletariado desaparecerá, el Estado fenecerá y las clases sociales desaparecerán junto con él.
La llamada democracia, es decir la democracia burguesa, no es otra cosa que la dictadura burguesa disfrazada. La tan mentada «voluntad popular» es una ficción. al igual que la unidad del pueblo. En realidad, existen clases cuyos intereses contrarios son irreductibles. Y como la burguesía sólo es una minoría insignificante, utiliza esta ficción, esta pretendida «voluntad popular», con el fin de consolidar, en medio de bellas frases, su dominio sobre la clase obrera para imponerle la voluntad de su clase. Por el contrario, el proletariado, que constituye la gran mayoría de la población utiliza abiertamente la fuerza de sus organizaciones de masas, de sus soviets, para aniquilar los privilegios de la burguesía y asegurar la transición hacia una sociedad comunista sin clases.
La esencia de la democracia burguesa reside en un reconocimiento puramente formal de los derechos y de las libertades, precisamente inaccesibles al proletariado y a los elementos semiproletarios, a causa de la carencia de recursos materiales, mientras que la burguesía tiene todas las posibilidades de sacar partido de sus recursos materiales, de su prensa y de su organización, para engañar al pueblo. Por el contrario, la esencia del sistema de los soviets –de este nuevo tipo de poder gubernamental– consiste en que el proletariado obtiene la posibilidad de asegurar de hecho sus derechos y su libertad. El poder del soviet entrega al pueblo los más hermosos palacios, las casas, las tipografías, las reservas de papel etc., para su prensa, sus reuniones, sus sindicatos. Sólo entonces es posible establecer la verdadera democracia proletaria.
Con su sistema parlamentario, la democracia burguesa sólo da el poder a las masas de palabra, y sus organizaciones están totalmente aisladas del poder real y de la verdadera administración del país. En el sistema de los soviets, las organizaciones de las masas gobiernan y por medio de ellas gobiernan las propias masas, ya que los soviets llaman a formar parte de la administración del Estado a un número cada vez mayor de obreros y de esta forma todo el pueblo obrero poco a poco participa efectivamente en el gobierno del Estado. El sistema de los soviets se apoya de este modo en todas las organizaciones de masas proletarias, representadas por los propios soviets, las uniones profesionales revolucionarias, las cooperativas etc.
La democracia burguesa y el parlamentarismo, por medio de la división de los poderes legislativo y ejecutivo y la ausencia del derecho de revocación de los diputados, termina por separar a las masas del Estado. Por el contrario el sistema de los soviets, mediante el derecho de revocación, la reunión de los poderes legislativo y ejecutivo y, consecuentemente, mediante la aptitud de los soviets para constituir colectividades de trabajo, vincula a las mismas con los órganos de las administraciones. Ese vínculo se consolida también por el hecho de que, en el sistema de los soviets, las elecciones no se realizan de acuerdo con las subdivisiones territoriales artificiales sino que coinciden con las unidades locales de la producción.
El sistema de los soviets asegura de tal modo la posibilidad de una verdadera democracia proletaria, democracia para el proletariado y en el proletariado, dirigida contra la burguesía. En ese sistema, se asegura una situación predominante al proletariado industrial, al que pertenece, debido a su mejor organización y su mayor desarrollo político, el papel de clase dirigente, cuya hegemonía permitirá al semiproletariado y a los campesinos pobres elevarse progresivamente. Esas superioridades momentáneas del proletariado industrial deben ser utilizadas para arrancar a las masas pobres de la pequeña burguesía campesina de la influencia de los grandes terratenientes y de la burguesía, para organizarlas y llamarlas a colaborar en la construcción comunista.
La expropiación de la burguesía
y la socialización de los medios de producción
La descomposición del sistema capitalista y de la disciplina capitalista del trabajo hacen imposible –dadas las relaciones entre las clases– la reconstrucción de la producción sobre las antiguas bases. La lucha de los obreros por el aumento de los salarios, aun en el caso de tener éxito, no implica el mejoramiento esperado de las condiciones de existencia, pues el aumento de los precios de los productos invalida inevitablemente ese éxito. La enérgica lucha de los obreros aumentos de salario en los países cuya situación no tiene evidentemente salida, imposibilitan la producción capitalista debido al carácter impetuoso y apasionado de esta lucha y su tendencia a la generalización. El mejoramiento de la condición de los obreros sólo podrá alcanzarse cuando el propio proletariado se apodere de la producción. Para elevar las fuerzas productoras de la economía, para quebrar lo más rápidamente posible la resistencia de la burguesía, que prolonga la agonía de la vieja sociedad creando por ello mismo el peligro de una ruina completa de la vida económica, la dictadura proletaria debe realizar la expropiación de la alta burguesía y de la nobleza y hacer de los medios de producción y de transporte la propiedad colectiva del Estado proletario.
El comunismo surge ahora de los escombros de la sociedad capitalista; la historia no dejará otra salida a la humanidad. Los oportunistas, en su deseo de retrasar la socialización por su utópica reivindicación del restablecimiento de la economía capitalista, no hacen sino aplazar la solución de la crisis y crear la amenaza de una ruina total, mientras que la revolución comunista aparece para la verdadera fuerza productora de la sociedad, es decir para el proletariado, y con él para toda la sociedad, como el mejor y más seguro medio de salvación.
La dictadura proletaria no significa ningún reparto de los medios de producción y de transporte. Por el contrario, su tarea es realizar una mayor centralización de los medios y la dirección de toda la producción de acuerdo con un plan único.
El primer paso hacia la socialización de toda la economía implica necesariamente las siguientes medidas: socialización de los grandes bancos que dirigen ahora la producción; posesión por parte del poder proletario de todos los órganos del Estado capitalista que rigen la vida económica; posesión de todas las empresas comunales; socialización de las ramas de la industria cuyo grado de concentración hace técnicamente posible la socialización; socialización de las propiedades agrícolas y su transformación en empresas agrícolas dirigidas por la sociedad.
En cuanto a las empresas de menor importancia, el proletariado debe, teniendo en cuenta su grado de desarrollo, socializarlas poco a poco.
Es importante, señalar aquí que la pequeña propiedad, no debe ser expropiada y que los pequeños propietarios que no explotan el trabajo de otros no deben sufrir ningún tipo de violencia. Esta clase será poco a poco atraída a la esfera de la organización social, mediante el ejemplo y la práctica que demostrarán la superioridad de la nueva estructura social que libera a la clase de los pequeños campesinos y la pequeña burguesía del yugo de los grandes capitalistas, de toda la nobleza, de los impuestos excesivos (principalmente como consecuencia de la anulación de las deudas de Estado, etc.).
La tarea de la dictadura proletaria en el campo económico, es realizable en la medida en que el proletariado sepa crear órganos de dirección de la producción centralizada y realizar la gestión por medio de los propios obreros. Con este objeto será obligado a sacar partido de aquellas organizaciones de masas que estén vinculadas más estrechamente con el proceso de producción.
En el dominio del reparto, la dictadura proletaria debe realizar el remplazo del comercio por un justo reparto de los productos. Entre las medidas indispensables para alcanzar este objetivo señalamos: la socialización de las grandes empresas comerciales, la transmisión al proletariado de todos los organismos de reparto del Estado y de las municipalidades burguesas; el control de las grandes uniones cooperativas cuyo aparato organizativo tendrá todavía durante el período de transición una importancia económica considerable, la centralización progresiva de todos esos organismos y su transformación en un todo único para el reparto nacional de los productos.
Del mismo modo que en el campo de la producción, en el del reparto es importante utilizar a todos los técnicos y especialistas calificados, tan pronto corno su resistencia en el orden de lo político haya sido rota y estén en condiciones de servir, en lugar de al Capital, al nuevo sistema de producción.
El proletariado no tiene intención de oprimirlos. Por el contrario, sólo él les dará la posibilidad de desarrollar la actividad creadora más potente. La dictadura proletaria reemplazará a la división del trabajo físico e intelectual, propio del capitalismo, mediante la unión del trabajo y la ciencia.
Simultáneamente con la expropiación de las fábricas, las minas, las propiedades, etc., el proletariado debe poner fin a la explotación de la población por parte de los capitalistas propietarios de inmuebles, pasar los locales de las grandes construcciones a los soviets obreros, instalar a la población obrera en las residencias burguesas etc.
En el transcurso de esta gran transformación, el poder de los soviets debe por una parte, constituir un enorme aparato de gobierno cada vez más centralizado en su forma y además, debe convocar a un trabajo de dirección a sectores cada vez más vastos del pueblo trabajador.
El camino de la victoria
El período revolucionario exige que el proletariado ponga en práctica un método de lucha que concentre toda su energía, es decir la acción directa de las masas, incluyendo todas sus consecuencias: el choque directo y la guerra declarada contra la máquina gubernamental burguesa. A ese objetivo deben ser subordinados todos los demás medios, tales como por ejemplo, la utilización revolucionaria del parlamentarismo burgués.
Las condiciones preliminares indispensables para esta lucha victoriosa son: la ruptura no solamente con los lacayos directos del capital y los verdugos de la revolución comunista –cuyo papel asumen actualmente los socialdemócratas de derecha– sino también la ruptura con el «Centro» (grupo Kautsky) que, en un momento crítico, abandona al proletariado y se une a sus enemigos declarados.
Por otra parte, es necesario realizar un bloque con aquellos elementos del movimiento obrero revolucionario que, aunque no hayan pertenecido antes al Partido socialista, se ubican ahora totalmente en el terreno de la dictadura proletaria bajo su forma sovietista es decir con los elementos correspondientes del sindicalismo.
El crecimiento del movimiento revolucionario en todos los países, el peligro para esta revolución de ser ahogada por la liga de los Estados burgueses, las tentativas de unión de los partidos traidores al socialismo (formación de la Internacional amarilla en Berna) con el objetivo de servir bajamente a la Liga de Wilson, y finalmente la necesidad absoluta para el proletariado de coordinar sus esfuerzos, todo esto nos conduce inevitablemente a la creación de la Internacional comunista, verdaderamente revolucionaria y verdaderamente proletaria.
La Internacional que se revele capaz de subordinar los intereses llamados nacionales a los intereses de la revolución mundial logrará así la cooperación de los proletarios de los diferentes países, mientras que sin esta ayuda mutua económica, el proletariado no estará en condiciones de construir una nueva sociedad. Por otra parte, en oposición a la Internacional socialista amarilla, la Internacional sostendrá a los pueblos explotados de las colonias en su lucha contra el imperialismo, con el propósito de acelerar la caída final del sistema imperialista mundial
Los malhechores del capitalismo afirmaban al comienzo de la guerra mundial que no hacían sino defender su patria. Pero el imperialismo alemán reveló su naturaleza bestial a través de una serie de sangrientos crímenes cometidos en Rusia, Ucrania, Finlandia. Y ahora se revelan a su vez, aún a los ojos de los sectores más atrasados de la población, las potencias de la Entente que saquean el mundo entero y asesinan a1 proletariado. De acuerdo con la burguesía alemana y los socialpatriotas, con la palabra de Paz en los labios, se esfuerzan por aplastar con la ayuda de tanques y tropas coloniales ignorantes y bárbaras, la revolución del proletariado europeo. El terror blanco de los burgueses caníbales ha sido indescriptiblemente feroz. Las víctimas en las filas de la clase obrera son innumerables. La clase obrera ha perdido a sus mejores campeones: Liebchneck, Rosa Luxemburgo.
El proletariado debe defenderse por todos los medios. La Internacional comunista convoca al proletariado mundial a esta lucha decisiva. ¡Arma contra arma! ¡Fuerza contra fuerza! ¡Abajo la conspiración imperialista del capital! ¡Viva la República internacional de los soviets proletarios!.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Debate entre grupos «bordiguistas» - Marxismo y misticismo
- 5015 reads
Debate entre grupos «bordiguistas»
Marxismo y misticismo
Como planteamos en la Revista internacional nº 93, la reciente apertura de debates entre grupos «bordiguistas» representa una evolución importante para todo el medio político proletario. Destacamos en particular el número de mayo 97 de Programa comunista (PC) ([1]) como una ilustración clara de ello, y de que ese grupo es de los que más se está moviendo hoy en este sentido. El virulento ataque de la burguesía contra las tradiciones comunistas de la clase obrera (contra la Revolución rusa, contra el partido bolchevique, y contra sus más consistentes defensores, las organizaciones de la Izquierda comunista) está forzando a éstas a reconocer, aunque sea provisionalmente, que son parte de un campo político proletario que tiene intereses comunes frente a la ofensiva del enemigo. Una expresión obvia de la existencia de ese campo proletario ha sido el trabajo conjunto muy fructífero que han llevado a cabo la CCI y la CWO ([2]). Pero el hecho de que algunos de los grupos bordiguistas hayan empezado, no sólo a reconocer la existencia de los otros grupos, sino a polemizar entre ellos, e incluso a reconocer el carácter proletario de otras corrientes en la tradición de la Izquierda comunista, es también muy significativo, teniendo en cuenta que hasta ahora, una de las características que distinguían a esa rama de la Izquierda italiana era su aislamiento sectario casi total.
PC nº 95 contiene una seria polémica con el grupo Programma comunista/Internationalist Papers sobre la cuestión kurda, criticándolo por hacer graves concesiones al nacionalismo; y lo que es particularmente notorio, el artículo argumenta que fueron errores exactamente del mismo tipo los que llevaron a la explosión del PCI a comienzos de los 80. Esta voluntad de discutir la crisis de la principal organización bordiguista en ese periodo supone un desarrollo nuevo y potencialmente fértil. El mismo ejemplar también contiene una respuesta a la reseña del libro sobre la Izquierda italiana de la CCI que publica el periódico trotskista Revolutionary History. Aquí PC muestra una conciencia de que el ataque a la CCI que contiene esta reseña, es también un ataque a toda la tradición de la Izquierda comunista de Italia.
Remitimos a nuestros lectores al artículo de la Revista internacional nº 93 para más comentarios sobre estos artículos. En este número queremos responder a otro texto en PC nº 95, una polémica con el grupo Il Partito comunista, de Florencia, que critica a éste último por caer en el misticismo.
Marxismo contra misticismo
A primera vista este podría parecer un tema extraño para una polémica entre grupos revolucionarios, pero sería un error pensar que las fracciones más avanzadas del movimiento proletario son inmunes a la influencia de las ideologías religiosas y místicas. En la lucha para fundar la Liga de los comunistas, Marx y Engels tuvieron que combatir las visiones sectarias y semireligiosas del comunismo que profesaban Weitling y otros. En el periodo de la Primera internacional, la fracción marxista tuvo que confrontar la ideología masónica de sectas como los Filadelfianos, y sobre todo la «Fraternidad internacional» de Bakunin.
Pero sobre todo fue cuando la burguesía dejó de ser una clase revolucionaria, y aún más cuando el capitalismo entró en su época de decadencia, cuando esta clase abandonó cada vez más la visión materialista de su juventud para revolcarse en visiones irracionales y semimísticas del mundo: el caso del nazismo es un ejemplo concentrado de ello. Y la fase final de la decadencia capitalista (la actual fase de descomposición) ha exacerbado esas tendencias todavía más, como demuestra, por ejemplo, el auge del fundamentalismo islámico y la proliferación de cultos suicidas. Estas ideologías cada vez son más omnipresentes y los proletarios no son inmunes a ellas por principio.
Que el propio medio político proletario actual tiene que estar en guardia contra estas ideologías se ha demostrado claramente en el periodo reciente. Podemos citar el caso de la London Psychogeographical Association (LPA) y el de otros «grupos» similares, que han confeccionado una infame pócima de comunismo y ocultismo que han intentado vender al medio político. En la CCI, hemos visto las actividades del aventurero JJ, expulsado por intentar crear una red clandestina de «interesados» por las ideas de la francmasonería.
Además, la CCI ya ha criticado brevemente los esfuerzos de Il Partito por crear un «Misticismo comunista» ([3]) y las críticas más detalladas de Programme communiste están perfectamente justificadas. Las citas de la prensa de Il Partito que contiene el artículo de PC, muestran que el deslizamiento de aquel hacia el misticismo llega a ser bastante claro. Para Il Partito, «la única sociedad capaz de misticismo es el comunismo» en el sentido de que «la especie es mística porque sabe cómo verse a sí misma sin contradicción entre el aquí y ahora... y su futuro». Más aún, puesto que el misticismo, en su significado original griego, se define aquí como «capacidad de ver sin ojos», el partido también «tiene su mística, en el sentido de que es capaz de ver... con los ojos cerrados, porque es capaz de ver más que los ojos individuales de sus miembros» (...) «la única realidad que puede vivir este modo de vida (místico) durante la dominación de la sociedad de clases es el partido». Y finalmente, «es únicamente en el comunismo donde la Gran filosofía coincide con el ser en un circuito orgánico entre la acción de comer (considerada hoy como trivial e indigna del espíritu) y la acción de respirar en el Espíritu, concebido y sublimado como verdaderamente digno del ser completo, es decir, Dios».
PC también es consciente de que la lucha del marxismo contra la penetración de las ideologías místicas no es nueva. Citan el libro de Lenin, Materialismo y empiriocriticismo, que libró un combate contra el desarrollo de la filosofía idealista en el Partido bolchevique en los años siguientes a 1900, y en particular contra los intentos de hacer del socialismo una nueva religión (la tendencia de los «Constructores de Dios» de Lunacharsky). El libro de Lenin –a pesar de ciertas debilidades importantes ([4])– trazó una línea divisoria, no sólo contra las recaídas en la religiosidad que acompañaron el retroceso en la lucha de clases tras la revolución de 1905, sino también contra el peligro concomitante de liquidar el partido, de su fractura en clanes.
Las críticas de PC a los errores de Il Partito están en continuidad con las luchas pasadas del movimiento obrero y son relevantes para la lucha contra los peligros reales que enfrenta el campo político proletario hoy. El gusto de Il Partito por el misticismo no es su única debilidad: su profunda confusión sobre los sindicatos, sus interpretaciones aberrantes sobre un pretendido «levantamiento proletario» en Albania, su extremo sectarismo, lo señalan como el grupo bordiguista con mayor riesgo de sucumbir a la ideología burguesa actualmente. La polémica de PC (que advierte explícitamente a Il Partito del peligro de «pasarse al otro lado de la barricada») debe verse como parte de la lucha por defender el medio político proletario, una lucha en la que la CCI está plenamente comprometida.
Raíces de la mística bordiguista
Para que una crítica sea radical sin embargo, tiene que ir a las raíces. Y una notable debilidad de la polémica de PC es su incapacidad para ir a las raíces de los errores de Il Partito. Cierto que se trata de una tarea difícil, puesto que esas raíces, en mayor o menor medida, son comunes a todas las ramas del árbol familiar bordiguista.
No hace mucho que PC censuraba a Il Partito porque éste se proclamaba «único verdadero continuador del partido». Pero si Il Partito es el más sectario de los grupos bordiguistas, el retiro sectario, la práctica de ignorar y apartar de sí a todas las demás expresiones de la Izquierda comunista ha sido siempre un rasgo distintivo de la corriente bordiguista, y ciertamente bastante antes de la aparición de Il Partito en la década de 1970. E incluso si podemos comprender los orígenes de ese sectarismo como una reacción defensiva frente a la profunda contrarrevolución que prevaleció en la época del nacimiento del bordiguismo en las décadas de 1940 y 50, eso no quita para que sea aún hoy una debilidad fundamental de esta corriente, que ha causado daños perdurables al medio político proletario. El mismo hecho de que estemos en presencia de tres grupos que proclaman ser cada uno el «Partido comunista internacional», es prueba más que suficiente de lo que decimos, puesto que tiende a desprestigiar la noción misma de organización comunista.
Pero incluso sobre la cuestión del misticismo y la religión, hay que admitir que Il Partito no saca sus ideas de la nada. De hecho podemos encontrar algunas raíces del «misticismo florentino» en el propio Bordiga... El siguiente pasaje es de los «Comentarios sobre los manuscritos de 1844» de Bordiga, un texto que apareció primero en Il Programma comunista en 1959 y se volvió a publicar en Bordiga et la passion du communisme, editado por Jacques Camatte en 1972:
«Cuando, en cierto momento, nuestro banal contradictor (...) nos diga que nosotros construimos nuestra propia mística, presentándose él, pobrecito, como el espíritu que ha superado todas las fes y las místicas, se burlará de nosotros tratándonos de adoradores de las tablas de Moisés o talmúdicas, de la Biblia o el Corán, los evangelios y catecismos, le respondemos que... no consideramos una ofensa la afirmación de que podemos atribuir a nuestro movimiento, mientras no haya triunfado en la realidad (lo que en nuestro método precede la conquista ulterior de la conciencia humana), el carácter de una mística, o si se quiere, un mito.
El mito, en sus innumerables formas, no era el delirio de mentes que tenían los ojos cerrados a la realidad –natural y humana de forma inseparable como en Marx– sino una etapa irreemplazable en la única vía de la conquista de la conciencia...»
Antes de seguir, es preciso poner este pasaje en su contexto.
En primer lugar, no pretendemos poner a Bordiga al mismo nivel que sus epígonos de Il Partito, y aún menos al de los ocultistas «comunistas» de hoy como la LPA. En tanto que marxista, Bordiga se cuida de situar estas afirmaciones en un contexto histórico; así en el párrafo siguiente, continúa explicando por qué los marxistas hemos de tener respeto y admiración por los movimientos de los explotados en las sociedades de clases anteriores, movimientos que no podían llegar a una comprensión científica de sus fines, y que se representaban sus aspiraciones de abolición de la explotación en términos de mitos y misticismos. Nosotros también hemos hecho notar ([5]), que la descripción de Bordiga de la conciencia humana en una sociedad comunista –una conciencia que va más allá del ego atomizado que se ve a sí mismo fuera de la naturaleza– se parece a las descripciones de la experiencia de iluminación de algunas de las más desarrolladas tradiciones místicas. Pensamos que Bordiga era lo suficientemente culto para haber tenido conciencia de estas conexiones; y, una vez más, es válido para los marxistas hacer esas conexiones, a condición de que no pierdan de vista el método histórico, que muestra que cualquiera de esas anticipaciones, inevitablemente, está limitada por las condiciones materiales y sociales en que emerge. Consecuentemente, la sociedad comunista las trascenderá. Il Partito ha perdido de vista claramente el método, y como muestran los extraños y embrollados pasajes citados antes, ha caído de cabeza en el misticismo – no sólo por la oscuridad de su prosa, sino sobre todo porque en lugar de ver el comunismo como la realización material y racional de las aspiraciones humanas pasadas, tiende a subordinar el futuro comunista a un gran proyecto místico.
En segundo lugar hemos de comprender el momento histórico en que Bordiga escribió estos pasajes. En efecto, polemizaba contra una versión de la ideología del «fin del marxismo» que estuvo muy presente en el periodo de reconstrucción de posguerra, en que el capitalismo daba la impresión de haber superado sus crisis y de negar así los fundamentos de la teoría marxista. Este ataque al marxismo como caduco, como si se hubiera convertido en una especie de dogma religioso, era muy similar a las risas tontas que se pueden oír hoy respecto a los comunistas tildados de «jurásicos», respecto a quienes seguimos defendiendo la revolución de Octubre y la tradición marxista. No sólo el inveterado sectarismo del bordiguismo, sino las concepciones de la «invariación», y del partido monolítico, íntimamente vinculadas a lo anterior, eran reacciones defensivas contra las presiones sobre la vanguardia proletaria en aquel entonces – presiones muy reales, como podemos comprobar en el destino de un grupo como Socialisme ou Barbarie, que sucumbió completamente a la ideología «modernista» del capitalismo. La defensa que hizo Bordiga del marxismo como de una especie de mística, la defensa del programa comunista como una especie de ley de Moisés, ha de verse en esta óptica.
Pero comprender no es excusar. Y a pesar del profundo arraigo de Bordiga en el marxismo, el hecho es que sobrepasó la línea que separa claramente el marxismo de cualquier otra clase de ideología religiosa mística. El concepto de invariación –«... La teoría marxista es un bloque “invariable”, desde sus orígenes hasta su victoria final. Lo único que espera de la historia es encontrarse a sí misma aplicada de modo cada vez más estricto y por consiguiente cada vez más profundamente arraigado con sus características “invariables” en el programa del partido de clase» (Programma comunista nº 2, marzo 1978)– es realmente una concesión a una idea ahistórica y semireligiosa del marxismo. Si es cierto que el programa comunista contiene un verdadero núcleo de principios generales invariables como son la lucha de clases, la naturaleza transitoria de la sociedad de clases, la necesidad de la dictadura del proletariado y del comunismo, el programa comunista dista mucho de ser «un bloque invariable» desde su elaboración. Efectivamente se ha desarrollado, concretado y elaborado por la experiencia viva de la clase obrera y las reflexiones de la vanguardia comunista; y el cambio de época que significó el período de decadencia del capitalismo (un concepto ampliamente ignorado e incluso rechazado en la teoría bordiguista), acarreó profundas modificaciones de las posiciones programáticas defendidas por los comunistas. Cuando la burguesía o la pequeña burguesía se burlan del marxismo comparándolo a la Biblia o el Corán, considerados como la palabra de Dios, precisamente porque no se puede cambiar ni un punto ni una coma, no es ni muy atinado y ni mucho menos marxista, contestar «Bueno, ¿y qué?». El concepto de «invariación» es el producto de una línea de pensamiento que ha perdido de vista el lazo dialéctico entre cambio y continuidad, y que por eso, tiende a hacer del marxismo, que es un método dinámico, una doctrina inmutable. En una polémica en la Revista internacional nº 14 «Una caricatura de partido: el partido bordiguista», la CCI subrayaba las similitudes entre la posición bordiguista y la actitud islámica de sumisión a una doctrina inmutable. Como señalamos igualmente en otra polémica, no menos «espiritual», ahistórica y no materialista es la distinción bordiguista básica entre el partido «formal» y el «histórico», inventada para explicar el hecho de que en la historia del movimiento obrero sólo han existido verdaderos partidos comunistas durante periodos de tiempo limitados. «Según esta “teoría”, el cuerpo formal, exterior, y por lo tanto material y visible del partido, puede desaparecer, mientras que el partido real vive, nadie sabe dónde, puro espíritu invisible» ([6]). Las corrientes de la Izquierda comunista no bordiguistas también criticaron las nociones de monolitismo interno y del «jefe genial» ([7]), y el uso de la teoría del «centralismo orgánico» para justificar prácticas elitistas dentro del partido ([8]) que aquellas desarrollaron en el periodo de posguerra y que están relacionadas con lo anterior. Estas concepciones son todas coherentes con la noción semireligiosa del partido como guardián de la revelación única, accesible sólo a una minoría selecta; con estas bases no es sorprendente que Il Partito plantee actualmente que la única forma de llevar una vida mística hoy es ¡adherirse al partido bordiguista! Finalmente, también queremos señalar, que todas esas concepciones del funcionamiento interno del partido están profundamente vinculadas al artículo de fe bordiguista de que la tarea del partido es ejercer la dictadura del proletariado en nombre, e incluso en contra, de la masa del proletariado. Y la Izquierda comunista –particularmente la rama italiana, a través de Bilan, pero también la tendencia de Damen, y la Gauche communiste de France– ha criticado ampliamente esta visión.
Pensamos pues que las críticas de Programma comunista a Il Partito tienen que ir más lejos, a las verdaderas raíces de sus errores, y al hacer esto, entroncarse así con la rica herencia de toda la Izquierda comunista. Estamos convencidos de que no predicamos en el desierto, como lo demuestra el nuevo espíritu de apertura en el medio bordiguista. Y PC además da algunas pistas de que algo se está moviendo sobre la cuestión del partido, porque al final del artículo, aunque mantienen su idea del partido como «estado mayor» de la clase, insisten en que «no hay lugar en el funcionamiento y la vida interna para el idealismo, el misticismo, el culto a jefes y autoridades superiores, como así ha ocurrido con los partidos que están a punto de degenerar y pasarse a la contrarrevolución». Sólo podemos estar de acuerdo con esas afirmaciones, y esperamos que los actuales debates en el medio bordiguista, permitan a sus componentes llevar estas reflexiones a su conclusión lógica.
Amos
[1] Revista teórica del Partido comunista internacional que publica Il Comunista en Italia y le Prolétaire en Francia.
[2] Ver « Réunion publique commune de la Gauche communiste. En défense de la Révolution d'octobre», en Révolution internationale nº 275, publicación de la CCI en Francia y World Revolution nº210, publicación de la CCI en Gran Bretaña. Véase también la publicación de la CWO, Revolutionary Perspectives nº 9.
[3] Sobre el comunismo como superación de la alienación, véase « El comunismo, verdadero comienzo de la sociedad humana » en Revista internacional nº 71.
[4] Programme communiste olvida mencionar que la Izquierda comunista histórica hizo críticas muy serias de ciertos argumentos «filosóficos» que contiene el libro de Lenin. En su Lenin filósofo, escrito durante la década de 1930, Pannekoek mostró que en sus esfuerzos por afirmar los fundamentos del materialismo, Lenin ignora la distinción entre materialismo burgués (que tiende a reducir la conciencia a un reflejo pasivo del mundo exterior) y la posición dialéctica marxista, que afirma la primacía de lo material, pero también insiste en lo activo de la conciencia humana, su capacidad para transformar el mundo exterior. A comienzos de la década de 1950, la Gauche communiste de France escribió una serie de artículos que reconocían la validez de estas críticas, pero a su vez, mostraban que el propio Pannekoek caía en una especie de materialismo mecánico cuando intentó probar que los errores del Lenin filósofo demostraban que los bolcheviques no eran mas que los representantes de la revolución burguesa en la atrasada Rusia. Ver al respecto: « Crítica de Lenin filósofo de Pannekoek (Internationalisme, 1948) » Revista internacional nos 25, 27, 28 y 30, (1981-82) y también nuestro libro sobre la Izquierda germano-holandesa, capítulo 7, 5ª parte.
[5] « El comunismo, verdadero comienzo de la sociedad humana », en Revista internacional nº 71.
[6] «El partido desfigurado: la concepción bordiguista», Revista Internacional nº 23.
[7] Ver la reedición de textos de la GCF (Internationalisme, agosto de 1947) en Revista internacional nos 33 y 34 « Contra el concepto del jefe genial » y « Contra el concepto de la disciplina en el PCInt ».
[8] Ver « Un chiarimento. Fra le ombre del bordighismo e dei suoi epigoni », suplemento a Battaglia comunista nº 11, 1997.
Series:
- La Religión [193]
Corrientes políticas y referencias:
- Bordiguismo [139]
Cuestiones teóricas:
- Religion [194]
Construcción de la organización revolucionaria - Tesis sobre el parasitismo
- 6096 reads
1) A lo largo de toda su historia, el movimiento obrero ha tenido que enfrentarse a la penetración en sus filas de ideologías ajenas procedentes tanto de la clase dominante como de la pequeña burguesía. Esa penetración se ha expresado en formas múltiples en las organizaciones obreras. Entre las más conocidas y extendidas pueden citarse, entre otras:
- el sectarismo,
- el individualismo,
- el oportunismo,
- el aventurismo-golpismo.
2) El sectarismo es una expresión típica de una visión pequeño burguesa de la organización. Se parece a la mentalidad del tendero, de «cada uno en su casa» y se expresa en la tendencia a hacer predominar los intereses e ideas propias de su organización en menoscabo del movimiento y su conjunto. En la visión sectaria, la organización «es única en el mundo» y practica un altanero desprecio hacia las demás organizaciones del campo proletario, a las cuales ve como «competidoras», cuando no «enemigas». Al sentirse amenazada por éstas, la organización sectaria se niega en general a entablar debates y polémicas políticas con ellas. Prefiere parapetarse en un «digno aislamiento» haciendo como si los demás no existieran, o, también, se dedica con obstinado empeño en insistir en lo que la distingue de las demás, dejando de lado lo que las acerca.
3) El individualismo está influenciado tanto por la pequeña burguesía como, directamente, por la burguesía a secas. De la clase dominante le viene esa ideología oficial de que los individuos son los sujetos de la historia, la ideología que valora al «self made man» y justifica la «lucha de todos contra todos».
Sin embargo, penetra en las organizaciones del proletariado por transmisión directa de la pequeña burguesía, especialmente a través de elementos recién proletarizados, procedentes de capas como el campesinado o los artesanos (esto ocurría sobre todo en el siglo pasado) o el ámbito intelectual y estudiantil, (como así ha sido especialmente desde la reanudación histórica de la clase obrera a finales de los años 60). El individualismo se expresa sobre todo en la tendencia a:
- concebir la organización no como un todo colectivo sino como una suma de individuos en la que las relaciones entre personas tienen la primacía sobre las relaciones políticas y estatutarias;
- hacer valer, frente a las necesidades de la organización, sus propios «antojos» e «intereses»;
- resistir, por lo tanto, a la necesaria disciplina en su seno;
- buscar en la actividad militante, una «realización personal»;
- adoptar una actitud contestataria respecto a unos órganos centrales, cuya única función sería la de «aplastar a los individuos», actitud que se completa con la de la búsqueda de un «ascenso» para llegar a esos órganos centrales;
- y, en general, adoptar unas ideas elitistas sobre la organización en la que se aspira a formar parte de los «militantes de primera clase» que desprecian a quienes consideran como «militantes de segunda».
4) El oportunismo, que históricamente ha sido el peligro más grave para las organizaciones del proletariado, es otra expresión de la penetración de ideologías que le son ajenas, la de la burguesía y sobre todo de la pequeña burguesía. Uno de sus motores es la impaciencia, sentimiento resultante de la visión de una capa de la sociedad condenada a la impotencia en ésta y que no tiene el menor porvenir a escala de la historia. Su otro motor es la tendencia a querer conciliar los intereses y las posiciones de las dos clases principales de la sociedad, la burguesía y el proletariado, entre las que se encuentra arrinconada.
Por eso, lo que distingue al oportunismo es la tendencia a sacrificar los intereses generales e históricos del proletariado en aras de ilusorios y circunstanciales «éxitos». Pero al no haber para la clase obrera oposición entre su lucha en el capitalismo y su lucha histórica por la abolición de éste, la política del oportunismo significa en fin de cuentas, sacrificar también los intereses inmediatos del proletariado al animarlo a contemporizar con los intereses y las posiciones de la burguesía. En fin de cuentas, en momentos históricos cruciales, como la guerra imperialista y la revolución proletaria, las corrientes políticas oportunistas acaban por irse al campo de la clase enemiga como así ocurrió con la mayoría de los partidos socialistas durante la Primera Guerra mundial y de los partidos comunistas en vísperas de la Segunda.
5) El golpismo ([1]) –igualmente llamado aventurismo ([2])– aparece como lo opuesto al oportunismo. So pretexto de «intransigencia» o de «radicalismo» se declara siempre dispuesto a lanzarse al asalto de la burguesía en combates «decisivos» aún cuando las condiciones para un combate así no existan en el proletariado. Puede incluso que llegue a tildar de oportunista, conciliadora y hasta de traidora a la corriente auténticamente proletaria y marxista que procura evitar que la clase obrera entable un combate perdido de antemano. En realidad, surgido de las mismas fuentes que el oportunismo (la impaciencia pequeño burguesa) ocurre a menudo que acaben convergiendo. La historia está llena de ejemplos de corrientes oportunistas que apoyaron a corrientes golpistas o se convirtieron al radicalismo golpista. Por ejemplo, a principios de siglo, la derecha de la socialdemocracia alemana daba su apoyo, en contra de su oposición de izquierdas representada, entre otros, por Rosa Luxemburgo, a los socialistas revolucionarios rusos adeptos del terrorismo. De igual modo, en enero de 1919, mientras que Rosa Luxemburgo se pronuncia en contra de la insurrección de los obreros de Berlín, tras la provocación del gobierno socialdemócrata, los independientes, que justo acababan de dejar ese gobierno, se lanzan a una insurrección que acabó en matanza de miles de obreros y de los principales dirigentes comunistas.
6) El combate contra la penetración de la ideología burguesa y pequeño burguesa en la organización de clase, al igual que contra las diferentes manifestaciones de esa penetración, es una responsabilidad permanente de los revolucionarios. De hecho es incluso el combate principal que haya debido llevar a cabo la corriente auténticamente proletaria y revolucionaria en el seno de las organizaciones de clase, pues es mucho más difícil que el combate directo contra las fuerzas oficiales y declaradas de la burguesía. El combate contra las sectas y el sectarismo fue uno de los primeros que tuvieron que entablar Marx y Engels, sobre todo en el seno de la AIT. De igual modo, el combate contra el individualismo, especialmente el anarquismo, movilizó tanto a aquéllos como a los marxistas de la IIª Internacional (Rosa Luxemburgo y Lenin, en particular). El combate contra el oportunismo fue sin duda el más constante y sistemático llevado a cabo por la corriente revolucionaria desde sus orígenes:
- contra el «socialismo de Estado» de los lassalianos en los años 1860 y 1870;
- contra todos los revisionistas y reformistas del estilo de Bernstein o de Jaurès al final del siglo;
- contra el menchevismo;
- contra el centrismo al modo de Kautsky en vísperas, durante y tras la Primera Guerra mundial;
- contra la degeneración de la IC y de los partidos comunistas todo a lo largo de los años 20 y principios de los 30;
- contra la de la corriente trotskista durante los años 30.
La lucha contra el aventurismo-golpismo no se impuso con la misma constancia que la anterior. Sin embargo, se llevó a cabo desde los primeros pasos del movimiento obrero (contra la tendencia inmediatista Willch-Schapper en la Liga de los comunistas, contra las aventuras bakuninistas en la «Comuna» de Lyón en 1870 y la insurrección cantonal de 1873 en España). Fue también importante durante la oleada revolucionaria de 1917-23; por ejemplo, fue gracias a la capacidad de los bolcheviques para llevar a cabo ese combate en julio de 1917 lo que hizo que la revolución de Octubre pudiese realizarse.
7) Los ejemplos mencionados ponen de relieve que el impacto de esas diferentes manifestaciones de la penetración de ideologías ajenas al proletariado depende estrechamente:
- de los períodos históricos;
- del momento de desarrollo de la clase obrera;
- de las responsabilidades que le incumben en tal o cual circunstancia.
Por ejemplo, una de las manifestaciones más importantes y explícitamente combatidas de la penetración de ideologías ajenas al proletariado, el oportunismo, aunque se haya manifestado durante toda la historia del movimiento obrero, encuentra su terreno más idóneo en los partidos de la IIª Internacional, en un período:
- propicio para las ilusiones de una posible conciliación con la burguesía, a causa de la prosperidad del capitalismo y de los avances reales en las condiciones de vida de la clase obrera;
- en el que la existencia de partidos de masas favorece la idea de que la simple presión de esos partidos podría transformar progresivamente el capitalismo para desembocar en el socialismo.
También, la penetración del oportunismo en los partidos de la IIIª Internacional está muy determinada por el reflujo de la oleada revolucionaria. Este reflujo hace favorecer la idea de que es posible ampliar la audiencia en las masas obreras haciendo concesiones a las ilusiones que ésta alberga sobre cuestiones como el parlamentarismo, el sindicalismo o la naturaleza de los partidos socialistas.
La importancia del momento histórico sobre los diferentes tipos de expresiones de la penetración de ideologías ajenas a la clase obrera aparece todavía más claramente en lo que a sectarismo se refiere. Este está, en efecto, muy presente en los inicios mismos del movimiento obrero, cuando los proletarios apenas si estaban separándose del artesanado y de las sociedades gremiales y sus rituales y secretos corporativos. De igual modo, el sectarismo vuelve a surgir en lo más profundo de la contrarrevolución con la corriente bordiguista, la cual encuentra en el repliegue en sí misma un medio, erróneo evidentemente, para protegerse de la amenaza del oportunismo.
8) El fenómeno del parasitismo político, que es también esencialmente resultado de la penetración de ideologías ajenas en el seno de la clase obrera, no ha sido objeto, a lo largo de la historia del movimiento obrero, de la misma atención que otros fenómenos como el oportunismo. Y esto es así porque el parasitismo no afecta significativamente a las organizaciones proletarias más que en momentos muy específicos de la historia. El oportunismo es, por ejemplo, una amenaza constante para las organizaciones proletarias y se expresa especialmente en los momentos en los que tienen su mayor desarrollo. En cambio, el parasitismo no encuentra su sitio en los momentos más importantes del movimiento de la clase. Al contrario, es en un período de inmadurez relativa del movimiento en el que las organizaciones del proletariado tienen todavía un impacto débil y pocas tradiciones cuando el parasitismo encuentra en ellas su terreno más favorable. Esto está relacionado con la naturaleza misma del parasitismo, el cual, para ser eficaz, debe tener frente a sí a elementos en búsqueda de las posiciones de clase, a los que les cuesta diferenciar a las verdaderas organizaciones de clase de las corrientes cuya única razón de ser es vivir a expensas de aquéllas, sabotear su acción e incluso destruirlas. Al mismo tiempo, el fenómeno del parasitismo, también por naturaleza, no aparece en el momento en que empieza el desarrollo de las organizaciones de la clase, sino cuando éstas ya están formadas y ya han dado la prueba de que defienden de verdad los intereses proletarios.
Ésos son los factores presentes en la primera manifestación histórica del parasitismo político, o sea en la Alianza de la democracia socialista, la cual intentó minar el combate de la Iª Internacional (AIT) y destruirla.
9) Incumbió a Marx y Engels el haber identificado los primeros la amenaza que representa el parasitismo para las organizaciones revolucionarias:
«Ya ha llegado la hora, de una vez por todas, de acabar con las luchas internas provocadas día tras día en nuestra Asociación por la presencia de ese cuerpo parásito. Esas peleas sólo sirven para malgastar la energía que debería utilizarse para combatir el régimen de la burguesía. Al paralizar la actividad de la Internacional contra los enemigos de la clase obrera, la Alianza sirve admirablemente a la burguesía y a los gobiernos» (Engels, El Consejo general a todos los miembros de la Internacional, advertencia contra la Alianza de Bakunin).
La noción de parasitismo no es pues ni mucho menos una «invención de la CCI». Fue la AIT la primera en tener que enfrentarse a esa amenaza contra el movimiento proletario, una AIT que la identificó y la combatió. Fue la AIT, empezando por Marx y Engels, la que ya definió como parásitos a esos elementos politizados que, aun pretendiendo adherirse al programa y a las organizaciones del proletariado, concentraron todos sus esfuerzos en combatir, no contra la clase dominante, sino contra las organizaciones de la clase revolucionaria. Lo esencial de su actividad fue denigrar y maniobrar contra el campo comunista, por mucho que pretendieran pertenecer a él y estar a su servicio ([3]).
«Por primera vez en la historia de la lucha de clase, nos vemos enfrentados a una conspiración secreta en el corazón mismo de la clase obrera, una conspiración destinada a sabotear no ya el régimen de explotación existente, sino la Asociación misma, que es el enemigo más acérrimo de ese régimen» (Engels, Informe al Congreso de La Haya sobre la Alianza).
10) En la medida en que el movimiento obrero dispone con la AIT de una rica experiencia de lucha contra el parasitismo, es de la mayor importancia, para hacer frente a las ofensivas parásitas de hoy y armarse contra ellas, recordar las enseñanzas principales de esa lucha del pasado. Estas enseñanzas se refieren a varios aspectos:
- el momento de surgimiento del parasitismo;
- sus especificidades en relación con otros peligros a los que se enfrentan las organizaciones revolucionarias;
- sur terreno de reclutamiento;
- sus métodos;
- los medios de una lucha eficaz contra él.
Como hemos de ver, existen en todos esos aspectos, una similitud sorprendente entre la situación que hoy tiene que encarar el medio proletario y la de la AIT.
11) Incluso si afectaba a una clase obrera todavía inexperimentada, el parasitismo, como ya hemos visto, sólo apareció históricamente como enemigo del movimiento obrero cuando éste alcanzó cierto grado de madurez, superando su fase infantil del sectarismo. «La primera fase en la lucha del proletariado contra la burguesía se caracterizó por el movimiento de las sectas. Se justificaba en el tiempo en el que el proletariado no estaba lo suficientemente desarrollado para actuar como clase» (Marx/Engels).
Fueron la aparición del marxismo, la maduración de la conciencia de clase proletaria y la capacidad de la clase y de su vanguardia para organizar su lucha lo que dio bases sanas al movimiento obrero.
«A partir de ese momento, cuando el movimiento de la clase obrera se hizo realidad, las utopías fantásticas desaparecieron (...) pues el lugar de esas utopías había sido ocupado por la compresión real de las condiciones históricas de ese movimiento, y porque las fuerzas de una organización de combate de la clase obrera empezaban reunirse cada día más» (Marx, La Guerra civil en Francia, primer proyecto).
De hecho, el parasitismo apareció históricamente como respuesta a la fundación de la Primera internacional, a la que Engels definía como «el medio de ir disolviendo y absorbiendo progresivamente a todas las pequeñas sectas» (Engels, Carta a Kelly/Vischnevertsky)
En otras palabras, la Internacional era un instrumento que obligaba a los diferentes componentes del movimiento obrero a entrar en un proceso colectivo y público de clarificación, y a someterse a una disciplina unificada, impersonal, proletaria, organizativa. Al principio, la declaración de guerra del parasitismo al movimiento revolucionario se expresó en esa resistencia a la «disolución y absorción» internacional de todas las particularidades y autonomías programáticas y organizativas no proletarias.
«Las sectas, que al principio habían sido palancas del movimiento, han acabado convirtiéndose en una traba al no estar ya al orden del día, volviéndose así reaccionarias. La prueba de ello son las sectas en Francia y en Gran Bretaña y últimamente los lassallianos en Alemania, los cuales, después de años de apoyo a la organización del proletariado, se han convertido sencillamente en armas de la policía» (Marx/Engels: Las Pretendidas escisiones en la Internacional).
12) Es ese análisis dinámico desarrollado por la Primera internacional lo que explica por qué el período actual, los años 80 y sobre todo los 90, ha sido testigo de un desarrollo del parasitismo sin precedentes desde los tiempos de la Alianza y de la corriente lassaliana. En efecto, estamos hoy confrontados a cantidad de agrupamientos informales, que actúan a menudo en la sombra, que pretenden pertenecer a la Izquierda comunista, pero que dedican toda su energía a combatir a las organizaciones marxistas existentes más que al régimen burgués. Como en los tiempos de Marx y Engels, esta oleada parasitaria reaccionaria tiene la función de sabotear el desarrollo del debate abierto y de la clarificación proletaria, impidiendo que se establezcan reglas de comportamiento que vinculen a todos los miembros del campo proletario. La existencia:
- de una corriente internacional marxista como la CCI, que rechaza el sectarismo y el monolitismo;
- de polémicas públicas entre organizaciones revolucionarias;
- del debate actual sobre los principios organizativos marxistas y la defensa del medio revolucionario;
- de nuevos elementos revolucionarios en búsqueda de verdaderas tradiciones marxistas, organizativas y programáticas;
están entre los elementos más importantes que suscitan actualmente el odio y la ofensiva del parasitismo político.
Como lo hemos visto con la experiencia de la AIT, sólo es en los períodos en los que el movimiento obrero pasa de un estadio de inmadurez fundamental a un nivel cualitativamente superior, específicamente comunista, cuando el parasitismo se convierte en su principal adversario. En el período actual, esa inmadurez no es el producto de la juventud del movimiento obrero en su conjunto, como en tiempos de la AIT, sino ante todo, el resultado de los 50 años de contrarrevolución que siguieron a la oleada revolucionaria de los años 1917-23. Hoy, esa ruptura de la continuidad orgánica con las tradiciones de las generaciones pasadas de revolucionarios es lo que explica, ante todo, el peso de los reflejos y de los comportamientos antiorganizativos de pequeño burgués de muchos elementos que se reivindican del marxismo y de la Izquierda comunista.
13) Junto a toda una serie de semejanzas entre las condiciones y características del surgimiento del parasitismo en tiempos de la AIT y del parasitismo de nuestros días, cabe señalar una diferencia notable entre dos épocas: en el siglo pasado, el parasitismo había tomado sobre todo la forma de una organización estructurada y centralizada Dentro de la organización de la clase, mientras que hoy toma sobre todo la forma de pequeños grupos, e incluso de elementos «no organizados» (aunque a menudo trabajan juntos). Esa diferencia no cambia la naturaleza básicamente idéntica del fenómeno del parasitismo en esos dos períodos. Se explica por los hechos siguientes:
- uno de los campos abonados en que se desarrolla la Alianza es el de los restos de las sectas del período precedente. La Alianza recuperó incluso de las sectas su estructura estrechamente centralizada en torno a un «profeta» y su gusto por la organización clandestina; en cambio, uno de los elementos en los que se apoya el parasitismo actual son los restos de la «contestación» estudiantil que fue uno de los lastres de la reanudación histórica del combate proletario de finales de los años 60, especialmente en 1968, con toda su parafernalia de individualismo, de cuestionamiento de la organización o de la centralización, presuntas «negadoras del individuo» ([4]);
- en el momento de la AIT, sólo existía una organización agrupadora del movimiento proletario, de modo que las corrientes cuya vocación era destruirla, por mucho que se reivindicaran de su combate contra la burguesía, estaban obligadas a actuar en su seno; en cambio, en una época histórica en la que quienes representan el combate revolucionario están dispersos entre las diferentes organizaciones del medio político proletario, cada grupo del ámbito parásito puede presentarse como perteneciente a ese medio del que sería un «componente» más junto a los demás grupos.
A ese respecto, debemos afirmar claramente que la dispersión actual del medio político proletario y todos los métodos sectarios que impiden o entorpecen el esfuerzo hacia un agrupamiento o el debate fraterno entre sus diferentes componentes, hacen el juego del parasitismo.
14) El marxismo, tras la experiencia de la AIT, puso de relieve las diferencias entre el parasitismo y las demás manifestaciones de la penetración de ideologías ajenas en las organizaciones de la clase. Por ejemplo, el oportunismo, aunque pueda manifestarse en un primer tiempo organizativamente (como ocurrió con los mencheviques en 1903), combate sobre todo el programa de la organización proletaria. En cambio, el parasitismo, para poder desempeñar su papel, no combate en principio el programa. Su acción la ejerce sobre todo en el plano organizativo, aunque, a veces, para poder «reclutar» se vea llevado a poner en entredicho algunos aspectos del programa. Así pudo verse a Bakunin aferrarse a la idea de la «abolición del derecho de herencia» en el Congreso de Basilea de 1869, porque sabía que podía reunir a bastantes delegados en torno a esa vacua y demagógica reivindicación, teniendo en cuenta la cantidad de ilusiones que sobre ese tema había entonces en la Internacional. Pero lo que pretendía, en realidad, era echar abajo al Consejo general influenciado por Marx, Consejo que combatía esa reivindicación, para así formar un Consejo general a su servicio ([5]).
Al combatir directamente la estructura organizativa de las formaciones proletarias, el parasitismo es, cuando las condiciones históricas permiten su aparición, un peligro mucho mayor que el oportunismo. Esas dos manifestaciones de la penetración de ideologías que les son ajenas, son un peligro mortal para las organizaciones proletarias. El oportunismo conduce a su muerte como instrumentos de la clase obrera al ponerse al servicio de la burguesía. Pero, como combate ante todo el programa, solo puede alcanzar ese resultado tras un proceso durante el cual la corriente revolucionaria, la Izquierda, puede, por su parte, desarrollar en el seno de la organización un combate por la defensa del programa ([6]).
En cambio, al estar la organización misma, como estructura, amenazada por el parasitismo, a la corriente proletaria le queda menos tiempo para organizar su defensa. El ejemplo de la AIT es significativo a ese respecto: la totalidad del combate en su seno contra la Alianza sólo dura cuatro años, entre 1868, cuando Bakunin entra en la Internacional, y 1872, cuando es excluido por el Congreso de La Haya. Esto pone de relieve la necesidad para la corriente proletaria de replicar rápidamente al parasitismo, de no esperar a que haya causado estragos antes de entablar el combate contra él.
15) Como ya hemos visto, debe distinguirse el parasitismo de las demás manifestaciones de la penetración en el seno de la clase de ideologías que le son ajenas. Sin embargo, utilizar esos otros tipos de manifestaciones es una de las características del parasitismo. Esto se debe a los orígenes del parasitismo, que es resultado de esa penetración de influencias ajenas al proletariado, pero también al hecho de que sus métodos, que lo que intentan en última instancia es destruir las organizaciones proletarias, hacen caso omiso del menor principio y de cualquier escrúpulo. Así, en el seno de la AIT y del movimiento obrero de la época, la Alianza se distinguió, como ya hemos dicho, por su capacidad por sacar provecho de los vestigios del sectarismo, empleando métodos oportunistas (como en el tema del derecho de herencia, por ejemplo) o lanzándose en movimientos totalmente aventuristas («Comuna» de Lyón e insurrección cantonalista de 1873 en España).
De igual modo, se apoyó fuertemente en el individualismo de un proletariado que estaba saliendo del artesanado y del campesinado (especialmente en España y en el Jura suizo). Las mismas características se encuentran en el parasitismo de hoy. El papel del individualismo en la formación del parasitismo actual ya ha sido puesto de relieve, pero vale la pena señalar también que todas las escisiones de la CCI que acabaron formando grupos parásitos (GCI, CBG, FECCI) se apoyaron en métodos sectarios al romper prematuramente y negarse a llevar hasta el final el debate por el esclarecimiento de las cosas. De igual modo, el oportunismo fue una de las marcas del GCI, el cual, tras haber acusado a la CCI, cuando sólo era una «tendencia» en su seno, de no imponer suficientes exigencias a los nuevos candidatos, se dedicó a la «pesca» sin principios, modificando su programa en el sentido de las patrañas izquierdistas de moda, como el tercermundismo, por ejemplo. Ese mismo oportunismo fue puesto en práctica por el CBG y la FECCI, quienes, a principios de los años 90, se metieron en un innoble regateo en un intento de agrupamiento. Y en fin, en lo que se refiere al aventurismo-golpismo, es de notar que, por no hablar de las serviles complacencias del GCI para con el terrorismo, todos esos grupos, sistemáticamente, se han metido de pies juntillas en todas las trampas que tiende la burguesía a la clase obrera, llamado a ésta a desarrollar sus luchas cuando el terreno había sido previamente minado por la clase dominante y sus sindicatos, como así ocurrió, en particular, en el otoño de 1995 en Francia.
16) La experiencia de la AIT puso de relieve la diferencia que podía existir entre el parasitismo y el «pantano», aunque esta palabra no se usara en aquella época. El marxismo define el pantano como una zona política en la que se encuentran posiciones de la clase obrera y posiciones de la pequeña burguesía. Esas zonas pueden aparecer como una primera etapa en un proceso de toma de conciencia de sectores del proletariado o de ruptura con posiciones burguesas. Pueden también ser vestigios de corrientes que, en un momento dado, expresaron un esfuerzo auténtico de toma de conciencia pero que han sido incapaces de evolucionar en función de las nuevas condiciones de la lucha proletaria y de la experiencia de dicha lucha. Esas zonas pantanosas no pueden, en general, mantenerse estables. La tirantez a que están sometidas entre las posiciones proletarias y las de las demás clases las hace desembocar o plenamente en posiciones revolucionarias o a unirse a las posiciones de la burguesía, o, también, a desgarrarse entre ambas tendencias. Este proceso de decantación está impulsado y acelerado generalmente por los grandes acontecimientos a que se ve enfrentada la clase obrera. En el siglo XX han sido sobre todo la guerra imperialista y la revolución proletaria. El sentido general de esa decantación depende en gran medida de la evolución de la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado. Ante esas corrientes, la Izquierda en el movimiento obrero siempre ha tenido la actitud de no considerarlas como perdidas en bloque para el combate proletario, sino impulsar en su seno hacia una clarificación que permita a los elementos más sanos unirse plenamente a ese combate, pero denunciando con la mayor firmeza a quienes toman el camino de la clase enemiga.
17) En la AIT, existían, junto a la corriente marxista, que era su vanguardia, corrientes que podrían definirse con ese término de «pantano». Así era con algunas corrientes proudhonianas, por ejemplo, las cuales habían sido, en la primera parte del siglo XIX, una vanguardia auténtica del proletariado en Francia. En el momento del combate contra el cuerpo parásito que era la Alianza, esas corrientes habían dejado de ser esa vanguardia. Sin embargo, a pesar de todas sus confusiones, fueron capaces de participar en el combate por salvar la Internacional, especialmente en el Congreso de La Haya. La corriente marxista tuvo para con ellos una actitud muy diferente de la que tuvo con la Alianza. En ningún momento se planteó el excluirlos. Al contrario, debían ser asociados al combate de la AIT contra sus enemigos, no sólo por el peso que seguían teniendo en la Internacional, sino también porque ese combate era una experiencia que iba a permitir esclarecerse a esas corrientes. En la práctica, ese combate permitió verificar la diferencia fundamental entre el pantano y el parasitismo. Mientras que el pantano está animado de una vida proletaria que le permite, o a sus mejores elementos, unirse a la corriente revolucionaria, el parasitismo, en cambio, al ser su función la de destruir la organización de clase, nunca podrá evolucionar en ese sentido, aunque haya ciertos elementos que conscientes de haber sido engañados por el parasitismo, podrían seguir ese camino.
Es hoy importante seguir haciendo esa diferencia entre corrientes del pantano ([7]) y corrientes parásitas. Por un lado, los grupos del medio proletario deben hacerlo todo por hacer evolucionar a aquéllos hacia posiciones marxistas provocando en su seno la clarificación política, y, por otro, deben ser lo más intransigentes hacia el parasitismo, denunciando el sórdido papel que desempeñan en beneficio de la burguesía. Y esto es tanto más importante porque las corrientes del pantano, por sus confusiones (especialmente sus reticencias hacia la organización, como así ocurría con quienes se reivindicaban del consejismo), son muy vulnerables a los ataques del parasitismo.
18) Todas las manifestaciones de la penetración de ideologías ajenas en el seno de las organizaciones proletarias hacen el juego de la clase enemiga. Eso es especialmente evidente en lo que se refiera al parasitismo cuya finalidad es la destrucción de esas organizaciones, lo reconozcan o no. A este respecto, la AIT lo dejó muy claro al afirmar que incluso si no era un agente del Estado capitalista, Bakunin servía sus intereses mejor que si lo hubiera sido. Esto no significa, sin embargo, que el parasitismo sea de por sí un sector del aparato político de la clase dominante a imagen de las corrientes burguesas de extrema izquierda tales como el trotskismo hoy. De hecho, Marx y Engels no consideraban, ni siquiera a los parásitos mejor conocidos de la época como Bakunin o Lasalle, como representantes políticos de la clase burguesa. Este análisis es resultado de la comprensión de que el parasitismo no es como tal una fracción de la burguesía, al no tener ni programa ni orientación específica para el capital nacional, ni ocupar un lugar particular en los órganos estatales de control de la lucha de la clase obrera. Sin embargo, a causa de los servicios que el parasitismo hace a la clase capitalista, se beneficia de una solicitud muy especial por parte de ésta. Esta solicitud se expresa principalmente de tres maneras:
- apoyo político a las maniobras del parasitismo. La prensa burguesa, por ejemplo, tomó la defensa de la Alianza y de Bakunin en su conflicto con el Consejo general;
- infiltraciones y maniobras de agentes del Estado dentro de las corrientes parasitarias; la sección de Lyón de la Alianza estaba, por ejemplo, directamente dirigida por dos agentes bonapartistas, Richard y Blanc.
- la creación directa por sectores de la burguesía de corrientes políticas con la función de hacer de parásito de la organización proletaria. Por ejemplo, se creó la Liga por la paz y la libertad (dirigida por Vogt, agente bonapartista), la cual, según dijo el propio Marx, «ha sido fundada en oposición a la Internacional» y que intentó, en 1868, «aliarse» con ésta.
A ese respecto, hay que decir que, aunque la mayoría de las corrientes parásitas hacen alarde de un programa proletario, éste no es indispensable para que una organización pueda llevar a cabo una función de parasitismo político, pues ésa no se define por las posiciones que proclama sino por su actitud destructora para con las organizaciones de la clase obrera.
19) En el período actual, ahora que las organizaciones proletarias no tienen ni mucho menos la notoriedad que tenía la AIT en su época, la propaganda burguesa oficial no se preocupa de aportar un apoyo a los grupos y elementos parásitos (lo cual tendría, además, la desventaja de desprestigiarlos ante quienes se acercan a las posiciones comunistas). Cabe señalar, sin embargo, que en las campañas burguesas específicamente dirigidas contra la Izquierda comunista, las que se refieren al «negacionismo» dejan un lugar importante a grupos como el ex Mouvement communiste, la Banquise, etc., presentados como representantes de la Izquierda comunista, cuando, en realidad, tenían más bien un comportamiento parásito.
Quien sí era un agente del Estado fue el denominado Chenier ([8]), el cual desempeñó un papel motor en la creación en 1981, en la CCI, de una «tendencia secreta», la cual, tras haber logrado hacer que desapareciera la mitad de la sección en Gran Bretaña, engendró a uno de los grupúsculos parásitos más típicos, el CBG.
En fin, los intentos de las corrientes burguesas por infiltrar el medio proletario y asumir en él una función parásita pueden observarse perfectamente con la acción del grupo izquierdista español Hilo rojo, el cual hizo toda clase de zalamerías durante años para atraerse las simpatías del medio proletario antes de lanzarse a un ataque en regla contra él. Otro ejemplo de ello es la OCI, grupo izquierdista italiano del que algunos elementos pasaron por el bordiguismo, presentándose hoy como el «auténtico heredero» de esa corriente.
20) La vocación fundamental de los círculos parásitos, que es luchar contra las verdaderas organizaciones proletarias, facilita evidentemente la penetración de agentes del Estado en ellos. De hecho, lo que abre las puertas del medio parásito de par en par a esa infiltración es el reclutamiento mismo de ese medio: son elementos que rechazan la disciplina de una organización de clase, desprecian su funcionamiento estatutario, se complacen en el informalismo, en las lealtades personales antes que la lealtad a la organización. Las puertas se abren también de par en par a esos auxiliares involuntarios del Estado capitalista que son los aventureros, elementos desclasados que intentan poner el movimiento obrero al servicio de sus ambiciones y de una notoriedad y de un poder que les niega la sociedad burguesa. En la AIT, el ejemplo de Bakunin es, evidentemente, el más conocido. Marx y sus camaradas nunca pretendieron que Bakunin fuera un agente directo del Estado. De lo que sí fueron capaces fue no sólo de identificar, sino también denunciar los servicios que estaba involuntariamente haciendo a la clase dominante, y también el método y los orígenes de clase de los aventureros en el seno de las organizaciones proletarias y el papel que desempeñaron como dirigentes del parasitismo. Así, respecto a las maniobras de Bakunin en la AIT, escribían que los «elementos desclasados» habían sido capaces «de infiltrarse y establecer, en su centro mismo, organizaciones secretas». Esta misma idea es recogida por Bebel respecto a Schweitzer, líder de la corriente lassaliana (la cual, además de su oportunismo, tenía un componente parásito importante): «Se unió al movimiento en cuanto vio que para él no había porvenir en la burguesía, que para él, cuyo modo de vida había desclasado muy pronto, la única esperanza era desempeñar un papel en el movimiento obrero, al que su ambición y sus capacidades le predestinaban» (Bebel, Autobiografía).
21) Dicho lo cual, aunque las corrientes parásitas están a menudo dirigidas por aventureros desclasados (eso cuando no son agentes directos del Estado), no reclutan únicamente en esa categoría. Hay también en ellas elementos que pueden estar al principio animados por una voluntad revolucionaria y cuyo objetivo no es destruir la organización, pero que:
- impregnados de ideología pequeño burguesa, impaciente, individualista, afinitaria, elitista;
- «decepcionados» por una clase obrera que no avanza lo bastante rápido a su gusto;
- que soportan mal la disciplina organizativa, frustrados de no encontrar en la actividad militante las «gratificaciones» que de ella esperaban o de no alcanzar las «plazas» a que aspiraban;
- acaban desarrollando una hostilidad básica contra la organización proletaria, por mucho que se disfrace esa hostilidad de pretensiones «militantes».
En la AIT pudo comprobarse ese comportamiento en algunos elementos del Consejo general como Eccarius, Jung y Hales.
Por otra parte, el parasitismo es capaz de reclutar elementos proletarios sinceros y militantes, pero que, con el lastre de las debilidades pequeño burguesas o la falta de experiencia, se dejan arrastrar, engañar y hasta manipular por elementos claramente antiproletarios. Esto fue lo que ocurrió, en la AIT, con la mayoría de los obreros que formaron parte de la Alianza en España.
22) En cuanto a la CCI, las escisiones que desembocaron en la formación de grupos parásitos se debieron en la mayoría de los casos a elementos animados por las mismas ideas pequeño burguesas descritas arriba. El impulso dado por intelectuales dolidos por la falta de «reconocimiento», la impaciencia por no lograr convencer a los demás militantes de la «exactitud» de sus posiciones o a causa de la lentitud en el desarrollo de la lucha de clases, las susceptibilidades contrariadas por la crítica a las posiciones defendidas o al comportamiento, el rechazo a una centralización vivida como «estalinismo», todo eso han sido los motores de la constitución de «tendencias» que han terminado en la formación de grupos parásitos más o menos efímeros y en deserciones que han acabado alimentando el parasitismo informal. Sucesivamente, la «tendencia» de 1979, que iba a acabar en la formación del «Groupe communiste internationaliste», la tendencia Chénier, uno de cuyos vástagos fue el difunto «Communist Bulletin Group», la «tendencia» McIntosh-ML-JA (formada, en gran parte, por miembros del órgano central de la CCI) que originó la FECCI (transformada más tarde en Perspective internationaliste) fueron ejemplos típicos de ese fenómeno. En esos episodios pudimos ver a elementos con preocupaciones proletarias indiscutibles dejarse arrastrar por fidelidad personal hacia los jefes de esas «tendencias» que no formaban parte de ellas pero sí de los «clanes» tal como la CCI los ha definido. El que todas las escisiones parásitas de nuestra organización aparecieran primero con la forma de clanes internos, no es casual. En realidad, hay un gran parecido entre los comportamientos organizativos en que se forman los clanes y los que alimentan el parasitismo: individualismo, marco estatutario vivido como una coacción, frustraciones hacia la actividad militante, lealtad hacia las personas en detrimento de la lealtad a la organización, influencia de «gurús» y demás personajes en búsqueda de un poder personal sobre otros militantes.
De hecho, lo que ya es la formación de clanes, o sea la destrucción del tejido organizativo, tiene en el parasitismo su expresión última: la voluntad de destruir las organizaciones proletarias mismas ([9]).
23) La heterogeneidad (marca del parasitismo, pues cuenta en sus filas tanto a elementos relativamente sinceros como a elementos impulsados por el odio a la organización proletaria y hasta aventureros políticos o agentes directos del Estado), es el terreno por excelencia de las políticas secretas que permiten a los elementos más hostiles a las preocupaciones proletarias arrastrar a aquéllos tras sí. La presencia de elementos «sinceros», sobre todo quienes han hecho esfuerzos auténticos por la construcción de la organización, es para el parasitismo una de las condiciones de su éxito pues puede así acreditar su etiqueta «proletaria» fraudulenta, del mismo modo que el sindicalismo necesita militantes «sinceros y entregados» para cumplir su función. Y, al mismo tiempo, el parasitismo y sus elementos más en punta no pueden ejercer su control sobre sus tropas si no es ocultando sus verdaderos fines. La Alianza en la AIT, por ejemplo, constaba de varios círculos en torno al «ciudadano B» y había estatutos secretos reservados a los «iniciados». «La Alianza divide a sus miembros en dos castas, iniciados y no iniciados, aristócratas y plebeyos, estando éstos condenados a ser dirigidos por aquellos por medio de una organización cuya existencia ignoran» (Engels, Informe sobre la Alianza) Hoy, el parasitismo actúa de la misma manera y es rarísimo que los grupos parásitos, especialmente los aventureros o intelectuales frustrados que los animan, anuncien claramente su programa. En esto, cabe decir que el llamado Mouvement communiste ([10]), que dice claramente que hay que destruir el medio de la Izquierda comunista, es a la vez una caricatura y el portavoz más patente de la naturaleza profunda del parasitismo.
24) Los métodos empleados por la Primera internacional y los eisenachianos contra el parasitismo son perfectamente comparables con los usados por la CCI hoy en día. Las maniobras del parasitismo fueron denunciadas en los documentos públicos de los congresos, en la prensa, en las reuniones obreras, incluso en el Parlamento. Se demostró con creces que eran las clases dominantes mismas las que estaban detrás de unos ataques cuya finalidad era acabar con el marxismo. Los trabajos del Congreso de La Haya así como los célebres discursos de Bebel contra la política secreta de Bismarck y Schweitzer pusieron de relieve la capacidad del movimiento obrero para dar una explicación global a la vez que denunciaban esas maniobras de un modo muy concreto. Entre las razones más importantes dadas por la Primera Internacional para explicar la publicación de las revelaciones sobre las maniobras de Bakunin, encontramos, ante todo, las siguientes:
- desenmascararlas abiertamente era el único medio para acabar de una vez con esos métodos en el movimiento obrero; sólo la toma de conciencia por todos sus miembros de la importancia de esas cuestiones podía impedir que se repitieran en el futuro;
- era necesario denunciar públicamente la Alianza de Bakunin para disuadir a quienes usaban los mismos métodos; Marx y Engels sabían perfectamente que seguía habiendo otros parásitos que estaban llevando a cabo una política secreta dentro y fuera de la organización (como los adeptos de Pyatt, por ejemplo);
- solo un debate público podría quebrar el control de Bakunin sobre muchas de sus víctimas, animándolas a dar testimonio; por eso fueron puestos a la luz del día los métodos de manipulación de Bakunin, especialmente con la publicación del Catecismo revolucionario;
- una denuncia pública era indispensable para impedir que se asociara a la Internacional con semejantes prácticas; así, la decisión de excluir a Bakunin de la Internacional se tomó tras haber tenido conocimiento de todo lo relativo al asunto Nechaiev y la comprensión del peligro de que este asunto fuera utilizado contra la Asociación;
- las lecciones de esta lucha tenían una importancia histórica, no sólo para la Internacional, sino para el porvenir del movimiento obrero; con ese mismo estado de ánimo, Bebel dedicaría, años después, casi ochenta páginas de su autobiografía a la lucha contra Lassalle y Schweitzer.
En fin, en el centro de esta política estaba la necesidad de desenmascarar a los aventureros políticos, tales como Bakunin y Schwitzer.
No diremos bastante hasta qué punto esa actitud caracterizó toda la vida política de Marx, como puede verse en su denuncia de los secuaces de Lord Palmerston y de Herr Vogt. Comprendía perfectamente que ocultar ese tipo de asuntos bajo la alfombra sólo podía beneficiar a la clase dominante.
25) Es esa misma tradición del movimiento obrero la que hoy prosigue la CCI con sus artículos sobre su propia lucha interna, sus polémicas contra el parasitismo, el anuncio público de la exclusión unánime de uno de sus miembros por el XIº Congreso internacional, la publicación de artículos sobre la francmasonería, etc. La defensa de la CCI, en particular, de los tribunales de honor en casos de individuos que han perdido la confianza de las organizaciones revolucionarias, para defender al medio político como un todo, se inspira en el mismo método que el Congreso de La Haya y de las comisiones de encuesta de los partidos obreros en Rusia sobre personas de quienes se sospechaba que eran agentes provocadores.
La lluvia de protestas y de acusaciones, continuada por la prensa burguesa, tras la publicación de los principales resultados de la encuesta sobre la Alianza pusieron en evidencia que es ese riguroso método de denuncia pública lo que más molesta a la burguesía. De igual modo, la manera con la que la dirección oportunista de la IIª Internacional ignoró sistemáticamente, en los años antes de 1914), el famoso capítulo «Marx contra Bakunin» en la historia del movimiento obrero es muestra del mismo miedo por parte de todos los defensores de las ideas organizativas pequeño burguesas.
26) Hacia la infanteria pequeño burguesa del parasitismo, la política del movimiento obrero ha sido la de hacerla desaparecer del escenario político. En esto, la denuncia de las posiciones políticas absurdas y de las actividades políticas de los parásitos es de la mayor importancia. Engels en su célebre artículo «Los bakuninistas en acción», durante la sublevación de 1873 en España, apoyó y completó las revelaciones sobre el comportamiento organizativo de la Alianza. Hoy la CCI ha adoptado la misma política combatiendo la existencia de los adeptos de los variados centros organizados o «inorganizados» del medio parásito.
Por lo que se refiere a los elementos más o menos proletarios que se dejan más o menos engañar por el parasitismo, la política del marxismo ha sido siempre muy diferente. Esta ha consistido en meter una cuña entre esos elementos y la dirección parásita orientada o animada por la burguesía, demostrando que son víctimas de ella. La meta de esta política es la de aislar la dirección parásita alejando a sus víctimas de su zona de influencia. Hacia esas «víctimas», el marxismo siempre ha denunciado su actitud y sus actividades a la vez que lucha para reavivar su confianza en la organización y en el medio proletario. El trabajo de Lafargue y de Engels hacia la sección española de la Primera internacional es una perfecta plasmación de esa política.
La CCI prosigue también esa tradición, organizando confrontaciones con el parasitismo para volver a ganarse a los elementos manipulados. La denuncia de Bebel y Liebknecht a Schweitzer como agente de Bismark en un mitin de masas del partido lassaliano en Wuppertal es un ejemplo bien conocido de esa actitud.
27) En el movimiento obrero, la tradición de lucha contra el parasitismo se perdió después de los grandes combates en la AIT. Por las razones siguientes:
- el parasitismo no fue un peligro importante para las organizaciones proletarias después de la AIT;
- la largo duración y profundidad de la contrarrevolución.
Ese es un factor de debilidad muy importante del medio político proletario frente a la ofensiva del parasitismo. Ese peligro es tanto más grave porque la presión ideológica de la descomposición del capitalismo, presión que, como la CCI ha evidenciado, facilita la penetración de la ideología pequeño burguesa con sus características más extremas([11]), crea permanentemente un campo abonado para el desarrollo del parasitismo. Es pues una responsabilidad muy importante la que incumbe al medio proletario la de entablar una lucha determinada contra ese peligro. En cierto modo, la capacidad de las corrientes revolucionarias para identificar y combatir el parasitismo, será una señal de su capacidad para combatir las demás amenazas que pesan sobre las organizaciones del proletariado, especialmente la amenaza más permanente, la del oportunismo.
De hecho, en la medida en que el oportunismo y el parasitismo tienen ambos el mismo origen (la penetración de la ideología pequeño burguesa) y son un ataque contra los principios de la organización proletaria (principios programáticos aquél y principios organizativos éste), es de lo más natural que se toleren mutuamente y acaben convergiendo. Por eso no es ninguna paradoja si en la AIT se encontraron juntos los bakuninistas «anti-Estado» y los lassalianos «pro-Estado» (una variante del oportunismo). Una de las consecuencias de eso es que es a las corrientes de Izquierda de las organizaciones proletarias a las que incumbe llevar a cabo lo esencial de la lucha contra el parasitismo. En la AIT fueron directamente Marx y Engels y su tendencia quienes asumieron el combate contra la Alianza. No es por casualidad si los principales documentos redactados durante ese combate llevan su firma: la circular del 5 de marzo de 1872 «Las pretendidas escisiones en la Internacional» fue redactada por Marx y Engels, el informe sobre «la Alianza de la democracia socialista y la Asociación internacional de los trabajadores» es fruto del trabajo de Marx, Engels, Lafargue y Utin.
Lo que era válido en tiempos de la AIT, lo sigue siendo hoy. La lucha contra el parasitismo es una de las responsabilidades esenciales de la Izquierda comunista. Se entronca plenamente con la tradición de sus empecinados combates contra el oportunismo. Es hoy uno de los componentes básicos en la preparación del partido de mañana y por ello mismo condiciona, en parte, tanto el momento en que podrá surgir como su capacidad para desempeñar su función en las luchas decisivas del proletariado.
[1] El término usado en el movimiento obrero es el de «putsch» que, en alemán, significa «intentona golpista». En castellano usamos los términos «golpe »-« golpismo», aunque estos términos parezcan evocar únicamente, en los ajustes de cuentas interburgueses de algunas regiones del mundo, la tradición de cambiar el curso de las cosas mediante la acción militar.
[2] Es necesario distinguir los dos sentidos que pueden atribuirse al término «aventurismo». Por un lado, existe el aventurismo de algunos elementos desclasados, los aventureros políticos, quienes, al no poder desempeñar un papel en la clase dominante y haber comprendido que el proletariado estaba destinado a ocupar el primer plano en la vida de la sociedad y en la historia, intentan conquistar su reconocimiento o el de sus organizaciones, un reconocimiento que les permitiría hacer ese papel que la burguesía les niega. Al volverse del lado de la lucha de la clase obrera, el objetivo de esos individuos no es ponerse al servicio de ella sino ponerla al servicio de sus ambiciones. Buscan la fama «yendo al proletariado» como otros la buscan recorriendo el mundo. Aventurismo también es la actitud política que consiste en lanzarse en acciones irreflexivas cuando no hay las mínimas condiciones para su éxito, o sea, la madurez suficiente de la clase. Una actitud así, aunque puede también deberse a aventureros políticos en busca de emociones fuertes, puede también ser la de obreros y militantes totalmente sinceros, entregados y desinteresados, pero que adolecen de juicio político o están cegados por la impaciencia.
[3] Marx y Engels no fueron los únicos en identificar y caracterizar el parasitismo político. A finales del siglo XIX, un gran teórico marxista como Antonio Labriola recogía el mismo análisis del parasitismo: «En este primer tipo de nuestros partidos actuales [se trata de la Liga de los comunistas], en esta célula primera, por decirlo así, de nuestro complejo organismo, elástico y muy desarrollado, no sólo había la conciencia de la misión que cumplir como precursor, sino también la forma y el método de asociación que convienen a los primeros iniciadores de la revolución proletaria. Ya no era una secta: esta forma ya había sido superada. La dominación inmediata y fantástica del individuo había sido eliminada. Lo que predominaba era una disciplina que tenía su origen en la experiencia de la necesidad y en la doctrina que debe ser precisamente la conciencia reflejo de esa necesidad. Lo mismo ocurrió con la Internacional, la cual sólo pareció autoritaria a quienes no pudieron imponer su propia autoridad. Debe ser lo mismo y deberá serlo así en todos los partidos obreros; y allí donde ese carácter no es fuerte, o no puede todavía serlo, la agitación proletaria todavía elemental y confusa, engendra únicamente ilusiones y sólo es un pretexto a las intrigas. Y cuando no es así, es entonces un cenáculo en el que el iluminado se codea con el loco o el espía; será una vez más la Sociedad de hermanos internacionales la que se agarró como un parásito a la Internacional y la desprestigió; (...) o, en fin, un agrupamiento de descontentos en su mayoría desclasados y pequeño burgueses que se ponen a especular sobre el socialismo como se pondrían a hacerlo sobre cualquier frase de la moda política» (Ensayo sobre la concepción materialista de la historia).
[4] Ese fenómeno se refuerza con el peso del consejismo, el cual es, como la CCI lo evidenció, uno de los precios que ha pagado y pagará el movimiento obrero renaciente a la influencia del estalinismo durante todo el período de la contrarrevolución.
[5] Fue, además, por esa razón por la que en ese Congreso, los amigos de Bakunin apoyaron la decisión de fortalecer muy sensiblemente los poderes del Consejo general, mientras que, después, van a exigir que su función no vaya más allá de la de un «buzón de correos».
[6] La historia del movimiento obrero es rica de esos largos combates llevados a cabo por la Izquierda. Podemos citar entre ellos:
- el de Rosa Luxemburg contra el revisionismo de Bernstein a finales del siglo XIX;
- el de Lenin contra los mencheviques a partir de 1903;
- el de Rosa Luxemburg y Pannekoek contra Kautsky sobre la cuestión de la huelga de masas (1908-1911);
- Pannakoek, Gorter, Bordiga y el conjunto de militantes de la Izquierda de la Internacional comunista (sin olvidar a Trotski, en cierta medida) contra la degeneración de ésta.
[7] En nuestros tiempos, el pantano puede, por ejemplo, estar representado por variantes de la corriente consejista (como las que la reanudación histórica de finales de los 60 hizo surgir y que, sin duda, volverán a aparecer en futuros combates de clase), por vestigios del pasado como los leonistas presentes en el ámbito anglosajón, o por elementos en ruptura con las organizaciones izquierdistas.
[8] No hay pruebas de que Chénier fuera un agente de los servicios de seguridad del Estado. En cambio, su rápida carrera, inmediatamente después de su exclusión de la CCI, en la administración del Estado y, sobre todo, en el aparato del Partido socialista, (que entonces dirigía el gobierno) demuestra que ya debía estar trabajando para ese aparato de la burguesía cuando se presentaba como un «revolucionario».
[9] A los análisis y preocupaciones de la CCI sobre el parasitismo, se le ha opuesto que ese fenómeno sólo concierne a nuestra organización, ya sea como diana ya como «abastecedor» de los círculos parásitos a través de sus escisiones. Es cierto que la CCI es hoy el blanco principal del parasitismo, lo cual se explica porque es la organización más importante y extendida del medio proletario. Por ello, es ella la que provoca más odio por parte de los enemigos de ese medio y no pierden una ocasión de intentar que las demás organizaciones proletarias le sean hostiles. Otra causa de ese «privilegio» que posee la CCI ante el parasitismo está en que nuestra organización es precisamente aquélla de la que han salido más escisiones que han acabado en grupos parásitos. Podemos dar varias explicaciones a ese fenómeno:
Primero, entre las organizaciones del medio político proletario que se han mantenido durante los treinta años que nos separan de 1968, la CCI es la única nueva, mientras que las demás ya existían entonces. De ahí que hubiera en nuestra organización un peso mayor del espíritu de círculo, campo abonado para los clanes y el parasitismo. En las demás organizaciones había, por otro parte, incluso antes de la reanudación histórica de la clase, una como «selección natural» que eliminaba a los aventureros o semiaventureros así como a los intelectuales en busca de público que no tenían la paciencia de llevar a cabo una labor oscura en las pequeñas organizaciones en un momento en que tenían un impacto mínimo en la clase a causa de la contrarrevolución. En el momento de la reanudación proletaria, los elementos de ese tipo juzgaron que podían «ocupar plazas» más fácilmente en una organización nueva, en vías de constitución, que en una organización antigua en la que «las plazas ya estaban ocupadas».
En segundo lugar, existe generalmente una diferencia fundamental entre las escisiones (igualmente numerosas) que han afectado a la corriente bordiguista (que era la más desarrollada internacionalmente hasta los años 70) y las escisiones que han afectado a la CCI. En las organizaciones bordiguistas, que se reivindican oficialmente del monolitismo, las escisiones son esencialmente la consecuencia de la imposibilidad de desarrollar en su seno desacuerdos políticos, lo cual significa que esas escisiones no tienen necesariamente una dinámica parásita. En cambio, las de la CCI no eran resultado del monolitismo o del sectarismo, pues nuestra organización no sólo permite sino que anima al debate y a la confrontación en su seno: las deserciones colectivas fueron el resultado necesariamente de la impaciencia, de frustraciones individualistas, de un comportamiento clánico, y por lo tanto estaban animadas por un espíritu y una dinámica parásitas.
Dicho esto, hay que subrayar que la CCI no es el único blanco del parasitismo, ni mucho menos. Por ejemplo, las denigraciones de Hilo Rojo, así como las del llamado Mouvement communiste van contra toda la Izquierda comunista. De igual modo, el blanco privilegiado de la OCI es la corriente bordiguista. En fin, incluso cuando los grupos parásitos concentran sus ataques contra la CCI, evitando, cuando no bailándoles el agua, a los demás grupos del medio político proletario (como así fue con CBG o como lo hace sistemáticamente Echanges et Mouvement) es en general con el objetivo de aumentar las divisiones y la dispersión entre esos grupos, debilidades que la CCI ha sido siempre la primera en combatir.
[10] Grupo animado por ex miembros de la CCI que después pertenecieron al GCI y por antiguos tránsfugas del izquierdismo, y al que no hay que confundir con el Mouvement communiste de los años 70 que fue uno de los predicadores del modernismo.
[11] «Al principio, la descomposición ideológica afecta evidentemente a la clase capitalista misma y, de rechazo, a las capas pequeño burguesas, que no tienen ninguna autonomía. Puede incluso decirse que éstas se identifican muy bien con la descomposición pues su situación específica, la ausencia de todo porvenir, es reflejo de la causa más importante de la descomposición ideológica: la ausencia de la menor perspectiva inmediata para el conjunto de la sociedad. Sólo el proletariado lleva en sí una perspectiva para la humanidad, y, por ello, es en sus filas donde existen las mayores capacidades contra la descomposición. Sin embargo, ni siquiera él puede evitarla, sobre todo porque la pequeña burguesía, con la que se mezcla, es precisamente su principal vehículo. Los diferentes elementos que son la fuerza del proletariado chocan directamente con las diferentes facetas de la descomposición ideológica:
- la acción colectiva, la solidaridad, encuentran frente a ellas la atomización, la tendencia a “cada uno para sí”, al “arreglo individual”;
- la necesidad de organización se enfrenta a la descomposición social, a la destrucción de las relaciones en que se basa toda vida en sociedad;
- la confianza en el porvenir y en sus propias fuerzas es permanentemente minada por la desesperación general que invade la sociedad, el nihilismo, el “no future”; la conciencia, la lucidez, la coherencia y la unidad de pensamiento, el gusto por la teoría, deben abrirse un camino difícil en medio de la huida hacia quimeras, la droga, las sectas, el misticismo, el rechazo de la reflexión, la destrucción del pensamiento, características de nuestra época" (Revista internacional nº 62, «La descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo», punto 13).
La mezquindad, la falsa solidaridad de los clanes, el odio a la organización, la desconfianza, la calumnia, que son actitudes y comportamientos en los que se complace el parasitismo, encuentran en la descomposición social hoy un alimento de primera. El refrán dice que las flores más hermosas crecen en el estiércol. La ciencia nos enseña que muchos organismos parásitos se sustentan también en él. Y el parasitismo político, en su ámbito, respeta las leyes de la biología, al alimentarse de la putrefacción de la sociedad.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [160]
Revista Internacional n° 95 - 4° trimestre de 1998
- 3807 reads
Agravación de la crisis, matanzas imperialistas en África - Las convulsiones del capitalismo moribundo
- 4525 reads
Agravación de la crisis, matanzas imperialistas en África
Las convulsiones del capitalismo moribundo
En los países industrializados, el verano es la época en la que, en general, la burguesía tiene a bien otorgar vacaciones a sus explotados para que así puedan recuperar mejor su fuerza de trabajo y ser más productivos el resto del año. También saben perfectamente éstos que desde hace ya mucho tiempo y a costa de ellos, la clase dominante se aprovecha de la dispersión, el alejamiento del lugar de trabajo y su menor vigilancia para acelerar sus ataques contra el nivel de vida. Así mientras los proletarios descansan, la burguesía y sus gobiernos no quedan inactivos. Sin embargo, desde hace ya varios años, el período estival se ha convertido en uno de los más fértiles en lo que a agravación de tensiones imperialistas se refiere.
Fue, por ejemplo, en agosto de 1990 cuando se inició, con la invasión de Kuwait por Irak lo que iba a ser la crisis y la guerra del Golfo. Fue en verano de 1991 cuando estalló en la antigua Yugoslavia una guerra en plena Europa por primera vez desde hacía casi medio siglo. Más recientemente, fue en el verano de 1995 cuando ocurrió el bombardeo de la OTAN y la ofensiva croata (apoyada por Estados Unidos) contra Serbia. Podríamos poner más ejemplos.
El verano de 1997 fue, en cambio, muy tranquilo en lo que enfrentamientos imperialistas se refiere. Pero la actualidad mundial fue, sin embargo, ruidosa; fue el verano del año pasado cuando se inició la crisis financiera de los países del Sudeste asiático, anunciadora de las convulsiones en las que está inmersa la economía mundial.
Por su parte, este verano de 1998 ha reanudado con la «tradición» de la agudización de los enfrentamientos imperialistas: guerra en el Congo, atentados contra las embajadas de EEUU en Africa, seguidos por los bombardeos estadounidenses en Afganistán y Sudán. Al mismo tiempo, ha estado marcado por la agravación considerable de las convulsiones de la economía mundial, especialmente el caos de Rusia, seguidas por un nuevo hundimiento de «países emergentes» como los de Latinoamérica y por una caída histórica de las Bolsas de los países más desarrollados.
El desencadenamiento reciente de esas convulsiones de todo tipo que conoce el mundo capitalista no son una casualidad. Expresan un nuevo avance de las contradicciones insuperables de la sociedad burguesa. No hay relación directa, mecánica, entre las convulsiones del ámbito económico y la agudización de los enfrentamientos guerreros. Pero todos tienen un mismo origen: el hundimiento de la economía mundial en una crisis sin salida. Y no hay salida porque no la tiene el modo de producción capitalista, el cual se halla en su fase de decadencia desde la Primera Guerra mundial.
Por eso es este siglo XX el que ha conocido las mayores tragedias de la historia. Sólo la clase obrera mundial mediante la realización de la revolución comunista, podrá impedir que el XXI sea peor todavía. Esa es la enseñanza principal que los proletarios deben sacar ante el hundimiento del mundo capitalista en una crisis y en una barbarie cada día más intensas.
Asia primero, ahora Rusia y Latinoamérica
La catástrofe económica
llega al corazón del capitalismo
La crisis financiera que se desató ahora hace más de un año en el Sudeste asiático está hoy desplegándose en toda su envergadura. Durante el verano ha conocido un nuevo sobresalto con el hundimiento de la economía rusa y las convulsiones sin precedentes en los «países emergentes» de Latinoamérica. Pero ahora ya son las principales metrópolis del capitalismo, los países más desarrollados de Europa
y Norteamérica los que están en primera línea: baja continua de los índices bursátiles, continuas correcciones a la baja de las previsiones de crecimiento. Lejos estamos de la euforia que embargaba a los burgueses hace escasos meses, una euforia que se plasmaba en las subidas vertiginosas de las Bolsas occidentales durante toda la primera parte del año 1998. Hoy, los mismos «especialistas» que se congratulaban de la «tan buena salud» de los países anglosajones y que preveían una recuperación en todos los países de Europa, ahora tienen que reconocer la recesión, cuando no la «depresión». Y tienen mucha razón en ser pesimistas. Los nubarrones que ahora se están acumulando en los cielos de las economías más poderosas no anuncian tormenta de verano. Lo que anuncian es un huracán resultante de la situación sin salida en el que se encuentra metida la economía capitalista.
Escenario de una nueva y brusca aceleración, el verano de este año ha sido mortal para la credibilidad del sistema capitalista: agudización de la crisis en Asia, en donde la recesión se ha instalado por largo tiempo y está ahora afectando a los dos «grandes», Japón y China; amenazas en Latinoamérica, hundimiento espectacular de la economía rusa y bajas que se acercan a los récords históricos en las principales plazas bursátiles. En tres semanas, el rublo ha perdido el 70 % de su valor (desde junio de 1991, el Producto interior bruto – PIB – ruso ha caído entre 50 y 80 %). El 31 de agosto, el famoso «lunes azul» según la expresión de un periodista que no se atrevió a llamarlo «negro», fue cuando Wall Street cayó 6,4 % y el Nasdaq, índice de valores en tecnología punta, 8,5 %. Al día siguiente, primero de septiembre, las Bolsas europeas estaban a su vez afectadas. Francfort empezaba la mañana con una pérdida de 2 % y París de 3,5 %. En el día, Madrid perdía 4,23 %, Amsterdam 3,56 y Zurich 2,15. En Asia, el 30 de agosto, la Bolsa de Hongkong bajaba más del 7 %, mientras la de Tokio se derrumbaba llegando a los niveles de hace 12 años. Desde entonces, las bajas de los mercados bursátiles no ha cesado hasta el punto que el 21 de septiembre (y es muy probable que cuando salga esta Revista internacional la situación sea peor todavía) la mayoría de los índices habían vuelto a los niveles de principios de 1998: + 0,32 en Nueva York, + 5,09 en Francfort y saldo negativo en Londres, Zurich, Amsterdam, Estocolmo.
Toda esa acumulación de desastres no se debe a la casualidad. Tampoco es, como pretenden hacérnoslo creer, la manifestación de una «crisis de confianza pasajera» hacia los países llamados «emergentes» o una «saludable corrección mecánica de un mercado sobrevalorado», sino que se trata de un nuevo episodio de la caída en picado del capitalismo como un todo, una caída de la que es una especie de caricatura el hundimiento de la economía rusa.
La crisis en Rusia
Durante meses, la burguesía mundial y sus «especialistas», que habían sufrido un buen susto con las crisis financieras de los países del Sudeste asiático hace un año, se habían consolado al ver que esa crisis no había arrastrado tras ella a los demás países «emergentes». Y la prensa insistía en el carácter «específico» de las dificultades que asaltaban a Tailandia, a Corea, a Indonesia, etc. Pero después sonó la alarma otra vez cuando un auténtico caos se apoderó de la economía rusa a principios del verano pasado (1). Después de muchas insistencias, la llamada «comunidad internacional», que ya había tenido que contribuir en Asia, acabó soltando una ayuda de 22 mil 600 millones de dólares en 18 meses acompañada, como de costumbre, por una serie de condiciones draconianas: reducción drástica de los gastos del Estado, aumento de los impuestos (especialmente para los asalariados para así compensar la impotencia patente del Estado ruso para cobrar los que deben las empresas), alzas de precios, aumento de las cuotas de jubilación. Todo eso cuando ya las condiciones de existencia de los proletarios rusos eran de lo más miserables y cuando la mayoría de los empleados del Estado y buena parte de los de empresas privadas no cobraban sueldo desde hace meses. Una miseria que se ha plasmado, por ejemplo, en la dramática estadística de que desde 1991 la esperanza de vida masculina ha retrocedido de 69 a 58 años y la tasa de natalidad de 14,7% a 9,5%.
Un mes más tarde, la evidencia está ahí: los fondos entregados no han servido para nada. Tras una semana negra en la que la Bolsa de Moscú cayó sin freno poniendo a cientos de bancos al borde de la quiebra, Yelsin y su gobierno se vieron obligados, el 17 de agosto, a abandonar lo poco que les quedaba de crédito: el rublo y su paridad con el dólar. De la primera serie de 4,8 mil millones de $ entregada en julio como ayuda del FMI, 3,8 ya habían sido tragados, en vano, en la defensa del rublo. En cuanto a los mil millones restantes, tampoco sirvieron, ni mucho menos, para poner en marcha las medidas de saneamiento de las finanzas estatales, menos todavía para pagar los atrasos de los sueldos obreros, por la sencilla razón de que se habían fundido para pagar los intereses de la deuda, que se traga más del 35 % de la renta del país, o sea en el simple pago de los intereses en su debido plazo. Y eso por no hablar de los fondos desviados que van a parar directamente a los bolsillos de una u otra facción de una burguesía gansterizada. El fracaso de esta política significa para Rusia, además de la quiebra en serie de bancos (más de 1500), el hundimiento en la recesión, la explosión de su deuda externa en dólares, el retorno de una inflación galopante. Ya hoy se estima que ésta podría alcanzar 200 o 300 % este año. Y lo peor está por llegar.
Ese marasmo ha provocado la desbandada en la cumbre del Estado ruso, acarreando una crisis política que, a finales de septiembre, parece no haber sido resuelta. La ruina de la esfera dirigente rusa, que la hace parecerse cada día más a la de una república de opereta, ha alarmado a las burguesías occidentales. Pero la burguesía podrá preocuparse por Yelsin y compañía, será ante todo la población rusa y la clase obrera las que están y seguirán pagando muy caro las consecuencias de la situación. Así, la caída del rublo ha encarecido en más del 50 % el precio de los alimentos importados, más de la mitad de los consumidos en Rusia. La producción no llega ni al 40 % de lo que era antes del derribo del muro de Berlín…
Hoy, la realidad está confirmando plenamente lo que nosotros decíamos hace nueve años en las «Tesis sobre la crisis económica y política en la URSS y los países del Este», redactadas en septiembre de 1989: «Ante su quiebra total, la única alternativa que puede permitir a la economía de esos países, no ya alcanzar una competitividad real, sino al menos irse manteniendo a flote, consiste en la introducción de mecanismos que permitan une responsabilización real de sus dirigentes. Esos mecanismos suponen una “liberalización” de la economía, la creación de un mercado interior que exista realmente, una mayor “autonomía” de las empresas y el desarrollo de un sector “privado” fuerte. (…) Sin embargo, aunque dicho programa se haga cada vez más indispensable, su puesta en aplicación tropieza con obstáculos prácticamente insuperables» (Revista internacional nº 60).
Unos meses después, añadíamos: “(…) algunos sectores de la burguesía responden que estaría bien un nuevo “Plan Marshall” que permitiera reconstruir el potencial económico de esos países (…) una inyección masiva de capitales en los países del Este hoy, para desarrollar su potencial económico y especialmente industrial, está fuera de lugar. Aún suponiendo que se pudiera poner en pie ese potencial productivo, las mercancías producidas no harían sino atascar todavía más un mercado mundial supersaturado. Con los países que están saliendo hoy del estalinismo ocurre lo mismo que con los subdesarrollados: toda la política de créditos masivos inyectados en éstos durante los años 70 y 80 ha desembocado obligatoriamente en la situación catastrófica bien conocida: una deuda de 1 billón 400 millones de $ y unas economías todavía más destrozadas que antes. A los países del Este, cuya economía se parece en muchos aspectos a la de los subdesarrollados, no les espera otro destino. (...) Lo único que podrán esperar es que les manden algún que otro crédito y ayuda urgente para que esos países eviten la bancarrota financiera abierta y hambres que no harían sino agravar las convulsiones que los están sacudiendo» («Tras el hundimiento del bloque del Este, inestabilidad y caos», Revista internacional nº 61).
Dos años más tarde escribíamos: «También, para aliviar un poquito el estrangulamiento financiero de la ex URSS, los países del G-7 han decidido otorgar un plazo de un año para el reembolso de los intereses de la deuda soviética, la cual asciende hoy a 80 mil millones de dólares. Pero eso es como un esparadrapo en una pata de palo, pues los préstamos otorgados parecen caer en un pozo sin fondo. Hace dos años, nos habían cantado la coplilla de los “nuevos mercados” que quedaban abiertos gracias al desplome de los regímenes estalinianos. Ahora, cuando la crisis económica mundial se está plasmando, entre otras cosas, en una crisis aguda de liquidez, los bancos se hacen cada día más remolones para invertir sus capitales en esa parte del mundo» (Revista internacional nº 68).
Es así cómo la realidad de los hechos ha venido a confirmar, contra todas las ilusiones interesadas de la burguesía y de sus misioneros, lo que la teoría marxista permitía a los revolucionarios prever. Lo que hoy se está desplegando en las puertas mismas de lo aparece todavía como la «fortaleza Europa» es el desmoronamiento total, y el único desarrollo es el de una miseria espantosa.
Tampoco han tenido mucho éxito esos intentos por hacernos creer que, una vez amainado el vendaval de pánico bursátil, las consecuencias para la economía mundial en el plano internacional iban a ser mínimas. Es normal que los capitalistas intenten darse seguridades a sí mismos y sobre todo procuren ocultar a la clase obrera la gravedad de una crisis mundial que se enfrenta a la dura realidad. Para empezar son los acreedores de Rusia los que se encuentran en grandes dificultades. Los bancos occidentales han prestado a ese país más de 75 mil millones de dólares, los bonos del tesoro que aquéllos poseen ya han perdido 80 % de su valor y Rusia ha interrumpido todo reembolso de los extendidos en dólares. La burguesía occidental teme, además, que otros países de Europa del Este vivan la misma pesadilla. Y es muy posible: Polonia, Hungría y la República Checa han recibido 18 veces más inversiones occidentales que Rusia. Y a finales de agosto, se oyeron los primeros crujidos en las Bolsas de Varsovia (– 9,5 %) y de Budapest (–5,5%) lo cual significaba que los capitales empezaban a desertar esas nuevas plazas financieras. Además, y de una manera todavía más acelerada, Rusia arrastra en su hundimiento a los países de la CEI cuyas economías están muy vinculadas a la suya. De modo que, aunque Rusia no es, en fin de cuentas, sino un «pequeño deudor» del mundo en comparación con otras regiones, su situación geopolítica, el que sea, en plena Europa, un campo minado de armas nucleares y la amenaza de hundimiento en el caos provocado por la crisis económica y política, todo eso otorga una gravedad muy especial a la situación de ese país.
Por otra parte, el que la deuda de Rusia sea relativamente limitada en comparación con los créditos otorgados a otras regiones del mundo es un pobre consuelo. En realidad, esa constatación debe, al contrario, llevar la atención hacia otras amenazas que ya se están cerniendo, como la de que la crisis financiera se extienda a Latinoamérica, región que ha sido, en estos últimos años, el destino principal de las inversiones directas extranjeras entre los llamados países «en desarrollo» (45% del total en 1997, contra 20% en 1980 y 38% en 1990). Los riesgos de devaluación en Venezuela, el brutal descenso de los precios de materias primas desde la crisis asiática que afecta a todos los países americanos con mayor amplitud todavía que a Rusia, una deuda externa gigantesca, una deuda pública astronómica (el déficit público de Brasil, 7º PIB mundial, es superior al de Rusia) están haciendo de Latinoamérica una bomba de relojería que añadirá sus efectos destructivos a los del marasmo asiático y ruso. Una bomba colocada en las puertas mismas de la primera potencia económica mundial, Estados Unidos.
Sin embargo, la amenaza principal no viene de esos países sub o poco desarrollados. La amenaza principal está en un país hiperdesarrollado, segunda potencia económica del planeta, Japón.
La crisis en Japón
Antes del cataclismo de la economía rusa de junio 1998, jarro de agua fría para la burguesía de todos los países, un terremoto cuyo epicentro era Tokio había extendido sus ondas amenazantes a todo el sistema económico mundial. Desde 1992, a pesar de siete planes de «relanzamiento», que han inyectado lo equivalente entre 2-3 % del PNB anual y una devaluación del 50 % del yen en tres años, medidas que deberían haber sostenido la competitividad de los productos japoneses en el mercado mundial, la economía japonesa sigue hundiéndose en el marasmo. Por miedo a enfrentarse a las consecuencias económicas y sociales en un contexto ya muy frágil, el Estado japonés no hace más que ir retrasando las medidas de «saneamiento» de su sector bancario. El monto de las deudas incobrables equivale ¡al 15 % del PIB!, suficiente para hundir a la economía japonesa, e internacional de rechazo, en una recesión de una amplitud sin precedentes desde la gran crisis de 1929. Frente al progresivo atasco de Japón en la recesión y las dilaciones del poder para tomar las medidas que se imponen, el yen ha sido objeto de una importante especulación que amenaza a todas las monedas de Extremo oriente con una devaluación en cadena que sería la señal del peor guión deflacionista. El 17 de junio de 1998 fue el zafarrancho de combate en los mercados financieros: la Reserva federal de EEUU acabó por socorrer masivamente a un yen que se despeñaba. Sin embargo, eso solo fue diferir los problemas; ayudado por la «comunidad internacional», Japón pudo aplazar las cosas, pero a costa de un endeudamiento que está aumentando a la velocidad del rayo. Sólo ya la deuda pública alcanza lo equivalente a un año de producción (100 % del PNB).
Cabe señalar, a ese respecto, que son los mismos economistas «liberales», esos que ponen en la picota la intervención del Estado en la economía y que hoy mandan en las grandes instituciones financieras internacionales y en los gobiernos occidentales, los que exigen a voz en grito una nueva inyección masiva de fondos públicos en el sector bancario para salvarlo de la quiebra. Esta es la prueba de que, por detrás de todas palabrerías ideológicas sobre «menos Estado», los «peritos» burgueses saben perfectamente que el Estado es la última defensa contra la desbandada económica. Cuando hablan de «menos Estado» se trata sobre todo del llamado «Estado del bienestar», o sea de los dispositivos de protección social de los trabajadores (subsidios de desempleo y enfermedad, mínimos sociales). Lo único que sus discursos significan es que hay que atacar las condiciones de vida de la clase obrera más y más todavía.
Finalmente, el 18 de septiembre, el gobierno y la oposición firmaron un compromiso para salvar el sistema financiero nipón, pero, en lugar de relanzar los mercados bursátiles, esas medidas fueron acogidas por una nueva caída de ellos, prueba de la profunda desconfianza que ahora tienen los financieros hacia la economía de la segunda potencia económica del mundo, a la que durante décadas nos presentaron como «modelo» a seguir. El economista en jefe de la Deutsche Bank de Tokio, Kenneth Courtis, tipo serio si los hay, no se anda por las ramas: «Hay que invertir la dinámica en su base, más grave que después de las crisis petroleras de principios de los años 79 (consumo e inversiones en picado), pues hemos entrado ahora en una fase en la que estamos volviendo a crear nuevas deudas dudosas. Se habla de las de los bancos, pero apenas de las de las familias. Con la pérdida de valor de los alojamientos y el desempleo que se incrementa, el riesgo son los fallos en los reembolsos de los préstamos avalados por bienes inmobiliarios hipotecados por particulares. Esas hipotecas alcanzan la cifra impresionante de 7 500 000 000 000 (7,5 billones) de dólares, cuyo valor ha descendido un 60 %. El problema político y social es latente (…) No hay que engañarse: una purga de gran amplitud de la economía está en curso… y las empresas que sobrevivan serán de una fuerza increíble. Es en Japón donde puede concretarse el mayor riesgo para la economía mundial desde los años 30…» (diario francés le Monde, 23 de septiembre).
Las cosas son claras, para la economía de Japón, y para la clase obrera de este país, lo más duro está por llegar. Los trabajadores japoneses, ya duramente golpeados por estos diez últimos años de estancamiento, y ahora de recesión, van a tener que soportar más planes de austeridad, despidos masivos y una agravación de su explotación, pues ahora la situación es la de una crisis financiera acompañada del cierre de fábricas, entre las más importantes. Pero no es eso, en lo inmediato, lo que más preocupa a los capitalistas, pues la clase obrera mundial no ha acabado de digerir la derrota ideológica sufrida tras el hundimiento del bloque del Este. Lo que empieza a preocuparles cada día más es el fin de sus ilusiones y el descubrimiento día tras día de las perspectivas catastróficas de su economía.
Hacia una nueva recesión mundial
A cada alerta pasada, los «especialistas» nos sacaban las habituales declaraciones consoladoras: «los intercambios comerciales con el Sudeste asiático son poco importantes», «Rusia no pesa mucho en la economía mundial», «la economía europea está protegida por la perspectiva del Euro», «los bases económicas de Estados Unidos son buenas» y así. Pero, hoy, el tono ha cambiado. El mini krach de finales de agosto en todas las grandes plazas financieras del planeta ha venido a recordar que las ramas más frágiles del árbol son las que se quiebran en la tempestad, pero es ante todo porque el tronco encuentra cada vez menos energía en las raíces para alimentar sus partes más lejanas. El meollo del problema está en los países centrales, en eso los profesionales de la Bolsa no se han equivocado. A la velocidad con la que las declaraciones tranquilizadoras son desmentidas por los hechos llega un momento en que ya no pueden seguir ocultado la realidad. Se trata ahora para la burguesía de ir preparando las mentes para las consecuencias sociales y económicas dolorosas de una recesión internacional cada vez más segura: «una recesión a escala mundial no ha sido conjurada. Las autoridades americanas han tenido a bien hacer saber que seguían de cerca los acontecimientos (…) debe considerarse la probabilidad de un freno económico a escala mundial. Una gran parte de Asia está en recesión. En Estados Unidos, la caída de las cotizaciones podría incitar a las familias a incrementar el ahorro en detrimento de los gastos de consumo, provocando una desaceleración económica» (diario belga le Soir, 2 de septiembre).
La crisis en Asia oriental ya ha engendrado una desvalorización masiva de capital por el cierre de cientos de centros productivos, por la devaluación de los activos, la quiebra de miles de empresas y el hundimiento en una profunda miseria de millones de personas: «el desplome más dramático de un país desde hace cincuenta años», así es como el Banco mundial califica la situación en Indonesia. Además, lo que desató el retroceso de las Bolsas asiáticas fue el anuncio oficial de la entrada en recesión en el segundo trimestre de 1998 de Corea del Sur y Malasia. Tras Japón, Hongkong, Indonesia y Tailandia, casi toda el Asia del Sudeste, tan alabada antes, se está desplomando pues se prevé que incluso Singapur entre en recesión a finales de este año. Ya sólo quedan las excepciones de la China continental y Taiwán, pero ¿por cuánto tiempo?. En realidad lo que está pasando en Asia ya no se le nombra recesión, sino depresión: «Hay depresión cuando la caída de la producción y la de los intercambios se acumulan hasta el punto de que las bases sociales de la actividad económica resultadas afectadas. En esa fase, se hace imposible prever una inversión de la tendencia y difícil, y hasta inútil, emprender acciones clásicas de relanzamiento. Esa es la situación que conocen actualmente muchos países de Asia, de modo que la región entera está amenazada» (mensual francés le Monde diplomatique, septiembre de 1998). Si se combinan las dificultades económicas en los países centrales con la recesión de la segunda economía del mundo –Japón– y la de toda la región del Sudeste asiático, si se le añaden los efectos recesivos acarreados por el krach de Rusia en otros países del Este europeo y de Latinoamérica (especialmente con la disminución del precio de las materias primas, y, entre ellas, el petróleo), se desemboca inevitablemente en una contracción del mercado mundial que será la base de una nueva recesión internacional. El FMI lo tiene claro por lo demás, pues ya ha integrado los efectos recesivos en sus previsiones y la disminución es impresionante: la crisis financiera significará 2 % menos de crecimiento mundial en 1998 con relación a 1997 (4,3 %), y eso que se decía que sería 1999 el año que iba a soportar lo esencial del choque, ¡casi nada para lo que no iba a ser más que un detalle sin importancia!.
El tercer milenio, que iba a ser testigo de la victoria definitiva del capitalismo y del nuevo orden mundial, se iniciará sin duda ¡con un crecimiento cero!
Continuidad y límites de los paliativos
Desde hace unos treinta años, la huida ciega en un endeudamiento cada vez mayor así como la relegación de los efectos más destructores de la crisis hacia la periferia ha permitido a la burguesía internacional ir postergando los plazos. Esta política, que sigue hoy practicándose, empieza a dar claros signos de agotamiento. El nuevo orden financiero que fue sustituyendo progresivamente los acuerdos de Bretton Woods de la posguerra «aparece hoy costosísimo. Los países ricos (EEUU, Unión Europea, Japón) se han beneficiado de él, mientras que los pequeños son fácilmente sumergidos por una llegada incluso modesta de capitales» (John Llewellyn, economista jefe internacional en Lehman Brothers London). Igual que una vuelta de manivela, cada día es más difícil contener los efectos más destructores de la crisis en las márgenes del sistema económico internacional. La degradación y las sacudidas económicas son de tal amplitud que las repercusiones tienen que notarse inevitable y directamente en el corazón mismo de las metrópolis más poderosas.
Tras la quiebra del llamado Tercer mundo, la del bloque del Este y la del Sudeste asiático, le ha tocado ahora a la segunda potencia mundial, Japón, entrar en la danza. Y ya no se trata en ese caso de hablar de periferia del sistema, sino de uno de los tres polos que forman su corazón mismo. Otro signo inequívoco de ese agotamiento de los paliativos, es la incapacidad creciente de las instituciones internacionales, como el FMI o el Banco mundial, creadas para evitar que volvieran a producirse situaciones como la de 1929, para apagar los incendios que se multiplican a intervalos cada vez más cortos en todos los rincones del planeta. Eso se concreta en los medios financieros en «la incertidumbre del FMI prestador en última instancia».
Los mercados murmuran que al FMI ya no le quedan recursos suficientes para hacer de bombero: «Además, los últimos sobresaltos de la crisis rusa han mostrado que el Fondo monetario internacional (FMI) ya no está dispuesto –ya no es capaz dicen algunos– a desempeñar sistemáticamente la función de bombero. La decisión, la semana pasada, del FMI y del grupo de los siete países más industrializados de no dar a Rusia un apoyo financiero suplementario puede ser considerada como fundamental para el porvenir de la política de inversiones en los países emergentes (…) Traducción: nada dice que el FMI intervenga financieramente para apagar una crisis posible en Latinoamérica o en otra parte. Algo que es poco tranquilizador para los inversores» (le Soir, 25 de agosto). Cada vez más, a imagen del continente africano a la deriva, a la burguesía no le quedará más opción que la de abandonar trozos enteros de la economía mundial para así aislar los focos más gangrenados y preservar un mínimo de estabilidad en bases más restringidas.
Esa ha sido una de las razones principales en la creación acelerada de conjuntos económicos regionales (Comunidad europea, TLC de América del Norte, etc.). Así, de igual modo que desde 1995, la burguesía de los países desarrollados lo hace todo porque los sindicatos ganen mayor prestigio para así intentar encuadrar mejor las luchas venideras, con el Euro lleva preparándose para intentar resistir a las sacudidas financieras y monetarias procurando estabilizar lo que, en la economía mundial, sigue funcionando. Un cálculo cínico empieza a elaborarse; el balance para el capitalismo internacional se estima entre los costes de los medios que habría que usar para salvar a un país o a una región y las consecuencias de la propia bancarrota si no se intentara nada. Es decir que en el porvenir, habrá terminado la seguridad de que el FMI estará siempre ahí de «prestador en última instancia». Y esa incertidumbre va a desecar de capitales a los llamados países «emergentes», capitales en los que su «prosperidad» se había construido, haciendo muy difícil una posible recuperación económica.
La quiebra del capitalismo
Hace poco tiempo todavía, los términos «países emergentes» ponía excitadísimos a los capitalistas del mundo entero, que, en un mercado mundial saturado, andaban buscando desesperadamente nuevos espacios de acumulación para sus capitales. Era el tópico más manido de todos los ideólogos de servicio que nos los presentaban como la demostración de la eterna juventud del capitalismo, el cual habría encontrado en esos territorios un «segundo ímpetu». Hoy esas palabras evocan inmediatamente pánico bursátil, miedo de que una nueva «crisis» caiga sobre los países centrales procedente de no se sabe qué lejana región.
Pero la crisis no procede de esa parte del mundo en particular. No es una crisis de «países jóvenes», sino una crisis de senilidad de un sistema que entró en decadencia hace más de 80 años y que desde entonces se enfrenta sin cesar a las mismas contradicciones: la imposibilidad de encontrar siempre más mercados solventes para las mercancías producidas, para así poder asegurar la continuidad en la acumulación de capital. Dos guerras mundiales, destructoras fases de crisis abiertas, y entre ellas la que estamos viviendo desde hace treinta años, ése ha sido el precio. Para «aguantar», el sistema no ha cesado de hacer trampas con sus propias leyes. Y la principal de esas trampas es la huida ciega en un endeudamiento cada día más impresionante.
La absurdez de la situación en Rusia en donde los bancos y el Estado no «aguantaban» sino a costa de una insoportable deuda exponencial que los obligaba a endeudarse cada día más, aunque ya solo fuera para pagar los intereses de las deudas acumuladas, no es «típica» de Rusia. Es el conjunto de la economía mundial la que se mantiene en vida desde hace décadas a costa de la misma huida ciega delirante, mediante lo único de que dispone ante sus contradicciones, el único medio de crear artificialmente nuevos mercados para los capitales y las mercancías. Es el sistema entero el que está mundialmente construido encima de un castillo de naipes cada vez más frágil. Los préstamos y las inversiones masivas hacia los países «emergentes», también ellos financiados por otros préstamos, no han sido más que un medio de repeler la crisis del sistema y sus contradicciones explosivas del centro a la periferia. Los desplomes bursátiles sucesivos –1987, 1989, 1997, 1998– que son su resultante, expresan la amplitud creciente del hundimiento del capitalismo. Frente a este desplome brutal que tenemos ante nosotros no cabe preguntarse por qué se produce semejante recesión ahora, sino por qué no se produjo antes. La única respuesta es: porque la burguesía, a nivel mundial, lo ha hecho todo por postergar los plazos haciendo trampas con las leyes de su sistema. La crisis de sobreproducción, inscrita en las previsiones del marxismo desde el siglo pasado, no ha podido encontrar soluciones reales en esas trampas. Hoy, también es el marxismo el que puede poner en solfa tanto a esos especialistas del «liberalismo» como a los partidarios del «más estricto control» del ámbito financiero. Ni aquéllos ni éstos serán capaces de salvar un sistema económico cuyas contradicciones estallan por muchas trampas que se le apliquen. La quiebra del capitalismo, sólo el marxismo la ha analizado de verdad como algo inevitable, haciendo de esta compresión un arma para los explotados.
Y cuando hay que pagar la cuenta, cuando el frágil sistema financiero cruje, las contradicciones de fondo vuelven por sus fueros: hundimiento en la recesión, estallido del desempleo, quiebras en serie de empresas y de sectores industriales. En unos meses, en Indonesia y Tailandia, por ejemplo, la crisis ha hundido a decenas de millones de personas en una profunda miseria. La burguesía misma lo reconoce y cuando está obligada a reconocer tales hechos es que la situación es muy grave. Eso no es, ni mucho menos, típico de los países «emergentes».
La hora de la recesión ha sonado en los países centrales del capitalismo. Los países más endeudados del mundo no son ni Rusia ni Brasil, sino que pertenecen al centro más desarrollado del capitalismo, empezando por el primero de entre ellos, Estados Unidos. Japón ya ha entrado oficialmente en recesión tras dos trimestres de «creci-miento» negativo; está previsto que su PNB descienda 1,5% en 1998. Gran Bretaña, presentada como modelo no hace mucho, junto a Estados Unidos, de «dinamismo» económico, está obligada, ante las amenazas inflacionistas, a prever un «enfriamiento de la economía» y a un «incremento rápido del desempleo» (diario francés Libération, 13 de agosto). Los anuncios de despidos se están multiplicando ya en la industria (100000 supresiones de empleo de 1,8millones están previstas en las industrias mecánicas en los 18 próximos meses).
La perspectiva de la economía capitalista mundial es Asia la que nos la da. Los planes para salvar y sanear la economía iban a dar un nuevo vigor a esos países. Y lo que ocurre es lo contrario: la recesión se instala y la miseria y el hambre ganan terreno.
El capitalismo no tiene solución a su crisis y ésta no tiene límites dentro del sistema. Por eso, la única solución a la barbarie y la miseria que el capitalismo impone a la humanidad es su derrocamiento por la clase obrera. En esta perspectiva, el proletariado del corazón del capitalismo, el de Europa en particular, por su concentración y su experiencia histórica, tiene una responsabilidad decisiva para con sus hermanos de clase del resto del mundo.
MFP
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Conflictos imperialistas - Un nuevo paso en el caos
- 6069 reads
Conflictos imperialistas
Un nuevo paso en el caos
Durante este verano pasado no ha habido pausa en las convulsiones del mundo capitalista. Antes al contrario, como ha ocurrido a menudo en los últimos años, el período veraniego ha estado marcado por una agravación brutal de los conflictos imperialistas y de la barbarie guerrera. Atentados contra dos embajadas de Estados Unidos en África, bombardeos americanos sobre Afganistán y Sudán tras esos atentados, rebelión en Congo (RDC), con amplia participación de los países vecinos, contra el recién instalado régimen de Kabila, etc. Todos esos nuevos acontecimientos han venido a añadirse a la multitud de conflictos armados que asolan el mundo, poniendo de relieve una vez más el caos sangriento en que se hunde cada día más la sociedad humana bajo la dominación del capitalismo.
En varias ocasiones, hemos insistido en nuestra prensa en que el desmoronamiento del bloque del Este a finales de los años 80, no había desembocado, ni mucho menos, en un «nuevo orden mundial» según las palabras del presidente estadounidense de entonces, Bush, sino, al contrario, en el mayor caos de la historia humana. Desde el final de la segunda carnicería imperialista (o sea la IIª Guerra mundial), el mundo vivió bajo la batuta de dos bloques militares que no cesaron de enfrentarse en guerras que durante cuatro décadas acarrearon más muertos que la guerra mundial misma. Sin embargo, el reparto del mundo en dos bloques imperialistas enemigos, aunque propiciara numerosos conflictos locales, también obligaba a las dos superpotencias, EEUU y la URSS, a ejercer cierta labor de «policía» para mantener esos conflictos dentro de un marco «aceptable», evitando así que degeneraran en un caos general.
El hundimiento del bloque del Este y la consecuente desaparición del bloque adversario, no han hecho desaparecer los antagonismos imperialistas entre Estados capitalistas, sino todo lo contrario. La amenaza de una nueva guerra mundial se ha alejado por ahora, puesto que los bloques que se habrían enfrentado en ella ya no existen. Pero las rivalidades entre Estados, avivadas por el derrumbe de la economía capitalista en una crisis insuperable, se han incrementado y se han desarrollado de un modo cada vez incontrolable. A partir de 1990, provocando deliberadamente la crisis y la guerra del Golfo en la que pudieron hacer alarde de su enorme superioridad militar, los Estados Unidos han seguido intentando afirmar su autoridad sobre el planeta entero, especialmente sobre sus antiguos aliados de la guerra fría. Sin embargo, el conflicto en la antigua Yugoslavia vio a esos aliados enfrentarse y poner en entredicho la tutela estadounidense, unos apoyando a Croacia (Alemania), otros a Serbia (Francia y Gran Bretaña especialmente), mientras que EEUU, tras su apoyo a Serbia, acabó apoyando a Bosnia. Era el inicio de la tendencia «cada uno para sí»: las alianzas han perdido su perennidad y la potencia norteamericana, especialmente, tiene cada vez más dificultades para ejercer su liderazgo.
La ilustración más patente de esa situación pudimos verla el invierno pasado cuando EEUU tuvo que renunciar a sus amenazas guerreras contra Irak aceptando una solución negociada por el secretario general de la ONU con el apoyo total de países como Francia, la cual no ha cesado, desde principio de los años 90, de cuestionar abiertamente la hegemonía americana. (Ver en Revista internacional nº 93 «Un revés de Estados Unidos que vuelve a incrementar las tensiones guerreras»). Lo ocurrido en este verano ha sido una nueva ilustración, e incluso una especial agudización, de esa tendencia a «cada uno para sí».
La guerra en Congo
El caos que hoy define las relaciones entre Estados salta a la vista cuando se intenta desenmarañar las madejas de los diferentes conflictos que recientemente han sacudido el planeta. Por ejemplo en la guerra actual en el Congo (la RDC, ex Zaire), hemos visto a países, Ruanda y Uganda, que hace menos de dos años habían dado su apoyo total a la ofensiva de Kabila contra el régimen de Mobutu, y que ahora apoyan plenamente a la rebelión contre ese mismo Kabila. Aún más extraña, esos países que habían encontrado en Estados Unidos un aliado de primer orden contra los intereses de la burguesía francesa, se encuentran hoy del mismo lado que ésta, la cual aporta un apoyo discreto a la rebelión contre quien considera como enemigo desde que derrocó el régimen «amigo» de Mobutu. Más sorprendente todavía es el apoyo, decisivo, dado por Angola al régimen de Kabila, cuando éste estaba a punto de
derrumbarse. Hasta ahora, Kabila, que sin embargo había beneficiado al principio del apoyo angoleño (sobre todo en forma de entrenamiento y equipo a los «ex gendarmes katangueños»), permitía a las tropas de la UNITA, en guerra contra el régimen angoleño, replegarse y entrenarse en territorio congoleño. Parece que Angola no le ha reprochado esa infidelidad. Además para complicar las cosas, Angola, que permitió hace justo un año la victoria de la camarilla de Denis Sassou Ngesso, con el apoyo de Francia, contra la de Pascal Lissouba, para controlar el Congo Brazzaville, se encuentra ahora en el campo enemigo de Francia. Y, en fin, se puede observar que se ha quedado frenada la tentativa de Estados Unidos de desplegar su dominio en Africa, especialmente contra los intereses de Francia, a pesar de los éxitos de haber instalado un régimen «amigo» en Ruanda y, sobre todo haber eliminado a un Mobutu apoyado hasta el final por la burguesía francesa. El régimen que la primera potencia mundial había instalado en Kinshasa en mayo de 1997 ha logrado que se alcen contra él no sólo una parte importante de la población, que lo había recibido con laureles después de treinta años de «mobutismo», sino a buena parte de los países vecinos, especialmente los «padrinos» Uganda y Ruanda. En la crisis actual, la diplomacia americana parece muy silenciosa (se ha limitado a «pedir firmemente» a Ruanda que no se interfiera, suspendiendo la ayuda militar que aporta a ese país), mientras que su adversario francés, con la discreción apropiada, aporta un apoyo claro a la rebelión.
Lo que de verdad salta a la vista, en medio del caos en se está ahogando el África central, es el hecho de que los diferentes Estados africanos se zafan cada vez más del control de las grandes potencias. Durante la guerra fría, África era uno de los terrenos de la rivalidad entre los dos bloques imperialistas que se repartían el mundo. Las antiguas potencias coloniales, especialmente Francia, habían recibido el mandato del bloque occidental de ejercer labores de policía por cuenta de dicho bloque. Progresivamente, los diferentes Estados que, con la independencia, había intentado apoyarse en el bloque ruso (Egipto, Argelia, Angola, Mozambique, etc.) cambiaron de campo, convirtiéndose en fieles aliados del bloque americano, antes incluso del desmoronamiento de su rival soviético. Sin embargo, mientras este bloque, aún debilitado, se iba manteniendo, había una solidaridad fundamental entre potencias occidentales para impedir a la URSS volver a poner los pies en África. Y esa solidaridad se hizo pedazos en cuanto desapareció el bloque ruso.
Para la potencia norteamericana, el que Francia mantuviera un dominio sobre buena parte del continente africano, dominio sin proporción alguna con el peso económico y sobre todo militar de ese país en el ruedo mundial, era una anomalía y encima, Francia no desaprovechaba la menor ocasión de cuestionar el liderazgo americano. En este sentido, lo fundamental que hay detrás de los diferentes conflictos que han asolado África en los últimos años es la rivalidad creciente entre los dos antiguos aliados, Francia y Estados Unidos, con el intento de este país de expulsar por todos los medios a aquél de sus «cotos privados». La concreción más espectacular de la ofensiva americana ha sido, en mayo del 97, el derrocamiento del régimen de Mobutu que había sido durante décadas una pieza clave del dispositivo imperialista francés en África (y también norteamericano durante la guerra fría). Cuando Kabila subió al poder no anduvo con rodeos para declarar su hostilidad hacia Francia y su «amistad» por Estados Unidos, que acababa de ponerle el pie en el estribo. El año pasado todavía, por detrás de las diferentes camarillas, las étnicas en particular, que se enfrentaban en el terreno, eran visibles las líneas del conflicto entre esas dos potencias, de igual modo que lo habían sido antes con los cambios de régimen en Ruanda y Burundi en beneficio de los tutsis apoyados por EEUU.
Sería en cambio hoy difícil distinguir las mismas líneas de enfrentamiento en la nueva tragedia que ha vuelto a poner a Congo a sangre y fuego. De hecho, parece que los diferentes Estados implicados en el conflicto juegan cada uno su propia baza, independientemente del enfrentamiento fundamental entre Francia y EEUU que ha determinado la historia africana en los últimos tiempos. Y así es como Uganda, uno de los artífices principales de la victoria de Kabila, sueña, mediante la acción que está llevando a cabo contra el mismo Kabila, con ponerse a la cabeza de una especia de «Tutsilandia» que agruparía en torno a ella a Ruanda, Kenya, Tanzania, Burundi y las provincias orientales de Congo. Por su parte, Ruanda, con su participación en la ofensiva contra Kabila, intenta llevar a cabo una «limpieza étnica» de los santuarios congoleños de los milicianos hutus que siguen con sus incursiones contra el régimen de Kigali y, al cabo, apoderarse de la provincia de Kivu (uno de los jefes de la rebelión, Pascal Tshipata, la justificaba diciendo que Kabila había incumplido su promesa de ceder Kivu a los banyamulengues que lo habían apoyado contra Mobutu).
Por su parte, el apoyo angoleño al régimen de Kabila tampoco es gratuito. De hecho, ese apoyo se parece al del banquillo del ahorcado. Al hacer depender la supervivencia del régimen de Kabila de su ayuda militar, Angola está en posición de fuerza para dictarle sus condiciones: prohibir a los rebeldes de la UNITA refugiarse en territorio congoleño y derecho de paso por Congo al enclave de Cabinda cortado geográficamente de su propietario angoleño.
La tendencia general de «cada uno para sí» que expresaban cada vez más los antiguos aliados del bloque regentado por Estados Unidos y que apareció claramente en la antigua Yugoslavia, ha dado, con el conflicto actual en Congo, un paso suplementario: ahora son países de tercera o cuarta fila, como Angola o Uganda, los que afirman sus pretensiones imperialistas independientemente de los intereses de sus «protectores». Esa misma tendencia es la que puede observarse en los atentados del 7 de agosto contra las embajadas estadounidenses en África y la «réplica» de EEUU dos semanas después.
Los atentados contra las embajadas americanas y la réplica de EEUU
La preparación minuciosa, la coordinación y la violencia asesina de los atentados del 7 de agosto hacen pensar que no se deben a un grupo terrorista aislado, sino que han sido apoyados, cuando no organizados por un Estado. Por otro lado, al día siguiente mismo de los atentados, las autoridades norteamericanas afirmaban bien alto que la guerra contra el terrorismo era ahora un objetivo prioritario de su política, objetivo que el presidente Clinton volvió a reiterar con fuerza en la tribuna de Naciones Unidas.
En realidad, y el gobierno americano lo tiene muy claro, a quienes se dirigen las advertencias es a los Estados que practican o apoyan el terrorismo. Esta política no es nueva: hace ya años que Estados Unidos condena «los Estados terroristas» (han formado o forman parte de esta categoría Libia, Siria e Irán, entre otros). Es evidente que hay «Estados terroristas» que no son objeto de las iras estadounidenses: aquéllos que apoyan los movimientos que están al servicio de Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudí que financia a los integristas argelinos en guerra contra un régimen amigo de Francia. Sin embargo, el que la primera potencia mundial, la que pretende hacer el papel de «gendarme del mundo» dé tanta importancia al tema, no es sólo mera propaganda al servicio de intereses circunstanciales.
En realidad, el que el terrorismo se haya convertido hoy en un medio cada vez más utilizado en los conflictos imperialistas es una ilustración del caos que se está desarrollando en las relaciones entre Estados ([1]), un caos que permite a países de menor importancia cuestionar la ley de las grandes potencias, especialmente de la primera de ellas, lo cual contribuye, evidentemente, a minar un poco más su liderazgo.
Las dos réplicas de Estados Unidos a los atentados contra sus embajadas, el bombardeo con misiles de crucero de una fábrica de Jartum y de la base de Usama Bin Laden en Afganistán ilustra perfectamente la situación de las relaciones internacionales hoy. En ambos casos, el primer país del mundo, para reafirmar su liderazgo, ha vuelto a hacer alarde de lo que es su fuerza esencial: su enorme superioridad militar sobre todos los demás. El ejército estadounidense es el único que pueda provocar muertes tan masivamente y con una precisión diabólica a miles y miles de kilómetros de su territorio y eso sin correr el menor riesgo. Es una advertencia a los países que tuvieran la intención de apoyar a grupos terroristas, pero también a los países occidentales que mantienen buenas relaciones con ellos. La destrucción de una factoría en Sudan, aunque el pretexto –la fabricación de armas químicas en ella– resulta poco creíble, permite a EEUU golpear a un régimen islamista que tiene buenas relaciones con Francia.
Como en otras ocasiones, sin embargo, este alarde de la potencia militar se ha revelado poco eficaz para reunir a otros países en torno a Estados Unidos. Por un lado, la práctica totalidad de países árabes y musulmanes ha condenado los bombardeos. Por otro, los grandes países occidentales, incluso cuando hicieron como si dieran su aprobación, expresaron múltiples reservas en cuanto a los medios empleados por Estados Unidos. Ha sido un nuevo testimonio de las dificultades con que se encuentra hoy la primera potencia mundial para afirmar su liderazgo: en ausencia de una amenaza procedente de otra superpotencia (como así era en tiempos de la URSS y de su bloque), el alarde y el uso de la fuerza militar no logran afianzar las alianzas en torno a aquélla ni superar el caos que se propone combatir. Semejante política las más de las veces, lo único que hace es avivar los antagonismos contra Estados Unidos y agravar el caos y las tendencias centrífugas de «cada uno para sí».
El incremento de esas tendencias y las dificultades del liderazgo americano aparecen claramente en los bombardeos de las bases de Usama Bin Laden. No está dilucidado si fue él quien encargó los atentados de Dar es Salam y de Nairobi. Sin embargo, el que EEUU haya decidido enviar misiles de crucero contra sus bases de entrenamiento en Afganistán es la mejor prueba de que la primera potencia lo tiene por enemigo. Y precisamente ese mismo Bin Laden fue, en tiempos de la ocupación rusa, uno de los mejores aliados de Estados Unidos, generosamente financiado y armado por este país. Aún más sorprendente es que Bin Laden goce de la protección de los talibanes a quienes Estados Unidos no escatimó un apoyo (con la complicidad de Pakistán y de Arabia Saudí) que fue decisivo en su conquista de la mayor parte del territorio afgano. Así pues, hoy, talibanes y estadounidenses se hallan en campos opuestos. Existen varias razones para comprender el golpe que Estados Unidos ha dado a los talibanes.
Por un lado, el apoyo incondicional proporcionado por Washington a los talibanes es un obstáculo en el proceso de «normalización» de sus relaciones con el régimen iraní. Este proceso había conocido un avance mediático espectacular con las amabilidades intercambiadas entre los equipos de fútbol norteamericano e iraní en el último Mundial. Sin embargo, en su diplomacia hacia Irán, Estados Unidos van retrasados respecto a otros países como Francia, país que, en el mismo momento, enviaba su ministro de Exteriores a Teherán. La potencia americana no puede dejar de aprovecharse de la tendencia actual de apertura que se está manifestando en la diplomacia iraní y evitar que otras potencias se le adelanten.
Sin embargo, el golpe a los talibanes también es un aviso contra veleidades de distanciarse de Estados Unidos, ahora que su victoria casi total sobre sus enemigos los hace menos dependientes de la ayuda americana. O, en otras palabras, lo que la primera potencia mundial quiere evitar es que se vuelva a repetir, en mayor amplitud, lo que le pasó con Bin Laden, o sea que sus «amigos» se vuelvan sus enemigos. Pero en este caso como en muchos otros, no es seguro que el golpe americano sirva de algo. La tendencia a «cada uno para sí» y el caos que engendra no podrá ser nunca contrarrestado por el alarde de fuerza del «gendarme del mundo». Esos fenómenos son parte íntegra del período histórico actual de descomposición del capitalismo y son insuperables.
Por otra parte, la incapacidad fundamental en la que se encuentra la primera potencia mundial para resolver esa situación, repercute hoy en la vida interna de su burguesía. En la crisis que está hoy viviendo el ejecutivo estadounidense en torno al caso Lewinsky, hay, sin duda, causas de politiquería interna. También es cierto que ese escándalo, tratado sistemáticamente por la prensa, es aprovechado oportunamente para desviar la atención de la clase obrera de una situación económica que se está degradando, con ataques patronales en aumento, como muestra el incremento de la combatividad obrera (huelgas de General Motors y de Northwest). En fin, lo grotesco del proceso que se le hace a Clinton es también un testimonio más de la putrefacción de la sociedad burguesa, típica del período de descomposición. Sin embargo, una ofensiva así contra el presidente norteamericano, que podría desembocar en su destitución, pone de relieve el desasosiego de la burguesía de la primera potencia mundial, incapaz de afirmar su liderazgo sobre el planeta.
Pero poco tienen que ver esos problemas de Clinton, o los de toda la burguesía americana, que son, sin embargo, algo muy insignificante, frente al drama que se está representando hoy a escala mundial. Para una cantidad cada vez mayor de seres humanos, y es hoy especialmente lo que ocurre en Congo, el caos, que no hará sino incrementarse por el mundo entero, es sinónimo de matanzas, de hambres, epidemias, barbarie. Una barbarie que ha conocido durante el verano un nuevo avance y que seguirá agravándose más y más mientras el capitalismo no haya sido echado abajo.
Fabienne
[1] En el artículo «Cara al hundimiento en la barbarie, la necesidad y posibilidad de la revolución», Revista internacional, no 48, ya pusimos en evidencia que los atentados terroristas como los que se produjeron en París en 1986 no eran sino una de las manifestaciones de la entrada del capitalismo en una nueva fase de su decadencia, la de la descomposición. Desde entonces, las convulsiones que han ido sacudiendo al planeta, y en particular el hundimiento del bloque imperialista ruso a finales de los 80, han ilustrado de sobra el hundimiento de la sociedad capitalista en la descomposición y putrefacción.
Geografía:
- Africa [171]
- Norteamérica [195]
Berlín, 1948 - En 1948, el puente aéreo de Berlín oculta los crímenes del imperialismo «aliado»
- 10236 reads
En varias ocasiones hemos denunciado en nuestra prensa las matanzas de las «grandes democracias» y hemos puesto de relieve la responsabilidad tanto de los «aliados» como la de los «nazis» en el holocausto (Revista internacional, nos 66 y 89).
Al contrario de lo que proclama la propaganda engañosa de la burguesía –repitiendo sin descanso que la Segunda Guerra mundial fue une combate entre las «fuerzas del bien» «democráticas y humanistas», en contra del «mal absoluto» nazi y totalitario–, aquélla no fue sino en enfrentamiento sangriento entre intereses imperialistas rivales y antagónicos tan bárbaros y asesinos unos como otros.
En cuanto se acabó la guerra y fue vencida Alemania, fueron las tendencias naturales del capitalismo decadente y las nuevas rivalidades imperialistas entre «aliados» las que impusieron hambruna y terror a las poblaciones europeas, y en primer lugar a la población alemana. Y contrariamente a lo que pretende hoy la propaganda de las burguesías occidentales, tal política no se debió únicamente al estalinismo.
El episodio del puente aéreo a Berlín en 1948 fue una aceleración brutal de los antagonismos imperialistas que surgieron entre los bloques que se constituyeron entre la Rusia estalinista por un lado y Estados Unidos por el otro. Y significó un cambio en la política de éstos respecto a Alemania. Muy lejos de ser la expresión de su humanismo, el puente aéreo de los occidentales a Berlín no fue sino la de su contraofensiva ante las aspiraciones imperialistas rusas. De paso, les permitió ocultar la política de terror, de hambruna organizada, de deportaciones masivas y detenciones en campos de trabajo que impusieron a la población alemana en la posguerra.
No es de extrañar si los vencedores demócratas de la Segunda Guerra mundial –las burguesías norteamericana, británica y francesa–, se han aprovechado de la oportunidad y celebran el cincuenta aniversario del puente aéreo de Berlín que empezó el 26 de junio de 1948. Según la propaganda actual, este acontecimiento no solo demostró el supuesto humanismo de las grandes democracias occidentales y su compasión hacia una nación destruida, sino que dio además la señal de la resistencia contra las amenazas del totalitarismo ruso. Durante más de un año, más de 2,3 millones de toneladas de abastecimientos de socorro fueron transportados por 277 728 vuelos americanos y británicos a Berlín Oeste aislado por el bloqueo del imperialismo ruso. Según la prensa y los políticos, esta misma «pasión» por la paz, la libertad y la dignidad humana que se manifestó supuestamente en esa situación histórica, ¡seguiría hoy animando el corazón de los imperialismos occidentales!.
¡Nada puede ser tan ajeno a la verdad histórica!. Basta para convencerse de ello con analizar la historia de estos pasados cincuenta años, que multiplican las pruebas de su barbarie sanguinaria, o el mismo episodio del puente aéreo a Berlín y su significado real. En realidad, el puente aéreo no fue esencialmente sino un cambio en la política imperialista norteamericana: contrariamente a lo que se decidió en la conferencia de Postdam en 1945, Alemania ya no tenía que ser desindustrializada y transformada en país agrícola sino ser reconstruida y servir de baluarte, contra el bloque del Este, al bloque imperialista occidental nuevamente constituido. Nada tiene que ver la compasión con semejante cambio de política por parte del imperialismo occidental. Al contrario, lo que motivó esta orientación no fue sino la presión creciente de la hegemonía rusa que amenazaba con extenderse hacia Europa del Oeste, tras el marasmo económico y político que reinaba en dicha Europa tras las matanzas y destrucciones masivas de la Segunda Guerra mundial. Así es como el puente aéreo, al dar de comer a gran parte de la población hambrienta, sirvió de propaganda para hacerle olvidar la miseria negra de los años anteriores y aceptar la nueva orientación a las poblaciones alemanas y europeas occidentales que iban a ser rehenes de la guerra fría en gestación. Gracias a estos vuelos «humanitarios» de abastecimiento sobre Berlín, tres grupos de bombarderos norteamericanos B-29 pudieron ser basados en Europa, colocando a su alcance los objetivos rusos...
Sin embargo, la celebración del puente aéreo ha sido este año relativamente discreta, a pesar de la visita especial a Berlín del presidente norteamericano Clinton. Una de las explicaciones posibles de la discreción de la campaña en torno a este particular aniversario está en que una celebración más ruidosa hubiese planteado preguntas embarazosas sobre la verdadera política de los Aliados, en particular occidentales, con respecto al proletariado alemán durante e inmediatamente tras la Segunda Guerra mundial. Esas preguntas hubiesen podido revelar la enorme hipocresía de las «democracias», tanto como sus propios «crímenes contra la humanidad». También hubiese permitido hacer resaltar las posiciones de la Izquierda comunista, quien fue la primera en denunciar y sigue denunciando todas las manifestaciones de la barbarie del capitalismo decadente, sea democrática como estalinista o fascista.
Ha demostrado a menudo la CCI ([1]), junto con las demás tendencias de la Izquierda comunista, hasta qué punto los crímenes del imperialismo aliado durante la Segunda Guerra mundial no eran menos odiosos que los de los imperialismos fascistas. Fueron el fruto del capitalismo a cierto nivel de su declive histórico. Basta con considerar los bombardeos masivos de las principales ciudades alemanas o japonesas a finales de la guerra para saber lo que es en realidad el filantropismo de los aliados: una patraña gigantesca. Los bombardeos de todos los centros de alta densidad de población en Alemania no sirvieron para destruir objetivos militares, ni siquiera económicos. La dislocación de la economía alemana a finales de la guerra no fue llevada a cabo por esos bombardeos, sino por la destrucción del sistema de transportes ([2]). En realidad, semejantes bombardeos no tenían como objetivo específico más que diezmar y aterrorizar a la clase obrera e impedir que un movimiento revolucionario se desarrollase a partir del caos de la derrota, como así había ocurrido en 1918.
Sin embargo, 1945, «año cero», no fue el final de la pesadilla: «La conferencia de Postdam de 1945 y los acuerdos interaliados de marzo de 1946 formularon las decisiones concretas (...) de reducir las capacidades industriales alemanas hasta un nivel bajo, y de dar a la agricultura una mayor prioridad. Para eliminar toda capacidad de hacer una guerra a la economía alemana, se decidió prohibir totalmente la producción por Alemania de productos estratégicos tales como aluminio, caucho y benceno sintéticos. Además, Alemania estaba en la obligación de reducir sus capacidades siderúrgicas hasta un 50 % del nivel de 1929, y el equipamiento superfluo debía ser desmontado y transportado a los países vencedores, tanto del Este como del Oeste» ([3]).
No resulta muy difícil imaginarse cuáles fueron las decisiones concretas tomadas con respecto al bienestar de la población: «Tras la capitulación de mayo del 45, escuelas y universidades estaban cerradas, como también lo estaban las emisoras de radio, los periódicos, la Cruz roja nacional y Correos. También fue despojada Alemania de gran cantidad de su carbón, de sus territorios en el Este (que constituían 25 % de sus tierras cultivables), de sus patentes industriales, bosques, reservas de oro y de la mayor parte de su fuerza de trabajo. Los Aliados saquearon y destruyeron fábricas, oficinas, laboratorios y talleres (...). A partir del 8 de mayo, fecha de la capitulación al Oeste, los prisioneros alemanes e italianos en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, que hasta entonces eran alimentados en conformidad con la Convención de Ginebra, fueron de golpe sometidos a raciones muy reducidas. (...) Se impidió a las agencias de socorro internacionales mandar comida desde el extranjero; los trenes de la Cruz roja cargados de comida fueron reexpedidos a Suiza; se les negó a todos los gobiernos el permiso de mandar sustentos a los civiles alemanes; se redujo brutalmente la producción de abono; y, especialmente en la zona francesa, se confiscaron los alimentos. La flota pesquera se quedó en puerto, cuando la gente se estaba muriendo de hambre» ([4]).
Las potencias ocupantes rusa, británica, francesa y norteamericana transformaron efectivamente a Alemania en un enorme campo de la muerte. Las democracias occidentales capturaron al 73 % de todos los prisioneros de guerra alemanes en sus zonas de ocupación. Murieron muchos más Alemanes tras la guerra que durante las batallas, bombardeos masivos y campos de concentración de la guerra. Como resultado de la política del imperialismo aliado, entre 1945 y 1950 perecieron entre nueve y trece millones. Semejante genocidio tuvo tres fuentes principales:
- primero entre los 13,3 millones de Alemanes de origen que fueron expulsados de las regiones orientales de Alemania, de Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etc., según los Acuerdos de Postdam; esta depuración étnica fue tan inhumana que no llegaron a destino –tras las nuevas fronteras alemanas de la posguerra–, más que 7,3 millones de ellos; los demás desaparecieron en las peores circunstancias;
- luego, entre los prisioneros de guerra alemanes que murieron debido al hambre y a las enfermedades en los campos aliados: entre 1,5 y 2 millones;
- por fin, entre la población en general que no tenía para sobrevivir más que raciones de 1000 calorías cotidianas, lo que no garantizaba sino una larga hambruna y epidemias –más de 5,7 millones murieron de enfermedades.
El número preciso de semejante barbarie sigue siendo un secreto de los imperialismos «democráticos». La propia burguesía alemana sigue escondiendo hoy en día hechos que sólo pueden ser descubiertos por investigaciones independientes, y que ponen de relieve las incoherencias de las cifras oficiales. Por ejemplo, se calcula el número de civiles muertos en aquel entonces, entre otros medios, partiendo de la enorme carencia de población registrada por el censo en Alemania en 1950. Sin embargo el papel de las democracias occidentales durante esta oleada de exterminación se aclaró tras el hundimiento del imperio «soviético» y el acceso a los archivos rusos. Gran parte de las atrocidades de que acusaban a la URSS en la propaganda de los occidentales se deben en realidad a éstos mismos. Por ejemplo, se constata que la mayor parte de los prisioneros de guerra murieron en los campos de las potencias occidentales. Los fallecimientos o no se registraban o se escondían en otras secciones. La dimensión de la matanza no tiene que sorprender si consideramos las condiciones de detención: abandonados sin comida ni techo, su número incrementado sin parar por los enfermos expulsados de los hospitales, hasta ocurrió que los ametrallasen por gusto; el simple hecho por parte de la población civil de darles de comer fue decretado «delito de muerte».
La amplitud de la hambruna en la población civil, de la cual 7,5 millones estaba sin techo tras la guerra, puede ser calculada partiendo de las raciones concedidas por los ocupantes occidentales. En la zona francesa, la de peores condiciones, la ración oficial en 1947 era de 450 calorías cotidianas, o sea la mitad de la que sufrían los detenidos del infame campo de concentración de Belsen.
La burguesía occidental sigue presentando aquel período como un periodo de reajuste para la población alemana, tras los horrores inevitables de la Segunda Guerra mundial, al ser las privaciones la consecuencia natural del desbarajuste de la posguerra. El argumento de la burguesía es que, de todos modos, la población alemana se merecía semejante trato por haber empezado la guerra y como castigo por los crímenes de guerra del régimen nazi. Este argumento asqueroso es particularmente hipócrita por muchas razones. La primera es que la destrucción total del imperialismo alemán ya era un objetivo de guerra para los Aliados antes de que se decidiera utilizar la «gran coartada» de Auschwitz para justificarla. El segundo es que los que fueron directamente responsables de la subida al poder del nacionalsocialismo y de sus ambiciones imperialistas –los grandes capitalistas alemanes– salieron relativamente indemnes de la guerra y de sus consecuencias. A pesar de que varias personalidades fueron ajusticiadas tras el juicio de Nuremberg, la mayoría de funcionarios y patrones de la era nazi ocupó puestos en el nuevo Estado instalado por los Aliados ([5]). Los proletarios alemanes, los que más sufrieron la política de los Aliados en la posguerra, no tenían la menor responsabilidad en la instalación del régimen nazi, sino que, al contrario, habían sido sus primeras víctimas.
Las burguesías aliadas, que ya habían ayudado a la represión de Hitler contra la clase obrera en 1933, castigaron a ésta además durante y tras la guerra no por vengarse de Hitler, sino para exorcizar el espectro de la revolución alemana que los obsesionaba desde la primera posguerra.
Cuando se alcanzó ese objetivo criminal y cuando el imperialismo norteamericano se dio cuenta de que el agotamiento de Europa tras la guerra hacía correr el riesgo de una dominación del imperialismo ruso en todo el continente, se modificó entonces la política elaborada en Potsdam.
La reconstrucción de Europa del Oeste necesitaba la resurrección de la economía alemana. Entonces la riqueza de Estados Unidos, aumentada además por el saqueo de Alemania, pudo ser canalizada por el plan Marshall para ayudar a reconstruir el bastión europeo de lo que acabaría siendo el bloque del Oeste. El puente aéreo de Berlín en 1948 fue el símbolo de este cambio de estrategia.
Bajo sus formas fascista o estalinista, los crímenes del imperialismo son bien conocidos. Cuando lo sean para la clase obrera los del imperialismo democrático, entonces será más claramente evidente para el proletariado la posibilidad de su misión histórica.
No hay por qué extrañarse si la burguesía quiere asimilar fraudulentamente la denuncia hecha por la Izquierda comunista sobre este tema con las mentiras de la ultraderecha y de los «negacionistas».
La burguesía quiere esconder que el genocidio, lejos de ser una excepción aberrante provocada por locos satánicos, es hoy en día la regla general de la historia del capitalismo decadente.
Como
[1] Revista internacional n° 83, «Hiroshima y Nagasaki o las mentiras de la burguesía»; Revista internacional no 88, «El antifascismo justifica la barbarie»; Revista internacional no 89, «La corresponsabilidad de los aliados como de los nazis en el Holocausto».
[2] Según The strategic air war against Germany 1939-45, the official report of the British bombing survey unit, que acaba de ser publicado.
[3] Herman Van der Wee, Prosperity and upheaval, Pelican 1987.
[4] James Bacque, Crimes and mercies, the fate of German civilians under allied occupation 1945-50, Warner Books.
[5] Vease Tom Bower, Blind eye to murder.
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
- Fascismo y antifascismo [170]
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [135]
X - El reflujo de la oleada revolucionaria y la degeneración de la Internacional
- 4712 reads
La conquista victoriosa del poder en Rusia por la clase obrera en octubre de 1917 encendió una antorcha que iba a iluminar el mundo entero. La clase obrera de los países vecinos recoge inmediatamente el ejemplo de los obreros en Rusia. Ya en noviembre de 1917, la clase obrera en Finlandia se une al combate. En 1918, se producen oleadas de huelga que hacen temblar a los regímenes respectivos en los territorios checos, en Polonia, en Austria, en Rumania y Bulgaria. Y cuando, a su vez, los obreros alemanes en noviembre de 1918 entran en escena, la marea revolucionaria alcanza entonces a un país clave, un país decisivo en el porvenir de las luchas, un país en donde se va a jugar la victoria o la derrota de la revolución.
La burguesía alemana logró, ante todo gracias a las fuerzas de la democracia, impedir la conquista victoriosa del poder por la clase obrera y que la revolución se generalizara. Y lo logró, tras haber puesto fin rápidamente a la guerra en noviembre de 1918, gracias, después, al sabotaje de las luchas dirigido por la socialdemocracia y los sindicatos –trabajando conjuntamente con el ejército– para vaciar de sentido al movimiento. Y, finalmente, provocando un levantamiento prematuro.
La burguesía internacional se une para poner fin a la oleada revolucionaria
La serie de levantamientos que se produjeron en 1919, tanto en Europa como en otros continentes, la fundación de la República de los soviets en Hungría en marzo, la de consejos obreros eslovacos en junio, la ola de huelgas en Francia en la primavera así como las fuertes luchas en Estados Unidos y Argentina, todos esos acontecimientos ocurrieron cuando la extensión de la revolución en Alemania acababa de sufrir un parón. Al ser el elemento clave de la extensión de la revolución y al no haber logrado la clase obrera en Alemania derrocar a la clase capitalista con un asalto repentino y rápido, la oleada de luchas empieza a perder ímpetu en 1919. Los obreros seguirán luchando heroicamente contra la ofensiva de la burguesía en una serie de enfrentamientos en Alemania misma (en el momento del golpe de Kapp en marzo de 1920) y en Italia en el otoño de 1920, pero esas luchas no van a conseguir hacer avanzar el movimiento.
Y, en fin, esas luchas no lograrán romper la ofensiva que la clase capitalista ha lanzado contra el bastión aislado de los obreros en Rusia.
En la primavera de 1918, la burguesía rusa, derrocada muy rápidamente y casi sin violencia, entabla una guerra civil con el apoyo de 14 ejércitos de Estados «democráticos». En esta guerra civil que va a durar tres años, acompañada de un bloqueo económico cuyo objetivo es hacer morir de hambre a los obreros, los ejércitos «blancos» de los Estados capitalistas agotan a la clase obrera rusa. Mediante una ofensiva militar de la que sale victorioso el «Ejército rojo», la clase obrera es llevada a una guerra en la que debe enfrentarse, aisladamente, a la furia de los ejércitos imperialistas. Tras años de bloqueo y asedio, la clase obrera en Rusia sale de la guerra civil, a finales de 1920, exangüe, agotada, con más de un millón de muertos en sus filas y, sobre todo, políticamente debilitada.
A finales de 1920, cuando la clase obrera vive un primera derrota en Alemania, cuando la de Italia está siendo llevada a una trampa a través de las ocupaciones de fábrica, cuando el Ejército rojo fracasa en su marcha sobre Varsovia, los comunistas empiezan a comprender que la esperanza de una extensión rápida, continua de la revolución no va a realizarse. Al mismo tiempo, la clase capitalista se empieza a dar cuenta de que el peligro principal, mortal, que significaba el levantamiento de los obreros en Alemania, se estaba alejando momentáneamente.
La generalización de la revolución es atajada ante todo porque la clase capitalista ha sacado rápidamente lecciones de la conquista victoriosa del poder por los obreros en Rusia.
La explicación histórica del desarrollo explosivo de la revolución y de su derrota rápida estriba en que surgió contra la guerra imperialista y no como respuesta a una crisis económica generalizada como Marx lo había esperado. Contrariamente a la situación que prevalecerá en 1939, el proletariado no había sido derrotado de modo decisivo antes de la Iª Guerra mundial: fue capaz, tras tres años de carnicería, de desplegar una réplica revolucionaria a la barbarie del imperialismo mundial. Poner fin a la guerra y acabar así con las matanzas de millones de explotados sólo puede llevarse a cabo de manera rápida y decisiva atacando directamente al poder. Por eso la revolución, una vez iniciada, se desarrolló y se extendió con gran rapidez. Y en el campo revolucionario todo el mundo preveía y esperaba una victoria rápida de la revolución, al menos en Europa.
Sin embargo, si bien la burguesía es incapaz de poner fin a la crisis económica de su sistema, sí que puede, en cambio, hacer cesar una guerra imperialista cuando tiene que hacer frente a una amenaza revolucionaria. Y es lo que hace cuando la marea revolucionaria alcanza el corazón del proletariado mundial en Alemania. Fue así cómo los explotadores pudieron empezar a darle la vuelta a la dinámica hacia la extensión internacional de la revolución.
El balance de la oleada revolucionaria de 1917-23 pone de relieve, de modo irrefutable, que la guerra mundial, ya antes de la era de las armas atómicas de destrucción masiva, proporciona un terreno poco favorable para la victoria del proletariado. Como lo subrayaba Rosa Luxemburgo en el Folleto de Junius, la guerra moderna global, al matar a millones de proletarios, incluidas sus vanguardias experimentadas y más conscientes, pone en peligro las bases mismas de la victoria del socialismo. Crea además condiciones de lucha diferentes para los obreros según sean de los países vencidos, neutrales, o vencedores. No es causalidad si la ola revolucionaria es más fuerte en el campo de los vencidos, Rusia, Alemania, Imperio austro-húngaro, pero también en Italia (la cual pertenecía, formalmente, al campo de los vencedores, pero salió «perdedora»). En cambio, la marea revolucionaria fue mucho más floja en países como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos fueron no sólo capaces de estabilizar temporalmente la economía mediante las expoliaciones de guerra, sino de contaminar a muchos obreros con la euforia de la «victoria». La burguesía incluso, consigue hasta cierto punto, reavivar las brasas del chovinismo. Así, a pesar de la solidaridad mundial con la revolución de Octubre y la influencia creciente de los revolucionarios internacionalistas durante la guerra, la ponzoña nacionalista inoculada por la clase dominante sigue causando estragos en las filas obreras una vez comenzada la revolución. El movimiento revolucionario en Alemania da algún que otro ejemplo edificante: la influencia del nacionalismo extremista, pretendidamente «comunista de izquierda», de los nacional-bolcheviques, los cuales, durante la guerra, en Hamburgo, distribuyeron octavillas antisemitas contra la dirección de Spartakus a causa de la posición internacionalista de éste; los sentimientos patrióticos reavivados tras la firma del Tratado de Versalles; el patrioterismo antifrancés suscitado por la ocupación del Rhur en 1923, etc. Como lo veremos en la continuación de esta serie de artículos, la Internacional comunista, en su fase de degeneración oportunista, va a intentar cada vez más, subirse al carro nacionalista en lugar enfrentarse a él.
Pero la inteligencia y la perfidia de la burguesía alemana no sólo se expresan cuando pone inmediato fin a la guerra en cuanto los obreros empiezan a lanzarse al asalto del Estado burgués. Contrariamente a la clase obrera en Rusia, que hace frente a una burguesía débil e inexperimentada, la de Alemania se enfrenta al bloque unido de las fuerzas del capital, y a la cabeza de éste, a la socialdemocracia y a los sindicatos.
Sacando el máximo provecho de las ilusiones que sigue habiendo entre los obreros sobre la democracia, avivando y explotando sus divisiones nacidas de la guerra, sobre todo entre «vencedores» y «vencidos», mediante una serie de maniobras políticas y de provocaciones, la clase capitalista ha logrado coger a la clase obrera en sus redes y derrotarla.
La extensión de la revolución se para. Tras haber sobrevivido a la primera ola de las reacciones de los obreros, la burguesía puede ahora pasar a la ofensiva. Y va a hacerlo todo por dar la vuelta a la relación de fuerzas en su favor.
Vamos ahora a examinar cómo reaccionaron las organizaciones revolucionarias frente al parón de la lucha de clases y cuáles fueron las consecuencias para la clase obrera en Rusia.
La Internacional comunista del Segundo congreso al Tercero
Cuando la clase obrera empieza a moverse en Alemania, en noviembre de 1918, los bolcheviques, ya en diciembre, llaman a una conferencia internacional. En esos momentos, la mayoría de los revolucionarios piensan que la conquista del poder por la clase obrera en Alemania va a alcanzarse al menos tan rápidamente como en Rusia. En la carta de invitación a la conferencia, se propone que se organice en Alemania (legalmente) o en Holanda (ilegalmente) el 1º de febrero de 1919. Nadie prevé, en un primer tiempo, que la conferencia se verifique en Rusia. Pero el aplastamiento de los obreros en enero de 1919 en Berlín, el asesinato de los jefes revolucionarios Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y la represión organizada por los cuerpos francos, dirigidos por el propio Partido socialdemócrata (SPD), hacen imposible la reunión en la capital alemana. Sólo entonces se decide por Moscú. Cuando la Internacional comunista se funda en marzo de 1919, Trotski escribe en Izvestia el 29 de abril de 1929: «Si el centro de la Internacional está hoy en Moscú, mañana se desplazará –de ello estamos plenamente convencidos– al Oeste, hacia París, Berlín, Londres».
Para todas las organizaciones revolucionarias, la política de la IC está determinada por los intereses de la revolución mundial. Los primeros debates del Congreso están marcados por la situación en Alemania, sobre el papel de la Socialdemocracia en el aplastamiento de la clase obrera durante las luchas de enero y sobre la necesidad de combatir contra ese partido como fuerza capitalista que es.
Trotski escribe en el artículo mencionado arriba: «La cuestión del “derecho de progenitura” revolucionario del proletariado ruso es sólo algo temporal… La dictadura del proletariado ruso no será abolida de una vez por todas y transformada en una construcción general del socialismo más que cuando la clase obrera europea nos haya liberado del yugo económico y sobre todo militar de la burguesía europea» (Trotski, Izvestia, 29/04 y 1/05 de 1919). Y también «Si el pueblo europeo no se subleva y echa abajo al imperialismo, seremos nosotros los derrotados, de eso no cabe la menor duda. O la Revolución rusa abre las compuertas a la marea de las luchas en el Oeste, o los capitalistas de todos los países aniquilarán y estrangularán nuestra lucha» (Trotski en el IIº congreso de los Soviets).
Después de que varios partidos entraran en la IC en poco tiempo, en su IIº congreso de julio de 1920 se dice: «En ciertas circunstancias, puede haber el peligro para la IC de que se diluya en medio de grupos que se balancean entre convicciones políticas a medias y que no están todavía liberados de la ideología de la IIª Internacional. Por esta razón, el IIº Congreso mundial de la IC considera que es necesario establecer condiciones muy precisas para la admisión de nuevos partidos».
Aunque la Internacional comunista se funda en lo candente de la situación, establece límites claros sobre cuestiones tan centrales como la extensión de la revolución, la conquista del poder político, la delimitación más clara posible respecto a la Socialdemocracia, la denuncia clara de la democracia burguesa; en cambio, temas como los sindicatos o la cuestión parlamentaria, la IC los deja abiertos.
La mayoría de la IC adopta la orientación de participar en las elecciones parlamentarias, pero sin que ello sea una obligación explícita, pues una fuerte minoría (especialmente el grupo formado en torno a Bordiga, llamado, entonces, «la fracción abstencionista») se opone a ello totalmente. En cambio, la IC decide que es obligatorio que todos los revolucionarios trabajen en los sindicatos. Los delegados del KAPD (Partido comunista obrero), que han abandonado el Congreso antes de su comienzo, algo totalmente irresponsable, se impiden así defender su punto de vista sobre esas cuestiones, contrariamente a los camaradas italianos. El debate entablado antes del congreso con la publicación del texto de Lenin, la Enfermedad infantil del comunismo, va a evolucionar en torno a la cuestión de los métodos de lucha en la nueva época de decadencia del capitalismo. Es en esta batalla cuando aparece la Izquierda comunista.
Sobre el desarrollo venidero de la lucha de clases, en el IIº Congreso se manifiesta todavía el optimismo. Durante el verano de 1920, todo el mundo tiene puestas sus esperanzas en que se intensifiquen las luchas revolucionarias. Pero, tras la derrota de las luchas del otoño de 1920, la tendencia va a invertirse.
El reflujo de la lucha de clases, un trampolín para el oportunismo
En las Tesis sobre la situación internacional y las tareas de la Internacional comunista, ésta, en su IIIer congreso de julio de 1921, analiza la situación del modo siguiente: «Durante el año transcurrido entre el IIo y el IIIer congresos de la Internacional comunista, una serie de sublevaciones y de batallas de la clase obrera han terminado en derrotas parciales (la ofensiva del Ejército rojo sobre Varsovia en agosto de 1920, el movimiento del proletariado italiano en septiembre de 1920, el levantamiento de los obreros alemanes en septiembre de 1921). El primer período del movimiento revolucionario de la posguerra debe ser considerado como globalmente terminado, la confianza de la clase burguesa en sí misma y la estabilidad de sus órganos de Estado se han reforzado sin lugar a dudas (…) Los dirigentes de la burguesía (…) han llevado a cabo por todas partes una ofensiva contra las masas obreras (…) Frente a esta situación, la IC se plantea y plantea al conjunto de la clase obrera las cuestiones siguientes: ¿en qué medida las nuevas relaciones políticas entre el proletariado y la burguesía corresponden más profundamente a la relación de fuerzas entre los dos campos opuestos? ¿Es cierto que la burguesía está a punto de restaurar el equilibrio social trastornado por la guerra? ¿Hay bases que hagan suponer que la época de paroxismos políticos y batallas de clase está siendo superada por una nueva época prolongada de restauración y de crecimiento capitalista? ¿Exigirá todo esto revisar el programa o la táctica de la Internacional comunista?» (Tesis sobre la situación internacional y las tareas de la IC, IIIer congreso mundial, 4 de julio de 1921).
Y en las Tesis sobre la táctica, se sugiere que: «la revolución mundial (…) necesitará un período más largo de luchas (…) La revolución mundial no es un proceso lineal». La IC va a adaptarse a la nueva situación de diferentes maneras.
La consigna «Hacia las masas»: un paso hacia la confusión oportunista
En un reciente artículo ya hemos tratado de la falsa teoría de la ofensiva. Parte de la IC y parte del campo revolucionario en Alemania animan en efecto a la «ofensiva» y a «golpear» para apoyar a Rusia. Teorizan así su aventurismo en «teoría de la ofensiva» según la cual, el partido puede lanzarse al asalto del capital sin tener en cuenta ni la relación de fuerzas ni la combatividad de la clase, basta con que el partido sea lo suficientemente valiente y decidido.
La historia ha demostrado, sin embargo, que la revolución proletaria no puede provocarse artificialmente y que el partido no puede compensar la ausencia de iniciativa y de combatividad de las masas obreras. Incluso si la IC acaba finalmente rechazando las actividades aventuristas del KPD (Partido comunista) en julio de 1921, en su IIIer congreso preconiza ella misma medios oportunistas para incrementar su influencia entre las masas indecisas: «Hacia las masas, ésa es la primera consigna que el IIIer congreso envía a los comunistas de todos los países». En otras palabras, si las masas no se mueven, serán los comunistas los que tengan que ir a las masas.
Para aumentar su influencia entre las masas, la IC, en el otoño de 1920, anima a la organización de partidos de masas en varios países. En Alemania, el ala izquierda del USPD (Partido socialdemócrata independiente) centrista se une al KPD para formar en VKPD en diciembre de 1920 (lo que hace que los efectivos asciendan a 400 000 miembros). En ese mismo período, el Partido comunista checo, con sus 350 000 miembros y el Partido comunista francés con unos 120 000 son admitidos en la Internacional.
«Desde el primer día de su formación, la IC se propuso clara e inequívocamente el objetivo de no formar pequeñas sectas comunistas (…), sino, al contrario, el de participar en las luchas de la clase obrera, orientándolas en una dirección comunista y formar, en la lucha, grandes partidos comunistas revolucionarios. Desde el principio de su existencia, la IC ha rechazado las tendencias sectarias llamando a sus partidos asociados –cualquiera que sea su tamaño– a participar en los sindicatos para, desde dentro, derrotar a su burocracia reaccionaria y transformarlos en órganos revolucionarios de masas, en órganos de lucha. (…) En su IIº Congreso, la IC rechazó claramente las tendencias sectarias en su resolución sobre la cuestión sindical y la utilización del parlamentarismo. (…) El comunismo alemán, gracias a la táctica de la IC (trabajo revolucionario en los sindicatos, cartas abiertas, etc.) (…) ha llegado a ser un gran partido revolucionario de masas. (…). En Checoslovaquia, los comunistas han conseguido atraerse a la mayoría de los obreros organizados políticamente. (…) En cambio, los grupos comunistas sectarios (como el KAPD, etc.) no han sido capaces de obtener el mínimo éxito» (Tesis sobre la táctica, IIIer congreso de la IC).
En realidad, ese debate sobre los medios de la lucha y la posibilidad de un partido de masas en la nueva época del capitalismo decadente ya se había iniciado en el congreso de fundación del KPD en diciembre 1918-enero 1919. En esta época, el debate se centra en la cuestión sindical y en saber si se puede todavía utilizar el parlamento burgués.
Incluso si Rosa Luxemburgo, en ese congreso, se pronuncia todavía por la participación en las elecciones parlamentarias y por el trabajo en los sindicatos, lo que aparece es la visión clara de las nuevas condiciones de lucha que han surgido, condiciones en las cuales los revolucionarios deben luchar por la revolución con la mayor perseverancia y sin la crédula ilusión de «soluciones rápidas». Poniendo en guardia al Congreso contra la impaciencia y la precipitación, Rosa dice con mucha insistencia: «Si describo el proceso de este modo, ese proceso puede aparecer en cierta manera más largo que nosotros lo imaginábamos al principio». Incluso en el último artículo que escribió antes de su asesinato, afirma: «De todo eso, se puede concluir que no podemos esperar una victoria final y duradera en estos momentos» (El orden reina en Berlín).
El análisis de la situación y la evaluación de la relación de fuerzas entre las clases siempre ha sido una de las tareas primordiales de los comunistas. Si no asumen correctamente esas responsabilidades, si siguen esperando un movimiento ascendente cuando está retrocediendo, existe el peligro de caer en reacciones de impaciencia, aventuristas, e intentar sustituir el movimiento de la clase por intentonas artificiales.
Es la dirección del Partido comunista alemán la que, en una conferencia de octubre de 1919, tras el primer reflujo de luchas en Alemania, se propone orientar su trabajo hacia una participación en los sindicatos y en las elecciones parlamentarias para incrementar así su influencia en las masas trabajadoras, dando así la espalda a la vía mayoritaria de su congreso de fundación. Dos años más tarde, en el IIIer congreso de la IC, este debate vuelve a surgir.
La izquierda italiana, en torno a Bordiga, ya se había opuesto a la orientación del IIo congreso sobre la participación en las elecciones parlamentarias (ver Tesis sobre el parlamentarismo), advirtiendo en contra de esa orientación, campo abonado para el oportunismo, y aunque el KAPD no pudo hacerse oír en el IIo congreso, su delegación interviene, en contra de esa dinámica oportunista, en el IIIer congreso en circunstancias más difíciles.
Mientras que el KAPD subraya que «el proletariado necesita un partido-núcleo muy formado», la IC busca una puerta de salida en la creación de partidos de masas. La posición del KAPD es rechazada.
La orientación oportunista «Hacia las masas», va a facilitar, además, la adopción de la «táctica de frente único» que será adoptada unos meses después del IIIer congreso.
Lo que debe resaltarse en esta cuestión es que la IC se mete por ese camino en un momento en que la revolución en Europa ha dejado de extenderse y la marea de luchas está en reflujo. De igual modo que la Revolución rusa de 1917 fue la apertura de una oleada internacional de luchas, el declive de la revolución y el retroceso político de la IC son el resultado y una expresión de la evolución de la relación internacional de fuerzas. Son las circunstancias históricamente poco favorables para una revolución que emerge de una guerra mundial, junto con la inteligencia de una burguesía que puso fin a esa guerra a tiempo y jugó la carta de la democracia, lo que, impidiendo que se extendiera la revolución, ha creado las condiciones del oportunismo creciente en la Internacional.
El debate sobre la evolución en Rusia
Para comprender las reacciones de los revolucionarios hacia el aislamiento de la clase obrera en Rusia y el cambio en la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado, debemos examinar la evolución de la situación en Rusia misma.
Cuando en octubre de 1917, la clase obrera, dirigida por el partido bolchevique, toma el poder, en Rusia a nadie se le ocurre pensar que pueda existir la menor posibilidad de construir el socialismo en un solo país. La clase entera tiene sus ojos puestos en el extranjero, en espera de una ayuda del exterior. Y cuando los obreros toman las primeras medidas económicas, tales como la confiscación de las fábricas y las dirigidas hacia el control de la producción, son precisamente los bolcheviques quienes ponen sobre aviso en contra de las ilusiones que esas medidas hicieran nacer. Los bolcheviques son muy claros sobre el carácter prioritario y vital de las medias políticas, o sea, las que van hacia la generalización de la revolución. Tienen muy claro que la conquista del poder por el proletariado en un país no significa, ni mucho menos, abolición del capitalismo. Mientras la clase obrera no haya derrocado a la clase dominante a escala mundial o en regiones decisivas, las primordiales y determinantes son las medidas políticas. En las zonas conquistadas, el proletariado sólo puede administrar, en el mejor interés propio, la penuria característica de la sociedad capitalista.
Más grave todavía, en la primavera de 1918, cuando los Estados capitalistas organizan el bloqueo económico y se lanzan a la guerra civil en apoyo de la burguesía rusa, la clase obrera y los campesinos rusos están inmersos en una situación económica desastrosa. ¿Cómo resolver los graves problemas de penuria alimenticia a la vez que hay que enfrentarse al sabotaje organizado por la clase capitalista? ¿Cómo organizar y coordinar los esfuerzos militares para replicar con eficacia a los ataques de los ejércitos blancos? Únicamente el Estado es capaz de hacer frente a ese tipo de tareas. Se trata sin lugar a dudas de un nuevo Estado el surgido tras la insurrección, pero, en bastantes niveles, siguen en él las categorías anteriores de funcionarios. Y para hacer frente a la amplitud de tareas como la guerra civil y la lucha contra el sabotaje desde dentro, las milicias del primer período no son suficientes; hay que crear un ejército rojo y órganos de represión especializados.
La clase obrera tiene las riendas del poder desde la revolución de Octubre y durante el período siguiente y las principales decisiones son tomadas por los soviets. Pero con bastante rapidez se va a abrir paso un proceso en el que los soviets van a ir perdiendo cada día más poder y sus medios de coerción en beneficio del Estado surgido tras la insurrección. En lugar de que sean los soviets los que controlan el aparato de Estado, los que ejercen su dictadura sobre el Estado, los que utilizan el Estado como instrumento para la clase obrera, es ese nuevo «órgano» –que los bolcheviques nombran, erróneamente, «Estado obrero»– el que empieza a minar el poder de los soviets y a imponerle sus propias directivas. El origen de esta evolución es la persistencia del modo de producción capitalista. El Estado postinsurreccional no sólo no ha empezado a extinguirse, sino que, muy al contrario, tiende a hincharse cada vez más. Esta tendencia va a acentuarse a medida que la marea revolucionaria va a dejar de extenderse, cuando no a retroceder, dejando cada día más aislada a la clase obrera de Rusia. Cuanta menos capacidad tenga el proletariado para presionar sobre la clase capitalista a escala internacional, menos capaz será de contrarrestar sus planes y, sobre todo, impedir las operaciones militares contra Rusia; así es cómo la burguesía va a disponer de un mayor margen de maniobra para estrangular la revolución en Rusia. Es en esa dinámica de la relación de fuerzas en la que el Estado postinsurreccional en Rusia va a desarrollarse. Es la capacidad de la burguesía para impedir la extensión de la revolución lo que hace que el Estado se vuelva cada vez más hegemónico y «autónomo».
Para hacer frente a la penuria creciente de bienes impuesta por los capitalistas, a las malas cosechas, al sabotaje de los campesinos, a las destrucciones causadas por la guerra civil, a las hambrunas y las epidemias resultantes, el Estado dirigido por los bolcheviques se ve obligado a tomar cada vez más medidas coercitivas de todo tipo, tales como la confiscación de las cosechas y el racionamiento de casi todo. Se ve también obligado a buscar lazos comerciales con los países capitalistas: esto no se plantea en un plano moral, sino de simple supervivencia. Sólo el Estado puede administrar directamente la penuria y el comercio, pero ¿quién controla al Estado?
¿Quién debe ejercer el control sobre el Estado?, ¿el partido o los consejos?
En aquella época, la idea de que el partido de la clase obrera debía tomar el poder en nombre de ella, el poder y por lo tanto los puestos de mando del nuevo Estado postinsurreccional es algo ampliamente compartido por los revolucionarios. Y es así como a partir de octubre de 1917, los miembros dirigentes del Partido bolchevique ocupan las más altas funciones del nuevo Estado y empiezan a identificarse con ese Estado mismo.
Esa idea hubiera sido puesta en entredicho y rechazada si, gracias a otras insurrecciones victoriosas, especialmente en Alemania, la clase obrera hubiera ido venciendo a la burguesía a nivel internacional. Tras una victoria así, el proletariado y sus revolucionarios habrían poseído los medios para poner en evidencia las diferencias y, en definitiva, los conflictos de intereses que existen entre Estado y revolución. Habrían podido criticar mejor los errores de los bolcheviques. Pero el aislamiento de la Revolución rusa hizo que el partido, a su vez, se planteara cada vez más como defensor del Estado en lugar de defender los intereses del proletariado internacional. Poco a poco la iniciativa se va de las manos de los obreros y el Estado va a desplegar sus tentáculos, volverse autónomo. El Partido bolchevique, por su parte, va a ser el primer rehén y el principal promotor de su desarrollo.
Durante el invierno de 1920-21, al final de la guerra civil, se agravan más todavía las hambres hasta el punto que la población de Moscú, de la que una parte intenta huir de la hambruna, desciende a la mitad y la de Petrogrado a la tercera parte. Se multiplican las revueltas campesinas y las protestas obreras. Una oleada de huelgas surge sobre todo en la región de Petrogrado, siendo los marineros de Cronstadt la punta de lanza de la resistencia contra la degradación de las condiciones de vida y contra el Estado. Establecen reivindicaciones económicas y políticas: junto al rechazo de la dictadura del partido, lo que plantean ante todo es la reivindicación de la renovación de los soviets.
El Estado, y a su cabeza el partido bolchevique, decide enfrentar violentamente a los obreros, considerándolos como fuerzas contrarrevolucionarias manipuladas por el extranjero. Por primera vez, el Partido bolchevique participa de manera homogénea en el aplastamiento violento de una parte de la clase obrera. Y esto ocurre en el momento en que se celebra el 50o aniversario de la Comuna de París y tres años después de que Lenin, en el congreso de fundación de la IC, escribiera la consigna de «Todo el poder a los soviets» en los estandartes de la Internacional. Aunque es el partido bolchevique el que asume concretamente el aplastamiento de Cronstadt, es todo el movimiento revolucionario el que está en el error sobre la naturaleza de esa sublevación. La Oposición obrera rusa, al igual que los partidos miembros de la Internacional, lo condenan claramente.
En respuesta a esa situación de descontento general creciente y para incitar a los campesinos a producir y a llevar sus cosechas a los mercados, se decide, en marzo de 1921, introducir la Nueva economía política (NEP), la cual no significa, ni mucho menos, un «retorno» al capitalismo por la sencilla razón de que éste no ha desaparecido, sino que es una adaptación a la penuria y a las leyes del mercado. Se firma al mismo tiempo un acuerdo comercial entre Gran Bretaña y Rusia.
Respecto a ese problema del Estado y de la identificación del partido con el Estado, existen divergencias en el partido bolchevique. Como lo hemos escrito en la Revista internacional nº 8 y nº 9, ya hay voces de comunistas de izquierda en Rusia que dan la alarma y advierten contra el peligro de un régimen capitalista de Estado. Ya en 1918, el periódico el Comunista protesta contra los intentos de disciplinar a la clase obrera. Aunque con la guerra civil la mayoría de las críticas quedan en un segundo plano, aunque bajo la agresión de los capitalistas extranjeros se cierran filas en el partido, se sigue sin embargo desarrollando una oposición contra el peso creciente de las estructuras burocráticas en el seno del partido. El grupo Centralismo democrático en torno a Osinski, fundado en 1919, critica la pérdida de iniciativa de los obreros y llama al restablecimiento de la democracia en el seno del partido, especialmente el la 9ª conferencia del otoño de 1920 en donde aquél denuncia la burocratización en auge.
El propio Lenin, quien sin embargo está asumiendo las más altas responsabilidades estatales, es quien mejor presiente el peligro que puede representar ese nuevo Estado para la revolución. Es a menudo el que más determinación expresa en sus argumentos, llamando y animando a los obreros a defenderse contra ese Estado.
En el debate sobre la cuestión sindical, por ejemplo, mientras que Lenin insiste en que los sindicatos deben servir para defender los intereses obreros, incluso contra el «Estado obrero» que sufre deformaciones burocráticas –prueba clara de que Lenin admite la existencia de un conflicto entre el Estado y la clase obrera–, Trotski reclama la integración total de los sindicatos en el «Estado obrero». Quiere terminar la militarización del proceso de producción, incluso después de la guerra civil. El grupo Oposición obrera, que aparece por vez primera en marzo de 1921 en el Xº congreso del partido, quiere que la producción esté controlada por los sindicatos industriales y éstos bajo el control del Estado soviético.
En el seno del partido, las decisiones se transfieren cada vez más de las conferencias del partido a las reuniones del Comité central y del Buró político recientemente constituido. La militarización de la sociedad que la guerra civil ha provocado se va extendiendo en profundidad desde el Estado hasta las filas del partido. En lugar de animar a la iniciativa de sus miembros en los comités locales, el partido somete la totalidad de la actividad política en su seno al control estricto de la dirección, a través de «departamentos» políticos, lo cual acaba plasmándose en la decisión del Xº congreso de marzo de 1921, de prohibir las fracciones en el partido.
En la segunda parte de este artículo, analizaremos la resistencia de la Izquierda comunista contra esas tendencias oportunistas y cómo la Internacional acabó siendo cada vez más el instrumento del Estado ruso.
D.V.
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
V - 1919: El programa de la dictadura del proletariado
- 4319 reads
El periodo 1918-20, la fase «heroica» de la oleada revolucionaria internacional inaugurada por la insurrección de octubre en Rusia, fue también el período en el que los partidos comunistas de entonces formularon el programa para superar el capitalismo e iniciar la transición hacia el comunismo.
En la Revista internacional nº 93 examinamos el programa del recién fundado Partido comunista de Alemania (KPD). Vimos que consistía esencialmente en una serie de medidas prácticas con el objetivo de guiar la lucha proletaria en Alemania para contribuir a que pasara del estadio de una revuelta espontánea a una conquista consciente del poder político. En la Revista internacional nº 94 publicamos «la Plataforma de la Internacional comunista» –escrita en su congreso fundacional como base para el reagrupamiento internacional de las fuerzas comunistas y como un bosquejo de las tareas revolucionarias ante los trabajadores de todos los países.
Casi exactamente al mismo tiempo, el Partido comunista de Rusia –el partido bolchevique– (PCR) publicaba su nuevo programa. El programa era muy próximo a la plataforma de la Internacional comunista (IC), entre otras cosas porque tenía el mismo autor, Nicolás Bujarin. En cierta medida, esta separación entre el programa de los partidos comunistas nacionales y la plataforma de la IC –y entre los propios programas entre sí– reflejaba la persistencia de concepciones federalistas heredadas del periodo de la socialdemocracia; y, como Bordiga subrayó más tarde, la incapacidad del partido mundial para sujetar a sus secciones nacionales a las prioridades de la revolución internacional, lo que tuvo serias consecuencias frente al retroceso de la oleada revolucionaria y el aislamiento y degeneración de la revolución en Rusia. Tendremos ocasión de volver sobre este problema particular. Sin embargo, es instructivo hacer un estudio específico del programa del PCR y compararlo con alguno de los arriba mencionados. El programa del KPD fue el producto de un partido que tenía como tarea dirigir a las masas hacia la toma del poder; la plataforma de la IC se concibió más como punto de referencia general para todos aquellos que pretendían reagruparse en la Internacional que como programa detallado de acción. De hecho, una de las ironías de la historia es que la IC no adoptara un programa formal y unificado más que en el VIº Congreso en 1928. Esta vez, también fue Bujarin el redactor del programa, pero en realidad dicho programa no fue sino el acta del suicidio de la Internacional pues había adoptado la infame teoría del socialismo en un solo país con lo que dejaba de existir como órgano del internacionalismo proletario.
El programa del PCR por su parte fue adoptado después de la destrucción del régimen burgués en Rusia y fue ante todo una precisa y detallada declaración de los objetivos y los métodos del nuevo poder. Dicho sucintamente, fue un programa para la dictadura del proletariado y como tal supone una valiosa indicación sobre el nivel de claridad programática alcanzado por el movimiento comunista de la época. No solo eso, a pesar de que no vacilaríamos en poner de relieve aquellas partes que la experiencia práctica ha puesto en cuestión o ha refutado definitivamente, también queremos subrayar que en lo esencial este documento permanece como un punto de referencia profundamente relevante para la revolución proletaria del futuro.
El programa del PCR se adoptó en el 8º Congreso del partido en marzo de 1919. La necesidad de revisar el viejo programa del partido que databa de 1908, se había acentuado desde 1917 cuando los bolcheviques habían abandonado la perspectiva de la «dictadura democrática» a favor de la conquista proletaria del poder y la revolución socialista mundial. En el momento del 8º congreso había numerosos desacuerdos dentro del partido acerca de qué vía debía tomar el poder soviético (volveremos sobre ello en un futuro artículo) y en algunos aspectos el programa expresaba un cierto compromiso entre las diferentes corrientes existentes en el partido; pero desde luego, del mismo modo que con la plataforma de la IC, el programa fue sobre todo el producto de las luminosas esperanzas y las prácticas radicales que caracterizaron la fase inicial de la revolución y fue capaz de satisfacer a la mayoría del partido. Incluso a aquellos que empezaban a sentir que el proceso revolucionario en Rusia no avanzaba con suficiente rapidez o que ciertos principios básicos estaban siendo puestos en cuestión.
El programa vino acompañado por un considerable trabajo de explicación y popularización – el ABC del Comunismo escrito por Bujarin y Preobrazhenski. Este libro se construyó alrededor de los puntos del programa pero es mucho más que un mero comentario; por sí mismo se convirtió en un clásico, una síntesis de la teoría marxista desde el Manifiesto comunista hasta la Revolución rusa, escrito en un estilo vivo y accesible que hizo de él un manual de educación política tanto para los miembros del partido como para las más amplias masas de trabajadores que apoyaban la revolución. Si este artículo va a focalizarse en el programa del PCR más que en el ABC del comunismo es porque un examen detallado de este último supera los límites de un único artículo y no por la importancia de este libro, que sigue siendo una lectura muy útil.
Es tan útil o más todavía por los numerosos decretos emitidos por el poder de los soviets durante las primeras fases de la revolución y hasta la Constitución de 1918, la cual define la estructura y el funcionamiento del nuevo poder. Esos documentos merecen ser estudiados como parte del « programa de la dictadura del proletariado » y eso tanto más porque, como Trotski escribió en su autobiografía, «durante esta fase, los decretos eran más propaganda que verdaderas medidas administrativas. Lenin estaba impaciente de decir al pueblo lo que era el nuevo poder, lo que sería más tarde y cómo se iba a proceder para alcanzar esos objetivos» (Mi vida). Esos decretos no sólo trataban de temas económicos y políticos urgentes –tales como la estructura del Estado y del ejército, la lucha contra la contrarrevolución, la expropiación de la burguesía y el control obrero sobre la industria, la conclusión de una paz separada con Alemania, etc.–, sino también muchos otros problemas sociales como el matrimonio y el divorcio, la educación, la religión, etc. Según palabras de Trotski también, esos decretos «quedarán para siempre en la historia como proclamas de un nuevo mundo. No sólo los sociólogos y los historiadores, sino también los futuros legisladores se habrán de inspirar en múltiples ocasiones de esas fuentes».
Pero, precisamente a causa de sus gigantescos objetivos, no podremos analizarlos en este artículo. Este artículo se centrará en el programa bolchevique de 1919 porque nos da la posición más sintética y concisa de las metas generales que el nuevo poder quería alcanzar y por el partido que las asumió.
La época de la Revolución proletaria
El programa comienza, como la plataforma de la IC, situándose en la nueva «era de la revolución proletaria comunista mundial», caracterizada, por una parte, por el desarrollo del imperialismo, la feroz lucha por la dominación mundial de las grandes potencias, y de esta forma, con el estallido de la guerra mundial imperialista, tenemos una expresión concreta del colapso del capitalismo; y, por otra parte, por la revuelta internacional de la clase trabajadora contra los horrores del capitalismo en declive, una revuelta que ha tomado la forma tangible de la insurrección de Octubre en Rusia y el desarrollo de la revolución en los países centrales del capitalismo, particularmente en Alemania y en Austria-Hungría. El programa mismo no trata de las contradicciones económicas del capitalismo que lo han dirigido al colapso; estas son examinadas en el ABC del Comunismo, aunque este último tampoco formula realmente una teoría coherente y definitiva sobre los orígenes de la decadencia del capitalismo. Pero al mismo tiempo y en sorprendente contraste con la plataforma de la IC, el programa no utiliza el concepto de capitalismo de Estado para describir la organización interna del régimen burgués en la nueva era; sin embargo, este concepto es elaborado en el ABC del Comunismo y en otras contribuciones teóricas de Bujarin sobre las cuales volveremos en un próximo artículo. Finalmente, de la misma forma que la plataforma de la IC, el programa insiste con firmeza en que la clase obrera no puede hacer la revolución «sin romper la relación y llevar una lucha sin piedad contra la perversión burguesa del socialismo que domina en los líderes de la socialdemocracia y de los partidos socialistas».
Habiendo afirmado su pertenencia a la nueva Internacional comunista, el programa se mueve a partir de ese momento hacia el tratamiento de las tareas prácticas de la dictadura del proletariado «tal y como tiene lugar en Rusia, una tierra cuya característica más notable es la predominancia numérica del estrato pequeño burgués de la población». Los intertítulos utilizados en este artículo corresponden al orden y los títulos de las secciones del programa del PCR.
Política general
La primera tarea de toda revolución proletaria –la revolución de una clase que carece de un poder económico en la vieja sociedad– debe ser la consolidación de su poder político y en línea con la Plataforma de la Internacional comunista y acompañando a las Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado, el programa del PCR en su sección «práctica» comienza afirmando la superioridad del sistema soviético sobre el sistema de la democracia burguesa. Frente a la pretendida universalidad de este sistema, aquél, basado en los lugares de trabajo más que en unidades territoriales de base, proclama abiertamente su carácter de clase ; en contraste con el parlamentarismo burgués, los soviets, basados en el principio de la movilización permanente mediante asambleas y la revocabilidad inmediata de los delegados, proporciona en consecuencia los medios para que la inmensa mayoría de la población explotada y oprimida ejerza un control auténtico sobre los órganos de poder del Estado y participe directamente en la transformación social y económica, todo ello sin distinción de raza, religión o de cualquier otro género. Al mismo tiempo, dado que en Rusia la inmensa mayoría de la población es campesina y que el marxismo solo reconoce una sola clase revolucionaria bajo la sociedad capitalista, el programa registra igualmente el papel dirigente del «proletariado urbano industrial» y subraya que «nuestra constitución soviética lo refleja asignando derechos preferenciales al proletariado industrial, a diferencia de las masas desunidas de la pequeña burguesía tanto del campo como de la ciudad». Concretamente como Victor Serge explica en su libro Un año de la Revolución rusa: «El Congreso panruso de los soviets se halla formado por representantes de los soviets locales, estando representadas las ciudades a razón de un diputado por cada 25000 habitantes y el campo a razón de un diputado por cada 125000 habitantes. Este artículo consagra la hegemonía del proletariado sobre los elementos rurales» (Edición en español de Siglo XXI, 1972).
El programa, y esto debe tenerse en cuenta, es un programa de partido y un verdadero partido comunista jamás puede satisfacerse con el status quo hasta haber alcanzado el objetivo último del comunismo en el cual ya no existe la necesidad del partido como un órgano separado. Esta es la razón por la que el programa insiste reiteradamente en la necesidad de que el partido luche por la participación creciente de las masas en la vida de los soviets, por elevar su nivel político y cultural, por combatir el chovinismo nacional y los prejuicios contra la mujer que todavía existen en el proletariado y en otras clases oprimidas. Hay que destacar que en el programa no hay ninguna teorización de la dictadura del partido. Eso vendrá después aunque desde el principio había una ambigüedad sobre si el partido toma o no el poder en nombre de la clase, tanto en los bolcheviques como en todo el movimiento revolucionario de la época. Más bien se desarrolla lo contrario: se manifiesta una clara conciencia de que dadas las difíciles condiciones a las que hace frente el bastión proletario ruso –retraso cultural, guerra civil– hay un serio peligro de burocratización del poder soviético, por lo cual insiste en toda una serie de medidas para combatir semejante peligro:
«1) Cada miembro del Soviet debe asumir un trabajo administrativo;
2) Debe haber una continua rotación de puestos, cada miembro del Soviet debe ganar experiencia en las distintas ramas de la administración;
Por grados, el conjunto de la clase trabajadora debe ser inducida a participar en los servicios administrativos».
En realidad, estas medidas fueron ampliamente insuficientes dado que el programa subestimaba las verdaderas dificultades provocadas por el cerco imperialista y la guerra civil; las condiciones de asedio, de hambre, la terrible realidad de una guerra civil de increíble ferocidad, la dispersión de las capas más avanzadas del proletariado en el frente, los complots de la contrarrevolución y la necesidad subsecuente del terror rojo; todo ello engulló la sangre de los Soviets y de otros órganos de la democracia proletaria, hundiéndolos más y más en un vasto y atrofiado aparato burocrático. Cuando se estaba redactando el programa, el compromiso de las capas más avanzadas de la clase en las tareas de la administración estatal había tenido el efecto perverso de sacarlos de la vida de la clase y de convertirlos en burócratas. En lugar de la tendencia planteada por Lenin en el Estado y la Revolución hacia la extinción del Estado, lo que se produjo fue la extinción progresiva de la vida de los soviets y el aislamiento progresivo del partido que se convirtió en una máquina estatal crecientemente divorciada de la autoactividad de las masas. En tales circunstancias, el partido en lugar de actuar como el crítico más radical del status quo, tendió a fusionarse con el Estado y se convirtió en un órgano de conservación social (para profundizar más en las condiciones del bastión proletario en esa época ver «El aislamiento significa la muerte de la revolución» en Revista internacional nº 75).
La rápida y trágica negación de la visión radical que Lenin había propuesto en 1917 – una situación que había avanzado considerablemente en el momento en que el programa del PCR fue adoptado – ha sido aprovechada frecuentemente por los enemigos de la revolución para probar que semejante visión era, en el mejor de los casos, pura utopía y en el peor una argucia táctica para ganar el apoyo de las masas y propulsar a los bolcheviques al poder. Para los comunistas, sin embargo, lo que prueba esa trágica realidad es que el socialismo en un solo país es imposible, pero que no es menos verdad que la democracia proletaria es la condición previa para la creación del socialismo. Sin embargo, en el programa hay una debilidad que consiste en pensar que la mera aplicación de los principios de la Comuna de París sobre la democracia proletaria bastaría, en el caso de Rusia, para llegar a la desaparición del Estado sin una declaración nítida y sin ambigüedad de que ello solo puede ser resultado del éxito de una revolución internacional.
El problema de las nacionalidades
Mientras en muchas cuestiones, no menos que sobre la cuestión de la democracia proletaria, el programa del PCR se encontró sobre todo con una dificultad práctica para aplicar las medidas propuestas en las condiciones de guerra civil, la sección sobre el problema de las nacionalidades estaba mal planteado desde el principio. El punto inicial es sin embargo correcto – «la importancia primordial de una política de unión de los proletarios y semi-proletarios de las diferentes nacionalidades para unirse en una lucha revolucionaria por la destrucción de la burguesía». Reconoce, asimismo, la necesidad de superar los recelos engendrados por largos años de opresión nacional. Sin embargo, el programa adopta el punto de vista expresado por Lenin desde los días de la IIª Internacional: el «derecho a la autodeterminación de las naciones» como la mejor vía para superar tales sospechas y aplicable incluso bajo el poder soviético. En ese punto, el autor del programa, Bujarin, dio un significativo paso atrás desde la posición que había defendido junto con Piatakov y otros durante la guerra imperialista: a saber que la consigna de autodeterminación nacional es «primero que nada utópica (pues no puede realizarse bajo el capitalismo) pero al mismo tiempo es nociva por las ilusiones que disemina» (carta al Comité central bolchevique, noviembre 1915).
Y como Rosa Luxemburgo pone de manifiesto en su folleto la Revolución rusa, la política de los bolcheviques que permitía que las «naciones oprimidas» se emanciparan del poder soviético había conducido simplemente a que los proletarios fueran sobreexplotados por sus burguesías que se encontraron con esa «autodeterminación» recién estrenada y, sobre todo, dio pie a toda clase de maniobras por parte de las grandes potencias imperialistas. Los mismos resultados desastrosos se obtuvieron en los países «coloniales» como Turquía, Irán o China donde el poder soviético intentó aliarse con la burguesía «revolucionaria». En el siglo pasado Marx y Engels habían apoyado ciertas luchas de liberación nacional porque en ese período el capitalismo tenía un papel progresivo que desempeñar frente a los restos feudales y despóticos de eras anteriores.
En ese periodo de la historia la «autodeterminación» no significaba otra cosa que «autodeterminación para la burguesía». Pero en la época de la revolución proletaria, donde la todas las fracciones de la burguesía son igualmente reaccionarias y constituyen un obstáculo para el progreso humano, la adopción de semejante política prueba que es extremadamente dañina para las necesidades de la revolución proletaria (ver nuestro folleto Nación o clase y el artículo sobre la cuestión nacional de la Revista internacional nº 67). La única forma que existe para luchar contra los enemigos nacionales dentro de la clase obrera es el desarrollo de su lucha de clase internacional.
Cuestiones militares
Esta es, inevitablemente, una sección importante del programa dado que fue escrito cuando la guerra civil interna seguía haciendo estragos. El programa afirma ciertas cuestiones básicas: la necesidad de la destrucción de los viejos ejércitos burgueses y que el nuevo Ejército rojo debe ser un instrumento para la defensa de la dictadura del proletariado. Ciertas medidas son propuestas para asegurarse que el nuevo ejército sirva realmente a las necesidades del proletariado: que «debe estar exclusivamente compuesto por los proletarios y los estratos semiproletarios cercanos al campesinado»; que el entrenamiento y la instrucción del ejército serán «efectuados sobre la base de la solidaridad de clase y la formación socialista», para cuyo fin «deben existir comisarios políticos escogidos entre los comunistas más fieles y abnegados, para cooperar con el mando militar», a la vez un nuevo estrato de oficiales compuesto de obreros y campesinos conscientes debe ser preparado y entrenado para los papeles dirigentes del ejército para asegurar una reducción efectiva de la separación entre el proletariado y el ejército; debe existir «la asociación más fuerte posible entre las unidades militares y las factorías y centros de trabajo, los sindicatos y las organizaciones de los campesinos pobres», mientras que el periodo de acuartelamiento debe ser «reducido al mínimo imprescindible». El uso de expertos militares heredados del antiguo régimen es aceptado a condición de que tales elementos sean supervisados estrictamente por los órganos de la clase obrera. Prescripciones de tal género expresan la conciencia más o menos intuitiva de que el Ejército rojo es particularmente vulnerable, pudiendo zafarse del control político de clase obrera; pero dado que se trata del primer Ejército rojo y del primer Estado soviético de la historia esa conciencia es inevitablemente limitada tanto a nivel teórico como práctico.
El último párrafo de la sección plantea sin embargo problemas cuando dice que «la petición de la elección de los oficiales, la cual tiene gran importancia como cuestión de principio en relación con el ejército burgués cuyos jefes eran especialmente entrenados para constituir un aparato de sumisión de clase sobre los soldados comunes (y a través de ellos del conjunto de las masas) deja de tener relevancia como cuestión de principio respecto al ejército de clase de los obreros y los campesinos. Una posible combinación de elección y nombramiento desde arriba puede ser un expediente adecuado para el ejército revolucionario de clase en el terreno práctico».
Es verdad que la elección y la toma de decisiones colectiva tiene sus limitaciones en el contexto militar – particularmente en el fragor de la batalla – pero el párrafo parece subestimar el grado con el que el nuevo ejército estaba reflejando la burocratización del Estado al revivir muchas de las viejas normas de subordinación. De hecho, una «Oposición militar», relacionada con el grupo Centralismo democrático, había surgido ya en el partido y había sido particularmente virulenta en la crítica de la tendencia a desviarse de «los principios de la Comuna» en la organización del Ejército. Estos principios no son solo importantes desde el punto de vista práctico sino sobre todo porque crean las mejores condiciones para que la vida política del proletariado se difunda en el ejército. Pero durante el periodo de la guerra civil ocurrió lo contrario: la imposición de los métodos militares «normales» ayudó a crear un clima a favor de la militarización de todo el poder soviético. El jefe del Ejército rojo, Trotski, se convirtió en portavoz de tal postura durante el periodo 1920-21.
El problema básico que abordamos aquí es el problema del Estado del periodo de transición. El Ejército rojo –lo mismo que la fuerza especial de seguridad, la Cheka, la cual no es ni siquiera mencionada en el programa– es un órgano estatal por excelencia y aunque puede ser utilizado para salvaguardar las posiciones de la revolución, no puede ser considerado en manera alguna como un órgano proletario y comunista. Incluso aunque estuviera únicamente compuesto de obreros (lo cual era totalmente imposible en Rusia) aparece inevitablemente como un órgano alejado de la vida colectiva de la clase. Resultó particularmente dañino que el Ejército rojo, así como otras instituciones del Estado, eludieran cada vez más el control de los consejos obreros; al mismo tiempo, la disolución de los Guardias rojos, basados en las factorías, privó a la clase de los medios de autodefensa propios contra el peligro de degeneración interna. Pero esas son lecciones que no podían aprenderse sino a través de la despiadada escuela de la experiencia revolucionaria.
La justicia proletaria
Esta sección complementa la dedicada a política general. La destrucción del viejo Estado burgués trae consigo la sustitución de los viejos tribunales burgueses por un nuevo aparato de justicia en el cual los jueces son elegidos entre los trabajadores y los jurados entre las masas de la población laboriosa; el nuevo sistema de justicia debe ser simplificado al máximo y hacerse más accesible a la población que el laberinto de los altos y tribunales y los tribunales ordinarios. Los métodos penales tienen que ser depurados de cualquier actitud de revancha y convertirse en constructivos y educativos. El objetivo a largo plazo es que «el sistema penal se transforme en un sistema de medidas de carácter educativo» en una sociedad sin clases ni Estado. En el ABC del comunismo se subraya no obstante que las exigencias urgentes de la guerra civil requieren que los tribunales populares sean completados por tribunales revolucionarios para tratar no los crímenes sociales «ordinarios», sino las actividades de la contrarrevolución. La justicia sumarísima que impusieron esos tribunales era el producto de una necesidad urgente, aunque se cometieron abusos y la introducción de métodos más humanos fue pospuesta indefinidamente. Así, la pena de muerte, abolida por uno de los primeros decretos del nuevo poder soviético en 1917, fue rápidamente restablecida para luchar contra el Terror blanco.
Educación
De la misma forma que las reformas penales, los esfuerzos del poder soviético por cambiar el sistema educativo se vieron afectados por las exigencias de la guerra civil. Además, dado el extremo retraso de las condiciones sociales en Rusia, donde el analfabetismo estaba muy extendido, muchas de las medidas propuestas se limitaban a capacitar a la población rusa para alcanzar un nivel de educación que ya habían alcanzado las más avanzadas democracias burguesas. Así, el llamamiento por una educación libre, para ambos sexos y obligatoria para todos los niños hasta los 17 años; la provisión de guarderías y escuelas maternales para liberar a las mujeres de la cárcel doméstica; eliminar la influencia religiosa en las escuelas; provisión de facilidades extra escolares tales como la educación de adultos, bibliotecas, cines etc.
Sin embargo, el objetivo a largo plazo era «la transformación de la escuela de un órgano para el mantenimiento de la dominación de clase de la burguesía en un órgano para la completa abolición de la división de clases de la sociedad encaminado a la regeneración comunista de la sociedad».
Con ese fin, la educación unificada con el trabajo fue un concepto clave, elaborado de forma más completa en el ABC del comunismo, su función era concebida como un comienzo de la superación de la división entre escuelas primarias, secundarias y de grado superior, entre escuelas comunes y escuelas de élite. Aquí, de nuevo, se reconocía que si bien la escuela era el ideal de la más avanzada educación, la escuela unificada con el trabajo fue vista como un factor crucial en la abolición comunista de la división del trabajo.
La esperanza estaba en que desde la más temprana etapa de la de la vida del niño no debía existir ninguna rígida separación entre la educación mental y el trabajo productivo, es decir que «en la sociedad comunista, no habrá corporaciones cerradas, no habrá gremios estereotipados, no habrá petrificados grupos de especialistas. El más brillante hombre de ciencia será a la vez un capacitado trabajador manual. Las primeras actividades del niño tomarán la forma de un juego y gradualmente pasará al trabajo en una imperceptible transición, eso quiere decir que el niño aprende desde el principio en relación con el trabajo manual, viéndolo no como una necesidad desagradable o como un castigo, sino como una expresión natural y espontánea de sus facultades. El trabajo será visto como una necesidad, de la misma forma que el deseo por comer o beber; esta necesidad debe ser instigada y desarrollada en la escuela comunista».
Estos principios básicos seguirán siendo válidos en una futura revolución. Contrariamente a ciertas tendencias del anarquismo, la escuela no puede ser abolida de la noche a la mañana, pero su aspecto como instrumento para imponer la disciplina y la ideología burguesa puede ser atacado directamente desde el principio, no solo respecto al contenido de lo que es enseñado (el ABC del comunismo insiste mucho en que en todas las áreas del saber la escuela debe desarrollar una visión proletaria) pero sobre todo en la forma en la que la enseñanza se imparte (el principio de la democracia directa debe sustituir en todo lo que sea posible la vieja jerarquía de la escuela).
Del mismo modo, el abismo entre trabajo manual y trabajo mental debe ser atacado desde el principio. En la Revolución rusa tuvieron lugar numerosos experimentos en esa dirección e incluso, aunque se vieron paralizados por la guerra civil, continuaron durante los años 20. Desde luego, uno de los signos del triunfo de la contrarrevolución fue que las escuelas volvieron a ser instrumentos de imposición de la ideología y jerarquía burguesas, aunque se les pusiera la etiqueta del «marxismo» estalinista.
Religión
La inclusión de una sección específica sobre la religión en el programa del partido era expresión del retraso de las condiciones materiales y culturales de Rusia. Ello obligó al nuevo poder a «completar» ciertas tareas que no había realizado el viejo régimen, en particular, la separación entre la Iglesia y el Estado y la abolición de la subvención estatal de la religión. Sin embargo, esta sección explica también que el partido no puede quedarse satisfecho con esas medidas «que la democracia burguesa incluye en sus programas pero que nunca es llevada hasta el final por los lazos evidentes que hay entre el capital y la propaganda religiosa». Había también objetivos a largo plazo guiados por el reconocimiento de que «sólo la conciencia completa y la plena actividad y participación de las masas en las actividades económicas y sociales pueden llevar a la completa desaparición de los prejuicios religiosos». En otras palabras, la alienación religiosa no puede ser eliminada sin eliminar la alienación social y ello solo es posible en una sociedad comunista plena. Eso no significa que entre tanto los comunistas adopten una actitud pasiva ante las ilusiones religiosas que puedan existir en las masas; al contrario, luchan contra ellas defendiendo activamente una concepción científica del mundo. Pero eso sólo puede realizarse a través de un trabajo de propaganda. Era totalmente ajeno a los bolcheviques abogar por la supresión forzosa de la religión. Otra marca del estalinismo fue atreverse a proclamar con arrogancia que habían construido el socialismo porque habían extirpado por la fuerza la religión. Al contrario, a la vez que defendían un ateísmo militante, los comunistas y el nuevo poder revolucionario deben «evitar todo lo que pueda herir el sentimiento de los creyentes, lo cual solo puede conducir a reforzar el fanatismo religioso». Esta postura es totalmente contraria a la del anarquismo que es partidario del método de la provocación directa y el insulto.
Estas prescripciones básicas no han perdido relevancia en la actualidad. La esperanza, expresada en los primeros escritos de Marx, de que la religión hubiera muerto para el proletariado, no se ha cumplido. Tanto la persistencia de enormes retrasos económicos y sociales en muchas partes del mundo como la decadencia y la descomposición de la sociedad burguesa, con su tendencia a volver hacia formas extremadamente reaccionarias de pensamiento y comportamiento, han asegurado a la religión y sus diferentes variantes un papel de poderosa fuerza de control social. Por consiguiente, los comunistas tienen todavía ante sí la tarea de luchar contra «los prejuicios religiosos de las masas».
Cuestiones económicas
La revolución proletaria comienza necesariamente como una revolución política ya que la clase obrera no dispone de medios de producción ni de propiedad social, por lo que necesita la palanca del poder político para poder empezar la transformación social y económica que conduce a una sociedad comunista. Los bolcheviques tenían especial claridad sobre el hecho de que esta transformación sólo podría ser llevada a su conclusión a escala global, aunque como ya hemos señalado, el programa del PCR, incluso en esta sección, contenía una serie de formulaciones ambiguas que hablan del establecimiento del comunismo completo como una especie de progresivo desarrollo dentro del «poder soviético», sin dejar claro si se refiere al poder soviético existente en Rusia o a una república mundial de los consejos obreros. En lo fundamental, sin embargo, las medidas económicas propugnadas en el programa eran relativamente modestas y realistas. Un poder revolucionario no puede evitar plantearse, desde el principio, las cuestiones económicas, ya que es precisamente el caos económico provocado por el capitalismo lo que impulsa al proletariado a actuar para que la sociedad pueda proporcionar como mínimo lo que necesita para subsistir. Este fue el caso en Rusia donde la reivindicación del «pan» fue uno de los principales factores de movilización. Sin embargo toda ilusión de que la clase obrera podría, tranquila y pacíficamente, enderezar la vida económica quedó rápidamente frustrada por el inmediato y brutal cerco imperialista a Rusia, y la contrarrevolución de los ejércitos blancos que, junto a los estragos de la guerra mundial «legaron una situación absolutamente caótica» al proletariado victorioso. En tales condiciones, los primeros objetivos del poder soviético en la esfera económica, fueron:
– completar la expropiación de la clase dominante, el control de los principales medios de producción por parte del poder soviético.
– centralizar las actividades económicas en todas las áreas bajo dominio soviético (incluidas las existentes en «otros» países) bajo un plan común. El objetivo de esa planificación era asegurar «un crecimiento generalizado en las fuerzas productivas del país», no por el bien del país, sino para asegurar «un rápido incremento de los bienes que urgentemente necesita la población»;
– integrar gradualmente la producción urbana a pequeña escala (artesanado) en el sector socializado a través del desarrollo de cooperativas así como otras formas más colectivas ;
– utilizar al máximo toda la fuerza de trabajo disponible, a través de «la movilización general, por parte del poder soviético de todos los miembros de la población, física y mentalmente aptos para el trabajo»;
– estimular una nueva disciplina del trabajo basada en un sentido colectivo de responsabilidad y solidaridad;
– aprovechar al máximo los beneficios de la investigación científica y la tecnología, incluyendo la utilización de especialistas heredados del antiguo régimen.
Estas líneas maestras siguen siendo fundamentalmente válidas, tanto en los primeros momentos del poder proletario cuando se necesita producir para cubrir las necesidades de un área determinada, como cuando verdaderamente comience la construcción comunista por la república mundial de los consejos obreros. El principal problema, se planteó en este terreno dada la dramática contradicción existente entre los objetivos generales y las condiciones inmediatas. La tentativa de aumentar la capacidad de consumo de las masas quedó rápidamente frustrada por las exigencias de la guerra civil, que llevaron a Rusia a una caricatura de economía de guerra. Tan grande fue el caos consiguiente a la guerra civil que «el desarrollo de las capacidades productivas del país» ni siquiera pudo arrancar. En vez de ello, las capacidades productivas de Rusia, ya brutalmente disminuidas por la guerra imperialista, resultaron aún más mermadas por los estragos de la guerra civil, y por la necesidad de vestir y alimentar al Ejército rojo que combatía la contrarrevolución. Que esta economía resultara firmemente centralizada y que, en las condiciones de caos financiero que existían, estuviera virtualmente privada de formas monetarias, llevó a lo que se conoció como «comunismo de guerra».
Pero esto no significa, en absoluto, que las necesidades militares no se impusieran cada vez más sobre los verdaderos objetivos y métodos de la revolución proletaria. Para poder mantener su carácter político colectivo la clase obrera necesita asegurar un mínimo de sus necesidades básicas materiales, para así poder disponer del tiempo y la energía que requiere su participación en la actividad política, Pero ya hemos visto cómo, en vez de esto, la clase obrera sufrió durante la guerra civil una penuria absoluta, y sus mejores elementos se dispersaron en el frente o quedaron anegados en la creciente burocracia «soviética», sujeta a un verdadero proceso de «desclasamiento». Mientras, otros huían al campo o trataban de sobrevivir trapicheando o robando; aquellos que permanecían en las escasas fábricas que aún se mantenían en pie, se vieron forzados a trabajar aún más horas que antes y a menudo bajo la vigilancia inquisidora de destacamentos del Ejército rojo. El proletariado ruso aceptó convencido tales sacrificios aunque, y dado que no fueron compensados por la extensión de la revolución, a la larga se vio profundamente perjudicado sobre todo en su capacidad de defender y mantener su dictadura sobre la sociedad.
El programa del PCR, como ya hemos visto, supo ver el peligro de la creciente burocratización en este período, y propuso toda una serie de medidas para combatirla. Pero si bien el apartado «político» del programa apuesta decididamente por la defensa de los soviets como el mejor medio para mantener la democracia proletaria; los apartados dedicados a las cuestiones económicas insiste en el papel de los sindicatos tanto en la gestión de la economía como en la defensa de los trabajadores frente a los excesos de la burocracia: «La participación de los sindicatos en la conducción de la vida económica, y su compromiso con las amplias masas populares en esa labor, les hará ser, al mismo tiempo, nuestra principal ayuda en la campaña contra la burocratización del poder soviético. Esto también facilitará el establecimiento de un control efectivo sobre los resultados de la producción».
Es completamente cierto que el proletariado, la clase políticamente dominante, necesita también ejercer al máximo un control directo sobre el proceso de producción y –comprendiendo que las tareas políticas no pueden ser subordinadas a las económicas, sobre todo en el período de la guerra civil– esto sigue siendo válido a través de todas las fases del período de transición. Si los trabajadores no logran «mandar» en las fábricas difícilmente serán capaces de sustentar el control político sobre toda la sociedad. Lo que sí es erróneo, en cambio, es que los sindicatos puedan cumplir esa tarea. Por el contrario y dada su verdadera naturaleza, los sindicatos fueron mucho más sensibles al virus de la burocratización, y no es por tanto casualidad si los sindicatos se convirtieron en los órganos del creciente Estado burocrático en las fábricas, aboliendo o absorbiendo a los comités de fábricas que habían sido un producto del impulso revolucionario de 1917, y que eran una expresión mucho más directa de la vida de la clase, y una base mucho más adecuada para resistir la burocratización y regenerar el sistema soviético en su conjunto. Pero los comités de fábrica ni siquiera aparecen mencionados en el programa. Es cierto que en esos comités pesaban frecuentemente incomprensiones de tipo localista y sindicalista, que entendían cada fábrica como si fuera propiedad privada de los trabajadores que en ella trabajaban: durante los desesperantes días de la guerra civil tales ideas alcanzaron su punto culminante en la práctica de los obreros que canjeaban sus «propios productos» por alimentos o combustibles. Pero la respuesta a tales errores no consistía en que tales comités fueran absorbidos por los sindicatos y el Estado, sino en asegurar que funcionaran como órganos de centralización proletaria vinculándolos mucho más estrechamente a los soviets obreros –lo cual era obviamente posible dado que eran las mismas asambleas obreras las que elegían sus representantes para el soviet local como para su comité de fábrica.
A estas observaciones debemos añadir las dificultades de los bolcheviques para comprender que los sindicatos se habían quedado caducos como órganos de la clase (lo que se confirmaba, precisamente, por el surgimiento de la forma soviética), lo que tuvo graves consecuencias en la Internacional, especialmente tras 1920, cuando la influencia de los comunistas rusos fue decisiva para impedir que la Internacional comunista adoptara una posición tajante sobre los sindicatos.
Agricultura
La base desde la que el programa del PCR se planteaba la cuestión campesina había sido señalada ya por Engels respecto a Alemania. Mientras que las grandes explotaciones capitalistas sí podrían ser socializadas con bastante rapidez por el poder proletario, no es posible obligar a los pequeños agricultores a unirse a ese sector, sino que deben ser ganados progresivamente, sobre todo merced a la capacidad del proletariado de demostrar en la práctica la superioridad de los métodos socialistas.
En un país como Rusia en el que las relaciones precapitalistas aún dominaban gran parte del campo, y en la que la expropiación de los grandes haciendas, durante la revolución, fragmentó la tierra en pequeñas propiedades campesinas, esto era aún más válido. Así pues, la política del partido sólo podía ser la de estimular, por un lado, la lucha de clases entre los pobres campesinos semiproletarios y los campesinos ricos y los capitalistas rurales, ayudando a crear organismos especiales para el campesinado pobre y el proletariado agrícola, que constituirían el principal apoyo a la extensión y la profundización de la revolución en el campo. Y, por otro lado, establecer un modus vivendi con los campesinos de pequeñas y medianas propiedades, ayudándoles materialmente con semillas, abonos, tecnología, etc. de manera que pudieran aumentar sus cosechas, al mismo tiempo que se fomentaban las cooperativas y comunidades, como pasos de una transición hacia una verdadera colectivización. «El partido aspira a separarlo (al campesinado medio) de los campesinos ricos, llevándolo al lado del proletariado, prestando una especial atención a sus necesidades. Intenta superar su atraso en materia cultural con medidas de carácter ideológico, evitando cuidadosamente medidas de tipo coercitivo. En todas aquellas ocasiones en que se afecte a sus intereses no deberemos dudar en llegar a acuerdos prácticos, haciéndoles concesiones y también promoviendo la construcción socialista».
Dada la terrible escasez que se abatió sobre Rusia tras la insurrección, el proletariado no podía ofrecer casi nada, en cuanto a mejoras materiales, a estas capas. Por otra parte, bajo el comunismo de guerra, se cometieron multitud de abusos contra los campesinos en las requisas de grano con el que alimentar al ejército y a las ciudades hambrientos. Aún así, esto está muy lejos de las colectivizaciones forzosas del estalinismo, que se basó en la una monstruosa identificación entre la expropiación violenta de la pequeña burguesía (impuesta, por otra parte, por la economía de guerra capitalista) y la consecución del socialismo.
Distribución
«En la esfera de la distribución, la tarea del poder soviético es hoy la de continuar, indefectiblemente, la sustitución del comercio por una decidida distribución de los bienes, a través de un sistema organizado por el Estado a escala nacional. El objetivo es alcanzar la organización del conjunto de la población en una red integral de comunidades de consumidores, capaces de distribuir las mercancías necesarias del modo más rápido, decidido y económico, con el menor gasto de trabajo; al mismo tiempo que se centraliza rigurosamente todo el aparato distributivo». Las asociaciones cooperativas que entonces existían, y que eran calificadas de «pequeño-burguesas», fueron en lo posible transformadas en «comunas de consumidores dirigidas por proletarios o semiproletarios».
Este pasaje expresa toda la amplitud y al mismo tiempo todas las limitaciones de la Revolución rusa. La colectivización de la distribución es desde luego parte íntegra del programa revolucionario, y este apartado muestra lo seriamente que se lo tomaron los bolcheviques. Pero los progresos que hicieron fueron enormemente exagerados durante el período del comunismo de guerra, precisamente por las circunstancias de ese momento. El comunismo de guerra no supuso más que la colectivización de la miseria, y fue en gran parte impuesto por una máquina estatal que se alejaba a pasos agigantados de las manos de los trabajadores. La fragilidad de las bases de esta colectivización de la distribución se puso de manifiesto cuando tras la guerra civil interna, se produjo rápidamente un retorno a la empresa y el comercio privados (lo que, en todo caso, ya había florecido en el período del comunismo de guerra bajo la forma de mercado negro),
Es verdad que el proletariado tendrá que colectivizar amplios sectores del aparato productivo tras la insurrección triunfante en una región del mundo, y que deberá hacer lo mismo con muchos aspectos de la distribución. Pero si bien tales medidas pueden tener una cierta continuidad con las políticas que desarrolle una revolución victoriosa a escala mundial, nunca lo primero puede identificarse con esto último. La verdadera colectivización de la distribución depende de la capacidad del nuevo orden social para «disponer de mercancías» más efectivamente que en el capitalismo (aún cuando la naturaleza de las mercancías difiera sensiblemente). La escasez material y la pobreza engendran unas nuevas relaciones mercantiles, la abundancia material, en cambio, es la única base sólida para el desarrollo de una distribución colectivizada y para una sociedad que «inscribe en su banderas: de cada cual según sus posibilidades; a cada cual según sus necesidades» (Marx, Crítica del Programa de Gotha, 1875).
Dinero y Banca
Otro tanto sucede con el dinero, el vehículo que «normalmente» utiliza la distribución bajo el capitalismo: dada la imposibilidad de instalar inmediatamente un comunismo total, todavía menos en un sólo país, el proletariado sólo puede adoptar una serie de medidas que tiendan hacia una sociedad sin dinero. Sin embargo, las ilusiones del comunismo de guerra –en el que el colapso de la economía se tomó por su reconstrucción comunista– llevó a un tono exageradamente optimista en éste como en otros aspectos ya mencionados. Igual de exageradamente optimista es la noción de que la simple nacionalización de la banca, y la fusión de las distintas entidades en un único banco estatal, serían los primeros pasos hacia «la desaparición de los bancos y su conversión en una central contable de la sociedad comunista». Resulta dudoso que órganos tan fundamentales para las operaciones del capital puedan ser arrebatados de ese modo, aún cuando la incautación física de los bancos será por supuesto necesaria como uno de los primeros objetivos revolucionarios para paralizar el brazo del capital.
Finanzas
«Cuando empieza la socialización de los medios de producción confiscados a los capitalistas, el poder estatal deja de ser un aparato parasitario que se alimenta del proceso productivo. De nuevo, aquí, comienza su transformación en una organización plenamente dedicada a la función de administrar la vida económica del país. A tal efecto, el presupuesto estatal será el presupuesto global de la economía nacional». Una vez más aunque las intenciones fueran laudables, la amarga experiencia mostró cómo, en las condiciones de aislamiento y estancamiento de la revolución, incluso el nuevo Estado-Comuna se transformó progresivamente en un cuerpo parásito que creció a expensas de la revolución y de la clase obrera. Aun ni siquiera en las mejores condiciones puede decirse que la mera centralización de las finanzas en manos del Estado lleve «naturalmente» desde una economía que antes funcionaba basada en la ley del beneficio, hacia otra basada en las necesidades humanas.
El problema de la vivienda
Esta sección del programa está mucho más implicada en las necesidades y posibilidades inmediatas. Una victoria del poder proletario debe dar los primeros pasos para eliminar la falta de viviendas y el hacinamiento, como así hizo el poder soviético después de 1917, cuando «expropió todas las casas pertenecientes a los señores capitalistas y las entregó a los soviets de las ciudades. Esto llevó a las masas obreras de los suburbios a las mansiones burguesas. Entregó las mejores viviendas a las organizaciones obreras, corriendo el Estado con los gastos de su mantenimiento, e igualmente proporcionó muebles, etc., a las familias obreras». Pero, una vez más, los objetivos más constructivos del programa – eliminar el chabolismo y facilitar una vivienda digna para todos – resultaron severamente frustrados en un país devastado por la guerra. Y cuando, más tarde, el régimen estalinista se embarcó en un masivo programa de viviendas, la pesadilla que resultó de ese programa (los infames barracones para obreros de estilo cuartelario de los países del antiguo bloque del Este) no fueron ciertamente la solución al «problema de la vivienda».
Evidentemente, la solución a largo plazo del problema de la vivienda pasa por una completa transformación de las condiciones de vida tanto urbanas como rurales, por la abolición de la antítesis entre la ciudad y el campo, la reducción del gigantismo urbano y la distribución racional de la población obrera en toda la faz de la Tierra. Y, por supuesto, estas grandiosas transformaciones no pueden ser llevadas a cabo hasta después de una derrota definitiva de la burguesía.
Protección al trabajo y bienestar social
Las medidas que se tomaron inmediatamente en este terreno, habida cuenta de las extremas condiciones de explotación que prevalecían en Rusia, fueron simplemente la satisfacción de unas reivindicaciones mínimas por las que el movimiento obrero llevaba luchando mucho tiempo: la jornada de 8 horas, los subsidios de enfermedad y desempleo, las vacaciones pagadas y las bajas por maternidad etc. Sin embargo, como reconoce el propio programa, muchas de estas adquisiciones debieron ser suspendidas o modificadas debido a las exigencias de la guerra civil. Sin embargo, el programa pide al partido que luche no sólo por esas reivindicaciones inmediatas, sino por algunas mucho más radicales –en particular la reducción de la jornada a seis horas, lo que proporcionaría más tiempo para ser dedicado a la formación no sólo en aspectos relacionados con el trabajo, sino sobre todo en la administración del Estado. Esto fue crucial ya que, como hemos señalado, una clase obrera agotada por el trabajo diario no tendrá el tiempo y la energía necesarios para la actividad política y el funcionamiento del Estado.
Higiene pública
Este es, una vez más, un aspecto en el que la lucha por «reformas» se vio seriamente dificultado por las terribles condiciones de vida del proletariado ruso (enfermedades relacionadas con el hacinamiento, inobservancia de medidas de higiene y seguridad en el trabajo). Así «el Partido comunista de Rusia se plantea como tareas inmediatas:
1) luchar decididamente por la extensión de medidas sanitarias en interés de los trabajadores tales como:
a) la mejora de las condiciones sanitarias en todos los lugares públicos: la protección de la tierra, el agua, y el aire,
b) la organización de cocinas comunitarias y de un suplemento alimenticio basado en criterios científicos e higiénicos,
c) medidas para prevenir la extensión de enfermedades contagiosas,
d) legislación sanitaria;
2) una campaña contra enfermedades sociales (tuberculosis, enfermedades venéreas, alcoholismo);
3) la prestación de asistencia y tratamientos médicos gratuitos para toda la población».
Muchas de estas medidas, aparentemente básicas, han sido ya conseguidas en numerosas regiones del planeta. Y, sin embargo, el problema no ha hecho más que incrementarse. Para empezar, la burguesía, enfrentada al desarrollo de la crisis, aplica en todas partes recortes a las prestaciones médicas, algo que empezaba a considerarse «normal» en los países capitalistas avanzados. En segundo lugar, la agravación de la decadencia capitalista ha ahondado muchos otros problemas, sobre todo los derivados de una «progresiva» destrucción del medio ambiente natural. Y aunque el programa del PCR mencione sólo brevemente la necesidad de «proteger la tierra, el agua y el aire», cualquier programa futuro deberá reconocer la enorme tarea que esto representa tras décadas de envenenamiento sistemático de la «tierra, el agua y el aire».
CDW
El programa del PCR se concentró especialmente en la elaboración de las medidas políticas inmediatas que el régimen proletario debe asumir para asegurar su supervivencia y para extender y profundizar la revolución. Pero durante ese período hubo también tentativas de desarrollar una comprensión más teórica y científica de las tareas del período de transición. El próximo artículo de esta serie examinará críticamente el más famoso de estos intentos: Cuestiones económicas del período de transición, de N. Bujarin.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [62]
Izquierda comunista de Italia - Sobre el folleto Entre las sombras del bordiguismo y de sus epígonos (Battaglia comunista)
- 4849 reads
Quienes se plantean cuestiones hoy sobre las perspectivas revolucionarias de la clase obrera se ven ante una dispersión importante del medio político proletario ([1]). El acercamiento a ese medio por parte de las nuevas fuerzas militantes que están surgiendo está entorpecido por varios factores. Primero hay que contar con la presión general de las campañas mediáticas en contra del comunismo. Luego con la confusión sembrada por las corrientes izquierdistas del aparato político de la burguesía así como de la retahíla de grupos y publicaciones parásitas que no se reclaman del comunismo sino para ridiculizar su contenido y su forma organizativa ([2]). Y, por fin, el hecho de que las diversas componentes organizadas de la propia Izquierda comunista casi siempre se ignoran mutuamente, no soportando la necesaria confrontación pública de sus posiciones políticas, tanto en el plano de los principios programáticos como en el de sus orígenes organizativos. Semejante actitud es una traba para esclarecer las posiciones políticas comunistas, para comprender tanto lo que comparten las diferentes tendencias de este medio como las divergencias que las oponen y explican su existencia organizativa separada. Por esto pensamos que todo lo que vaya en el sentido de romper con esta actitud es digno de ser saludado, desde el momento en que se trata de una preocupación política de clarificar pública y seriamente las posiciones y análisis de las demás organizaciones.
Esta clarificación es tanto más importante porque concierne a grupos que se presentan como los herederos directos de la Izquierda italiana. La Izquierda italiana está formada efectivamente por varias organizaciones y publicaciones que se reivindican todas ellas del mismo tronco –el Partido comunista de Italia en los años 20 (la oposición más consecuente a la degeneración estalinista de la Internacional comunista)–, y de la misma filiación organizativa –la constitución del Partito comunista internazionalista (PCI) en Italia en 1943. Éste iba a hacer surgir dos tendencias en 1952: el Partito comunista internazionalista (PCInt) ([3]) por un lado, y por el otro, animado por Bordiga, el Partito comunista internazionale (PCI) ([4]). Éste se fue dislocando a lo largo de los años para acabar dando a luz a nada menos que tres principales grupos (que se llaman todos PCI) y multitud de grupitos más o menos confidenciales, sin hablar del montón de individuos que pretenden ser todos «los únicos continuadores» de Bordiga. La denominación de «bordiguismo», a causa de la personalidad y notoriedad de Bordiga, es a menudo y abusivamente utilizada para calificar a los continuadores de la Izquierda italiana. La CCI, por su parte, no se reivindica del PCI de 1943; sin embargo, también se refiere a la Izquierda italiana de los años 20 –a aquella Fracción de izquierdas del Partido comunista de Italia que se transformó, durante los años 30, en Fracción italiana de la Izquierda comunista internacional–, así como a la Fracción francesa de la Izquierda comunista que se opuso a la disolución de la Fracción italiana en el mencionado PCI, al considerar prematura y confusa la constitución del partido durante los años 40 ([5]).
¿Cuáles son los acuerdos y cuáles las divergencias?; ¿por qué semejante dispersión organizativa?; ¿por qué existen tantos «Partidos» nacidos de la misma filiación histórica?. Esas preguntas ha de hacérselas cualquier grupo responsable, para poder contestar a la necesidad de clarificación política en la clase obrera en su conjunto y entre las minorías en búsqueda que surgen en la clase.
En ese sentido hemos saludado las polémicas recientes internas del medio bordiguista, por ser un intento serio, a pesar de ser todavía tímido, de enfrentarse por fin a la cuestión de las raíces políticas de la crisis explosiva de Programma comunista en 1982 ([6]). También en este sentido hemos tomado brevemente posición en el artículo «Marxismo contra misticismo» ([7]) sobre el debate entre las formaciones bordiguistas que respectivamente publican le Prolétaire e il Partito. En ese artículo, mostrábamos que si bien le Prolétaire tiene toda la razón en criticar el deslizamiento de il Partito hacia el misticismo, también es cierto que un accidente así no llega por casualidad y tiene sus raíces en el mismo Bordiga, para finalmente concluir que «las críticas de le Prolétaire deben ir más lejos, hasta las verdaderas raíces históricas de aquellos errores y, de paso, reapropiarse el patrimonio del conjunto de la Izquierda comunista». Y por fin, en el mismo sentido queremos aquí saludar la publicación de un folleto de Battaglia comunista sobre el bordiguismo, titulado Entre las sombras del bordiguismo y de sus epígonos, balance crítico muy serio del bordiguismo de la segunda posguerra y que se presenta explícitamente como «Una clarificación», tal como está subtitulado el folleto.
Aunque resulte algo difícil de entender para quien no está acostumbrado a las posiciones bordiguistas y a las divergencias que oponen Battaglia comunista a esa corriente desde hace más de cuarenta años, este folleto es de la mayor importancia para aclararlas y situar el bordiguismo y sus especificidades en el marco más amplio de la Izquierda comunista ([8]).
Una buena crítica de las concepciones del bordiguismo
Compartimos lo esencial del análisis y de la crítica hecha por Battaglia comunista a las concepciones del bordiguismo sobre el desarrollo histórico del capitalismo: «(...) En suma, el riesgo es precisamente situarse de forma abstracta ante el “desarrollo histórico de situaciones”, situaciones – y en esto estamos de acuerdo con Bordiga – en las que “el Partido es tanto un factor como un producto”, precisamente porque las situaciones históricas nunca son simples fotocopias unas de otras, y sus diferencias han de ser estimadas desde un punto de vista materialista».
También compartimos globalmente la crítica de la visión del marxismo y del culto del «jefe genial» de los epígonos de Bordiga, la de un marxismo «invariable» que no admitiría el menor enriquecimiento debido a la experiencia y que no tendría más que ser restaurado partiendo únicamente de textos elaborados por Bordiga: «La restauración del marxismo está contenida en los textos elaborados por Bordiga, el único capaz – según sus epígonos – de aplicar el método de la Izquierda y de aportar el bagaje teórico necesario. Resulta absolutamente necesario volver a esos textos y partir de ellos, según los bordiguistas más... integristas. No solo sería la continuidad con la Izquierda lo que se estaría jugando, sino también la misma invariabilidad del marxismo. Por eso se plantea la necesidad imperiosa de hacer un repertorio de las obras del Maestro para poder entregarlas materialmente a los nuevos camaradas, puesto que estos textos están agotados, no se han vuelto a imprimir o están dispersos. La solución está en imprimir libros que contengan todas las tesis y “semiobras” dejadas por Bordiga y en examinarlas detenidamente. Resumiendo: la mitificación del pensamiento de Bordiga de la segunda posguerra mundial se basa en la convicción de que sólo en los trabajos teóricos de Bordiga puede basarse la “restauración” de la ciencia marxista y el “redescubrimiento” de la verdadera práctica revolucionaria».
También se puede subrayar la validez de la crítica hecha por Battaglia comunista a las implicaciones que tienen esas ideas sobre la incapacidad de la organización para ponerse a la altura de la situación: «Es una verdad materialista que también el Partido es un producto histórico; sin embargo existe el peligro de reducir este principio a una afirmación totalmente contemplativa, pasiva, abstracta, de la realidad social. Se corre el riesgo, entonces, de caer de nuevo en un materialismo mecanicista, que nada de dialéctico tiene ya en realidad, que desdeña los vínculos, las fases realizadas por el movimiento en las situaciones sucesivas. Se corre el riesgo de no entender las relaciones que interfieren recíprocamente en el desarrollo histórico, reduciendo entonces la preparación y actividad del Partido a una presencia “histórica” idealista, o a una apariencia “formal”«.
Uno de los puntos fuertes de la crítica hecha por Battaglia comunista al bordiguismo está en el que Battaglia comunista intenta ir hasta las raíces de las divergencias, volviendo hasta las posiciones que surgieron en el viejo Partito comunista internazionalista tras su constitución en 1943 y hasta 1952, cuando estalló la escisión entre «bordiguistas» por un lado y «battaglistas» por otro. Hemos de notar que Battaglia comunista ha hecho un esfuerzo particular de documentación y análisis de aquel período al publicar de nuevo dos Quaderni di Battaglia comunista: el nº 6, «El proceso de formación y el nacimiento del Partito comunista internazionalista», y el nº 3, «Documentos de la escisión internacionalista de 1952».
La valía de la crítica hecha por Battaglia comunista también se debe a que se refiere no sólo al funcionamiento y estructura de la organización revolucionaria sino también a las posiciones políticas programáticas que la organización ha de defender. En este artículo nos limitaremos a ciertos aspectos sobre el primer punto; sobre ese punto, Battaglia comunista hace una sólida crítica, y muy eficaz, del centralismo orgánico y del mito del «unanimismo» teorizados por Bordiga y defendidos por sus herederos políticos.
Centralismo orgánico y unanimismo en las decisiones
En oposición al centralismo democrático, a grandes rasgos, el centralismo orgánico corresponde a la idea de que la organización revolucionaria del proletariado no tiene por qué someterse a la lógica de la aprobación formal de sus decisiones por parte de la mayoría del partido; esta lógica democrática no sería sino una imitación de la democracia burguesa, para la que la posición dominante es la que obtiene más votos, independientemente del hecho de saber si responde o no a las esperanzas y perspectivas de la clase obrera: «La adopción o utilización general o parcial del criterio de consulta y deliberación sobre una base numérica y mayoritaria, cuando está prevista en los estatutos o en la praxis técnica, no tiene carácter de principio sino de medio técnico o para salir del paso. Las bases de la organización del partido no pueden entonces recurrir a reglas que son las de las demás clases y dominaciones históricas, tales como la obediencia jerárquica de soldados a jefes de grados diferentes heredadas de organismos militares o teocráticos preburgueses, o como la soberanía abstracta de electores de base delegada a asambleas representativas o a comités ejecutivos, propios de la hipocresía jurídica característica del mundo capitalista, siendo la crítica y la destrucción de semejantes organizaciones la tarea esencial de la revolución proletaria y comunista» ([9]).
Se puede entender la preocupación fundamental que animaba a Bordiga cuando intentó, tras su retorno a la política activa en la posguerra, oponerse a la ideología creciente de la burguesía y pequeña burguesía y al dominio que podían fácilmente tener éstas sobre una generación de militantes nuevamente integrados en el PCInt, siendo la mayoría de ellos inexperimentados, teóricamente poco formados y a menudo influenciados por ideologías contrarrevolucionarias([10]). La preocupación puede entenderse, pero no se puede compartir la solución que intentó darle Bordiga. Battaglia comunista contesta justamente: «Condenar el centralismo democrático como aplicación de la democracia burguesa a la organización política revolucionaria de la clase, es ante todo adoptar un método de discusión comparable al que utiliza a menudo el estalinismo», y recuerda que «Bordiga, a partir del 45, ridiculizó en varias ocasiones las “solemnes resoluciones de los congresos soberanos” (y la fundación en 1952 de Programa comunista tiene precisamente su origen en este desprecio hacia los dos primeros congresos del Partido comunista internacionalista)».
Para poder realizar el centralismo orgánico se va naturalmente a valorar el unanimismo, es decir que los cuadros del partido estén dispuestos a aceptar pasivamente las directivas (¡orgánicas!) del centro, haciendo abstracción de sus divergencias, escondiéndolas, o haciéndolas conocer discretamente en los pasillos de las reuniones oficiales del partido. El unanimismo no es sino la otra cara del centralismo orgánico. Y todo esto tiene como base la idea –que se desarrolló en una parte importante del PCInt de los años 40 (la que iba a formar Programma)– según la cual Bordiga era el único capaz intelectualmente de resolver los problemas que se planteaban al movimiento revolucionario de posguerra. Citemos este testimonio significativo de Ottorino Perrone (Vercesi): «el Partido italiano está formado, en su gran mayoría, por gente nueva, sin formación teórica y políticamente vírgenes. Los antiguos militantes mismos, han estado durante 20 años aislados, cortados de todo movimiento de pensamiento. En el estado actual, los militantes son incapaces de abordar los problemas de la teoría y de la ideología. La discusión sólo serviría para turbarles la visión y les haría más daño que beneficio. Por ahora, lo que necesitan es andar pisando tierra firme, aunque sea con las viejas posiciones ya caducas, pero ya formuladas y comprensibles para ellos. Por ahora, basta con agrupar las voluntades para la acción. La solución de los grandes problemas planteados por la experiencia de entre ambas guerras, exige calma y reflexión. Sólo un “gran cerebro” puede abordarlas con provecho y dar la respuesta que necesitan. La discusión general no haría otra cosa sino propagar la confusión. El trabajo ideológico no incumbe a la masa de militantes, sino a individuos. Mientras esos individuos geniales no hayan surgido, no podemos esperar un avance ideológico. Marx, Lenin, eran individuos así, en el pasado. Ahora hay que esperar la llegada de un nuevo Marx. Nosotros, en Italia, estamos convencidos de que Bordiga será ese nuevo genio. Ahora está trabajando en una obra de conjunto que contendrá las respuestas a los problemas que preocupan a los militantes de la clase obrera. Cuando esta obra aparezca, los militantes tendrán que asimilarla y el partido deberá alinear su política y su acción en función de esas nuevas orientaciones» ([11]).
Ese testimonio sí que es la expresión global de una idea del partido ajena a la tradición del marxismo revolucionario, y no las estupideces contra el centralismo democrático, en la medida en que aquí se introduce verdaderamente una concepción burguesa de la vanguardia revolucionaria. La conciencia, la teoría, el análisis, no serían sino la obra exclusiva de una minoría – cuando no de un cerebro, o de un único intelectual – y no le quedaría al partido más que esperar las directivas del jefe (¡imaginémonos cuanto tiempo tendría que esperar la clase obrera que tuviera un partido así como guía!). Ese es el verdadero significado del centralismo orgánico y del unanimismo ([12]). Pero ¿cómo hacer encajar eso con el Bordiga que fundó y animó la fracción abstencionista del PCI para defender las posiciones de la minoría, el camarada que dio pruebas de su valentía y de su combatividad al defender ante la Internacional comunista los puntos de vista de su Partido y que, debido a estos actos, fue el inspirador de todos los compañeros en el exilio que formaron la fracción del PCI durante los años del fascismo en Italia, con el objetivo de hacer el balance de la derrota para formar los cuadros del futuro partido?. Pues no hay problema, se borra a ese Bordiga, se afirma que la fracción ya no sirve y que ahora lo resuelve todo el jefe genial:
«El Partido considera la formación de fracciones y la lucha entre ellas en una misma organización política como un proceso histórico que consideraron útil los comunistas y lo aplicaron cuando ocurrió la degeneración irremediable de los viejos partidos y de sus direcciones, echándose entonces en falta un partido con carácter y función revolucionarios.
Una vez formado tal partido y que actúa, no contiene en su seno fracciones divididas ideológicamente y menos todavía organizadas...» ([13]). No hay entonces por qué extrañarse si tras la desaparición de Bordiga, sus herederos acabaron peleándose unos contra otros, cada cual agarrado a unos despojos políticos del gran jefe en un intento tanto más difícil como inútil para encontrar las respuestas a los problemas que se planteaban cada vez más crucialmente a la vanguardia revolucionaria. Todo esto poco tiene que ver con el partido compacto y potente tan ensalzado por las diversas formaciones bordiguistas. Pensamos que los camaradas bordiguistas, que ya han mostrado que eran capaces de rectificar los errores del pasado y que están adoptando una actitud cada vez menos sectaria, tendrían ahora que convencerse de volver a tratar sobre su concepto del partido, concepto que siguen hoy pagando políticamente caro.
Los límites de la crítica de Battaglia comunista
Ya lo dijimos, consideramos muy correcta la toma de posición crítica hecha por Battaglia comunista y estamos de acuerdo con buena parte de los puntos tratados. Sin embargo queda un punto débil en esta toma de posición, punto que ya fue varias veces tema de polémicas entre nuestras dos organizaciones, y que sería importante lograr clarificar. Este punto concierne el análisis de la formación del PCInt en 1943. Dicha formación, a nuestro parecer, obedecía a una lógica oportunista, análisis que, claro está, no comparte Battaglia comunista y que sin embargo debilita su crítica al bordiguismo. No es posible aquí volver a tratar cada uno de los aspectos del problema, que hemos expuesto recientemente en dos artículos titulados «Hacia los orígenes de la CCI y del BIPR» ([14]), sin embargo resulta importante recordar varios puntos:
- Contrariamente a lo que afirma Battaglia comunista que, de todos modos, nunca hubiésemos estado de acuerdo con la formación del partido en el 43, recordemos que «Cuando en 1942-43 se producen en el Norte de Italia grandes huelgas obreras que conducen a la caída de Mussolini y a su sustitución por el almirante proaliado Badoglio (...), la Fracción estima que, de acuerdo con su postura de siempre, “se ha abierto en Italia la vía de la transformación de la Fracción en partido”. Su Conferencia de agosto de 1943 decide reanudar el contacto con Italia y pide a los militantes que se preparen para volver en cuanto sea posible» (Revista internacional, nº 90).
- En cuanto fueron conocidas las modalidades de construcción de ese partido en Italia, consistentes en reagrupar a todos aquellos viejos camaradas del congreso de Livorno en 1921, cada cual con su historia y sus consecuencias, sin ni siquiera la mínima verificación de una plataforma común y por lo tanto tirando por los suelos todo el trabajo elaborado por la Fracción en el extranjero ([15]), la Izquierda comunista de Francia ([16]) desarrolló críticas muy duras sobre todos esos puntos esenciales.
- Esas críticas se referían, entre otras cosas, a la integración en el partido, y además en un puesto de gran responsabilidad, a un personaje como Vercesi, quien había sido excluido de la Fracción por haber participado, al final de la guerra, en el Comité antifascista de Bruselas. Vercesi no había hecho la menor crítica de su actividad.
- La crítica también se refería a la integración en el partido de elementos de la minoría de la Fracción en el extranjero que se había escindido de ella para ir a hacer labor de propaganda política entre los partidarios de la República durante la guerra de España en 1936. Tampoco aquí se criticaba la integración en sí de aquellos elementos en el partido, sino el que se hubiera hecho sin discusión alguna sobre sus errores pasados.
- Y hay también una crítica que se refiere a la actitud ambigua del PCInt durante los años de resistencia antifascista respecto a las formaciones de partisanos.
Bastantes críticas que BC hace a la componente bordiguista del PCInt de los años 1943-52 se deben a esa unión sin principios sobre la que se formó el partido. De ello eran plenamente conscientes los camaradas responsables de ambos lados. Y la izquierda comunista de Francia (GCF) lo denunció sin concesiones ([17]). La ruptura posterior del partido en dos trozos, en una fase de gran dificultad a causa del reflujo de las luchas que habían estallado en mitad de la guerra, fue la consecuencia lógica del oportunismo con que se fundó el partido.
Es precisamente porque ése es el punto débil de su toma de posición por lo que BC hace extrañas contorsiones: a veces minimiza las diferencias entre los dos tendencias del PCInt de entonces; otras veces hace aparecer esas diferencias únicamente en el momento de la escisión, y otras, las atribuye a la propia Fracción en el extranjero.
Cuando BC minimiza el problema, da la impresión de que antes del PCInt no había nada, que no había habido toda la actividad de la Fracción primero y la de la GCF después, que proporcionaron un enorme trabajo de reflexión y las primeras conclusiones importantes: «Cuando se contemplan esos acontecimientos, hay que tener presente el corto pero intenso período histórico en el que se formó el PC Internacionalista: era, entre otras cosas, inevitable, tras dos décadas de dispersión y aislamiento de los responsables de la Izquierda italiana supervivientes, que aparecieran disensiones internas, basadas en su mayor parte en malentendidos y en balances diferentes de las experiencias personales y locales» (Quaderno di Battaglia comunista nº 3, «La scissione internazionalista»).
Cuando BC hace aparecer las divergencias únicamente en el momento de la escisión, está cometiendo, sencillamente, una falsedad histórica para ocultar la responsabilidad de sus antepasados políticos en su política oportunista tendente a inflar el partido con la mayor cantidad posible de militantes: «Lo de 1951-52 ocurrió precisamente en el período en el que algunas de las características más negativas de esta tendencia – que habría seguido causando otros estragos, sobre todo gracias a la labor de los epígonos – se manifiestan por primera vez» (Idem, el subrayado es nuestro).
Y cuando BC atribuye a la Fracción divergencias que se habrían expresado después en el Partido, lo único que demuestra es que no ha entendido la diferencia entre las tareas de la Fracción y las del Partido. Las tareas de la Fracción es hacer un balance a partir de una derrota histórica y, de este modo, ir preparando los cuadros del futuro partido. Es normal que en ese balance se expresen puntos de vista diferentes y precisamente por eso, Bilan defendía la idea de que, en el debate interno, debía desarrollarse la crítica más amplia posible sin ningún ostracismo. La tarea de un Partido es, al contrario, asumir, en base a una plataforma y un programa claros y admitidos por todos, la dirección política de las luchas obreras en un momento decisivo de los enfrentamientos de clase, de tal modo que se establezca una ósmosis entre el partido y la clase, un vínculo en el que el partido es reconocido como tal por la clase: «Pero en la Fracción antes y en el Partido después cohabitaban dos estados de ánimo que la victoria definitiva de la contrarrevolución (…) iban a separar» (Ibid.).
Es la incomprensión de lo que es el papel de la Fracción en relación con la del Partido lo que lleva a BC (como también a Programma mismo con sus variadas y sucesivas escisiones) a guardar los atributos de Partido a su organización después de 1945, cuando se había agotado totalmente el impulso obrero y que había que reanudar el trabajo paciente, pero no menos absorbente, de terminar el balance de las derrotas y de formar futuros cuadros. A este respecto, a pesar de la falsedad de ciertos argumentos de Vercesi mismo y por otros elementos del ala bordiguista, BC no puede calificar de «liquidacionista» la idea de que haya que volver a una labor de fracción una vez que la situación histórica ha cambiado. «Eran los primeros pasos que, después, habrían llevado a algunos a plantear la desmovilización del partido, a la supresión de la organización revolucionaria y a la renuncia a todo contacto con las masas, sustituyendo la función y la responsabilidad militante del partido por la vida de fracción, de un círculo que estudia el marxismo» (Ibid.).
Al contrario, fue precisamente la formación del partido y la pretensión de que se podía desarrollar una labor de partido en un momento en que no había condiciones para ello, lo que condujo y sigue llevando a BC a dar algunos pasos hacia el oportunismo, como ya hemos puesto de relieve en un artículo de nuestra prensa territorial sobre la intervención de ese grupo respecto a los GLP, una formación política surgida del ámbito de la autonomía: «Honradamente, nuestro temor es que BC, en lugar de hacer su papel de dirección política respecto a esos grupos empujándolos hacia la clarificación y la coherencia política, tienda, por oportunismo, a adaptarse a su activismo, cerrando los ojos ante sus aberraciones políticas, corriendo así el riesgo de dejarse arrastrar, BC también, hacia las tendencias izquierdistas de que son portadores los GLP» ([18]).
Eso es algo grave, pues, además del peligro de deslizarse hacia el izquierdismo, BC acaba limitando su intervención al reducir su papel al de grupo local con una intervención entre los estudiantes y los autónomos. BC, al contrario, tiene un papel que desempeñar de la primera importancia tanto en la dinámica actual del campo proletario como para su propio desarrollo y el del BIPR.
5 de septiembre de 1998,
Ezechiele
[1] Como ya lo hemos desarrollado varias veces en nuestra prensa, cuando hablamos de medio político proletario, estamos hablando de esa corriente que se reivindica o se acerca a las posiciones de la Izquierda comunista. Al haberse formado por grupos y organizaciones que fueron capaces de mantener los principios del internacionalismo proletario durante y tras la Segunda Guerra mundial, que siempre combatieron el carácter contrarrevolucionario del estalinismo y de la izquierda del capital, tanto la Izquierda comunista como aquellos que se reivindican de sus principios y se mantienen apegados a esta tradición son el único medio político auténticamente proletario.
[2] Véase Revista internacional no 95, «Tesis sobre el parasitismo».
[3] Este grupo publica Prometeo y Battaglia comunista, y formó en los años 80 el Buró internacional para el Partido revolucionario (BIPR) con la Communist Workers Organisation, de Gran Bretaña.
[4] El órgano teórico del Partido comunista internacional era Programma comunista en Italia, y Programme communiste en Francia, países en que estaba más desarrollado.
[5] Véase la polémica en la Revista internacional nº90 «Hacia los orígenes de la CCI y del BIPR», y en la Revista internacional nº91 «La formación del Partito comunista internazionalista».
Los grupos bordiguistas tienen esa originalidad de llamarse todos Partito comunista internazionale. Para diferenciarlos, los llamaremos por el título de publicación más conocido de cada uno de ellos a nivel internacional, aunque estén presentes en varios países. Así es como hablaremos de le Prolétaire (que también publica Il Comunista en Italia), de Il Partito (que también publica con este nombre), y de Programma comunista (italiano, no confundir con Programme communiste en francés).
[6] Véase Revista internacional nº 93.
[7] Vease Revista internacional no 94.
[8] El folleto existe actualmente en italiano, será traducido al francés a finales del 98 y al inglés el año que viene.
[9] Texto bordiguista publicado por el PCInt en 1949 y citado en el folleto de Battaglia comunista La escisión internacionalista.
[10] Véase sobre este tema esta cita extraída de una carta al Comité ejecutivo de marzo de 1951 (en plena escisión) firmada por Bottaioli, Stefanini, Lecci y Damen: «(...) en la prensa del partido se repiten formulaciones teóricas, indicaciones políticas y justificaciones prácticas que expresan la determinación del CE para formar cuadros del partido organizativamente poco seguros y políticamente no preparados, especie de cobayas para experiencias de diletantismo político que nada tiene que ver con la política de una vanguardia revolucionaria» (subrayado por nosotros).
[11] Extracto del artículo «Contra el concepto del “jefe genial”«, Internationalisme no 45, agosto del 47, publicado de nuevo en la Revista internacional no 33.
[12] La visión alternativa al centralismo orgánico no es, claro está, el anarquismo, la búsqueda obsesiva de una libertad individual, la ausencia de disciplina, sino asumir su responsabilidad militante en los debates de la organización revolucionaria y de la clase, aplicando formalmente las orientaciones y decisiones de la organización cuando éstas han sido adoptadas.
[13] Extracto de Notas sobre las bases de la organización del partido de clase, texto bordiguista publicado por el PCInt en 1949 y citado en el folleto de Battaglia comunista La escisión internacionalista.
[14] Ver también polémicas más antiguas sobre el tema: «El partido desfigurado: la concepción bordiguista», Revista internacional nº 23, «Contra la concepción de del jefe genial», nº 33, «La disciplina…fuerza principal», nº 34.
[15] Sobre el nivel tan bajo de los cuadros del partido, ya hemos citado al principio de este artículo los testimonios tanto de la componente Battaglia como la de Programma.
[16] La Izquierda comunista de Francia (GCF) se formó siguiendo las enseñanzas de la Fracción italiana en 1942. Al principio se llamó Núcleo (Noyau) francés de la Izquierda comunista.
[17] Así se expresa sobre el tema el grupo bordiguista le Prolétaire, en un artículo también dedicado a la escisión de 1952: «Otro punto de desacuerdo ha sido la forma de concebir el proceso de formación del Partido como proceso de agregación de núcleos de orígenes diversos y cuyas lagunas iban a compensarse mutuamente (fue en particular el famoso intento de “agrupamiento a cuatro” – cuadrifolio – por la fusión de diferentes grupos, hasta trotskistas, que tuvo varias reediciones siempre infructuosas a lo largo de los años, antes de acabar plasmándose en el famoso “Buró”, etc.)». Extracto de «El alcance de la escisión de 1952 en el Partito comunista internazionalista, in Programme communiste, no 93.
[18] Ver el artículo «Los Grupos de lucha proletaria (GLP): un intento inacabado para alcanzar la coherencia revolucionaria», Rivoluzione internazionale nº 106, artículo que aparecerá en el próximo Révolution internationale.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
- La Izquierda italiana [153]
1999 - 96 a 99
- 5825 reads
Revista Internacional n° 96 - 1er trimestre de 1999
- 4557 reads
Crisis económica - Un hundimiento sin remedio en el abismo
- 6014 reads
Crisis económica
Un hundimiento sin remedio en el abismo
La caída en una recesión abierta, que será más profunda que las anteriores (algunos hablan incluso de «depresión»), está haciendo callar la boca a todos esos «especialistas» que prometían un crecimiento económico duradero. Según ellos, el hundimiento en cascada de los países del Sudeste asiático desde el verano de 1997 no debería haber sido sino un tropiezo sin mayores consecuencias para la economía de los países desarrollados. Desde entonces ha sonado la hora de las «dolorosas revisiones», pues lo que está ya golpeando el centro mismo de las grandes potencias capitalistas es una marea de fondo.
Entre julio y diciembre de 1998, 3,5 billones de $ como mínimo se han hecho humo con los desplomes de las Bolsas, pérdida irremediable, la mitad para EEUU y el resto para Europa y Asia, equivalente al 12% de la producción anual mundial. En Japón, el Estado ha decidido inyectar 520 mil millones de $ «en sus bancos para salvarlos del naufragio y reanimar la segunda economía mundial». Por todas partes, «los analistas revisan repentinamente a la baja las previsiones de beneficios para las empresas, a la vez que se anuncian los primeros planes de despidos en masa». Las felicitaciones mutuas en torno al lanzamiento del Euro no logran ocultar la inquietud profunda de las burguesías de los países de Europa occidental, que ya no afirman con tanta convicción que Europa estaría «protegida» contra las turbulencias de la crisis mundial. Por todas partes «cabe preguntarse si el crecimiento de 2% para 1999, considerado como muy bajo al principio, no acabará siendo difícil de realizar».
Las perspectivas
para los países principales
PIB en volumen – Crecimiento anual en %
1997 1998 1999
OCDE 3,2 2,0 1,2
Estados Unidos 3,9 3,3 1,0
Japón 0,9 – 3,0 – 1,0
Alemania 2,3 2,6 1,5
Francia 2,2 2,8 2,0
Italia 1,5 1,4 2,0
Reino Unido 3,3 2,3 0,8
España 3,4 3,6 3,1
Holanda 3,3 3,3 2,4
Bélgica 2,7 2,7 1,9
Suiza 0,7 1,8 1,9
Todo eso podría ser una divertida farsa, si no fuera que los primeros en pagar las consecuencias de esa nueva y dramática aceleración de la crisis económica son millones de trabajadores, desempleados y sin trabajo que van a seguir cayendo en una miseria sin perspectivas. Después de África, prácticamente dejada en el abandono estragada por hambres, matanzas y guerras «locales» sin fin, les ha tocado ahora el turno a los países del Sureste asiático ser arrastrados unos tras los otros por la espiral de una descomposición social que lo asola todo a su paso. En EEUU, las pérdidas bursátiles golpean directamente a miles de obreros cuyos fondos de pensión han sido invertidos en la Bolsa. En los países desarrollados, detrás de los discursos tranquilizadores, la clase dominante ha reanudado los ataques contra las condiciones de existencia de la clase obrera: bajas de salarios y de toda clase de subsidios, «flexibilidad», despidos y «reducciones de plantillas», recortes en los presupuestos de salud, alojamiento y educación; la lista sería larga de las pócimas amargas que está fabricando la burguesía de todos los países «democráticos» para intentar salvar las ganancias frente a la tormenta financiera mundial.
Lo que está ocurriendo no es ni «una purga saludable», ni un «reajuste» frente a los excesos de una especulación que bastaría con regular para evitar la catástrofe. La especulación desenfrenada no es la causa, sino la consecuencia del atolladero en que se encuentra la economía mundial. Es resultado de la imposibilidad de contrarrestar el cada vez mayor estrechamiento del mercado mundial y la baja de las cuotas de ganancia. En una guerra comercial sin descanso entre capitalistas de todas partes, los capitales, que resulta imposible colocar en inversiones productivas sin arriesgarse a perder con seguridad a causa de la ausencia de mercados solventes, se refugian en inversiones financieras de lo más arriesgado, al no corresponder a ninguna producción en la economía real y que únicamente se basan en una deuda masiva y general. La ruidosa quiebra del Long Term Capital Management (fondo de pensiones americano) es una perfecta ilustración de lo dicho: «A pesar de que el fondo especulativo sólo poseía 4,7 mil millones de $ de capital, se había endeudado hasta los 100 mil millones y, según algunas estimaciones, sus compromisos con el marcado eran en total de más de 1,3 billón de $, o sea ¡ casi el valor del PIB de un país como Francia! Compromisos de vértigo en los estaban implicados todos los grandes de las finanzas mundiales». En este caso, sin duda, se trata de una especulación desenfrenada, pero lo que no dicen quienes ahora se insurgen contra «semejantes prácticas», es que es el funcionamiento «normal» del capitalismo de hoy. «Todos los grandes de la finanza mundial» – bancos, empresas, instituciones financieras públicas o privadas – actúan del mismo modo, siguiendo directivas de los Estados que fijan las reglas del juego y de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y demás, con sus «analistas», «consejeros» en inversiones lucrativas, cuyos consejos pueden resumirse sobre todo en: comprimir, exprimir, reducir el precio de la fuerza de trabajo por todos los medios.
Con la catástrofe en el corazón mismo del mundo industrializado, los «expertos» parecen haber descubierto de repente los estragos del «menos Estado» y de la «globalización» que han sido desde hace unos veinte años los temas de propaganda de un capitalismo «libre, rico y próspero». La clase obrera ha aprendido durante esos mismos años, en carne propia, en qué consistía esa propaganda: una patraña para justificar los ataques contra las condiciones de existencia de los asalariados, al mismo tiempo que una multiplicación de las medidas destinadas a mantener la competitividad de cada capital nacional frente a sus competidores en la guerra económica. Además de su función antiobrera, la defensa del «menos Estado» y de la «globalización» ha sido, sobre todo, un arma de los países más poderosos contra los más débiles. El pretendido «menos Estado» y la denuncia del proteccionismo propugnados por la burguesía norteamericana no le ha impedido incrementar de 20 a 30% la parte de importaciones que EEUU somete a un control draconiano, en nombre de la «seguridad», de la «polución» o de cualquier otra excusa con la que justificar… su propio proteccionismo. Aunque el Estado se haya quitado de encima toda una serie de responsabilidades en la gestión de las empresas, mediante las privatizaciones, eso no significa, ni mucho menos, que haya abandonado sus prerrogativas de control político del capital nacional o que el marco de gestión económica haya superado las fronteras nacionales. Todo lo contrario, el «menos Estado» no ha sido otra cosa sino la necesaria adaptación para cada capital nacional al incremento de la guerra económica, guerra en la que el Estado se reserva el papel principal mano a mano con las grandes empresas; la «globalización» son las reglas del juego para la guerra económica impuestas por las más grandes potencias capitalistas para abrirse camino contra sus rivales en el campo de batalla del mercado mundial. Hoy, el «más Estado» está volviendo con fuerza en la propaganda de la burguesía, especialmente por parte de los gobiernos socialdemócratas instalados en Europa occidental, porque la nueva aceleración de la inexorable quiebra del capitalismo mundial está haciendo volver al primer plano las duras y elementales necesidades del capital: cerrar filas en torno a cada capital nacional para hacer frente a la competencia y atacar las condiciones de existencia de la clase obrera.
Después de treinta años de sumirse en el abismo de la crisis económica (cuyas características y etapas principales de los años 70 recordamos en el artículo siguiente) hoy «el orden económico mundial» se tambalea en el centro del capitalismo. Tras la solidaridad internacional que se manifestó para encarar la «crisis asiática», detrás de la voluntad común de «revisar el sistema monetario internacional» o «inventar un nuevo Bretton Woods», las burguesías de los principales países industrializados se ven cada día más arrastradas por tendencias de «cada cual para sí» cada vez más fuertes, y un reforzamiento del capitalismo de Estado como política de defensa determinada de cada capital nacional y de la que la clase obrera es la víctima principal en todos los países, una huida ciega en la guerra de todos contra todos como testimonia la intensificación de las tensiones imperialistas, que también abordamos en este número.
MG, 4 de enero de 1999
Fuentes de las citas y los datos de este artículo: le Monde de l’économie, «Comment réinventer Bretton-Woods», octubre de 1998; l’Expansion, (www.lexpansion.com [197]) diciembre de 1998; Banco mundial (www.worldbank.org [198]), diciembre de 1998; le Monde diplomatique, «Anatomie de la crise financière», nov.-dic. 1998.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
VI - 1920: Bujarin y el periodo de transición
- 4012 reads
En el último artículo de esta serie ([1]) examinamos con detalle el programa de 1919 del Partido comunista de Rusia, considerándolo como un importante indicador de los niveles más altos de comprensión a los que habían llegado los revolucionarios de aquellos días sobre las formas, los métodos y los fines de la transformación comunista de la sociedad.
Pero el examen quedaría incompleto si ignorásemos el esfuerzo más serio de ese período para elaborar, junto a las medidas prácticas señaladas en el programa del PCR, un cuadro más general y teórico para analizar los problemas del periodo de transición. Este trabajo, igual que el propio Programa, fue obra de Nicolás Bujarin, a quien Lenin consideraba «el teórico más valioso del partido»; el texto en cuestión es Teoría económica del periodo de transición (en adelante: Teoría económica…), escrito en 1920.
Según el editor de la edición inglesa de 1971 de este libro, «Hasta la introducción del plan quinquenal en 1928, que coincidió con la caída de Bujarin como líder del Comintern, la Teoría económica del periodo de transición fue considerada como una de las adquisiciones de la teoría bolchevique cercana en importancia a la de El Estado y la revolución de Lenin» ([2]).
Como pondremos de manifiesto, el libro de Bujarin contiene algunas debilidades fundamentales que no le han permitido pasar el examen del tiempo, contrariamente a El Estado y la Revolución. Sigue siendo, sin embargo, una contribución muy importante a la teoría marxista.
Una contribución a la teoría marxista
Bujarin había empezado a destacar durante la gran guerra imperialista, cuando, junto con Piatakov y otros, militaba en un grupo de bolcheviques exiliados en Suiza (el llamado «grupo Baugy»), que se situaba en la extrema izquierda del partido. En 1915 publicó La Economía mundial y el Imperialismo donde mostraba que el capitalismo, precisamente al convertirse en un sistema global, en una economía mundial, había creado las condiciones para su propia suplantación; pero que, lejos de evolucionar pacíficamente hacia un orden mundial armonioso, esta «globalización» había arrojado el sistema a las fauces de un colapso violento. Esta línea de pensamiento era paralela a la del trabajo de Rosa Luxemburg. En su libro La acumulación del Capital (1913), Luxemburg, con una referencia más profunda a las contradicciones fundamentales del capitalismo, había demostrado por qué el periodo de expansión del capitalismo había llegado ahora a su fin. Como Luxemburg, Bujarin mostró que la forma concreta del declive capitalista era la exacerbación de la competencia interimperialista que culminaba en la guerra mundial. La Economía mundial y el Imperialismo fue también una referencia en el análisis marxista del capitalismo de Estado, el régimen totalitario político y económico que requiere la agudización de los antagonismos imperialistas «externamente» y de los antagonismos sociales «internamente». La subordinación relativa de la competencia en el interior de cada país capitalista, sólo había sido el corolario (enfatizaba Bujarin) de la acentuación de los conflictos entre «trusts capitalistas de Estado» por el dominio del mercado mundial.
En su artículo «Hacia una teoría del Estado imperialista» (1916) Bujarin fue más lejos en las implicaciones de estas premisas. La aparición de ese monstruo-Estado nacional capitalista, que extendía sus tentáculos a todos los aspectos de la vida social y económica, llevó a Bujarin (igual que Pannekoek había hecho unos pocos años antes) a releer los clásicos del marxismo y a volver a defender la opinión de que la revolución proletaria no podía conquistar ese Estado, sino que tendría que luchar por su «destrucción revolucionaria» y la creación de nuevos órganos de poder político. Otra conclusión igualmente radical de su análisis sobre la nueva etapa del capitalismo se resumía en las tesis que el grupo Baugy presentó a la conferencia bolchevique de Berna en 1915. Aquí, Bujarin y Piatakov, en línea con los argumentos que esgrimía Rosa Luxemburg al mismo tiempo, llamaron a que el partido rechazara las consignas de «autodeterminación nacional» y «liberación nacional»: «La época imperialista es una época de absorción de pequeños Estados por grandes unidades estatales... Es imposible por tanto luchar contra la esclavitud de las naciones de otra forma que luchando contra el imperialismo, sea luchando contra el capital financiero, o contra el capitalismo en general. Cualquier desviación de esa ruta, cualquier avance de tareas “parciales” de “liberación de naciones” en la esfera de la civilización capitalista, significa una diversión de las fuerzas del proletariado de la solución del problema» ([3]).
Inicialmente Lenin se puso furioso contra Bujarin por sus dos previsiones. Pero mientras que nunca cambió de opinión sobre la cuestión nacional, se fue convirtiendo paso a paso a lo que él inicialmente había llamado posición «semianarquista» de Bujarin sobre el Estado – y por su puesto fue a su vez acusado de «semianarquismo» cuando expuso su nueva visión en El Estado y la revolución en 1917.
Está claro pues que en esa etapa de germinación y florecimiento de la revolución proletaria provocada por la guerra mundial, Bujarin estaba en la misma punta de lanza del esfuerzo marxista por comprender las nuevas condiciones que planteaba la decadencia del capitalismo; y muchas de sus más importantes contribuciones teóricas, no sólo se enunciaban en Teoría económica del periodo de transición, sino se desarrollaban en dicho libro.
En primer lugar, el libro de Bujarin ha de verse junto a otras obras fecundas como La Revolución proletaria y el renegado Kautsky de Lenin y Terrorismo y comunismo, de Trotski, que fueron la respuesta bolchevique al marxismo «adulterado» de Karl Kautsky, el cual había pasado de una posición centrista a una defensa cada vez más descarada del orden burgués contra la amenaza de la revolución, pero considerándose al mismo tiempo guardián de la ortodoxia marxista. Lenin había respondido principalmente a la defensa que hacía Kautski de la democracia burguesa contra la democracia proletaria de los soviets, mientras que el libro de Trotski se focalizaba en el problema de la violencia revolucionaria. Por su parte Bujarin ya había escrito La economía mundial y el imperialismo y otras obras similares, como una polémica contra la teoría del «superimperialismo» de Kautsky, que pretendía que el capitalismo avanzaba hacia un orden mundial unificado en el que la guerra sólo podía ser una aberración. En Teoría económica del periodo de transición, Bujarin emprendía la tarea de restablecer la concepción marxista de la transformación revolucionaria de la sociedad en oposición a la visión idílica de Kautsky de una transición pacífica y ordenada al socialismo. Haciéndose eco de Marx, Bujarin insiste en que, para que emerja un nuevo orden social, el viejo orden tiene que atravesar una fase de profunda crisis y de colapso – y en que esto es aún más cierto respecto al paso del capitalismo al comunismo: «... la experiencia de todas las revoluciones, que desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas tuvieron una poderosa influencia positiva, muestra que ese desarrollo se hizo al precio de una enorme depredación y destrucción de esas fuerzas... Si esto es así... entonces a priori ha de ser evidente que la revolución proletaria se acompaña inevitablemente de un fuerte declive de las fuerzas productivas, puesto que ninguna otra revolución ha experimentado una ruptura tan amplia y profunda de las viejas relaciones sociales y su reconstrucción de una nueva forma» ([4]). Teoría económica… es en gran parte una defensa de la Revolución rusa, a pesar de los considerables «costes» que supuso, y contra todos aquellos que se aprovechaban de esos «costes» para aconsejar a los obreros a que fueran buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes burguesas, cuya única esperanza de cambio social serían las urnas.
En segundo lugar, Teoría económica… reitera el argumento de que el capitalismo, aunque sea efectivamente una economía mundial, es incapaz de organizar las fuerzas productivas de la humanidad como sujeto consciente unificado, puesto que precisamente al alcanzar este desarrollo es cuando la competencia capitalista se ve empujada a sus extremos más catastróficos. Pero aquí Bujarin va más lejos y llega a una serie de anticipaciones brillantes sobre el modo de funcionamiento del capitalismo en su época decadente, por ejemplo la obligación de sobrevivir a costa de la esterilización y la destrucción completa de las fuerzas productivas, sobre todo a través de la economía de guerra y de la propia guerra. Aquí es donde Bujarin introduce su concepto de «reproducción ampliada negativa», expresión que puede cuestionarse, pero que sin duda explica una realidad fundamental. También cuando Bujarin muestra que la producción de guerra, a pesar del aparente crecimiento que comporta, no significa una expansión, sino una destrucción de capital: «La producción de guerra tiene un significado completamente diferente: un cañón no se transforma en un elemento del nuevo ciclo de producción; la pólvora estalla en el aire y de ningún modo aparece en un nuevo proyectil en el siguiente ciclo. Al contrario. El efecto económico de esos elementos es, de hecho, puramente negativo... Observemos los medios de consumo con los que se abastece el ejército. Aquí percibimos lo mismo. Los medios de consumo no producen fuerza de trabajo, puesto que los soldados no figuran en el proceso de producción; están fuera del proceso de producción, el proceso de reproducción asume con la guerra un carácter “deformado”, regresivo, negativo, literalmente: con cada ciclo sucesivo de producción, la base real de la producción se estrecha cada vez más, el “desarrollo” no va hacia una ampliación, sino hacia una espiral continua de reducción». En el capitalismo decadente, esta espiral que se estrecha cada vez más es la realidad esencial de la actividad económica, incluso fuera de los periodos de guerra global abierta, tanto por la tendencia a una economía de guerra permanente, como porque el capitalismo financia su «crecimiento» cada vez más por medio del estímulo totalmente artificial de la deuda. Las clarificaciones de Bujarin proporcionan una excelente refutación de todos esos adoradores del crecimiento económico, que se burlan de la noción de decadencia del capitalismo porque no pueden ver lo ficticio y decadente de ese crecimiento.
Sobre la cuestión del capitalismo de Estado, Teoría económica… repite las fórmulas anteriores sobre el capitalismo de Estado, mostrando que se trata de la forma característica de la organización política en la época de la decadencia. Bujarin recuerda su doble función: limitar la competencia económica dentro de cada capital nacional para así asumir lo mejor posible la competencia económica y sobre todo militar en el ruedo mundial; y preservar la paz social en una situación en que las miserias provocadas por la crisis económica y la guerra tienden a empujar al proletariado al enfrentamiento con el régimen burgués. Tiene un interés particular el reconocimiento de Bujarin de que la forma más importante en que el Estado guarda el orden existente es a través de la anexión de las viejas organizaciones obreras, de su incorporación al Leviatán estatal: «El método de transformación fue el de subordinarse al Estado burgués que todo lo abarca. La traición de los partidos socialistas y los sindicatos se expresa en el hecho mismo de que entren al servicio del Estado burgués, de que sean nacionalizados por ese Estado imperialista, que se transformen en “la sección obrera” de la máquina militar».
Esta lucidez sobre las formas y las características del capitalismo en la decadencia, se completaba con una perfecta comprensión de los métodos y los fines de la revolución proletaria. Teoría económica… muestra que una revolución que pretende sustituir las leyes ciegas mercantiles por la regulación consciente de la vida social por la humanidad liberada, tiene que ser una revolución consciente, fundada en la autoactividad y autoorganización del proletariado en sus nuevos órganos de poder político: los soviets y los comités de fábrica. Al mismo tiempo, la revolución engendrada por el colapso de la economía capitalista mundial, sólo puede ser una revolución mundial, y sólo puede llegar a sus objetivos finales a escala planetaria. Los párrafos de conclusión de Bujarin resumen las auténticas esperanzas internacionalistas del momento, anticipando un futuro en que «por primera vez desde que existe la humanidad, surge un sistema que se construye armoniosamente en todas sus partes; que no conoce jerarquías sociales ni de la producción. Aniquila de una vez por todas la lucha de los pueblos contra los pueblos, y unifica la raza humana en una comunidad que rápidamente se incauta los innumerables bienes de la naturaleza».
Confusión entre embrión y persona plenamente desarrollada
El reconocimiento de los auténticos fines y medios de la revolución no puede sin embargo quedar a nivel de generalidades; tiene que aplicarse y concretarse en el propio proceso revolucionario – una tarea muy difícil que, en el caso de la revolución rusa, requirió muchas experiencias dolorosas y muchos años de reflexión. Globalmente, este trabajo de sacar y profundizar las lecciones de la revolución rusa lo llevó a cabo la Izquierda comunista tras la derrota de la revolución. Pero incluso al calor de la revolución y dentro del propio partido bolchevique, surgieron voces críticas que ya estaban poniendo las bases para la reflexión futura. Sin embargo, aunque el nombre de Bujarin se relaciona con la oposición de Izquierda comunista en el partido en 1918, el Bujarin de Teoría económica…, por el año 1920 se había embarcado en una trayectoria que iba a alejarlo de la Izquierda comunista; y el libro refleja esto porque, junto a sus significativas contribuciones a la teoría marxista, tiene un cariz profundamente «conservador» en el que el autor se aleja de la crítica radical del statu quo – incluso del statu quo «revolucionario»- tendiendo a la apología de las cosas tal como eran. Para ser más exacto, Bujarin, y en esto no era el único, ni mucho menos, pero sí era quien proporcionaba el apuntalamiento teórico de una ilusión ampliamente difundida, tiende a confundir los métodos y exigencias del «comunismo de guerra», con la emergencia del comunismo propiamente dicho; observa una situación contingente – y muy difícil – para la revolución, y de ella deduce ciertas «leyes» o normas que serían universalmente aplicables a todo el periodo de transición. Antes de ir más lejos con esta línea argumental, es preciso señalar que Bujarin se defendió rápidamente contra eso. En diciembre de 1921 escribió un «epílogo» a la edición alemana, que empieza: «Desde que se escribió este libro ha transcurrido algún tiempo. Desde entonces en Rusia se ha introducido la llamada “nueva dirección en política económica” (NEP) : por primera vez, industrias socializadas, economía pequeño burguesa, negocios capitalistas privados, y empresas «mixtas», conviven en una relación económica correcta. Este cambio específicamente ruso, cuya premisa más profunda es el carácter agrario-campesino del país, provocó que algunos de mis ingeniosos críticos señalaran que debía volver a escribir mi trabajo desde el principio. Esta visión es achacable a la ignorancia total de esos listillos, quienes, en su sagrada simpleza, no captan la diferencia entre un examen abstracto, que se representa las cosas y los procesos en sus “relaciones transversales ideales” –según la expresión usada por Marx– y la realidad empírica, que es siempre y en toda circunstancia, infinitamente más complicada que su representación abstracta. Yo no he escrito una historia económica de la Rusia soviética, sino una teoría general del periodo de transición, para la cual no están preparadas las entendederas de los periodistas “par excellence” ni de los limitados “hombres prácticos”, que son incapaces de comprender los problemas generales» ([5]).
Sin duda las recriminaciones de Bujarin a sus críticos burgueses son válidas. Pero lo cierto es que el propio Bujarin, en Teoría económica..., también fracasa al intentar captar la diferencia entre la teoría general y la realidad empírica. Se pueden poner muchos ejemplos que ilustran lo que decimos, pero nos ceñiremos sólo a los más significativos.
Una de las grandes ilusiones del periodo del comunismo de guerra fue precisamente que se trataría realmente de comunismo, y una de las principales fuentes de esa ilusión fue la desaparición aparente de características de capitalismo como el dinero y los salarios. Fue esta misma ilusión – junto con la estatización de amplias ramas de la economía – lo que más tarde suscitó la idea de que la NEP de 1921 representaba un paso atrás hacia el capitalismo porque restauraba una considerable cantidad de propiedad privada formal y volvía a restablecer la economía mercantil abiertamente. De hecho, la desaparición del dinero y los salarios en el periodo 1918-20 no era para nada resultado de una política deliberada, planificada por el poder soviético, sino que más bien expresaba el colapso catastrófico de la economía frente al bloqueo económico, la invasión imperialista y la guerra civil interna. Fue mano a mano con la extensión del hambre y las enfermedades, la disminución de la población en las ciudades y la extenuación física y social de la clase obrera. Por supuesto este pesado «coste» de la revolución fue impuesto por el odio de toda la burguesía mundial; y el proletariado ruso lo aceptó de buen grado, haciendo los mayores sacrificios para asegurar el aplastamiento militar de las fuerzas de la contrarrevolución. Pero como veremos más tarde, el mayor «coste» de esta lucha fue el debilitamiento político muy rápido de la clase obrera y de su dictadura sobre la sociedad. Confundir esta terrible situación con la construcción consciente de la sociedad comunista es un error muy serio, y como muestra el siguiente pasaje, Bujarin cometió este error:
«Este fenómeno (la tendencia hacia la desaparición del valor) también está ligado por su parte al hundimiento del sistema monetario. El dinero representa el verdadero vínculo social, ese lazo con el que se anuda todo el sistema mercantil. Es concebible que en el periodo de transición, en el proceso de aniquilación del sistema mercantil como tal, ocurra un proceso de “autonegación” del dinero. Esto se expresa en primer lugar en la llamada «devaluación monetaria»; en segundo lugar en el hecho de que la distribución de símbolos monetarios se hace dependiente de la distribución de productos y viceversa. El dinero deja de ser un equivalente universal y se convierte en un símbolo convencional – y por tanto altamente imperfecto – de la circulación de productos.
Los salarios se convierten en una cantidad ilusoria sin contenido. Como la clase obrera es la clase dirigente, el trabajo asalariado desaparece. En la producción socializada no hay trabajo asalariado, y en la medida en que no hay trabajo asalariado, tampoco hay salarios como pago del precio de la fuerza de trabajo vendida a los capitalistas. Solo subsiste la forma externa de los salarios – la forma dinero, que junto con el sistema monetario se acerca a su autoaniquilación. En el sistema de la dictadura del proletariado, el “obrero” recibe un dividendo social (en ruso, “payok”), pero no salarios».
Es evidente que Bujarin confunde aquí muchas cosas. Primero, confunde el periodo de la guerra civil – el periodo de la lucha a vida o muerte entre el proletariado y la burguesía – con el verdadero periodo de transición, que sólo puede empezar su andadura propia y constructiva cuando se ha ganado la guerra civil a escala mundial. En segundo lugar, y consecuentemente, confunde el hundimiento del sistema monetario resultado del hundimiento económico – devaluación, pobreza – con la superación real de la economía mercantil, que solo puede completarse por la unificación comunista de la sociedad global y la emergencia de una sociedad de abundancia. De otro modo, la «abolición» del dinero o los salarios en una región determinada, queda bajo la dominación global de la ley del valor, y no garantiza en absoluto ninguna marcha hacia el comunismo. Y aún más, Bujarin da claramente a entender que en Rusia se habría alcanzado ese deseable estado de cosas (usa incluso una palabra rusa específica para ello, «payok», y escribe «obrero» entre comillas, como dando a entender que ya no pertenecería a los explotados). Y este es el error más peligroso de este pasaje: la idea de que en cuanto el proletariado ha ganado el poder político, ha establecido su dictadura política, y se ha desembarazado de la propiedad privada de los medios de producción, ya no habría trabajo asalariado, ni explotación. Bujarin lo afirma más explícitamente incluso en otra parte, cuando dice que «las relaciones capitalistas de producción son absolutamente inconcebibles bajo el gobierno político de la clase obrera». Por muy radicales que aparenten ser esas afirmaciones, para lo que de hecho servían era para justificar la creciente explotación de la clase obrera.
Antes de continuar con ese punto, sería instructivo dar otro ejemplo del error metodológico de Bujarin. El comunismo de guerra también se caracterizó por la aplicación de soluciones militares a áreas cada vez más amplias de la vida de la revolución, y, más insidiosamente, a áreas en las que es vital que los aspectos políticos se antepongan a los militares. Y una de estas áreas, de las más importantes, fue la extensión internacional de la revolución. Un bastión proletario que se ha establecido en una región, no puede extender la revolución imponiéndola militarmente a otros sectores de la clase obrera mundial; la revolución se extiende sobre todo por medios políticos, por la propaganda, por el ejemplo, llamando a los obreros del mundo a alzarse contra su propia burguesía. Y así fue como se extendió realmente la revolución en el momento culminante de la oleada revolucionaria que comenzó en 1917. En 1920 sin embargo, la revolución rusa ya estaba experimentando las consecuencias mortales del aislamiento, de la derrota de los asaltos revolucionarios en otros países. En esta situación – que iba pareja con un creciente éxito militar en la guerra civil interna – muchos bolcheviques empezaron a poner sus esperanzas en la extensión de la revolución a otros países a punta de bayoneta. El avance del Ejército rojo hacia Varsovia se alimentaba de esas esperanzas – y el fracaso de este «experimento» que sólo empujó a los obreros polacos a un frente común con su propia burguesía, iba a confirmar cuán infundadas habían sido esas esperanzas. Por otra parte Bujarin había sido un ferviente abogado de la «guerra revolucionaria» durante los debates de 1918 sobre el tratado de Brest-Litovsk; y su trabajo de 1920 contiene fuertes ecos de esta posición. Una vez más, toma una realidad contingente de la situación rusa – la necesidad de una guerra de frentes en el enorme territorio de Rusia y la inevitable formación de un ejército regular – y la convierte en una «norma» para todo el periodo de guerra civil: «A medida que el proceso revolucionario se convierte en un proceso revolucionario mundial, la guerra civil se transforma en una guerra de clases, que por parte del proletariado, es conducida por un ejército regular: el “ejército rojo”». De hecho es más probable que la verdad sea lo contrario. Cuanto más se extienda la revolución a escala mundial, más será dirigida directamente por los consejos obreros y sus milicias, más predominarán los aspectos políticos sobre los militares, y menos necesitará un «ejército rojo» que dirija la lucha. Una guerra de frentes no es en absoluto un punto fuerte para el proletariado. En términos estrictamente militares, la burguesía siempre dispondrá de mejor armamento. La fuerza del proletariado reside, en cambio, en su capacidad para organizarse, para extender sus luchas, en ir ganando a más y más sectores de la clase, en minar al ejército del enemigo mediante la fraternización y el desarrollo de su conciencia de clase. En otro pasaje se ve, más claramente aún, cómo esa identificación entre guerra de clases y conflictos militares entre Estados burgueses, llevó a Bujarin a una severa confusión:
«La guerra socialista es una guerra de clases que debe ser diferenciada de la simple guerra civil. Mientras ésta no es una guerra, en el verdadero sentido de la palabra, ya que no se trata de una guerra entre dos organizaciones estatales; en la guerra de clases, en cambio, ambos poderes se encuentran organizados como poderes estatales: por una lado el Estado del capital financiero, por otro el Estado del proletariado». Esta idea resulta aún más peligrosa que la posición (una guerra defensiva de resistencia mediante unidades de tipo guerrilla) defendida por Bujarin en 1919, pues es ahora la propia revolución mundial la que se transforma en una batalla apocalíptica entre dos tipos de poder estatal. Resulta muy significativo que Lenin, totalmente opuesto a Bujarin en los debates sobre Brest-Litovsk pero que apenas criticó Teoría económica..., perdiera la paciencia ante esta argumentación, y la calificara de «confusión total».
Ceguera frente al peligro por parte del Estado
Una de las ironías de Teoría económica... es que Bujarin, que demostró comprender muy bien qué era el capitalismo de Estado, se mostrara, en cambio, incapaz de entender el peligro del capitalismo de Estado resultante de la degeneración de la revolución. Ya hemos visto antes cómo Bujarin negaba tozudamente que pudieran existir relaciones capitalistas bajo la dictadura política del proletariado. Más adelante Bujarin señala, explícitamente, que «puesto que el capitalismo de Estado es fruto del desarrollo combinado del Estado burgués y los trusts capitalistas, es evidente que no puede hablarse de ninguna clase de capitalismo de Estado en la dictadura del proletariado, que excluye por principio esa posibilidad». Y abunda aún más en ello con el siguiente argumento: «En el sistema del capitalismo de Estado, el sujeto económicamente activo es el Estado capitalista, el capitalista colectivo total. En la dictadura del proletariado el sujeto económicamente activo es el Estado proletario, la clase obrera colectivamente organizada, “el proletariado organizado como poder estatal”. En el capitalismo de Estado, el proceso de producción es un proceso de producción de un valor excedente, que va a parar a las manos de la clase capitalista, que tiende a transformar este valor en un producto excedente. En la dictadura del proletariado, el proceso de producción sirve como medio a la satisfacción sistemática de las necesidades sociales. El sistema del capitalismo de Estado es la forma más perfecta de explotación de las masas por un puñado de oligarcas. El sistema de la dictadura del proletariado hace impensable cualquier tipo de explotación ya que transforma la propiedad capitalista colectiva, y su forma capitalista privada, en ‘propiedad’ colectiva del proletariado. Así pues, en razón de su esencia, y a pesar de sus similitudes formales, son diametralmente opuestos». Y, por último: «si partimos de que – al contrario de lo que dicen los científicos burgueses – el aparato estatal no es una organización de naturaleza neutralmente mística, podremos entonces comprender que todas las funciones del Estado, también están sujetas a un carácter de clase. Por ello pueden diferenciarse perfectamente la nacionalización burguesa de la nacionalización proletaria. La nacionalización burguesa lleva al capitalismo de Estado. La nacionalización proletaria conduce a una forma estatal del socialismo. Del mismo modo que la dictadura del proletariado constituye la negación, la antítesis de la dictadura burguesa, podemos igualmente decir que la nacionalización proletaria es la negación, todo lo contrario de la nacionalización burguesa».
De los muchos errores que aparecen en esta argumentación hay dos que deben ser destacados. Para empezar tenemos, nuevamente, que Bujarin confunde el período de la guerra civil (cuando temporalmente pueden existir bastiones proletarios en determinados países o regiones) y el período de transición propiamente dicho que sólo puede comenzar cuando el proletariado ha conquistado el poder a escala mundial. Toda la experiencia de la Revolución rusa nos demuestra que la apropiación por el Estado de los medios de producción, incluso por parte del Estado soviético, no logró suprimir la explotación. Esto ni siquiera sería posible en una dictadura del proletariado que disfrutara de condiciones «óptimas» (un proceso revolucionario que se va extendiendo a escala mundial, máxima democracia obrera, etc.) ya que las exigencias globales de la ley del valor seguirían ejerciendo una implacable presión sobre los trabajadores, es más impensable aún en el caso de un bastión proletario que sufre el aislamiento y unas privaciones materiales extremas. En estas condiciones, que fueron las que se vivieron en Rusia, lo que aparece con toda claridad es una tendencia a la degeneración, y el peligro inminente que amenaza a los trabajadores es el de perder su autoridad política y su independencia, mientras padecen un brutal deterioro de sus condiciones de vida y trabajo. En esas circunstancias decir que «es imposible que exista la explotación» por el mero hecho de que los capitalistas privados hayan sido expropiados, sólo puede contribuir a debilitar la resistencia del proletariado tanto en el terreno económico como en el político.
En segundo lugar, la historia ha demostrado efectivamente, que el órgano en el que se manifiesta más nítidamente ese proceso de degeneración es, precisamente, el Estado «proletario». La simplista explicación de Bujarin, para quien el Estado sería una mera «herramienta» de la clase dominante, da la espalda a la comprensión más profunda del marxismo sobre el Estado. Partiendo de un análisis de sus orígenes históricos, el marxismo no plantea que el Estado «se creó de la nada» por una clase dominante, sino que se desarrolló a partir de los crecientes antagonismos de clase que amenazaban con desgarrar la sociedad. Eso no quiere decir que el Estado tenga una naturaleza «místicamente neutral», pero sí que al surgir para defender un orden social basado en la división de clases, sólo puede operar en favor de la clase económicamente dominante. Aunque tampoco pueda afirmarse que el Estado no sea más que un instrumento pasivo de esa clase. De hecho la aparición del capitalismo de Estado expresa, precisamente, que en su época de decadencia, el capital ha debido funcionar, cada vez más, «sin capitalistas». Incluso en las llamadas «economías mixtas», el capitalista privado – el «financiero» como los demás – es el que ha de subordinar sus intereses particulares a las impersonales necesidades del capital nacional en su conjunto, que se les impone, fundamentalmente, a través del Estado.
En el período de inestabilidad que sucede a la destrucción del viejo orden burgués, también emerge un nuevo estado, una vez más fruto de la necesidad de mantener la cohesión social y de evitar que los antagonismos sociales acaben por desgarrarla. Pero en este caso no existe una clase «económicamente dominante», ya que la nueva clase dominante es, a la vez, una clase explotada y que no posee ningún medio de producción. Por ello resulta aún más difícil creer que ese nuevo Estado actúe, automáticamente, en beneficio del proletariado. Esto sólo sucederá si el proletariado se mantiene organizado y consciente, e impone su dirección revolucionaria al nuevo poder estatal. Cuando la revolución retrocede, las fuerzas sociales conservadoras se reagrupan en torno al Estado para hacer de él un instrumento contra los intereses del proletariado. Por todo ello, el capitalismo de Estado sigue siendo muy peligroso, aún bajo la dictadura del proletariado.
Para que el proletariado pueda protegerse de tal peligro, es necesario que mantenga sus propios órganos de clase – tanto sus órganos unitarios (consejos obreros, comités de fábrica…), como su vanguardia política, el partido – al margen del Estado, y que se esfuerce por dotarles de una plena vitalidad. En su Teoría económica, en cambio, Bujarin propugna que tales órganos no sólo no eludan involucrarse directamente en el Estado, sino que, más aún, se fusionen completamente con él, es decir que se subordinen absolutamente a ese Estado: «Ahora debemos plantear la cuestión como principio general del sistema del aparato proletario, es decir, en lo referente a las relaciones entre las diferentes formas de las organizaciones proletarias. Está claro que tanto la clase obrera como la burguesía en el período del capitalismo de Estado aplican necesariamente el mismo método. Ese método consiste en la coordinación entre todas las organizaciones proletarias con una que las engloba a todas, es decir con la organización estatal de la clase obrera, con el estado soviético del proletariado. La “nacionalización” de los sindicatos y la eficaz nacionalización de todas las organizaciones de masas del proletariado es resultado de la lógica misma del propio proceso de transición. Hasta las células más minúsculas de la organización del trabajo deben transformarse en agentes del proceso general de organización, que es sistemáticamente dirigido y guiado por el interés colectivo de la clase obrera, que encuentra su más alta y más global organización en su aparato de Estado. De esta manera el sistema del capitalismo de Estado se transforma a sí mismo, dialécticamente, en su propia inversión en la forma estatal del socialismo obrero».
Siguiendo esa misma «dialéctica», Bujarin defenderá más adelante que el sistema de dirección por un solo hombre, es decir la designación desde arriba para las industrias – una práctica muy extendida en el período del comunismo de guerra, y que suponía un paso atrás, como resultado de la disgregación del proletariado industrial y de la pérdida de su autoorganización – expresaría, según él, una fase aún más avanzada de la maduración revolucionaria, ya que esta práctica «no se basa en un cambio fundamental en las relaciones de producción, sino en el descubrimiento de una forma de administración que garantiza la máxima eficacia. El principio de las más amplia elegibilidad, de abajo a arriba, práctica habitual incluso en los obreros fabriles, es reemplazado por el principio de una concienzuda selección del personal técnico y administrativo, en función de la competencia profesional y la confianza que inspiren los candidatos». Es decir que como las relaciones capitalistas habrían sido ya abolidas por el «Estado proletario», la concepción militar de la «máxima efectividad» podría suplantar el principio político de la autoeducación del proletariado a través de su participación colectiva y directa en la dirección de la economía y el Estado.
Aplicando esa misma «dialéctica» se llega a la conclusión de que la represión ejercida por el Estado contra el proletariado constituye, en realidad, la más alta expresión de la actividad autónoma de la clase: «Resulta obvio que esta imposición, que es en este caso la disciplina que la clase obrera se autoimpone, parte del núcleo más firme hacia una periferia cada vez más amorfa y dispersa. Se trata del poder consciente que cohesiona hasta las partes más pequeñas de la clase, que si bien es percibido subjetivamente por algunos sectores como una presión externa, supone, objetivamente, para el conjunto de la clase, una aceleración de su autorganización». Cuando Bujarin habla de esa «periferia amorfa», no se está refiriendo únicamente a las demás capas no explotadoras de la sociedad, sino a los sectores «menos revolucionarios» de la propia clase obrera, para los que predica «la necesidad de reforzar una disciplina, cuyo carácter forzoso es más palpable cuanto menor es la disciplina interna voluntariamente aceptada». Y es que si bien es cierto que en la revolución la clase obrera debe mostrar una alto grado de autodisciplina, asegurando el cumplimiento de las decisiones mayoritarias, no por ello cabe plantearse obtener «a la fuerza» la adhesión al proyecto comunista de los sectores más atrasados del proletariado. La tragedia de Cronstadt nos ha enseñado que tratar de solucionar, mediante el recurso a la violencia, incluso los conflictos más agudos en el seno de la clase, sólo conduce a debilitar el dominio del proletariado sobre la sociedad. La dialéctica de Bujarin, en cambio, aparece ya como una apología de una militarización cada vez más intolerable del proletariado. Llevada a su conclusión lógica, conduce directamente al terrible error de Cronstadt, cuando el «núcleo firme» (el aparato del partido-Estado, que se había ido separando de las masas) impuso la «disciplina forzosa» a quienes vio como esa «peri-feria amorfa» de las capas «menos revolucionarias» del proletariado, pero que en realidad luchaban por una más que necesaria regeneración de los soviets para que cesaran los excesos del comunismo de guerra.
La trayectoria de Bujarin: un reflejo del curso de la revolución
Tras criticar inicialmente la NEP, Bujarin acabó convirtiéndose en su más acérrimo defensor. Si en Teoría económica... presentaba el comunismo de guerra como la vía «al fin, descubierta» a la nueva sociedad; en sus últimos escritos, Bujarin ve en la NEP, en su pragmatismo y sus cautelas, el modelo ejemplar para el período de transición. Esta repentina conversión de Bujarin a una especie de «socialismo de mercado», ha suscitado un renovado interés por su obra, entre los modernos economistas burgueses, tanto en los estalinistas arrepentidos como en otros. Lógicamente ese interés no se extiende a sus escritos auténticamente revolucionarios anteriores. En 1924 Bujarin iría más lejos todavía, afirmando que la NEP había conducido al socialismo, o sea al «socialismo en un solo país». Es entonces cuando Bujarin empieza a actuar como aliado de Stalin en el ataque contra la Izquierda, jugando el papel de teórico a su servicio. Aunque ni siquiera este servicio le evitó, pocos años más tarde, ser sacrificado por la bestia criminal estalinista.
Este flagrante «cambio de chaqueta» no fue tan sorprendente como podría parecer. De hecho tanto la defensa del comunismo de guerra, como más tarde de la NEP, estaban basadas en concesiones a la idea de que algún tipo de socialismo podría ser construido en los confines de Rusia, o que en última instancia algún tipo de «acumulación primitiva socialista» (un término que aparece en Teoría económica...) se estaba produciendo. De ahí a concluir que el socialismo ya había sido alcanzado no hay más que un paso, aunque para tal paso se necesitara el trampolín de la contrarrevolución.
Sin embargo la trayectoria de Bujarin, de la extrema izquierda del partido entre 1915 y 1919 a la extrema derecha a partir de 1921, necesita algunas explicaciones. En The tragedy of Buhharin (La tragedia de Bujarin), un trabajo muy sofisticado escrito por Donny Gluckstein en 1994 desde la óptica de la organización trotskista SWP, se vierten numerosas críticas a las teorías de Bujarin (incluidas las que aparecen en Teoría económica...) que coinciden, sólo formalmente, con las que le hiciera la Izquierda comunista. Pero el sesgo substancialmente izquierdista del libro de Gluckstein se pone en evidencia cuando para tratar de explicar la trayectoria de Bujarin se focaliza únicamente en el «método filosófico» de éste: su tendencia al escolasticismo y la lógica formal, su inclinación a plantear rígidamente las cuestiones en términos de «o blanco o negro», así como en sus simpatías por la filosofía «monista» de Bogdanov, y su afán por amalgamar marxismo y sociología.. O sea que pasar de defender acríticamente el comunismo de guerra, a defender con esa misma falta de crítica la NEP, se debería a un déficit de dialéctica, a una incapacidad para ver la complejidad y la naturaleza en constante cambio de la sociedad. Desde ese mismo punto de vista, el llamamiento de Bujarin a la guerra revolucionaria cuando el debate sobre la paz de Brest-Litovsk estaría igualmente basado en un conjunto de errores metodológicos, puesto que partiría de un análisis según el cual la Revolución rusa estaría abocada inmediatamente a una elección sin más alternativas que «venderse al imperialismo alemán» o realizar un gesto heroico y fatal ante los ojos del proletariado mundial. Y si Teoría económica... reducía la extensión de la revolución mundial a poco más que un dramático gesto final, tras la creación de relaciones comunistas en Rusia, así pues el Bujarin de 1918 había estado preparado para sacrificar completamente el bastión proletario en Rusia en aras de una revolución mundial que aún no era una realidad inmediata y que, por lo tanto, resultaba como una especie de ideal abstracto.
Es verdad que tanto Lenin como Trotski criticaron muchas veces enérgicamente el método de Bujarin (algunas de las críticas de Lenin aparecen en sus comentarios a Teoría económica...). Pero si Gluckstein pone tanto énfasis en esta cuestión, lo hace en realidad con otro objetivo: atribuir ese método esquemático de «o blanco o negro» al comunismo de izquierda. El trabajo de crítica de Bujarin pasa a convertirse así en una especie de «advertencia» sobre las consecuencias de enredarse con las posiciones políticas de la Izquierda comunista.
No pretendemos refutar aquí el ataque de Gluckstein a las «bases teóricas de la izquierda comunista». Sí debemos afirmar que si bien es cierto que los errores políticos de Bujarin están relacionados con algunas de las concepciones «filosóficas» que subyacen en su pensamiento, éstas no son, en absoluto, las que caracterizan a la Izquierda comunista, sino, muy a menudo, exactamente las contrarias. En cualquier caso es mucho más instructivo analizar el conjunto de la trayectoria de Bujarin como reflejo del curso general de la revolución. Se da frecuentemente el caso de que la trayectoria «personal» de un revolucionario guarda una relación casi simbólica con el curso general de la revolución. Lo vemos, por ejemplo, en Trotski, que fue expulsado de Rusia tras la derrota de la revolución de 1905, que regresó para dirigir la victoria de Octubre, y que de nuevo fue expulsado de ese país en 1929, cuando ya la contrarrevolución todo lo arrasaba. La trayectoria de Bujarin es diferente aunque igualmente significativa. Sus mejores contribuciones al marxismo datan de los años 1915-19, es decir cuando la oleada revolucionaria está en pleno desarrollo y alcanza su cima, y cuando el Partido bolchevique actúa como un verdadero laboratorio del pensamiento revolucionario. Pero aunque, como ya hemos visto, el nombre de Bujarin apareció asociado con el grupo de comunista de izquierda en 1918, lo cierto es que él siguió un camino diferente al que llevaron los comunistas de izquierda a partir de 1919. El principal motivo de discordia de Bujarin en 1918 fue su oposición al tratado de Brest-Litovsk. Pero una vez concluido este debate, otros comprometidos militantes de la izquierda concentraron su atención hacia los problemas internos del régimen, en particular el peligro del oportunismo y de la burocratización en el partido y en el Estado. Algunos de estos militantes – como Sapranov y Smirnov – mantuvieron y acentuaron sus críticas a lo largo de todo el proceso de degeneración y aún incluso en medio de la más profunda contrarrevolución. Bujarin, en cambio, fue convirtiéndose paulatinamente en un «hombre de Estado», en la «figura teórica del Estado», cabría decir. Ciertamente esa trayectoria explica las ambigüedades y las inconsistencias que aparecen en Teoría económica..., que mezcla una teoría radical con una defensa conservadora del status quo, ya que en el momento en que aparece Teoría económica..., la Revolución rusa se encuentra en una situación en la que el movimiento de ascenso revolucionario y el de declive y degeneración se contrarrestaban mutuamente. Desde 1921, en cambio, lo que domina claramente es el reflujo, y a partir de ese momento Bujarin se fue convirtiendo en una especie de «portavoz», de «justificador teórico» del proceso de degeneración, aún cuando él mismo acabara siendo otra más de sus víctimas. También detrás de ese declive intelectual de Bujarin, está la historia de un Partido bolchevique que cuanto más se funde con el Estado, menos capaz es de desempeñar el papel del verdadera vanguardia política y teórica. La historia de los elementos que, tanto en el Partido bolchevique como en el movimiento comunista internacional, fueron capaces de ver más lejos, resistiendo contra ese curso, nos ocupará en futuros artículos de esta serie.
CDW
[1] Revista internacional nº 95.
[2] Bergman Publishers, New York and Pluto Press, p 212.
[3] Citado en D. Gluckstein, La Tragedia de Bujarin, Pluto Press, 1994, pag. 15.
[4] Teoría económica del periodo de transición, traducido por nosotros. Todas las citas no señaladas se refieren a esta obra.
[5] Idem. En este epílogo Bujarin señala también que su libro ha sido erróneamente tomado como una justificación de la «teoría de la ofensiva» en cualquier circunstancia que tanto influyó en el partido alemán y que contribuyó al desastre de la Acción de Marzo en 1921. Sin embargo una cierta conexión sí existe por cuanto Teoría económica… tiende a presentar el declive del capitalismo, no como una época general, sino como una crisis final, definitiva, en la que «la reconstrucción de la industria con que sueñan los utópicos capitalistas, es imposible». La «teoría de la ofensiva» se basaba, precisamente, en la idea de que no existía perspectiva alguna de reconstrucción capitalista, y que la crisis económica solo podía ir a peor. Es probable, además, que esa visión apocalíptica que defiende Bujarin, alentara la identificación del colapso del capitalismo con emergencia del comunismo. Bujarin tenía razón al defender, en contra de la propaganda burguesa, que la revolución proletaria supone un cierto nivel de anarquía social y de colapso de las actividades productivas de la sociedad. Pero en Teoría económica… hay una subestimación absoluta del riesgo que para el proletariado significa que ese colapso se prolongue. Tal peligro se mostró en toda su crudeza en la Rusia de 1920, cuando la clase obrera resultó diezmada y hasta cierto punto desclasada, como consecuencia de los estragos de la guerra civil. Ciertos pasajes del libro dan la impresión de que cuanto más se desintegra la economía, más y mejor se acelera el desarrollo de las relaciones sociales comunistas.
Series:
Crisis económica (I) - Treinta años de crisis abierta del capitalismo
- 10291 reads
Desde hace 30 años el capitalismo ha sufrido numerosas convulsiones económicas que han desmentido a cada paso los discursos de la clase dominante sobre la «buena salud» y la perennidad de su sistema de explotación. Recordemos, entre otras, las recesiones de 1974-75, 1980-82 o la especialmente severa de 1991-93, o bien, cataclismos bursátiles como el de octubre de 1987, el efecto «Tequila» de 1994 etc. Sin embargo, la sucesión de malas noticias económicas que se vienen acumulando desde agosto 1997 con el desplome de la moneda tailandesa, la debacle de los «tigres» y «dragones» asiáticos, la purga brutal de las bolsas mundiales, la bancarrota de Rusia, la delicada situación de Brasil y otros países «emergentes» de América Latina y sobre todo el estado de gravedad en el que se encuentra Japón, segunda potencia económica mundial, constituye el episodio más grave de la crisis histórica del capitalismo confirmando claramente los análisis marxistas y poniendo en evidencia la necesidad de derribar el capitalismo a través de la revolución proletaria mundial.
Ahora bien, en los últimos 30 años, la forma que ha tomado esta crisis no ha sido, sobre todo en los grandes países industrializados, la de una depresión brutal como ocurrió en los años 30. A lo que hemos asistido es a una caída lenta y progresiva, a un descenso a los infiernos del paro y la miseria, en escalones sucesivos, a la vez que los estragos más grandes se concentraban en la mayoría de países de la «periferia»: África, Sudamérica, Asia, hundidos irremediablemente en el marasmo total, la barbarie y la descomposición.
Esta forma inédita que toma la crisis histórica del capitalismo tiene la ventaja para la burguesía de los grandes países industrializados, aquellos que concentran a su vez las masas más importantes del proletariado, de enmascarar la agonía del capitalismo, creando la ilusión de que sus convulsiones serían pasajeras y responderían a crisis cíclicas como las del siglo pasado, seguidas por un período de desarrollo general intensivo.
Como instrumento de combate contra estas mistificaciones iniciamos aquí un estudio de la evolución del capitalismo durante los últimos 30 años que, por una parte, pone en evidencia que ese ritmo lento y escalonado de la crisis es el resultado de la «gestión» de la misma a través de trampas que los Estados hacen con las propias leyes del sistema capitalista (notablemente el recurso a un endeudamiento astronómico jamás visto en la historia de la humanidad) y por otro lado, que tales políticas no suponen ninguna solución a la enfermedad mortal del capitalismo sino que lo único que consiguen es aplazar en los países más importantes sus expresiones más catastróficas al precio de hacer más explosivas sus contradicciones y de agravar todavía más el cáncer incurable del capitalismo mundial.
¿ Derrumbe o hundimiento progresivo?
El marxismo ha dejado claro que el capitalismo no tiene solución a su crisis histórica, crisis que se viene planteando desde la Primera Guerra mundial. Sin embargo, la forma y las causas de esta crisis ha sido objeto de debate entre los revolucionarios de la Izquierda comunista ([1]). Sobre la forma: ¿adopta la de una depresión deflacionista al estilo de las crisis cíclicas del período ascendente (entre 1820 y 1913)? O bien ¿se presenta como un proceso degenerativo progresivo en el curso del cual toda la economía mundial va hundiéndose en un estado de estancamiento y descomposición cada vez más agudos?.
En los años 20, en algunas tendencias del KAPD, se planteó la «teoría del derrumbe» según la cual la crisis histórica del capitalismo tomaría la forma de un hundimiento brutal y sin salida que pondría al proletariado ante la tesitura de hacer la revolución. Esta visión también se desprende de algunas corrientes bordiguistas para quienes la forma súbita de la crisis colocaría al proletariado en el disparadero de la acción revolucionaria.
No podemos entrar aquí en un análisis detallado de esta teoría. Sin embargo, lo que nos interesa dejar claro es que se ha visto desmentida tanto en el plano económico como en el plano político por la evolución del capitalismo desde 1917.
Lo que ha confirmado la experiencia histórica en el presente siglo es que la burguesía hace lo imposible por evitar el derrumbe espontáneo y súbito de su sistema de producción. El problema del desenlace de la crisis histórica del capitalismo no es estrictamente económico sino sobre todo y esencialmente político, depende de la evolución de la lucha de clases:
– bien el proletariado desarrolla sus combates hasta la imposición de su dictadura revolucionaria que saque a la humanidad del marasmo actual y la conduzca al comunismo como nuevo modo de producción que supera y resuelve las contradicciones insolubles del capitalismo.
– bien, la supervivencia de este sistema hunde a la humanidad en la barbarie y la destrucción definitivas, bien sea a través de una guerra mundial generalizada, bien sea por la pendiente de una lenta agonía, de una descomposición progresiva y sistemática ([2]).
Frente a la crisis permanente de su sistema, la burguesía responde con la tendencia universal al capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado no es únicamente una respuesta económica, también es una respuesta política, tanto como necesidad para llevar a cabo la guerra imperialista como medio de enfrentar al proletariado. Pero desde el punto de vista económico el capitalismo de Estado es una tentativa no tanto de superación o solución de esa crisis sino de acompañamiento y ralentización de la misma ([3]).
La brutal depresión de 1929 mostró a la burguesía los graves riesgos que contenía su crisis histórica en el plano económico, de la misma forma que la oleada revolucionaria internacional del proletariado de 1917-23 le había puesto en evidencia las amenazas gigantescas en el plano decisivo, el político, por parte de la clase revolucionaria, el proletariado. La burguesía no se resignó en ninguno de los dos frentes, desarrolló su Estado de forma totalitaria como baluarte defensivo contra la amenaza proletaria y contra las contradicciones mismas de su sistema de explotación.
En los últimos 30 años, marcados, tanto por la reaparición en forma abierta de la crisis histórica del capitalismo como por la reanudación de la lucha del proletariado, hemos visto cómo la burguesía perfecciona y generaliza sus mecanismos estatales de acompañamiento y gestión de la crisis económica para evitar una explosión brutal y descontrolada de la misma, al menos en las grandes concentraciones industriales (Europa, Norteamérica, Japón), allí donde está el corazón del capitalismo, en donde se juega su porvenir ([4]).
La burguesía hace todas las trampas imaginables con sus propias leyes económicas para evitar una repetición de la experiencia brutal que supuso 1929 con una caída catastrófica de un 30% de la producción mundial en menos de 3 años y una explosión del paro del 4 al 28% en ese mismo lapso de tiempo. No solo lanza machaconas campañas ideológicas destinadas a enmascarar la gravedad de la crisis y sus verdaderas causas, sino que recurre a todas las artes de su «política económica» para mantener la apariencia de un edificio económico que funciona, que progresa, que podría tener no se sabe qué radiantes perspectivas.
Nuestra Corriente lo ha dejado claro desde su propia constitución. En la Revista internacional nº 1 señalábamos que «En algunos momentos la convergencia de varios factores puede provocar una depresión importante en ciertos países, tales como Italia, Inglaterra, Portugal o España. No negamos tal eventualidad. Sin embargo, aunque tal desastre quebrante de forma irreparable la economía mundial (las inversiones y acciones británicas en el extranjero alcanzan ya ellas solas los 20 billones de $), el sistema capitalista mundial podrá mantenerse todavía en tanto consiga un mínimo de producción en ciertos países avanzados tales como Estados Unidos, Alemania, Japón o los países del Este. Tales acontecimientos golpean al sistema en su conjunto y las crisis son inevitablemente crisis mundiales. Pero por las razones que hemos expuesto previamente pensamos que la crisis será aplazada, con convulsiones en dientes de sierra y su movimiento será más bien el del zigzagueo de una bala que el de una caída brutal y repentina. Incluso el hundimiento de una economía nacional no significará necesariamente que todos los capitalistas en quiebra se ahorquen como ponía en evidencia Rosa Luxemburg. Para que ello ocurra es preciso que la personificación del capital nacional, el Estado, sea destruido y esto sólo puedo hacerlo el proletariado revolucionario»([5]).
En la misma línea, tras las violentas sacudidas económicas de los años 80, poníamos de manifiesto que «la máquina capitalista no se ha derrumbado realmente. A pesar de los récords históricos de quiebras y bancarrotas; a pesar de los crujidos y grietas cada vez más profundos y frecuentes, la máquina de las ganancias sigue funcionando, concentrando fortunas gigantescas – fruto de la lucha mortal y carroñera que opone a los capitales entre si – pavoneándose con la más cínica arrogancia de sus discursos sobre las maravillas del liberalismo mercantil» ([6]).
Una clase dominante no se suicida ni cierra las puertas de su negocio dejando las llaves a la clase que viene después. No ocurrió con la clase feudal que tras una feroz resistencia pactó incluso con la burguesía para hacerse un hueco en el nuevo orden. Menos aún va a pasar con la burguesía que sabe con certeza que bajo el orden social que representa el proletariado no hay ningún resquicio para el mantenimiento de los privilegios de clase, en donde lo único que le queda es desaparecer.
Tanto para mistificar y derrotar al proletariado como para mantener a flote su sistema económico, la burguesía necesita que sus miembros no se desmoralicen y tiren la toalla y eso obliga al Estado a mantener a toda costa el edificio económico, a dar la máxima apariencia de normalidad y eficacia, a asegurar su credibilidad.
Sea como sea, la crisis es el mejor aliado del proletariado para el cumplimiento de su misión revolucionaria. Pero no lo es de una forma espontánea o mecánica, sino a través del desarrollo de su lucha y de su conciencia. Lo es si en el proletariado se desarrolla una reflexión sobre sus causas profundas y si, consecuentemente con ello, las organizaciones revolucionarias llevan a cabo un combate tenaz y obstinado mostrando la realidad de la agonía del capitalismo y denunciando todas las tentativas del capitalismo de Estado para aplazar la crisis, ralentizarla, enmascararla, desplazarla desde los centros neurálgicos del capitalismo mundial a las regiones más periféricas y en las que el proletariado tiene menos peso social.
La « gestión de la crisis »
El «acompañamiento de la crisis», o para emplear los términos del Informe de nuestro último Congreso internacional ([7]), la «gestión de la crisis», es la manera con la que, desde 1967, ha respondido el capitalismo mundial a la reaparición de forma abierta de su crisis histórica. Esa «gestión de la crisis» es clave para comprender el curso de la evolución económica de los últimos 30 años y entender el éxito que ha tenido la burguesía hasta la fecha para velar a los ojos del proletariado la gravedad y la magnitud de la crisis.
Esta política es la expresión más acabada de la tendencia histórica general al capitalismo de Estado. En realidad, y de forma progresiva a lo largo de los últimos 30 años, los Estados occidentales han desarrollado toda una política de manipulación de la ley del valor, de endeudamiento masivo y generalizado, de intervención autoritaria del Estado sobre los agentes económicos y los procesos productivos, de trampas con las monedas, el comercio exterior y la deuda pública, que dejan en pañales los métodos de planificación estatal de los burócratas estalinistas. Toda la cháchara de las burguesías occidentales sobre la «economía del mercado», el «juego libre de las fuerzas económicas», la «superioridad del liberalismo», etc., es en realidad una gigantesca mistificación: desde hace 70 años y como ha venido afirmando la Izquierda comunista, no existen dos «sistemas económicos», uno de «economía planificada» y otro de «economía libre», sino que existe un solo sistema, el capitalismo, que en su lenta agonía es sostenido por la intervención cada vez más absorbente y totalitaria del Estado.
Esa intervención del Estado para acompañar la crisis, tratar de adaptarse a ella y buscar su ralentización y aplazamiento, ha logrado evitar en los grandes países industrializados un hundimiento brutal, una desbandada general del aparato económico. Sin embargo, no ha conseguido ni solucionar la crisis ni solventar al menos algunas de sus expresiones más agudas como el desempleo o la inflación. Tras 30 años de esas políticas de paliativos su único logro es una especie de descenso organizado hacia el abismo, una suerte de caída planificada cuyo único resultado real ha sido prolongar de forma indefinida los sufrimientos, la incertidumbre y la desesperación de la clase obrera y de la inmensa mayoría de la población mundial. De un lado, la clase obrera de los grandes centros industriales ha sido sometida a un tratamiento sistemático de recorte sucesivo y gradual de sus salarios, sus empleos, sus condiciones de vida, su estabilidad laboral, su supervivencia misma. Por otra parte, la gran mayoría de la población mundial, la que malvive en la enorme periferia que rodea a los centros neurálgicos del capitalismo, ha sido, en su gran mayoría, sumida en una situación de barbarie, hambre y mortalidad que bien se puede calificar del mayor genocidio que jamás haya sufrido la humanidad.
Esta política es, sin embargo, la única posible para el conjunto del capitalismo mundial, la única que puede mantenerle a flote aún al precio de dejar caer en el abismo a partes cada vez más substanciales de su propio cuerpo económico. Los países más importantes y decisivos desde el punto de vista imperialista, económico y sobre todo de confrontación entre las clases, concentran todos sus esfuerzos en descargar la crisis sobre los países más débiles, con menos recursos frente a sus efectos devastadores y con menor trascendencia en la lucha contra el proletariado. Así, en los años 70-80 cayó gran parte de Africa, un buen pedazo de Sudamérica y Centroamérica y toda una serie de países asiáticos. Desde 1989 le tocó el turno a los países de Europa del Este, Asia Central, etc., sometidos hasta entonces a la férula soviética y a ese gigante con pies de barro llamado Rusia. Ahora ha sido el turno de los antiguos «dragones» y «tigres» asiáticos que contemplan la caída más brutal y más rápida de la economía desde hace 80 años.
Mucho nos han hablado políticos, sindicalistas o «expertos» de «modelos económicos», de «políticas económicas», de «soluciones a la crisis». La cruda realidad de la crisis a lo largo de los últimos 30 años ha convertido en insondables estupideces o en vulgares timos de saltimbanquis esos laureados «modelos»: el famoso «modelo japonés» ha tenido que ser apresuradamente retirado de la propaganda y los libros de texto, el «modelo alemán» ha sido discretamente arrinconado en el baúl de los recuerdos, el disco rayado sobre el «éxito» de los «tigres» y los «dragones» asiáticos se ha visto estrepitosamente derribado en el lapso de unos cuantos meses... En la práctica, la única política posible para todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, dictatoriales o «democráticos», «liberales» o «intervencionistas», es el acompañamiento y gestión de la crisis, el descenso planificado y lo más gradual posible a los infiernos.
Esa política de gestión y acompañamiento de la crisis no tiene como efecto encerrar el capitalismo mundial en una suerte de punto muerto, de situación estática donde la brutalidad de las contradicciones del régimen de explotación se pudiera contener y limitar de forma perpetua. Esa estabilidad es imposible por la propia naturaleza del capitalismo, por su propia dinámica que lo empujan sin cesar a intentar acumular cada vez más capital, a competir por el reparto del mercado mundial. Por esa razón, la política de aplazamiento, dosificación y ralentización de la crisis tiene como efecto perverso el de agravar y hacer más violentas y más profundas las contradicciones del capitalismo. El «éxito» de las políticas económicas del capitalismo durante los últimos 30 años se ha reducido a aplazar en parte los efectos de la crisis pero, entretanto, la bomba se ha ido cebando, se ha hecho más explosiva, más dañina, más destructiva:
- Treinta años de endeudamiento han llevado a una fragilización general de los mecanismos financieros que hacen mucho más difícil y arriesgada su utilización para gestionar la crisis.
- Treinta años de sobreproducción generalizada han obligado a amputaciones sucesivas del aparato industrial y agrícola de la economía mundial, lo que reduce los mercados y agrava tanto más la sobreproducción.
- Treinta años de aplazamiento y dosificación del desempleo han hecho que hoy éste sea mucho más grave y obligue a una cadena sin fin de despidos, de medidas de precarización del trabajo, de subempleo etc.
Todas las trampas del capitalismo con sus propias leyes económicas han conseguido que la crisis no tome la forma de hundimiento repentino de la producción como ocurría con las crisis cíclicas del capitalismo ascendente en el siglo pasado o como pudo verse con la depresión del 29. Pero con ello la crisis ha tomado una forma mucho ampliada, más aniquiladora para las condiciones de vida del proletariado y del conjunto de la humanidad: la de un descenso en escalones sucesivos, progresivamente más brutales, hacia una situación de marasmo, y descomposición cada vez más generalizados.
Las convulsiones que se vienen produciendo desde agosto de 1997 marcan uno de esos escalones en el descenso al abismo. No nos cabe la menor duda de que está siendo el peor episodio de los últimos 30 años. Para comprender mejor el nivel de agravamiento de la crisis del capitalismo al que ese episodio corresponde y evaluar sus efectos sobre las condiciones de vida del proletariado lo que vamos a desarrollar es un análisis de las diferentes etapas hacia abajo en los últimos 30 años.
En la Revista internacional nº 8 señalamos que la política del capitalismo de «gestión y acompañamiento de la crisis» tenía tres ejes: «desplazar la crisis hacia otros países, hacerla recaer sobre las clases intermedias y descargarla sobre el proletariado». Esos tres ejes han definido las diferentes etapas de hundimiento del sistema.
La política de los años 70
En 1967 con la devaluación de la libra esterlina asistimos a una de las primeras manifestaciones de una nueva crisis abierta del capitalismo tras los años de prosperidad relativa otorgados por la reconstrucción de la economía mundial tras la enorme destrucción que supuso la Segunda Guerra mundial. Hay un primer sobresalto del desempleo que sube en países de Europa hasta un 2%. Los gobiernos responden con políticas de aumento del gasto público que rápidamente enmascaran la situación y permiten una recuperación de la producción durante 1969-71.
En 1971 la crisis toma la forma de violentas tormentas monetarias concentradas alrededor de la primera moneda mundial, el dólar. El gobierno de Nixon da un paso que aplazará momentáneamente el problema pero que tendrá graves consecuencias en la evolución futura del capitalismo: se desmontan los acuerdos de Breton Woods adoptados en 1944 y que desde entonces habían regido la economía mundial.
Con estos acuerdos se abandonó definitivamente el patrón oro y se sustituyó por el patrón dólar. Semejante medida ya supuso en su momento un paso adelante en la fragilización del sistema monetario mundial y un estímulo de las políticas de endeudamiento. En su periodo ascendente el capitalismo había vinculado las monedas al respaldo de reservas de oro o plata que establecía una correspondencia más o menos coherente entre la evolución de la producción y la masa monetaria en circulación evitando o al menos paliando los efectos negativos del recurso incontrolado al crédito. Por ello la vinculación de las monedas al patrón dólar eliminaba ese mecanismo de control y, además de dar un ventaja muy importante al capitalismo americano sobre sus competidores, suponía un riesgo considerable de inestabilidad monetaria y crediticia.
Ese riesgo permaneció latente mientras la reconstrucción dejaba un margen para la venta de una producción en continua expansión. Sin embargo, estalló claramente desde 1967 cuando ese margen se redujo dramáticamente. Con el abandono del patrón dólar en 1971 y su sustitución por unos Derechos Especiales de Giro que permitían a cada Estado emitir su moneda sin más garantía que la ofrecida por él mismo, los riesgos de inestabilidad y de endeudamiento descontrolado se hacían más tangibles y peligrosos.
El boom de 1972-73 ocultó una vez más esos problemas y aportó uno de esos espejismos con los que el capitalismo ha tratado de enmascarar su crisis agónica: en esos 2 años se batieron récords históricos de producción basados esencialmente en un impulso desenfrenado del consumo.
Apoyado en ese «éxito» efímero el capitalismo alardeó de la superación definitiva de la crisis, del fracaso del marxismo en su anuncio de la quiebra mortal del sistema. Pero estas proclamaciones se vieron rápidamente desmentidas por la crisis de 1974-75: los índices de producción cayeron en los países industrializados entre un 2 y un 4%.
La respuesta a esta nueva convulsión se polarizó sobre dos ejes:
- Incremento impresionante de los déficits públicos de los países industrializados especialmente de los Estados Unidos.
- Y, sobre todo, endeudamiento gigantesco de los países del Tercer Mundo y los países del Este. Entre 1974 y 1977 asistimos a la mayor oleada de préstamos de la historia hasta entonces: 78 000 millones de dólares concedidos en créditos solo a países del Tercer Mundo sin incluir a los del bloque ruso. Para darse una idea hay que recordar que los créditos concedidos por el Plan Marshall a los países europeos que ya entonces supusieron un récord espectacular significaron entre 1948-53 un total de 15 000 millones de dólares.
Esas medidas consiguieron relanzar la producción aunque esta no llegó nunca a los niveles de 1972-73. Ahora bien, el coste fue la explosión de la inflación que en algunos países centrales superó la cota del 20% (en Italia llegó al 30%). La inflación es un rasgo característico del capitalismo decadente debido a la inmensa masa de gastos improductivos que el sistema arrastra para sobrevivir: producción de guerra, hipertrofia del aparato estatal, gastos gigantescos de financiación, publicidad etc. Esos gastos no son en nada comparables con los gastos de circulación y de representación típicos del periodo ascendente. Sin embargo, esa inflación permanente y estructural se convirtió, a mediados de los años 70, en inflación galopante debido a la acumulación de déficits públicos realizados mediante la emisión de moneda sin ninguna contrapartida ni control.
La evolución de la economía mundial oscila entonces de forma estéril entre el relanzamiento y la recesión. Cada tentativa de relanzar la economía provoca una llamarada inflacionaria (lo que llaman el «recalentamiento») que obliga a los gobiernos a operar un «enfriamiento»: aumento brusco de los tipos de interés, frenazo a la circulación monetaria, etc., lo cual lleva a la recesión, es decir, muestra el fondo del atolladero en que se encuentra la economía capitalista debido a la sobreproducción.
Balance de los años 70
Tras esta breve descripción de la evolución económica durante los años 70 vamos a sacar unas conclusiones en dos planos:
- la situación de la economía,
- la evolución de las condiciones de vida de la clase obrera.
Situación general de la economía
- Las tasas de producción son altas, así, la media de aumento de la producción para la década de los 24 países pertenecientes a la OCDE es del 4,1%. Durante el boom de 1972-73 se alcanza una media del 8% que en Japón llega al 10%. No obstante, se puede apreciar una clara tendencia al descenso si comparamos con la década anterior:
Media de la producción en los países de la OCDE
1960-70 .......................... 5,6%
1970-73 .......................... 5,5%
1976-79 ............................ 4%
2. Los préstamos masivos a los países del llamado «Tercer Mundo» permiten la explotación y la incorporación al mercado mundial de los últimos aunque muy poco relevantes reductos precapitalistas. Podemos decir que el mercado mundial (como sucedió igualmente con la segunda reconstrucción desde 1945) sufre una pequeña expansión.
3. El conjunto de sectores productivos crece, incluidos sectores tradicionales como la construcción naval, la minería y la siderurgia que experimentan una gran expansión entre 1972 y 1978. Sin embargo esta expansión es su canto del cisne: desde ese año los signos de saturación se acumulan obligando a las famosas «reconversiones» (eufemismo para encubrir despidos masivos) que comenzarán en 1979 y marcarán la década siguiente.
4. Las fases de relanzamiento afectan a toda la economía mundial de forma bastante homogénea. Salvo excepciones (un ejemplo significativo es el retroceso de la producción en los países del cono sur de América) todos los países se benefician del incremento de la producción no existiendo la situación de países «descolgados» que veremos en los años 80.
5. Los precios de las materias primas mantienen una tendencia constante al alza que culmina con el boom especulativo del petróleo (entre 1972-77) tras lo cual la tendencia empieza a invertirse.
6. La producción de armamentos se dispara en relación a la década de los años 60 y crece de forma espectacular a partir de 1976.
7. El nivel de endeudamiento sufre una fuerte aceleración desde 1975, aunque en comparación con lo que vendrá después resulta una minucia. Presenta las siguientes características:
– Es bastante moderado en los países centrales (aunque desde 1977 experimenta un aumento espectacular en Estados Unidos, durante la administración Carter);
– En cambio, su escalada es gigantesca en los países del «Tercer Mundo»:
Deuda países «subdesarrollados»
(fuente: Banco Mundial)
1970 ........... 70 000 millones $
1975 ......... 170 000 millones $
1980 ......... 580 000 millones $
8. El sistema bancario es sólido y la concesión de préstamos (de consumo y de inversión, a las familias, empresas e instituciones) es sometida a una serie de controles y avales muy rigurosa.
9. La especulación es un fenómeno todavía limitado aunque la fiebre especulativa con el petróleo (los famosos petrodólares) anuncia una tendencia que va a generalizarse en la década siguiente.
Situación de la clase obrera
- El desempleo es relativamente limitado aunque su crecimiento a partir de 1975 es constante:
Número de desempleados
en los 24 países de la OCDE
1968 ....................... 7 millones
1979 ..................... 18 millones
2. Los salarios crecen nominalmente de forma significativa (se alcanza hasta el 20-25% de incrementos nominales) y en países como Italia se instaura la escala móvil. Ese crecimiento es engañoso pues globalmente los salarios pierden la carrera frente a una inflación galopante.
3. Predominan masivamente los puestos de trabajo fijos y en los países más importantes crece fuertemente la contratación pública.
4. Las prestaciones sociales, subsidios, sistemas de Seguridad Social, subvenciones a la vivienda, sanidad y educación, crecen de forma bastante significativa.
5. En esta década, el descenso en las condiciones de vida es real pero bastante suave. La burguesía, alertada por el renacimiento histórico de la lucha de clases y gozando de un margen de maniobra importante en el terreno económico, prefiere cargar más los ataques a los sectores más débiles del propio capital nacional que a la clase obrera. La década de los 70 fue la de «los años de la ilusión», caracterizada por la dinámica de «Izquierda al Poder».
*
En el próximo artículo realizaremos un balance de los años 80 y 90 que nos permitirá por una parte evaluar la violenta degradación de la economía y de la situación de la clase y, por otro lado, comprender con más claridad las sombrías perspectivas el nuevo escalón hacia el infierno que ha supuesto el episodio abierto en agosto 1997.
Adalen
[1] Sobre las causas de la crisis se han planteado esencialmente 2 teorías: la de la saturación del mercado mundial y la de la tendencia a la baja de la cuota de ganancia. Ver sobre esta cuestión artículos en la Revista internacional números 13, 16, 23, 29, 30, 76 y 83.
[2] Ver en nuestra Revista internacional nº 62 «La descomposición del capitalismo».
[3] Ver en nuestra Revista internacional nº 21 «Sobre el capitalismo de Estado» y en Revista internacional nº 23 «El proletariado en el capitalismo decadente».
[4] Ver en nuestra Revista internacional nº 31 «El proletariado de Europa occidental en el centro de la lucha de clases».
[5] «La situación internacional: la crisis, la lucha de clases y las tareas de nuestra Corriente internacional», en Revista internacional nº 1.
[6] «¿ Por dónde va la crisis económica?: el crédito no es una solución eterna» en Revista internacional nº 56.
[7] Este informe lo publicamos en la Revista internacional nº 92.
Series:
- Crisis económica [199]
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Irak, Kosovo, Acuerdos de Wye Plantation - La ofensiva de Estados Unidos agudiza el caos y la barbarie imperialistas
- 4820 reads
Irak, Kosovo, Acuerdos de Wye Plantation
La ofensiva de Estados Unidos agudiza el caos y la barbarie imperialistas
Durante cuatro días, del 16 al 19 de diciembre de 1998, a Irak le han caído más misiles que durante toda la guerra del Golfo de 1991. Tras las amenazas sin consecuencias de febrero y noviembre de 1998, Estados Unidos (EEUU) las han concretado esta vez con un nuevo infierno sobre una población irakí víctima ya de la guerra de 1991 y de unas « sanciones » sinónimo de hambres, enfermedades y de una miseria cotidiana que han superado los límites de lo soportable. En el momento del hundimiento del bloque ruso en 1989, el entonces presidente Bush había anunciado un « nuevo orden mundial de paz y prosperidad ». Desde entonces lo que hemos vivido es un desorden creciente, más guerras todavía y una extensión sin precedentes de la miseria en el mundo. Los recientes bombardeos sobre Irak lo han vuelto a confirmar. Confirman también lo que hemos escrito en el artículo de la página siguiente, escrito antes de esos bombardeos: « Una sangrienta espiral de destrucción en la que el empleo de la fuerza por parte de EEUU, en defensa de su autoridad, tiende a ser más frecuente y más masiva. Pero, al mismo tiempo, los resultados políticos de esas demostraciones de fuerza son cada vez menos palpables, mientras que sí son más ciertos la generalización del caos y la guerra, acentuándose el abandono de las reglas comunes del juego ».
Como lo analiza este artículo, EEUU actúa cada vez más por cuenta propia, sin andar entorpeciéndose con acuerdos de ese pretendido guardián de la «legalidad internacional», la ONU. Esta vez, los bombardeos han comenzado en la hora de mayor audiencia (el «prime time») de la televisión americana mientras el Consejo de Seguridad de la ONU estaba reunido para examinar el famoso informe redactado por Richard Butler, jefe de la Unscom, informe que precisamente ha servido de pretexto a la intervención estadounidense. Es de sobras sabido que ese informe está plagado de mentiras, en total contradicción con otro informe examinado al mismo tiempo y procedente de la Agencia internacional de la energía atómica cuya conclusión es que Irak ha ejecutado las decisiones de la ONU ([1]). La reacción tan poco entusiasta de los « aliados » de EEUU, excepto la de Gran Bretaña ([2]), incluida la de Kofi Annan, tras el ataque, ponen de relieve el hecho de que el gobierno americano ha adoptado una política defendida ya desde hace tiempo por una buena parte de la burguesía, especialmente la representada por el Partido republicano: olvidarse de obtener el asentimiento de las demás potencias o el de la ONU (transformándolas así en rehenes de EEUU), e intervenir unilateralmente en acciones que se consideren útiles para afirmar el liderazgo norteamericano. Es ese desacuerdo en el seno de la burguesía de EEUU sobre los medios de afirmar una hegemonía US en el mundo cada vez más cuestionada, lo que puede explicar el « monicagate ».
Sobre este tema, los « análisis » hechos a profusión en la prensa de muchos países, explicando que los bombardeos americanos de diciembre se debían a la voluntad de Clinton de aplazar su proceso por el Congreso no tienen otro objetivo que el de desprestigiar a Estados Unidos con la sospecha de que siembran la muerte con el único propósito de defender los mezquinos intereses personales de su presidente. En realidad, Clinton no ha decidido llevar a cabo el bombardeo unilateral sobre Irak a causa del « caso Lewinski ». Al contrario, éste se debe, en gran parte, a que Clinton no se había decidido antes a adoptar esa resolución, en febrero de 1998 en particular. Sin embargo, como lo deja claro el artículo que sigue, la afirmación de la nueva orientación de la política de EEUU tampoco será suficiente para cambiar lo esencial en las relaciones internacionales: un caos creciente, la continua pérdida de autoridad del gendarme norteamericano y, por parte de éste, el recurso a repetición a la fuerza de las armas. Ya hoy se puede comprobar que el único éxito real que haya obtenido el gobierno de EEUU es el de haber saboteado el acercamiento que se estaba desarrollando en el ámbito militar entre Gran Bretaña y otros países de Europa. Por lo demás, lo único que han logrado los bombardeos estadounidenses es fortalecer el régimen de Sadam Husein, mientras que el fracaso diplomático del viaje de Clinton a Israel y a Palestina ponían de relieve el limitado éxito de Wye Plantation.
Según los medios de comunicación de la burguesía, el año 1998 acaba con un importante fortalecimiento de la colaboración en pro de la paz mundial y la defensa de los derechos humanos en el mundo. En el golfo Pérsico, la amenaza de las fuerzas armadas norteamericanas y británicas – respaldadas esta vez por la comunidad internacional – ha impuesto a Irak la continuación de las inspecciones de su desarme, con objeto de evitar que un dictador sanguinario como Sadam Husein tenga en sus manos «irresponsables» armas de destrucción masivas. En Oriente Medio, el «proceso de paz» auspiciado por EEUU – y que se encontraba al borde mismo del colapso – ha sido salvado por los Acuerdos de Wye Plantation, en los que el presidente Clinton, dispuesto a «persuadir pacientemente durante el tiempo que haga falta», ha conseguido que Arafat y Netanyahu, hayan empezado a poner en marcha, al menos parcialmente, los Acuerdos de Oslo basados en la célebre fórmula de «paz por territorios». En los Balcanes, la OTAN – amenazando una vez más con una intervención militar – ha puesto fin a las operaciones militares entre Serbia y las fuerzas kosovares-albanesas, y ha impuesto una frágil tregua que deberá ser vigilada por «observadores de paz» internacionales. Y a finales del año, la diplomacia de EEUU y de Sudáfrica, han desencadenado una ofensiva que pretende poner fin a la guerra en el Congo, al mismo tiempo que el presidente francés, Chirac, se ha mostrado dispuesto incluso a estrechar la mano del «dictador congoleño» Kabila en la cumbre del Africa francófona de París, supuestamente con esos mismos loables objetivos.
¿ Acaso la burguesía – cuando finaliza el siglo en el que ha convertido el mundo en una gigantesca carnicería – gobernaría ya la sociedad según la carta de la paz de Naciones Unidas, o los principios «humanitarios» de Amnistía internacional?. La propaganda de la clase dominante alardea de la cruzada democrática contra Pinochet y la supuesta paz establecida en Oriente Medio o en los Balcanes, para tratar de ensombrecer, con estas luminarias, los conflictos imperialistas actuales. Pero la realidad de todos estos conflictos pone de manifiesto exactamente lo contrario, es decir la agravación de la barbarie militarista de una sistema capitalista agonizante, los sucesivos estallidos de pugnas imperialistas de todos contra todos, la necesidad creciente para Estados Unidos de recurrir a la fuerza militar para defender su autoridad mundial.
Tras el restablecimiento de la «autoridad de la ONU en Irak», como tras las negociaciones impuestas por la OTAN a Serbia y al Ejército de Liberación Kosovar (ELK), y la revitalización del proceso de «paz por territorios» entre las burguesías israelí y palestina, lo que se esconde en realidad es una auténtica contraofensiva del imperialismo norteamericano. Una contraofensiva para hacer frente al debilitamiento generalizado de su liderazgo. Si EEUU ha terminado por imponerse en Irak y Kosovo, ha sido precisamente saltándose las «reglas» y la «autoridad» de Naciones Unidas, que en los últimos años había sido cada vez más utilizada en contra de los intereses americanos.
Irak: los Estados Unidos humillan a Francia y a Rusia en el Consejo de Seguridad
Se ha producido un importante giro de la política norteamericana hacia el resto del mundo, un giro hacia una actitud mucho más agresiva y «unilateral» de EEUU en defensa de sus intereses nacionales. Fueron los propios Estados Unidos quienes, cuando prepararon un nuevo ataque militar contra Irak en Noviembre, arrojaron al basurero de la historia las mascaradas de la «unidad» y de la «legalidad internacional» de la ONU, tan ensalzadas por la propaganda burguesa. Pero ésta no ha sido la política tradicional de EEUU. Tras el desplome del «orden mundial» establecido en Yalta como consecuencia de la disgregación del bloque imperialista ruso, fue precisamente Estados Unidos – dada su autoridad al ser la única potencia mundial que persistía – el que usó la ONU, y su «Consejo de Seguridad» para imponer la Guerra del Golfo a todo el mundo. EEUU metió a Sadam Hussein en la trampa de la invasión de Kuwait y ello le permitió justificar la guerra de 1991 como un necesario ejercicio de defensa del «derecho internacional» (que en una sociedad dividida en clases ha sido siempre el derecho del más fuerte) legitimada por la «comunidad internacional». Sadam cayó en la trampa ya que no podía retirarse de Kuwait sin luchar, so pena de arriesgarse a la caída de su régimen. Pero también el resto de potencias del ya extinto bloque occidental cayeron en esa misma trampa, puesto que se vieron obligadas a participar o a sufragar una guerra que, en realidad, tenía como objetivo refrenar sus ambiciones de una mayor independencia respecto a EEUU.
Hace un año, Irak, con la lección bien aprendida, consiguió devolver la jugada a Estados Unidos, utilizando la ONU y su Consejo de seguridad contra el imperialismo estadounidense. En lugar de la ocupación de Kuwait, el «carnicero de Bagdag» jugó esta vez la carta de la obstrucción al trabajo de los inspectores de armamento de la ONU, una cuestión secundaria que le hacía difícil a EEUU el justificar una acción militar común, y que al mismo tiempo permitía a Irak retirar ese envite llegado el momento. Esta vez quien resultó atrapado no fue Irak, sino el propio EEUU, ya que los aliados y consejeros de Irak en el Consejo de seguridad, es decir Francia y Rusia, así como el secretario general de la ONU, Annan, impusieron la «solución diplomática», cuya principal consecuencia fue impedir el despliegue militar de los ejércitos norteamericanos y británicos, humillando con ello al líder mundial. Esta situación fue el punto más álgido del proceso de socavamiento del liderazgo de la superpotencia norteamericana, un proceso que ya venía manifestándose desde poco después de la Guerra del Golfo, cuando la recién reunificada Alemania apadrinó la independencia de Eslovenia y Croacia – propiciando con ello el estallido de Yugoslavia – en contra de los deseos de Washington.
Frente a esta creciente erosión de su liderazgo, los Estados Unidos han desatado la actual contraofensiva para sacudirse el farragoso estorbo que les supone la ONU. Y así Sadam, que buscaba un levantamiento del embargo contra Irak y beneficiarse del conflicto de intereses existente en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, volvió a repetir la jugada de la obstrucción a los inspectores de desarme, para volver a provocar una crisis de la que pudiera retirarse en el último momento, evitando el ataque militar de EEUU. Pero esta vez, Sadam ha debido dar marcha atrás tan rápidamente y en tan humillantes circunstancias, que el resultado de la crisis ha constituido, en cambio, un indudable fortalecimiento de la autoridad mundial de Estados Unidos. La diferencia, esta vez, ha consistido, precisamente, en que EEUU, al contrario de lo que sucedió en la guerra del Golfo o en la crisis de principios de 1998, no le ha importado un comino prescindir del permiso de la ONU para actuar. La «simpatía» y la «comprensión» que las demás potencias han mostrado ante el «final de la paciencia de Washington respecto a Sadam», presentada por la propaganda burguesa como una rememoranza del espíritu de unidad de las «grandes democracias», se explica verdaderamente por la impotencia del resto de potencias para frenar la actuación norteamericana. Una crítica airada de esas potencias a la agresividad de la política de EEUU, equivaldría, en estas circunstancias, es decir cuando carecen de los medios concretos para impedirla, a ahondar públicamente la humillación impuesta a Sadam.
Kosovo: EEUU hace la ley mediante la OTAN
Bastante antes de la crisis de Irak del pasado año, ya se había puesto de manifiesto la utilización de la ONU contra los intereses norteamericanos, especialmente a través de los sucesivos conflictos que estallaron en la ex-Yugoslavia desde principios de los años 90. Aquí, las principales potencias que apadrinan a Serbia (Gran Bretaña, Francia y Rusia) emplearon a la ONU, tratando de retrasar al máximo que EEUU jugara un papel capital, especialmente en lo referente al conflicto de Bosnia. Eso explica por qué, cuando EEUU consiguió finalmente (y aún momentáneamente) imponer su autoridad en Bosnia sobre la de sus rivales europeos, a través de operaciones militares y de los Acuerdos de Dayton, no lo hicieran a través de la ONU, sino mediante la OTAN, o sea, la organización militar específica del bloque imperialista USA, y la única que Estados Unidos es capaz todavía de controlar. Junto a la demostración de fuerza en el Golfo, la amenaza de una intervención militar por parte de la OTAN bajo liderazgo norteamericano en Kosovo y en el resto de Serbia, constituye el segundo pilar de esta contraofensiva americana en defensa de su liderazgo. El principal éxito de EEUU no ha sido tanto obligar a Milosevic a retirar sus tropas de Kosovo, ya que fueron los propios norteamericanos quienes permitieron que el ejército serbio permaneciera allí el tiempo necesario para aplastar prácticamente las milicias del ELK apoyadas por Alemania. La principal victoria de EEUU reside, en realidad, en haber obligado a los aliados de Serbia (Francia y Gran Bretaña), que a su vez son miembros de la OTAN, a alinearse tras el tío Sam en las amenazas a Serbia. Se trata pues de una reedición de su éxito en Bosnia y, en lo referente a Francia, otro revés como el de la Guerra del Golfo. Como Sadam Husein, Milosevic tuvo que dar marcha atrás, para evitar que los misiles de EEUU volaran sobre su cabeza. Y, de nuevo aquí como en Irak, la estrategia antinorteamericana, es decir las exigencias (en este caso más vehementes por parte de Rusia) de un mandato específico de las Naciones Unidas para realizar operaciones militares contra Serbia, fueron descaradamente desoídas por EEUU que abogó por una acción «unilateral», escudado esta vez, tal y como declaró compungido Clinton, en que los rigores invernales y las penurias de los refugiados de guerra de Kosovo, no permitían a los líderes mundiales esperar la «autorización» para atacar de parte de la ONU, lo pidiera Rusia o quien fuera.
ONU y OTAN: restos de un caduco orden mundial que se disputan las grandes potencias
Naciones Unidas, lo mismo que su predecesora la Sociedad de Naciones, no es una organización de salvaguarda de la paz en la que las potencias capitalistas se unen bajo una legalidad internacional común, sino una cueva de ladrones imperialista, cuyo papel está completamente determinado por la relación de fuerzas entre los principales rivales capitalistas. Por ello es muy importante la evolución de la política de EEUU frente a la ONU. Durante el período de la guerra fría, la ONU drásticamente dividida entre los dos bloques imperialistas rivales, sirvió, principalmente como instrumento de la propaganda pacifista de la burguesía, aunque a veces pudo ser rentabilizada por el bloque occidental que tenía una clara mayoría entre los miembros permanentes del Consejo de seguridad (compuesto, claro está, por la potencias victoriosas de la Segunda Guerra mundial). A partir de 1989, la capacidad de EEUU para explotar la ONU en su propio provecho no duró demasiado. La Guerra del Golfo, esa terrible demostración de superioridad militar de EEUU sobre el resto de países, dejó rápidamente paso a la tendencia «cada uno para sí» en las relaciones entre los diferentes Estados capitalistas, y por tanto al socavamiento del liderazgo estadounidense. Y dado que en un mundo en el que ya no existen bloques imperialistas, el caos y el «sálvese quien pueda» se convierten en la tendencia dominante a nivel planetario, la propia ONU inevitablemente ha empezado a servir de instrumento de erosión de esa autoridad norteamericana. Esto explica el creciente distanciamiento, que a lo largo de los años 90, ha manifestado la burguesía EEUU respecto a esta organización, negándose incluso a pagar su cuota de miembro. Sin embargo, hasta la actual contraofensiva norteamericana, la Administración Clinton aún vacilaba a la hora de desentenderse de la ONU como instrumento de movilización de las demás potencias. En efecto, el desasosiego de una importante parte de la burguesía americana frente a estas vacilaciones, explican, en parte, el hostigamiento a Clinton a través del famoso «caso Lewinski». A partir de la actual política de Washington ante Irak y Serbia, EEUU se ve obligado a ir mucho más «por libre» que cuando la guerra del Golfo, o incluso cuando los acuerdos de Dayton. En realidad esta política supone el reconocimiento por parte de la superpotencia mundial de que lo dominante no es el liderazgo norteamericano sino la tendencia a «cada uno para sí». Por supuesto cuando EEUU despliega su formidable maquinaria militar no hay potencia en el mundo capaz de resistirle. Pero actuando así, los propios Estados Unidos, si bien resaltan su papel de primera potencia del planeta, están contribuyendo a minar su propio liderazgo, al atizar el caos y las tendencias centrífugas.
Saltándose a la torera las reglas del juego de la ONU, EEUU relega a ese dinosaurio superviviente del final de la última guerra mundial a un papel poco menos que irrelevante. Pero esto no sólo beneficia a EEUU, sino también a sus más importantes rivales: los países derrotados en la Segunda Guerra mundial, es decir Alemania y Japón que estaban excluidos del Consejo de Seguridad. Y lo que aún es más importante. En lo sucesivo será la OTAN la que se transforme en el más importante terreno de disputas entre los antiguos aliados del bloque occidental. No es por tanto casual que en respuesta a las recientes imposiciones de EEUU en Kosovo, el nuevo ministro de Exteriores alemán, Fischer, realizase un llamamiento para que la OTAN renuncie a la doctrina conocida como «ataque nuclear inicial» ([3]). Tampoco es de extrañar que Blair haya reclamado en la reciente cumbre franco-británica de Saint-Malo, el «fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN», en detrimento de EEUU, por supuesto. Todo esto representa una agudización de los conflictos entre las grandes potencias. La OTAN, como la ONU, es una reliquia de un orden mundial ya difunto. Pero lo importante es que sigue representando el principal instrumento de presencia militar norteamericana en Europa.
Los Acuerdos de Wye Plantation: una advertencia de Estados Unidos a sus rivales europeos
Del mismo modo que las amenazas de guerra contra Sadam y Milosevic no expresan la unidad sino la rivalidad entre las grandes potencias, tampoco los recientes acuerdos celebrados en Wye Plantation entre Clinton, Arafat y Netanyahu, pueden ser saludados por las potencias europeas como un triunfo de la persuasión pacifista. Al contrario, los Protocolos de Wye Plantation, por precarios que sean los acuerdos entre Israel y la OLP, suponen un nuevo triunfo del imperialismo EEUU. Lo de menos es que se haya encargado a la CIA la puesta en práctica de algunos de esos acuerdos. La persuasión desplegada por EEUU no tenía tanto de «pacífica». La reciente movilización militar norteamericana en el Golfo estaba destinada a ser un aviso tanto a Netanyahu y Arafat como al propio Sadam. Pero, sobre todo, constituye una advertencia a los rivales europeos de EEUU para que no anden metiendo sus narices en una zona de las más estratégicas e importantes del mundo, y en la que EEUU va a pelear con uñas y dientes para preservar su dominio.
Esta advertencia resulta más que necesaria, ya que a pesar de la actual ofensiva norteamericana, las tentativas de sus rivales por tratar de desestabilizar ese control americano van a acentuarse necesariamente. Precisamente porque EEUU es capaz de imponer, por la vía militar, sus intereses en perjuicio de las demás potencias, ninguna de éstas tiene el más mínimo interés en un mayor fortalecimiento de la posición norteamericana. Esto también sirve para Gran Bretaña, que, aunque comparta intereses con EEUU en lo referente a Irak, choca con los designios norteamericanos en Europa, África, y mucho más aún en Oriente Medio. Todas esas potencias imperialistas se ven abocadas a poner en entredicho el liderazgo estadounidense, lo quieran o no, y con ello lo que hacen es hundir aún más el mundo en el caos. EEUU, único país que pueda pretender ser la superpotencia de orden mundial capitalista, está, a su vez, condenado a imponer «su orden», empujando también con ello a un creciente abismo de barbarie en todo el planeta.
La raíz de esta contradicción es la ausencia de bloques imperialistas. Cuando tales bloques existían, el fortalecimiento de la posición del jefe del bloque reforzaba la posición de los demás países de ese bloque contra los del bloque rival. En ausencia de ese rival, es decir de bloques imperialistas, el fortalecimiento del líder está en contradicción con los intereses del resto de países. Esto explica que tanto las tendencias centrífugas como las contraofensivas de EEUU, sean un factor fundamental de la situación histórica actual. Hoy, como sucediera cuando la Guerra del Golfo, EEUU está a la ofensiva. Aunque no vuelen misiles americanos sobre Irak o Serbia, la situación actual representa, no una mera repetición de la que se vivió a comienzos de los 90, sino una escalada respecto a ésta. Una sangrienta espiral de destrucción en la que el empleo de la fuerza por parte de EEUU, en defensa de su autoridad, tiende a ser más frecuente y más masiva. Pero, al mismo tiempo, los resultados políticos de esas demostraciones de fuerza son cada vez menos palpables, mientras que sí son más ciertos la generalización del caos y la guerra, acentuándose el abandono de las reglas comunes del juego. Son las rivalidades entre las «democracias occidentales», entre los supuestos «vencedores del comunismo», las que constituyen la verdadera raíz de esta barbarie que amenaza, a largo plazo, la supervivencia misma de la humanidad aún sin que llegue a estallar una tercera guerra mundial. El proletariado debe comprender la esencia de esta barbarie capitalista, como parte de su toma de conciencia y de su determinación para acabar con el sistema capitalista.
Kr, 6 de diciembre de 1998
[1] De hecho, se ha podido saber después que el informe de Butler había sido redactado en estrecha colaboración con la Administración de EEUU. No es la primera vez que ésta fabrica documentos falsos para justificar sus acciones de guerra. Por ejemplo, el ataque del 5 de agosto de 1964 por la armada norvietnamita a dos navíos estadounidenses, después se supo que era puro invento. Es una técnica tan vieja como la guerra, uno de cuyos ejemplos más conocidos es el famoso « despacho de Ems », gracias al cual Bismark empujó a Francia a declarar a Prusia una guerra que ésta estaba segura de ganar.
[2] Cabe señalar que el apoyo de Blair a la acción americana no ha obtenido la unanimidad en la burguesía inglesa, y muchos diarios la han criticado duramente.
[3] La estrategia de la OTAN es la de recurrir, la primera, a los bombardeos atómicos.
Geografía:
- Irak [30]
Noticias y actualidad:
- Irak [191]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
1918-1919 - La revolución proletaria pone fin a la guerra imperialista
- 9970 reads
La burguesía acaba de celebrar el 80 aniversario del final de la Primera Guerra mundial. Ha habido, claro está, emotivas declaraciones sobre la terrible tragedia que esa guerra fue. Pero en ninguna conmemoración, en ninguna declaración de los políticos, en ningún artículo de prensa, en ninguna emisión de televisión se han evocado los acontecimientos que obligaron a los gobiernos a poner fin a la guerra. Sí, se ha mencionado la derrota militar de los imperios centrales, Alemania y su aliado austrohúngaro, pero se ha omitido cuidadosamente el factor determinante que provocó la propuesta de armisticio por parte de esos imperios, o sea, el movimiento revolucionario que se desarrolló en Alemania a finales de 1918. Tampoco se han mencionado (y, la verdad, puede uno comprender a la burguesía) las verdaderas responsabilidades de tamaña matanza. Sí, los «especialistas» se han puesto a compulsar archivos de los diferentes gobiernos para concluir que fueron Alemania y Austria quienes más presionaban hacia la guerra. Los historiadores, también, han puesto de relieve que por parte de la Entente también había objetivos de guerra bien definidos. Sin embargo, en ninguno de sus «análisis» podrá encontrarse al verdadero responsable, o sea, el sistema capitalista mismo. Y sólo el marxismo permite explicar precisamente por qué no es la «voluntad» o la «rapacidad» de este o aquel gobierno lo que origina las guerras, sino las leyes mismas del capitalismo. Para nosotros, el aniversario del fin de la Primera Guerra mundial es una ocasión para recordar los análisis que de ella hicieron los revolucionarios de entonces y la lucha que llevaron a cabo contra ella. Nos apoyaremos especialmente en los escritos, posiciones y actitudes de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, que fueron asesinados pronto hará 80 años por la burguesía. Este es el mejor homenaje que podamos nosotros rendir a esos dos extraordinarios combatientes del proletariado mundial ([1]) ahora que la burguesía intenta por todos los medios acabar con su memoria.
La guerra que estalla en Europa en agosto de 1914 vino precedida de otras y numerosas guerras en el continente. Pueden recordarse, por ejemplo (limitándonos al siglo xix), las guerras napoleónicas y la guerra entre Prusia y Francia de 1870. Existen, sin embargo, entre el conflicto de 1914 y todos los anteriores, diferencias fundamentales. La más evidente, la que más traumatizó, fue evidentemente la carnicería y la barbarie en que sumió al continente pretendidamente «civilizado». Hoy, claro, tras la barbarie todavía mayor de la Segunda Guerra mundial, la de la primera puede parecer poca cosa. Pero en la Europa de principios de siglo, cuando ya el último conflicto militar de importancia remontaba a 1870, en los últimos brillos de la Belle époque, la época del apogeo del modo de producción capitalista que había permitido a la clase obrera mejorar significativamente sus condiciones de existencia, la brutal caída en las matanzas masivas, en el horror cotidiano de las trincheras y en una miseria desconocida desde hacia más de medio siglo, todo ello se vivió, sobre todo por parte de los explotados, como el abismo de la barbarie. En ambos lados, entre los principales beligerantes, Alemania y Francia, los soldados y la población en general habían oído hablar a sus mayores de la guerra de 1870 y de su crueldad. Pero lo que estaban viviendo ya no tenía nada que ver con aquélla. El conflicto de 1870 sólo había durado unos meses, había provocado una cantidad muchísimo menor de víctimas (unas cien mil) y en nada había arruinado ni al vencedor ni al vencido. Con la Primera Guerra mundial, los muertos, los heridos, mutilados e inválidos se van a contar por millones ([2]). El infierno cotidiano de quienes viven en el frente y en la retaguardia dura ahora cuatro años. En el frente, ese infierno es una supervivencia bajo tierra, en un inmundo lodazal, respirando el hedor de los cadáveres, con el miedo permanente a las bombas y a la metralla, en un mundo dantesco que amenaza a los supervivientes: cuerpos mutilados, destrozados, heridos que agonizan durante días y días en las pozas de los obuses. En retaguardia, es el trabajo aplastante para suplir a los movilizados y producir más y más armas; son subidas de precios que dividen por dos o por cinco los sueldos, colas interminables delante de comercios vacíos, el hambre; la angustia constante de enterarse de la muerte del marido, del hermano, del padre, del hijo; dolor y desesperación por doquier, vidas rotas cuando ocurre el drama y ocurre millones de veces.
Otra característica determinante e inédita de esta guerra, que explica la barbarie sin límites, es que es una guerra total. Todo el potencial industrial, toda la mano de obra, se ponen al servicio de un único objetivo: la producción de armas. Todos los hombres, desde el final de la adolescencia hasta el principio de la vejez son movilizados. Es total también por los estragos que provoca en la economía. Los países del campo de batalla son destruidos; la economía de los países europeos sale arruinada de la guerra: es el final de su poderío secular y el principio de su declive en beneficio de Estados Unidos. La guerra es, en fin, total, pues no se limita a los primeros beligerantes: prácticamente todos los países de Europa se ven inmersos en ella, alcanzando a otros continentes con frentes de guerra en Oriente Medio, con la movilización de las tropas coloniales y la entrada en guerra de Japón, de Estados Unidos y de varios países de Latinoamérica junto a los Aliados.
De hecho, ya solo en cuanto a la amplitud de la barbarie y de las destrucciones por ella engendradas, la guerra de 1914-18 es la trágica ilustración de los que habían previsto los marxistas: la entrada del modo de producción capitalista en su período de declive, de decadencia. Confirma con creces la previsión que Marx y Engels había hecho en el siglo xix: «O socialismo, o caída en la barbarie».
Pero también es el marxismo y los marxistas quienes van a dar una explicación teórica de esa nueva fase en la vida de la sociedad capitalista.
Las causas fundamentales de la guerra mundial
La identificación de esas causas fundamentales es el objetivo que se propone Lenin en 1916 con su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo. Pero será Rosa Luxemburg, ya en 1912, dos años antes del estallido de conflicto mundial, quien va a dar la explicación más profunda de las contradicciones que iban a golpear al capitalismo en este nuevo período de su existencia, en su obra La acumulación del capital.
«El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de producción no capitalistas (…) Necesita como mercados capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a su vez fuentes de adquisición de sus medios de producción, y son reservas de obreros para su sistema asalariado. (…) El capitalismo no puede pasarse sin sus medios de producción y sus trabajadores, ni sin la demanda de su plusproducto. Y para privarles de sus medios de producción y sus trabajadores; para transformarlos en compradores de sus mercancías, se propone, conscientemente, aniquilarlos como formaciones sociales independientes. Este método es, desde el punto de vista del capital, el más adecuado, por ser, al mismo tiempo, el más rápido y provechoso. Su otro aspecto es el militarismo creciente (…)» ([3]).
«El imperialismo es la expresión política del proceso de acumulación del capital en su lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados (…) Dado el gran desarrollo y la concurrencia cada vez más violenta de los países capitalistas para conquistar territorios no capitalistas, el imperialismo aumenta su agresividad contra el mundo no capitalista, agudizando las contradicciones entre los países capitalistas en lucha. Pero cuanto más violenta y enérgicamente procure el capitalismo el hundimiento total de las civilizaciones no capitalistas, tanto más rápidamente irá minando el terreno a la acumulación del capital. El imperialismo es tanto un método histórico para prolongar la existencia del capital, como un medio seguro para poner objetivamente un término a su existencia. Con eso no se ha dicho que este término haya de ser alegremente alcanzado. Ya la tendencia de la evolución capitalista hacia él se manifiesta con vientos de catástrofe» ([4]).
«Cuanto más violentamente lleve a cabo el militarismo, tanto en el exterior como en el interior, el exterminio de las capas no capitalistas, y cuanto más empeore las condiciones de vida de las capas trabajadoras, la historia diaria de la acumulación del capital en el escenario del mundo se irá transformando más y más en una cadena continuada de catástrofes y convulsiones políticas y sociales que, junto con las catástrofes económicas periódicas en forma de crisis, harán necesaria la rebelión de la clase obrera internacional contra la dominación capitalista, aún antes de que haya tropezado económicamente con la barrera natural que se ha puesto ella misma.
El capitalismo es la primera forma económica con capacidad de desarrollo mundial. Una forma que tiende a extenderse por todo el ámbito de la Tierra y a eliminar a todas las demás formas económicas; que no tolera la existencia de ninguna otra. Pero es también la primera que no puede existir sola, sin otras formas económicas de qué alimentarse, y que al mismo tiempo que tiene la tendencia a convertirse en forma única, fracasa por la incapacidad interna de su desarrollo. Es una contradicción histórica viva en sí misma. Su movimiento de acumulación es la expresión, la solución constante y, al propio tiempo, la graduación de la contradicción. A una cierta altura de la evolución, esta contradicción sólo podrá resolverse por la aplicación de los principios del socialismo; de aquella forma económica que es, al propio tiempo, por naturaleza, una forma mundial y un sistema armónico, porque no se encaminará a la acumulación, sino a la satisfacción de las necesidades vitales de la humanidad trabajadora misma y a la expansión de todas las fuerzas productivas del planeta» ([5]).
Tras el estallido de la guerra, en 1915 en una «Anticrítica» a las que su libro había provocado, Rosa Luxemburg actualizaba su análisis:
«La característica del imperialismo, última lucha por el dominio capitalista del mundo, no es sólo la particular energía y omnilateralidad de la expansión, sino – y éste es un síntoma específico de que el círculo de la evolución comienza a cerrarse – el rebote de la lucha decisiva por la expansión de los territorios que constituyen su objeto, a los países de origen. De esta manera, el imperialismo hace que la catástrofe, como forma de vida, se retrotraiga de la periferia de la evolución capitalista a su punto de partida. Después que la expansión del capital había entregado, durante cuatro siglos, la existencia y la civilización de todos los pueblos no capitalistas de Asia, Africa, América y Australia a incesantes convulsiones y a aniquilamientos en masa, ahora precipita a los pueblos civilizados de Europa en una serie de catástrofes, cuyo resultado final sólo puede ser el hundimiento de la civilización, o el tránsito a la forma de producción socialista» ([6]).
Por su parte, el libro de Lenin insiste, para definir el imperialismo, en un aspecto particular, la exportación de capitales de los países desarrollados hacia los países atrasados para contrarrestar así la tendencia decreciente de la cuota de ganancia resultante del incremento de la proporción del capital constante (máquinas, materias primas) en relación con el capital variable (los salarios), único creador de ganancia. Para Lenin, son las rivalidades entre los países industriales para apoderarse de las zonas menos desarrolladas y exportar allí sus capitales, lo que conduce necesariamente al enfrentamiento.
Aunque existen diferencias en los análisis elaborados por Lenin y Rosa Luxemburg y otros revolucionarios de entonces, convergen, sin embargo, todas en un punto esencial: esta guerra no es la consecuencia de malas políticas o de la «maldad» específica de tal o cual camarilla gobernante; es la consecuencia inevitable del desarrollo del modo de producción capitalista. En esto, ambos revolucionarios denunciaban con la misma energía todo «análisis» tendente a hacer creer a los obreros que existiría en el seno del capitalismo una «alternativa» al imperialismo, al militarismo y a la guerra. Y así fue como Lenin echó por los suelos la tesis de Kautsky sobre la posibilidad de un «superimperialismo» capaz de establecer un equilibrio entre las grandes potencias y eliminar sus enfrentamientos guerreros. De igual modo, destruye todas las ilusiones sobre el «arbitraje internacional» que pretendidamente, bajo la batuta de gentes de buena voluntad y de sectores «pacifistas» de la burguesía, reconciliaría los antagonismos y pondría fin a la guerra. De igual modo se expresa Rosa Luxemburg en su libro:
«A la luz de esta concepción, la posición del proletariado frente al imperialismo adquiere el carácter de una lucha general con el régimen capitalista. La dirección táctica de su comportamiento se halla dada por aquella alternativa histórica [el hundimiento de la civilización, o el tránsito a la forma de producción socialista].
Muy otra es la dirección del marxismo oficial de los “expertos”. La creencia en la posibilidad de la acumulación en una “sociedad capitalista aislada”, la creencia de que el capitalismo es imaginable también sin expansión, es la forma teórica de una tendencia táctica perfectamente determinada. Esta concepción se encamina a no considerar la fase del imperialismo como necesidad histórica, como lucha decisiva por el socialismo, sino como invención perversa de un puñado de interesados. Esta concepción trata de persuadir a la burguesía de que el imperialismo y el militarismo son peligrosos para ella desde el punto de vista de sus propios intereses capitalistas, aislando así al supuesto puñado de los que se aprovechan de este imperialismo, y formando un bloque del proletariado con amplias capas de la burguesía para “atenuar” el imperialismo, para hacerlo posible por un “desarme parcial”, para “quitarle el aguijón”. (…) La contienda general para resolver la oposición histórica entre el proletariado y el capital truécase en la utopía de un compromiso histórico entre proletariado y burguesía para “atenuar” las oposiciones imperialistas entre Estados capitalistas» ([7]).
Con lo mismos términos explican Lenin y Rosa Luxemburg el que a Alemania le incumbiera el papel de provocadora en el estallido de la guerra mundial. Esto no tiene nada que ver, claro está, con esa «gran idea» de quienes andan buscando el país responsable de ese estallido, pues tanto Lenin como Luxemburg responsabilizan tanto a un campo como al otro:
«Contra el grupo anglo-francés se ha levantado otro grupo capitalista, el alemán, más codicioso todavía, todavía más capaz para la rapiña, que ha venido a sentarse a la mesa del banquete capitalista cuando ya todas los sitios estaban ocupados, aportando nuevos procedimientos de desarrollo de la producción capitalista, una mejor técnica y una organización incomparable en los negocios (…) Esa es la historia económica; ésa es la historia diplomática de estas últimas décadas que nadie puede desconocer. Sólo ella os indica la solución del problema de la guerra y os lleva a concluir que la guerra actual es, también ella, el producto (…) de la política de dos colosos que, mucho antes de las hostilidades, habían extendido por el ancho mundo los tentáculos de su explotación financiera y se habían repartido económicamente el mundo. Y tenían que acabar chocando, pues desde el punto de vista capitalista, un nuevo reparto de la dominación se había hecho inevitable» ([8]).
«Pero, además, cuando se quiere emitir un juicio general sobre la guerra mundial y apreciar su importancia para la política de clase del proletariado, el problema de saber quien es el agresor y quien el agredido, la cuestión de la “culpabilidad”, carece por completo de sentido. Si la guerra de Alemania es menos defensiva que la de Francia e Inglaterra, esto es solo aparente, pues los que estas naciones “defienden” no es su posición nacional, sino la que ocupan en la política mundial: sus antiguas dominaciones imperialistas amenazadas por los asaltos de la advenediza Alemania. Si las incursiones del imperialismo alemán y del imperialismo austríaco en Oriente han significado, sin duda alguna, la chispa, por su parte el imperialismo francés, con su explotación de Marruecos, y el imperialismo inglés con sus preparativos de pillaje en Mesopotamia y Arabia y con sus medidas para asegurar su despotismo en la India, y el imperialismo ruso con su política balcánica dirigida contra Constantinopla, poco a poco, han ido llenando el polvorín que la chispa alemana haría estallar. Los preparativos militares han jugado un papel esencial: el del detonador que desencadenaría la catástrofe, pero en realidad se trataba de una competición en la que participaban todos los Estados» ([9]).
Esta unidad de las causas de la guerra que se aprecia en los revolucionarios procedentes de países de campos opuestos, también se comprueba en la política que propugnan para el proletariado y la denuncia de los partidos socialdemócratas que lo han traicionado.
El papel de los revolucionarios durante la guerra
Cuando estalla la guerra, el papel de los revolucionarios, o sea de quienes se han mantenido fieles al campo proletario, es, evidentemente, el de denunciarla. En primer lugar, deben poner al descubierto las mentiras que la burguesía y quienes se han convertido en sus lacayos, los partidos socialdemócratas, dicen para justificarla, para alistar a los proletarios y mandarlos a la masacre. En Alemania, es en casa de Rosa Luxemburg donde se reúnen algunos dirigentes, entre los cuales Karl Liebknecht, que se han mantenido fieles al internacionalismo, y se organiza la resistencia contra la guerra. Mientras que la prensa socialdemócrata se ha pasado al servicio de la propaganda gubernamental, ese pequeño grupo va a publicar una revista, La Internacional, así como una serie de panfletos que acabará firmando con el nombre de Spartacus. En el Parlamento, en la reunión de la fracción socialdemócrata del 4 de agosto, Karl Liebknecht se opone firmemente al voto de los créditos de guerra, pero se somete a la mayoría por disciplina de partido. Es éste un error que no volverá a hacer cuando el gobierno pedirá créditos suplementarios. En la votación del 2 de diciembre de 1914, será el único en votar en contra y sólo en agosto y diciembre de 1915 adoptarán la misma actitud otros diputados socialdemócratas, los cuales, sin embargo, en diciembre, hacen una declaración basada en el hecho de que Alemania no hace una guerra defensiva puesto que está ocupando Bélgica y parte de Francia, explicación que Karl Liebknecht denuncia por su centrismo y cobardía.
A pesar de las enormes dificultades para la propaganda de los revolucionarios en un momento en que la burguesía ha instaurado el estado de sitio, impidiendo todas las expresiones proletarias, la acción de Rosa y de sus camaradas es esencial para preparar el porvenir. En 1915, escribe, en la cárcel, La crisis de la socialdemocracia, que «es la dinamita del espíritu que hace saltar el orden burgués» como escribirá Clara Zatkin, camarada de combate de Rosa, en su prefacio de mayo de 1919. El libro es una acusación sin concesiones contra la guerra misma y contra todos los aspectos de la propaganda burguesa. El mejor homenaje que podamos rendir a Rosa Luxemburg es publicar algunos, y demasiado cortos, extractos.
Mientras que en todos los países beligerantes, los portavoces de todos los matices de la burguesía pujan en histeria nacionalista, ella, en las primeras líneas del texto, empieza estigmatizando la histeria patriotera que se ha apoderado de la población:
«Se terminó con toda la población de una ciudad convertida en populacho, dispuesta a denunciar a no importa quien, a ultrajar a las mujeres, gritando ¡hurra!, y a llegar hasta el paroxismo del delirio propagando absurdos rumores. Se acabó el clima de crimen ritual, la atmósfera de pogromo en donde el único representante de la dignidad humana era el agente de policía en una vuelta de la calle» ([10]).
Después, Rosa Luxemburg desvela la realidad de esta guerra: «Enlodada, deshonrada, embarrada en sangre, ávida de riquezas: así se presenta la sociedad burguesa, así es ella. No es cuando, limpita y tan honesta, se viste con los oropeles de la cultura y de la filosofía, de la moral y del orden, de la paz y del derecho, sino cuando es como una alimaña feroz, cuando baila el aquelarre de la anarquía, cuando expande la peste sobre la civilización y la humanidad, es entonces cuando aparece como es de verdad, en toda su desnudez» ([11]).
De entrada, Rosa va directa al meollo del problema: contra las ilusiones del pacifismo de una sociedad burguesa «sin sus excesos», designa al culpable de la guerra: el capitalismo como un todo. E inmediatamente, denuncia el papel y el contenido de la propaganda capitalista, venga ésta de los partidos burgueses tradicionales o de la socialdemocracia: «La guerra es un asesino metódico, organizado, gigantesco. Para que unos hombres normalmente constituidos asesinen sistemáticamente, es necesario, en primer lugar, producir una embriaguez apropiada. Desde siempre, producir esta embriaguez ha sido el método habitual de los beligerantes. La bestialidad de los pensamientos debe corresponder a la bestialidad de la practica, debe prepararla y acompañarla» ([12]).
Buena parte del libro está dedicado a desmontar sistemáticamente todas esas mentiras, a quitarle la careta a la propaganda gubernamental destinada a alistar a las masas para la matanza ([13]). Rosa analiza pues los objetivos de la guerra de todos los países beligerantes, y en primer término Alemania, para así poner en evidencia el carácter imperialista de esta guerra. Analiza el engranaje que desde el asesinato el 28 de junio en Sarajevo del archiduque de Austria, Francisco Fernando, ha llevado a la entrada en guerra de los principales países de Europa, Alemania, Rusia, Francia, Inglaterra y Austria-Hungría. Deja bien en evidencia cómo ese engranaje no se debe ni mucho menos a la fatalidad o a la responsabilidad específica de no se sabe qué «malvado» como pretende la propaganda oficial y socialdemócrata de los países en guerra, sino que ya estaba en marcha desde hacía tiempo en el capitalismo: «La guerra mundial declarada oficialmente el 4 de agosto era la misma por la que la política imperialista alemana e internacional trabajaba incansablemente desde docenas de años, era la misma, pues, que desde hacía diez años la socialdemocracia alemana, también de manera incansable, profetizaba su proximidad cada año; era la misma que los parlamentarios, los periódicos y las publicaciones socialdemócratas estigmatizaron tantas veces como un crimen frívolo del imperialismo, y que nada tenía que ver con la civilización ni con los intereses nacionales, sino que, por el contrario, se trataba del enfrentamiento de ambos principios» ([14]).
Evidentemente, Rosa Luxemburg denuncia con fuerza a la Socialdemocracia alemana, partido faro de la Internacional socialista, cuya traición facilitó enormemente la maniobra del gobierno para enrolar al proletariado en Alemania, pero también en otros países. Y hace especial hincapié en el argumento de la socialdemocracia según el cual el objetivo de la guerra del lado alemán era defender «la civilización» y la «libertad de los pueblos» contra la barbarie zarista.
Denuncia especialmente las justificaciones del Neue Zeit, órgano teórico del partido, el cual nada menos que se saca una cita de un análisis de Marx sobre Rusia como «cárcel de los pueblos» y principal fuerza de la reacción en Europa: «El grupo [parlamentario] socialdemócrata había conferido a la guerra el carácter de una defensa de la nación y de la civilización alemanas; la prensa alemana proclamó su carácter liberador de los pueblos extranjeros. Hindenburg era el ejecutor testamentario de Marx y Engels» ([15]).
Al denunciar las mentiras de la Socialdemocracia, Rosa pone de relieve el verdadero papel que aquélla desempeña: «Al aceptar el principio de la Unión sagrada, la socialdemocracia renegó de la lucha de clase por toda la duración de la guerra. Pero con ello renegaba de los fundamentos de su propia existencia, de su propia política. (...) Ha abandonado la “defensa nacional” a las clases dominantes, limitándose a colocar a la clase obrera bajo el mando de éstas y a asegurar el orden durante el estado de sitio; es decir, que la socialdemocracia juega el papel de gendarme de la clase obrera» ([16]).
En fin, uno de los aspectos importantes del libro de Rosa es la propuesta de una perspectiva para el proletariado: la de poner fin a la guerra mediante su acción revolucionaria. Del mismo modo que afirma (y para ello cita a políticos burgueses que lo tenían muy claro) que la única fuerza que habría impedido el estallido de la guerra era la lucha del proletariado, también recuerda la Resolución del congreso de 1907 de la Internacional, resolución confirmada por el de 1912 (el extraordinario de Basilea): «en el caso en que, no obstante, estallase la guerra, el deber de la socialdemocracia es actuar para hacerla terminar lo antes posible, y aprovechar la crisis económica y política provocada por la guerra para movilizar al pueblo y apresurar la abolición de la dominación capitalista» ([17]).
Rosa se apoya en esa resolución para denunciar la traición de la Socialdemocracia, la cual hace exactamente lo contrario de lo que se había comprometido a hacer. Y llama al proletariado mundial a acabar con la guerra, insistiendo en el enorme peligro que tal guerra representa para el porvenir del socialismo: «Aquí se confirma que la guerra actual no es solamente un asesinato, sino también un suicidio de la clase obrera europea. Pues son los soldados del socialismo, los proletarios de Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, Bélgica, que desde hace meses se asesinan los unos a los otros por orden del capital; son ellos los que hunden en sus corazones el fuego asesino, enlazados en un abrazo mortal se arrastran mutuamente a la tumba.
Esta locura cesará el día en que los obreros de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de Rusia despierten, al fin, de su embriaguez y se tiendan la mano fraternal, ahogando a la vez el coro bestial de los fautores de guerra y el ronco bramido de las hienas capitalistas, lanzando el viejo y poderoso grito de guerra del trabajo: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”» ([18]).
Hay que decir que en su libro, Rosa Luxemburg, como tampoco el resto de la izquierda del partido que se opone con firmeza a la guerra (contrariamente al “centro marxista» animado por Kautsky, el cual haciendo contorsiones justifica la política de la dirección), no lleva hasta sus últimas consecuencias la Resolución de Basilea proponiendo la consigna que Lenin sí expresó claramente: “Transformación de la guerra imperialista en guerra civil». Fue precisamente por eso por lo que, en la conferencia de Zimmerwald de septiembre de 1915, los representantes de la corriente agrupada en torno a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht se quedaron en la posición “centrista» representada por Trotsky y no en la de la izquierda defendida por Lenin. Será en la conferencia de Kienthal, en abril de 1916, cuando aquella corriente se unirá a la izquierda zimmerwaldiana.
Sin embargo, aún con sus insuficiencias, hay que subrayar la enorme labor llevada a cabo por Rosa Luxemburg y sus camaradas durante aquel período, una labor que daría sus frutos en 1918.
Pero antes de evocar este último período, debíamos señalar el papel fundamental desempeñado por el camarada de Rosa, asesinado por la burguesía el mismo día, Karl Liebknecht. Este, que compartía las mismas posiciones políticas, no poseía la misma profundidad teórica que Rosa ni el mismo talento en los artículos que escribía. Por eso, a falta de espacio, no hemos citado aquí sus escritos. Pero su comportamiento, lleno de valentía y determinación, sus denuncias sin rodeos de la guerra imperialista, de todos aquellos que, abiertamente o haciendo contorsiones, la justificaban, al igual que sus denuncias a las ilusiones pacifistas hicieron de Karl Liebknecht, durante aquel período, el símbolo de la lucha proletaria contra la guerra imperialista. Sin entrar en los detalles de su acción ([19]) debemos recordar aquí un episodio significativo de su acción: su participación, el 1º de mayo de 1916 en Berlín, en una manifestación de 10 000 obreros contra la guerra, durante la cual tomó la palabra y exclamó: «¡Abajo la guerra!, ¡Abajo el gobierno!», lo que provocó su inmediata detención. Esta va a originar la primera huelga política de masas en Alemania que se inició a finales de mayo. Frente al tribunal militar que le juzga el 28 de junio, Karl Liebknecht reivindica plenamente su acción, a sabiendas de que su actitud agravará su condena, y aprovecha la ocasión para denunciar una vez más la guerra imperialista, el capitalismo responsable de ella y hacer un llamamiento a los obreros para el combate. Desde entonces, en todos los países de Europa, el nombre y el ejemplo de Liebknecht se convierten en estandarte de quienes, empezando por Lenin, luchan contra la guerra imperialista y por la revolución proletaria.
La revolución proletaria y el fin de la guerra
La perspectiva inscrita en la resolución del congreso de Basilea tiene su primera concreción en febrero de 1917 en Rusia con la revolución que echa abajo al régimen zarista. Tras tres años de matanzas y de una miseria indecible, el proletariado empieza a levantar con fuerza la cabeza hasta el punto de derribar al zarismo e iniciar el camino hacia la revolución socialista. No vamos a tratar aquí los acontecimientos de Rusia que ya hemos tratado en revistas recientes ([20]). Es sin embargo importante señalar que no sólo fue en ese país donde, en el año 1917, los proletarios en uniforme se rebelan contra la barbarie guerrera. Es poco después de la revolución de Febrero cuando se desencadenan en varios ejércitos de los diferentes frentes amotinamientos masivos. En los tres principales países de la Entente, Francia, Gran Bretaña e Italia, ocurren importantes motines que los gobiernos reprimen con brutalidad. En Francia, unos 40 000 soldados desobedecen colectivamente a las órdenes, intentando incluso algunos de ellos ir hacia París, donde, al mismo tiempo, se están produciendo huelgas obreras en las factorías de armamento. Esta convergencia entre lucha de clases en retaguardia y sublevación de soldados en el frente es, sin duda, una de las razones de la relativa moderación con la que la burguesía francesa reprime: de los 554 condenados a muerte por los tribunales militares, «sólo» fusilarán a cincuenta. Esa «moderación» no será tal por parte de ingleses e italianos en donde habrá, respectivamente, 306 y 750 ejecuciones.
En este noviembre de 1998, cuando las celebraciones del final de la Primera Guerra mundial, la burguesía, especialmente los partidos socialdemócratas que hoy gobiernan en la mayoría de los países europeos, nos han dado muestras, con lo de los motines de 1917, de su hipocresía y de su voluntad de descerebrar por completo al proletariado. En Italia, el ministro de Defensa ha hecho saber que había que «devolverles el honor» a los fusilados por amotinamiento y en Gran Bretaña se les ha rendido un «homenaje público». En cuanto al jefe del gobierno «socialista» francés, ha decidido «reintegrar plenamente en la memoria colectiva nacional» a los «fusilados para el ejemplo». En el campeonato de hipócritas, el «camarada» Jospin hubiera subido al podio, pues ¿quiénes eran los ministros de Armamento y de Guerra en aquel entonces? Los «socialistas» Albert Thomas y Paul Painlevé. Lo que se olvidan de decir esos «socialistas», que hoy se emocionan tanto con sus discursos pacifistas sobre las atrocidades de la Primera Guerra, es que en 1914, en los principales países europeos, fueron los primeros en encuartelar a los proletarios y mandarlos a la escabechina. Al querer «reintegrar en la memoria nacional» a los amotinados de la Primera Guerra mundial, la burguesía de izquierdas lo que intenta es que se olvide que pertenecen a la memoria del proletariado mundial ([21]).
En cuanto a la tesis oficial de los políticos, así como la de los historiadores a sus órdenes, que afirman que las revueltas de 1917 estaban dirigidas contra un mando incompetente, difícilmente se tiene de pie cuando se considera que las hubo en los dos campos y en la mayoría de los frentes; ¿habrá que pensar que la Primera Guerra mundial sólo estaba dirigida por inútiles? Es más, esas revueltas se produjeron cuando en los demás países empezaron a llegar noticias de la revolución de Febrero en Rusia ([22]). Es evidente: lo que la burguesía quiere ocultar es el contenido proletario indiscutible de los amotinamientos y el hecho de que sólo de la clase obrera podrá venir la verdadera oposición a la guerra.
Durante el mismo período, las sublevaciones afectan al país en donde vive el proletariado más fuerte y cuyos soldados están en contacto directo con los soldados rusos en el frente del Este, o sea, a Alemania. Los acontecimientos de Rusia levantan gran entusiasmo entre las tropas alemanas y en el Frente, los casos de confraternización son frecuentes ([23]). Es en la Marina en donde se inician los motines en el verano de 1917. El que sean los marineros quienes llevan a cabo esos movimientos, es significativo: casi todos son proletarios en filas, mientras que en Infantería el porcentaje de campesinos es mucho más alto. Entre los marineros, la influencia de los grupos revolucionarios, especialmente de los espartaquistas, es significativa y en pleno crecimiento. Estos plantean claramente la perspectiva para la clase obrera en su conjunto: «La revolución rusa victoriosa unida a la revolución alemana victoriosa son invencibles. A partir del día en que se desmorone el gobierno alemán – incluido el militarismo alemán – bajo los golpes del proletariado se abrirá una nueva era: una era en la que las guerras, la explotación y la opresión capitalistas deberán desaparecer para siempre» (octavilla espartaquista, abril de 1917)
«… sólo con la revolución y la conquista de la república popular se podrá acabar con el genocidio y podrá instalarse la paz general. Y sólo así podrá ser salvada la Revolución rusa.
Sólo la revolución proletaria mundial podrá acabar con la guerra imperialista mundial» (Carta de Spartakus nº 6, agosto de 1917).
Es ese programa el que va a animar cada día más los combates incesantes que ha entablado la clase obrera de Alemania. No podemos, en este artículo detallar todos esos combates ([24]), pero lo que sí cabe recordar es que una de las razones que animaron a los bolcheviques en octubre de 1917 a considerar que las condiciones estaban maduras para la toma del poder del proletariado fue precisamente el desarrollo de la combatividad de los obreros y los soldados en Alemania.
Y lo que hay que subrayar sobre todo es que la intensificación de las luchas obreras y los motines de los soldados con bases proletarias fueron el factor determinante en la petición de armisticio por parte de Alemania y, por lo tanto, del final de la guerra mundial.
«Aguijoneada por el desarrollo revolucionario en Rusia y después de varios movimientos anunciadores, una huelga de masas estalla en abril de 1917. En enero de 1918, un millón de obreros se echan a la calle en un nuevo movimiento huelguístico y fundan un consejo obrero en Berlín. Influenciados por los acontecimientos de Rusia, la combatividad en los frentes militares se va desmoronando durante el verano de 1918. Las fábricas están en efervescencia; cada día se reúnen más obreros en las calles para intensificar la respuesta a la guerra» ([25]).
El 3 de octubre de 1918, la burguesía cambia de canciller. El príncipe Max von Baden sustituye al conde Georg Hertling y hace entrar al Partido socialdemócrata alemán (SPD) en el gobierno. Los revolucionarios comprenden inmediatamente el nuevo papel que le toca desempeñar a la Socialdemocracia. Rosa Luxemburg escribe: «El socialismo de gobierno, por su entrada en el gabinete, se ha vuelto el defensor del capitalismo y está cerrando el paso a la revolución proletaria ascendente».
En este mismo período, los espartaquistas organizan una conferencia con otros grupos revolucionarios, conferencia de la que surge un llamamiento a los obreros:
«Se trata para nosotros de apoyar los motines de los soldados, de pasar a la insurrección armada, ampliar la insurrección armada hasta la lucha por todo el poder en beneficio de los obreros y los soldados, asegurando la victoria mediante huelgas de masas obreras. Ésa es la tarea de los días y las semanas venideras.»
«El 23 de octubre, Liebknecht es liberado de la cárcel. Más de 20 000 obreros vienen a saludarlo a su llegada a Berlín. (…)
El 28 de octubre empieza en Austria, pero también en las provincias checa y eslovaca y en Budapest, una oleada de huelgas que se termina con el derrocamiento de la monarquía. Por todas partes aparecen consejos obreros y de soldados, a imagen de los soviets rusos.
(…) El 3 de noviembre, la flota de Kiel debe zarpar para seguir la guerra, pero la marinería se rebela y se amotina. Se crean inmediatamente consejos de soldados, inmediatamente seguidos por la formación de consejos obreros. (…) Los consejos forman delegaciones masivas de obreros y de soldados que acuden a otras ciudades. Son enviadas grandes delegaciones a Hamburgo, Bremen, Flensburg, al Ruhr y hasta Colonia. Las delegaciones se dirigen a los obreros reunidos en asambleas, haciendo llamamientos a la creación de consejos obreros y de soldados. Miles de obreros se desplazan así de las ciudades del norte de Alemania hasta Berlín y a otras ciudades de provincias. (…) En una semana surgen consejos obreros y de soldados por todas las principales ciudades de Alemania y los obreros toman en sus propias manos la extensión del movimiento» ([26]).
Dirigido a los obreros de Berlín, los espartaquistas publican el 8 de noviembre un llamamiento en el que se puede leer: «¡Obreros y soldados!, Lo que vuestros camaradas han logrado llevar a cabo en Kiel, Hamburgo, Bremen, Lübeck, Rostock, Flensburg, Hannover, Magdeburgo, Brunswick, Munich y Stuttgart, también vosotros debéis conseguir realizarlo. Pues de lo que conquistéis en la lucha, de la tenacidad y del éxito de vuestra lucha, depende la victoria de vuestros hermanos aquí y allá y de ello depende la victoria del proletariado del mundo entero. (…) Los objetivos próximos de vuestra lucha deben ser:
(…)
– La elección de consejos obreros y de soldados, la elección de delegados en todas las fábricas y unidades de la tropa.
– El establecimiento inmediato de relaciones con los demás consejos obreros y de soldados alemanes.
– La toma a cargo del gobierno por los comisarios de los consejos obreros y de soldados.
– El vínculo inmediato con el proletariado internacional y, muy especialmente, con la República obrera rusa.
¡Viva la república socialista!
¡Viva la Internacional!»
El mismo día, un panfleto espartaquista llama a los obreros a ocupar la calle: «¡Salid de las fábricas! ¡Salid de los cuarteles! ¡Daos la mano! ¡Viva la república socialista!».
«A las primeras horas de la madrugada del 9 de noviembre empieza el alzamiento revolucionario en Berlín. (…) Cientos de miles de obreros responden al llamamiento del grupo Spartakus y del Comité ejecutivo [de los Consejos obreros], dejan el trabajo y afluyen en gigantescos cortejos de manifestaciones hacia el centro de la ciudad. A su cabeza van grupos de obreros armados. La gran mayoría de las tropas se une a los obreros manifestantes y fraterniza con ellos. Al mediodía, Berlín está en manos de los obreros y los soldados revolucionarios» ([27]).
Ante el palacio de los Hohenzollern, Liebknecht toma la palabra: «Debemos tensar todas nuestras fuerzas para construir el gobierno de los obreros y de los soldados (...) Nosotros damos la mano a los obreros del mundo entero y les invitamos a terminar la revolución mundial (...) Proclamo la libre república socialista de Alemania.»
Esa misma noche, los obreros y soldados revolucionarios ocupan la imprenta de un diario burgués, permitiendo así la salida del primer número de Die Röte Fahne (Bandera roja), diario de los espartaquistas, el cual, inmediatamente, advierte contra el SPD: «No existe la más mínima comunidad de intereses con quienes os han traicionado durante 4 años. ¡ Abajo el capitalismo y sus agentes! ¡Viva la revolución! ¡Viva la Internacional!».
El mismo día, frente a la revolución en auge, la burguesía toma sus disposiciones. Obtiene la abdicación del Káiser Guillermo II, proclama la República y nombra canciller a un dirigente del SPD, Ebert. Este recibe igualmente la investidura del comité ejecutivo de los consejos en el que han logrado hacerse nombrar muchos funcionarios socialdemócratas. Se nombra un «Consejo de comisarios del pueblo» compuesto por miembros del SPD y del USPD (o sea los “centristas» excluidos del SPD en febrero de 1917 al mismo tiempo que los espartaquistas). En realidad, tras esa denominación «revolucionaria» se oculta un gobierno perfectamente burgués que va a hacerlo todo por impedir la revolución proletaria y preparar el aplastamiento de los obreros.
La primera medida que toma el gobierno es la de firmar el armisticio al día siguiente de su nombramiento (aún cuando hay tropas alemanas que ocupan todavía territorios de países enemigos). Con la experiencia de Rusia, en donde la continuación de la guerra había sido un factor decisivo para la movilización y la toma de conciencia del proletariado hasta el derrocamiento del poder burgués en octubre de 1917, la burguesía alemana sabe perfectamente que debe parar inmediatamente la guerra si no quiere conocer el mismo destino que la rusa.
Aunque hoy, los portavoces de la burguesía ponen mucho cuidado en ocultar el papel de la revolución proletaria en el final de la guerra, es ésa una realidad que no evitan historiadores serios y con escrúpulos, aunque sus escritos sólo llegan a una minoría de lectores): «Decidido a proseguir la negociación, a pesar de Ludendorff, el gobierno alemán pronto va a verse obligado a ello. Primero, la capitulación austríaca crea una nueva y terrible amenaza sobre el sur del país. Además, y sobre todo, porque la revolución estalla en Alemania (…) [La delegación alemana] firma el armisticio el 11 de noviembre, a las 5 h 20 en el famoso vagón de Foch. Lo firma en nombre del nuevo gobierno que presiona para que se acelere la firma (…) La delegación alemana ha obtenido pocas ventajas, ventajas que, como dice Pierre Renouvin, “tenían el mismo objetivo: dejar al gobierno alemán los medios con los que luchar contra el bolchevismo”. El ejército, por ejemplo, entregará veinticinco mil ametralladoras en lugar de treinta mil. Podrá seguir ocupando el Rhur, foco de la revolución, en lugar de ser “neutralizado”» ([28]).
Efectivamente, una vez firmado el armisticio, el gobierno socialdemócrata va a desarrollar toda una estrategia para atajar el movimiento proletario y aplastarlo. Va a fomentar, en particular, la división entre soldados y obreros de vanguardia, al estimar aquéllos, en su gran mayoría, que no tenía sentido proseguir el combate puesto que la guerra había terminado. La Socialdemocracia va también a apoyarse en las ilusiones que aún suscita en buena parte de la clase obrera para aislar a los espartaquistas de las grandes masas obreras.
No podemos aquí repasar todos los detalles del período entre el armisticio y los acontecimientos que llevaron al asesinato de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht ([29]). Pero sí vale la pena citar los escritos publicados unos años después de esos hechos por el general Groener, comandante en jefe del ejército entre finales de 1918 y principios del 19, pues son edificantes sobre la política llevada a cabo por Ebert, quien estaba en constante enlace con él:
«Nos aliamos para combatir al bolchevismo. (…) Yo había aconsejado al Feldmarschall no combatir la revolución con las armas, pues era de temer que, a causa del estado de la tropa, ese medio sería un fracaso. Propuse que el alto mando militar se aliara con el SPD, en vista de que no había ningún otro partido que dispusiera de suficiente influencia en el pueblo y entre las masas para reconstruir una fuerza gubernamental junto con el mando militar (…) Se trataba en primer lugar de arrancar el poder de las manos de los consejos obreros y de soldados de Berlín. Ebert estaba de acuerdo. (…) Elaboramos entonces un programa que preveía, tras la entrada de la tropas, la limpieza de Berlín y el desarme de los espartaquistas. Esto también quedó convenido con Ebert, a quien estoy reconocido por su amor absoluto por la patria (…) Esta alianza quedó sellada contra el peligro bolchevique y el sistema de consejos» (octubre-noviembre de 1925, Zeugenaussage).
Fue en enero de 1919 cuando la burguesía dio el golpe decisivo a la revolución. Tras haber concentrado a más de 80 000 soldados en torno a Berlín, el 4 de enero monta una provocación al dimitir al prefecto de policía de Berlín, Eichhorn, miembro del USPD. A esta provocación le responden manifestaciones gigantescas. Aún cuando el congreso constitutivo del Partido comunista de Alemania, y a su cabeza Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, había estimado cuatro días antes que la situación no estaba madura para la insurrección, Karl Liebknecht cae en la trampa participando en un Comité de acción que precisamente llama a la insurrección. Fue un desastre total para la clase obrera. Son asesinados miles de obreros, especialmente los espartaquistas. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, que se habían negado a abandonar Berlín, son detenidos el 15 de enero y ejecutados fríamente, sin juicio, par la soldadesca, con el pretexto de «intento de fuga». Dos meses más tarde, Leo Jogisches, antiguo compañero de Rosa y también dirigente del Partido comunista es asesinado en la cárcel.
Así se puede comprender hoy por qué la burguesía, y en especial sus partidos «socialistas» tienen el mayor interés en correr un tupido velo ante los acontecimientos que acabaron con la Primera Guerra mundial.
En primer lugar, los partidos «democráticos», y especialmente los «socialistas» no tienen ninguna gana de que aparezca a las claras su función de matarifes de la clase obrera, papel que en las fábulas contemporáneas, queda reservado para las dictaduras «fascistas» o «comunistas».
En segundo lugar, les es de la mayor importancia ocultar al proletariado que su lucha es el único verdadero obstáculo contra la guerra imperialista.
Mientras, por todas partes hoy en el mundo, prosiguen y se intensifican las matanzas, hay que mantener y fomentar los sentimientos de impotencia en la clase obrera. A toda costa hay que impedirles que tomen conciencia de que sus luchas contra los ataques crecientes provocados por una crisis sin salida son el único medio de impedir que esos conflictos se generalicen y acaben por someterlos a una nueva barbarie guerrera como la que ya han tenido que soportar dos veces en este siglo. Hay que seguir quitándoles la idea de revolución, a la que presentan como madre de todos los males de este siglo, cuando fue en realidad su aplastamiento lo que ha permitido que este siglo que se acaba haya sido el más sangriento y bestial de la historia, cuando en realidad es ella, la revolución, la única esperanza para la humanidad.
Fabiana
[1] Unas semanas después de su asesinato, la primera sesión del Primer congreso de la Internacional comunista se iniciaba con un homenaje a ambos militantes, cuya memoria, desde entonces, ha sido reivindicada por las organizaciones del movimiento obrero.
[2] Para un país como Francia, casi 17 % de los movilizados son matados. Poco menos para Alemania (15,4 %), peor en Bulgaria son 22 %, 25 % en Rumania, 27 % en Turquía, 37 % en Serbia. Algunas armas de combatientes sufren hecatombes aún más terroríficas: en Francia son el 25 % de la infantería y un tercio de los mozos de 20 años en 1914 desaparecen. En este país, habrá que esperar a 1950 para que la población alcance el nivel del 1º de agosto de 1914. Además, hay que recordar la tragedia humana de todos los inválidos y mutilados. Algunas mutilaciones son verdaderamente atroces: así, solo del lado francés, hay unos 20 000 «gueules cassées» (caras rotas), soldados totalmente desfigurados, que no pudieron reintegrarse en la sociedad, hasta el punto de que se crearon para ellos instituciones especiales, en las que vivieron como en un gheto hasta su muerte. Y eso por no hablar de los cientos de miles de jóvenes que volvieron dementes de la guerra y a quienes las autoridades prefirieron considerar como «farsantes».
[3] Rosa Luxemburg, La acumulación del capital, «La lucha contra la economía natural».
[4] Idem, «Aranceles protectores y acumulación».
[5] Idem, «El militarismo como campo de la acumulación del capital».
[6] Idem, Apéndice «La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos la teoría de Marx. Una anticrítica».
[7] Idem.
[8] Lenin, «La guerra y la revolución», Obras.
[9] Rosa Luxemburg, La crisis de la socialdemocracia.
[10] Idem.
[11] Idem, y en parte traducido por nosotros de la versión francesa.
[12] Rosa Luxemburg, idem.
[13] En todos los bandos, las mentiras burguesas rivalizan en grosería e infamia. «Ya desde agosto del 1914, los Aliados denunciaban las “atrocidades” cometidas por los invasores contra la población de Bélgica y del Norte de Francia: las “manos cortadas” de los niños, las violaciones, los rehenes fusilados y los pueblos quemados “para el ejemplo”... Por su parte, los periódicos alemanes barraban cada día las “atrocidades” que los civiles belgas habrían cometido contra soldados alemanes: ojos arrancados, dedos cortados, cautivos quemados vivos» («Réalité et propagande: la barbarie allemande», en l’Histoire, nov. de 1998).
[14] Rosa Luxemburg, op. cit.
[15] Idem.
[16] Idem.
[17] Idem.
[18] Idem.
[19] Ver, al respecto, nuestro artículo «Los revolucionarios en Alemania durante la Primera Guerra mundial» en la Revista internacional nº 81.
[20] Ver los números 88 a 91 de la Revista internacional.
[21] El primer ministro francés citó en su discurso un verso de la «Chanson de Craonne» compuesta sobre los amotinamientos. Pero se cuidó muy bien de citar los versos que dicen: «Quienes tienen dinero, esos volverán / pues es por ellos por quienes nosotros estamos reventando. / Pero se acabó, pues los soldaditos / se van todos a hacer huelga».
[22] Tras los amotinamientos en los ejércitos franceses, unos diez mil soldados rusos que combatían en los frentes occidentales al lado de los soldados franceses fueron retirados del frente y aislados hasta el final de la guerra en el campo de La Courtine (centro de Francia). Había que impedir que el entusiasmo que expresaban por la revolución que se estaba desarrollando en su país contaminara a los soldados franceses.
[23] Hay que señalar que las confraternizaciones habían empezado en el frente occidental justo unos meses después del comienzo de la guerra y de aquellas llamadas a filas con la flor en el fusil y alegres gritos de «¡A Berlín!» o «¡Nach Paris!» de un lado y del otro. «25 de diciembre de 1914: ninguna actividad por parte del enemigo. Durante la noche y el día 25, se establecen comunicaciones entre franceses y bávaros, de trinchera a trinchera (conversaciones, envío de mensajes de simpatía, de cigarrillos…, incluso visitas de algunos soldados a las trincheras alemanas)» (Diario de marcha y de operaciones de la brigada, nº 139). En una carta del 1º de enero de 1915 de un general a otro puede leerse: «Es de notar que los hombres que permanecen demasiado tiempo en el mismo sitio, acaban por conocer a sus vecinos de enfrente, cuyo resultado son conversaciones y a menudo visitas, lo cual puede tener al cabo consecuencias desagradables». Esos hechos ocurrirán durante toda la guerra, sobre todo en 1917. En una carta de noviembre de 1917 interceptada por el control postal, un soldado francés escribía a su cuñado: «Estamos a veinte metros de los “boches” [desp.: alemanes], pero son buena gente pues nos mandan puros y cigarrillos y nosotros les mandamos pan» (citas sacadas de l’Histoire de enero de 1988).
[24] Véase al respecto nuestra serie de artículos sobre la Revolución alemana en la Revista internacional 81 y siguientes.
[25] «La revolución alemana, II», Revista internacional nº 82.
[26] Idem.
[27] Idem.
[28] Jean-Baptite Duroselle, en le Monde del 12/11/1968. J-B Duroselle y P. Renouvin son dos conocidos historiadores franceses especialistas de la época.
[29] De la serie citada, ver los dos artículos de la Revista internacional nº 82 y 83.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Acontecimientos históricos:
- Iª Guerra mundial [200]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [27]
La cuestión china y la Internacional (1920-1940) - La Izquierda comunista contra la traición de la Internacional comunista
- 10753 reads
Del combate de la Oposición de izquierdas al rechazo
de las luchas de liberación nacional por la Fracción italiana
Ya hemos publicado une serie de artículos sobre la China pretendidamente «comunista» en la que hemos hecho resaltar el carácter contrarrevolucionario del maoísmo ([1]). Si volvemos aquí a tratar del combate que llevó a cabo el proletariado chino durante los años 20, hasta la terrible derrota que sufrió en particular en Shangai y Cantón, no solo es porque esa lucha fue significativa de la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado a nivel internacional, sino también porque tuvo un papel importante en el movimiento revolucionario debido a los combates políticos determinantes que suscitó.
Como lo escribía Zinoviev en 1927: «Los acontecimientos en China tienen tanta importancia como los de Alemania en octubre del 23. Y si en aquel entonces toda la atención de nuestro Partido se concentró en Alemania, hoy día ha de ser lo mismo con respecto a China, tanto más porque la situación internacional se ha vuelto más compleja e inquietante para nosotros» ([2]). Y es con toda la razón si Zinoviev subraya la gravedad de la situación, preocupación compartida por todos los revolucionarios del mundo. En aquel entonces, efectivamente, los acontecimientos en China eran la señal del fin de la oleada revolucionaria mundial, mientras se estaba imponiendo cada día más el estalinismo en la Internacional comunista (IC).
Sin embargo, es la situación en China una de las cuestiones que va a permitir tanto la estructuración de la Oposición de izquierdas como la afirmación política de la Izquierda italiana (Bilan) en tanto que corriente de mayor importancia en la oposición internacional, antes de que empiece a desarrollar una actividad y un trabajo de reflexión política de inestimable valor.
La derrota de la revolución en China
Los mediados años 20 fueron un período crucial para la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias. ¿Podía desarrollarse y triunfar todavía la revolución a nivel mundial? En caso contrario, ¿podría la revolución rusa sobrevivir a su aislamiento?. Estas son las preguntas que se plantea el movimiento comunista, y el conjunto de la Internacional comunista (IC) está pendiente de las posibilidades de revolución en Alemania. Zinoviev, que sigue siendo su presidente, subestima totalmente la amplitud de la derrota en Alemania ([3]). Declara que es un episodio más y que nuevos asaltos revolucionarios están a la orden del día en varios países. Es evidente que la IC ya no dispone de une brújula políticamente fidedigna; y es así como al intentar paliar el reflujo de la oleada revolucionaria, no hace sino desarrollar cada día más una estrategia oportunista. A partir de 1923, Trotsky y la primera Oposición denuncian esos graves errores, con trágicas consecuencias, pero sin llegar a hablar de traición. La IC sigue degenerando y, a finales de 1925, se rompe la troika Zinoviev-Kamenev-Stalin; la IC la dirige entonces el dúo Bujarin-Stalin. A la estrategia «golpista» que predominaba con Zinoviev sucede una política basada en la «estabilización» prolongada del capitalismo. Entonces se abre el «curso derechista» con sus políticas de frente único con los «partidos reformistas» en Europa ([4]). La IC desarrolla en China une política incluso por debajo de la que defendían los mencheviques con respecto a los países económicamente poco desarrollados como Rusia. Sostiene que la política del Kuomintang hacia la revolución burguesa es la que está al orden del día, que la revolución comunista no podrá hacerse sino después. Semejante posición llevará a los obreros chinos a la matanza.
Fue durante su período golpista, de ultraizquierdismo, cuando la IC acosará al Partido comunista de China (PCC) hasta que entre en el Kuomintang, declarado «partido simpatizante» en el Quinto congreso (Pravda, 25 de junio del 24). Ese «partido simpatizante» ¡será el verdugo del proletariado!.
La IC estalinizada «consideraba al Kuomintang como órgano de la revolución nacional china. Los comunistas iban hacia las masas bajo la bandera del Kuomintang. En marzo del 27, esta política permite la entrada de comunistas en el gobierno na-cional. Recibieron la cartera de Agricultura (tras haberse pronunciado el Partido contra cualquier revolución agraria, y a favor de “frenar la acción demasiado vigorosa de los campesinos”) y la de Trabajo, para canalizar a las masas obreras hacia una política de compromiso y de traición. El Pleno de Julio del PCC se pronuncia contra la confiscación de las tierras, contra el armamento de los obreros y campesinos, o sea a favor de la liquidación del partido y de los movimientos de clase de los obreros y por la sujeción absoluta al Kuomintang, para evitar a toda costa la ruptura con éste. Todos estaban de acuerdo con esa política criminal, desde las derechas con Pen Chu Chek hasta la presunta izquierda de Tsiu Tsiu-Bo pasando por el centro de Chen Duxiu» ([5]).
Esa política oportunista, que Bilan analizó perfectamente unos años después, fue la que provocó prácticamente la disolución del PCC en el Kuomintang, con la terrible consecuencia que fue la derrota y el aplastamiento de los obreros chinos. «El 26 de marzo, Chiang Kai-chek intentó una primera prueba de fuerza al detener a muchos comunistas y simpatizantes. (...) Este hecho no se comunicó al Comité ejecutivo de la IC; en cambio, se dio mucha importancia a las declaraciones antiimperialistas de Chiang Kai-chek en el Congreso del trabajo, en 1926. Este mismo año, las tropas del Kuomintang empiezan su avance por el Norte. Esto sirve de pretexto para hacer cesar las huelgas en Cantón, Hong Kong, etc. (...) Al acercarse las tropas de Shanghai estallaron insurrecciones en al ciudad. La primera del 19 al 24 de febrero, y la segunda, que triunfó, el 21 de marzo. Las tropas de Chiang Kai-chek no entraron en la ciudad más que el 26 de marzo. El día 3 de abril, Trotsky escribió una advertencia contra el «Pilsudsky chino» ([6]). El día 5 de abril, Stalin declara que Chiang Kai-chek se ha sometido a la disciplina, que el Kuomintang es un bloque, algo así como un parlamento revolucionario» ([7]).
El día 12 de abril, Chiang Kai-chek provoca otra prueba de fuerza, reprimiendo una manifestación con ametralladoras, matando a miles de obreros. «Tras este acontecimiento, el 17 de abril, la delegación de la Internacional comunista apoya en Hunan al Kuomintang de izquierdas ([8]) en el que participan los ministros comunistas. Ahí se asiste el 15 de julio a la reedición del golpe de Shanghai. No cabe duda de que triunfa la contrarrevolución. Sigue un período de masacres sistemáticas, se considera que fueron asesinados unos 25 000 comunistas». Y en septiembre del 27, «la nueva dirección del PCC (...) fija la insurrección para el 13 de diciembre. (...) Un Soviet es designado desde arriba. La sublevación se adelanta al 10 de diciembre. El día 13, es totalmente reprimida. La segunda revolución china es definitivamente aplastada» ([9]).
Obreros y revolucionarios chinos van a sufrir un infierno, este es el precio pagado por la política oportunista de la IC. « A pesar de todas las concesiones, la ruptura con el Kuomintang sucede a finales del 27, cuando el gobierno de Hunan excluye a los comunistas del Kuomintang, ordenando su detención». Después, «... la conferencia del Partido en agosto del 27 desaprobó definitivamente lo que se llamó la línea oportunista de la precedente dirección de Chen Duxiu e hizo tabla rasa de los antiguos dirigentes. (...) Entonces se abrió el período golpista, que se expresó en particular en la Comuna de Cantón en diciembre del 27. Todas las condiciones eran contrarias a una insurrección en Cantón. (...) Claro está que no se trata de disminuir en nada el heroísmo de los comuneros de Cantón, quienes lucharon hasta la muerte. Cantón no fue, sin embargo, un ejemplo aislado. Cinco comités regionales (...) se pronunciaron durante el mismo período a favor de una sublevación inmediata». Y a pesar de la ofensiva victoriosa de la contrarrevolución, «... el VIo Congreso del PCC, de julio del 28, siguió manteniendo la perspectiva de “luchar por la victoria en una o varias provincias”» ([10]).
La cuestión china y la Oposición rusa
La derrota de la revolución china fue la condena más grave de la estrategia de la IC tras la muerte de Lenin, y más todavía de la IC estalinizada. Trotsky subraya en su Carta al VIo Congreso de la IC, el 12 de julio de 1928 ([11]), que la política oportunista de la IC debilitó primero al proletariado en Alemania en el 23, para seguir engañándolo y traicionándolo en Inglaterra y por fin en China. «Esas son las causas inmediatas e indiscutibles de la derrota». Y continúa: «Para entender lo que significa el giro actual hacia la izquierda ([12]), hemos de tener una visión global no solo de lo que fue el deslizamiento hacia el centro derecha que apareció a las claras en 1926-27, sino también de lo que había sido el período precedente de ultraizquierdismo en 1923-25, que preparó ese deslizamiento».
En 1924, la dirección de la IC no para de repetir que la situación revolucionaria sigue desarrollándose y que «batallas decisivas estallarán en un porvenir cercano». «Basándose en esa apreciación fundamentalmente errónea, el Vº Congreso establece toda su orientación, a mediados del 24» ([13]). La Oposición manifiesta su desacuerdo con esa visión y «da la alarma» ([14]). «A pesar del reflujo político, el Vº Congreso se orienta claramente hacia la insurrección (...) 1924 (...) es el año de las aventuras en Bulgaria ([15]) y Estonia» ([16]). Este ultraizquierdismo de 1924-25 «desorientado ante la situación, fue brutalmente sustituido por un desvío derechista» ([17]).
La nueva Oposición unificada ([18]) nace entonces, por la unión de la antigua Oposición de Trotsky con el grupo Zinoviev-Kamenev, etc. Varios temas animan en aquel entonces (1926) las discusiones en el Partido bolchevique, en particular la política económica de la URSS, la democracia en el Partido... Sin embargo, la cuestión china es la que provoca los principales debates, la mayor división en el Partido.
A la línea de «bloque con el Kuomintang» mantenida por Stalin y defendida por Bujarin y el ex menchevique Martinov se opone la de la Oposición de izquierdas. Los temas debatidos tratan del papel de la burguesía nacional, del nacionalismo y de la independencia de clase del proletariado.
Trotsky defiende su posición en un texto, Las relaciones de clase en la revolución china (3 de abril de 1927). En él desarrolla:
- que la revolución en China depende del curso general de la revolución proletaria mundial. Y en contra de la visión de la IC, que defiende el apoyo al Kuomintang para que cumpla la revolución burguesa, llama a los comunistas chinos a salir del Kuomintang.
- que para realizar la revolución, los obreros chinos han de organizarse en soviets y armarse ([19]).
A este texto se añaden, el 14 de abril, las Tesis dirigidas por Zinoviev al Buró político del PCUS ([20]), en las que éste reafirma la posición de Lenin en cuanto a las luchas de liberación nacional, insistiendo en particular en que un PC no ha de subordinarse a ningún otro partido y en que el proletariado no debe meterse en el terreno del interclasismo. También reafirma la idea de que «la historia de la revolución ha demostrado que una revolución democrática burguesa, si no se transforma en revolución socialista, se encamina inevitablemente por la vía de la reacción».
Sin embargo, en esta situación en que el proletariado es derrotado no solo en China sino internacionalmente, la Oposición rusa ya no tiene la capacidad de invertir el curso degenerativo de la IC. Se puede afirmar que ya es derrotada en el mismo Partido bolchevique. «El proletariado conoce entonces su más terrible derrota» ([21]), en la medida en que los revolucionarios, los que hicieron la Revolución de octubre, poco a poco van a ser detenidos, mandados a presidio o asesinados. Pero hay más grave todavía: «el programa internacional es proscrito, las corrientes de la izquierda internacionalista son excluidas (...), una teoría reciente se afirma triunfalmente en la IC» (ídem): la del «socialismo en un solo país». Ya no tienen otro objetivo, Stalin y la IC, sino el de defender el Estado ruso. Al romper con el internacionalismo, la Internacional comunista desaparece entonces en tanto que órgano del proletariado.
China y la Oposición de izquierdas internacional
A pesar de haber sido derrotada, el combate de la Oposición en la IC fue fundamental. Tuvo repercusiones importantísimas a nivel internacional, en todos los PC. Y sobre todo, es probable que no existirían hoy las corrientes de la Izquierda comunista si ese combate no se hubiera entablado. En China, en donde los estalinistas lograron sin embargo impedir que se conocieran los textos de la Oposición, Chen Duxiu logró mandar su Carta a todos los miembros del PCC (fue excluido en agosto del 29, y su Carta es del 10 de diciembre de ese mismo año) en la que toma claramente posición en contra del oportunismo estaliniano sobre la cuestión china.
En Europa y el resto del mundo, ese combate les permitió estructurarse y organizarse a los grupos oposicionistas excluidos de los PC. Sin embargo se dividen rápidamente y no logran pasar del estado de oposición al de verdadera corriente política.
En Francia por ejemplo, el grupo de Souvarine «Circulo Marx y Lenin», el grupo de Maurice Paz «Contra la corriente» y el de Treint «Restablecimiento comunista» publican cada uno por su lado los documentos de la Oposición de izquierdas rusa, y agrupan las energías revolucionarias. Este tipo de grupos va multiplicándose en un primer tiempo, sin lograr desgraciadamente alcanzar una colaboración mutua.
También nace un agrupamiento tras la expulsión de Trotsky de la URSS, la Oposición de izquierdas internacional, un agrupamiento que, sin embargo, va a desperdiciar muchas energías revolucionarias.
En 1930, los grupos:
- la Liga comunista (Oposición) en Francia con A. Rosmer,
- la Oposición de izquierdas unificada del PC alemán con K. Laudau,
- la Oposición comunista española, con J. Andrade y J. Gorkin,
- la Oposición comunista belga, Hennaut,
- la Liga comunista de Norteamérica, M. Schachtman y M. Abern,
- la Oposición comunista (Izquierda comunista de Austria), D. Karl y C. Mayer,
- el PC austríaco (Oposición), Frey,
- el Grupo interior del PC austríaco, Frank,
- la Oposición de izquierdas checa, W. Krieger,
- la Fracción de izquierdas italiana, Candiani,
- la Nueva oposición italiana (NOI), Santini y Blasco,
se pronuncian a favor de las posiciones defendidas por Trotsky en 1927 y de las propuestas en su Carta al VIº Congreso de al IC en el 28. Firman, incluso, una declaración común «A los comunistas de China y del mundo entero» (12 de diciembre de 1930). Candiani ([22]) la firma en nombre de la Fracción italiana.
Esta declaración no contiene la menor concesión a ninguna política oportunista de colaboración de clases. «Nosotros, representantes de la Oposición de izquierdas internacional, bolcheviques-leninistas, siempre hemos sido adversarios de la entrada del Partido comunista en el Kuomintang, en nombre de una política proletaria independiente. Desde los inicios de la oleada revolucionaria, hemos exigido que los obreros tomen la dirección del sublevación campesina para llevar a cabo la revolución agraria. Nuestra posición fue rechazada. Nuestros partidarios han sido perseguidos, excluidos de la IC y, en la URSS, detenidos y exilados. ¿En nombre de qué? ¡en nombre de la alianza con Chiang Kai-chek!».
Lecciones sacadas por la Izquierda italiana
Aunque alcanza un buen nivel de claridad sobre las tareas del momento, la Oposición de izquierdas internacional – debido a su apego político sin la menor crítica a los cuatro primeros congresos de la IC – va a acabar cayendo en el oportunismo en cuanto se invierte por completo el curso revolucionario en los años 30. Eso no ocurre con la Fracción italiana, pues ésta se ha desmarcado claramente en los tres aspectos en discusión sobre los países coloniales: las luchas de liberación nacional, las consignas democráticas y la guerra entre potencias imperialistas en esos países.
La cuestión nacional y la revolución en los países de la periferia del capitalismo
Contrariamente a la resolución del IIº Congreso de la IC, la Oposición de izquierdas internacional en la Resolución sobre el conflicto chino-japonés (febrero del 32), la Fracción italiana plantea esta cuestión de forma radicalmente nueva en el movimiento comunista. En esta resolución rompe con la posición clásica sobre las luchas de liberación nacional ([23]).
«Punto 1. – En la época del imperialismo capitalista, ya no existen las condiciones para que se produzca una revolución burguesa en las colonias y países semicoloniales, que lleve al poder a una clase capitalista capaz de vencer a los imperialismos extranjeros (...).
Siendo la guerra el único medio para la liberación de los países coloniales (...), se trata de saber cuál es la clase llamada a dirigirla en la época actual del imperialismo capitalista. En el complicado marco de las estructuras económicas de China, el papel de la burguesía indígena es el de impedir que se desarrollen los movimientos revolucionarios de obreros y campesinos, de aplastar a los obreros comunistas precisamente cuando la clase obrera surge como la única fuerza capaz de llevar a cabo la guerra revolucionaria en contra del imperialismo extranjero».
Y sigue: «El papel de la clase obrera consiste en luchar por la instauración de la dictadura del proletariado (...).
Punto 4. – La Fracción de izquierda siempre ha mantenido que el eje central de las situaciones es el que se expresa en el dilema “guerra o revolución”. Los acontecimientos actuales en Oriente confirman esta posición fundamental (...).
Punto 7. – El Partido comunista chino tiene el deber de ponerse en primera línea en la lucha contra la burguesía indígena y sus representantes de izquierdas en el Kuomintang, los verdugos de 1927. (...) El Partido comunista chino debe reorganizarse basándose en el proletariado industrial, reconquistar su influencia sobre el proletariado de la ciudad, única clase capaz de arrastrar tras ella a los campesinos en la lucha consecuente y decisiva que llevará a la instauración de los verdaderos soviets en China».
Ni que decir tiene que se trata aquí, primero, de un rechazo a la política del Partido comunista chino estalinizado (que no tardará en ser, además, «maoizado»), pero también de una crítica abierta a las posiciones políticas de Trotsky, que lo llevarán más tarde a defender a China contra Japón en el conflicto imperialista que va oponer a ambos países.
Durante los años 30, la posición de la Fracción italiana se va precisando, como lo demuestra la «Resolución sobre el conflicto chino-japonés» de diciembre del 37 (Bilan, nº 45): «Los movimientos nacionales, de independencia nacional, que tuvieron una función progresista en Europa al expresar la función progresista que tenía en aquel entonces el modo de producción burgués, ya no pueden tener en Asia más que una función reaccionaria, la de oponer, durante la revolución proletaria, las conflagraciones de que son las únicas víctimas los explotados de los países en guerra (y) el proletariado de todos los países».
Las consignas democráticas
Con las consignas democráticas ocurre lo mismo que con la cuestión de la liberación nacional. ¿Siguen existiendo programas diferentes para el proletariado de los países desarrollados y para el proletariado de aquellos países en que la burguesía todavía no ha cumplido su revolución?.
¿Pueden seguir siendo «progresistas» las consignas democráticas, tal como lo defiende la Oposición de izquierdas internacional?. «En realidad, la conquista del poder por parte de la burguesía no coincide para nada con la realización de sus consignas democráticas. Al contrario, en la época actual asistimos al hecho de que en una serie de países no es posible el poder de la burguesía más que basándose en relaciones sociales e instituciones semifeudales. Sólo el proletariado puede destruir tales relaciones e instituciones, o sea realizar los objetivos históricos de la revolución burguesa». Es ésa, en cambio, una posición menchevique, en total oposición con la que Trotsky fue capaz de defender en los años 20 sobre las tareas de los comunistas en China (cf. cita de Trotsky).
La posición de la Izquierda italiana es radicalmente diferente, y su delegación la defiende a la Conferencia nacional de la Liga comunista en 1930 ([24]). Defiende la idea de que las consignas democráticas ya no están al orden del día en los países semicoloniales. El proletariado ha de luchar por la integridad del programa comunista, siendo la revolución comunista la que internacionalmente está al orden del día.
«Nosotros decimos que allí donde el capitalismo no dirige económica y políticamente la sociedad (por ejemplo en las colonias), existen las condiciones para una lucha del proletariado a favor de la democracia – durante un período determinado. Sin embargo (...) pedimos que se aclare, que se precise sobre qué bases de clase ha de desarrollarse esta lucha. (...) En la situación actual de crisis mortal del capitalismo, esto ha de precipitar la dictadura del partido del proletariado (...).
Pero en lo que toca a los países en que ya está hecha la revolución burguesa (...), esto conduce al desarme del proletariado ante las tareas que los acontecimientos permiten (...).
Se ha de empezar dando contenido político a la formula “consignas democráticas”. Pensamos que puede dársele éstas:
1) consignas ligadas directamente al ejercicio del poder político por una clase precisa;
2) consignas que expresen el contenido de las revoluciones burguesas y que no puede realizar el capitalismo debido a la situación actual;
3) consignas que conciernen a los países coloniales en los que se mezclan los problemas de lucha contra el imperialismo, los de la revolución burguesa y los de la revolución proletaria;
4) las “falsas” consignas democráticas, o sea las que corresponden a las necesidades vitales de las masas trabajadoras;
Al primer punto se refieren todas las fórmulas propias a la vida del gobierno burgués, tales como la “reivindicación de un parlamento y de su libre funcionamiento”, las “elecciones de administraciones territoriales y su libre funcionamiento”, “asamblea constituyente”, etc.
Al segundo punto se refieren en particular todas las obras de transformación social en el campo.
Al tercer punto los problemas de táctica en los países coloniales
Al cuarto las luchas parciales de los obreros en los países capitalistas».
La Fracción sigue tratando esos cuatro temas añadiendo que la táctica ha de adaptarse en función de las situaciones, manteniéndose firme sobre los principios.
Las consignas democráticas institucionales
(...) La divergencia política se ha revelado más claramente entre nuestra fracción y la izquierda rusa. Sin embargo, se ha de precisar que esta divergencia debe limitarse al campo de la táctica, como lo prueba el encuentro entre Lenin y Bordiga (...)».
En España, en Italia, como en China, la Fracción italiana se distingue claramente de la táctica utilizada por la Oposición de izquierdas.
«La transformación del Estado de monarquía en república, que antiguamente era el resultado de una batalla armada, se ha plasmado hoy en España en la comedia de la salida del rey tras los acuerdos entre Zamora y Romanones (...).
El hecho de que en España la Oposición adopte posiciones políticas a favor de la transformación supuestamente democrática del Estado anula toda posibilidad de desarrollo serio a nuestra sección a causa de los propios problemas de la crisis comunista.
El hecho de que en Italia el partido haya alterado el programa de la dictadura del proletariado y defienda el programa democrático de la revolución popular ([25]) ha contribuido en gran medida al fortalecimiento del fascismo.
Las consignas democráticas y la cuestión agraria
(...) una transformación (la liberación de la economía agraria de las relaciones sociales propias al feudalismo) de la economía de un país como España en economía del tipo de las que existen en otros países más avanzados no coincidirá sino con la victoria de la revolución proletaria. Esto no significa, sin embargo, que no tenga el capitalismo la posibilidad de poner en marcha esa transformación (...). La posición programática comunista ha de seguir siendo la de la afirmación íntegra de la «socialización de la tierra»».
La Fracción da muy poca importancia a las consignas intermedias referentes al problema del campo.
«Las consignas institucionales y la cuestión colonial
(...) Aquí queremos referirnos a aquellos países coloniales en que no existe todavía el capitalismo como clase gobernante, a pesar de la industrialización de parte importante de su economía».
Aunque sea necesario adaptar la táctica en ciertos países, no se trata para la Fracción italiana de dar consignas diferentes para el proletariado de China, de España o de países del centro del capitalismo.
«En China, ni cuando el manifiesto de 1930 ni tampoco hoy se trata de establecer un programa para la conquista del poder político (...), mientras que el centrismo ([26]) no cesa de hacer malabarismos políticos para hacer creer que son soviets sus falsedades sobre los fines y los movimientos de los campesinos.
Una vez más, no existe más que una clase capaz de llevar a cabo la lucha victoriosa, y es la clase obrera.
Las reivindicaciones parciales de la clase obrera
Los partidos burgueses y en particular la socialdemocracia insisten para orientar a las masas hacia la necesidad de defensa de la democracia y piden y obtienen – por culpa del partido comunista – el abandono de la lucha en defensa de los salarios y en general del nivel de vida de las masas, como ocurre por ejemplo actualmente en Alemania».
Aquí, la Fracción defiende la idea de que la clase obrera no ha de luchar sino es para defender sus intereses propios y debe quedarse firme en su terreno de clase, único terreno que permite avanzar a las masas hacia la lucha revolucionaria.
La guerra imperialista y los trotskistas chinos
Trotsky sobre este tema va a renegar las posiciones que había defendido en 1925-27, en La Internacional después de Lenin (así como en su declaración «A los comunistas chinos y del mundo entero» de 1930). Entonces defendía la idea de que para oponerse a la solución guerrera imperialista, el proletariado tenía que desarrollar sus propias luchas por sus intereses revolucionarios, puesto que «la burguesía había pasado definitivamente al campo de la contrarrevolución». Y dirigiéndose a los miembros del Partido comunista chino, añadía: «Vuestra coalición con la burguesía fue justa desde 1924 hasta finales de 1927, ahora ya no vale nada».
Sin embargo, durante los años 30, llama a los obreros chinos a «cumplir con su deber en la guerra contra Japón» (La Lutte ouvrière, nº 43, 23 de octubre de 1937). Ya afirmaba en el número 37 de esa publicación que «si hay una guerra justa, es la del pueblo chino en contra de sus invasores». Esta no es otra posición sino la de ¡los socialtraidores durante la Primera Guerra mundial!. Y añade: «Todas las organizaciones obreras, todas las fuerzas progresistas de China, sin ceder en nada en su programa e independencia política, cumplirán su deber hasta la muerte en esta guerra de liberación, independientemente de su actitud con respecto al gobierno de Chiang Kai-chek».
Bilan ataca con violencia la posición de Trotsky en su Resolución sobre el conflicto chino-japonés, en febrero del 32: «Trotsky, al defender en España y en China una posición de Unión sagrada cuando en Francia o Bélgica defiende un programa de oposición al Frente popular, es un eslabón de la dominación capitalista y no se puede llevar a cabo ninguna acción con él. Lo mismo vale para la Liga comunista internacionalista de Bélgica, que adopta una posición de Unión sagrada en España e internacionalista en China» ([27]).
La Fracción titulará incluso uno de sus artículos publicados en Bilan nº 46, en enero del 38: «Un gran renegado adornado con plumas de pavo real: León Trotsky» ([28]).
Esa regresión de Trotsky, que lo hubiese conducido (de haber vivido más tiempo y haber tomar posición sobre los conflictos guerreros con esa misma orientación política) al campo de la contrarrevolución, va a llevar a los trotskistas chinos primero y luego a toda la IVª Internacional a caer durante la Segunda Guerra mundial en brazos del patriotismo y del socialimperialismo.
El grupo que publica La Internacional, en torno a Zheng Chaolin y Weng Fanxi, es el único en mantener la posición de defensa del «derrotismo revolucionario», y por ello, algunos de sus miembros van a ser excluidos, y otros romperán con la Liga comunista de China (trotskista) ([29]).
Al concluir este artículo, es importante señalar que únicamente la Fracción italiana fue capaz de desarrollar argumentos para demostrar por qué ya no son progresistas las luchas de liberación nacional y que, al contrario, se han vuelto contrarrevolucionarias en al fase actual del desarrollo del capitalismo.
Le incumbirá luego a la Izquierda comunista de Francia y, tras ella, a la CCI, la tarea de reforzar esta posición dándole una base teórica sólida.
MR
[1] Revista internacional nos 81, 84, 94.
[2] Tesis de Zinoviev para el Buró político del PC de URSS, el 14 de abril de 1927.
[3] Cf. los artículos en números anteriores de esta Revista internacional sobre la Revolución en Alemania. Trotsky escribe que el fracaso de 1923 en Alemania es «una gigantesca derrota», en l’Internationale après Lénine, PUF, París.
[4] Así llamaban a los partidos socialistas o socialdemócratas que traicionaron durante la Primera Guerra mundial.
[5] Bilan no 9, julio del 34.
[6] Dictador polaco que acababa de reprimir a la clase obrera, fundador del Partido socialista polaco de tendencia reformista y nacionalista.
[7] Trotsky, l’Internationale après Lénine, op. cit.
[8] La existencia de un Kuomintang de izquierdas es una leyenda de la IC estalinizada.
[9] Harold Isaacs, la Tragedia de la revolución china – 1935-27, citado por Trotsky, l’Internationale après Lénine, op. cit.
[10] Bilan no 9, julio del 34.
[11] Cf. l’Internationale après Lénine, op. cit.
[12] Así nombraron el curso de la IC tras 1927.
[13] Subrayado de Trotsky.
[14] Trotsky.
[15] Sublevamiento que duró del 19 al 28 de septiembre antes de ser derrotado.
[16] En diciembre del 24 se organizó un sublevamiento. En él participaron unos 200 miembros del PC de Estonia que serán aplastados en unas cuantas horas.
[17] Trotsky, op. cit.
[18] A finales de 1925 se rompe la troica Stalin-Zinoviev-Kamenev. Entonces se forma un «bloque» de las oposiciones que se llamará Oposición unificada.
[19] Es sabido hoy que esa consigna no correspondía a la situación – y el mismo Trotsky cuestiona su validez (op. cit., p. 211) – puesto que el curso ya no era favorable a la revolución proletaria.
[20] Tesis que hubiesen debido ser discutidas en el VIIº Pleno de la IC y en el XVº Congreso del Partido comunista ruso.
[21] Bilan, nº 1, noviembre del 33. Esa derrota fue llamada por la Oposición rusa: el Termidor de la Revolución rusa.
[22] Enrico Russo (Candiani), miembro del Comité central de la Fracción italiana.
[23] Hoy todavía, a la componente bordiguista le cuesta recuperar la posición de la Fracción italiana y trata la posición de la CCI de «indiferentista».
[24] Bulletin d’information de la Fraction italienne, nº 3 y 4.
[25] Se trata de la política del «Aventino», que consistió para el PC en retirarse del parlamento dominado por los fascistas para reunirse en el Aventino con los centristas y socialdemócratas. Esta política fue denunciada por Bordiga como oportunista.
[26] Aquí se trata de la IC y de los partidos comunistas estalinizados.
[27] La única tendencia que adoptará la misma posición que la Fracción italiana y la Fracción belga de la Izquierda comunista estaba constituida por la Revolucionary Workers League (más conocida por el nombre de su representante, Oelher) y por el Grupo de trabajadores marxistas (también más conocido por el nombre de su representante, Eiffel).
[28] Nosotros no consideramos que Trotsky haya traicionado a la clase obrera, puesto que falleció antes de que estallara la Segunda Guerra mundial. Sin embargo, esto no vale para los trotskistas. Cf. nuestro folleto el Trotskismo en contra de al clase obrera.
[29] Cf. Revista internacional, no 94.
Geografía:
- China [157]
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- La cuestión nacional [19]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Sobre organización (I) - ¿Nos habremos vuelto leninistas?
- 5695 reads
Desde finales de los 60, cuando se formaron los grupos políticos que iban luego a constituir la CCI en 1975, nos hemos enfrentado siempre a una doble crítica. Para unos, en general las diferentes organizaciones denominadas «Partido comunista internacional», venidas directamente de la Izquierda italiana, nosotros seríamos unos idealistas en lo que a conciencia de clase se refiere y unos anarquistas en cuanto a organización política. Para los otros, en general venidos del anarquismo o de la corriente consejista, la cual rechaza, o subestima, la necesidad de la organización política y del partido comunista, nosotros seríamos «partidistas» o «leninistas». Aquéllos basan su afirmación en nuestro rechazo de la posición «clásica» del movimiento obrero sobre la toma del poder por el partido comunista en la dictadura del proletariado y en nuestra visión no monolítica del funcionamiento de la organización política. Éstos rechazan nuestra visión rigurosa del militantismo revolucionario y nuestros esfuerzos incesantes por la construcción de una organización internacional unida y centralizada.
Hoy, otra crítica del mismo tipo que la de los consejistas, pero más virulenta, se está desarrollando: la CCI estaría en plena degeneración, se habría vuelto «leninista» ([1]) y estaría al borde de la ruptura con su plataforma política y sus posiciones de principio. Desafiamos a quien quiera a que pruebe esa mentira, que nada, ni en nuestras publicaciones, ni en nuestros textos programáticos, justifica. La exageración de la denuncia – porque eso ya no es crítica – es evidente para cualquiera que siga con seriedad y sin prejuicios la prensa de la CCI. Sin embargo cuando la crítica la hacen antiguos militantes de nuestra organización puede hacer dudar al lector menos atento y experimentado y hacerle decir aquello de que «si el río suena, agua lleva». En realidad, esos ex militantes se han unido a lo que nosotros denominamos «parasitismo político» ([2]). Este medio se opone a nuestra lucha de siempre por el agrupamiento internacional de fuerzas militantes y por la unidad del medio político proletario en la lucha contra le capitalismo. Con ese fin, el parasitismo procura minar y debilitar nuestra lucha contra todo tipo de diletantismo e informalismo en la actividad militante y por una defensa sin concesiones de una organización internacional unida y centralizada.
¿Nos habríamos vuelto leninistas como lo afirman nuestros críticos y denunciadores? Es esa una grave acusación a la que tenemos que contestar. Y para hacerlo con seriedad hay, primero, que saber de qué se está hablando. ¿Qué es el «leninismo»?, ¿Qué ha representado en el movimiento obrero?
El «leninismo» y Lenin
El «leninismo» aparece al mismo tiempo que el culto a Lenin, nada más fallecer éste. Enfermo a partir de 1922, su participación en la vida política disminuye hasta su muerte en enero de 1924. El reflujo de la oleada internacional que había hecho parar la Primera Guerra mundial y el aislamiento del proletariado en Rusia son las causas fundamentales del auge de la contrarrevolución en el país. Las principales manifestaciones de ese proceso son la aniquilación del poder de los consejos obreros y de toda vida proletaria en su seno, la burocratización y el ascenso del estalinismo en Rusia y muy especialmente en el seno del Partido bolchevique en el poder. Los errores políticos, dramáticos a veces (especialmente la identificación del partido y del proletariado con el Estado ruso, que justificó la represión de Cronstadt por ejemplo) desempeñaron un papel muy importante en el desarrollo de la burocracia y del estalinismo. Lenin no está libre de culpa, aunque fue muy a menudo el más decidido para oponerse a la burocratización como así ocurrió en 1920 contra Trotski y una gran parte de los dirigentes bolcheviques que propugnaban la militarización de los sindicatos, o como en el último año de su vida cuando denuncia el poder de Stalin y propone a Trotski, a finales de 1922, formar una alianza, un bloque como lo llama él, «contra el burocratismo en general y contra el comité de organización en particular [en manos de Stalin]» ([3]). Una vez anulada su autoridad política con su desaparición, la tendencia burocrática contrarrevolucionaria desarrolla el culto a la personalidad ([4]) en torno a Lenin: cambian el nombre de Petrogrado en Leningrado, momifican su cuerpo y sobre todo crean la ideología del «leninismo» y del «marxismo leninismo». Se trata para la troica formada por Stalin, Zinoviev y Kamenev de echar mano de la «herencia» de Lenin como arma contra Trotski en el seno del partido ruso y para apoderarse por completo de la Internacional comunista (IC). La ofensiva estalinista para controlar a los diferentes partidos comunistas, va a concentrarse en torno a la «bolchevización» de esos partidos y la exclusión de militantes que no se doblegan ante la nueva política.
El «leninismo» es la traición a Lenin, es la contrarrevolución
En 1939, en su biografía de Stalin, Boris Souvarine ([5]) subraya la ruptura entre Lenin y el «leninismo»: «Entre el antiguo «bolchevismo» y el nuevo «leninismo», no hay solución de continuidad, hablando con propiedad» ([6]). Y así es como define el «leninismo»: «Stalin se autoproclamó clásico [del leninismo] con su folleto Fundamentos del leninismo, serie de conferencias leídas a los «estudiantes rojos» de la universidad comunista de Sverdlov, a principios de abril de 1924. En esa trabajosa compilación en la que las frases subrayadas alternan con las citas, uno buscará en vano el pensamiento crítico de Lenin. Todo lo vivo, relativo, condicional y dialéctico en una obra utilizada se convierte en algo pasivo, absoluto, catequista y, además, plagado de contrasentidos» ([7]).
El «leninismo» es la «teoría» del socialismo en un solo país,
totalmente opuesta al internacionalismo de Lenin
La imposición del «leninismo» significó la victoria del rumbo oportunista que había tomado la IC desde su IIIer congreso, sobre todo mediante la táctica del Frente único y la consigna de «ir a las masas» en un momento en que el aislamiento de la Rusia revolucionaria se estaba viviendo cruelmente. Los errores de los bolcheviques fueron un factor negativo que favoreció ese rumbo oportunista. Hay que recordar aquí que la posición falsa de que «el partido ejerce el poder» era en aquel entonces la de todo el movimiento revolucionario, incluida Rosa Luxemburg y la izquierda alemana. Será al iniciarse los años 20 cuando el KAPD empiece a poner de relieve la contradicción que es para el partido revolucionario estar en el poder e identificarse con el nuevo Estado surgido de la insurrección victoriosa.
Fue contra esa gangrena, oportunista primero y luego abiertamente contrarrevolucionaria, contra la que surgieron y se desarrollaron las diferentes oposiciones. Entre éstas las más consecuentes fueron las diferentes oposiciones de izquierda, rusa, italiana, alemana y holandesa, que se mantuvieron fieles al internacionalismo y a Octubre de 1917. Por ir en contra del creciente rumbo oportunista de la IC, unas tras las otras fueron siendo excluidas de ella a lo largo de los años 20. Las que lograron mantenerse en ella, se opusieron con todas sus fuerzas a las consecuencias prácticas del «leninismo», es decir, a la política de «bolchevización» de los partidos comunistas. Combatieron, especialmente, la sustitución de la organización en secciones locales, es decir con una base territorial, geográfica, por otra en células de fábrica y empresa que acabó agrupando a los militantes en bases corporativistas y contribuyendo en vaciar a los partidos de toda vida realmente comunista hecha de debates y de discusiones políticas de tipo general.
La imposición del «leninismo» agudiza el combate entre el estalinismo y las oposiciones de izquierda. Viene acompañada del desarrollo de la ideología del «socialismo en un solo país», que es una ruptura total con el internacionalismo intransigente de Lenin y la experiencia de Octubre. Marca la aceleración del rumbo oportunista hasta la victoria definitiva de la contrarrevolución. Con la adopción en su programa del «socialismo en un solo país» y el abandono del internacionalismo, la IC – como tal internacional – muere definitivamente en su VIº congreso en 1928.
El «leninismo»: una ideología para establecer una división entre Lenin y Rosa,
entre la fracción bolchevique y las demás izquierdas internacionalistas
En 1925, el Vº congreso de la IC adopta las «Tesis sobre la bolchevización», que expresan el control creciente de la burocracia estalinista sobre los PC y la IC. Producto de la contrarrevolución estaliniana, la bolchevización es, en plano organizativo, el transmisor principal de la degeneración acelerada de los partidos de la IC. El incremento de la represión y del terror de Estado en Rusia y de las exclusiones en los demás partidos son expresión de la ferocidad de la lucha. Para el estalinismo, existe todavía, en ese momento, el peligro de que se forme una fuerte oposición en torno a la figura de Trotski, único entonces capaz de agrupar a la mayor parte de las energías revolucionarias. Esa oposición contrarresta con creces la política del oportunismo y puede disputarle al estalinismo, y con posibilidades de éxito, la dirección de partidos como los ejemplos de Italia o Alemania lo demuestran.
Uno de los objetivos de la «bolchevización» es pues el de levantar una barrera entre Lenin y las demás grandes figuras del comunismo pertenecientes a las demás corrientes de izquierda, especialmente entre Lenin y Trotski evidentemente, pero también con Rosa Luxemburg: «Una verdadera bolchevización es imposible sin vencer los errores del luxemburguismo. El leninismo debe ser la única brújula de los partidos comunistas del mundo entero. Todo lo que se aleje del leninismo, se aleja del marxismo» ([8]).
Reconozcámosle al estalinismo la primicia de haber pretendido romper el vínculo y la unidad entre Lenin y Rosa Luxemburg, entre la tradición bolchevique y las demás izquierdas surgidas de la IIª Internacional. Siguiendo los pasos del estalinismo, los partidos de la socialdemocracia participaron también en levantar una barrera infranqueable entre «la bondadosa y democrática» Rosa Luxemburgo y el «malvado y dictatorial» Lenin. Esta política pertenece hoy al pasado. Hoy, lo que siempre ha representado la unidad entre esos dos grandes revolucionarios es objeto de ataques. Los saludos hipócritas a la clarividencia de Rosa Luxemburg por… sus críticas a la Revolución rusa y al partido bolchevique son a menudo lanzadas por los descendientes políticos directos de sus asesinos socialdemócratas, o sea, los partidos socialistas de hoy. Y especialmente por el partido socialista alemán, quizás porque Rosa Luxemburg era… alemana. Una vez más queda confirmada la alianza de intereses comunes entre la contrarrevolución estaliniana y las fuerzas «tradicionales» del capital. Se comprueba, en particular, la alianza entre la socialdemocracia y el estalinismo para falsificar la historia del movimiento obrero y destruir el marxismo. Se puede apostar que la burguesía celebrará a su manera el aniversario del asesinato de Rosa Luxemburg y de los espartaquistas en 1919, en Berlín.
«Qué doloroso espectáculo para los militantes revolucionarios ver a los asesinos de los artífices de la revolución de Octubre [los estalinistas], convertidos en aliados de los asesinos de los espartaquistas [los socialdemócratas] atreviéndose a conmemorar la muerte de los dirigentes proletarios. No, no tienen ningún derecho a hablar de Rosa Luxemburg, cuya vida se construyó en la intransigencia, en la lucha contra el oportunismo, en la firmeza revolucionaria, aquellos que, de una traición a otra han acabado siendo hoy la vanguardia de la contrarrevolución internacional» ([9]).
¡Dejen en paz a Rosa Luxemburg y a Lenin, pues pertenecen al campo revolucionario!
Hoy, la mayoría de los del medio parásito ([10]), están contribuyendo con sus falsificaciones históricas y sobre todo porque merodean por ambientes anarquistas, especialistas también en ataques contra Lenin y lo que éste significó.
Por desgracia, la mayoría de las corrientes y grupos verdaderamente proletarios pecan por su falta de claridad política. Por sus debilidades teóricas y errores políticos, el consejismo aporta su ladrillito para intentar levantar una pared entre el partido bolchevique y las izquierdas alemana y holandesa, entre Lenin de un lado y Rosa del otro. Y lo mismo ocurre con los grupos bordiguistas, e incluso con el PCint Battaglia Comunista, los cuales, también a causa de sus debilidades teóricas (por no hablar de aberraciones como ocurre con la teoría de la «invariación» de los bordiguistas), son incapaces de percibir lo que está en juego en la defensa tanto de Lenin y Luxemburg como de todas las fracciones de izquierda surgidas (y salidas) de la IC.
Lo que importa saber de Lenin y de Luxemburg y, más allá de sus personas, del partido bolchevique y de las demás izquierdas en el seno de la Internacional, es la unidad y la continuidad de su combate. A pesar de los debates y de las divergencias, siempre estuvieron del mismo lado de la barricada frente a cuestiones esenciales cuando el proletariado se encontró en situaciones decisivas. Fueron los líderes de la izquierda revolucionaria en el congreso de Stuttgart de la Internacional socialista (1907), durante el cual presentaron juntos una enmienda a la resolución sobre la actitud de los socialistas, que los llamaba a «utilizar por todos los medios la crisis económica y política que provocaría una guerra para despertar al pueblo y acelerar así la caída de la dominación capitalista»; Lenin confió el mandato del partido ruso a Rosa Luxemburg en la discusión sobre ese tema. Fieles a su combate internacionalista en sus respectivos partidos, están en contra de la guerra imperialista: la corriente de Rosa Luxemburg, los espartaquistas, participan con los bolcheviques y Lenin en las conferencias internacionales de Zimmerwald y Kienthal (1915 y 1916). Y siguen juntos, con todas las izquierdas, entusiastas y unánimes en el apoyo a la revolución rusa:
«La revolución rusa es el acontecimiento más prodigioso de la guerra mundial (…) Al haber apostado a fondo sobre la revolución mundial del proletariado, los bolcheviques han dado la prueba patente de su inteligencia política, de la firmeza de sus principios, de la audacia de su política. (…) El partido de Lenin ha sido el único que ha comprendido las exigencias y deberes que incumben a un partido verdaderamente revolucionario para asegurar la continuidad de la revolución lanzando la consigna: todo el poder en manos del proletariado y del campesinado. [Los bolcheviques] han definido inmediatamente como objetivo a esa toma del poder el programa revolucionario más avanzado en su integridad; no se trataba de apuntalar la democracia burguesa, sino de instaurar la dictadura del proletariado para realizar el socialismo. Han adquirido así ante la historia el mérito imperecedero de haber proclamado por vez primera los objetivos últimos del socialismo como programa inmediato de política práctica» ([11]).
¿Quiere eso decir que no había divergencias entre esas dos grandes figuras del movimiento obrero? Claro que las había. ¿Significa eso que habría que ignorarlas? Ni mucho menos. Pero para abordarlas y poder sacar el máximo de lecciones, hay que saber reconocer y defender lo que los une. Y lo que los une es el combate de clase, el combate revolucionario consecuente contra el capital, la burguesía y todas sus fuerzas políticas. El texto de Rosa Luxemburg que acabamos de citar es una crítica sin concesiones a la política del partido bolchevique en Rusia. Pero pone cuidado en dibujar el marco en el que deben comprenderse esas críticas: el de la solidaridad con los bolcheviques. Ella denuncia violentamente la oposición de los mencheviques y de Kautsky a la insurrección proletaria. Y para evitar cualquier equívoco sobre su posición de clase, toda desvirtuación de su propósito, termina así: «En Rusia, sólo se podía plantear el problema. Pero no podía resolverse en Rusia. En este sentido, el porvenir pertenece al “bolchevismo”».
La defensa de esas figuras y de su unidad de clase es una tarea que la tradición de la izquierda italiana nos ha legado y que nosotros vamos a proseguir. Lenin y Rosa Luxemburg pertenecen al proletariado revolucionario. Así es cómo la Fracción italiana de la Izquierda comunista comprendía la defensa de ese patrimonio contra el «leninismo» estalinista y la socialdemocracia:
«Pero junto a la figura genial del dirigente proletario (Lenin) también se yerguen tan importantes como él las figuras de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht. Productos de una lucha internacional contra el revisionismo y el oportunismo, expresión de una voluntad revolucionaria del proletariado alemán, nos pertenecen a nosotros y no a quienes quieren hacer de Rosa la bandera contra Lenin y del antipartido; de Liebknecht el abanderado de un antimilitarismo que se expresa en el voto de los créditos militares en los diferentes países “democráticos”» ([12]).
Todavía no hemos contestado a la acusación de haber cambiado de posición sobre Lenin. Pero el lector podrá, concretamente, darse ya perfecta cuenta de que nosotros estamos en total oposición al «leninismo». Y que nos mantenemos fieles a la tradición de las fracciones de izquierda de las que nos reivindicamos, especialmente de la fracción italiana de los años 30.
Procuramos explicar cada vez que sea necesario el método que consiste en luchar por la defensa y la unidad de la continuidad históricas del movimiento obrero. Contra el «leninismo» y todos los intentos de dividir y oponer entre sí a las diferentes fracciones marxistas del movimiento obrero, nosotros luchamos por la defensa de su unidad. Contra la oposición abstracta y mecánica hecha basándose en unas cuantas citas sacadas de su contexto, nosotros restituimos las condiciones reales en las que se fraguaron las posiciones, siempre basándonos en los debates y polémicas en el seno del movimiento obrero. Es decir: en el mismo campo.
Ese es el método que el marxismo ha procurado aplicar siempre, método que es todo lo contrario del «leninismo», cuyos verdaderos discípulos contemporáneos rechazan. Porque es bastante jocoso ver que entre los continuadores del estalinismo, al menos en lo que a «método» se refiere, están precisamente quienes acusan a la CCI de haberse vuelto «leninista»...
¡Dejen en paz a la izquierda holandesa y a las figuras de Pannekoek y Gorter!
A los adeptos contemporáneos de la «metodología» del «leninismo», al menos en ese aspecto, se les identifica con facilidad en los diferentes ámbitos por los que merodean. Está de moda, en los círculos anarco-consejistas y entre los parásitos, el intentar apropiarse fraudulentamente de la Izquierda holandesa, oponiéndola a otras fracciones de izquierda, y a Lenin, evidentemente. A su vez, al igual que Stalin y su «leninismo» traicionaron a Lenin, esos elementos traicionan la tradición de la Izquierda holandesa y de sus grandes figuras como la de Anton Pannekoek, a quienes Lenin saluda con respeto y admiración en El Estado y la revolución, o la de Herman Gorter, quien traduce inmediatamente, en 1918, esa obra ya clásica del marxismo. Antes de haber desarrollado la teoría del comunismo de consejos en los años 30, Pannekoek fue uno de los militantes más eminentes del ala izquierda marxista en la IIª Internacional, junto a Rosa Luxemburg y Lenin y siguió siéndolo durante toda la guerra. Es más fácil sacar a Pannekoek del campo proletario, a causa de sus críticas consejistas contra los bolcheviques a partir de 1930, que a alguien como Bordiga, y por ello aquél sigue siendo hoy objeto de especial solicitud para acabar borrando todo de recuerdo de su adhesión a la IC, de su participación de primer plano en la constitución del Buró de Amsterdam para occidente y su entusiasmado y decidido apoyo a Octubre 1917. Tanto como las fracciones de izquierda italiana y rusa en el seno de la IC, las izquierdas holandesa y alemana pertenecen al proletariado y al comunismo. Y cuando nos reivindicamos de todas las fracciones de izquierda salidas de la IC, lo que hacemos es retomar también el método utilizado por la izquierda holandesa como por todas las izquierdas:
«La guerra mundial y la revolución que ha engendrado, han demostrado de manera evidente que sólo hay una tendencia en el movimiento obrero que lleve de verdad los trabajadores al comunismo. Sólo la extrema izquierda de los partidos socialdemócratas. Las fracciones marxistas, el partido de Lenin en Rusia, de Bela Kun en Hungría, de Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht en Alemania han encontrado el único y buen camino.
La tendencia que ha tenido siempre como objetivo la destrucción del capitalismo por la violencia y que, en los tiempos de la evolución y del desarrollo pacíficos, usaba la lucha política y la acción parlamentaria para la propaganda revolucionaria y la organización del proletariado es la que ahora hace uso de la fuerza del Estado por la revolución. La misma tendencia que ha encontrado el camino de quebrar el Estado capitalista y transformarlo en Estado socialista, así como el medio mediante el cual se construye el comunismo: los consejos obreros, los cuales encierran en sí mismos todas las fuerzas políticas y económicas; es la tendencia que ha descubierto por fin lo que la clase ignoraba hasta ahora y lo ha establecido para siempre: la organización mediante la cual el proletariado puede vencer y sustituir al capitalismo» ([13]).
Incluso después de la exclusión del KAPD de la IC en 1921, intentan mantenerse fieles a sus principios y solidarios con los bolcheviques.
«Nos sentimos, a pesar de la exclusión de nuestra tendencia por el congreso de Moscú, totalmente solidarios con los bolcheviques rusos (…) permanecemos solidarios no sólo con el proletariado ruso sino también con sus jefes bolcheviques, aunque hayamos tenido que criticar de la manera más vehemente su conducta en el seno del comunismo internacional» ([14]).
Cuando la CCI se reivindica y defiende la unidad y la continuidad «de los aportes sucesivos de la Liga de los Comunistas de Marx y Engels (1847-1852), de las tres Internacionales (la Asociación internacional de los trabajadores, 1864-1852, la Internacional socialista, 1889-1914, la Internacional comunista, 1919-1928), de las fracciones de izquierda que se fueron separando en los años 1920-30 de la Tercera internacional en su proceso de degeneración, y más particularmente de las Izquierdas alemana, holandesa e italiana» ([15]), lo que la CCI hace es mantenerse fiel a la tradición marxista en el seno del movimiento obrero, inscribiéndose en la lucha unida y permanente de la «tendencia» que definía Gorter, de las fracciones de izquierda en el seno de la IIª y IIIª Internacionales. Permanecemos así fieles a Lenin, a Rosa Luxemburg y a la tradición de las fracciones de izquierda de los años 30 y, en primer término, de Bilan.
Los «leninistas» de hoy no están en la CCI
Fieles también a las fracciones de izquierda que combatieron el estalinismo en unas condiciones dramáticas, rechazamos de plano toda acusación de «leninismo». Y denunciamos a quienes nos la lanzan: son ellos quienes retoman los métodos usados por Stalin y su teoría del «leninismo» asimilándolo a Lenin. Y siguiendo los métodos estalinistas, ni siquiera se preocupan de basar sus acusaciones en elementos reales, concretos – como, por ejemplo, nuestras tomas de postura escritas u orales –, sino en «se dice que…» y otras patrañas. Afirman que nuestra organizacion se ha vuelto una secta y que está en plena degeneración para así alejar de nosotros a todos aquellos que están en busca de una perspectiva política y revolucionaria consecuente. La acusación es tanto más calumniosa porque, detrás del término «leninismo» se oculta, cuando no lo afirman claramente, la acusación de estalinismo.
La acusación de nuestro «leninismo» supuesto se apoya esencialmente en chismes sobre nuestro funcionamiento interno, en particular sobre la pretendida imposibilidad de discutir en nuestro seno. Ya hemos contestado a esas acusaciones ([16]) y no vamos a volver aquí sobre ellas. Nos limitaremos a devolverles el cumplido después de haber demostrado quiénes son los verdaderos continuadores del método «leninista», no marxista, falsamente revolucionario.
La CCI se ha reivindicado siempre del combate de Lenin por la construcción del partido
Una vez rechazada la acusación de «leninismo», hay que responder a preguntas más serias: ¿habríamos abandonado nuestro espíritu crítico respecto a Lenin sobre la cuestión de la organización política? ¿Ha habido un cambio de posición de la CCI sobre Lenin, especialmente en materia de organización, sobre la cuestión del partido, de su papel y de su funcionamiento? Nosotros no vemos en dónde habría una ruptura en la posición de la CCI sobre la cuestión organizativa y respecto a Lenin, entre la CCI de sus principios, en los años 70, y la de 1998.
Seguimos manteniendo que estamos de acuerdo con el método utilizado y con la crítica argumentada y desarrollada contra el economismo y los mencheviques. Y seguimos diciendo que estamos de acuerdo con una gran parte de los diferentes puntos desarrollados por Lenin.
Mantenemos nuestras críticas en algunos aspectos planteados por Lenin en temas de organización. «Algunos conceptos defendidos por Lenin (especialmente en Un paso adelante, dos pasos atrás) sobre el carácter jerarquizado y “militar” de la organización, que han sido explotados por el estalinismo para justificar sus métodos, deben ser rechazados» ([17]). Tampoco, en esas críticas, hemos cambiado de opinión. Pero la cuestión merece una respuesta más profundizada para comprender al mismo tiempo la amplitud real de los errores de Lenin y el sentido histórico de los debates que tuvieron lugar en el Partido obrero socialdemócrata ruso (POSDR).
Para poder tratar seriamente esta cuestión central para los revolucionarios, incluso los errores de Lenin, debe uno mantenerse fiel al método y las enseñanzas de las diferentes izquierdas comunistas tal como lo hemos subrayado en la primera parte de este artículo. Nos negamos a escoger entre lo que nos gustaría en la historia del movimiento obrero y lo que nos disgustaría. Una actitud así sería ahistórica y típica de quienes se permiten juzgar, cien u ochenta años más tarde, un proceso histórico hecho de tanteos, de éxitos y fracasos, de múltiples debates y contribuciones, a costa de enormes sacrificios y de duras luchas políticas. Esto es así para las cuestiones teóricas y políticas. También lo es en temas de organización. Ni el final menchevique de Plejánov y su actitud chovinista durante la Primera Guerra mundial, ni la utilización de Trotski por… el «trotskismo», ni la de Pannekoek por el anarco-consejismo, disminuyen en nada la enorme riqueza de sus contribuciones políticas y teóricas que siguen siendo actuales y de un gran interés militante. Ni las muertes vergonzosas de la IIª y IIIª Internacionales, ni el final del partido bolchevique en el estalinismo, disminuyen en nada lo que fue su papel en la historia del movimiento obrero y la validez de sus adquisiciones organizativas.
¿Hemos cambiado al respecto?. En absoluto: «Existe una adquisición organizativa, al igual que existe una adquisición teórica, condicionándose mutuamente de manera permanente» ([18]).
Así como las críticas de Rosa Luxemburg a los bolcheviques en La Revolución rusa deben situarse en el marco de la unidad de clase que la asocia a los bolcheviques, de igual modo, las críticas que podamos nosotros hacer sobre la cuestión organizativa deben situarse en el marco de la unidad que nos asocia a Lenin en su combate – antes y después de la formación de la fracción bolchevique – por la construcción del partido. Esta posición no es nueva y no debería sorprender. Hoy, una vez más, como ya lo «repetíamos» en 1991, «repetimos ([19]) que “la historia de las fracciones es la historia de Lenin” ([20]) y únicamente basándose en la labor por ellas cumplida será posible reconstruir el partido comunista mundial de mañana» ([21]).
¿Quiere decir eso que la comprensión sobre la organización revolucionaria que la CCI tenía desde su constitución ha permanecido exactamente la misma? ¿Quiere eso decir que esa comprensión no ha ido enriqueciéndose, profundizándose, a lo largo de los debates y de los combates organizativos que nuestra organización ha tenido que entablar? Si así fuera, podría acusársenos de ser una organización sin vida, ni debates, de ser una secta que se contenta con recitar las Santas Escrituras del movimiento obrero. No vamos ahora aquí a reproducir todos los combates y debates organizativos que han atravesado nuestra organización desde su fundación. Y cada vez hemos tenido que analizar las «adquisiciones organizativas» de la historia del movimiento obrero, volviendo a hacerlas nuestras, precisándolas, enriqueciéndolas. Y así tenía que ser si no queríamos correr el riesgo de debilitarnos, por no decir desaparecer.
Pero las reapropiaciones y los enriquecimientos que hemos llevado a cabo en materia de organización no significan, ni mucho menos, que hayamos cambiado de posición sobre esta cuestión en general, ni siquiera con relación a Lenin. Esa labor está en continuidad con la historia y las adquisiciones organizativas que nos ha legado la experiencia del movimiento obrero. Retamos a quien quiera a que nos demuestre que ha habido ruptura en nuestra posición. La organizativa es una cuestión plenamente política tanto como las demás. Afirmamos, incluso, que es la cuestión central, la que, en última instancia, determina la capacidad para abordar todas las demás cuestiones teóricas y políticas. Al decir esto, estamos en la misma longitud de onda que Lenin. Al afirmar eso, no estamos cambiando de posición en relación con lo que hemos afirmado siempre. Hemos defendido siempre que fue la mayor claridad sobre organización, especialmente sobre el papel de la fracción, lo que permitió a la izquierda italiana no sólo mantenerse como organización, sino también ser capaz de sacar las lecciones teóricas y políticas más claras y más coherentes, incluso recogiendo y desarrollando los aportes teóricos y políticos iniciales de la izquierda germano-holandesa: sobre los sindicatos, sobre el capitalismo de Estado, sobre el Estado en el período de transición.
La CCI se reivindica de Lenin en su combate contra el economicismo y los mencheviques
La CCI siempre se ha reivindicado de Lenin en materia de organización. De su ejemplo nos inspiramos cuando escribíamos que «la idea de que una organización revolucionaria se construye voluntaria, consciente y premeditadamente, lejos de ser una idea voluntarista, es, por el contrario, una de las consecuencias concretas de toda praxis marxista» ([22]).
Hemos afirmado siempre nuestro apoyo al combate de Lenin contra el economismo. De igual modo, siempre nos hemos reivindicado de su combate contra quienes iban a ser los mencheviques, en el IIº congreso del POSDR. Esto no es nada nuevo. Como tampoco lo es que consideráramos ¿Qué hacer? (1902) como una obra esencial en el combate contra el economicismo y Un paso adelante, dos pasos atrás (1903) como herramienta indispensable para comprender lo se estaba jugando y las líneas de ruptura en el seno del partido. Tomar esos dos libros como clásicos del marxismo en materia de organización, afirmar que las principales lecciones que sacaba Lenin en ellos, siguen de actualidad, todo eso no es nada nuevo para nosotros. Decir que estamos de acuerdo con el combate, con el método utilizado, y buena cantidad de argumentos de ambos textos, no relativiza nuestra crítica a los errores de Lenin.
¿Qué es lo esencial en ¿Qué hacer?, en la realidad del momento, es decir en 1902 en Rusia? ¿Qué es lo que permitía al movimiento obrero dar un paso adelante? ¿De qué lado había que ponerse? ¿Del lado de los economicistas porque Lenin recoge la idea falsa de Kautsky sobre la conciencia de clase? ¿O del lado de Lenin contra el obstáculo que representaban los economicistas para la constitución de una organización consecuente de revolucionarios?.
¿Qué es lo esencial en Un paso adelante, dos pasos atrás? Estar con los mencheviques porque Lenin, llevado por la polémica, defiende en algunos puntos conceptos falsos? ¿O estar al lado de Lenin en la adopción de criterios rigurosos de adhesión de los militantes, por un partido unido y centralizado y contra la pervivencia de círculos autónomos?
Aquí, plantear la pregunta es darle respuesta. Los errores sobre la conciencia y sobre la visión del partido «militarizado» fueron corregidos por el propio Lenin, en particular con la experiencia de la huelga de masas de 1905 en Rusia. La existencia de una fracción y de una organización rigurosa dio los medios a los bolcheviques para estar entre los primeros que mejor lograron sacar las lecciones políticas de 1905, y eso que, al principio, no eran los más claros, sobre todo comparados con Trotski o Rosa Luxemburg, Plejánov incluso, sobre la dinámica de la huelga de masas. Eso les permitió superar los errores anteriores.
¿Cuáles eran los errores de Lenin? De dos tipos: unos se deben a la polémica, otros a problemas teóricos, especialmente sobre la conciencia de clase.
Los «torcimientos de bastón» de Lenin en las polémicas
Lenin tenía los defectos de sus cualidades. El defecto de una de sus cualidades: gran polemista, tuerce el timón tomando a cuenta propia los argumentos de sus oponentes para volverlos contra ellos. «Todos nosotros, sabemos ahora que los economistas curvaron el bastón hacia un lado. Para enderezarlo era preciso curvarlo del lado opuesto, y yo lo he hecho» ([23]). Pero este método, muy eficaz en la polémica y en la polarización clara – indispensable en todo debate – tiene sus límites y puede acarrear fallos en otros aspectos. Al torcer el bastón, cae en exageraciones, deformando sus verdaderas posiciones. ¿Qué hacer? es un buen ejemplo de ello, como el propio Lenin lo reconoció en varias ocasiones:
«Tampoco en el 2º Congreso, pensé erigir en algo “programático”, en principios especiales, mis formulaciones hechas en ¿Qué hacer? Por el contrario, empleé la expresión de enderezar todo lo torcido que más tarde se citaría tan a menudo. En ¿Qué hacer?, dije que hay que enderezar todo lo que ha sido torcido por los “economicistas” (…) El significado de estas palabras es claro: ¿Qué hacer? rectifica en forma polémica el economismo, y sería erróneo juzgar el folleto desde cualquier otro punto de vista» ([24]).
Por desgracia, son muchos los que juzgan ¿Qué hacer? y Un paso adelante, dos pasos atrás con otro enfoque que se preocupa más por la letra que por el significado del texto. Muchos son los que toman las exageraciones al pie de la letra; y para empezar, sus críticos y oponentes de entonces, entre los cuales están Trotski y Rosa Luxemburg, la cual contesta en Cuestión de organización en la Socialdemocracia rusa (1904) al segundo texto. Después, 20 años más tarde y con consecuencias mucho más graves, sus aduladores estalinistas quienes, para justificar el «leninismo» y la dictadura estalinista, se apoyan en las torpes fórmulas empleadas en el fuego de la polémica. Cuando se le acusa de dictador, jacobino, burócrata, de preconizar la disciplina militar y una visión conspiradora, Lenin retoma y desarrolla los términos de sus oponentes, «torciendo el bastón» a su vez. Si se le acusa de tener una visión conspiradora de la organización cuando defiende unos criterios estrictos de adhesión de los militantes y la disciplina en condiciones de ilegalidad y de represión, así contesta el polemista:
«Por su forma, una organización revolucionaria de esa fuerza en un país autocrático puede llamarse también organización de “conjuradores” (…) y el carácter conspirativo es imprescindible en el grado máximo para semejante organización. Hasta tal punto es el carácter conspirativo condición imprescindible de tal organización, que todas las demás condiciones (número de miembros, su selección, sus funciones, etc.) tienen que coordinarse con ella. Sería, por tanto, extrema candidez temer que nos acusaran a los socialdemócratas de querer crear una organización de conjuradores. Todo enemigo del “economismo” debe enorgullecerse de esa acusación como la acusación de seguir a La Voluntad del Pueblo ([25]) » ([26]).
En su respuesta a Rosa Luxemburg (septiembre de 1904), cuya publicación rechazan Kautsky y la dirección del partido SD alemán, niega ser responsable de las fórmulas sobre las que él vuelve a tratar:
«La camarada Luxemburg declara que según yo, el “Comité central es el único núcleo activo del partido”. Eso no es exacto. Yo nunca he defendido esa opinión (…) La camarada Luxemburg escribe que yo preconizo el valor educativo de la fábrica. Eso es inexacto: no soy yo, sino mi adversario quien ha pretendido que yo asimilo el partido a una fábrica. Ridiculicé a ese contradictor como debe hacerse utilizando sus propios términos para demostrar que confunde dos aspectos de la disciplina de fábrica, lo cual, por desgracia, ocurre también con la camarada Luxemburg» ([27]).
El error de ¿Qué hacer? sobre la conciencia de clase
Es, en cambio, mucho más importante y serio poner de relieve y criticar un error teórico de Lenin en ¿Qué hacer?. ¿Cuál? Según él: «Hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta sólo podía ser traída desde fuera» ([28]).
No vamos a repetir aquí nuestra crítica y nuestra posición sobre la cuestión de la conciencia ([29]). Evidentemente esta posición que Lenin retoma de Kautsky no sólo es falsa sino que es además muy peligrosa. Servirá de justificación para el ejercicio del poder por el partido después de 1917 en el lugar de la clase obrera. Servirá de arma letal al estalinismo después, especialmente para justificar las intentonas golpistas en Alemania en los años 20, y sobre todo para justificar la represión sangrienta de la clase obrera en Rusia.
¿Hará falta precisar que nosotros no hemos cambiado de postura sobre esa cuestión?
Las debilidades de la crítica de Rosa Luxemburg
Tras el IIª congreso del POSDR y la escisión entre bolcheviques y mencheviques, Lenin debe afrontar muchas críticas. Entre ellas, únicamente Plejánov y Trotski rechazan explícitamente la posición sobre la conciencia de clase «que debe ser introducida desde el exterior de la clase obrera». Es sobre todo conocida la crítica de Rosa Luxemburg, Cuestión de organización en la socialdemocracia rusa en la que se apoyan los anti-Lenin de hoy para…oponer a los dos eminentes militantes y probar que el gusano estaliniano estaba ya en la fruta «leniniana», lo cual viene a ser la misma mentira estalinista pero dándole la vuelta. En realidad, Rosa se fija sobre todo en los «torcimientos de bastón» y plantea conceptos justos en sí, pero que son abstractos, fuera del combate real práctico que se entabló en el mencionado congreso.
«La camarada Luxemburg ignora soberanamente nuestras luchas de Partido y se extiende generosamente sobre temas que no es posible tratar con seriedad (…) Esta camarada no quiere saber qué controversias he mantenido en el Congreso y contra quién iban dirigidas mis tesis. Prefiere gratificarme con un cursillo sobre el oportunismo… en los países parlamentarios!» ([30]).
Un paso adelante, dos pasos atrás pone bien de relieve lo crucial del congreso y la lucha que hubo en él, o sea la lucha contra el mantenimiento de los círculos en el partido y una delimitación clara y rigurosa entre la organización política y la clase obrera. A falta de haber comprendido bien tal como se plantearon las cosas en la lucha concreta, Rosa Luxemburg es, en cambio, muy clara en lo que a objetivos generales se refiere:
«El objetivo detrás del cual la socialdemocracia rusa se afana desde hace varios años consiste en el paso del tipo de organización de la fase preparatoria (cuando al ser la propaganda la forma principal de actividad los grupos locales y ciertos cenáculos pequeños se mantenían sin establecer ningún vínculo entre sí) a la unidad de una organización más vasta tal como lo requiere una acción política concertada sobre todo el territorio del Estado» ([31]).
Leyendo este pasaje, se da uno cuenta de que Rosa se encuentra en el mismo terreno que Lenin y con la misma finalidad. Conociendo la idea «centralista», y hasta «autoritaria» de Rosa Luxemburg y de Leo Jogisches en el seno del partido socialdemócrata polaco – el SDKPiL –, su postura no habría sido la misma si hubiera estado presente en el POSDR, en la lucha concreta contra los círculos y los mencheviques. A lo mejor Lenin se hubiera visto obligado a refrenar sus energías e incluso sus excesos.
Nuestra posición, hoy, casi un siglo más tarde, sobre la distinción precisa entre organización política y organización unitaria de la clase obrera nos viene de los aportes de la Internacional socialista, gracias especialmente a los avances de Lenin. En efecto, fue el primero en plantear – en la situación particular de la Rusia zarista – las condiciones del desarrollo de una organización minoritaria y reducida, contrariamente a las respuestas de Trotski y Rosa Luxemburg, quienes tenían todavía entonces la visión de los partidos de masas. De igual modo, fue en el combate de Lenin contra los mencheviques sobre el punto 1 de los Estatutos, en el 2º congreso del POSDR, de donde sacamos nosotros nuestra visión de la adhesión y pertenencia militante a una organización comunista: rigurosa, precisa y claramente definida. En fin, a nuestro parecer ese congreso y la lucha de Lenin fueron un momento importante de profundización política sobre la cuestión de la organización, especialmente sobre la centralización contra las ideas federalistas, individualistas y pequeño burguesas. Fue un momento en el que, aun reconociendo el papel histórico positivo de los círculos de agrupamiento de las fuerzas revolucionarias en una primera etapa, quedó patente la necesidad de ir más allá de ese estadio para formar verdaderas organizaciones unidas y desarrollar relaciones políticas fraternas y de confianza entre todos los militantes.
No hemos cambiado de posición respecto a Lenin. Y nuestros principios organizativos de base, especialmente nuestros estatutos, que se apoyan y sintetizan la experiencia del movimiento obrero sobre el tema, se inspiran en muchos aspectos en el Lenin de sus combates por la organización. Sin la experiencia de los bolcheviques en materia de organización, faltaría una parte importante y fundamental de las adquisiciones organizativas en que se fundó y se ha basado la CCI y en las que deberá erigirse el partido comunista de mañana.
En la segunda parte de este artículo, volveremos sobre lo que dice ¿Qué hacer? y sobre lo que no dice, pues su finalidad y su contenido han sido y siguen siendo o muy ignorados, o desvirtuados a propósito. Precisaremos en qué medida la obra de Lenin es un clásico del marxismo y un aporte histórico al movimiento obrero, tanto en el plano de la conciencia como en el organizativo. En resumen, en qué medida, la CCI se reivindica también de ¿Qué hacer?.
RL
[1] Ver, por ejemplo, el texto de uno de nuestros antiguos militantes, RV, «Prise de position sur l’évolution récente du CCI», publicado por nosotros en nuestro folleto La prétendue paranoïa du CCI, tome I.
[2] Ver nuestras «Tesis sobre el parasitismo político» en Revista internacional nº 94.
[3] Citado por Pierre Broué. Trotski: Mi vida.
[4] Recordemos una vez más lo que decía el propio Lenin de las tentativas de recuperación de las grandes figuras revolucionarias: «Tras su muerte, se intenta hacer de ellas iconos inofensivos, canonizándolas por decirlo así, rodeando su nombre de cierta gloria, para “consolar” y embaucar a las clases oprimidas: y así se vacía de contenido su doctrina revolucionaria, envileciéndola (…) Y los sabios burgueses de Alemania, ayer todavía especialistas en la destrucción del marxismo, hablan cada día más de un Marx “nacional alemán”». Y podría añadirse que los estalinistas hablan de un Lenin «nacional gran ruso»…
[5] Boris Souvarine, Stalin, Editions Gérard Lévovici, París, 1985.
[6] Souvarine, idem.
[7] Idem.
[8] Tesis 8, Vº Congreso de la IC, segunda parte. Cuadernos del pasado y del presente.
[9] Bilan nº 39, boletín teórico de la fracción italiana de la Izquierda comunista, enero de 1937.
[10] Ver «Tesis sobre el parasitismo político», Revista internacional nº 94.
[11] Rosa Luxemburg, La Revolución rusa.
[12] Bilan nº 39, 1937.
[13] Herman Gorter, «La victoria del marxismo», publicado en 1920 en Il Soviet, recogido en Invariance nº 7, 1969.
[14] Artículo de Pannekoek en Die Aktion nº 11-12, 19 de marzo de 1921, citado en nuestro folleto La Izquierda holandesa.
[15] Del resumen de las posiciones de la CCI que aparece en cada una de nuestras publicaciones.
[16] Ver «El reforzamiento político de la CCI» (XIIº congreso de la CCI), Revista internacional nº 90.
[17] «Informe sobre la estructura y el funcionamiento de la organización de los revolucionarios», Conferencia internacional de la CCI, enero de 1982, Revista internacional nº 33.
[18] «Informe sobre la cuestión de la organización de nuestra corriente internacional», Revista internacional nº 1, abril de 1975.
[19] No podemos resistir a la tentación de citar a uno de nuestros antiguos militantes que hoy nos acusa de ser leninistas: «Debemos, en cambio, saludar la lucidez de Rosa Luxemburg (…) así como la capacidad de los bolcheviques para organizarse en fracción independiente con sus propios medios de intervención en el seno del Partido obrero socialdemócrata de Rusia. Por eso pudieron llegar a ser la vanguardia del proletariado en la oleada revolucionaria del final de la Iª Guerra mundial» (RV, «La continuidad de las organizaciones políticas del proletariado», Revista internacional nº 50, 1987).
[20] Intervención de Bordiga en el VIº comité ejecutivo ampliado de la Internacional comunista en 1926.
[21] Introducción a nuestro artículo sobre «La relación fracción-partido en la tradición marxista», 3ª parte, Revista internacional nº 65.
[22] «Informe sobre la cuestión de la organización de nuestra corriente», Revista internacional nº 1, abril de 1975.
[23] Lenin en Actas del IIº congreso del POSDR, Ediciones Era, 1977.
[24] Lenin, Prólogo a la recopilación En doce años, septiembre de 1907, ediciones Era, 1977.
[25] En ruso Norodnaia Volia, organización secreta y terrorista procedente del movimiento «populista» ruso de mediados del siglo XIX.
[26] «La organización de «conjuradores» y la «democracia»» en ¿Qué hacer?; el subrayado es de Lenin.
[27] Un paso adelante, dos pasos atrás, respuesta a Rosa Luxemburg, publicada en Nos tâches politiques de Trotski, ed. Pierre Belfond, París, 1970.
[28] Lenin, ¿Qué hacer?, «II. La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia, a) Comienzo de la marcha ascensional espontánea» (Ed. Progreso).
[29] Ver nuestro folleto Organizaciones comunistas y conciencia de clase.
[30] Lenin, Respuesta a Rosa Luxemburg.
[31] Rosa Luxemburg, Cuestión de organización…, cap. 1.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [164]
Revista Internacional n° 97 - 2° trimestre 1999
- 4389 reads
Editorial - La guerra en Europa: el capitalismo enseña su verdadero rostro
- 6326 reads
La guerra en Europa: el capitalismo enseña su verdadero rostro
La guerra que acaba de estallar en Yugoslavia con los bombardeos de Serbia por la OTAN es el acontecimiento más grave ocurrido en el ámbito imperialista mundial desde el hundimiento del bloque del Este en 1989. Incluso si, por ahora, la amplitud de los medios empleados es bastante menor que en la guerra del Golfo de 1991, la dimensión del conflicto actual es, en cambio, muy diferente. La barbarie guerrera se desencadena hoy en el corazón de Europa, a una o dos horas de sus principales capitales. Ya era así a lo largo de los múltiples enfrentamientos que desde 1991 han asolado la antigua Yugoslavia y ha ido dejando miles de víctimas. Pero esta vez son las principales potencias del capitalismo, empezando por la primera de todas ellas, las protagonistas de esta guerra.
Si el hecho de que la guerra ocurra en Europa tiene tanta importancia es porque este continente, cuna del capitalismo y primera región industrial del mundo, ha sido el epicentro y lo que ha estado en juego en todos los grandes conflictos imperialistas del siglo XX, empezando por las dos guerras mundiales. Europa fue, durante la guerra fría misma que durante 40 años opuso el bloque ruso y el americano, lo esencial de lo que en esa guerra se jugaba, por mucho que el escenario de los episodios de guerra abierta fueran países de la periferia o antiguas colonias (guerras de Corea, Vietnam, Oriente Medio, etc.). El conflicto actual, además, se está desarrollando en una zona especialmente sensible del continente, los Balcanes, cuya posición geográfica (mucho más que la económica) los ha trasformado, ya desde antes de la Primera Guerra mundial, en uno de los lugares más reñidos del planeta. No hay que olvidar que la primera carnicería imperialista empezó en Sarajevo.
Otro factor está dando al conflicto toda su dimensión: la participación directa, activa, de Alemania en los enfrentamientos, y no de extra, sino con un papel importante. Es un retorno a la escena de importancia histórica, pues desde hace medio siglo, a causa de su estatuto de país vencido en la Segunda Guerra mundial, a ese país le estaba prohibido participar en toda intervención militar. El que la burguesía alemana vuelva a ocupar un sitio en los campos de batalla es significativo de la agravación general de las tensiones guerreras que el capitalismo decadente, enfrentado a una crisis económica insoluble, engendrará irremediablemente cada día más.
Los políticos y los medios de los países de la OTAN nos presentan esta guerra como una acción de “defensa de los derechos humanos” contra un régimen especialmente odioso, responsable, entre otros desmanes, de la “purificación étnica” que ha ensangrentado la antigua Yugoslavia desde 1991. En realidad, a las potencias “democráticas” les importa un comino el destino de la población de Kosovo exactamente igual que les importaba la suerte de la población kurda y de los shiíes de Irak cuando dejaron que las tropas de Sadam Husein los machacara a su gusto después de la guerra del Golfo. Los sufrimientos de las poblaciones civiles perseguidas por tal o cual dictador siempre han sido el pretexto para que las grandes “democracias” declaren la guerra en nombre de una “causa justa”. Así fue, en particular, con la Segunda Guerra mundial, en la que el exterminio de los judíos por el régimen hitleriano (exterminio contra el cual los Aliados no hicieron nada incluso cuando les fue posible) sirvió para justificar, a posteriori, todos los crímenes cometidos por las “democracias”, y, entre ellos, los 250 000 muertos de Dresde bajo los bombardeos aliados en la sola noche del 13 al 14 de febrero de 1945 o las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945.
Si hoy los medios nos están inundando desde hace varias semanas con imágenes de la tragedia de cientos de miles de refugiados albaneses de Kosovo víctimas de la barbarie de Milosevic, es para justificar la campaña guerrera de los países de la OTAN, la cual, al iniciarse, encontraba un fuerte escepticismo, cuando no hostilidad, entre la población de esos países. También es para que se adhieran a la última fase de la operación “Fuerza determinada”, en caso de que los bombardeos no dobleguen a Milosevic, o sea la ofensiva terrestre que podría provocar cantidad de muertes no sólo del lado serbio sino también del de los aliados.
En realidad, la “catástrofe humanitaria” de los refugiados de Kosovo ha sido prevista y buscada por las “democracias” para justificar sus planes de guerra; exactamente como con la matanza de los kurdos de los shiíes de Irak, pues los aliados habían animado a esas poblaciones a sublevarse contra Sadam durante la guerra.
El verdadero responsable de esta guerra no hay que buscarlo en Belgrado, ni siquiera en Washington. Es el capitalismo como un todo el responsable de la guerra; y la barbarie guerrera, con su cortejo de matanzas, genocidios, atrocidades, sólo podrá acabarse mediante el derrocamiento de ese sistema por la clase obrera mundial. Si no, el capitalismo, agonizante, podría acabar arrastrando en su muerte al conjunto de la sociedad.
Frente a la guerra imperialista y todas sus abominaciones, los comunistas tienen el deber de solidaridad. Pero esa solidaridad no se dirige a ésta a aquella nación o etnia, en las cuales están mezclados explotadores y explotados, víctimas y verdugos, tengan éstos la cara de Milosevic o la de la camarilla nacionalista del UCK, que está alistando a hombres útiles sacándolos a la fuerza de los grupos de refugiados. La solidaridad de los comunistas es una solidaridad de clase que se dirige a los obreros y los explotados serbios o albaneses, a los obreros en uniforme de todos los países que se hacen matar o a los que se transforma en asesinos en nombre de la “patria” o de la “democracia”. Esta solidaridad de clase, a los primeros que les incumbe manifestarla es a los batallones más importantes del proletariado mundial, o sea, a los obreros de Europa y de América del Norte, no alineándose tras las pancartas del pacifismo, sino desarrollando sus luchas contra el capitalismo, contra quienes los explotan en su propio país.
El deber de los comunistas es denunciar con tanta energía a los pacifistas como a los predicadores de la guerra. El pacifismo es uno de los peores enemigos del proletariado. Se dedica a cultivar la ilusión de que la “buena voluntad” o las “negociaciones internacionales” podrían acabar con las guerras. Lo que así hacen es cultivar la patraña de que podría existir un “buen capitalismo” respetuoso de la paz y de los “derechos humanos” desviando así a los proletarios de la lucha de clase contra el capitalismo como un todo. Peor todavía, son o acaban siendo ojeadores de los militaristas, trovadores de las cruzadas guerreras, de esos que dicen: “Puesto que las guerras son provocadas por los “malos capitalistas”, “nacionalistas” y demás “sanguinarios” sólo liquidándolos obtendremos la paz, mediante…la guerra si es necesario”. Eso es lo que acabamos de ver en Alemania, en donde el líder de los movimientos pacifistas de los años 80, Joschka Fischer es hoy quien asume la responsabilidad principal en la política imperialista de su país. Y se felicita por ello declarando: “por vez primera desde hace mucho tiempo, Alemania hace la guerra por una buena causa”.
Desde los primeros días de la guerra, los internacionalistas han hecho oír, con sus medios todavía modestos, su voz contra la barbarie imperialista. El 25 de marzo, la CCI publicó una hoja repartida hasta hoy a los obreros de 13 países y cuyo contenido podrán conocer los lectores en nuestras publicaciones territoriales. Nuestra organización no ha sido, sin embargo, la única en actuar para defender la postura internacionalista. Ha reaccionado el conjunto de los grupos que se reivindican de la Izquierda comunista, al mismo tiempo y planteando los mismos principios fundamentales ([1]). En el próximo número de la Revista trataremos más en detalle las posiciones y análisis desarrollados por esos diferentes grupos. Pero ya hoy queremos señalar todo lo que nos acerca (defensa de las posiciones internacionalistas, como las que se expresaron en las conferencias de Zimmerwald y Kienthal durante la Ia Guerra mundial o en los primeros congresos de la Internacional comunista) y todo lo que nos opone al conjunto de organizaciones (estalinistas o trotskistas) que, por mucho que se reivindiquen de la clase obrera, lo único que hacen es inocular en su seno la ponzoña del nacionalismo y del pacifismo.
Evidentemente, el papel de los comunistas no se limita a defender los principios por muy importante y básica que sea esa tarea. También consiste en hacer un análisis que permita a la clase obrera comprender lo que está en juego, los principales elementos de la situación internacional. El análisis de la guerra en Yugoslavia, que acababa justo de empezar, ha sido uno de los ejes de los trabajos del XIIIº congreso de la CCI que acaba de verificarse a primeros de abril. En el próximo número de esta Revista volveremos a escribir sobre este congreso, pero ya ahora publicamos la «Resolución sobre la Situación internacional» que en dicho congreso fue adoptada y de la que una parte importante está dedicada a la guerra actual.
10 de abril de 1999.
[1] Las otras organizaciones son: Buró internacional por el Partido revolucionario (BIPR), Partito comunista internazionale-Il Programma comunista, Partito Comunista internazionale-Il Comunista, Partito comunista internazionale-Il Partito comunista.
Geografía:
- Balcanes [132]
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
XIIIº Congreso de la CCI - Resolución sobre la situación internacional
- 3629 reads
XIIIº Congreso de la CCI
Resolución sobre la situación internacional
El siglo XX ha visto la entrada del sistema capitalista en su fase de decadencia, marcada ésta por la Primera Guerra mundial y por la primera tormenta revolucionaria internacional del proletariado que puso fin a dicha guerra y abrió el combate por una sociedad comunista. En esa época, el marxismo había anunciado ya la alternativa para la humanidad – socialismo o barbarie – y había predicho que, si la revolución fracasara, a la Primera Guerra mundial le habría de seguir una segunda, así como la más importante y peligrosa regresión de la cultura humana en la historia de la humanidad. Con el aislamiento y estrangulación de la Revolución de Octubre en Rusia – a consecuencia de la derrota de la revolución mundial – la más profunda contrarrevolución de la historia triunfó durante medio siglo, encabezada por el estalinismo. Pero en 1968 una nueva generación no derrotada de proletarios puso fin a esta contrarrevolución y frenó el curso del proceso inherente al capitalismo hacia una tercera guerra mundial que implicaría la probable destrucción de la humanidad. Veinte años más tarde, el estalinismo se hundiría – aunque no bajo los golpes del proletariado, sino por la entrada del capitalismo decadente en su fase final de descomposición.
Diez años después, el siglo termina tal como empezó, esto es, en medio de convulsiones económicas, conflictos imperialistas y desarrollo de las luchas de clase. El año 1999, en particular, ha quedado marcado ya por la agravación considerable de los conflictos imperialistas que representa la ofensiva militar de la OTAN desencadenada a finales de marzo contra Serbia.
Actualmente, el capitalismo agonizante se enfrenta a uno de los periodos más difíciles y peligrosos de la historia moderna, comparable por su gravedad a los de ambas guerras mundiales, al del surgimiento de la revolución proletaria en 1917-1919 o también al de la gran depresión que se inició en 1929. Sin embargo, hoy, ni la guerra mundial, ni la revolución mundial se hallan en gestación en un futuro previsible. Más exactamente, la gravedad de la situación está condicionada por la agudización de las contradicciones a todos los niveles que se expresa en:
– las tensiones imperialistas y el incremento del desorden mundial;
– un periodo muy avanzado y peligroso de la crisis del capitalismo;
– ataques sin precedente desde la última guerra mundial contra el proletariado internacional;
– una descomposición acelerada de la sociedad burguesa.
En esta situación cargada de peligros, la burguesía ha puesto las riendas del gobierno en manos de la corriente política con mayor capacidad para velar por sus intereses: la socialdemocracia, la principal corriente responsable del aplastamiento de la revolución mundial tras 1917-1918. La corriente que salvó al capitalismo en esa época y que vuelve al puesto de mando para asegurar la defensa de los intereses amenazados de la clase capitalista.
La responsabilidad que pesa sobre el proletariado actualmente es enorme. Unicamente desarrollando su combatividad y su conciencia éste podrá impulsar la alternativa revolucionaria, la única que puede asegurar la supervivencia y el desarrollo continuo de la sociedad humana. Pero la responsabilidad más importante recae en las espaldas de la Izquierda comunista, las organizaciones actuales del campo proletario. Ellas son las únicas que pueden transmitir las lecciones teóricas e históricas así como el método político sin los cuales las minorías revolucionarias que emergen actualmente no podrán contribuir en la construcción del partido de clase del futuro. De cierta manera, la Izquierda comunista se encuentra actualmente en una situación similar a la de Bilan de los años 30, en el sentido en que está obligada a comprender una situación histórica nueva, sin precedentes. Tal situación requiere a la vez, tanto un profundo apego al enfoque teórico e histórico del marxismo, como audacia revolucionaria, para entender las situaciones que no están totalmente integradas en los esquemas del pasado. Con el fin de cumplir esta tarea, los debates abiertos entre las organizaciones actuales del medio proletario son indispensables. En este sentido, la discusión, la clarificación y el agrupamiento, la propaganda y la intervención de las pequeñas minorías revolucionarias son una parte esencial de la respuesta proletaria a la gravedad de la situación mundial en el umbral del próximo milenio.
Más aún, frente a la intensificación sin precedentes de la barbarie guerrera del capitalismo, la clase obrera espera de su vanguardia comunista que asuma plenamente sus responsabilidades en defensa del internacionalismo proletario. Actualmente los grupos de la Izquierda comunista son los únicos que defienden las posiciones clásicas del movimiento obrero frente a la guerra imperialista. Sólo los grupos que se apegan a esta corriente, la única que no traicionó durante la Segunda Guerra mundial, pueden aportar una respuesta de clase a las preguntas que no dejarán de plantearse en el seno de la clase obrera.
Los grupos revolucionarios deben responder de la manera más unida posible, expresando con ello la unidad indispensable del proletariado ante el desencadenamiento del patrioterismo y de los conflictos entre naciones. Con ello, los revolucionarios tomarán a su cargo la tradición del movimiento obrero representada particularmente por las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal y por la política de la izquierda en esas conferencias.
Los conflictos imperialistas
1. La nueva guerra que ha estallado en la antigua Yugoslavia con los bombardeos de la OTAN sobre Serbia, Kosovo y Montenegro, es el acontecimiento más importante en el ruedo imperialista desde el hundimiento del bloque del Este a finales de los años 1980. Esto es debido a que:
– esta guerra concierne no ya a un país de la periferia, como fue el caso de la guerra del Golfo en 1991, sino a un país europeo;
– es la primera vez desde la Segunda Guerra mundial que un país de Europa –y especialmente su capital– es bombardeado masivamente;
– es también la primera vez desde esa época que el principal país vencido en aquella guerra, Alemania, interviene directamente mediante las armas en un conflicto militar;
– esta guerra es un paso más, de gran amplitud, en el proceso de desestabilización de Europa y tiene un impacto de primer orden en la agravación del caos mundial.
Después de la dislocación de Yugoslavia, en 1991, es ahora Serbia, el principal componente de aquélla, la que se ve amenazada de dislocación, al mismo tiempo que se perfila la eventualidad de la desaparición de lo que quedaba de la antigua Federación yugoslava (Serbia y Montenegro). Más ampliamente, la guerra actual, sobre todo con la llegada masiva de refugiados a Macedonia, es portadora de una desestabilización de este país, y contiene la amenaza de una implicación de Bulgaria y Grecia que, con sus propias pretensiones, se consideran como sus “padrinos”. Además, con la posible injerencia de Turquía, a partir del momento en que Grecia esté implicada, la crisis actual contiene el riesgo de que el conflicto acabe incendiando a toda la región de los Balcanes y una buena parte del Mediterráneo.
Por otra parte, la guerra que ha estallado implica el riesgo de provocar muy serias dificultades en el seno de toda una serie de burguesías europeas.
En primer lugar, la intervención de la OTAN contra un aliado tradicional de Rusia, es para la burguesía de este país una verdadera provocación que sólo puede desestabilizarla todavía más. De una parte, está claro que Rusia no dispone ya de los medios para pesar en la situación imperialista mundial cuando las grandes potencias, y particularmente los Estados Unidos, están implicadas. Al mismo tiempo, toda una serie de sectores de la burguesía rusa se manifiestan contra la impotencia actual de Rusia, particularmente los sectores ex estalinistas y los ultra-nacionalistas, lo que va a desestabilizar todavía más el gobierno de ese país. Por otra parte la parálisis de la autoridad de Moscú es una incitación a la impugnación del gobierno central para diferentes repúblicas de la Federación rusa.
En segundo lugar, si bien en la burguesía alemana existe una real homogeneidad en favor de la intervención, otras burguesías como la francesa podrían verse afectadas por la contradicción entre su alianza tradicional con Serbia y la participación en la acción de la OTAN. Igualmente, algunas burguesías como la italiana pueden temer las repercusiones de la situación actual desde el punto de vista de la amenaza de un nuevo aflujo de refugiados.
2. Uno de los aspectos que subraya con mayor fuerza la extrema gravedad de la guerra que se desarrolla actualmente es justamente el hecho de que tiene lugar en el corazón mismo de los Balcanes, lugar que desde comienzos del siglo ha sido considerado como el polvorín de Europa.
Desde antes de la Primera Guerra mundial, hubo ya dos “guerras balcánicas”, las cuales fueron unas de las premisas para la carnicería imperialista; sobre todo, la de que dicha guerra tuvo como punto de partida la cuestión de los Balcanes (la voluntad de Austria de someter a Serbia y la reacción de Rusia en favor de su aliado serbio). La formación del primer Estado yugoslavo después de la Primera Guerra mundial fue una de las expresiones de la derrota de Alemania y Austria. En este sentido quedó, con el conjunto de la paz de Versalles, como uno de los principales puntos de fricción que abrieron la puerta a la Segunda Guerra mundial. Mientras que durante la Segunda Guerra mundial los diferentes componentes de Yugoslavia se alinearon detrás de sus aliados tradicionales (Croacia del lado de Alemania, Serbia del lado de los Aliados), la reconstitución de Yugoslavia al término del segundo conflicto mundial basada aproximadamente en las fronteras del primer Estado yugoslavo, fue de nuevo la concreción de la derrota del bloque alemán y de la barrera que los aliados intentaban mantener frente a los apetitos imperialistas alemanes dirigidos hacia Oriente Medio.
En este sentido, la actitud a la ofensiva de Alemania en dirección a los Balcanes inmediatamente después del hundimiento del bloque del Este, cuando la solidaridad contra Rusia no tenía ya razón de ser (ofensiva que estimuló el estallido de Yugoslavia con la constitución de dos Estados independientes: Eslovenia y Croacia) ponían en evidencia que esta región volvía a ser uno de los focos de los enfrentamientos entre las potencias imperialistas en Europa.
Ahora, un factor suplementario de la gravedad de la situación es que, contrariamente a la Primera Guerra mundial o incluso a la Segunda, los Estados Unidos afirman una presencia militar en esa región del mundo. La primera potencia mundial no podía estar ausente en uno de los teatros principales de los enfrentamientos imperialistas en Europa y el Mediterráneo, lo cual da idea de su determinación de estar presente en todas las zonas cruciales en que se enfrenten los diferentes intereses imperialistas.
3. Aunque los Balcanes son uno de los epicentros de las tensiones imperialistas, la forma actual de la guerra (el conjunto de los países de la OTAN contra Serbia) no corresponde exactamente a los verdaderos intereses antagónicos que existen entre los diferentes beligerantes. Pero antes de mostrar los verdaderos objetivos de los participantes en la guerra, hay que rechazar tanto las justificaciones como las falsas explicaciones que se dan.
La justificación oficial de los países de la OTAN, es decir, la de una operación humanitaria en favor de las poblaciones albanesas de Kosovo, queda radicalmente desmentida por el simple hecho de que esta población jamás había sufrido una represión tan brutal por parte de las fuerzas armadas serbias como desde el inicio de los bombardeos de la OTAN; y esto estaba ya previsto por la burguesía americana y el conjunto de las de la OTAN mucho antes del inicio de la operación (tal como, por lo demás, algunos sectores de la burguesía americana lo recuerdan ahora). La operación de la OTAN no es la primera intervención militar que se adorna con los oropeles de la acción humanitaria, pero es una de esas en la que la mentira es más patente.
Además, hay que descartar también toda idea de que la acción actual de la OTAN sería como una reconstitución del campo occidental contra la potencia rusa. El que la burguesía de Rusia esté gravemente afectada por la guerra actual no significa que los países de la OTAN buscaran ese objetivo. Estos países, y especialmente los Estados Unidos, no tienen ningún interés en agravar el caos que de por sí ya existe en Rusia.
En fin, las explicaciones (que se encuentran incluso entre los grupos revolucionarios) para interpretar la ofensiva actual de la OTAN como una tentativa de controlar las materias primas de la región son una subestimación, por no decir una ceguera, ante el significado de lo que verdaderamente está en juego. Con la pretensión de ser materialista porque se da una explicación de la guerra por la búsqueda de intereses económicos inmediatos, esas explicaciones se alejan en realidad de una verdadera comprensión marxista de la situación actual.
La situación está determinada, en primer lugar, por la necesidad para la primera potencia mundial de afirmar y reafirmar permanentemente su supremacía militar, ya que desde el hundimiento del bloque del Este su autoridad sobre los antiguos aliados se ha desvanecido.
En segundo lugar, la presencia activa de Alemania por primera vez desde hace medio siglo en este conflicto expresa un nuevo paso dado por esta potencia con el objetivo de afirmar su condición de candidato a la dirección de un futuro bloque imperialista. Esta condición supone su reconocimiento como potencia militar de primer orden, capaz de desempeñar un papel directo en el terreno militar, y la cobertura que actualmente le ofrece la OTAN le permite eludir la prohibición implícita, que se le había impuesto desde su derrota en la Segunda Guerra mundial, de intervenir militarmente en los conflictos imperialistas.
Por otra parte, en la medida en que la operación actual ataca a Serbia, “enemigo tradicional” de Alemania en sus aspiraciones dirigidas hacia Oriente Medio, esta operación va en el sentido de los intereses del imperialismo alemán, sobre todo si llega hasta el desmembramiento de la Federación yugoslava y de Serbia misma – si es que ésta acaba perdiendo Kosovo.
Para las otras potencias implicadas en la guerra, especialmente Gran Bretaña y Francia, existe una contradicción, entre su alianza tradicional con Serbia (la que se manifestó de manera muy clara durante el periodo en que la extinta UNPROFOR estaba dirigida por esas potencias), y la operación actual. Para esos dos países, el no participar en la operación “Fuerza determinada” significaba quedar excluidos del juego en una región tan importante como la de los Balcanes; el papel que podrían desempeñar en una solución diplomática de la crisis yugoslava está condicionado por la importancia de su participación en las operaciones militares.
4. En este sentido, la participación de países como Francia o Gran Bretaña en la actual operación “Fuerza determinada” tiene similitudes con la participación militar directa (en el caso de Francia) o financiera (en los casos de Alemania y Japón) durante la operación “Tempestad del Desierto” de 1991. Sin embargo, más allá de estas similitudes, existen diferencias muy importantes entre la guerra actual y la de 1991.
Una de las principales características de la guerra del Golfo de 1991 fue la planificación, por parte de la burguesía americana, del conjunto del despliegue de la operación – desde la trampa tendida a Sadam Husein durante el verano de 1990 hasta el fin de las hostilidades plasmado en la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait. Ello fue la expresión de que, justo después del haberse hundido el bloque del Este, que a su vez acarreó la desaparición del bloque occidental, Estados Unidos conservaba todavía un liderazgo muy fuerte en la situación mundial, lo que le había permitido conducir sin el menor error las operaciones tanto militares como diplomáticas; y ello aún si la guerra del Golfo buscaba acallar las veleidades de cuestionamiento de la hegemonía americana que ya se habían manifestado por parte de Francia y Alemania. En esa época, los antiguos aliados de Estados Unidos aún no habían tenido la oportunidad de desarrollar sus propios objetivos imperialistas en contradicción con los de Estados Unidos.
En cambio, la guerra que se despliega actualmente no corresponde a un guión escrito de la primera a la última línea por la potencia americana. Desde 1991, el cuestionamiento de la autoridad de Estados Unidos se ha manifestado en numerosas ocasiones, incluso por países de segundo orden tales como Israel, pero también por los más fieles aliados de la guerra fría como Gran Bretaña. Precisamente, fue en Yugoslavia donde se manifestó ese acontecimiento histórico inédito que fue el divorcio de los dos mejores aliados del siglo XX, Gran Bretaña y Estados Unidos, cuando la primera, al lado de Francia, jugó su propia baza. Las dificultades de Estados Unidos para afirmar sus propios intereses imperialistas en Yugoslavia habían sido por otra parte una de las causas de la sustitución de Bush por Clinton.
Además, la victoria finalmente obtenida por Estados Unidos, a través de los acuerdos de Dayton en 1996, no fue una victoria definitiva en esta parte del mundo, ni un freno a la tendencia general de pérdida de su liderazgo como primera potencia mundial.
Actualmente, aún cuando Estados Unidos se halla al frente de la cruzada anti-Milosevic, tiene que tener en cuenta mucho más que por el pasado las intenciones específicas de las demás potencias –especialmente de Alemania– lo que introduce un factor considerable de incertidumbre sobre el resultado del conjunto de la operación.
No existía, en particular sobre esto, un único guión escrito de antemano por la burguesía americana, sino varios. El primer guión, el preferido por la burguesía americana, consistía en un retroceso de Milosevic ante las amenazas de ataques militares, como así había ocurrido antes de los acuerdos de Dayton. Ese guión es el que Estados Unidos ha tratado de realizar hasta el final, con el envío de Holbrooke, incluso tras el fracaso de la conferencia de París.
En este sentido, si bien la intervención militar masiva de Estados Unidos en 1991 era la única opción prevista por este país durante la crisis del Golfo (y actuó de tal manera que no hubiera otras, impidiendo cualquier solución diplomática), la opción militar, tal como se está verificando actualmente, es el resultado del fracaso de la opción diplomática (con el chantaje militar), fracaso plasmado en las conferencias de Rambouillet y de París.
La guerra actual, con la nueva desestabilización que representa en la situación europea y mundial, es una nueva ilustración del dilema en el cual se encuentran encerrados actualmente los Estados Unidos. La tendencia al “cada uno para sí” y la afirmación cada vez más explícita de las pretensiones imperialistas de sus antiguos aliados, les obligan de manera creciente a hacer alarde y usar su enorme superioridad militar. Al mismo tiempo, esta política conduce únicamente a una agravación mayor todavía del caos que reina ya en la situación mundial.
Uno de los aspectos de este dilema se manifiesta en el caso presente, como por otra parte había sido el caso antes de Dayton cuando los Estados Unidos favorecieron las ambiciones croatas en Krajina, en el hecho de que su intervención militar le hace el juego, en cierto modo, a su rival principal en potencia, o sea Alemania. Sin embargo, la escala temporal en que se expresan los intereses imperialistas respectivos de Alemania y Estados Unidos es muy diferente. Alemania está obligada a prever a largo plazo su incorporación al rango de superpotencia, mientras que Estados Unidos ya ahora, y desde hace varios años, se enfrentan a la pérdida de su liderazgo y al aumento del caos mundial.
5. Por tanto, un aspecto esencial del desorden mundial actual es la ausencia de bloques imperialistas. En efecto, en la lucha por la supervivencia de todos contra todos en el capitalismo decadente, la única forma que puede asumir un orden mundial más o menos estable es una organización bipolar en dos campos guerreros rivales. Sin embargo, ello no significa que la ausencia actual de bloques imperialistas sea la causa del caos contemporáneo puesto que el capitalismo decadente ha conocido ya un periodo en que no había bloques imperialistas, el de los años 20, sin que ello implicara un caos particular de la situación mundial.
En este sentido, la desaparición de los bloques en 1989, y la dislocación del orden mundial que le siguió, son signos de que hemos alcanzado una etapa mucho más avanzada en la decadencia del capitalismo que en 1914 o 1939. Es la etapa de la descomposición, la fase final de la decadencia del capitalismo.
En última instancia, esta fase es el producto del peso permanente de la crisis histórica, de la acumulación de todas las contradicciones de un modo de producción en declive durante un siglo entero. Pero el periodo de descomposición se inició por un factor específico: el bloqueo del camino hacia una guerra mundial durante dos décadas gracias a una generación no derrotada del proletariado. El bloque del Este en particular, más débil, se hundió finalmente bajo el peso de la crisis económica porque, en última instancia, fue incapaz de cumplir con su razón de ser: la marcha hacia la guerra generalizada.
Esto confirma una tesis fundamental del marxismo respecto al capitalismo del siglo XX según la cual la guerra se ha convertido en su modo de vida en el periodo de declive. Ello no quiere decir que la guerra sea una solución a la crisis del capitalismo, al contrario. Lo que significa es que la marcha hacia la guerra mundial – y por tanto, en fin de cuentas, hacia la destrucción de la humanidad – se ha convertido en el medio mediante el cual se mantiene el orden imperialista.
El movimiento hacia la guerra global obliga a los Estados imperialistas a reagruparse y a aceptar la disciplina de los líderes de bloque. Ese mismo factor permite al Estado-nación mantener un mínimo de unidad entre la burguesía misma, lo que ha permitido hasta hoy al sistema limitar la atomización total de la sociedad burguesa agonizante imponiéndole una disciplina de cuartel; este mismo factor ha contrarrestado el vacío ideológico de una sociedad sin porvenir creando una comunidad de campo de batalla.
Sin la perspectiva de una guerra mundial, queda libre la vía para el desarrollo más completo de la descomposición capitalista: un desarrollo que, aún sin guerra mundial, tiene potencial suficiente para destruir a la humanidad.
La perspectiva actual es la de una multiplicación y una omnipresencia de guerras locales e intervenciones de las grandes potencias, guerras que los Estados burgueses pueden desarrollar hasta cierto punto sin la adhesión del proletariado.
6. Nada nos permite excluir la posibilidad de la formación de nuevos bloques en el porvenir. La organización bipolar de la competencia imperialista, que es una tendencia “natural” del capitalismo en declive, apareció ya en germen, al comienzo de la nueva fase de la decadencia del capitalismo en 1989-90 con la unificación de Alemania y continúa afirmándose con el fortalecimiento de este país.
Sin embargo, aunque sigue siendo un factor importante en la situación internacional, la tendencia a la formación de bloques no puede realizarse en un futuro previsible: las tendencias contrarias que operan contra aquélla son más fuertes que nunca en lo que se refiere a la inestabilidad creciente, tanto de las alianzas, como de la situación interna de la mayor parte de las potencias capitalistas. De momento, la tendencia a los bloques tiene como efecto principal el fortalecimiento de la tendencia dominante “cada uno para sí”.
De hecho, el proceso de formación de nuevos bloques no es fortuito sino que requiere cierto guión y ciertas condiciones de desarrollo, como los bloques de las dos guerras mundiales y de la guerra fría lo han mostrado claramente. En ambos casos, los bloques imperialistas han agrupado, por un lado, a una cantidad de países “desprovistos” que cuestionan la división existente del mundo y por ello asumen el papel “ofensivo” de “promotores de disturbios”, y, por otro lado, un bloque de potencias “provistas”, beneficiarias principales y defensoras del status quo, y, por lo tanto, defensoras de éste. Para llegar a formarse, el bloque retador de los insatisfechos requiere un líder que sea en el plano militar lo suficientemente fuerte como para desafiar a las principales potencias del statu quo, un líder detrás del cual las demás naciones “desprovistas” pudieran alinearse.
Actualmente, no hay ninguna potencia capaz, ni siquiera un poco, de desafiar militarmente a Estados Unidos. Ni Alemania, ni Japón, los rivales más sólidos de Washington, disponen aún de armas atómicas, atributo esencial de una gran potencia moderna. En cuanto a Alemania, el líder “designado” de un eventual futuro bloque contra Estados Unidos a causa de su posición central en Europa, no forma parte hoy de los Estados “desprovistos”. En 1933, por ejemplo, Alemania era casi una caricatura de tal Estado: estaba cortada de sus zonas de influencia estratégica próximas en Europa central y del sureste desde el Tratado de Versalles, financieramente en bancarrota y desconectada del mercado mundial por la gran depresión y la autarquía económica de los imperios coloniales de sus rivales. Actualmente, por el contrario, el fortalecimiento de Alemania en sus zonas de influencia de antaño se muestra irresistible, es el corazón económico y financiero de la economía europea. Es por ello que Alemania, contrariamente a su actitud anterior a las dos guerras, pertenece actualmente a las potencias más “pacientes”, capaz de desarrollar su poderío determinada y agresivamente pero también metódica y, hasta ahora, discretamente.
En realidad, la manera en que el orden mundial de Yalta ha desaparecido – una implosión bajo la presión de la crisis económica y de la descomposición y no con una nueva división del mundo mediante la guerra – ha dado nacimiento a una situación en la cual no existen ya zonas de influencia de las diferentes potencias claramente definidas y reconocidas. Incluso aquellas zonas que, hace diez años, aparecían como el patio trasero de algunas potencias (América Latina o el Oriente Medio para Estados Unidos, la zona francófona de Africa para Francia) están cayendo en el torbellino de lo que hoy impera, la tendencia a “cada uno para sí”. En tal situación, resulta muy difícil apreciar cuáles potencias pertenecerán finalmente al grupo de los países “provistos” y cuáles terminarán con las manos vacías.
7. En realidad, no ha sido ni Alemania ni cualquiera de los otros retadores de la única superpotencia mundial, sino los Estados Unidos mismos los que, en los años 90, han desempeñado el papel de potencia agresiva y ofensiva militarmente. Esto es a su vez la más clara expresión de que se ha alcanzado una nueva etapa en el desarrollo de la irracionalidad de la guerra en el capitalismo decadente, relacionada directamente con la fase de su descomposición.
La irracionalidad de la guerra es el resultado de que los conflictos militares modernos (contrariamente a los de la ascendencia capitalista: guerras de liberación nacional o de conquista colonial que ayudaban a la expansión geográfica y económica del capitalismo) lo único que persiguen es un nuevo reparto de las posiciones económicas y estratégicas ya existentes. En estas circunstancias, las guerras de la decadencia, con las devastaciones que ocasionan y su gigantesco costo, no son un estímulo sino un peso muerto para el modo de producción capitalista. Dado su carácter permanente, totalitario y destructivo, amenazan la existencia misma de los Estados modernos. En consecuencia, aunque la causa de las guerras capitalistas sigue siendo la misma (la rivalidad entre los Estados-nación), su objetivo ha cambiado. En lugar de guerras tras objetivos económicos, las guerras se han ido convirtiendo en guerras por ventajas estratégicas destinadas a asegurar la supervivencia de la nación en caso de una conflagración global. Mientras que en la ascendencia del capitalismo lo militar estaba al servicio de los intereses de la economía, en la decadencia es cada vez más la economía la que está al servicio de las necesidades de lo militar. La economía capitalista se transforma en economía de guerra. Como las demás expresiones principales de la descomposición, la irracionalidad de la guerra es por ello una tendencia general que se ha desplegado durante todo el capitalismo decadente; ya en 1915, el Folleto de Junius de Rosa Luxemburg reconocía la primacía de las consideraciones estratégicas globales sobre los intereses económicos inmediatos de los principales protagonistas de la Primera Guerra mundial. Y a finales de la Segunda Guerra mundial, la Izquierda comunista de Francia formulaba ya la tesis de la irracionalidad de la guerra.
Pero en estas guerras y durante la guerra fría que vino a continuación, un resto de racionalidad económica se expresaba todavía en el hecho de que el papel ofensivo era asumido principalmente no por las potencias del statu quo que sacaban ventajas económicas de la división existente del mundo, sino por los que estaban ampliamente excluidos de dichas ventajas. Actualmente, en cambio, la guerra en la antigua Yugoslavia, de la cual ninguno de los países beligerantes podrá esperar la menor ventaja económica, confirma lo que se había manifestado ya con claridad durante la guerra del Golfo en 1991: la absoluta irracionalidad de la guerra desde un punto de vista económico.
8. El hecho de que la guerra haya perdido toda racionalidad económica, que sea únicamente sinónimo de caos, no significa en modo alguno que la burguesía enfrente esta situación de manera desordenada o empírica. Por el contrario: esta situación obliga a la clase dominante a encargarse de manera particularmente sistemática y a largo plazo de los preparativos guerreros. Esto se ha expresado en el último periodo en:
– el desarrollo de sistemas armamentísticos cada vez más sofisticados y costosos particularmente en Estados Unidos, Europa y Japón, armamentos que las grandes potencias exigen ante todo para eventuales conflictos futuros de unos contra otros;
– el aumento de los presupuestos de “defensa”, con los Estados Unidos al frente (100 mil millones de dólares suplementarios destinados a la modernización de las fuerzas armadas para los próximos seis años) que han invertido cierta tendencia hacia la disminución de los presupuestos militares que hubo a finales de la guerra fría (los pretendidos “dividendos de la paz”).
En los planos político e ideológico, se perciben signos de seria preparación para la guerra en:
– el desarrollo de toda una ideología “humanitaria” y de defensa de los “derechos humanos”, para justificar las intervenciones militares;
– la llegada al gobierno en la mayor parte de los grandes países industrializados de los partidos de izquierda, los que representan mejor esa propaganda belicista humanitaria (de importancia particular en Alemania, donde la coalición SPD-Verdes tiene el mandato de superar los obstáculos políticos para su intervención militar fuera de sus fronteras);
– la orquestación de ataques políticos sistemáticos contra las tradiciones internacionalistas del proletariado contra la guerra imperialista (denigración de Lenin como agente del imperialismo alemán durante la Primera Guerra mundial, Bordiga como colaborador del bloque fascista durante la Segunda Guerra mundial, de Rosa Luxemburg, recientemente en Alemania – como precursora del estalinismo, etc.). Cuanto más se dirija el capitalismo hacia la guerra, más la herencia y las organizaciones actuales de la Izquierda comunista serán el blanco privilegiado de la burguesía.
De hecho, esas campañas ideológicas de la burguesía no sólo tienen el objetivo de preparar el terreno político para la guerra. El objetivo principal que quiere alcanzar la clase dominante es desviar al proletariado de su propia perspectiva revolucionaria, una perspectiva que la agravación incesante de la crisis capitalista pondrá cada día más al orden del día.
La crisis económica
9. Aunque en la época de declive capitalista la crisis económica es permanente y crónica, es sobre todo al final de los periodos de reconstrucción que siguieron a las guerras mundiales cuando la crisis ha adquirido un carácter abiertamente catastrófico, con caídas brutales en la producción, en las ganancias y en las condiciones de vida de los obreros, así como en un aumento dramático y masivo del desempleo. Así fue desde 1929 hasta la Segunda Guerra mundial. Así es ahora.
Aunque desde finales de los años 60 la crisis se ha desarrollado de manera más lenta y menos espectacular que después del 29, la manera en que las contradicciones económicas de un modo de producción en decadencia se han ido acumulando durante tres décadas, es hoy cada vez más difícil de ocultar. Los años 90 en particular – a pesar de toda la propaganda sobre la “buena salud económica” y las “ganancias fantásticas” del capitalismo – han sido años de una aceleración enorme de la crisis económica, dominados por mercados tambaleantes, empresas en bancarrota y un desarrollo sin precedentes del desempleo y la pauperización.
Al inicio de la década, la burguesía ocultó este hecho presentando el hundimiento del bloque del Este como la victoria final del capitalismo sobre el comunismo. En realidad la quiebra del Este fue un momento clave en la profundización de la crisis capitalista mundial. Puso de relieve la bancarrota de un modelo burgués de gestión de la crisis: el estalinismo. A partir de entonces, un modelo económico tras otro ha ido mordiendo el polvo, comenzando por la segunda y tercera potencias industriales del mundo, Japón y Alemania. Después vendría el fracaso de los tigres y los dragones de Asia y las economías “emergentes” de América Latina. La bancarrota abierta de Rusia ha confirmado la incapacidad del “liberalismo occidental” para regenerar los países de Europa oriental.
Hasta ahora, la burguesía, a pesar de décadas de crisis crónica, ha estado convencida de que no podría haber convulsiones tan profundas como la de la “Gran depresión” que, a partir de 1929, sacudió los cimientos mismos del capitalismo. La propaganda burguesa intenta todavía presentar la catástrofe económica que ha engullido al Este y Sudeste asiáticos en 1997, a Rusia en 1998 y a Brasil a comienzos de 1999, como si fuera particularmente severa pero temporal, como una recesión coyuntural; pero lo que verdaderamente han sufrido estos países, es una depresión, en todos los aspectos tan brutal y devastadora como la de los años 30. El desempleo se ha triplicado, las caídas de la producción de 10 % o más en un año hablan por sí mismas. Además, otras regiones como la antigua URSS o Latinoamérica han sido golpeadas con una fuerza incomparablemente mayor que durante los años 30.
Cierto que los estragos a tal escala han quedado hasta ahora restringidos principalmente en la periferia del capitalismo. Pero esta “periferia” incluye no solamente a países productores agrícolas y de materias primas sino también a países industriales con decenas de millones de proletarios. Incluye a la octava y décima potencias económicas del mundo: Brasil y Corea del Sur. Incluye al país más grande de la Tierra, Rusia. Y pronto incluirá al país más poblado, China, donde, desde la declaración de insolvencia de la mayor compañía de inversiones (Gitic), la confianza de los inversores internacionales ha empezado a enfriarse.
Lo que muestran todas estas bancarrotas, es que el estado de salud de la economía mundial es mucho peor que en los años 1930. Contrariamente a 1929, en los últimos treinta años la burguesía no ha sido sorprendida ni ha quedado inactiva frente a la crisis, sino que ha reaccionado permanentemente con el fin de controlar su curso. Eso es lo que da a la crisis su carácter tan prolongado y despiadadamente profundo. La crisis se profundiza a pesar de todos los esfuerzos de la clase dominante. El carácter repentino, brutal e incontrolado de la crisis de 1929, por otra parte, se explica por el hecho de que la burguesía había desmantelado el control capitalista de Estado de la economía que se había visto obligada a introducir durante la Primera Guerra mundial, y que sólo volvió a introducir e imponer al iniciarse años 30. En otras palabras: la crisis golpeó tan brutalmente porque los instrumentos de la economía de guerra de los años 30 y la coordinación internacional de las economías occidentales establecida a partir de 1945 todavía no se habían desarrollado. En 1929 aún no existía una vigilancia permanente de la economía, de los mercados financieros y de los acuerdos comerciales internacionales, no existía un prestamista de última instancia, ni brigada internacional de bomberos para salvar a los países en dificultades. Entre 1997 y 1999, por el contrario, todas esas economías, de una importancia económica y política considerables para el mundo capitalista, se han hundido a pesar de la existencia de todos esos instrumentos capitalistas de Estado. El Fondo monetario internacional, por ejemplo, apoyó a Brasil con una inyección considerable de fondos desde antes de la reciente crisis, en continuidad con su nueva estrategia de prevención de crisis. Había prometido defender la moneda brasileña “a toda costa”... y ha fracasado.
10. Aunque los países centrales del capitalismo han evitado por ahora esa situación, están ya enfrentándose a su peor recesión desde la guerra, empezando por Japón. Ahora, la burguesía quiere cargar la responsabilidad de las acrecentadas dificultades de las economías de los países centrales sobre las crisis “asiática”, “rusa”, “brasileña”, etc. pero la realidad es lo contrario: es el atolladero creciente de las economías centrales, debido al agotamiento de los mercados solventes, lo que ha provocado el sucesivo hundimiento de los “tigres” y “dragones”, Rusia, Brasil, etc.
La recesión en Japón pone de relieve hasta qué punto se ha reducido el margen de maniobra de los países centrales: una serie de programas coyunturales “keynesianos” masivos del gobierno (receta “descubierta” por la burguesía en los años 30), han fracasado en sacar a flote la economía e impedir la recesión:
– la última operación de salvamento (520 mil millones de dólares para salvar los bancos insolventes) no ha logrado restaurar la confianza en el sistema financiero;
– la tradicional política de mantenimiento del empleo en el país, mediante ofensivas de exportación en el mercado mundial ha llegado a sus límites: el desempleo aumenta rápidamente, la política de tasas de interés negativas, para suministrar liquidez suficiente y mantener un Yen débil que favorezca las exportaciones, está agotada. Ahora está claro que estos objetivos, así como una reducción de la deuda pública, sólo pueden obtenerse mediante el retorno a una política inflacionista como la de los años 70. Esta tendencia, que va a seguir en otros países industriales, significa el principio del fin de la famosa “victoria sobre la inflación” y nuevos peligros para el comercio mundial.
En Estados Unidos, el pretendido “boom” de estos últimos años se ha logrado a expensas del resto del mundo mediante una verdadera explosión de su balanza comercial, de sus déficits de pagos, y mediante un extraordinario endeudamiento de las familias (el ahorro en los Estados Unidos es ahora virtualmente inexistente). Los límites de esta política están a punto de ser alcanzados, con o sin la “gripe asiática”.
En cuanto al “Euroland”, el único “modelo” capitalista que queda junto al de Estados Unidos, la situación tampoco es brillante: en los principales países europeos occidentales la más corta y débil reanudación de posguerra está llegando a su fin con la caída de las tasas de crecimiento y el aumento del desempleo en Alemania en particular.
Será la recesión en los países centrales la que, a comienzos del nuevo siglo, revelará toda la amplitud de la agonía del modo de producción capitalista.
11. Pero, si bien históricamente el atolladero del capitalismo es mucho más flagrante que en los años 30, y si bien la fase actual representa la aceleración más importante de las últimas tres décadas, ello no significa que se deba esperar un hundimiento abrupto y catastrófico del capitalismo como en los años 30. Como lo que había pasado en Alemania entre 1929-1932 cuando –según las estadísticas de la época– la producción industrial cayó 50 %, los precios 30 %, los salarios 60 % y el desempleo subió de 2 a 8 millones en el lapso de tres años.
Hoy, por el contrario, aunque muy profunda y en aceleración continua, la crisis mantiene su carácter más o menos controlado y diferido en el tiempo. La burguesía demuestra su capacidad para evitar una repetición del krach de 1929. Esto lo ha logrado no sólo mediante el establecimiento de un régimen capitalista de Estado permanente desde los años 30, sino sobre todo mediante un manejo de la crisis coordinado a escala internacional en favor de las potencias más fuertes. Esto lo aprendió a partir de 1945 en el marco del bloque occidental, el cual puso a Norteamérica, Europa occidental y Asia oriental bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Desde 1989 ha demostrado su capacidad para mantener esa gestión de la crisis incluso tras la desaparición de los bloques imperialistas. Así, mientras que en el plano imperialista 1989 marcó el inicio de la ley de “cada uno para sí” y del caos mundial, en el plano económico no ha ocurrido todavía lo mismo.
Las dos consecuencias más dramáticas de la crisis de 1929 fueron:
– el colapso del comercio mundial bajo una avalancha de devaluaciones competitivas y medidas proteccionistas que condujeron a la autarquía de los años de preguerra;
– el hecho de que las dos naciones capitalistas más poderosas, Estados Unidos y Alemania, fueron las primeras y más afectadas por la depresión industrial y el desempleo masivo.
Los programas nacionales de capitalismo de Estado que fueron adoptados en los diferentes países – Plan quinquenal en la URSS, Plan cuadrienal en Alemania, el New Deal en EEUU, etc. – no alteraron de ningún modo la fragmentación del mercado mundial, sino que aceptaron este marco como punto de partida. Por el contrario, ante la crisis de los 70 y 80 la burguesía occidental actuó rigurosamente para prevenir un retorno al proteccionismo extremo de los años 30, ya que era una condición para asegurar que los países centrales no fueran las primeras víctimas como en el 29, sino las últimas en sufrir las consecuencias más brutales de la crisis. El resultado de este sistema ha sido que partes enteras de la economía mundial, Africa, la mayor parte de Europa oriental, de Asia y Latinoamérica han sido o están siendo eliminadas como actores de la escena mundial y están cayendo en una barbarie sin nombre.
En su lucha contra Stalin a mediados de los años 1920, Trotski demostraba que no solamente el socialismo, sino incluso un capitalismo altamente desarrollado es “imposible” en “un sólo país”. En tal sentido, la autarquía de los años 30 fue un gigantesco retroceso para el sistema capitalista. De hecho, fue posible únicamente porque el curso hacia la guerra estaba abierto, lo cual no es lo que está ocurriendo hoy.
12. La actual gestión capitalista de Estado a escala internacional de la crisis, impone ciertas reglas a la guerra comercial entre capitales nacionales – acuerdos comerciales, financieros, monetarios o de inversión –, reglas sin las cuales el comercio mundial en las actuales condiciones sería imposible.
Esta capacidad de las principales potencias (subestimada por la CCI a principios de los 90) no ha alcanzado sus límites. Esto queda demostrado por el proyecto de una moneda común europea, proyecto que nos muestra hasta qué punto la burguesía se ve obligada a tomar medidas cada vez más complicadas y audaces para protegerse ante el avance de la crisis. El euro es ante todo una gigantesca medida de capitalismo de Estado para contrarrestar uno de los puntos más débiles del sistema y de los más peligrosos en sus líneas de defensa: el que, de los dos centros del capitalismo mundial, Norteamérica y Europa occidental, ésta esté dividida en una serie de capitales nacionales, cada uno con su propia moneda. Dramáticas fluctuaciones entre las monedas, como la que zarandeó al Sistema monetario europeo (SME) a principios de los 90, o devaluaciones competitivas como en los años 30, amenazan con paralizar el comercio dentro de Europa. Así, lejos de representar un paso adelante hacia un bloque imperialista europeo, el proyecto del euro es apoyado por Estados Unidos, país que sería una de las principales víctimas en caso de que se hundiera el mercado europeo.
El euro, al igual que la Unión europea misma, ilustra asimismo cómo esa coordinación entre Estados no elimina, ni mucho menos, la guerra comercial entre ellos, sino que es un método para organizarla en favor del más poderoso. La moneda común es una agarradera para la estabilización de la economía europea, pero es al mismo tiempo un sistema diseñado para asegurar la supervivencia de las potencias más fuertes (ante todo, la del país que dictó las condiciones para su construcción, Alemania) a expensas de los participantes más débiles (por eso Gran Bretaña, debido a su fortaleza tradicional como potencia financiera mundial, puede aún darse el lujo de quedar fuera de la zona Euro).
Estamos frente a un sistema capitalista de Estado infinitamente más desarrollado que el de Stalin, Hitler o Roosevelt de los años 30, en el cual no sólo la competencia dentro de cada Estado-nación, sino, hasta cierto grado, el de los capitales nacionales en el mercado mundial tiene un carácter menos espontáneo, más regulado, de hecho más político. Es así como, tras el cataclismo de la “crisis asiática”, los líderes de los principales países industrializados insistieron que en adelante el FMI debía adoptar criterios más políticos al decidir qué países serían “rescatados” y a qué precio (e inversamente cuáles podrían ser eliminados del mercado mundial).
13. Debido a la aceleración de la crisis, la burguesía se ve obligada actualmente a modificar su política económica: este es uno de los significados del establecimiento de gobiernos de izquierda en Europa y Estados Unidos. En Inglaterra, Francia o Alemania, los nuevos gobiernos de izquierda han criticado la anterior política de “globalización” y “liberalización” lanzada en los años 80 bajo Reagan y Thatcher, y han llamado a una mayor intervención del Estado en la economía y a una regulación del flujo de capitales internacional. La burguesía se da cuenta de que hoy esa política ha alcanzado sus límites.
La “globalización”, mediante la disminución de las barreras al comercio y la inversión en favor de la circulación del capital, ha sido la respuesta de las potencias dominantes al peligro de un retorno al proteccionismo y la autarquía de los años 30: una medida capitalista de Estado para proteger a los competidores más fuertes a expensas de los más débiles. Sin embargo, actualmente esta medida requiere a su vez una mayor regulación estatal destinada, no a revocar, sino a controlar el movimiento “global” del capital.
La “mundialización” no es la causa de la demente especulación internacional de los años pasados, sino la que ha abierto las puertas de par en par a su incremento. El resultado es que, tras haber sido un refugio para el capital amenazado por la ausencia de verdaderas salidas de inversión rentable, la especulación se ha vuelto un enorme peligro para el capital. Si la burguesía reacciona actualmente, es no sólo porque ese incremento es capaz de dejar para el arrastre a la totalidad de la economía de naciones periféricas (Tailandia, Indonesia, Brasil, etc.) sino ante todo porque los principales grupos capitalistas de las grandes potencias podrían irse a la bancarrota. De hecho, el principal objetivo de los programas del FMI para estos diferentes países en los dos últimos años era salvar, no a los países directamente afectados, sino las inversiones especulativas de los capitalistas occidentales, cuya bancarrota habría desestabilizado las estructuras financieras internacionales mismas.
La “globalización” nunca ha sustituido la competencia entre las naciones-Estado por la de las empresas multinacionales, como la ideología burguesa lo ha pretendido, sino que ha sido la política de ciertos capitales nacionales. De igual modo, la política de “liberalización” nunca ha sido un debilitamiento del capitalismo de Estado, sino un recurso para hacerlo más eficaz, y en particular una excusa para justificar los enormes recortes en el presupuesto social. Sin embargo, la situación actual de agudización de la crisis, exige una intervención estatal mucho más directa y evidente (como la reciente nacionalización de los bancos japoneses ante su hundimiento, una medida solicitada públicamente por los Estados del G-7). Tales circunstancias no son ya compatibles con una ideología “liberal”.
Igualmente en este plano la izquierda del capital está en mejores condiciones para poner en marcha las nuevas “medidas correctivas” (cuestión que la resolución del X° Congreso de la CCI de 1993 había ya subrayado con la sustitución de Bush por Clinton en Estados Unidos):
– políticamente, porque la izquierda se halla históricamente menos ligada a la clientela de los intereses capitalistas privados que la derecha, y por ello tiene más capacidad para adoptar medidas contra grupos particulares a la vez que defiende al capital nacional como un todo.
– ideológicamente, porque la derecha había inventado y principalmente aplicado la política precedente que ahora se modifica.
Tal modificación no significa que la política económica llamada “neoliberal” será abandonada. De hecho, y como expresión de la gravedad de la situación, la burguesía se ve obligada a combinar las dos políticas, las cuales tienen efectos cada vez más graves sobre la evolución de la economía mundial. Tal combinación, de hecho un equilibrio en la cuerda floja entre las dos, a pesar de sus efectos positivos en lo inmediato si bien cada vez más débiles, a medio plazo no hará más que agravar la situación.
Esto no significa, sin embargo, que haya un “punto de imposible retorno” económico más allá del cual el sistema estaría condenado a desaparecer irrevocablemente, ni que haya un límite teórico definido al incremento de las deudas, la droga principal del capitalismo en agonía, que el sistema pueda administrarse sin hacer imposible su propia existencia. De hecho, el capitalismo ha superado ya sus límites económicos con la entrada en su fase de decadencia. Desde entonces, el capitalismo ha logrado sobrevivir solamente mediante una manipulación creciente de sus propias leyes, tarea que solamente el Estado puede llevar a cabo.
En realidad, los límites de la existencia del capitalismo no son económicos, sino fundamentalmente políticos. El desenlace de la crisis histórica del capitalismo depende de la evolución de la relación de fuerzas entre las clases:
– o el proletariado desarrolla su lucha hasta el establecimiento de su dictadura revolucionaria mundial;
– o el capitalismo, mediante su tendencia orgánica hacia la guerra, hunde a la humanidad en la barbarie y la destrucción definitiva.
La lucha de clase
14. En respuesta a las primeras manifestaciones de la nueva crisis abierta a finales de los años 60, el retorno de la lucha de clases en 1968, que puso término a cuatro décadas de contrarrevolución, detuvo el curso hacia la guerra mundial y abrió de nuevo una perspectiva para la humanidad. Durante las primeras grandes luchas de finales de los años 60 y comienzos de los 70, una nueva generación de revolucionarios comenzó a surgir de la clase obrera, y la necesidad de la revolución proletaria fue debatida en las asambleas generales de la clase. Durante las diferentes oleadas de luchas obreras entre 1968 y 1989, una experiencia de lucha difícil pero importante fue adquirida, y la conciencia en la clase se desarrolló en la confrontación con la izquierda del capital, particularmente los sindicatos, a pesar de los obstáculos colocados en el camino del proletariado. El punto más álgido alcanzado en todo este periodo fue la huelga de masas de 1980 en Polonia, que demostró que tampoco en el bloque ruso –históricamente condenado por su débil posición a ser “el agresor” en una guerra– el proletariado estaba dispuesto a morir por el Estado burgués.
Sin embargo, si bien el proletariado detuvo el curso hacia la guerra, no ha sido capaz de dar pasos significativos hacia la respuesta a la crisis del capitalismo: la revolución proletaria. Es este bloqueo en la relación de fuerzas entre las clases, en la que ninguna de las dos principales clases de la sociedad moderna puede imponer su propia solución, lo que ha abierto el periodo de descomposición del capitalismo.
En cambio, el verdadero primer acontecimiento histórico de envergadura mundial de este período de descomposición –el hundimiento de los regímenes estalinistas (llamados “comunistas”) en 1989– puso fin al periodo iniciado en 1968 de desarrollo de luchas y de la conciencia. El resultado de ese terremoto histórico fue el más profundo retroceso en la combatividad y sobre todo en la conciencia del proletariado desde el fin de la contrarrevolución.
Este revés no representa una derrota histórica de la clase, como la CCI lo señaló en la época. Desde 1992, con las importantes luchas en Italia, la clase obrera había ya reanudado el camino de la lucha. Sin embargo durante los años 90, este camino se ha revelado más arduo de recorrer que en las dos décadas precedentes. A pesar de esas luchas, la burguesía en Francia en 1995, y poco después en Bélgica, Alemania y Estados Unidos pudo aprovechar la combatividad vacilante y la desorientación política de la clase, y organizó movimientos espectaculares con el objetivo específico de restaurar la credibilidad de los sindicatos, lo que debilitó todavía más la conciencia de clase de los obreros. Mediante tales acciones, los sindicatos alcanzaron su más alto nivel de popularidad desde hacía más de una década. Después de las maniobras sindicales masivas en noviembre y diciembre de 1995 en Francia, la resolución sobre la situación internacional del XII° Congreso de la sección de la CCI en Francia de 1996 señalaba:
“... en los principales países capitalistas, la clase obrera ha sido llevada de nuevo a una situación comparable a la de los años 1970 en lo que concierne sus relaciones con los sindicatos y el sindicalismo... la burguesía ha logrado temporalmente borrar de la conciencia de la clase obrera las lecciones aprendidas durante los años 1980, es decir las repetidas experiencias de enfrentamiento contra los sindicatos.”
Todo este desarrollo confirma que desde 1989, el camino hacia los enfrentamientos de clase decisivos se ha vuelto más largo y más difícil.
15. A pesar de estas enormes dificultades, los años 90 han sido una década de nuevo desarrollo de las luchas de clase. Esto era ya visible a mediados de los años 90 a través de la estrategia misma de la burguesía:
– las maniobras sindicales anunciadas con gran despliegue publicitario trataban de reforzar a los sindicatos antes de que una acumulación importante de la combatividad obrera transformara esas movilizaciones a gran escala en algo demasiado peligroso;
– los “movimientos de desempleados” que les siguieron, también artificialmente orquestados en Francia, Alemania y otros países en 1997-98, destinados a crear una división entre obreros en activo y desempleados – buscando culpabilizar a aquéllos, creando estructuras sindicales para encuadrar en el futuro a éstos – reveló la inquietud de la clase dominante respecto al potencial radical del desempleo y de los desempleados;
– las enormes e incesantes campañas ideológicas –que frecuentemente se basan en hechos relacionados con la descomposición tales como la del asunto Dutroux en Bélgica, el terrorismo de ETA en España, la extrema derecha en Francia, Austria o Alemania– llamando a la defensa de la democracia, se han multiplicado para sabotear la reflexión de los obreros, probando que la clase dominante misma estaba convencida del inevitable incremento de la combatividad obrera con la agravación de la crisis y los ataques. Hay que hacer notar que todas las acciones preventivas fueron coordinadas a escala internacional.
La justeza del instinto de clase de la burguesía se ha hecho evidente con el aumento en las luchas obreras a finales de esta década.
Una vez más, la manifestación más importante del desarrollo de la combatividad ha venido de Bélgica y Holanda, con huelgas en diferentes sectores en 1997 en Holanda, especialmente en el puerto más grande del mundo, Rotterdam. Esta importante señal habría de ser confirmada rápidamente en otro pequeño país de Europa occidental, aunque altamente desarrollado, Dinamarca, cuando casi un millón de trabajadores del sector privado (la cuarta parte de los asalariados del país) se fueron a la huelga durante casi dos semanas en mayo de 1998. Este movimiento puso de relieve:
– una tendencia a la masividad de las luchas;
– la obligación para los sindicatos de volver a sus prácticas de control, aislamiento y sabotaje los movimientos de lucha, de tal manera que los obreros no salieron eufóricos del movimiento (como en Francia en 1995), sino totalmente desilusionados;
– la necesidad de la burguesía de reanudar internacionalmente su política de minimizar o, cuando es posible, ocultar las luchas con el fin de que no se extienda el “mal ejemplo” de la resistencia obrera.
Desde entonces, esta ola de luchas ha continuado en dos direcciones:
– con acciones a gran escala organizadas por los sindicatos (Noruega, Grecia, Estados Unidos, Corea del Sur) bajo la presión de un creciente descontento obrero;
– con una multiplicación de pequeñas luchas no oficiales, algunas veces incluso espontáneas en las naciones capitalistas centrales de Europa – Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania – luchas de las que se acaparan los sindicatos para encuadrarlas y aislarlas.
Son significativos estos hechos:
– la creciente simultaneidad de las luchas a escala nacional e internacional, especialmente en Europa occidental;
– la irrupción del combate en respuesta a los diferentes aspectos de los ataques capitalistas: despidos y desempleo, baja de los salarios reales, recortes en el “salario social”, condiciones insoportables de explotación, reducción de vacaciones, etc.;
– el embrión de una reflexión en el seno de la clase acerca de las reivindicaciones y cómo luchar, e incluso sobre la situación actual de la sociedad;
– la obligación para la burguesía -aunque los sindicatos oficiales no estén todavía seriamente desprestigiados en los recientes movimientos- de desarrollar con tiempo la carta del “sindicalismo de combate” o “de base” con fuerte implicación del izquierdismo.
16. A pesar de esos pasos adelante, la evolución de la lucha de clase desde 1989 sigue siendo difícil y no sin retrocesos debido sobre todo:
– al peso de la descomposición, un factor que se impone cada vez más contra el desarrollo de una solidaridad colectiva y de una reflexión teórica, histórica y coherente de la clase;
– a la verdadera dimensión del retroceso que comenzó en 1989, que va a pesar negativamente en la conciencia de clase y durante largo tiempo, ya que ha sido la perspectiva misma del comunismo la atacada.
Lo que subraya este retroceso, que hizo retroceder la lucha proletaria más de diez años, es el hecho de que en esta época de descomposición, el tiempo ya no juega a favor del proletariado. Aunque una clase no vencida pueda cerrar el camino hacia una guerra mundial, no puede impedir la proliferación de todas las manifestaciones de putrefacción de un orden social en descomposición.
De hecho, este mismo retroceso es la expresión de un retraso de la lucha proletaria, frente a una aceleración general del declive del capitalismo. Por ejemplo, a pesar de todo lo que significó Polonia 1980 para la situación mundial, nueve años más tarde, no fue la lucha de clases internacional lo que hizo caer al estalinismo en Europa oriental, estando la clase obrera completamente ausente en el momento de su hundimiento.
Sin embargo, la debilidad central del proletariado entre 1968 y 1989 no consistía en un retraso general (pues, contrariamente al rápido desarrollo de la situación revolucionaria que surgió de la Primera Guerra mundial, la lenta evolución desde 1968 en respuesta a la crisis tiene numerosas ventajas), sino ante todo la dificultad para la politización de su combate.
Esta dificultad es el resultado del hecho de que la generación que en 1968 puso fin a la más larga contrarrevolución en la historia, estaba separada de la experiencia de las generaciones anteriores de su clase y reaccionó a los traumatismos infligidos por la socialdemocracia y el estalinismo con una tendencia a rechazar la “política”.
Así, el desarrollo de una “cultura política” se ha ido convirtiendo en el problema clave de las luchas venideras. De hecho, ese problema contiene la respuesta a otra pregunta: ¿Cómo compensar el terreno perdido en los años anteriores para superar la amnesia actual de la clase respecto a las lecciones de sus luchas anteriores a 1989?
Es evidente que no se trata de repetir los combates de las dos décadas precedentes: la historia no permite tales repeticiones, aún menos actualmente cuando lo que le falta a la humanidad es tiempo. Pero sobre todo, el proletariado es una clase histórica. Aún si las lecciones de 20 años están ausentes actualmente de su conciencia, en realidad el proceso de “politización” no es otro que el de volver a descubrir las lecciones del pasado en la trayectoria de una nuevas perspectivas de lucha.
17. Tenemos buenas razones para pensar que el periodo que viene, a largo plazo, será en muchos aspectos particularmente favorable para tal politización. Estos factores favorables incluyen:
– el avanzado estado de la crisis misma, que impulsa a la reflexión proletaria sobre la necesidad de enfrentar y superar el sistema;
– el carácter cada vez más masivo, simultáneo y generalizado de los ataques, que plantea la necesidad de una respuesta de clase generalizada. Ello incluye la cuestión cada vez más grave del desempleo, la reflexión sobre la quiebra del capitalismo y también el problema de la inflación que es un medio empleado por la burguesía para exprimir a la clase obrera y a otras capas de la sociedad;
– incluye también el problema de la represión del Estado, que impulsa cada vez más a hacer ilegal cualquier expresión genuina de la lucha proletaria;
– la omnipresencia de la guerra, que destruye las ilusiones sobre un posible capitalismo “pacífico”. La guerra actual en los Balcanes, una guerra en el centro del capitalismo, va a tener un impacto significativo sobre la conciencia de los obreros, por muchas excusas humanitarias que pongan. Cualquiera que sea el impacto que pueda tener en la evolución de las luchas inmediatas, va a expresar de manera acrecentada la perspectiva catastrófica que el capitalismo ofrece a la humanidad. Además la marcha acelerada hacia la guerra, va a exigir el aumento de los presupuestos militares, y como consecuencia, de sacrificios cada vez más extremos para el proletariado, obligándole a defender sus intereses contra los del capital nacional.
Entre otros factores favorables hay que señalar:
– El incremento de la combatividad de una clase no derrotada contra la degradación de sus condiciones de vida. Solamente volviendo al combate los obreros podrán recuperar la conciencia de que forman parte de una clase colectiva, volver a recobrar la confianza en sí mismos, comenzar a plantear los problemas de clase en un terreno de clase y volver a entablar combate contra el sindicalismo y el izquierdismo.
– La entrada en lucha de una segunda y nueva generación de obreros. La combatividad de esta generación está aún plenamente intacta. Nacida ya en un capitalismo en crisis, no alberga ya ninguna de aquellas ilusiones propias de la generación posterior a 1968. Sobre todo, contrariamente a los obreros de esa época, los jóvenes proletarios de la hoy pueden aprender de la generación precedente, la cual posee ya una considerable experiencia de lucha que transmitir. Así, las lecciones “perdidas” del pasado pueden ser recuperadas en la lucha gracias a la coexistencia de dos generaciones de proletarios: ése es el proceso normal de acumulación de la experiencia histórica que la contrarrevolución había interrumpido brutalmente.
– Esta experiencia de reflexión común acerca del pasado, ante la necesidad de un combate generalizado contra un sistema agonizante, va a dar nacimiento a círculos de discusión o núcleos de obreros avanzados que van a tratar de volver a hacer suyas las lecciones de la historia del movimiento obrero. En tal perspectiva, la responsabilidad de la Izquierda comunista será mucho más grande que en los años 30.
Ese potencial no es un deseo piadoso. Lo confirma ya la propia burguesía, plenamente consciente de ese peligro potencial, por lo que ya está reaccionado preventivamente, mediante la denigración incesante del pasado y el presente revolucionario de su enemigo de clase.
Sobre todo, ante la degradación de la situación mundial, la burguesía teme que la clase descubra los acontecimientos que muestran la potencia del proletariado, que ponen de relieve que es la clase que tiene en sus manos las llaves del futuro de la humanidad: la oleada revolucionaria de 1917-1923, el derrocamiento de la burguesía en Rusia, el fin de la Primera Guerra mundial gracias al movimiento revolucionario en Alemania.
18. Esta inquietud de la clase dominante a propósito del peligro proletario se refleja asimismo en la llegada al poder de la izquierda en 13 de los 15 países de la Unión europea.
El retorno de la izquierda al gobierno en tantos países importantes, comenzando por los Estados Unidos después de la guerra del Golfo, se ha hecho posible gracias al golpe sobre la conciencia proletaria sufrido con los acontecimientos de 1989, tal como la CCI lo había señalado en 1990:
“En particular es por ello que debemos actualizar el análisis de la CCI sobre la “izquierda en la oposición”. Esta era una carta necesaria para la burguesía a finales de los años 1970 y a todo lo largo de los años 1980 debido a la dinámica general de la clase hacia combates cada vez más determinados y conscientes y su rechazo creciente a las mistificaciones democráticas, electoralistas y sindicales... En contraste, el actual retroceso de la clase significa que durante un tiempo esta estrategia no será ya una prioridad para la burguesía. Ello no significa necesariamente que estos países verán el retorno de la izquierda al gobierno: como ya lo hemos dicho en varias ocasiones... es sólo absolutamente necesario en periodos de guerra o revolución. Pero no debemos sorprendernos si ello se produce, ni considerarlo como “accidentes” o “debilidades específicas” de la burguesía en tales países” (Revista internacional n° 61).
La resolución del XII° Congreso de la CCI en la primavera de 1997, después de haber previsto correctamente la victoria de los laboristas en las elecciones generales de mayo de 1997 en Gran Bretaña, añadía:
“... es importante subrayar el hecho de que la clase dominante no va a volver a los temas de los años 1970 cuando la “alternativa de izquierda” con su programa de medidas “sociales”, y aún de nacionalizaciones, se estableció para frenar el impulso de la ola de luchas que había comenzado en 1968, desviando el descontento y la militancia hacia el atolladero de las elecciones.”
La victoria electoral de Schröder-Fischer sobre Khol en Alemania en el otoño de 1998 ha confirmado:
– que el retorno de los gobiernos de izquierda no es de ninguna manera una vuelta a los años 70. El SPD no ha vuelto al poder a causa de grandes luchas, como así ocurrió con Brandt. No hizo antes ninguna promesa electoral irrealista, y mantiene una política muy “moderada” y “responsable” en el gobierno.
– que en la fase actual de la lucha de clases, no es un problema para la burguesía poner a la izquierda, en particular a los socialdemócratas, en el gobierno. En Alemania, habría sido más fácil que en otros países dejar a la derecha en el gobierno. Contrariamente a la mayor parte de las demás potencias occidentales, donde los partidos de derecha se encuentran, ya sea en un estado de confusión (Francia, Suecia), ya sea divididos respecto a la política exterior (Italia, Gran Bretaña), o abrumados por tendencias retrógradas irresponsables (Estados Unidos), en Alemania, la derecha, aunque un poco gastada por 16 años de gobierno, se mantiene en orden y es perfectamente capaz de ocuparse de los asuntos del Estado alemán.
Sin embargo, el hecho de que Alemania, el país que tiene actualmente el aparato político más ordenado y coherente (lo que refleja su estatuto de líder de bloque imperialista potencial), haya puesto al SPD en el poder, revela que la baza de la izquierda en el gobierno no sólo es posible actualmente, sino que se ha vuelto una necesidad relativa (como la de la izquierda en la oposición en los años 80), o sea que sería un error para la burguesía el no jugar ahora esa baza.
Ya hemos mostrado qué necesidades, en el plano de la política imperialista y de la gestión de la crisis, abrieron la vía del gobierno a la izquierda. Pero en el frente social también, hay sobre todo dos razones importantes para un gobierno así en el día de hoy:
– Tras largos años de gobierno de derechas en países clave como Gran Bretaña y Alemania, la mistificación electoral exige la alternativa democrática ahora, tanto más por cuanto en el porvenir será mucho más difícil mantener a la izquierda en el gobierno. Contra la oleada revolucionaria de 1917-1923 y más aún desde la caída del estalinismo, la democracia burguesa es la mistificación antiproletaria más importante de la clase dominante y por ello debe ser alimentada permanentemente.
– Aunque la izquierda no es necesariamente la más adaptada para llevar a cabo los ataques contra la clase obrera actualmente, tiene la ventaja sobre la derecha de atacar de manera más prudente y sobre todo menos provocadora que la derecha. Esta es una cualidad muy importante en los momentos actuales en que es vital para la burguesía evitar tanto como sea posible luchas importantes y masivas de su enemigo mortal, ya que tales luchas son la primera condición y contienen actualmente un importante potencial para el desarrollo de la confianza en sí y de la conciencia política del proletariado como un todo.
CCI – 7/4/99
Vida de la CCI:
Crisis económica (II) – Los años 80 – Treinta años de crisis abierta del capitalismo
- 198239 reads
En el número anterior de la Revista internacional vimos que el capitalismo, enfrentado desde 1967 a la reaparición abierta de su crisis histórica, desplegaba los medios de intervención del Estado en la economía para tratar de frenarla y de descargar sus efectos más nocivos hacia los países más periféricos, los sectores más débiles del propio capital y, por supuesto, sobre el conjunto de la clase obrera. Analizamos la evolución de la crisis y de la respuesta del capitalismo durante los años 70. Vamos a ver ahora esta evolución a lo largo de los años 80. Este análisis nos permite comprender que toda la política que hacen los Estados de «acompañamiento de la crisis para provocar una caída lenta y escalonada» no resuelve nada, ni aporta ninguna salida sino que agrava más y más las contradicciones de fondo del capitalismo.
La crisis de 1980-82
En el IIº Congreso internacional de la CCI, celebrado en 1977([1]), pusimos de relieve que las políticas de expansión que venía empleando el capitalismo eran cada vez menos eficaces y estaban llevando a un callejón sin salida. La oscilación entre el «relanzamiento» que provocaba inflación y el frenazo que ocasionaba la recesión conducía hacia lo que los economistas burgueses llamaban la «estanflación» (recesión e inflación a la vez) mostrando la gravedad de la situación del capitalismo y el carácter insoluble de sus contradicciones: el mal incurable de la sobreproducción que, a su vez, agravaba globalmente las tensiones imperialistas de tal forma que los últimos años de la década contemplaron una considerable agudización de las confrontaciones militares y y un incremento del esfuerzo armamentístico tanto a nivel nuclear como «convencional»([2]).
Los años 80 empiezan con una recesión abierta que se prolonga hasta 1982 y que en una serie de aspectos importantes es mucho peor que la anterior de 1974-75. Hay un estancamiento de la producción (tasas negativas en Gran Bretaña y en los países europeos), aumento espectacular del desempleo, (en 1982, Estados Unidos registra en un solo mes medio millón de desempleados más), la producción industrial cae en 1982 en Gran Bretaña al nivel de 1967 y, por primera vez desde 1945, el comercio mundial cae durante 2 años consecutivos ([3]). Se producen cierres de empresas y despidos masivos a un nivel jamás visto desde la depresión de 1929. Comienza a desarrollarse una tendencia que va a continuar creciendo desde entonces: es lo que se ha dado en llamar la desertificación industrial y agrícola. Por un lado, regiones enteras de rancia tradición industrial ven el cierre sistemático de fábricas y pozos mineros y el paro se dispara hasta índices del 30%. Ocurre así en zonas como Manchester, Liverpool o Newcastle en Gran Bretaña; Charleroi en Bélgica; Lorena en Francia, Detroit en Estados Unidos. Por otra parte, la sobreproducción agrícola es tal que en numerosos países los gobiernos o bien subvencionan el abandono de vastas extensiones o bien recortan bruscamente las ayudas a explotaciones agropecuarias, lo que causa la ruina en cascada de campesinos pequeños y medios y el desempleo de los trabajadores del campo.
Sin embargo, desde 1983 se produce una reactivación de la economía que en un primer momento quedará limitada a Estados Unidos y a partir de 1984-85 alcanzará a Europa y Japón. Este relanzamiento se consigue básicamente mediante el endeudamiento colosal de Estados Unidos que hace subir la producción y progresivamente permite que las economías de Japón y Europa Occidental se incorporen al carro del crecimiento.
En eso consistió la famosa «Reaganomics» que en su momento nos fue presentada como la gran solución a las crisis del capitalismo. Además, esta «solución» se ofrecía como una vuelta a las «esencias del capitalismo». Frente a los «excesos» de intervención estatal que caracterizaba la política económica de los Estados durante los años 70 (el keynesianismo) y que era tildado de «socialismo» o «proclividad» al socialismo, los nuevos teóricos de la economía se presentaban como «neoliberales» y vendían a los cuatro vientos las recetas del «menos Estado», el «libre mercado» etc.
En realidad, ni la Reaganomics solucionó gran cosa (a partir de 1985, como luego veremos, hubo que pagar la factura del endeudamiento de Estados Unidos), ni suponía una «retirada del Estado», un pretendido «menos Estado». Lo que hizo el gobierno Reagan fue lanzarse a un programa masivo de rearme (lo que se dio en llamar la «Guerra de las Galaxias» que contribuyó poderosamente a poner de rodillas al bloque rival) mediante el recurso clásico al endeudamiento estatal. La famosa locomotora no se alimentaba del combustible sano constituido por una expansión real del mercado sino a través de la energía adulterada del endeudamiento generalizado.
La «nueva» política de endeudamiento
Lo único novedoso en la política de Reagan es la forma de realizar el endeudamiento. Durante los años 70 los Estados eran los responsables directos del mismo a través de déficits crecientes del gasto público financiados por el aumento de la masa monetaria. Esto suponía que era el Estado quien procuraba el dinero a los bancos para que estos prestaran a las empresas, los particulares o a otros Estados. Ello provocaba la depreciación continua del dinero y la explosión correlativa de la inflación.
Ya hemos visto el atolladero cada vez más cerrado en que se encontraba la economía mundial y especialmente la americana a finales de los años 70. Para salir al paso, en los dos últimos años de la administración Carter, el responsable de la Reserva Federal, Volker, cambia radicalmente de política crediticia. Cierra el grifo de la emisión de moneda, lo cual provocará la recesión de 1980-82, pero simultáneamente abre la vía de la financiación masiva mediante la emisión de bonos y obligaciones que se renuevan constantemente en el mercado de capitales. Esta orientación será retomada y generalizada por la administración Reagan y, más adelante, se extenderá a todos los países.
El mecanismo de «ingeniería financiera» es el siguiente: Por un lado, el Estado emite bonos y obligaciones para financiar sus enormes y siempre crecientes déficits que son suscritos por los mercados financieros (bancos, empresas y particulares). Por otra parte, empuja a los bancos a que busquen en el mercado la financiación de sus préstamos, recurriendo, a su vez, a la emisión de bonos y obligaciones y a sucesivas ampliaciones de capital (emisión de acciones). Se trata de un mecanismo altamente especulativo con el que se intenta aprovechar el desarrollo de una masa creciente de capital ficticio (plusvalía ociosa incapaz de ser invertida en nuevo capital).
De esta forma, el peso de los fondos privados tiende a ser mucho mayor que los fondos públicos en la financiación de la deuda (pública y privada):
Financiación deuda pública en USA
Fondos Fondos
públicos privados
1980 ………….……. 24 ………..…. 46
1985 …………….…. 45 ………..…. 38
1990 …………….…. 70 ………..…. 49
1995 …………….…. 47 …..……. 175
1997 …………….…. 40 …..……. 260
Fuente: Global Development Finance, en miles de millones de dólares.
Esto no quiere decir ni mucho menos una disminución del peso del Estado (como proclaman los «liberales») sino más bien responde a las necesidades cada vez más agobiantes de financiación (y particularmente de liquidez inmediata) que obligan a una movilización masiva de todos los capitales disponibles.
La puesta en marcha de esta política pretendidamente «liberal» y «monetarista» significa que la famosa locomotora USA es financiada por el resto de la economía mundial. Especialmente, el capitalismo japonés con un enorme excedente comercial suscribe masivamente los bonos y obligaciones del Tesoro americano así como las diferentes emisiones de empresas de ese país. El resultado es que Estados Unidos que desde 1914 era el primer acreedor mundial se convierte a partir de 1985 en deudor neto y, desde 1988, en el primer deudor mundial. Otra de las consecuencias es que a finales de los 80, los bancos japoneses poseen casi el 50% de los activos inmobiliarios americanos. Por último, esta forma de endeudamiento provoca que «mientras en el periodo 1980-82 los países industrializados versaron a los llamados países en desarrollo 49 000 millones de dólares más que lo que habían recibido, en el periodo 1983-89 son estos últimos los que han proporcionado a los primeros 242 000 millones de dólares más» (Prometeo nº 16, órgano de Battaglia comunista, «Una nueva fase en la crisis capitalista», diciembre 1998).
Para rembolsar los intereses y lo principal de los bonos emitidos lo que se hace es recurrir a nuevas emisiones de bonos y obligaciones. Ahora bien, esto significa más y más endeudamiento y se corre el riesgo de que los prestatarios abandonen la suscripción de las nuevas emisiones. Para seguir atrayéndolos, se suele recurrir a una continua apreciación del dólar mediante diferentes artificios de reevaluación de la divisa. El resultado es, por un lado, una enorme inundación de dólares sobre el conjunto de la economía mundial y, por otra parte, Estados Unidos cae en un gigantesco déficit comercial que año tras año bate nuevos récords. La misma tónica, más o menos matizada, siguen la mayoría de los Estados industrializados: juegan con la moneda como instrumento de atracción de capitales.
Todo ello conlleva una tendencia que se va a profundizar durante los años 90: la adulteración y manipulación completa de las monedas. La función clásica de la moneda bajo el capitalismo era la de medida de valor y patrón de precios, para lo cual la moneda de cada Estado debía estar respaldada por una mínimo proporcional de metales preciosos([4]). Esa reserva de metales nobles reflejaba de forma tendencial el incremento y desarrollo de la riqueza del país lo cual se traducía, también tendencialmente, en la cotización de su moneda.
Ya vimos en el artículo anterior cómo el capitalismo ha abandonado a lo largo del siglo xx esas reservas y ha dejado que las monedas circularan sin contrapartidas con los graves riesgos que ello conlleva. Sin embargo, los años 80 son un auténtico salto cualitativo hacia el abismo: al fenómeno, ya de por si grave, de monedas completamente separadas de la contrapartida en oro y plata, que se continúa agudizando a lo largo de la década, se añade, en primer lugar, el juego de apreciación/depreciación para atraer capitales lo cual provoca una tremenda especulación sobre las mismas y, en segundo lugar, el recurso, de forma más sistemática, a las llamadas «devaluaciones competitivas»: es decir, bajada por decreto de la cotización de la moneda con objeto de favorecer las exportaciones.
Esta «nueva» política económica cuyos pilares son, por una parte, la emisión masiva de bonos y obligaciones que se amplía constantemente cual bola de nieve, y, de otro lado, la manipulación fuera de toda lógica, de las monedas, conlleva un sofisticado y complicado «sistema financiero» que es en realidad una obra conjunta del Estado y las grandes instituciones financieras (bancos, cajas de ahorro y sociedades de inversión, las cuales a su vez guardan estrechos vínculos con el Estado). En apariencia es un mecanismo «liberal» y «no intervencionista», en la práctica es una construcción típica del capitalismo de Estado a la occidental, es decir, con una gestión basada en la combinación entre los sectores dominantes del capital privado y el Estado.
Esta política se nos presenta como la pócima mágica capaz de conseguir crecimiento económico sin inflación. El capitalismo durante los años 70 se había estrellado ante el dilema insoluble inflación o recesión, pero ahora, los gobernantes que, cualquiera que sea su coloración política («socialistas», de «izquierdas» o de «centro») se convierten al nuevo credo «neoliberal» y «monetarista», proclaman que el capitalismo ha superado ese dilema y que la inflación ha sido reducida a niveles del 2 al 5% sin menoscabo del crecimiento económico.
Esta política de «lucha contra la inflación» o de un pretendido «crecimiento sin inflación» se basa en las medidas siguientes:
- La eliminación de las capacidades productivas «excedentarias» en la industria y la agricultura. El resultado es el cierre de numerosas instalaciones industriales y los despidos masivos.
- El recorte drástico de subvenciones a la industria y la agricultura que empuja en la misma dirección de despidos y cierres.
- La presión para reducir los costes y aumentar la productividad que significa en los hechos una deflación enmascarada y gradual basada en violentos ataques contra la clase obrera de los países centrales y una baja permanente del precio de las materias primas
- El traslado mediante mecanismos de presión monetaria y, muy especialmente, mediante la invasión de dólares, de los efectos inflacionarios hacia los países más periféricos. Así, en Brasil, Argentina, Bolivia etc. se producen explosiones de hiperinflación llegando los precios a crecer hasta ¡ un 30% diario !.
- Y sobre todo, reembolsar las deudas con nuevas deudas. Al pasar de la financiación de la deuda mediante emisión monetaria a la realizada mediante emisión de títulos de deuda (bonos y obligaciones estatales, acciones de empresas etc.) se consigue aplazar algún tiempo más los efectos de la inflación. Las deudas contraídas mediante una emisión se reembolsan con nuevas emisiones. Estos títulos son objeto de una especulación desenfrenada. Con ello se sobrevalora su precio (esta sobrevaloración se complementa con la manipulación de la cotización de las monedas) y de esta manera la enorme inflación subyacente se aplaza siempre para más tarde.
La medida nº 4 no resuelve la inflación sino que simplemente la cambia de sitio (la traslada a los países más débiles). La medida nº 5 lo que consigue es aplazarla para más tarde cebando como contrapartida la bomba de la inestabilidad y el desorden a nivel financiero y monetario.
En cuanto a las medidas nº 1 a nº 3, aunque reducen realmente la inflación en el corto plazo, sus consecuencias son mucho más graves en el medio y largo plazo. En efecto, esas medidas constituyen una deflación encubierta, es decir, una reducción metódica y organizada por los Estados de las capacidades reales de producción. Como señalamos en la Revista Internacional nº 59 «La producción, que puede corresponder a bienes realmente fabricados, no es pues una producción de valor, que es lo único que interesa al capitalismo. No ha permitido una auténtica acumulación de capital. El capital global se ha reproducido sobre bases más exiguas. O sea, que el capitalismo no se ha enriquecido, al contrario se ha empobrecido»([5]).
Los procesos de desertificación industrial y agraria, la reducción enorme de costes, los despidos y empobrecimiento general de la clase obrera que se han venido operando sistemática y metódicamente por todos los gobiernos a lo largo de los años 80 y que han proseguido a una escala superior durante los 90 han supuesto un fenómeno de deflación encubierta y permanente. Mientras en 1929 se produjo una deflación brutal y abierta, el capitalismo se lanza desde los años 80 a una tendencia inédita: la deflación planificada y controlada, una especie de demolición gradual y metódica de las bases mismas de la acumulación capitalista, una suerte de desacumulación lenta pero irreversible.
La reducción de costes, la eliminación de sectores obsoletos y no competitivos, el incremento gigantesco de la productividad no son sinónimo por sí mismos de crecimiento y desarrollo del capitalismo. Es cierto que esos fenómenos acompañaron las fases de desarrollo del capitalismo en el siglo xix pero tenían sentido en la medida en que estaban al servicio de la extensión y la ampliación de las relaciones capitalistas de producción, del crecimiento y formación del mercado mundial. Su función a partir de los años 80 corresponde a un objetivo diametralmente opuesto: protegerse de la sobreproducción; y sus resultados son contraproducentes: la agravan aún más.
Por esa razón, esas políticas de «deflación competitiva» como púdicamente la llaman los economistas, en realidad si bien reducen en el corto plazo las bases de la inflación en realidad las estimulan y refuerzan en el medio y largo plazo, pues la reducción de la base de la reproducción global del capital solo puede compensarse con nuevas masas siempre crecientes de endeudamiento, por un lado, y de gastos improductivos (armamentos, burocracia estatal, financiera y comercial) de otro. Como señalamos en el Informe sobre la crisis económica de nuestro XIIº Congreso internacional, «el verdadero peligro se sitúa en que todo crecimiento, toda pretendida recuperación, está basada en un aumento considerable del endeudamiento, en un estímulo artificial de la demanda, es decir, en capital ficticio. Tal es la matriz que hace nacer la inflación porque expresa una tendencia profunda en el capitalismo decadente: el divorcio creciente entre el dinero y el valor, entre lo que ocurre en el mundo “real” de la producción de bienes y un proceso de cambio que se ha convertido en “un mecanismo tan complejo y artificial” que la misma Rosa Luxemburgo alucinaría al verlo» (Revista Internacional nº 92).
Así pues y en realidad, lo único que sostiene la baja inflación de los años 80 y 90 es el aplazamiento sistemático de la deuda mediante el carrusel de nuevos títulos de deuda que sustituyen a los anteriores y la expulsión de la inflación global hacia los países más débiles (que son cada vez más numerosos).
Todo esto se ve claramente ilustrado con la crisis de la deuda que desde 1982 estalla en los países del Tercer Mundo (Brasil, Argentina, México, Nigeria etc.). Estos Estados que con sus enormes deudas habían alimentado la expansión de los años 70 (ver la primera parte de este artículo) amenazan con declararse insolventes. Los países más importantes acuden rápidamente en su «ayuda» mediante planes de «reestructuración» de la deuda (Plan Brady) o mediante la intervención directa del Fondo monetario internacional. En realidad, lo que buscan es evitar un hundimiento brutal de esos Estados que desestabilizaría todo el sistema económico mundial.
Los remedios que emplean son una copia más de la «nueva política de endeudamiento»:
- Aplicación de planes brutales de deflación tutelados directamente por el FMI y el Banco mundial que suponen ataques terribles a la clase obrera y a toda la población. Esos países, que durante los años 70 habían vivido el espejismo del «desarrollo», despiertan brutalmente encontrándose con la pesadilla de la miseria generalizada de la cual ya no volverán a salir.
- Conversión de los préstamos en Deuda pública materializada en títulos que comportan intereses muy elevados (10 o 20 % más que la media mundial) y sometidos a una especulación formidable. El endeudamiento no desaparece sino que se transforma en deuda aplazada. Con ello el nivel de la deuda de los países del Tercer Mundo, lejos de bajar, crece vertiginosamente a lo largo de los años 80 y 90.
El crack de 1987
A partir de 1985 la locomotora americana comienza a renquear. Las tasas de crecimiento bajan lenta pero inexorablemente y se transmiten poco a poco a los países europeos. Políticos y economistas hablan de un «aterrizaje suave», o sea, tratan de detener un mecanismo de endeudamiento que se alimenta a sí mismo como bola de nieve en la pendiente y que provoca una especulación cada vez más incontrolable. El dólar tras años de reevaluación se devalúa bruscamente cayendo entre 1985 y 1987 en más de un 50 %. Esto alivia momentáneamente el déficit americano y logra reducir el pago de intereses de la deuda, pero la contrapartida es el hundimiento brutal de la Bolsa de Nueva York que en octubre de 1987 cae un 27%.
Esta cifra es cuantitativamente inferior a la caída registrada en 1929 (más del 30%), sin embargo un cuadro comparativo de la situación de 1987 y 1929 permite comprender que los problemas son mucho más graves en 1987 (véase página precedente).
La crisis bursátil de 1987 supone una purga brutal de la burbuja especulativa que había alimentado la reactivación económica de la Reaganomics. Desde entonces, esa reactivación hace aguas por todas partes, la última mitad de los años 80 muestra unos índices de crecimiento entre el 1 y el 3 %, en la práctica, un estancamiento. Pero al mismo tiempo, la década finalizará con el hundimiento de Rusia y sus satélites del bloque del Este, un fenómeno que si bien tiene raíces en las peculiaridades de esos regímenes es fundamentalmente una consecuencia de la agravación brutal de la crisis económica mundial.
Junto al fenómeno del hundimiento del bloque imperialista ruso una tendencia muy peligrosa aparece desde 1987: la inestabilidad de todo el aparato financiero mundial, este se va a ver sometido a cataclismos cada vez más frecuentes, auténticos sismos que muestran su fragilidad y vulnerabilidad cada vez mayores.
Balance general de los años 80
Vamos a sacar unas conclusiones del conjunto de la década. Las haremos, como en el artículo anterior, tanto sobre la evolución de la economía como sobre la situación de la clase obrera. La comparación con los años 70 permite constatar una fuerte degradación.
Evolución de la situación económica
1) Las tasas de incremento de la producción alcanzan un máximo en 1984: el 4,9 %. La media del periodo es de 3,4 % mientras que la media de la década anterior había sido del 4,1%.
2) Se produce una amputación importante en el aparato industrial y agrícola. Es un fenómeno nuevo desde 1945 que afecta claramente a los grandes países industrializados. El siguiente cuadro referido a tres países centrales (Alemania, Gran Bretaña y USA) pone en evidencia una caída muy fuerte en industria y minería y un desplazamiento del crecimiento hacia sectores no productivos y de carácter especulativo:
Evolución de la producción
por sectores entre 1974 y 1987 (en %)
Alemania Gran Bretaña Estados Unidos
Minería – 8,1 – 42,1 – 24,9
Industria – 8,2 – 23,8 – 6,5
Construcción – 17,2 – 5,5 12,4
Comercio y hostelería – 3,1 5,0 15,2
Finanzas y seguros 11,5 41,9 34,4
(Fuente: OCDE)
3) La mayoría de sectores productivos sufre un descenso en sus cifras de producción que se observa tanto en sectores catalogados como «tradicionales» (astilleros, acero, textil, minería) como en los sectores punta (automóvil, electrónica, electrodomésticos). Así, por ejemplo, en el automóvil el índice de producción de 1987 es el mismo que en 1978.
4) En la agricultura la situación es desastrosa:
- los países del Este y del Tercer Mundo se ven obligados por primera vez desde 1945 a importar alimentos de primera necesidad;
- en la Unión Europea se decide dejar en barbecho 20 millones de hectáreas.
- Es cierto que se produce un incremento en la industria informática, telecomunicaciones y sectores de la electrónica, sin embargo, este crecimiento no compensa la caída en la industria pesada y la agricultura.
6) Las fases de relanzamiento ya no afectan al conjunto de la economía mundial, son más cortas y se acompañan de fases de estancamiento (por ejemplo, entre 1987 y 1989):
- son altas en USA durante el período 1983-85 pero después entre 1986-89 son más bajas que la media de 1970;
- son bajas (situación global de semiestancamiento) en todos los países de Europa Occidental excepto Alemania;
- un buen número de países del Tercer Mundo se descuelgan del tren del crecimiento y caen en el marasmo;
- los países del Este sufren un estancamiento casi general durante toda la década (a excepción de Hungría y Checoslovaquia).
7) Japón y Alemania logran mantener un nivel de crecimiento aceptable desde 1983. Este crecimiento es superior a la media y permite unos enormes excedentes comerciales que les transforman en importantes acreedores financieros. Sin embargo los índices de crecimiento no son tan altos como en las dos décadas anteriores:
Media de crecimiento anual del PIB
en Japón (en %)
1960-70 ………. 8,7 %
1970-80 ………. 5,9 %
1980-90 ………. 3,7 %
(Fuente: OCDE)
8) Los precios de las materias primas experimentan una caída a lo largo de toda la década (salvo el período 1987-88). Ello permite a los países industrializados aliviar el peso de la inflación subyacente a costa de que los países del «Tercer Mundo» (productores de materias primas) se hundan progresivamente en el marasmo total.
9) La producción de armamentos sufre el mayor incremento de la historia: entre 1980 y 1988 crece un 41 % en USA según cifras oficiales. Este aumento supone, como ya fue puesto de manifiesto por la Izquierda comunista, un debilitamiento a término de la economía, como comprueba el propio capitalismo americano en sus propias carnes: a la vez que crecía sin cesar su porcentaje en la producción mundial de armamentos, descendía la parte de sus exportaciones en el comercio mundial de sectores clave como se ve en el cuadro siguiente:
Porcentaje de las exportaciones
de EE.UU. en el comercio mundial
1980 1987
Máquinas herramientas 12,7 9
Automóviles 11,5 9,4
Informática 31 22
10) El endeudamiento sufre una explosión brutal tanto cuantitativa como cualitativamente.
• A nivel cuantitativo:
– Sigue creciendo de forma descontrolada en los países del «Tercer Mundo»:
Deuda total en millones de $ países subdesarrollados
1980 ………. 580 000
1985 ………. 950 000
1988 ………. 1 320 000
(Fuente: Banco Mundial)
– Se dispara de forma espectacular en EE.UU.:
Deuda total en millones de $ Estados Unidos
1970 ………. 450 000
1980 ………. 1 069 000
1988 ………. 5 000 000
(Fuente: OCDE)
Es, sin embargo, moderado en Japón y Alemania.
• A nivel cualitativo:
– USA se convierte en país deudor en 1985 tras haber sido durante 71 años un país acreedor.
– En 1988 Estados Unidos se transforma en el país más endeudado del planeta no solo de forma cuantitativa sino cualitativamente. Así en esa fecha, mientras la deuda externa de México representa 9 meses de su PNB y la de Brasil 6 meses, ¡la de USA significa 2 años del PNB!
– El peso de la devolución de intereses de préstamos alcanza en los países industrializados una media del 19% del presupuesto estatal
11) El aparato financiero, hasta entonces relativamente estable y saneado, empieza a sufrir desde 1987 trastornos cada vez más serios:
– quiebras bancarias significativas: la más grave es la de las cajas de ahorro norteamericanas en 1988 con un agujero de 500 000 millones de dólares;
– se inicia una sucesión de cracks bursátiles periódicos desde 1987: en 1989 habrá otro crack aunque más moderado debido a las medidas estatales de suspensión inmediata de las cotizaciones cuando se supera el 10%;
– la especulación se dispara de forma espectacular. En Japón, por ejemplo, la desmesurada especulación inmobiliaria provocará un crack en 1989 cuyas consecuencias se vienen arrastrando desde entonces.
Situación de la clase obrera
1) Asistimos a la peor oleada de despidos desde 1945. El desempleo se dispara brutalmente en los países industrializados:
Número de desempleados
en los 24 países de la OCDE
1979 ………. 18 000 000
1989 ………. 30 000 000
(Fuente: OCDE)
2) Aparece en los países industrializados desde 1984 la tendencia al subempleo (trabajo a tiempo parcial, eventual y precario) mientras que el subempleo se generaliza en los países del «Tercer Mundo».
3) Desde 1985 los gobiernos de los países industrializados adoptan medidas que favorecen los contratos eventuales so pretexto de «lucha contra el paro» de tal forma que en 1990 los contratos eventuales abarcan el 8 % de las plantillas en los países de la OCDE. El trabajo fijo comienza a descender.
4) Los salarios crecen nominalmente de forma muy modesta (media países de la OCDE entre 1980-88 del 3 %) no logrando compensar la inflación pese a su nivel muy bajo.
5) Las prestaciones sociales (subsidios, sistemas de Seguridad social, subvenciones a la vivienda, sanidad y enseñanza) sufren los primeros recortes importantes.
El descenso en las condiciones de vida de la clase obrera es brutal en los países «subdesarrollados» y bastante fuerte en los países industrializados. En estos últimos ya no es suave y lento como en la década anterior pese a que los gobiernos, para evitar la unificación de las luchas, organizan de forma gradual y planificada los ataques evitando que sean demasiado bruscos y generalizados.
Sin embargo, por primera vez desde 1945 el capitalismo es incapaz de incrementar la fuerza de trabajo total: el número de asalariados crece a un ritmo inferior al de la población mundial. En 1990 la OIT maneja una cifra de 800 millones de desempleados. Este es indicador más claro de la agravación experimentada por la crisis del capitalismo y el desmentido más rotundo de las mentiras burguesas sobre la recuperación de la economía.
Adalen
[1] Ver en Revista internacional nº 11 «De la crisis a la economía de guerra», informe del IIº Congreso sobre la situación económica mundial.
[2] La década se cerraba con la invasión rusa de Afganistán que provocaría una larga y devastadora guerra.
[3] Ver en Revista internacional nº 26 «Resolución sobre la crisis».
[4] «Todo país necesita tener un fondo de reserva, tanto para su comercio exterior como para su circulación interior. Las funciones de estas reservas obedecen, pues, en parte a la función del dinero como medio interior de circulación y de pago, y en parte a su función como dinero universal» (Marx: El Capital, Libro I, Sección 1ª, Capítulo 3º). Marx especifica más adelante que «los países en los que la producción ha alcanzado un alto grado de desarrollo limitan los tesoros acumulados en los bancos al mínimo que sus funciones específicas reclaman».
[5] Informe sobre la crisis del VIIIº Congreso de la CCI.
Series:
- Crisis económica [199]
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
VII - 1920: el programa del KAPD
- 20949 reads
Introducción
Con la publicación del programa del Partido comunista obrero de Alemania (KAPD) de 1920 terminamos la parte de esta serie dedicada a los programas de los partidos comunistas surgidos en el auge de la oleada revolucionaria([1]). Ya hemos estudiado además el trasfondo histórico de la formación del KAPD([2]). La escisión en el joven KPD fue en muchos aspectos una tragedia para el desarrollo de la revolución proletaria, pero no es éste el sitio para analizar las causas y las consecuencias de aquélla. Nuestro objetivo al publicar el programa del KAPD, es mostrar el grado de claridad revolucionaria que ese documento representa, pues no cabe la menor duda de que prácticamente las mejores fuerzas del comunismo de Alemania ingresaron en el KAPD.
Según la fábula izquierdista (basada en las ideas, falsas por desgracia, que la Internacional comunista adoptó después de 1920), el KAPD sería la expresión de una corriente insignificante, sectaria, semianarquista, que fue liquidada definitivamente tras la publicación del libro de Lenin El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. De hecho, como así lo hemos demostrado en otro lugar (por ejemplo en nuestra introducción a la plataforma de la IC), en el apogeo de la oleada revolucionaria las posiciones de la izquierda eran en gran medida las dominantes tanto en el KPD como en la IC misma. Cierto es que, a partir de 1920, en la IC y en los partidos que la componían, empezaron a hacerse notar los primeros efectos del estancamiento de la revolución mundial y del aislamiento de la Rusia soviética, provocando una reacción conservadora que iba a poner a la izquierda en situación de oposición. Pero incluso como oposición, los comunistas de izquierda no tenían nada que ver con una secta infantil o anarquista. En efecto, lo que ante todo resalta en su programa es hasta qué punto las posiciones características del KAPD (rechazo de las tácticas parlamentaria y sindical, que pronto serían adoptadas por la IC) estaban basadas en una verdadera asimilación del concepto marxista de la decadencia del capitalismo que se afirma en el párrafo introductorio de dicho programa. Este concepto había sido afirmado con la misma insistencia en el congreso fundacional de la IC, pero la Internacional, como un todo, iba después a ser incapaz de sacar todas sus implicaciones en el plano programático.
La posición del KAPD sobre el parlamento y los sindicatos no tenían nada que ver con el moralismo y el rechazo de la política preconizados por los anarquistas. Como así lo argumentó el portavoz del KAPD, Appel (Hempel) en el IIIer congreso de la IC en 1921, la posición se basaba en reconocer que la participación en el parlamento y en los sindicatos había sido una táctica perfectamente válida en el período ascendente del capitalismo, pero que se había vuelto caduca en el nuevo período de declive del capitalismo. El programa muestra, en particular, que la izquierda alemana había establecido ya las bases teóricas para explicar por qué los sindicatos se habían convertido en “uno de los principales pilares del Estado capitalista”.
También se acusó de sectarismo a lo que el KAPD proponía como alternativa a los sindicatos. En la Enfermedad infantil, por ejemplo, Lenin acusa al KAPD de intentar sustituir a las organizaciones sindicales de masas existentes por “sindicatos revolucionarios puros”. El método del KAPD era, en realidad, un método marxista, consistente, entre otras cosas, en hacer el enlace con el movimiento real de la clase. Como lo plantea Hempel en el IIIer congreso: “…como comunistas, como gente que quiere y debe tomar la dirección de la revolución, estamos obligados a examinar la organización bajo ese ángulo. Lo que nosotros, KAPD, decimos, no ha nacido, como lo cree el camarada Radek, en la cabeza del camarada Gorter en Holanda, sino a través de las luchas que hemos llevado a cabo desde 1919” ([3]). Es, en efecto, el movimiento real de la clase lo que ha hecho surgir a los consejos obreros o soviets en la primera explosión de la revolución, y ello en total oposición a la vez al parlamentarismo y al sindicalismo. Tras la disolución o la recuperación por la burguesía de los consejos obreros que habían surgido en Alemania, las luchas más combativas hicieron surgir “organizaciones de fábrica” a las que, en parte, se hace referencia en el programa. Es cierto que la insistencia sobre esas organizaciones en los lugares de trabajo, más locales, más que en los soviets centralizados era el resultado del carácter defensivo de la dinámica a la que estaba siendo arrastrada la clase. Al no comprender realmente lo que estaba ocurriendo, el KAPD tendía a desarrollar un enfoque falso según el cual las organizaciones de fábrica, agrupadas en “Unionen”, podrían existir algo así como núcleos permanentes de los futuros consejos. Pero también es cierto que en la época del programa, las “Unionen” agrupaban a más de 100 000 militantes obreros y, por lo tanto, nada tenían que ver con un montaje artificial del KAPD.
Otra acusación frecuentemente lanzada al KAPD es la de que era “antipartido”. Esto deforma totalmente la realidad compleja del movimiento revolucionario alemán de aquel entonces. En cierto modo, el KAPD expresaba realmente un alto nivel en el proceso de clarificación del papel del partido comunista. Ya hemos publicado las “Tesis sobre el papel del partido” del KAPD ([4]), papel basado en el reconocimiento (heredado en gran parte de la experiencia bolchevique) de que en la época de la revolución, el partido no podía ser una organización de “masas”, sino que era una minoría avanzada en lo programático cuya tarea esencial era, por su decidida participación en la lucha de la clase, la de elevar la “conciencia de sí del proletariado” como así lo afirma el programa. Este contiene también los primeros elementos críticos de la idea de que la dictadura del proletariado la ejerce el partido. Es una idea (o más bien una práctica, pues sólo sería teorizada más tarde) que habría de tener consecuencias desastrosas para los bolcheviques en Rusia.
No cabe duda de que había, sin embargo, otras tendencias en el KAPD de la época y algunas de ellas, sobre todo la corriente “consejista” en torno a Otto Rühle, estaban claramente influidas por el anarquismo.
Las concesiones a esta corriente queda reflejada en el prefacio al programa que contiene la noción federalista e incluso individualista según la cual: “la autonomía de los miembros es en cualquier circunstancia el principio de base del partido proletario, el cual no es un partido en el sentido tradicional”. Al haberse visto, en cierto modo, obligado a salirse del KPD a causa de las maniobras de la camarilla irresponsable en torno a Paul Levi, esa reacción contra los “jefes” incontrolados y la politiquería burguesa era algo comprensible. Pero también era la expresión de una debilidad sobre la organización, la cual, tras el reflujo posterior de la revolución, iba a tener consecuencias desastrosas para la supervivencia de la izquierda alemana.
La tendencia “consejista” expresaba también una tendencia a romper la solidaridad hacia la revolución rusa en unos momentos en que ésta estaba pasando por una situación muy difícil debida al aislamiento y a la guerra civil. Esa tendencia se plasmará más tarde en el rechazo abierto a toda la experiencia rusa diciendo de ella que no había sido sino una revolución burguesa tardía. Sin embargo, en el programa, no había la menor ambigüedad al respecto: la solidaridad al acorralado poder soviético es patente desde el principio; y la victoria de la revolución en Alemania es analizada como factor clave de la revolución mundial y, por consiguiente, de la salvación del bastión revolucionario de Rusia.
Una comparación con las “medidas prácticas” del programa del KPD de 1918 muestra la gran similitud con las del programa del KAPD, y esto no debería sorprender. El del KAPD es, sin embargo, más claro sobre las tareas internacionales de la revolución alemana. Va también más lejos en lo que a contenido económico de la revolución se refiere, insistiendo en la necesidad de tomar medidas inmediatas de orientación de la producción hacia las necesidades más que hacia la acumulación, aunque sea muy discutible la posibilidad de tal transformación rápida, como también es discutible la idea del programa de que un “bloque económico socialista” formado por Alemania y Rusia solas podría dar pasos significativos hacia el comunismo. Finalmente, el programa plantea algunas “nuevas” cuestiones que no estaban tratadas en el programa de 1918, como, por ejemplo, el enfoque de la revolución proletaria sobre el arte, la ciencia, la educación y la juventud. La preocupación del KAPD por esos temas es tanto más interesante porque demuestra que no era, como a menudo se ha dicho, una corriente puramente “obrerista”, incapaz de ver los problemas más generales planteados por la transformación comunista de la vida social.
CWD
[1] Ver Revista internacional nº 93 “El programa del KPD”; nº 94 “La plataforma de la Internacional comunista”; nº 95 “El programa del Partido comunista ruso”.
[2] Ver la serie de artículos sobre la revolución alemana, especialmente el publicado en la Revista internacional nº 89.
[3] “La gauche allemande”, en Invariance, 1973.
[4] Revista internacional nº 41, 1985.
Series:
Personalidades:
- KAPD [201]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Programa del Partido comunista obrero de Alemania (KAPD)
- 5968 reads
En medio del torbellino de la revolución y de la contrarrevolución se acaba de verificar la fundación del Partido comunista obrero de Alemania (KAPD). Pero el nacimiento del nuevo partido no data de esta Pascua de 1920, momento en que la “Oposición”, que no estaba unida hasta entonces sino por contactos inciertos, encontró su conclusión organizativa. La hora del nacimiento del KAPD coincide con la fase de desarrollo del KPD (Liga Espartaco), fase durante la cual una pandilla de jefes irresponsables, poniendo sus intereses personales por encima de los de la revolución proletaria, pretendió imponer su concepción personal sobre la “muerte” de la revolución alemana a la mayoría del partido. Éste se opuso con energía a esa concepción personalmente interesada. El KAPD nació cuando esa camarilla, basándose en dicha concepción por ella elaborada, quiso transformar la táctica del Partido, hasta entonces revolucionaria, en una táctica reformista. Esta actitud traidora de los Levi, Posner y compañía, justifica una vez más que se reconozca que la eliminación radical de toda política de jefes debe ser la primera condición del progreso impetuoso de la revolución proletaria en Alemania. Esa es en realidad la raíz de las oposiciones que aparecieron entre nosotros y la Liga Espartaco, oposiciones de tal profundidad que el abismo que nos separa de la Liga [=KPD], es mayor que la oposición que existe entre los Levi, los Pieck, los Thaleimer, etc., de un lado, y los Hilferding, los Criespen, los Stamfer, los Legien ([2]) del otro. La idea de que la voluntad revolucionaria de las masas debe ser el factor preponderante en las tomas de posición tácticas de una organización realmente proletaria, es el tema central de la construcción organizativa de nuestro partido. Expresar la autonomía de los miembros en todas las circunstancias, es el principio básico de un partido proletario, que no es un partido en el sentido tradicional.
Es, pues, evidente para nosotros que el programa del partido que transmitimos aquí a nuestras organizaciones, y que fue redactado por la Comisión de programa designada por el Congreso, debe continuar como proyecto del programa, hasta que el próximo congreso ordinario se declare de acuerdo con la presente versión ([3]). El resto de las proposiciones de enmiendas relativas a las tomas de posición fundamentales y tácticas del Partido son muy improbables, en la medida en que el programa no hace sino formular fielmente, en un marco más amplio, el contenido de la declaración programática adoptada por unanimidad por el Congreso del Partido. Pero las eventuales enmiendas formales no cambiarán en nada el espíritu revolucionario que anima cada línea del programa. El reconocimiento marxista de la necesidad histórica de la dictadura del proletariado sigue siendo para nosotros una guía inmutable; permanece inquebrantable nuestra voluntad de librar el combate por el socialismo en el espíritu de la lucha de clase internacional. Bajo esta bandera, la victoria de la revolución proletaria está asegurada.
Berlín, mediados de mayo de 1920
La crisis económica mundial, surgida de la guerra mundial, con sus efectos económicos y sociales monstruosos, cuya imagen de conjunto produce la impresión fulminante de un único campo en ruinas de dimensiones colosales, no significa más que una cosa: que el crepúsculo de los dioses del orden burgués capitalista está quebrantado. No se trata hoy de una de las crisis económicas periódicas propias al modo de producción capitalista, sino de la crisis del capitalismo: sacudidas convulsivas del conjunto del organismo social, estallido formidable de antagonismos de clases de una dureza jamás vista, miseria general para las grandes capas populares. Todo eso es una advertencia fatal a la sociedad burguesa. Aparece cada vez más claro que la oposición entre explotadores y explotados aumenta día a día, que la contradicción entre capital y trabajo, de la cual cobran progresiva conciencia, incluso sectores del proletariado antes indiferentes a este problema, no puede resolverse. El capitalismo ha tenido la experiencia de su fracaso definitivo; él mismo se redujo históricamente a la nada en la guerra de pillaje imperialista, provocando un caos, cuya prolongación insoportable coloca al proletariado ante la alternativa histórica: recaída en la barbarie o construcción de un mundo socialista.
De todos los pueblos de la Tierra, sólo el proletariado ruso hasta ahora, ha tenido éxito en los combates titánicos para quebrar la dominación de su clase capitalista y apoderarse del poder político. Con una resistencia heroica, ha rechazado el ataque concentrado del ejército de mercenarios organizado por el capital internacional, teniendo que arrostrar ahora una tarea que por su dificultad deja atrás todo entendimiento: reconstruir, con bases socialistas, la economía totalmente destruida por la guerra mundial y la guerra civil que ha sucedido a aquella durante más de dos años. El destino de la República de los consejos rusos depende del desarrollo de la revolución proletaria en Alemania. Después de la victoria de la revolución alemana, nos encontraremos con un bloque económico socialista que, en medio del intercambio recíproco de productos industriales y agrícolas, quedará en condiciones de establecer un modo de producción verdaderamente socialista, sin estar obligado a hacer más concesiones económicas ni tampoco políticas al capital mundial. Si el proletariado alemán no cumple a muy corto plazo su tarea histórica, quedará en entredicho el desarrollo de la revolución mundial, se demorará por años o por décadas. De hecho es hoy Alemania la clave de la revolución mundial. La revolución en los países “ vencedores ” de la Entente, no podrá ponerse en marcha más que cuando se haya levantado la gran barrera en Europa central. Las condiciones económicas de la revolución proletaria son lógica e incomparablemente más favorables en Alemania que en los países “vencedores” de Europa occidental. La economía alemana saqueada despiadadamente después de la firma de la Paz de Versalles, ha hecho madurar una pauperización que empuja en breve plazo a la resolución violenta de una situación catastrófica. Por otro lado, la paz de los bandidos de Versalles no solo está pesando desmesuradamente sobre el modo de producción capitalista en Alemania, sino que impone al proletariado yugos insoportables; su aspecto más peligroso consiste en que mina los fundamentos económicos de la futura economía socialista en Alemania, y por lo tanto, condiciona el desarrollo de la revolución mundial. Solo el empuje impetuoso de la revolución proletaria alemana podrá sacarnos del dilema. La situación económica y política en Alemania está madura para el estallido de la revolución proletaria. En esta fase de la evolución histórica, ahora que el proceso de descomposición del capitalismo no puede seguir encubriéndose artificialmente, si no es mediante el espectáculo de unas posiciones de fuerza aparentes, todo debe tender a ayudar al proletariado a adquirir la conciencia de que sólo necesita una intervención enérgica para utilizar eficazmente el poder que ya posee de hecho. En una época de la lucha de clases revolucionaria como la de hoy, en esta última fase de la lucha entre el capital y el trabajo y en el combate decisivo mismo que se está produciendo, no puede haber compromisos con el enemigo mortal, sino únicamente un combate hasta su aniquilación. Hay que atacar, en particular, a las instituciones que tienden a poner un puente por encima de los antagonismos de clase y se orientan de este modo hacia una especie de “comunidad de trabajo” ([4]), política o económicamente, entre explotados y explotadores.
En un momento en que las condiciones objetivas para el estallido de la revolución proletaria están dadas, sin que la crisis permanente se agrave de manera definitiva; en un momento en que se produce una agravación catastrófica sin que el proletariado tome conciencia de ella y la explote, deberán existir razones de carácter subjetivo para frenar el progreso acelerado de la revolución. Dicho de otro modo, la ideología del proletariado sigue estando presa de las ideologías burguesas o pequeño burguesas. La psicología del proletariado alemán, en su aspecto actual, muestra claramente las huellas de la esclavitud militarista secular, a la que se añaden los signos característicos de una falta de conciencia de sí: esto es el producto natural del cretinismo parlamentario de la vieja socialdemocracia y del USPD de un lado, y del absolutismo de la burocracia sindical del otro. Los elementos subjetivos están desempeñando un papel decisivo en la revolución alemana. El problema de la revolución alemana es el problema del desarrollo de la conciencia de sí del proletariado alemán.
Al reconocer esta situación, así como la necesidad de acelerar el ritmo del desarrollo de la revolución en el mundo, y fiel al espíritu de la IIIª Internacional, el KAPD está combatiendo por la reivindicación máxima de la abolición inmediata de la democracia burguesa y por la dictadura de la clase obrera. El KAPD rechaza, en la constitución democrática, el principio doblemente absurdo e insostenible en el periodo actual que quiere conceder también a la clase capitalista explotadora los derechos políticos y el poder de disponer exclusivamente de los medios de producción.
Conforme a sus puntos de vista maximalistas, el KAPD también se declara a favor del rechazo de todos los métodos de lucha reformistas y oportunistas, en los cuales no ve sino una manera de esquivar las luchas serias y decisivas contra la clase burguesa. El KAPD no quiere rehuir esas luchas, al contrario, las provoca. En un Estado portador de todos los síntomas del período de decadencia del capitalismo, la participación parlamentaria también pertenece a los métodos reformistas y oportunistas. Exhortar en un período tal al proletariado a participar en las elecciones parlamentarias, significa despertar y alimentar en él la ilusión peligrosa de que la crisis podría ser superada mediante recursos parlamentarios; esto supone utilizar un medio que la burguesía utilizó en su propia lucha de clase; mientras que en la situación actual, sólo los medios de lucha de clase proletarios, aplicados de forma resuelta y sin contemplaciones, pueden tener una eficacia decisiva. La participación en el parlamentarismo burgués, en plena revolución proletaria, no significa, en fin de cuentas, más que el sabotaje a la idea de los Consejos.
La idea de los Consejos en el período de lucha de clase proletaria por el poder político, está en el centro del proceso revolucionario. El eco más o menos fuerte que la idea de los consejos suscita en la conciencia de las masas, es el termómetro que permite medir el desarrollo de la revolución social. La lucha por el reconocimiento de los consejos de empresa revolucionarios, y de consejos obreros políticos, en el marco de una situación revolucionaria determinada, nace lógicamente de la lucha por la dictadura del proletariado en contra de la dictadura del capitalismo. Esta lucha revolucionaria, cuyo eje político específico es la idea de los consejos, se orienta, bajo la presión de la necesidad histórica, contra la totalidad del orden social burgués, y por consiguiente contra su forma política, el parlamentarismo burgués. ¿Sistema de consejos o parlamentarismo?, es una disyuntiva de importancia histórica.
¿Edificación de un mundo comunista proletario o naufragio en el pantano de la anarquía capitalista burguesa?. En una situación totalmente revolucionaria, como la actual de Alemania, la participación en el parlamento significa no solo sabotear la idea de los consejos, sino, además, vivificar el mundo capitalista burgués en putrefacción y, por lo tanto, de manera más o menos consciente, detener el curso de la revolución proletaria.
Al lado del parlamentarismo burgués, los sindicatos forman el principal baluarte contra el desarrollo ulterior de la revolución proletaria en Alemania. Su actitud durante la guerra mundial es conocida: su influencia decisiva sobre la orientación táctica y de principios del viejo partido socialdemócrata, condujo a la proclamación de la “Santa alianza” con la burguesía alemana, lo que equivalía a una declaración de guerra al proletariado internacional. Su eficacia social traidora encontró su continuación lógica durante el estallido de la revolución de noviembre de 1918 en Alemania, contra la que mostraron sus intenciones contrarrevolucionarias, formando con los industriales alemanes en plena crisis una “comunidad de trabajo” por la paz social. Han conservado hasta ahora, durante el período de la revolución alemana, su tendencia contrarrevolucionaria. Ha sido la burocracia sindical la que se ha opuesto con mayor violencia a la idea de los consejos, idea que estaba echando raíces cada vez más profundas en la clase obrera alemana; es ella la que ha encontrado los medios para paralizar con éxito las tendencias políticas que se proponen la toma del poder por el proletariado, tendencias que resultan lógicamente de las acciones económicas de masas. El carácter contrarrevolucionario de las organizaciones sindicales es tan notorio, que numerosos patrones en Alemania no contratan sino a los obreros que pertenecen a un grupo sindical. Esto desvela ante el mundo entero que la burocracia sindical tomará parte activa en el mantenimiento futuro de un sistema capitalista que se está descoyuntando por todas sus articulaciones. Los sindicatos son, así, junto a los cimientos burgueses, uno de los principales pilares del Estado capitalista. La historia sindical de estos últimos 18 meses ha demostrado ampliamente que estos órganos contrarrevolucionarios no pueden transformarse desde dentro. No se trata de personas, pues el carácter contrarrevolucionario de esas organizaciones está en su propia estructura y sistema específico. De esto se deduce la conclusión lógica de que únicamente la destrucción misma de los sindicatos puede allanar el camino de la revolución social en Alemania. La edificación socialista necesita algo distinto de esas organizaciones fósiles.
En la lucha de masas surge la organización de empresas. Aparece como algo que nunca tuvo equivalente, pero en esto no reside su novedad; lo nuevo en ella es que surge por todas partes durante la revolución, como un arma necesaria de la lucha de clases contra el viejo espíritu y su fundamento; corresponde a la idea de los consejos, y por lo tanto no consiste, ni mucho menos, en una pura forma ni un nuevo juego organizativo, menos todavía un “sueño místico”. La organización de empresas nace orgánicamente en el futuro, es el futuro, es la forma de expresión de una revolución social que tiende hacia la sociedad sin clases. Es una organización de lucha proletaria pura. El proletariado no puede organizarse para la subversión inexorable de la vieja sociedad, si está dividido por oficios, separado de su terreno de lucha; por tanto, la lucha debe librarse en la empresa. Es ahí donde uno está al lado del otro como camarada de clase; es ahí donde todos están obligados a ser iguales, con los mismos derechos. Es ahí donde la masa es el motor de la producción y donde se ve empujada sin cesar a desentrañar su secreto y a dirigirlo ella misma.
Ahí la lucha ideológica, la revolución de la conciencia se hace dentro de un permanente remolino, de hombre a hombre, de masa a masa. Todo está orientado hacia el interés supremo de clase, no hacia la manía de fundar organizaciones, y el interés del oficio se reduce a la dimensión que le corresponde. Una organización tal, la espina dorsal de los consejos de empresa, se transforma en instrumento infinitamente más flexible de la lucha de clases, un organismo con sangre siempre fresca mediante la posibilidad permanente de nuevas elecciones, revocaciones, etc. Al ir creciendo mediante las acciones de masas, la organización de empresa deberá, naturalmente, hacer surgir el organismo central que corresponda a su desarrollo revolucionario. Su preocupación principal será el desarrollo de la revolución y no los programas, los estatutos y los planes en detalle. No es una caja de previsión ni un seguro de vida, aunque, llegado el caso, evidentemente podría hacer colectas si es necesario apoyar huelgas. Propaganda incesante por el socialismo, asambleas de empresa, discusiones políticas, etc., todo esto forma parte de sus tareas; es, en resumen, la revolución en la empresa.
Globalmente, el objetivo de la organización de empresa es doble. El primer propósito consiste en destruir los sindicatos, la totalidad de sus bases y el conjunto de ideas no proletarias que se concentran en ellos. Sin duda alguna, en esta lucha, la organización de empresas se enfrentará como a enemigos encarnizados a todas las formaciones burguesas; pero deberá hacer lo mismo con los partidarios del USPD y del KPD, ya sea porque éstos se mueven todavía inconscientemente en los viejos esquemas de la socialdemocracia (aunque adopten un programa político diferente, se quedan, en fin de cuentas, en una crítica político-moral de los “errores” de la socialdemocracia), ya sea porque son abiertamente enemigos en la medida en que el trapicheo político, el arte diplomático de mantenerse siempre “arriba” les importa más que la lucha gigantesca por lo “social” en general. Frente a estas pequeñas miserias, no debe haber escrúpulos. No cabe ningún acuerdo con el USPD ([5]) mientras este partido no reconozca, basándose en la idea de los consejos, la existencia justificada de las organizaciones de empresa, las cuales, sin duda, necesitan todavía transformarse y siguen siendo capaces de hacerlo. Una gran parte de las masas las reconocerá antes que el USPD como dirección política. Esto es un buen signo. La organización de empresa, al desencadenar huelgas de masas y al transformar su orientación política basándose cada vez más en la situación política del momento, contribuirá tanto más rápido y seguro en desenmascarar y aniquilar el sindicato contrarrevolucionario.
El segundo gran objetivo de tal organización de empresas, consiste en preparar la edificación de la sociedad comunista. Puede convertirse en miembro de la organización de empresa todo obrero que se declare a favor de la dictadura del proletariado ([6]). Además, debe rechazar resueltamente los sindicatos y liberarse de su orientación ideológica. Esta última condición debe ser la piedra de toque para ser admitido en la organización de empresa. Así se manifiesta la adhesión a la lucha de clases proletaria y a sus métodos propios. No se puede exigir la adhesión a un programa de partido más preciso. Por su carácter y su tendencia, la organización de empresa sirve al comunismo y conduce a la sociedad comunista. Su núcleo será siempre expresamente comunista, su lucha impulsa a todo el mundo en al misma dirección. Mientras que un programa de partido sirve y debe servir en gran parte a la actualidad (en el sentido amplio, naturalmente), mientras que se exigen serias cualidades intelectuales a los miembros del partido y que un partido político como el Partido comunista obrero (KAPD), al ir hacia delante y al modificarse rápidamente en conexión con el proceso revolucionario mundial, no podrá tener nunca una gran importancia cuantitativa (a no ser que retroceda y se corrompa), las masas revolucionarias, en cambio, están unidas en las organización de empresas por la conciencia de su solidaridad de clase, la conciencia de pertenecer al proletariado. Ahí se prepara orgánicamente la unión del proletariado; mientras que, basándose en un programa de partido, esa unión resulta imposible. La organización de empresa es el comienzo de la forma comunista y se convierte en el fundamento de la sociedad comunista del porvenir.
La organización de empresa resuelve sus tareas en estrecha unión con el KAPD (Partido comunista obrero).
La organización política tiene como tarea, reunir a los elementos avanzados de la clase obrera, sobre la base del programa del Partido.
La relación del partido con la organización de empresa resulta de la naturaleza de la organización de empresa. El trabajo del KAPD en el interior de esas organizaciones, consistirá en una propaganda incesante. Habrá que decidir las consignas de la lucha. Los cuadros revolucionarios dentro de la empresa se convierten en el arma móvil del partido. Además, es necesario, naturalmente, que el propio partido adopte un carácter cada vez más proletario, expresión proletaria de clase que satisfaga a la dictadura desde abajo. Lo que debe ser obtenido es que la victoria (la toma del poder por el proletariado) desemboque en la dictadura de la clase y no en la dictadura de unos cuantos jefes de partido y de su camarilla. Es la organización de empresa lo que lo garantiza.
La fase de la toma del poder político por el proletariado, exige la represión más encarnizada de los movimientos capitalistas burgueses, que se consigue estructurando una organización de consejos que ejerza la totalidad del poder político y económico. En esta fase, la propia organización de empresa se convierte en factor de la dictadura del proletariado, ejercida en la empresa por un consejo de empresa cuya base es la organización de empresa. Esta tiene, además, en esta fase, la tarea de ir transformándose en los cimientos del sistema económico de los consejos.
La organización de empresa es una condición económica para la construcción de la comunidad (gemeinwssen) comunista. La forma política de la organización de la comunidad comunista en el sistema de los consejos. La organización de empresa interviene para que el poder político no sea ejercido sino por el Ejecutivo de los consejos.
En consecuencia, el KAPD lucha por la realización del programa revolucionario máximo, cuyas reivindicaciones concretas contienen los puntos siguientes.
I. – Ámbito político
- Fusión política y económica inmediata con todos los países proletarios victoriosos (Rusia soviética, etc.), en el espíritu de lucha de clases internacional, con el propósito de defenderse en común contra las tendencias agresivas del capital mundial.
- Armamento de la clase obrera revolucionaria políticamente organizada, constitución de grupos de defensa militar locales (Ortswehren), formación de un ejército rojo; desarme de la burguesía, de toda la policía, de todos los oficiales, de los “grupos de defensa de los habitantes” (Einwohnerwehren) ([7]), etc.
- Disolución de todos los parlamentos ([8]) y consejos municipales.
- Formación de consejos obreros como órganos de poder legislativo y ejecutivo. Elección de un consejo central de delegados de consejos obreros en Alemania.
- Reunión de un Congreso de consejos alemanes como suprema instancia política constituyente de la Alemania de los consejos.
- Entrega de la prensa a la clase obrera bajo la dirección de los consejos políticos locales.
- Destrucción del aparato jurídico burgués e instauración inmediata de tribunales revolucionarios. Apropiación por parte de los órganos proletarios adecuados del poder penitenciario burgués y los servicios de seguridad.
II. – Ámbito económico, social y cultural
- Anulación de las deudas del Estado y otras deudas públicas, anulación de los empréstitos de guerra ([9]).
- Expropiación por la República de los consejos de todos los bancos, minas, fundiciones, así como de las grandes empresas industriales y comerciales.
- Confiscación de toda riqueza a partir de cierto límite que debe ser fijado por el Consejo central de los consejos de Alemania.
- Transformación de la propiedad privada de la tierra, en propiedad colectiva, bajo la dirección de los consejos locales y de los consejos agrarios (Gutsräte) competentes.
- Todos los transportes públicos estarán a cargo de la República de los consejos.
- Regulación y dirección central de la totalidad de la producción por los consejos económicos superiores, los cuales deben ser legitimados por el Congreso de los consejos económicos.
- Adaptación del conjunto de la producción a las necesidades, estimadas mediante los cálculos económicos y estadísticos más minuciosos.
- Puesta en vigor sin concesiones de la obligación de trabajar.
- Garantía de la existencia individual en cuanto a alimentación, vestido, alojamiento, vejez, enfermedad, invalidez, etc.
- Abolición de todas las diferencias de castas, condecoraciones y de títulos. Igualdad jurídica y social completa de los sexos.
- Transformación radical inmediata del abastecimiento, del alojamiento y la salud en beneficio de la población proletaria.
- Al mismo tiempo que el KAPD declara la guerra más resuelta al modo de producción capitalista y al Estado burgués, dirige su ataque contra la totalidad de la ideología burguesa y se convierte en vanguardia de una concepción del mundo proletaria revolucionaria. Un factor esencial de aceleración de la revolución social reside en la transformación de todo el universo intelectual del proletariado. Consciente de este hecho, el KAPD sostiene todas las tendencias revolucionarias en las ciencias y las artes, cuyo carácter corresponda al espíritu de la revolución proletaria.
En particular, el KAPD estimula todas las empresas seriamente revolucionarias que permitan expresarse con autonomía a la juventud de ambos sexos. El KAPD rechaza toda sujeción de la juventud.
La lucha política impulsará a la propia juventud hacia un desarrollo superior de sus fuerzas, lo cual nos da la certidumbre de que cumplirá sus grandes tareas con una claridad y resolución totales.
En el interés de la revolución, el KAPD debe procurar que la juventud obtenga toda la ayuda posible en su lucha.
El KAPD tiene conciencia de que también después de la conquista del poder político por el proletariado, le incumbe a la juventud una actividad de amplio alcance en la construcción de la sociedad comunista: la defensa de la República de los consejos por el Ejército rojo, la transformación del proceso de producción, la creación de la escuela de trabajo comunista que dé soluciones a sus tareas innovadoras en estrecho vínculo con la empresa.
Este es el programa del Partido Comunista Obrero de Alemania. Fiel al espíritu de la IIIª Internacional, el KAPD se mantiene apegado a la idea de los fundadores del socialismo científico, según la cual la conquista del poder político por el proletariado significa el aniquilamiento del poder político de la burguesía. Destruir la totalidad del aparato burgués, –con su ejército capitalista bajo la dirección de oficiales burgueses y agrarios– con su policía, sus carceleros y sus jueces, con sus curas y sus burócratas- es la primera tarea de la revolución proletaria. El proletariado victorioso debe, por lo tanto, acorazarse contra los golpes de la contrarrevolución burguesa. Cuando le es impuesta por la burguesía, el proletariado debe esforzarse en acabar con la guerra civil con una violencia implacable. El KAPD tiene conciencia de que la lucha final entre el capital y el trabajo no puede llevarse hasta el final dentro de las fronteras nacionales. Así como el capitalismo no se detiene ante ninguna frontera ni escrúpulos nacionales en su saqueo a escala mundial, el proletariado tampoco puede perder de vista, bajo la hipnosis de las ideologías nacionales, la idea fundamental de la solidaridad internacional de clase. Cuanto más claramente comprenda el proletariado la idea de la lucha de clases internacional, tanta más fuerza pondrá para convertirla en consigna de la política proletaria mundial, y tanto más impetuosos y masivos serán los golpes de la revolución mundial que habrán de romper en pedazos el capitalismo mundial en descomposición. Muy por encima de todos los particularismos nacionales, muy por encima de todas las fronteras, de todas las patrias, brilla para el proletariado, con un resplandor eterno, la consigna que dice: Proletarios de todos los países, uníos.
Berlín, 1920
[1] Un segundo programa será redactado en 1923, después de que el KAPD se dividiera en dos y quedara reducido a una secta.
[2] Dirigentes políticos y sindicales socialdemócratas.
[3] Lo que se hizo efectivamente en el IIº Congreso del KAPD (llamado “Primer congreso ordinario) en agosto de 1920.
[4] En alemán “Arbeitsgemeinschaft”, nombre del acuerdo firmado en noviembre de 1918 entre sindicatos y patronal alemanes.
[5] El KPD, del que acababa de hacer escisión el KAPD, se unía constantemente a las consignas del USPD desde finales de 1919 y hasta diciembre de 1920 (momento en el que el resto del KPD y la mayoría del USPD fusionan para formar la sección alemana de la IIIª Internacional o VKPD).
Hay que recordar que durante todo ese período las relaciones entre las siglas de las organizaciones (KAPD-KPD-USPD-VKPD) ocultan totalmente las relaciones políticas reales: el KAPD es el continuador directo del KPD revolucionario del año 1919 (la casi totalidad del KPD se constituye en KAPD). Lo que se llama KPD en 1920 es únicamente la dirección derechista del KPD, sin la menor base. Esa dirección (Levi) sin tropas se funde a finales de 1920 en la masa del ala izquierda (la mayoría) del USPD, la cual va a formar lo esencial, la mayoría en 90% del VKPD o sección alemana de la IC. O sea que en lo que a mayoría se refiere el KPD formará el KAPD y el USPD el VKPD (ver presentación).
[6] Cf. programa de la AAUD (el conjunto de “organizaciones de empresa” formaba la AAUD).
[7] Organizaciones “fascistas” (por anticipación), similares a comités cívicos u otros organismos de ese estilo.
[8] En Alemania, ya entonces, había numerosos parlamentos regionales.
[9] En aquel tiempo, esencialmente: negativa a aplicar el tratado de Versalles, lo cual habría sido el pretexto para reanudar la guerra entre las potencias reaccionarias de la Entente y una Alemania convertida en revolucionaria (cf. en la Presentación lo referente a la teoría del “nacional-bolchevismo”).
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
XI - La Izquierda comunista y el conflicto entre el Estado ruso y los intereses de la revolución
- 4114 reads
En el artículo anterior de esta serie ([1]), hemos demostrado que la capacidad de la burguesía para prevenir la extensión internacional de la revolución, y el reflujo de la oleada de luchas, provocó una reacción oportunista de la Internacional comunista. Esta tendencia oportunista encontró la resistencia de las fuerzas que luego se llamarían Izquierda comunista. Si ya la consigna del IIº Congreso: “ir a las masas”, que fue rechazada por los grupos de la Izquierda comunista, concentró el debate en 1920, el IIIº Congreso de la Internacional comunista, celebrado en 1921, fue un momento esencial de la batalla de la Izquierda comunista en los primeros momentos de la sumisión de los intereses de la revolución mundial a los intereses del Estado ruso.
La contribución del KAPD ([2])
En el IIIº Congreso mundial de la Internacional comunista (IC), el KAPD intervino por primera vez directamente en los debates, desarrollando una crítica global a la postura de la IC. Tanto en sus intervenciones sobre “La crisis económica y las nuevas tareas de la IC”, como ante el “Informe de actividad del Comité ejecutivo de la Internacional comunista sobre la cuestión de la táctica y sobre la cuestión sindical” y, sobre todo, en sus intervenciones respecto a la situación en Rusia, el KAPD defendió siempre el papel dirigente de los revolucionarios que, contrariamente a las concepciones de la mayoría de la IC, no podían formar, ya en esa época, partidos de masas.
Y si los delegados italianos defendieron heroicamente en 1920 su posición minoritaria sobre el parlamentarismo frente al punto de vista de la IC, en ese IIIer Congreso no dijeron casi nada sobre el desarrollo de la situación en Rusia ni sobre las relaciones entre el Gobierno soviético y la IC. Correspondió pues al KAPD el mérito de suscitar esta cuestión en el IIIer Congreso.
Antes de abordar con más detalle las posiciones y la actitud del KAPD, queremos destacar que no tenía una homogeneidad completa frente al nuevo período y al rápido desarrollo de los acontecimientos. El KAPD tuvo la audacia de empezar a plantear las lecciones del nuevo período histórico sobre la cuestión parlamentaria y sindical, y comprendió que ya no era posible mantener un partido de masas. Pero, a pesar de toda esta audacia programática, al KAPD le faltó en cierta medida prudencia, circunspección, así como atención y rigor político para evaluar la relación de fuerzas entre las clases, e igualmente sobre la cuestión organizativa. Sin poner en práctica todos los medios de lucha para defender la organización, tendía a tomar decisiones precipitadas sobre cuestiones organizativas.
No nos debe extrañar que el KAPD compartiera muchas de las confusiones del movimiento revolucionario de aquella época. Al igual que los bolcheviques, los militantes del KAPD también pensaban que era el partido quien debía tomar el poder. Según el KAPD, el estado postinsurreccional debería ser un Estado-Consejo.
En el IIIer congreso, su delegación intervino sobre la relación entre el Estado y el Partido en los siguientes términos: “No nos olvidamos, ni por un momento, de las dificultades a las que se enfrenta el poder soviético debido al retraso de la revolución mundial. Pero también constatamos el peligro que, de esas dificultades, pueda surgir una contradicción, aparente o real, entre los intereses del proletariado revolucionario internacional y los intereses actuales de la Rusia soviética” ([3]).
“Pero la separación política y organizativa de la IIIª Internacional respecto al sistema de la política del Estado ruso, es un objetivo por el que hay que trabajar si queremos volver a encontrar las condiciones de la revolución en Europa occidental” (Actas del Congreso, traducidas del inglés por nosotros).
En el IIIer Congreso, el KAPD tendió a subestimar las consecuencias del éxito de la burguesía para prevenir la extensión de la oleada revolucionaria. En vez de ver las implicaciones del retroceso de la extensión de la revolución internacional, en lugar de retomar la argumentación de Rosa Luxemburgo que, ya en 1917, comprendió que “En Rusia el problema sólo podía ser planteado, no se podía resolver” y que sólo podría serlo internacionalmente; en lugar de basarse en el llamamiento de la Spartacusbund –noviembre de 1918– que advertía “si las clases dominantes de nuestros países consiguen estrangular la revolución proletaria en Alemania y en Rusia, entonces se volverán contra vosotros con mayor fuerza si cabe (...). En Alemania madura la revolución social pero el socialismo sólo puede ser alcanzado por el proletariado mundial” (traducido por nosotros). En vez de eso, el KAPD no prestó suficiente atención a las desastrosas consecuencias del fracaso de la extensión de la revolución. En su lugar, tiende a ver las raíces del problema en Rusia misma.
“La idea luminosa de la Internacional comunista está y sigue estando viva. Pero ya no está asociada a la existencia de la Rusia soviética. La estrella de la Rusia soviética ha perdido mucho de su fulgor ante los ojos de los obreros revolucionarios, hasta el extremo de que la Rusia soviética se ha convertido, cada vez más, en un Estado campesino, pequeño burgués y antiproletario. No nos gusta decir esto. Pero debemos saber que una comprensión nítida incluso de los hechos más duros, una franqueza implacable sobre esos hechos, es la única condición para poder ofrecer la atmósfera que la revolución necesita para seguir estando viva (...).
Debemos comprender que los comunistas rusos no tenían más elección que establecer una dictadura de partido, que era el único organismo disciplinado que funcionaba firmemente en el país, habida cuenta de las condiciones del mismo, de la composición de la población y del contexto de la situación internacional. Debemos comprender que la toma del poder por los bolcheviques fue absolutamente correcta a pesar de todas las dificultades y que son los obreros de Europa Occidental y de Europa Central los que tienen la principal responsabilidad de que hoy la Rusia soviética, dado que no puede contar con las fuerzas revolucionarias de otros países, tenga que apoyarse en las fuerzas capitalistas de Europa y de América (...)
Y como la Rusia soviética no tiene otra opción que la de contar con las fuerzas capitalistas en la política económica interna y externa ¿cuánto tiempo podrá la Rusia soviética seguir siendo lo que es? ¿cuánto tiempo y cómo seguirá siendo el partido comunista ruso, el mismo partido comunista que fue? ¿podrá seguir siéndolo permaneciendo como partido en el poder? Y, si para seguir siendo un partido comunista, ya no puede seguir siendo un partido en el poder, ¿cómo podrá ser el desarrollo futuro de Rusia?” (“Gobierno y Tercera Internacional”, Kommunistische Arbeiterzeitung, otoño de 1921, traducido por nosotros).
Aunque el KAPD era consciente de los peligros que amenazaban a la clase obrera no sabía explicarlos con total claridad. En vez de subrayar que la energía vital de la revolución (la actividad de los soviets) se estaba agotando porque la revolución estaba cada vez más aislada, y que eso reforzaba al Estado a expensas de la clase obrera (desarmando a los soviets, asfixiando las iniciativas obreras, con un Partido bolchevique cada vez mas absorbido por el Estado), el KAPD se inclinaba por una explicación determinista rayana en el fatalismo.
Afirmando, como hacía el KAPD, que los comunistas rusos no tenían más opción que establecer una dictadura de partido, “habida cuenta de las condiciones del país, de la composición de la población y del contexto de la situación internacional”, resulta imposible comprender cómo la clase obrera en Rusia, organizada en soviets, fue capaz de tomar el poder en octubre de 1917. La idea del ascenso de un “Estado campesino pequeño burgués” supone, también, una distorsión de la realidad, que subestima el peligro del retroceso de la extensión internacional de la revolución y el ascenso del capitalismo de Estado. Estas ideas, formuladas en este texto como una primera tentativa de explicación, serían más tarde afirmadas como explicación teórica acabada por parte de los comunistas de consejos.
La CCI ha demostrado lo erróneo y alejado del marxismo de las posiciones consejistas sobre el desarrollo de Rusia ([4]).
Estamos muy especialmente:
- en contra de la teoría de la “revolución doble” que apareció en ciertos sectores del KAPD en 1921, cuando comenzó a retroceder la oleada revolucionaria y nacía el capitalismo de Estado. Según esta teoría, en Rusia tuvo lugar una revolución proletaria en los centros industriales al mismo tiempo que una revolución campesina democrática en las zonas agrarias;
- en contra del fatalismo que subyace en la idea de que la revolución en Rusia tenía que sucumbir por necesidad, dado el peso del campesinado, así como la visión de que los bolcheviques estaban predestinados a degenerar desde el principio;
- en contra de la separación entre diferentes áreas geográficas (teoría del meridiano) según la cual había condiciones y posibilidades diferentes en Rusia y en Europa Occidental;
- en contra del error en la consideración de las relaciones comerciales con el Oeste, pues abre la puerta a la ilusión de que podría abolirse inmediatamente el dinero en un solo país y que “era posible mantener” o “construir” el socialismo en un solo país a largo plazo.
Vamos ahora a abordar el debate que tuvo lugar en ese momento, entrando más en detalle en las posiciones del KAPD, para demostrar hasta qué punto los grupos de la Izquierda comunista buscaban una clarificación.
El creciente conflicto entre el Estado ruso
y los intereses de la revolución mundial
En un momento en que la IC apoyaba incondicionalmente la política exterior del Estado ruso, la delegación del KAPD puso el dedo en la llaga: “Recordemos el impacto propagandístico de las notas diplomáticas de la Rusia soviética, cuando el Gobierno obrero y campesino no se plegaba a la necesidad de firmar acuerdos comerciales, ni a las cláusulas de los acuerdos ya firmados. El movimiento revolucionario en Asia, que es una gran esperanza para todos nosotros y una necesidad para la revolución mundial, no puede ser apoyado por la Rusia soviética ni oficial ni oficiosamente. Los agentes ingleses en Afganistán, en Persia y en Turquía trabajan de manera muy inteligente y cada avance revolucionario de Rusia sabotea la realización de los acuerdos comerciales. En esta situación ¿quién debe dirigir la política exterior de la Rusia soviética? ¿quién debe tomar las decisiones? ¿los representantes comerciales rusos en Inglaterra, Alemania, América, Suecia, etc.? Sean o no comunistas estos tienen que llevar a cabo una política de acuerdos.
Y en lo referente a la situación en Rusia los efectos son similares sino aún más peligrosos. En realidad el poder político está hoy en manos del Partido comunista (y no en la de los Soviets) (...) mientras las escasas masas revolucionarias del partido sienten que sus iniciativas encuentran trabas y ven las tácticas maniobreras con crecientes sospechas, sobre todo el enorme aparato de funcionarios. Estos ganan cada vez mas influencia y se suman al Partido comunista no porque se trate de un partido comunista sino por que es un partido de gobierno”.
Mientras que la mayoría de delegados apoyaba cada vez más, y sin crítica alguna, al Partido bolchevique que se integraba más y más en el aparato de Estado, la delegación del KAPD tuvo el valor de señalar la contradicción entre por un lado la clase obrera, y por otro el Partido y el Estado.
“ El Partido comunista Ruso (PCR) ha socavado la iniciativa de los trabajadores revolucionarios y la socavará aún más, ya que debe acomodarse al capital más que antes. A pesar de todas las medidas de precaución, ha empezado a cambiar de naturaleza ya que sigue siendo un partido de gobierno. De hecho ya no puede impedir que las bases económicas en la que se apoya como partido de gobierno, se encuentren cada vez más destruidas, por lo que las bases de su poder político se estrechan también más.
Lo que sucederá en Rusia y lo que le puede suceder al desarrollo revolucionario en el mundo entero, cuando el Partido ruso deje de ser un partido de gobierno, difícilmente puede ser previsto. Ya las cosas van en una dirección en que, si no estallan levantamientos revolucionarios en Europa que lo contrarresten, habrá que plantearse seriamente la siguiente pregunta: ¿No sería mejor abandonar el poder del Estado en Rusia en interés de la revolución proletaria, en lugar de aferrarse a él?.
El mismo PCR, que se encuentra hoy en esa situación crítica frente a su papel como comunista y frente a su papel como partido de gobierno, es también el partido dirigente de la IIIª Internacional. Aquí está el trágico dilema de esta cuestión. La IIIª Internacional ha quedado atrapada de tal forma que su aliento revolucionario se ha agotado. Bajo la influencia decisiva de Lenin, los camaradas rusos no pueden contrarrestar, en la IIIª Internacional, el peso de la política de retroceso del Estado ruso. En realidad se esfuerzan en poner en concordancia la política de la Internacional con esa pendiente regresiva (...). La IIIª Internacional es hoy, un instrumento de la política de los reformistas subordinados al Gobierno soviético.
Indudablemente Lenin, Bujarin, etc., son verdaderos revolucionarios de corazón, pero se han convertido, como todo el Comité central del Partido, en agentes de la autoridad del Estado y están inevitablemente sometidos a la ley del desarrollo de una politica necesariamente conservadora...” (Kommunistische Arbeiterzeitung, “La política de Moscú”, otoño de 1921, traducido por nosotros).
En el Congreso extraordinario del KAPD que tuvo lugar inmediatamente después – septiembre de 1921 – Goldstein decía lo siguiente: “¿Podrá el PCR conciliar esas dos contradicciones, de una manera u otra a largo plazo? Hoy el PCR tiene una doble naturaleza. Por un lado debe representar los intereses de Rusia como Estado ya que es, todavía, un partido de gobierno en Rusia. Por otro lado debe y quiere representar los intereses de la lucha de clases internacional”.
Los comunistas de izquierda alemanes tenían toda la razón al destacar el papel del Estado ruso en la degeneración oportunista de la Internacional comunista, y al explicar que era necesario defender los intereses de la revolución mundial contra los intereses del Estado ruso. Sin embargo, en realidad, como ya dijimos antes, la primera y principal razón del rumbo oportunista de la Internacional no estaba en el papel jugado por el Estado ruso, sino en el fracaso de la extensión de la revolución a los países occidentales y el consiguiente retroceso de la lucha de clases internacional. Así, mientras el KAPD tendía a culpar fundamentalmente al PCR por ese oportunismo, lo cierto es que la adaptación sin principios a las ilusiones socialdemócratas de las masas afectaba a todos los partidos obreros de la época. De hecho, bastante antes que los comunistas rusos, la dirección del KPD, que en ese momento desconfiaba de la política de la IC, fue la primera en imponer ese rumbo oportunista, tras la derrota de la insurrección de Berlín de enero 1919, excluyendo del partido a la Izquierda (precisamente lo que luego sería el KAPD).
En realidad, las debilidades del KAPD fueron sobre todo el producto de la desorientación provocada por la derrota y el reflujo subsiguiente del movimiento revolucionario, especialmente en Alemania. Privada de la autoridad de su dirección revolucionaria asesinada por la socialdemocracia en 1919, reaccionando con impaciencia frente a un retroceso de la revolución que tardó mucho tiempo en reconocer, partiendo de una
insuficiente asimilación de las tradiciones organizativas del movimiento obrero…, la Izquierda comunista alemana, una de las expresiones políticas mas claras y mas decididas de la oleada revolucionaria ascendente, fue incapaz (al contrario que la Izquierda comunista italiana) de hacer frente a la derrota de la revolución. Pero ¿qué factores agravaron estas debilidades del KAPD?.
Las debilidades del KAPD sobre la cuestión organizativa
Para analizar las razones de las debilidades en el KAPD sobre la cuestión organizativa, debemos volver atrás.
Hay que recordar que, a causa de la falsa idea sobre organización en el KPD, la Central de éste, dirigida por Paul Levi, expulsó –por sus posiciones sobre las cuestiones sindical y parlamentaria– a la mayoría del partido, en el congreso celebrado en octubre 1919. Tras su expulsión, esta mayoría fundó el KAPD en abril de 1920, tras las gigantescas luchas obreras que siguieron al “golpe de Kapp”. Esta escisión precipitada en los comunistas alemanes, provocaría un debilitamiento fatal para la clase obrera. Lo trágico es que esa corriente de izquierda expulsada del KPD “heredará” esa misma concepción errónea.
Pudimos ver una ilustración de esta debilidad cuando, unos meses más tarde, los delegados al IIº Congreso de la IC, Otto Rühle y P. Merges, se retiraron del congreso y “desertaron”. Un año más tarde y ante el ultimátum que les planteó el IIIer Congreso de la IC (integrarse en el partido resultante de la fusión entre el KPD y los Socialistas Independientes de Izquierda –el VKPD–, o ser expulsados), el KAPD mostró de nuevo sus flaquezas en la defensa de la organización, prefiriendo la exclusión. Esta expulsión provocó hostilidad y rencor en las filas del KAPD contra la IC.
Todo esto iba a debilitar la capacidad de las fuerzas recién nacidas de la Izquierda comunista para trabajar conjuntamente. La corriente holandesa y alemana de la Izquierda comunista no consiguió oponerse a la enorme presión del Partido bolchevique, y no pudo construir, junto a la Izquierda italiana agrupada en torno a Bordiga, una resistencia común en el seno de la IC contra su creciente oportunismo. Además, en ese mismo momento, el KAPD tendía a precipitarse tomando toda una serie de orientaciones imprudentes.
¿Cómo reaccionar frente al peligro de degeneración de la IC? ¿Huir o combatir?
“En lo sucesivo, la Rusia soviética ya no será un factor de la revolución mundial sino que se convertirá en un bastión de la contrarrevolución internacional.
El proletariado ruso ha perdido ya el control sobre el Estado.
Esto significa que el gobierno soviético no tiene más salida que convertirse en el defensor de los intereses de la burguesía internacional... El gobierno soviético sólo puede convertirse en un gobierno contra la clase obrera después de haber pasado abiertamente al campo de la burguesía. El gobierno soviético es el Partido comunista de Rusia. Por consiguiente, el PCR se ha convertido en enemigo de la clase obrera, pues al ser el gobierno soviético debe defender los intereses de la burguesía a expensas del proletariado. Esto no durará mucho tiempo y el PCR deberá sufrir una escisión.
No pasará mucho tiempo antes de que el gobierno soviético se vea forzado a mostrar su verdadera cara como Estado burgués nacional. La Rusia soviética ya no es un Estado proletario revolucionario o, para ser más precisos, la Rusia soviética ya no tiene la posibilidad de transformarse en un Estado proletario revolucionario.
Pues sólo la victoria del proletariado alemán mediante la conquista del poder político, habría podido evitar al proletariado ruso su destino actual, habría podido salvarle de la miseria y la represión de su propio gobierno soviético. Unicamente una revolución en Alemania y una revolución en Europa Occidental habría podido dar una salida favorable de los obreros rusos en la lucha de clases entre los obreros y los campesinos rusos.
El IIIer Congreso ha sometido la revolución proletaria mundial a los intereses de la revolución burguesa en un solo país. El órgano supremo de la Internacional proletaria la ha puesto al servicio de un Estado burgués. La autonomía de la Tercera internacional ha quedado pues suprimida y sometida a la dependencia directa de la burguesía.
La Tercera internacional está hoy perdida para la revolución proletaria mundial. Al igual que la Segunda internacional, la Tercera internacional está hoy en manos de la burguesía.
En consecuencia, la IIIª Internacional demostrará su utilidad cada vez que sea necesario defender el Estado burgués de Rusia. Pero fracasará siempre que sea necesario apoyar la revolución proletaria mundial. Sus actividades serán una cadena de traición continua de la revolución proletaria mundial.
La Tercera internacional está ya perdida para la revolución proletaria mundial.
Después de haber sido la vanguardia de la revolución proletaria mundial, la Tercera internacional se ha convertido en su enemigo mas acérrimo (...) A causa de una desastrosa confusión entre la dirección del Estado – cuyo original carácter proletario se ha transformado en los últimos años en realmente burgués – y la dirección de la Internacional proletaria en las manos de un mismo órgano; la IIIª Internacional ha fracasado en su tarea originaria. Enfrentada a la disyuntiva entre una política de Estado burgués y la revolución proletaria mundial, los comunistas rusos han escogido lo primero, y han puesto a la Tercera internacional a su servicio” (Kommunistische Arbeiterzeitung, “El gobierno soviético y la Tercera internacional a remolque de la burguesía internacional”, agosto de 1921, traducido por nosotros).
Y si el KAPD tenía razón en denunciar el creciente oportunismo de la IC ya que, precisamente, había sido capaz de detectar el peligro de estrangulamiento de la organización por los tentáculos del Estado ruso al punto de poder convertirse en su instrumento; cometió, no obstante, el error de considerar estos peligros como inexorables, como un proceso terminado e irreversible. Es cierto que la relación de fuerzas ya se había invertido en 1921, y que la oleada revolucionaria estaba ya en su reflujo, pero el KAPD manifestó una peligrosa impaciencia y una enorme subestimación de la necesidad de desarrollar una lucha perseverante y tenaz para defender la Internacional. Esas ideas de base del KAPD sobre la IC: “instrumento de la política de los reformistas subordinados al gobierno soviético”, “que situando al KOMINTERN ([5]) a su lado, lo han colocado en manos de la burguesía”, “la IIIª Internacional se ha perdido para la revolución proletaria mundial. Después de haber sido la vanguardia de la revolución proletaria, se ha convertido en su enemigo más acérrimo”,… resultaban, en aquellos momentos, exageradas por prematuras, e hicieron que en el KAPD arraigara el sentimiento de que la batalla por ganar la Internacional había que darla por perdida.
Que el KAPD pudiera presentir lo que los hechos posteriores confirmarían, no obsta para que critiquemos su errónea estimación del nivel de las tendencias oportunistas y su valoración equivocada de la fase de degeneración en la que se encontraba la IC. Errores que le llevaron a rechazar, sin reflexionar con profundidad, la necesidad y la posibilidad de desarrollar la lucha contra el oportunismo en el seno de la IC.
Podemos comprender la reacción de cólera y rencor que sintió el KAPD ante el ultimátum del IIIer Congreso mundial, pero esto no debe ocultarnos lo que resulta más importante: esos compañeros se retiraron precipitadamente de la batalla y no cumplieron su deber de defender la Internacional.
Una vez más resulta trágico constatar que errores o una insuficiente incomprensión de las cuestiones organizativas, tienen consecuencias desastrosas y debilitan la eficacia de posiciones políticas correctas en otros ámbitos. Esto pone igualmente de relieve hasta qué punto una correcta posición sobre la organización política, puede ser decisiva para la supervivencia de una organización.
Podemos ver otro ejemplo de estas debilidades en la actitud de la delegación del KAPD en el IIIer Congreso. Mientras la delegación del KAPD al IIº Congreso mundial había abandonado “sin luchar”, la delegación en el IIIer Congreso sí hizo escuchar su voz como minoría, llamando, a continuación, a celebrar un Congreso extraordinario del KAPD.
La delegación del KAPD se quejó de que el IIIer Congreso comenzaba poniendo trabas al desarrollo del debate, tergiversando sus posiciones, limitando el tiempo de uso de la palabra, cambiando los órdenes del día y seleccionando la participación en las discusiones (en su balance informó de cómo fue excluida de los debates del Comité ejecutivo de la Internacional que se reunió durante el congreso para debatir los estatutos del KAPD). Sin embargo, la delegación del KAPD renunció a tomar la palabra en las sesiones plenarias que debatieron los estatutos, ya que en su opinión “quería evitar ser un participante, a su pesar, en una comedia”, por lo que se retiró del debate protestando pero sin proponer alternativas.
En vez de comprender que la degeneración de una organización es un proceso en el que es indispensable desarrollar una larga lucha que debe evitar siempre la precipitación, es decir desarrollar una lucha a largo plazo como hizo la Izquierda italiana, el KAPD condenó altiva y precipitadamente a la Internacional en lugar de desarrollar la lucha en su seno. La delegación declaró al Comintern y al PCR “perdidos para el proletariado”. Es verdad que el peso agobiante del PCR tuvo un papel determinante en los errores del KAPD en las tareas que le hubieran permitido reagrupar a otras delegaciones para formar una fracción. Debido a esa actitud y, aunque hubo contactos ocasionales y esporádicos, no pudo encontrar ninguna línea de trabajo común con los delegados italianos que manifestaban una disposición a luchar contra el oportunismo creciente en la IC, como pudo verse por ejemplo en su denuncia de la cuestión parlamentaria.
La expulsión del KAPD de la IC supuso un debilitamiento de la posición de la Izquierda italiana en el IVº Congreso, en el que el Partido comunista de Italia, bajo la dirección de Bordiga, fue obligado a fusionarse con el Partido socialista italiano. Así, las Izquierdas comunistas “alemana” e “italiana” se encontraron siempre aisladas en su lucha contra el oportunismo en el seno de la IC e incapaces de desarrollar una lucha común. Pero la corriente reagrupada en torno a Bordiga sí comprendió la necesidad de librar un combate político tenaz por la organización política. Este hecho se ve, por ejemplo, en la actitud de Bordiga que decidió retirar su Manifiesto de ruptura con la IC en 1923, pues comprendía con profundidad la necesidad de seguir combatiendo en el seno de la IC y del Partido italiano.
La Conferencia extraordinaria del KAPD de septiembre de 1921 apenas abordó un estudio de la relación de fuerzas entre las clases a nivel mundial.
Es verdad que el Partido (como dijo Reichenbanch en la Conferencia) vivía “en un momento en el que factores externos, factores debidos al (peso del) capital, o la confusión y falta de claridad en la clase, frenan el impulso de la revolución hasta el punto de hacer creer que la revolución decae y que el partido de combate que es portador de la idea de la revolución verá reducidos sus efectivos. Sin embargo esto no entraña su desaparición”, pero el KAPD no extrajo las conclusiones necesarias sobre las tareas inmediatas de la organización.
La mayoría de la organización creía que la revolución era posible de manera inmediata. La simple voluntad parecía más fuerte e importante que una evaluación de la relación de fuerzas. Por ello una parte del KAPD se lanzó a la aventura de fundar la Internacional comunista obrera (KAI) en la primavera de 1922.
Esta incapacidad para comprender el reflujo de la lucha de clases tuvo, finalmente, un papel decisivo en la incapacidad del KAPD para sobrevivir como organización cuando las luchas entraron en un período de retroceso, cuando apareció la contrarrevolución imponiendo nuevas condiciones.
Las respuestas erróneas de Rusia: la incapacidad de los comunistas para sacar las lecciones correctas
Mientras que el KAPD, a pesar de sus limitaciones y errores, tuvo sin embargo el mérito de plantear crudamente el problema del conflicto creciente entre el Estado ruso y la clase obrera y la IC, aún cuando no pudiera aportar las respuestas adecuadas al problema suscitado; los comunistas en Rusia se encontraron de hecho con enormes dificultades para comprender la naturaleza misma del conflicto.
Habida cuenta de la creciente integración del partido en el aparato del Estado, apenas pudieron vislumbrar más que una visión muy limitada del problema. La actitud de Lenin que sintetizó muy claramente las lecciones del marxismo sobre la cuestión del Estado en su libro El Estado y la Revolución, y que al mismo tiempo formó parte de la dirección estatal tras Octubre de 1917, ponía al desnudo las contradicciones y dificultades crecientes.
Hoy en día, la propaganda burguesa se esfuerza en presentar a Lenin como el padre del capitalismo de Estado totalitario ruso. Pero la verdad es que Lenin, por su brillante intuición revolucionaria, fue, de todos los comunistas rusos de entonces, quién más lejos llegó en la comprensión de que el Estado transitorio que apareció tras la revolución de Octubre no representaba verdaderamente los intereses y la política del proletariado. Lenin concluyó que la clase obrera debía seguir luchando para imponer su política al Estado y que, por ello, debía tener derecho a defenderse del Estado.
En la XIª Conferencia del Partido en marzo de 1922, Lenin observó, con gran preocupación, que: “Un año ha transcurrido ya desde que el Estado está en nuestras manos, pero ¿actúa el Estado de acuerdo a lo que queremos? No, la máquina se escapa de las manos de quienes la conducen. Podría decirse que alguien guía la máquina, pero que ésta sigue una dirección contraria a la que le indica el conductor, pareciendo en cambio dirigida por una mano oculta” ([6]).
Lenin defendió esta preocupación sobre todo contra Trotski durante el debate que en 1921 hubo sobre los sindicatos. Y aunque aparentemente la discusión concernía al papel de los sindicatos en la dictadura del proletariado, lo que de verdad se discutía era si la clase obrera tenía o no derecho a desarrollar su propia política de clase para defenderse del Estado tradicional. Según Trotski y dado que el Estado era, por definición, un Estado obrero, la idea de que el proletariado pudiera defenderse contra ese Estado resultaba absurda. Por tanto, Trotski, al que al menos ha de otorgársele el mérito de defender la lógica de su posición hasta las últimas consecuencias, defendía abiertamente la militarización del trabajo. Por su parte Lenin, aunque aún no comprendía con total claridad que el Estado no era un Estado de los obreros (esta posición fue desarrollada y defendida por Bilan en los años 30) sí insistía, en cambio, en la necesidad de que los obreros se defendieran, por sí mismos, contra el Estado.
Aunque Lenin defendiera correctamente esta posición, lo cierto es que los comunistas rusos fueron incapaces de llegar a una verdadera clarificación sobre la cuestión. El mismo Lenin, como otros tantos comunistas de la época, seguía viendo en el enorme peso de la pequeña burguesía en Rusia, y no tanto en el Estado burocratizado, la principal fuente potencial de la contrarrevolución.
“En la actualidad, el enemigo no es el que solía serlo en el pasado. El enemigo no está tanto en los ejércitos blancos, sino en el macilento transcurrir cotidiano de la economía de un país dominado por pequeños campesinos y con la gran industria destruida. El enemigo es el elemento pequeño burgués, mientras el proletariado se ve fragmentado, diezmado, exhausto. Las “fuerzas” de la clase obrera no son ilimitadas (…) El aflujo de nuevas fuerzas obreras es débil, a menudo muy débil (…) Aún tendremos que asumir el inevitable descenso en el crecimiento de nuevas fuerzas de la clase obrera” ([7]).
El reflujo de la lucha de clases: oxígeno para el capitalismo de Estado
Tras las derrotas que a escala internacional había sufrido la clase obrera en 1920, empeoraron considerablemente las condiciones para la lucha de la clase obrera en Rusia. Cada vez más y más aislados, los obreros en Rusia debían enfrentarse a un Estado dirigido por el Partido bolchevique que imponía, como se vio en Cronstadt, la violencia contra los obreros de forma sistemática. El aplastamiento de la revuelta de Cronstadt reforzó aún más a los sectores del partido que propugnaban un fortalecimiento del Estado a expensas de la clase obrera. Esas fuerzas eran las mismas que trataban de encadenar la IC al Estado ruso.
El Estado ruso fue así asimilándose al papel que desempeñaban los demás Estados capitalistas.
Ya en la primavera de 1921 la burguesía alemana había entrado en contacto con Moscú para explorar, mediante negociaciones secretas, la posibilidad de rearmar el ejército alemán (tras la firma de la Paz de Versalles) y modernizar la industria armamentística rusa una vez acabada la guerra civil. La industria pesada alemana que se había modernizado durante la Iª Guerra mundial estaba deseosa de cooperar con Rusia. Los planes consistían en que la Albatrosswerke fabricara aviones, Blöhm y Voss submarinos, y que Krupp fabricara munición y fusiles, al mismo tiempo que el ejército alemán adiestrara a los oficiales del Ejercito rojo. A cambio, las tropas alemanas podrían hacer prácticas en territorio ruso.
A finales de 1921 cuando ve la luz el proyecto soviético de una conferencia general para establecer relaciones entre la Rusia soviética y el mundo capitalista (en la que debían participar Estados Unidos y todas las potencias europeas) esas negociaciones secretas entre Rusia y Alemania se encuentran ya muy avanzadas. Obviamente quien lleva esas negociaciones por parte rusa no es la IC, sino los dirigentes del aparato del Estado. En la Conferencia de Génova, Chicherin, dirigente de la delegación rusa, ofrece los vastos recursos inexplotados de Rusia, a cambio de que los capitales occidentales cooperen en su explotación y puesta en funcionamiento. Mientras se terminaba la Conferencia de Génova, Alemania y Rusia sellaban ya por su cuenta, en Rapallo, un acuerdo secreto, que como señala E.H. Carr suponía que “por primera vez en un asunto diplomático, la Rusia soviética y la Republica de Weimar se reconocían mutuamente” ([8]). Pero Rapallo fue mucho más que eso. A diferencia del tratado de Brest-Litovsk, firmado en el invierno de 1917-18, tras la ofensiva alemana contra Rusia, y con objeto de salvaguardar el bastión proletario del imperialismo germánico, tratado aceptado después de un gran debate abierto en el seno del Partido bolchevique, Rapallo no respondía a ese mismo principio. El tratado firmado en Rapallo por representantes del Estado ruso, no sólo contenía acuerdos secretos sino que tal acuerdo no fue ni siquiera mencionado en el IVº Congreso mundial de noviembre de 1922.
Las instrucciones de la IC al PC turco y persa “para que apoyaran el movimiento de liberación nacional en Turquía (y en Persia)”, condujeron, en realidad, a una situación en que las respectivas burguesías nacionales pudieron masacrar a su antojo a la clase obrera. Lo que prevalecía, ante todo, eran los intereses del Estado ruso de mantener buenas relaciones con esos Estados. La IC fue sometida, paso a paso, a los intereses de la política exterior rusa. Mientras que en 1919, en la época de fundación de la IC, la orientación global era la de destruir los Estados capitalistas, a partir de 1921 la orientación era estabilizar el Estado ruso. La revolución mundial que había fracasado en su extensión, había cedido suficiente espacio al Estado ruso, y éste reivindicaba su posición.
En la Conferencia común de “Partidos obreros” que se celebró en Berlín a principios de abril de 1922, y a la que la IC invitó a los partidos de la IIª Internacional y de la Internacional “Dos y media”, la delegación de la IC se preocupó, sobre todo, de obtener apoyos para el reconocimiento de la Rusia soviética, y establecer relaciones comerciales entre Rusia y Occidente que ayudaran a reconstruirla. Mientras en 1919 se denunciaba a la IIª Internacional como carnicero de la clase obrera, y en 1921 el IIº Congreso establecía las “21 condiciones” de admisión para así delimitarse y combatir contra la IIª Internacional…, ahora la delegación de la IC se sentaba en la misma mesa que los partidos de la IIª Internacional, en nombre del Estado ruso. Resulta ya evidente que el Estado ruso no estaba interesado en la extensión de la revolución mundial sino en su propio fortalecimiento. Y cuanto más se ponía la IC a remolque de ese Estado, más le volvía la espalda al internacionalismo.
El crecimiento canceroso del aparato de Estado en Rusia
Esa voluntad del Estado ruso por ser “reconocido” por los demás Estados, se acompañó de un fortalecimiento del aparato del Estado en la misma Rusia.
A medida que se aceleran la degeneración y la integración creciente del partido en el Estado, se acelera también la concentración del poder en un círculo cada vez más reducido y concentrado de “fuerzas dirigentes” y la dictadura creciente del Estado sobre la clase obrera como resultado de tenaces y sistemáticos esfuerzos de esas fuerzas por expandir y reforzar el aparato del Estado a costa de la vida misma de la clase obrera.
En abril de 1922, el XIº Congreso del Partido nombra secretario general a Stalin. Desde ese momento Stalin ocupa, simultáneamente, tres puestos importantes: la cabeza de la Comisaría del pueblo para la cuestión nacional, la de la Inspección obrera y campesina, y es, además, miembro del Politburó (Buró político). Como secretario general, Stalin puede rápidamente hacerse con las riendas del Partido, arreglándoselas para que el Politburó dependa totalmente de él. Ya con anterioridad, en marzo de 1921, en el Xº Congreso del Partido bolchevique se había hecho con el control de las “actividades de depuración” ([9]), y ya poco antes, algunos miembros del “grupo de Oposición obrera” habían pedido al Comité ejecutivo de la Internacional comunista que “denunciara la falta de autonomía e iniciativa de los obreros, así como el combate contra aquellos miembros que tienen opiniones divergentes. (...) Las fuerzas unidas del partido y de la burocracia sindical se aprovechan de su poder y de su posición, lo que abre una brecha en el principio de la democracia obrera” (citado por Rosmer, traducido por nosotros). Pero la presión ejercida por el PCR sobre el Comité ejecutivo hizo que éste desestimara la queja de la “Oposición obrera”.
En vez de que las secciones locales tuvieran la iniciativa de nombrar a los delegados del partido, y a medida que el partido se integra en el Estado, esa elección recae cada vez más en el partido, es decir en el Estado. En ese partido cada vez escasean más las decisiones y votaciones sobre una base territorial, pues el poder de decisión está, cada vez más, en manos del Secretario general y del Buró de organización dominado por Stalin. Todos los delegados del XIIº congreso del Partido (abril de 1923) fueron nombrados por la dirección.
Si resaltamos aquí el papel de Stalin no es porque queramos reducir el problema del Estado a su sola persona, limitando y subestimando entonces el peligro derivado de la existencia misma de ese Estado. Lo que nos interesa es destacar cómo ese Estado surgido tras la insurrección de Octubre de 1917, que iba absorbiendo al Partido bolchevique en sus estructuras, y que extendía sus tentáculos sobre la IC, se fue convirtiendo en el centro de la contrarrevolución. Como también es verdad que esa contrarrevolución no es una actividad anónima y pasiva, fruto de fuerzas desconocidas e invisibles, sino que toma cuerpo concretamente en el partido y en el aparato del Estado. Stalin, Secretario general, era una fuerza importante que manejaba los hilos del partido a diferentes niveles: en el Buró político y en las provincias; que debía su poder a todas las fuerzas que luchaban contra los restos revolucionarios dentro del partido.
En el seno del Partido bolchevique, este proceso de degeneración provocó resistencias y convulsiones que hemos analizado, más detalladamente, en la Revista Internacional nº 8 y 9.
A pesar de las confusiones que hemos citado anteriormente, Lenin se convirtió en uno de los oponentes más determinados al aparato del Estado. Tras sufrir un primer ataque cerebral en mayo de 1922 y un segundo el 9 de marzo de 1923, redactó un documento –conocido más tarde como su testamento– en el que pedía la sustitución de Stalin como Secretario general. Y aunque Lenin había trabajado con Stalin durante años, rompió con él y quiso implicarse en un combate político contra Stalin. Sin embargo, Lenin tendido en su cama, luchando contra su propia agonía, no pudo conseguir jamás que su ruptura y su declaración fueran publicadas en la prensa del Partido, que ya por entonces estaba férreamente controlada por el Secretario general, es decir por el mismísimo Stalin.
En esos mismos momentos, y no por casualidad, Kamenev, Zinoviev y Stalin, defendían la típica concepción burguesa sobre la necesidad de encontrar un “sucesor” a Lenin. Según ellos la nueva dirección debía estar constituida por el triunvirato que ellos mismos formaban. Ni que decir tiene que en un organismo colectivo proletario jamás se plantea esa cuestión de los “sucesores”. Con ese trasfondo de la sórdida lucha de ese triunvirato por hacerse con el poder en el partido, apareció en el seno de éste un grupo de oposición a esa tendencia que publicó la “Plataforma de los 46” en el verano de 1923, criticando el estrangulamiento de la vida proletaria en un partido que, por vez primera desde Octubre de 1917 se había negado a hacer un llamamiento a favor de la revolución mundial con ocasión del 1º de Mayo de 1922. En el verano de 1923 un cierto número de huelgas estallaron en Rusia, particularmente en Moscú.
En el momento en que el Estado reforzó su posición en Rusia y hizo todo lo posible para ser reconocido por los otros Estados capitalistas, el proceso de degeneración de la IC, tras el giro oportunista del IIIer Congreso, se aceleró bajo esa presión del Estado ruso.
El 4º Congreso mundial: la sumisión al Estado ruso
En diciembre de 1921, el Comité ejecutivo de la IC adoptó la política del “Frente único”, presentándola para su aprobación al IVº Congreso de la IC (noviembre de 1922). Con ella, la IC tiró por los suelos los principios de sus Iº y IIº Congresos, en los que tanto se había insistido en la necesidad de una decantación, lo más neta posible, en su combate contra la socialdemocracia.
Para justificar esta política, la IC explicaba que en la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado “las grandes masas proletarias han perdido su fe en la capacidad de conseguir el poder en un futuro previsible. Están orientadas hacia una política defensiva (...), por tanto la conquista del poder, como tarea inmediata, no está al orden del dia” ([10]). Por ello, según la IC, era necesario unirse a los obreros que aún estaban bajo la influencia de la socialdemocracia: “La consigna del IIIer Congreso: “ir a las masas”, es hoy más válida que nunca (…) La táctica del frente único ofrece la posibilidad de que los comunistas luchen junto a todos los trabajadores pertenecientes a otros partidos o grupos (…) En determinadas circunstancias, los comunistas deben estar preparados para trabajar con partidos obreros no comunistas y con otras organizaciones obreras para poder formar un gobierno de los trabajadores” (“Tésis sobre la táctica de la IC”, IVº Congreso).
El Partido comunista alemán (KPD) fue el primero que apostó por esta táctica, como veremos en un próximo artículo de esta serie.
En la IC, este nuevo paso oportunista que empujaba a los obreros en los brazos de la Socialdemocracia encontró una firme resistencia por parte de la Izquierda italiana. Ya en Marzo de 1922, una vez adoptadas las tesis sobre el “frente único” Bordiga escribía en Il Comunista: “Respecto al gobierno obrero, preguntamos: ¿por qué queremos aliarnos con los socialdemócratas? ¿para hacer lo único que ellos saben, pueden y quieren hacer, o para pedirles que hagan lo que no saben, no pueden, ni quieren hacer? ¿es que se quiere que les digamos a los socialdemócratas que estamos dispuestos a colaborar con ellos incluso en el Parlamento o en ese gobierno que han bautizado como “obrero”? En ese caso, es decir si se nos pide que elaboremos, en nombre del Partido comunista, un proyecto de gobierno obrero en el que deben participar comunistas y socialistas, y presentar este gobierno a las masas como un “gobierno antiburgués”, nosotros respondemos asumiendo plenamente la responsabilidad de nuestra respuesta, que tal actitud se opone a todos los principios fundamentales del comunismo. Aceptar esa fórmula política significaría, en efecto, simplemente pisotear nuestra bandera, sobre la que está escrito: no puede existir gobierno proletario que no se haya basado en una victoria revolucionaria del proletariado” ([11]).
En el IVº Congreso mundial, el PC de Italia defendió que “el Partido comunista no aceptará, por tanto, formar parte de organismos comunes con diferentes organizaciones políticas (...) (el Partido) evitará igualmente aparecer como copartícipe de declaraciones comunes con otros partidos políticos, siempre que estas declaraciones contradigan en parte su programa y sean presentadas al proletariado como el resultado de negociaciones para encontrar una línea común de acción. (...) Hablar de Gobierno obrero (...) significa negar, en la práctica, el programa político comunista, es decir la necesidad de preparar a las masas en la lucha por la dictadura” ([12]).
Pero tras la expulsión del KAPD de la IC en el otoño de 1921, silenciada ya la voz más crítica contra la degeneración de la IC, una vez más, la Izquierda Italiana tuvo que defender en solitario sus posiciones de Izquierda comunista. En ese mismo momento, aparecía un nuevo factor agravante: en octubre de 1922, las tropas de Mussolini tomaron el poder en Italia, lo que dificultó enormemente las condiciones de la acción de los revolucionarios. El Partido italiano en torno a Bordiga tuvo que tomar posición ante el ascenso del fascismo. “Absorbida” por esta cuestión, la Izquierda italiana difícilmente podía tomar posición sobre la degeneración en curso de la IC y del Partido bolchevique.
Al mismo tiempo el IVº Congreso ponía las bases para la sumisión futura de la IC a los intereses del Estado ruso. Amalgamando los intereses del Estado ruso con los de la IC, el presidente de ésta, Zinoviev, afirmaba a propósito de la estabilización del capitalismo y el fin de los ataques contra Rusia: “podemos afirmar, ya ahora, sin ningún tipo de exageración, que la Internacional comunista ha sobrevivido a sus momentos más difíciles y que se ha consolidado, hasta tal punto, que ya no teme los ataques de la reacción mundial” (citado en La Revolución bolchevique de E.H. Carr).
Y, puesto que la perspectiva de la conquista del poder no era inmediatamente factible, el IVº Congreso mundial plantea como orientación no sólo la táctica del frente único, sino la exigencia de que la clase obrera se concentre en apoyar y defender a Rusia. La resolución sobre la revolución rusa pone de relieve hasta qué punto el enfoque de los análisis de la IC eran las necesidades del Estado ruso y no las de la clase obrera internacional, por lo que la construcción de Rusia pasaba a ocupar el primer plano: “El IVº Congreso mundial de la Internacional comunista expresa su más profunda gratitud y más alta admiración al pueblo trabajador de la Rusia de los soviets (...) pueblo que ha sido capaz de defender, hasta hoy en día, las conquistas de la revolución contra todos los enemigos del interior y del exterior defendiendo las conquistas de la revolución (...) El IVº Congreso mundial constata, con enorme satisfacción, que el primer estado obrero del mundo (…) ha demostrado sobradamente su fuerza y capacidad de desarrollo. El Estado soviético ha sido capaz de salir fortalecido de los horrores de la guerra civil. El IVº Congreso mundial constata con satisfacción que la política de la Rusia de los soviets ha asegurado y reforzado la condición más importante para la instauración y el desarrollo de la sociedad comunista: el régimen de los soviets, es decir la dictadura del proletariado. Porque sólo esa dictadura (…) puede garantizar la desaparición del capitalismo y abre la vía a la consecución del comunismo.
¡Fuera las manos de la Rusia de los soviets! ¡Reconocimiento de la Rusia soviética! Cada fortalecimiento de la Rusia soviética equivale a un debilitamiento de la burguesía mundial” (“Resolución sobre la revolución rusa”, IVº Congreso de la IC).
El grado de control de la IC por parte del Estado ruso, seis meses después de Rapallo, quedó igualmente en evidencia cuando, con el telón de fondo de un incremento de las tensiones imperialistas, se consideró la posibilidad de que Rusia estableciera un bloque militar con otro Estado capitalista. Por mucho que la IC presentara tal alianza destinada a la destrucción de un régimen burgués, lo cierto es que estaba concebida al servicio del Estado ruso: “Afirmo que ya somos bastante fuertes para concluir una alianza con una burguesía con objeto de que ese Estado burgués nos sirva para derrocar a otra burguesía (...) Si estableciéramos una alianza militar con otro Estado burgués, sería deber de los camaradas de todos los países, contribuir a la victoria de los dos aliados” ([13]).
Pocos meses más tarde la IC y el KPD alemán plantearon la perspectiva de una alianza entre la “oprimida nación alemana” y Rusia. En la confrontación entre Alemania y los países vencedores de la Iª Guerra mundial, la IC y el Estado ruso tomaron posición a favor de Alemania, presentándola como una víctima de los intereses imperialistas franceses.
En enero de 1922 en el “Ier Congreso de los trabajadores de Extremo Oriente”, la IC ya había definido como orientación central la necesidad de una cooperación entre los comunistas y los “revolucionarios no comunistas”. Y el IVº Congreso mundial insistió en sus tesis sobre la táctica en “el apoyo, al máximo de nuestras posibilidades, a los movimientos nacionalistas revolucionarios que se orienten contra el imperialismo”, al mismo tiempo que rechazaba enérgicamente “la resistencia de los comunistas de las colonias a integrarse en la lucha contra la opresión imperialista, con el pretexto de una supuesta “defensa” de los intereses autónomos del proletariado, que supone el peor tipo de oportunismo, y que únicamente puede revertir en el desprestigio de la revolución proletaria en Oriente” (“Orientaciones generales sobre la cuestión de Oriente”).
De esa manera, la IC, a lo único que contribuía era a un mayor debilitamiento y desorientación de la clase obrera.
Una vez alcanzado ya el punto culminante de la oleada revolucionaria en 1919, e iniciándose ya el reflujo que siguió al fracaso de la extensión internacional de la revolución, y una vez que el Estado ruso consiguió reforzar su posición y someter la Internacional comunista a sus intereses, la burguesía mundial se sintió lo suficientemente fuerte, a escala internacional, como para planear un golpe definitivo a los sectores de la clase obrera que seguían mostrándose más combativos, o sea, el proletariado en Alemania. Examinaremos, pues, los acontecimientos de 1923 en Alemania en un próximo artículo.
DV
[1] Revista internacional, nº 95, 1998.
[2] Ver artículo en esta misma revista sobre el programa del KAPD.
[3] En La Revolución bolchevique de E. H. Carr, capítulo sobre el repliegue de la IC.
[4] Ver nuestros artículos de la Revista internacional nº 12 y 13, nuestro folleto sobre la Revolución rusa y nuestro libro sobre la Izquierda holandesa).
[5] Comintern es la abreviatura de la Internacional comunista o Tercera internacional.
[6] Lenin en la XIª Conferencia del Partido, 1922, traducido por nosotros.
[7] Nuevos tiempos, viejos errores con formas nuevas, Lenin, agosto de 1921.
[8] En La Revolución bolchevique de E.H. Carr.
[9] Aún cuando el número de miembros del Partido bolchevique aumentó en 1920-21 hasta alcanzar los 600 mil, casi 150 mil de ellos fueron expulsados. Obviamente no se expulsó únicamente a arribistas, sino también a muchos obreros. La “comisión de depuraciones”, dirigida por Stalin, era uno de los organismos más poderosos de Rusia.
[10] Intervención de Radek citada por E.H. Carr en La revolución bolchevique.
[11] Il Comunista, 26 de marzo de 1922, “La defensa de la continuidad del programa comunista”, Ediciones Programa comunista.
[12] “Tesis sobre la táctica de la Internacional comunista”, presentadas por el PC de Italia al IVº Congreso mundial, 22 de noviembre de 1922, Ediciones Programme.
[13] Intervención de Bujarin en el IVo Congreso, citado por E.H. Carr en La revolución bolchevique.
Geografía:
- Alemania [20]
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Sobre organización (II) - ¿Nos habremos vuelto « leninistas »?
- 4142 reads
En la primera parte de este artículo, contestábamos a la acusación de que nos habríamos vuelto “leninistas” y que habríamos cambiado de posición sobre la cuestión de la organización. Demostrábamos que el “leninismo” no sólo se opone a nuestros principios y posiciones políticas, sino que además tiene como objetivo la destrucción de la unidad histórica del movimiento obrero. El “leninismo” niega, en particular, la lucha de las izquierdas marxistas primero dentro y después fuera de la Segunda y Tercera Internacionales, oponiendo Lenin a Rosa Luxemburg, Pannekoek, etc. El “leninismo” es la negación del militante comunista Lenin. Es la expresión de la contrarrevolución estalinista de los años 1920.
Afirmábamos también que siempre nos hemos reivindicado del combate de Lenin por la construcción del partido contra la oposición del economicismo y de los mencheviques. Recordábamos, además, que mantenemos nuestro rechazo a sus errores sobre la cuestión de la organización, en especial sobre el carácter jerárquico y “militar” de la organización, así como, en el plano teórico, sobre la cuestión de la conciencia de clase que se habría de llevar al proletariado desde afuera, sin por ello dejar de situar estos errores en su marco histórico para poder comprender su dimensión y significado verdaderos.
¿Cuál es la posición de la CCI sobre ¿Qué hacer? y sobre Un paso hacia adelante, dos pasos atrás. ¿Por qué afirmamos que estas dos obras de Lenin representan experiencias teóricas, políticas y organizativas insustituibles? Nuestras criticas sobre puntos que no tienen nada de secundario – en particular sobre la cuestión de la conciencia tal y como la desarrolla en ¿Qué hacer? – ¿pondrían en entredicho nuestro acuerdo fundamental con Lenin?
La posición de la CCI sobre «¿Qué hacer?»
“Resultaría falso y caricaturesco oponer el ¿Qué hacer? sustitucionista de Lenin a una visión sana y clara de Rosa Luxemburg y de Trotski (señalemos que éste será, en los años 20, un ardoroso defensor de la militarización del trabajo y de la todopoderosa dictadura del partido…).” ([1]). Como se puede ver, nuestra posición sobre ¿Qué hacer? lo primero que hace es basarse en nuestro método de comprensión de la historia del movimiento obrero. Este método se apoya en la unidad y la continuidad de este movimiento tal y como lo hemos presentado en la primera parte de este artículo. No es algo nuevo y ya estaba presente cuando la fundación de la CCI.
¿Qué hacer? (1902) consta de dos grandes partes. La primera se dedica a la cuestión de la conciencia de clase y del papel de los revolucionarios. La segunda se dedica directamente a las cuestiones de organización. El conjunto representa una crítica implacable de los “economicistas” que sólo consideran posible un desarrollo de la conciencia en el seno de la clase obrera a partir de sus luchas inmediatas. Tienden, así, a subestimar y a negar cualquier papel político activo de las organizaciones revolucionarias, cuya tarea se limitaría a “ayudar” en las luchas económicas. Como consecuencia natural de esta subestimación del papel de los revolucionarios, el economicismo se opone a la constitución de una organización centralizada y unida capaz de intervenir a gran escala y con una sola voz sobre todas las cuestiones, tanto económicas como políticas.
El texto de Lenin, Un paso hacia adelante, dos pasos atrás (1903), que es un complemento a ¿Qué hacer? en el plano histórico, da cuenta de la ruptura entre los bolcheviques y los mencheviques en el IIº congreso del POSDR que acaba de verificarse.
La principal debilidad – ya lo hemos dicho – de ¿Qué hacer? se encuentra en la cuestión de la conciencia de clase. ¿Cuál es la posición de los demás revolucionarios sobre esta cuestión? Hasta el II° congreso, sólo el “economicista” Martínov se opone. Es sólo después del congreso cuando Plejánov y Trotski critican la concepción errónea de Lenin sobre la conciencia aportada del exterior a la clase obrera. Son los únicos en rechazar explícitamente la posición de Kautsky retomada por Lenin según la cual “el socialismo y la lucha de clases surgen paralelamente y no se engendran mutuamente (y que) los portadores de la ciencia no es el proletariado, sino los intelectuales burgueses” ([2]).
La respuesta de Trotski sobre esta cuestión de la conciencia resulta bastante justa, aunque también quede muy limitada. No olvidemos que estamos en 1903 y Trotski escribió su respuesta, Nuestras tareas políticas, en 1904. El debate sobre la huelga de masas apenas ha empezado en Alemania y se va a desarrollar verdaderamente a raíz de la experiencia de 1905 en Rusia. Trotski rechaza claramente la posición de Kautsky y señala el peligro del sustitucionismo que conlleva. Sin embargo, aún siendo muy virulento en contra de Lenin sobre las cuestiones de organización, no se separa por completo sobre este aspecto particular. Comprende y explica las razones de esa posición:
“Cuando Lenin retomó de Kautsky la idea absurda de la relación entre el elemento “espontáneo” y el elemento “consciente” en el movimiento revolucionario del proletariado, lo único que hacía era definir a grandes rasgos las tareas de su época” ([3]).
Además de la clemencia de Trotski en esto, hay que señalar que ninguno de los nuevos oponentes a Lenin se levantó en contra de la posición de Kautsky sobre la conciencia antes del 2° Congreso del POSDR cuando estaban unidos en la lucha contra el economicismo. En el congreso, Martov, líder de los mencheviques, retoma exactamente la misma posición que Kautsky y Lenin: “Somos la expresión consciente de un proceso inconsciente” ([4]). Después del congreso, esta cuestión parece tan poco importante que los mencheviques siguen negando toda divergencia programática y atribuyen la división a las “elucubraciones” de Lenin sobre la organización: “Con mi débil inteligencia, no soy capaz de comprender lo que puede ser “el oportunismo sobre los problemas de organización”, planteado en el terreno como algo autónomo, fuera de un vínculo orgánico con las ideas programáticas y tácticas” ([5]).
La crítica de Plejánov, si bien es justa, es bastante general y se contenta con restablecer la posición marxista sobre la cuestión. La principal argumentación consiste en decir que no es verdad que “los intelectuales [han] “elaborado” sus propias teorías socialistas “de manera completamente independiente del crecimiento espontáneo del movimiento obrero” – esto jamás ha ocurrido y no podía ocurrir” ([6]).
Antes del congreso y en su transcurso, cuando aun sigue de acuerdo con Lenin, Plejánov se limita a nivel teórico a la cuestión de la conciencia. No aborda los debates del II° Congreso. No responde a la cuestión central: ¿qué partido y qué papel para este partido? Sólo Lenin da una respuesta.
La cuestión central de « ¿Qué hacer? »: elevar la conciencia
Lenin tiene una preocupación central en su polémica contra el economicismo en el plano teórico: la cuestión de la conciencia de clase y su desarrollo en el seno de la clase obrera. Se sabe que Lenin abandonaría rápidamente la posición de Kautsky. Particularmente con la experiencia de la huelga de masas rusa de 1905 y la aparición de los primeros soviets. En enero del 1917, es decir antes del principio de la revolución en Rusia, en medio de los estragos de la guerra imperialista, Lenin vuelve a la huelga de masas de 1905. Pasajes enteros sobre “el enmarañamiento de las huelgas económicas y las huelgas políticas” pueden parecer escritos por Rosa Luxemburg o Trotski ([7]). Y dan una idea del rechazo por parte de Lenin de su error inicial en gran parte provocado por sus “torceduras de timón” ([8]).
“La verdadera educación de las masas jamás puede separarse de una lucha política independiente, y sobre todo de la lucha revolucionaria de las masas mismas. Sólo la acción educa a la clase explotada, sólo ella le da la medida de sus fuerzas, amplía su horizonte, desarrolla sus capacidades, ilumina su inteligencia y templa su voluntad” ([9]).
Lejos estamos de lo que dice Kautsky.
Pero ya en ¿Qué hacer? lo que se dice sobre la conciencia resulta contradictorio. Junto a la posición errónea, Lenin afirma por ejemplo: “Esto nos demuestra que el “elemento espontáneo” no es sino, en el fondo, la forma embrionaria de lo consciente” ([10]).
Estas contradicciones son la manifestación de que Lenin, como el resto del movimiento obrero en 1902, no tiene una posición muy precisa ni muy clara sobre la cuestión de la conciencia de clase ([11]). Las contradicciones de ¿Qué hacer? y las tomas de posición ulteriores demuestran que no está particularmente atado a la posición de Kautsky. Además, sólo hay tres pasajes bien delimitados en ¿Qué hacer? en los cuales escribe que “la conciencia ha de ser llevada desde el exterior”. Y de los tres, hay uno que no tiene nada que ver con lo que dice Kautsky.
Rechazando que fuera posible “desarrollar la conciencia política de clase de los obreros, por decirlo así, desde el interior de su lucha económica, es decir partiendo únicamente (o al menos, principalmente) de esta lucha, basándose únicamente (o al menos principalmente) en esta lucha ... (Lenin contesta que) ...la conciencia política de clase sólo se puede aportar al obrero del exterior, es decir del exterior de la lucha económica, del exterior de la esfera de las relaciones entre obreros y patronos” ([12]). La fórmula es confusa, pero la idea es justa. Y no corresponde a lo que defiende en los otros dos usos del término “exterior” cuando habla de la conciencia. Su pensamiento resulta aun más preciso en otro pasaje: “La lucha política de la socialdemocracia resulta mucho más amplia y compleja que la lucha económica de los obreros contra la patronal y el gobierno” ([13]).
Lenin rechaza muy claramente la posición desarrollada por los economicistas sobre la conciencia de clase en tanto que producto inmediato, directo, mecánico y exclusivo de las luchas económicas.
Nosotros estamos del lado de ¿Qué hacer? en el combate contra el economicismo. También estamos de acuerdo con los argumentos críticos usados contra el economicismo y decimos que aun hoy siguen siendo de actualidad en cuanto a su contenido teórico y político.
“La idea según la cual la conciencia de clase no surge de manera mecánica de las luchas económicas es completamente correcta. Pero el error de Lenin consiste en creer que no se puede desarrollar la conciencia de clase a partir de las luchas económicas y que ésta ha de ser introducida desde el exterior por un partido” ([14]).
¿Es ésa una nueva apreciación de la CCI? Son citas de ¿Qué hacer? que hacíamos nuestras, en 1989, en un articulo de polémica ([15]) con el BIPR, insistiendo ya entonces sobre lo que decimos hoy: “La conciencia socialista de las masas obreras es la única base que pueda garantizarnos el triunfo (...). El partido siempre ha de tener la posibilidad de revelar a la clase obrera el antagonismo hostil entre sus intereses y los de la burguesía. (La conciencia de clase a la que ha llegado el partido) ha de ser propalada en el seno de las masas obreras con un celo creciente. (...) hay que esforzarse al máximo por elevar el nivel de conciencia de los obreros en general. (La tarea del partido consiste en) sacar provecho de los destellos de conciencia política que la lucha económica ha hecho penetrar en la mente de los obreros para elevar a éstos al nivel de la conciencia socialdemócrata” ([16]).
Para los detractores de Lenin, las ideas de ¿Qué hacer? anuncian el estalinismo. Así pues, un vínculo uniría a Lenin y a Stalin incluso sobre la cuestión de organización ([17]). Ya hemos denunciado semejante patraña en la primera parte de este artículo a nivel histórico. Y también lo rechazamos en el ámbito político, incluidas las cuestiones de la conciencia de clase y de la organización política.
Hay una unidad y una continuidad entre ¿Qué hacer? y la Revolución rusa, pero ninguna en absoluto con la contrarrevolución estalinista. Esa unidad y continuidad existen con todo el proceso revolucionario que enlaza las huelgas de masas de 1905 con las de 1917, que va de febrero de 1917 hasta la insurrección de octubre de 1917. Para nosotros, ¿Qué hacer? anuncia las Tesis de abril en 1917: “Las masas engañadas por la burguesía son de buena fe. Resulta importante informarlas con cuidado, perseverancia, con paciencia sobre su error, enseñarles el vínculo indisoluble entre el capital y la guerra imperialista (...). Explicar a las masas que los soviets representan la única forma posible de gobierno obrero” ([18]). Para nosotros, ¿Qué hacer? anuncia la insurrección de octubre y el poder de los soviets.
Nuestros actuales detractores “antileninistas” dejan en silencio la preocupación central de ¿Qué hacer? sobre la conciencia, y de esta manera toman a cuenta propia uno de los elementos del método estalinista que hemos denunciado el la primera parte de este articulo. De la misma manera como Stalin hacía desaparecer de las fotos a los viejos militantes bolcheviques, hacen desaparecer lo esencial de lo que dijo Lenin y nos acusan con habernos vuelto “leninistas”, es decir estalinistas.
Para los que alaban a Lenin sin crítica, como la corriente bordiguista, nosotros seríamos idealistas incorregibles con nuestra insistencia sobre el papel y la importancia de “la conciencia de clase en la clase obrera” en la lucha histórica y revolucionaria del proletariado. Para quien se esfuerza en leer lo que escribió Lenin y para quien quiere sumergirse en el proceso real de discusiones y confrontaciones políticas de aquellos tiempos, ambas acusaciones resultan falsas.
La distinción en « ¿Qué hacer? » entre organización política y organización unitaria
En el plano político y organizativo, hay más aportaciones fundamentales en ¿Qué hacer?. Se trata particularmente de la distinción clara y precisa hecha por Lenin entre las organizaciones con las que se dota la clase obrera en sus luchas cotidianas, las organizaciones unitarias, y las organizaciones políticas. Veamos primero lo adquirido a nivel político.
“Estos círculos, asociaciones profesionales de los obreros y organizaciones resultan necesarias en todas partes; han de ser lo más numerosos posible y sus funciones lo más variadas posible; Pero resulta absurdo y nocivo confundirlos con la organización de los revolucionarios, borrar la demarcación que entre ellos existe (...) La organización de un partido socialdemócrata revolucionario ha de ser necesariamente de otro tipo que la organización de los obreros para la lucha económica” ([19]).
Esta distinción no es un descubrimiento para el movimiento obrero. La socialdemocracia internacional, particularmente la alemana, tenía clara esta cuestión. Pero ¿Qué hacer?, en su lucha contra la variante rusa del oportunismo en aquella época, el economicismo, y teniendo en cuenta las condiciones particulares, concretas, de la lucha de clases en la Rusia zarista, va más allá y avanza una idea nueva. “La organización de los revolucionarios ha de englobar ante todo y principalmente a hombres cuya profesión es la acción revolucionaria. Ante esta característica común a los miembros de una organización así, cualquier distinción entre obreros e intelectuales, y menos todavía entre las diferentes profesiones de unos y otros, ha de desaparecer. Necesariamente esta organización no debe ser muy extensa, y ha de ser lo más clandestina posible” ([20]).
Examinemos esto. Resultaría erróneo ver en este pasaje consideraciones tan sólo relacionadas con las condiciones históricas en las que los revolucionarios rusos debían actuar, particularmente las condiciones de ilegalidad, de clandestinidad y de represión. Lenin avanza tres puntos que tienen un valor universal e histórico. Y cuya validez no ha dejado de ir confirmándose hasta hoy. Primero, que el militantismo comunista es un acto voluntario y serio (utiliza la palabra “profesional” que también utilizan los mencheviques en los debates del congreso) que compromete al militante y determina su vida. Siempre hemos estado de acuerdo con ese concepto del compromiso militante que combate y niega toda visión o actitud diletante.
Segundo, Lenin defiende una visión de las relaciones entre militantes comunistas que supera la división obrero/intelectual ([21]), dirigente/dirigido diríamos hoy, una visión que supera toda idea jerárquica o de superioridad individual, en una comunidad de lucha en el seno del partido, en el seno de la organización revolucionaria. Y se opone a cualquier división en oficios o corporaciones entre los militantes. Rechaza de antemano las células de empresa que sí se organizarán, en cambio, con la bolchevización en nombre del leninismo ([22]).
Y, último punto, Lenin define una organización que “no debe ser muy extensa”. Es el primero en percibir que el período de los partidos obreros de masas está acabándose ([23]). Seguramente las condiciones de Rusia favorecían esa clarividencia. Pero son las nuevas condiciones de vida y de lucha del proletariado, que se manifiestan particularmente con la “huelga de masas”, las que determinan también las nuevas condiciones de la actividad de los revolucionarios, muy en particular el carácter “menos extenso”, minoritario, de las organizaciones revolucionarias en el período de decadencia del capitalismo que se está abriendo paso a principios de siglo.
“Pero sería (...) “seguidismo” pensar que bajo el capitalismo casi toda la clase o la clase entera pueda encontrarse un día en condiciones de elevarse hasta el punto de adquirir el grado de conciencia y de actividad de su destacamento de vanguardia, de su Partido socialdemócrata” ([24]).
Si bien en esa misma época, Rosa Luxemburg, Pannekoek o Trotski son entre los primeros que sacan las lecciones de la aparición de las huelgas de masas y de los consejos obreros, siguen prisioneros de una visión de los partidos como organizaciones políticas de masas. Rosa Luxemburg critica a Lenin desde el punto de vista de un partido de masas ([25]). Hasta el punto en que ella también acaba desbarrando como cuando escribe que “en verdad, la socialdemocracia no está vinculada a la organización de la clase obrera, es el movimiento propio de la clase obrera” ([26]). Víctima ella también de la “torcedura de timón” en la polémica, víctima de su adhesión a los mencheviques en lo que está en juego durante el II° congreso del POSDR, se desliza inoportunamente a su vez hacia el terreno de los mencheviques y de los economistas, anegando la organización de los revolucionarios en la clase ([27]). Pero conseguirá volver más tarde – y con qué ímpetu – a una posición más clara. Sin embargo, sobre la distinción entre organización del conjunto de la clase y organización de los revolucionarios, las fórmulas de Lenin siguen siendo las más claras. Son las que más lejos van.
¿Quién es miembro del partido?
¿Qué hacer? y Un paso hacia adelante, dos pasos atrás son pues otros tantos pasos políticos esenciales en la historia del movimiento obrero. Estas dos obras fueron experiencias políticas “prácticas” a nivel organizativo. Al igual que Lenin, la CCI siempre ha considerado la cuestión de organización como una cuestión política plena. La organización política de la clase se diferencia de su organización unitaria, y esto tiene implicaciones prácticas. Entre ellas, la definición estricta de la adhesión y de la pertenencia al partido, es decir la definición del militante, de sus tareas, de sus obligaciones, de sus derechos, o sea de sus relaciones con la organización, resulta esencial. Bien se conoce la batalla del II° Congreso del POSDR en torno al artículo primero de los estatutos: es el primer enfrentamiento, en el mismo seno del congreso, entre bolcheviques y mencheviques. La diferencia entre las fórmulas propuestas por Lenin y Martov puede parecer completamente insignificante. Para Lenin, “es miembro del Partido aquél que reconoce el programa y defiende el Partido tanto con medios materiales como con su participación personal en una de las organizaciones del Partido.” Para Mártov, “se considera como perteneciente al Partido obrero socialdemócrata de Rusia, aquél que, reconociendo su programa, obra activamente para poner en aplicación sus tareas bajo el control y la dirección de los organismos del Partido”.
La divergencia se concentra en el reconocimiento de la calidad de miembro ya sea únicamente a los militantes que pertenecen al Partido y que éste reconoce como tales - la posición de Lenin –, ya sea a aquellos militantes que no pertenecen formalmente al Partido, pero que en tal o cual momento, en tal o cual actividad, dan su apoyo al Partido, o se declaran ellos mismos socialdemócratas. Así pues, la posición de Mártov y de los mencheviques resulta mucho más amplia, más “flexible”, menos restrictiva y menos precisa que la de Lenin.
Detrás de esta diferencia, se esconde una cuestión de fondo que rápidamente apareció durante el congreso y que las organizaciones revolucionarias siguen planteándose hoy: ¿quién es miembro del partido, y, aún más difícil de definir, quién no lo es? Para Mártov, resulta claro: “Cuanto más se generalice la apelación de miembro del partido, mejor. Hemos de alegrarnos si cada huelguista, cada manifestante, al hacerse responsable de sus actos, puede declararse miembro del Partido” ([28]).
La posición de Mártov tiende a diluir, a disolver la organización de los revolucionarios, el partido, en la clase. Se une al economicismo que anteriormente combatía junto a Lenin. La argumentación con la que defiende su propuesta de Estatutos equivale a liquidar la idea misma de partido de vanguardia, unido, centralizado y disciplinado en torno a un Programa político bien definido, bien preciso y con una voluntad de acción militante y colectiva aún más definida, precisa, rigurosa. También abre la puerta a políticas oportunistas de “reclutamiento” sin principios de militantes que hipotecan el desarrollo del partido a largo plazo en beneficio de resultados inmediatos. Quien tiene razón es Lenin: “Al contrario, cuanto más fuertes sean nuestras organizaciones del Partido que engloben a verdaderos socialdemócratas, menos vacilación e instabilidad tendremos en el seno del Partido, y más amplia, más variada, más rica y fecunda será la influencia del Partido sobre los elementos de la masa obrera que lo rodean y a los que dirige. Efectivamente, no se puede confundir el Partido, vanguardia de la clase obrera, con el conjunto de la clase” ([29]).
El gran peligro de la posición oportunista de Mártov sobre organización, reclutamiento, adhesión y pertenencia al partido aparece muy rápidamente en el mismo congreso con la intervención de Axelrod: “Uno puede ser un miembro sincero y fiel del partido socialdemócrata, pero resultar completamente inadaptado para la organización de combate rigurosamente centralizada” ([30]).
¿Cómo puede uno ser miembro del partido, militante comunista, y “resultar inadaptado para la organización de combate centralizada”? Aceptar semejante idea es tan absurdo como aceptar la idea de un obrero combativo y revolucionario pero “incapaz” de cualquier acción colectiva de clase. Cualquier organización comunista no ha de aceptar en su seno más que a los militantes capaces de la disciplina y la centralización que necesita su combate. ¿Cómo podría ser posible otra cosa? A no ser que se acepte que los militantes no respeten imperativamente las relaciones en la organización y las decisiones que ella adopta, así como de la necesidad del combate. A no ser, también, que se quiere ridiculizar la noción misma de organización comunista que ha de ser “la fracción más resuelta de todos los partidos obreros de todos los países, la fracción que impulsa a todas las demás” ([31]). La lucha histórica del proletariado es un combate de clase unido a escala histórica e internacional, colectivo y centralizado. Y, al igual que su clase, los comunistas llevan a cabo un combate histórico, internacional, permanente, unido, colectivo y centralizado que se opone a cualquier visión individualista. “La conciencia crítica y la iniciativa voluntaria tienen un valor muy escaso para los individuos, pero, en cambio, sí que se realizan plenamente en la colectividad del Partido” ([32]). Quien sea incapaz de involucrarse en ese combate centralizado es incapaz de actividad militante y no puede ser reconocido en tanto que miembro del partido. “Que el Partido admita únicamente a elementos capaces de al menos un mínimo de organización” ([33]). Esa “capacidad” es el fruto de la convicción política y militante de los comunistas. Se adquiere y se desarrolla participando en la lucha histórica del proletariado, particularmente en el seno de sus minorías políticas organizadas. Para cualquier organización comunista consecuente, la convicción y la capacidad “práctica” – no platónica – para “la organización de combate rigurosamente centralizada” de cualquier nuevo militante son a la vez condiciones indispensables para su adhesión y expresiones concretas de su acuerdo político con el Programa comunista.
La definición del militante, de la calidad de miembro de una organización comunista sigue siendo hoy día una cuestión esencial. ¿Qué hacer? y Un paso hacia adelante, dos pasos atrás ponen los fundamentos y las respuestas a cantidad de preguntas en materia de organización. Por eso es por lo que la CCI siempre se ha apoyado en la lucha de los bolcheviques en el II° Congreso para diferenciar con claridad, rigor y firmeza, a un militante, es decir a “quien participa personalmente en una de las organizaciones del Partido”, como lo defiende Lenin, y un simpatizante, un compañero de andadura, aquel que “adopta el programa, apoya al Partido con medios materiales y le aporta una ayuda personal regular (o irregular, añadiremos) bajo la dirección de una de sus organizaciones”, tal como lo expresa la definición del militante de Martov que fue finalmente adoptada en el II° Congreso. Igualmente, siempre hemos defendido que “en cuanto quieras ser miembro del Partido, has de reconocer también las relaciones de organización, y no sólo platónicamente” ([34]).
Nada de esto resulta nuevo para la CCI. Es la base misma de su constitución como lo demuestra la adopción de sus Estatutos ya en su primer congreso internacional en enero del 1976. Y sería un error pensar que esta cuestión ya no plantearía ningún problema hoy. Primero, la corriente consejista, aunque sus últimas expresiones políticas sean silenciosas, por no decir que están a punto de desaparecer ([35]) sigue siendo hoy una especie de heredero del economicismo y del menchevismo en materia de organización. En un período de mayor actividad de la clase obrera, no cabe duda de que las presiones consejistas para “engañarse a sí mismos, taparse los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas, restringir esas tareas (olvidando) la diferencia entre el destacamento de vanguardia y las masas que en su torno gravitan” ([36]) cobrarán un nuevo vigor. Pero también en el medio que se reivindica exclusivamente de la corriente bordiguista y el BIPR, la puesta en práctica del método de Lenin y de su pensamiento político en materia de organización dista mucho de ser algo asquierido. Basta con observar la práctica de reclutamiento sin principios del PCI bordiguista en los años 70. Su política activista e inmediatista acabó llevándolo a la explosión en 1982. No hay más que ver la ausencia de rigor del BIPR (que agrupa Battaglia communista en Italia y la CWO en Gran Bretaña) que a veces parece costarle decidir quién es militante ([37]) de la organización y quién es un simpatizante o contacto cercano; y eso a pesar de todos los riesgos que tal imprecisión organizativa conlleva. El oportunismo en temas de organización es hoy uno de los venenos más peligrosos para el medio político proletario. Y de nada sirven las cantinelas sobre Lenin y la necesidad del “Partido compacto y potente”.
Lenin y la CCI: una misma idea del militantismo
¿Qué dice Rosa Luxemburg en su polémica con Lenin respecto al militante y a su pertenencia al partido?
“La idea expresada en el libro [Un paso adelante, dos pasos atrás] de una manera penetrante y exhaustiva es la de un centralismo aplastante; su principio vital exige, por un lado, que las falanges organizadas de revolucionarios declarados y activos salgan y se separen decididamente del medio que los rodea y que, aunque no organizado, no por eso deja de ser revolucionario; en él se defiende, por otra parte, una disciplina rígida” ([38]).
Sin pronunciarse explícitamente contra la definición precisa del militante que hace Lenin, el tono irónico que Rosa emplea cuando evoca “las falanges organizadas que salen y se separan del medio que las rodea” y… su silencio total sobre la batalla política en el congreso en torno al artículo primero de los estatutos, ponen de relieve la visión errónea de Rosa Luxemburg en ese momento, y su alineamiento con los mencheviques. Sigue estando presa de la visión del partido de masas, del que servía de ejemplo entonces la socialdemocracia alemana. No ve el problema o lo evita, equivocándose de combate. El que ella no diga nada sobre el debate en el congreso en torno al artículo primero de los estatutos acaba dando la razón a Lenin cuando éste afirma que aquélla “se limita a repetir frases vacuas sin procurar darles un sentido. Agita espantajos sin ir al fondo del debate. Me hace decir lugares comunes, ideas generales, verdades absolutas y se esfuerza en no decir nada sobre las verdades relativas que se apoyan en hechos precisos” ([39]).
Como en el caso de Plejánov y muchos otros, las consideraciones generales avanzadas por Rosa Luxemburg – incluso cuando son justas en sí – no contestan a las verdaderas cuestiones políticas planteadas por Lenin. “Es así como una preocupación correcta: insistir en el carácter colectivo del movimiento obrero, en que la «emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos» desemboca en conclusiones prácticas falsas”, como decíamos nosotros respecto a Rosa Luxemburg en 1979 ([40]). Rosa no se enteró de las conquistas políticas del combate de los bolcheviques. Y, de hecho, si no hubiera habido un debate en torno al artículo 1 de los Estatutos, la cuestión del partido claramente definido y diferenciado organizativa y políticamente, del conjunto de la clase obrera, no hubiera quedado definitivamente zanjado. Sin el combate llevado a cabo por Lenin sobre el artículo 1, la cuestión no sería una adquisición política de la primera importancia en materia de organización, base en la que deben apoyarse los comunistas de hoy para constituir su organización, no sólo para la adhesión de nuevos militantes, sino también y sobre todo para el esclarecimiento preciso y riguroso de las relaciones entre militante y organización revolucionaria.
¿Es esta defensa de la posición de Lenin sobre el artículo 1 de los estatutos algo nuevo para la CCI? ¿Habremos cambiado de postura?. “Para ser miembro de la CCI, hay que (…) integrarse en la organización, participar activamente en su trabajo y cumplir las tareas que se le confían” afirma el artículo de nuestros estatutos que trata de la cuestión de la pertenencia militante a la CCI. Está claro que recogemos, sin la menor ambigüedad, la idea de Lenin, el espíritu y hasta la letra del estatuto que él propuso en el IIº Congreso de POSDR y en absoluto la de Mártov o Trotski. Parece mentira que los ex miembros de la CCI que hoy nos acusan de habernos vuelto “leninistas” se hayan olvidado de lo que también ellos votaron hace años. Sin duda lo hicieron con la ligereza y la despreocupación del entusiasmo estudiantil de los años posteriores al 68.
Sea como sea, no son un dechado de honradez cuando acusan a la CCI de haber cambiado de posición como para dar a entender que serían ellos los fieles a la verdadera CCI de los orígenes.
La CCI con Lenin sobre los Estatutos
Ya hemos presentado rápidamente nuestra concepción del militante revolucionario. Ya hemos mostrado por qué es heredera en buena parte del combate y de los aportes del Lenin de ¿Qué hacer? y Un paso adelante, dos pasos atrás. Ya hemos subrayado la importancia de plasmar lo más fiel y más rigurosamente posible en la práctica militante cotidiana, gracias a los estatutos de la organización, esa definición de militante. Y en esto también nos mantenemos fieles al método y las enseñanzas de Lenin en materia de organización. El combate político por establecer reglas precisas en las relaciones organizativas, o sea los estatutos, es algo fundamental. Al igual que el combate por que se respeten, claro está. Sin éste, las grandes declaraciones sobre el partido no son más que fantasmadas.
Por los propios límites de este artículo, no podremos presentar nuestra concepción sobre la unidad de la organización política y mostrar en qué la lucha de Lenin contra la pervivencia de los círculos, en el IIº Congreso del POSDR, fue un aporte teórico y político de la primera importancia. En lo que sí queremos insistir es en la importancia práctica que tiene el plasmar esa unidad en los estatutos de la organización: “El carácter unitario de la CCI se plasma también en estos estatutos”, como así se dice en éstos. Lenin expresa muy bien el porqué de esa la necesidad:
“El anarquismo señorial no comprende que hacen falta unos Estatutos formales precisamente para sustituir el estrecho nexo de los círculos con un amplio nexo del Partido. No se precisaba ni era posible revestir de una forma definida el nexo existente en el interior de un círculo, pues dicho nexo estaba basado en la amistad personal o en una “confianza” incontrolada y no motivada. El nexo del Partido no puede ni debe descansar ni en la una ni en la otra; es indispensable basarlo precisamente en unos estatutos formales, redactados “burocráticamente” ([41]) (desde el punto de vista del intelectual relajado), y cuya estricta observancia es lo único que nos garantiza de la arbitrariedad y de los caprichos de los círculos y calificado de libre «proceso» de la lucha ideológica” ([42]).
Y es lo mismo en cuanto a la centralización de la organización contra toda visión federalista, localista, o visión de la organización como una suma de partes y hasta de individuos revolucionarios, autónomos. “El congreso internacional es el órgano soberano de la CCI”, dicen nuestros Estatutos. También en este aspecto nos reivindicamos nosotros del combate de Lenin y de su necesaria concreción práctica en los Estatutos de la organización, tanto para el POSDR de entonces como para las organizaciones de hoy. “En una época de restablecimiento de la unidad efectiva del partido y de dilución de los círculos anticuados en esa unidad, esa cima es inevitablemente el Congreso del partido, como órgano supremo del mismo” ([43]).
Y lo mismo en cuanto a la vida política interna: el aporte de Lenin concierne también y especialmente los debates internos, el deber – y no sólo el simple derecho – de expresión de toda divergencia en el marco de la organización ante la organización en su conjunto; y una vez zanjados los debates y tomadas las decisiones por el congreso (órgano soberano, verdadera asamblea general de la organización) las partes y los militantes se subordinan al todo. Contrariamente a la idea, extendida a mansalva, de un Lenin dictatorial, que habría intentado a toda costa ahogar los debates y la vida política en la organización, en realidad no cesa de oponerse a la idea menchevique que veía el congreso como “un registrador, un controlador, pero no un creador” ([44]).
Para Lenin y la CCI, el congreso es “creador”. Entre otras cosas, rechazamos radicalmente toda idea de mandatos imperativos de los delegados por parte de sus mandatarios al congreso, lo cual es contrario a los debates más amplios, dinámicos y fructíferos. Lo cual reduciría los congresos a no ser más que “registradores” como lo quería Trotski en 1903. Un congreso “registrador” consagraría la supremacía de las partes sobre el todo, el imperio de la mentalidad de “cada uno en su casa”, del federalismo y del localismo. Un congreso “registrador y controlador” es la negación del carácter soberano del congreso. Con Lenin, estamos a favor de congresos “organismo supremo” del partido, con poder de decisión y de “creación”. El congreso “creador” implica que los delegados no estén “imperativamente” limitados, con las manos atadas, prisioneros del mandato que sus mandatarios le han dado ([45]).
El congreso “órgano supremo” significa también precisamente “supremacía” en términos programático, político y de organización, sobre las diferentes partes de la organización comunista. “«El congreso es la instancia suprema del Partido» y, por tanto, falta a la disciplina del partido y al reglamento del Congreso precisamente todo el que en cualquier forma ponga obstáculos a que cualquiera de los delegados apele, directamente ante el Congreso, sobre todas las cuestiones de la vida del partido, sin excepción alguna. El problema en discusión se reduce de este modo a un dilema: ¿círculos o partido? O se limitan los derechos de los delegados al Congreso, en virtud de imaginarios derechos o estatutos de toda suerte de grupos y círculos, o se disuelven totalmente antes del Congreso, y no sólo de palabra, sino de hecho, todas las instancias inferiores y los viejos grupitos…” ([46]).
Sobre esos puntos también no sólo nos reivindicamos del combate de Lenin, sino que además los hemos plasmado en las reglas organizativas, o sea en los estatutos de nuestra organización, conceptos de los que somos herederos y de los que nos consideramos como verdaderos continuadores.
Los estatutos no son medidas excepcionales
Ya vimos que ni Rosa Luxemburg ni Trotski, por no citar a otros, no contestan a Lenin sobre el artículo 1 de los estatutos. Desdeñan totalmente esta cuestión, así como también descuidan la de los estatutos en general. En esto también prefieren limitarse a generalidades abstractas. Y cuando se dignan evocar esa cuestión, es para subestimarla por completo. En el mejor de los casos, consideran los estatutos de la organización política como una protección, como límites que no se han de traspasar. En el peor de los casos, no los consideran sino como armas represivas que se han de utilizar en casos excepcionales y con muchas precauciones. Aquí se ha de notar que esta concepción de los estatutos también es la de los estalinistas, que también no ven en ellos más que medidas represivas, con la única diferencia de que éstos no andan con “precauciones”.
Para Trotski, la fórmula de Lenin en el artículo 1 habría dejado “la satisfacción platónica de haber descubierto el remedio estatutario en contra del oportunismo (...). No hay duda: se trata de una forma simplista, típicamente administrativa de resolver una cuestión práctica muy grave” ([47]).
La misma Rosa Luxemburgo le contesta sin saberlo a Trotski, al afirmar que en el caso de un partido ya constituido (caso de un partido socialdemócrata de masas como en Alemania), “una aplicación más severa de la idea centralista en el estatuto de organización y una formulación más estricta de
los puntos sobre la disciplina de partido son muy apropiados para servir de barrera contra la corriente oportunista” ([48]). O sea que ella está de acuerdo con Lenin en el caso de Alemania, es decir en general. Sin embargo, en lo que concierne a Rusia, empieza diciendo “verdades abstractas” (“Las desviaciones oportunistas no pueden ser prevenidas a priori, sino que han de ser superadas por el propio movimiento”) que no significan nada sino es justificar “a priori” la renuncia a luchar contra el oportunismo en materia de organización. Lo que ella acaba haciendo, siempre para el caso ruso, o sea en lo concreto, burlándose de los estatutos “párrafos de papel”, del “puro papeleo”, y considerándolos como medidas excepcionales: “El estatuto del Partido no habría de ser una arma en contra del oportunismo, sino un medio de autoridad externa para ejercer la influencia preponderante de la mayoría revolucionaria proletaria realmente existente en el Partido” ([49]).
Nunca hemos estado de acuerdo con Rosa Luxemburg sobre este punto: “Rosa sigue repitiendo que es el mismo movimiento de las masas el que ha de superar el oportunismo. (...) Lo que no logra entender Rosa Luxemburg, es que el carácter colectivo de la acción revolucionaria es algo que se ha de forjar” ([50]). En cuanto a la cuestión de los estatutos, estábamos y seguimos estando de acuerdo con Lenin.
Los estatutos como regla de vida y arma de combate
Los estatutos son para Lenin mucho más que simples reglas formales de funcionamiento, algo al que referirse en caso de situaciones excepcionales. Contrariamente a Rosa Luxemburg o a los mencheviques, Lenin define los estatutos como una línea de conducta, el espíritu que anima la organización y sus militantes día a día. Contrariamente a la comprensión de los estatutos como medios de coerción o de represión, Lenin entiende los estatutos en tanto que armas que imponen la responsabilidad de las diferentes partes de la organización y de los militantes, con respecto al conjunto de la organización política; armas que imponen el deber de expresión abierta, pública, ante el conjunto de la organización, de las divergencias y dificultades políticas.
Lenin no considera la expresión de los puntos de vista, de los matices, discusiones, divergencias, como un derecho de los militantes, sino como un deber y una responsabilidad con respecto al conjunto del partido y de sus miembros. Los estatutos son herramientas al servicio de la unidad y de la centralización de la organización, o sea armas contra el federalismo, contra el espíritu de circulo, el “amiguismo”, contra la vida política y la discusión paralelas. Más que límites exteriores, más aún que reglas, los estatutos son para Lenin como un modo de vida político, organizativo y militante.
“Las cuestiones en litigio, en el seno de los círculos, no se resolvían según unos Estatutos, «sino luchando y amenazando con marcharse» […] Cuando yo era únicamente miembro de un círculo (…) tenía derecho a justificar, por ejemplo, mi negativa a trabajar con X., alegando sólo la falta de confianza, sin tener que dar explicaciones ni motivos. Una vez miembro del partido, no tengo derecho a invocar sólo una vaga falta de confianza, porque ello equivaldría a abrir de par en par las puertas a todas las extravagancias y a todas las arbitrariedades de los antiguos círculos; estoy obligado a motivar mi “confianza” o mi “desconfianza” con un argumento formal, es decir, a referirme a esta o a la otra disposición formalmente fijada de nuestro Programa, de nuestra táctica, de nuestros Estatutos; estoy obligado a no limitarme a un “tengo confianza” o “no tengo confianza” sin más control, sino a reconocer que debo responder de mis decisiones, como en general toda parte integrante del partido debe responder de las suyas ante el conjunto del mismo; estoy obligado a seguir la vía formalmente prescrita para expresar mi “desconfianza”, para hacer triunfar las ideas y los deseos que emanan de esta desconfianza. Nos hemos elevado ya de la “confianza” incontrolada, propia de los círculos, al punto de vista de un partido, que exige la observancia de procedimientos controlados y formalmente determinados para expresar y comprobar la confianza” ([51]).
Los estatutos de la organización revolucionaria no son meras medidas excepcionales o protecciones. Son la concreción de los principios organizativos propios a las vanguardias políticas del proletariado. Producto de estos principios, son a la vez un arma de combate contra el oportunismo en materia de organización y los fundamentos en los que va a construirse y levantarse la organización revolucionaria. Son la expresión de su unidad, de su centralización, de su vida política y organizativa, como también de su carácter de clase. Son la regla y el espíritu que han de guiar cotidianamente a los militantes en su relación con la organización, en su relación con los demás militantes, en las tareas que les son confiadas, en sus derechos y deberes, en su vida cotidiana personal que no puede estar en contradicción ni con su actividad militante ni tampoco con los principios comunistas.
Para nosotros como para Lenin, la cuestión organizativa es una cuestión totalmente política y fundamental. La adopción de estatutos y el combate permanente para su respeto y aplicación está en el centro mismo de la comprensión y la lucha por la construcción de la organización política. También los estatutos son una cuestión teórica y totalmente política. ¿Será un descubrimiento de nuestra organización? ¿un cambio de posición?. “El carácter unitario de la CCI se expresa en estos estatutos, que son válidos para toda la organización (...). Estos estatutos son una aplicación concreta de la concepción de la CCI en materia de organización. Como tales, forman parte íntegra de la plataforma de la CCI” (Estatutos de la CCI).
El Partido comunista se construirá basándose
en las lecciones políticas organizativas aportadas por Lenin
En la lucha del proletariado, este combate de Lenin fue uno de los momentos esenciales para la constitución de su órgano político, que finalmente se concretó con la fundación de la Internacional comunista en marzo del 19. Antes de Lenin, la Primera internacional (AIT) había sido un momento tan importante. Después de Lenin, el combate de la Fracción italiana de la Izquierda comunista por su propia supervivencia fue otro momento también importante. Entre estas diversas experiencias hay un hilo rojo, una continuidad de principios, teórica y política, en materia de organización. Los revolucionarios de hoy deben integrar su acción en esa continuidad y unidad históricas.
Ya hemos citado ampliamente nuestros propios textos, que recuerdan claramente y sin ninguna ambigüedad nuestra filiación y patrimonio en cuestiones de organización. Nuestro “método” de reapropiación de las lecciones políticas y teóricas del movimiento obrero no es para nada un invento de la CCI. Lo hemos heredado de la Fracción italiana de la Izquierda comunista y de su publicación Bilan en los años 30, así como de la Izquierda comunista de Francia y de su revista Internationalisme en los 40. Es el método del que siempre nos hemos reivindicado y sin el que la CCI no existiría en su forma actual.
“La expresión más acabada de la solución al problema del papel que ha de desempeñar el elemento consciente, el partido, para la victoria del socialismo, fue realizada por el grupo de marxistas rusos de la antigua Iskra, y más particularmente por Lenin que le dio una definición principial ya en 1902 al problema del partido en su destacada obra ¿Qué hacer?. La noción que tenía Lenin del partido iba a servir de espinazo al Partido bolchevique y será uno de los aportes mayores de éste en la lucha internacional del proletariado” ([52]).
Efectivamente y sin la menor duda, el partido comunista mundial de mañana no podrá constituirse sin las principios adquiridos, teóricos, políticos y organizativos legados por Lenin. La recuperación real, y no declamatoria, de estas adquisiciones, así como su aplicación rigurosa y sistemática a las condiciones de hoy en día, son una de las mayores tareas que han de asumir los pequeños grupos comunistas hoy si realmente quieren contribuir al proceso de formación de dicho partido.
RL
[1] Organisation communiste et conscience de classe (Folleto de la CCI en francés), 1979.
[2] Kautsky, citado por Lenin en ¿Qué hacer?.
[3] Trotski, Nos tâches politiques, cap. “Au nom du marxisme!”, Belfond, 1970, París.
[4] Actas del IIº Congreso del POSDR, ediciones Era.
[5] P. Axelrod, “Sobre el origen y el significado de nuestras divergencias en cuanto a organización”, carta a Kautsky, idem.
[6] G. Plejánov, “La clase obrera y los intelectuales socialdemócratas”, 1904, idem.
[7] Ver Rosa Luxemburg: Huelga de masas, partido y sindicatos (1906) y Trotski, 1905 (1908-1909).
[8] Ver la primera parte de este artículo en la Revista nº 96.
[9] Lenin, Informe sobre 1905 (enero de 1917).
[10] Lenin, ¿Qué hacer?.
[11] Karl Marx es mucho más claro sobre este tema en algunas de sus obras. Pero éstas son en gran parte desconocidas entre los revolucionarios de entonces, pues no estaban disponibles o sin publicar. Obra fundamental sobre el tema de la conciencia, La Ideología alemana, por ejemplo, sólo se publicará por vez primera en…1932.
[12] Lenin, ¿Qué hacer?
[13] Idem.
[14] Organisations communistes et conscience de classe, folleto (en francés) de la CCI, 1979, p. 37.
[15] Ese artículo no es de la CCI, sino de los camaradas del Grupo proletario internacionalista (GPI) que luego formarían la sección de la CCI en México. El objeto del artículo “antes de criticar a Lenin [hay que] defenderlo, procurar restituir su pensamiento, expresar claramente cuáles eran sus preocupaciones y sus intenciones en el combate contra la corriente «economicista»” contra la comprensión parcial de ¿Qué hacer? por parte del BIPR. El artículo opone los pasajes citados, “la preocupación, las intenciones” de Lenin a la posición del BIPR que considera que “admitir que toda o incluso la mayoría de la clase obrera, habida cuenta del dominio del capital, pueda adquirir una conciencia comunista antes de la toma del poder y la instauración de la dictadura del proletariado, es sencillamente idealismo” («La conciencia de clase en la perspectiva comunista», en Revista comunista nº 2, publicada por el BIPR).
[16] “Conciencia de clase y Partido”, Revista internacional nº 57, 1989.
[17] En medio de las mentiras de la burguesía, conviene resaltar la pequeña contribución de RV, ex militante de la CCI, el cual declara que “hay una verdadera continuidad y coherencia entre las ideas de 1903 y acciones como la prohibición de fracciones en el seno del partido bolchevique o el aplastamiento de los insurrectos de Cronstadt” (RV, “Prise de position sur l’évolution récente du CCI”, cuya publicación corrió a nuestro cargo en nuestro folleto, en francés, La prétendue paranoïa du CCI.
[18] Lenin, Tesis de Abril, 1917.
[19] Lenin, ¿Qué hacer?.
[20] Idem, subrayado por Lenin.
[21] No hace falta recordar aquí el bajo nivel “escolar” y el analfabetismo dominante entre los obreros rusos. Ello no impidió que Lenin pensara que podían y debían integrarse en la actividad del partido de igual modo que los “intelectuales”.
[22] Ver la primera parte de este artículo en la Revista nº 96.
[23] “También llevará a cabo una ruptura con la visión socialdemócrata del partido de masas. Para Lenin, las condiciones nuevas de la lucha hacían necesario un partido minoritario de vanguardia que debía laborar por la transformación de las luchas económicas en luchas políticas” (Organisation communiste et conscience de classe, CCI, 1979)
[24] Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, parte i) “artículo primero de los Estatutos”.
[25] “Esta militante, que había pasado por las “escuelas” del partido socialdemócrata, expresa un apego incondicional al carácter de masas del movimiento revolucionario” (Organisation communiste et conscience de classe, CCI, 1979).
[26] Rosa Luxemburg, Cuestiones de organización en la socialdemocracia rusa.
[27] El lector habrá notado que esa visión deja la puerta totalmente abierta a la postura sustitucionista del partido – el partido que sustituye la acción de la clase obrera… hasta ejercer el poder de Estado en nombre de ella o a realizar acciones “golpistas” como las que harían los estalinistas.
[28] Martov, citado por Lenin en Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, parte i) “artículo primero de los Estatutos”.
[29] Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, parte i) “artículo primero de los Estatutos”.
[30] Actas del IIº congreso del POSDR, ediciones Era, 1977.
[31] K. Marx, Manifiesto del partido comunista.
[32] «Tesis sobre la táctica del Partido comunista de Italia», Tesis de Roma, 1922.
[33] Lénine, Un pas en avant, deux pas en arrière, souligné par Lénine, i) paragraphe premier.
[34] El bolchevique Pavlóvich, citado por Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás.
[35] Ver en nuestra prensa territorial los artículos contra el cese de la publicación de Daad en Gedachte, revista del grupo consejista holandés del mismo nombre.
[36] Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás.
[37] Ya hemos criticado la imprecisión y el oportunismo de BC en Italia sobre esta cuestión a propósito de los militantes del GPL (ver, por ejemplo, en Révolution internationale, publicación territorial de la CCI en Francia, nº 285, diciembre de 1998). No es algo aislado: en el sitio Internet del BIPR ha aparecido un artículo titulado “¿Deben trabajar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios?”. En este artículo, sin firma, y en el que el autor parece ser miembro de la CWO, se responde a la pregunta del título: “los materialistas, no los idealistas, deben contestar que sí”, con dos argumentos principales: “Muchos obreros combativos están en los sindicatos” y “los comunistas no deben despreciar a esas organizaciones que agru-pan a los trabajadores en masa (sic)”. Esta posición está en total contradicción con la de BC – y por lo tanto, suponemos, con la del BIPR –, reafirmada en el último congreso en la que se dice que “no puede haber defensa real de los intereses obreros, ni los más inmediatos siquiera, si no es fuera y en contra de la línea sindical”. Y sobre todo, el problema es que no se sabe quién ha escrito el artículo: ¿un militante o un simpatizante del BIPR? Y en uno u otro caso, ¿por qué no hay ninguna toma de postura, ninguna crítica? ¿Es un olvido?, ¿Es oportunismo para reclutar un nuevo militante al que le siguen colgando los harapos del izquierdismo? ¿O es sencillamente subestimación de la cuestión organizativa? Una vez más, en los grupos del BIPR todo esto suena a Martov… Por lo que sabemos, desde entonces esta parte el texto ha sido retirado de Internet sin más explicaciones.
[38] Rosa Luxemburg, Cuestiones de organización de la socialdemocracia rusa.
[39] Lenin, «Respuesta a Rosa Luxemburg», publicada en Nos tâches politiques de Troski (Ediciones Belfond, Paris).
[40] Organisations communistes et conscience de classe, folleto de la CCI, en francés, p.40.
[41] Es otro ejemplo del método polémico de Lenin, el cual recoge las acusaciones de sus adversarios para volverlas contra ellos (ver la primera parte de este artículo en el número anterior de esta Revista).
[42] Lenin, Un paso adelante, dos pasos atrás, “La nueva Iskra”.
[43] Ibídem.
[44] Trotski, Informe de la delegación siberiana.
[45] El delegado del Partido comunista alemán, Eberlein a lo que al principio no iba a ser sino una conferencia internacional en marzo de 1919, tenía el mandato de oponerse a la constitución de la IIIª Internacional, la Internacional comunista (IC). Estaba claro para todos los participantes, en particular Lenin, Trotski, Zinoviev y los dirigentes bolcheviques que la fundación de la IC no podía llevarse a cabo sin la adhesión del PC alemán. Si Eberlein hubiera quedado “prisionero” de su mandato imperativo, sordo a los debates y a la dinámica misma de la conferencia, la Internacional, como Partido mundial del proletariado, no habría sido fundada.
[46] Lenin, Una paso adelante, dos pasos atrás, “Comienza el Congreso…”.
[47] Trotski, Informe de la delegación siberiana.
[48] Rosa Luxemburg, Cuestiones de organización de la socialdemocracia rusa.
[49] Idem, subrayado por nosotros.
[50] Organizaciones comunistas y conciencia de clase, folleto de la CCI, 1979.
[51] Lenin, Un paso hacia adelante, dos pasos atrás, “o). El oportunismo en materia de organización”.
[52] Internationalisme, nº 4, 1945.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional n° 98 - 3er trimestre 1999
- 3982 reads
Editorial - La “paz” en Kosovo, momento de la guerra imperialista
- 4156 reads
“Vivimos en un mundo un poco desquiciado. Kosovo, donde se descubren cada día crímenes contra la humanidad; los demás conflictos, menos espectaculares, pero tan portadores de horrores en Africa y Asia; crisis económicas y financieras que estallan repentinamente, imprevistas, destructoras, la miseria que se incrementa en muchas partes del mundo…” (le Monde, 22/06/99). Diez años después de la “guerra fría”, el desmoronamiento del bloque del Este y la desaparición de la URSS, diez años después de las proclamas sobre la “victoria del capitalismo” y las declaraciones entusiastas sobre la apertura de una “era de paz y de prosperidad”, ésa es la conclusión un tanto desencantada, o más bien cínica, pero discreta, de uno de los principales dirigentes de la burguesía, el presidente francés, Jacques Chirac.
Otro político eminente de la burguesía, el ex presidente americano Carter hace el mismo balance sobre la realidad del capitalismo desde 1989. “Cuando se acabó la guerra fría hace 10 años, esperábamos una era de paz. Lo que hemos tenido en lugar de ésta, ha sido una década de guerra” (International Herald Tribune, 17/06/99). La situación del mundo capitalista es catastrófica. La crisis económica echa a millones de seres humanos en la mayor de las miserias. “La mitad de la población mundial vive con menos de 1,5 $ por día y mil millones de hombre y mujeres con menos de 1$” (le Monde diplomatique, junio de 1999). La guerra y su cortejo de atrocidades se ensañan en todos los continentes. Esta locura – con las propias palabras de Chirac – implacable, asoladora, sangrienta, asesina, es la consecuencia del atolladero histórico del mundo capitalista cuyas guerras en Kosovo y Serbia, entre India y Pakistán – dos países que poseen armas nucleares – son las más recientes y dramáticas ilustraciones.
En el momento en que la guerra aérea se acaba en Yugoslavia, en que las grandes potencias imperialistas claman otra vez victoria, en que los medios desarrollan enormes campañas sobre las bondades humanitarias de la guerra de la OTAN y sobre la causa noble que defendía, en el momento en que se habla de reconstrucción, de paz y de prosperidad para los Balcanes, vale la pena fijarse en las confidencias discretas – en un momento, quizás, de cansancio – de Carter y de Chirac. Desvelan la realidad de las campañas ideológicas que hay que soportar cada día y que no son más que mentiras.
A nosotros, comunistas, no nos enseñan nada. Desde siempre, el marxismo ([1]) ha defendido en el seno del movimiento obrero que el capitalismo sólo podía desembocar en un callejón económico, en la crisis, en la miseria y en conflictos sangrientos entre Estados burgueses. Desde siempre, y sobre todo desde la Primera Guerra mundial, el marxismo ha afirmado que “el capitalismo es la guerra”. Un tiempo de paz no es más que un momento de la preparación de la guerra imperialista; y cuanto más hablan de paz los capitalistas, más preparan la guerra.
En las columnas de esta Revista internacional, en los últimos diez años, hemos denunciado muchas veces los discursos sobre la “victoria del capitalismo” y el “fin del comunismo”, sobre la “prosperidad venidera” y la “desaparición de las guerras”. No nos hemos cansado de denunciar esas paces que en realidad preparan peores guerras. Hemos denunciado la responsabilidad de las grandes potencias imperialistas en la multiplicación de conflictos locales por el planeta entero. Fueron los antagonismos imperialistas entre los principales países capitalistas los que organizaron la dislocación de Yugoslavia, la explosión de las exacciones y de las matanzas de todo tipo llevadas a cabo por los gángsteres nacionalistas, y el desencadenamiento de la guerra. En esta Revista, hemos denunciado el irremediable desarrollo del caos bélico en los Balcanes.
“La carnicería que está llenando de muertos la antigua Yugoslavia desde hace ya tres años, no va a terminar pronto ni mucho menos. Demuestra hasta qué punto los conflictos guerreros y el caos nacidos de la descomposición del capitalismo se ven atizados por la actuación de los grandes imperialismos. En fin de cuentas, en nombre del “deber de injerencia humanitaria”, la única alternativa que unos y otros son capaces de proponer es: o bombardear a las fuerzas serbias o enviar más armas a los bosnios. En otras palabras, frente al caos guerrero que provoca la descomposición del sistema capitalista, la única respuesta que éste pueda dar, por parte de los países más poderosos e industrializados, es más guerra todavía” (Revista internacional nº 78, junio de 1994).
En aquel momento, la alternativa era o bombardear a los serbios o armar a los bosnios. Y acabaron bombardeando a los serbios y armando a los bosnios. Resultado: esa guerra hizo todavía más víctimas: Bosnia está dividida en tres zonas “étnicamente puras” y ocupada por los ejércitos de las grandes potencias, la población vive en la miseria, una gran parte son refugiados que nunca volverán a sus casas. En fin de cuentas: unas poblaciones que llevaban viviendo juntas desde hacía siglos y que ahora están divididas, desgarradas por la sangre y las matanzas.
Los grandes y los pequeños imperialismos siembran terror y muerte
En Kosovo, “sacando las lecciones de Bosnia”, los grandes imperialismos han bombardeado inmediatamente a las fuerzas serbias, entregando armas a los kosovares del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK). Dan asco esa admiración y ese entusiasmo de los expertos militares y de los periodistas ante los 1100 aviones de la OTAN, las 35 000 misiones cumplidas, las 18 000 bombas con más de 10 000 misiles que han “tratado” – es la palabra que usan – 2000 objetivos. Resultado del terror de los grandes y pequeños imperialismos, por la OTAN, por las fuerzas serbias, por el UCK: decenas de miles de muertos, incontables desmanes por parte de la soldadesca de los gansterillos imperialistas, los paramilitares serbios y el UCK, un millón de kosovares y unos cien mil serbios obligados a abandonar sus casas en condiciones dramáticas, en llamas, tras haberles robado todo, chantajeados por unos o por otros. Las grandes potencias imperialistas son las primeras responsables del terror y de las matanzas perpetradas por las milicias serbias y el UCK: las poblaciones kosovares y serbias son las víctimas del imperialismo al igual que las bosnias, las croatas y las serbias lo fueron durante la guerra de Bosnia y lo siguen siendo. Desde 1991, los muertos son más de 250 000 y las “personas desplazadas” 3 millones, todo ello provocado por el reparto nacionalista e imperialista de Yugoslavia.
¿Qué dicen los Estados democráticos frente a un balance tan espantoso ?: “Debemos aceptar la muerte de algunos para salvar al mayor número” (Jamie Shea, 15 de abril, le Monde, suplemento del 19/6). Esa declaración del portavoz de la OTAN, justificando las muertes de civiles inocentes serbios y kosovares a causa de las “pérdidas colaterales”, no tiene nada que envidiar al fanatismo de los dictadores demonizados por la causa, de un Milosevic hoy como de un Sadam ayer o de un Hitler anteayer. Esa es la estricta realidad tras los bonitos discursos sobre la “injerencia humanitaria” de las grandes potencias. Democracia y dictadura pertenecen al mismo mundo capitalista.
Los imperialismos provocan la ruina de los Balcanes y la catástrofe ecológica
Como veíamos con Carter o Chirac, ocurre a veces que los burgueses no mienten. Les ocurre también que cumplen sus promesas. Los generales de la OTAN prometieron que destruirían Serbia y que la harían volver 50 años atrás. Y lo han cumplido. “Tras 79 días de bombardeos, la federación (yugoslava) ha vuelto a cincuenta años atrás. Las centrales eléctricas y las refinerías de petróleo han quedado sino ya totalmente destruidas, como mínimo incapaces de abastecer una producción de energía suficiente – en todo caso para este invierno –, las infraestructuras viarias y las telecomunicaciones están inutilizables, las vías navegables impracticables. El desempleo, que alcanzaba al 35 % de la población antes de los bombardeos, va seguramente a duplicarse. Según el experto Pavle Petrovic, la actividad económica se ha reducido 60 % con relación a la de 1998” (Le Monde, suplemento del 19/6). La ruina de Yugoslavia viene acompañada de una verdadera catástrofe económica también para los vecinos – ya entre los más pobres de Europa: Macedonia, Albania, Bulgaria, Rumania – de un flujo de refugiados y la parálisis de las economías, por el paro de los intercambios con Serbia y por el bloqueo del comercio por el Danubio y por carretera.
Los bombardeos han provocado una catástrofe ecológica en Serbia, al igual que en los países de su entorno: suelta de bombas no usadas en el Adriático para daño de los pescadores italianos, lluvias ácidas en Rumania, “tasas elevadas de dioxina” en Grecia, “concentraciones atmosféricas de dióxido de azufre y metales pesados” en Bulgaria, múltiples capas de petróleo en el Danubio. “En Serbia, los daños ecológicos parecen mucho más preocupantes (…) Pero, como dice un funcionario de Naciones Unidas, protegido por el anonimato, «en otras circunstancias, nadie dudaría en llamarlo desastre ambiental»” (le Monde, 26/95) Como lo dice este anónimo “en otras circunstancias” muchos se indignarían y, entre los primeros, los ecologistas. En estas circunstancias, en cambio, los Verdes en los gobiernos de Alemania y Francia, en particular, han sido los primeros belicistas, y ya comparten la responsabilidad de una de las mayores catástrofes ecológicas de nuestro tiempo. Han participado en la decisión de lanzar bombas de grafito que provocan polvos cancerígenos con consecuencias incalculables en los años venideros. Y lo mismo con las bombas de fragmentación – con los mismos efectos devastadores que las minas antipersonal – diseminadas ahora por Serbia, y, sobre todo, en… Kosovo, en donde ya empiezan a hacer estragos entre los niños (¡… y los soldados ingleses!). El pacifismo y la “defensa de la ecología” de esos Verdes están al servicio del capital y, de todos modos, subordinados a los intereses fundamentales de su capital nacional, sobre todo cuando éstos están en juego. O sea que son pacifistas y ecologistas cuando no hay guerra. En los hechos, en la guerra imperialista y por las necesidades del capital nacional, son belicistas y contaminadores a gran escala como todos los demás partidos de la burguesía.
La mentira de “la guerra justa y humanitaria” de la OTAN
¿No había que intervenir frente al terror del Estado serbio sobre la población kosovar? ¿No había que parar a Milosevic? Es el cuento del bombero pirómano: los incendiarios, quienes prendieron la pólvora a partir de 1991, vienen ahora a justificar su intervención con sus propias fechorías. ¿Quién, si no las grandes potencias imperialistas durante estos diez años, ha permitido a las peores camarillas y mafias nacionalistas croatas, serbios, bosnios y ahora kosovares que hayan desencadenado su histeria nacionalista sangrienta y la limpieza étnica en una vorágine infernal? ¿Quién, si no Alemania, animó y apoyó la independencia unilateral de Eslovenia y de Croacia, autorizando así y precipitando las oleadas nacionalistas de los Balcanes, las matanzas y el exilio de las poblaciones serbias y después bosnias? ¿Quién, si no Francia y Gran Bretaña, han avalado la represión, las matanzas de poblaciones croatas y bosnias y la limpieza ética de Milosevic y de los nacionalistas de la Gran Serbia? ¿Quién, si no Estados Unidos, ha apoyado y equipado después a las diferentes bandas armadas en función de la posición de su rival del momento? La hipocresía y la doblez de las democracias occidentales “aliadas” no tienen límites cuando se trata de justificar los bombardeos con lo de la “injerencia humanitaria”. Así como las rivalidades entre las grandes potencias, al provocar el estallido de Yugoslavia, liberaron y precipitaron la histeria y el terror nacionalistas, la intervención aérea masiva de la OTAN ha autorizado a Milosevic a agravar su represión antikosovar y a dar rienda suelta a su soldadesca. Incluso los expertos de la burguesía lo reconocen, discretamente claro está, haciendo como si se lo plantearan: “La intensificación de la limpieza étnica era previsible (…) ¿Se había previsto la limpieza étnica masiva al iniciarse los bombardeos? Si la respuesta es positiva, ¿cómo justificar entonces la débil cadencia de las operaciones de la OTAN en comparación con el ritmo que se les dio al cabo de un mes, después de la cumbre de Washington?” (François Heisbourg, presidente del Centro de política de seguridad de Ginebra, 3/05, Le Monde, suplemento del 19/06). La respuesta a la pregunta es clara: la vil utilización del millón de refugiados, de sus dramas, de las condiciones de su expulsión, de las amenazas, de las vejaciones de todo tipo que tuvieron que soportar de los milicianos serbios, para fines imperialistas, para conmover a la población de las grandes potencias y justificar así la ocupación militar de Kosovo (y una eventual guerra terrestre si hubiera sido “necesaria”) Hoy, el descubrimiento de las fosas y de su utilización propagandística sirve para seguir justificando la permanencia de una situación de guerra y ocultar las verdaderas responsabilidades.
Pero, al fin y al cabo, el éxito militar de la OTAN ¿ no ha permitido acaso que los refugiados vuelvan a sus casas y que haya vuelto la paz ? Una parte de los refugiados kosovares (“Es evidente que muchos refugiados kosovares no volverán jamás a su casa destruida”, Flora Lewis, International Herald Tribune, 4/06) van a volver a su casa para encontrarse con una región asolada y, en muchos casos, con las ruinas humeantes de sus casas. En cuanto a los habitantes serbios de Kosovo, les toca ahora a ellos ser refugiados, unos refugiados que la burguesía serbia rechaza e intenta expulsar hacia Kosovo, en donde son víctimas de todos los odios, cuando no son asesinados por el UCK. Al igual que en Bosnia, un torrente de sangre separa ahora a las diferentes poblaciones. Como en Bosnia, habría que reconstruirlo todo. Pero, al igual que en Bosnia, la reconstrucción y el desarrollo económicos sólo serán promesas propagandísticas de las grandes potencias imperialistas. Las pocas reparaciones que se hagan será en las carreteras y puentes para restablecer lo antes posible la mejor circulación para las fuerzas de ocupación de la KFOR. Los medios lo utilizarán para añadir otro capítulo en la propaganda sobre lo “humanitaria” que ha sido la intervención militar. Sin la menor duda, Kosovo, miserable ya antes de la guerra, no levantará cabeza. La situación de guerra, en cambio, no va a desaparecer. Los bomberos incendiarios de la OTAN han intervenido echando leña a un fuego y haciendo todavía más inestable la zona. Con la ocupación y el reparto de Kosovo por los diferentes imperialismos, bajo las siglas de la KFOR, se está reproduciendo la situación de Bosnia, que la IFOR y la SFOR siguen ocupando desde 1995 y los acuerdos de “paz” de Dayton. “Con Bosnia, el conjunto de la región va a estar militarizada por la OTAN durante veinte o treinta años” (W. Zimmermann, último embajador de EE.UU. en Belgrado, Le Monde, 1-7/06)
¿Y qué va a ser de la población? En el mejor de los casos, al principio, una paz armada en medio de un país en ruinas, la división étnica, la miseria, los desmanes de las milicias, el reino de las bandas armadas y de la mafia. Más tarde, nuevos enfrentamientos militares en la región y en los países del entorno (¿Montenegro, Macedonia…?) en donde volverán a concretarse las rivalidades imperialistas de las grandes potencias. Se acaba de inaugurar pues, en Kosovo, el reinado de los reyezuelos de la guerra, de los diferentes clanes mafiosos, con el uniforme del UCK muy a menudo, tras los cuales cada imperialismo – especialmente en su zona de ocupación – va a intentar ganar la partida a sus rivales.
Y por si alguien dudara de ese guión, ¿qué mejor ejemplo, casi caricaturesco, de la lógica implacable de los grandes capos imperialistas que el precipitado galope de los paracaidistas rusos por llegar los primeros a Prístina y ocupar el aeropuerto? No esperan, ni mucho menos, beneficios económicos, ni de “echar mano del mercado de la reconstrucción”, ni siquiera de controlar los escasos recursos mineros. No existe el más mínimo interés económico directo en la guerra de Kosovo, o es de una importancia tan mínima que no puede ser su causa, ni siquiera una de las razones de la guerra. Sería ridículo considerar que la guerra contra Serbia era para controlar los recursos económicos de ese país, ni siquiera controlar el Danubio, por muy importante que sea esta vía de comunicación comercial. En esta guerra, de lo que se trata para cada imperialismo es asegurarse un sitio, el mejor posible, en el desarrollo de las rivalidades entre grandes potencias para defender sus intereses imperialistas, o sea, estratégicos, diplomáticos y militares.
Una de las consecuencias del atolladero económico en que está la economía capitalista y de la competencia disparatada resultante, es la de trasladar esa competencia desde lo económico al plano imperialista para acabar en guerra total, como lo demostraron las dos guerras imperialistas mundiales de este siglo. Consecuencia histórica del atolladero económico, los antagonismos imperialistas tienen su dinámica propia: no son la expresión directa de las rivalidades económicas y comerciales como lo han demostrado los diferentes alineamientos imperialistas a lo largo de este siglo, especialmente durante y al cabo de ambas guerras mundiales. La búsqueda de ventajas económicas directas es una razón cada vez más secundaria en las motivaciones imperialistas.
Esta explicación del porqué de las estrategias de la guerra actual puede leerse en las explicaciones de algunos “pensadores” de la clase dominante, en publicaciones que no están, claro está, destinadas a las masas obreras, sino a una minoría “ilustrada”: “En cuanto a la finalidad, los objetivos reales de esta guerra, la Unión Europea y Estados Unidos persiguen, cada uno por su lado y por motivos diferentes, metas muy precisas, pero que no se han hecho públicas. La Unión Europea lo hace por consideraciones estratégicas” y para EE.UU. “Lo de Kosovo proporciona un pretexto ideal para cerrar un asunto que les preocupaba mucho: la nueva legitimidad de la OTAN (…) «a causa de la influencia política que a Estados Unidos otorga la OTAN en Europa y porque bloquea el desarrollo de un sistema estratégico europeo rival del de EE.UU.»” (Ignacio Ramonet, en le Monde diplomatique, junio de 1999, citando a William Pfaf, “What Good Is Nato if America Intends to Go It Alone”, en International Herald Tribune del 20/05)
Las rivalidades imperialistas son las verdaderas causas de la guerra en Kosovo
Esa lógica implacable del imperialismo, hecha de rivalidades, antagonismos y conflictos cada vez más agudos, se ha plasmado en el estallido y en el curso de la guerra misma. La unidad misma de los aliados occidentales en la OTAN, era ya el resultado de una relación de fuerzas momentánea e inestable entre rivales. En las negociaciones de Rambouillet, bajo la égida de Gran Bretaña y Francia – con la ausencia de Alemania – fueron los representantes kosovares quienes empezaron rechazando las condiciones de un acuerdo bajo la presión de… Estados Unidos. Después, con la llegada, de improviso, de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, ante la impotencia de los europeos, fueron los serbios quienes rechazaron las condiciones que EE.UU. quería imponerles con la exigencia, de hecho, de la capitulación completa y sin combate de Milosevic: derecho para las fuerzas de la OTAN de circular libremente, sin autorización, por todo el territorio de Yugoslavia ([2]) ¿Por qué semejante ultimátum inaceptable? “El tira y afloja de Rambouillet, dijo recientemente uno de sus colaboradores (de la Sra. Albright), tenía “un solo objetivo”: que la guerra se iniciara con los europeos, obligados a participar en ella”([3]). Una refutación más a las mentiras humanitarias de la burguesía. Y efectivamente, las burguesías inglesa y francesa, aliadas tradicionales de Serbia, no pudieron sustraerse del compromiso militar contra ese país. Negarse a alistarse en él hubiera significado para esas potencias quedarse fuera de juego al final del conflicto. A partir de ahí, todas las fuerzas imperialistas pertenecientes a la OTAN, de las mayores a las más chicas, estaban obligadas a participar en los bombardeos. Ausente de Rambouillet, Alemania encontró la ocasión “humanitaria” para entrar en el juego y participar por primera vez desde 1945 en una intervención militar. El resultado directo de esos antagonismos fue dar carta blanca a Milosevic y a sus secuaces para que se entregaran con fruición y si trabas a la limpieza étnica y fue el comienzo del infierno para millones de personas en Kosovo y Serbia.
Ocupación y reparto imperialista de Kosovo: un éxito para Gran Bretaña
Y hoy, de esas divisiones imperialistas, ha resultado el reparto de Kosovo en cinco zonas de ocupación – con una tropa rusa en medio – en las cuales cada imperialismo va a jugar sus bazas contra los demás. Cada uno está ahí para proteger y apoyar a sus aliados tradicionales contra los demás. El juego imperialista criminal va a poder jugar una nueva partida con nuevas cartas. Si Gran Bretaña y Francia no hubieran participado en los bombardeos contra Yugoslavia, ahora estarían a nivel de Rusia. Su participación en los bombardeos les ha otorgado cartas mucho mejores, sobre todo a los británicos, que están a la cabeza de la ocupación terrestre. El imperialismo inglés dirige la KFOR, ocupa el centro del país y su capital, está saliendo muy fortalecido tanto en lo militar como en lo diplomático. Hoy, en Kosovo, es él el que posee las mejores cartas, a la vez como aliado histórico de Serbia, a pesar de los bombardeos, y gracias a su mayor capacidad para enviar la mayor cantidad de soldados con la mayor rapidez y en tropas terrestres muy profesionales. A esto se deben los llamamientos incesantes de Tony Blair, durante toda esta guerra, a favor de la intervención terrestre. La burguesía estadounidense, dueña absoluta de la guerra aérea, ha intentado sabotear todo avance diplomático, procurando retrasar así un posible alto el fuego en el que perdería el control absoluto de la situación ([4]). Francia, en menor grado que Gran Bretaña, sigue en el juego, al igual que Italia, ésta más como vecino que como gran potencia determinante. Y, en fin, Rusia, que ha logrado que le ofrezcan un banquillo, desde el que no podrá sino seguir el juego de los demás, pero eso sí, con posibilidad de perturbarlo.
Un nuevo paso en las pretensiones imperialistas de Alemania
Pero sólo una potencia imperialista ha hecho verdaderos avances hacia sus objetivos en estos diez años sangrientos en los Balcanes, Alemania. Mientras que EE.UU., Gran Bretaña y Francia – por no citar más que a las más determinantes – se opusieron al desguace de Yugoslavia, Alemania, en cambio, ya desde el principio de 1991, haciendo de la cuestión yugoslava “su caballo de batalla” ([5]), tenía un objetivo opuesto, el de batallar contra el “cerrojo” serbio. Eso es lo que hoy sigue buscando con la financiación y el armamento oculto del UCK en Kosovo, a la vez que se asegura posiciones de fuerza en Albania. A lo largo de toda esta década, Alemania ha adelantado sus peones imperialistas. La desarticulación de Yugoslavia le ha permitido ampliar su influencia imperialista desde Eslovenia y Croacia hasta Albania. La guerra contra Serbia, con su aislamiento y su ruina, han permitido a Alemania participar por primera vez desde 1945 en operaciones militares aéreas o terrestres. Excluida de Rambouillet, ha sido en Bonn y en Colonia, bajo su presidencia, donde el G8 – los siete países más ricos y Rusia – ha discutido y adoptado los acuerdos de paz y la resolución de la ONU. Con 8 500 soldados es el segundo ejército de la KFOR. Calificada todavía a principios de los 90 de gigante económico y enano político, Alemania es la potencia imperialista que se ha ido afirmando y ha ido marcando puntos contra sus rivales desde entonces.
Helmut Kohl, ex canciller, expresa perfectamente las esperanzas y los objetivos de la burguesía germana: “El siglo XX ha sido durante mucho tiempo bipolar. Hoy, en Estados Unidos también, muchos son quienes se agarran a la idea de que el siglo XXI será unipolar y americano. Es un error” (Courrier international, 12/05). No lo dice, pero seguro que su esperanza es que el XXI sea un siglo también bipolar con Alemania de rival de Norteamérica.
El reparto de Kosovo agrava las rivalidades entre las grandes potencias
Ahora, pues, todas las grandes potencias están frente a frente en Kosovo, directa y militarmente en el terreno. Aunque hoy por hoy sean inimaginables los enfrentamientos directos entre grandes potencias, ese frente a frente no deja de ser una nueva agravación, un nuevo paso en el desarrollo y la agudización de los antagonismos imperialistas. Directamente in situ por “veinte años” como ha dicho el ex embajador de EE.UU. en Yugoslavia, unos y otros van a armar y excitar a las bandas armadas de sus protegidos locales, milicias serbias y bandas mafiosas albanesas, para entrampar y fastidiar a sus rivales. Van a multiplicarse los golpes bajos y las provocaciones de todo tipo. En resumen, millones de ex yugoslavos, por intereses geoestratégicos antagónicos, o sea intereses imperialistas opuestos, han vivido en un infierno y ahora van a seguir pagando con su miseria, sus dramas y su desesperanza la locura imperialista del mundo capitalista.
La guerra de Kosovo va a multiplicar los conflictos locales
La mecánica infernal de los conflictos imperialistas, de ello no cabe duda, va a agudizarse más todavía, yendo de un punto a otro del planeta. En esa espiral devastadora, todos los continentes, todos los Estados, grandes o pequeños, están afectados. Esto queda confirmado por el estallido del conflicto armado entre India y Paquistán, dos países que llevan ya años dedicándose a la carrera acelerada de armamentos nucleares, así como los recientes enfrentamientos entre las dos Coreas. La intervención armada de la OTAN ha añadido leña al fuego en el planeta entero y está ya anunciando las contiendas venideras: “El éxito de la colación multinacional dirigida por EE.UU. en Kosovo reforzará la difusión de misiles y de armas de destrucción masiva en Asia (…). Es ahora imperativo que las naciones posean la mejor tecnología militar” (International Herald Tribune, 19/06)
¿Por qué será “imperativo”? Pues, porque “en el período de decadencia del capitalismo, todos los Estados son imperialistas y toman sus disposiciones para asumir esa realidad: economía de guerra, armamento, etc. Por eso, la agravación de las convulsiones de la economía mundial va a agudizar las peleas entre los diferentes Estados, incluso y cada vez más, militarmente hablando. La diferencia con el periodo que acaba de terminar [la desaparición de la URSS y del bloque del Este] es que esas peleas, esos antagonismos, contenidos antes y utilizados por los dos grandes bloques imperialistas, van ahora a pasar a primer plano. La desaparición del gendarme imperialista ruso, y la que de ésa va a resultar para el gendarme norteamericano respecto a sus principales “socios” de ayer, abren de par en par las puertas a rivalidades más localizadas. Esas rivalidades y enfrentamientos no podrán por ahora, degenerar en conflicto mundial, incluso suponiendo que el proletariado no fuera capaz de oponerse a él. En cambio, con la desaparición de la disciplina impuesta por la presencia de los bloques, esos conflictos podrían ser más violentos y numerosos y, en especial, claro está, en las áreas en las que el proletariado es más débil” (“Tras el hundimiento del bloque del Este, inestabilidad y caos”, Revista internacional nº 61, 1990).
Esa toma de posición se ha confirmado desde principios de la década hasta hoy. Al menos en lo que se refiere a los conflictos imperialistas locales. Pero, en cuanto a nuestra posición sobre el papel y el lugar que para nosotros tiene el proletariado internacional en la evolución de la situación, ¿dónde estamos?
El proletariado frente a la guerra
El proletariado internacional no ha podido oponerse al estallido de los conflictos imperialistas locales en esta década. Ni siquiera en Europa, en Yugoslavia, a dos pasos de las principales concentraciones obreras del mundo. La impotencia del proletariado a ese nivel se ha vuelto a poner de relieve en esta guerra de Kosovo. Ni el proletariado internacional, ni menos todavía el de Serbia, han expresado una oposición directa a la guerra.
Nosotros somos, claro está, solidarios de la población serbia que se ha manifestado a la llegada de los ataúdes de soldados. Como también somos solidarios de las deserciones colectivas que se han producido en esta ocasión. Han sido un claro mentís a la despreciable propaganda de las grandes potencias de la OTAN que lo han hecho todo para que todos los serbios aparezcan como asesinos, torturadores, todos unidos detrás de Milosevic.
Por desgracia, esas reacciones contra la guerra no han podido desembocar en una real expresión de la clase obrera, única capaz de ofrecer una respuesta real, por mínima que sea, a la guerra imperialista. Lo que ha empujado a Milosevic a firmar los acuerdos de paz ha sido fundamentalmente el aislamiento internacional de Serbia, el desaliento de fracciones significativas de la burguesía serbia ante las destrucciones del aparato económico, la perspectiva amenazadora de la intervención terrestre de la OTAN y el abatimiento que se iba apoderando de una población sometida día tras día a los bombardeos. “Estamos solos. La OTAN no va a hundirse, ni mucho menos. Rusia no ayudará militarmente a Yugoslavia, y la opinión internacional está contra nosotros” (declaraciones del 26/04 de Vuk Draskovic, vice-primer ministro de Milosevic, especialista en mudanzas, en le Monde, suplemento 19/06).
¿Significa eso que el proletariado ha estado totalmente ausente frente a la guerra de Kosovo? ¿Significa eso que la relación de fuerzas existente entre proletariado y burguesía, a nivel histórico e internacional, no influye para nada en la situación que estamos viviendo? No. Para empezar, la situación histórica actual surgida con el final de los bloques imperialistas, es el resultado de la relación de fuerzas entre las dos clases. La oposición del proletariado internacional, a lo largo de los años 1970 y 1980, a los ataques económicos y políticos también se expresó en su resistencia, especialmente en los países centrales del capitalismo, y su “insumisión” frente a la defensa de los intereses nacionales en el plano económico, y, todavía más, en el plano imperialista (ver Revista internacional nº 18, el artículo “El curso histórico”). Y el desarrollo mismo de la guerra de Kosovo ha vuelto a confirmar ese curso histórico, esa resistencia proletaria, aunque el proletariado no haya podido impedirla.
Durante esta guerra, la clase obrera ha sido una preocupación constante de la burguesía. Los temas de la campaña de propaganda, la intensidad de la matraca de los medios han necesitado tiempo y esfuerzos para lograr, tras mucho afán, que una corta mayoría “aceptara” la guerra – por defecto, podría decirse. Y eso… en los sondeos de los países de la OTAN, y no en todos los países. Y desde luego, al principio, no. Tuvieron que hacer pasar y pasar las imágenes dramáticas e insoportables de las familias albanesas hambrientas y agotadas para que la burguesía lograra obtener un mínimo de aceptación (y no de “adhesión”). Y, a pesar de ello, el síndrome del Vietnam, es decir las inquietudes ante la intervención terrestre y los riesgos de reacciones populares frente al retorno de los soldados muertos ha seguido frenando a la burguesía en el compromiso de sus fuerzas armadas.
“La opción aérea adoptada tiende a preservar lo más posible la vida de los pilotos, pues la pérdida o la captura de algunos podría tener efectos nefastos sobre el apoyo de la opinión pública a la operación” (Jamie Shea, 15/04, Le Monde, suplemento del 19/06). Y eso que se trata, en la mayoría de los ejércitos occidentales, de soldados de profesión y no de reclutas. No lo decimos nosotros, son los propios políticos burgueses los que se ven obligados a reconocer que el proletariado de las grandes potencias imperialistas es un freno a la guerra. Por mucho que eso de la “opinión pública” no sea idéntico al proletariado, éste es la única clase en la población capaz de tener un peso ante la burguesía.
Esa “insumisión” – latente e instintiva – del proletariado internacional se ha expresado también directamente en diferentes movilizaciones obreras. A pesar de la guerra, a pesar de las campañas nacionalistas y democráticas, ha habido huelgas significativas en algunos países. La huelga de los ferroviarios en Francia, fuera del dictamen de las grandes centrales sindicales, CGT y CFDT, en contra del incremento de flexibilidad con el paso a las 35 horas semanales; una manifestación organizada por los sindicatos que reunió a más de 25000 obreros en Nueva York: han sido las dos expresiones más significativas del progreso lento pero real de la combatividad obrera y de su “resistencia”, en el momento mismo en que se desencadenaba la guerra. Contrariamente a la guerra del Golfo, la cual había provocado un sentimiento de impotencia y de decaimiento en la clase obrera, la guerra en los Balcanes no ha provocado el mismo desconcierto.
Cierto es que la resistencia obrera queda por ahora limitada a lo económico, y el vínculo entre la situación económica sin salida del capitalismo, sus ataques, y la multiplicación de los conflictos imperialistas no se ha hecho. Ese vínculo deberá poder realizarse, pues será un elemento importante, esencial, para el desarrollo de la conciencia revolucionaria entre los obreros. Es alentador, desde este punto de vista, el interés y la acogida que hemos recibido en la difusión de nuestro volante internacional denunciador de la guerra imperialista en Kosovo, con las discusiones, por ejemplo, que suscitó su difusión en la manifestación obrera de Nueva York, cuando el objetivo de ésta era otro. Les incumbe a los grupos comunistas no sólo denunciar la guerra, y defender las posiciones internacionalistas, sino también favorecer la toma de conciencia del atolladero histórico en el que está metido el capitalismo ([6]). La crisis económica lleva las rivalidades y la competición económica a unos niveles críticos, impulsando irremediablemente a unos antagonismos imperialistas cada vez más tensos y a la multiplicación de las guerras. Las rivalidades económicas no se superponen necesariamente a las rivalidades imperialistas, pues éstas tienen su propia dinámica, pero las contradicciones económicas que se expresan en la crisis del capitalismo son la base y el origen de la guerra imperialista. Capitalismo equivale a crisis económica y a guerra. Es equivalente a miseria y a muerte.
Frente a la guerra, y en momentos de “bombardeo” propagandístico masivo, en medio de campañas ideológicas intensas, los revolucionarios no pueden contentarse con esperar a que se acaben, esperar días mejores, conservando sus ideas internacionalistas al calor de sus certidumbres (léase en este número “Acerca del llamamiento de la CCI sobre la guerra en Serbia”). Los revolucionarios deben hacer todo lo que pueden por intervenir y defender las posturas internacionalistas ante la clase obrera, con la mayor amplitud y del modo más eficaz, asentando su acción en el largo plazo. Deben demostrar que existe una alternativa a semejante barbarie, que esta alternativa requiere que se consolide y desarrolle la “insumisión” tanto en el plano económico como en el político. Requiere la oposición frontal a los sacrificios que se imponen en las condiciones de trabajo y de existencia, a los sacrificios por la guerra imperialista. Si la guerra imperialista es el fruto, en última instancia, de la quiebra económica del capitalismo, también es, a su vez, factor de agravación de la crisis económica y por lo tanto de incremento insoportable de los ataques económicos contra los obreros.
La intensidad de la guerra de Kosovo, su estallido en Europa, la participación militar sangrienta de todas las potencias imperialistas, las repercusiones de esta guerra en todos los continentes, la dramática agravación y aceleración de los conflictos imperialistas a escala mundial, la extensión, profundidad y actualidad de los retos históricos, ponen al proletariado internacional y a los grupos comunistas ante su responsabilidad histórica. El proletariado no está derrotado. Sigue siendo el portador del derrocamiento del capitalismo, único capaz de poner fin a sus calamidades. Socialismo o agravación de la barbarie capitalista sigue siendo la alternativa histórica.
RL, 25/06/99
[1] Recordemos una vez más por si falta hiciera que el marxismo y el comunismo no tienen nada que ver con el estalinismo, ni con los estalinistas en el poder en su tiempo en los países del ex bloque del Este – como Milosevic, por ejemplo –, no con los estalinistas de los PC occidentales, ni con los maoístas y los antiguos maoístas que, por cierto, hoy pululan en los ámbitos intelectuales más militaristas y jaleadores de la guerra. Histórica y políticamente, el estalinismo, al servicio del capitalismo de Estado ruso, fu y sigue siendo la negación misma del marxismo, y un notorio asesino de militantes comunistas.
[2] Esta condición solo se conoció después del estallido de la guerra y ha quedado confirmada en los acuerdos del alto el fuego: “Los rusos han obtenido para Milosovic importantes concesiones, según las autoridades, que mejoran la oferta final hecha a Belgrado en comparación con el plan occidental precedente impuesto a los serbios y a los albaneses en Rambouillet” (International Herald Tribune, 5/06). En particular, “queda ahora excluida la autorización para las fuerzas de la OTAN de circular libremente por el conjunto del territorio yugoslavo”; J. Eyal, le Monde, 8/06.
[3] International Herald Tribune, 11/06: “The showdown at Rambouillet, one of her (Mrs Albright) aides said recently, has “only one purpose”: to get the war started with the Europeans locked in”.
[4] Las potencias europeas poseen más medios políticos, diplomáticos y militares y una mayor resolución también debido a la historia y a la proximidad geográfica, para contrarrestar y negarse a que se les imponga el liderazgo americano, como ocurrió en la guerra del Golfo. La capacidad militar de “proyección” de las fuerzas militares en Europa – sobre todo de Gran Bretaña – debilita comparativamente el liderazgo estadounidense una vez terminada la guerra aérea y una vez iniciadas las operaciones militares de “paz”. Esto se ha concretado en el mando de la KFOR, con un general británico a su cabeza, en lugar del norteamericano que dirigía los bombardeos.
[5] Ya en 1991, nosotros analizamos el papel de Alemania en la dislocación de Yugoslavia. Léanse las Revista internacional nº 67 y 68. La burguesía también comprendió rápidamente esa política: “Alemania tuvo una actitud muy diferente. Mucho antes de que el propio gobierno tomara posición, la prensa y los círculos políticos reaccionaron de manera unánime, inmediata y como instintiva: fueron inmediatamente favorables, sin matices, a la secesión de Eslovenia y de Croacia (…) Es difícil no ver en esa actitud el resurgir de la hostilidad de la política alemana hacia la existencia misma de Yugoslavia desde los tratados de 1919 y a lo largo del período entre guerras. Los observadores alemanes (…) no podían ignorar (…) que la dislocación de Yugoslavia no iba a realizarse tranquilamente y que iba a originar fuertes resistencias. Y sin embargo, la política alemana iba a comprometerse a fondo a favor del desmembramiento del país” (Paul-Marie de la Gorce, le Monde diplomatique, julio de 1992).
[6] Los grupos del BIPR, que han rechazado nuestra propuesta de realizar algo en común contra la guerra, intentan ridiculizar nuestro análisis de la influencia del proletariado en la situación histórica actual. La CWO, en su carta, explica así su rechazo: “No podemos caminar juntos por una alternativa comunista si vosotros pensáis que la clase obrera es todavía una fuerza con la que se puede contar en la situación actual (…) nosotros no queremos que se nos identifique, ni en lo más mínimo, con quienes consideran que todo va bien para la clase obrera”. Aconsejamos a la CWO que ponga más atención y sea más seria a la hora de criticar nuestros análisis.
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
Intervención - Sobre la guerra en Cachemira entre India y Pakistán
- 10369 reads
Una vez más, ha vuelto a estallar la guerra entre India y Pakistán en Cachemira. Una vez más, la burguesía ha enviado a trabajadores en uniforme a matar a unas alturas y en unas condiciones climáticas en medio de las cuales, los hombres mueren incluso sin guerra. Mientras los soldados se matan, los pobladores que viven en la frontera han tenido que huir, convirtiéndose así en refugiados. Condenados a la pobreza y a la miseria incluso sin guerras, se encuentran ahora en campos al aire libre a temperaturas por debajo de cero grados. Todo eso les trae sin cuidado a las camarillas en el poder, para las cuales la guerra en Cachemira es una nueva ocasión de enfrentar sus ambiciones imperialistas.
Hasta ahora, esta última guerra indo-paquistaní se limita a Cachemira. Pero India y Pakistán han movilizado sus respectivas maquinarias bélicas de ambos lados de una frontera de varios cientos de millas de largo. Ya, detrás de los ejércitos, las poblaciones civiles del Ran of Kuch hasta Chamb-Jammu están siendo «acantonadas» en preparación de la guerra. Teniendo en cuenta el chovinismo que la burguesía ha inoculado y los odios de las cuadrillas que dirigen en ambos países, una guerra abierta podría prender en cualquier momento a todo lo largo de la frontera entre los dos Estados.
No es la primera guerra entre India y Pakistán. Ambos Estados nacieron el 15 de agosto de 1947 cuando, en el mismo momento de la partida del imperialismo británico, éste dividió en dos partes el subcontinente indio, desencadenando una matanza mutua y un genocidio que causó varios millones de muertos y dejó decenas de millones de refugiados. Los dos Estados entraron inmediatamente en guerra en 1948. A pesar de la inmensa pobreza, de las permanentes hambrunas de los habitantes, los dos países volvieron a las andadas en 1965 y 1971. Además de esas guerras abiertas y declaradas, los dos países han estado en guerra permanente, organizando el terrorismo y alimentando el separatismo en el otro. En ese sentido, la guerra actual podría parecer algo así como la «rutina» entre las dos pandillas militaristas que mandan sobre unas poblaciones miserables.
Pero no es así. Esta guerra pone de relieve una agravación del conflicto y unas potencialidades de destrucción a unos niveles sin precedentes. Desde mayo de 1998, India y Pakistán poseen armas nucleares. Un conflicto entre ellos podría acabar en guerra nuclear, destruyendo los dos países y matando a millones de personas. La acentuación de la tendencia a «cada uno para sí» que hoy predomina a escala mundial entre todos los Estados desde la desaparición de los bloques imperialistas, es un factor de primer orden en la nueva dimensión que ha tomado el conflicto en el subcontinente. Ni siquiera la única superpotencia mundial, Estados Unidos, tiene los medios suficientes para contener el conflicto.
En esas condiciones, las tensiones entre los principales Estados que operan en el subcontinente se han agudizado. Ya en mayo y junio de 1998, India y China iniciaron una «guerra verbal» en la que India calificó a China de enemigo número uno. Al mismo tiempo, India y Pakistán se lanzaron a una carrera de explosiones nucleares. Y desde entonces, los conflictos entre ambos Estados se han ido intensificando permanentemente.
La guerra actual expresa la exasperación creciente de Pakistán contra su rival indio. Es también la expresión de la patada de China en el trasero del Estado indio, tras un año de duelo verbal entre ambos. La burguesía india, por su parte, también ha dejado estallar su rabia. La burguesía india está desarrollando una campaña de propaganda sobre la inevitable «guerra final» entre India y Pakistán.
Puede que la guerra actual no se extienda. Los actuales intereses de las grandes potencias podrían obligar a los Estados indio y paquistaní, agarrados por ahora uno al cuello del otro, a separarse. Pero eso solo sería un respiro momentáneo. La virulencia de las dos pandillas que gobiernan, tanto del lado indio como del paquistaní; la dureza del conflicto; la determinación de la burguesía china en hacer fracasar las ambiciones indias; las crecientes rivalidades y el desarrollo de la tendencia a «cada uno para sí» entre las principales potencias mundiales, todo ello estallará en otra guerra en la región, tarde o temprano. Y más bien pronto que tarde. Y con una cantidad de muertos y destrucciones mucho más alta.
La burguesía es incapaz de impedir la guerra. La guerra surge de la naturaleza misma del capitalismo, un sistema de explotación, de competición y de conflictos sin cuartel entre capitalistas y naciones. Las «discusiones de paz» entre pandillas burguesas no son más que subterfugios para preparar otras guerras más exterminadoras. La guerra actual entre India y Pakistán que ocurre tras un «principio» de paz entre los dos países tres meses antes, es ya buen ejemplo de la hipocresía de la propaganda de paz de la burguesía.
Sólo una clase que no tiene ningún interés en estas guerras, la clase obrera, podrá ponerles fin. Es la clase obrera la que paga por esta guerra. Los soldados que mueren en el frente son hijos de obreros, de campesinos pobres y de obreros agrícolas sin tierra. Y es a los obreros de las fábricas, de las minas y de las oficinas a quienes se les va a imponer la austeridad para financiar la guerra en nombre del nacionalismo.
Como en Iraq, como en la guerra de Kosovo, como en todas las guerras entre Estados capitalistas hoy, los obreros de India y de Pakistán no deben elegir campo en esta guerra de Cachemira. Ni nación que defender.
Como internacionalistas que somos, los comunistas afirmamos que esta guerra, como todas las de hoy, es una guerra imperialista. Rechazamos toda la histeria nacionalista que la burguesía inocula. Los internacionalistas llamamos a los obreros a que no se dejen arrastrar por el delirio nacionalista y a que defiendan los intereses de su propia clase; a que forjen sin cesar la unidad de clase más amplia, unidad que se extienda más allá de las fronteras nacionales, contra la burguesía de su propia nación y contra el capital mundial. Sólo desarrollando su lucha de clase, su conciencia de clase, los obreros podrán abrir la vía hacia la destrucción del capitalismo y acabar con todas las guerras.
4 de julio de 1999,
Communist Internationalist,
núcleo de la CCI en India.
De Communist Internationalist (publicación en lengua hindi). Escribir, sin otra mención, a: POB 25, NIT, Faridabad 121 00. HARYANA, INDIA.
Geografía:
- Pakistán [203]
Vida de la CCI:
- Intervenciones [187]
Decimotercer congreso de la CCI - Presentación
- 3881 reads
Acaba de verificarse, a finales de marzo-principios de abril de 1999, el XIIIº congreso de la CCI. El Congreso de nuestra organización, como en todas las organizaciones del movimiento obrero, es un momento muy importante de su vida y de su actividad. Ha sido, por un lado, el último congreso del siglo XX, y por ello se había previsto que los informes preparatorios dieran, más que de costumbre, una dimensión histórica a los problemas tratados. Pero, además, más allá de las coincidencias de calendario, el Congreso ha tenido lugar en un momento marcado por la aceleración considerable de la historia, la guerra en Yugoslavia. Se trata de un acontecimiento histórico de la primera importancia, pues:
“– esta guerra concierne no ya a un país de la periferia, como fue el caso de la guerra del Golfo en 1991, sino a un país europeo;
– es la primera vez desde la IIª Guerra mundial que un país de Europa –y especialmente su capital– es bombardeado masivamente;
– es también la primera vez desde esa época que el principal país vencido en aquella guerra, Alemania, interviene directamente mediante las armas en un conflicto militar…” («Resolución sobre la situación internacional», adoptada por el Congreso).
Por todo ello, la guerra en Yugoslavia, su análisis, sus implicaciones para la clase obrera y las organizaciones comunistas, han sido preocupaciones centrales del Congreso, lo cual se plasmó concretamente en su decisión de publicar inmediatamente en la Revista internacional, la «Resolución sobre la situación internacional» que acababa de ser adoptada (ver Revista internacional nº 97).
Esa Resolución, síntesis de los informes presentados en el Congreso y de las discusiones sobre éstos, subraya que:
«Actualmente, el capitalismo agonizante se enfrenta a uno de los periodos más difíciles y peligrosos de la historia moderna, comparable por su gravedad a los de ambas guerras mundiales, al del surgimiento de la revolución proletaria en 1917-1919 o también al de la gran depresión que se inició en 1929. Sin embargo, hoy, ni la guerra mundial, ni la revolución mundial se hallan en gestación en un futuro previsible. Más exactamente, la gravedad de la situación está condicionada por la agudización de las contradicciones a todos los niveles que se expresa en:
– las tensiones imperialistas y el incremento del desorden mundial;
– un periodo muy avanzado y peligroso de la crisis del capitalismo;
– ataques sin precedente desde la última guerra mundial contra el proletariado internacional;
– una descomposición acelerada de la sociedad burguesa.» (Idem).
Todos esos aspectos están ampliamente tratados en la Resolución. Animamos, pues, a nuestros lectores a leerla por entero en el número anterior de esta Revista. Volvemos a tratar una vez más en este número sobre la cuestión candente del momento actual, la de los conflictos imperialistas, reproduciendo, más lejos, importantes extractos del Informe presentado en el Congreso.
Por otra parte, la Resolución constata que:
«En esta situación cargada de peligros, la burguesía ha puesto las riendas del gobierno en manos de la corriente política con mayor capacidad para velar por sus intereses: la socialdemocracia, la principal corriente responsable del aplastamiento de la revolución mundial tras 1917-1918. La corriente que salvó al capitalismo en esa época y que vuelve al puesto de mando para asegurar la defensa de los intereses amenazados de la clase capitalista» (Idem).
El Congreso, en ese sentido, adoptó un texto de orientación titulado «Razones de la presencia actual de partidos de izquierda en la mayoría de los gobiernos europeos», que también publicamos más lejos, junto con algunos añadidos que sintetizan otros aspectos de la discusión de dicho texto.
La evolución de la crisis capitalista y de la lucha de clases también fueron objeto, evidentemente, de discusiones importantes del Congreso. En este número publicamos la tercera parte del artículo «Treinta años de crisis abierta del capitalismo» que el Informe presentado en el Congreso recogió en gran parte. En el próximo número de esta Revista, publicaremos el «Informe sobre la lucha de clases» que en dicho Congreso se adoptó y de cuyo contenido es expresión esta cita de la Resolución:
«La responsabilidad que pesa sobre el proletariado actualmente es enorme. Unicamente desarrollando su combatividad y su conciencia éste podrá impulsar la alternativa revolucionaria, la única que puede asegurar la supervivencia y el desarrollo continuo de la sociedad humana» (Idem).
Además del análisis de los diferentes aspectos de la situación internacional, de su extrema gravedad, la gran preocupación del Congreso consistió en examinar las responsabilidades de los revolucionarios frente a esa situación, como así lo deja patente la Resolución:
«Pero la responsabilidad más importante descansa en las espaldas de la Izquierda comunista, las organizaciones actuales del campo proletario. Ellas son las únicas que pueden transmitir las lecciones teóricas e históricas así como el método político sin los cuales las minorías revolucionarias que emergen actualmente no podrán incorporarse a la construcción del partido de clase del futuro. De cierta manera, la Izquierda comunista se encuentra actualmente en una situación similar a la de Bilan ([1]) de los años 30, en el sentido en que está obligada a comprender una situación histórica nueva, sin precedentes. Tal situación requiere a la vez, tanto un profundo apego al enfoque teórico e histórico del marxismo, como audacia revolucionaria, para comprender las situaciones que no están totalmente integradas en los esquemas del pasado. Con el fin de cumplir su tarea, los debates abiertos entre las organizaciones actuales del medio proletario son indispensables. En este sentido, la discusión, la clarificación y el agrupamiento, la propaganda y la intervención de las pequeñas minorías revolucionarias son una parte esencial de la respuesta proletaria a la gravedad de la situación mundial en el umbral del próximo milenio.
Más aún, frente a la intensificación sin precedentes de la barbarie guerrera del capitalismo, la clase obrera espera de su vanguardia comunista que asuma plenamente sus responsabilidades en defensa del internacionalismo proletario. Actualmente los grupos de la Izquierda comunista son los únicos que defienden las posiciones clásicas del movimiento obrero frente a la guerra imperialista. Sólo los grupos que se apegan a esta corriente, la única que no traicionó durante la IIª Guerra mundial, pueden aportar una respuesta de clase a las preguntas que no dejarán de plantearse en el seno de la clase obrera.
Los grupos revolucionarios deben responder de la manera más unida posible, expresando con ello la unidad indispensable del proletariado ante el desencadenamiento del patrioterismo y de los conflictos entre naciones. Con ello, los revolucionarios tomarán a su cargo la tradición del movimiento obrero representada particularmente por las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal y por la política de la izquierda en esas conferencias».
En ese contexto se llevaron a cabo las discusiones del XIIIº Congreso de la CCI sobre sus actividades.
Las actividades de la CCI determinadas por el nuevo período
El balance de actividades establecido por el XIIIº Congreso ha sido positivo. No es una especie de autosatisfacción, sino una valoración crítica y objetiva de nuestra actividad. El XIIº congreso de la CCI, el anterior, había hecho el diagnóstico de que la CCI debía volver a un equilibrio del conjunto de sus actividades, tras haber llevado a cabo un combate durante más de tres años para sanear el tejido organizativo. En acuerdo con el mandato del XIIº congreso, el «retorno a la normalidad» se concretó en:
– una apertura hacia el medio político proletario y hacia los contactos, a la vez que manteníamos firme nuestro combate contra los grupos y los elementos parásitos;
– un fortalecimiento teórico y político, con la capacidad para dar una dimensión histórica a nuestra propaganda, basándola en el marxismo y la propia experiencia de la clase;
– un fortalecimiento de la «conciencia de partido», única manera de reforzar la organización revolucionaria.
El fortalecimiento de la organización se ha concretado en la capacidad de la CCI en integrar nuevos militantes en siete secciones territoriales (y, en particular, en la de Francia). Así pues, el refuerzo numérico de la CCI (que va a proseguir como demuestra el que otros simpatizantes han presentado su candidatura a la organización) desmiente las patrañas del medio parásito que acusa a nuestra organización de haberse convertido en una «secta encerrada en sí misma». Al contrario de esas denigraciones, el combate llevado a cabo por la CCI por la defensa de la conciencia de partido, no ha hecho huir a quienes están en busca de posiciones de clase, sino que ha favorecido su acercamiento y su clarificación política.
La CCI ha desarrollado una intervención seria y serena, con una visión a largo plazo, hacia un acercamiento con los grupos del medio político proletario. Esta actividad se ha ampliado a los contactos y simpatizantes a cuyas preocupaciones hay que contestar con seriedad y profundidad, permitiéndoles superar las incomprensiones y la desconfianza hacia la organización. Esta orientación de la CCI no se debe a delirios megalómanos, sino a lo que la situación histórica requiere: que el proletariado y las minorías revolucionarias a su lado, asuman sus responsabilidades.
La defensa del medio político proletario ha llevado a la CCI a combatir la contraofensiva de elementos parásitos, sobre todo con la publicación de un folleto en dos partes titulado La pretendida paranoia de la CCI, y organizando en París una reunión pública «internacional» en defensa de la organización, actividad en la que se integraron varios contactos nuestros. La organización ha profundizado así la cuestión del parasitismo político, adoptando y publicando las «Tesis sobre el parasitismo» (ver Revista internacional nº 94), arma de comprensión histórica y teórica sobre esta cuestión para el conjunto de los grupos del medio. La defensa del medio proletario ha consistido también, para la CCI, en desarrollar una política de discusiones y de acercamiento, organizando con otros grupos de dicho medio intervenciones comunes frente a las campañas anticomunistas que montó la burguesía con ocasión del aniversario de la revolución de Octubre. De igual modo, ese método de trabajo ha continuado con el trabajo de intervención en dirección del medio político que ha surgido en Rusia.
En fin, desde los primeros días de la guerra en Yugoslavia, inmediatamente después de haber publicado el volante internacional ([2]), la CCI envió a los diferentes grupos de la Izquierda comunista una propuesta de llamamiento común para denunciar la guerra imperialista. El congreso aprobó por unanimidad esta iniciativa y hay que lamentar que los grupos concernidos no hayan dado una respuesta positiva o la callada por respuesta (ver en esta Revista internacional nuestra respuesta ante esa actitud de los grupos de la Izquierda comunista)
El XIIIº congreso ha decidido que la intervención hacia el llamado «pantano político» debe ser asumida con más determinación por la organización. Esa «tierra de nadie» indeterminada entre burguesía y proletariado es un lugar de paso obligado de todos aquellos elementos más o menos aislados de la clase que están en un proceso de toma de conciencia. Es un terreno privilegiado de acción del parasitismo, a quien hay que tomarle la delantera. Por eso, la organización no debe estar esperando a que las personas en búsqueda de posiciones de clase, la «descubran» para que ella se interese por éstas. Muy al contrario, la organización debe dirigirse a esas personas y entablar combate contra la burguesía en el propio «pantano».
Ese fortalecimiento de nuestra visión del medio político proletario es un resultado de un fortalecimiento político y teórico. El Congreso ha subrayado que éste no debe considerarse como una «actividad separada», «aparte» o «además» de las demás tareas. En la situación histórica actual y en la perspectiva a largo plazo en la que se inscribe la vida de las organizaciones revolucionarias, el fortalecimiento teórico y político debe inspirar nuestras actividades, reflexiones y decisiones y servirles de cimiento.
Así, el balance positivo de nuestras actividades se basa en una mejor comprensión de que las cuestiones de organización son determinantes frente a otros aspectos de las actividades. La CCI es, en esto, plenamente consciente de que debe seguir haciendo esfuerzos y proseguir su combate para adquirir «la conciencia de partido», en especial luchando contra los efectos de la ideología dominante en el compromiso militante. Durante sus veinticinco años de existencia, la CCI a pagado las consecuencias de la ruptura de la continuidad orgánica con las organizaciones revolucionarias del pasado. Aunque saquemos un balance positivo de esta experiencia, sabemos que lo adquirido en este ámbito no es algo definitivo, y sobre todo en el período actual de descomposición, cuando los esfuerzos por asegurar un funcionamiento animado por la «conciencia de partido» son permanentemente contrarrestados por las tendencias de la sociedad a «cada uno a la suya», al nihilismo, la irracionalidad, que, en la vida organizativa, se expresan en el individualismo, la desconfianza, la desmoralización, el inmediatismo, la superficialidad.
El decimotercer congreso ha inscrito la orientación de las actividades de la CCI (prensa, difusión, reuniones públicas y permanencias) en la perspectiva, primero, de una acentuación de los efectos de la descomposición, pero también de una aceleración de la historia, expresada en una agravación de la crisis del capitalismo y una tendencia al resurgir de la combatividad del proletariado. La CCI, y con ella el conjunto de medio proletario, sale de este congreso mejor armada para encarar ese reto histórico.
Corriente comunista internacional
[1] Bilan fue la revista de la Izquierda comunista de Italia en los años 30. Cf. nuestro libro la Izquierda comunista de Italia.
[2] «El capitalismo es la guerra, guerra al capitalismo», volante internacional publicado en primera plana de nuestras publicaciones territoriales y difundido en todos los países en donde hay secciones de la CCI, así como también en Canadá, Australia y Rusia.
Vida de la CCI:
Decimotercer congreso de la CCI - Informe sobre los conflictos imperialistas - Extractos
- 3812 reads
Después de haber convertido al globo en un gigantesco matadero, infligiéndole dos guerras mundiales, el terror nuclear y los incontables conflictos locales sobre una humanidad agonizante, el capitalismo decadente ha entrado completamente en su fase de descomposición desde el hundimiento del bloque del Este en 1989. Durante la actual fase histórica, el empleo directo de la violencia militar por las grandes potencias, sobre todo por Estados Unidos, se ha convertido en algo permanente. En esta fase, la anterior disciplina rígida de los bloques imperialistas ha dejado el paso a una creciente indisciplina y caos, a una incontrolable extensión de los conflictos militares.
Al concluir el siglo, la alternativa histórica definida por el marxismo durante la Primera Guerra mundial socialismo o barbarie– no sólo ha quedado confirmada, sino que debe ser precisada y cambiada en «socialismo o destrucción de la humanidad».
(...) Aunque una tercera guerra mundial no está, por ahora, al orden del día, la crisis histórica del sistema lo ha metido en tal atolladero que sólo hacia la guerra puede moverse. No solamente porque la aceleración de la crisis ha sumido a regiones enteras en un estado de miseria e inestabilidad (como el sudeste de Asia el cual hasta hace poco aún conservaba cierta prosperidad), sino sobre todo porque las propias potencias están cada día más obligadas a emplear la violencia en defensa de sus intereses.
La naturaleza de los conflictos: una clave del debate actual
(…) Los revolucionarios sólo lograrán convencer al proletariado de la completa validez de la posición marxista, si son capaces de defender una visión histórica y teórica coherente de la evolución del imperialismo moderno. En particular, la capacidad del marxismo para explicar las causas y los efectos reales de las guerras modernas es una de las poderosas armas contra la ideología burguesa.
En este sentido, una comprensión clara del fenómeno de la descomposición del capitalismo y de toda la fase histórica que lleva su marca es un instrumento de primer orden para la defensa de las posiciones y de los análisis de los revolucionarios sobre el imperialismo y la naturaleza de las guerras actuales.
Descomposición y derrumbe del bloque del Este
(...) El acontecimiento clave que determina el carácter de los conflictos imperialistas al concluir el siglo ha sido el desmoronamiento del bloque oriental.
(...) Todo el mundo quedó sorprendido por los acontecimientos de 1989. Incluida la CCI. Sin embargo, cabe precisar que la CCI logró muy rápidamente entender la dimensión de los acontecimientos (las «Tesis sobre la crisis en los países del Este», en las que se preveía el derrumbe del bloque ruso, fueron redactadas en septiembre 1989, dos meses antes de la caída del muro de Berlín). La capacidad de nuestra organización para reaccionar de esta manera no es el fruto de la casualidad. Era el resultado:
– del marco de análisis sobre las características de los regímenes estalinistas que la CCI hizo al principios de los 80 tras los acontecimientos de Polonia ([1]);
– de la comprensión del fenómeno histórico de la descomposición del capitalismo cuya elaboración inició a partir de 1988 ([2]).
Era la primera vez en la historia que un bloque imperialista desaparecía fuera de una guerra mundial. Tal fenómeno creó un desconcierto profundo, incluso en las filas de las organizaciones comunistas donde se intentó, por ejemplo, determinar su racionalidad económica. Para la CCI, el carácter inédito de tal acontecimiento que no tenía ninguna racionalidad, sino que era una catástrofe para el antiguo imperio soviético (y para la propia URSS que no iba a tardar en desmoronarse), fue una confirmación patente del análisis sobre la descomposición del capitalismo ([3]).
(...) Hasta 1989, la descomposición que doblegó a la segunda superpotencia mundial, había afectado poco a los países centrales del bloque del Oeste. Todavía hoy, diez años más tarde, las manifestaciones de descomposición localizadas en estos países aparecen casi insignificantes en comparación con las de los países periféricos. Sin embargo, al haber hecho estallar el orden imperialista existente, la descomposición, de haber sido un fenómeno, se ha convertido en periodo, poniendo a los países dominantes en el centro mismo de las contradicciones del sistema, y particularmente al primero de entre ellos, Estados Unidos.
El imperialismo americano en el centro de las contradicciones de la descomposición
La evolución de la política americana desde 1989 es la expresión misma del dilema actual de la burguesía.
Durante la guerra del Golfo, Estados Unidos podía aparecer, ante el desarrollo rápido de la tendencia «cada uno para sí», como un contrapeso capaz todavía, con el garrote en su mano, de arrastrar a las demás potencias tras aquel país. Y de hecho, gracias a su aplastante superioridad militar en Irak, la única superpotencia fue capaz de frenar decisivamente la tendencia hacia la formación de un bloque en torno a Alemania, tendencia abierta con la unificación de este país. Pero solamente seis meses después de la guerra del Golfo, el estallido de la guerra en Yugoslavia ya confirmaba que el «nuevo orden mundial» anunciado por Bush no estaría bajo el dominio estadounidense, sino bajo el dominio de esa tendencia «cada uno para sí» cada vez más fuerte. (...)
En febrero de 1998, la potencia americana, que durante la Guerra del Golfo había usado a las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad para hacer confirmar su liderazgo por la «comunidad internacional» había perdido el control de ese instrumento hasta el punto de ser humillada por Irak y sus aliados franceses y rusos ([4]).
Por supuesto, Estados Unidos fue capaz de superar este obstáculo tirando la ONU a la basura de la historia y llevando a cabo, a finales del año 1998, junto con Gran Bretaña la operación «Lone Ranger» («Zorro del Desierto»), dejando abiertamente de lado a las demás potencias, pequeñas o grandes.
Washington no necesita el permiso de nadie para golpear cuando y donde quiera. Pero al hacer una política así, Estados Unidos se convierte en factor activo de la tendencia «cada uno para sí», en vez de limitarla como lo habían logrado momentáneamente durante la Guerra del Golfo. Peor aún: la advertencia política que Washington quiso dar con el «Zorro del desierto» ha hecho gran daño a su propia causa. Por primera vez desde la guerra de Vietnam, la burguesía americana, en marcado contraste con su socio británico, ha sido incapaz de presentar un frente unido hacia el exterior aún estando en situación de guerra. Todo lo contrario, el proceso de «impeachment» contra Clinton se intensificó durante los acontecimientos: los políticos norteamericanos sumidos en un verdadero conflicto interno de política exterior, en vez de refutar la propaganda de los enemigos de América según la cual Clinton había decidido la intervención militar contra Irak por motivos personales (el famoso «Monicagate»), le dieron crédito. (...)
El conflicto subyacente sobre la política exterior entre ciertas fracciones de los partidos Republicano y Demócrata han demostrado ser muy destructivas precisamente porque ese «debate» pone de relieve una contradicción insoluble que la resolución del XIIº Congreso de la CCI formulaba así:
«– por un lado, si [Estados Unidos] renuncia a aplicar o a hacer alarde de su superioridad militar, eso no puede sino animar a los países que discuten su autoridad a ir todavía más lejos;
– por otro lado, cuando utilizan la fuerza bruta, incluso, y sobre todo, cuando ese medio consigue momentáneamente hacer tragar sus veleidades a los adversarios, ello lo único que hace es empujarlos a aprovechar la menor ocasión para tomarse el desquite e intentar quitarse de encima la tutela americana.» ([5])
Paradójicamente, mientras existía el bloque imperialista de la URSS, Estados Unidos estaba protegido de los peores efectos de la descomposición sobre su política exterior. (...) Hoy no tiene ningún adversario lo bastante poderoso como para pretender formar su propio bloque imperialista contra EEUU. Por eso, no hay enemigo común y, por lo tanto, no hay razón para que las demás potencias acepten la «protección» y la disciplina estadounidense. (...)
El carácter ofensivo de la estrategia militar estadounidense
ilustra la creciente irracionalidad de las relaciones imperialistas
Frente al crecimiento irresistible de la tendencia «cada uno para sí», Estados Unidos no tiene más solución que una política de ofensiva militar permanente. No es el enemigo débil, sino la potencia estadounidense misma la que está obligada a intervenir cada día más regularmente con la fuerza armada en defensa de sus posiciones (lo que, normalmente, caracteriza una potencia más débil y en una situación más desesperada).
La CCI ya puntualizaba esta tendencia en su IXº Congreso:
«... En algunos aspectos, la situación actual de EEUU se aparenta a la de la Alemania de antes de ambas guerras mundiales. Este país, en efecto, intentó compensar sus desventajas económicas (...) trastornando el reparto imperialista por la fuerza de las armas. Por eso, en las dos guerras, apareció como “agresor”, pues las potencias mejor dotadas no tenían el menor interés en poner en cuestión los equilibrios. (...) Mientras existía el bloque del Este, (...) EEUU no necesitaba, a priori, hacer uso importante de su armamento pues lo esencial de la protección dada a sus aliados era de carácter defensivo (aunque a principios de los 80, Estados Unidos había iniciado una ofensiva general contre el bloque ruso). Con la desaparición de la amenaza rusa, la “obediencia” de los demás grandes países adelantados no está ya garantizada, por eso el bloque occidental se ha disgregado. Para obtener esa obediencia, EEUU necesita adoptar un modo sistemáticamente ofensivo en lo militar (como hemos visto en la guerra del Golfo), que se parece al de la Alemania del pasado. La diferencia con el pasado, y es grande, es que hoy no es una potencia que quiere modificar el reparto del mundo la que toma la ofensiva militar, sino al contrario la primera potencia mundial, la que por ahora dispone de la mejor parte del pastel» ([6]).
« Cada uno para sí »: tendencia dominante hoy
(...) Sacando un balance de los dos años pasados, el detallado análisis de los acontecimientos concretos confirma el marco establecido por el informe y la resolución del XIIo Congreso de la CCI:
1) El desafío abierto que representa la posesión del arma nuclear por India y Pakistán, es un ejemplo que, con toda seguridad, será seguido por otras potencias y que incrementa considerablemente el riesgo de uso de bombas atómicas.
2) La creciente agresividad militar de Alemania, liberada del férreo cinturón de los bloques imperialistas, es un ejemplo que será seguido por Japón, la otra gran potencia frenada por el bloque americano después de 1945.
3) La terrorífica aceleración del caos e inestabilidad en Rusia es, hoy, la más caricaturesca expresión de la descomposición y el centro más peligroso de todas las tendencias hacia la disolución del orden burgués mundial.
4) La continua resistencia de Netanyahu a la «Pax Americana» en Oriente Medio y la transformación de Africa en un auténtico matadero son otros ejemplos que confirman:
– que la tendencia dominante en las tensiones imperialistas después de 1989, es el caos y «cada uno para sí»;
– que, en el centro de esta tendencia dominante, subyace la puesta en entredicho de la hegemonía de la única superpotencia americana y de sus acciones militares violentas cada vez más numerosas;
– que esta dinámica puede solamente ser comprendida en el contexto de la descomposición;
– que esta tendencia no anula en modo alguno la tendencia hacia la formación de nuevos bloques que hoy, como tendencia secundaria pero bien real, es uno de los principales factores que alimentan las hogueras de la guerra y el desarrollo del caos;
– que la agudización de la crisis económica del capitalismo decadente es en sí un poderoso factor en la agudización de las tensiones, sin, por ello, establecer una relación mecánica entre ambas, u otorgar a estos conflictos una racionalidad económica o histórica cualquiera (…)
La descomposición de la burguesía
acentúa las tensiones y la tendencia « cada uno para sí »
Con la pérdida de todo proyecto concretamente realizable, excepto el de «salvar el equipaje» ante la crisis económica, la falta de perspectiva de la burguesía tiende a llevarla a perder de vista los intereses del Estado o del capital nacional en su conjunto.
La vida política de la burguesía (de diferentes fracciones o pandillas) en los países más débiles, tiende a ser reducida a la lucha por el poder o meramente para sobrevivir. Esto se convierte en un enorme obstáculo para el establecimiento de alianzas estables e incluso de una política exterior coherente, abriendo el paso al caos, a la imprevisión y aún a la locura en las relaciones entre los Estados.
El callejón sin salida del sistema capitalista lleva al estallido de algunos de esos Estados, los últimamente creados, ya en plena decadencia del capitalismo, y con bases poco sólidas (tales como la URSS o Yugoslavia) o con fronteras artificiales como en Africa, todo lo cual ha acarreado una explosión de guerras con vistas a delimitar nuevas fronteras.
A esto se debe agregar la agravación de tensiones raciales, étnicas, religiosas, tribales y otras, un aspecto muy importante de la actual situación mundial.
Una de las más progresivas tareas del capitalismo ascendente fue la sustitución de la fragmentación religiosa o étnica de toda la humanidad por grandes unidades centralizadas a escala nacional (el crisol americano –«the american melting pot»–, el logro de la unidad nacional entre católicos y protestantes en Alemania, o de las poblaciones de idioma francés, alemán e italiano en Suiza). Pero aún en la ascendencia, la burguesía fue incapaz de superar estas divisiones que venían de antes del capitalismo. Mientras que el genocidio, las divisiones y las leyes étnicas en las regiones no capitalistas donde el sistema se estaba extendiendo, tales conflictos han sobrevivido incluso en el corazón del capitalismo (Irlanda del Norte por ejemplo). A pesar de que la burguesía pretende que el holocausto contra los judíos fue único en la historia moderna, y mentirosamente acusa a la Izquierda comunista de «excusar» ese crimen, el capitalismo decadente en general y la descomposición en particular, son el periodo del genocidio y de las «limpiezas étnicas». Es solamente con la descomposición cuando todos esos antiguos y recientes conflictos, que aparentemente no tienen nada que ver con la «racionalidad» de la economía capitalista, llegan a estallar por todas partes, resultado de la ausencia total de perspectivas burguesas.
La irracionalidad es una de las características de la descomposición. Hoy, no solamente existen intereses estratégicos concretamente divergentes, sino también la insolubilidad de esos incontables conflictos. (...) El fin del siglo XX viene a confirmar lo afirmado por el movimiento marxista, el cual, a principios de siglo, contra el Bund en Rusia, demostró que la única solución progresiva a la cuestión judía en Europa era la revolución mundial, o los que más tarde mostraron que era imposible la formación progresista de Estados nación en los Balcanes. (...)
La ausencia de una división del mundo estable y realista del mundo
después 1989 intensifica la tendencia « cada uno para sí »
Además de la superioridad americana sobre sus rivales, hay otro factor estratégico, directamente ligado a la descomposición, que explica el actual imperio de «cada uno para sí»: el hundimiento del bloque ruso sin derrota militar. Hasta entonces, históricamente, la división del mundo mediante la guerra imperialista había sido la condición más favorable para la formación de nuevos bloques como quedó demostrado después de 1945. (...) Lo resultante de ese hundimiento sin guerra es que:
– una tercera parte del planeta, la del ex bloque del Este, se ha convertido en una zona sin dueño, una manzana de la discordia entre las potencias restantes;
– las principales posiciones estratégicas de las potencias del ex bloque occidental en el resto del mundo después del 89 en ninguna forma representan la verdadera relación de las fuerzas imperialistas entre ellas, sino que proceden de su anterior división de trabajo contra el bloque ruso.
Esta situación que deja completamente abiertas las zonas de influencia de las grandes y pequeñas potencias, y generalmente de manera no satisfactoria para ellas, incrementa la tendencia a «cada uno para sí», a una carrera desordenada por posiciones y zonas de influencia.
El principal alineamiento imperialista entre las potencias europeas mejor «dotadas» y las menos «dotadas» que dominó el mundo político entre 1900 y 1939, fue el producto de décadas, aún de siglos de desarrollo capitalista. El alineamiento de la guerra fría fue a su vez el resultado de una década de rápidas y más profundas confrontaciones bélicas entre las grandes potencias desde 1930 hasta 1945.
En oposición a esto, el hundimiento del orden de Yalta se produce de la noche à la mañana, y sin resolver ninguna de las grandes cuestiones de las rivalidades imperialistas planteadas por el capitalismo, excepto una: el declive irreversible de Rusia.
Los enfrentamientos imperialistas fuera del férreo cinturón de los bloques:
una excepción, pero no una completa novedad
El único «orden mundial» imperialista posible en la decadencia es el de los bloques imperialistas con miras a la guerra mundial.
En el capitalismo decadente, hay une tendencia natural hacia la bipolarización imperialista del mundo, la cual puede solo ser relegada a un segundo plano en circunstancias excepcionales, normalmente ligadas a la relación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado. Este fue el caso después de la Primera Guerra mundial hasta la llegada al poder de Hitler en Alemania. Esta situación era el resultado de la oleada revolucionaria mundial que obligó a la burguesía a parar la Primera guerra antes de que llegara a su conclusión (es decir la derrota total de Alemania, lo cual hubiera abierto el camino a nuevos bloques formados en el campo victorioso – presumiblemente encabezados por Gran Bretaña y Estados Unidos) y que entonces la obligó a colaborar para salvar su sistema después de la guerra ante la amenaza proletaria. Así, una vez que el proletariado fue derrotado y Alemania se recuperó de su derrota, la Segunda Guerra mundial fue básicamente una lucha entre los mismos campos que los de la Primera.
Obviamente, hoy, los factores que actúan en contra de la tendencia hacia la bipolaridad son más fuertes que en los años 20 cuando estos fueron tapados por la formación de los bloques en menos de una década. Hoy, no solo la gran supremacía americana, sino también la descomposición pueden muy bien prevenir para siempre la formación de nuevos bloques.
La tendencia hacia los bloques y el imparable ascenso de Alemania
La descomposición es así un enorme factor que favorece a la tendencia «cada uno para sí». Pero eso no elimina la tendencia hacia la formación de bloques. Ni podemos teorizar que la descomposición como tal hace imposible la formación de bloques por principio. (...)
Esas dos consideraciones burguesas, el perseguir sus ambiciones imperialistas y el limitar la descomposición, no están siempre y necesariamente opuestas. En particular, los esfuerzos de la burguesía alemana por establecer una primera fundación para un eventual bloque imperialista en Europa del Este y para estabilizar varios de los países de la zona contra el caos, son más frecuentemente complementarios que contradictorios.
También sabemos que la tendencia «cada uno para sí» y la formación de bloques no son contradictorias en el absoluto, que los bloques no son sino la forma organizada de esa tendencia para canalizar la explosión de todas las rivalidades imperialistas reprimidas.
Sabemos que el objetivo a largo plazo de Estados Unidos, mantenerse como primera potencia mundial, es un proyecto eminentemente realista. Sin embargo, en su proyecto, está enredado en contradicciones insolubles. Con Alemania es lo contrario: mientras su proyecto a largo plazo de una Alemania dirigiendo un bloque tal vez nunca se realice, su política concreta en este sentido, se ve muy realista. Hemos hecho notar con frecuencia que Estados Unidos y Alemania son las únicas potencias que hoy pueden tener una política exterior coherente. A la luz de los recientes acontecimientos, esto parece ser más verdad para Alemania que para Estados Unidos. (...)
La alianza con Polonia, los avances en la península Balcánica, la reordenación de sus fuerzas armadas hacia intervenciones militares en el extranjero, son pasos hacia la formación de un futuro bloque alemán. Pasos pequeños, es verdad, pero suficientes para preocupar considerablemente a la superpotencia mundial.
La credibilidad del marxismo
Todas las organizaciones comunistas han tenido la experiencia común de cuán difícil se ha vuelto desde 1989 convencer a la mayor parte de los obreros de la validez del análisis marxista sobre los conflictos imperialistas. Hay dos razones principales para tal dificultad. Una es la situación objetiva de la tendencia «cada uno para sí» y el hecho de que el conflicto de intereses de las grandes potencias es hoy opuesto al del periodo de la guerra fría, todavía ampliamente ocultado. La otra razón es que la burguesía, como parte de su sistemática identificación del estalinismo con el comunismo, ha sido capaz de presentar como «marxista», una visión completamente caricaturesca de la guerra desencadenada únicamente para llenar los bolsillos de unos cuantos avaros capitalistas. Desde 1989, la burguesía se ha beneficiado enormemente de tal falsificación en el sentido de sembrar la más increíble confusión. Durante la guerra del Golfo, la propia burguesía propaló la mistificación seudo materialista de una guerra «por el precio del petróleo» para así ocultar el conflicto subyacente entre las grandes potencias.
En oposición a esto, las organizaciones de la Izquierda comunista (el BIPR y los grupos «bordiguistas») han afirmado claramente que lo que predomina son los intereses imperialistas de las potencias imperialistas, en la tradición de Lenin y Rosa Luxemburg. Pero esos grupos han desarrollado esta crítica sin armas suficientes, en particular con una exagerada visión reduccionista de los motivos económicos, inmediatos, de la guerra imperialista moderna. Esto debilita la autoridad de la argumentación marxista. (...)
Pero, además, esa explicación «economicista» lleva a caer en la propaganda de la burguesía, como es el caso de la CWO que, en base a ese planteamiento, cree en una cierta realidad tras el «proceso de paz» en Irlanda.
El carácter global de la guerra imperialista
Todo el medio proletario comparte la comprensión de que la guerra imperialista es el producto de las contradicciones del capitalismo, con, en última instancia, una causa económica. Pero cada guerra que tiene lugar en una sociedad de clases tiene también, y es un aspecto importante, una dimensión estratégica con una dinámica interna propia. Aníbal marchó hacia el norte de Italia con sus elefantes, no para abrir una ruta comercial a través de los Alpes, sino como una maniobra estratégica en las guerras Púnicas «mundiales» entre Cartago y Roma por el dominio del Mediterráneo.
Con la aparición de la competencia capitalista es verdad que la causa económica de la guerra es más pronunciada: está claro con las guerras coloniales de conquista y las guerras nacionales de unificación del siglo pasado. Pero la creación del mercado mundial y la división del planeta entre naciones capitalistas también da a la guerra, en la época del imperialismo, un carácter global cada vez más político y estratégico que nunca antes en la historia. Esto es ya claramente el caso para la Primera Guerra mundial. La causa fundamental de esta guerra es estrictamente económica: los límites de la expansión del mercado mundial habían sido alcanzados en relación con las necesidades del capital existente acumulado, lo cual anunciaba la entrada del sistema en su fase de decadencia. Sin embargo, no es la «crisis cíclica de la acumulación» económica como tal (según la idea del BIPR) lo que provocó la guerra imperialista de 1914, sino el hecho de que todas las zonas de influencia estaban ya repartidas, de modo que los que «llegaron tarde» no podían extenderse sino a costa de las potencias ya establecidas. La crisis económica como tal era mucho menos brutal que la que hubo por ejemplo en los años 1870. En realidad, fue más bien la guerra imperialista la que anunció la llegada de la crisis económica mundial del capitalismo en decadencia en 1929 y no lo contrario.
De igual modo, la situación económica inmediata de Alemania, la principal potencia que presionaba por una nueva división del mundo, distaba mucho de la situación crítica en 1914 – entre otras razones porque tenía acceso aún a los mercados del Imperio británico y de otras potencias coloniales. Pero esta situación colocaba a Alemania, políticamente, a merced de sus principales rivales. La principal meta de Alemania no era la conquista de este o aquel mercado, sino acabar con la dominación británica en los océanos: por un lado, merced a una flota alemana de guerra y a la extensión de colonias y bases navales a través del mundo; y por otro lado, gracias a una ruta terrestre hacia Asia y Oriente Medio especialmente por los Balcanes. Ya en esa época, tropas alemanas fueron enviadas a los Balcanes para perseguir estos objetivos estratégicos globales mucho más importantes que el mero mercado yugoslavo. Ya en esa época, el combate por el control de ciertas materias primas fundamentales fue únicamente un momento en el combate general para dominar el mundo.
Muchos oportunistas en la IIª y IIIª Internacionales – los partidarios del «socialismo en un solo país» – utilizaron ese punto de vista parcial, y en última instancia nacional, para negar las «ambiciones económicas y, por lo tanto, imperialistas» de... su propio país. La Izquierda marxista, por el contrario, fue capaz de defender esta comprensión global porque entendió que la industria capitalista moderna no puede sobrevivir sin los mercados, materias primas, productos agrícolas, facilidad de transporte y fuerza de trabajo a su disposición. (...) En la época imperialista, donde la economía mundial en su conjunto forma un todo complicado, no solamente las guerras locales tienen causas globales sino que además forman parte de un sistema internacional de lucha por la dominación del mundo. Es por ello que Rosa Luxemburg estaba en lo correcto cuando escribió en el Folleto de Junius que todos los Estados, grandes o pequeños, se habían vuelto imperialistas. (...)
El carácter irracional de la guerra imperialista
«La decadencia del capitalismo queda bien plasmada en el hecho de que mientras la guerra fue en su tiempo un factor para el desarrollo económico (periodo ascendente), hoy, en el periodo decadente, la actividad económica está encaminada esencialmente hacia la guerra. Esto no significa que la guerra sea el objetivo de la producción capitalista; esto significa que la guerra, al tomar un carácter permanente, se ha convertido en la vida normal de la decadencia del capitalismo» («Informe sobre la situación internacional de la Izquierda comunista de Francia», julio 1945).
Este análisis desarrollado en la Izquierda Comunista fue une profundización suplementaria fundamental de nuestra comprensión de los conflictos imperialistas: no solamente los objetivos económicos de la guerra imperialista son globales y políticos, sino que además ellos mismos acaban estando dominados por cuestiones de estrategia y de «seguridad» militares. Mientras que al principio de la decadencia, la guerra estaba más o menos aún al servicio de la economía, con el paso del tiempo, la situación es la contraria, la economía está cada vez más al servicio de la guerra. Una corriente como el BIPR, enmarcada en la tradición marxista, es muy consciente de ello: «... Debemos claramente reiterar un elemento básico del pensamiento dialéctico marxista: cuando las fuerzas materiales incrementan una dinámica hacia la guerra es porque esto se ha convertido en el punto de referencia central para los políticos y gobernantes. La guerra es emprendida para vencer: amigos y enemigos son escogidos sobre esas bases».
Y en otra parte del mismo artículo: «Queda entonces para el liderazgo político y las fuerzas armadas establecer la dirección política de cada Estado de acuerdo con un simple imperativo: una estimación de cómo alcanzar la victoria militar» («Fin de la guerra fría: una nueva etapa hacia un nuevo alineamiento imperialista», Communist Review n° 10).
Aquí estamos lejos del petróleo del Golfo y de los mercados yugoslavos. Pero desgraciadamente, esta comprensión no se ha arraigado en una teoría coherente de la irracionalidad económica del militarismo actual.
Por otra parte, la identificación entre las tensiones económicas y los antagonismos militares conduce a una miopía en cuanto al significado de la Unión Europea y de la moneda única considerada como el núcleo de un futuro bloque continental. (...)
El «Euroland» no es un bloque imperialista
Hasta los años 90, la burguesía no encontró otros medios para coordinar sus políticas económicas entre los Estados nación – en un intento por mantener la cohesión del mercado mundial frente a la crisis económica permanente – sino el marco de los bloques imperialistas. En este contexto, el carácter del bloque Occidental durante la Guerra fría, compuesto como estaba de todas las principales potencias económicas, era particularmente favorable a la gestión internacional de la crisis abierta del capitalismo lo que le permitió durante mucho tiempo impedir la dislocación del comercio mundial como el que se había producido en los años 30.
Las circunstancias del orden mundial imperialista posterior a 1945 que duraron medio siglo, podían dar la impresión de que la coordinación de la política económica y la contención de las rivalidades comerciales entre Estados gracias a ciertas reglas y límites, era la función específica de los bloques imperialistas.
Sin embargo, después de 1989, cuando los bloques imperialistas desaparecieron, la burguesía de los países principales fue capaz de encontrar nuevos medios de cooperación económica internacional hacia la gestión de la crisis, mientras a nivel imperialista, la lucha de todos contra todos pasó rápidamente al primer plano.
La situación está perfectamente ilustrada por la actitud de Estados Unidos. En el plano imperialista, resiste masivamente a todo movimiento hacia una alianza militar de los Estados europeos. Pero, en lo económico, (después de las vacilaciones iniciales) apoyan e incluso se benefician de la Unión Europea y del proyecto Euro.
Durante la Guerra fría, «el proceso de integración europea» era ante todo un medio para fortalecer la cohesión del bloque estadounidense en Europa occidental contra el Pacto de Varsovia. Si la Unión Europea ha sobrevivido a la quiebra del bloque Occidental fue sobre todo porque asumió un nuevo papel con una estabilidad arraigada en el corazón de la economía mundial.
En este sentido, la burguesía ha aprendido de los años pasados a operar una cierta separación entre la cuestión de la cooperación económica (gestión de la crisis) y la cuestión de las alianzas imperialistas. Y la realidad actual demuestra que la lucha de «cada uno para sí» domina en lo imperialista pero no en lo económico. Pero si la burguesía es capaz de hacer tal distinción, es únicamente porque los dos fenómenos son distintos, aunque no completamente separados: en realidad el «Euroland» ilustra perfectamente que esa estrategia imperialista y los intereses de comercio mundial de las naciones no son idénticos. La economía de Holanda, por ejemplo, es fuertemente dependiente del mercado mundial en general y de la economía alemana en particular. Por eso Holanda ha sido uno de los más fervientes apoyos en Europa a la política alemana hacia una moneda común. En el ámbito imperialista, por el contrario, la burguesía holandesa, precisamente por su proximidad geográfica a Alemania, se opone a los intereses de sus poderosos vecinos siempre que puede, y es uno de los más fieles aliados de Estados Unidos en el viejo continente. Si el «Euro» fuera ante todo la piedra clave de un futuro bloque alemán, La Haya sería la primera en oponerse. Pero en realidad, Holanda, Francia y otros países que temen el resurgimiento imperialista alemán, apoyan la moneda común precisamente porque ésta no amenaza su seguridad nacional, o sea, su soberanía militar.
Al contrario de una coordinación económica basada en un contrato entre Estados burgueses soberanos (bajo la presión de restricciones económicas y de las relaciones de fuerza actuales, por supuesto), un bloque imperialista es un férreo cinturón impuesto a un grupo de Estados por la supremacía militar del país líder y unidos por una voluntad común de destrucción de la alianza militar enemiga. Los bloques de la Guerra fría no surgieron de acuerdos negociados, sino que fueron el resultado de la IIª Guerra mundial. El bloque occidental nació porque Europa Occidental y Japón habían sido ocupados por Estados Unidos mientras que la Europa del Este había sido invadida por la URSS.
El bloque del Este no cayó en pedazos a causa de una modificación de sus intereses económicos y de sus alianzas comerciales, sino porque el líder que mantuvo el bloque a sangre y fuego, ya no era capaz de asumir la tarea. Y el bloque occidental – que era el más fuerte y no se desmoronó – simplemente murió porque el enemigo común había desaparecido. Como Winston Churchill lo escribió: «las alianzas militares no son el producto del amor, sino del temor: temor al enemigo común».
Europa es el centro, no de un bloque,
sino de la tendencia a «cada uno para sí»
Europa y Norteamérica son los dos centros principales del capitalismo mundial. Estados Unidos, poder dominante en Norteamérica, fue destinado a ser la potencia líder en el mundo por su dimensión continental, por su situación a una distancia de seguridad de sus enemigos potenciales en Europa y Asia, y por su fuerza económica.
Por el contrario, la posición económica y estratégica de Europa la condenó a ser el foco principal de las tensiones imperialistas en la decadencia del capitalismo. Principal campo de batalla de las dos guerras mundiales y continente dividido por «el telón de acero» durante la Guerra fría, Europa nunca ha constituido una unidad y jamás podrá hacerlo bajo el capitalismo.
Por su papel histórico como lugar de nacimiento del capitalismo moderno y su situación geográfica como una casi península de Asia que se extiende hacia el norte de Africa, Europa ha sido en el siglo XX la clave de la lucha imperialista por el dominio mundial. Al mismo tiempo, entre otras causas por su situación geográfica, Europa es particularmente difícil de dominar militarmente. Gran Bretaña, aún en los días en que «reinaba en los mares», sólo logró vigilar Europa gracias un complicado sistema de «relación de fuerzas». En cuanto a la Alemania de Hitler, aún en 1941 su dominación del continente era más aparente que real, en la medida en que Inglaterra, Rusia y el Norte de Africa estaban en manos enemigas. Ni siquiera Estados Unidos, en el momento más tenso de la Guerra fría, jamás logró dominar más de la mitad del continente. Irónicamente, desde su «victoria» sobre la URSS, la posición de Estados Unidos en Europa se ha visto considerablemente debilitada con la desaparición del «imperio del mal». Aunque la superpotencia mundial mantiene una considerable presencia militar en el viejo continente, Europa no es un área subdesarrollada que pueda mantenerse en observación con unos cuantos cuarteles de «marines»: entre los países industrializados del G7, cuatro son europeos.
De hecho, mientras que Estados Unidos puede maniobrar militarmente casi a su gusto en el golfo Pérsico, el tiempo y los esfuerzos que Washington requiere para imponer su política en la antigua Yugoslavia, revela la dificultad actual para la única superpotencia que queda, para mantener una presencia decisiva a 5000 kilómetros de su territorio.
No solamente los conflictos en los Balcanes o en el Cáucaso están directamente relacionados con la lucha por el control de Europa, sino también los de Africa y del Oriente Medio. El norte de Africa es la orilla meridional de la cuenca del Mediterráneo, su costa noreste (particularmente el llamado «Cuerno») domina las cercanías al canal de Suez, el sur de Africa las rutas de navegación meridionales entre Europa y Asia. Si Hitler, a pesar de la dispersión de sus recursos militares en Europa, envió a Rommel a Africa, fue sobre todo porque sabía que de otra manera Europa no podía ser controlada.
Lo que es válido para Africa, es aún más válido para el Oriente Medio, el punto neurálgico donde Europa, Asia y Africa se encuentran. La dominación del Oriente Medio es uno de los principales recursos mediante el cual Estados Unidos puede mantenerse como potencia «europea» decisiva y global (de ahí la importancia vital de la «Pax Americana» entre Israel y los palestinos para Washington).
Europa es también la principal razón de por qué Washington, en estos ocho años, ha hecho de Irak el punto permanente de crisis internacional: es un medio para dividir a las potencias europeas. Mientras que Francia y Rusia son aliados de Irak, Gran Bretaña es el enemigo natural del actual régimen de Bagdad, mientras que Alemania. por su parte, está más próxima a los rivales regionales de Irak, tales como Turquía e Irán.
Pero si Europa es el centro de las tensiones imperialistas actualmente, es sobre todo porque las principales potencias europeas tienen intereses militares divergentes. No podemos olvidar que ambas guerras mundiales se iniciaron sobre todo como guerras entre potencias europeas, exactamente igual que las guerras en los Balcanes en estos años 90. (...)
[1] Ver «Europa del Este, las armas de la burguesía contra le proletariado», Revista internacional n° 34, 1983.
[2] Ver «La descomposición del capitalismo», Revista internacional n° 57, 1989.
[3] Ver «La descomposición, fase ultima de la decadencia del capitalismo», Revista internacional n° 62, 1990.
[4] Ver «Irak, un revés de Estados Unidos que refuerza las tensiones guerreras», Revista internacional n° 93, 1998.
[5] Revista internacional n° 90.
[6] Revista internacional n° 67, 1991.
Vida de la CCI:
Texto de orientación - ¿Por qué actualmente los partidos de izquierda están en el gobierno en la mayoría de los países europeos?
- 4665 reads
1. De los 15 países que integran la Unión europea, 13 tienen hoy gobiernos socialdemócratas o gobiernos en los cuales los socialdemócratas participan (España e Irlanda son las únicas excepciones). Esta realidad ha sido objeto obviamente de análisis tanto por parte de periodistas de la burguesía como por algunos grupos revolucionarios. Así, para un «especialista» francés en política internacional como Alexandre Adler, «las izquierdas europeas tienen al menos un objetivo común: la preservación del Estado providencia, la defensa de una seguridad común europea» (Courrier international, n° 417). De igual modo, le Prolétaire de finales de octubre dedicó un artículo a este tema, arguyendo correctamente que la preponderancia actual de la socialdemocracia en la mayoría de los países corresponde a una política internacional deliberada y coordinada de la burguesía contra la clase obrera. Sin embargo, ambos, tanto en los comentarios de la burguesía como en el artículo de Le Prolétaire, es imposible ver lo específico de esta política comparada con la de periodos anteriores desde finales de los 60.
Se trata de un problema de comprensión de las causas de un fenómeno político que estamos presenciando a escala europea, e incluso a escala mundial (con los demócratas a la cabeza del ejecutivo en Estados Unidos). Dicho esto, aún antes de ir a las causas, tenemos que responder a una pregunta: ¿Podemos decir que el innegable hecho de que los partidos socialdemócratas tengan una posición hegemónica en casi todos los países de Europa occidental es el resultado de un fenómeno general con causas comunes para todos los países o es más bien una convergencia circunstancial de una serie de situaciones específicas y particulares en cada país?
2. El marxismo se diferencia del método empírico en que no saca sus conclusiones sólo de los hechos observados en un momento dado, sino que interpreta e integra estos hechos en una visión global e histórica de la realidad social. Dicho esto, como método vivo que es, el marxismo examina permanentemente esa realidad, y nunca teme criticar los análisis que ha elaborado previamente:
– ya sea porque se hayan revelado erróneos (el método marxista nunca se ha pretendido infalible);
– ya porque han surgido nuevas condiciones históricas, que hacen caducos los análisis anteriores.
De ninguna manera debe verse al método marxista como un dogma inmutable al cual la realidad tendría que sujetarse. Tal concepción del marxismo es la de los bordiguistas (o del FOR, el cual negaba la realidad de la crisis porque no correspondía a sus esquemas). No es el método que la CCI ha heredado de Bilan y el conjunto de la Izquierda comunista. Aunque el método marxista evita a toda costa el limitarse a los hechos inmediatos y rechaza supeditarse a las «evidencias» cacareadas por los ideólogos de la clase dominante, está siempre obligado, sin embargo, a tener en cuenta los hechos. Ante el fenómeno de la presencia masiva de la izquierda a la cabeza de los países de Europa, podemos obviamente encontrar dentro de cada país razones específicas que favorecen esa disposición particular de las fuerzas políticas. Por ejemplo, hemos atribuido el retorno de la izquierda al gobierno en Francia en 1997 a la extrema debilidad política y a las divisiones dentro de la derecha. Similarmente, vimos que las consideraciones de política exterior desempeñaron un papel importante en la formación del gobierno de izquierda en Italia (contra el «polo» de Berlusconi favorable a una alianza con Estados Unidos) o en el Reino Unido (donde los conservadores estaban profundamente divididos con respecto a la Unión europea y a Estados Unidos).
Sin embargo, tratar de derivar la situación política actual en Europa de la simple suma de situaciones particulares en diferentes países sería un ejercicio estéril contrario al espíritu marxista. De hecho, en el método marxista, ciertas circunstancias cuantitativas llegan a transformarse en una nueva cualidad.
Cuando consideramos que nunca, desde que se unieron al campo burgués, han estado tantos partidos de izquierda en el gobierno de manera simultánea (aún si todos ellos han estado en un tiempo u otro), cuando vemos también que en países tan importantes como Inglaterra y Alemania (donde la burguesía usualmente posee un fuerte control sobre su aparato político) la izquierda ha sido deliberadamente colocada en el gobierno por la burguesía, tenemos que considerar que esto es una nueva «cualidad», la cual no puede ser reducida a una mera superposición de «casos particulares» ([1]).
Y no razonamos otra manera cuando pusimos de relieve el fenómeno de la «izquierda en la oposición» a finales de los 70. Así, el texto adoptado por el IIIer congreso de la CCI, que proporcionaba el marco para nuestro análisis de la izquierda en la oposición, empezaba tomando en cuenta el hecho de que, en la mayoría de los países de Europa, la izquierda había sido separada del poder:
«Basta con observar muy rápidamente la situación para ver que... la llegada de la izquierda al poder no sólo no se ha verificado, sino que la izquierda ha sido en los últimos años sistemáticamente separada del poder en la mayoría de la países de Europa. Baste citar a Portugal, Italia, España, los países escandinavos, Francia, Bélgica, Inglaterra así como a Israel, para darse cuenta de ello. Existen prácticamente sólo dos países en Europa donde la izquierda permanece todavía en el poder: Alemania y Austria» («En la oposición como en el gobierno la “izquierda” contra los trabajadores», Revista internacional nº 18).
3. En los análisis de la causas de la llegada de la izquierda al gobierno en este o aquél país europeo, tenemos que tomar en cuenta algunos factores específicos (por ejemplo, en el caso de Francia, la extrema debilidad de «la derecha más estúpida del mundo», como se suele decir en ese país). Sin embargo, es vital que los revolucionarios sean capaces de dar una respuesta global a un fenómeno global, para dar una respuesta lo más completa posible. Eso fue lo que la CCI hizo en 1979, en su IIIer congreso, con respecto a la izquierda en la oposición y la mejor manera de realizar este trabajo es recordar con qué método analizamos ese fenómeno en aquel tiempo:
«Con la aparición de la crisis y los primeros signos de la lucha obrera, la “izquierda en el poder” fue la respuesta más adecuada del capitalismo en esos primeros años (…) de igual modo que una izquierda, presentándose como candidata al gobernar, realizaba efectivamente la tarea de contener, desmovilizar y paralizar al proletariado con todas sus mistificaciones sobre el “cambio” y el electoralismo.
La izquierda se tenía que mantener en esa posición, y lo hizo, durante el mayor tiempo posible, para cumplir esa función. No se trata, pues, por nuestra parte, de que hubiéramos cometido algún error en el pasado, sino de algo diferente y más sustancial que ha ocurrido en el alineamiento de las fuerzas políticas de la burguesía. Cometeríamos un serio error si no reconociéramos ese cambio a tiempo y continuáramos repitiendo el peligro de la “izquierda en el poder”. Antes de continuar el examen de por qué este cambio ha tenido lugar y lo que significa, debemos insistir particularmente en que no estamos hablando de un fenómeno circunstancial, limitado a este o aquél país, sino a un fenómeno general, válido a corto plazo y posiblemente a medio plazo para todos los países del mundo occidental.
Tras haber cumplido efectivamente su tarea de desmovilizar a los trabajadores durante estos años pasados, la izquierda, en el poder o encaminándose hacia el poder, no puede seguir cumpliendo esa tarea sino es colocándose en la oposición. Existen muchas razones para ese cambio, tenemos las condiciones específicas de varios países, pero estas son razones secundarias. Las principales razones son el debilitamiento de las mistificaciones de la izquierda, de la izquierda en el poder, y la gradual desilusión de las masas trabajadoras. La reciente reanudación y radicalización de la lucha obrera lo confirman.
Recordemos los tres criterios que hacíamos en análisis y discusiones anteriores como condiciones para la llegada de la izquierda al poder:
1. La necesidad de fortalecer las medidas de capitalismo de Estado,
2. Una integración más estrecha dentro del bloque imperialista occidental sometido al capital estadounidense;
3. encuadramiento efectivo de la clase obrera e inmovilización de sus luchas.
La izquierda reunía esas tres condiciones con más eficacia, y Estados Unidos, líder del bloque, apoyaron su llegada al poder, aunque con evidentes reservas hacia los PC (...) Pero mientras que Estados Unidos mantenían su desconfianza hacia los PC, daban, en cambio, su apoyo total al mantenimiento o al acceso de los socialistas al poder, allí donde era posible...
Volvamos a los criterios sobre la izquierda en el poder. Cuando los examinamos más de cerca, podemos ver que aunque la izquierda los cumple muy bien, no son todos patrimonio exclusivo de la izquierda. Los dos primeros, las medidas de capitalismo de Estado y la integración a un bloque, pueden ser cumplidos fácilmente, si la situación lo requiere, por otras fuerzas políticas de la burguesía: partidos de centro e incluso de derechas ([2]) (...) En cambio, el tercer criterio, el encuadramiento de la lucha obrera, es propiedad exclusiva de la izquierda, es su función específica, su razón de ser.
La izquierda no puede cumplir su función solamente, ni siquiera generalmente, cuando está en el poder... En regla general, la participación de la izquierda en el poder es absolutamente necesaria en dos situaciones precisas:
1. en la Unión sagrada para desviar a los trabajadores hacia la defensa nacional en la preparación directa de la guerra,
2. y en una situación revolucionaria para frenar el movimiento hacia la revolución.
Fuera de estas dos situaciones extremas cuando la izquierda no puede evitar exponerse abiertamente como defensor incondicional del régimen burgués enfrentándose directamente por la violencia a la clase obrera, debe tratar siempre de evitar que aparezca su verdadera identidad, su función capitalista, y mantener la mistificación de que su política está destinada a defender los intereses de la clase obrera (...) Así, aún si la izquierda como cualquier otro partido burgués aspira «legítimamente» al gobierno, hay que hacer notar una importante diferencia entre estos partidos y los demás de la burguesía en cuanto a su participación en el poder. Esto se debe a que aquellos partidos se proclaman partidos “obreros” y por ello están obligados a presentarse con caretas y fraseología “anticapitalistas”, como lobos disfrazados de corderitos. Su estancia en el poder los lleva en una situación ambivalente, más difícil que para la mayoría de los partidos francamente burgueses. Un partido abiertamente burgués hace en el poder lo que abiertamente dice que va a hacer: la defensa del capital, y no se desprestigia al hacer políticas antiobreras. Es exactamente el mismo en la oposición que en el gobierno. Es muy diferente para los partidos de izquierda, pues deben tener una fraseología obrera y una práctica capitalista, un lenguaje en oposición y una práctica opuesta cuando están en el gobierno (...)
Después de una explosión de descontento social y convulsiones que habían sorprendido a la burguesía, y que pudieron ser neutralizadas mediante la “izquierda en el poder”, la profundización de la crisis, las ilusiones en la izquierda empezaron a debilitarse, la lucha de clases empezó a reavivarse. Llegó a ser necesario para la izquierda estar en la oposición y radicalizar su fraseología, para ser capaz de controlar el resurgir de la lucha. Obviamente esto no podía ser algo absoluto y definitivo, pero hoy por hoy y para el futuro inmediato es un fenómeno general» ([3]) (idem).
4. El texto de 1979 como podemos comprobar, nos recuerda que es necesario examinar el fenómeno del desarrollo de las fuerzas políticas a la cabeza del Estado burgués desde tres ángulos diferentes:
– la necesidad de la burguesía de enfrentar la crisis económica,
– las imperativos imperialistas de cada burguesía nacional,
– la política hacia el proletariado.
También ese texto afirmaba que este último aspecto es, en última instancia, el más importante en el periodo histórico abierto por el resurgir proletario a finales de los 60.
En nuestros esfuerzos por entender la situación actual, la CCI tomó este factor en cuenta en enero de 1990, en el momento del desmoronamiento del bloque del Este y el retroceso en la conciencia que provocó en la clase obrera: «esto es por lo que, en particular, tenemos que adaptar los análisis de la CCI de la izquierda en la oposición. Esta fue una carta necesaria de la burguesía a finales de los 70 y durante los 80 debido a la dinámica general de la clase hacia el incremento de los combates y del desarrollo de la conciencia, y su creciente rechazo de las mistificaciones democráticas, electorales y sindicales (...) Por el contrario, el presente reflujo de la clase significa que por un tiempo esta estrategia no será una prioridad para la burguesía» (Revista internacional nº 61).
Sin embargo, lo que en esa época fue visto como una posibilidad está hoy imponiéndose como una regla casi general (aún más general que la de izquierda en la oposición durante los 80). Tras haber visto la posibilidad del fenómeno, es importante entender sus causas, teniendo en cuenta los tres factores mencionados arriba.
5. La búsqueda de las causas de la hegemonía de la izquierda en Europa debe estar basada en una consideración de las características específicas del periodo actual. Este trabajo se ha hecho en los tres informes sobre la situación internacional presentado al Congreso, y este no es el lugar para volver a los detalles. Sin embargo, es importante comparar la situación actual con la de los 70 cuando la izquierda jugó la baza de la izquierda en el gobierno o en dirección al gobierno.
En el plano económico, los años 70 fueron los primeros años de la crisis abierta del capitalismo. De hecho, fue principalmente después de la recesión de 1974 cuando la burguesía llegó a ser consciente de la gravedad de la situación. Sin embargo, a pesar de la violencia de las convulsiones de aquel periodo, la clase dominante todavía se agarraba a la ilusión de que podía haber una solución. Atribuyendo sus dificultades al alza de los precios del petróleo posterior a la guerra de Yom Kippur en 1973, esperaba superar los problemas mediante la estabilización de los precios del crudo e instalando nuevas fuentes de energía. También contaba con un relanzamiento alimentado con créditos considerables (los «petrodólares») otorgados a los países del Tercer mundo. Finalmente imaginó que las nuevas medidas de capitalismo de Estado de tipo neokeynesiano permitirían estabilizar los mecanismos de la economía en cada país.
En el plano de los conflictos imperialistas, hubo una agravación, debido en gran parte a un desarrollo de la crisis económica, aún si esa agravación fue menor que la ocurrida a principios de los 80. La necesidad de una disciplina mayor dentro de cada bloque fue un elemento importante en la política burguesa (así en un país como Francia, la subida al poder de Giscard d’Estaing en 1974 puso fin a las veleidades de «independencia», típicas del periodo gaullista).
En el plano de la lucha de clases, este periodo se caracterizó por la muy fuerte combatividad que se desarrolló en todos los países, tras la oleada de mayo 68 en Francia y el «mayo rampante» en Italia de 1969; una combatividad que inicialmente había tomado por sorpresa a la burguesía.
En esos tres aspectos, la situación hoy es muy diferente de la que fue en los 70. En el plano económico, la burguesía ha perdido, en gran parte, sus ilusiones sobre la «salida» de la crisis. A pesar de las campañas del periodo reciente sobre los beneficios de la «globalización», ya no pretende retornar a los «treinta gloriosos» años del período de reconstrucción, aunque todavía espere limitar los estragos de la crisis. E incluso esta última esperanza ha quedado severamente minada desde el verano de 1997 con el hundimiento de los «dragones» y «tigres» de Asia, seguido por la caída de Rusia y Brasil en 1998.
En lo que a conflictos imperialistas se refiere, la situación se ha alterado radicalmente: hoy ya no existen bloques imperialistas. Sin embargo, los enfrentamientos militares no han sido superados. Al contrario se han agudizado, multiplicado, acercándose cada vez más a los países centrales, especialmente las metrópolis de Europa occidental. También han estado marcados por una tendencia a la cada vez mayor participación directa de las grandes potencias, mientras que, en los años 70, en cambio, hubo cierto rechazo por parte de las grandes potencias a participar directamente, particularmente Estados Unidos, que se retiraba de Vietnam.
En el plano de las luchas obreras, el período actual está marcado por el retroceso de la combatividad y de la conciencia provocado por los acontecimientos de finales de los 80 (desmoronamiento del bloque del Este y de los regímenes «socialistas») y principios de los 90 (guerra en el Golfo, guerra en Yugoslavia etc.), aunque sí están apareciendo tendencias al resurgir de la combatividad y hay una profunda fermentación política en una, todavía, pequeña minoría.
Finalmente, es importante subrayar el nuevo factor que influye en la vida de la sociedad de hoy y que no existía en los años 70: la entrada en la fase de descomposición del período de decadencia del capitalismo.
6. Este último factor debe tenerse en cuenta si queremos entender el fenómeno actual de la izquierda en el poder. La descomposición afecta a toda la sociedad y en primer lugar a la clase dominante. Este fenómeno es particularmente espectacular en los países de la periferia y constituye un factor de inestabilidad creciente que frecuentemente alimenta enfrentamientos imperialistas. Hemos demostrado que en los países más desarrollados, la clase dominante está mucho mejor preparada para controlar los efectos de la descomposición pero no puede protegerse completamente de ellos. Uno de los ejemplos más espectaculares es sin duda la bufonada del «Monicagate» en el seno de la primera burguesía del mundo, que aunque debía servir para la reorientación de la política imperialista americana, al mismo tiempo ha acarreado una pérdida de su autoridad.
Entre los diferentes partidos burgueses, no todos los sectores están afectados por la descomposición de la misma manera. Todos los partidos burgueses, obviamente, tienen la misión de preservar, a corto y largo plazo, los intereses del capital nacional. Sin embargo, en el espectro de partidos, los que generalmente tienen una clara conciencia de sus responsabilidades, son los de izquierda, pues están menos atados a los intereses inmediatos de este o aquel sector capitalista, y también porque la burguesía en ocasiones ya les ha dado un papel dirigente en momentos decisivos de la sociedad (guerras mundiales y sobre todo, en períodos revolucionarios). Evidentemente, los partidos de izquierda están sometidos a los efectos de la descomposición, corrupción, escándalos, una tendencia a la escisión. De cualquier manera, el ejemplo de países como Italia o Francia muestra que por sus características, los partidos de izquierda están menos afectados que los de derechas. En todo caso, uno de los elementos que nos permite explicar la llegada de partidos de izquierda al gobierno en varios países es que esos partidos están más capacitados para resistir a los efectos de la descomposición y tienen una gran cohesión (esto es también válido para un país como Gran Bretaña donde los conservadores están mucho más divididos que los laboristas) ([4]).
Otro factor que permite explicar los «éxitos» actuales de la izquierda, relacionado con el problema de la descomposición es la necesidad de dar brillo a la mistificación democrática y electoral. El desmoronamiento de los regímenes estalinistas fue un factor importante en el resurgir de estas mistificaciones, particularmente entre los obreros que, mientras existió un sistema que se presentaba como diferente del capitalismo, podía alimentar la esperanza de que había una alternativa al capitalismo (aún si tenían pocas ilusiones sobre los llamados países socialistas). De cualquier manera, la guerra del Golfo del 91 fue un golpe contra las ilusiones democráticas. Más aun, el desencanto hacia los valores tradicionales de la sociedad, un rasgo característico de la descomposición, y que se expresa especialmente en la atomización y la tendencia a «cada uno para sí», iba a tener obligatoriamente consecuencias sobre las clásicas instituciones del Estado capitalista, y, en particular, los mecanismos democráticos y electorales. Y ha sido precisamente la victoria electoral de la izquierda en países donde, en conformidad con las necesidades de la burguesía, la derecha había gobernado durante un largo período (especialmente en países importantes como Alemania y Reino Unido) un factor muy importante en la restauración de las mistificaciones electoralistas.
7. El aspecto de los conflictos imperialistas (que también está vinculado a la descomposición: el derrumbe del bloque del Este y la tendencia a «cada uno para sí» a nivel internacional) es otro factor importante en la llegada de la izquierda al gobierno en muchos de países. Ya hemos visto que la necesaria reorientación de la diplomacia italiana, en detrimento de la alianza con EE.UU., fue un elemento central en la quiebra y desaparición de la Democracia cristiana, al igual que la caída del «polo» Berlusconi, más favorable a los EE.UU. Hemos visto también que la mayor homogeneidad de los laboristas en Gran Bretaña hacia la Unión Europea, fue una de las claves para la elección de Blair por la burguesía británica. Finalmente, la llegada al gobierno alemán de los sectores políticos más alejados del hitlerismo, y que incluso se habían hecho un traje de «pacifistas» (los socialdemócratas y sobre todo los Verdes) ha sido la mejor tapadera para las ambiciones imperialistas de un país que a largo plazo es el principal rival de Estados Unidos. Sin embargo, hay otro elemento que debe tenerse en consideración y que se aplica a países como Francia donde no hay diferencia entre la izquierda y la derecha en política internacional. Se trata de la necesidad, para cada burguesía de los países centrales, de participar cada día más en los conflictos bélicos que azotan el mundo y de la naturaleza misma de esos conflictos, frecuentemente presentados como horribles masacres de poblaciones civiles, frente a las cuales, la «comunidad internacional» debe aplicar la «ley» y enviar sus «misiones humanitarias». Desde 1990, casi todas las intervenciones militares de las grandes potencias (y particularmente en Yugoslavia) se han puesto ese disfraz humanitario y no el de los «intereses nacionales». Y para llevar a cabo guerras «humanitarias», está claro que la izquierda está mejor situada que la derecha (aunque ésta pueda también hacer esa faena), dado que su especialidad es precisamente la defensa de «los derechos humanos» ([5]).
8. En cuanto a la gestión de la crisis económica, también hay elementos que van a favor de la izquierda en el gobierno en la mayoría de los países. En particular, tenemos el fracaso patente de las políticas ultraliberales, de las que Thatcher y Reagan fueron los más notables representantes. Obviamente, la burguesía no tiene otra elección sino continuar los ataques económicos contra la clase obrera. Tampoco volverá atrás en sus privatizaciones, las cuales le han permitido:
– aliviar los déficits presupuestarios del Estado,
– hacer más rentables cierta cantidad de actividades,
– evitar la politización inmediata de conflictos sociales en situaciones en las que el propio Estado es el patrón.
Dicho lo cual, el fracaso de las políticas ultraliberales (plasmada claramente en la crisis asiática) da argumentos a quienes abogan por una mayor intervención del Estado. Esto es válido a nivel del discurso ideológico: la burguesía tiene que aparentar estar corrigiendo lo que elle misma presenta como resultado de sus errores – la agravación de la crisis – para impedir que ésta favorezca el desarrollo de la conciencia en el proletariado. Pero es igualmente válido a nivel de la política real: la burguesía esta tomando conciencia de los «excesos» de la política ultraliberal. En la medida en que la derecha ha estado fuertemente marcada por esta política del «menos Estado», la izquierda es, por el momento, la mejor situada para organizar tales cambios (aunque también la derecha puede tomar este tipo de medidas como vimos con Giscard d’Estaing en Francia en los años 70; e incluso si hoy es un hombre de derechas, Aznar en España, quien se identifica con la política del partido laborista de Blair). La izquierda no podrá restablecer el «Estado del bienestar» pero quiere dar la impresión de no traicionar completamente su programa restableciendo una mayor intervención del Estado en la economía.
Además, el fracaso de la «globalización a ultranza», que se concretó en la crisis asiática, es otro factor adicional que lleva agua al molino de la izquierda. Cuando la crisis abierta a principios de los 70, la burguesía entendió que no podía repetir los errores que agravaron la crisis en los años 30. Por ejemplo, a pesar de todas las tendencias en esta dirección, fue necesario combatir la tentación del repliegue de cada país en la autarquía y el proteccionismo, lo cual hubiera dado un golpe fatal al comercio mundial. Esto es por lo que la Comunidad económica europea pudo proseguir su desarrollo hasta desembocar en la Unión europea e instaurar el euro. Por eso también se instauró la Organización mundial del comercio para limitar los aranceles y favorecer los intercambios internacionales. Sin embargo, esa política de apertura de los mercados ha sido un factor importante en la explosión de la especulación financiera (que es el «deporte» favorito de los capitalistas en períodos de crisis cuando hay pocas oportunidades de ganancias en actividades productivas), peligro que quedó patente con la crisis asiática. Aunque la izquierda ni ha puesto ni pondrá nunca en tela de juicio lo esencial de la política de la derecha, sí está a favor de una mayor regulación de los movimientos financieros internacionales (una fórmula sería, por ejemplo, la «tasa Tobin»), que permita limitar los excesos de la globalización. Y al hacer eso, lo que hace es crear una especie de «cordón sanitario» en torno a los países más desarrollados, limitando al máximo los efectos de las convulsiones que golpean a los países de la periferia.
9. La necesidad de enfrentar el desarrollo de la lucha de clases es un factor esencial en la llegada de la izquierda al gobierno en el período actual. Pero antes de determinar las razones de ello, debemos ver las diferencias entre la situación actual y la situación en los años 70 en ese aspecto. En los 70, el argumento, ante las masas obreras, para la izquierda en el gobierno era:
– hay que hacer una política económica radicalmente diferente de la de la derecha, una política socialista que volverá a incentivar la economía y «hará pagar a los ricos» ([6]);
– para no comprometer esta política o permitir a la izquierda ganar las elecciones, hay que limitar las luchas sociales.
Para decirlo claramente, la «alternativa de izquierdas» tenía la función de canalizar el descontento y la combatividad de los obreros hacia las urnas.
Hoy, los diferentes partidos de izquierda que han llegado al gobierno tras ganar las elecciones, ya no usan, ni mucho menos, el lenguaje «obrero» que usaban en los 70. Los ejemplos más patentes son Blair, el apóstol de la tercera vía, y Schroeder el hombre del «nuevo centro». De hecho, no se trata de canalizar una débil combatividad hacia las urnas sino asegurar que en el gobierno, la izquierda no va a tener un lenguaje muy diferente del de la campaña electoral, desprestigiándose así rápidamente como en los 70 (por ejemplo, el partido laborista de Gran Bretaña llegó al poder tras la huelga de los mineros de 1974 teniendo que dejarlo en 1979 enfrentado a un nivel excepcional de combatividad). El que la izquierda tenga una cara mucho más «burguesa» que en los 70 es un reflejo del bajo nivel de combatividad de la clase obrera hoy. Esto permite a la izquierda sustituir a la derecha sin sobresaltos. Sin embargo, la generalización de los gobiernos de izquierda en los países más avanzados no es solo un fenómeno «por defecto» relacionado con la debilidad de la clase obrera. También desempeña un papel «positivo» para la burguesía ante a su enemigo mortal. Y esto tanto a medio como a corto plazo.
A medio plazo, la alternancia no solo ha vuelto a dar prestigio al proceso electoral, sino que ha permitido a los partidos de la derecha recuperar fuerzas en la oposición ([7]); así serán más capaces de asumir su papel cuando sea necesario volver a poner a la izquierda en la oposición con una derecha «dura» en el poder ([8]).
En lo inmediato, el lenguaje «moderado» de la izquierda para hacer pasar sus ataques hace posible evitar explosiones de combatividad favorecidas por las provocaciones y el lenguaje duro de una derecha del estilo de Thatcher, por ejemplo. Y este es efectivamente uno de los objetivos más importantes de la burguesía. Como lo hemos mostrado, el desarrollo de la lucha es una de las condiciones esenciales que permitirá a la clase obrera recuperar el terreno perdido con la caída del bloque del Este y recuperar su conciencia. Por eso, la burguesía hoy está tratando de ganar el mayor tiempo posible, aun si sabe que no podrá jugar durante mucho tiempo esa baza.
10. Así pues, los diferentes factores que hoy motivan que la burguesía juegue la baza de la izquierda en el gobierno son: la gestión de la crisis, los conflictos imperialistas y la política frente a la amenaza proletaria. Y entre esos tres factores, es este último el de mayor importancia. Es tanto más importante porque en lo que se refiere a la «gestión de la crisis», lo esencial de la política de la izquierda es su capacidad para tener un lenguaje diferente al de una derecha que acaba de dejar el gobierno y no tanto las medidas concretas que haya de tomar y que la derecha podría también adoptar. O sea que es su función ideológica la que le da toda su valía a la izquierda en la gestión de la crisis, una función ideológica dirigida a toda la sociedad, pero sobre todo a la fuerza principal que se enfrenta a la burguesía, el proletariado.
De igual modo, en lo referente a los conflictos imperialistas, lo esencial que la izquierda puede aportar a la política belicista de la burguesía, proporcionándole el disfraz «humanitario» más atractivo, pertenece a su discurso y a sus mentiras ideológicas, los cuales también se dirigen a la sociedad entera, pero fundamentalmente a la clase obrera, única fuerza capaz de ser un obstáculo a la guerra imperialista.
El papel esencial que, al fin y al cabo, desempeña el factor «hacer frente a la amenaza proletaria» en la política actual llevada por la burguesía de poner a sus izquierdas en los gobiernos, es una nueva ilustración del análisis desarrollado por la CCI desde hace más de treinta años: la relación de fuerzas general entre las clases, el curso histórico, no es favorable a la burguesía (contrarrevolución, curso hacia la guerra mundial), sino al proletariado (salida de la contrarrevolución, curso hacia enfrentamientos de clase). El proletariado ha sufrido un retroceso con el hundimiento de los regímenes estalinistas y las campañas incesantes sobre la «muerte del comunismo», pero este retroceso no ha puesto en entredicho, en lo esencial, el curso histórico.
11. La presencia masiva de los partidos de izquierda en los gobiernos europeos es un aspecto muy significativo de la situación actual. Esta baza no la juega cada una de las burguesías nacionales en su rincón. Ya durante los años 70, cuando la baza de la izquierda en o hacia el poder fue jugada por la burguesía europea, tenía el apoyo del presidente demócrata de Estados Unidos, Carter. En los años 80, la baza de la izquierda en la oposición y de una derecha «dura» encontró en Ronald Reagan (tanto como en Thatcher) su representante más eminente. En aquella época, la burguesía elaboraba sus políticas a nivel del bloque occidental. Hoy los bloques han desaparecido y las tensiones se han ido agudizado constantemente entre Estados Unidos y bastantes Estados europeos. En todo caso, enfrentadas a la crisis y a la lucha de clases, a las principales burguesías del mundo les interesa seguir coordinando sus políticas. Así, el 21 de septiembre en Nueva York hubo una cumbre del «centro izquierda internacional» en la que Tony Blair enalteció el «centro radical» y Romano Prodi el «Olivo mundial» ([9]). Bill Clinton, por su parte, expresó su júbilo de ver la «tercera vía» extendiéndose por el mundo ([10]). Sin embargo, estas expresiones de entusiasmo de los principales líderes de la burguesía no pueden ocultar la gravedad de la situación mundial que es lo que realmente se oculta detrás de la estrategia actual de la burguesía.
Es probable que la burguesía mantenga esa estrategia durante algún tiempo. Es especialmente vital que los partidos de derechas recobren su fuerza y cohesión, lo que eventualmente les permitirá ocupar su lugar en la cumbre del Estado. Además, el hecho de que la subida al gobierno de la izquierda en bastantes países (y particularmente en Gran Bretaña y Alemania) haya ocurrido «en frío», en un clima de débil combatividad de la clase obrera (al contrario de lo que ocurrió en Gran Bretaña en 1974 por ejemplo), con un programa electoral muy cercano a lo que tienen que realizar efectivamente, significa que la burguesía tiene la intención de jugar esa baza durante bastante tiempo. De hecho, uno de los elementos decisivos que determinará el momento de regreso de la derecha, será el retorno de las luchas masivas del proletariado al ruedo social.
En espera de ese momento, cuando todavía el descontento se siga expresando de manera limitada y sobre todo aislada, le incumbe a la «izquierda de la izquierda» canalizar el descontento. Como ya hemos visto, la burguesía no puede dejar el terreno social totalmente indefenso. Por eso estamos viendo cierto fortalecimiento de los izquierdistas (en Francia, en particular). Por eso, en ciertos países, los partidos de izquierda en el gobierno han procurado guardar distancias con los sindicatos para que éstos puedan así usar un lenguaje más «atrevido». De cualquier manera, el hecho de que en Italia todo un sector de Rifondazione Comunista haya decidido apoyar al gobierno y que en Francia la CGT haya decidido en su último congreso adoptar una política más «moderada» muestra que no hay urgencias, en ese aspecto, para la clase dominante.
[1] Cabe señalar que en Suecia, en donde la socialdemocracia, en las últimas elecciones, ha obtenido su peor resultado desde 1928, la burguesía ha puesto, a pesar de todo, a ese partido, con el apoyo del partido estalinista, para dirigir los asuntos del Estado.
[2] Esta es una idea que la CCI ha desarrollado en numerosas ocasiones «se puede ver que los partidos de izquierda no son los únicos representantes de la tendencia general hacia el capitalismo de estado, que en períodos de crisis esta tendencia se expresa fuertemente, que cualquier tendencia política que esté en el poder, no puede evitar tomar medidas de nacionalización, única diferencia entre derecha e izquierda es cómo alistar al proletariado: la zanahoria o el palo» (Révolution internationale n° 9, 1974). Como podemos ver, el análisis que desarrollamos en el tercer Congreso no cayó del cielo sino que fue desarrollado a partir del marco que habíamos desarrollado cinco años antes.
[3] La posibilidad para un partido de izquierdas de representar mejor su papel quedándose en la oposición que yendo al gobierno no es tampoco una idea nueva en la CCI. Cinco años antes escribíamos sobre España: «[El PCE] se ve cada día más desbordado en las luchas actuales y… corre el riesgo, en caso de que ocupe puestos de gobierno, no poder controlar la clase, lo cual es su función; su eficacia antiobrera sería mucho mayor quedándose en la oposición» (Révolution internationale nº 11, publicación de la CCI en Francia, septiembre de 1974).
[4] Es importante subrayar, sin embargo, lo que ya se afirma antes: la descomposición afecta de manera muy diferente a la burguesía según que se trate de un país avanzado o de un país atrasado. En los países de antigua burguesía, su aparato político, incluidos sus sectores de derecha más vulnerables, es capaz, en general, de controlar la situación, evitando convulsiones que sí afectan a los países del Tercer mundo o a algunos países del antiguo imperio soviético.
[5] Después de haber redactado este texto, la guerra en Yugoslavia ha venido a dar una ilustración patente de esa idea. Los bombardeos de la OTAN se han presentado como «humanitarios» y con ellos se protegería a la población albanokosovar contra los desmanes de Milosevic. Todos los días, el espectáculo televisivo de la tragedia de los refugiados albanokosovares venía a reforzar la repugnante tesis de la «guerra humanitaria». En esta campaña ideológica guerrera, esta izquierda de la izquierda que son los Verdes se ha ilustrado muy notablemente pues es el líder de los Verdes alemanes, Joshka Fischer, quien dirige la diplomacia de guerra alemana en nombre de los ideales «pacifistas» y «humanitarios» de los que tanto hacía gala en el pasado. Y en Francia, mientras que el Partido socialista dudaba sobre la intervención terrestre, han sido los Verdes quienes, en nombre de la «urgencia humanitaria» llamaban a tal intervención. La izquierda de hoy vuelve a encontrar el tono de sus antepasados de los años 30 cuando reclamaban «armas para España» y que no querían dejar a nadie la primera fila en la propaganda belicista en nombre del antifascismo.
[6] Era la época en que Mitterrand (¡y no un izquierdista cualquiera!) hablaba en sus discursos electorales de «ruptura con el capitalismo».
[7] En general, las «curas de oposición» son una buena terapia para fuerzas burguesas gastadas por una larga presencia en el poder. Sin embargo, esto no es válido en todos los países. Por ejemplo, el retorno a la oposición de la derecha francesa tras el fracaso electoral de la primavera de 1997, ha sido para ella una nueva catástrofe. Este aparato político burgués no ha cesado de mostrar sus incoherencias y sus divisiones, cosa que no habría podido hacer si se hubiera mantenido en el poder. Es cierto que se trata, según se dice en Francia, «de la derecha más estúpida del mundo». A este respecto, es difícil aceptar lo que da a entender le Prolétaire en un artículo sobre el tema: si Chirac decidió unas elecciones anticipadas en 1997 fue, deliberadamente, para dejar que el Partido socialista ocupara el gobierno. Cierto es que la burguesía es maquiavélica, pero tiene sus límites. Y Chirac, que ya de por sí es bastante «limitado», no habría deseado la derrota de su partido, derrota que ha hecho de éste un actor secundario en la política del país.
[8] [Nota añadida tras el Congreso de la CCI]. Las elecciones europeas de junio de 1999, en las que se ha visto en la mayoría de los países (especialmente en Alemania y Gran Bretaña) una subida muy sensible de las derechas, han sido la prueba de que la cura de oposición empieza a sentarle bien a ese sector del aparato político de la burguesía. El notorio ejemplo contrario es, evidentemente, el de Francia en donde esas elecciones han sido un nuevo varapalo para las derechas, no ya en cuanto a la cantidad de votos, sino en sus disensiones, que han alcanzado niveles grotescos.
[9] La coalición de centro izquierda que gobierna Italia se llama «el Olivo».
[10] Cabe señalar que la baza de la izquierda en el gobierno que hoy está jugando la burguesía en los países más avanzados tiene cierto eco, sin olvidar las peculiaridades locales, en algunos países de la periferia. La reciente elección de Chávez, ex coronel golpista, en Venezuela, por ejemplo, con el apoyo de la «Izquierda revolucionaria» (MIR) y de los estalinistas (PCV), en detrimento de la derecha (Copei) y de la Socialdemocracia (AD), muy desprestigiada, se aparenta a la fórmula «izquierda en el gobierno». De igual modo, estamos hoy asistiendo en México al auge del partido de izquierdas PRD de Cárdenas (hijo de un antiguo presidente), el cual ya hoy se ha apoderado del municipio de la capital a costa del PRI (en el poder desde hace ochenta años) y que ha obtenido recientemente el apoyo discreto del propio Clinton.
Vida de la CCI:
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
Crisis económica (III) – Los años 90 - Treinta años de crisis abierta del capitalismo
- 108688 reads
La tercera parte de esta historia de la crisis capitalista la dedicamos a la década de los 90. Esta década no se ha cerrado todavía pero sus últimos 30 meses están siendo especialmente graves en el plano económico([1]).
Hemos asistido a lo largo de la década al hundimiento de todos los modelos de gestión económica que el capitalismo presentaba como panacea y solución: en 1989 fue el modelo estalinista que la burguesía ha vendido como «comunismo» para mejor avalar la mentira del «triunfo del capitalismo». Tras él han ido cayendo, uno detrás de otro, aunque de forma más discreta, los alabados modelos alemán, japonés, sueco, suizo y, finalmente, el de los «tigres» y «dragones» asiáticos. Esta sucesión de fracasos muestra que el capitalismo no tiene solución a su crisis histórica y que tantos años de trampas y manipulaciones de las leyes económicas no la han sino empeorado considerablemente.
El hundimiento de los países del Este y la recesión mundial de 1991-93
El derrumbe de los países del antiguo bloque ruso ([2]) es un auténtico descalabro: de 1989 a 1993, los índices de producción caen regularmente entre un 10 y un 30 %. Rusia ha perdido entre 1989 y 1997 ¡el 70 % de su producción industrial! Sí bien a partir de 1994 los ritmos de caída se moderan, el balance sigue siendo desolador: países como Bulgaria, Rumania o Rusia siguen presentando índices negativos mientras que únicamente Polonia, Hungría y la República checa ofrecen tasas positivas.
El desplome de estas economías que cubren más de la sexta parte del territorio mundial es el más grave de todo el siglo XX en tiempos de «paz». Se añade a la lista de damnificados durante los años 80: la mayoría de países africanos y un buen número de países asiáticos, caribeños, centroamericanos y sudamericanos. Las bases de la reproducción capitalista a escala mundial sufren una nueva e importante amputación. Pero el hundimiento de los países del antiguo bloque del Este no es un hecho aislado, es el anuncio de una nueva convulsión de la economía mundial: tras 5 años de estancamiento y tensiones financieras (ver nuestro artículo anterior), desde finales de 1990, la recesión se apodera de las grandes metrópolis industriales:
- Estados Unidos conoce una ralentización del crecimiento entre 1989 y 1990 (2 % y 0,5 %) que se convierte en una tasa negativa en 1991: – 0,8 %;
- Gran Bretaña sufre la recesión más fuerte desde 1945 que se prolonga hasta 1993;
- en Suecia, la recesión es la más violenta desde la posguerra, entrando a partir de entonces en una situación de semi estancamiento (el famoso «modelo sueco» desaparece de los libros de texto);
- aunque la recesión se retrasa en Alemania y en los demás países de Europa occidental, estalla sin embargo a mediados de 1992 y se prolonga durante 1993-94. En 1993, la producción industrial de Alemania cae un 8,3 % y para el conjunto de países de la Unión europea (UE) la producción total cae un 1 %;
- Japón desde 1990 cae en un estado de recesión larvada: la media durante el periodo 1990-97 es un raquítico 1,2 % y ello pese a que el gobierno ha realizado nada menos que ¡11 planes de relanzamiento!
- El desempleo bate nuevos récords históricos. Baste señalar unos pocos datos:
- en 1991, los 24 países de la OCDE eliminaron 6 millones de puestos de trabajo;
- entre 1991 y 1993, se destruyeron 8 millones de empleos en los 12 países de la Unión europea;
- en 1992, Alemania alcanza el nivel de paro de los años 30 y desde entonces, lejos de bajar, seguirá aumentando llegando a los 4 millones en 1994 y a los 5 millones en 1997.
Aunque en términos de caída de índices de producción, la recesión de 1991-93 parezca más suave que las anteriores de 1974-75 y 1980-82, hay una serie de elementos cualitativos que muestran lo contrario:
- a diferencia de las recesiones anteriores ningún sector se salva de la crisis;
- la recesión golpea especialmente a los sectores de informática y armamentos que nunca se habían visto afectados. Así, en 1991 IBM realiza 20 000 despidos (80 000 en 1993); NCR 18 000; Digital Equipment 10 000; Wang 8 000, etc. En 1993, la modernísima y potente industria alemana del automóvil planifica 100 000 despidos;
- se produce un fenómeno tampoco visto en recesiones anteriores. Aquellas se habían producido porque los gobiernos, ante la amenaza de la inflación, habían cerrado bruscamente el grifo crediticio. En cambio, esta tiene lugar en medio de enormes inyecciones de crédito que no consiguen estimular la máquina económica: «al contrario de lo que se produjo cuando las recesiones de 1967, 1970, 1974-75 y 1980-82, el aumento de la masa monetaria creada directamente por el Estado (billetes del banco central y piezas de moneda) ya no provoca un aumento de la masa de créditos bancarios. Por mucho que el gobierno americano apriete el acelerador, la máquina bancaria sigue sin responder» (Revista internacional nº 70: «Una recesión peor que las anteriores») . Así, entre 1989 y 1992 la Reserva federal estadounidense baja 22 veces el tipo de interés pasando de un 10% a un 3% (una cifra inferior a la tasa de inflación lo que significa que se presta el dinero a la banca de forma prácticamente gratuita) sin con ello lograr animar la economía. Es lo que los expertos llaman el «credit-crunch», la «contracción del crédito»;
- se produce un importante rebrote inflacionario. Los datos para 1989-90 son:
USA ................................................................. 6 %
Gran Bretaña .................................... 10,4 %
C.E.E. .......................................................... 6,1 %
Brasil ......................................................... 180 %
Bulgaria ..................................................... 70 %
Polonia ....................................................... 50 %
Hungría ...................................................... 40 %
URSS ............................................................ 34 %
La recesión de 1991-93 muestra la reaparición tendencial de la tan temida combinación que tanto asustaba a los gobernantes burgueses en los años 70: la recesión más la inflación, la estanflación. De forma general, evidencia que la «gestión de la crisis», que analizamos en el primer artículo de esta serie, no puede ni superar ni siquiera atenuar los males del capitalismo y no hace otra cosa que aplazarlos haciéndoles mucho peores de tal forma que cada recesión es peor que la anterior pero mejor que la siguiente. En ese sentido la de 1991-93 manifiesta 3 rasgos cualitativos muy importantes:
- el crédito es cada vez más incapaz de relanzar la producción;
- se agrava el riesgo de una combinación entre estancamiento de la producción, por un lado, y de explosión inflacionaria, por otro;
- los sectores punta que hasta entonces se habían librado de la crisis entran en ella: informática, telecomunicaciones, armamentos.
Una recuperación sin empleos
Desde 1994 y tras unos tímidos intentos en 1993, la economía de Estados Unidos, acompañada por las de Canadá y Gran Bretaña, comienza a presentar cifras de crecimiento que no superarán nunca el 5%. Ello permite a la burguesía cantar victoria y proclamar a los cuatro vientos el «relanzamiento» económico e incluso hablar de «años de crecimiento ininterrumpido» etc.
Esta «recuperación» se apoya sobre:
- El endeudamiento masivo de Estados Unidos y de toda la economía mundial:
- entre 1987 y 1997 el endeudamiento total de EE.UU. ha crecido a un ritmo diario de 628 millones de dólares. Las bases de este endeudamiento son, por una parte, un drenaje de la enorme masa de dólares que circula por todo el mundo ([3]) y, por otra parte, el estímulo desaforado del consumo doméstico que provoca el desmoronamiento del ahorro de tal forma que en 1996, después de 53 años, la tasa de ahorro vuelve a ser negativa,
- China y los llamados «tigres» y «dragones» asiáticos reciben cuantiosos fondos sobre la base de la paridad entre su moneda local y el dólar (un fabuloso negocio para los inversionistas extranjeros) como combustible de su rápido aunque ilusorio crecimiento,
- una serie de países clave de América Latina (Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Méjico) son el centro de enormes préstamos especulativos pagados con elevados intereses a corto plazo;
- un aumento espectacular de la productividad del trabajo que permite bajar los costes y hacer las mercancías americanas más competitivas;
- una agresiva política comercial por parte del capital americano cuyos pilares son:
- obligar a sus rivales al desmantelamiento de aranceles y de otros mecanismos proteccionistas,
- manipulación del dólar, dejando caer sus cotizaciones cuando lo prioritario es estimular las exportaciones y haciéndolo subir cuando lo esencial es atraer fondos,
- aprovechar al máximo todos los instrumentos que EE.UU. tiene como primer potencia imperialista (militares, diplomáticos, económicos) para favorecer sus posiciones en el mercado mundial.
Los países europeos siguen el mismo camino que EE.UU. y a partir de 1995 participan también del «crecimiento» aunque en una medida mucho menor (índices que oscilan entre el 1 y el 3 %).
La característica más destacada de esta nueva «recuperación» es que se trata de una recuperación sin empleos, lo cual constituye una novedad frente a las anteriores. Así tenemos que:
- pese a las continuas operaciones de maquillaje estadístico, el desempleo no deja de aumentar entre 1993 y 1996 en los países de la OCDE;
- las grandes empresas lejos de aumentar el empleo lo continúan destruyendo: se calcula que en EE.UU. las 500 primeras empresas han eliminado 500 000 puestos entre 1993 y 1996;
- se reduce por primera vez desde 1945 la plantilla de funcionarios. Así la administración federal americana elimina 118 000 puestos entre 1994-96;
- a diferencia de fases de recuperación anteriores el aumento de los beneficios empresariales no se acompaña con un crecimiento del empleo sino todo lo contrario.
Los nuevos empleos que se crean son más bien subempleos, pésimamente remunerados y a tiempo parcial.
Esta recuperación que aumenta el desempleo es un testimonio elocuente de la gravedad que está alcanzando la crisis histórica del capitalismo pues como señalamos en la Revista internacional nº 80 «cuando la economía capitalista funciona de manera sana, el aumento o el mantenimiento de las ganancias es el resultado del incremento de los trabajadores explotados, así como de la capacidad para extraer de ellos una mayor cantidad de plusvalía. Cuando la economía capitalista vive en una fase de enfermedad crónica, a pesar del reforzamiento de la explotación y de la productividad, la insuficiencia de los mercados le impide mantener sus ganancias, mantener su rentabilidad sin reducir el número de explotados, sin destruir capital» .
Al igual que la recesión abierta de 1991-93, la recuperación de 1994-97, por su fragilidad y sus violentas contradicciones, es un nuevo exponente de la agravación de la crisis capitalista pues a diferencia de las anteriores:
- alcanza a un número de países mucho más pequeño;
- EE.UU. ya no ejerce de locomotora mundial que impulsa a sus «socios» sino que se recupera a costa de ellos, principalmente en detrimento de Alemania y Japón;
- el paro sigue creciendo y lo más que se logra es atenuar su ritmo de aumento;
- se acompaña de continuas convulsiones financieras y bursátiles. Entre otras:
- quiebra de la economía mexicana (1994),
- cataclismo del Sistema monetario europeo (1995),
- bancarrota del banco Barings (1996).
Podemos concluir que en la evolución de la crisis capitalista durante los últimos 30 años cada momento de recuperación es más débil que el anterior aunque más fuerte que el siguiente, mientras que cada fase de recesión es peor que la anterior aunque mejor que la siguiente.
La llamada «mundialización»
Durante los años 90 hemos visto florecer la ideología de la «mundialización» según la cual la imposición en todo el orbe de las leyes del mercado, el rigor presupuestario, la flexibilidad laboral y la circulación sin trabas de capitales, permitirían la salida «definitiva» de la crisis (eso sí, tras una nueva carga de agobiantes sacrificios sobre la espalda del proletariado). Como todos los «modelos» que le han precedido, esa nueva alquimia es otra tentativa de los grandes Estados capitalistas de «acompañar» la crisis y tratar de frenarla. A ese respecto, esta política contiene tres elementos esenciales:
- un incremento formidable de la productividad,
- reducción de barreras aduaneras y trabas al comercio mundial,
- un desarrollo espectacular de las transacciones financieras.
1) El incremento de la productividad
Durante los años 90 los países más industrializados han experimentado un importante incremento de la productividad. En este aumento podemos distinguir de un lado, la reducción de costes; de otro, el aumento de la composición orgánica del capital (la proporción entre capital constante y capital variable).
En la reducción de costes han intervenido varios factores:
- una tremenda presión sobre los costes salariales: reducción del salario nominal y recortes cada vez más fuertes de la parte del salario materializada en prestaciones sociales;
- una caída vertiginosa de los precios de las materias primas;
- la eliminación sistemática y organizada de las partes no rentables del aparato productivo, tanto privadas como públicas, a través de diferentes mecanismos: cierre puro y simple, privatización de propiedades estatales, fusiones, segregación y enajenación de activos;
- la llamada «deslocalización», o sea, el traslado de producciones con escaso valor añadido a países del Tercer Mundo que, con gastos laborales bajísimos y precios de venta irrisorios (con frecuencia recurriendo al dumping) permiten a los países centrales rebajar los costes.
El resultado general ha sido la reducción universal de los costes laborales (un aumento brutal tanto de la plusvalía absoluta como de la plusvalía relativa):
Tasa de variación anual
de los Costes laborales unitarios
1995 1996 1997 1998
Australia 3,8 2,8 1,7 2,8
Austria 2,4 -0,6 0,0 -0,2
Canadá 3,1 3,8 2,5 0,8
Francia 1,5 0,9 0,8 0,4
Alemania 0,0 -0,4 -1,5 -1,0
Italia 4,1 3,8 2,5 0,8
Japón 0,5 -2,9 1,9 0,5
Corea 7,0 4,3 3,8 -4,3
España 4,2 2,6 2,7 2,0
Suecia 4,4 4,0 0,5 1,7
Suiza 3,5 1,3 -0,4 -0,7
Gran Bretaña 4,6 2,5 3,4 2,8
Estados Unidos 3,1 2,0 2,3 2,7
(Fuente: OCDE)
Por lo que se refiere al aumento de la composición orgánica, ha seguido creciendo a lo largo del periodo de decadencia pues es imprescindible para compensar la caída de la tasa de ganancia. En los 90, la introducción sistemática de la robótica, la informática y las telecomunicaciones ha supuesto un nuevo acelerón.
Este incremento de la composición orgánica supone para tal o cual capitalista individual, o para una nación entera, una ventaja cierta sobre sus competidores, pero ¿qué significa desde el punto de vista del conjunto del capitalismo mundial?. En el periodo ascendente, cuando el sistema podía incorporar nuevas masas de trabajadores a sus relaciones de explotación, el aumento de la composición orgánica constituía un factor acelerador de la expansión capitalista. En el contexto actual de decadencia y de 30 años de crisis crónica, el efecto de esos aumentos de la composición orgánica es completamente diferente. Si bien son imprescindibles para cada capital individual al permitirle compensar la tendencia a la baja de su tasa de ganancia, tienen un efecto diferente para el capitalismo en su conjunto ya que agravan la sobreproducción y reducen la base misma de la explotación al empujar a la baja el capital variable, echando a la calle masas crecientes de proletarios.
2) La reducción de barreras aduaneras
La propaganda burguesa ha presentado como «el triunfo del mercado» la eliminación de barreras aduaneras que se ha operado a lo largo del decenio. No podemos hacer aquí un análisis detallado ([4]) pero, una vez más, es necesario despejar la realidad que se oculta tras las cortinas de humo ideológicas:
- esta eliminación de barreras arancelarias y de medidas proteccionistas ha sido en lo esencial unidireccional: la han realizado los países más débiles en beneficio de los más fuertes y muy particularmente ha afectado a Brasil, Rusia, India etc. Los países más industrializados, lejos de reducir sus barreras aduaneras, han creado otras nuevas empleando coartadas medioambientales, sanitarias, de «derechos humanos» etc. Contrariamente a la presentación ideológica presentada por la burguesía, semejante política no ha sino agravado las tensiones imperialistas;
- ante la agravación de la crisis, los países más industrializados han impulsado una política de «cooperación» cuyo contenido se ha centrado en:
- descargar los efectos de la crisis y de la agravación de la competencia sobre los países más débiles,
- impedir por todos los medios un colapso del comercio mundial que no haría sino agudizar mucho más la crisis con consecuencias especialmente graves en los países centrales.
3) La globalización de las transacciones financieras
La década de los 90 supone una nueva escalada en el endeudamiento. La cantidad se transforma en cualidad, y podemos decir que el endeudamiento se convierte en sobreendeudamiento:
- mientras en los años 70 el endeudamiento se podía reducir asumiendo el riesgo de provocar la recesión, desde mediados de los 80 el endeudamiento es una necesidad permanente y siempre creciente de todos los Estados tanto en los momentos de recesión como en los momentos de recuperación: «El endeudamiento no es una opción posible, una política económica que los dirigentes de este mundo podrían seguir o no seguir. Es una obligación, una necesidad, inscrita en el funcionamiento y las contradicciones mismas del sistema capitalista» (Revista internacional nº 87: «Una economía de casino»);
- por un lado, Estados, bancos y empresas requieren un flujo de créditos frescos que solo puede obtenerse en el mercado de valores. Como consecuencia, se produce una concurrencia desenfrenada para captar prestamistas. Para ello se recurre a las trampas más rebuscadas: se establece una paridad forzada entre la moneda local y el dólar (tal es el truco empleado por China o por los famosos «tigres» y «dragones»), se reevalua la moneda para atraer fondos, se elevan los tipos de interés etc.;
- por otra parte, «los beneficios extraídos en la producción ya no encuentran salidas suficientes en inversiones rentables que puedan incrementar las capacidades de producción. La “gestión de la crisis” consiste entonces en encontrar otras salidas al excedente de capitales flotantes para así evitar una desvalorización brutal» (ídem). Son los Estados mismos y las instituciones financieras más respetables las que impulsan una especulación desaforada no solo para evitar el estallido de esa gigantesca burbuja de capital ficticio sino para aliviar la carga de las deudas siempre crecientes.
Es por tanto, ese sobreendeudamiento y la especulación exuberante e irracional que provoca, lo que lleva a la famosa «libertad en el movimiento » de capitales, la utilización de la electrónica y de Internet en las transacciones financieras, la indexación de las monedas respecto al dólar, la libre repatriación de beneficios... La complicada ingeniería financiera de los años 80 (ver artículo anterior) parece un juguete comparada con los artilugios sofisticados y laberínticos de la «mundialización» financiera de los 90.
Hasta mediados de los años 80 la especulación, que siempre ha existido bajo el capitalismo, no pasaba de ser un fenómeno temporal, más o menos perturbador. Pero desde entonces se ha convertido en un veneno mortal pero imprescindible que acompaña de forma inseparable al proceso de sobre-endeudamiento y que debe ser integrado al funcionamiento mismo del sistema. El peso de la especulación es enorme, según datos del Banco Mundial el llamado «dinero caliente» asciende a ¡30 BILLONES de dólares!, 24 de ellos corresponden a los países industrializados.
Balance provisional de los años 90
Ofrecemos unas conclusiones provisionales (para el período 1990-96, antes del estallido de lo que se ha dado en llamar «la crisis asiática») que, sin embargo, nos parecen bastante significativas.
I. Evolución de la situación económica
1. La tasa media de crecimiento de la producción sigue cayendo:
Tasa de incremento del PIB
(media para los 24 países de la OCDE)
1960-70 ....................................................... 5,6 %
1970-80 ....................................................... 4,1 %
1980-90 ....................................................... 3,4 %
1990-95 ....................................................... 2,4 %
2. La amputación de sectores industriales y agrícolas directamente productivos se convierte en permanente y afecta a todos los sectores, tanto «anticuados» como de «tecnología punta».
Evolución del porcentaje del PIB
de los sectores directamente productivos
(industria y agricultura)
1975 1985 1996
Estados Unidos 36,2 32,7 27,8
China 74,8 73,5 68,5
India 64,2 61,1 59,2
Japón 47,9 44,2 40,3
Alemania 52,2 47,6 40,8
Brasil 52,3 56,8 51,2
Canadá 40,7 38,1 34,3
Francia 40,2 34,4 28,1
Gran Bretaña 43,7 43,2 33,6
Italia 48,6 40,7 33,9
Bélgica 39,9 33,6 32,0
Israel 40,1 33,1 31,3
Corea del Sur 57,5 53,5 49,8
3. Para luchar contra la caída imparable de la tasa de ganancia, las empresas recurren a toda una serie de medios que sí bien a corto plazo alivian la caída, a medio plazo agravan los problemas:
– disminución de los costes laborales y aumento de la composición orgánica;
– descapitalización: enajenación masiva de activos (instalaciones, propiedades inmobiliarias, inversiones financieras, etc.) para maquillar los beneficios y reducir sensiblemente las tasas que pagar al Estado;
– concentración: las fusiones empresariales han experimentado un incremento espectacular:
Valor en miles de millones $
de las fusiones
Unión Estados
Europea Unidos
1990 260 1 240
1992 214 1 220
1994 234 1 325
1996 330 1 628
1997 558 1 910
1998 670 1 500
(Fuente: J.P.Morgan)
Mientras el gigantesco proceso de concentración del capital entre 1850 y 1910 reflejó un desarrollo de la producción y fue positivo para la evolución de la economía, el proceso actual expresa lo contrario. Se trata de una respuesta a la defensiva, destinada a compensar la fuerte contracción de la demanda, organizando la reducción de la capacidad de producción (en 1998 los países industrializados han reducido en un 10 % su capacidad productiva) y el recorte de plantillas: estimaciones prudentes cifran en un 11 % del total los puestos de trabajo eliminados por las fusiones realizadas en 1998.
4. Hay una nueva reducción de las bases del mercado mundial: una gran parte de Africa, un cierto número de países de Asia y América, participan muy débilmente en él, hundiéndose en una situación de descomposición, de lo que se ha dado en llamar «agujeros negros»: un estado de caos, de resurgimiento de formas esclavistas, de economía de trueque y saqueo...
5. Los países considerados «modélicos» caen en un estancamiento prolongado. Son los casos de Alemania, Suiza, Japón y Suecia donde:
- la media de crecimiento de la producción para el periodo 1990-97 no sobrepasa en ninguno de ellos el 2 %;
- el paro crece de forma muy significativa: en el intervalo de 1990-97 se ha duplicado prácticamente en los 4 países (por ejemplo, en Suiza, donde la media entre 1970 y 1990 era de 1 %, en 1997 alcanza la cifra del 5,2 %);
- se transforman de países acreedores en países deudores (los hogares suizos son los más endeudados del mundo después de USA y Japón);
- muy significativa es la situación de la economía suiza considerada hasta hace poco la más saneada del mundo:
Crecimiento del PIB en Suiza
1992 ........................................................ – 0,3 %
1993 ........................................................ – 0,8 %
1994 ........................................................ + 0,5 %
1995 ........................................................ + 0,8 %
1996 ........................................................ – 0,2 %
1997 ........................................................ + 0,7 %
6. El nivel de endeudamiento continúa su escalada imparable convirtiéndose en sobre-endeudamiento:
- el endeudamiento mundial alcanza en 1995 la cifra de los 30 BILLONES de dólares (año y medio de producción mundial);
- Alemania, Japón y el conjunto de países de Europa Occidental se incorporan al pelotón del alto endeudamiento (en la década anterior había sido mucho más moderado).
% Deuda pública sobre el PIB
1975 1985 1996
Estados Unidos 148,9 164,2
Japón 45,6 167,1 187,4
Alemania 24,8 142,5 160,7
Canadá 43,7 164,1 100,5
Francia 20,5 131,1 156,2
Gran Bretaña 62,7 153,8 154,5
Italia 57,6 182,31 123,7
España 12,7 143,71 169,6
Bélgica 58,6 122,11 130,1
(Fuente: Banco Mundial)
– Los países del Tercer mundo sufren una nueva sobredosis de deudas:
Deuda total países «subdesarrollados»
1990 ........................ 1 480 000 millones $
1994 ........................ 1 927 000 millones $
1996 ........................ 2 177 000 millones $
(Fuente: Banco Mundial)
7. El aparato financiero padece las peores convulsiones desde 1929 dejando de ser el lugar seguro que había sido hasta mediados de los 80. Su deterioro va unido a un desarrollo gigantesco de la especulación que afecta a todas las actividades: acciones bursátiles, inmobiliario, arte, agricultura etc.
8. Dos fenómenos que, aunque siempre han existido en el capitalismo, toman proporciones alarmantes en la década:
– la corrupción de políticos y gestores económicos lo cual es producto de la combinación de dos factores:
- el peso cada vez más aplastante del Estado sobre la economía (de sus planes de inversión, sus subvenciones, sus compras, dependen cada vez más las empresas),
- la dificultad creciente para obtener una ganancia razonable por las vías «legales»;
– la gangsterización de la economía, la interpenetración cada vez más fuerte entre estados, bancos, empresas, mafias y traficantes (de droga, armas, niños, emigrantes etc.) Los negocios más turbios son los más rentables y las instituciones más «respetables» tanto gubernamentales como privadas no pueden dejar pasar bocados tan apetitosos. Esto pone de manifiesto, a la vez que agudiza, una tendencia a la descomposición de la economía.
9. En línea con lo anterior aparece un fenómeno en los Estados industrializados, hasta entonces reservado a las repúblicas bananeras o a los regímenes estalinistas: la falsificación cada vez más descarada de los indicadores estadísticos y los trucos contables de todo tipo (la famosa «contabilidad creativa»). Esto constituye otra muestra de la agravación de la crisis pues para la burguesía siempre había sido necesario disponer de estadísticas fiables (en especial, en los países de capitalismo de Estado «a la occidental» que necesitan la sanción del mercado como veredicto final del funcionamiento económico).
En el cálculo del PIB, el Banco mundial, fuente de muchas estadísticas, incluye como parte del mismo el concepto de «Servicios no comercializables» donde mete el sueldo de los militares, los funcionarios o múltiples burócratas y los educadores. Otro medio de hinchar las cifras es considerar como «Autoconsumo» no solo actividades agrarias sino toda una serie de servicios. El tan ensalzado «excedente fiscal» del Estado americano es una ficción conseguida a base de jugar con los excedentes de los fondos de la Seguridad social ([5]). Pero es en las estadísticas del paro, por su gran trascendencia política y social, donde las trampas son más escandalosas logrando una minoración sustancial de las cifras reales:
- en USA, nuestra publicación Internationalism nº 105 evidencia las trampas de la administración Clinton para conseguir sus «magníficas» cifras de paro: incluir como activos trabajadores a tiempo parcial, eliminar de la estadística los parados que rechazan ofertas de empleo trampa, contar varios empleos parciales de un mismo trabajador como diferentes trabajadores etc.;
- en Alemania, solo se consideran parados aquellos que buscan un empleo de al menos 18 horas semanales, mientras que en Holanda es de 12 horas semanales y en Luxemburgo de 20 horas ([6]);
- Austria y Grecia han eliminado las estadísticas mensuales en beneficio de las trimestrales que permiten enmascarar las cifras reales;
- en Italia, no se consideran parados a los que trabajan entre 20 y 40 horas semanales ni tampoco a los que trabajan entre 4 y 6 meses al año. En Gran Bretaña aquellos parados que las oficinas estatales consideran que no está justificado el cobro del subsidio del desempleo son borrados de las estadísticas.
II. Situación de la clase obrera
1. El desempleo sufre una aceleración muy violenta a lo largo de la década:
Parados en los 24 países de la OCDE
1989 .............................................. 30 millones
1993 .............................................. 35 millones
1996 .............................................. 38 millones
% Desempleo Países industrializados
1976 1980 1985 1990 1996
USA 7,4 7,1 17,1 16,4 15,4
Japón 1,8 2,9 12,7 12,1 13,4
Alem. 3,8 2,9 16,9 15,9 12,4
Francia 4,4 6,3 10,2 19,1 12,4
Italia 6,6 7,5 19,7 10,6 12,1
GB 5,6 6,4 11,2 17,9 18,2
(Fuente: OIT)
- la OIT reconoce en 1996 que la población mundial desempleada absolutamente o subempleada alcanza el umbral de los mil millones de personas.
2. El subempleo que es crónico en los países del Tercer Mundo se generaliza en los países industrializados:
- los múltiples contratos a tiempo parcial (también llamados «contratos basura») abarcan en 1995 al 20 % de la población laboral de los 24 países de la OCDE;
- el informe de la OIT para 1996 observa que «al menos entre el 25 y el 30 % de los trabajadores en el mundo cuentan con una jornada de trabajo menor de la que les gustaría realizar o con un salario inferior al que necesitarían para vivir dignamente».
3. En el Tercer Mundo comienzan a desarrollarse masivamente formas de explotación tales como el trabajo de niños (unos 200 millones según estadísticas del Banco mundial para 1996); trabajo en régimen de esclavitud o el trabajo forzado; hasta en un país desarrollado como lo es Francia, diplomáticos han sido condenados recientemente por tratar en esclavos a personal doméstico traído de Madagascar o Indonesia.
4. Junto a la generalización de los despidos masivos (especialmente en las grandes empresas) los gobiernos adoptan políticas de «reducción del coste del despido»:
- reducción de las indemnizaciones en el momento del despido;
- recorte de las prestaciones por desempleo, tanto en el número de «beneficiarios» como en la cuantía.
5. Los salarios sufren por primera vez desde los años 30 descensos nominales:
- el índice salarial en España en 1997 ha bajado al nivel de 1980;
- en USA la media salarial ha perdido un 20 % nominal entre 1974 y 1997;
- en Japón los incrementos salariales han bajado por primera vez desde 1955 (un 0,9 % en 1998).
6. Las prestaciones sociales experimentan un recorte sustancial que además se hace permanente. Como contrapartida los impuestos, tasas y descuentos para la Seguridad social crecen constantemente.
7. Desde mediados de la década, el capital abre otro frente de ataque: la eliminación de los mínimos legales en las condiciones de trabajo. Ello redunda en una serie de consecuencias:
- incremento de la jornada laboral (a través en particular de la demagógica vía de las «35 horas» que supone la «anualización de las horas trabajadas»);
- eliminación del límite de edad de jubilación;
- eliminación de límites a la edad de comienzo del trabajo (en la UE trabajan ya 2 millones de niños);
- reducción de la protección frente accidentes laborales, enfermedades profesionales etc.
8. Otro aspecto y no desdeñable es que los trabajadores se ven empujados por la banca, las compañías de seguro etc. a poner sus míseros ahorros (o las ayudas de padres o abuelos) en la ruleta rusa de la Bolsa, constituyendo las primeras víctimas de sus continuos sobresaltos. Pero lo peor del problema es que, con la eliminación o la reducción a subsidios irrisorios de las pensiones de la Seguridad social, los trabajadores se ven forzados a hacer depender su jubilación de los Fondos de pensiones que invierten el grueso de sus capitales en la Bolsa lo cual provoca graves incertidumbres: así el principal Fondo de los trabajadores de la enseñanza en USA perdió un 11 % en 1997 (ver Internationalism nº 105).
La propaganda burguesa ha insistido hasta la náusea sobre la disminución de las desigualdades, sobre un proceso de «democratización» de la riqueza y del consumo. La agravación, a lo largo de los últimos 30 años, de la crisis histórica del capitalismo ha desmentido sistemáticamente esas proclamas y confirmado el análisis marxista de la tendencia que se agrava con la evolución de la crisis al empobrecimiento cada vez mayor de la clase obrera y de toda la población explotada. El capitalismo concentra en un polo cada vez más minoritario enormes y provocadoras riquezas y en el otro polo cada vez mayoritario terribles y lacerantes miserias. Así, en 1998 el informe anual de la ONU recogía unos datos muy significativos: mientras en 1996 los 358 individuos más ricos del mundo concentraban en sus manos tanto dinero como los 2500 millones de personas más pobres, en 1997 para alcanzar la misma equivalencia bastaba con los primeros 225 ricos.
Adalen
[1] Para un análisis en detalle de la nueva etapa en la crisis histórica del capitalismo abierta en agosto de 1997 con la llamada «crisis asiática», véase la Revista internacional nº 92 y sucesivos para un estudio específico.
[2] No es objeto de este artículo analizar las consecuencias en la lucha de clases, en las tensiones imperialistas y en la vida misma de los países sometidos al régimen estalinista. Para ello remitimos a todo lo que publicamos en la Revista internacional especialmente en los números 60, 61, 62, 63 y 64.
[3] Mientras la producción americana representa el 26,7% de la mundial, el dólar totaliza el 47,5 % de los depósitos bancarios, el 64,1 % de las reservas mundiales y el 47,6 % de las transacciones (Datos del Banco mundial).
[4] Ver en Revista internacional nº 86 «Tras la globalización de la economía la agravación de la crisis del capitalismo».
[5] Según análisis realizado por el New York Times de 9-11-98.
[6] Estos datos y los siguientes han sido tomados del Diario oficial de las Comunidades europeas (1997).
Series:
- Crisis económica [199]
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
XII – 1923 – La burguesía quiere infligir una derrota a la clase obrera (1)
- 13157 reads
En los artículos anteriores de la Revista internacional vimos como tras el punto más alto de la oleada revolucionaria, en 1919, el proletariado ruso quedó aislado. Al tiempo que la Internacional comunista (IC) trata de reaccionar contra el retroceso de esa oleada de luchas con un giro oportunista que la conduce a un proceso de degeneración, el Estado ruso se hace cada vez más autónomo del movimiento obrero y trata de hacer que la IC dependa de él.
En ese periodo la burguesía comprende que, una vez acabada la guerra civil en Rusia, la ola revolucionaria comienza a retroceder y el proletariado ruso ya no representa el mismo peligro. Se da cuenta de que la IC no solo ya no combate con la misma energía a la socialdemocracia sino que trata de aliarse con ella a través de la política del frente único. El instinto de clase de la burguesía le hace percibir que el Estado ruso ya no es una fuerza al servicio de una revolución que trata de extenderse sino que se ha convertido en una fuerza que trata de asegurar su propia posición en tanto que Estado, como lo muestra claramente la conferencia de Rapallo. La burguesía siente que puede sacar provecho tanto del giro oportunista y de la degeneración de la IC como de la relación de fuerzas en el seno del Estado ruso. La burguesía internacional ve que es el momento para lanzarse a una ofensiva internacional contra la clase obrera cuyo epicentro es Alemania.
Además de Rusia, Alemania e Italia son los dos lugares donde el proletariado desarrolló luchas más radicales. En Alemania pese a las derrotas en el combate contra el golpe de Kapp en 1920 y la de marzo de 1921, la clase obrera sigue aún muy combativa aunque está relativamente aislada a escala internacional, pues los obreros en Austria, Hungría e Italia han sido ya derrotados y siguen sufriendo ataques violentos; en Polonia y Bulgaria se dejan arrastrar a acciones desesperadas, y en Francia e Inglaterra la situación es, en comparación, más estable. Para infligir una derrota decisiva a la clase obrera en Alemania y con ello debilitar a la clase obrera internacional, la burguesía cuenta con el apoyo internacional del conjunto de la clase capitalista que al mismo tiempo ha reforzado sensiblemente sus filas integrando a la socialdemocracia y a los sindicatos en el aparato estatal.
La desastrosa política del KPD: la defensa de la democracia y el frente único
Ya vimos anteriormente cómo la expulsión de los «radicales de izquierda» (Linksradikalen), que más tarde fundarían el KAPD, debilitó al KPD y facilitó el oportunismo en sus filas. Mientras que el KAPD advierte contra el peligro del oportunismo, contra la degeneración de la IC y el desarrollo del capitalismo de Estado, el KPD reacciona de forma oportunista. Es el primer partido en hacer un llamamiento al frente único en una «Carta abierta a los partidos obreros».
«La lucha por un frente único lleva a la conquista de las viejas organizaciones de clase proletarias (sindicatos, cooperativas, etc.). Y vuelve a transformar esos órganos de la clase obrera, que a causa de las tácticas reformistas se han convertido en instrumentos de la burguesía, en órganos de la lucha de clase del proletariado». Mientras tanto los sindicatos alardean orgullosos de que «hay un hecho cierto, los sindicatos son la única línea sólida que hasta el momento protege a Alemania de la inundación bolchevique» (Hoja de correspondencia de los sindicatos, 1921).
Al Congreso de fundación del KPD no le faltaba razón cuando declaraba por boca de Rosa Luxemburgo: «los sindicatos oficiales han probado, durante la guerra y en la guerra, hasta qué punto son una organización del Estado burgués y de la dominación de clase capitalista». ¡Y resulta que ahora, ese partido está a favor de la transformación de esos órganos que se han pasado a la clase enemiga! Al mismo tiempo su dirección, bajo la autoridad de Brandler, es favorable a un frente único con la dirección del SPD. Dentro del KPD el ala en torno a Fischer y Maslow combate esta orientación y propugna la consigna de «gobierno obrero», declarando que «el apoyo de la minoría socialdemócrata al Gobierno (no significa) que el SPD esté en descomposición avanzada». Esta posición no solo mantiene las «ilusiones en las masas, como si un gabinete socialdemócrata pudiera ser un arma de la clase obrera», sino que va en el sentido de «acabar con el KPD si se considera que el SPD puede llevar a cabo una lucha revolucionaria».
Son, sobre todo, las corrientes de la izquierda comunista que acaban de surgir en Italia y Alemania las que toman posición contra la política oficial del KPD.
«Por lo que concierne al gobierno obrero preguntamos ¿por qué quieren aliarse con los socialdemócratas? ¿para hacer las únicas cosas que ellos saben, pueden y quieren hacer, o para pedirles que hagan lo que no saben, ni pueden ni quieren hacer? ¿quieren que les digamos a los socialdemócratas que estamos listos para colaborar con ellos en el Parlamento y en el Gobierno que han bautizado de “obrero”?. En ese caso, si se nos pide elaborar en nombre del Partido un proyecto de gobierno obrero en el que debieran participar comunistas y socialistas, y presentar a las masas ese gobierno como “gobierno antiburgués" respondemos, tomando enteramente la responsabilidad que ello implica, que tal actitud se opone a todos los principios fundamentales del comunismo» (Il Comunista nº 26, marzo de 1922).
En el IVº Congreso «el PCI no acepta formar parte de los organismos comunes de diferentes organizaciones políticas... evitando con ello participar en las declaraciones comunes con los partidos políticos cuando estas declaraciones contradigan su programa y se presenten a los obreros como el producto de negociaciones que intentan encontrar una línea de acción común. Hablar de gobierno obrero... significa en la practica negar el programa político del proletariado, es decir la necesidad de preparar a las masas para la lucha por la dictadura del proletariado» (Informe del PCI al IVº Congreso de la IC, noviembre de 1922).
El KPD, desoyendo las criticas de los comunistas de izquierda, ha propuesto ya formar un gobierno de coalición con el SPD en 1922 en Sajonia, propuesta que es rechazada por la IC. El mismo KPD que en su Congreso de fundación decía «Spartakusbund se niega a trabajar junto con los lacayos de la burguesía y compartir el poder del Gobierno con Ebert-Scheideman porque tal cooperación supondría una traición a los principios del socialismo, un fortalecimiento de la contrarrevolución y una paralización de la revolución», luego defiende lo contrario.
En la misma época, el KPD se deja engañar por la cantidad de votos que obtiene, creyendo que esos votos expresan una relación de fuerzas favorable o que incluso reflejarían la influencia del partido.
Miembros de la clase media y de la pequeña burguesía ponen en marcha las primeras organizaciones fascistas y muchos grupos armados de derechas empiezan a organizar entrenamientos militares. El Estado está perfectamente al corriente de sus actividades. La mayoría de ellos salía de los cuerpos francos que el Gobierno dirigido por el SPD había puesto en marcha contra los obreros en las luchas revolucionarias de 1918-1919. Ya el 31 de agosto de 1921, Die Rote Fahne, declara: «La clase obrera tiene el derecho y el deber de proteger a la República de la reacción». Un año después, en noviembre de 1921, el KPD firma un acuerdo con los sindicatos y el SPD (el acuerdo de Berlín) cuyo objetivo es «la democratización de la república» (protección de la república, eliminación de los reaccionarios de la administración, justicia y ejército). El KPD, en cierta forma alimenta las ilusiones de los obreros sobre la democracia burguesa, y su posición está en completo desacuerdo con la de la Izquierda italiana reunida en torno a Bordiga. La Izquierda italiana, en el IVº Congreso mundial de la IC, insiste en su análisis del fascismo en el hecho de que la democracia burguesa es sólo una faceta de la dictadura de la burguesía.
En un artículo anterior ya mostramos que la IC, a través de su representante Radek, critica la política del KPD empleando métodos organizativos poco ortodoxos que empiezan a debilitar a la dirección mediante un funcionamiento paralelo. Al mismo tiempo las influencias pequeño burguesas empiezan a penetrar en el partido. En lugar de expresar la crítica, cuando es necesaria, de manera fraterna, se desarrolla una atmósfera de sospecha y recriminaciones que debilita a la organización ([1]).
La clase dominante se da cuenta de que el KPD comienza a expandir la confusión en la clase en lugar de cumplir el papel de una verdadera vanguardia basado en la claridad y la determinación. Y percibe que puede utilizar esta actitud oportunista del KPD contra la clase obrera.
Con el reflujo de la oleada revolucionaria se intensifican los conflictos imperialistas
El cambio operado en la relación de fuerzas entre la burguesía y el proletariado tras el retroceso de la oleada revolucionaria en 1920 se percibe también en las relaciones imperialistas entre los Estados. En cuanto la amenaza inmediata que representaba la clase obrera se aleja y se debilita la llama revolucionaria de la clase obrera en Rusia, las tensiones imperialistas vuelven por sus fueros.
Alemania trata por todos los medios de modificar la debilidad de su posición resultante de la Iª Guerra mundial y la firma del Tratado de Versalles. Respecto a los «países victoriosos» del Oeste su táctica consiste en enemistar a Francia y Gran Bretaña entre sí, ya que no es posible un enfrentamiento militar abierto entre ellos. Al mismo tiempo que Alemania trata de reanudar sus relaciones tradicionales privilegiadas con su vecino del Este. En anteriores artículos ya hemos descrito cómo la burguesía alemana, en el contexto de las tensiones imperialistas con el Oeste, suministra armas y firma acuerdos secretos de cooperación militar con el nuevo Estado ruso. Altos dirigentes militares alemanes como Seeckt reconocen que «la relación entre Alemania y Rusia es el primer y único reforzamiento, hasta el momento, que hemos hecho tras la firma de la paz. Que la base de esta relación sea económica es natural vista la situación en su conjunto; pero nuestra fuerza reside en el hecho de que ese acercamiento económico prepara la posibilidad de una relación política e igualmente un compromiso militar» (Carr, la Revolución bolchevique).
Al mismo tiempo el Estado ruso declara por boca de Bujarin: «Afirmo que estamos ya ampliamente preparados para concluir una alianza con una burguesía extranjera para, por medio de ese Estado burgués, ser capaces de derrocar a otra burguesía... En caso de concluir una alianza militar con un Estado burgués, el deber de los camaradas en cada país consiste en contribuir a la victoria de esos aliados» (Carr, ídem).
«Les decimos a esos Señores de la burguesía alemana... si realmente quieren ustedes luchar contra la ocupación, si quieren luchar contra los insultos de la Entente, no les queda otro remedio que buscar una acercamiento con el primer país proletario...» (Zinoviev, XIIº Congreso del Partido, abril de 1923).
La propaganda nacionalista habla de humillación y sumisión de Alemania al capital extranjero, francés en particular. Los dirigentes militares alemanes, así como los más importantes representantes de la burguesía alemana, no cesan de hacer declaraciones públicas diciendo que la única forma posible para que la nación alemana se libre del yugo del Tratado de Versalles es aliarse militarmente con la Rusia soviética y comprometerse en una «guerra del pueblo revolucionario» contra el imperialismo francés. La nueva capa de burócratas, capitalistas de Estado, que se desarrolla en el Estado ruso acoge esta política con gran interés.
Dentro de la IC y del PC ruso, los internacionalistas proletarios que se mantienen fieles al objetivo de la extensión de la revolución mundial están, en ese momento, ciegos ante estos seductores discursos. Pese a que es realmente impensable que el capital alemán establezca una alianza real con Rusia contra sus rivales imperialistas del Oeste, los dirigentes del Estado ruso y la dirección de la IC, contribuyen así activamente a empujar a la clase obrera hacia esa misma trampa.
La burguesía alemana, con la complicidad de toda la clase capitalista, urde un complot contra la clase obrera en Alemania. Por una parte trata de sustraerse de la presión del Tratado de Versalles retrasando el pago por las reparaciones de guerra a Francia y al mismo tiempo empuja a la clase obrera alemana a la trampa nacionalista amenazando con acabar con ese pago. Para ello es indispensable la «cooperación» del Estado ruso y de la IC.
La burguesía alemana toma conscientemente la decisión de provocar al capital francés negándose a pagar las reparaciones de guerra. Este reacciona ocupando militarmente, el 11 de enero de 1923, la región del Ruhr.
La burguesía alemana completa su táctica dejando correr deliberadamente la tendencia inflacionaria que se desarrolla por la crisis. Utiliza la inflación como un arma para reducir el coste de las reparaciones y aligerar el peso de los créditos de guerra, al mismo tiempo que trata de modernizar las empresas productivas.
La burguesía también sabe que el desarrollo de la inflación empujará a la clase obrera a luchar, pero espera poder desviar esas luchas defensivas al terreno nacionalista. La ocupación del Ruhr por el ejército francés sirve de cebo para la clase obrera y es un precio que la burguesía alemana está dispuesta a pagar por ello. La cuestión clave es la capacidad de la clase obrera y sus revolucionarios para desactivar esa trampa de la defensa del capital nacional. La clase dominante está dispuesta a desafiar nuevamente al proletariado pues siente que la relación de fuerzas a escala internacional le favorece, que el aparato de Estado ruso puede quedar seducido por esta política y que, incluso, la IC puede caer en la trampa.
La provocación de las ocupaciones del Ruhr: ¿qué tareas para la clase obrera?
Al ocupar el Ruhr, Francia espera convertirse en el mayor productor europeo de acero y carbón. En efecto, el Ruhr supone el 72 % de la producción de carbón, el 50 % de la de acero y el 25 % de la producción industrial total de Alemania. Está claro que desde que Alemania se vio privada de esos recursos la caída brutal de la producción supuso una penuria de mercancías y graves convulsiones económicas. Si la burguesía alemana está dispuesta a hacer tales sacrificios es porque lo que está en juego es muy importante. El capital alemán hace la apuesta de empujar a los obreros a la huelga para llevarlos a un terreno nacionalista. Los patronos y el Gobierno deciden el cierre patronal y amenazan a los obreros que trabajen bajo control francés con ser despedidos. El presidente del SPD, Ebert, anuncia el 4 de marzo graves multas contra los obreros que continúen trabajando en las minas o en los ferrocarriles. El 24 de enero la asociación de patronos y la federación de sindicatos alemanes (ADGB) lanzan un llamamiento a «recaudar fondos» para combatir a Francia. La consecuencia es que cada vez más empresas echan a la calle a su personal. Todo ello con el telón de fondo de una inflación galopante: mientras que el dólar aún vale 1000 marcos en abril de 1922, en noviembre alcanza los 6000 marcos, y tras la ocupación del Ruhr en febrero de 1923 llega a los 20 000 marcos, en junio a los 100 000, a finales de julio es de 1 millón, a finales de agosto de 10 millones, a mediados de septiembre de 100 millones, a finales de noviembre alcanza su punto culminante de 4 200 000 000 000 marcos.
Esto no penaliza demasiado a los patronos del Ruhr pues ellos pagan mediante trueque. En cambio para toda la clase obrera es una ruina. Con frecuencia los parados y los que aún conservan un trabajo se manifiestan conjuntamente para hacer valer sus reivindicaciones. Se repiten los enfrentamientos con las tropas de ocupación francesas.
La IC empuja a los obreros a la trampa nacionalista
La IC al caer en la trampa de los capitalistas alemanes, que llaman a una lucha común de Rusia y la «nación alemana oprimida», comienza a expandir la idea de que Alemania necesita un Gobierno para poder enfrentarse a las tropas de ocupación francesas sin que los obreros con sus luchas de clase lo apuñalen por la espalda. La IC sacrifica el internacionalismo proletario en beneficio de los intereses del Estado ruso ([2]).
Esta política se inaugura bajo el estandarte de «nacional-bolchevismo». Mientras que en otoño de 1920, la IC había reaccionado con gran determinación contra las tendencias «nacional-bolcheviques» y, en sus discusiones con los delegados del KAPD había insistido en que se expulsara del partido a los nacional-bolcheviques Laufenberg y Wolfheim, ahora resulta que preconiza la misma línea política que esas tendencias.
Ese viraje de la IC no se puede explicar sólo por las confusiones y el oportunismo de su Comité ejecutivo. Debemos ver en ello la mano invisible de esas fuerzas a las que no les interesa la revolución sino el reforzamiento del Estado ruso. El nacional-bolchevismo solo toma auge cuando la IC ha empezado a degenerar y está en las zarpas del Estado ruso, incluso ya absorbida por él. Radek lo argumenta así: «La Unión soviética está en peligro. Todas las tareas han de someterse a su defensa, con este análisis un movimiento revolucionario en Alemania sería peligroso y socavaría los intereses de la Unión soviética...
El movimiento comunista alemán no es capaz de derrocar al capitalismo alemán, y debe de servir de pilar a la política exterior rusa. Los países de Europa organizados bajo la dirección de un Partido bolchevique que utilice las capacidades militares del ejército alemán contra el Oeste, ésa es la perspectiva, ésa es la salida...».
En enero de 1923, Die Rote Fahne publica: «La nación alemana está abocada al abismo si el proletariado alemán no la salva. Si la clase obrera no lo impide, los capitalistas venderán y destruirán la nación. La nación alemana o muere de hambre y se disloca por culpa de la dictadura de las bayonetas francesas, o será salvada por el proletariado». «Hoy, sin embargo, el nacional-bolchevismo significa que todo está impregnado del sentimiento de que los únicos que pueden salvarnos son los comunistas. Hoy día somos la única salida. La gran insistencia sobre la nación, en Alemania, es un acto revolucionario como lo es la insistencia sobre la nación en las colonias» (Die Rote Fahne, 1 de abril de 1923).
Un delegado de la IC, Rakosi, elogia esta orientación del KPD: «... un partido comunista debe ponerse manos a la obra en la cuestión nacional. El partido alemán ha abordado esta cuestión de forma muy hábil y adecuada. Está en proceso de arrancar de las manos fascistas al ejercito nacional» (Schüddelkopf).
En un manifiesto a la Rusia soviética escribe el KPD: «La Conferencia del partido expresa su gratitud a la Rusia soviética por la gran lección que ha escrito para la historia, con ríos de sangre e increíbles sacrificios, que la preocupación de la nación continúa siendo la preocupación del proletariado.»
Talheimer declara, incluso, el 18 de Abril: «La tarea principal de la revolución proletaria sigue siendo no solo liberar a Alemania, sino terminar la obra de Bismarck integrando a Austria en el Reich. El proletariado tiene que cumplir esta tarea aliándose con la pequeña burguesía» (Die Internationale, volumen 8).
¡Menuda perversión de la posición comunista fundamental sobre la nación! ¡Menudo rechazo de la posición internacionalista desarrollada por los revolucionarios durante la Primera Guerra mundial, con Lenin y Rosa a su cabeza que combatieron por la destrucción de todas las naciones!.
Tras la guerra, las fuerzas separatistas de Renania y Baviera sienten que aumentan sus posibilidades de, con el apoyo de Francia, separar Renania del Ruhr. La prensa del KPD muestra, con orgullo, cómo el Partido ha ayudado al Gobierno de Cuno es su combate contra los separatistas: «Se movilizaron pequeños destacamentos en el Ruhr para marchar sobre Dusseldorf. Su tarea era impedir la proclamación de la “República de Renania”. A las 14 horas, los separatistas se reunieron en las granjas del Rin y cuando se aprestaban a comenzar su mitin, les atacaron algunos grupos de combate armados con granadas. Bastaron unas pocas granadas para que esa banda, presa del pánico, se diera a la fuga abandonando las orillas del Rhin. Las habíamos impedido que se reunieran y proclamaran la “República de Renania”» (W. Ulbricht, Memorias).
«No desvelamos ningún secreto si decimos abiertamente que los destacamentos de combate comunistas que dispersaron a los separatistas en el Palatinado, Eifel y Dusseldorf armados con granadas y fusiles, estaban bajo el mando de oficiales prusianos con mentalidad nacionalista» (Vorwärts).
Esta orientación no es sólo obra del KPD, es también resultado de la política del Estado ruso y de ciertas partes de la IC.
La dirección del KPD, tras haberse coordinado con el Comité ejecutivo de la IC, empuja a que el combate se dirija, en primera lugar, contra Francia, y únicamente después contra la burguesía alemana. Por eso la dirección del KPD proclama: «La derrota del imperialismo francés en la guerra mundial no era un objetivo comunista; en cambio la derrota del imperialismo francés en el Ruhr, sí es un objetivo comunista».
El KPD y el deseo de una «alianza nacionalista»
La dirección del KPD se alza contra las huelgas. Ya en la Conferencia de Leipzig, a finales de enero, poco tiempo después de la ocupación del Ruhr, la Dirección con el apoyo de la IC bloquea el debate sobre la orientación «nacional-bochevique» ante el riesgo de que sea rechazada, pues la mayoría del partido se opone a ella. En marzo de 1923 la Dirección del partido se pronuncia contra las orientaciones adoptadas por las secciones del Ruhr del KPD en su Conferencia regional. La Central declara: «Solo un Gobierno fuerte puede salvar a Alemania, un Gobierno conducido por las fuerzas vivas de la nación» (Die Rote Fahne, 1 de abril de 1923).
En el Ruhr, la mayoría de la Conferencia del KPD propone la siguiente orientación:
– paros en todas las zonas ocupadas por fuerzas militares;
– ocupación de las fábricas por los obreros utilizando el conflicto franco alemán y, si es posible, tomando el poder local.
Dentro del KPD se oponen dos orientaciones antagónicas. Una, la proletaria e internacionalista, toma partido por enfrentarse al Gobierno Cuno y por la radicalización del movimiento en el Ruhr ([3]).
Esta contradice la posición de la Central del KPD que, con ayuda de la IC, se opone enérgicamente a las huelgas y trata de entrampar a la clase obrera en el terreno nacionalista.
El capital puede estar contento con la política de sabotaje de las luchas obreras, de la que el Secretario de Estado, Malzahn, tras una discusión con Radek, informa el 26 de mayo en un memorándum estrictamente secreto a Ebert y a sus ministros más importantes: «Él (Radek) me ha asegurado que las simpatías rusas vienen de sus propios intereses de caminar junto al Gobierno alemán (...) Ha defendido enérgicamente y pedido expresamente, durante la semana pasada, a los dirigentes del partido comunista que tomen conciencia de la estupidez de su actitud precedente respecto al Gobierno alemán. Podemos estar seguros de que en los próximos días las tentativas de golpe de Estado por parte de los comunistas del Ruhr van a retroceder» (Archivos del Foreign Office, Bonn, Alemania 637 442 ff, en Dupeux).
Tras la posición sobre el Frente único con el SPD contrarrevolucionario y con los partidos de la Segunda internacional, se pasa a la política del silencio sobre el Gobierno capitalista alemán.
El 27 de mayo de 1923 Die Rote Fahne publica una toma de posición en la que deja claro hasta qué punto la Dirección del KPD está decidida a «no apuñalar por la espalda» al Gobierno: « El gobierno sabe que el KPD ha mantenido silencio sobre muchas cosas a causa del peligro procedente del capitalismo francés, pues de lo contrario el gobierno habría quedado con el culo al aire en cualquier negociación internacional. Hace ya tiempo que los obreros socialdemócratas no luchan con nosotros por un gobierno obrero, el Partido comunista no está interesado en sustituir este gobierno sin cabeza por otro gobierno burgués... O el gobierno abandona sus llamamientos a muerte contra el PC o rompemos el silencio» (Die Rote Fahne, 27 mayo, Dupeux, pag 1818).
Los llamamientos nacionalistas para seducir a la pequeña burguesía patriota
En la medida en que la inflación también afecta a la pequeña burguesía y a las clases medias, el KPD piensa que puede proponer a estas capas una alianza. En vez de insistir en la lucha autónoma de la clase obrera como la única capaz de atraer hacia sí a las demás capas no explotadoras al desarrollar su fuerza y su impacto, les envía un mensaje zalamero y seductor diciéndoles que pueden aliarse con la clase obrera. « Debemos dirigirnos a las sufridas y confusas masas de la pequeña burguesía proletaria, y decirles que no pueden defenderse ni defender el futuro de Alemania si no se unen al proletariado en su combate contra la burguesía» (Carr, El Interregno).
«Es misión del KPD abrir los ojos a la importante pequeña burguesía y las masas de intelectuales nacionalistas, al hecho de que únicamente la clase obrera – una vez victoriosa – será capaz de defender el suelo alemán, los tesoros de la cultura alemana y el futuro de la nación alemana» (Die Rote Fahne, 13 de mayo de 1923).
Esta política de unidad sobre una base nacionalista no es exclusiva del KPD, cuenta con el apoyo de la IC. El discurso de Radek ante el Comité ejecutivo, el 20 de junio de 1923, lo prueba. En él elogia a un miembro del ala derecha separatista, Schlageter, arrestado y muerto a manos del ejército francés durante un sabotaje a los puentes ferroviarios cerca de Dusseldorf. Es el mismo Radek quien en las filas de la IC había pedido con insistencia al KPD y al KAPD, en 1919 y 1920, la expulsión de los nacional-bolcheviques de Hamburgo.
«Creemos sin embargo que la mayoría de las masas agitadas por sentimientos nacionalistas no pertenecen al campo del capital sino al del trabajo. Queremos buscar y encontrar el camino para llegar a esas masas, y lo haremos. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hombres como Schlagter, dispuestos a dar su vida por una causa común, no se conviertan en peregrinos de la nada sino en peregrinos de un futuro mejor para la humanidad entera...» (Radek, 20 de junio de 1923, en Broué).
«Es evidente que la clase obrera alemana jamás conquistará el poder si no es capaz de inspirar confianza a amplias masas del pueblo alemán, pues se trata de un combate llevado por las mejores fuerzas para deshacerse del yugo del capital extranjero» (Dupeux).
En el 5º Congreso de la IC, en 1924, se defenderá abiertamente y sin la menor reserva la idea de que «el proletariado puede actuar como vanguardia y la pequeña burguesía nacionalista como retaguardia», es decir, la idea de que todo el pueblo puede estar por la revolución, de que los nacionalistas pueden seguir a la clase obrera. Aunque la oposición se pronuncia contra la «política de silencio» practicada por la dirección de la IC después de septiembre de 1923, eso no impide que la clase obrera sea llevada a callejones sin salida en un terreno nacionalista. Así, R. Fisher, propaga consignas antisemitas:
«Quien hable contra el capital judío... es ya por ello un combatiente de la clase, aunque aún no lo sepa... Combatir a los capitalistas judíos, aplastarlos... El imperialismo francés es hoy el mayor peligro del mundo, Francia es el país de la reacción... Solo estableciendo una alianza con Rusia el pueblo alemán podrá desalojar al capitalismo francés del Ruhr» (Flechtheim).
La clase obrera se defiende en su terreno de clase
Mientras que la burguesía trata de atraer a la clase obrera alemana hacia un terreno nacionalista e impedir que defienda sus intereses de clase, aunque el Comité ejecutivo de la IC y la Dirección del KPD empujan a la clase obrera hacia el terreno nacionalista, la mayoría de los obreros del Ruhr y de otras ciudades no se dejan atrapar en ese terreno. Pocas son las empresas que no van a la huelga.
Se multiplican las pequeñas olas de protestas. El 9 de marzo 40 000 mineros van a la huelga en Alta Silesia, el 17 de marzo en Dortmund los mineros dejan el trabajo. Además, los parados se manifiestan junto a los activos, como el 2 de abril en Mulheim en el Ruhr.
Mientras que partes de la dirección del KPD son seducidas por las zalamerías nacionalistas, para la burguesía alemana está claro que ante las huelgas que surgen en el Ruhr es necesaria la ayuda de otros Estados capitalistas contra la clase obrera. En Mulheim los trabajadores ocupan varias fábricas. Toda la ciudad se ve afectada por la ola de huelgas, se ocupa el Ayuntamiento. Las tropas alemanas del Reichswehr no pueden intervenir por la ocupación del Ruhr por las tropas francesas; llaman entonces a la policía pero sus efectivos resultan insuficientes para reprimir a los obreros. El Alcalde de Dusseldorf pide por escrito el apoyo de las fuerzas francesas de ocupación a su general en jefe: «Debo recordarle que el Comandante supremo alemán ayudó, en todo momento, a las tropas francesas a aplastar el conjunto del movimiento en la época de la Comuna de París. Le pido su apoyo si usted quiere evitar que se reproduzca una situación similar» (D. Lutherbeck, «Carta al General De Goutte», en Broué).
En varias ocasiones se envía a la Reichswehr para aplastar las luchas obreras en diferentes ciudades como Gelsnkirchen y Bochum. Al tiempo que la burguesía alemana dirige su animosidad contra Francia, no duda lo más mínimo en mandar al ejercito contra los trabajadores que se resisten al nacionalismo.
La aceleración rápida de la crisis económica, y sobre todo de la inflación, aviva la combatividad obrera. Los salarios pierden, hora tras hora, su valor. El poder adquisitivo pasa a ser la cuarta parte del que era antes de la guerra. Cada vez más obreros pierden su trabajo. Durante el verano, el 60 % de la fuerza de trabajo se queda sin empleo. Incluso los funcionarios reciben salarios ridículos. Las empresas quieren acuñar su propia «moneda», las autoridades locales introducen una «moneda de emergencia» para pagar a los funcionarios. Los granjeros almacenan sus productos, en lugar de venderlos, ante el nulo beneficio que supone su venta. El aprovisionamiento de comida está prácticamente en punto muerto. Los trabajadores en activo y los parados se manifiestan juntos cada vez con más frecuencia. Por todas partes se informa de revueltas del hambre y saqueos de tiendas. Con frecuencia, la policía se queda pasiva ante las revueltas del hambre.
A finales de mayo, cerca de 400 000 obreros van a la huelga en el Ruhr, en junio 100 000 mineros y metalúrgicos en Silesia y 150 000 obreros en Berlín. En julio surge otra ola de huelgas que conduce a violentos enfrentamientos.
Estas luchas muestran una de las características que serán típicas en todas las luchas obreras en el periodo de decadencia del capitalismo: una gran cantidad de obreros abandonan los sindicatos. Los obreros, en las fábricas, se organizan en asambleas generales que cada vez más se hacen en la calle. Los obreros pasan más tiempo en la calle, discutiendo entre ellos, en manifestaciones, que en el trabajo. Los sindicatos, en la medida de sus posibilidades, se oponen al movimiento. Los trabajadores tratan espontáneamente de unirse en asambleas generales y comités de fábrica en la base. Hay una tendencia a la unificación. El movimiento gana en fuerza. Esa fuerza reside en la búsqueda de una orientación de clase, y no en un agrupamiento tras las consignas nacionalistas.
¿Dónde están las fuerzas revolucionarias?. El KAPD debilitado por el fracaso de la escisión entre las tendencias de Essen y Berlín, reducido numéricamente y debilitado organizativamente tras la fundación de la KAI (Internacional comunista obrera), no es capaz de llevar una intervención organizada pese a que expresa con brillantez su rechazo a la trampa nacional-bolchevique.
El KPD, que ha atraído cada vez más elementos (las cuatro quintas partes) ha fabricado él mismo la soga que tiene al cuello. Es incapaz de ofrecer a la clase una orientación clara. ¿Qué propone el KPD? ([4]). Rechaza intervenir para derrocar al Gobierno. De hecho, el KPD y la IC aumentan la confusión y contribuyen a debilitar a la clase obrera.
El KPD, por su parte, le hace la competencia a los fascistas en el terreno nacionalista. El 10 de Agosto (el mismo día que en Berlín surge una ola de huelgas) dirigentes del KPD, como Talheimer en Stuttgart, mantienen aún encuentros nacionalistas con los nacionalsocialistas. Al mismo tiempo el KPD llama a luchar contra el peligro fascista. Mientras que en Berlín el Gobierno prohíbe toda manifestación, y la Dirección del KPD está de acuerdo en aceptarla, el ala izquierda del partido por su parte quiere organizar a toda costa, el 29 de junio, ¡una movilización del frente único contra los fascistas!
El KPD es incapaz de tomar una decisión clara; el día de la manifestación 250 000 obreros esperan instrucciones en vano en la calle, ante las oficinas del partido.
Agosto de 1923, el KPD contra la intensificación de las luchas
En Agosto comienza una nueva ola de luchas. Casi todos los días se manifiestan los obreros, parados y activos conjuntamente. En las fábricas bulle la formación de comités de fábrica. La influencia del KPD está en su apogeo.
El 10 se agosto se ponen en huelga los obreros de la fábrica de la moneda nacional. En una situación en que el Gobierno no tiene más remedio que imprimir billetes en todo momento ante la inflación galopante, la huelga de los acuñadores de moneda tiene un efecto particularmente paralizador sobre la economía. En pocas horas desaparecen las reservas de papel-moneda. No se pueden pagar los salarios. La huelga, que ha comenzado en Berlín, se extiende como la pólvora a otros sectores de la clase. De Berlín se extiende a la Alemania del Norte, a Renania, a Wurtemberg, a la Alta Silesia, a Turingia, llegando hasta la Prusia oriental. Cada vez más sectores de la clase obrera se suman al movimiento. El 11 y 12 de agosto se producen violentos enfrentamientos en varias ciudades; más de 35 obreros mueren a manos de la policía. Como todos los movimientos que han surgido después de 1914, se caracteriza por hacerse al margen y contra los sindicatos. Los sindicatos comprenden lo serio de la situación. Una parte de ellos simula que apoya la lucha, para poder sabotearla desde dentro. Otra parte directamente se opone a la huelga. El propio KPD, una vez que las huelgas han comenzado a extenderse, toma posición: «por una intensificación de las reivindicaciones económicas, no a las reivindicaciones políticas». En cuanto la dirección sindical anuncia que no apoya la huelga, la dirección del KPD llama a los obreros a volver al trabajo. La dirección del KPD no quiere apoyar ninguna huelga que se desarrolle fuera del marco sindical.
Mientras que Brandler insiste en parar la huelga, porque la ADGB se opone a ella, las secciones locales del partido, por su parte, quieren extender las numerosas huelgas locales y unificarlas en un gran movimiento contra el Gobierno Cuno. El resto de la clase obrera es «llamada a unirse al potente movimiento del proletariado en Berlín y a extender la huelga general por toda Alemania».
El partido llega a un bloqueo. La Dirección se pronuncia contra la continuación y extensión de la huelga, porque implica el rechazo del terreno nacionalista en que el capital quiere entrampar a los obreros, al tiempo que es una crítica al Frente único con el SPD y a los sindicatos. El 17 de agosto, Die Rote Fahne publica que «Si ellos quieren, aliaremos nuestra fuerzas incluso con el pueblo que asesinó a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo». La orientación del Frente único, la obligación de trabajar en los sindicatos con el pretexto de llegar a más obreros desde dentro, significa en realidad el sometimiento a la estructura sindical y contribuir a evitar que los obreros tomen las luchas en sus propias manos. Todo esto representa para el KPD un enorme conflicto: o reconoce la dinámica de la lucha de clases y rechaza la orientación nacionalista y el sabotaje sindical, o se vuelve contra las luchas y se deja absorber por el aparato sindical, convirtiéndose en última instancia en un muro protector del Estado que actúa como un obstáculo ante la clase obrera. Por primera vez en su historia el KPD llega a un conflicto abierto con la clase obrera en lucha, a causa de su orientación sindical y porque la dinámica de las luchas obreras empuja a los obreros a romper con el marco sindical. El enfrentamiento con los sindicatos es inevitable. La dirección del KPD, en lugar de asumir ese enfrentamiento, ¡discute sobre los medios de tomar la dirección de los sindicatos para apoyar la huelga!
El Gobierno Cuno dimite, el 12 de agosto, bajo la presión de la ola de huelgas. El 13 de agosto, la Dirección del KPD llama a terminar la huelga. Contra ese llamamiento reaccionan los delegados de base que se han radicalizado en las fábricas de Berlín. Además, se oponen las secciones locales del partido que quieren que continúe el movimiento. Esperan instrucciones de la Central. Quieren evitar los enfrentamientos aislados con el ejército en espera de que la Central distribuya las armas que posee.
El KPD es víctima de su propia política nacional-bolchevique y de su táctica de Frente único; la clase obrera es presa de una gran confusión y perplejidad, y no sabe qué hacer; por su parte la burguesía está preparada para tomar la iniciativa.
El SPD va a representar un papel decisivo en el descabezamiento del movimiento, como ya hizo en situaciones precedentes de desarrollo de la combatividad obrera. El Gobierno Cuno, próximo a los partidos de Centro, es sustituido por una «gran coalición» a cuya cabeza está el dirigente de Centro Gustav Streseman, apoyado por 4 ministros del SPD (Hilferding, se convierte en ministro de Finanzas). Que el SPD participe en el Gobierno no expresa ninguna incapacidad del capital para reaccionar, como equivocadamente cree el KPD. Se trata de una táctica consciente de la burguesía para contener el movimiento. El SPD no está, en manera alguna, dispuesto a ceder, como más tarde proclamará el KPD, ni tampoco la burguesía está dividida, ni es incapaz de nombrar un nuevo Gobierno.
El 14 de agosto, Stresseman, anuncia la introducción de una nueva moneda y la estabilización de los salarios. La burguesía consigue tomar el control de la situación y decide, conscientemente, terminar con la espiral de la inflación, de la misma manera que un año antes dejó conscientemente desarrollarse la inflación.
Al mismo tiempo, el Gobierno llama a los obreros del Ruhr a terminar la «resistencia pasiva»contra Francia y, después de haber «coqueteado»con Rusia, declara la «guerra al bolchevismo», uno de los principales objetivos de la política alemana.
Con el compromiso de dominar la inflación, la burguesía consigue invertir la relación de fuerzas. Aunque tras el final del movimiento en Berlín habrá una serie de huelgas en Renania y en el Ruhr, el 20 de agosto, el movimiento en su conjunto está acabado.
La clase obrera no ha podido ser arrastrada al terreno nacionalista, pero se muestra incapaz de llevar adelante su movimiento. Una de las razones reside en que el propio KPD es víctima de su propia política nacional-bolchevique, con lo que permite a la burguesía dar un paso hacia su objetivo de infligir una derrota decisiva a la clase obrera. La clase obrera sale desorientada de estas luchas y con una sensación de impotencia frente a la crisis.
Las fracciones de Izquierda de la IC, que se sienten aún más aisladas tras el abandono del proyecto de alianza entre la «Alemania oprimida»y Rusia, tras el fiasco del nacional-bolchevismo, se ven empujadas a intentar cambiar las cosas en una tentativa desesperada de insurrección. Esto es lo que analizaremos en la segunda parte de este artículo.
DV
[1] En su correspondencia privada, el Presidente del Partido en 1922, E. Mailler, insulta a la Central y a los dirigentes del Partido. Meller envía, por ejemplo, notas personales con la descripción de la personalidad de los dirigentes del Partido en su comportamiento con su mujer. Pide a su mujer que le haga llegar informaciones sobre la atmósfera que se vive en el partido durante su estancia en Moscú. Hay mucha correspondencia privada entre los miembros de la Central y de la IC. Diversas tendencias de la IC tienen relaciones particulares con las diferentes tendencias del KPD. La red de «canales de comunicación informales y paralelos» se extiende. Además la atmósfera en el Partido ya está muy envenenada. En el 5º Congreso de la IC, Ruth Fischer, que contribuyó considerablemente a ello informa que: «en la Conferencia del Partido de Leipzig (enero de 1923) se llegó a que a veces trabajadores de diferentes barrios se sentaran en la misma mesa, al final preguntaban ¿de dónde sois? y algún obrero decía ingenuamente: soy de Berlín. Los demás se levantaban de la mesa y evitaban al delegado de Berlín. Es una prueba del ambiente en el Partido».
[2] Hubo voces en el Partido Checo que se opusieron a esta orientación. Por ejemplo Neurath criticó las posiciones de Talheimer como expresión de la corrupción por sentimientos patrióticos. Sommer, otro comunista checo, escribió en Die Rote Fahne para pedir el rechazo a esta orientación: «no puede haber ninguna comprensión hacia el enemigo del interior» (Citado en Carr, El Interregno).
[3] Al mismo tiempo querían poner en marcha unidades económicas autónomas, una orientación que pone de manifiesto el fuerte peso del sindicalismo. La oposición del KPD quería una república obrera que se establecería en Renania-Ruhr para enviar un ejército a Alemania central que contribuyera a la toma del poder. Esta moción, propuesta por R. Fischer fue rechazada por 68 votos contra 25.
[4] Muchos obreros que carecían de una gran formación teórico política se sentían atraídos por el Partido. El partido abrió sus puertas a la adhesión en masa. Todos eran bienvenidos. En abril de 1922 el KPD anuncia: «en la situación política actual, el KPD tiene el deber de integrar a todo obrero que se quiera unir a nuestras filas». En el verano de 1923, muchas secciones provinciales cayeron en manos de elementos radicales jóvenes. Así elementos cada vez más impacientes e inexpertos se unieron al Partido que vio crecer sus efectivos de 225 000 a 295 000 entre septiembre de 1922 y septiembre de 1923, así como el número de grupos locales del Partido que pasaron de 2481 a 3321. En ese momento el KPD tenía su propia prensa y publicaba 35 diarios y un gran número de revistas. Al mismo tiempo numerosos elementos infiltrados se unieron al Partido para intentar sabotearlo desde dentro.
Series:
- Revolución alemana [116]
Historia del Movimiento obrero:
Acerca del llamamiento de la CCI sobre la guerra en Serbia - La ofensiva guerrera exige una réplica unida de los revolucionario
- 3929 reads
La guerra en Serbia ha desenmascarado a los falsos revolucionarios y ha evidenciado
la unidad de fondo de los grupos auténticamente internacionalistas
Las guerras, como las revoluciones, son hechos históricos de gran alcance para deslindar el campo de la burguesía del de los revolucionarios, dando la prueba fehaciente de cuál es la naturaleza de clase de las fuerzas políticas. Así ocurrió con la Primera Guerra mundial, la cual provocó la traición de la Socialdemocracia en el plano internacional, la muerte de la IIª Internacional y la emergencia de una minoría que iba a constituir los nuevos partidos comunistas y la IIIª Internacional. Y lo mismo fue con la IIª Guerra mundial, que vino a confirmar la integración de los diferentes partidos estalinistas en la defensa del Estado burgués con su apoyo al frente imperialista «democrático» contra el «fascismo», pero también de las diferentes formaciones trotskistas que llamaron a la clase obrera a defender el «Estado obrero» ruso contra la agresión de la dictadura nazi-fascista, y que también vio surgir la valerosa resistencia de una ínfima minoría de revolucionarios que supieron mantener el rumbo durante aquella prueba histórica. No estamos hoy ante una tercera guerra mundial, pues ni las condiciones están maduras, ni lo estarán, a nuestro entender, en un futuro próximo; sin embargo, la operación militar en Serbia es, sin duda alguna, el acontecimiento más grave desde finales de la IIª Guerra mundial, y ha provocado una polarización de las fuerzas políticas en torno a las principales clases de la sociedad: el proletariado y la burguesía.
Mientras que las diferentes formaciones izquierdistas han confirmado su función burguesa ya sea apoyando el ataque de la OTAN ya sea defendiendo a Serbia ([1]), hemos podido, en cambio, comprobar con gran satisfacción que los principales grupos políticos revolucionarios han asumido todos una posición internacionalista coherente defendiendo los puntos fundamentales siguientes:
1. La guerra actual es una guerra imperialista (como todas las guerras de hoy) y la clase obrera tiene todas las de perder si apoyara a uno u otro bando: «Armar a uno u otro campo – americano o serbio, italiano o francés, ruso o inglés – son siempre conflictos interimperialistas suscitados por las contradicciones de la economía burguesa (…) Ni un hombre, ni un soldado para la guerra imperialista: lucha abierta contra su propia burguesía nacional, serbia o kosovar, italiana o americana, alemana o francesa» (Il Programma comunista nº 4, 30 de abril de 1999).
«Para los comunistas auténticos, el apoyo a este o a aquel imperialismo, haciendo distinciones entre el más débil y el más fuerte porque entre dos males habría que escoger el menor, es erróneo, oportunista e indecente. Todo apoyo a un frente imperialista o a otro es un apoyo al capitalismo. Es una traición a todas las esperanzas de emancipación del proletariado a la causa del socialismo.
El único camino para salir de la lógica de la guerra pasa únicamente por la reanudación de la lucha de clase en Kosovo como en el resto de Europa, en Estados Unidos como en Rusia» (volante del BIPR, «Capitalismo equivale a imperialismo, imperialismo equivale a guerra», 25 de marzo de 1999).
2. La guerra en Serbia no tiene ni mucho menos objetivos humanitarios en favor de tal cual población, sino que es la consecuencia lógica del enfrentamiento interimperialista a nivel mundial: «Ni las advertencias y las presiones sobre Turquía, como tampoco la guerra contra Irak han hecho cesar la represión y la matanza de kurdos; como tampoco han hecho cesar la represión y muertes de palestinos las presiones sobre Israel. Las misiones de la ONU, las pretendidas fuerzas de interposición, los embargos ni han evitado ni han hecho cesar la guerra ayer en la ex Yugoslavia, entre Serbia y Croacia, entre Croacia, Serbia y Bosnia, de todos contra todos. Y la intervención militar de las burguesías occidentales organizada por la OTAN contra Serbia no evitará la “purificación étnica” contra los kosovares, del mismo modo que tampoco ha evitado el bombardeo de Belgrado y de Prístina.
Las misiones humanitarias de la ONU (…) lo único que han logrado es “preparar” el terreno a represiones y matanzas todavía más espantosas. Es la demostración de que la visión y la acción humanitarias y pacifistas son en realidad ilusorias y, por lo tanto, impotentes» («La verdadera oposición a las intervenciones militares y a la guerra es la lucha de clases del proletariado, su reorganización clasista e internacionalista contra todas las formas de opresión y de nacionalismo», suplemento a Il Comunista, nº 64-65, abril de 1999).
3. Esta guerra, detrás de la unidad de fachada, expresa el enfrentamiento entre las potencias imperialistas alistadas en la Alianza atlántica y, principalmente, entre Estados Unidos por un lado y Alemania y Francia del otro.
«La firme voluntad de Estados Unidos de crear un “casus belli” con la intervención directa contra Serbia apareció durante las negociaciones de Rambouillet: estas conversaciones, lejos de buscar una solución pacífica a la cuestión inextricable de Kosovo, debía servir, al contrario, para hacer caer la responsabilidad de la guerra en el gobierno yugoslavo (…) El verdadero problema de EE.UU. eran, en realidad, sus propios aliados y Rambouillet ha servido para acorralarlos e imponerles su aprobación a la intervención de la OTAN...» (Il Partito comunista, nº 266, abril de 1999).
«Para impedir que se consolide un nuevo bloque imperialista capaz de oponérsele, EE.UU. ejerce su presión para que se amplíe la OTAN al área entera de los Balcanes así como a Europa del Este (…) EE.UU. pretende (…), y quizá sea lo más importante, infligir un golpe a las aspiraciones europeas de desempeñar un papel imperialista autónomo.
Los europeos, a su vez, tampoco se quedan atrás en ese maldito juego, al apoyar la acción militar de la OTAN únicamente para no correr el riesgo de quedar totalmente excluidos de una región tan importante» (volante del BIPR, «Capitalismo equivale a imperialismo, imperialismo equivale a guerra», 25 de marzo de 1999)
4. El pacifismo, como siempre, ha demostrado una vez más que es el instrumento, no, desde luego, de la lucha de la clase obrera y de las masas populares contra la guerra, sino el medio para adormecerlas que usan los partidos de izquierda, pues es la función, una vez más confirmada, de ser los banderines de enganche de carnicerías habidas y por haber: «Eso quiere decir que hay que abandonar todas las ilusiones pacifistas y reformistas que desarman y orientarse hacia objetivos y métodos de lucha clasistas que siempre han pertenecido a la tradición proletaria…» (Il Programma comunista, nº 4, 30 de abril de 1999).
«El frente compacto (…) dirige el mismo llamamiento pacifista a todos aquellos cuyo capital les sirve para hacer la guerra: la Constitución, Naciones Unidas, los gobiernos (…) En fin, colmo del ridículo, piden a ese mismo gobierno que está haciendo la guerra… que sea bueno y que obre por la paz» (Battaglia comunista, nº 5, mayo de 1999)
Nuestro llamamiento al medio político proletario
Como puede verse, se trata de una plena convergencia en todas las cuestiones de fondo sobre el conflicto en los Balcanes, entre las diferentes organizaciones que forman parte del medio político revolucionario. Naturalmente que existen divergencias en cuanto al análisis del imperialismo en la fase actual y en cuanto a la relación de fuerzas entre las clases. Pero, sin subestimar esas divergencias, nosotros consideramos que los aspectos que unen a esas diferentes organizaciones son mucho más importantes y significativos que los que las distinguen, en relación con lo que está ahora mismo en juego. Basándonos en esto, lanzamos nosotros un llamamiento el 29 de marzo de 1999 al conjunto de esos grupos ([2]) para tomar una iniciativa común contra la guerra:
«Camaradas…
Hoy, los grupos de la izquierda comunista son los únicos en defender esas posiciones clásicas del movimiento obrero. Únicamente los grupos que se reivindican de esa corriente [la de la Izquierda comunista], la única que no traicionó durante la Segunda Guerra mundial, pueden dar una respuesta de clase a las preguntas que deberán plantearse obligatoriamente en la clase obrera. Su deber es intervenir lo más ampliamente posible en la clase para denunciar en su seno los montones de mentiras que están apilando todos los sectores de la burguesía y defender los principios internacionalistas que nos legó la Internacional comunista y sus Fracciones de izquierda. Por su parte, la CCI también ha publicado un volante del que os enviamos aquí un ejemplar. Pero pensamos que la gravedad de lo que se plantea merece que el conjunto de los grupos que defienden una postura internacionalista publique y difunda una toma de postura común en la que se afirmen los principios de clase proletarios contra la barbarie guerrera del capitalismo. Es la primera vez desde hace medio siglo que los principales bandidos imperialistas hacen la guerra en Europa misma, o sea en el escenario principal de las dos guerras mundiales y que es, además, la concentración proletaria principal del mundo. Esto da idea de la gravedad de la situación actual. Y exige de los comunistas la responsabilidad de unir sus fuerzas para hacer oír la voz de los principios internacionalistas lo más alta posible, dando así a la afirmación de esos principios el mayor impacto que nuestras pocas fuerzas permitan.
Es evidente para la CCI que una toma de posición así sería diferente en varios aspectos de la de un volante como el que hemos publicado, pues muy bien sabemos que hay, en el seno de la Izquierda comunista, desacuerdos en los análisis que hacemos unos u otros sobre tal o cual aspecto de la situación mundial. Estamos, sin embargo, plenamente convencidos de que el conjunto de los grupos de la Izquierda comunista podrían llegar a firmar un documento en el que se reafirmen los principios fundamentales del internacionalismo sin por ello tener que suavizarlos. Por eso os proponemos que nuestras organizaciones se encuentren lo antes posible para elaborar un llamamiento común contra la guerra imperialista, contra todas las mentiras de la burguesía, contra todas las campañas pacifistas y por la perspectiva proletaria para la destrucción del capitalismo.
Al hacer esta propuesta, nos sentimos fieles a la política propugnada por los internacionalistas, por Lenin en particular, en las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal en 1915 y 1916. Una política que fue capaz de superar o dejar de lado las divergencias posibles entre los diferentes sectores del movimiento obrero europeo, para afirmar claramente la perspectiva proletaria frente a la guerra imperialista. Evidentemente, nosotros estamos disponibles para otra iniciativa que vuestra organización pudiera tomar, para toda propuesta que permita que se oiga la voz proletaria frente a la barbarie y las mentiras de la burguesía. (…)
Saludos comunistas,
La CCI».
Las respuestas a nuestro llamamiento
Las respuestas a nuestro llamamiento no han estado, por desgracia, a la altura de las circunstancias y de lo que nosotros esperábamos. Dos de los grupos bordiguistas, Il Comunista-Le Prolétaire e Il Partito comunista, todavía no han contestado al llamamiento, y eso que se les han enviado una segunda carta de propuesta el 14 de abril de 1999 solicitándoles una respuesta. El tercer grupo bordiguista, Programma comunista, nos prometió una respuesta escrita (negativa), pero no hemos recibido nada. En fin, el BIPR ha tenido a bien contestar a nuestra invitación con una fraterna negativa. Es evidente que no podemos sino lamentar el fracaso del llamamiento, pues confirma una vez más, si era necesario, las dificultades ante las que se encuentra el medio político proletario, muy afectado todavía por el entumecimiento sectario del ambiente contrarrevolucionario en el que tuvo que reconstituirse el medio. Pero en este momento, con relación al problema de la guerra, nuestra preocupación principal no es la de acentuar todavía más las fricciones existentes en el medio político proletario, desarrollando una polémica sobre la irresponsabilidad que es la respuesta negativa o la ausencia de respuesta a nuestro llamamiento, sino desarrollar a fondo los argumentos que van a favor de la necesidad y del interés para la clase obrera en que haya una iniciativa común del conjunto de grupos internacionalistas. Para ello, vamos a analizar los argumentos opuestos por el BIPR (¡el único en contestar!) ya sea por escrito ya en encuentros directos que hemos tenido con ese grupo, considerando que muchos de los argumentos aducidos por el BIPR podrían haber sido con mucha probabilidad, los aducidos por los grupos bordiguistas si éstos se hubieran dignado contestarnos. De este modo esperamos que avance nuestra propuesta de iniciativa común frente a todos los camaradas y todas las formaciones políticas de la clase obrera y recabar así mejores resultados en el futuro.
Una réplica unida del medio político ¿sería necesariamente irrelevante?
El primer argumento utilizado por el BIPR es que las posiciones de los grupos son demasiado diferentes, razón por la cual una toma de postura común sería obligatoriamente de un «perfil político muy bajo» y, por lo tanto, poco eficaz para que «se note el punto de vista proletario frente a la barbarie y las mentiras de la burguesía» (extracto de la carta de respuesta del BIPR a nuestro llamamiento).
Y, para apoyar esas afirmaciones, añade:
«Es cierto que “hoy los grupos de la izquierda comunista son los únicos que defienden las posiciones clásicas del movimiento obrero”, pero también es cierto que cada corriente lo hace de una manera radicalmente diferente. No vamos a indicar las diferencias específicas de las que cualquier atento observador puede darse cuenta; nos limitamos a señalar que esas diferencias marcan una decantación importante entre las fuerzas que se reivindican de una Izquierda comunista genérica…»
Es exactamente lo contrario de los que acabamos de demostrar. Las citas hechas al principio de este artículo podrían ser fácilmente intercambiables entre los diferentes grupos sin producir ninguna deformación política y, tomadas en su conjunto, servir de elementos políticos de base para una posible toma de posición común que tanto necesita la clase obrera en este momento.
¿Por qué habla entonces el BIPR de «divergencias radicales» que harían ineficaces los esfuerzos por una iniciativa en común?, pues porque el BIPR pone en el mismo plano las posiciones de base (la actitud derrotista frente a la guerra) y los análisis políticos de la fase actual (las causas de la guerra en Serbia, la relación de fuerzas entre burguesía y proletariado…). Con esto, no andamos buscando ni mucho menos quitar importancia a las divergencias actuales en el medio político proletario en esos análisis. En un próximo artículo hemos de volver sobre esos argumentos, con nuestra crítica de lo que consideramos como una posición economicista la defendida por Battaglia comunista e Il Partito comunista. Lo que ahora consideramos como problema más importante es la subestimación que manifiesta el BIPR, y con él todos los grupos citados, sobre el eco que podría tener la iniciativa propuesta.
No es por casualidad si, para rechazarla, el BIPR se ve obligado a poner en entredicho lo que significaron las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal, subestimándolas en gran medida.
El significado de las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal
«Por ello, la referencia a Zimmerwald y Kienthal en vuestra carta-llamamiento no tienen nada que ver con la situación histórica actual.
Zimmerwald y Kienthal no fueron iniciativas bolcheviques o de Lenin, sino más bien de los socialistas italianos y suizos que allí se reunieron y, mayoritariamente, las tendencias “radicales” internas de los partidos de la IIª Internacional. Lenin y los bolcheviques participarán en ellas para animar a la ruptura con la IIª Internacional, pero:
a) la ruptura no era segura en ese momento, sino que, al contrario, Lenin siguió estando en la minoría absoluta en ambas conferencias;
b) no es seguro que el manifiesto de Zimmerwald «afirme claramente la perspectiva proletaria frente a la guerra imperialista», sino más bien las mociones de Lenin, rechazadas por las conferencias.
Así pues, presentar la participación de los bolcheviques a las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal como modelo al que haya que referirse en la situación actual, no tiene ningún sentido» (Carta de respuesta del BIPR a nuestro llamamiento).
En ese pasaje, tras haber recordado cosas sabidas, como que las conferencias fueron iniciativas de socialistas italianos y suizos y no de los bolcheviques (¿será algo indecente?), como que Lenin participó en ellas para animar a la ruptura con la IIª Internacional y que, por esto mismo, añadiríamos nosotros, Lenin quedó en minoría absoluta en ambas conferencias, se acaba lanzando el anatema contra quienes presentan «las conferencias de Zimmerwald y Kienthal como modelo al que hay que referirse en la situación actual».
Ahora bien, lo que el BIPR no entiende – evidentemente a causa de una lectura poco atenta de nuestro llamamiento – es lo que nosotros mismos afirmamos: «la política propugnada por los internacionalistas, por Lenin en particular, en las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal en 1915 y 1916, (una política capaz de) afirmar claramente la perspectiva proletaria frente a la guerra imperialista». El problema es que el BIPR parece ignorar la historia misma de nuestra clase. Los bolcheviques, en la «izquierda del movimiento obrero» de entonces, intentaron sin cesar llevar lo más lejos posible los resultados de esas conferencias, y nunca se les pasó por la cabeza permanecer fuera de ellas, porque comprendían la necesidad de reunirse en un momento de decantación política especialmente crítico y crucial como el de principios de siglo. Lenin mismo, llevó a cabo una labor muy importante animando lo que se llamó «izquierda de Zimmerwald», crisol en el que se forjarían las fuerzas políticas que iban a favorecer la construcción de la IIIª Internacional. Y respecto al hecho de que «Zimmerwald y Kienthal no habrían sido iniciativas bolcheviques», esto es lo que pensaba la izquierda revolucionaria de Zimmerwald:
«El manifiesto presentado por la conferencia no nos satisface del todo. En él no hay nada sobre el oportunismo declarado o sobre el que se oculta tras la frase radical, ese oportunismo que no sólo tiene la mayor responsabilidad del desmoronamiento de la Internacional, sino que además quiere mantenerse. El manifiesto no especifica claramente los medios para oponerse a la guerra (…).
Aceptamos el Manifiesto, porque lo concebimos como un llamamiento a la lucha y porque, en esta lucha, queremos caminar junto a los demás grupos de la Internacional (…)» (declaración de la Izquierda zimmerwaldiana en la conferencia de Zimmerwald, firmada por Lenin, Zinoviev, Radek, Nerman, Höglung y Winter y citada en les Origines de l’Internationale communiste, de Zimmerwald a Kienthal, de J. Humbert-Droz, ediciones Guanda)
Y esto es lo que decía Zinoviev al finalizar la conferencia de Kienthal: «Nosotros, zimmerwaldianos, tenemos la ventaja de habernos encontrado ya a escala internacional, mientras que los socialpatriotas no han podido hacerlo todavía. Debemos pues sacar provecho de esa ventaja para organizar la lucha contra el socialpatriotismo (…)
En el fondo, la resolución es un paso adelante. Quienes comparen esta resolución con el proyecto de la Izquierda zimmerwaldiana, en setiembre 1915, y con los escritos de las Izquierdas alemana, holandesa, polaca y rusa, tendrán que admitir que nuestras ideas iban entonces en el sentido de los principios aceptados por la Conferencia (…)
Cuando se saca balance, la segunda conferencia de Zimmerwald es un paso adelante. La vida trabaja en favor nuestro (…) La Segunda conferencia de Zimmerwald será política e históricamente un nuevo paso adelante hacia la IIIª Internacional» (G. Zinoviev, ídem)
O sea, que Zimmerwald y Kienthal fueron dos etapas cruciales en la batalla que los revolucionarios habían entablado a favor del acercamiento de los revolucionarios y de su separación de los social-patriotas traidores con vistas a la constitución de la IIIª Internacional.
Los bolcheviques y Lenin fueron capaces de comprender lo que significaba para los obreros, desesperados, aislados en los frentes, el manifiesto de Zimmerwald: una esperanza inmensa, la salida del infierno. Lástima que el BIPR no lo comprenda. Hay momentos en la historia en los que un avance de los revolucionarios es más importante que los programas más claros políticamente, parafraseando a Marx.
¿Qué ha quedado?
El BIPR ha tomado una serie de iniciativas comunes con nosotros desde hace algunos años, la última hace escasos meses. Las más significativas han sido:
– la participación coordinada e intervención a veces en nombre de ambas organizaciones, en la segunda conferencia sobre la herencia política de Trotski organizada en Moscú en 1997 por el movimiento trotskista;
– una reunión pública común en Londres sobre la revolución rusa con una introducción única para los dos grupos, una sola presidencia y la publicación de un mismo artículo de balance redactado conjuntamente por ambas organizaciones y publicado en nuestras prensas respectivas en lengua inglesa, Workers Voice y World Revolution;
– una intervención coordinada entre ambas organizaciones en la confrontación con los grupos parásitos en Gran Bretaña.
Por consiguiente, no acabamos de comprender, en lo que al BIPR se refiere, es cómo esta organización, que desde hace años ha tomado esas iniciativas comunes con nosotros se niega ahora a toda acción conjunta de ese tipo. Cuando les preguntamos esto a los camaradas de Battaglia comunista, nos contestaron que sobre la revolución rusa podíamos trabajar juntos porque «sus lecciones eran algo adquirido desde hace mucho tiempo», pues son análisis consolidados, asuntos del pasado, mientras que la guerra es un problema diferente, actual, con implicaciones sobre las perspectivas. Ahora bien, además de las reuniones públicas sobre la revolución de octubre, también ha habido la intervención hecha en las conferencias en Rusia que no eran cosas del pasado, sino por definición el presente y el futuro del movimiento obrero. Además, lo curioso es que se presente la discusión sobre Octubre de 1917 como arqueología política y no como un arma para la intervención en la clase obrera de hoy. En resumen, una vez más, los argumentos del BIPR son erróneos.
En realidad, si miramos de más cerca, esa vuelta del BIPR se explica pues ya ha sido anunciada y corresponde a lo que los camaradas han escrito en sus conclusiones de la «Resolución sobre el trabajo internacional» del VIº Congreso de Battaglia comunista, adoptados por todo el BIPR y transcritos en su respuesta a nuestro llamamiento:
«Es ahora un principio adquirido en nuestra línea de conducta política que, salvo circunstancias excepcionales, todas las nuevas conferencias y reuniones internacionales organizadas por el BIPR y sus organizaciones deben ir plenamente hacia la consolidación, fortalecimiento y extensión de las tendencias revolucionarias del proletariado mundial. El Buró internacional para el Partido revolucionario y las organizaciones que a él pertenecen se adhieren a ese principio. (…) Y está claro, a partir del contexto y del conjunto de documentos del Buró que nosotros entendemos por «tendencias revolucionarias del proletariado» todas las fuerzas que van a formar el Partido internacional del proletariado. Y, teniendo en cuenta el método político actual de vuestra organización y de las demás, no pensamos nosotros que vosotros podáis formar parte de aquél.»
Detrás de ese pasaje, más allá de la evidencia de su primera parte con la cual también nosotros estamos de acuerdo («todas las nuevas conferencias y reuniones internacionales (…) deben ir plenamente hacia la consolidación, fortalecimiento y extensión de las tendencias revolucionarias del proletariado mundial»), se oculta la idea de que el BIPR es hoy la única organización digna de crédito en el seno de la izquierda comunista ([3]), habida cuenta el «idealismo» de la CCI y la esclerosis de los bordiguistas, «teniendo en cuenta el método político actual de vuestra organización y de las demás, no pensamos nosotros que vosotros podáis formar parte del “Partido internacional del proletariado”», como dicen. O sea, mejor seguir directamente su propio camino con relación a las organizaciones hermanas, y no andar perdiendo el tiempo en conferencias o iniciativas comunes con resultados estériles y sin perspectiva.
Es ésa la única postura clara del BIPR, pero también es incoherente o, como mínimo, basada en razones de pura apariencia.
Habremos de volver sobre estos aspectos. Nosotros, por nuestra parte, sabemos perfectamente que el partido surgirá de la confrontación y de la decantación políticas que, inevitablemente, deberán producirse entre las organizaciones revolucionarias existentes.
Ezechiele
31 de mayo de 1999
[1] Puede leerse en nuestros diferentes órganos de prensa territorial de los meses de abril, mayo y junio de 1999 la denuncia de los grupos falsamente revolucionarios que actúan en los diferentes países.
[2] Esos grupos son: Buró internacional para el Partido revolucionario (BIPR, formado por el Partito comunista internazionalista, que publica Battaglia comunista en Italia, y el Communist Workers Organisation que publica Revolutionary Perspectives en Gran Bretaña); el Partito comunista internazionale (que publica il Partito comunista en Italia y le Prolétaire en Francia); el Partito comunista internazionale que publica il Programma comunista en Italia, Cahiers internationalistes en Francia, Internationalist Papers en Gran Bretaña).
[3] No sabemos de dónde procederá este nuevo tipo de autoproclamación totalmente desconocido en el movimiento obrero. Pero, a lo mejor, el BIPR, como el Papa, tiene línea directa con no se sabe qué cielo.
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]
Revista Internacional n° 99 - 4° trimestre 1999
- 4112 reads
Timor, Chechenia - El capitalismo, sinónimo de caos y barbarie
- 4585 reads
Después de Kosovo, Timor oriental; tras Timor oriental, Chechenia. Sin dar tiempo a que la sangre derramada en una matanza se haya secado, ya está chorreando en otros lugares del planeta. El continente africano, mientras tanto, sigue agonizando: a las guerras endémicas que desangran día tras día a Eritrea, Sudán, Somalia, Sierra Leona, Congo y otros países, se han venido a añadir nuevas matanzas en Burundi y enfrentamientos armados entre los dos «amigos» rwandeses y ugandeses, y prosigue la guerra a más y peor en Angola. Estamos realmente muy lejos de las profecías del presidente norteamericano Bush cuando anunciaba, hace exactamente diez años, un «nuevo orden mundial de paz y prosperidad» tras el hundimiento del bloque del Este. La única paz que ha ido progresando esta década es la de los cementerios.
Día tras día se va confirmando la realidad del hundimiento de la sociedad capitalista en el caos y la descomposición.
Timor y Chechenia, dos manifestaciones de la descomposición del capitalismo
Las matanzas (que se cifran por miles de muertos) y destrucciones (en ciertas aglomeraciones, 80 a 90 % de viviendas fueron incendiadas) que acaban de devastar el Timor oriental no son algo nuevo en este país. Una semana apenas después de que Portugal le otorgara su independencia en mayo del 75, las tropas indonesias la invadieron para transformarla un año después en la provincia nº 27 de Indonesia. Ya entonces, las matanzas y la hambruna dejaron entre dos y trescientas mil personas, cuando la población no alcanzaba el millón de habitantes. Sería, sin embargo, un error considerar lo que acaba de ocurrir en la zona como una repetición de lo que ocurrió en el 75. En aquellos años ya había conflictos muy sangrientos (la guerra de Vietnam no se acabaría hasta finales del 75). Sin embargo, la exterminación sistemática de poblaciones civiles por su pertenencia étnica era una excepción, mientras que hoy se ha convertido en la regla. Las masacres de tutsis en el 94 en Rwanda no son una especialidad africana debida al subdesarrollo de aquel continente. Una tragedia similar se produjo hace unos pocos meses en la propia Europa, en Kosovo. Y si hoy se asiste en Timor a la repetición de semejantes actos de barbarie, es porque éstos son una manifestación de la barbarie actual del capitalismo, del caos en el que se está hundiendo este sistema, y de ninguna manera un problema específico del país debido a fallos de la descolonización de hace 25 años.
La diferencia evidente entre el período actual y el que precede al hundimiento del bloque del Este se ilustra perfectamente en la guerra que está devastando a Chechenia. Hace diez años, la URSS perdió en unas pocas semanas el bloque imperialista que había dominado durante cuatro décadas. En la medida en que el hundimiento del bloque resultaba en primer lugar de una crisis económica y política tan catastróficas de su potencia dominante que la paralizó, también conllevaba la explosión de la propia URSS: las repúblicas bálticas, caucásicas, de Asia central y hasta de Europa del Este (Ucrania, Bielorrusia) que quisieron imitar el ejemplo de Polonia, Hungría, Alemania del Este, Checoslovaquia, etc. En 1992 todo estaba terminado y la Federación de Rusia se quedo sola. Pero al contener varias nacionalidades, empezó a su vez a ser víctima de la misma disgregación, la que se concretó en la guerra en Chechenia entre 1994 y 1996. Tras haber matado a más de 100 000 personas de ambos campos y destruido las principales ciudades del país, se concluyó en derrota de Rusia e independencia de hecho de Chechenia.
La entrada en el Daghestán, durante el mes de agosto, de las tropas islamistas del checheno Shamil Basaiev y de su compinche el jordano Jatab han sido el punto de partida de una nueva guerra en Chechenia. Este país es un resumen de las manifestaciones de descomposición que están minando al conjunto del capitalismo ([1]). Por un lado, es una consecuencia del desmoronamiento del bloque del Este, lo cual ha sido, hasta ahora, la mayor manifestación de la descomposición en la que se hunde la sociedad burguesa. Y por otro, pone en evidencia el auge del integrismo islámico que también revela, en varios países (Irán, Afganistán, Argelia, etc.), la descomposición de un sistema y cuya contrapartida, en los países industrializados, se puede ver en el aumento de la violencia urbana, de las drogas y de las sectas.
Si es verdad, como lo que afirman numerosas fuentes de información (y sería perfectamente posible), que Basaiev y su pandilla son financiados por el multimillonario mafioso Berezovski, eminencia gris de Yeltsin, o que las explosiones en Moscú estos meses pasados se deben a los servicios secretos rusos, estaríamos ante otras manifestaciones de la descomposición del capitalismo que, por desgracia, no se limitan a Rusia : la utilización cada vez más frecuente del terrorismo por los propios Estados burgueses (¡y no solo por grupos incontrolados!) y la corrupción cada vez más generalizada en su seno lo prueban. En cualquier caso, y aunque los «servicios» rusos no estuviesen implicados en los atentados, éstos han sido utilizados por las autoridades para crear un fuerte sentimiento xenófobo en Rusia, justificando esta nueva guerra en Chechenia. Esta guerra la desea el conjunto de sectores políticos rusos (excepto Liebed, que firmó los acuerdos de Kasaviurt en agosto del 96 con Chechenia), desde los estalinistas de Ziuganov hasta los «demócratas» del alcalde de Moscú, Luzhkov. Y que el conjunto del aparato político ruso, a pesar de que denuncie la corrupción y la impericia de la camarilla de Yeltsin, siga apoyando su huida ciega en una aventura que no podrá sino agravar la catástrofe económica y política en que se va hundiendo el país, es muy revelador del caos creciente que en él está imperando.
El cinismo y la hipocresía de las potencias «democráticas»
Unos meses atrás, vimos la ofensiva militar de los ejércitos de la OTAN en Yugoslavia justificada con la excusa de la «injerencia humanitaria». Fue necesarias andanadas intensivas de imágenes y reportajes sobre el desamparo de los refugiados kosovares y los montones de cadáveres descubiertos tras la retirada de las tropas serbias de Kosovo para hacer olvidar a las poblaciones de los países de la OTAN que había sido precisamente esa intervención militar la que había originado la «limpieza étnica» de las milicias de Milosevic contra los albaneses de esa provincia.
Con lo de Timor oriental se ha alcanzado el no va más de la hipocresía. Cuando esta región fue anexionada por la Indonesia de Suharto, en 1975-76, anexión que provocó la muerte de más de la tercera parte de la población, entonces ni los «media» ni menos aún los gobiernos occidentales se preocuparon por la tragedia. Aunque la Asamblea general de la ONU no hubiera reconocido la anexión, los grandes países occidentales apoyaron plenamente a Suharto a quien consideraban como garantizador del orden occidental en esa parte del mundo ([2]). Estados Unidos, entregándole armas y adiestrando las tropas de choque indonesias (las mismas que han organizado las milicias antiindependentistas reclutadas entre el hampa timorense) apoyó claramente al verdugo de Timor. Pero EEUU no era el único, puesto que tanto Francia como Gran Bretaña también siguieron entregando armas a Suharto (el «Secret Action Service» británico también adiestró a las tropas de élite indonesias). En cuanto al país presentado hoy como el «salvador» de las poblaciones timorenses, Australia, fue el único en reconocer la anexión de Timor oriental (de lo que fue recompensado en 1981 por una participación a la explotación de yacimientos de petróleo frente a las costas timorenses). Recientemente todavía, en 1995, Australia había firmado con Indonesia un tratado de cooperación militar contra el «terrorismo» en particular, o sea, también contra la guerrilla independentista de Timor oriental.
Hoy en día, todos los «media» se han movilizado para mostrar la barbarie de que son víctima las poblaciones de aquel país tras haber votado a favor de la independencia. No es ninguna casualidad si esta movilización mediática ha venido a apoyar la intervención de unas fuerzas armadas con mandato de la ONU bajo el mando de Australia. Como en Kosovo, las campañas sobre los «derechos humanos» han precedido la intervención armada. Una vez más, las organizaciones humanitarias (las multitudes de ONG) han llegado en las maletas de los militares, acreditando con su presencia la mentira de que el único objetivo de la injerencia armada es defender vidas humanas y, ni mucho menos, defender intereses imperialistas.
Sin embargo, si las matanzas de albaneses en Kosovo eran perfectamente previsibles (y deseada de hecho por los dirigentes de la OTAN para tener un pretexto de intervenir a posteriori), las del pueblo de Timor oriental no sólo eran también previsibles, sino que además estaban anunciadas de antemano por sus protagonistas, las milicias antiindependentistas. A pesar de todas las advertencias, la ONU patrocinó sin vacilar la preparación del referéndum del 30 de agosto, librando a los habitantes a la matanza anunciada.
Cuando se les preguntó a los responsables de la ONU cómo habían podido ser tan poco previsores, uno de los diplomáticos contestó tranquilamente que «la ONU no es más que la suma de sus miembros» ([3]). Y es porque efectivamente, para el principal país de la ONU, Estados Unidos, el descrédito en que ha caído la ONU no le viene mal. Es una manera de volver a poner las cosas en su sitio tras la conclusión de la guerra en Kosovo, en la que una operación militar empezada bajo el mando de EE.UU. con los bombardeos de la OTAN, acabó en retorno de la ONU, cuyo control se les va de las manos a los norteamericanos, a causa del peso que tienen en ella varios países que se oponen a la tutela estadounidense, en particular Francia.
La posición de EE.UU. ya se había afirmado a menudo claramente por la voz de sus principales responsables: «No se trata a corto plazo de mandar tropas de la ONU, los indonesios han de retomar ellos mismos el control de las diferentes facciones que existen en la población» (Peter Burleigh, embajador auxiliar norteamericano en Naciones Unidas) ([4]). Esto lo dijo cuando era evidentísimo que la «facción» antiindependentista estaba a las órdenes del ejército indonesio. «El haber bombardeado Belgrado no significa que vayamos a bombardear Dili» (Samuel Berger, jefe des Consejo nacional de seguridad de la Casa Blanca). «Timor oriental no es Kosovo» (James Rubin, portavoz del Departamento de Estado) ([5]). Son palabras que por lo menos tienen el mérito de poner en evidencia la hipocresía y el doble lenguaje de Clinton, cuando cacareaba, unos meses antes, al terminarse la guerra en Kosovo: «Si alguien quiere cometer crímenes contra la población civil inocente, en Africa, Europa central o donde sea, ha de saber que se lo impediremos en la medida de nuestras posibilidades» ([6]).
En realidad, la posición no-intervencionista de EE.UU. no se explica únicamente por la voluntad de bajarle los humos a la ONU. Más fundamentalmente, además de no querer «disgustar» a su fiel aliado de Yakarta (con la que había organizado maniobras conjuntas el 25 de agosto sobre le tema de ¡«actividades de socorro y humanitarias en situación de desastre»!), se trataba para la primera potencia mundial de manifestar su apoyo total a las operaciones policiacas indonesias, o sea las masacres fomentadas por las milicias. Para el ejército indonesio (que tiene lo esencial del poder), aun a sabiendas de que no podría guardar indefinidamente el control de Timor oriental (y por esto aceptó la intervención de las tropas nombradas por la ONU), las masacres organizadas tras el referéndum tenían el objetivo de dar una advertencia a todos aquellos que, en el inmenso archipiélago indonesio, tuviesen veleidades de independencia. Las poblaciones de Sumatra del Norte, de las Célebes, o de las Molucas que se están dejando encandilar por las sirenas de los movimientos nacionalistas, habían de ser advertidas de lo que les esperaba. Este objetivo de la burguesía indonesia es totalmente compartido además por las burguesías de los demás Estados de la zona (Tailandia, Birmania, Malasia) enfrentadas también a problemas de minorías étnicas. Y también es compartido totalmente por la burguesía norteamericana inquieta por la inestabilidad de esta zona del mundo que no haría sino añadirse a la de muchas otras.
En la operación de «restablecimiento del orden» en Timor oriental, operación que no podía dejar de hacerse, so pena de desprestigiar la ideología «humanitaria» derramada a chorros estos años pasados, EE.UU. delegó la tarea a Australia, lo que le permite no comprometerse directamente ante Yakarta, a la vez que deja el primer plano a su más fiel y sólido aliado en la zona. También es recíprocamente una excelente ocasión para Australia de concretar sus proyectos de consolidación de sus posiciones imperialistas en la región (aunque sea a precio de una enemistad momentánea con Indonesia). Para la primera potencia mundial, resulta de todos modos fundamental mantener una fuerte presencia en esa parte del mundo, aunque sea mediante sus aliados, puesto que sabe que el desarrollo de las tensiones imperialistas de la situación histórica actual contiene la amenaza de un aumento de la influencia de las dos mayores potencias que pretenden tener un papel en la región, Japón y China.
Este mismo tipo de preocupaciones geoestratégicas permite explicar la actitud de Estados Unidos y demás potencias con respecto a la guerra en Chechenia. Ahí también, los civiles están siendo machacados día tras día por los bombardeos de la aviación rusa. Los refugiados se cuentan por centenas de miles y en vísperas del invierno, son ya decenas de miles de familias las que se han quedado sin casa. Ante este nuevo «desastre humanitario» que ya dura varias semanas, los dirigentes occidentales se empiezan a dejar oír. Clinton confesa su «inquietud» por la situación en Chechenia y Laurent Fabius, presidente de la Asamblea nacional francesa, afirma rotundamente que hay que oponerse a cualquier veleidad de secesión en la Federación de Rusia: «Francia apoya la integridad territorial de la Federación de Rusia y condena el terrorismo, las operaciones de desestabilización, el integrismo, que son otras tantas amenazas para la democracia» ([7]).
Aunque los «media» sigan haciendo oír la cantinela humanitaria, existe un consenso, hasta entre países que se enfrentan en otras partes (como Francia y Estados Unidos), para no crear la menor dificultad en Rusia y dejar que prosiga las matanzas. De hecho, todos los sectores de la burguesía occidental están interesados en evitar una nueva agravación del caos en el que se hunde el país más extenso del mundo, situado en dos continentes, y que por otra parte sigue poseyendo miles de armas atómicas.
En ambas extremidades del inmenso continente asiático, el más poblado del planeta, la burguesía mundial está enfrentada a un caos cada día mayor. Durante el verano de 1997, este continente ya había sufrido los ataques brutales de la crisis que desestabilizaron todavía más la situación política de ciertos países, como lo podemos ver con Indonesia (que no forma parte de Asia propiamente dicha, pero que sin embargo está muy cerca de ella). Al mismo tiempo, los factores del caos se han ido acumulando, en particular con la radicalización de conflictos tradicionales como el que opone a India y Pakistán, a principios del verano de 1999. El riesgo que a la larga está corriendo el continente asiático entero, es el de una explosión de antagonismos como los que hoy sufre el Caucaso, el desarrollo de una situación similar a la del continente africano, con más consecuencias y mucho más catastróficas todavía para el conjunto del planeta.
*
* *
Un caos extendiéndose por el mundo es evidentemente una preocupación real para todos los sectores de la burguesía mundial, en particular para los dirigentes de las grandes potencias. Pero esta preocupación es estéril. La voluntad de garantizar un mínimo de estabilidad queda permanentemente anulada por los intereses contradictorios de los diferentes sectores nacionales de la clase dominante. De ahí resulta que los países avanzados, las «grandes democracias», se comportan casi siempre como «bomberos pirómanos» interviniendo para «poner orden» en una situación que ellos mismos han desestabilizado en gran parte (como lo hemos podido ver en la ex Yugoslavia, y hoy mismo lo vemos en Timor).
Este caos que se está generalizando en el terreno imperialista no es sino una expresión de la descomposición general de la sociedad burguesa. Una descomposición que resulta de la incapacidad por parte de la clase dominante para dar la más mínima respuesta (ni siquiera la que dio en 1914 o en 1939) a la crisis insoluble de su economía. Una descomposición que se expresa en la putrefacción desde sus raíces de la sociedad entera. Una descomposición que no está reservada a países atrasados, sino que también afecta a las grandes metrópolis burguesas. El accidente ferroviario del 5 de octubre en Londres, capital de la más antigua potencia capitalista del mundo (¡y no un país cualquiera del tercer mundo!), así como el accidente nuclear del 30 de septiembre en Tokaimura en Japón, país de la «calidad» y del «cero defectos», son manifestaciones cotidianas de esa descomposición. Una descomposición que no acabará sino con el capitalismo mismo, cuando el proletariado destruya ese sistema que hoy se ha vuelto sinónimo de caos y de barbarie.
Fabienne (10/10/99)
[1] Para un análisis de la descomposición del capitalismo, léase en particular «La descomposición del capitalismo», en la Revista internacional nº 57, y «La descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo», en la Revista internacional nº 62.
[2] El golpe de Suharto, en 1965, contra Sukarno considerado como demasiado próximo a los países «socialistas», se realizó con el apoyo norte-americano. Las autoridades estadounidenses, por otro lado, habían apreciado que su ayuda al ejército indonesio lo hubieran «animado a actuar contra el Partido comunista en cuanto se presentó la ocasión» (según dijo Mac Namara, jefe del Pentágono en aquel entonces).
[3] Le Monde, 16 de septiembre.
[4] Libération, 5 de septiembre.
[5] Le Monde, 14 de septiembre.
[6] Le Monde, 16 de septiembre.
[7] Le Monde, 7 de octubre.
Situación nacional:
- Conflictos nacionalistas [204]
Geografía:
- Chechenia [205]
Crisis económica - Detrás del «crecimiento ininterrumpido», el abismo
- 5315 reads
En este fin de 1999 reina una especie de euforia sobre el «crecimiento económico». En 1998, el hundimiento de los «tigres» y «dragones» del sudeste asiático, el de Brasil, de Venezuela y de Rusia provocaron el temor a una recesión, incluso a una «depresión», temor «injustificado» según lo que dicen hoy los grandes «media» de la burguesía. El milenio parece acabarse con una nota de optimismo que viene a alimentar la propaganda destinada a las grandes masas obreras: el elogio del capitalismo, «único sistema económico posible», siempre capaz de encarar sus crisis. Este es el mensaje: «el capitalismo está en buena salud y va seguir así».
Mientras que a primeros del 99, ciertas previsiones mostraban la perspectiva de una «recesión» en los países desarrollados, los resultados de hoy hacen ostentación de «tasas de crecimiento» importantes acompañadas del «retroceso del desempleo», según cifras oficiales, claro está. Nosotros escribíamos: «El hundimiento en una recesión abierta todavía más profunda que las anteriores – algunos hablan incluso de “depresión” – está haciendo callar los discursos sobre un crecimiento económico duradero prometido por los “expertos”» (Revista internacional nº 96) y también: «Aunque los países centrales del capitalismo han escapado a esta suerte hasta el presente, se encuentran en vías de enfrentar su peor recesión desde la guerra, comenzando por Japón» («Resolución sobre la situación internacional», Revista internacional nº 97).
¿Nos habríamos arriesgado demasiado con previsiones que no se han realizado?. ¿Dónde está la situación económica actual?.
Sobre la economía mundial, la burguesía nos está haciendo juegos de magia y contando mentiras. Según ciertas cifras oficiales, asistiríamos efectivamente a un frenazo de la economía mundial mucho menos fuerte que lo previsto, en particular en Estados Unidos, fenómeno falsamente calificado de «boom» por los plumíferos a la orden. La duración del crecimiento sin recesión desde hace siete u ocho años, aunque sea muy débil, es efectivamente la manifestación de cierta «prosperidad». Pero las cifras saben mentir.
Primero porque la burguesía dispone de artificios que le permiten esconder la disminución del crecimiento de la producción real, mediante manipulaciones financieras y monetarias. Y si es de buen tono proclamar «la prosecución del crecimiento ininterrumpido» en los mensajes que se dirigen al pueblo y en particular a la clase obrera, los discursos son ya mucho más matizados en aquellos círculos más restringidos de la burguesía que necesitan un conocimiento concreto y no mistificado del estado de la economía. Merece la pena citar algunos ejemplos: «En las proyecciones más optimistas, el crecimiento previsto en el mundo se reduce un 50 % con respecto a las perspectivas de hace un año, pero se mantiene sin embargo más o menos en un 2 % en 1999 como en 1998. En sus variantes más pesimistas, desaparece prácticamente. La amenaza de una recesión global parece entonces real en el año 2000. (...) El «boom» norteamericano frente a la depresión de los antiguos dragones: ¡increíble inversión!. Pero hemos de seguir siendo lúcidos: ha sido la hinchazón de la burbuja de Wall Street lo que ha permitido mantener la expansión en Estados Unidos, y, por consiguiente en el mundo. La “burbuja Greenspan”, dirán los historiadores. Para unos, el presidente de la Reserva federal es un mago. Para los demás, es un aprendiz de brujo, puesto que la rectificación será a la medida de los excesos cometidos. Esa rectificación está en primera fila de de los guiones «pesimistas» de los expertos: 13 % de caída en Wall Street según el FMI, 30 % según la OCDE. ¿Por qué? pues porque la subida de la Bolsa no tiene la menor justificación en las tendencias de la economía real, la cual está en declive» (L’Expansion, octubre del 99). Otro ejemplo: «Parece ser que las medidas de estímulo de la Reserva federal este pasado otoño habrían alejado una catástrofe inmediata. Economistas y políticos temen que el alivio de la política monetaria haya incrementado significativamente el enorme desequilibrio que está dominando la economía americana (...). Para los pesimistas ya es imposible impedir que el desequilibrio desemboque en desastre total. (...) Va a volver la inflación de forma acelerada y la Bolsa va a hundirse. Esto provocará una nueva fase de inestabilidad financiera global, perjudicará significativamente le demanda interna estadounidense, y también quizás precipitará la recesión mundial contra la cual tanto intervino el año pasado el G7 para evitarla» (Financial Times, octubre de 1999).
Quizás nos hayamos equivocado el año pasado al alinearnos con los pronósticos de «recesión» de la economía, pero esto no impide que mantengamos con firmeza lo dicho en cuanto a la agravación considerable de la crisis. Hasta los expertos de la burguesía se ven obligados de constatarlos a su manera: no existe la menor perspectiva duradera de mejoramiento de la situación económica. Al contrario, todo conduce a nuevas sacudidas cuyos efectos, una vez más, serán sufridos por la clase obrera.
La recesión no es sino una manifestación particular de la crisis capitalista, no es la única ni mucho menos. Ya hemos evidenciado el error que se comete al no tomar en cuenta más que a los indicadores de «crecimiento» suministrados por la burguesía, que se basan en «el crecimiento de las cifras brutas de la producción sin preocuparse de qué está hecha ni de quién va pagar» (Revista internacional, no 59, 1989). También señalamos en aquel entonces todos aquellos elementos significativos que permiten medir la gravedad de la crisis: «el crecimiento vertiginoso del endeudamiento de los países subdesarrollados (...), la aceleración de los procesos de desertificación industrial (...), la enorme agravación del paro (...), una agravación de las calamidades que aplastan a los países subdesarrollados» (Idem). No solo están presentes hoy todos estos elementos, sino que además se han agravado. Y factores como el endeudamiento (como, por cierto, las «calamidades» en lo que a seguridad o salud se refiere), no solo afectan a los países periféricos, sino también los que se sitúan en el mismo centro del capitalismo industrializado.
El déficit comercial de Estados Unidos, estimado oficialmente a 240 mil millones de dólares, está batiendo todos los récords, el «déficit de la balanza de pagos alcanza este año más de 300 mil millones de dólares, 3 % del producto interior bruto» (Financial Times, op. cit.). El consumo interno que se ha desarrollado y ha sido el factor más «espectacular» del «crecimiento» no está basado en un aumento de los sueldos, puesto que a pesar de los bonitos discursos la tendencia general estos años pasados ha sido su baja ([1]). Está sobre todo vinculada a los ingresos por acciones bursátiles, cuya distribución se ha «democratizado» (aunque sean, sobre todo, los ejecutivos de las empresas quienes se reparten los «stock options»). Estos ingresos han sido importantes porque están ligados a los «récords» permanentes de la Bolsa de Wall Street. Ese crecimiento del consumo es necesariamente muy inestable, puesto que se transformará en catástrofe para muchos trabajadores cuyos ingresos o pensiones están en acciones, en cuanto dé la vuelta la tendencia de la Bolsa. La «tasa de crecimiento» oculta esta fragilidad, como también oculta otra aberración histórica desde el punto de vista económico: que, hoy, los ahorros se han vuelto negativos en Estados Unidos, o sea ¡que las familias norteamericanas tienen globalmente más deudas que ahorros! Lo que constatan los especialistas: «... la industria norteamericana está en el filo de la recesión. Esto es incompatible con el nivel de los cotas de las acciones de Wall Street, cuya valoración está en una cumbre desde 1926; los beneficios anticipados son los más importantes desde la guerra. Esto es insostenible, aunque es esencial para el mantenimiento de la confianza de las familias y la difusión del efecto de riqueza que las incita a consumir siempre más a crédito. Su tasa de ahorros se ha vuelto negativa, fenómeno que no se había visto desde la Gran Depresión. ¿Como va a poder hacerse con cautela el aterrizaje inevitable?» (L’Expansion, op. cit.).
El indicador oficial de la manifestación abierta de la crisis, el estancamiento de la producción has sido una vez más ocultado, y la recesión ha vuelto a ser aplazada con los mismos paliativos: endeudamiento, huida ciega en el crédito y la especulación (compra de acciones en este caso) Y otro de los símbolos de la huida ciega que ya no tiene nada que ver con una producción real de riqueza es que los valores en bolsa que más han progresado en los últimos meses han sido los de las sociedades que ofrecen el acceso a Internet, o sea, grosso modo, los vendedores de aire. Por lo tanto, la situación de la economía mundial es cada día más frágil y portadora de las próximas «purgas» que volverán a dejar en la calle a otra buena cantidad de proletarios.
En fin, al ser la «recesión», o sea la tasa de crecimiento negativa, para la burguesía el símbolo mismo de sus crisis, es un factor de desestabilización e incluso de pánico en las esferas capitalistas, lo cual contribuye a ampliar más todavía el fenómeno. Es una de las razones que explican que la burguesía lo haga todo por evitar una situación así.
Otra razón, quizás más importante incluso, es la necesidad de ocultar la quiebra de su sistema anta la clase obrera; como lo dicen los especialistas: «es esencial para el mantenimiento de la confianza de las familias y la difusión del efecto de riqueza que las incita a consumir a crédito siempre más». Si se hunde la «tasa de crecimiento» es toda la propaganda sobre la validez del sistema capitalista la que se ve afectada; y es también una incitación a la lucha de la clase y, sobre todo, a la reflexión, y, por lo tanto, a la puesta en entredicho del sistema. Y eso es lo que la burguesía más teme.
Por lo demás, para los proletarios tirados definitivamente a la calle por millones, en los países que llaman «emergentes» (como los del Sureste asiático, que no volverán a recuperarse nunca del acelerón de la crisis de 1997-98) o para las inmensas masas empobrecidas de los países a los que pretenden en «vías de desarrollo» de la periferia del capitalismo (en Africa, Asia o Latinoamérica), sino también para los relegados del «crecimiento», cada vez más numerosos en los países industrializados, no se necesitan grandes demostraciones teóricas. Ya están sufriendo día tras día la quiebra de un sistema cada vez menos capaz de darles los medios más elementales de subsistencia.
Algunos verán una especie de fatalidad «natural», una ley según la cual únicamente los fuertes deben sobrevivir y arreglárselas, siendo así la miseria, y en fin de cuentas la muerte para los más «débiles», la consecuencia «normal» de esa pretendida ley. Es evidente que todo eso no son más que patrañas. Hoy, y eso desde la Primera Guerra mundial, el sistema capitalista se asfixia en una crisis de sobreproducción. La sociedad dispone hoy potencialmente, y eso desde principios del siglo XX, de todos los medios industriales y técnicos para que la humanidad entera pueda vivir holgadamente. Lo que sume en el desempleo y unas condiciones de vida degradadas a millones de trabajadores de los países industrializados, y en la miseria y la barbarie a causa de la multiplicación de guerras «locales» a millones de seres humanos en los países de la periferia del capitalismo, es que este sistema, basado en la acumulación de capital y de la ganancia, perdure.
El desarrollo del capitalismo, aunque ya se realizaba «en la sangre y el barro», todavía en el siglo XIX, venía a corresponder globalmente a un crecimiento de la satisfacción de las necesidades humanas. Entrado, con la Primera Guerra mundial, en su fase de decadencia, de declive histórico, ha arrastrado desde entonces al mundo a una espiral que se define así: crisis/guerra/reconstrucción/ nueva crisis más profunda/nueva guerra más mortífera/nueva crisis económica; esta última manifestación de la crisis dura ya desde hace más de 30 años ([2]) y la amenaza de destrucción del planeta es muy real, aunque no sea con una 3ª contienda mundial desde la desaparición de los dos grandes bloques imperialistas hace casi diez años.
El declive irreversible del sistema capitalista no significa, sin embargo, que la clase dominante que lo gobierna vaya a declararse en quiebra y dejarla llave en la puerta como puede ocurrir con una simple empresa capitalista. Toda la historia del siglo XX lo ha demostrado, especialmente con la «salida» que el capitalismo mundial dio a la gran crisis de 1929 hace 70 años, o sea, la guerra mundial. Los capitalistas están dispuestos a ir a mutuo degüello y a arrastrar a la humanidad entera en la destrucción con su lucha a muerte por el reparto del «pastel» del mercado mundial. Y si desde hace treinta años de crisis económica abierta no han podido arrastrar a las grandes masas proletarias en la guerra, no han cesado de hacer trampas con las propias leyes del desarrollo capitalista para mantenerlo en vida y no han cesado de hacer pagar a los trabajadores, activos o desempleados, el precio de la agonía de un sistema económico moribundo.
Contra los ataques cada día más duros a las condiciones de existencia, comprender la crisis económica, su carácter irreversible, su dinámica en el sentido de una agravación constante, es un factor esencial de la toma de conciencia de la imperiosa necesidad de la lucha de clase, no sólo para defenderse contra el capitalismo sino también para abrir la única verdadera perspectiva que le queda a la humanidad: la de la revolución comunista, la de verdad y no la de ese rostro repulsivo del capitalismo de Estado estalinista con el que la burguesía ha querido identificar el comunismo.
MG
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [29]
1989-1999 - El proletariado mundial ante el hundimiento del bloque del Este y la quiebra del estalinismo
- 6582 reads
Presentación
Hace exactamente 10 años se produjo uno de los acontecimientos más importantes de la segunda mitad del siglo XX: el hundimiento del bloque imperialista del Este y de los regímenes estalinistas de Europa, y del principal de entre ellos, el de la URSS.
Ese acontecimiento ha sido utilizado por la clase dominante para dar rienda suelta a una de las campañas ideológicas más masivas y perniciosas que haya lanzado contra la clase obrera. Al identificar mentirosamente una vez más el estalinismo que se hundía con el comunismo, al hacer creer que la quiebra económica y la bestialidad de los regímenes estalinistas serían la consecuencia inevitable de la revolución proletaria, la burguesía intentaba desviar a los proletarios de toda perspectiva revolucionaria y asestar un golpe decisivo a los combates de la clase obrera. El documento que volvemos a publicar aquí, que fue difundido en enero de 1990 como suplemento a nuestra prensa territorial, iba fundamentalmente dirigido a combatir esas campañas fraudulentas de la burguesía, unas campañas cuyos efectos se siguen soportando hoy.
Cuando escribimos el texto aquí publicado, el caos que estaba extendiéndose por la URSS y demás regímenes estalinistas no había alcanzado los niveles de hoy. La URSS, en particular, seguía existiendo formalmente, dirigida por el llamado partido comunista de Gorbachov, el cual, desde 1985, había intentado enderezar la situación instaurando la «perestroika» (reestructuración). Las cosas, sin embargo, se desbocaron a partir del verano de 1989 especialmente con la formación en Polonia de un gobierno dirigido por Solidarnosc, el incremento de las críticas a la autoridad soviética en varios partidos comunistas de Europa central (en Hungría, por ejemplo), el auge del nacionalismo en varias repúblicas de la URSS. Todo ello llevó a nuestra organización a movilizarse para analizar el significado y las perspectivas de esos acontecimientos. En la Revista internacional nº 59, publicada a finales del verano, escribíamos: «Las convulsiones que sacuden actualmente a Polonia… no deben ser consideradas como específicas de ese país. De hecho todos los países de régimen estalinista se encuentran en un atolladero. La crisis mundial del capitalismo se repercute con una brutalidad particular en su economía que es, no solamente atrasada, sino también incapaz de adaptarse en modo alguno a la agudización de la competencia entre capitales. La tentativa de introducir en esa economía normas “clásicas” de gestión capitalista para mejorar su competitividad, no hará más que provocar un desorden todavía mayor, como lo demuestra en la URSS el fracaso completo y rotundo de la “Perestroika” (…) La perspectiva para el conjunto de los regímenes estalinistas no es pues en absoluto la de una “democratización pacífica” ni la de un “enderezamiento” de la economía. Con la agravación de la crisis mundial del capitalismo, esos países han entrado en un período de convulsiones de una amplitud nunca vista en el pasado, pasado que ha conocido ya muchos sobresaltos violentos» («Convulsiones capitalistas y luchas obreras», 07/09/1989)
Una semana después se discutió en nuestra organización un texto, adoptado por el órgano central de la CCI el 5 de octubre, con el que analizábamos la situación con más detenimiento y extraíamos unas perspectivas:
«El bloque del Este nos está dando ya la imagen de una dislocación creciente (…) En esa zona, las tendencias centrífugas son tan fuertes que se desatan en cuanto se les deja la ocasión de hacerlo (…)
Fenómeno similar es el que se puede observar en las repúblicas periféricas de la URSS. (…) Los movimientos nacionalistas que, favorecidos por el relajamiento del control central del partido ruso, se desarrollan hoy (…) llevan consigo una dinámica de separación de Rusia.
En fin de cuentas, si el poder central de Moscú no reaccionara, asistiríamos a un fenómeno de explosión, no sólo del bloque ruso, sino igualmente de su potencia dominante. En una dinámica así, la burguesía rusa, clase hoy dominante de la segunda potencia mundial, no se encontraría a la cabeza más que de una potencia de segundo orden, mucho más débil que Alemania, por ejemplo (...).
Pero cualquiera que sea la evolución futura de la situación en los países del Este, los acontecimientos que hoy los están zarandeando son la confirmación de la crisis histórica, del desmoronamiento definitivo del estalinismo, de esa monstruosidad símbolo de la más terrible contrarrevolución que haya sufrido el proletariado.
En esos países se ha abierto un periodo de inestabilidad, de sacudidas, de convulsiones, de caos sin precedentes cuyas implicaciones irán mucho más allá de sus fronteras. En particular, el debilitamiento del bloque ruso que se va acentuar aun más, abre las puertas a una desestabilización del sistema de relaciones internacionales, de las constelaciones imperialistas, que habían surgido de la segunda guerra mundial con los acuerdos de Yalta» («Tesis sobre la crisis económica y política en la URSS y en los países del Este», en Revista internacional nº 60)
Un mes después, el 9 de noviembre de 1989, fue la caída del muro de Berlín, símbolo de la división del mundo entre el bloque del Oeste y el bloque del Este, lo que acabó rubricando la desaparición de este último y el trastorno total del orden de Yalta, lo cual implicaba, entre otras cosas, la desaparición al cabo del propio bloque occidental:
«La disgregación del bloque del Este, su desaparición como factor dominante de los conflictos interimperialistas, es una puesta en entredicho radical de los acuerdos de Yalta, y la generalización de una inestabilidad del conjunto de las constelaciones imperialistas formadas sobre la base de dichos acuerdos, incluido el bloque del Oeste dominado desde hace 40 años por Estados Unidos. Este último bloque, a su vez, no podrá evitar, al cabo, la puesta en tela de juicio de sus propios fundamentos. Si bien, durante los años 80, la cohesión de todos los países occidentales contra el bloque ruso ha sido un factor suplementario del hundimiento de este último, la base de esta cohesión ya no existe hoy. Si es imposible predecir el ritmo y las formas que tomará la situación, la perspectiva se orienta hacia el desarrollo de tensiones entre las grandes potencias del bloque occidental actual (…) («Hundimiento del bloque del Este, quiebra definitiva del estalinismo», Revista internacional nº 60, 19/11/1989).
Al mismo tiempo, en una impresionante reacción en cadena, los regímenes que habían gobernado durante cuatro décadas en los países del fortín soviético fueron barridos:
– el 10 de noviembre, es destituido Todor Zhivkov, en el poder desde 1954 en Bulgaria;
– el 3 de diciembre se autodisuelve la dirección del partido comunista de Alemania Oriental;
– el 22 de diciembre es derribado el régimen de Nicolae Ceausescu;
– el 29 de diciembre, Vaclav Havel, disidente desde hacía tiempo, es elegido presidente de Checoslovaquia.
Esa situación es la base del texto que publicamos aquí. Pero el proceso de descomposición del estalinismo no iba a detenerse ahí. Después de haberlo hecho su bloque, será la propia URSS la que va a desaparecer. Ya desde principios del 90, varios países bálticos se pronuncian a favor de la independencia. Más grave todavía, el 16 de julio, Ucrania, segunda república de la URSS, vinculada a Rusia desde hacía siglos, proclama su soberanía. Bielorrusia iba a seguirle los pasos y, después, les tocaría el turno a las repúblicas del Cáucaso y de Asia central.
Gorbachov hizo lo que pudo para que algo quedara en pie, proponiendo que se adoptara un tratado de Unión, con la firma prevista para el 20 de agosto de 1991, manteniendo así un mínimo de unidad política entre los diferentes integrantes de la URSS. El 18 de agosto, la vieja guardia del partido, apoyada en una parte del aparato militar y policiaco, intenta oponerse a esa puesta en entredicho de la URSS. El intento de golpe de Estado fracasa lamentablemente, provocando la inmediata declaración de independencia de casi todas las repúblicas federadas. El 21 de diciembre se constituye una Comunidad de Estados independientes, de unas estructuras muy imprecisas, que agrupa a unos cuantos componentes de la URSS. El 25 de diciembre de 1991, por boca de Gorbachov, su presidente cesante, declara su disolución. La bandera rusa sustituye a la bandera roja encima del Kremlin.
Al mismo tiempo que se iba descomponiendo la URSS, la situación creada por la desaparición de su bloque no estaba engendrando una «nueva era de paz y prosperidad» a escala mundial, como lo había anunciado el presidente estadounidense Bush. Todo lo contrario: lo que ha habido es una sucesión de convulsiones mortíferas, entre las cuales, las más importantes han sido la guerra del Golfo contra Irak, en enero de 1991 y las diferentes guerras en Yugoslavia, cuyo último capítulo, el de Kosovo, en esta primavera de 1999, ha sido un paso adelante suplementario en la barbarie guerrera, en el corazón de Europa, a una hora de distancia de las principales concentraciones industriales del continente.
Los trastornos ocurridos en el mundo desde 1989, tras el desmoronamiento de los regímenes estalinistas, las intensísimas campañas ideológicas que lo acompañaron (quiebra del «comunismo», y también las campañas «humanitarias» que se han montado para acompañar cada uno de los capítulos de una barbarie cada vez mayor), todo ello ha causado una desorientación y una pérdida de confianza en sí misma por parte de la clase obrera, un retroceso importante de su conciencia. Esto no cuestiona la perspectiva general del período histórico actual, el de los enfrentamientos de clase crecientes entre proletariado y burguesía, como así lo hemos puesto de relieve en el Informe sobre la lucha de clases adoptado en el XIIIº congreso de la CCI que publicamos en esta Revista. La reanudación de la marcha adelante del proletariado deberá, sin embargo, enfrentar las enormes mentiras que ha propalado la clase dominante desde 1989. Por eso publicamos aquí este documento nuestro de enero de 1990: para contribuir en ese necesario esfuerzo de la clase obrera.
FM, 15/09/1999
El año 1989 ha terminado con acontecimientos de un alcance histórico considerable. En pocos meses toda una parte de el mundo, la dominada por el bloque imperialista ruso, se ha descompuesto sellando la quiebra irremediable de un sistema que, durante casi medio siglo, se ha impuesto y se ha mantenido por medio del terror y la barbarie más sanguinaria que jamás ha conocido la humanidad.
Frente a estos acontecimientos que, desarrollándose a las puertas de Europa Occidental, han transformado toda la configuración del mundo surgida de la IIª Guerra mundial, asistimos hoy día al desencadenamiento de una ensordecedora campaña mediática acerca de la pretendida «quiebra del comunismo». Todas las fracciones de la burguesía «liberal» y «democrática», se reúnen como buitres hambrientos ante la carroña del estalinismo para perpetuar la odiosa mentira de identificar el estalinismo con el comunismo, en hacer creer que la dictadura estalinista estaba contenida en el programa de Lenin y los bolcheviques, y en definitiva que el estalinismo representa en el fondo la continuidad con la revolución proletaria de Octubre de 1917. En una palabra, se trata de hacer creer a los proletarios que tal barbarie ha sido el precio inevitable que la clase obrera debe pagar por haber osado desafiar y poner en cuestión, hace 70 años, el orden capitalista.
Así, reventando, el estalinismo presta actualmente un último servicio al capitalismo. Porque la burguesía más potente, más maquiavélica y más hipócrita es la que más partido saca de su agonía. En todas partes, no pasa un día sin que los media a las órdenes de la clase dominante exploten a fondo todas las convulsiones que sacuden a los países del bando soviético para vendernos mejor las virtudes de la «democracia», del capitalismo «liberal» presentándonoslo como el «mejor de los mundos», un mundo de libertad y abundancia, el único por el que vale la pena luchar, el único que puede aliviar todos los sufrimientos impuestos a los pueblos por el sistema «comunista».
La muerte del estalinismo constituye actualmente una victoria ideológica para la burguesía occidental. En el momento actual, el proletariado debe encajar el golpe. Pero, deberá comprender que el estalinismo no ha sido jamás otra cosa que la forma más caricaturesca de la dominación capitalista. Deberá comprender que la «democracia» no es más que la máscara más hipócrita con la que la burguesía siempre ha cubierto el horrible rostro de su dictadura de clase y que sería para el proletariado una tragedia dejarse llevar por sus cantos de sirena. Deberá comprender que en el Oeste, como en el Este, el capitalismo no puede ofrecer a las masas explotadas más que, miseria y barbarie crecientes, acompañadas, a largo plazo, de la destrucción del planeta.
Deberá comprender, en última instancia, que no hay futuro para la humanidad fuera del terreno de la lucha de clases del proletariado internacional, una lucha a muerte que, derrocando el capitalismo, permita la edificación de una verdadera sociedad comunista mundial, una sociedad liberada de crisis, guerras, y de todas las formas de barbarie y opresión.
*
* *
La ensordecedora propaganda que sufrimos hoy día a propósito del tema de la «victoria de la democracia» sobre el totalitarismo «comunista» no es gratuita. Insistiendo hasta la saciedad sobre la idea mentirosa de que el estalinismo ha sido la consecuencia inevitable de la revolución de Octubre, la burguesía persigue un objetivo muy preciso: busca el hacer desaparecer en los obreros toda idea de comunismo; se trata para el capitalismo acorralado de desviar al proletariado de objetivo último de sus combates de clase contra los ataques cada vez más graves del capitalismo en crisis.
No hay continuidad, sino una ruptura radical entre el estalinismo y la revolución de Octubre del 17
La burguesía MIENTE DESCARADAMENTE cuando afirma a los cuatro vientos que la barbarie estalinista es la legítima heredera de la revolución de Octubre del 17, MIENTE afirmando que Stalin no hizo más que llevar a sus últimas consecuencias un sistema elaborado por Lenin. Todos los periodistas, todos los «historiadores» y otros ideólogos a sueldo del capitalismo saben pertinentemente que NO HAY ninguna continuidad entre el Octubre proletario y el estalinismo. Todos saben que la instauración de este régimen de terror no es más que la CONTRARREVOLUCIÓN que se instala sobre las ruinas de la revolución rusa tras la derrota de la primera oleada revolucionaria internacional de 1917-1923. Porque fue el aislamiento del proletariado ruso, tras el aplastamiento sangriento de la revolución en Alemania, lo que dio un golpe mortal al poder de los soviets obreros en Rusia.
La historia no ha hecho más que confirmar de manera trágica lo que, desde el nacimiento del movimiento obrero, el marxismo ha defendido siempre. La revolución comunista solo puede tener un carácter internacional. «La revolución comunista (...) no será una revolución puramente nacional. se producirá al mismo tiempo en todos los países civilizados (...) Ejercerá igualmente una repercusión considerable sobre todos los otros países del globo y transformará completamente y acelerará el curso de su desarrollo. Es una revolución universal; tendrá, en consecuencia, un terreno universal» (F. Engels, Principios del Comunismo, 1847).
Y es esa fidelidad a los principios del comunismo y del internacionalismo proletario lo que Lenin, a la espera de un relevo de la revolución en Europa, expresaba él mismo en los siguientes términos:
«La revolución rusa no es más que un destacamento del ejército socialista mundial, y el éxito y triunfo de la revolución que nosotros hemos cumplido, depende de la acción de este ejército. Esto es un hecho que ninguno de nosotros olvida (...) El proletariado ruso tiene conciencia de su aislamiento, y ve claramente que su victoria tiene por condición indispensable y como premisa fundamental la intervención unida de los obreros del mundo entero» (Lenin, «Informe a la Conferencia de los comités de fábrica de la provincia de Moscú», 23 de julio de 1918).
Así el internacionalismo ha sido siempre la piedra angular de los combates de la clase obrera y del programa de sus organizaciones revolucionarias. Es este programa el que Lenin y los bolcheviques defendieron constantemente. Armado con este programa el proletariado, tomando el poder en Rusia, obligó a la burguesía a poner fin a la Iª Guerra mundial y así afirmó su propia alternativa: contra la barbarie generalizada del capitalismo, transformación de la guerra imperialista en guerra de clases.
Toda puesta en cuestión de este principio esencial del internacionalismo proletario, ha sido siempre sinónimo de ruptura con el campo proletario, es decir, de adhesión al campo del capital.
Con el hundimiento desde dentro de la revolución rusa, el estalinismo constituyó precisamente esta ruptura, cuando, desde 1925, Stalin anunció su tesis de la «construcción del socialismo en un solo país», gracias a la cual pudo instalarse con todo su horror la contrarrevolución más espantosa de toda la historia de la humanidad. Desde entonces la URSS no tendrá de «soviética» más que el nombre: la dictadura del proletariado a través del poder de los «consejos obreros» (soviets) se transformará en una implacable dictadura del Partido-Estado sobre el proletariado.
El abandono del internacionalismo por Stalin, digno representante de la burocracia de Estado, firmará definitivamente la condena de muerte de la revolución. La política de la IIIª Internacional degenerada será, en todas partes, bajo la férula de Stalin, una política contrarrevolucionaria de defensa de los intereses capitalistas. Tanto es así que en China, el PC, siguiendo las directrices de Stalin se diluirá en el Kuomintang (partido nacionalista chino) y desarmará al proletariado insurgente en Shanghai y a sus militantes revolucionarios para entregarlos atados de pies y manos a la sangrienta represión de Chang Kai-chek, proclamado miembro de honor de la Internacional estalinizada.
Frente a la Oposición de Izquierda que se desarrollará entonces contra esta política nacionalista, la contrarrevolución estalinista desencadenará toda su rabia sangrienta: todos los bolcheviques que intentaban contra viento y marea defender los principios de Octubre serán excluidos del Partido en la URSS, deportados por millares, perseguidos, acosados por la GPU, y después salvajemente ejecutados tras los grandes procesos de Moscú (y todo ello contando con el apoyo y la bendición del conjunto de los países «democráticos»).
Así fue como pudo instalarse este régimen de terror: sobre los escombros de la revolución de Octubre el estalinismo pudo asegurar su dominación. Fue gracias a esta negación del comunismo constituida por la teoría del «socialismo en un solo país» por lo que la URSS se transformó en un Estado capitalista de los pies a la cabeza. Un Estado donde el proletariado será sometido, con el fusil en la espalda, a los intereses del capital nacional, en nombre de la defensa de la «patria socialista».
Así, en tanto que el Octubre proletario, gracias al poder de los Consejos obreros, había dado el golpe definitivo a la guerra imperialista, la instauración de la contrarrevolución estalinista, destruyendo toda idea revolucionaria, eliminando toda veleidad de lucha de clases, e instaurando el terror y la militarización en toda la vida social, anunció la participación de la URSS en la segunda carnicería mundial.
Toda la evolución del estalinismo en la escena internacional de los años 30 estuvo marcada, de hecho, por sus cambalaches imperialistas con las principales potencias capitalistas que, de nuevo, se preparaban para poner a Europa bajo los designios del fuego y la sangre. Tras haberse apoyado en una alianza militar con el imperialismo alemán para contrarrestar toda tentativa de expansión de Alemania hacia el Este, Stalin cambiará de chaqueta a mitad de los años 30 para aliarse con el bloque «democrático» (adhesión de la URSS a esa «alianza de bandidos» que fue la Sociedad de naciones, pacto Laval-Stalin en 1935, participación de los PC en los «frentes populares» y en la guerra de España, durante la cual los estalinistas no dudaron en utilizar métodos sanguinarios masacrando a los obreros y revolucionarios que contestaban su política). En vísperas de la guerra, Stalin volverá a cambiar de atuendo y venderá la neutralidad de la URSS a Hitler a cambio de un cierto número de territorios, antes de integrarse definitivamente en el campo de los «Aliados» e implicarse a fondo en la carnicería imperialista en la que el Estado estalinista sacrificará, el sólo, 20 millones de vidas humanas.
Tal fue el resultado de los turbios tratos del estalinismo con los diferentes bandidos imperialistas de Europa occidental. Sobre estas montañas de cadáveres pudo constituir la URSS estalinista su imperio, imponer el terror en todos los países que cayeron, con el tratado de Yalta, bajo su dominación exclusiva. Fue gracias a su participación en el holocausto imperialista al lado de las potencias imperialistas victoriosas por lo que, al precio de la sangre de sus 20 millones de víctimas, pudo acceder al rango de superpotencia mundial.
Pero, si Stalin fue «el hombre providencial» gracias al que el capitalismo mundial pudo deshacerse del bolchevismo, no fue la tiranía de un único individuo, por muy paranoico que fuera, la que impuso esta bárbara contrarrevolución. El Estado estalinista, como todo Estado capitalista, está dirigido por la misma clase dominante que en todas partes, la burguesía nacional. Una burguesía que se reconstituyó, con la degeneración interna de la revolución, no a partir de la antigua burguesía zarista eliminada por el proletariado en 1917, sino a partir de la burocracia parasitaria del aparato del Estado con la que se confundió más y más, bajo la dirección de Stalin, el Partido bolchevique. Fue esta burocracia del Partido-Estado la que, eliminando a finales de los años 20 a todos los sectores susceptibles de reconstituirse en burguesía privada, sectores a los que se alió para asegurar la gestión de la economía nacional (propietarios terratenientes y especuladores de la Nueva política económica, NEP), tomó el control de la economía. Tales son las razones históricas que explican que, contrariamente a otros países, el capitalismo de Estado en la URSS haya tomado esta forma totalitaria extrema. El capitalismo de Estado es el modo de dominación universal del capitalismo en el período de decadencia, en el cual el Estado asegura su confiscación de toda la vida social, y engendra por todas partes capas parasitarias. Pero en los otros países del mundo capitalista, este control estatal sobre el conjunto de la sociedad no es antagónico con la existencia de sectores privados y concurrentes que impidan la hegemonía total de estos sectores parasitarios.
Al contrario, en la URSS, la forma particular que toma el capitalismo de Estado se caracteriza por el desarrollo extremo de estas capas parasitarias salidas de la burocracia estatal cuyo objetivo y única preocupación no es hacer fructificar al capital según las leyes del mercado, sino muy al contrario llenarse los bolsillos individualmente en detrimento de la economía nacional. Desde el punto de vista del funcionamiento del capitalismo esta forma de capitalismo de Estado es por tanto una aberración que debía hundirse necesariamente con la aceleración de la crisis económica mundial. Y es este hundimiento del capitalismo de Estado ruso surgido de la contrarrevolución el que ha firmado la quiebra irremediable de toda la ideología bestial, que durante casi medio siglo, había cimentado el régimen estalinista haciendo pesar su placa de plomo sobre millones de seres humanos.
El estalinismo nació en el barro y la sangre de la contrarrevolución. Hoy, muere en el barro y en la sangre, como lo atestiguan los sucesos de Rumania y aún más claramente los que sacuden el corazón mismo del estalinismo, la URSS.
En modo alguno, a pesar de lo que digan y dirán la burguesía y todos los medias a sus ordenes, esta hidra monstruosa pertenece ni al contenido ni a la forma de la revolución de Octubre de 1917. Hace falta que ésta se hunda para que aquella se pueda imponer. Esta ruptura radical, esta antinomia entre Octubre y estalinismo, ha de ser tomada en plena conciencia por el proletariado si no quiere ser víctima de otra forma de dictadura burguesa, la del Estado «democrático».
La democracia no es más que la forma más perniciosa de la dictadura del capital
El hundimiento espectacular del estalinismo no significa de ninguna manera que el proletariado se haya liberado al fin del yugo de la dictadura del capital. Si la burguesía decadente entierra hoy día con grandes pompas a su vástago más monstruoso, es para esconder mejor ante los ojos de las masas explotadas la verdadera naturaleza de su dominación de clase. Por ello, machaca la idea de que existiría una oposición irreducible entre las formas «totalitarias» y las formas «democráticas» del Estado burgués.
Todo esto no es más que una pura mistificación. La pretendida «democracia» no es más que la dictadura burguesa disfrazada. No es más que la hoja de parra con la que siempre la clase dominante ha recubierto la obscenidad de su sistema de terror y explotación. Es esta cínica hipocresía lo que siempre han denunciado los revolucionarios y particularmente Lenin cuando afirmó en el 1er Congreso de la Internacional comunista, que la burguesía se esfuerza siempre en encontrar argumentos filosófico-políticos para justificar su dominación. «... Entre estos argumentos se destacan en particular la condena de la dictadura y la defensa de la democracia. Ante todo, este argumento opera con el concepto de la “democracia en general” y “dictadura en general”, sin ver de qué clase social se trata. Este planteamiento de la cuestión al margen o por encima de las clases, supuestamente popular, equivale ni más ni menos que a un escarnio de la doctrina fundamental del socialismo, esto es, de la doctrina de la lucha de clases... Pues en ningún país capitalista civilizado existe la “democracia en general”, sino que solo existe una democracia burguesa, y no se trata de la “dictadura en general”, sino de la dictadura de la clase oprimida, es decir, del proletariado sobre los opresores y los explotadores, o sea sobre la burguesía, con el fin de vencer la resistencia que oponen los explotadores en la lucha por su dominación... Por eso, la actual defensa de la democracia burguesa en forma de discursos sobre la “democracia en general” y el actual vocerío y clamor contra la dictadura del proletariado en forma de gritos sobre la “dictadura en general”, son una traición directa al socialismo... la negación del derecho del proletariado a su revolución proletaria, la defensa del reformismo burgués precisamente en un momento histórico en que el reformismo ha fracasado en todo el mundo y en que la guerra ha creado una situación revolucionaria... La historia de los siglos XIX y XX nos mostró ya antes de la guerra qué es la práctica de la cacareada “democracia pura” bajo el capitalismo. Los marxistas han dicho siempre que cuanto más
desarrollada y “pura” sea la democracia, tanto más abierta, ruda e implacable será la lucha de clases, tanto más “puras” serán la opresión del capital y la dictadura de la burguesía...» (Lenin, «Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado», Primer Congreso de la Internacional comunista, 4 de marzo de 1919).
Desde sus orígenes la democracia burguesa se ha revelado como la forma más perniciosa de la dictadura despiadada del capital. Desde mediados del siglo XVII y antes incluso de que el proletariado pudiera afirmarse como la única clase capaz de liberar a la humanidad de la explotación capitalista, la primera revolución burguesa, la de Inglaterra, había anunciado de lo que es capaz la democracia cuando, frente a las expresiones embrionarias del movimiento comunista, la república democrática de Cromwell desencadenó en 1648 su sangrienta represión contra los «niveladores» que reivindicaban un reparto igual de los bienes entre todos los miembros de la sociedad. En Francia, la joven República establecida por la revolución de 1789, liquidará a Babœuf en 1797, representante junto con la Liga de los Iguales de las ideas proletarias. Y cada vez que la clase obrera intentará expresarse en su terreno de clase, que resistirá las intrusiones del capital, más la dictadura democrática se manifestara en toda su desnudez. El desarrollo del movimiento obrero a lo largo de todo el siglo 19 estuvo jalonado de masacres, de baños de sangre perpetrados por la burguesía más «progresista» de todos los tiempos. Debemos recordar el aplastamiento de la insurrección de los Canuts en Lyon (Francia) realizado por un ejército de 20 000 hombres enviados en 1841 por el Gobierno «democrático» de Casimir Perier. Debemos recordar las sangrientas jornadas de Junio de 1848 en las que los obreros de París fueron asesinados, por millares, bajo la metralla del general republicano Cavaignac mientras que los que sobrevivieron, fueron deportados, enviados a la cárcel y, además, fue condenada toda libertad de reunión, de prensa, para la clase obrera en nombre de la «defensa de la Constitución». Debemos recordar, en fin, el salvajismo con el que las tropas republicanas de Galliffet supieron defender los intereses de la clase burguesa desencadenando en mayo de 1871 una represión feroz contra los comuneros, esa «vil canalla», según los términos de Thiers: más de 20 000 proletarios asesinados en el transcurso de la «semana sangrienta». Casi 40 000 detenciones, centenares de condenas a trabajos forzados, varios miles de deportaciones a Nueva Caledonia, sin contar la represión de todos los niños separados de sus padres y llevados a «reformatorios».
He aquí lo que fueron las primeras obras de la democracia parlamentaria, con su «Declaración de los derechos humanos», con sus grandes principios de «Igualdad, Libertad y Fraternidad». En sus orígenes se nutrió de sangre obrera, y a lo largo de su decadencia, el capitalismo no cesa de revolcarse en sangre y lodo. Así, las grandes potencias democráticas desencadenaron la primera carnicería mundial en nombre de la «igualdad» y la «libertad», masacrando a decenas de millones de seres humanos para satisfacer los apetitos imperialistas de las «más libres» y «más civilizadas» repúblicas europeas. Y cuando el proletariado, insurgente contra la barbarie capitalista, trataba, como decía Lenin, de «arrancar las flores artificiales de la democracia burguesa» durante la primera oleada revolucionaria, quedó de nuevo al desnudo su verdadero rostro. Frente al peligro de la generalización de los soviets, todos los Estados, los muy democráticos Francia, Gran Bretaña, Alemania, USA, unen encarnizadamente sus fuerzas contra la Revolución rusa. Dando su apoyo militar a los ejércitos blancos durante todo el periodo de guerra civil en la URSS, la Santa alianza de los Estados democráticos más avanzados envió armas, buques de guerra y tropas, para armar hasta los dientes a las fuerzas contrarrevolucionarias, comprometiéndose en un combate sin tregua contra el primer bastión de la revolución proletaria en Rusia, y también en Polonia o Rumania. En todos los rincones del mundo burgués denuncian a voz en cuello la «dictadura del proletariado» en nombre de la «democracia amenazada», chillando «¡Abajo el bolchevismo!»
Hay que recordar que estos «demócratas» de buen corazón, que hoy hacen gala de un alma «humanitaria» y «filantrópica» llamando a la caridad con Rumania, fueron los que en 1920 organizaron el bloqueo económico a la Rusia de los soviets, desencadenando una terrible hambruna, impidiendo la solidaridad obrera y el envío de alimentos de primera necesidad, dejando morir de hambre a centenares de miles de hombres, mujeres y niños. ¡El cinismo y la infamia de esta burguesía «democrática» no tienen límites!
Cual fiera acorralada, la joven república parlamentaria alemana, una de las más «democráticas» de Europa, desencadenó su furia sanguinaria contra la revolución proletaria en enero de 1919 cuando el Gobierno socialdemócrata de los Noske, Ebert y Scheidemann masacraron a los obreros de Berlín e instigaron la ejecución sumaria de los dirigentes revolucionarios Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Esos perros de presa usaron los peores métodos terroristas para alzar, sobre el cadáver aun caliente de la revolución y en nombre de la defensa de las libertades «democráticas», la dictadura de la muy «democrática» República de Weimar, que haría la cama al nazismo.
Hoy toda la propaganda burguesa trata de que nos creamos la idea de que la revolución proletaria solo puede engendrar la más sanguinaria barbarie, cuando tras la primera guerra mundial las peores expresiones de la barbarie fueron paridas por la democracia y sus instituciones parlamentarias. La subida al poder, como Jefe de Gobierno, de Musolini en 1922 fue auspiciada por las instituciones democráticas. En Alemania, la República democrática de Weimar, dirigida por Hindemburg, nombró Canciller a Hitler, abriendo desde 1933 la puerta al terror nazi. Y en España, también en nombre de la democracia amenazada por las hordas franquistas, el Frente popular alistó y masacró a decenas de miles de proletarios y, gracias a las mistificaciones antifascistas, preparó el terreno para el segundo holocausto mundial que causaría más de 50 millones de muertos. En plena orgía sanguinaria del capitalismo, y en nombre de la sacrosanta democracia burguesa, el bloque imperialista aliado lanzó sus bombas atómicas sobre la población de Hiroshima y Nagasaki, y bombardeó sistemáticamente las grandes concentraciones obreras de Alemania (Dresde, Hamburgo, Berlín) sepultando bajo los escombros a más de 3 millones de victimas civiles, so pretexto de «liberar» al mundo de la barbarie y de la dictadura.
Tras el final de la Segunda Guerra mundial, el mundo «libre» y «democrático» no ha cesado de derramar sangre y sembrar el horror por los cuatro costados del planeta. Todas las expediciones coloniales, desde Argelia a Vietnam, han sido hechas bajo la bandera de las democracias occidentales, bajo el estandarte de los «derechos humanos», es decir, el derecho a torturar, matar de hambre, asesinar a la población civil con la excusa de la «libertad», del «derecho los pueblos a disponer de sí mismos», etc. Y bajo el imperio de esos mismos «derechos humanos» el bloque «democrático» lanza su cruzada imperialista en Oriente Medio, perpetrando masacres indecibles en Iran-Irak, Líbano, o en nombre de la lucha contra el terrorismo, el fanatismo religioso o las dictaduras militares en Filipinas o Panamá. Y también en nombre de la defensa del «orden» y la «libertad» han reprimido salvajemente las revueltas del hambre a principios del 89 en países altamente «democráticos» como Venezuela o Argentina.
Estos son las únicas glorias de que puede vanagloriarse la democracia burguesa desde el nacimiento del capitalismo: haber bañado en sangre a toda la humanidad. Los «derechos humanos» siempre han sido un maquillaje hipócrita del capitalismo para justificar sus peores matanzas y carnicerías. Estos «derechos» no son otra cosa que el derecho de la burguesía a aplastar bajo su bota a las masas de oprimidos, para imponer por todos lados su Terror de Estado y su dictadura de clase. Por eso el proletariado hoy día, con la caída del estalinismo, no debe apoyar al campo democrático, pues solo puede ofrecerle «sangre y lágrimas» como dijo Churchill. La burguesía occidental, que arregla hoy sus cuentas con el estalinismo y echa flores sobre la victoria «democrática» contra el «totalitarismo», trata de que olvidemos sus propios crímenes. La furia con que las democracias occidentales echan cieno sobre esos regímenes no debe hacernos olvidar que esas mismas democracias fueron ayer los mejores cómplices con que contó el estalinismo para exterminar sistemáticamente a los últimos combatientes de Octubre del 17. Gracias a la bendición y el apoyo del conjunto del mundo «democrático» la contrarrevolución estalinista pudo imponer durante decenios una capa de plomo sobre millones de seres humanos. Democracia y estalinismo son dos placas de la misma moneda, como lo fueron fascismo y antifascismo. Dos ideologías complementarias que recubren una misma realidad, la dictadura implacable del capital, a la que el proletariado ha de oponer su propia dictadura de clase, única forma de lavar toda la sangre que el capitalismo ha esparcido sobre la humanidad a lo largo de su dominación.
Porque la revolución proletaria mundial es la única alternativa a la barbarie capitalista, la burguesía se empeña en desnaturalizarla, sirviéndose del cadáver del estalinismo para avalar la idea de que este régimen sería la prueba del fracaso del comunismo. En el coro unánime compuesto por todas las fracciones de la burguesía «liberal» y «democrática» descuellan los estalinistas reconvertidos como los mejores defensores del capitalismo, dedicándose a «probar» con argumentos falaces que «el gusano estaba ya en la manzana», que el germen del terror estalinista estaba ya en las teorías de Lenin y Marx, y por tanto en cualquier tentativa de emancipación del proletariado. Desde los años 30 la burguesía no había hecho gala de tal dosis de cinismo e hipocresía, de tan repugnante venalidad para verter tal tromba de mentiras con que minar la conciencia de clase del proletariado.
Solo hay una perspectiva contra la barbarie creciente del capital:
la reanudación de los combates de clase del proletariado mundial
El hundimiento irremediable del bloque del Este no es resultado del fracaso del comunismo sino la manifestación más brutal del fracaso general de la economía capitalista, condenada a hundirse trozo a trozo bajo los golpes de una crisis crónica sin solución. La bancarrota completa de los países del Este anuncia lo que les espera a los países más industrializados del bloque occidental con la aceleración inexorable de la crisis. Los primeros signos de recesión en Inglaterra y Estados Unidos anuncian la recesión generalizada que va a golpear la economía mundial. Y que va a suponer para la clase obrera de los países industrializados austeridad y miseria redobladas con un aluvión de nuevos despidos, disminución de salarios, ritmos infernales; y en los países del Este, como ocurre ya en Polonia, las medidas de «liberalización» de la economía se van a saldar con la explosión del hambre y el paro aún más terribles. Lo que les espera a estos proletarios son sufrimientos como no se han conocido desde finales de la Segunda Guerra mundial. Y las ayudas «humanitarias» organizadas bajo el báculo de los gobiernos «democráticos» a modo de «solidaridad» solo sirven para echarnos tierra a los ojos alimentando la campaña democrática actual con la idea de que solo el capitalismo occidental puede llenar los escaparates vacíos y llevar la abundancia y la libertad a las masas explotadas. Su objetivo es alejar al proletariado de la verdadera solidaridad, la solidaridad de clase, la única que puede ofrecer un futuro a la humanidad que consiste en desarrollar por todas partes los combates contra la explotación capitalista, contra ese sistema generador de masacres, miseria y de una barbarie sin limite.
Hoy la burguesía se ha apuntado un tanto con la caída del stalinismo y su matraca incesante sobre la «victoria del capitalismo sobre el comunismo». Logrando provocar una situación de profunda desorientación en las filas obreras, y deteniendo momentáneamente su marcha hacia la afirmación de su propia perspectiva revolucionaria. Pero la clase dominante no podrá escapar indefinidamente al veredicto de la historia. La crisis y su aceleración siguen siendo el mayor aliado del proletariado, obligándolo a comprometerse de nuevo en combates en su propio terreno de clase, el terreno de la resistencia golpe a golpe a los ataques contra todas sus condiciones materiales de existencia. La agravación de la situación económica mundial va a poner al desnudo el atolladero histórico del capitalismo, obligando al proletariado a mirar la realidad cara a cara, a tomar conciencia por medio de sus luchas reivindicativas de la necesidad de acabar con este sistema moribundo y construir una auténtica sociedad comunista mundial.
Y en esos combates que han de llevarle a la victoria final, la clase obrera tendrá que enfrentarse abiertamente a todos los agentes del Estado «democrático», los sindicatos y sus apéndices izquierdistas, cuya única función consiste en desarmar al proletariado, dificultar el desarrollo de su conciencia de clase, tratando hoy de inocular en sus filas la ilusión reformista de mejorar el capitalismo para desviarlo de su propia perspectiva revolucionaria.
El proletariado no podrá ahorrarse el duro y difícil combate contra el capitalismo y sus diferentes manifestaciones. Para salvarse, y salvar con él al conjunto de la humanidad, está obligado a enfrentar y superar todos los obstáculos que la burguesía siembra a su paso, denunciando día a día todas las mentiras que la burguesía desencadena, tomando conciencia de los verdaderos retos de su combate y de la inmensa responsabilidad que recae sobre sus espaldas.
Corriente comunista internacional
24 de febrero de 1990
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
Decimotercer Congreso de la CCI - Informe sobre la lucha de clases (extractos)
- 3180 reads
El objetivo de este Informe ([1]) era, ante todo, combatir las campañas ideológicas de la burguesía sobre el «final de la lucha de clases» y la «desaparición de la clase obrera» y defender que, a pesar de las dificultades actuales, el proletariado no ha perdido su potencial revolucionario. En las primeras partes de este Informe, no publicadas aquí por falta de espacio, demostrábamos que la negación por la burguesía de ese potencial se debe a su visión puramente inmediatista que concibe la situación de la lucha de clases en cualquier momento como la verdad esencial del proletariado en todo momento. A este método superficial y empírico, nosotros oponemos el método marxista que defiende que «el proletariado sólo puede existir como clase histórica y mundial, al igual que el comunismo, y su actividad sólo puede tener una existencia histórica y mundial» (Marx, La Ideología alemana). Este Informe se sitúa, pues, en el contexto histórico de la clase desde su primera tentativa épica de derrocar al capitalismo en 1917-23, y de las décadas de contrarrevolución que le siguieron. Publicamos aquí la parte del Informe en la que éste se centra en la evolución del movimiento desde la reanudación de los combates de clase a finales de los años 60. Algunos pasajes tratan de situaciones más recientes y a corto plazo que también hemos quitado o abreviado.
1968-89: el despertar del proletariado
(...) Y ahí está todo lo que significaron los acontecimientos de mayo-junio de 1968 en Francia: la aparición de una nueva generación de obreros que no había sido aplastada ni desmoralizada por las miserias y las derrotas de las décadas precedentes, que se había acostumbrado a cierto nivel de vida durante los años del boom de posguerra, y que no estaba dispuesta a someterse a las exigencias de una economía nacional que iba directa a la crisis. La gran huelga general de 10 millones de obreros en Francia, unida a una gran fermentación política en la que las nociones de revolución, de transformación del mundo, volvían a ser temas serios de discusión, marcó la nueva entrada de la clase obrera en el ruedo de la historia, el final de la pesadilla de la contrarrevolución que la ha ahogado durante tanto tiempo. La importancia del «mayo rampante» italiano y del «otoño caliente» al año siguiente estribó en que esos hechos fueron la prueba formal de esa interpretación, sobre todo contra todos aquellos que sólo querían ver en Mayo del 68 una revuelta estudiantil. La explosión de la lucha en el seno del proletariado italiano, el más desarrollado políticamente del mundo, con su poderosa dinámica antisindical, demostró claramente que Mayo del 68 no había sido un acontecimiento aislado, sino que había significado la apertura de un período de luchas de clase en aumento a escala internacional. Los movimientos masivos que se produjeron después (Argentina 69, Polonia 70, España e Inglaterra 72, etc.) fueron una confirmación más de ello.
Las organizaciones revolucionarias existentes entonces no fueron todas ellas capaces de verlo: las más veteranas, especialmente en la corriente bordiguista, afectadas por una miopía cada día mayor a lo largo de los años, fueron incapaces de ver el cambio profundo que se estaba produciendo en la relación de fuerzas entre las clases; en cambio, las que lograron a la vez comprender la dinámica de ese nuevo movimiento y asimilar el «viejo» método de la izquierda italiana, la cual había sido un polo fundamental de clarividencia contra las siniestras sombras de la contrarrevolución, afirmaron que se abría un nuevo curso histórico, totalmente opuesto al que había prevalecido en plena contrarrevolución, el cual era un curso hacia la guerra. El retorno de la crisis mundial iba, sin lugar a dudas, a agudizar los antagonismos imperialistas, los cuales, por su propia dinámica, hubieran arrastrado a la humanidad a una tercera y quizás última, guerra mundial. Pero como el proletariado había empezado a replicar a la crisis en su propio terreno de clase, actuaba así como obstáculo fundamental contra esa dinámica; más aún, al desarrollar sus luchas de resistencia, podía hacer valer su propia dinámica hacia un segundo asalto revolucionario y mundial del sistema capitalista.
La naturaleza abierta y masiva de esta primera oleada de luchas, añadida al hecho de que había permitido que se planteara de nuevo la revolución, llevó a algunos impacientes a «tomar sus deseos por la realidad» y a pensar que el mundo estaba al borde de una crisis revolucionaria desde principios de los años 70. Esta forma de inmediatismo estaba basada en una incapacidad para comprender:
– que la crisis económica que había dado el impulso a la lucha solo estaba en su fase inicial; y que, contrariamente a los años 30, esta crisis iba a imponer a una burguesía aleccionada por la experiencia y con herramientas capaces de «gestionar» la caída en el abismo: el capitalismo de Estado, el uso de organismos constituidos a nivel del bloque, la capacidad para contener los efectos más nefastos de esta crisis recurriendo al crédito y haciendo que el impacto cayera en la periferia del sistema;
– que los efectos políticos de la contrarrevolución seguían teniendo un peso considerable sobre la clase obrera: la ruptura casi total de la continuidad con las organizaciones políticas del pasado; el bajo nivel de cultura política en el proletariado en su conjunto, con su desconfianza inveterada hacia la «política» resultante de su experiencia traumática del estalinismo y la socialdemocracia;
Esos factores indicaban con seguridad de que el período de lucha proletaria abierto en el 68 iba a ser necesariamente largo. En contraste con la primera oleada revolucionaria que había surgido como respuesta a una guerra y que, por lo tanto, se había elevado pronto a un plano político – demasiado rápidamente como así lo hizo notar Rosa Luxemburgo sobre la revolución de noviembre de 1918 en Alemania –, las batallas revolucionarias del futuro sólo podían prepararse con una serie de combates de defensa económica (y eso es de todas maneras una característica fundamental de la lucha de clases en general) que se verían obligados a seguir un proceso, difícil y desigual, de avances y retrocesos.
La respuesta de la burguesía francesa a Mayo 68 marcó la pauta de la contraofensiva de la burguesía mundial: la trampa electoral fue utilizada para dispersar la lucha de clases (después de que los sindicatos lograran sabotearla); se agitó ante los obreros la promesa de un gobierno de izquierda y la ilusión cegadora de que iba a resolverlo todo lo que se había originado la oleada de luchas, instituyendo un nuevo reino de prosperidad y de justicia, incluso algo de «control obrero». Los años 70 podrían pues calificarse como «años de la ilusión» en el sentido de que la burguesía, enfrentada a una crisis económica todavía limitada, podía aún ser capaz de vender fantasías a la clase obrera. Y, de hecho, la contraofensiva de la burguesía quebró el ímpetu de la primera oleada internacional de luchas.
El resurgir de las luchas no iba a tardar, habida cuenta de la incapacidad de la burguesía para llevar a los hechos la más mínima de sus promesas. Los años 1978-80 conocieron una explosión de importantes movimientos de clase: Longwy-Denain en Francia con su voluntad de extensión más allá del sector siderúrgico y el enfrentamiento a la autoridad sindical; la huelga de los estibadores de Rotterdam, en donde surgió un comité de huelga autónomo; en Gran Bretaña, «el invierno de descontento» que vio la explosión simultánea de luchas en múltiples sectores y la huelga en la siderurgia en 1980; en fin, en Polonia, en 1980, punto culminante de esa oleada y, en cierto modo de todo el período de reanudación.
Al final de esa década turbulenta la CCI había anunciado ya que los años 80 serían los «años de la verdad». Con esto no queríamos decir, como a veces nos han interpretado, que los 80 iban a ser la década de la revolución, sino que sería una década en la que en la que las ilusiones de los 70 iban a ser barridas por la aceleración brutal de la crisis y por los ataques drásticos contra las condiciones de vida de la clase obrera provocados por aquélla; una década durante la cual la propia burguesía iba a hablar el lenguaje de la verdad, el de las promesas de «sangre, sudor y lágrimas», como el de Thatcher cuando afirma arrogante: «No hay otra alternativa». Ese cambio de lenguaje correspondía también a un cambio en la línea política de la clase dominante, con la instalación de una derecha dura en el poder que dirigiría los ataques necesarios y una izquierda «radicalizada» en la oposición, encargada de sabotear desde dentro y desviar la réplica de los obreros. En fin, los 80 iban a ser los años de la verdad porque la alternativa histórica que se planteaba a la humanidad – guerra mundial o revolución mundial – no sólo iba a hacerse más clara, sino que además los propios acontecimientos de la década iban a plantearla. Y de hecho, los acontecimientos con que se iniciaron los 80 lo mostraron concretamente: por un lado, la invasión rusa en Afganistán, la cual planteaba crudamente la «respuesta» de la burguesía a la crisis, abriendo un período de tensiones muy agudas entre los bloques, ilustradas por las advertencias de Reagan contra el «Imperio del Mal» y los presupuestos militares astronómicos para programas como el proyecto de la «Guerra de las galaxias», y, por otro lado, la huelga de masas en Polonia, la cual hacía entrever la respuesta proletaria.
La CCI siempre ha reconocido la importancia crucial de ese movimiento: «En efecto, esta lucha ha dado una respuesta a toda una serie de cuestiones que las luchas precedentes habían planteado sin poder darles respuesta o sin hacerlo claramente:
– la necesidad de la extensión de la lucha (huelga de estibadores de Rotterdam);
– la necesidad de su autoorganización (siderurgia en Gran Bretaña);
– la actitud frente a la represión (lucha de los siderúrgicos de Longwy y Denain, en Francia);
En todos esos aspectos, los combates de Polonia han significado un gran paso adelante de la lucha mundial del proletariado y por eso han sido los combates más importantes desde hace más de medio siglo» (Resolución sobre la lucha de clases, IVº Congreso de la CCI, publicada en la Revista internacional nº 26).
El movimiento polaco mostró, en suma, cómo podía el proletariado aparecer como fuerza social unificada, capaz no sólo de resistir a los ataques del capital, sino también izar la perspectiva del poder obrero, un peligro que la burguesía identificó perfectamente, ya que dejó de lado sus rivalidades imperialistas para ahogar el movimiento, especialmente con la implantación del sindicato Solidarnosc.
Tras haber dado una respuesta al problema de cómo extender y organizar la lucha para unificarla. La huelga de masas de Polonia planteó otro: el de la generalización de la huelga de masas más allá de las fronteras nacionales como condición previa para el desarrollo de una situación revolucionaria. Pero, como así lo afirmaba la resolución que adoptamos entonces, eso no podía ser una perspectiva inmediata. La cuestión de la generalización se había planteado en Polonia, pero le incumbía al proletariado mundial, especialmente al de Europa occidental, darle una respuesta. Manteniendo las ideas claras sobre lo que significaron los acontecimientos de Polonia, debíamos combatir dos tipos de equivocaciones: por un lado, la de quitarle importancia a la lucha (por ejemplo, en la propia sección de la CCI en Gran Bretaña, entre los partidarios de los comités de lucha sindicales en la huelga de la siderurgia británica, que consideraban el movimiento polaco como menos importante que lo ocurrido en Inglaterra), y, por otro lado, el peligro inmediatista de quienes exageraban el potencial revolucionario a corto plazo del movimiento. Para combatir esos dos errores simétricos, acabamos desarrollando la crítica de la teoría del «eslabón más débil» ([2]).
Lo central en la crítica es reconocer que para abrir la brecha revolucionaria se requiere un proletariado concentrado y, sobre todo, políticamente experimentado o «cultivado». El proletariado de los países del Este tiene un pasado revolucionario glorioso, sí, pero totalmente borrado por los horrores del estalinismo, lo cual explica la enorme fosa entre el nivel de autoorganización y de extensión del movimiento en Polonia y su conciencia política (el predominio de la religión y sobre todo de la ideología democrática y sindical). El nivel político del proletariado de Europa del Oeste, que ha «disfrutado» durante décadas las «delicias» de la democracia, es mucho más elevado (un hecho ilustrado entre otras cosas, por la presencia en Europa de la mayoría de las organizaciones revolucionarias occidentales). Es, primero y ante todo, en Europa occidental donde debemos buscar la maduración de las condiciones para el próximo movimiento revolucionario de la clase obrera.
De igual modo, la profunda contrarrevolución que se abatió sobre el proletariado en los años 20 lo desarmó en su conjunto. Podría decirse que el proletariado de hoy tiene una ventaja comparado con la generación revolucionaria de 1917: hoy no existen grandes organizaciones proletarias que acaben de pasarse al campo de la clase dominante y que por ello sean capaces de generar una fuerte lealtad hacia ellas por parte de una clase que no ha tenido tiempo de asimilar las consecuencias históricas de la traición de aquellas. Esto había sido, con la Socialdemocracia, una razón de la primera importancia en el fracaso de la revolución alemana en 1918-19. Pero esta situación tiene también su reverso: la destrucción sistemática de las tradiciones revolucionarias del proletariado, la desconfianza hacia toda organización política, su creciente amnesia de su propia historia (un factor que se ha acelerado considerablemente durante la última década), cosas todas ellas que representan una gran debilidad en la clase obrera del planeta entero.
Desde todos los puntos de vista, el proletariado de Europa del oeste no estaba listo para recoger el reto planteado por la huelga de masas en Polonia. La segunda oleada de huelgas se había ido debilitando a causa de la nueva estrategia de la burguesía de colocar a su izquierda en la oposición; los obreros polacos, por su parte, acabaron encontrándose aislados en el momento mismo en que más necesitaban que la lucha estallara en otros sitios. Este aislamiento (construido conscientemente por la burguesía mundial) abrió las puertas a los tanques de Jaruzelski. La represión de 1981 en Polonia marcó el final de la segunda oleada de luchas.
Los hechos históricos de tal amplitud tienen siempre consecuencias a largo plazo. La huelga de masas en Polonia aportó la prueba definitiva de que la lucha de la clase es la única fuerza que pueda obligar a la burguesía a dejar de lado sus rivalidades imperialistas. Demostró, en particular, que el bloque ruso (históricamente condenado, por su posición de debilidad, a ser el «agresor» en cualquier guerra) era incapaz de contrarrestar la crisis económica creciente mediante una política de expansión militar. Quedaba claro que era imposible que los obreros del bloque del Este (y, probablemente, de Rusia misma) pudieran ser alistados como carne de cañón en una eventual guerra por la gloria del «socialismo». Así, la guerra de masas de Polonia fue un factor importante en la implosión posterior del bloque imperialista ruso.
Aunque incapaz de plantear la cuestión de la generalización, la clase obrera occidental no retrocedió durante mucho tiempo. Con una primera serie de huelgas en el sector público en la Bélgica de 1983, la clase se lanzó a una «tercera oleada» de lucha muy larga, que, aunque no arrancara a un nivel de huelga de masas, contenía una dinámica global hacia ella.
En nuestra resolución de 1980 citada antes comparábamos la situación de la clase de ese momento con la de 1917. Las condiciones de la guerra mundial hacían que cualquier resistencia de clase se veía obligatoriamente abocada a enfrentarse directamente con el Estado y por ello plantear la cuestión de la revolución. Al mismo tiempo, las condiciones de la guerra contenían numerosos inconvenientes (la capacidad de la burguesía para sembrar divisiones entre los obreros de los países «vencedores» y tomarle la delantera a la revolución haciendo cesar la guerra, etc.). En cambio, una crisis económica larga y mundial no sólo tiende a igualar las condiciones del conjunto de la clase obrera, sino que además da al proletariado más tiempo para desarrollar sus fuerzas, para desarrollar su conciencia de clase a través de una serie de luchas parciales contra los ataques del capitalismo. La oleada internacional de los años 80 poseía claramente esa característica; si ninguna de las luchas tuvo el carácter espectacular de 1968 en Francia o la de 1980 en Polonia, sin embargo, combinaron sus esfuerzos para dar importantes esclarecimientos sobre por qué y cómo luchar. Por ejemplo, el amplio llamamiento a la solidaridad por encima de los sectores, en Bélgica en 1983 y en 1986, o en Dinamarca en 1985, demostró concretamente cómo el problema de la extensión podía resolverse; los esfuerzos de los obreros por tomar el control de la lucha (asambleas de ferroviarios en Francia en 1986, asambleas de trabajadores de la enseñanza en Italia en 1987) mostraron cómo organizarse fuera de los sindicatos. También hubo ineficaces intentos por sacar las lecciones de derrotas como en Gran Bretaña por ejemplo, tras la derrota de las largas luchas combativas pero agotadoras y aisladas que entablaron los mineros y los impresores a mediados de los años 80; las luchas de finales de la década mostraron que los obreros no querían dejarse arrastrar a las mismas trampas (los obreros de British Telecom se pusieron en huelga y volvieron al trabajo enseguida antes de quedar totalmente aislados; las luchas simultáneas en numerosos sectores durante el verano de 1988). Al mismo tiempo, la aparición de comités de lucha obreros en diferentes países dieron respuesta a cómo pueden actuar los obreros más combativos respecto a la lucha en su conjunto. Todos esos hechos, sin aparente vínculo entre ellos, iban hacia un punto convergente que, si hubiera sido alcanzado, habría significado una profundización cualitativa de la lucha de clase internacional.
A cierto nivel, sin embargo, el factor tiempo empieza a jugar menos en favor del proletariado. Enfrentada a la profundización de la crisis de todo un modo de producción, de una forma histórica de civilización, la lucha de clases, aún siguiendo su avance, no logró mantener el ritmo de la aceleración de la situación, no llegando al nivel requerido para que el proletariado se afirmara como fuerza revolucionaria positiva. Sin embargo, la lucha de clases no seguía bloqueando la marcha hacia la guerra mundial. En fin de cuentas, para la gran mayoría de la humanidad y para la mayoría del propio proletariado, la realidad de la tercera oleada quedó más o menos oculta, a causa, sin duda, del black-out de la burguesía pero también debido a su progresión lenta y poco espectacular. La tercera oleada de luchas quedó incluso «oculta» para la mayoría de las organizaciones políticas del proletariado que tendían a sólo ver sus expresiones más patentes; y verlas, además, como fenómenos separados, sin conexión.
Esta situación, en la que, a pesar de una crisis sin cesar más profunda, la clase dominante tampoco era capaz de imponer su «solución», engendró un fenómeno de descomposición, que se fue haciendo cada vez más identificable durante los años 80, a diferentes niveles y en relación unos con otros: social (atomización creciente, gangsterismo, consumo de drogas, etc.), ideológico (desarrollo de ideologías irracionales y fundamentalistas), ecológico, etc. Al ser un resultado de la situación bloqueada, debida a que ninguna de las dos clases fundamentales de la sociedad ha conseguido imponer su «solución», la descomposición actúa a su vez debilitando la capacidad del proletariado para forjarse una fuerza unificada; al final de la década de los 80, la descomposición fue instalándose cada día más, culminando en los extraordinarios acontecimientos de 1989, que marcaron la apertura definitiva de una nueva fase en la larga caída del capitalismo en quiebra, una fase durante la cual todo el edificio social ha empezado a quebrarse y desmoronarse.
1989-1999: la lucha de la clase frente a la descomposición de la sociedad burguesa
El hundimiento del bloque del Este se impuso, pues, a un proletariado que, aún manteniéndose combativo y desarrollando lentamente su conciencia de clase, no había alcanzado todavía el nivel para ser capaz de replicar en su terreno de clase a un acontecimiento histórico de tal importancia.
El derrumbe del estalinismo y la gigantesca campaña ideológica de mentiras sobre la «muerte del comunismo» que la burguesía montó con esa ocasión significó un parón para la tercera oleada y, excepto para una pequeña minoría politizada de la clase obrera, tuvo un impacto muy negativo sobre el factor clave que es la conciencia de clase, especialmente, en su capacidad para desa-rrollar una perspectiva, para proponer una meta final a la lucha, lo cual es más vital que nuca en una época en la que hay menos separación entre las luchas defensivas y el combate ofensivo y revolucionario del proletariado.
El hundimiento del bloque del Este fue un golpe para la clase en dos aspectos:
• Ha permitido a la burguesía desarrollar toda una serie de campañas en torno al tema de la «muerte del comunismo» y del «final de la lucha de clases» que ha afectado profundamente a la capacidad de la clase para situar sus luchas en la perspectiva de la construcción de una nueva sociedad, para presentarse como fuerza autónoma y antagónica al capital, con sus propios intereses que defender. La clase obrera, que no desempeñó el más mínimo papel específico en los hechos de 1989-91, quedó alcanzada profundamente en la confianza en sí misma. Su combatividad y su conciencia han sufrido ambas un retroceso considerable, sin duda el más profundo desde la reanudación de 1968. Los sindicatos han sacado el mayor provecho de esa pérdida de confianza, haciendo un retorno triunfal como «únicos y verdaderos medios que poseen los obreros » para defenderse.
• Al mismo tiempo, el hundimiento del bloque del Este ha abierto enteramente las compuertas a todas las fuerzas de la descomposición que ya estaban en su origen, sometiendo cada vez más a la clase a la infecta atmósfera de «cada uno para sí», a las influencias nefastas del gangsterismo, del fundamentalismo, etc. Además, la burguesía, aún estando ella también e incluso más afectada por la descomposición de su sistema, se ha mostrado capaz de volver contra la clase obrera sus manifestaciones. Un ejemplo típico de esa manera de actuar de la clase dominante ha sido, en Bélgica, el caso Dutroux, en el cual el vil comportamiento de las pandillas burguesas ha sido utilizado como pretexto para arrastrar a la clase obrera en una vasta campaña democrática por un «gobierno limpio». De hecho, el uso de las mentiras democráticas se ha hecho cada vez sistemático, porque es, a la vez, según la burguesía, «la conclusión lógica que debe sacarse del fracaso del comunismo» y que además es, hoy, el instrumento ideal para incrementar la atomización de la clase y encadenarla de pies y manos al Estado capitalista. Las guerras provocadas por la descomposición – la matanza del Golfo en 1991, la ex Yugoslavia – han permitido a una minoría ver más claramente la naturaleza militarista y brutal del capitalismo, pero sobre todo han provocado un sentimiento de impotencia en el proletariado, el sentimiento de vivir en un mundo cruel e irracional en que no quedaría más solución que esconder la cabeza en la arena.
La situación de los desempleados ha puesto en evidencia los problemas que hoy se le plantean a la clase obrera. A finales de los 70 y principios de los 80, la CCI consideraba a los desempleados como una fuente potencial de radicalización para el movimiento entero, con un papel comparable al de los soldados durante la primera oleada revolucionaria. Pero bajo el peso de la descomposición, se ha visto que era cada vez más difícil para los desempleados desarrollar sus propias formas colectivas de lucha y de organización, al ser ellos tan vulnerables a los efectos más destructores de aquélla (atomización, delincuencia, etc.) eso es cierto sobre todo para los desempleados de la joven generación que nunca han tenido la experiencia de la disciplina colectiva y de la solidaridad del trabajo. Al mismo tiempo, ese peso negativo se ha reforzado por la tendencia del capital a «desindustrializar» sus sectores «tradicionales» – minas, astilleros, siderurgia, etc. – en donde los obreros tienen una larga experiencia de la solidaridad de clase. En lugar de estar en situación de aportar su fuerza colectiva a la clase, esos proletarios han tenido tendencia a ahogarse en una masa inerte. Los daños en ese sector han tenido evidentemente efectos sobre el sector de los obreros con empleo, en el sentido de que han significado una pérdida de identidad y de experiencia de clase.
Los peligros del nuevo período para la clase obrera y el porvenir de sus luchas no pueden subestimarse. El combate de la clase obrera cerró claramente la vía a la guerra mundial en los años 70 y 80, pero, en cambio, no puede frenar el proceso de descomposición. Para desencadenar una guerra mundial, la burguesía tendría que infligir derrotas importantes a los batallones centrales de la clase obrera. Hoy, el proletariado está enfrentado a la amenaza a más largo plazo, pero no menos peligrosa de una especie de «muerte lenta», una situación en la que la clase obrera estaría cada vez más aplastada por ese proceso de descomposición hasta perder su capacidad de afirmarse como clase, mientras el capitalismo se va hundiendo de catástrofe en catástrofe (guerras locales, desastres ecológicos, hambres, enfermedades, etc.) Eso podría llegar incluso hasta la destrucción durante generaciones de las premisas mismas de una sociedad comunista y eso por no hablar de la posibilidad incluso de destrucción total de la humanidad.
Para nosotros, sin embargo, a pesar de los problemas planteados por la descomposición, a pesar del reflujo de la lucha de clases que hemos vivido en estos últimos años, la capacidad del proletariado para luchar, para responder al ocaso del sistema capitalista, no ha desaparecido y el curso hacia enfrentamientos masivos de clase sigue abierto. Para mostrar esto, es necesario examinar de nuevo la dinámica general de la lucha de clases desde el principio de la fase de descomposición.
La evolución de la lucha de clase desde 1989
Como la previó entonces la CCI, durante los dos o tres años que siguieron al hundimiento del bloque del Este, el retroceso de la clase obrera ha sido muy fuerte tanto en conciencia como en combatividad. La clase obrera recibió en plena cara la campaña sobre la muerte del «comunismo».
Durante el año 92, los efectos de esa campaña empezaron, si no ya a borrarse, al menos a disminuir y pudieron notarse los primeros signos de renacimiento de la combatividad, especialmente en las movilizaciones de los obreros italianos contra las medidas de austeridad del gobierno de D’Amato en septiembre de 1992. A estas movilizaciones les siguieron, en octubre, las manifestaciones de los mineros contra el cierre de las minas en Inglaterra. A finales de 1993 hubo nuevos movimientos en Italia, en Bélgica, en España, y, sobre todo, en Alemania con huelgas y manifestaciones en numerosos sectores, sobre todo la construcción y el automóvil. La CCI, en un editorial oportunamente titulado «La difícil reanudación de la lucha de clases» (Revista internacional nº 76), declaraba que: «la calma social que reina desde hace cuatro años se ha roto definitivamente». A la vez que saludaba esa reanudación de la combatividad en la clase, la CCI subrayaba las dificultades y obstáculos importantes que debía encarar: la fuerza renovada de los sindicatos; la capacidad de la burguesía para maniobrar contra ella, en particular su capacidad para escoger el momento y el tema con el que estallarían los movimientos más importantes; la capacidad de la clase dominante para utilizar plenamente el fenómeno de descomposición para reforzar la atomización de la clase (en ese momento, se explotaban a fondo los escándalos, cuyo ejemplo antológico fue la campaña «manos limpias» en Italia).
En diciembre de 1995, la CCI (y el medio revolucionario en general) sufrió una importante prueba. En la vía abierta por un conflicto en los ferrocarriles y tras un ataque muy provocador contra la protección social de todos los obreros, parecía como si Francia estuviera al borde de un movimiento de clase de primer orden, con huelgas y asambleas generales en muchos sectores, con consignas propuestas por los sindicatos y coreadas por los obreros que afirmaban que la única manera de conseguir lo exigido era «luchando todos juntos». Cierta cantidad de grupos revolucionarios, escépticos la mayoría de las veces sobre la lucha de la clase, se mostraron muy entusiasmados con ese movimiento. La CCI, en cambio, alertó a los obreros sobre el hecho de que ese «movimiento» era ante todo el resultado de una gigantesca maniobra de la clase dominante, consciente del descontento creciente en la clase y que lo que buscaba era hacer estallar preventivamente una cólera latente, antes de que ésta pudiera expresarse en una verdadera lucha, antes de que se transformara en una clara voluntad de entablar la lucha. Presentando a los sindicatos como los campeones de la lucha, como los mejores defensores de los métodos obreros de lucha (asambleas, delegaciones masivas hacia otros sectores, etc.), la burguesía quería reforzar la credibilidad de su aparato sindical, en preparación de enfrentamientos futuros más importantes. Por mucho que la CCI haya sido criticada por su visión «conspiradora» de la lucha de clases, nuestro análisis quedó confirmado en el período siguiente. Las burguesías alemana y belga, mediante sus sindicatos, organizaron una especie de calco del «movimiento francés», mientras en Gran Bretaña (la campaña de los estibadores de Liverpool) y en Estados Unidos (la de UPS) hubo varios intentos de mejora de la imagen de los sindicatos.
La amplitud de las maniobras no ha puesto en entredicho la realidad subyacente de la reanudación de la lucha de la clase. De hecho, podría decirse que esas maniobras, por el hecho de que la burguesía suele disponer de cierta delantera respecto a los obreros, al provocar movimientos en condiciones desfavorables e incluso con reivindicaciones falsas, dan la medida del peligro que para la burguesía representa la clase obrera. La gran huelga de Dinamarca a principios de 1998 dio la confirmación más importante de nuestros análisis. A primera vista, ese movimiento tenía muchas similitudes con lo de Francia en diciembre de 1995. Pero como escribíamos en el editorial de la Revista internacional nº 94, no fue así: «Pese al fracaso de la huelga y las maniobras de la burguesía, ese movimiento no tiene el mismo sentido que el de diciembre del 95 en Francia. Mientras que la vuelta al trabajo se hizo en Francia en medio de cierta euforia, con una especie de sentimiento de victoria que impidió que el sindicalismo fuera puesto en entredicho, el final de la huelga danesa se ha realizado en un ambiente de fracaso y de poca ilusión hacia los sindicatos. Esta vez, el objetivo de la burguesía no era lanzar una vasta operación de prestigio para los sindicatos a nivel internacional como en 1995, sino “mojar la pólvora”, anticipándose al descontento y a la combatividad creciente que se están afirmando poco a poco tanto en Dinamarca como en los demás países de Europa y de otras partes».
El editorial muestra también otros aspectos importantes de la huelga: su masividad (una cuarta parte del proletariado danés durante dos semanas), testimonio patente del nivel creciente de cólera y combatividad en la clase, y el uso intensivo del sindicalismo de base para recuperar la combatividad obrera y el descontento hacia los sindicatos oficiales.
Más que nada, lo que había cambiado era el contexto internacional: una atmósfera de combatividad ascendente que se expresaba en numerosos países y que prosiguió:
– en EEUU, durante el verano de 1998, con la huelga de casi 10 000 obreros de General Motors, la de 70 000 de la compañía telefónica Bell Atlantic, la de los trabajadores de la salud en Nueva York, y eso, sin olvidar los violentos enfrentamientos con la policía durante una manifestación masiva de 40 000 obreros de la construcción en Nueva York;
– en Gran Bretaña, con las huelgas no oficiales de los obreros de la salud en Escocia, de los de Correos en Londres, así como las dos huelgas de los obreros de las eléctricas en la capital, que mostraron una clara voluntad de luchar a pesar de la oposición de la dirección sindical;
– en Grecia, durante el verano, donde las huelgas en la enseñanza acabaron en enfrentamientos con la policía;
– en Noruega, en donde se produjo en otoño de 1998 una huelga comparable a la de Dinamarca;
– en Francia, donde se ha desarrollado toda una serie de luchas en diferentes sectores, en la enseñanza, en la salud, en Correos y en los transportes, con especial mención de la huelga de conductores de autobús de París en el otoño, huelga en la que los obreros replicaron en su terreno de clase a una de las consecuencias de la descomposición (el constante aumento de agresiones que deben soportar), reivindicando empleos suplementarios más que la presencia de policías en los autobuses;
– en Bélgica, en donde un lento pero evidente ascenso de la combatividad, ilustrado por las huelgas en la industria automovilística, los transportes, las comunicaciones, ha sido contenida por una campaña enorme en torno al «sindicalismo de combate». Este se dio una forma muy explícita con el fomento de un «movimiento por la renovación sindical», que usa un lenguaje de lo más radical y «unitario» y a cuyo líder, D’Orazio, le han puesto la aureola del radicalismo gracias a la acusación de «violencia» ante los tribunales;
– en el llamado Tercer mundo, con las huelgas en Corea, los rumores de un descontento social masivo y creciente en China y, más recientemente, en Zimbabwe en donde se declaró la huelga general para canalizar la cólera de los obreros no sólo contra las medidas de austeridad del gobierno sino también contra los sacrificios exigidos por la guerra en la República Democrática del Congo; esa huelga coincidió con deserciones y protestas entre las tropas.
Podrían darse otros ejemplos, aunque es difícil obtener informaciones por el hecho de que – contrariamente a las grandes maniobras sindicales ampliamente repercutidas por los medios en 1995 y 1996 – la burguesía ha usado la censura y el silencio como respuesta a la mayoría de esos movimientos, lo cual es una prueba suplementaria de que son la expresión de una verdadera y creciente combatividad que la burguesía, sin lugar a dudas, no tiene ningún interés en pregonar.
Las respuestas de la burguesía y las perspectivas de la lucha de clase
Ante el incremento de combatividad, la burguesía no va a quedar de brazos cruzados. Ya ha lanzado o intensificado toda una serie de campañas en el terreno mismo de la lucha, pero también en un plano político más general, y todo ello para minar la combatividad de la clase e impedir el desarrollo de su conciencia. Ya conocemos hoy el rebrote de los sindicatos de «combate» (como en Bélgica, Grecia o en la huelga de los electricistas británicos), a la vez que se desarrolla la propaganda sobre la «democracia» (la victoria de las izquierdas en las elecciones, el asunto Pinochet, etc.), las mistificaciones sobre la crisis (la «crítica» de la globalización, los llamamientos a una pretendida «tercera vía» en la que el Estado tendría que llevar las riendas de una «economía de mercado» desbocada) y continúan las calumnias contra la revolución de Octubre, el bolchevismo y la Izquierda comunista, etc.
Además de esas campañas, vamos a ver a la clase dominante usar al máximo todas las manifestaciones de la descomposición social para así agravar las dificultades que debe encarar la clase obrera. Todavía queda un largo camino entre el tipo de movimiento que hemos presenciado en Dinamarca y el desarrollo de enfrentamientos masivos de clase en los países del corazón del capitalismo, enfrentamientos que abrirán de nuevo la perspectiva de la revolución a todos los explotados y oprimidos de la tierra.
Sin embargo, el desarrollo de la lucha en el período reciente ha demostrado que, a pesar de todas las dificultades a las que se ha enfrentado la clase obrera durante esta década, no sale de ellas derrotada, conservando incluso un enorme potencial para luchar contra este sistema moribundo. En efecto, existen varios factores importantes que permitirán la radicalización de los movimientos actuales de la clase y alzarlos a un nivel superior:
El desarrollo cada vez más patente de la economía mundial. A pesar de todos los intentos de la burguesía por minimizar lo que eso significa, deformando sus causas, la crisis sigue siendo «la aliada del proletariado», pues pone al desnudo los límites reales del modo de producción capitalista. Ya asistimos, el año pasado, a una gran profundización de la crisis económica y sabemos que lo peor está por venir; ante todo, los grandes centros capitalistas empiezan sólo ahora a notar los efectos de la última caída;
La aceleración de la crisis significa aceleración de los ataques capitalistas contra la clase obrera. Pero también significa que la burguesía es cada vez menos capaz de escalonar esos ataques en el tiempo, de aplazarlos o de concentrados en algunos sectores. Cada día más, la amenaza será para toda la clase obrera y para todos los aspectos de sus condiciones de vida. De este modo, la necesidad de ataques masivos de la burguesía hará salir cada día más a la luz la necesidad de una respuesta masiva de la clase obrera.
Al mismo tiempo, la burguesía de los principales centros del capitalismo se verá también obligada a comprometerse más y más en aventuras militares; la sociedad estará cada día más impregnada de la atmósfera guerrera. Ya hemos hecho notar nosotros que en ciertas circunstancias (así ocurrió tras el hundimiento del bloque del Este), el desarrollo del militarismo puede incrementar el sentimiento de impotencia del proletariado. Al mismo tiempo también hemos notado, incluso durante la guerra del Golfo, que ese tipo de acontecimientos puede tener un efecto positivo sobre la conciencia de clase, especialmente en el seno de una minoría más politizada o más combativa. En cualquier caso, la burguesía sigue siendo incapaz de movilizar masivamente al proletariado para sus aventuras militares. Uno de los factores que explica la amplia «oposición» en el seno de la clase dominante a los recientes bombardeos sobre Irak ha sido la dificultad para «vender» esa política guerrera a la población en general y a la clase obrera en particular. Esas dificultades van a ir en aumento para la clase dominante, pues a nivel militar estará cada día más obligada a enseñar los dientes.
*
* *
El Manifiesto comunista describe la lucha de clases como una «guerra civil más o menos encubierta». La burguesía, a la vez que intenta crear la ilusión de un orden social en el que los conflictos de clase pertenecerían al pasado, está obligada a acelerar las condiciones mismas que polarizan la sociedad en torno a dos campos opuestos por antagonismos irreconciliables. Cuanto más se hunde la sociedad burguesa en su agonía mortal, más se desgarrará el velo que oculta esa «guerra civil». Enfrentada a unas contradicciones económicas, sociales y militares cada vez más tensas, la burguesía está obligada a apretar su tornillo político totalitario sobre la sociedad, prohibir todo lo que dañe su orden, exigir cada vez más sacrificios y dar cada vez menos a cambio. Como en el siglo pasado, cuando se escribió el Manifiesto, la lucha de los obreros está tendiendo a convertirse en lucha de una clase «fuera de la ley», una clase que no tiene ningún interés que defender en el sistema actual, cuyas revueltas y protestas están efectivamente prohibidas por la ley. En ello reside la importancia de tres aspectos esenciales de la lucha de la clase hoy:
• la lucha por construir una relación de fuerzas en favor de los obreros, es la clave para que la clase obrera sea capaz de reafirmar su identidad de clase contra todas las divisiones impuestas por la ideología burguesa en general y los sindicatos en particular y contra la atomización agravada por la descomposición del capitalismo. Es sobre todo una clave en la práctica, porque surge como necesidad inmediata en cada lucha: los obreros solo pueden defenderse si desarro-llan el frente de su lucha lo más ampliamente posible;
• la lucha por salir de la prisión sindical; son los sindicatos, en efecto, los que siempre ponen por delante la «legalidad» capitalista y las divisiones corporativistas en la lucha, los que lo hacen todo por impedir que los obreros organicen una relación de fuerzas que les sea favorable. La capacidad de los obreros para encarar a los sindicatos y desarrollar sus propias formas de organización será por lo tanto un criterio fundamental para valorar la verdadera maduración de la lucha en el período venidero, sean cuales sean las dificultades de ese proceso;
• el enfrentamiento con los sindicatos es, al mismo tiempo, un enfrentamiento con el Estado capitalista; y el enfrentamiento con el estado capitalista – asumido en permanencia por las minorías más avanzadas – es la clave de la politización de la lucha de clases. En muchos casos, es la burguesía la que toma la iniciativa de hacer de «cualquier lucha una lucha política» (El Manifiesto) porque no puede, en fin de cuentas, integrar la lucha de clases en su sistema. El enfrentamiento será cada día más el modo de actuar de la clase dominante. Y la clase obrera deberá replicar, no sólo en el terreno de la defensa inmediata, sino, ante todo, desarrollando una perspectiva general para sus luchas, situando cada lucha parcial en el contexto más amplio del combate contra todo el sistema. Esta conciencia estará necesariamente limitada, durante bastante tiempo todavía, a una minoría. Pero esta minoría irá creciendo y este crecimiento se manifestará en el aumento de la influencia de las organizaciones políticas revolucionarias en una cantidad cada día más importante de obreros radicalizados. De ahí viene la necesidad vital para esas organizaciones de seguir de muy cerca el desarrollo del movimiento de la clase y ser capaces de intervenir en su seno en la medida de sus posibilidades.
La burguesía puede intentar vendernos la mentira según la cual la lucha de clases ha muerto. Lo que sí es cierto es que se está preparando para la «guerra civil encubierta» que está sin lugar a dudas contenida en el futuro de un orden social acorralado. La clase obrera y sus minorías revolucionarias deben, también ellas, prepararse para aquélla.
28/12/1998
[1] Este informe fue redactado en diciembre de 1998, bastante antes de que estallara la guerra de Kosovo.
[2] La teoría del eslabón más débil, elaborada por Lenin, en particular, durante la Revolución rusa de 1917, afirmaba que la revolución proletaria tenía más posibilidades de triunfar primero en un país atrasado («eslabón más débil» de la cadena imperialista) que en los países plenamente desarrollados, a causa de la fuerza y de la experiencia de las clases dominantes de éstos.
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [131]
Cuestiones teóricas:
- Curso histórico [206]
VIII - La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa (1) - 1918: la Revolución critica sus errores
- 4013 reads
La clase obrera vive aún bajo el peso de las consecuencias de la derrota de la revolución rusa. Primeramente porque tal derrota fue en realidad una derrota de la revolución mundial, de la primera tentativa de destrucción del capitalismo por parte del proletariado internacional, cuyo fracaso significó que la humanidad haya vivido el siglo más trágico de toda su historia. Pero también por la forma en que se produjo esa derrota, ya que la contrarrevolución que la sepultó se arropó con las vestiduras de Lenin y del bolchevismo. Eso es lo que ha permitido a la burguesía mundial propagar la descomunal mentira de que el estalinismo era lo mismo que el comunismo. Y esta patraña que, durante décadas, ya supuso un poderoso factor de profunda confusión y de desmoralización de los trabajadores, alcanzó su cima más aberrante en el momento del hundimiento final de los regímenes estalinistas a finales de los años 80.
Para las actuales organizaciones comunistas, combatir esa mentira sigue siendo una tarea primordial, y como reza uno de nuestros más firmes principios: «Los regímenes estatalizados que, con el nombre de “socialistas” o “comunistas”, surgieron en la URSS, o en los países del Este, en China, en Cuba, etc., no han sido sino otras formas, particularmente brutales, de la tendencia universal al capitalismo de Estado propia del período de decadencia» (posiciones políticas de la CCI que aparecen impresas en todas nuestras publicaciones). Pero llegar a conseguir esta claridad no fue tarea fácil, sino que fueron necesarias cerca de dos décadas de reflexión, de análisis y de debates en el medio revolucionario, antes de poder afirmar que se había resuelto, por fin, el llamado «enigma ruso». Antes de llegar ahí, cuando aún estaba viva la revolución en Rusia aunque mostrara claros signos de descarrilamiento, los revolucionarios afrontaron ya la tarea de, a la vez que la defendían de sus enemigos, criticar sus errores, alertar sobre los peligros que sobre ella se cernían – lo que, en cierta forma, resultaba incluso más difícil.
En los próximos artículos de esta serie analizaremos algunos de los momentos clave de esta larga y ardua lucha por la clarificación. Aunque exceda de nuestras pretensiones escribir una historia completa y sistemática de ese combate, es de todo punto imposible omitirla, en una serie cuyo objetivo declarado es mostrar cómo el movimiento obrero ha ido desarrollando progresivamente su comprensión sobre los objetivos y los métodos de la revolución comunista. Resulta evidente que comprender por qué y cómo cayó derrotada la Revolución rusa, es una guía indispensable que seguir en el camino de la revolución del futuro.
Rosa Luxemburg y la Revolución rusa
El marxismo es ante todo un método crítico ya que es el producto de una clase que puede únicamente emanciparse, a través de una crítica implacable de las condiciones existentes. Una organización revolucionaria que elude criticar sus errores, aprendiendo de sus fallos, se expone inevitablemente a la influencia de las tendencias conservadoras y reaccionarias de la ideología dominante. Y más aún en momentos revolucionarios, en los que, por la propia naturaleza de estos, debe adentrarse en terrenos prácticamente ignotos sin más brújula para orientarse que sus principios generales. Esto justifica que el partido revolucionario sea aún más indispensable tras el triunfo de la insurrección ya que entonces la revolución debe aferrarse, con más fuerza si cabe, a esas orientaciones basadas en la experiencia histórica de la clase obrera y en el método científico del marxismo. Pero si el partido renuncia a esa actitud crítica perderá entonces la capacidad tanto de poner en juego esas lecciones históricas, como de sacar nuevas enseñanzas de las convulsiones que acompañan el proceso revolucionario. Como veremos, una de las consecuencias de la identificación del Partido bolchevique con el Estado soviético fue, precisamente, una progresiva pérdida de su capacidad para examinarse críticamente a sí mismo y al curso general de la revolución. A pesar de ello, y dado que seguía siendo un partido proletario, continuó generando minorías que siguieron llevando adelante esta tarea. El heroico combate de estas minorías bolcheviques será objeto de una atención particular en próximos artículos, mientras que en éste empezaremos analizando la contribución de una militante revolucionaria que no pertenecía al Partido bolchevique, Rosa Luxemburgo, y que, escribió en 1918, y en las más condiciones más adversas, su ensayo La Revolución rusa. Un documento que proporciona el método más adecuado para analizar los errores de la revolución: una crítica implacable que parte, sin embargo, de una inquebrantable solidaridad con la revolución rusa frente a los ataques de la clase dominante.
La Revolución rusa fue escrito en prisión y justo antes del estallido de la revolución en Alemania. En ese momento, cuando aún rugía la guerra imperialista, resultaba prácticamente imposible conseguir informaciones verídicas de lo que estaba sucediendo en Rusia, ya que a los obstáculos materiales para las comunicaciones (agravados en el caso de Luxemburgo por su encarcelamiento), había que añadir la acción deliberada de la burguesía que, desde el inicio mismo de la revolución, hizo todo cuanto estuvo en su mano por ocultar la realidad de la revolución rusa tras una cortina de humo de falsificaciones y fabulaciones sanguinarias. Ese clima de intoxicaciones dio lugar a que este trabajo no fuese publicado en vida de Rosa Luxemburgo. En efecto, Paul Levi fue enviado por la Liga Spartacus para visitar a Luxemburgo en la cárcel y persuadirla de que, habida cuenta de la virulenta campaña desatada por la burguesía contra la Revolución rusa, la publicación de artículos que criticaran a los bolcheviques azuzaría el fuego de esa campaña. Luxemburgo estuvo de acuerdo con él, y le envió el ensayo con una nota que decía: «Escribo esto únicamente para ti, y si puedo convencerte a ti, entonces el esfuerzo no habrá sido en vano». El texto no se publicó por tanto hasta 1922, y hay que decir que las razones que impulsaron a Levi a hacerlo en ese momento distan mucho de una motivación auténticamente revolucionaria y sí tenían que ver con la progresiva ruptura de Levi con el comunismo (ver artículo «la Acción de marzo en Alemania», Revista internacional nº 93).
Sin embargo el método de crítica de La Revolución rusa es completamente justo. Desde la primera página, Rosa Luxemburgo defiende incondicionalmente la revolución de Octubre, contra las teorías de Kautsky y los mencheviques que decían que puesto que Rusia era un país atrasado, la revolución no debía sobrepasar la fase «democrática burguesa». Luxemburgo mostraba, por el contrario, que sólo los bolcheviques habían sido capaces de desvelar la verdadera alternativa: o contrarrevolución burguesa o dictadura del proletariado. Al mismo tiempo refutó la argumentación de la socialdemocracia que anteponía ganar formalmente la mayoría a emprender una política revolucionaria. Contra esta lógica propia del parlamentarismo moribundo, Rosa Luxemburgo aplaudía la audacia revolucionaria de la vanguardia bolchevique: «Como discípulos de carne y hueso del cretinismo parlamentario, estos socialdemócratas alemanes han tratado de aplicar a las revoluciones la sabiduría doméstica de la “nursery” parlamentaria: para hacer cualquier cosa, primero hay que contar con la mayoría. Lo mismo se aplica a la revolución: primero seamos “mayoría”. La verdadera dialéctica de las revoluciones, sin embargo, da la espalda a esta sabiduría de topos parlamentarios. El camino no va de la mayoría a la táctica revolucionaria, sino de la táctica revolucionaria a la mayoría. Sólo un partido que sabe dirigir, es decir, que sabe adentrarse en los acontecimientos, consi-gue apoyo en momentos de convulsión social. La resolución con que, en el momento decisivo, Lenin y sus camaradas ofrecieron la única solución que permitía avanzar (“todo el poder al proletariado y a los campesinos”), los convirtió, de la noche a la mañana, en dueños absolutos de la situación, cuando poco antes eran una minoría perseguida, calumniada, puesta fuera de la ley, y cuyo dirigente tenía que vivir, como un segundo Marat, escondido en los sótanos» (Rosa Luxemburgo, La Revolución rusa).
Al igual que los bolcheviques, Luxemburgo era plenamente consciente de que la audaz política insurreccional en Rusia sólo tenía sentido como primer paso de la revolución proletaria mundial. Este es el auténtico significado de las célebres palabras de conclusión de su texto: «suyo (se refiere a los bolcheviques) es el inmortal mérito histórico de haber encabezado al proletariado internacional en la conquista del poder político, y en la ubicación práctica del problema de la realización del socialismo, de haber dado un gran paso adelante en la pugna mundial entre el capital y el trabajo. En Rusia solamente podía plantearse el problema, No podía resolverse. Y, en ese sentido, el futuro en todas partes pertenece al “bolchevismo”» (ídem).
La solución residía, pensaba Rosa, en algo muy concreto. Luxemburgo exigía que, sobre todo, el proletariado alemán asumiera sus responsabilidades y acudiera en ayuda del bastión proletario en Rusia, lanzándose él mismo a la revolución. Una explosión que estaba ya en ciernes, aunque su valoración en el citado documento sobre la relativa inmadurez política de la clase obrera en Alemania, constituyera una premonición sobre el trágico destino de esa tentativa.
Luxemburgo podía plantear una necesaria crítica a lo que ella veía como principales errores de los bolcheviques, ya que no se situaba desde la atalaya de un «observador» indiferente, sino como una camarada revolucionaria que reconocía que esos errores eran, ante todo, el producto de las inmensas dificultades derivadas del aislamiento impuesto al poder soviético en Rusia. Precisamente por esas dificultades la actitud que deben tener quienes de verdad desean el triunfo de la revolución, no es la «apología acrítica», ni un «estado de euforia revolucionaria», sino una «crítica penetrante y reflexiva»: «Nos vemos enfrentados a la primera experiencia de dictadura proletaria de la historia mundial (que además tiene lugar bajo las condiciones más difíciles que se puedan concebir, en medio de la conflagración y el caos mundial y la masacre imperialista, atrapada en las redes del poder militar más reaccionario de Europa, acompañada por la más completa deserción de la clase obrera internacional). Sería una locura pensar que todo lo que se hizo o se dejó de hacer en un experimento de dictadura del proletariado llevado a cabo en condiciones tan anormales, representa el pináculo mismo de la perfección» (ídem).
La crítica de Luxemburgo a los bolcheviques se centró en tres temas fundamentales:
- La cuestión agraria
- La cuestión nacional
- Democracia y dictadura.
1. Los bolcheviques se ganaron el apoyo de los campesinos en la revolución de Octubre, invitándoles a repartirse las tierras de los grandes terratenientes. Luxemburgo reconoce que éste fue «un excelente movimiento táctico». Pero más allá de eso : « Desgraciadamente, sin embargo, esta cuestión tiene dos caras; y el reverso consiste en que la apropiación directa de la tierra por los campesinos no tiene nada en común con la economía socialista. (…) No sólo no es una medida socialista, es que además no permite encarar esas medidas; acumula obstáculos insuperables para la transformación socialista de las relaciones agrarias» (ídem). Luxemburgo señala que una política económica socialista sólo puede partir de una colectivización de las grandes propiedades agrarias, pero se da perfecta cuenta de las dificultades que están atravesando los bolcheviques, y por ello no les critica que no hayan sido capaces de hacerlo. Les dice, eso sí, que animar a los campesinos a dividir la tierra en una innumerable cantidad de pequeños lotes, lleva a una agravación posterior del problema, pues se creará un nuevo estrato de pequeños propietarios agrarios, que a la larga se mostraran, lógicamente, hostiles a cualquier intento de socializar la economía, como la propia experiencia confirmaría poco más tarde. En efecto, aunque estuvieron dispuestos a apoyar a los bolcheviques contra el régimen zarista, los campesinos «independientes» se convirtieron progresivamente en un contrapeso cada vez más conservador al poder proletario. Luxemburgo también alertó, muy certeramente, que la división de la tierra acabaría favoreciendo a los campesinos ricos a expensas de los pobres. La verdad es que la colectivización de la tierra no garantiza, por sí misma, la marcha hacia el socialismo, de la misma manera que tampoco lo asegura la colectivización de la industria. La solución sólo puede venir del triunfo de la revolución a escala mundial, y sólo esto podía resolver el problema de la parcelación de la tierra en Rusia.
2. El punto que más enérgicamente criticó Rosa Luxemburgo a los bolcheviques fue la cuestión de la «autodeterminación de las nacionalidades». Luxemburgo reconoce que si los bolcheviques enarbolan la consigna del «derecho de los pueblos a la autodeterminación», parten de preocupaciones legítimas: oponerse a todas las formas de opresión nacional, y ganarse, para la causa revolucionaria, a las masas de esos territorios del imperio zarista que habían estado bajo el yugo del chauvinismo gran ruso. Luxemburgo muestra, sin embargo, a qué condujo, en la práctica, ese «derecho », lo que significó en la práctica, y que se tradujo en que todas las «nuevas» unidades nacionales que optaron por separarse de la república soviética rusa, se convirtieron, sistemáticamente, en otras tantas aliadas del imperialismo contra el poder proletario: «Está claro que Lenin y sus camaradas esperaban que, al transformarse en campeones de la libertad nacional hasta el punto de abogar por la “separación”, harían de Finlandia, Ucrania, Polonia, Lituania, los países bálticos, el Cáucaso, etcétera, fieles aliados de la Revolución rusa. Pero sucedió exactamente lo contrario. Una tras otra, estas “naciones” utilizaron la libertad recientemente adquirida para aliarse con el imperialismo alemán como enemigos mortales de la Revolución rusa y, bajo la protección de Alemania, llevar dentro de la misma Rusia el estandarte de la contrarrevolución» (ídem). Pero Rosa profundiza aún más y explica por qué no podía ser de otra forma, ya que en una sociedad de clases capitalista, no existe algo como la «nación» que pueda existir al margen de los intereses de la burguesía, y que en vez de estar sujeta a la dominación de otro imperialismo, pueda hacer causa común con la clase obrera revolucionaria: «Seguramente, en todos estos casos no fue realmente el «pueblo» el que impulsó esta política reaccionaria, sino las clases burguesas y pequeño burguesas. Estas, en oposición a sus propias masas proletarias, pervirtieron el “derecho nacional a la autodeterminación”, transformándolo en un instrumento de su política contrarrevolucionaria. Pero (y llegamos al nudo de la cuestión), aquí reside el carácter utópico y pequeñoburgués de esta consigna nacionalista: que en medio de las crudas realidades de la sociedad de clases, cuando los antagonismos se agudizan al máximo, se convierte simplemente en un instrumento de dominación de la burguesía. Los bolcheviques aprendieron, con gran perjuicio para ellos mismos y para la revolución, que bajo la dominación capitalista no existe la autodeterminación de los pueblos, que en una sociedad de clases cada clase de la nación lucha por “determinarse” de una manera distinta, y que para las clases burguesas la concepción de la liberación nacional está totalmente subordinada a la del dominio de su clase. La burguesía finesa, al igual que la de Ucrania, prefirió la dominación violenta de Alemania a la libertad nacional si ésta la ligaba al bolchevismo» (ídem).
Es más, la confusión de los bolcheviques sobre esta cuestión (aunque debe recordarse que existía una minoría dentro del Partido bolchevique – en particular Piatakov – que compartía enteramente la posición de Luxemburgo sobre este punto), tuvo igualmente un efecto negativo a nivel internacional, ya que la «autodeterminación nacional», constituía también la consigna predilecta de Woodrow Wilson (el entonces presidente de los USA) y de todos los grandes tiburones imperialistas, que la utilizaron para desalojar a sus rivales imperialistas de las regiones que ellos mismos codiciaban. Y toda la historia del siglo XX demuestra cómo ese supuesto «derecho de las naciones a disponer de sí mismas» se ha convertido, pura y simplemente, en la coartada de los apetitos imperialistas tanto de las grandes potencias como de los aspirantes a serlo.
Luxemburgo no elude el problema de las sensibilidades nacionales. Insiste, al contrario, en que no se trata de que un régimen proletario «integre» países a través, únicamente, de la fuerza de las armas, pero defiende, muy justamente también, que toda concesión a las ilusiones nacionalistas de las masas de esos países, sólo puede conducir a encadenarlas aún más a sus explotadores. Cuando el proletariado conquista el poder en cualquier región sólo puede ganarse a las masas a través de «la más compacta unión de las fuerzas revolucionarias», mediante una «auténtica política de clase internacional», encaminada a hacer romper a los trabajadores con la burguesía de su propio país.
3. En la posición que defendió Rosa Luxemburgo a propósito del tema «Democracia o dictadura», aparecen elementos profundamente contradictorios. Rosa es, en parte, víctima de una confusión real entre la democracia en general y la democracia obrera (es decir, las formas democráticas utilizadas en interés de la dictadura del proletariado). Esta confusión se pone en manifiesto en su firme defensa de la Asamblea constituyente disuelta por el poder soviético en 1918. Esa disolución fue una decisión completamente coherente ya que la realidad precisamente del poder soviético había dejado completamente obsoletas las viejas formas democráticas burguesas. Y, sin embargo, R. Luxemburgo creía ver, de alguna manera, que esta disolución amenazaba la vitalidad de la revolución. Por parecidas razones se mostraba reacia a admitir que, para excluir a las clases dominantes de la vida política, el «sufragio» en un régimen soviético debe basarse sobre todo en las votaciones en los centros colectivos de trabajo más que en el voto individual de los ciudadanos en sus domicilios. Es verdad que lo que le preocupaba era asegurar que los desempleados no quedaran excluidos por este criterio, pero esa no fue nunca la intención del régimen soviético. Estos prejuicios democráticos interclasistas estaban en completa contradicción con su argumentación contra la «autodeterminación de las nacionalidades» que no puede expresar más que la «autodeterminación de la burguesía». El mismo razonamiento debe aplicarse al análisis de las instituciones parlamentarias que tampoco pueden expresar, sea cual sea su apariencia, los intereses del «pueblo» sino los de la clase capitalista dominante. Hay que decir que la postura expresada por Luxemburgo en su documento es la contraria a la que, poco después, se estableció en el programa de la Liga Spartacus, en el que se exigía la disolución de todas las instituciones de tipo parlamentario, tanto nacionales como municipales, y su sustitución por consejos de delegados de obreros y soldados. Esto nos lleva a pensar que las debilidades de Luxemburgo respecto a la Asamblea constituyente – que pronto se convertiría en el estandarte precisamente de la contrarrevolución en Alemania – fueron rápidamente superadas al calor del proceso revolucionario.
Pero esos errores no deben llevarnos a menospreciar el resto de críticas de Rosa Luxemburgo a la postura de los bolcheviques sobre la cuestión de la democracia obrera. Rosa se daba perfecta cuenta de que en las condiciones de dificultad extrema que sufría un poder soviético asediado por todos lados, existía el peligro real de que la vida política de la clase obrera quedara subordinada a las necesidades de cerrar el paso a la contrarrevolución. Frente a ese peligro, Rosa tenía poderosas razones para estar muy sensibilizada ante cualquier signo que pusiera de manifiesto una violación de las normas de la democracia proletaria. Su defensa de la necesidad de un debate lo más amplio posible en el medio proletario, su oposición a toda supresión forzosa de cualquier tendencia política proletaria, estaban más que justificadas ante el hecho de que el Partido bolchevique había asumido el poder y tendía a monopolizarlo, lo que resultaba perjudicial tanto para ellos mismos como para la vitalidad del proletariado en general, especialmente tras la introducción del Terror rojo. Luxemburgo no se opone en absoluto a la noción de la dictadura del proletariado, pero como ella misma insiste: «Esta dictadura consiste en la manera de aplicar la democracia, no en su eliminación, en el ataque enérgico y resuelto a los derechos bien atrincherados y las relaciones económicas de la sociedad burguesa, sin lo cual no puede llevarse a cabo una transformación socialista. Pero esta dictadura debe ser el trabajo de la clase y no de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase; es decir, debe avanzar paso a paso partiendo de la participación activa de las masas; debe estar bajo su influencia directa, sujeta al control de la actividad pública; debe surgir del creciente aprendizaje político de la masa popular» (ídem).
Luxemburgo fue particularmente intuitiva al advertir sobre el riesgo de que la vida política de los soviets fuera menguando paulatinamente y que el poder fuera concentrándose, cada vez más, en manos del partido. En el curso de los tres años posteriores, presionados por la situación de guerra civil, éste se convirtió en uno de los principales dramas de la revolución. Pero más allá de lo acertado o erróneo de sus críticas a tal o cual punto, lo que debe inspirarnos del trabajo de Rosa Luxemburgo es su manera de plantear los problemas, una actitud ejemplar para cualquier análisis que se quiera hacer tanto de la Revolución rusa como de su ocaso. Ese método parte de una defensa intransigente de su carácter proletario, y luego se critican sus debilidades y sus eventuales fracasos como un problema del proletariado y para que el proletariado saque lecciones. Desgraciadamente y con frecuencia el nombre de Luxemburgo ha sido usado, en cambio, para tratar de desprestigiar la verdadera memoria de Octubre, no sólo por parte de aquellas corrientes consejistas que se reclaman herederos de la Izquierda alemana pero que han perdido de vista las verdaderas tradiciones de la clase obrera, sino, y sobre todo, por parte de fuerzas burguesas que con el reclamo del «socialismo» de rostro «democrático», tratan de utilizar a Luxemburgo como un martillo con el que golpear a Lenin y el bolchevismo. En propagar esta innoble infamia se han especializado los continuadores políticos de aquellos que, en 1919, asesinaron a Rosa Luxemburgo para salvar a la burguesía. Nos referimos a los socialdemócratas, y en especial, a sus facciones más «izquierdistas». Nuestra intención, en cambio, al analizar los errores de los bolcheviques y la degeneración de la Revolución rusa es, ante todo, mantener nuestra fidelidad al método de Rosa Luxemburgo.
Los primeros debates sobre el capitalismo de Estado
Casi al mismo tiempo que Luxemburgo escribía su crítica empezaron a aparecer también los primeros desacuerdos en el seno del Partido bolchevique, a propósito de qué orientación darle a la revolución. Este debate que surgió en primera instancia en torno a la firma del tratado de Brest-Litovsk – y que después se extendió a las formas y los métodos del poder proletario –, se desarrolló de manera abierta y franca en el partido. Es cierto que dio lugar a polémicas muy fuertes entre sus protagonistas, pero en ningún momento se silenciaron las posiciones minoritarias. De hecho, durante algún tiempo, pareció que la posición «minoritaria» sobre la firma del tratado, podría convertirse en la mayoritaria. En aquel momento, los militantes que se agrupaban para defender diferentes posiciones, lo hacían como tendencias y no como fracciones claramente organizadas para resistir. Es decir que se asociaban temporalmente para expresar diferentes orientaciones en la vida de un partido que, a pesar de la creciente identificación de sus estructuras con las del Estado, seguía siendo todavía un organismo muy vivo de vanguardia de la clase.
Sin embargo hay quien ha argumentado que la firma del tratado de Brest-Litovsk constituyó el principio del fin, si no el propio final, de los bolcheviques como partido proletario, ya que marcaría su abandono efectivo de la causa de la revolución mundial (ver el libro de Guy Sabatier Brest-Litovsk, coup d’arrêt a la révolution, Ediciones Spartacus, París). Algo parecido pensó la tendencia, relativamente numerosa, que más protestó en el partido contra ese tratado – los Comunistas de Izquierda agrupados en torno a Bujarin, Piatakov, Osinski y otros – que cuando los representantes del poder soviético firmaron ese acuerdo de paz claramente «desventajoso» con el rapiñador imperialismo alemán, en lugar de emprender una «guerra revolucionaria» contra él, sintieron que se estaba quebrantando un principio fundamental de la revolución. Este punto de vista no era muy diferente al de Rosa Luxemburgo, aunque la principal preocupación de ésta era que la firma del tratado podía retrasar el estallido de la revolución en Alemania, y en occidente.
En cualquier caso, simplemente comparando el tratado de Brest-Litovsk en 1918, con el que se firmó en Rapallo, cuatro años después, se aprecia la diferencia esencial que existe entre tener que guardarse los principios ante una superioridad aplastante del enemigo, y mercadear con los principios para allanar el camino de la integración de la Rusia soviética en el concierto mundial de naciones capitalistas. En el primer caso el tratado fue abiertamente debatido tanto en el partido como en los soviets, y en absoluto se ocultaron las draconianas condiciones impuestas por Alemania. El marco en el que se discutía la conveniencia o no de firmar el tratado era más el de las necesidades de la revolución mundial que el de la defensa de los intereses «nacionales» de Rusia. Rapallo, por el contrario, fue firmado en secreto, y entre sus cláusulas figuró incluso el suministro de armas al ejército alemán por parte del Estado soviético. Armas que fueron precisamente usadas por aquel para defender el orden capitalista contra los trabajadores alemanes en 1923.
El debate esencial en torno a Brest-Litovsk era de carácter estratégico: ¿Tenía el poder soviético – que se había hecho con el poder en un territorio ya exhausto por cuatro años de carnicería imperialista –, los medios económicos y militares para lanzarse inmediatamente a una «guerra revolucionaria» contra Alemania, aunque fuera una «guerra de guerrillas» como preconizaban Bujarin y otros Comunistas de Izquierda? Y, por otra parte ¿retrasaría seriamente la firma de ese tratado el estallido de la revolución en Alemania, bien fuera por la imagen de «capitulación» que se ofrecía al proletariado mundial, o bien porque proporcionaba un respiro en el frente oriental al imperialismo alemán? Frente a estas dos cuestiones, nos parece, tal y como planteó Bilan en los años 30, que Lenin tuvo razón cuando argumentó que la primera necesidad del poder soviético era la de obtener un respiro para reagrupar fuerzas, no para desarrollar el poder en la «nación» rusa, sino, sobre todo, para poder colaborar mejor a la revolución mundial (como así hizo, por ejemplo, al contribuir a la formación de la Tercera Internacional en 1919). Es evidente que esa contribución hubiera sido completamente imposible en unas condiciones de derrota, por muy heroica que ésta fuera. En cuanto a lo segundo, lo bien cierto es que esa retirada, lejos de retrasar el estallido de la revolución en Alemania, en realidad la aceleró, ya que cuando el imperialismo alemán pudo desentenderse de la guerra en el frente oriental, se lanzó a una ofensiva en el Oeste, que originó los motines en la armada que desencadenaron la revolución en Alemania en noviembre de 1918.
Si hay una lección que sacar de la firma del tratado es la que extrajo Bilan: «Las posiciones de la fracción dirigida por Bujarin, que defiende que la función del Estado proletario es la de liberar a los trabajadores de otros países mediante la “guerra revolucionaria”, están en contradicción con la verdadera naturaleza de la revolución proletaria y con el papel histórico del proletariado». A diferencia de las revoluciones burguesas que por supuesto podían ser exportadas a través de acciones militares, la revolución proletaria depende enteramente de la lucha consciente de los trabajadores de cada país contra su propia burguesía. «La victoria de un Estado proletario contra un Estado capitalista (en el sentido territorial de ese término), no significa de ninguna manera, una victoria de la revolución mundial» («Parti-Etat-Internationale: L’Etat prolétarien», Bilan nº 18, abril-mayo 1935, traducido del francés por nosotros). Esta posición ya se vio confirmada en 1920 con el desastre que supuso el intento de exportar la revolución a Polonia, mediante las bayonetas del Ejército rojo.
La posición de los Comunistas de Izquierda a propósito de Brest-Litovsk, especialmente la defendida por Bujarin: «la muerte antes que el deshonor», aunque sea la cuestión por la que más se les recuerda, no fue sin embargo su principal insistencia. Tras la conclusión de una «paz» con Alemania, y la supresión de la primera oleada de resistencia y sabotajes burgueses que estallaron inmediatamente después de la insurrección de Octubre, fue cambiando también el objeto de los debates. Se había obtenido ese respiro, y la preocupación esencial pasaba a ser entonces cómo podía consolidarse el poder soviético hasta que la revolución mundial le condujera a una nueva fase.
En abril de 1918, Lenin dirigió un discurso al Comité central de los bolcheviques, que fue posteriormente publicado con el título Las tareas inmediatas del poder soviético. En este texto Lenin argumentaba que la tarea primordial a la que se enfrentaba la revolución, partiendo – como hacían él y muchos otros – de que los peores momentos de la guerra civil ya habrían pasado, era «administrar», reconstruir una economía exhausta, imponer la disciplina del trabajo e incrementar la productividad, asegurar una estricta contabilidad y control en el proceso de producción, eliminar la corrupción y el despilfarro, y, quizás por encima de todo ello, luchar contra una mentalidad pequeño burguesa muy extendida, que él veía como el tributo pagado al gran peso del campesinado y de las supervivencias medievales.
Las partes más polémicas de ese texto son aquellas en las que Lenin se refiere a los métodos a emplear para conseguir tales fines, ya que no dudó en propugnar lo que él mismo había definido como métodos burgueses, incluyendo: la utilización de técnicos especialistas burgueses (lo que él mismo había descrito como un «paso atrás» respecto a los principios de la Comuna, ya que para «ganárselos» para el poder soviético debía sobornarlos con salarios muy superiores a los que cobraban como media los trabajadores), el trabajo por piezas, la adopción del «taylorismo», que Lenin había denunciado como «una combinación de la refinada brutalidad de la explotación burguesa y de algunos de los grandes avances científicos en el análisis de la mecanización del trabajo, la eliminación de procedimientos de trabajo superfluos o inconvenientes, la elaboración de métodos correctos de trabajo, la introducción del sistema más perfecto de contabilidad y control, etc.» (Lenin, Obras completas). Lo que suscitó más polémica fue su reacción contra un cierto grado de «anarquía» en los centros de trabajo, especialmente allí donde era más fuerte el movimiento de comités de fábrica que disputaban el control de las factorías a los antiguos, pero también a los nuevos gestores de estas. Lenin propuso contra ello la «Gerencia unipersonal» insistiendo en que: «la subordinación incontestable a una sola persona será absolutamente necesaria para el éxito de un proceso organizado bajo el modelo de una industria altamente mecanizada» (ídem). Este último pasaje es citado muy frecuentemente por consejistas y anarquistas que se afanan en demostrar que Lenin fue el precursor de Stalin. Pero esta cita debe ser leída en su contexto: la reivindicación que hace Lenin de la «dictadura individual» en la gestión no excluía, en absoluto, un extenso desarrollo de las discusiones democráticas y de la toma de decisiones colectivas, sobre el conjunto de las políticas a aplicar, en las reuniones de masas, y señalaba que cuanto más fuerte fuera la conciencia de clase de los trabajadores, más esa subordinación al «gestor» únicamente en el proceso de producción será «algo así como el apacible liderazgo de un director de orquesta» (ídem).
Sin embargo la orientación general de ese discurso alarmó a los Comunistas de Izquierda ya que además se vio acompañado de un aumento de la presión para predisponer a los trabajadores contra los comités de fábrica, a los que quería incorporar al aparato sindical, mucho más dócil.
El grupo de los Comunistas de Izquierda que tenía mucha influencia en las regiones de Moscú y Petrogrado, editaba su propio periódico (Comunista), en el que publicó dos polémicas especialmente importantes contra las posiciones defendidas por Lenin en su discurso: las «Tesis sobre la situación actual» del grupo (publicadas como folleto en 1977 en Critique, Glasgow) y el artículo de Osinski: «Sobre la construcción del socialismo».
El primero de estos documentos muestra que lo que animaba este grupo no era en absoluto una mentalidad de «infantilismo pequeño burgués» como Lenin les reprochará, sino que su actitud es profundamente seria y parte de una tentativa de establecer un análisis de la correlación de fuerzas entre las clases tras las secuelas del tratado de Brest-Litovsk. Es verdad que en esto se pone de manifiesto el lado débil de este grupo, es decir los supuestos de los que había partido durante el debate sobre el tratado.
El punto fuerte del documento es su crítica al uso de los métodos burgueses por parte del nuevo poder soviético. Debe subrayarse aquí que el texto no cae en la rigidez doctrinaria: acepta que los especialistas burgueses sean utilizados por la dictadura del proletariado y no descarta la posibilidad de establecer relaciones comerciales con las potencias capitalistas, aunque advierte contra el peligro de «que el Estado ruso se meta en el juego de las potencias imperialistas», incluyendo alianzas políticas y militares. También alerta sobre que tales políticas en el plano internacional podrían venir acompañadas de concesiones tanto al capital nacional como internacional. Estos peligros se hicieron más agudos con el reflujo de la oleada revolucionaria después de 1921. Sin embargo, lo más relevante de la crítica de la Izquierda se centró en el peligro de abandonar los principios del Estado-Comuna en los soviets, en el ejército y en las fábricas: «La política de dirección de las empresas basada en el principio de una amplia participación de los capitalistas y una centralización semiburocrática se enlaza naturalmente con la política de imponer a los trabajadores una disciplina disfrazada de autodisciplina, la introducción de la responsabilidad de los trabajadores – un proyecto de esta naturaleza ha sido propuesto por la derecha bolchevique (trabajo por piezas, prolongación de la jornada de trabajo etc.). La forma de control estatal de las empresas va en el sentido de la centralización burocrática, del imperio de varios comisariados, la eliminación de la independencia de los soviets locales y el rechazo en la práctica del tipo de Estado-Comuna gobernado desde abajo (...).
En el campo de la política militar es donde aparece y puede notarse ya una desviación hacia el restablecimiento a escala nacional (incluyendo la burguesía) del servicio militar. Con la implantación de cuadros militares para el adiestramiento y de oficiales para ejercer el liderato, la tarea de crear un cuerpo de oficiales proletarios a través de una adecuada y planificada organización de escuelas y cursos, se ha dejado de lado. Siguiendo por esta vía el viejo cuerpo de oficiales y las estructuras de mando del zarismo han sido reconstituidas».
Aquí, la Izquierda comunista veía tendencias preocupantes que estaban empezando a aparecer en el nuevo régimen soviético y que se aceleraron rápidamente en el periodo posterior al Comunismo de guerra. Estaba especialmente preocupada porque el partido se identificaba con esas tendencias lo que podría forzarlo a enfrentarse a los trabajadores como un poder hostil: «La introducción de la disciplina del trabajo junto con la restauración del liderazgo capitalista en la producción no va a incrementar substancialmente la productividad del trabajo y reducirá, sin embargo, la autonomía de los trabajadores, la actividad y el grado de organización del proletariado. Amenaza con llevar a la esclavización de la clase trabajadora y con espolear la insatisfacción tanto en las capas atrasadas como en la vanguardia del proletariado. Al poner en marcha este sistema con el odio agudo hacia los capitalistas y saboteadores que prevalece en la clase obrera, el partido podría dirigirse a buscar apoyo en la pequeña burguesía contra los trabajadores y con ello dejar de ser un partido del proletariado» (ídem).
La consecuencia final de esa evolución es para la Izquierda la degeneración del poder proletario en un sistema de capitalismo de Estado: «en lugar de la transición desde la nacionalización parcial a la socialización general de la gran industria, los acuerdos con los capitanes de la industria conducirán a la formación de grandes trusts que dominarían las ramas básicas de la industria y se convertirían en empresas estatales. Tal sistema de organización de la producción proporciona una base para la evolución en dirección del capitalismo de Estado y constituye una transición hacia él» (ídem).
Al final de las Tesis, la Izquierda comunista expone sus propias propuestas para mantener la revolución en la buena vía: la de continuar la ofensiva contra la política burguesa contrarrevolucionaria y contra la propiedad capitalista, control estricto sobre los industriales burgueses y los especialistas militares; apoyo a la lucha de los campesinos pobres en el campo y, lo más importante para los trabajadores: «... rechazar la introducción del trabajo por piezas y la prolongación de la jornada de trabajo, lo cual en las circunstancias de aumento del desempleo es un sin sentido. Por el contrario, preconizar la introducción por parte de los Consejos locales y los sindicatos de estándares de trabajo y reducción de la jornada de trabajo con un aumento en el número de turnos y poniendo en marcha la organización del trabajo productivo social.
Otorgar una mayor independencia a los Soviets locales no controlando sus actividades mediante comisarios enviados por el poder central. El poder soviético y el partido del proletariado deben apoyarse en la autonomía de clase de las más amplias masas y se deben desarrollar los mayores esfuerzos en esa dirección». Por fin, la Izquierda define su propio papel: «nuestra actitud ante el poder soviético es una posición de apoyo universal participando activamente en él... Esta participación sólo es posible sobre la base de un programa político definido que pueda impedir la desviación del poder soviético y de la mayoría del partido en la funesta vía de la política pequeño burguesa. En caso de tal desviación el ala izquierda del partido tomará la posición de una activa y responsable oposición proletaria».
En esos pasajes se puede percibir cierto número de debilidades teóricas. La primera es confundir la nacionalización total de la economía en las manos del poder soviético como equivalente a un proceso real de socialización y más aún como parte ya de la construcción de la sociedad socialista. En su respuesta a las Tesis, «El infantilismo de izquierdas y la mentalidad pequeño burguesa» (mayo 1918, Obras completas), Lenin ataca esa confusión. A la declaración de las Tesis según la cual «el aprovechamiento armónico de los medios de producción que han quedado solo es concebible con la socialización más decidida», Lenin responde: «Se puede ser decidido o indeciso en el problema de la nacionalización, de la confiscación. Pero la clave está en que la mayor “decisión” del mundo es insuficiente para pasar de la nacionalización y la confiscación a la socialización. La desgracia de nuestros izquierdistas consiste, precisamente, en que con ese ingenuo e infantil juego de palabras, “la socialización más decidida”, revelan su más plena incomprensión de la clave del problema, de la clave del momento actual. La desventura de los izquierdistas está en que no han observado la propia esencia del momento actual, del paso de las confiscaciones (durante cuya realización la cualidad principal del político es la decisión) a la socialización (para cuya realización se requiere del revolucionario otra cualidad). La clave del momento consistía ayer en nacionalizar, confiscar con la mayor decisión, en golpear y rematar a la burguesía, en acabar con el sabotaje. Hoy, hasta los ciegos podrán ver que hemos nacionalizado, confiscado, golpeado y acabado más de lo que hemos sabido contar. Y la socialización se distingue precisamente de la simple confiscación en que se puede confiscar solo con decisión, sin saber contar y distribuir acertadamente, pero es imposible socializar sin saber hacer eso» (Obras escogidas). Aquí Lenin tiene la habilidad de mostrar que hay una diferencia cualitativa entre la mera expropiación de la burguesía (especialmente cuando toma la forma de estatalización) y la auténtica construcción de nuevas relaciones sociales. La debilidad de la Izquierda en este punto llevó a muchos de sus miembros a confundir la casi total estatalización de la propiedad, e incluso de la
distribución, que tuvo lugar durante el Comunismo de guerra como auténtico comunismo. Como demostramos (ver Revista internacional nº 96), Bujarin en particular desarrolló esa confusión en una elaborada teoría con el libro La Economía del periodo de transición. Lenin, en cambio, era mucho más realista sobre la posibilidad de que el poder soviético, asediado y empobrecido, pudiera dar pasos reales al socialismo en ausencia de la revolución mundial.
Esta debilidad de la Izquierda le impide ver con entera claridad de dónde viene el mayor peligro de contrarrevolución. Para ella, el capitalismo de Estado es identificado como el principal peligro, lo que es verdad, pero aquel es visto como una expresión de lo que se considera como un peligro mucho mayor: que el partido acabe desviándose hacia una política pequeño burguesa, que confunda sus intereses con los de la pequeña burguesía en contra del proletariado. Esto era un reflejo parcial de la realidad: el «statu quo» del periodo posinsurreccional se caracterizaba por una situación donde el proletariado victorioso se enfrentaba no solo a la furia de la vieja clase dominante sino al peso mortal de las amplias masas campesinas que tenían sus propias razones para resistir a cualquier avance ulterior en el proceso revolucionario. Pero el peso de esos estratos sociales recaía sobre el proletariado a través del Estado, el cual en su interés de preservar el status social vigente tiende a convertirse en un poder autónomo movido por su propia dinámica. Como muchos de los revolucionarios de entonces, la Izquierda identificaba el capitalismo de Estado con un sistema de control estatal que dirigía la economía en interés tanto de la gran burguesía como de la pequeña burguesía. Pero todavía no podían imaginarse la emergencia de un capitalismo de Estado que, tras haber aplastado efectivamente a esas clases, siguiera funcionando con unas bases enteramente capitalistas.
Como hemos visto, la réplica de Lenin a la Izquierda, a través de «El infantilismo de izquierdas y la mentalidad pequeño burguesa» ataca al grupo en sus puntos débiles: su confusión acerca de las implicaciones de Brest-Litovsk, su tendencia a confundir nacionalización con socialización. Pero Lenin cae en un error muy grave cuando alaba el capitalismo de Estado presentándolo como paso necesario en la atrasada Rusia, incluso como un punto de partida del socialismo. Lenin había sostenido ese punto anteriormente en un discurso ante el Comité ejecutivo de los soviets celebrado a finales de abril. Aquí aborda la mejor intuición de la Izquierda comunista y se encamina completamente en la dirección errónea: «Cuando he leído estas referencias a tales enemigos en el periódico de los comunistas de izquierda, me he preguntado ¿cómo es posible que estas gentes hayan olvidado la realidad desviados por cuatro frases aprendidas en los libros? La realidad nos dice que el capitalismo de Estado puede ser un paso adelante. Sí pudiéramos en un corto espacio de tiempo implantar el capitalismo de Estado en Rusia habríamos alcanzado una gran victoria. ¿Cómo no son capaces de ver que el pequeño propietario, el pequeño capitalista, es nuestro enemigo? ¿Cómo pueden hacer del capitalismo de Estado el enemigo principal? No pueden olvidar que en la transición del capitalismo al socialismo, la pequeña burguesía es nuestro principal enemigo, por sus hábitos, sus costumbres y su posición económica. (...)
¿Qué es el capitalismo de Estado bajo el poder de los soviets? Lograr el capitalismo de Estado en la presente situación significa establecer una contabilidad y un control efectivos que las clases capitalistas no han llevado a cabo. Podemos ver el ejemplo del capitalismo de Estado en Alemania. Sabemos que en ello Alemania ha demostrado ser superior a nosotros. Pero si reflexionamos aunque sea un poco sobre lo que significaría el establecimiento del capitalismo de Estado en Rusia, en la Rusia soviética, cualquiera que no tenga su cabeza llena de pájaros por cuatro frases aprendidas en los libros tendrá que reconocer que el capitalismo de Estado sería nuestra salvación.
He dicho que el capitalismo de Estado sería nuestra salvación: si lo tuviéramos en Rusia, la transición al socialismo pleno sería fácil, la tendríamos al alcance de la mano, porque el capitalismo de Estado es algo centralizado, calculado, controlado y socializado, que es exactamente lo que nos falta; estamos amenazados por el elemento pequeño burgués retardatario, el cual, más que cualquier otra cosa, ha sido desarrollado por la historia de Rusia y su economía» (Obras completas).
En este discurso hay un rasgo de extraordinaria honestidad alertando contra esquemas utópicos que preconizan una construcción rápida del socialismo en Rusia, la cual apenas ha salido de la Edad media y no tiene la asistencia directa del proletariado mundial. Pero hay también un error serio que ha sido confirmado por toda la historia del siglo XX. El capitalismo de Estado no es un paso orgánico al socialismo. En realidad representa la última forma de defensa del capitalismo contra su colapso y la emergencia del comunismo. La revolución comunista es la negación dialéctica del capitalismo de Estado. Los argumentos de Lenin condenan los vestigios de la falsa idea según la cual el capitalismo evolucionaría pacíficamente hacia el socialismo. Ciertamente, Lenin rechaza la idea según la cual la transición al socialismo podría comenzar sin destrucción política del Estado capitalista, pero olvida que la nueva sociedad sólo puede emerger mediante una constante y consciente lucha del proletariado para abolir las leyes ciegas del capital y crear las nuevas relaciones sociales fundadas en la producción de valores de uso. La «centralización» de la estructura económica capitalista por el Estado, incluso aunque sea un Estado soviético, no acaba con las leyes del capital ni con la dominación del trabajo muerto sobre el trabajo vivo. Por esto, la Izquierda tiene razón, al decir, como subraya Osinski, que «si el proletariado mismo no es capaz de crear los supuestos necesarios para una organización socialista del trabajo, nadie lo hará en su lugar ni nadie podrá obligarle a hacerlo. El bastón, esgrimido sobre la cabeza de los trabajadores, se encontrará en manos de una fuerza social que o bien está bajo la influencia de otra clase social o bien está en manos de los Soviets. Pero, en ese caso, el poder soviético se verá obligado a buscar el apoyo de otra clase (por ejemplo, los campesinos) y con ello destruiría él mismo la dictadura del proletariado. El socialismo y la organización socialista del trabajo solo pueden ser establecidos por el proletariado mismo. De lo contrario, se estará estableciendo otra cosa diferente: el capitalismo de Estado» («Sobre la construcción del socialismo» en la recopilación Democracia de los trabajadores o dictadura de partido). Dicho de otra manera, el trabajo vivo solo puede afirmar su interés sobre el trabajo muerto mediante sus propios esfuerzos, a través de una lucha directa por tomar el control tanto sobre el Estado como sobre los medios de producción y distribución. Lenin se equivocó al ver en ello la prueba de la visión pequeño burguesa, anarquizante, de la Izquierda. Esta, a diferencia de los anarquistas, no se oponía a la centralización. Aunque estaba a favor de la iniciativa de los comités de fábrica y los soviets locales, preconizaba la centralización de estos órganos a través de consejos económicos y políticos de mayor nivel. Para ella no se trataba de elegir entre dos posibles formas de construir el socialismo: la de la centralización proletaria o la centralización burocrática. La segunda vía conducía a una dirección diferente que tenía que culminar inevitablemente en el enfrentamiento entre los trabajadores y ese poder que, si bien había nacido de la revolución, se alejaba cada vez más de ella.
Esto era una verdad general aplicable a todas las fases de un proceso revolucionario. Pero las críticas de la Izquierda tenían también una relevancia más inmediata. Como escribimos en nuestro estudio sobre la Izquierda comunista en Rusia publicado en la Revista internacional nº 8: «La defensa de los comités de fábrica, soviets y de la actividad propia de la clase obrera, hecha por Comunista era importante no porque diera soluciones a los problemas económicos de Rusia y menos aún porque diera fórmulas para la construcción inmediata del socialismo en Rusia; de todas maneras la Izquierda había expresado abiertamente que el “el socialismo no puede ser puesto en práctica en un solo país y menos aún en uno atrasado” (citado por L. Schapiro en El Origen de la autocracia comunista, 1955). La imposición de la disciplina laboral por el Estado, la incorporación de los órganos proletarios autónomos al aparato estatal, eran sobre todo golpes a la dominación política de la clase obrera rusa. Como ya lo ha dicho la CCI el poder político de la clase obrera es la única garantía real para el éxito de la revolución. Y este poder político solo puede ser ejercido por los órganos de masa de la clase – sus comités de fábrica y asambleas y sus consejos obreros y sus milicias. Al socavar la autoridad de estos órganos, la política de la dirección bolchevique presentaba un grave peligro para la revolución misma. Las señales del peligro observadas tan pertinentemente por los comunistas de izquierda se volverán mucho más serias durante el siguiente periodo de guerra civil».
En los días siguientes a la insurrección de Octubre, cuando se estaba formando el personal del gobierno de los soviets, Lenin tuvo una vacilación momentánea sobre si aceptar el puesto de presidente del Consejo de Comisarios del pueblo. Su intuición política le decía que ello podría frenar su capacidad para actuar como «vanguardia de la vanguardia», o sea, la izquierda del partido revolucionario, como lo había sido claramente entre abril y octubre de 1917. La posición adoptada por Lenin frente a la izquierda en 1918, aunque se movía firmemente dentro de los parámetros de un partido proletario vivo, reflejaba ya que las presiones del poder estatal sobre los bolcheviques, los intereses del Estado, de la economía nacional, de la defensa del status quo, estaban empezando a entrar en conflicto con los intereses de los trabajadores. En este sentido hay una cierta continuidad entre los falsos argumentos de Lenin contra la izquierda en 1918 y su polémica contra la Izquierda comunista internacional en 1920 a la que también acusaba de infantilismo y anarquismo. Sin embargo, en 1918 la revolución mundial estaba todavía en ascenso y se extendía más allá de Rusia, lo que hacía más fácil corregir los errores. En posteriores artículos examinaremos cómo la Izquierda comunista respondió al proceso real de degeneración de los bolcheviques y del poder soviético cuando la revolución internacional entró en su fase de reflujo.
CDW
Series:
Historia del Movimiento obrero:
XIII – 1923 - II. Una derrota que rubrica el fin de la oleada revolucionaria mundial
- 6169 reads
En un artículo precedente hemos mostrado cómo el aislamiento internacional de la revolución rusa, debido al fracaso de la revolución en Europa occidental, había significado la degeneración de la IC y el auge del capitalismo de Estado en Rusia, que, a su vez, concurrieron para acelerar las derrotas obreras en Alemania.
Tras la firma del tratado secreto de Rapallo, la clase capitalista internacional se da cuenta de que el Estado ruso en degeneración está haciendo de la IC su instrumento. En Rusia se desarrolla, además, una fuerte oposición contra esta tendencia, lo que lleva a una serie de huelgas durante el verano de 1923 en la región de Moscú, pero sobre todo se expresa por una clamorosa oposición, cada vez más importante, en el partido bolchevique. En el otoño de 1923 Trotski, después de muchas vacilaciones, decide finalmente entablar una lucha más determinada contra la orientación capitalista de Estado. Aunque la IC, con su política de frente único y su apoyo al nacional-bolchevismo, se hace cada vez más oportunista y tiende a degenerar tanto más rápidamente cuanto que es estrangulada por el Estado ruso, en su seno subsiste una minoría de camaradas internacionalistas que continúa defendiendo la orientación de la revolución mundial. Tras el abandono del capital alemán de su promesa de una lucha común entre la «nación oprimida» y Rusia, esta minoría internacionalista está desorientada, porque está persuadida de que, debido a eso, la perspectiva de un «salvamento» exterior de la revolución de Octubre, así como la de una reanudación de la oleada revolucionaria mundial, se alejan cada vez más. Por temor al desarrollo del capitalismo de Estado en Rusia, y con la esperanza de un resurgimiento revolucionario, esta minoría se lanza desesperadamente a la búsqueda de una última chispa, de la última posibilidad de un asalto revolucionario.
«Podéis ver camaradas, que se trata por fin del gran asalto revolucionario que hemos esperado desde hace tantos años y que cambiará la imagen del mundo. Estos sucesos van a tener una importancia considerable. La revolución alemana significa el hundimiento del mundo capitalista». Convencido de que aún subsiste un potencial revolucionario y que el momento de la insurrección todavía no ha pasado, Trotski presiona a la IC para que haga todo lo que pueda por apoyar un alzamiento revolucionario.
Al mismo tiempo se acelera la situación en Polonia y en Bulgaria. El 23 de septiembre, los comunistas en Bulgaria, apoyados por la IC, se lanzan a una sublevación que fracasa. En octubre y noviembre, estalla en Polonia una nueva oleada de huelgas seguida por casi dos tercios del proletariado industrial del país. El propio partido comunista polaco se ve sorprendido por la combatividad de la clase. Esos alzamientos insurreccionales son aplastados en noviembre de 1923.
En el contexto del combate político que se lleva en el seno del partido ruso, Stalin se pronuncia contra el apoyo al movimiento en Alemania en la medida en que el éxito de éste podría constituir una amenaza directa contra el aparato de Estado ruso, cuyas posiciones más importantes controla: «Mi punto de vista es que los camaradas alemanes deben retirarse y que no debemos animarlos» (Carta de Stalin a Zinoviev, 5/8/1923).
La IC se entrampa en la aventura de la insurrección
Agarrado a la última esperanza de un resurgimiento de la oleada revolucionaria, el Comité ejecutivo de la IC (CEIC) decide por su cuenta, sin consultar con anterioridad al KPD, presionar al movimiento en Alemania y prepararse para la insurrección.
Cuando llegan a Moscú el 11 de septiembre las noticias del fin de la política de «resistencia pasiva» de Alemania contra Francia y del comienzo de las negociaciones franco-alemanas, el CEIC llama a la insurrección en Bulgaria para finales de septiembre, que debería continuarse poco después en Alemania. Moscú emplaza a los representantes del KPD a preparar la insurrección con el CEIC. Estas discusiones, en las que participan también representantes de los países vecinos de Alemania, duran más de un mes, desde principios de septiembre a principios de octubre.
La IC toma una nueva opción desastrosa. Tras la política de frente único con las fuerzas socialdemócratas contrarrevolucionarias, cuyas consecuencias destructivas aún se hacían sentir en ese momento, tras el flirteo con el nacional-bolchevismo, ahora se hace una huida adelante desesperada, la aventura de una tentativa de alzamiento sin que estén reunidas las condiciones para un posible éxito.
Las condiciones desfavorables
A pesar de que la clase obrera en Alemania seguía siendo la parte más fuerte y más concentrada del proletariado internacional, que, con el proletariado ruso, había estado en punta del combate revolucionario, en 1923 – cuando la oleada internacional de luchas estaba ya en una fase de reflujo – estaba relativamente aislada. El CEIC tiene una falsa apreciación de la relación de fuerzas respecto a esto, y no ve cómo la reorientación táctica del gobierno dirigido por el SPD en agosto de 1923 ha decantado esta relación a favor de la burguesía. Para tener un análisis correcto, para comprender la estrategia del enemigo, un partido organizado internacionalmente y centralizado tiene que ser capaz de apoyarse en una evaluación correcta de la situación hecha por su sección local. Pero el KPD está cegado por su política nacional-bolchevique, y no comprende la dinámica real del movimiento. El movimiento en Alemania pone al desnudo numerosas debilidades:
• Hasta agosto se limita sobre todo a reivindicaciones económicas. La clase obrera no plantea sus propias reivindicaciones políticas. Aún si el movimiento desarrolla más fuerza a partir de las fábricas, a pesar de que ocupa la calle, de que cada vez se unen más obreros en asambleas generales y se forman consejos obreros, no se puede hablar de periodo de doble poder. Muchos miembros del CEIC piensan que la formación de consejos obreros se aleja de lo que ellos consideran que es la tarea prioritaria del momento: la preparación militar de la insurrección; y que los consejos van a servir de pretexto para la represión del gobierno. El nuevo gobierno ha prohibido en efecto la formación de consejos de fábrica. La mayoría del CEIC propone de hecho que no se formen soviets hasta después de la toma del poder.
• En vez de sacar lecciones de la política desastrosa que se ha apoyado esencialmente en una «alianza nacional», una política de la que la estrategia del frente único no era mas que el primer paso, el KPD basa toda la preparación de la insurrección en la formación de un «gobierno obrero» con el SPD.
• En fin, la mayor debilidad consiste en que no se cumple la condición indispensable para una insurrección victoriosa: el KPD, dividido, minado y debilitado por su evolución oportunista, no representa un papel político verdaderamente decisivo en la clase.
Los preparativos de la insurrección
En el CEIC se debaten muchas cuestiones.
Trotski insiste en la necesidad de fijar la fecha de la insurrección. Propone el 7 de noviembre, día del alzamiento victorioso de octubre en Rusia seis años antes. Al fijar una fecha, quiere descartar toda actitud «de esperar acontecimientos». El presidente del KPD, Brandler, se niega a fijar una fecha precisa. En fin, a finales de septiembre se toma la decisión de que la insurrección sea durante las 4 ó 6 semanas siguientes, es decir, los primeros días de noviembre.
Considerando la dirección del partido alemán demasiado inexperimentada, Brandler sugiere que Trotski, que tan importante papel desempeñó en la organización de la insurrección de Octubre 1917 en Rusia, vaya a Alemania para ayudar a organizar la insurrección.
Otros miembros del CEIC se oponen a esta propuesta. Zinoviev, como presidente de la IC, exige ese papel dirigente. No se puede entender esta pelea sin verla en el contexto de la lucha creciente por el poder en Rusia. Finalmente se decide que irá a Alemania un órgano colectivo, compuesto por Radek, Guralski, Skoblevski y Tomski. El CEIC decide igualmente aportar ayuda a 3 niveles:
- La ayuda militar es el aspecto principal. Se envían en secreto a Alemania oficiales del ejército rojo que han adquirido experiencia durante la guerra civil en Rusia, para ayudar a las centurias rojas, y con objeto de formar un ejército rojo. También organizan un servicio de información en Alemania, que tiene la tarea de guardar relaciones con los oficiales de la oposición del ejército alemán. Además, está previsto que miembros experimentados del partido lleguen a la frontera para entrar en Alemania tan rápido como sea posible.
- Está previsto transportar a la frontera occidental rusa un millón de toneladas de grano para destinarlas inmediatamente a Alemania en caso de victoria de la revolución.
- Desde el punto de vista de la propaganda, se organizan por todas partes reuniones públicas sobre los temas: «El Octubre alemán está ante nosotros», «¿Cómo podemos ayudar a la revolución alemana?»; reuniones durante las que se comunican las noticias de lo que ocurre en Alemania. Se abren fondos y se recoge dinero. También se pide a las mujeres que entreguen sus joyas por la «causa alemana».
Mientras prosiguen las discusiones en Moscú, los emisarios de la IC en Alemania comienzan ya los preparativos de la insurrección. A comienzos de octubre, numerosos dirigentes del KPD comienzan a pasar a la ilegalidad. Pero mientras en Moscú la dirección del KPD y el CEIC discuten los planes de la insurrección, en Alemania no parece haber discusiones en profundidad sobre estas cuestiones y sobre las perspectivas inmediatas.
Desde principios de 1923 y particularmente desde la Conferencia de Leipzig, el KPD había comenzado a organizar las unidades de combate Centurias rojas. Inicialmente estas tropas armadas tenían que servir de fuerzas de protección de las manifestaciones y de las asambleas obreras. Todos los obreros experimentados en el combate, cualesquiera que fueran sus convicciones políticas, podían unirse a ellas. Ahora las Centurias rojas se ocupaban en completar su entrenamiento militar, hacían simulacros de alertas y seguían cursos especiales de manejo de armas.
En comparación con Marzo de 1921, se dedica mucha más atención a ese aspecto y se invierten medios considerables en los preparativos militares. Además el KPD había organizado un servicio de información militar. Había el «M-Apparat», y el «Z-Gruppe» para infiltrar el ejército del Reich y el «T-Te-rrorgruppe» en la policía. Se habían instalado arsenales secretos y se recogían efectos militares de todo tipo.
Los consejeros militares rusos disponían de medio millón de fusiles. Esperaban ser capaces de movilizar rápidamente entre 50 000 y 60 000 hombres. Sin embargo, el ejército del Reich y las tropas de derecha que lo sostenían, representaban, junto con la policía, una fuerza 50 veces superior a las formaciones militares dirigidas por el KPD.
Como telón de fondo de estos preparativos, la IC elabora un plan basado en un golpe militar estratégico.
Si en ciertas regiones el KPD se une al SPD para formar un «gobierno obrero» en aplicación de la táctica de Frente único, eso sólo puede prender fuego a las brasas. Se eligen Sajonia y Turingia porque el SPD ya está en los puestos gubernamentales y porque el ejército dispone de menos unidades comparado con Berlín y con el resto del país.
La idea de base es que las «fuerzas fascistas» y el ejército van a percibir la formación de un gobierno obrero SPD-KPD como una provocación. Se suponía que los fascistas dejarían Baviera y Alemania del sur para ir a Sajonia y hacia Alemania central. Al mismo tiempo se esperaba una reacción del ejército, que se suponía que movilizaría sus tropas estacionadas en Prusia. Esta ofensiva de la burguesía podría combatirse con la movilización de enormes unidades de obreros armados. Incluso estaba previsto que el ejército y las unidades fascistas fueran derrotados atrayéndolos a una emboscada cerca de Kassel. Las Centurias rojas serían la base de la constitución de un ejército rojo, cuyas unidades de Sajonia marcharían sobre Berlín y las de Turingia sobre Munich. Finalmente estaba previsto que en el gobierno que se instaurara a nivel nacional estuvieran los comunistas, los socialdemócratas de izquierda, los sindicalistas y oficiales nacional-bolcheviques.
A partir pues, del momento en que el KPD se uniera al gobierno de Sajonia, tenía que producirse una situación crucial.
¿Podía apoyarse la insurrección en una alianza gubernamental con el SPD?
En agosto, el SPD se une al gobierno nacional para calmar la situación y para cortar el paso a un movimiento insurreccional haciendo un montón de promesas.
Pero cuando, el 26 de septiembre, el gobierno anuncia oficialmente el fin de la «resistencia pasiva» contra el ocupante francés y promete el pago de los atrasos salariales, el 27 de septiembre estalla una huelga en el Ruhr. El 28 de septiembre el KPD llama a una huelga general en todo el país y al armamento de los obreros para instaurar «un gobierno obrero y campesino». El 29 de septiembre se declara el estado de emergencia, mientras que el KPD llama a los obreros a detener su movimiento para el 1º de octubre. Como en el pasado, su objetivo no es buscar que se refuerce progresivamente la clase obrera a través de la lucha en las fábricas, sino centrarlo todo en un momento decisivo que se preveía para más tarde. Así, en lugar de hacer que aumentara la presión desde las fábricas, como señalaría después críticamente la IC, para desvelar el verdadero rostro del nuevo gobierno SPD, tendió al contrario a bloquear la iniciativa de los obreros en las fábricas. De esta forma, la combatividad de los obreros, su determinación para contrarrestar los ataques del nuevo gobierno, no sólo se ven socavadas por las promesas del SPD, sino también por la política del KPD. La IC concluirá en su 5º Congreso: «Tras la huelga de Cuno, se cometió el error de querer retrasar los movimientos elementales hasta las luchas decisivas. Uno de los mayores errores ha sido que la rebelión instintiva de las masas no se ha transformado en una voluntad revolucionaria consciente de combate basándose sistemáticamente en fines políticos... El partido ha fracasado en la misión de proseguir una agitación enérgica y viva por la constitución de consejos políticos. Las reivindicaciones transitorias y las luchas parciales tenían que ligarse lo mejor posible al objetivo final de la dictadura del proletariado. La negligencia del movimiento de los consejos de fábrica ha hecho imposible que los consejos de fábrica jueguen temporalmente el papel de consejos obreros, y así, durante los días decisivos no ha habido un centro de autoridad en torno al que las masas vacilantes de obreros puedan unirse y oponerse a la influencia del SPD.
Puesto que los otros órganos unitarios (comités de acción, comités de control, comités de lucha) no se utilizaban sistemáticamente para preparar la lucha políticamente, la lucha se ha visto principalmente como una cuestión de partido y no como una lucha unitaria del proletariado».
Al impedir que la clase obrera desarrolle sus luchas defensivas con el pretexto de que «tiene que esperar al día de la insurrección», el KPD le impedía de hecho desarrollar su propia fuerza frente al capital y ganar a los obreros todavía vacilantes debido a la propaganda del SPD. Así, la IC hará más tarde la crítica siguiente: «Sobrestimar los preparativos técnicos durante las semanas decisivas, polarizarse en acciones como una lucha de partido y esperar el “golpe decisivo” sin un movimiento de luchas parciales y movimientos de masa que las preparen, ha impedido la estimación de la verdadera relación de fuerzas y ha hecho imposible fijar una fecha real. (...) En realidad sólo era posible constatar que el partido estaba en un proceso de ganar la mayoría sin, por ello, tener la dirección de la clase» (Las lecciones de los acontecimientos de Alemania y las tácticas del frente único).
En esos momentos, los miembros de una «división negra del ejército del Reich» (una unidad simpatizante de los fascistas) organizan una revuelta el 1º de octubre en Küstrin. Pero su revuelta es aplastada por la policía prusiana. El Estado democrático manifiestamente no necesita todavía a los fascistas.
El 9 de octubre, Brandler vuelve de Moscú con la nueva orientación de una insurrección iniciada por la entrada del KPD en el gobierno. El 10 de octubre se decide la formación de un gobierno con el SPD en Sajonia y Turingia. Tres comunistas entran en el de Sajonia (Brandler, Heckert, Böttcher), dos en el de Turingia (K. Korsch y A. Tenner).
Mientras, en enero de 1923, la conferencia del partido afirmaba: «La participación del KPD en un gobierno de un land (región), sin poner condiciones al SPD, sin un fuerte movimiento de masas y sin un apoyo extraparlamentario suficiente, sólo puede tener un efecto negativo sobre la idea de un gobierno obrero y tener un efecto destructivo en el seno del partido»; unos meses más tarde, la dirección del KPD está dispuesta a seguir las instrucciones de la IC y a entrar en un gobierno SPD, prácticamente sin poner condiciones. El KPD cree así encontrar un punto de apoyo para la insurrección pues espera poder armar a los trabajadores desde el gobierno.
Pero si el partido se esperaba una violenta reacción por parte de fascistas y militares, fue Ebert, presidente del SPD quien, de verdad, destituyó los gobiernos de Sajonia y Turingia el 14 de octubre, ordenando al ejército que ese mismo día ocupase las dos regiones, sin importarle que esos gobiernos hubieran sido «elegidos democráticamente» y demostrando, una vez más, que era el mismo SPD el que, por cuenta del capital, preparaba y asumía la represión de los trabajadores, a través de toda una serie de trampas y maniobras. Fue entonces cuando las tropas fascistas se desplazaron de Baviera a Turingia.
El KPD respondió llamando a los trabajadores a tomar las armas, distribuyendo, la noche del 19 al 20 de octubre, 150 mil ejemplares de una hoja en la que pedía a los miembros del partido que se procurasen el máximo de armas posibles, y proclamando, al mismo tiempo, la huelga general que debía desencadenar la insurrección.
Crónica de una derrota anunciada
Para evitar que fuera el partido el que tomara directamente la proclamación de la insurrección y que, en cambio, fuera una asamblea obrera la que adoptara tal decisión, Brandler trató de convencer a la conferencia de obreros de Chemnitz para que votara la huelga. En esa conferencia se hallaban presentes cerca de 450 delegados, de los que 60 eran representantes oficiales del KPD, 7 del SPD, y 102 eran delegados sindicales.
Para tratar de «sondear el ambiente» Brandler sugirió votar la huelga general. En cuanto oyeron esta propuesta, los representantes sindicales especialmente pero también los delegados del SPD protestaron con todas sus fuerzas, amenazando con abandonar la conferencia. La cuestión de la insurrección ni siquiera se planteó. El ministro socialdemócrata que se hallaba presente en esta reunión se pronunció rotundamente contra la huelga general. La conferencia acabó sometiéndose a los dictados del SPD y los delegados sindicales, y hasta los propios representantes del KPD lo acataron sin rechistar. Así pues esa conferencia, que según los planes del KPD debía ser la chispa que encendiera un movimiento insurreccional al proclamar la huelga general decidió, por el contrario, posponerla.
Sin embargo, Brandler y la dirección del KPD seguían estando plenamente convencidos de que los delegados de esta asamblea reconsiderarían su decisión cuando supieran que el ejército se dirigía hacia Sajonia. Confiaban también en que renaciera el ardor revolucionario tras el cambio que «previsiblemente» habría de producirse en el gobierno de Berlín. Tras equivocarse, en agosto, en el análisis de la relación de fuerzas entre las clases, el KPD volvía a errar en la evaluación de esa relación, así como del estado de ánimo de los trabajadores.
En la asamblea de Chemnitz, que para el KPD debía ser un momento clave de la insurrección, la mayoría de los delegados se encontraban bajo la influencia del SPD. Ni en los comités de fábrica ni en las asambleas obreras, tenía el KPD una mayoría clara. A diferencia de los bolcheviques en 1917, el KPD ni supo valorar correctamente la situación, ni fue capaz de influir decisivamente en el curso de los acontecimientos. Para los bolcheviques la insurrección podía plantearse, únicamente, tras conquistar una mayoría de los delegados en los consejos obreros. Sólo así el partido podría desempeñar, efectivamente, un papel dirigente y determinante.
La conferencia de Chemnitz se disolvió sin decidir la huelga y, menos aún, la insurrección. Tras el fiasco de esta asamblea, la dirección del Partido, y no solamente Brandler sino también los miembros del «ala izquierda» de la Central así como los camaradas extranjeros que estaban entonces presentes en Alemania, votó unánimemente emprender la retirada, provocando una enorme decepción en las diferentes secciones del partido que, en todos los rincones del país, se encontraban preparadas con los fusiles en la mano.
Aunque existen múltiples versiones sobre lo que sucedió en Hamburgo, la más creíble es la que afirma que el mensaje de la anulación de la insurrección no llegó a tiempo. Convencidos de que el plan de la insurrección seguía su curso tal y como estaba previsto, los miembros del partido se pusieron en marcha sin esperar la confirmación por parte de la dirección. La noche del 22 al 23 de octubre los comunistas y las Centurias rojas empezaron a aplicar el plan insurreccional en Hamburgo, enfrentándose a la policía según los planes previstos con anterioridad.
Estos combates duraron varios días. Pero la mayoría de los trabajadores permanece pasiva, mientras un gran número de militantes del SPD se presenta voluntariamente en los cuarteles de la policía, para alistarse en el combate contra los insurrectos.
Aún cuando el 24 de octubre llega a Hamburgo la orden de detener los combates, ya no es posible una retirada ordenada. La derrota es inevitable.
El 23 de octubre las tropas del ejército marcharon sobre Sajonia. Una vez más, la represión se cebó con el KPD. Poco más tarde, el 13 de noviembre, Turingia es igualmente ocupada por el ejército. En el resto del país no hubo reacciones significativas de los trabajadores. En el propio Berlín, donde el «ala izquierda» del KPD tiene una influencia mayoritaria, apenas unos centenares de trabajadores se manifestaron en solidaridad con sus hermanos de Sajonia y Turingia. El partido sufre la deserción de numerosos militantes decepcionados.
Las lecciones de la derrota
El intento por parte de la Internacional Comunista de relanzar la oleada revolucionaria, y dar una salida a la situación en Rusia a través de una insurrección aventurera en Alemania fracasó. En 1923 la clase obrera alemana se encuentra aún más aislada que al comienzo de la oleada revolucionaria, en 1918-19. Además, la burguesía está mucho más preparada y ha cerrado filas, a escala internacional, contra el proletariado. Evidentemente no había condiciones para un levantamiento victorioso en Alemania. La combatividad que, sin embargo, aún manifestaban los trabajadores había sido ya contrarrestada por la burguesía en agosto. La presión que provenía de las fábricas, los esfuerzos por unirse en asambleas generales... todo eso había sufrido un importante retroceso. «Desde nuestro punto de vista, el criterio de nuestra influencia revolucionaria residía en los sóviets (…) Los sóviets ofrecían el marco político a nuestras actividades conspirativas; y también eran los órganos de gobierno tras la verdadera toma del poder» (Trotski: ¿Pueden determinarse para una fecha fija una contrarrevolución o una revolución?, 1924). En 1923, en Alemania, la clase obrera no consiguió constituir esos consejos obreros que son una de las primeras condiciones de la conquista del poder.
A la inmadurez de las condiciones políticas de la clase obrera en su conjunto, había que añadir la incapacidad del KPD para hacer su papel político dirigente. Sus políticas («nacional-bolchevismo» hasta agosto, frente único, defensa de la democracia burguesa) contribuyeron a sembrar una gran confusión en la clase obrera, y a desarmarla ideológicamente frente al enemigo. Una insurrección solo puede vencer si la clase trabajadora tiene una clara visión de sus objetivos políticos y si, en su seno, actúa un partido capaz de mostrarle claramente la dirección a seguir y de determinar, con precisión, el momento exacto de la acción. Sin un partido fuerte y sólido no puede triunfar la insurrección, ya que es el partido quien posee una visión de conjunto, quien puede establecer una correcta estimación de la relación de fuerzas entre las clases, extrayendo las consecuencias de todo ello. Comprender la estrategia de la clase enemiga, medir la temperatura entre los trabajadores y particularmente la de sus sectores más importantes, ejercer plenamente su papel en los momentos decisivos de la batalla, todas estas cualidades son las que, cuando se ponen en práctica, hacen del partido un instrumento indispensable.
La Internacional comunista se preocupó fundamentalmente de los preparativos militares. El camarada que en el KPD se encargaba de estas cuestiones – K. Retzlaw –, cuenta en sus memorias cómo los consejeros militares rusos discutían esencialmente de pura estrategia militar, sin jamás tomar en consideración la situación de las masas obreras. Por mucho que la insurrección exija una minuciosa planificación militar, es mucho más que una simple acción militar. Los preparativos militares no pueden abordarse más que cuando se ha consolidado el proceso de maduración y movilización políticas de la clase obrera, y no es posible pasar por alto ese proceso.
Eso implica que, al contrario de lo que proponía el KPD en 1923, la presión de los trabajadores en las fábricas no puede atenuarse ni diluirse. Mientras los bolcheviques sí supieron aplicar «el arte de la insurrección» en Octubre de 1917, el plan insurreccional de octubre de 1923 no fue más que una farsa que acabó en una tragedia. Los internacionalistas de la IC no sólo se equivocaron al evaluar la situación sino que se aferraron a una esperanza vana. En septiembre, el propio Trotski, manifiestamente mal informado sobre la situación, era el más convencido de que el movimiento aún estaba en auge y seguía defendiendo a capa y espada la posibilidad de la insurrección.
La crítica que, con posterioridad, hizo al KPD es, en gran parte, inexacta, pues le reprochó que en 1921 se hubiera lanzado a un «putsch» aventurero e impaciente, mientras que en 1923 habría caído en el extremo contrario, en una especie de espera, renunciando a hacer su papel: «La maduración de la situación revolucionaria en Alemania se ha comprendido muy tarde, (…) también se ha demorado la adopción de las medidas necesarias para el combate. El Partido comunista no puede adoptar, ante un movimiento revolucionario en alza, una actitud de espera. Esa es la actitud de los mencheviques: actuar como una traba a la revolución a lo largo de todo su desarrollo, cantar victoria ante el triunfo más pírrico y hacer todo lo posible por oponerse a ella» (Trotski, ídem).
Es verdad que Trotski acierta al insistir en la importancia de los factores subjetivos, y en que la insurrección requiere una intervención clara decidida y enérgica del partido, a pesar de todas las dudas y las indecisiones que puede haber en la clase. Es muy justa igualmente su denuncia del papel destructivo jugado por los estalinistas: «La dirección estalinista, (…) ha entorpecido y frenado a los obreros cuando la situación exigía un decidido asalto revolucionario; ha proclamado situaciones revolucionarias cuando su momento ya estaba superado; ha formado alianzas con los charlatanes de la pequeña burguesía; ha marchado sin reposo tras la socialdemocracia con la coartada de la política del frente único» (La tragedia del proletariado alemán, mayo de 1933).
Pero no es menos cierto que Trotski analiza estos hechos más aferrado a la vana esperanza de una reanudación de la oleada revolucionaria que guiado por un análisis correcto de la relación de fuerzas entre las clases.
La derrota de octubre de 1923 no supuso sólo un aplastamiento de los trabajadores alemanes, sino que, más allá de eso, implicó una profunda desorientación política para el proletariado internacional. La oleada de luchas revolucionarias que tuvo su punto culminante en 1918-19 muere, en efecto, en 1923. La burguesía ha conseguido infligir en Alemania una derrota decisiva a la clase obrera.
Las derrotas de las luchas en Alemania, en Bulgaria y Polonia, dejan al proletariado ruso aún más aislado. Aún cuando más tarde estallarán algunas luchas importantes, las de China en 1927 por ejemplo, la clase obrera irá retrocediendo cada vez más hasta adentrarse en un largo y terrible período de contrarrevolución, que no acabara hasta la reanudación de la lucha de clase en 1968.
La Internacional Comunista se mostrará, igualmente, incapaz de sacar las verdaderas lecciones de los acontecimientos en Alemania.
La incapacidad de la IC y del KPD de extraer las verdaderas enseñanzas
En su Vº Congreso mundial, en 1924, la IC (y en su seno, el KPD) concentró sus críticas en la mala aplicación por parte del KPD de las tácticas del «Frente único» y del «Gobierno obrero».
Esta última no se cuestionó en absoluto. El KPD afirmaba incluso, quitando así importancia a la responsabilidad del SPD en la derrota del proletariado, que: «puede decirse, sin exageración, que la socialdemocracia alemana es hoy, en realidad, una amalgama laxa de organizaciones con débiles vínculos entre ellas y con actitudes políticas muy diferentes». Y fía y porfía en una política oportunista y nefasta frente a la socialdemocracia traidora: «la presión comunista permanente sobre el gobierno de Zeigner (en Sajonia), y sobre la fracción de izquierdas que se ha formado en el SPD, van a llevar a éste a la dislocación. El punto (fundamental) es que bajo la dirección del KPD, la presión de las masas sobre el gobierno socialdemócrata debe acrecentarse y agudizarse, y que el grupo dirigente socialdemócrata de izquierdas que emerge bajo la presión de un gran movimiento debe enfrentarse a la siguiente alternativa: o entra en lucha junto a los comunistas y contra la burguesía, o se desenmascara a sí mismo, destruyendo así las últimas ilusiones de las masas socialdemócratas obreras» (IXº Congreso del Partido, abril de 1924).
Tras la Iª Guerra mundial, el SPD estaba totalmente integrado en el Estado burgués. Este partido, cuyas manos estaban manchadas de la sangre de los obreros enviados a la primera carnicería imperialista y del aplastamiento de las luchas obreras de la oleada revolucionaria, no se encontraba, en absoluto, a punto de dislocarse. Al contrario, integrado en el aparato de Estado continuaba ejerciendo una nefasta influencia sobre los trabajadores. El mismo Zinoviev debía admitir, en nombre de la IC que «un gran número de trabajadores confía aún en los socialdemócratas “de izquierdas”, (…) que en realidad sirven de coartada a la criminal política contrarrevolucionaria del ala derecha de la socialdemocracia».
La historia ha demostrado una y mil veces que la clase obrera no puede reconquistar un partido que le ha traicionado y que ha cambiado su carácter de clase. La política consistente en tratar de dirigir a la clase obrera con la ayuda del SPD expresaba ya la degeneración oportunista de la Internacional comunista. Mientras Lenin, en sus famosas Tesis de Abril de 1917, rechazó cualquier apoyo al gobierno Kerenski, y reivindicó la más completa separación de él, el KPD, en 1923, rechazó distanciarse del gobierno del SPD. Al contrario, entró, atado de pies y manos, en él. En lugar de favorecer una radicalización de la lucha, la participación del KPD en el gobierno tendía a desmovilizar a los trabajadores. La frontera de clase que separaba al KPD del SPD se diluyó. La clase obrera, cada vez más desarmada políticamente, fue cada vez más objetivo fácil para la represión del ejército. Una insurrección obrera sólo puede desarrollarse cuando los trabajadores consiguen desembarazarse de todas las ilusiones en la democracia burguesa. Y una revolución sólo puede triunfar si vence a las fuerzas políticas que defienden esta democracia, que acaban siendo el principal obstáculo. En 1923, el KPD no sólo no combatió la democracia burguesa, sino que incluso llamó a los trabajadores a movilizarse en su defensa.
La postura del KPD respecto al SPD se hallaba en completa contradicción con la que defendiera la IC en su congreso de fundación, denunciando al SPD como verdugo de la revolución alemana de 1919.
Además, el KPD, no contento en insistir en sus errores, se convirtió en el campeón del oportunismo, elevándose al rango del más fiel lacayo del estalinismo entre todos los partidos de la IC. No sólo fue el motor de las tácticas del «frente único» y del «gobierno obrero», sino que fue el primer partido en aplicar la política de células de fábrica y la «bolchevización» propuestas por Stalin. La derrota de la clase obrera en Alemania contribuyó igualmente a reforzar la posición del estalinismo. Tanto en Rusia, como a escala internacional, la burguesía pudo entonces intensificar su ofensiva e imponer a la clase obrera la peor contrarrevolución que jamás haya sufrido. Además, después de 1923, el Estado ruso fue reconocido por los demás países capitalistas y por la Sociedad de naciones.
En 1917, la conquista del poder en Rusia constituyó el acto inaugural de la primera oleada revolucionaria mundial. Sin embargo, el capital consiguió impedir el triunfo de la revolución, sobre todo en países clave como Alemania. Las lecciones de la toma del poder por el proletariado ruso en 1917, así como las enseñanzas de la derrota de la revolución en Alemania, y especialmente la comprensión de cómo la burguesía consiguió impedir la victoria de la revolución en ese país central y las consecuencias que de ello se derivaron para la dinámica internacional de las luchas, sobre la degeneración de la revolución en Rusia… todos estos elementos forman parte de una única oleada revolucionaria internacional, de una misma experiencia histórica de la clase obrera.
Para que la próxima oleada revolucionaria sea posible, para que la próxima revolución pueda triunfar, la clase obrera está obligada a hacer suya esa experiencia inestimable.
DV
Series:
- Revolución alemana [116]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Curso histórico [206]
Polémica con el BIPR - El método marxista y el Llamamiento de la CCI sobre la guerra en la antigua Yugoslavia
- 4632 reads
Tras unas manifestaciones de reconocimiento mutuo y de debate estos años pasados entre los grupos que forman la Izquierda comunista, llegándose incluso a la realización en Gran Bretaña de una reunión pública común sobre la Revolución rusa entre el Buró internacional para el partido revolucionario (BIPR) y la Corriente comunista internacional, la reciente guerra de la OTAN en los Balcanes era una prueba para apreciar la capacidad de estos grupos en asumir una defensa común del internacionalismo lo más amplia y fuerte posible. Desgraciadamente, los grupos han rechazado el llamamiento de la CCI de hacer una declaración en común contra la matanza imperialista en Kosovo. Ya hemos hecho un primer balance de las reacciones a este llamamiento en nuestra Revista internacional nº 97.
En este artículo queremos contestar brevemente a la idea avanzada por el BIPR que afirma que el método político, supuestamente «idealista», de la CCI, justificaba dicho rechazo.
«Cuando escribís en vuestro volante que “es porque, desde la huelga masiva del 68 en Francia, la clase obrera mundial ha desarrollado sus luchas sin someterse a la lógica del capitalismo en crisis por lo que ha sido capaz de impedir el desencadenamiento de una tercera guerra mundial”, demostráis que seguís prisioneros de vuestros esquemas, que ya hemos caracterizado como idealistas e inoperantes, hoy, para las exigencias de claridad y de solidaridad teórica y política necesarias para la intervención en la clase» (carta del BIPR, 8 de abril de 1999, traducido del inglés por nosotros).
Es verdad que el idealismo sería un defecto profundo para una organización revolucionaria. El idealismo es un elemento importante de los cimientos filosóficos de la ideología burguesa. Al buscar la fuerza motriz primera de la historia en las ideas, la moral y las verdades, producto de la conciencia humana, el idealismo es una de las bases fundamentales de todas las ideologías de la clase dominante, para con ella esconder la explotación de la clase obrera y negarle a ésta toda capacidad real de emancipación. La división del mundo en clases y la posibilidad y necesidad de la revolución comunista para destruir esta sociedad sólo pueden ser entendidas mediante la concepción materialista de la historia. La historia del pensamiento se explica mediante la historia del ser, y no lo contrario.
El idealismo y el curso histórico
Pero ¿por qué el concepto de curso histórico, que analiza la relación de fuerzas entre las clases en un período histórico determinado y saca la conclusión de que hoy no está abierta la vía hacia una guerra imperialista generalizada, sino que sigue abierta a grandes enfrentamientos entre las clases..., sería «idealista» ?. La carta que nos escribe la Communist Worker’s Organisation (el BIPR en Gran Bretaña) y que rechaza la idea de una reunión pública común en Gran Bretaña sobre la guerra intenta explicarlo: «A vosotros os puede parecer un detalle, pero para nosotros esto pone en evidencia hasta qué punto estáis alejados de la realidad. Estamos absolutamente aterrados por la ausencia de respuestas proletarias ante el rumbo tomado por la situación. “Socialismo o barbarie” es una consigna que tiene un sentido absoluto en esta crisis. ¿Cómo podéis mantener que la clase obrera impide la guerra cuando la evidencia de lo que ocurre en Yugoslavia muestra hasta qué punto los imperialistas (grandes y pequeños) tienen las manos libres? (...) La guerra actual se está desencadenando a 800 millas de Londres (en línea recta). ¿Tendrá que estallar en Brighton para que corrijáis sus perspectivas? La guerra es un paso serio hacia la barbarie generalizada. No podemos luchar juntos por una alternativa comunista si seguís sugiriendo que la clase obrera es una fuerza con la cual se ha de contar en el período actual» (carta de la CWO, 26 de abril de 1999, traducido del inglés por nosotros).
Así pues, el idealismo, nuestro idealismo, no estaría «inscrito en la realidad», al menos con la realidad tal como la entiende el BIPR. Para empezar, digamos que la acusación de idealismo, acusación grave, resulta difícilmente aceptable tal como la expresa el BIPR pues se limita a reducir una cuestión histórica a un problema de «sentido común».
La rápida exposición de la realidad tal como la entiende el BIPR sufre particularmente de ausencia de materialismo histórico y depende demasiado de un razonamiento basado en un «sentido común» ahogado por hechos recientes y locales. Nos afirma que la consigna «socialismo o barbarie» describe perfectamente la realidad, que las perspectivas históricas alternativas de las dos clases principales enemigas en la sociedad están en juego en los Balcanes. Y termina contradiciéndose unas líneas más bajo afirmando que el proletariado, y con él su perspectiva histórica, el socialismo, no cuentan para nada en la situación.
O sea que no quedaría nadie en el mundo, sino el BIPR, para empuñar la bandera de la alternativa comunista. Ese análisis contradictorio de la realidad, de la realidad «inmediata», «evidente», no tiene nada de dialéctico, mal que le pese al BIPR, puesto que fracasa precisamente cuando ha de ver cómo, en una situación precisa, se revelan las tendencias históricas fundamentales.
Mientras que la CCI ha intentado por lo menos entender cuál es el peso histórico del proletariado en la guerra de los Balcanes, sin minimizar de ningún modo la gravedad de la situación, el BIPR (expresándose precisamente al modo empírico de Bacon y Locke ([1])), prefiere valorar los acontecimientos partiendo de su proximidad geográfica con Londres o Brighton. El proletariado no es entonces aparentemente una «fuerza con la cual se ha de contar en el período actual», puesto que no existen hechos tangibles que prueben lo contrario, puesto que no se ha confirmado empíricamente en la realidad inmediata. El BIPR no logra ver al proletariado en la situación histórica actual, no lo siente, no lo huele, no lo saborea ni lo oye. Concluye entonces que no está presente. Y cualquiera que se atreva a pensar que sigue siendo una fuerza, por limitada que sea, que sigue estando presente, por débil que sea su presencia, entonces, ése, es un idealista.
Resulta entonces que las tendencias contrarias a la aparente ausencia del proletariado – en particular la ausencia de apoyo a la guerra por parte de las clases obreras de Europa occidental o de Norteamérica – son ignoradas como factores que tener en cuenta. Las tendencias latentes en los acontecimientos, que sólo pueden ser entendidas como signos negativos en la situación, como huellas en la arena, han de ser, sin embargo, tenidas en cuenta para conseguir un análisis serio de una realidad histórica más amplia.
El método que no ve los acontecimientos sino como simples hechos, sin considerar sus relaciones históricas, no es materialista más que en el sentido metafísico: «Por eso este método de observación, al transplantarse, con Bacon o Locke, de las ciencias naturales a la filosofía, provocó la estrechez especifica característica de estos últimos siglos: el método metafísico de especulación.
Para el metafísico, los objetos de investigación aislados, fijos, rígidos, enfocados uno tras otro, cada cual de por sí, como algo dado y perenne. Piensa sólo en antítesis sin mediatividad posible; para él, una de dos: “sí, sí, no, no; porque lo que va más allá de esto, de mal procede”. Para él una cosa existe o no existe; un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es y otro distinto. Lo positivo o lo negativo se excluyen en absoluto. La causa y el efecto revisten asimismo, a sus ojos, la forma de una rígida antítesis. A primera vista, este método discursivo nos parece extraordinariamente razonable, porque es el del llamado sentido común. Pero el mismo sentido común, personaje muy respetable de puertas adentro, entre las cuatro paredes de su casa, vive peripecias verdaderamente maravillosas en cuanto se aventura por los anchos campos de la investigación; y el método metafísico de pensar, por muy justificado y hasta por necesario que sea en muchas zonas del pensamiento, más o menos extensas según la naturaleza del objeto de que se trate, tropieza siempre, tarde o temprano, con una barrera franqueada, la cual se torna en un método unilateral, limitado, abstracto, y se pierde en insolubles contradicciones, pues, absorbido por los objetos concretos, no alcanza a ver su concatenación; preocupado con su existencia, no para mientes en su génesis ni en su caducidad; concentrado en su estatismo, no advierte su dinámica; obsesionado por los árboles, no alcanza a ver el bosque» (F. Engels, Del Socialismo utópico al socialismo científico).
El empirismo – el sentido común –, asimila el materialismo histórico y su método dialéctico al idealismo, al no entender que el marxismo se niega a ver los hechos en su apariencia inmediata.
El BIPR se opone a la historia del movimiento revolucionario cuando califica de idealista el «esquema» del curso histórico. El grupo de la Fracción de izquierda del Partido comunista de Italia que publicaba Bilan en los años 30 ¿ acaso era culpable de idealismo cuando desarrollaba ese concepto para determinar si la historia iba hacia la guerra o hacia la revolución ? ([2]) Esta es una de las cuestiones a las que tendría que contestar el BIPR puesto que Bilan forma parte intrínseca de la historia de la Izquierda italiana de la que se reivindica.
Pero si el BIPR se cree capaz de utilizar de forma unilateral el materialismo histórico, proponiendo una supuesta verdad evidente de los hechos, también es culpable de utilizar esquemas mecánicos para inventar hechos inexistentes. En su hoja internacionalista en contra de la guerra en la ex Yugoslavia, defiende la idea de que uno de los motivos de la intervención de la OTAN era «asegurarse el control del petróleo del Cáucaso». ¿Cómo puede el BIPR alcanzar semejante grado de fantasía? Pues lo alcanza aplicando el esquema según el cual la principal fuerza motriz que empuja el imperialismo hoy es la búsqueda de beneficios económicos «para ganarse el control de los recursos petrolíferos, las rentas del petróleo y de los mercados comerciales y financieros».
Quizás sea eso un esquema materialista, lo que sí es, seguro, es materialismo mecánico. Aún cuando el principal factor del imperialismo moderno siguen siendo las contradicciones económicas fundamentales del capitalismo, este esquema ignora los factores políticos y estratégicos predominantes en el conflicto entre los Estados nación.
El método marxista y la intervención revolucionaria sobre la guerra
Si el BIPR adopta una actitud empírica cada vez que tiene que definir el papel de la clase obrera en cualquier acontecimiento histórico, también muestra que, sobre las cuestiones más generales y decisivas, es perfectamente capaz de analizar de forma marxista, y esto nunca lo podrá lograr el «sentido común». Su hoja sobre la guerra – como también las hojas de los demás grupos de la Izquierda comunista – revela que detrás de las metas aparentemente humanitarias de las grandes potencias unidas en el Kosovo se esconde un enfrentamiento más amplio e inevitable. También muestra que los pacifistas e izquierdistas, a pesar de las impresionantes declamaciones en contra de la violencia, no hacen sino alimentar las hogueras bélicas... Finalmente, aunque no pueda ver al proletariado como una fuerza en la situación actual, afirma, sin embargo, que la lucha de la clase obrera que desemboca en la revolución es el único medio de superar la creciente barbarie capitalista.
La posición proletaria internacionalista, común a los diversos grupos de la Izquierda comunista sobre la guerra, compartida tanto por la CCI como por el BIPR, es perfectamente marxista y fiel al método del materialismo histórico.
Al menos sobre este punto, la acusación de idealismo lanzada contra la CCI se derrumba del todo.
El problema de la unidad en la historia del movimiento revolucionario
En su carta a Wilhem Bracke en 1875 que introduce la Crítica al programa de Gotha del Partido obrero socialdemócrata de Alemania, Carlos Marx dice que «cualquier paso hacia delante, cualquier progresión real importa más que una docena de programas». Esta frase famosa sigue siendo un punto de referencia para la acción unida de los revolucionarios. Es una aplicación perfecta de lo que ponían de relieve las no menos famosas Tesis sobre Feuerbach que demostraron que el materialismo histórico no es otra filosofía contemplativa más, sino un arma de la acción proletaria. «La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana o autotransformación no pueden ser comprendidas racionalmente sino como práctica revolucionaria» y «los filósofos no han hecho sino interpretar diversamente el mundo, lo que importa es transformarlo».
En su carta introductoria y en su texto, Marx critica severamente al programa de unidad del Partido socialdemócrata alemán por las concesiones hechas a los lasalianos ([3]). Considera que un «acuerdo en favor de la acción contra el enemigo común» es de la mayor importancia, y sugiere que hubiese sido preferible posponer la redacción del programa hasta «una época en la que esos programas hubiesen sido preparados por una larga actividad común» (carta a Bracke). Las divergencias extremas no eran entonces obstáculos a la acción unida, sino que, al contrario, iban a confrontarse en ese contexto.
Como ya pusimos en evidencia en nuestro llamamiento, Lenin y los demás representantes de la izquierda marxista aplicaron este mismo método en la conferencia de Zimmerwald en 1915, en la que firmaron su famoso manifiesto contra la Primera Guerra mundial. Y eso que aquellos había expresado críticas y desacuerdos a causa de las graves carencias de la Conferencia, poniendo a votación incluso su propia posición ([4]), que fue rechazada por la mayoría de la Conferencia.
El BIPR ya ha intentado hacer un sesudo trabajo para demostrar que ese ejemplo histórico de unidad de los revolucionarios en el pasado tuvo lugar en circunstancias diferentes y no puede entonces aplicarse en el período actual. En otras palabras, el BIPR no quiere ver los hilos que unen el pasado de Zimmerwald al presente. No ve en él más que un episodio acabado del pasado, que sólo a los historiadores podría interesar.
La diversidad de las circunstancias en las que se realizó la unidad de los revolucionarios en el pasado no es ni mucho menos la prueba de su imposibilidad para el movimiento revolucionario actual; esa diversidad pone, al contrario, en evidencia su total validez actual.
Y lo más convincente todavía en lo que se refiere a la defensa por parte de Marx o de Lenin del trabajo en común entre revolucionarios, es que las diferencias entre eisenachianos y lasalianos en el primer caso, en el segundo entre la Izquierda marxista (y en primera línea los bolcheviques) y los socialdemócratas en Zimmerwald, eran mucho más importantes que las diferencias existentes entre los grupos de la Izquierda comunista actual.
Marx preconizaba el trabajo en común, en un mismo partido, con una tendencia que defendía, nada menos, que el «Estado libre», los «derechos iguales», el «justo reparto del producto del trabajo», que hablaba de la «ley de bronce del salario» y demás prejuicios burgueses. En cuanto al Manifiesto de Zimmerwald, no era sino una oposición común a la Primera Guerra mundial imperialista entre internacionalistas intransigentes que llamaban a la guerra civil contra la guerra imperialista y a la constitución de una nueva Internacional por un lado y, por el otro, pacifistas, centristas y demás indecisos que hasta tenían como perspectiva la reconciliación para con los socialpatriotas y rechazaban las consignas revolucionarias de la izquierda. En el medio comunista actual, por el contrario, no existe ninguna concesión a las ilusiones democráticas o humanistas. Existe una denuncia común de la guerra como guerra imperialista, una denuncia común del pacifismo y del chovinismo de las izquierdas, y un compromiso común a favor de la «guerra civil», o sea, oponer a la guerra imperialista la perspectiva y la necesidad de la revolución proletaria.
Lenin firmó el Manifiesto de Zimmerwald, a pesar de todas sus inconsistencias e insuficiencias, para hacer avanzar el movimiento real. En su artículo «El Primer paso», redactado inmediatamente después de la primera conferencia de Zimmerwald, escribe: «Es un hecho que este manifiesto da un paso adelante hacia la lucha auténtica contra el oportunismo, hacia la ruptura con él y la separación de él. Sería sectarismo negarse a dar este paso adelante junto con la minoría de los alemanes, franceses, suecos, noruegos y suizos cuando conservamos la plena libertad y la plena posibilidad de criticar la inconsecuencia y conseguir más. Sería una mala táctica militar negarse a marchar junto con el creciente movimiento internacional de protesta contra el socialchovinismo por el hecho de que este movimiento sea lento, de que dé “únicamente” un paso adelante, de que esté dispuesto y desee dar mañana un paso atrás y reconciliarse con el viejo Buró socialista internacional» (Lenin, «El primer paso»).
Karl Radek llega a la misma conclusión en otro artículo sobre esta conferencia: «La izquierda ha decidido votar por el Manifiesto por las razones siguientes: sería doctrinario y sectario separarnos de las fuerzas que han empezado, en cierta medida, la lucha contra el socialpatriotismo en sus propios países cuando deben hacer frente a ataques furibundos por parte de los socialdemócratas» (La Izquierda de Zimmerwald, traducido por nosotros).
No cabe duda de que los revolucionarios de hoy han de actuar contra el desarrollo de la guerra imperialista con el mismo método que utilizaron Lenin y la Izquierda de Zimmerwald contra la Primera Guerra mundial. Los avances del movimiento revolucionario como un todo es la prioridad central. La diferencia principal entre los acontecimientos de aquel entonces y los actuales pone en evidencia la mayor convergencia política entre los grupos revolucionarios actuales comparados con la izquierda y el centro en Zimmerwald ([5]), y por consiguiente la mayor necesidad y justificación para una acción común.
Una declaración internacionalista común y otras expresiones de actividad unida en contra de la guerra de la OTAN, es evidente que hubiesen incrementado notablemente la presencia política de la izquierda comunista, comparada con el impacto de cada grupo por separado. Hubiese sido un antídoto material, real, a las divisiones nacionalistas impuestas por la burguesía. La intención común de hacer avanzar el movimiento real hubiese creado un polo de atracción más fuerte para aquellos militantes que actualmente están desorientados por la dispersión desconcertante de los diferentes grupos. Y la unión de fuerzas hubiese tenido un impacto más amplio sobre la clase obrera como un todo. Por encima de todo, hubiese sido un punto de referencia histórico para los revolucionarios de mañana, como lo fue el Manifiesto de Zimmerwald al lanzar una señal de esperanza para los futuros revolucionarios en las trincheras. ¿ Cómo caracterizar el método político que consiste en rechazar una acción común así?. La respuesta nos la dan Lenin y Radek: es doctrinario y sectario ([6]).
Si nos hemos limitado a dos ejemplos históricos, no es de ningún modo porque falten más ejemplos de acciones comunes por parte de los revolucionarios del pasado. Las Primera, Segunda y Tercera internacionales fueron formadas todas ellas con la participación de elementos que no aceptaban ni siquiera las premisas del marxismo, como los antiautoritarios en la AIT, o los anarcosindicalistas franceses y españoles que defendían el internacionalismo y la Revolución rusa y, por esa razón, fueron bienvenidos en la IC.
Tampoco podemos olvidarnos de que el espartaquista Karl Liebnecht, saludado por toda la izquierda marxista como el más heroico defensor del proletariado durante la Primera Guerra mundial, sí era un idealista en el pleno sentido de la palabra, puesto que rechazaba el método materialista dialéctico en favor de la filosofía de Kant.
El método de confrontación de las posiciones en el movimiento revolucionario
La mayoría de los grupos actuales se imaginan que uniéndose, aunque solo sea para una actividad mínima, van diluir o hacer confusas las importantes divergencias que tienen con los demás. Esto es totalmente falso. Tanto después de la formación del Partido socialdemócrata alemán como después de Zimmerwald, no se produjo la menor disolución oportunista de las divergencias entre los participantes, sino todo lo contrario, se hicieron más vivas y, en la práctica misma, se evidenciaron las posiciones de las tendencias más claras. Los marxistas acabaron dominando totalmente el partido alemán y, después de 1875, también a los lasalianos en la Segunda internacional. Tras Zimmerwald, las posiciones intransigentes de la izquierda, que habían sido minoritarias, prevalecieron totalmente durante los años siguientes cuando la oleada revolucionaria que había empezado en Rusia en 17 confirmó la validez de su política en el propio curso de los acontecimientos, mientras los centristas, en cambio, caían en brazos de los socialpatriotas.
Si no hubieran puesto a prueba sus posiciones en el marco, limitado, de una acción común, su éxito futuro no hubiese sido posible. La Internacional comunista es efectivamente deudora de la izquierda de Zimmerwald ([7]).
Estos ejemplos de la historia del movimiento revolucionario también confirman otra de las famosas Tesis sobre Feuerbach: «La cuestión de la atribución al pensamiento humano de una verdad objetiva no es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. Es en la práctica donde el hombre tiene que dar la prueba de la verdad, o sea de la realidad y la fuerza de su pensamiento, la prueba de que éste pertenece al mundo. El debate sobre la realidad o la irrealidad del pensamiento aislado de la práctica no es sino una cuestión puramente escolástica».
Al rechazar un marco práctico para su movimiento común, en el que podrían enfrentarse sus divergencias, los grupos de la Izquierda comunista tienden a reducir a un nivel escolástico sus diferencias sobre la teoría marxista. Aunque tengan esos grupos la voluntad de probar la validez de su posición en la práctica de la lucha de clases, este objetivo seguirá siendo un objetivo vano si no son capaces de poner orden en su propia casa y verificar sus posiciones en una relación concreta con las demás tendencias internacionalistas.
El reconocimiento de un mínimo de actividad común es la base en la que pueden plantearse claramente las divergencias, confrontarse, dar sus pruebas y clarificarse, para todos aquellos militantes que emergen de las filas del proletariado, particularmente en los países en que la Izquierda comunista todavía no tiene presencia organizada. Esto es desgraciadamente lo que los grupos comunistas actuales se niegan a entender. Los grupos de la corriente bordiguista defienden el sectarismo como un principio. Sin llegar a esos extremos, el BIPR tiende a rechazar cualquier confrontación seria de posiciones políticas: «Criticamos a la CCI (...) por esperar que lo que llaman “medio político proletario” retome y debata de sus preocupaciones cada día más extrañas» ([8]) (traducido del inglés por nosotros) afirma en Internationalist Communist, nº 17, revista del BIPR, dedicada en parte a marcar sus divergencias con la CCI, en sus respuestas a elementos en búsqueda en Rusia y otros sitios que se preguntan sobre la responsabilidad de los internacionalistas y su acción común ante la guerra imperialista. Resulta particularmente desolador comprobar que el medio internacionalista rechaza cualquier debate serio por miedo de enfrentarse con ideas opuestas. El movimiento revolucionario necesita hoy recuperar la confianza que los marxistas del pasado tenían en sus ideas y posiciones políticas.
La acusación de idealismo hecha a la CCI no tiene ni pies ni cabeza. Esperamos, al menos, críticas más sólidas y desarrolladas sobre semejante afirmación.
Ante la situación internacional que va empeorando y las exigencias crecientes con que se enfrenta la clase obrera, tendría que quedar claro que el método materialista del movimiento revolucionario marxista exige una respuesta común. La Izquierda comunista no se ha puesto a la altura de todas sus responsabilidades durante esta guerra en Kosovo, pero los acontecimientos venideros la obligarán a ponerlas en el centro de sus preocupaciones.
Como, 11/9/99
[1] Francis Bacon (1561-1626) y John Locke (1632-1704) fueron dos filósofos materialistas ingleses.
[2] En un artículo titulado explícitamente «La carrera hacia la guerra», publicado en el número 29 de marzo del 36, Bilan plantea el problema del curso histórico de esta forma: «Los partidarios del gobierno actual (...) merecen el agradecimiento eterno del sistema capitalista por haber llevado a sus consecuencias últimas la obra de aplastamiento del proletariado. Sólo tras haber decapitado la única fuerza capaz de crear una sociedad nueva, han podido también abrir las puertas a lo inevitable, la guerra, punto extremo de las contradicciones internas del régimen capitalista. (...) ¿Cuándo ocurrirá la guerra? Nadie lo puede predecir. Lo que sí es cierto, es que todo está listo para ella». Y otro artículo del mismo número 29 vuelve sobre el tema, precisando las condiciones del curso a la guerra imperialista que se estaba afianzando en aquel entonces: «Estamos totalmente convencidos que con la política de traición socialcentrista que conduce al proletariado hacia la impotencia de clase en los países “democráticos”, con el fascismo que logra los mismos objetivos por medio del terror, se han construido las premisas indispensables para el desencadenamiento de una nueva matanza mundial. La trayectoria degenerativa de la URSS y de la IC es uno de los más alarmantes síntomas de la huida hacia el precipicio de la guerra».
Se ha de recordar al BIPR y a los grupos bordiguistas cuál era la perspectiva de acción que propuso entonces Bilan a las diversas fuerzas que se mantenían fieles al comunismo: «La única respuesta que podrían oponer los comunistas a los acontecimientos que acabamos de vivir, la única manifestación política que podría ser un jalón en la victoria de mañana, sería una Conferencia internacional que reúna las pocas membranas que quedan hoy del cerebro de la clase obrera mundial». Nuestra preocupación por determinar el curso histórico, y nuestro llamamiento a una defensa común del internacionalismo, están en perfecta continuidad con la tradición de la Izquierda italiana, por mucho que les desagrade a algunos ignorantes.
[3] El Partido socialdemócrata de Alemania se formó con la unificación de dos grandes corrientes, la de los lasalianos (del nombre de su dirigente, Lasalle) y la marxista, los eisenachianos, nombre que les viene de Eisenach, ciudad en que esa tendencia se transformó en Partido obrero socialdemócrata de Alemania, en 1869.
[4] Ya hemos puesto en evidencia la validez actual de la política unitaria de la Izquierda de Zimmerwald para el campo internacionalista en la Revista internacional nº 44, en 1986.
[5] En realidad, hasta podemos afirmar que las divergencias en la misma izquierda de Zimmerwald eran mayores que las del campo internacionalista actual. Había entonces, en particular, importantes divisiones sobre si la liberación nacional seguía siendo posible, y por consiguiente si la consigna del «derecho de las naciones a la autodeterminación» formaba todavía parte de la política marxista. Las posiciones zanjadas y opuestas entre Lenin por un lado y Trotski y Radek del otro sobre el levantamiento de Pascua de 1916 en Dublín sacaron a la luz de forma aguda las divergencias en la misma izquierda de Zimmerwald. En el mismo Partido bolchevique, existían en aquel entonces divergencias importantes sobre la cuestión de la autodeterminación nacional, con Bujarin y Piatakov que afirmaban su arcaísmo, y sobre la validez de la consigna de «derrotismo revolucionario» y de «Estados unidos de Europa».
[6] La política de Lenin de unidad internacionalista no se limitó al movimiento de Zimmerwald. También la aplicó en la misma socialdemocracia rusa animando al trabajo común con grupos no bolcheviques como el de Trotski, Nache Slovo. Si sus esfuerzos no lograron triunfar hasta la Revolución rusa, se debió, en aquel entonces, al sectarismo de Trotski.
[7] «Las conferencias de Zimmerwald y de Kienthal tuvieron su importancia en la época el que era necesario unir a todos los elementos proletarios dispuestos de una forma u otra a protestar contra la matanza imperialista (...). El agrupamiento de Zimmerwald ha cumplido con su tarea. Todo lo que había en él de verdaderamente revolucionario se ha pasado y se ha adherido a la Internacional comunista» (Declaración hecha por los participantes a la Conferencia de Zimmerwald en el Congreso de la IC, firmada por Rakovski, Lenin, Zinoviev, Trotski y Platten).
[8] «We criticise the ICC (...) for expecting what call the “proletarian political milieu” to take up and debate their increasingly outlandish political concerns».
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
- Caos de los Balcanes [128]