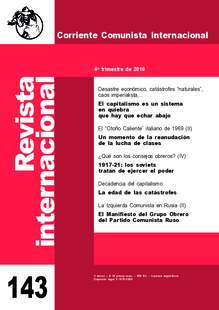Rev. Internacional n° 143 - 4º trimestre 2010
- 3396 lecturas
Desastre económico, catástrofes "naturales", caos imperialista... - El capitalismo es un sistema en quiebra que hay que echar abajo
- 3452 lecturas
Desde la crisis del sistema financiero en 2008, ya nada parece poder disfrazar la profundidad de la crisis histórica que atraviesa el capitalismo. Llueven los ataques sobre la clase obrera, la miseria se despliega, las tensiones imperialistas se agudizan, el hambre sigue matando a cientos de millones de personas, y, a la vez, las catástrofes naturales son cada día más mortíferas. Ni la propia burguesía puede negar la amplitud de las dificultades ni esbozar un horizonte quimérico de un porvenir mejor bajo su dominación. Por eso, en sus órganos de propaganda no le queda otro remedio que reconocer que la crisis actual es la más grave que haya conocido el capitalismo desde los años 1930, y que el desarrollo de la miseria es un mal con el que "habrá que aprender a convivir". La burguesía es una clase que dispone de medios de adaptación: está forzada a admitir, un poco por lo evidente de la situación y sobre todo por cálculo político, que las cosas van mal y que, desde luego, no van a mejorar. Pero, al mismo tiempo, sabe presentar los problemas de manera lo bastante embaucadora para salvar al sistema capitalista como un todo. ¿Quiebran los bancos arrastrando a la economía mundial? ¡Culpa de los "traders", los operadores de bolsa! ¿La deuda de algunos Estados es tal que se declaran en suspensión de pagos? ¡La culpa es de sus gobiernos corruptos! ¿La guerra hace estragos en buena parte del planeta? ¡Falta de voluntad política! ¿Se multiplican las catástrofes medioambientales causando cada vez más víctimas? ¡Culpable la naturaleza! Aunque haya divergencias entre los múltiples análisis que propone la burguesía, todos coinciden sobre un punto esencial: denuncian tal o cual modo de gobierno, para evitar que se denuncie el capitalismo como modo de producción. En realidad, todas las calamidades que se ceban en la clase obrera son el resultado de unas contradicciones que con cada día más fuerza estrangulan a la sociedad sea cual sea el sistema de gobierno, desregulado o estatal, democrático o dictatorial. Para ocultar mejor la quiebra de su sistema, la burguesía pretende también que la crisis económica iniciada en 2008 está retrocediendo ligeramente. En realidad, no sólo no retrocede sino que expresa con mayor claridad todavía la profunda crisis histórica del capitalismo.
El capitalismo se hunde en la crisis
A la burguesía se le ocurre a veces congratularse de las perspectivas positivas que anuncian los indicadores económicos, en particular las cifras del crecimiento que tímidamente volverían a la alza. Pero tras esas "buenas noticias", las cosas son muy diferentes. Desde 2008, y a fin de evitar el escenario de catástrofe de la crisis de los años 30, la burguesía se ha gastado miles de millones para mantener unos bancos en grandes dificultades e instaurar medidas keynesianas. Esas medidas consisten, entre otras cosas, en bajar los tipos de interés de los bancos centrales, los que determinan el precio de los préstamos, y, para el Estado, consiste en emprender gastos para la recuperación, financiados la mayoría de las veces gracias al endeudamiento. Semejante política debería servir para un crecimiento fuerte. Y resulta que lo que hoy llama la atención es la extrema flojera del crecimiento mundial respecto a las sumas astronómicas dedicadas al relanzamiento y a la intensidad de las políticas inflacionistas. Estados Unidos se encuentra así en una situación que los economistas burgueses no comprenden, pues tampoco habrá que pedirles que se basen en un análisis marxista: están endeudados en cientos de miles de millones de dólares y el tipo de interés de la FED está casi a cero; y, sin embargo, el crecimiento alcanzará a duras penas 1,6 % en 2010, contra los 3,7 % esperados. Como lo ilustra el ejemplo estadounidense, aunque desde 2008, la burguesía haya evitado lo peor endeudándose masivamente, la recuperación no llega de verdad. Claro, ellos no son capaces de comprender que el sistema capitalista es un modo de producción transitorio; prisioneros de esquemas esclerosados, los economistas burgueses son incapaces de ver lo evidente: el keynesianismo dio la prueba de su fracaso histórico desde los años 1970, pues las contradicciones del capitalismo eran ya insolubles, incluso mediante el endeudamiento masivo, que es una trampa con las propias leyes fundamentales del capitalismo.
La economía capitalista se mantiene penosamente desde hace décadas gracias a un abultamiento fenomenal de la deuda en todos los países del mundo para así crear artificialmente un mercado con el que absorber una parte de la sobreproducción crónica. La relación del capitalismo con el endeudamiento se parece a la opiomanía: cuanto más consume, menos suficiente es la dosis. O dicho de otra manera, la burguesía ha podido mantener la boca fuera del agua agarrándose a una rama que se rompió en 2008. Así, a la ineficacia evidente de los déficits presupuestarios se añade el riesgo de insolvencia de cantidad de países: Grecia, Italia, Irlanda o España en particular. En tal contexto, los gobiernos van a sientas en medio de la bruma, modificando los derroteros de sus políticas económicas, entre relanzamiento y rigor, en función de lo que va ocurriendo, sin que, eso sí, nada pueda mejorar duraderamente la situación. El Estado, último recurso contra la crisis histórica que estrangula al capitalismo, ha dejado de ser, definitivamente, capaz de camuflar su impotencia.
Por todas las partes del mundo, siguen cayendo ataques sin precedentes sobre la clase obrera con tanta rapidez como aumentan las tasas de desempleo. Los gobiernos, de derechas y de izquierdas, imponen a los proletarios unas reformas y unos recortes presupuestarios de una brutalidad nunca vista. En España, por ejemplo, a los funcionarios se les ha impuesto un recorte salarial de 5 %. Así lo ha hecho este año el gobierno socialista de Zapatero, el cual ya ha prometido su congelación (de los sueldos) para 2011. En Grecia, la edad mediana de jubilación ha aumentado 14 años, mientras que las pensiones han sido congeladas hasta 2012. En Irlanda, país al que todavía recientemente la burguesía alababa por su dinamismo con el nombre de "tigre celta", la tasa oficial de desempleo ha alcanzado el 14 %, a la vez que los salarios de los funcionarios se han rebajado entre 5 y 15 % al igual que los subsidios de desempleo y los familiares. Según la Organización Internacional del Trabajo, el número de desempleados en el mundo ha pasado de 30 millones en 2007 a 210 millones hoy ([1]). Podríamos multiplicar los ejemplos, pues en todos los continentes, la burguesía hace pagar a la clase obrera el precio de la crisis. Tras esos planes de austeridad, a los que con el mayor cinismo se atreven a llamar "reformas", tras los despidos y los cierres de fábricas, hay familias enteras que se hunden en la pobreza. En Estados Unidos, cerca de 44 millones de personas viven bajo el umbral de pobreza según un informe del Census Bureau, o sea 6,3 millones más en dos años que han venido a añadirse a los tres años anteriores durante los cuales ya hubo un elevado incremento de la pobreza. En realidad, toda esta primera década del siglo ha estado marcada en Estados Unidos por una fuerte disminución de las rentas más bajas.
No solo es, evidentemente, en los "países ricos" donde la crisis se paga con más miseria. Últimamente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (más conocida por sus siglas: FAO) se congratulaba al comprobar que en 2010 habría un retroceso de la subalimentación que afecta especialmente a Asia (578 millones de personas) y a África (239 millones), para un total de 925 millones de personas en el mundo. Lo que no aparece de entrada en esas estadísticas es que esa cifra es muy superior a la publicada en 2008, antes de que los efectos de la inflación especulativa de los precios de la alimentación se hicieran notar hasta provocar una serie de motines en muchos países. La baja significativa de los precios agrícolas ha hecho sin duda y escasamente "retroceder el hambre en el mundo", pero la tendencia en varios años, más allá de la coyuntura económica inmediata, está sin la menor duda, en alza. Además, las canículas de este verano en Rusia, Europa del Este y, más recientemente, en Latinoamérica, han reducido sensiblemente los rendimientos en las cosechas mundiales, lo cual, en un contexto de aumento de precios, va a hacer aumentar inevitablemente la desnutrición el año próximo. No es pues sólo en el plano económico en el que se plasma la quiebra del capitalismo. Los trastornos climáticos y la gestión burguesa de las catástrofes medioambientales son una causa permanente y en aumento de la mortandad y la desdicha.
El capitalismo destruye el planeta
Este verano se han abatido catástrofes violentas sobre la población por todas las esquinas del mundo: las llamas se han cebado en Rusia, Portugal y muchos otros países; ha habido monzones devastadores que han anegado bajo el lodo a Pakistán, India, Nepal y China. En la primavera, el golfo de México conoció la peor catástrofe ecológica de la historia tras la explosión de una plataforma petrolífera. Y es larga la lista de desastres de este año 2010. La multiplicación de esos fenómenos y su creciente gravedad no son el fruto de la casualidad, pues desde el origen de las catástrofes hasta su gestión, el capitalismo es en gran parte responsable.
Recientemente, la ruptura del embalse mal cuidado de una fábrica de producción de aluminio ha engendrado un desastre industrial y ecológico en Hungría: más de un millón de metros cúbicos de "lodo rojo" tóxico se esparció por toda la zona de la mina, causando muertos y heridos. Los destrozos medioambientales y sanitarios son muy graves. Y resulta que para "minimizar el impacto" de esos residuos, los industriales están "reciclando" los lodos rojos de esta manera: o los llevarán a tirarlos a los mares por miles de toneladas o los almacenarán en una inmensa charca de retención parecida a la que se rompió en Hungría, y eso que existen tecnologías desde hace tiempo para reciclar tales residuos, en la construcción y la horticultura en particular.
La destrucción del planeta por la burguesía no se limita a la cantidad de catástrofes industriales que golpean cada año numerosas regiones. Según muchos científicos, el calentamiento del planeta desempeña un papel de primer orden en la multiplicación de fenómenos climáticos extremos: "Son episodios que van a repetirse e intensificarse en un clima perturbado por la contaminación de los gases de efecto invernadero", como dice el vicepresidente del Grupo de expertos Intergubernamental sobre la Evolución del Clima (GIEC). Entre 1997 y 2006, con una temperatura del globo en constante aumento, el número de catástrofes cada vez más devastadoras aumentó en la década anterior, acarreando más y más víctimas. De hoy a 2015, la cantidad de víctimas de desastres meteorológicos aumentará más del 50 %.
Los científicos de las compañías petroleras podrán agitarse declarando que el calentamiento del globo no es el resultado de una contaminación masiva de la atmósfera, no impide que la mayoría de las investigaciones científicas mínimamente serias demuestra una correlación evidente entre la expulsión de gases de efecto invernadero, el calentamiento climático y la multiplicación de catástrofes naturales. Los científicos se equivocan, sin embargo, cuando afirman que un poco de voluntad política de los gobiernos sería capaz de cambiar las cosas. El capitalismo es incapaz de limitar las eliminaciones de gas con efecto invernadero, pues entonces iría en contra de sus propias leyes, las leyes de la ganancia, las leyes de la producción al menor gasto y de la competencia. Es la sumisión necesaria a esas leyes lo que hace que la burguesía contamine, entre otros ejemplos, con su industria pesada, o que haga recorrer inútilmente miles de kilómetros a sus mercancías.
La responsabilidad del capitalismo en la amplitud de esas catástrofes no se limita además a la contaminación atmosférica y a los trastornos climáticos. La destrucción metódica de los ecosistemas con la deforestación masiva, por ejemplo, el almacenamiento de residuos en zonas naturales de drenaje, o la urbanización anárquica, hasta en lechos inundables de ríos desecados y en medio de zonas especialmente inflamables, todo eso ha agravado la intensidad de los desastres.
La serie de incendios que ha asolado Rusia en pleno verano, sobre todo una amplia región en torno a Moscú, es significativa de la incuria de la burguesía y de su impotencia para domeñar esos fenómenos. Ardieron cientos de miles de hectáreas causando un número indeterminado de víctimas. Durante varios días, un humo espeso, cuyas consecuencias sobre la salud han sido enormes hasta el punto de duplicar las muertes por día, invadió la capital. Y para mayor escarnio, hay importantes riesgos nucleares y químicos que amenazan también a la población, los incendios en tierras rusas contaminadas por la explosión de Chernóbil ([2]) y depósitos de armas y productos químicos más o menos olvidados en la naturaleza.
Un factor esencial para comprender el papel de la clase dominante en la amplitud de los incendios es el increíble estado de abandono de los bosques. Rusia es un país inmenso, dotado de una superficie forestal muy importante y densa, que exige un cuidado especial para atajar con rapidez todo conato de incendio para así evitar que se vuelva incontrolables. Y resulta que muchos macizos forestales rusos ni siquiera poseen trochas de acceso de modo que los camiones de bomberos no pueden llegar al núcleo de la mayoría de los incendios. Además, Rusia solo tiene 22.000 bomberos, o sea menos que un país mucho más pequeño como Francia, para luchar contra las llamas. Los gobernadores regionales, corruptos hasta la médula, prefieren emplear los pocos medios de que disponen para la gestión de los bosques en comprarse coches de lujo, como así ha aparecido en varios escándalos recientes.
Es el mismo cinismo el que prevalece en lo que refiere a los conocidos fuegos de las turberas, zonas donde el suelo está formado de materia orgánica en descomposición muy inflamable: además de dejar las turberas abandonadas, la burguesía rusa favorece la construcción de viviendas en esas zonas aún cuando ya en 1972 hubo incendios asoladores. El cálculo es muy sencillo: en esos sectores peligrosos, los agentes inmobiliarios compraron terrenos a un precio irrisorio, y luego los declararon edificables por ley.
Es así como el capitalismo transforma unos fenómenos naturales que podrían llegar a ser humanamente controlables en verdaderas catástrofes. Pero en la manipulación del horror, la burguesía no tiene límites. Por ejemplo, en torno a las devastadoras inundaciones que han golpeado a Pakistán, ha habido una lucha imperialista de lo más rastrera.
Durante varias semanas cayeron sobre Pakistán lluvias torrenciales, causando inundaciones gigantescas, miles de víctimas, más de 20 millones de damnificados e innumerables destrozos materiales. El hambre y la propagación de enfermedades, el cólera en especial, empeoraron una situación ya tan desesperada. Durante más de un mes, en medio de un panorama tan siniestro, la burguesía pakistaní y su ejército dieron muestra de una incompetencia y un cinismo inauditos, acusando a una naturaleza implacable, cuando, en verdad, igual que en Rusia, entre urbanización anárquica y servicios de socorro impotentes, las leyes del capitalismo son el factor esencial para entender la amplitud de la catástrofe.
Y otro aspecto tan repugnante de esta tragedia ha sido la manera con la que las potencias imperialistas intentan todavía sacar provecho de la situación, en detrimento de las víctimas, utilizando operaciones humanitarias de pretexto. Así, Estados Unidos apoya, en el contexto de la guerra en el vecino Afganistán, el gobierno de Yussuf Raza Gilani, y ha sacado provecho de lo ocurrido para desplegar un importante contingente "humanitario" compuesto de helicópteros, navíos anfibios de asalto y demás. Con el pretexto de evitar una sublevación de los terroristas de Al Qaeda, a quienes las inundaciones favorecerían, EEUU frenó al máximo la llegada de la "ayuda internacional" procedente de otros países, una "ayuda humanitaria" compuesta también de militares, diplomáticos e inversores sin escrúpulos.
Cada vez que hay una catástrofe importante, todo sirve para que todos los Estados hagan valer sus intereses imperialistas. Entre esos medios, la "promesa de donación" se ha convertido en una operación sistemática: todos los gobiernos anuncian oficialmente un suculento maná financiero que, oficiosamente, sólo se acordará a cambio de que se satisfagan las ambiciones de los donantes. Por ejemplo, hoy por hoy, sólo el 10 % de la ayuda prometida en enero de 2010 tras el terremoto de Haití ha sido entregada a la burguesía haitiana. Y Pakistán no será una excepción a la regla: los millones prometidos no serán depositados más que como comisiones de Estado a cambio de servicios realizados.
Las bases del capitalismo, la búsqueda de la ganancia, la competencia, etc., son factores centrales en los problemas del medio ambiente. Y las luchas en torno a Pakistán son además una ilustración de las tensiones imperialistas crecientes que arruinan gran parte del planeta.
El capitalismo siembra caos y guerra
La elección de Barack Obama a la cabeza de la primera potencia mundial suscitó muchas ilusiones sobre la posibilidad de apaciguar las relaciones internacionales. En realidad, la nueva administración estadounidense no ha hecho más que confirmar la dinámica abierta desde que se desmoronó, hace 20 años, el bloque del Este. Todos nuestros análisis de que "la disciplina rígida de los bloques imperialistas" iba a abrir las puertas, tras el desmoronamiento del bloque del Este, a una indisciplina y un caos ascendente, a una pelea general de todos contra todos y a una multiplicación incontrolable de conflictos bélicos, se han ido confirmando plenamente. El período abierto por la crisis y la agravación considerable de la situación económica no ha hecho sino agudizar las tensiones imperialistas entre las naciones. Según el Stockholm International Peace Research Institute, se habrían gastado nada menos que ¡1 billón 531 millones de dólares! en los presupuestos militares de todos los países en 2009, o sea un aumento del 5,9 % respecto a 2008 y del 49 % respecto a 2000. Y eso que en esas cifras no están contadas las transacciones ilegales de armas. Por mucho que la burguesía de algunos países esté obligada por la crisis a recortar ciertos gastos militares, la militarización creciente del planeta es el reflejo del único futuro que esa clase le reserva a la humanidad: la multiplicación de los conflictos imperialistas.
Estados Unidos, con sus 661.000 millones de dólares en gastos militares en 2009, dispone de una superioridad militar absolutamente incontestable. Sin embargo, después del desmoronamiento del bloque del Este, son cada día menos capaces de movilizar a otras naciones tras ellos, como ya lo demostró la guerra de Irak iniciada en 2003 en la cual, a pesar de la retirada anunciada recientemente, las tropas norteamericanas siguen contando todavía varias decenas de miles de soldados. Estados Unidos no sólo ha sido incapaz de federar a muchas otras potencias tras sus banderas, ni Rusia, ni Francia, ni Alemania, ni China, sino que, además, otras se han ido retirando del conflicto como Reino Unido o España. La burguesía estadounidense parece sobre todo cada vez menos capaz de asegurar la estabilidad de un país conquistado (los barrizales afgano e iraquí son sintomáticos de esa impotencia) o de una región, como lo ilustra la manera con la que Irán reta a EEUU sin amedrentarse por las represalias. El imperialismo norteamericano está así claramente en declive e intenta reconquistar su liderazgo perdido desde hace años a través de guerras que, al fin y al cabo, lo debilitan aún más.
Frente a Estados Unidos, China pretende que prevalezcan sus ambiciones imperialistas mediante un esfuerzo incrementado en armamento (100.000 millones de dólares de gastos militares en 2009, con aumentos anuales de dos dígitos desde los años 90) y, también, en los propios escenarios imperialistas. En Sudán, por ejemplo, como en muchos otros países, China se está implantando económica y militarmente. El régimen sudanés y sus milicias, armadas por China, siguen con sus matanzas de poblaciones acusadas de apoyar a los rebeldes de Darfur, armados éstos por Francia a través de Chad, y Estados Unidos, antiguo adversario de Francia en la región. Todas esas sucias maniobras han causado la muerte de cientos de miles de personas y el desplazamiento de muchas más.
Estados Unidos y China no son, ni mucho menos, los únicos responsables del caos bélico que reina en gran parte del planeta. En África por ejemplo, Francia, directamente o a través de milicias diversas, intenta salvar lo que buenamente pueda de su antigua influencia, sobre todo en Chad, en Costa de Marfil, Congo, etc. Las camarillas palestinas e israelíes, apoyadas por sus padrinos respectivos, prosiguen una guerra interminable. La decisión israelí de no prolongar la moratoria sobre la construcción en los territorios ocupados, mientras continúan las "negociaciones de paz" organizadas por Estados Unidos, muestra el callejón en que está la política de Obama que quería distinguirse de la de Bush gracias al mayor uso de la diplomacia. Rusia, con la guerra en Georgia o la ocupación de Chechenia, intenta recrear una esfera de influencia en su entorno. La lista de conflictos imperialistas es demasiado larga para exponerla aquí en toda su extensión. Lo que sí demuestra la multiplicación de los conflictos, es que las fracciones nacionales de la burguesía, poderosas o no, no tienen otra alternativa para proponer que la de sembrar sangre y caos en defensa de sus intereses imperialistas.
La clase obrera reanuda el camino de la lucha
Ante la profundidad de la crisis en que se hunde el capitalismo, es evidente que la combatividad obrera no está a la altura de lo que la situación exige, el fardo de las derrotas del proletariado sigue pesando todavía sobre la conciencia de nuestra clase. Pero las armas de la revolución se forjan en las entrañas de las luchas que la crisis empieza a estimular significativamente. Desde hace varios años han estallado luchas obreras, incluso a veces simultáneamente a nivel internacional. La combatividad obrera se expresa así, simultáneamente, en los países "ricos" - Alemania, España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Francia, Japón, etc. - y en los "pobres". La burguesía de los países ricos difunde a mansalva la ignominiosa idea de que los trabajadores de los países pobres robarían los empleos de los de los países ricos, en cambio lo hace todo para imponer un silencio casi total sobre las luchas de esos obreros que demostrarían que también ellos son víctimas de los mismos ataques que el capitalismo en crisis impone en todos los países.
En China, en un país en el que la parte de los salarios en el PIB pasó de 56 % en 1983 a 36 % en 2005, los obreros de varias fábricas han intentado quitarse de encima a los sindicatos, a pesar de las grandes ilusiones sobre la posibilidad de un sindicato libre. Los obreros chinos, sobre todo, han logrado coordinar por sí mismos su acción y llevar sus luchas más allá de sus propias fábricas. En Panamá estalló una huelga el 1o de julio en las bananeras de la provincia de Bocas del Toro para exigir el pago de los salarios y oponerse a una reforma antihuelga. También aquí, a pesar de la represión policiaca y los múltiples sabotajes sindicales, los obreros intentaron extender de inmediato su movimiento. La misma solidaridad y la misma voluntad de luchar colectivamente animaron un movimiento de huelga salvaje en Bangladesh, violentamente reprimido por las fuerzas del orden.
En los países centrales, la respuesta de la clase obrera en Grecia ha continuado en numerosas luchas de otros países. En España han habido huelgas contra las duras medidas de austeridad. La huelga organizada por los trabajadores del metro de Madrid es significativa de la voluntad de los obreros de extender su lucha y organizarse colectivamente en asambleas generales. Por eso, esa huelga fue el blanco de una campaña de denigración dirigida por el gobierno socialista de Zapatero junto con el gobierno regional de derecha y la colaboración de sus medios de comunicación. En Francia, aunque los sindicatos estén logrando encuadrar huelgas y manifestaciones, la reforma para retrasar la edad de jubilación, ha provocado una movilización de amplios sectores de la clase obrera, originando expresiones, minoritarias pero significativas, de una voluntad de organizarse fuera de los sindicatos a través de asambleas generales soberanas y la extensión de las luchas.
Evidentemente, la conciencia del proletariado mundial es todavía insuficiente y esas luchas, incluso si son simultáneas, distan mucho de crear las condiciones de un mismo combate a nivel internacional. No obstante, la crisis en la que se sigue hundiendo el capitalismo, las curas de austeridad y la miseria creciente van inevitablemente a provocar luchas cada vez más masivas mediante las cuales los obreros desarrollarán poco a poco su identidad de clase, su unidad y solidaridad, su voluntad de combatir colectivamente. Este terreno es el de una politización consciente del combate obrero para su emancipación. El camino hacia la revolución es largo todavía, pero, como lo escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: "La burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, pone en pie a los hombres llamados a manejarlas: estos hombres son los obreros, los proletarios."
V. (08/10/10)
[1]) Esas estadísticas evidencian el aumento general oficial del desempleo, que los embusteros de la burguesía con las estadísticas no pueden ya ocultar. Debemos ser conscientes, sin embargo, que esas cifras distan mucho de reflejar la amplitud del desempleo por la simple razón de que en todos los países, incluidos aquellos donde el poder implantó "amortiguadores sociales", cuando uno no encuentra trabajo, al cabo de cierto tiempo, le borran de las listas y ya ni siquiera "desempleado" le consideran.
[2]) Chernóbil está en Ucrania al lado de la frontera norte con Rusia.
El Otoño Caliente italiano de 1969 (II) - Un momento de la reanudación de la lucha de clases
- 5032 lecturas
En el artículo anterior (Revista Internacional nº 140) evocamos la gran lucha que llevó a cabo la clase obrera en Italia a finales de los años 60, y que pasó a la historia con el nombre de "Otoño Caliente", aunque tal denominación resulte un poco restrictiva ya que, como pusimos de manifiesto en dicho artículo, esta fase de luchas se extendió a lo largo de 1968 y 1969, y dejó profundas secuelas para los años siguientes. También pusimos de manifiesto que estas luchas en Italia fueron uno de los muchos episodios de un proceso de recuperación, a escala internacional, de la lucha de clases, tras el largo período de contrarrevolución mundial que siguió a la derrota de la oleada revolucionaria de los años 20. En la conclusión de ese primer artículo ya señalamos que esa formidable floración de combatividad obrera y que se vio acompañada de importantes momentos de clarificación para ésta, tropezó, no obstante, con muy serios obstáculos en los años siguientes. La burguesía italiana, como la de todos los países que tuvieron que bregar con ese despertar del proletariado, no permaneció mucho tiempo de brazos cruzados y sí, en cambio, se afanó en buscar las trampas ideológicas que, junto a las intervenciones directas de los cuerpos represivos, le permitieran enfrentarse a ese desafío. En esta segunda parte del artículo vamos a analizar cómo esa capacidad de maniobra de la burguesía se basó, en gran parte, en la explotación de las debilidades de un movimiento proletario que, a pesar de su formidable combatividad, no contaba con una conciencia de clase clara. Incluso sus propias vanguardias carecían de la madurez y la claridad necesarias para cumplir su papel.
Las debilidades de la clase obrera durante el Otoño Caliente
La principal causa de las debilidades mostradas por la clase obrera en aquel momento radica en el impacto de la profunda ruptura orgánica que sufrió el movimiento obrero a consecuencia de la derrota de la oleada revolucionaria de los años 20, a lo hay que sumar el dominio asfixiante del estalinismo. Éste tuvo un efecto doblemente negativo contra la conciencia de la clase obrera. Por un lado se arrasó todo el patrimonio político de la clase, confundiendo la perspectiva del comunismo con los programas interclasistas de las nacionalizaciones e incluso la propia lucha de clases con los combates en "defensa de la patria" ([1]). Pero, por otra parte, la aparente continuidad entre la oleada revolucionaria de los años 20 y la fase de la más atroz contrarrevolución, con las purgas estalinianas y la masacre de millones de trabajadores en nombre del "comunismo", grabó en la mente de la gente - ayudado por la propaganda burguesa interesada en presentar a los comunistas como seres ávidos de poder, para oprimir y ejercer el terror sobre los demás -, la idea de que tanto el marxismo como el leninismo debían ser rechazados o, al menos, profundamente revisados. Y por ello cuando la clase obrera se despertó, tanto en Italia como a escala internacional, no contó con organización revolucionaria alguna que, apoyada en sólidas bases teóricas, pudiera ayudarle en ese esfuerzo de recuperación de la senda de la lucha. Si se mira bien, casi todos los nuevos grupos constituidos al calor de ese resurgir de las luchas obreras de finales de los años sesenta, aunque se apoyen en un estudio de los clásicos, lo hacen partiendo de apriorismos críticos que no les ayudarán a conseguir lo que pretendían. Pero es que, además, incluso las formaciones de la Izquierda Comunista que habían sobrevivido a la contrarrevolución, tampoco habían salido indemnes de esta larga travesía. Los consejistas, legado casi extinto de la experiencia heroica de la Izquierda Germano-Holandesa de los años 20, se hallaban aún aterrorizados por el papel nefasto que podría jugar en el futuro un Partido degenerado que, al igual que el partido estalinista, estableciera su dominación sobre el Estado y sobre el proletariado, por lo que preferían resguardarse en el papel de "participantes en las luchas", sin jugar papel alguno de vanguardia y guardándose muy para ellos el bagaje de las lecciones del pasado. Otro tanto cabe decir, hasta cierto punto, de los bordiguistas y de la Izquierda Italiana posterior a 1943 (nos referimos a Programme Communiste y Battaglia Comunista) quienes, por el contrario, se llenan la boca reivindicando el papel del partido. Sin embargo, y paradójicamente, su incapacidad para comprender la etapa en la que nos encontrábamos, sumada a esa especie de adoración por el partido que combinan con una subestimación de las luchas obreras que se desarrollan sin contar con las organizaciones revolucionarias, les condujo a una incapacidad para reconocer en el Otoño Caliente italiano, y en general en las luchas de finales de los años 60, los signos del resurgir histórico de la clase obrera internacional. Debido a ello, su presencia en aquellos momentos, fue prácticamente nula ([2]). En consecuencia, los nuevos grupos políticos que se formaron durante los años 60, sea por la desconfianza con la que afrontaron el estudio de las experiencias políticas precedentes, sea por la falta de referencias políticas ya en ese presente, lo cierto es que se vieron empujados a reinventar posiciones y programas de acción. El problema, en todo caso, es que el punto de partida de esa "reinvención" era siempre la experiencia vivida en el viejo y decrépito partido estalinista. Eso explica por qué esta nueva generación de militantes, que se oponían manifiestamente a esos partidos y a los sindicatos, que se distanciaban de los partidos de izquierda pero también, en parte, de la tradición marxista, buscasen una vía revolucionaria en lo "novedoso" que ellos creían ver en la movilización en la calle. De ahí su tendencia a caer en el espontaneismo y en el voluntarismo que ellos veían en las antípodas de los usos tradicionales del estalinismo ya fuera en su versión más rancia (la URSS y el Partido Comunista de Italia, PCI) o la moderna (de los "pro-chinos").
La ideología dominante en el Otoño Caliente: el obrerismo
Ese es el contexto en que se desarrolla el obrerismo ([3]), que resultó ser la ideología imperante durante el Otoño Caliente: es decir la lógica reacción de los proletarios que estaban protagonizando el resurgir de la lucha, contra las estructuras asfixiantes y burocratizadas del PCI ([4]), como quedó muy bien reflejada en la intervención de un trabajador de la empresa OM de Milán en la asamblea de la recién constituida Lotta Continua celebrada en el Palacio de los Deportes de Turín en Enero de 1970: "A diferencia del Partido Comunista a nosotros no nos dirigen cuatro burgueses (...) Nosotros no actuaremos como el PCI porque aquí serán los obreros quienes guíen la organización" ([5]).
Especialmente severo es el análisis que se desarrolla sobre los sindicatos: "No creemos que se pueda cambiar el sindicato "desde dentro", ni que debamos construir uno nuevo más "rojo", más "revolucionario" o más "obrero", sin burócratas. Nosotros pensamos que el sindicato es un engranaje del sistema de los patronos,... al que hay que combatir como se combate a los patronos" ([6]).
En este artículo queremos mostrar los principales aspectos de ese obrerismo, especialmente la versión de éste defendida por Toni Negri - que sigue siendo aún hoy uno de los representantes más conocidos de esta corriente política -, para poder comprender donde residía su fuerza así como las causas que le llevaron al hundimiento en los años siguientes. Para ello nos basaremos en el trabajo de Toni Negri, Dall'operaio massa all'operaio sociale. Intervista sull'operaismo ([7]). Para empezar veamos cómo se define este obrerismo: "Lo que se conoce como "obrerismo" nace y se conforma como tentativa de respuesta política a la crisis del movimiento obrero de los años 50, crisis que vino fundamentalmente determinada por los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el movimiento en torno al XXº Congreso" ([8]).
En este pasaje aparece ya claramente cómo, pese a plantearse una ruptura radical con las fuerzas políticas de la izquierda, la definición que de ellas - y en especial del PCI - se hace, es totalmente inadecuada y carente de una comprensión teórica en profundidad. Así, el punto de partida se fija en la presunta "crisis del movimiento obrero de los años 50", cuando lo cierto es que eso que se menciona como "movimiento obrero" es ya, en esa época, la Internacional de la contrarrevolución estalinista, ya que la oleada revolucionaria ya había sido derrotada en los años 20, y la mayoría de los líderes políticos obreros habían sido aniquilados, bien directamente fusilados o desperdigados. Esta ambigüedad ante el PCI pone de manifiesto esa especie de relación de "amor-odio" hacia el partido de origen, y explicará por qué, pasado el tiempo, muchos de estos dirigentes "obreristas", no hayan tenido inconveniente alguno en volver al redil ([9]).
El obrerismo se asentó, en sus orígenes, sobre lo que se definía como "obrero-masa", es decir esa nueva generación de trabajadores que, en gran parte provenientes del Sur del país, en una fase de expansión y modernización de la industria que se extendió desde mediados de la década de 1950 a los primeros años 60, sustituyó la vieja imagen del trabajador de oficios. Esta nueva generación estaba encadenada a un trabajo no cualificado y repetitivo. El hecho de que esta componente del proletariado, joven y carente de experiencia, resultase menos vulnerable a los cantos de sirena del estalinismo y del sindicalismo y mucho más proclive a lanzarse a la lucha, condujo a los obreristas de aquel momento a dejarse llevar por un análisis de tipo sociológico según el cual el PCI habría venido a ser una expresión de las capas de los trabajadores gremiales, o sea de una aristocracia obrera ([10]). Más adelante comprobaremos las consecuencias que tuvo en las alternativas políticas esta especie de purismo social.
De la concepción partidista a la disolución del movimiento
El contexto de los años 60, la enorme fuerza y la duración del movimiento de clase en la Italia de entonces, la ausencia de una experiencia que habría podido ser transmitida directamente por organizaciones proletarias preexistentes, hizo creer a esa generación de jóvenes militantes que, en ese momento, nos hallábamos a las puertas de una situación revolucionaria ([11]). Era necesario, por tanto, establecer frente a la burguesía una relación permanente de conflicto, una especie de dualidad de poder. Incumbía pues a los grupos que entonces defendían esa idea (sobre todo Potere Operaio) tomar la voz cantante en las discusiones en ese movimiento (a eso se le llamaba "actuar como un partido"), y desarrollar una acción continua y sistemática contra el Estado. Así lo refería Toni Negri: "La actividad política de Potere Operaio será pues la de agrupar sistemáticamente el movimiento de la clase, las diferentes situaciones, los distintos sectores de la clase obrera y del proletariado, y llevarlos al límite, a momentos de enfrentamiento de masas que puedan causar estragos a la realidad del Estado tal y como se presenta. El ejercicio de un contrapoder, como contrapoder ligado a experiencias particulares, pero que aspira siempre a afianzarse cada vez más, y a actuar contra el poder del Estado: este es también un tema esencial del análisis y una función que debe cumplir el organizador" ([12]).
Desgraciadamente, la falta de una crítica profunda a las prácticas del estalinismo condujo a estos grupos, tanto a los obreristas como a los que no lo eran, a permanecer anclados en concepciones retomadas en realidad de ese mismo estalinismo. Valga como ejemplo el concepto de la "acción ejemplar", que lleva a las masas a comportarse de una determinada forma. Esta idea estuvo muy en boga en aquellos años:
"Yo no tenía ideas pacifistas", declaró Negarville, uno de los jefes del servicio de orden que buscó y consiguió provocar los enfrentamientos con la policía en el Corso Traiano (el 3 de julio de 1969 y que ocasionaron 69 policías heridos y 160 manifestantes arrestados).
"La idea de una acción ejemplar que provocase la reacción de la policía, formaba parte de la teoría y la praxis de Lotta Continua desde el principio. Los enfrentamientos en las calles son como los combates obreros por los salarios, ambos cumplen una función al principio del movimiento", decía Negarville. Nada había peor que una manifestación pacífica o un convenio aceptable. Lo que contaba no era la consecución de los objetivos, sino la lucha, precisamente la lucha continua ([13]).
Será esa misma lógica la que, más adelante, impulse a distintas formaciones terroristas a desafiar al Estado a espaldas de la clase obrera, partiendo de la suposición de que cuanto más se ataque al corazón del Estado, más se enardece la combatividad obrera. La experiencia nos ha demostrado, por el contrario, que cada vez que grupos terroristas han usurpado la iniciativa a la clase obrera, sometiéndola objetivamente a una situación de chantaje, lo que de verdad han ocasionado es la parálisis de la clase obrera ([14]).
Lo cierto es que esa continua búsqueda de la confrontación acabó ocasionando no sólo un agotamiento de las energías, sino también que estos grupos obreristas carecieran del espacio necesario para una seria reflexión política: "La vida organizativa de Potere Operaio estuvo de hecho continuamente interrumpida por la necesidad de responder a envites que, cada vez más frecuentemente, hacían imposible una respuesta masiva. Además el arraigo en las masas era habitualmente muy débil, lo que excluía la posibilidad de hacer frente a tales emplazamientos" ([15]).
Por otra parte, el movimiento de lucha de clases, tras haber manifestado un gran impulso a principios de los 70, comenzó sin embargo a declinar, lo que condujo a que se acabe la experiencia de Potere Operaio, y se disuelva el grupo en 1973: "... cuando comprendimos que el problema que se nos planteaba era insoluble dada la situación y la relación de fuerzas existente, decidimos disolvernos. Si no alcanzábamos con nuestras fuerzas a resolver el problema en ese momento, habría de ser la fuerza del movimiento de masas quien lo resolviera de una u otra manera, o al menos proponer una nueva forma de planteárselo" ([16]).
La hipótesis de partida, o sea que presentían un ataque del proletariado contra el capital, un ataque permanente y creciente que haría posible las condiciones materiales de construcción de "un nuevo partido revolucionario", quedó en seguida en entredicho pues no correspondía a esa realidad negativa de un "reflujo" de la lucha.
Y en vez de tomar esto en consideración, los obreristas se dejaron llevar por un creciente subjetivismo que les hacía creer que sus luchas habían llevado al sistema económico a la crisis. Poco a poco fueron desprendiéndose de toda base materialista en sus análisis y acabaron abrazando planteamientos definitivamente interclasistas.
Del obrerismo a la autonomía obrera
Las consignas políticas características del obrerismo iban cambiando y a veces unas cobraban más intensidad que otras, pero si hay una constante de las posiciones de Potere Operaio (y del obrerismo en general) es esa exigencia de un enfrentamiento continuo al Estado, una oposición permanente que sirviese tanto como signo de acción política como demostración de la propia vitalidad. Lo que, en cambio, sí fue variando gradualmente fue la referencia a la clase obrera, o mejor dicho a la imagen del trabajador de referencia que, cuando fueron escaseando las luchas, pasó del obrero-masa al llamado "obrero social". Esta modificación de la referencia social es la que explica en cierta forma toda la evolución, o más bien involución, posterior del obrerismo.
Para tratar de justificarse, el obrerismo recurrió a explicar que eran en realidad los propios capitalistas quienes trataban de desembarazarse de la amenaza de la combatividad proletaria antes concentrada en la fábrica, dispersando al proletariado en el territorio. "... la reestructuración capitalista comenzó a identificarse como una colosal operación sobre la composición de la clase obrera, operación de disolución de la forma en que la clase se había constituido y formado en los años 70. En esos años prevalecía la figura del obrero-masa como bisagra de la producción capitalista y de la producción social de valor concentrada en la fábrica. La reestructuración capitalista se ha visto obligada, dada la rigidez política que articula producción y reproducción, a apostar por el aislamiento del obrero-masa en la fábrica respecto al proceso de socialización de la producción y a la imagen del trabajador que se hacía más socialmente difusa. Por otra parte y dado que el proceso de producción se extendía socialmente, la ley del valor comenzaba a operar apenas formalmente, es decir que ya no operaba sobre la relación directa entre el trabajo individual, determinado, y la plusvalía arrebatada, sino sobre el conjunto del trabajo social" ([17]).
La imagen referencial de la clase obrera pasaba a ser ese llamado "obrero social", una imagen difusa y fantasmal que, pese a las precisiones de Negri ([18]), resultaba sumamente indefinida puesto que en el movimiento de aquella época había un poco de todo.
En realidad la transformación del obrero-masa en obrero social supuso la disolución del obrerismo (caso de Potere Operaio), o su degeneración en el parlamentarismo (como sucedió con Lotta Continua), y el surgimiento de un nuevo fenómeno: el de la autonomía obrera ([19]), que pretendió ser la continuación, en forma de movimiento, de la experiencia obrerista.
Autonomía Obrera nació en el Congreso de Bolonia en 1973, en un momento en que todo un sector de la juventud se veía reflejado en esa figura del obrero social inventado por Toni Negri. Para ese "joven proletariado" la liberación no pasa por la conquista del poder sino por el desarrollo "de un área social que encarnase la utopía de una comunidad que despierta y se organiza al margen del modelo económico, del trabajo y también del régimen asalariado" ([20]), o sea en la puesta en práctica de un "comunismo inmediato". La política se convierte en una actividad "lujuriosa", dictada y sometida a los deseos y las necesidades. Este "comunismo inmediato" que se construye en torno a centros sociales en los que confluyen los jóvenes de los barrios populares, se traduce, en la práctica, en una multiplicación de acciones directas entre las que destacan sobre todo las "expropiaciones proletarias", que se imaginan como una fuente de "salario social", las "auto-extenciones" y las "ocupaciones de locales" tanto públicos como privados, así como experiencias confusas de autogestión y vida alternativa. Ese voluntarismo que les hace confundir sus deseos con realidades, se irá acentuando hasta el punto de imaginarse a una burguesía sometida a los asaltos del obrero social: "... ahora, en cambio, la situación italiana está dominada por la existencia de un irreductible contrapoder radical que, sencillamente, nada tiene que ver con el obrero de la fábrica, con la situación definida por el "Estatuto de los Trabajadores", o por tal o cual construcción institucional post-sesentayochesca. Al contrario. Estamos en una situación en la que en el seno de todo el proceso de reproducción, y esto ha de subrayarse, la autoorganización obrera es una adquisición ya definitiva" ([21]).
Ese análisis no se circunscribe a la situación italiana, sino que se proyecta a nivel internacional, sobre todo a los países más desarrollados desde un punto de vista económico, como Estados Unidos o Gran Bretaña. Ese convencimiento de que el movimiento obrero está en una posición de fuerza es tan grande que hace pensar a Toni Negri (y a los autónomos de esa época) que el Estado capitalista se dedica a rascarse el bolsillo para tratar de contener la ofensiva proletaria aumentando los ingresos de los trabajadores: "... se trata de fenómenos que conocemos perfectamente en economías más avanzadas que la nuestra, fenómenos que ya han tenido lugar a lo largo de los años 60 tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, donde verdaderamente han buscado bloquear el movimiento, por un lado mediante la destrucción de las vanguardias subjetivas del movimiento, pero por otro, y de manera muy importante, a través de la capacidad de control que se basa en una enorme disponibilidad de dinero, sobre una enorme articulación de la distribución de los ingresos" ([22]).
Así pues, y dado que según ellos "todo el proceso del valor ha desaparecido", no es de extrañar que los patronos estuvieran dispuestos incluso a renunciar a ganar dinero si con ello conseguían "restaurar las reglas de la acumulación" y "socializar de forma completa los instrumentos de control y de dominación" ([23]). Creían pues que su lucha había logrado desestabilizar el Estado llevándolo a una crisis, sin darse cuenta de que lo que aumentaba en la calle era el número de jóvenes cada vez más alejada del mundo de la fábrica y del trabajo, y que por tanto cada vez menos capaz de imponer una relación favorable de fuerzas frente a la burguesía.
En ese período se puso muy de moda el concepto de "auto valorización obrera", que trascendía lo relacionado con las conquistas materiales, refiriéndose más bien a los llamados "momentos de contrapoder", o sea "momentos políticos de autodeterminación, de separación de la realidad de clase, de aquello que representa, globalmente, la realidad de la producción capitalista" ([24]). En ese contexto, la "conquista proletaria de ingresos", sería capaz de "destruir, a veces, la ecuación de la ley del valor" ([25]). Aquí se confunde la capacidad de la clase obrera de conseguir salarios más altos y reducir así la parte de la plusvalía que le arrebatan los capitalistas, con una pretendida "destrucción" de la ley del valor. Por el contrario, y tal y como ha demostrado toda la historia del capitalismo, la ley del valor se ha mantenido en vigor incluso en los países del llamado "socialismo real" (es decir los países del Este, los falsamente llamados "comunistas").
De todo esto cabe deducir que en ese medio de la Autonomía Obrera existía la ilusión de que el proletariado podría crear y disfrutar, aún en el seno de la sociedad burguesa, de posiciones de contrapoder relativamente "estables", cuando lo cierto es que esa relación de "doble poder" es una situación precaria característica en realidad de los períodos revolucionarios en los que o bien evoluciona hacia una ofensiva victoriosa de la revolución proletaria, con la afirmación de un poder exclusivo de la clase obrera y la destrucción del poder burgués, o bien degeneran hacia una derrota de la clase obrera.
Esta importante desconexión con la realidad material, es decir con las bases económicas de la lucha, fue la que condujo a la Autonomía Obrera a un desarrollo fantasioso y estudiantil de sus posiciones políticas.
Una de las posiciones más arraigadas entre los militantes de la Autonomía Obrera era la del rechazo del trabajo, muy directamente relacionada con la llamada teoría de las necesidades. Es cierto que el trabajador debe procurar no dejarse aplastar por la lógica de los intereses de los patronos, y que debe reivindicar la satisfacción de sus necesidades fundamentales, pero a esto los teóricos de la Autonomía Obrera superponían una teoría que iba más allá, y que identificaba la autovalorización obrera con el sabotaje de la maquinaria de la patronal, hasta el extremo de pretender que ese sabotaje proporciona placer. Puede verse, por ejemplo, el deleite con que Negri describe la libertad conquistada por los trabajadores de la Alfa Romeo cuando se ponían a fumar en la cadena de producción sin ocuparse de los prejuicios que eso podía suponer a la producción. Es indudable que en ciertos momentos se experimenta una enorme satisfacción al hacer algo que ha sido estúpidamente prohibido, o en empeñarse en realizar algo que se pretende impedir con el uso arrogante de la fuerza. Es verdad que eso procura una satisfacción no solo psicológica sino física también. Pero ¿qué tiene eso que ver con lo que dice Negri cuando afirma que el hecho de fumar es "una cosa súper importante (...) casi tan importante, desde un punto de vista teórico, como el descubrimiento de que es la clase obrera la que determina el desarrollo del capital" ?
Para Negri, la "esfera de las necesidades" no es la de las necesidades materiales, objetivas, naturales, sino algo que se va creando poco a poco, que "atraviesa y consigue dominar, todas las ocasiones ofrecidas por la contracultura".
De cierta forma, ese legítimo rechazo a dejarse alienar, no solo material sino también mentalmente, en el puesto de trabajo, y que se expresa en las infracciones a la disciplina laboral, se presenta, en cambio, como: "... un formidable salto cualitativo: un hecho que nos remite exactamente a la dimensión de la expansión de las necesidades. Que significa, de hecho, gozar del rechazo al trabajo, y ¿qué, sino, podría significar más que haber construido en su propio seno, una serie de capacidades materiales que resultan completamente alternativas al ritmo trabajo-familia-bar, y útiles para la ruptura de ese mundo cerrado, descubriendo en la experiencia de la revuelta, capacidades y un poder alternativo radical?" ([26]).
Lo cierto es que estas divagaciones quiméricas y totalmente vacías de perspectiva llevaron al obrerismo, en esta versión del obrero social, a degenerar completamente dispersándose en un montón de iniciativas aisladas unas de otras, esperando cada una de ellas reivindicar la satisfacción de las necesidades de tal o cual categoría, pero muy lejos de ser esa expresión de la solidaridad de clase que se había forjado durante el Otoño Caliente y que no volverá a aparecer hasta que, más tarde, la clase obrera vuelva a tomar la palabra.
Reacciones del Estado y epílogo del Otoño Caliente
Ya dijimos al principio de este artículo que la capacidad de recuperación de la burguesía se basó, en gran parte, en las debilidades del movimiento obrero que hemos mostrado. Hay que señalar, sin embargo, que la burguesía que, en primer momento resultó cogida por sorpresa, sí fue capaz de lanzar, a continuación, un ataque sin precedentes contra el movimiento obrero, tanto de forma directa - mediante la represión -, como empleando todo tipo de maniobras.
La represión
Arma clásica de la burguesía contra su enemigo de clase aunque no el arma decisiva que le permite crear verdaderamente una relación de fuerzas a su favor. Entre octubre de 1969 y enero de 1970, hubo más de 3 mil imputaciones contra obreros y estudiantes.
"Más de tres mil estudiantes y obreros fueron perseguidos entre octubre de 1969 y enero de 1970. Se rescataron artículos del código penal fascista tales como "propaganda subversiva" o "incitación al odio entre las clases". La policía y los carabineros confiscaban los libros de Marx, Lenin y el Che Guevara" ([27]).
El juego fascismo/antifascismo
Esta es un arma clásica contra los movimientos estudiantiles - aunque menos para los conflictos con la clase obrera - que consiste en desviar las movilizaciones hacia el terreno estéril de enfrentamientos callejeros entre bandas rivales, aunque para ello la burguesía deba apelar, solo hasta cierto punto, a su discurso más "democrático y antifascista". Se trata, en definitiva, de hacer volver los corderos al redil.
La estrategia de la tensión
Fue sin duda la obra maestra de la burguesía en aquel momento y con la que consiguió cambiar sustancialmente el clima político. Todo el mundo recuerda la masacre del Banco Nacional de la Agricultura en la Plaza Fontana de Milán el 12 de diciembre de 1969, que dejó 16 muertos y 88 heridos. Pero lo que quizá no sepa todo el mundo o quizá no recuerde, es que desde el 25 de abril de 1969, Italia venía sufriendo una serie ininterrumpida de atentados: "El 25 de abril explotaron dos bombas en Milán, una en la Estación Central y la otra - que dejó una veintena de heridos - en el stand de Fiat en la Feria. El 12 de mayo, tres artefactos explosivos, dos en Roma y otro en Turín, no explosionaron de puro milagro. En julio, el semanario Panorama se hacía eco de rumores de un golpe de Estado por parte de la derecha. Grupos neofascistas lanzan un llamamiento a la movilización, y el PCI puso a sus secciones en estado de alerta. El 24 de julio, un artefacto de similares características a los de Roma y Turín, es localizado, antes de explotar, en el Palacio de Justicia de Milán. Los días 8 y 9 de agosto, se producen ocho atentados contra instalaciones ferroviarias que ocasionan importantes destrozos y algunos heridos. El 4 de octubre en Trieste, un explosivo depositado en una escuela primaria y preparado para estallar a la salida de los niños, no explota por un problema técnico, acusándose a un militante del grupo (de extrema derecha, N de T) Avanguardia Nazionale. En Pisa, el 27 de octubre, el balance de una jornada de enfrentamientos entre policía y manifestantes que se movilizaban contra una manifestación de fascistas griegos e italianos, es de 1 muerto y 125 heridos. (...) El 12 de diciembre, cuatro artefactos explosivos estallan en Roma y en Milán. Los tres de Roma no causan víctimas, pero el de Milán, emplazado en la Plaza Fontana frente al Banco de la Agricultura, mata a 16 personas e hiere a 88. Un quinto artefacto explosivo, también en Milán, se encuentra intacto. Así comienza, en Italia, lo que efectivamente se ha definido como la larga noche de la República" ([28]).
En el período siguiente, el ritmo de estos atentados disminuyó algo aunque sin llegar a desaparecer nunca del todo. Entre 1969 y 1980 se produjeron 12.690 actos y momentos de violencia por motivos políticos que causaron 362 muertos y 4.490 heridos, de los que directamente atribuibles a atentados son, respectivamente, 150 y 551. El primero de ellos el referido de la Plaza Fontana. El más mortífero (85 muertos y 200 heridos) el de la Estación de Bolonia en agosto de 1980 ([29]).
"... El Estado violento apareció inesperadamente ante nuestros ojos: organizando los atentados, saboteando las investigaciones, deteniendo a inocentes, matando a uno de ellos (Pinelli), y contando además con la bendición de algunos periódicos y de la TV: el 12 de diciembre supuso el descubrimiento de una dimensión imprevista de la lucha política, y la revelación de la amplitud del frente contra el que debíamos batirnos (...) Con lo de la Plaza Fontana descubríamos un nuevo enemigo: el Estado. Antes los adversarios habían sido los profesores, los capataces o el patrón. Las referencias eran transnacionales procedentes de diferentes regiones del mundo: Vietnam, el Mayo francés, los Panteras Negras, China. La revelación del Estado terrorista abría un nuevo horizonte a las luchas: el de los complots, el de la instrumentalización de los neofascistas" ([30]).
Es evidente que el objetivo de esta estrategia era amedrentar y desorientar a la clase obrera, intimidándola con las bombas y la sensación de inseguridad, lo que, al menos en parte, sí consiguió. Pero es que además tuvo otro efecto verdaderamente mucho más nefasto. Si lo de Plaza Fontana ponía al descubierto, al menos para una minoría, que era el Estado el verdadero enemigo, aquel con quien de verdad había que ajustar cuentas, eso provocó que una serie de elementos del proletariado y también estudiantes se orientaran hacia el terrorismo como método de lucha.
El acicate a la dinámica terrorista
La práctica del terrorismo se convirtió así en la vía que llevó a muchos camaradas muy combativos, aunque con veleidades aventureras, a la destrucción de sus vidas y su implicación militante, en una práctica que nada tiene que ver con la lucha de clases. Esta práctica condujo a los peores resultados por cuanto ocasionó un retroceso de toda la clase obrera ante la doble amenaza de la represión del Estado por un lado, y del chantaje "brigadista" y terrorista por otro.
La recuperación por parte de los sindicatos
a través de los Consejos de Fábrica
El último elemento, aunque no en orden de importancia, en que se apoyó la burguesía, fueron los sindicatos. Al no poder contar solo con la represión para poder mantener controlados a los trabajadores, los patronos, que durante los años de la posguerra hasta en vísperas del Otoño Caliente, se habían manifestado hostiles al sindicalismo, se volvieron luego de lo más democráticos y entusiastas de las buenas relaciones laborales. El engaño residía, lógicamente, en que aquello que no se logra "por las malas" trata de conseguirse "por las buenas", buscando el diálogo con los sindicatos considerados como interlocutores únicos con los que lograr el control de las luchas y de las reivindicaciones obreras. Esta extensión del campo de actuación democrática de los sindicatos tendrá su principal exponente en el desarrollo de los llamados Consejos de Fábrica, una forma de sindicalismo de base en los que no es necesario estar afiliado para participar, que suscitó en los trabajadores la ilusión de que habían sido ellos mismos quienes los habían creado y que, por tanto, podían confiar en estas nuevas estructuras para continuar su lucha. Lo cierto es que la lucha de los trabajadores, aunque en muchas ocasiones se mostró muy crítica sobre el papel que jugaban los sindicatos, no consiguió hacer una crítica radical de ellos, limitándose a denunciar su inconsecuencia.
Para concluir...
En estos dos artículos hemos intentado demostrar por un lado la fuerza y las potencialidades de la clase obrera y, por otro, la importancia que tiene que su acción sea respaldada por una conciencia clara del camino a recorrer. El hecho de que los proletarios que despertaron a la lucha a finales de los años 60, tanto en Italia como en todo el mundo, no dispusiesen de la memoria de las experiencias del pasado, y que solo pudieran contar con la experiencia empírica que pudieran, poco a poco, acumular, constituyó una de las principales debilidades del movimiento.
Hoy, en las distintas evocaciones que se realizan respecto al 68 francés o al Otoño Caliente italiano, son muchos los que se pierden en suspiros nostálgicos de una época que ven lejana, puesto que creen imposible que luchas así puedan volver a aparecer. Nosotros pensamos lo contrario. De hecho el Otoño Caliente, el Mayo francés y el conjunto de luchas que sacudieron la sociedad capitalista en todo el mundo, constituyeron simplemente el principio de la reanudación de la lucha de clases, que los años siguientes han visto un desarrollo y una maduración de la situación. Hoy, en particular, existe a escala mundial una presencia más significativa de vanguardias políticas internacionalistas (aunque ultraminoritarias, todavía) pero que, a diferencia de los grupos esclerosados del pasado, son capaces de debatir entre ellas, de trabajar y de intervenir conjuntamente, puesto que el objetivo común de todas ellas es el desarrollo de la lucha de clase ([31]). Además, en el conjunto de la clase, no vemos únicamente una combatividad que hace posible la eclosión de luchas en muchos rincones del mundo ([32]). Existe también el sentimiento difuso de que esta sociedad en la que vivimos, no tiene ya nada que ofrecer ni en el terreno económico ni en el ámbito de la seguridad frente a las catástrofes medioambientales, las guerras, etc. Y ese sentimiento tiende a amplificarse hasta el extremo de que empezamos a oír hablar de la necesidad de una revolución a personas que carecen por completo de experiencia política. Al mismo tiempo, sin embargo, la mayoría de esas mismas personas creen que la revolución es imposible, que los explotados no tendrán la fuerza necesaria para derribar el sistema capitalista:
"Puede resumirse esta situación así: a finales de los 60, la idea de que la revolución era posible podía estar relativamente extendida, pero la idea de que fuera indispensable no podía imponerse. Hoy, al contrario, la idea de que la revolución sea necesaria puede tener un eco nada desdeñable pero que sea posible está poco extendida.
"Para que la posibilidad de la revolución comunista pueda ganar un terreno significativo en la clase obrera, es necesario que ésta pueda tomar confianza en sus propias fuerzas, y eso pasa por el desarrollo de sus luchas masivas. El enorme ataque que está sufriendo ya a escala internacional debería ser la base objetiva para esas luchas. Sin embargo, la forma principal que está tomando hoy este ataque, los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos. En general (...) las épocas de fuerte incremento del desempleo no son propicias para luchas más importantes. El desempleo, los despidos masivos, tienen tendencia a provocar cierta parálisis momentánea de la clase. (...) Por eso, si, en el periodo venidero, no asistiéramos a una respuesta de envergadura frente a los ataques, no habría por ello que considerar que la clase ha renunciado a luchar por la defensa de sus intereses. En una segunda etapa, cuando sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que solo la lucha unida y solidaria pueda frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que se están acumulando ya a causa de los planes de salvamento de los bancos y de "relanzamiento" de la economía, será entonces cuando podrán desarrollarse mejor combates obreros de gran amplitud" ([33]).
Este sentimiento de impotencia ha pesado y pesa aún en la actual generación de proletarios y explica, en parte, las dudas, los retrasos y la falta de reacción frente a los ataques de la burguesía. Pero hemos de ver a nuestra clase con la confianza que nos proporciona el conocimiento de su historia y de sus luchas pasadas. Y hemos de trabajar para volver a unir las luchas del pasado con las del presente. Hemos de intervenir en las luchas para animarlas y darles confianza en el futuro, acompañando y estimulando la reconquista por el proletariado de la conciencia de que el futuro de la humanidad reposa sobre sus espaldas, pero también que él tiene la capacidad de llevar a cabo esta inmensa tarea.
Ezechiele (23/8/2010)
[1]) Véase sobre todo el nefasto papel desempeñado en esto por la "resistencia antifascista" que invocando una supuesta "lucha por la libertad", sirvió, en realidad, para llevar a los trabajadores a servir de carne de cañón en las pugnas entre fracciones de la burguesía, primeramente en la Guerra de España (1936-1939), e inmediatamente después en la Segunda Guerra mundial.
[2]) "Al haber formado el Partido en 1945, cuando la clase estaba sumida en la contrarrevolución y sin que después hicieran la crítica de esa constitución prematura, esos grupos (que seguían llamándose "partido") han sido incapaces de diferenciar la contrarrevolución y la salida de la contrarrevolución. En el movimiento de Mayo de 1968, como en el Otoño Caliente italiano de 1969, no veían nada de fundamental para la clase obrera, atribuyendo esos acontecimientos a la agitación estudiantil. Al contrario, conscientes del cambio en la relación de fuerzas entre las clases, nuestros camaradas de Internacionalismo (especialmente MC, antiguo militante de la Fracción y de la ICF) comprendieron la necesidad de entablar una labor de discusión y agrupamiento con los grupos que el cambio del curso histórico estaba haciendo surgir. En varias ocasiones, esos compañeros pidieron al PCInt que hiciera un llamamiento para iniciar discusiones y convocara una Conferencia Internacional en la medida en que esta organización tenía una importancia sin comparación posible con la de nuestro pequeño núcleo de Venezuela. Cada vez, el PCInt rechazaba la propuesta argumentando que no había nada nuevo bajo el sol. Finalmente pudo organizarse un primer ciclo de conferencias a partir de 1973 tras el llamamiento lanzado por Internationalism, el grupo de Estados Unidos que se había acercado a las posiciones de Internacionalismo y de Révolution Internationale, fundada ésta en Francia en 1968. Fue en gran parte gracias a estas conferencias, que permitieron una seria decantación entre toda una serie de grupos y gente llegados a la política tras mayo de 68, si se pudo constituir la Corriente Comunista Internacional en enero de 1975" (extraído de "Treinta años de la CCI. Apropiarse del pasado para construir el futuro", en Revista Internacional no 123. Ver https://es.internationalism.org/node/354 [2]).
[3]) En italiano "operaismo", término a menudo utilizado para denominar esta ideología que hemos preferido traducir.
[4]) A propósito del PCI véanse los artículos "Breve Storia del PCI ad uso dei proletari che non vogliono credere piu a niente ad occhi chiusi" I (1921-1936) y II (1936-1947), en Rivoluzione Internazionale - publicación de la CCI en Italia - nos 63 y 64 ("Breve Historia del PCI para uso de los proletarios que no quieren creer a nadie a ciegas"). Puede verse también la novela de Ermanno Rea, Mistero napoletano (Ed. Einaudi) que es especialmente interesante para captar la atmósfera plomiza que se vivía en el PCI de aquellos años.
[5]) Aldo Cazullo, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione. 1968-1978, Storia critica di Lotta Continua, (Los muchachos que quisimos hacer la revolución), Sperling & Kumpfer Eds., p. 8.
[6]) "Tra servi e padroni" (Entre siervos y amos), artículo aparecido en Lotta Continua el 6 de diciembre de 1969, y que se cita en Aldo Cazullo, op. cit., p. 89.
[7]) Toni Negri, Del obrero-masa al obrero social. En español en Ed. Anagrama, Barcelona, 1980. Las referencias de números de página están tomadas de la edición en italiano (Ed. Ombre Corte), de la cual hemos hecho las traducciones para este artículo.
[8]) Ídem., p. 36-37.
[9]) Es impresionante la cantidad de personajes de la vida política actual, políticos, periodistas, escritores..., que mantienen hoy posiciones políticas de centro izquierda e incluso de derechas, y que pertenecieron en el pasado a grupos de la izquierda extraparlamentaria, y en particular al "obrerismo". Por ejemplo Massimo Cacciari, diputado del Partido Democrático (antes La Margarita) y alcalde - por dos veces - de Venecia; Alberto Asor Rosa, escritor y crítico literario; Adriano Sofri, periodista de tinte moderado que escribe en La Repubblica e Il Foglio; Mario Tronti, que ha vuelto al PCI donde ocupa cargo en el Comité Central y que ha sido elegido senador; Paolo Liguori, periodista con responsabilidades directivas en medios televisivos y otras empresas editoriales de Berlusconi... Y esta lista podría ampliarse con decenas y decenas de nombres.
[10]) Nosotros no compartimos el análisis de Lenin sobre la existencia de una aristocracia obrera en el seno del proletariado, y así lo hemos expuesto en nuestro artículo de la Revista Internacional no 25: "La aristocracia obrera: una teoría sociológica para dividir a la clase obrera". Puede consultarse (en francés) en https://fr.internationalism.org/rinte25/aristocratie.htm [3].
[11]) Hay que decir que esa idea estaba ampliamente extendida a escala internacional.
[12]) Negri, op. cit., p. 105.
[13]) Aldo Cazullo, op. cit., p. 12.
[14]) Sobre este tema véanse "Terror, terrorismo y violencia de clase [4]", en Revista Internacional no 14, así como "Sabotaje de las líneas de la SNCF: actos estériles instrumentalizados por la burguesía contra la clase obrera" (en CCI on line 2008 /cci-online/200812/2430/sabotaje-de-las-lineas-de-la-sncf-actos-esteriles-instrumentalizados-por-la-b [5]), y "Debate sobre la violencia (II). La necesidad de superar un falso dilema: pacifismo socialdemócrata o violencia minoritaria" (en CCI on line 2009).
[15]) Negri, op. cit., p. 105.
[16]) Ídem, p. 108.
[17]) Ídem., p. 113.
[18]) "Cuando decimos "obrero social" queremos decir, sin lugar a dudas, que de este sujeto se extrae plusvalía. Si hablamos de "obrero social" hablamos de un sujeto que es productivo, y si decimos que es productivo queremos expresar que es productor de plusvalía, sea a corto o a medio plazo" (Ídem., p. 18).
[19]) Sobre esta cuestión véanse nuestros artículos (en italiano) "L'Area della Autonomia: la confusione contro la classe operaia" en Rivoluzione Internazionale (publicación de la CCI en Italia) nos 8 y 10.
[20]) N. Balestrini, P. Moroni, "L'orda d'oro", Milán, SugarCo Edizioni, p. 334.
[21]) Negri, op. cit., p. 138.
[22]) Ídem., pp. 116-117.
[23]) Ídem., p. 118.
[24]) Ídem., p. 142.
[25]) Íbidem.
[26]) Ídem., pp. 130-132.
[27]) Alessandro Silj, Malpaese, Criminalitá, corruzione e política nell'Italia della prima República 1943-1994, de Donzelle Editor, pp. 100-101.
[28]) Ídem., pp. 95-96.
[29]) Ídem., p. 113.
[30]) Testimonio de Marco Revelli, entonces militante de Lotta Continua, recogido en Aldo Cazzullo, op. cit., p. 91.
[31]) No es posible reseñar aquí la lista de los diferentes artículos en los que hemos hablado de esta nueva generación de internacionalistas. Invitamos a nuestros lectores a visitar nuestras páginas web, donde encontrarán numerosas informaciones sobre ellas.
[32]) En lo tocante al actual desarrollo de la lucha de clases, remitimos también a nuestra página web, llamando especialmente la atención a los artículos a propósito de Vigo (España), Grecia, Tekel (Turquía).
[33]) Resolución sobre la Situación Internacional del 18o Congreso de la CCI, Revista Internacional no 138. https://es.internationalism.org/node/2629 [6]).
Series:
Personalidades:
- Negri [8]
Noticias y actualidad:
- Autonomía Obrera [9]
Acontecimientos históricos:
¿Qué son los consejos obreros? (IV) - 1917-21: los soviets tratan de ejercer el poder
- 8152 lecturas
En los artículos anteriores de esta serie vimos el nacimiento de los consejos obreros (soviets en ruso) en la revolución de 1905, su desaparición y su reaparición en la revolución de 1917, su crisis y su recuperación por los obreros, llevándolos a la toma del poder en Octubre 1917 ([1]). En este artículo abordaremos el intento de los soviets de ejercer el poder, momento fundamental en la historia humana: "por primera vez, no es una minoría, no son únicamente los ricos, ni únicamente las clases instruidas, es la masa verdadera, la inmensa mayoría de los trabajadores quienes edifican ellos mismos una vida nueva, zanjan, partiendo de su propia experiencia, los problemas de por sí arduos de la organización socialista" ([2]).
Octubre 1917 - abril 1918: el ascenso de los soviets
Con entusiasmo extraordinario, las masas de obreros se pusieron manos a la obra intentando lo que habían empezado antes de la Revolución. El anarquista Paul Avrich describe el ambiente de esos primeros meses señalando que "había un grado de libertad y un sentimiento de potencia que fueron únicos en toda su historia [la de la clase obrera rusa]" ([3]).
El funcionamiento que intentó desarrollar el poder soviético era radicalmente distinto del que caracteriza al Estado burgués en el que el Ejecutivo -el Gobierno- tiene poderes prácticamente absolutos mientras que el Legislativo -el Parlamento- y el Judicial, llamados supuestamente a contrapesarlo, se hallan fuertemente subordinados a aquel. En todo caso, los tres poderes se hallan completamente alejados de la gran mayoría cuyo único papel se reduce a depositar su voto ([4]). En cambio, el poder soviético se basaba en dos premisas completamente nuevas:
- participación activa y masiva de los trabajadores;
- son los mismos - es decir la masa de trabajadores - quienes discuten, deciden y ejecutan.
Como dijo Lenin en el 2º Congreso de los soviets: "Para la burguesía no es fuerte un gobierno sino cuando es capaz de arrojar las masas hacia donde a él le parece, valiéndose de la fuerza del mecanismo gubernamental. Nuestro concepto de la fuerza es distinto. En nuestra opinión, la fuerza de un gobierno está en proporción con la conciencia de las masas. Es fuerte cuando estas masas lo saben todo, lo juzgan todo, aceptan todo conscientemente" ([5]).
Sin embargo, recién tomado el poder, los soviets se toparon con un obstáculo: la Asamblea Constituyente; ésta representaba la negación de dichas premisas y la vuelta al pasado, basada en la delegación del poder y su ejercicio por una casta burocrática de políticos.
El movimiento obrero en Rusia había reivindicado frente al zarismo la Asamblea Constituyente como paso hacia una República burguesa, pero la revolución de 1917 había planteado la superación de esta vieja consigna. El peso del pasado se reveló en la atracción que tenía, incluso tras la proclamación del poder soviético, no solamente en amplias masas sino igualmente en numerosos militantes del partido bolchevique que la consideraban compatible con el poder de los soviets.
"Uno de los errores más grandes y de más graves consecuencias del gobierno de coalición burgués-socialista fue que siempre volvían a atrasar la apertura de la Asamblea Constituyente" ([6]).
Los gobiernos que se sucedieron entre febrero y octubre 1917, la habían pospuesto una y otra vez traicionando lo que presentaban como su máxima aspiración. Los bolcheviques - aún con divisiones y contradicciones en su seno - fueron durante ese periodo sus principales defensores pese a que supieran su incoherencia con la consigna de "¡Todo el Poder para los soviets!".
Así, se dio la paradoja de que tres semanas después de la toma del poder por los soviets fueran estos quienes cumplieran la promesa de convocar elecciones para la Asamblea Constituyente. Su celebración dio la mayoría a los Social-revolucionarios de derechas (299 escaños) seguidos de lejos por los bolcheviques (168), los social-revolucionarios de izquierdas (39) y otros grupos con mucha menor representación.
¿Cómo es posible que el resultado electoral diera el triunfo a los perdedores de Octubre?
Varios factores lo explican, pero el más importante en Rusia en aquel momento es que el voto coloca en pie de igualdad a "ciudadanos" cuya condición es radicalmente antagónica: obreros, patronos, burócratas, campesinos, etc., todo lo cual favorece siempre a la minoría explotadora y a la conservación del statu quo. Más generalmente, existe otro factor que afecta a la clase revolucionaria: el voto es un acto en el que el individuo atomizado se deja llevar por múltiples consideraciones, influencias e intereses particulares que emanan de la ilusión de ser un "ciudadano" supuestamente libre y que no expresa para nada la fuerza activa de un colectivo. El obrero "ciudadano individual" que vota en la cabina y el obrero que participa en una asamblea son como dos personas distintas.
La Asamblea Constituyente fue sin embargo completamente inoperante. Se desprestigió por sí misma. Tomó algunas decisiones grandilocuentes que se quedaron en el papel, sus reuniones resultaron ser una sucesión de aburridos discursos. La agitación bolchevique, apoyada por anarquistas y social-revolucionarios de izquierdas, planteó claramente el dilema soviets o Asamblea Constituyente y así ayudó al esclarecimiento de las conciencias. Tras múltiples avatares, la Asamblea Constituyente fue tranquilamente disuelta en enero de 1918 por los propios marineros encargados de su custodia.
El poder exclusivo pasó a los soviets. Las masas obreras reafirmaron en él su existencia política. Durante los primeros meses de la revolución y al menos hasta el verano de 1918, la auto-actividad permanente de las masas, que ya vimos manifestarse desde febrero de 1917, no solo continuó sino que se amplificó y reforzó. Los obreros, las mujeres, los jóvenes, vivían en una dinámica de asambleas, consejos de fábrica, consejos de barrio, soviets locales, conferencias, mítines, etc.
"La primera fase del régimen soviético fue la de la autonomía prácticamente ilimitada de sus instituciones locales. Animados por una vida intensa y cada vez más numerosos, los soviets de base se mostraban celosos de su autoridad" ([7]).
Los soviets locales discutían en primer lugar de asuntos concernientes a toda Rusia pero también de la situación internacional, especialmente sobre el desarrollo de nuevas tentativas revolucionarias ([8]).
El Consejo de Comisarios del Pueblo, creado por el IIo Congreso de los soviets, no se concebía como un Gobierno al uso, es decir como un poder independiente que monopolizaba todos los asuntos, sino, muy por el contrario, como el animador y dinamizador de la acción masiva. Anweiler recoge la campaña de agitación en este sentido encabezada por Lenin: "El 18 de noviembre, Lenin exhortó a todos los trabajadores a tomar en sus propias manos todas las cuestiones de gobierno: vuestros soviets son de ahora en adelante los más poderosos y autodeterminados órganos de gobierno" ([9]).
Esto no era retórica, el Consejo de Comisarios del Pueblo no tenía, cómo es el uso de los gobiernos burgueses, una constelación impresionante de asesores, funcionarios de carrera, guardaespaldas, ayudantes, etc. Contaba, según narra Víctor Serge ([10]), con un jefe de servicio y dos colaboradores. Sus sesiones consistían en discutir cada asunto con delegaciones obreras, miembros del Comité Ejecutivo de los soviets o de los Soviets de Petrogrado y Moscú. El "secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros" había sido abolido.
Durante 1918 se celebraron 4 congresos generales de soviets de toda Rusia: el IIo en enero, el IVo en marzo, el Vo en julio y el VIo en noviembre. Esto muestra la vitalidad y la visión global que animaban a los soviets. Estos Congresos generales, que requerían de un inmenso esfuerzo de movilización - los transportes estaban paralizados y la guerra civil hacía muy complicado el desplazamiento de los delegados -, expresaban la unidad global de los soviets y concretaban sus decisiones.
Los Congresos estaban animados por vivos debates donde no solo participaban bolcheviques sino también mencheviques internacionalistas, social-revolucionarios de izquierda, anarquistas, etc. Los propios bolcheviques expresaron en ellos sus propias divergencias. La atmósfera que se respiraba era de profundo espíritu crítico, que hace exclamar a Víctor Serge: "la revolución para ser correctamente servida debe sin cesar ponerse en guardia contra sus propios abusos, sus propios excesos, sus propios crímenes, sus propios elementos de reacción. Ella tiene necesidad vital de la crítica, del coraje cívico de sus ejecutores" ([11]).
En el IIIº y IVº Congresos, hubo un debate tempestuoso sobre la firma de un tratado de paz con Alemania - Brest-Litovsk ([12]) - centrado en dos puntos: ¿cómo podía aguantar el poder soviético hasta la llegada de la revolución internacional? y ¿cómo podía contribuir realmente a ésta? El IVo Congreso es teatro de una aguda confrontación entre bolcheviques y social-revolucionarios de izquierda. El VIo congreso se centra en el estallido de la revolución en Alemania y adopta medidas para apoyarla, entre ellas el envío de trenes con cantidades ingentes de trigo, ¡esto expresa la increíble solidaridad y espíritu abnegado de los obreros rusos puesto que en aquel momento apenas podían disponer de 50 gramos de pan diarios!
Las iniciativas de las masas recorren todos los aspectos de la vida social. No podemos aquí realizar un análisis detallado. Bástenos comentar la creación de tribunales de justicia en los barrios obreros que se conciben como auténticas asambleas donde se discute sobre las causas de los delitos y las sentencias que se adoptan y buscan el cambio de conducta y no el castigo o la venganza. "En el público, cuenta la mujer de Lenin, varios obreros y obreras tomaron la palabra y sus intervenciones tuvieron en algunos momentos acentos inflamados, después de lo cual, el acusado, la cara llena de lágrimas, prometió no golpear a sus hijos. Verdaderamente, no se trataba de un tribunal sino de una reunión popular que ejerce el control sobre la conducta de sus ciudadanos. Bajo nuestros ojos, la ética proletaria empieza a tomar cuerpo" ([13]).
De abril a diciembre de 1918: crisis y declive del poder soviético
Sin embargo, este poderoso impulso fue perdiendo fuerza y los soviets se fueron anquilosando y alejándose de la mayoría de los obreros. Ya en mayo de 1918, en la clase obrera de Moscú y Petrogrado circularon críticas crecientes respecto a la política de los soviets en estas dos ciudades. De la misma manera que en julio-septiembre de 1917, hubo una serie de intentos de renovación de los soviets ([14]); en ambas ciudades se celebraron conferencias independientes que, aunque presentaron reivindicaciones económicas, se dieron como principal objetivo la renovación de los órganos soviéticos. Los mencheviques ganaron la mayoría. Esto llevó a los bolcheviques a rechazar estas conferencias y tildarlas de contrarrevolucionarias. Los sindicatos fueron movilizados para desarticularlas y pronto pasaron a mejor vida.
Esta medida contribuyó a socavar las bases mismas de la existencia de los soviets. En el artículo anterior de esta serie, mostramos cómo los soviets no flotaban en el vacío sino que eran el mascarón de proa del gran navío proletario formado por innumerables organizaciones soviéticas tales como los consejos de fábrica, consejos de barrio, conferencias y asambleas de masas, etc. Desde mediados de 1918, estos organismos comienzan a declinar y van desapareciendo gradualmente. Cayeron primero los consejos de fábrica (sobre los que luego hablaremos), pero desde el verano de 1918, los soviets de barrio entran en una agonía que culminará en su total desaparición a fines de 1919.
Los dos nutrientes vitales de los soviets son la red masiva de organizaciones soviéticas de base y su renovación permanente. La desaparición de las primeras se vio acompañada de la eliminación gradual de las segundas. Los soviets tendían a tener siempre las mismas caras, tornándose poco a poco en una burocracia inamovible.
El Partido Bolchevique contribuyó involuntariamente a este proceso. Queriendo combatir la agitación contrarrevolucionaria que mencheviques y otros partidos desarrollaban en los soviets, recurrieron a medidas administrativas de exclusión, lo que fue creando una pesada atmósfera de pasividad, de miedo al debate, de progresiva sumisión a los dictados del Partido ([15]).
Esta orientación represiva fue al principio episódica pero acabó generalizándose desde principios de 1919, cuando los órganos centrales del Partido promueven abiertamente la exclusión de los demás partidos de los soviets y la completa subordinación de éstos a los comités locales del Partido.
La falta de vida y debate, la burocratización, la subordinación al Partido etc., se hacen cada vez más patentes. En el VIIo Congreso de los soviets, Kamenev reconoce que: "las asambleas plenarias de los soviets languidecen a menudo y la gente se ocupa con trabajos puramente técnicos... las asambleas soviéticas generales tienen lugar pocas veces y cuando se encuentran reunidos los diputados sólo es para recibir un informe, oír un discurso, etc." ([16]).
Este Congreso, celebrado en diciembre de 1919, tuvo como discusión central el renacimiento de los soviets y hubo aportaciones no solamente de los bolcheviques, que por última vez se presentan expresando diferentes posiciones, sino igualmente de los mencheviques internacionalistas - Martov, su cabeza de fila, tuvo una participación muy destacada.
Hubo un esfuerzo para poner en práctica las resoluciones del Congreso. En enero de 1920 hubo elecciones buscando la renovación soviética, las condiciones fueron de total libertad. "Mártov reconoció que salvo en Petrogrado donde siguió organizándose elecciones "a la Zinóviev", la vuelta a los métodos democráticos fue general lo que solía favorecer a los candidatos de su partido" ([17]).
Reaparecieron numerosos soviets y el Partido Bolchevique trató de corregir los errores de concentración burocrática en los que insensiblemente había incurrido. "El Consejo de Comisarios del Pueblo anunció su intención de abdicar de una parte de sus prerrogativas que se había ido arrogando y de restablecer en sus derechos al Comité Ejecutivo [de los soviets, elegido por el Congreso] encargado según la constitución de 1918 de controlar la actividad de los Comisarios del pueblo" ([18]).
Pronto, sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron. El recrudecimiento de la guerra civil con la ofensiva de Wrangel y la invasión polaca, la agudización de la hambruna y el desastre económico, el estallido de revueltas campesinas, las cortaron de raíz, "el estado de quebrantamiento de la economía, la desmoralización de la población, el aislamiento creciente de un país arruinado y de una nación exangüe, la base misma y las condiciones de un renacimiento soviético se evaporaron" ([19]).
La insurrección de Kronstadt en marzo de 1921, con su reclamación de soviets totalmente renovados y que ejercieran efectivamente el poder, fue el último estertor: su aplastamiento por el Partido Bolchevique marcó la muerte prácticamente definitiva de los soviets como órganos obreros ([20]).
La guerra civil y la creación del Ejército Rojo
¿Por qué a diferencia de septiembre 1917, los soviets caen por una pendiente que ya no podrán remontar? Si bien la falta del oxígeno que solo podía dar el desarrollo de la revolución mundial constituyó el factor fundamental, vamos a analizar los factores "internos". Estos, fuertemente entrelazados entre sí, podemos sintetizarlos en dos: la guerra civil y la hambruna, y el caos económico.
Empecemos por la guerra civil ([21]). Esta fue una guerra organizada por las principales potencias imperialistas: Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón..., que unieron sus tropas a toda una masa heteróclita de fuerzas pertenecientes a la burguesía rusa derrotada conocida como "los blancos". Esta guerra que asoló el país hasta 1921 produjo más de 6 millones de muertos y provocó destrucciones incalculables. Los blancos realizaban represalias de un sadismo y una barbarie indecibles.
"El terror blanco fue parcialmente responsable [de la desaparición de los soviets], las victorias de la contrarrevolución se acompañaban frecuentemente no solamente con la masacre de un gran número de comunistas sino con el exterminio de los militantes más activos de los soviets y, en todo caso, con la supresión de éstos" ([22]).
Vemos aquí la primera de las causas del debilitamiento de los soviets. El Ejército Blanco suprimió los soviets y asesinó a sus miembros, incluso de segunda fila.
Pero hubo causas más complejas que se añadieron a la anterior. Para responder a la guerra, el Consejo de Comisarios del Pueblo adoptó en abril-mayo de 1918 dos importantes decisiones: la formación del Ejército Rojo y la constitución de la Checa, un organismo encargado de la investigación de los complots contrarrevolucionarios. Era la primera vez que dicho Consejo adoptaba decisiones sin debate previo con los soviets o, al menos, con su Comité Ejecutivo.
La formación de una Checa cómo órgano policial de investigación era imprescindible porque desde el día siguiente del triunfo de la revolución, los complots contrarrevolucionarios se sucedieron: de los social-revolucionarios de derecha, de los mencheviques, de los Kadetes, de las centurias monárquicas, de los cosacos, alentados por agentes ingleses y franceses. De la misma manera, la organización de un Ejército Rojo se hizo vital con el estallido de la guerra.
Ambos órganos - la Checa y el Ejército Rojo - no son una simple herramienta que se puede usar a conveniencia, son estructuras estatales y por tanto constituyen desde el punto de vista del proletariado armas de doble filo; es obligatorio usarlos mientras la burguesía no haya sido definitivamente derrotada a nivel mundial, pero su uso entraña graves peligros pues ellos tienden a hacerse autónomos respecto al poder proletario.
¿Por qué se creó un Ejército cuando el proletariado disponía de un órgano soviético militar que había dirigido la insurrección, el Comité Militar Revolucionario? ([23])
El Ejército ruso había entrado, a partir de septiembre de 1917, en un proceso de franca descomposición. Una vez conseguida la paz, los consejos de soldados se desmovilizaron rápidamente. Lo único que deseaba la mayoría de soldados era volver a sus remotas aldeas. Por paradójico que pueda parecer, los consejos de soldados - y en menor medida los marinos- que se generalizaron tras la toma del poder por los soviets, lo único que hacían era organizar la disolución del ejército, evitando la huida anárquica de sus miembros y reprimiendo a las bandas de soldados que utilizaban las armas para robar o intimidar a la población. A principios de enero de 1918 no había ejército. Rusia estaba a la merced del ejército alemán. La paz de Brest-Litovsk consiguió una tregua para poder reorganizar un ejército que defendiera eficazmente la revolución.
El Ejército Rojo tuvo al principio carácter voluntario. Los jóvenes de clase media y los campesinos evitaron inscribirse, tuvieron que ser los obreros de las fábricas y grandes ciudades los que formaron su contingente inicial. Esto supuso una tremenda sangría para la clase obrera, que sacrificó lo mejor de ella a una guerra sangrienta y cruel. "A causa de la guerra fueron sacados en masa los mejores trabajadores de las ciudades y a veces surge por ello una situación en que resulta difícil en este o aquel territorio o comarca formar un soviet y crear las bases para su trabajo regular" ([24]).
Vemos aquí una segunda causa de la crisis de los soviets: sus mejores elementos fueron absorbidos por el Ejército Rojo. Para hacerse una idea, en abril de 1918, Petrogrado suministró 25 000 voluntarios -en su mayoría obreros militantes- y Moscú 15 000, el conjunto del país aportó 106 000 en total.
En cuanto a la tercera causa de esa crisis, fue el mismo Ejército Rojo que veía los soviets como un estorbo. Tendía a evitar su control y pedía al Gobierno Central que impidiera a los soviets locales inmiscuirse en sus asuntos. También rechazaba sus ofertas de aportar unidades militares propias (Guardias Rojos, guerrilleros). El Consejo de Comisarios del Pueblo se plegó a todo lo que el ejército pedía.
¿Por qué un órgano creado para defender a los soviets se vuelve contra ellos? El ejército es un órgano estatal cuya existencia y funcionamiento tienen necesariamente consecuencias sociales, ya que requieren de una disciplina ciega, una jerarquía rígida en su cúpula, con un cuerpo de oficiales que sólo obedecen al mando gubernamental. Esto intentó paliarse con la creación de una red de comisarios políticos, formada por obreros de confianza, destinada a controlar a los oficiales. Pero los efectos de tal medida fueron muy limitados y hasta resultaron contraproducentes - los comisarios políticos también se transformaron en una estructura burocrática más.
El Ejército Rojo no sólo escapó cada vez más al control de los soviets, sino que impuso sus métodos de militarización al conjunto de la sociedad, cercenando aún más si cabe, la vida de sus miembros. En el libro ABC del Comunismo, redactado por Bujarin y Preobrazhenski, se habla de ¡dictadura militar del proletariado!
Las necesidades imperiosas de la guerra y la sumisión ciega a las exigencias del Ejército Rojo llevaron al gobierno, en el verano de 1918, a formar un Comité Militar Revolucionario, que no se parecía en nada al que condujo la insurrección de Octubre, pues lo primero que hizo fue nombrar Comités Revolucionarios locales que fueron imponiendo su autoridad a los soviets.
"Una decisión del Consejo de Comisarios del Pueblo obligaba a los soviets a doblegarse incondicionalmente a las instrucciones de esos comités" ([25]).
Progresivamente, tanto el Ejército Rojo como la Checa, armas en principio destinadas a defender el poder de los soviets, se independizaron, se hicieron autónomos, y acabaron volviéndose contra ellos. Si bien en los primeros tiempos, los órganos de la Checa daban cuenta de sus actividades a los diferentes soviets locales y trataban de organizar un trabajo en común, pronto prevalecieron los métodos expeditivos que los caracterizaron y se impusieron a la sociedad soviética.
"El 28 de agosto de 1918, la autoridad central de la Checa dio la instrucción a sus comisiones locales de recusar toda autoridad a los soviets. Esto se realizó con facilidad en numerosas regiones afectadas por las operaciones militares" ([26]).
La Checa cercenaba de tal forma los poderes de los soviets que una encuesta de noviembre de 1918 revelaba que 96 soviets pedían la disolución de las secciones de la Checa, 119 pedían su subordinación a instituciones legales soviéticas mientras que únicamente 19 aprobaban su actuación. Esta encuesta no sirvió para nada puesto que la Checa acumuló sin cesar nuevos poderes.
"Todo el poder para los soviets ha dejado de ser el principio sobre el que se funda el régimen, afirmaba un miembro del Comisariato del Pueblo para el Interior; ha sido reemplazado por una nueva regla: "Todo el poder para la Checa"" ([27]).
Hambre y caos económico
La guerra mundial había dejado un legado terrible. El aparato productivo de la mayoría de países europeos estaba exhausto, el flujo normal de alimentos y bienes de consumo estaba profundamente alterado cuando no prácticamente paralizado.
"El consumo de víveres se había reducido entre un 30 a un 50 % del normal antes de la guerra. Gracias a la ayuda de los Estados Unidos, la situación de los aliados era mejor. Sin embargo, el invierno de 1917, que se distinguió en Francia y en Inglaterra por un rigurosísimo racionamiento y por la crisis del combustible, fue en extremo penoso" ([28]).
Rusia padeció cruelmente esta situación. La Revolución de Octubre no pudo remediarla pues se topó con un poderoso elemento adicional de caos: el sabotaje sistemático practicado en primer lugar por los empresarios que preferían la política de tierra quemada antes que entregar la producción a la clase proletaria y en segundo lugar, por toda la capa de técnicos, directivos e incluso de trabajadores altamente especializados que eran hostiles al poder soviético. A los pocos días de echado a andar, el Soviet se encontró con una huelga masiva de funcionarios, trabajadores de telégrafos y de ferrocarriles, manipulados por los sindicatos dirigidos por los mencheviques. Esta huelga era teledirigida mediante la correa de transmisión sindical por... "(...) un gobierno clandestino, presidido por M. Prokovich, que había asumido oficialmente la sucesión de Kerenski. Este ministerio dirigía la huelga de acuerdo con un comité de huelga. Las grandes firmas industriales, comerciales y bancarias continuaban pagando los salarios a sus funcionarios en huelga. El antiguo Comité Ejecutivo de los Soviets (mencheviques y socialistas revolucionarios) destinaba al mismo objeto sus fondos, hurtados a la clase obrera" ([29]).
Este sabotaje se sumaba al caos económico general agravado muy pronto por el estallido de la guerra civil. ¿Cómo paliar la hambruna que golpea las ciudades? ¿Cómo garantizar un suministro aunque fuera mínimo de alimentos?
Aquí se ven los efectos desastrosos de un fenómeno que domina 1918: la práctica volatilización de la coalición social que había derribado al gobierno burgués en octubre 1917. El poder soviético era una "coalición", prácticamente en pie de igualdad, entre soviets de obreros, de campesinos y de soldados. Los soviets de soldados se habían esfumado salvo excepciones desde fines de 1917 dejando al poder soviético sin ejército. ¿Pero qué hicieron los soviets campesinos que eran claves para asegurar el suministro a las ciudades?
El decreto de reparto de tierras adoptado por el IIº Congreso de los soviets se aplicó de la manera más caótica, lo que dio lugar a toda clase de abusos, y aunque bastantes campesinos pobres pudieron acceder a una parcela, los grandes ganadores fueron los campesinos medios y ricos que aumentaron considerablemente su patrimonio y lo reflejaron políticamente en un copo casi generalizado de los soviets campesinos. Esto alentaba el egoísmo característico de los propietarios privados.
"El campesino que recibía en pago de su trigo rublos de papel, con los que a duras penas conseguía comprar una cantidad cada vez más reducida de artículos manufacturados, recurría al trueque de víveres por objetos. Entre él y la ciudad se interponía una muchedumbre de pequeños especuladores" ([30]).
Los campesinos solo vendían a los especuladores que acaparaban los productos, acentuaban la escasez y ponían los precios por las nubes ([31]).
Para combatir esta situación, en junio de 1918, un decreto del gobierno soviético pone en marcha los Comités de Campesinos Pobres. Su objetivo era doble, por un lado, crear una fuerza que tratara de reconducir los soviets campesinos en un sentido favorable al proletariado, articulando la lucha de clases en el campo; de otro lado, se trataba de conseguir brigadas de choque para obtener grano y alimentos que paliaran el hambre terrible de las ciudades.
Los comités se enfocaron en... "(...) requisar, junto con las secciones armadas de los obreros industriales, trigo a los campesinos ricos, requerir ganado y herramientas y repartirlo entre los campesinos pobres e incluso repartir de nuevo el suelo" ([32]).
El balance de esta experiencia fue globalmente negativo. Ni consiguieron garantizar el suministro de bienes a las ciudades hambrientas, ni lograron renovar los soviets campesinos. Para colmo, en el verano de 1919 los bolcheviques cambiaron de política y para intentar ganarse a los campesinos medios disolvieron por la fuerza los Comités de Campesinos Pobres.
La producción capitalista moderna hace depender el suministro de productos agrícolas de un vasto sistema de transporte altamente industrializado y fuertemente vinculado a toda una serie de industrias básicas. En ese terreno, el abastecimiento de la población hambrienta se tropezó con el derrumbe generalizado del aparato productivo industrial provocado por la guerra mundial y agudizado por el sabotaje económico y el estallido de la guerra civil a partir de abril 1918.
Aquí podían haber tenido un papel vital los consejos de fábrica. Como vimos en el artículo anterior de la serie, jugaron un papel muy importante como vanguardia del sistema soviético. Pero también podían contribuir a combatir el sabotaje de los capitalistas y evitar el desabastecimiento y la parálisis.
Los consejos de fábrica trataron de coordinarse para levantar un organismo central de control de la producción y luchar contra el sabotaje y la parálisis de los transportes ([33]), pero la política bolchevique se opuso a esta orientación. Por un lado, concentraron la dirección de las empresas en un cuerpo de funcionarios dependientes del poder ejecutivo, lo que se acompañó de medidas de restauración del trabajo a destajo que acabaron degenerando en una brutal militarización que alcanzó sus máximos niveles en 1919-20. Por otra parte, potenciaron a los sindicatos. Estos, que eran decididos adversarios de los consejos de fábrica, llevaron una intensa campaña que acabó logrando su práctica desaparición a finales de 1918 ([34]).
La política bolchevique intentaba combatir la tendencia de ciertos consejos de fábrica, particularmente en provincias, a considerarse como los nuevos dueños y a concebirse como unidades autónomas e independientes. En parte, esta tendencia tenía su origen... "en la dificultad para establecer circuitos regulares de distribución y de intercambio, lo que provocaba el aislamiento de numerosas fábricas y centros de producción. Así aparecieron fábricas que se parecían mucho a las "comunas anarquistas" y que vivían replegadas sobre sí mismas" ([35]).
Tendencia a la descomposición de la clase obrera rusa
Queda evidenciado que esas tendencias favorecían la división de la clase obrera. Pero no se trataba de tendencias generales y hubieran podido ser combatidas por el debate en los mismos consejos de fábrica en los que esa visión global estaba presente, como lo hemos visto. El método escogido - apoyarse en los sindicatos - acabó destruyendo a esos consejos, aún cuando eran los cimientos del poder proletario y, globalmente, la medida elegida favoreció la agravación de un problema político fundamental de los primeros años del poder soviético, ocultado por el entusiasmo de los primeros meses: "el debilitamiento progresivo de la clase obrera rusa, una pérdida de vigor y de sustancia que acabará por provocar su desclasamiento casi total y en cierta medida su desaparición provisional" ([36]).
Doscientos sesenta y cinco de las 799 principales empresas industriales de Petrogrado desaparecieron en abril de 1918, en esa fecha solamente la mitad de los trabajadores de dicha ciudad tienen trabajo, su población es en junio de 1918 de millón y medio cuando un año antes era de 2 millones y medio. La de Moscú ha perdido medio millón de habitantes en ese corto periodo.
La clase obrera sufre el hambre y las enfermedades más espantosas. Jacques Sadoul, observador partidario de los bolcheviques describe la situación en Moscú en la primavera de 1918: "En los barrios, la miseria es espantosa. Epidemias: tifus, varicela, enfermedades infantiles. Los bebés mueren en masa. Los que vemos están desfallecidos, descarnados, en un estado lamentable. En los barrios obreros nos cruzamos con frecuencia con pobres madres pálidas, delgadas, llevando tristemente en el brazo un pequeño ataúd de madera plateada que parece una cuna, el pequeño cuerpo inanimado que un poco de pan o de leche hubiera conservado la vida" ([37]).
Muchos obreros huyeron al campo dedicándose a una precaria actividad agrícola. El impacto bestial del hambre, las enfermedades, los racionamientos y las colas, hacen que los obreros dediquen las 24 horas del día a intentar sobrevivir. Como testimonia un obrero de Petrogrado (abril 1918): "He aquí otra multitud de obreros que han sido despedidos. Aunque seamos miles no se oye una sola palabra referida a la política; nadie habla de revolución, del imperialismo alemán o de cualquier otro problema de actualidad. Para todos los hombres y mujeres que pueden todavía mantenerse en pie, estas cuestiones parecen terriblemente lejanas" ([38]).
El proceso de crisis de la clase obrera rusa era tan alarmante que en octubre de 1921, Lenin justificaba la NEP ([39]) porque: "los capitalistas ganarán con nuestra política y crearán un proletariado industrial que en nuestro país, debido a la guerra, a la inmensa devastación y al desbarajuste, se ha desclasado y ha dejado de existir como proletariado" ([40]).
Hemos presentado un conjunto de condiciones generales que, al añadirse a los inevitables errores, debilitaron a los soviets hasta hacerlos desaparecer como órganos obreros. En el próximo artículo de esta serie, abordaremos las cuestiones políticas que participaron en agravar la situación.
C. Mir 1-9-10
[1]) Ver respectivamente las Revista Internacional nos 140, 141 y 142, https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [11] , https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-so... [12] y https://es.internationalism.org/revista-internacional/201008/2910/que-so... [13]
[2]) Lenin, Obras completas, tomo 37, página 63, edición española, "Carta a los obreros norteamericanos".
[3]) Citado en libro El Leninismo bajo Lenin, de Marcel Liebman, tomo II, página 190, edición francesa. Se trata de una obra muy interesante y documentada de un autor que no es comunista.
[4]) Hubo una fase en la vida del capitalismo, cuando aun seguía siendo un sistema progresista, durante el cual el Parlamento era un lugar en el que las diferentes fracciones de la burguesía se unían o se enfrentaban para gobernar a la sociedad. El proletariado entonces debía participar para intentar reorientar la acción de la burguesía en el sentido de la defensa de sus intereses, y eso a pesar de los peligros de mistificación que esa política podía conllevar. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos, los tres poderes siempre fueron separados de la gran mayoría de la población.
[5]) Citado en el libro El Año I de la Revolución Rusa, de Víctor Serge, militante anarquista que se unió al bolchevismo, página 80, edición española, Capítulo III, apartado "Los grandes decretos".
[6]) Oskar Anweiler, Los Soviets en Rusia, página 219, edición española. Capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", Parte 1ª, "¿Asamblea Constituyente o República Soviética?".
[7]) Marcel Liebman, op. cit., página 31.
[8]) El seguimiento de la situación en Alemania, la noticia de huelgas o motines, ocupaban una parte importante de las discusiones.
[9]) Oskar Anweiler, op. cit., página 230.
[10]) Victor Serge, op. cit., página 97. Capítulo III, apartado "La iniciativa de las masas".
[11]) Marcel Liebman, op. cit., página 94.
[12]) Tratado entre el poder soviético y el Estado alemán de marzo de 1918. El primero, mediante importantes concesiones logró una tregua que le ayudó a mantenerse en pie y demostró claramente al proletariado internacional su voluntad de acabar con la guerra.
Ver nuestra posición en Revista Internacional no 13, 1978, "Octubre 1917: principio de la revolución proletaria" (2ª parte), https://es.internationalism.org/node/2362 [14] y Revista Internacional no 99, 1999, "El comunismo no es un bello ideal - La comprensión de la derrota de la Revolución rusa", parte 8, /revista-internacional/199912/1153/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1-1918-la- [15].
[13]) Marcel Liebman, op. cit., página 176.
[14]) Ver Revista Internacional no 142, el apartado "Septiembre 1917: la renovación total de los soviets", /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [13].
[15]) Es necesario precisar que estas medidas no se vieron acompañadas por restricciones a la libertad de prensa. Víctor Serge, op. cit., afirma que "la dictadura del proletariado vaciló durante largo tiempo en suprimir la prensa enemiga (...) los últimos órganos de la burguesía y la pequeña burguesía no fueron suprimidos hasta el mes de julio de 1918. La prensa legal de los mencheviques no desapareció hasta 1919; la de los anarquistas hostiles a los soviets y la de los maximalistas continuó publicándose hasta 1921; la de los socialistas revolucionarios de izquierda no desapareció aún hasta más adelante" (página 107, capítulo III, apartado "Realismo proletario y retórica "revolucionaria").
[16]) Oskar Anweiler, op. cit., página 249, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado B), "Los soviets en la guerra civil y el camino hacia un Estado de partido único".
[17]) Marcel Liebman, op. cit., página 35. Zinóviev, militante bolchevique, tuvo grandes cualidades y fue el gran animador en sus orígenes de la Internacional Comunista, se distinguió sin embargo por sus métodos marrulleros y sus maniobras.
[18]) Ibídem.
[19]) Ibídem.
[20]) No podemos analizar en detalle lo que pasó en Kronstadt, su significado y las lecciones que aportó. Para ello remitimos a Revista Internacional no 3, 1975, "Las lecciones de Kronstadt", /revista-internacional/197507/940/las-ensenanzas-de-kronstadt [16] y Revista Internacional no 104, 2001, /revista-internacional/200510/211/entender-cronstadt [17].
[21]) En el libro que citamos de Víctor Serge, éste ofrece un relato de la guerra civil durante 1918.
[22]) Marcel Liebman, op. cit., página 32.
[23]) Ver en el artículo de esta serie, Revista Internacional no 142, el apartado "El Comité Militar Revolucionario órgano soviético de la insurrección", /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [13].
[24]) Oskar Anweiler, op. cit., p. 299, intervención de Kaménev.
[25]) Marcel Liebman, op. cit., p. 33.
[26]) Ídem., p. 32.
[27]) Ídem., página 164.
[28]) Victor Serge, op. cit., p. 162, capítulo V, apartado "Situación del problema en enero de 1918".
[29]) Ídem., p. 97, capítulo III, apartado "El sabotaje".
[30]) Ídem., p. 230, capítulo V, apartado "Lenin en el Tercer Congreso de los soviets".
[31]) Ídem. Víctor Serge, en la obra citada, señala que una de las políticas de los sindicatos era fundar comercios cooperativos que se dedicaban a especular con alimentos y a beneficiar corporativamente a sus afiliados.
[32]) Oskar Anweiler, op. cit., p. 249, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado B), "Los soviets en la guerra civil y el camino hacia un Estado de partido único".
[33]) Ídem., p. 233. El autor señala: "Unas semanas después del cambio de octubre intentaron los consejos centrales de los comités de fábrica de varias ciudades erigir una propia organización nacional que debería asegurar su dictadura económica".
[34]) Ídem. Anweiler señala que fueron ellos "quienes evitaron la convocación de un Congreso de Consejos de Fábrica de toda Rusia y consiguieron en su lugar que se estructuraran estos como organizaciones inferiores y subordinadas", p. 23, capítulo V, "La construcción de la dictadura soviética", parte 2ª, "El sistema consejista bolchevique", apartado A), "La expansión del sistema consejista y la constitución soviética de 1918".
[35]) Marcel Liebman, op. cit., p. 189.
[36]) Ídem., p. 23.
[37]) Ídem, p. 24.
[38]) Ídem, p. 23.
[39]) NEP: Nueva Política Económica, aplicada en marzo 1921 tras Kronstadt que se orientaba a realizar concesiones importantes al campesinado y al capital nacional y extranjero. Ver la Revista Internacional no 101, "La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa", dentro de la serie "El comunismo no es un bello ideal", /revista-internacional/200010/985/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1922-23-las [18].
[40]) Lenin, Obras Completas, tomo 4, p. 268, edición española, "La Nueva Política Económica y las tareas de los comités de instrucción política".
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Acontecimientos históricos:
- Consejos obreros [21]
- soviets [22]
- Ejército Rojo [23]
- Checa [24]
Decadencia del capitalismo (VIII) - La edad de las catástrofes
- 6592 lecturas
Aunque los revolucionarios actuales distan mucho de compartir todos ellos el análisis de que el capitalismo entró en su fase de declive con el estallido de la Primera Guerra mundial, no era así para quienes tuvieron que reaccionar ante dicho estallido y participaron en los levantamientos revolucionarios subsiguientes. Al contrario, como este artículo quiere demostrar, la mayoría de los marxistas compartían esa idea. Para ellos, además, comprender que se había entrado en un nuevo período histórico era algo indispensable para revivificar el programa comunista y las tácticas resultantes.
En el artículo anterior de esta serie, vimos cómo Rosa Luxemburg previó, mediante su análisis de los mecanismos en que se basaba la expansión imperialista, que las calamidades que estaban sufriendo las regiones precapitalistas del globo, alcanzarían el corazón del sistema, la Europa burguesa. Y como lo subrayó ella en su Folleto de Junius (cuyo título original es La crisis de la socialdemocracia alemana), que redactó en la cárcel en 1915, el estallido de la guerra mundial el año anterior, no sólo fue una catástrofe a causa de la mortandad, la miseria y las destrucciones que descargó sobre la clase obrera de los dos campos beligerantes, sino, además, porque hizo posible la mayor traición de la historia del movimiento obrero: la decisión de las mayoría de los partidos socialdemócratas, hasta entonces faro del internacionalismo, educados en la visión marxista del mundo, de apoyar el esfuerzo de guerra de las clases dominantes de sus respectivos países, de certificar la matanza del proletariado europeo, por muchas proclamas que hubieran hecho contra la guerra adoptadas en cantidad de reuniones de la IIª Internacional y de los partidos que la formaron durante los años anteriores a la guerra.
Fue la muerte de la Internacional; se deshizo en sus diferentes partidos nacionales, de los que amplias partes, la mayoría de las veces sus órganos dirigentes, actuaron como banderines de enganche en interés de sus propias burguesías: se les nombró "social-chovinistas" o "social-patriotas"; y tras ellos arrastraron a la mayoría de los sindicatos. En aquella ignominiosa debacle, otra parte importante de la socialdemocracia, "los centristas", se extravió en todo tipo de confusiones, incapaz de romper definitivamente con los social-patriotas, agarrándose a absurdas ilusiones sobre posibles acuerdos de paz o, como en el caso de Kautsky, al que otrora habían llamado "papa del marxismo", dando a menudo la espalda a la lucha de clases con la excusa de que la Internacional no podía ser sino instrumento de paz y no de guerra. Durante aquel tiempo traumatizante, solo una minoría se mantuvo firme en los principios que toda la Internacional había adoptado, en teoría, en vísperas de la guerra. En primer lugar, la negativa a cesar toda lucha de clases porque ésta pondría en peligro el esfuerzo de guerra de su propia burguesía y, por extensión, la voluntad de utilizar la crisis social acarreada por la guerra como medio para acelerar la caída del sistema capitalista. Sin embargo, ante el ambiente de histeria nacionalista dominante al iniciarse la guerra, "la atmósfera de pogromo" de la que habla Luxemburg en su folleto, incluso los mejores militantes de la izquierda revolucionaria se vieron sumidos en dudas y dificultades. Cuando Lenin se enteró por la edición de Vorwärts, diario del SPD, de que el partido había votado los créditos de guerra en el Reichstag (Parlamento alemán), creyó que era una noticia falsa amañada por la policía política. En el parlamento alemán, el antimilitarista Liebknecht votó en un primer tiempo por los créditos de guerra por disciplina de partido. El extracto siguiente de una carta de Rosa Luxemburg muestra hasta qué punto sentía ella que la oposición de izquierda en la socialdemocracia se había quedado reducida a un puñado de personas: "Quisiera emprender la acción más enérgica contra lo que está ocurriendo en el grupo parlamentario. Por desgracia, encuentro a poca gente dispuesta a ayudarme. (...) Imposible dar con Karl (Liebknecht), pues anda de un lado para otro cual nube en el cielo; Franz (Mehring) muestra poca comprensión por una acción que no sea literaria, la reacción de tu madre (Clara Zetkin) es histérica y totalmente desesperada. Pero a pesar de todo eso, voy a intentarlo todo por hacer algo" ([1]).
Entre los anarquistas reinaba también la confusión cuando no la traición abierta. El venerable anarquista Kropotkin llamó a la defensa de la civilización francesa contra el militarismo alemán (a quienes siguieron su ejemplo se les llamó "anarquistas de trinchera"); y el señuelo del patriotismo fue especialmente atractivo en la CGT francesa. Sin embargo, el anarquismo, a causa precisamente de su carácter heterogéneo, no fue sacudido hasta sus cimientos del mismo modo que lo fue "el partido marxista". Muchos grupos y militantes anarquistas siguieron defendiendo las mismas posiciones internacionalistas que antes ([2]).
El imperialismo: el capitalismo en declive
Evidentemente, los grupos de la antigua izquierda de la socialdemocracia debían empeñarse en la tarea de organizarse y agruparse para llevar a cabo la labor fundamental de propaganda y de agitación, a pesar del fanatismo nacionalista y de la represión estatal. Pero lo que había que hacer ante todo era una revisión teórica, un esfuerzo riguroso para comprender cómo había podido barrer la guerra unos principios defendidos desde hacía tanto tiempo por el movimiento obrero. Tanto más porque era necesario desgarrar el velo "socialista" con el que los traidores disfrazaban su patriotismo, usando palabras o frases de Marx y Engels, seleccionándolas minuciosamente y, sobre todo, sacándolas de su contexto histórico, para justificar su posición de defensa nacional, en Alemania sobre todo, donde había una larga tradición de la corriente marxista que apoyaba movimientos nacionales contra la amenaza reaccionaria del zarismo ruso.
Lenin simbolizó esa necesidad de una investigación completa, ocupando parte de su tiempo en las bibliotecas, al principio de la guerra, en la lectura de Hegel. En el artículo recientemente publicado en The Commune, Kevin Anderson, del estadounidense Marxist Humanist Comittee (Comité Marxista Humanista) defiende la idea de que el estudio de Hegel llevó a Lenin a la conclusión de que la mayoría de la IIª Internacional, incluido su mentor Plejánov (y, por extensión, también él), no habían roto con el materialismo vulgar, y que su desconocimiento de Hegel les había conducido a una falta de dominio de la verdadera dialéctica de la historia ([3]). Y, evidentemente, uno de los principios dialécticos subyacentes de Hegel es que lo que es racional en una época se vuelve irracional en otra. Es evidente que ese fue el método que usó Lenin para replicar a los social-patriotas - Plejánov, sobre todo - que pretendían justificar la guerra refiriéndose a los escritos de Marx y Engels: "Los social-chovinistas rusos (con Plejánov a la cabeza) se remiten a la táctica de Marx con respecto a la guerra de 1870; los alemanes (por el estilo de Lensch, David y Cía.) invocan la declaración de Engels en 1891, sobre el deber de los socialistas alemanes de defender la patria en caso de guerra contra Rusia y Francia coaligadas; (...) Todas estas referencias constituyen una indignante desnaturalización de las ideas de Marx y Engels para complacer a la burguesía y a los oportunistas (...) Quienes invocan hoy la actitud de Marx ante las guerras de la época de la burguesía progresista y olvidan las palabras de Marx, de que "los obreros no tienen patria" - palabras que se refieren precisamente a la época de la burguesía reaccionaria y caduca, a la época de la revolución socialista -, tergiversan desvergonzadamente a Marx y sustituyen el punto de vista socialista por un punto de vista burgués" ([4]).
Ahí está la clave del problema: el capitalismo se había vuelto un sistema reaccionario tal como lo predijo Marx. La guerra lo demostraba y eso implicaba una revolución total de todas las antiguas tácticas del movimiento y una comprensión clara de las características del capitalismo en su crisis de senilidad y, por lo tanto, de las nuevas condiciones a que se enfrentaba la lucha de clases. En las fracciones de izquierda, ese análisis, fundamental, de la evolución del capitalismo, era compartido por todos. Rosa Luxemburg, en su Folleto de Junius, mediante una reinvestigación profunda del fenómeno del imperialismo durante el período que había desembocado en la guerra, retomó lo que Engels había anunciado: la humanidad se vería ante el dilema: socialismo o barbarie; y declaró que ya no era una perspectiva, sino la realidad inmediata: "esta guerra es la barbarie". En ese mismo documento, Luxemburg defendió que en la época de la guerra imperialista desencadenada, la antigua estrategia de apoyo a algunos movimientos de liberación nacional había perdido todo contenido progresista: "En la época del imperialismo desenfrenado ya no pueden existir guerras nacionales. Los intereses nacionales ya no son sino una mistificación cuyo objetivo es poner a las masas trabajadoras al servicio de su enemigo mortal: el imperialismo" ([5]).
Trotski, que escribía en Nashe Slovo, iba evolucionando en las misma dirección, defendiendo que la guerra era el signo de que el Estado nacional mismo se había convertido en una traba para todo progreso humano posterior: "El Estado nacional está superado como marco para el desarrollo de las fuerzas productivas, como base para la lucha de clases y, especialmente, como forma estatal de la dictadura del proletariado" ([6]).
En una obra más conocida, El Imperialismo fase suprema del capitalismo, Lenin - como Luxemburg - reconocía que el conflicto sangriento entre las grandes potencias mundiales significaba que esas potencias ya se habían repartido todo el planeta y que, por eso mismo, el pastel imperialista no podía volverse a repartir sino mediante violentos ajustes de cuentas entre ogros capitalistas: "... el rasgo característico del período que nos ocupa es el reparto definitivo de la Tierra, definitivo no en el sentido de que sea imposible repartirla de nuevo - al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables -, sino en el de que la política colonial de los países capitalistas ha terminado ya la conquista de todas las tierras no ocupadas que había en nuestro planeta. Por vez primera, el mundo se encuentra ya repartido, de modo que lo que en adelante puede efectuarse son únicamente nuevos repartos, es decir, el paso de territorios de un "amo" a otro, y no el paso de un territorio sin amo a un "dueño"" ([7]).
En el mismo libro, Lenin caracteriza la "fase suprema" del capitalismo como la del "parasitismo y declive" o del "capitalismo moribundo". Parasitario porque - especialmente en el caso de Gran Bretaña - veía una tendencia a que la contribución de las naciones industrializadas en la producción de la riqueza global fuera sustituida por una dependencia creciente respecto del capital financiero y de las superganancias extraídas de las colonias (un enfoque que sin duda puede criticarse, pero que contenía un elemento de intuición, como atestigua el hinchamiento actual de la especulación financiera y el avance de la desindustrialización de algunas naciones entre las más fuertes). El declive (que no significa para Lenin estancamiento absoluto del crecimiento) debido a la tendencia del capitalismo a abolir la libre competencia en provecho del monopolio, implicaba la necesidad creciente de que la sociedad burguesa debía dejar el sitio a un modo de producción superior.
El imperialismo... de Lenin sufre de unas cuantas debilidades. Su definición del imperialismo es más una descripción de algunas de sus manifestaciones más visibles ("las cinco características" citadas a menudo por los izquierdistas para demostrar que tal o cual nación, o bloque de naciones no es imperialista) más que un análisis de las raíces del fenómeno en el proceso de acumulación, lo que sí hizo Luxemburg. La visión de Lenin de un centro capitalista avanzado que vive como un parásito de las superganancias sacadas de las colonias (corrompiendo así una franja de la clase obrera, la "aristocracia obrera", que a ésta la llevaría a apoyar los planes imperialistas de la burguesía), dejó abierta una brecha por la que después penetraría la ideología nacionalista bajo la forma de apoyo a los movimientos de "liberación nacional" en las colonias. Además, la fase monopolística (en el sentido de cárteles privados gigantescos) ya había dejado el sitio a una expresión "superior" del declive capitalista: el crecimiento gigantesco del Estado.
Sobre esto, la contribución más importante fue sin duda la de Bujarin, uno de los primeros en demostrar que en la época del "Estado imperialista", la totalidad de la vida política, económica y social ha sido absorbida por el aparato de Estado, con la finalidad primera de llevar a cabo la guerra contra los imperialismos rivales: "Contrariamente a lo que era el Estado en el período del capitalismo industrial, el Estado imperialista se caracteriza por un crecimiento extraordinario de la complejidad de sus funciones y una brusca incursión en la vida económica de la sociedad. Revela una tendencia a acaparar el conjunto de la esfera de la circulación de mercancías. Los tipos intermedios de empresas mixtas serán regulados sencillamente por el Estado, pues, de ese modo, podrá desarrollarse el proceso de centralización. Todos los miembros de las clases dominantes (o, más precisamente, de la clase dominante, pues el capitalismo financiero elimina gradualmente los diferentes subgrupos de las clases dominantes, uniéndolos en una sola camarilla de capitalismo financiero) se convierten en accionistas o socios de una empresa estatal gigantesca. Asegurado ya de antemano del mantenimiento y la defensa de la explotación, el Estado se transforma en una organización explotadora única centralizada, enfrentada directamente al proletariado, objeto de esa explotación. De igual modo, los precios del mercado son decididos por el Estado, asegurando éste a los obreros una ración suficiente para mantener su fuerza de trabajo. Una burocracia jerárquica cumple funciones organizadoras en pleno acuerdo con las autoridades militares cuyo poder se incrementa constantemente. La economía nacional es absorbida por el Estado, edificado al modo militar con un ejército y una armada poderosos y disciplinados. En sus luchas, los obreros tendrán que enfrentarse a todo el poderío de ese monstruoso aparato, pues todo avance en su lucha se topará directamente con el Estado: la lucha económica y la lucha política dejarán de ser dos categorías y la rebelión contra la explotación lo será directamente contra la organización estatal de la burguesía" ([8]).
El capitalismo de Estado totalitario y la economía de guerra acabarían siendo las características fundamentales del siglo que empezaba. A causa de la omnipresencia de ese monstruo capitalista, Bujarin concluía con toda la razón que, desde ahora en adelante, a toda lucha obrera significativa no le quedaba otro remedio que enfrentarse al Estado y que el único camino para que el proletariado vaya hacia adelante era "hacer estallar" el aparato entero, destruir el Estado burgués y sustituirlo por sus propios órganos de poder. Esto significaba el rechazo definitivo de todas las hipótesis sobre la posibilidad de conquistar pacíficamente el Estado existente, cosa que ni Marx ni Engels habían rechazado completamente, incluso después de la experiencia de la Comuna, y que se había convertido en la posición ortodoxa de la IIª Internacional. Pannekoek ya había desarrollado esa posición en 1912 y, cuando Bujarin la retomó, Lenin, al principio, le acusó enérgicamente de caer en el anarquismo. Pero, mientras elaboraba su respuesta y estimulado por la necesidad de comprender la revolución que se estaba desarrollando en Rusia, Lenin se vio de nuevo arrastrado por una dialéctica siempre en movimiento, llegando a la conclusión de que Pannekoek y Bujarin habían tenido razón, conclusión formulada en El Estado y la Revolución, redactada la víspera de la insurrección de Octubre.
En el libro de Bujarin El imperialismo y la economía mundial (1917), hay un nuevo intento para situar el curso hacia la expansión imperialista en las contradicciones económicas definidas por Marx; subraya la presión ejercida por la baja de la cuota de ganancia, pero también reconoce la necesidad de una extensión constante del mercado. Como Luxemburg y Lenin, el objetivo de Bujarin fue demostrar precisamente que el proceso de "globalización" imperialista había creado una economía mundial unificada, el capitalismo había cumplido su misión histórica y, a partir de ahí, ya solo podía entrar en decadencia. Es perfectamente coherente con la perspectiva subrayada por Marx cuando escribía que: "la tarea propia de la sociedad burguesa, es el establecimiento del mercado mundial, al menos en sus grandes líneas y de una producción basada en él" ([9]).
Así, contra los social-patriotas y los centristas que querían volver al statu quo de antes de la guerra, que habían falseado el marxismo para justificar sus apoyos a uno u otro de los campos beligerantes, los marxistas auténticos afirmaron unánimemente que ya no quedaba ni rastro de progresismo en el capitalismo y que su derrocamiento revolucionario se había puesto ya a la orden del día.
La época de la revolución proletaria
Ese mismo problema sobre el período histórico que se estaba viviendo volvió a plantearse en la Rusia de 1917, cumbre de la oleada internacional ascendente, respuesta del proletariado a la guerra. Como la clase obrera rusa, organizada en sóviets, se iba dando cuenta cada día más que el hecho de haberse quitado de encima al zarismo, no había resuelto ninguno de sus problemas fundamentales, las fracciones de derecha y de centro de la socialdemocracia organizaron una campaña contra el llamamiento de los bolcheviques a la revolución proletaria y a que los soviets dieran al traste no sólo con los restos zaristas, sino con toda la burguesía rusa que consideraba la revolución de Febrero como suya propia. La burguesía rusa estaba en esto apoyada por los mencheviques, los cuales retomaban los escritos de Marx para demostrar que el socialismo no podía construirse sino sobre un sistema capitalista plenamente desarrollado: como Rusia era un país muy atrasado, no podía ir más allá de la etapa de una revolución burguesa democrática y los bolcheviques no eran sino una banda de aventureros que querían hacer salto de pértiga con la historia. La respuesta de Lenin en las Tesis de abril fue una vez más coherente con su lectura de Hegel, quien ya en su tiempo había subrayado la necesidad de considerar el movimiento de la historia como un todo. Reflejaba al mismo tiempo su profundo compromiso internacionalista. Era, claro está, totalmente justo que las condiciones de la revolución tuvieran que madurar históricamente, pero la advenimiento de una nueva época histórica no se juzga por el rasero de tal o cual país por separado. El capitalismo, como lo demostró la teoría del imperialismo, era un sistema global y, por lo tanto, su declive y la necesidad de su derrocamiento maduraban también a una escala global: el estallido de la guerra imperialista mundial lo demostraba con creces. No había una Revolución Rusa aislada: la insurrección proletaria en Rusia no sería sino el primer paso hacia una revolución internacional o, como lo dijo Lenin en su discurso, que fue como una bomba, dirigido a los obreros y soldados que acudieron a recibirlo en su retorno del exilio en la estación de Finlandia de Petrogrado: "Estimados camaradas, soldados, marineros y obreros, soy feliz al saludar en vosotros la revolución rusa victoriosa, de saludaros como la vanguardia del ejército proletario mundial... No está lejos la hora en que, siguiendo en llamamiento de nuestro camarada Karl Liebknecht, los pueblos girarán sus armas contra los capitalistas explotadores... La revolución rusa realizada por vosotros ha abierto una nueva época. ¡Viva la revolución socialista mundial!"
Esa comprensión de que el capitalismo había realizado las condiciones necesarias para el advenimiento del socialismo y, a la vez, había entrado en su crisis histórica de senilidad - que son, de hecho, las dos caras de la misma moneda - está también contenida en la frase tan conocida de la Plataforma de la Internacional Comunista (IC) redactada en su Primer Congreso de marzo de 1919: "Ha nacido una nueva época. Época de disgregación del capitalismo, de su hundimiento interno. Época de la revolución comunista del proletariado" ([10]).
Cuando la izquierda revolucionaria internacionalista se reunió en el primer congreso de la IC, la agitación revolucionaria desencadenada por la revolución de Octubre estaba en su punto más culminante. Si bien es cierto que el levantamiento "espartaquista" de enero en Berlín había sido aplastado y Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht brutalmente asesinados, la República de los soviets acababa de formarse en Hungría, en Europa y se producían huelgas de masas en amplias zonas de Norteamérica y de América del Sur. El entusiasmo revolucionario se plasmó entonces en los textos básicos que adoptó dicho Congreso. Como decía el discurso de Rosa Luxemburg en el Congreso de fundación del KPD, el amanecer de una nueva época significaba que la antigua distinción entre programa mínimo y programa máximo había dejado de ser válida, de modo que la tarea de organizarse en el seno del capitalismo mediante la actividad sindical y la participación en el parlamento para obtener reformas significativas había perdido su razón de ser. La crisis histórica del sistema capitalista mundial, plasmada no sólo en la guerra imperialista mundial, sino también en el caos económico y social que dejó dicha guerra tras sí, significaba que la lucha directa por el poder organizado en soviets estaba ahora al orden del día de una manera realista y urgente, y ese programa era válido en todos los países, incluidos los coloniales y semicoloniales. Además, la adopción de ese nuevo programa máximo sólo podría instaurarse mediante la ruptura completa con las organizaciones que habían representado a la clase obrera durante la etapa anterior, pero habían traicionado los intereses de ésta en cuanto tuvieron que pasar por la prueba de la historia, la prueba de la guerra y de la revolución, en 1914 y en 1917. Los reformistas de la socialdemocracia y la burocracia sindical se definían ahora como los lacayos del capital, y no como el ala derecha del movimiento obrero. El debate en el Primer congreso de la joven Internacional estaba abierto a las conclusiones más audaces que se estaban sacando de la experiencia directa del combate revolucionario. Aunque la experiencia rusa siguió un camino, en cierto modo diferente, los bolcheviques estuvieron atentos a los testimonios de la delegados de Alemania, Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Gran Bretaña y de muchos otros lugares, que argumentaban que los sindicatos ya no sólo se habían vuelto inútiles, sino que se habían convertido en un obstáculo contrarrevolucionario directo, en engranajes del aparato de Estado, y que los obreros se organizaban cada día más fuera y en contra de ellos mediante la forma de organización de consejos en las fábricas y en los barrios. Y como la lucha de clases se centraba precisamente en los lugares de trabajo y en las calles, esos centros vivos de la lucha de clases y de la conciencia de clase, aparecían en los documentos oficiales de la IC, en contraste evidente con la cáscara vacía del parlamento, instrumento que además de ser algo inadaptado en la lucha por la revolución proletaria, es un instrumento directo de la clase dominante, utilizado para sabotear los consejos obreros, como se había demostrado claramente tanto en la Rusia de 1917 como en la Alemania de 1918. Igualmente, el Manifiesto de la IC era muy parecido a la posición desarrollada por Luxemburg de que las luchas nacionales estaban superadas y que las nuevas naciones se iban a convertir en simples peones de intereses imperialistas rivales. En esa fase, esas conclusiones revolucionarias extremas a la mayoría le parecían el resultado lógico de la apertura del nuevo período ([11]).
Debates en el Tercer congreso
Cuando se acelera la historia, y así fue a partir de 1914, los cambios más dramáticos pueden ocurrir en un año o dos. Cuando la IC se reunió para su Tercer Congreso, en junio-julio de 1921, la esperanza de una extensión inmediata de la revolución, tan presente durante el Primer Congreso, había recibido los golpes más rudos. Rusia había atravesado tres años de una guerra civil agotadora, y aunque los Rojos habían vencido militarmente a los Blancos, el precio pagado fue políticamente mortal: quedaron diezmadas amplias fracciones obreras entre las más avanzadas, el Estado "revolucionario" se había burocratizado hasta el extremo de que los soviets perdieron su control. Los rigores del "comunismo de guerra" y los excesos destructores del terror rojo acabaron por suscitar una revuelta abierta en la clase obrera: en marzo, estallaron huelgas masivas en Petrogrado, seguidas por el levantamiento armado de los marinos y los obreros de Kronstadt que llamaban al renacer de los soviets y a acabar con la militarización del trabajo y de las acciones represivas de la Checa (policía secreta). Pero la dirección bolchevique, amarrada al Estado, sólo vio en ese movimiento la expresión de la contrarrevolución blanca, aplastándolo en sangre y sin piedad. Todo eso era la expresión del aislamiento creciente del bastión ruso. La derrota ocurría después de las derrotas de las repúblicas soviéticas de Hungría y Baviera, las de las huelgas generales de Winnipeg, Seattle, Red Clydeside, a la de las ocupaciones de fábrica en Italia, del levantamiento del Ruhr en Alemania y de muchos otros movimientos de masas.
Cada día más conscientes de su aislamiento, el partido, asido al poder en Rusia, y otros partidos comunistas en otras partes, empezaron a recurrir a medidas desesperadas para extender la revolución, como la marcha del Ejército Rojo sobre Polonia y la Acción de Marzo en Alemania en marzo de 1921 - dos intentos fallidos de forzar el curso de la revolución sin desarrollo masivo de la consciencia de clase y de la organización necesarias para una verdadera toma del poder por la clase obrera. Durante ese tiempo, el sistema capitalista, a pesar de haber quedado desangrado por la guerra y con síntomas de una profunda crisis económica, logró estabilizarse en lo económico y social, gracias, en parte, al nuevo papel desempeñado por Estados Unidos como fuerza motriz industrial y financiera del mundo.
En el seno de la Internacional Comunista, el IIº Congreso ya había vivido el impacto de las derrotas precedentes. Eso se plasmó en la publicación por Lenin del folleto La Enfermedad infantil del comunismo que se distribuyó en el Congreso ([12]). En lugar de abrirse a la experiencia viva del proletariado mundial, la experiencia bolchevique - o una versión particular de ésta - era ahora presentada como modelo universal. Como los bolcheviques habían obtenido cierto éxito en la Duma después de 1905, la táctica del "parlamentarismo revolucionario" se presentaba como si tuviera una validez universal; como los sindicatos se habían formado hacía poco en Rusia y les quedaba algún resto todavía de vida proletaria... los comunistas de todos los países tenían que hacer el máximo por quedarse en los sindicatos reaccionarios e intentar conquistarlos eliminando a los burócratas corruptos. Junto a esta modificación de las tácticas sindical y parlamentaria, en oposición total con las corrientes comunistas de izquierda que las rechazaban, acabó llegando el llamamiento a construir partidos comunistas de masas, incorporando, en gran parte, a organizaciones como el USPD en Alemania y el Partido Socialista en Italia (PSI).
En el año 1921 aparecieron otras manifestaciones de deslizamiento hacia el oportunismo, del sacrificio de los principios y de los objetivos a largo plazo en aras de un éxito a corto plazo y del crecimiento cuantitativo en militantes. En lugar de una denuncia clara de los partidos socialdemócratas como agentes de la burguesía, se nos servía ahora la argucia de la "carta abierta" a esos partidos para "forzar a sus dirigentes a entablar batalla" o, si no lo hacían, quitarles así la careta ante sus miembros obreros. O sea, la adopción de una política de maniobras según la cual las masas tenían que ser en cierto modo engañadas para desarrollar su conciencia. A esas tácticas pronto les iba a seguir la proclamación del "Frente único" y la consigna con menos principios todavía de "Gobierno obrero", especie de coalición parlamentaria entre socialdemócratas y comunistas. Detrás de toda esta carrera por la influencia a toda costa está la necesidad del Estado "soviético" de enfrentarse a un mundo capitalista hostil, de encontrar un modus vivendi con el capitalismo mundial, a costa de un retorno a la práctica de la diplomacia secreta que había sido claramente condenada por el poder soviético en 1917 (en 1922, el Estado "soviético" firmaba un acuerdo secreto con Alemania, a la que incluso abasteció en armas que un año más tarde habrían de servir para aplastar a los obreros comunistas). Todo eso indicaba la aceleración de la trayectoria que se alejaba de la lucha por la revolución y se orientaba hacia la integración en el statu quo capitalista, no todavía definitiva, pero que señalaba ya el camino en la victoria de la contrarrevolución estalinista.
Eso no significaba, ni mucho menos, que toda claridad o debate serio sobre el periodo histórico hubiera desaparecido. Al contrario, los "comunistas de izquierda", reaccionando contra ese curso oportunista, iban a basar con todavía mayor solidez sus argumentos en la idea de que el capitalismo había entrado en un nuevo período: el programa del KAPD de 1920 empezaba por la proclamación de que el capitalismo se encontraba en su crisis histórica y que ponía al proletariado ante la opción "socialismo o barbarie" ([13]); ese mismo año, los argumentos de la Izquierda Italiana contra el parlamentarismo se basan en la idea de que las campañas por las elecciones al parlamento habían sido válidas en el período pasado, pero que la nueva época invalidaba esta práctica anterior. Incluso entre las voces "oficiales" de la Internacional seguía habiendo verdaderas tentativas de comprender las características y las consecuencias del nuevo período.
El Informe y las Tesis sobre la situación mundial presentados por Trotski ante el IIIº Congreso de junio-julio de 1921 ofrecían un análisis muy lúcido de los mecanismos a los que recurría un capitalismo enfermo para asegurar su supervivencia en el nuevo período - especialmente el recurso al crédito y al capital ficticio. Analizando los primeros signos de una reanudación de posguerra, el informe de Trotski sobre la crisis económica mundial y las nuevas tareas de la Internacional Comunista planteaba así las cosas: "¿Cómo se realiza, cómo se explica el boom? En primer término, por causas económicas: las relaciones internacionales han sido reanudadas, aunque en proporciones restringidas, y por todas partes observamos demandas de las mercancías más variadas. En segundo término por causas político-financieras: los gobiernos europeos sintieron un miedo mortal por la crisis que se produciría después de la guerra, y recurrieron a todas las medidas para sostener el boom artificial creado por la guerra durante el período de desmovilización. Los gobiernos continuaron poniendo en circulación papel moneda en gran cantidad, lanzándose en nuevos empréstitos, regulando los beneficios, los salarios y el precio del pan, cubriendo así una parte de los salarios de los obreros desmovilizados, disponiendo de los fondos nacionales, creando una actividad económica artificial en el país. De este modo, durante todo este intervalo, el capital ficticio seguía creciendo, sobre todo en los países cuya industria bajaba" ([14]).
Toda la vida del capitalismo desde entonces no ha hecho sino confirmar ese diagnóstico de un sistema que no puede mantenerse a flote si no es conculcando sus propias leyes económicas. Esos textos procuraban también profundizar en la comprensión de que sin revolución proletaria, el capitalismo desencadenaría sin lugar a dudas nuevas guerras más destructoras todavía (por mucho que las conclusiones que se sacaban de un enfrentamiento inminente entre la antigua potencia británica y la potencia norteamericana distaban mucho de poderse verificar, aunque no les faltaran fundamento). No obstante, la clarificación más importante de ese documento y de otros era la conclusión de que el advenimiento del nuevo período no significaba que la decadencia, la crisis económica abierta y la revolución serían simultáneas - una ambigüedad que puede encontrarse en la fórmula original de la IC en 1919, "Ha nacido una nueva época", que podía interpretarse como que el capitalismo había entrado simultáneamente en una crisis económica "final", y en una fase ininterrumpida de conflictos revolucionarios. Ese avance en la comprensión se plasma quizás más claramente en el texto de Trotski Las enseñanzas del Tercer Congreso y la IC, redactado en julio de 1921. Así empezaba: "Las clases tienen su origen en el proceso de producción. Son capaces de vivir mientras desempeñen el papel necesario en la organización común del trabajo. Las clases se tambalean si sus condiciones de existencia están en contradicción con el desarrollo de la producción, o sea el desarrollo de la economía. En esta situación se encuentra hoy la burguesía. Eso no significa ni mucho menos que la clase que ha perdido sus raíces y que se ha vuelto parásita tenga que desaparecer inmediatamente. Aunque los cimientos de la dominación de clase son la economía, las clases se mantienen gracias a los aparatos y órganos del Estado político: ejércitos, policía, partido, tribunales, prensa, etc. Gracias a esos órganos, la clase dominante puede conservar el poder durante años y años incluso cuando ya se ha vuelto un obstáculo directo para el desarrollo social. Si ese estado de cosas se prolonga por mucho tiempo, la clase dominante puede arrastrar en su caída al país y a la nación que domina... La representación puramente mecánica de la revolución proletaria, que tiene únicamente como punto de partida la ruina constante de la sociedad capitalista, llevaba a algunos grupos de camaradas a la teoría falsa de la iniciativa de unas minorías que haría derrumbarse, gracias a su atrevimiento, "los muros de la pasividad de los proletarios" y los ataques incesantes de la vanguardia del proletariado como nuevo método de combate en las luchas y el empleo de métodos de rebeliones armadas. Ni qué decir tiene que esa especie de teoría de la táctica no tiene nada que ver con el marxismo" ([15]).
Así pues, el inicio del declive no excluía la posibilidad de recuperaciones económicas, ni retrocesos del proletariado. Evidentemente, nadie podía entonces darse cuenta de hasta qué punto las derrotas de 1919-21 habían sido ya decisivas y existía una ardiente necesidad de clarificarse sobre lo que había que hacer entonces, en una nueva época pero no en una situación inmediata de revolución. Un texto separado, Tesis sobre la táctica, adoptado por el Congreso, planteaba con razón la necesidad de que los partidos comunistas participaran en las luchas defensivas para así desarrollar la confianza y la conciencia de la clase obrera, y esto, con el reconocimiento de que la decadencia y la revolución no eran, ni mucho menos, sinónimos, era un rechazo necesario de la "teoría de la ofensiva" que había justificado el método semigolpista de la Acción de Marzo. Esta teoría según la cual, al estar maduras las condiciones objetivas, el partido comunista debía llevar a cabo una ofensiva insurreccional más o menos permanente para empujar las masas a la acción, era sobre todo defendida por la izquierda del partido comunista alemán, por Béla Kun y otros, y no, como se ha dicho a menudo erróneamente, por la izquierda comunista cabalmente hablando, por mucho que el KAPD y otros elementos cercanos no fueran claros sobre este asunto ([16]).
Sobre eso, las intervenciones de las delegaciones del KAPD en el Tercer Congreso son de lo más instructivas. En contradicción con la etiqueta de "sectario" que se le había aplicado en las Tesis sobre la táctica, la actitud del KAPD en el Congreso fue un modelo de la manera responsable con la que una minoría debía comportarse en una organización proletaria. Aunque dispusieron de un tiempo muy restringido para sus intervenciones y tuvieran que soportar las interrupciones y sarcasmos de los defensores de la línea oficialista, el KAPD se consideraba como participante pleno en el desarrollo del Congreso y sus delegados estaban dispuestos a subrayar los puntos de acuerdo cuando los había; no estaban en absoluto interesados en hacer alarde de sus divergencias por sí mismas, que es la esencia misma de la actitud sectaria ([17]). Por ejemplo, en la discusión sobre la situación mundial, algunos delegados del KAPD compartían muchos aspectos del análisis de Trotski, en especial, por ejemplo, la noción de que el capitalismo estaba reconstruyéndose en lo económico y recuperando el control en lo social. Seeman puso, por ejemplo, de relieve la capacidad de la burguesía internacional para dejar de lado temporalmente sus rivalidades interimperialistas para enfrentar el peligro proletario, en Alemania sobre todo.
Lo que eso significa (pues el informe de Trotski y las "Tesis sobre la situación mundial" estaban en gran parte orientadas a rechazar la "teoría de la ofensiva" y a sus partidarios) es que el KAPD no pensaba que una estabilización del capital fuera imposible ni que la lucha debiera ser ofensiva a cada instante. Y eso lo dijo explícitamente en múltiples intervenciones.
Sachs, en su respuesta a la presentación de Trotski sobre la situación económica mundial, dice lo siguiente: "Hemos visto ayer en detalle cómo se imagina el camarada Trotski - y todos los que están aquí creo que están de acuerdo con él - las relaciones entre, por un lado, las pequeñas crisis y los pequeños periodos de auge cíclicos y momentáneos, y, por otro lado, el problema del auge y de la decadencia del capitalismo, considerado en grandes períodos históricos. Estaremos todos de acuerdo en que la gran curva [de la economía] que iba hacia arriba va ahora irresistiblemente hacia abajo y que dentro de esa gran curva, tanto cuando subía como ahora que está bajando, hay oscilaciones" ([18]).
O sea que cualesquiera que hayan sido las ambigüedades del KAPD en su idea sobre "la crisis mortal", no por eso consideraba que la apertura de la decadencia acarreaba un hundimiento repentino y definitivo de la vida económica del capitalismo.
La intervención de Hempel sobre la táctica de la Internacional muestra claramente que la acusación de "sectario" al KAPD por su supuesto rechazo de las luchas defensivas y su pretendido llamamiento a la ofensiva en todo momento era falsa: "Veamos ahora la cuestión de las acciones parciales. Nosotros afirmamos que no rechazamos ninguna acción parcial. Decimos: cada acción, cada combate, puesto que es una acción, debe ser puesto a punto, llevado hacia adelante. No se puede decir: rechazamos este o aquel. El combate que surge de las necesidades económicas de la clase obrera, ese combate debe llevarse hacia delante por todos los medios. Y precisamente en países como Alemania, Inglaterra y los demás países de democracia burguesa que han sufrido durante 40 o 50 años una democracia burguesa y sus efectos, la clase obrera debe ante todo acostumbrarse a las luchas. Las consignas deben corresponder a las acciones parciales. Tomemos un ejemplo: en una empresa, en diferentes empresas, estalla una huelga, englobando a un ámbito pequeño. Ahí la consigna no va a ser, desde luego: lucha por la dictadura del proletariado. Sería algo absurdo. Las consignas deben adaptarse también a las relaciones de fuerza, a lo que puede esperarse en un lugar determinado" ([19]).
Tras muchas de esas intervenciones, había, sin embargo, la insistencia del KAPD en que la IC no iba lo bastante lejos para comprender el nuevo período abierto en la vida del capitalismo y, por lo tanto, en la lucha de clases. Sachs, por ejemplo, tras haber expresado su acuerdo con Trotski sobre la posibilidad de reanudaciones temporales, defendió que "lo que no aparece en estas Tesis... es precisamente el carácter fundamentalmente diferente de nuestra época de decadencia respecto a la anterior de auge del capitalismo considerado en su totalidad" ([20]) lo cual tenía consecuencias en cómo iba a sobrevivir el capitalismo a partir de entonces: "el capital reconstruye su poder destruyendo la economía" ([21]), un enfoque visionario sobre cómo iba a continuar el capitalismo como sistema en el siglo. Hempel, en la discusión sobre la táctica, extrae las consecuencias del nuevo período para las posiciones políticas que los comunistas deben defender, especialmente sobre las cuestiones sindical y parlamentaria en la táctica. Contrariamente a los anarquistas, a los que a menudo se ha asimilado al KAPD, Hempel insiste en que el uso del parlamento y de los sindicatos se justificaba plenamente en el periodo anterior: "... si recordamos las tareas que tenía el viejo movimiento obrero, o mejor dicho, el movimiento obrero anterior a la época de la irrupción de la revolución directa, aquel tenía la tarea, por un lado, mediante las organizaciones políticas de la clase obrera, los partidos, de mandar a delegados al parlamento y a las instituciones que la burguesía y la burocracia habían dejado abiertas a la representación de la clase obrera. Era una de sus tareas. Eso fue provechoso y entonces era justo. Las organizaciones económicas de la clase obrera tenían, por su parte, la tarea de preocuparse por mejorar la situación del proletariado en el seno del capitalismo, por animar a la lucha y negociar cuando la lucha cesaba... ésas eran las tareas de las organizaciones obreras antes de la guerra. Pero llegó la revolución; y aparecieron otras tareas. Las organizaciones obreras no podían limitarse a luchar por aumentos de salarios y satisfacerse con eso; ya no pudieron seguir planteándose - como fin principal - estar representadas en el parlamento y obtener mejoras para la clase obrera" ([22]).
y además: "... tenemos la experiencia constantemente de que todas las organizaciones de trabajadores que toman ese camino, por muy revolucionarios que sean sus discursos, acaban zafándose en las luchas decisivas" ([23]),
y por eso la clase obrera necesitaba crear nuevas organizaciones capaces de expresar la necesidad de la auto-organización del proletariado y de la confrontación directa con el Estado y el capital; esto era válido tanto para las pequeñas luchas defensivas como para las luchas masivas más amplias. En otro lugar, Bergmann define a los sindicatos como engranajes del Estado y muestra que es ilusorio querer conquistarlos: "Básicamente nuestro parecer es que hay que separarse de los viejos sindicatos. No porque tengamos sed destructiva, sino porque hemos comprobado que esas organizaciones se han convertido en el peor sentido de la expresión, en órganos del Estado capitalista para reprimir la revolución" ([24]).
En el mismo sentido, Sachs criticó la regresión hacia la noción de partido de masas y la táctica de la "carta abierta" a los partidos socialdemócratas. Eran regresiones hacia prácticas socialdemócratas y formas de organización superadas o, peor todavía, hacia los partidos socialdemócratas mismos que se habían pasado al enemigo.
*
* *
En general, la Historia la escriben los vencedores o, al menos, quienes aparecen como tales. En los años que siguieron al Tercer Congreso, los partidos comunistas oficiales siguieron siendo organizaciones capaces de granjearse la lealtad de millones de obreros, y el KAPD, por su parte, estalló rápidamente en diversas fracciones, pocas de entre las cuales lograron mantener la claridad con la que sus representantes se habían expresado en Moscú en 1921. A partir de entonces, aparecieron en primer plano, sí, errores verdaderamente sectarios, especialmente la decisión precipitada de la tendencia de Essen del KAPD, en torno a Gorter, de fundar una "cuarta internacional" (la KAI o Internacional Comunista Obrera), cuando lo que sí era necesario en una fase de retroceso de la revolución era desarrollar una fracción internacional que combatiera contra la degeneración de la Tercera Internacional. Ese entierro prematuro de la Internacional Comunista vino lógicamente acompañado de un cambio en el análisis de la Revolución de Octubre, que empezó poco a poco a ser considerada como una revolución burguesa. La idea de la tendencia Schröder en la KAI de que en la época de la "crisis mortal", las luchas por el salario eran oportunistas, era también sectaria; otras corrientes empezaron incluso a cuestionar la existencia de un partido político del proletariado, originando lo que se ha dado en llamar "consejismo". Esas expresiones del debilitamiento y la fragmentación más general de la vanguardia revolucionaria eran el producto de una derrota y de una contrarrevolución que se estaban agravando. Al mismo tiempo, el mantenimiento, durante ese período, de los partidos comunistas como organizaciones de masas influyentes era también el resultado de la contrarrevolución burguesa, pero con esa terrible particularidad de que esos partidos se había puesto en la vanguardia de esa contrarrevolución, junto a los carniceros fascistas y democráticos. Por un lado, las posiciones más claras del KAPD y de la Izquierda Italiana, productos de los momentos más álgidos de la revolución y sólidamente amarrados a la teoría del declive del capitalismo, no desaparecieron, en gran parte, gracias al trabajo paciente de los pequeños grupos de revolucionarios, a menudo muy aislados. Cuando las brumas de la contrarrevolución empezaron a disiparse, esas posiciones encontraron una nueva generación de revolucionarios y se convirtieron en adquisiciones fundamentales sobre las cuales el futuro partido de la revolución deberá construirse.
Gerrard
[1]) Carta a Konstantin Zetkin, finales de 1914, citada por J.P. Nettl, en Vida y obra de Rosa Luxemburg (en francés), ed. Maspero, Tomo II, p. 593.
[2]) Sería interesante, sin embargo, investigar más a fondo sobre los intentos actuales en el seno del movimiento anarquista por analizar el significado de la guerra.
[3]) "Lenin's Encounter with Hegel after Eighty Years: A Critical Assessment [25]", https://thecommune.wordpress.com/ideas/lenins-encounter-with-hegel-after... [26].
[4]) V. I. Lenin, El socialismo y la guerra (La actitud del POSDR ante la guerra (1915), https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1915sogu.htm [27].
[5]) Capítulo anexo "Tesis sobre las tareas de la socialdemocracia", https://marxists.org/francais/luxembur/junius/rljif.html [28].
[6]) Nashe Slovo, 4/2/1916, traducido del inglés por nosotros.
[7]) "El reparto del mundo entre las grandes potencias", https://marxists.org/francais/lenin/works/1916/vlimperi/vlimp6.htm [29].
[8]) Hacia una teoría del Estado imperialista, 1915, traducido del inglés por nosotros.
[9]) Carta de Marx a Engels, 8 de octubre de 1858, traducido de la versión francesa, Editions Sociales, tomo V.
[10]) https://marxists.org/francais/inter_com/1919/ic1_19190300d.htm [30].
[11]) Para más elementos sobre la discusión del Primer Congreso de la International, ver el artículo de la Revista Internacional no 123 "La teoría de la decadencia en la médula del materialismo histórico - De Marx a la Izquierda Comunista (II)". https://es.internationalism.org/rinte123/decadencia.htm [31].
[12]) Señalemos que ese documento no quedó sin respuesta ni críticas, por ejemplo la Carta abierta al camarada Lenin de Gorter, en francés e inglés en https://www.marxists.org/francais/gorter/index.htm [32].
[13]) "La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial, con sus efectos económicos y sociales monstruosos y cuyo conjunto produce una brutal impresión de un campo de ruinas de unas dimensiones descomunales, significa una sola cosa: que ha empezado el crepúsculo de los dioses del orden mundial burgués-capitalista. No se trata hoy de una de esas crisis económicas periódicas, típicas del modo de producción capitalista; es la crisis del capitalismo mismo; convulsas sacudidas del organismo social todo, estallido formidable de los antagonismos de clases de una dureza nunca antes vista, miseria general para amplias capas populares, todo eso es una advertencia fatídica a la sociedad burguesa. Es cada día más evidente que la oposición entre explotadores y explotados no hace más que incrementarse, que la contradicción entre capital y trabajo, de la que toman cada día más conciencia incluso capas sociales hasta ahora indiferentes al proletariado, no puede resolverse. El capitalismo ha hecho la experiencia de su fiasco definitivo; se ha reducido él solo a la nada en la guerra de bandidaje imperialista, ha creado el caos, cuya prolongación insoportable coloca al proletariado ante la alternativa histórica: caída en la barbarie o construcción de un mundo socialista", Programa del Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), mayo de 1920 [33] (en francés).
[14]) https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/economicos/lasituacionmundial.htm#_ftn1 [34].
[15]) Traducido del francés https://marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1921/07/lt19210712.htm [35]
[16]) Por ejemplo, el párrafo introductorio al programa del KAPD, citado en la nota, puede interpretarse fácilmente como si describiera una crisis final y definitiva del capitalismo y, respecto al peligro de golpismo, ciertas actividades del KAPD durante la Acción de Marzo cayeron sin lugar a dudas en esa tendencia: por ejemplo, la alianza con el VKPD en el uso de sus miembros desempleados para intentar arrastrar literalmente por la fuerza a obreros a unirse a la huelga general, y en sus relaciones ambiguas con las fuerzas armadas "independientes" dirigidas por Max Hoelz y otros. Ver también la intervención de Hempel en el Tercer Congreso - en La gauche allemande, en francés, p. 41 -, quien reconoce que la Acción de Marzo no habría podido echar abajo al capitalismo pero insiste también en la necesidad de lanzar una consigna de derrocamiento del gobierno, una posición que parece no tener coherencia, pues para el KAPD, estaba totalmente excluido defender un Gobierno "obrero" del tipo que fuera sin la dictadura del proletariado.
[17]) La actitud de Hempel hacia los anarquistas y los sindicalistas-revolucionarios estaba también exenta de espíritu sectario, subrayando la necesidad de trabajar con todas las expresiones auténticamente revolucionarias de esa corriente (ver La izquierda Alemana, pp. 44-45).
[18]) La Izquierda alemana, p. 21, editado por Invariance, la Vieille Taupe, 1973.
[19]) Ídem., p. 40.
[20]) Ídem., p. 21.
[21]) Ídem., p. 22.
[22]) Ídem., p. 33.
[23]) Ídem., p. 34.
[24]) Ídem., p. 56.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
La Izquierda comunista en Rusia (II) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 3560 lecturas
Publicamos la primera parte del Manifiesto en el número anterior de la Revista Internacional. Recuérdese que el Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso, del que es cuyo emanación este Manifiesto, forma parte de lo que se llama Izquierda Comunista, constituida de corrientes de izquierda surgidas en respuesta a la degeneración oportunista tanto de los partidos de la Tercera Internacional como del poder de los soviets en Rusia.
Los dos capítulos siguientes de este documento que aquí publicamos son una crítica incisiva de la política oportunista del Frente único y de la consigna de Gobierno obrero. Situando esta crítica en su contexto histórico, el Manifiesto se empeña realmente en el intento de comprender las implicaciones del cambio de período histórico. Considera que el nuevo período ha hecho caduca cualquier política de alianza con fracciones de la burguesía, dado que estas son ya todas igualmente reaccionarias. Del mismo modo, sostener alianzas con organizaciones como la socialdemocracia, que ya había demostrado su traición, no puede sino conducir a un debilitamiento del proletariado. Además, el Manifiesto deja perfectamente claro que en el nuevo período, ya no es la lucha por reformas lo que está a la orden del día, sino la lucha por la conquista del poder. Sin embargo, la rapidez con la que se produjeron cambios históricos considerables no permitió, ni siquiera a los revolucionarios más clarividentes, tomar la distancia necesaria para entender a fondo las implicaciones precisas. Eso también le ocurre al Grupo Obrero, que no hace la diferencia entre lucha por reformas y lucha económica de resistencia del proletariado frente a los ataques permanentes del capital. No se niega a participar en ellas, por solidaridad, pero juzga, sin embargo, que solo la toma del poder puede liberar al proletariado de sus cadenas, sin tener en cuenta el hecho de que lucha económica y política son un todo.
Y, ante la limitación de la libertad de palabra impuesta al proletariado, incluso después de acabada la guerra civil, el Manifiesto reacciona muy firme y lúcidamente dirigiéndose a los dirigentes: "¿cómo quieren solucionar la gran tarea de la organización de la economía social sin el proletariado?".
El frente unido socialista
Antes de examinar el contenido de esta cuestión, es necesario recordar las condiciones en que se discutieron y aceptaron las tesis del camarada Zinoviev en Rusia sobre el Frente Único. Del 19 al 21 de diciembre de 1921 se celebró la Duodécima Conferencia del PCR (bolchevique), en la que se planteó la cuestión del Frente Único. Hasta entonces, no se había discutido sobre ese tema en las reuniones del Partido, ni escrito nada en la prensa. Sin embargo, en la Conferencia, el camarada Zinoviev lanzó duros ataques y la Conferencia estuvo tan sorprendida que cedió inmediatamente y aprobó las tesis a mano alzada. No recordamos esta circunstancia para ofender a nadie, sino sobre todo para llamar la atención sobre el hecho de que, por una parte, la táctica del Frente Único se discutió de una manera muy precipitada, casi "militarmente", y que por otra parte, en la misma Rusia, se realiza de forma muy particular.
El PCR (bolchevique) fue el promotor de esta táctica en el Komintern ([1]). Convenció a los camaradas extranjeros que nosotros, revolucionarios rusos, vencimos precisamente gracias a esa táctica del Frente Único y que fue elaborada en Rusia en base a la experiencia de todo el período prerrevolucionario, y especialmente a partir de la experiencia de la lucha de los bolcheviques contra los mencheviques.
Lo único que conocían los camaradas venidos de los diferentes países, es que el proletariado ruso había triunfado, y ellos también querían vencer a la burguesía. Entonces se les explicó que el proletariado ruso había vencido gracias a la táctica del Frente Único. ¿Cómo hubieran podido no aprobar esa táctica? Otorgaron su confianza a la afirmación de que la victoria de la clase obrera rusa había sido el resultado de la táctica del Frente Único. No podían hacer de otra forma, ya que no conocían la historia de la Revolución Rusa. El camarada Lenin condenó un día muy duramente a quienes se fían simplemente de las palabras, pero probablemente no quería decir que no había que confiar en su palabra.
¿Qué conclusión podemos sacar entonces de la experiencia de la Revolución Rusa?
Hubo una época en la que los bolcheviques apoyaban un movimiento progresista contra la autocracia:
a) "la socialdemocracia debe apoyar a la burguesía mientras ésta sea revolucionaria o se oponga al zarismo";
b) "por eso la socialdemocracia debe ser favorable al despertar de una conciencia política de la burguesía rusa pero, por otra parte, se ve obligada a denunciar el carácter limitado y la insuficiencia del movimiento de emancipación de la burguesía por todas las partes donde se expresa" (Resolución del IIº Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, "De la actitud hacia los liberales", agosto de 1903).
La Resolución del IIIer Congreso, que se celebró en abril de 1905, reproduce esos dos puntos, recomendando a los camaradas:
1) explicar a los obreros el carácter contrarrevolucionario y antiproletario de la corriente burgués-demócrata cualesquiera que sean sus matices, de los liberales moderados representados por las amplias capas de grandes propietarios y empresarios hasta la corriente más radical que incluye la "Unión de la Emancipación" y los diversos grupos de gentes de profesiones liberales;
2) luchar así vigorosamente contra cualquier intento por parte de la democracia burguesa de recuperar el movimiento obrero y hablar en nombre del proletariado y sus distintos grupos. Desde 1898, la socialdemocracia era favorable a un "Frente Unido" (como ahora se dice) con la burguesía. Pero este frente unido conoció 3 fases:
a) en 1901, la socialdemocracia apoya cualquier "movimiento progresista" opuesto al régimen existente;
b) en 1903, se da bien cuenta de la necesidad de "ir más allá de los límites del movimiento de la burguesía";
c) en 1905, en abril, da pasos concretos aconsejando vivamente a los camaradas que denuncien "el carácter contrarrevolucionario y antiproletario de la corriente burgués-demócrata cualesquiera que sean sus matices", disputándole vigorosamente la influencia sobre el proletariado.
Pero cualesquiera que hayan sido las formas de apoyo a la burguesía, no cabe duda de que durante un determinado período, antes de 1905, los bolcheviques formaron un frente unido con la burguesía.
¿Y qué pensaríamos de un "revolucionario" que, en función de la experiencia rusa, hubiera propuesto un frente unido con la burguesía hoy?
En el mes de septiembre de 1905, la Conferencia convocada especialmente para discutir la cuestión de la "Duma de Bulyguin" definió así su actitud hacia la burguesía: "A través de esa ilusión de una representación del pueblo, la autocracia aspira a ligarse una gran parte de la burguesía cansada del movimiento obrero y que quiere orden; al asegurarse de su interés y de su apoyo, la autocracia tiene por objeto aplastar el movimiento revolucionario del proletariado y del campesinado."
La Resolución de los bolcheviques propuesta al Congreso de unificación del POSDR (abril de 1906) revela el secreto del cambio de política de los bolcheviques, de su apoyo pasado a la burguesía a la lucha contra ella: "En cuanto a la clase de los grandes capitalistas y propietarios, puede observarse su paso muy rápido de la oposición a un acuerdo con la autocracia para aplastar juntos la revolución".
Como "la tarea principal de la clase obrera en el momento actual de la revolución democrática es finalizar esta revolución", es necesario formar "un frente unido" con partidos que también lo desean. Por eso renunciaron los bolcheviques a cualquier acuerdo con los partidos a la derecha del Partido Cadete, y concluyeron pactos con los partidos a su izquierda, o sea los social-revolucionarios (SR), los socialistas populares (NS) y los laboristas, y construyeron entonces "un Frente unido socialista" en la lucha consecuente por la revolución democrática.
¿Era justa la táctica de los bolcheviques en aquel entonces? No creemos que entre los combatientes activos de la Revolución de Octubre haya gente que impugne la validez de aquella táctica. Constatamos, pues, que entre 1906 y 1917 incluido, los bolcheviques predicaron "un Frente unido socialista" en la lucha por una marcha consecuente de la revolución democrática hasta la formación de un Gobierno revolucionario provisional que hubiera debido convocar una Asamblea Constituyente.
Nunca nadie ha considerado ni ha podido considerar aquella revolución como proletaria, socialista; todos entendieron bien que era burguesa-democrática; y sin embargo, los propios bolcheviques propusieron y siguieron la táctica del "Frente unido socialista" uniéndose en la práctica con los SR, los mencheviques, los NS y los laboristas.
¿Cuál fue la táctica de los bolcheviques cuando se planteó la cuestión si se debía luchar por la revolución democrática o por la revolución socialista? ¿La lucha por el poder de los consejos exige también un "Frente unido socialista"?
Los revolucionarios marxistas siguen considerando el partido de los social-revolucionarios como una "fracción democrático-burguesa" con "fraseología socialista ambigua"; consideración que ha sido confirmada en gran parte por su actividad durante toda la revolución hasta ahora. Como fracción democrático-burguesa, ese partido no podía proponerse la tarea práctica de una lucha por la revolución socialista, por el socialismo; pero pretendió, utilizando una terminología "socialista ambigua", impedir esa lucha a toda costa. Si es así (¡y así es!), la táctica que debía llevar el proletariado insurrecto a la victoria no podía ser la del Frente unido socialista, sino la del combate sin miramientos, contra las fracciones burguesas con terminología socialista confusa. Solo esa lucha podía conducir a la victoria, y así fue. No triunfó el proletariado ruso aliándose a los social-revolucionarios, a los populistas y a los mencheviques, sino luchando contra ellos.
Cierto es que en octubre, los bolcheviques consiguieron provocar escisiones en los partidos SR ([2]) y menchevique ([3]), liberando las masas obreras de una terminología socialista oscura, y pudieron entonces actuar con esas escisiones [de izquierda], pero eso no puede considerarse como un Frente unido con fracciones burguesas.
¿Qué nos enseña la experiencia rusa?
1) En algunos momentos históricos, es necesario formar un "Frente unido" con la burguesía en los países donde la situación es más o menos similar a la que existía en Rusia antes de 1905.
2) En los países donde la situación es más o menos similar a la de Rusia entre 1906 y 1917, es necesario renunciar a la táctica del "Frente unido" con la burguesía y seguir la táctica del "Frente unido socialista".
En los países donde se trata de una lucha directa para la toma del poder por el proletariado, es necesario abandonar la táctica del "frente unido socialista" e informar al proletariado que "las fracciones burguesas con fraseología socialista ambigua" - o sea actualmente todos los partidos de la Segunda Internacional - irán con las armas en la mano para defender el sistema capitalista cuando llegue el momento decisivo.
Es necesario, para la unificación de todos aquellos elementos revolucionarios que tienen como objetivo el derribo de la explotación capitalista mundial, que se alineen con el Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), el Partido Comunista Obrero de Holanda y demás partidos que se adhieren a la IVa Internacional ([4]). Es necesario que todos los elementos revolucionarios proletarios auténticos se liberen de lo que los encarcela: los partidos de la Segunda Internacional, de la Internacional Dos y media ([5]) y de su "fraseología socialista ambigua". La victoria de la revolución mundial es imposible sin la ruptura de principios y la lucha sin cuartel contra las caricaturas burguesas del socialismo. Los oportunistas y los social-chauvinistas, lacayos de la burguesía y por lo tanto enemigos directos de la clase obrera, se han convertido, sobre todo hoy vinculados como lo están a los capitalistas, en opresores armados en sus propios países y en los países extranjeros (véase el Programa del PCR bolchevique). Tal es por lo tanto la verdad sobre la táctica de Frente único socialista que, tal como lo defienden las Tesis del Ejecutivo de la IC, se basaría en la experiencia de la Revolución rusa, cuando no es en realidad sino una táctica oportunista. Semejante táctica de colaboración con los enemigos declarados de la clase obrera, que oprimen con las armas en la mano el movimiento revolucionario del proletariado en todos los países, está en contradicción flagrante con la experiencia de la Revolución rusa. Para permanecer bajo la bandera de la revolución social, es necesario realizar un "frente unido" en contra de la burguesía y sus lacayos socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos y media.
Como queda dicho más arriba, la táctica del "frente unido socialista" conserva toda su validez revolucionaria en los países donde el proletariado, respaldado por la burguesía, lucha contra la autocracia y por la revolución burguesa-democrática.
Allí donde el proletariado aún combate la autocracia a la cual también se opone la burguesía, es necesario seguir la táctica del "frente unido" con la burguesía.
Cuando el Komintern exige de los partidos comunistas de todos los países que sigan a toda costa la táctica de frente unido socialista, se trata de una exigencia dogmática que entorpece la realización de las tareas concretas en adecuación con las condiciones de cada país y daña incontestablemente todo el movimiento revolucionario del proletariado.
Sobre las Tesis del Ejecutivo de la Internacional Comunista
Las tesis que se publicaron en su tiempo en la Pravda muestran claramente cómo comprenden esta táctica los "teóricos" de la idea del "frente único socialista". Dos palabras sobre la expresión "frente único". Cada cual sabe hasta qué punto eran "populares" en Rusia en 1917 los social-traidores de todos los países y en particular Scheidemann, Noske y Cía. Los bolcheviques, los elementos de base del partido que tenían poca experiencia, gritaban a cada esquina: "¡A ustedes, traidores pérfidos de la clase obrera, los colgaremos de postes telegráficos! ¡Es de ustedes la responsabilidad del baño de sangre internacional en el que ahogaron a los trabajadores de todos los países! ¡Ustedes asesinaron a Rosa Luxemburg y Liebknecht! Gracias a su acción violenta, las calles de Berlín se llenaron con la sangre de los obreros que se habían alzado contra la explotación y la opresión capitalistas. Son ustedes los autores de la paz de Versalles; han causado innumerables heridas al movimiento proletario internacional, porque lo traicionan a cada instante."
Es necesario añadir también que no se decidió proponer a los obreros comunistas el "frente único socialista", o sea el frente único con los Noske, Scheidemann, Vandervelde, Branting y Cía. Semejante frente único debe, de una forma u otra, avanzar escondiéndose y así se procedió. Las tesis no se titulan simplemente "El frente único socialista", sino "Tesis sobre el frente único del proletariado y sobre la actitud respecto a los obreros que pertenecen a la Segunda Internacional, a la Internacional Dos y media y a la de Ámsterdam, así como respecto a los obreros que se adhieren a organizaciones anarquistas y sindicalistas". ¿Por qué tanta salsa? Miren por donde, resulta que el camarada Zinoviev, el mismo que hace algún tiempo invitaba a colaborar en el entierro de la Segunda Internacional, invita ahora a unirse en matrimonio con ésta. Esto es lo que explica ese título interminable. En realidad, de lo que se habló no fue de acuerdos con los obreros, sino con los partidos de la Segunda Internacional y de la Dos y media. Cualquier obrero sabe, incluso si nunca ha vivido en la emigración, que los partidos están representados por su Comité Central, donde precisamente se sientan los Vandervelde, Branting, Scheidemann, Noske y Cía. Así pues, también es con ellos con los que habrá que ponerse de acuerdo. ¿Quién fue a Berlín a la Conferencia de las tres Internacionales? ¿A quién se confió en cuerpo y alma la Internacional Comunista? A Wels, a Vandervelde, etc.
¿Se buscó, en cambio, un acuerdo con el KAPD, puesto que el camarada Zinoviev defiende que en él están los elementos proletarios más valiosos? No. Y, sin embargo, el KAPD lucha para organizar la conquista del poder por el proletariado.
Es cierto que el camarada Zinoviev afirmó en las tesis que no se busca una fusión de la Internacional Comunista con la Segunda Internacional, recordando la necesidad de la autonomía organizativa: "La autonomía absoluta y la independencia total de exponer sus posiciones para cada partido comunista que concluye tal o cual acuerdo con los partidos de la Segunda Internacional y de la Dos y media".
Los comunistas se imponen la disciplina en la acción, pero deben conservar el derecho y la posibilidad - no solamente antes y después de la acción sino también durante ella, si es necesario - de pronunciarse sobre la política de las organizaciones obreras sin excepción. Al defender la consigna "de la unidad máxima de todas las organizaciones obreras en cualquier acción práctica contra el frente capitalista, los comunistas no pueden renunciar a exponer sus posiciones" (véanse las tesis del CC de la Komintern para la conferencia del PCR de 1921).
Antes de 1906, hubo en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia dos fracciones que tenían tanta autonomía como la que prevén las tesis del Komintern citadas más arriba.
Disciplina en las negociaciones y autonomía de juicio son reconocidas formalmente por los estatutos del PCR (bolchevique) en la vida interna del partido. Se debe hacer lo que la mayoría decidió y solamente se puede ejercer el derecho a la crítica. Haz lo que se te manda, pero si de verdad estás demasiado escandalizado y convencido de que se está perjudicando a la revolución mundial, puedes, antes, durante y después de la acción, expresar libremente tu rabia. Eso equivale a renunciar a las acciones autónomas (igual que Vandervelde quien firmó el Tratado de Versalles y se comprometió).
En esas mismas tesis, el Ejecutivo propuso la consigna de Gobierno obrero que debe substituir la fórmula de dictadura del proletariado. ¿Qué es exactamente un Gobierno obrero? Es un gobierno constituido por el Comité Central reducido del partido; la realización ideal de esas tesis las vemos en Alemania, donde el Presidente Ebert es socialista y donde se forman Gobiernos con su autorización. Incluso si esta fórmula no es aceptada, los comunistas tendrán que apoyar con su voto a los Primeros Ministros y a los Presidentes socialistas como Branting en Suecia y Ebert en Alemania.
Así nos imaginamos nosotros la autonomía de crítica: el Presidente del Komintern, el camarada Zinoviev, entra en el CC del Partido socialdemócrata y, al ver a Ebert, Noske y Scheidemann, se abalanza hacia ellos con el puño alzado gritando: ¡"Pérfidos, traidores a la clase obrera!" Le sonríen amablemente y se inclinan ante él. "¡Ustedes asesinaron a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, los guías del proletariado alemán, les colgaremos en la horca!" Le sonríen aún más amablemente y se inclinan aún más abajo. El camarada Zinoviev les ofrece el frente único y propone formar un Gobierno obrero con participación comunista. Así pues, está cambiando la horca por el sillón ministerial y la rabia por la simpatía. Noske, Ebert, Scheidemann y Cía. irán a las asambleas obreras y dirán que la IC les otorgó una amnistía y les ofreció puestos ministeriales en lugar de horcas. Esto a una condición: que los comunistas reciban un Ministerio [...] ([6]). Dirán a toda la clase obrera que los comunistas han reconocido la posibilidad de realizar el socialismo uniéndose con ellos y no contra ellos. Y añadirán: ¡observen un poco a esta gente! Nos colgaban y enterraban por adelantado; finalmente vinieron a nosotros. Y bueno, les perdonaremos como obviamente ellos nos han perdonado. Una amnistía mutua.
La Internacional Comunista ha dado a la Segunda Internacional una prueba de su sinceridad política y ha recibido una prueba de miseria política. ¿Qué ha ocurrido realmente para que se produzca tal cambio? ¿Cómo puede el camarada Zinoviev ofrecer a Ebert, Scheidemann y Noske sillones ministeriales en vez de horca? Hace poco, él mismo cantaba el réquiem de la Segunda Internacional y, ahora, resucita su espíritu. ¿Por qué canta ahora sus alabanzas? ¿Veremos de verdad su resurrección y acabaremos aceptándola realmente?
Las tesis del camarada Zinoviev responden efectivamente a esta cuestión: "la crisis económica mundial se vuelve más aguda, el desempleo aumenta, el capital pasa a la ofensiva y maniobra con habilidad; empeora el nivel de vida del proletariado". Así que una guerra es inevitable. De ello se deduce que la clase obrera se inclina más hacia la izquierda. Las ilusiones reformistas se disuelven. La amplia base obrera comienza ahora a apreciar el valor de la vanguardia comunista... y resulta que ... ¡se ha de constituir el frente único con Scheidemann! Y, de verdad, eso es salir desde muy arriba para acabar cayendo muy abajo.
No seríamos objetivos si no informamos además de algunas consideraciones fundamentales que el camarada Zinoviev avanza para defender el Frente único en su tesis. El camarada Zinoviev hace un maravilloso descubrimiento: "Se sabe que la clase obrera lucha por la unidad. ¿Y cómo llegar a ella si no es mediante un Frente único con Scheidemann?". Cualquier obrero consciente que, sensible a los intereses de su clase y de la revolución mundial, pueda preguntarse: ¿comenzó la clase obrera a luchar por la unidad precisamente en el momento en que se afirma la necesidad del "frente único"? Cualquiera que haya vivido entre los trabajadores, desde que la clase obrera entró en la lucha política, conoce las dudas que asaltan a cualquier obrero: ¿por qué los mencheviques, los social-revolucionarios, los bolcheviques, los "trudoviki" (populistas) luchan entre sí? Todos desean el bien del pueblo. ¿Y por qué motivos se combaten? Cualquier obrero conoce esas dudas, pero ¿qué conclusión se debe sacar? La clase obrera debe organizarse en clase independiente y oponerse a todas las demás. ¡Nuestros prejuicios pequeño-burgueses deben superarse! Tal era entonces la verdad y tal sigue siéndolo hoy.
En todos los países capitalistas donde se presenta una situación favorable a la revolución socialista, debemos preparar a la clase obrera a la lucha contra el menchevismo internacional y los social-revolucionarios. Las experiencias de la Revolución Rusa deberán tenerse en cuenta. La clase obrera mundial debe meterse esta idea en la cabeza, saber que los socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos y media están y seguirán encabezando la contrarrevolución. La propaganda del Frente único con los social-traidores de cualquier matiz tiende a hacer creer que también ellos combaten en definitiva a la burguesía, por el socialismo y no en contra. Pero solo la propaganda abierta, valiente, a favor de la guerra civil y de la conquista del poder político por la clase obrera puede interesar al proletariado para la revolución.
El tiempo en que la clase obrera podía mejorar su propia condición material y jurídica a través de las huelgas y la entrada al Parlamento pasó definitivamente. Hay que decirlo abiertamente. La lucha por los objetivos más inmediatos es una lucha por el poder. Hemos de demostrar a través de nuestra propaganda que, aunque a menudo hayamos llamado a la huelga, no hemos mejorado realmente nuestra condición de obreros, pero ustedes, trabajadores, aún no han superado la vieja ilusión reformista y están llevando a cabo una lucha que les debilita. Podremos ser solidarios con ustedes en las huelgas, pero volveremos siempre a decirles que estos movimientos no les liberarán de la esclavitud, de la explotación y de la angustia de las necesidades insatisfechas. La única vía que los conducirá a la victoria es la toma del poder con sus callosas manos.
Pero no basta. El camarada Zinoviev ha decidido justificar firmemente la táctica de un frente unido: hemos comprendido qué significa "época de la revolución social" para designar el momento actual, o sea que la revolución social está a la orden del día; pero en la práctica, sucede que "la época de la revolución social es un proceso revolucionario a largo plazo". Zinoviev aconseja entonces dejar de soñar y atraer a las masas obreras. Ya habíamos atraído a las masas uniéndonos de distintas formas con los mencheviques y los social-revolucionarios, entre 1903 y 1917, y como se sabe, acabamos triunfando; por lo tanto, para vencer a Ebert, Scheidemann y Cía., nos es necesario... ¡no, combatirlos, no!..., sino unirnos a ellos.
No vamos a discutir si el período de la revolución social es o no es un proceso a largo plazo, ni cuánto tiempo durará, ya que eso se asemejaría a una controversia entre frailes sobre el sexo de los ángeles o a un debate para determinar a partir de qué pelo perdido empieza la calvicie. Queremos definir el concepto "de la época de la revolución social". ¿Qué es? En primer lugar es el estado de las fuerzas productivas materiales que comienzan a ser antinómicas con la forma de la propiedad. ¿Existen las condiciones materiales necesarias para que la revolución social sea inevitable? Sí. ¿Falta algo? Faltan las condiciones subjetivas, personales: que la clase obrera de los países capitalistas avanzados tome conciencia de la necesidad de esta revolución, no en un futuro lejano, sino a partir de hoy, a partir de mañana. Y para eso, ¿qué deben hacer los obreros avanzados, la vanguardia que ya está tomando conciencia? Tocar a rebato, dar la alarma, llamar a la batalla utilizando en su propaganda a favor de la guerra civil abierta todo tipo de cosas (los cierres patronales, las huelgas, la inminencia de la guerra, la degradación del nivel de vida) y preparando, organizando a la clase obrera para una lucha inmediata.
¿Dicen que el proletariado ruso triunfó porque se había unido con los mencheviques y los SR? Son pamplinas. El proletariado ruso triunfo sobre la burguesía y los propietarios gracias a su lucha encarnizada contra los mencheviques y los SR.
En uno de sus discursos sobre la necesidad de una táctica de frente unido, el camarada Trotski dice que triunfamos, pero que es necesario analizar cómo hemos luchado. Pretende que caminamos en un frente unido con los mencheviques y los SR porque tanto los mencheviques como los SR se sentaron en los mismos consejos que nosotros. Si la táctica del frente unido consiste en sentarse en una misma institución, entonces el cancerbero de trabajos forzados y los presidiarios también forman un frente unido: tanto unos como los otros están en presidio.
Nuestros partidos comunistas celebran sesiones en los parlamentos. ¿Quiere decir eso que hacen un frente unido con todos los diputados? Los camaradas Trotski y Zinoviev deberían decir a los comunistas del mundo entero que los bolcheviques tuvieron razón en no participar en el "pre-parlamento" convocado por el social-revolucionario Kerenski en agosto de 1917, como tampoco participaron en el Gobierno Provisional dirigido por los socialistas (lo que fue una lección útil), en vez de decir cosas más bien dudosas sobre un supuesto frente unido de los bolcheviques, de los mencheviques y de los SR.
Ya hemos mencionado la época en que los bolcheviques hicieron un frente unido con la burguesía. ¿Pero qué tiempo era ese? Fue antes de 1905. Sí, los bolcheviques predicaron el frente unido con todos los socialistas. ¿Pero cuándo? Antes de 1917. Y en 1917, cuando se trataba de luchar por el poder de la clase obrera, los bolcheviques se unieron con todos los elementos revolucionarios, de los SR de izquierda a los anarquistas de todo tipo para combatir a mano armada a los mencheviques y a los SR que, por su parte, hacía un frente unido con la pretendida "democracia", es decir, con la burguesía y los propietarios. En 1917, el proletariado ruso se puso a la cabeza "de la época de la revolución social" en la que ya está viviendo el proletariado de los países capitalistas avanzados. Época en la que es necesario utilizar la táctica victoriosa del proletariado ruso de 1917, teniendo en cuenta las lecciones de los años que siguieron: la resistencia empecinada por parte de la burguesía, los SR y los mencheviques contra la clase obrera rusa que tomó el poder. Será esa táctica la que unirá a la clase obrera de los países capitalistas avanzados, ya que esa clase está "deshaciéndose de las ilusiones reformistas"; no será el frente unido con la Segunda Internacional y la Internacional Dos y media lo que le aportará la victoria, sino la guerra contra ellas. Esa es la consigna de la futura revolución social mundial.
La cuestión del frente unido en el país en que el proletariado está en el poder (democracia obrera)
En todos los países en donde ya se ha realizado el asalto socialista, en que el proletariado es la clase dirigente, hay que mirar cada caso de manera diferente. Hay que señalar que no se puede elaborar una táctica válida para todas las etapas del proceso revolucionario en cada país, así como tampoco una misma política para todos los países en la misma fase de proceso revolucionario.
Si recordamos nuestra propia historia (por no ir más lejos), la de nuestra lucha, se verá que en el combate contra nuestros enemigos, utilizamos métodos muy diferentes.
En 1906 y los años siguientes, eran los "tres pilares": la jornada de trabajo de 8 horas, la expropiación de las tierras y la república democrática. Estos tres pilares incluían la libertad de palabra y de prensa, de asociación, de huelga y de sindicato, etc.
¿En febrero de 1917? "¡Abajo la autocracia, viva la Asamblea Constituyente!" fue el grito de los bolcheviques.
Sin embargo, en abril-mayo, todo se orienta en otro sentido: hay la libertad de asociación, de prensa y de palabra, pero la tierra no se ha expropiado, los obreros no están en el poder; se lanza entonces la consigna "¡Todo el poder a los consejos!"
En aquella época, cualquier tentativa de la burguesía de callarnos la boca provocaba una resistencia encarnizada: "¡Viva la libertad de palabra, de prensa, de asociación, de huelga, de sindicato, de conciencia! ¡Apodérate de la tierra! ¡Control obrero de la producción! ¡Paz! ¡Pan! ¡Y libertad! ¡Viva la guerra civil!"
Y llega Octubre y la victoria. El poder está en manos de la clase obrera. El antiguo mecanismo estatal de opresión se destruye completamente, se estructura el nuevo mecanismo de emancipación en base a los consejos de diputados obreros, de soldados, etc.
En aquél entonces, ¿el proletariado tuvo que proclamar la consigna de libertad de prensa, de palabra, de asociación, de coalición? ¿Pudo permitir a todos estos señores, desde los monárquicos hasta los mencheviques y los SR, predicar la guerra civil? ¿Más aun, en tanto que clase dirigente, pudo acordar la libertad de palabra y de prensa a algunos de ese medio que también habrían predicado la guerra civil? ¡No y no!
Toda propaganda a favor de la guerra civil contra el poder proletario que acababa de organizarse hubiera sido un acto contrarrevolucionario a favor de los explotadores, de los opresores. Cuanto más "socialista" hubiera sido esa propaganda, más estragos podría haber causado. Y por esta razón, era necesario proceder incluso "a la eliminación más severa, despiadada, de aquellos propagandistas de la familia proletaria misma".
Y he aquí al proletariado capaz de suprimir la resistencia de los explotadores, de organizarse como único poder en el país, de construirse en autoridad nacional reconocida incluso por todos los gobiernos capitalistas. Una nueva tarea se impone a él: organizar la economía del país, crear los bienes materiales en la medida de lo posible. Y esta tarea es tan inmensa como la conquista del poder y la supresión de la resistencia de los explotadores. Más que todo eso, la conquista del poder y la supresión de la resistencia de los explotadores no son de por sí objetivos, sino medios para lograr el socialismo, lograr más bienestar y libertad que bajo el capitalismo, bajo la dominación y la opresión de una clase sobre la otra.
Para solucionar este problema, la forma de organización y los medios de acción utilizados para suprimir a los opresores ya no bastan, son necesarios nuevas maneras de hacer.
En vista de nuestros escasos recursos, con las devastaciones horribles provocadas por las guerras imperialista y civil, se impone la tarea de crear valores materiales con fines de mostrar en la práctica a la clase obrera y a los grupos aliados entre la población, la fuerza atractiva de esta sociedad socialista creada por el proletariado: poner de manifiesto que no solamente es buena porque ya no hay burgueses, gendarmes y demás parásitos, sino porque el proletariado se siente dueño, libre y seguro que todos los valores, todos los bienes, cada martillazo sirve para mejorar la vida, la vida de los pobres, de los oprimidos, de los humillados bajo el capitalismo, que ya no es el reino del hambre, sino el de la abundancia nunca vista en ninguna otra parte. He aquí una tarea que queda por hacer al proletariado ruso, tarea que va más allá de las precedentes.
Sí, va más allá, ya que las dos primeras tareas, la conquista del poder y la erradicación de la resistencia de los opresores (teniendo en cuenta el odio encarnizado del proletariado y el campesinado hacia los propietarios y los burgueses), son ciertamente grandes, pero menos importantes que el tercer objetivo. Y hoy cualquier obrero podría preguntarse: ¿por qué hicimos todo eso? ¿Era necesario hacer tanto? ¿Era necesario derramar tanta sangre? ¿Eran necesarios esos sufrimientos sin fin? ¿Quién solucionará este problema? ¿Quién será el artesano de nuestra fortuna? ¿Qué organización lo hará?
Ni en dioses, reyes ni tribunos,
está el supremo salvador.
Nosotros mismos realicemos
el esfuerzo redentor.
Para solucionar este problema, se necesita una organización que represente una voluntad unida de todo el proletariado. Son necesarios consejos de diputados obreros en tanto que organizaciones industriales presentes en todas las empresas incautadas a la burguesía (nacionalizadas), unos consejos que deberán someter a su influencia a las inmensas capas de aliados del proletariado.
¿Pero qué son actualmente nuestros consejos? ¿Se asemejan aunque solo sea un poquito a los consejos de diputados obreros, o sea a los "núcleos de base del poder de Estado en las fábricas y las empresas"? ¿Se asemejan a los consejos del proletariado que representan su voluntad unida de vencer? No, están vacíos de su sentido, de una base industrial.
La larga guerra civil que movilizó la atención de todo el proletariado hacia los objetivos de destrucción, de resistencia a los opresores, aplazó, borró todas las demás tareas y - sin que el proletariado se dé cuenta - modificó su organización, los consejos. Los consejos de diputados obreros en las fábricas han muerto. ¡Vivan los consejos de diputados obreros!
¿Y no será lo mismo con la democracia proletaria en general? ¿Hemos de tener una actitud similar hacia la libertad de palabra y de prensa para el proletariado que durante la guerra civil encarnizada contra la rebelión de los explotadores y esclavistas? El proletariado, que tomó el poder, que supo defenderse de miles de terribles enemigos, ¿no podrá ahora permitirse expresar sus pensamientos, organizándose para superar las dificultades inmensas en la producción, dirigiéndola y dirigiendo el país en su totalidad?
Que a los burgueses se les reduzca al silencio, ciertamente, ¿pero quién se atreverá a discutir el derecho de libre expresión de un proletario que defendió su poder sin escatimar su sangre?
¿Qué es para nosotros la libertad de palabra y prensa, un dios, un fetiche?
No nos hacemos ídolos
Ni sobre tierra, ni en los cielos
¡Y no nos prosternamos ante nadie!
Para nosotros, no existe ninguna verdadera democracia, ninguna libertad absoluta como fetiche o ídolo, e incluso ninguna verdadera democracia proletaria.
La democracia no era y no será sino un fetiche para la contrarrevolución, la burguesía, los propietarios, los sacerdotes, los SR, los mencheviques de todos los países del mundo. Para ellos, no es sino un medio de obtener sus objetivos de clase.
Antes de 1917, la libertad de palabra y de prensa para todos los ciudadanos fue nuestra reivindicación de programa. En 1917, conquistamos estas libertades y las utilizamos para la propaganda y la organización del proletariado y de sus aliados, intelectuales y campesinos. Tras haber organizado una fuerza capaz de vencer a la burguesía, nosotros, los proletarios, nos lanzamos a la lucha y tomamos el poder. Para impedir a la burguesía utilizar la palabra y la prensa para levantar la guerra civil contra nosotros, hemos negado la libertad de palabra y de prensa no sólo a las clases enemigas, sino también a parte del proletariado y de sus aliados - hasta que la resistencia de la burguesía fuera barrida en Rusia.
Pero con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, acabamos con la resistencia de la burguesía; ¿podemos ahora permitirnos hablar entre nosotros, los proletarios?
La libertad de palabra y de prensa antes de 1917 es una cosa, en 1917 otra, en 1918-20 una tercera y en 1921-22, hay un cuarto tipo de actitud de nuestro partido hacia esta cuestión.
¿Pero podrá ocurrir que los enemigos del poder soviético utilicen estas libertades para derrumbarlo?
Quizá serían útiles y necesarias estas libertades en Alemania, Francia, Inglaterra, etc., si estos países estuvieran en la misma fase del proceso revolucionario, ya que allí hay una clase obrera numerosa y no hay campesinado tan importante. Pero acá, este escaso proletariado que sobrevivió a las guerras y al desastre económico está gastado, muerto de hambre, de frío, desangrado, extenuado; ¿no será fácil arrastrarlo a su perdición, a la vía que conduce al derrumbe del poder soviético? Además del proletariado, también existe en Rusia gran parte del campesinado que dista mucho de la opulencia, que vive penosamente. ¿Quién garantiza que la libertad de palabra no se utilizará para formar una fuerza contrarrevolucionaria con este campesinado? No, cuando hayamos alimentado un poco al obrero, otorgado algo al campesino, entonces veremos; pero ahora ni soñarlo. Tales son más o menos los razonamientos de los comunistas conservadores de salón.
Que se nos permita hacer una pregunta: ¿cómo quieren ustedes solucionar la gran tarea de la organización de la economía social sin el proletariado? ¿O quieren solucionarla con un proletariado que diga sí y amén cada vez que lo quieren sus buenos pastores? ¿Necesitan ustedes de verdad al proletariado?
"Tú trabajador, y tú campesino, sigan ustedes tranquilos, no protesten, no razonen porque tenemos unos tipos valientes, que también son obreros y campesinos, a quienes confiamos el poder y que lo utilizan de forma que ustedes ni siquiera se darán cuenta que han llegado como por ensalmo al paraíso socialista".
Hablar así significa tener fe en los individuos, en los héroes, no en la clase, porque esa masa gris cuyos ideales son mediocres (al menos así lo piensan los jefes) no es nada sino un material con el que nuestros héroes, los funcionarios comunistas, construirán el paraíso comunista. No creemos en los héroes y llamamos a todos los proletarios a que no crean en ellos. La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos.
Sí, nosotros, proletarios, estamos muertos de hambre, agotados, tenemos frío y estamos cansados. Pero los problemas que tenemos ante nosotros, ninguna clase, ningún grupo del pueblo puede solucionarlos en nuestro lugar. Nosotros mismos debemos hacerlo. Si pueden demostrarnos que las tareas que nos esperan, a nosotros trabajadores, pueden ser realizadas por una "inteligencia", aunque sea una inteligencia comunista, entonces estaremos de acuerdo para confiarle nuestro destino de proletarios. Pero nadie podrá demostrarnos eso. Por esta razón, no es nada justo afirmar que el proletariado está cansado y ninguna necesidad tendría de saber ni decidir lo que es necesario.
Si la situación en Rusia es diferente a la de los años 1918-20, también debe ser diferente nuestra actitud sobre ese problema.
Cuando ustedes, camaradas comunistas "bien pensantes", quieren romperle la cara a la burguesía, está bien; el problema está en que levantan la mano sobre la burguesía y que al fin y al cabo somos nosotros, los proletarios, quienes tenemos las costillas destrozadas y la cara ensangrentada.
En Rusia, la clase obrera comunista no existe. Existe simplemente una clase obrera en la que podemos encontrar bolcheviques, anarquistas, social-revolucionarios y demás (que no pertenecen a esos partidos pero toman de ellos sus orientaciones). ¿Cómo se ha de entrar en relación con ella? Con los "cadetes" demócratas constitucionales burgueses, profesores, abogados, doctores, ninguna negociación; para ellos, un único remedio: el palo. Pero con la clase obrera es otra cosa. No debemos intimidarla, sino influir en ella y guiarla intelectualmente. Para ello no cabe ninguna violencia, sino la aclaración de nuestra línea de conducta, de nuestra ley.
Sí, la ley es la ley, pero no para todos. En la pasada Conferencia del Partido, en el debate sobre la lucha contra la ideología burguesa, nos enteramos que en Moscú y en Petrogrado, se cuentan hasta 180 editoriales burguesas y se proponía combatirlas al 90 %, según las declaraciones de Zinoviev, no con medidas represivas sino una influencia abiertamente ideológica. Pero en lo que nos concierne, ¿cómo se quiere "influirnos"? Zinoviev sabe cómo se ha intentado influir a algunos de entre nosotros. ¡Si al menos se nos concediera la décima parte de la libertad de que goza la burguesía!
¿Qué piensan ustedes, camaradas obreros? No estaría mal ¿verdad? Así pues, de 1906 a 1917 tuvimos una táctica, en 1917 antes de Octubre otra, desde Octubre de 1917 hasta finales de 1920 una tercera y, desde principios de 1921, una cuarta. [...]
(Continuará)
[1]) NDLR: Komintern, nombre ruso de la Tercera Internacional o Internacional Comunista (IC).
[2]) Ndlr: los social-revolucionarios de izquierdas ("SR de izquierdas"), favorables a los soviets, se separaron del Partido social-revolucionario en septiembre de 1917.
[3]) Ndlr: en el Congreso de los Soviets el 25 de octubre de 1917, 110 delegados mencheviques minoritarios (de 673), salieron de la sala en el momento de la ratificación de la Revolución de Octubre para denunciar un "golpe bolchevique".
[4]) Ndlr: recordemos que aquí se trata de la KAI (Internacional Comunista Obrera, 1922-24), fundada por iniciativa del KAPD, que no se ha de confundir con la IVa Internacional trotskista.
[5]) Ndlr: la Unión internacional de los partidos socialistas, llamada Internacional Dos y media "porque se situaba entre la segunda y la tercera". Léase la crítica de ese reagrupamiento en Moscú bajo Lenin, de Alfred Rosmer, en el capítulo "Los delegados de las tres Internacionales en Berlín".
[6]) Ndlr: aquí, como en otras partes del texto, los símbolos "[]" significan que una parte del texto que no hemos logrado interpretar ha sido suprimida.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [39]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [40]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
- El "Frente Unido" [41]