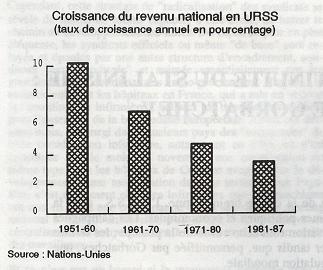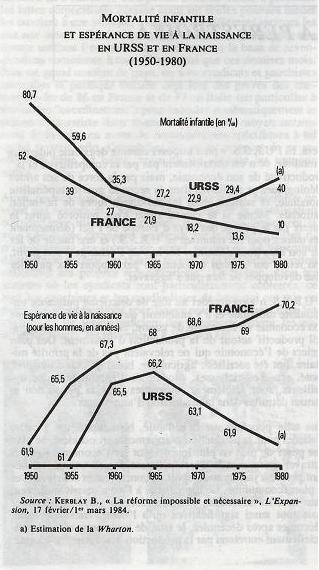1989 - 56 a 59
- 4530 lecturas
Revista Internacional nº 56 primer trimestre 1989
- 4232 lecturas
Herencia de la Izquierda Comunista:
Argelia: la burguesía asesina
- 4156 lecturas
A finales de septiembre y primeros de octubre, en Argelia se ha vivido un movimiento social sin precedentes en su historia desde la «independencia» de 1962. En las grandes urbes y en los centros industriales, se fueron sucediendo huelgas masivas y revueltas del hambre protagonizadas por una juventud sin trabajo. Con una bestialidad increíble, el Estado «socialista» argelino y el partido único FLN han asesinado a cientos de jóvenes manifestantes. Ese Estado y ese partido, celebrados hace 20 años por trotskistas y estalinistas como «socialistas», a las reivindicaciones de «pan y sémola» contestaron con el plomo y la metralla del ejército. Matanzas, torturas, detenciones a mansalva, estado de sitio, militarización del trabajo: ésas son las respuestas de la burguesía argelina a las reivindicaciones de los explotados.
1. Las huelgas y los motines se explican por la rápida deterioración de la economía argelina, la cual, sometida ya a la crisis permanente de los países subdesarrollados, se está hundiendo literalmente. El bajón de los precios del petróleo y gas argelinos, de lo que el país vive casi exclusivamente, el agotamiento de sus recursos para los años 2000, todo eso explica la austeridad draconiana de los años 80. Al igual que la Rumania de Ceaucescu, la Argelia de Chadli se ha comprometido a rembolsar su deuda a los bancos mundiales. Y lo ha cumplido con celeridad. La falta de compromiso del Estado en todos los sectores (salud, alimentación, alojamiento) se ha plasmado en una situación espantosa para las capas laboriosas. Colas desde las seis de la mañana para conseguir pan y sémola; carne imposible de encontrar, agua cortada durante meses; imposibilidad de encontrar vivienda; sueldos ya miserables bloqueados, desempleo general para la juventud (65 % de los 23 millones de habitantes tienen menos de 25 años): ése es el resultado de 25 años de «socialismo» argelino que engendrara la lucha de «liberación nacional». Sobre los explotados, la burguesía argelina -puramente parásita- se mantiene mediante una feroz dictadura militar. Burócratas del FLN y oficiales del ejército, que llevan la batuta del aparato económico, viven de la especulación, almacenando alimentos importados que luego venden al precio más alto en el mercado negro. Eso es la expresión misma de la debilidad de esa burguesía. Y aunque se apoya cada día más en el movimiento integrista musulmán que ella misma ha animado en los últimos meses, ese movimiento, fuera de ciertas capas de la pequeña burguesía y del lumpen no tiene ninguna influencia real en la población obrera.
2. El verdadero sentido de los acontecimientos sociales de octubre, reacción a la dramática miseria, ha sido el claro resurgir del proletariado de Argelia en el escenario social. Más que durante las revueltas de 1980, 1985 y 1986, el cariz obrero ha sido esta vez indiscutible. Desde finales de septiembre del 88, estallan huelgas en toda zona industrial de Ruiba-Reghaia, a 30 Km. de Argel, cuya vanguardia está formada por los 13 000 obreros de la Sociedad Nacional de Vehículos Industriales (ex Berliet). De ahí la huelga se va extendiendo a toda la región de Argel: Air Algérie, y sobre todo a los empleados de Correos y Telecomunicaciones. A pesar de la represión contra los obreros de Ruiba, el movimiento se extiende hasta las grandes ciudades del Este y del Oeste. En Kabilia, el empeño de militares y policías por soliviantar a los «cabileños» contra los «árabes» («no apoyéis a los árabes, pues ellos no os apoyaron a vosotros en 1985», como así lo iban cacareando los altavoces de los vehículos policíacos) no obtuvo sino más odio y desprecio. Y muy sintomático fue el hecho de que frente a las huelgas espontáneas el sindicato estatal UGTA no tuvo más remedio que poner distancias con el gobierno para así poder subir más fácilmente al «tren en marcha».
En ese contexto estallaron desde el 5 de octubre motines, revueltas, saqueos, destrucción de almacenes y edificios públicos, llevados a cabo por miles de jóvenes desempleados, críos algunos de ellos, entre los que se metieron a menudo provocadores de la policía secreta e integristas. Los medios de comunicación argelinos y occidentales se han dedicado a poner de relieve esas revueltas para así ocultar mejor la amplitud y el carácter de clase de las huelgas. Por otra parte, la burguesía argelina se aprovechó de aquéllas para organizar una matanza preventiva, utilizada después políticamente para plantear la necesidad de «reformas» «democráticas» y de eliminar a las fracciones del aparato de Estado demasiado relacionadas con los ejércitos y el FLN, poco aptas ante la amenaza proletaria.
Las revueltas de esa población muy joven, sin esperanzas ni trabajo, no son la continuidad de las huelgas obreras. De éstas se diferencian claramente por su falta de perspectivas y su fácil uso y abuso manipulador por parte del aparato de Estado. Cierto es que esa juventud parece haber expresado tímidos inicios de politización, negándose a seguir las consignas de la Oposición en el extranjero (Ben Bella y Ait Ahmed, antiguos dirigentes del FLN eliminados por Bumedian) y de los integristas islámicos, los cuales no son sino un engendro del régimen y los militares. Esos jóvenes, acá o allá, arrancaron la bandera nacional argelina, saquearon alcaldías y sedes del FLN, destruyeron en Argel la sede del Polisario, movimiento nacionalista saharaui apoyado por el imperialismo argelino, símbolo de la guerra larvada con Marruecos. Sin embargo, un movimiento así debe ser cuidadosamente distinguido del de los obreros en huelga. La juventud como tal no es una clase social. Jóvenes los hay tanto desempleados como jóvenes que nunca han trabajado y que se han hundido en la marginación del lumpen (que en Argelia llaman «guardatapias» a causa de su permanente ociosidad). Sus acciones, separadas de la acción del proletariado, no tiene la menor salida.
Esas revueltas, al emprenderla únicamente contra los símbolos del Estado, saqueando y destruyendo a ciegas, son impotentes; no son más que tormentas de verano que apenas si pueden ser una contribución al desarrollo de la conciencia y de la lucha obreras. Poco se diferencian de las revueltas periódicas en los barrios periféricos de Latinoamérica. Son la expresión de la descomposición acelerada de un sistema que engendra en las capas sin trabajo explosiones sin perspectiva histórica.
La falta de organización con la que, por lo visto, tuvo lugar la huelga, dio la posibilidad de que esas revueltas aparecieran en primer plano. Esto explica la amplitud de la represión policíaca y militar (alrededor de 500 muertos, muchos de ellos muy jóvenes). Los ejércitos no han sido contaminados, no ha habido el más mínimo inicio de disgregación. Los 70 000 jóvenes de reemplazo de un ejército de tierra que se compone de 120 000, no se movieron.
Por eso, una vez restablecida el agua en las grandes ciudades y los almacenes «milagrosamente» vueltos a abastecer, el gobierno Chadli pudo permitirse levantar el estado de sitio el 12 de octubre. La huelga general de 48 horas en Kabilia y los esporádicos enfrentamientos con policías fueron combates de retaguardia. El orden burgués ha quedado restablecido con unas cuantas promesas «democráticas» de Chadli (referendo sobre la constitución) y los llamamientos a la calma de los imanes (14 de octubre), que abogan por una «república islámica» con los militares. Se trata de hecho de una pausa en una situación que sigue siendo explosiva que se plasmará en movimientos sociales de más amplitud en los que la presencia del proletariado será más visible y determinante. Esta derrota no ha sido sino un primer asalto de enfrentamientos futuros, cada vez más decisivos, entre proletariado y burguesía. Por lo demás, ya han vuelto a estallar huelgas espontáneas a primeros de noviembre en Argel (7 de noviembre).
Pese a la aparente «vuelta a la calma», los acontecimientos sociales de Argelia tienen una importancia histórica considerable. Como tales no pueden ser asimilados ni a los de Irán en 1979, ni a los acontecimientos actuales en Yugoslavia o en Chile. En Argelia, en ningún caso, ni los obreros ni los jóvenes sin trabajo han seguido a los integristas musulmanes. Contrariamente a lo afirmado por la prensa, por los intelectuales burgueses, por el PC francés, quienes, quien más quien menos, han dado su apoyo a Chadli, los integristas son el arma ideológica de los militares, con los cuales aquéllos trabajan mano a mano. La religión, a diferencia de Irán, no tiene impacto alguno entre los jóvenes desempleados y menos todavía entre los obreros.
3. El mayor peligro hoy sería, sin embargo, que el proletariado se creyera las promesas de «democratización» y de restablecimiento de las «libertades», sobre todo tras el referendo de finales de octubre (90 % de votantes a favor de Chadli). El proletariado no tiene nada que esperar y sí todo que temer de semejantes promesas. Las paparruchas democráticas no le sirven a la clase burguesa, la cual no puede ofrecer sino miseria, plomo y metralla a los explotados, más que para preparar otras vergonzantes matanzas. Ésa es una lección general para todos los proletarios de mundo: ¡Os prometen «democracia»; y os darán más palos sino acabáis con esta feroz barbarie capitalista!
Los sucesos de octubre en Argelia tienen su importancia histórica por las siguientes razones:
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Son la continuación de las huelgas y revueltas del hambre que sacudieron a los países vecinos Marruecos y Túnez desde el inicio de los años 80. Representan una verdadera amenaza de extensión a todo el Magreb, en donde ya han encontrado amplio eco. La inmediata solidaridad de los gobiernos marroquí y tunecino con el de Chadli, a pesar de sus ansias imperialistas contradictorias, está en correlación con el miedo que les ha entrado a las clases burguesas de esos países;
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Demuestran sobre todo que frente a las huelgas obreras, las grandes potencias imperialistas (Francia, EEUU) son solidarias contra el proletariado y dan su apoyo a las matanzas para restablecer «el orden». Argelia, equipada ya por Francia, Alemania Occidental y EEUU, que han sustituido a los rusos, va a ser objeto de los cuidadosos mimos del bloque USA con la entrega de armas y equipos de guerra civil.
Así queda comprobada una vez más la Santa Alianza de todo el mundo capitalista contra el proletariado de un país, el cual no se enfrenta únicamente con «su» burguesía, sino con todas.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Debido a la importancia de la clase obrera de origen magrebí y sobre todo argelino (casi 1 millón de obreros) en Francia, esos acontecimientos han tenido un gran impacto en este país. Se plantea así la unidad del proletariado contra la burguesía en Europa occidental y en la inmediata periferia. Las condiciones son hoy propicias para la formación de minorías revolucionarias en el proletariado argelino; en un primer tiempo, entre la emigración en Francia y en Europa, y después en Argelia, donde vive el proletariado más desarrollado del Magreb, e incluso en Marruecos y Túnez.
<!--[if !supportLists]-->– <!--[endif]-->Y, para terminar, la huelga general ha sido para el proletariado de Argelia una primera gran experiencia de enfrentamiento con el Estado. Los próximos movimientos ya no tendrán el aspecto de pasajeras tormentas de verano. Y se distinguirán con más nitidez de las revueltas de jóvenes desocupados.
Contrariamente a las capas sociales poco conscientes, permeables a la disgregación social, el proletariado no se enfrenta a símbolos, sino a un sistema, el capitalismo. El proletariado no se pone a destruir para luego hundirse en la resignación; el proletariado, lenta pero firmemente, está llamado a desarrollar su conciencia de clase, su tendencia a la organización. Sólo en esas condiciones podrá el proletariado, en Argelia como en otros países del llamado tercer mundo, orientar la revuelta de los jóvenes desocupados canalizándola hacia la destrucción de la anarquía y la barbarie capitalistas.
Chardin, 15/11/88
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
De la crisis del crédito a la crisis monetaria y a la recesión
- 5738 lecturas
El crédito no es una solución eterna
Un año ha pasado desde el hundimiento bursátil de octubre 1987, cuando se esfumaron 2 billones de dólares de capitales especulativos (400 dólares por ser humano). El capitalismo mundial parecería estar bien de salud: 1988 debería ser, según las estimaciones actuales, el mejor desde el principio de los ochenta. Sin embargo, los años 1973 y 1978-79, que precedieron las grandes recesiones de 1974-75 y 1980-82, fueron también los años más brillantes de su tiempo ... El recurso ciego al crédito no puede ser una solución eterna. Lo que se está anunciando en la «euforia» actual es una convulsión monetaria que desembocará en una nueva recesión mundial.
Desde el día siguiente de las elecciones en Estados Unidos, el lenguaje de las propagandas oficiales empieza ya a cambiar y el triunfalismo se está transformando en llamamientos a la prudencia.
«El final del mandato de Reagan se caracteriza por la persistencia de una expansión que dura desde hace ya seis años, la más larga de la historia estadounidense en tiempos de paz (...) En valor absoluto el déficit US puede parecer importante. Pero como el país produce la cuarta parte del PNB mundial, el déficit es, en porcentaje, inferior al promedio de la OCDE... La "crisis de los déficits" estadounidenses es una astucia de relaciones públicas empleada por el "establishment" republicano tradicional para purgar al partido de hombres populares (...) Lo que hace falta, es un sistema monetario que impida a los bancos centrales poner en peligro la prosperidad económica.» P.C. Roberts, (profesor del Centro de estudios estratégicos, USA, uno de los teóricos de la llamada «economía de la oferta » o « reagannomics»)[1].
En otras palabras, lo que dicen ciertos economistas es que los gigantescos déficits y el endeudamiento masivo del capital estadounidense no son problemas mayores. Las inquietudes provocadas por el desarrollo vertiginoso de estos fenómenos serían infundadas y a lo más «astucias» de la guerra de clanes entre políticos estadounidenses. Tras esa afirmación se plantea la cuestión de saber si el crédito puede servir de remedio eterno, un medio que permita a la economía capitalista, a condición de que los bancos tengan una política adecuada, seguir desarrollándose de manera ininterrumpida: «la más larga expansión de la historia norteamericana en tiempos de paz» confirmaría tal posibilidad.
En realidad los famosos seis años de «expansión» de la economía estadounidense, que impidieron el derrumbamiento total de la economía mundial[2] no fueron fruto de un nuevo descubrimiento económico. Es la misma y vieja política keynesiana de déficits estatales y de recurso ciego al crédito. Y, a pesar de lo que diga nuestro eminente profesor, el tamaño de ese endeudamiento -producto de una verdadera explosión de créditos durante los últimos años- dista mucho de ser un problema sin importancia y plantea ya actualmente problemas enormes tanto para el capital yanki como para la economía mundial y abre a corto plazo la perspectiva de una nueva recesión mundial.
Los efectos devastadores del exceso de crédito
«En 1987, los Estados Unidos importaban el doble de lo que exportaban. Gastaban 150 mil millones de dólares más, en los demás países, de lo que ganaban, y el gobierno federal gastaba 150 mil millones de dólares más, en el mercado interior, de lo que recibía en ingresos fiscales. Como Estados Unidos cuenta alrededor de 75 millones de hogares, cada uno de ellos gastó de esta manera el año pasado 2000 dólares más de lo que ganó en promedio. El resto lo tomó prestado del extranjero.»[3]
Las estadísticas son esa ciencia que permite afirmar, cuando un burgués posee cinco automóviles y que su vecino desempleado no posee ninguno, que este último posee sin embargo dos y medio. El promedio de gastos a crédito por familia estadounidense es tan sólo un promedio estadístico, pero da una buena imagen de la amplitud del fenómeno del desarrollo del crédito que ha caracterizado al capital estadounidense en los últimos años.
Esta situación acarrea ya actualmente consecuencias particularmente significativas del grado de envenenamiento de la máquina capitalista tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
En Estados Unidos
Durante el año 1988 fueron batidos tres récords, además del endeudamiento global de Estados Unidos:
- el récord de bancarrotas bancarias: en octubre de 1988 el número de bancarrotas ya había pulverizado el récord de 1987;
- el récord de pagos de las autoridades federales para indemnizar a los clientes de las cajas de ahorros en bancarrota;
- el récord de la masa de intereses pagados por el Tesoro sobre su deuda: «De un momento a otro, la contabilidad del gobierno US va a registrar un momento notorio en la historia de las cuentas federales: los intereses que paga el Tesoro sobre los 2,000 millones de dólares de la deuda nacional están a punto de sobrepasar el monto del enorme déficit del presupuesto... El gobierno US paga unos 150 mil millones de dólares de intereses por año, o sea 14 % del total del gasto gubernativo. De esos 150 mil millones de dólares, entre 10 y 15 % van a inversores extranjeros» (New York Times, 11 de octubre de 1988).
Pero el peor efecto inmediato de esta explosión del endeudamiento consiste en el alza de las tasas de interés que acarrea. El Tesoro de los Estados Unidos tiene cada vez más dificultades para conseguir que alguien le preste el dinero necesario para financiar su deuda. Para conseguirlo está obligado a ofrecer tasas de interés cada vez más altas. El Gobierno estuvo obligado a rebajar esas tasas en octubre 1987 para frenar el derrumbe bursátil, pero desde ese entonces ha tenido que aumentarlas de nuevo (la tasa de los bonos del Tesoro de tres meses pasó de 5,12 % a finales de octubre 1987 a 7,20 en agosto de 1988).
Las consecuencias inmediatas son devastadoras a dos niveles. Primero a nivel de la deuda misma: se calcula que por un punto más de intereses, el capital estadounidense tiene que pagar 4 mil millones de dólares más de intereses. Segundo, y sobre todo, el alza de las tasas de interés constituye inevitablemente un freno para la máquina económica, es decir anuncia una recesión a más o menos a corto plazo.
En el mundo
Pero el capital de Estados Unidos no es el único endeudado en el mundo, aunque se haya convertido en el primer deudor del planeta. El alza de las tasas de interés en Estados Unidos tiene como consecuencia el alza de las tasas en todo el mundo. Para los países de la «periferia», que desde hace años se enfrentan a la incapacidad de pagar sus deudas, en particular los de África y América Latina, ello implica también un aumento de los intereses que pagar y por lo tanto de sus enormes deudas.
Para los capitales acreedores de Estados Unidos, que teóricamente son los primeros beneficiarios de los déficits estadounidenses al encontrar en ese país un mercado para sus exportaciones (Japón y Alemania en particular), se hallan en posesión de montañas cada día mayores de «pagarés» yanquis, en forma de dólares, de bonos del Tesoro, de acciones, etc. Es mucha riqueza, de papel, pero ¿qué va a suceder si el capital de Estados Unidos no puede pagar o si -como lo veremos luego- el dólar se devalúa?
La tesis de los economistas que pretenden que el crecimiento sin límites del crédito no es una verdadera amenaza para el capital mundial, es una engañifa que la realidad de los efectos devastadores del exceso de crédito, desmiente ya hoy cotidianamente... sin hablar de las perspectivas que abre para el futuro.
El crédito no es una solución eterna
El capitalismo siempre utilizó el crédito para realizar su reproducción. Es un elemento fundamental en su funcionamiento, en particular a nivel de la circulación. Su generalización constituye un acelerador del proceso de acumulación del capital. Pero el crédito puede jugar ese papel únicamente en la medida en que el capital funciona en condiciones de expansión reales, es decir, que al final del retraso creado por el crédito entre el momento de la venta y el momento del pago, existe un pago real.
«Lo máximo que el crédito puede hacer en este aspecto -que se refiere a la mera circulación- es salvaguardar la continuidad del proceso productivo, siempre y cuando existan todas las demás condiciones de esa continuidad, vale decir, que exista realmente el capital por el cual se ha de intercambiar, etc.» (Marx, Grundrisse).
El problema para el capitalismo actualmente, tanto en Estados Unidos como en todas partes, es que «el capital por el cual se ha de intercambiar» (el crédito), «las demás condiciones de esa continuidad... del proceso productivo» no existen. Al contrario de lo que sucede en condiciones de verdadera expansión, el capital no recurre hoy al crédito para acelerar un proceso productivo sano, sino para retrasar los plazos de un proceso productivo empantanado en la sobreproducción y la falta de mercados solventes.
Desde finales de los años 60, desde el final del proceso de reconstrucción que siguió a la segunda guerra mundial, el capitalismo ha sobrevivido tan sólo gracias a todo tipo de manipulaciones económicas llevadas hasta extremos insospechables, pero no por ello ha conseguido resolver sus contradicciones de fondo. Al contrario, lo único que ha hecho, y que sigue haciendo es agravarlas.
Sigue la huida ciega
En Estados Unidos: Frente al derrumbamiento bursátil de octubre 1987, Estados Unidos no ha tenido otra solución que la de continuar endeudándose. Algunos economistas estiman que los Bancos centrales de las demás potencias occidentales han tenido que proporcionarles unos 120 mil millones de dólares.
En los países menos desarrollados: Hace poco tiempo, estuvo muy de moda decir que la solución al problema de la deuda de los países del llamado «tercer mundo» consistía simplemente en anular las deudas de los países más pobres. Como lo habíamos previsto en el nº 54 de esta revista todo se quedó en meras palabras y alguna que otra migaja.
Es verdad que anular la obligación de rembolsar los créditos eliminaría el problema. Pero equivaldría a hacer del capitalismo un sistema que ya no tiene como meta la ganancia... y eso no es capitalismo. No, la «solución» ha sido la apertura de... nuevos créditos para esos países: así por ejemplo Estados Unidos ha tenido que otorgar recientemente a México un nuevo préstamo de 3,5 mil millones de dólares, el mayor préstamo otorgado a un país deudor desde 1982.
En los países del Este: La URSS, tras un período durante el cual intentó reducir su deuda, vuelve a pedir nuevos préstamos a las potencias occidentales. Varios consorcios bancarios en Italia, Alemania, Francia y Gran Bretaña anuncian un préstamo de 7 mil millones de dólares para Moscú. Lo mismo sucede con China que se encuentra en una situación cada día más análoga a la de los países de Latinoamérica (inflación galopante, recurso a nuevos créditos tan sólo para pagar los intereses de préstamos anteriores).
Las perspectivas
La economía capitalista no se dirige hacia una crisis del crédito. Ya está sumida en ella. Ahora va a ser en lo monetario en donde se va a manifestar la crisis.
«El sistema monetario es esencialmente católico, el sistema de crédito sustancialmente protestante. The scotch hate gold (el escocés odia el oro). Como papel, la existencia-dinero de las mercancías es una existencia puramente social. Es la FE la que salva: la fe en el valor del dinero como espíritu inmanente de las mercancías, la fe en el régimen de producción y en su orden predestinado, la fe en los distintos agentes de la producción como simples personificaciones del capital que se valoriza por sí mismo. Pero, del mismo modo que el protestantismo no se emancipa de los fundamentos del catolicismo, el sistema de crédito sigue moviéndose sobre los fundamentos del sistema monetario.» (Marx, El Capital, Tomo III, pág. 553; Fondo de Cultura Económica, México)
Desde ese punto de vista, algo de cierto hay en lo que dice Roberts cuando niega la existencia de un problema de exceso de crédito en Estados Unidos y ve tan sólo los límites monetarios impuestos por los bancos centrales. Pero lo que no ve es que el problema no reside en que los bancos centrales no emiten suficiente dinero, sino al contrario en que ya han emitido demasiado y que es en el terreno de la moneda, en la pérdida de «la FE» en la moneda (y en primer lugar en la que es utilizada para la casi totalidad del comercio mundial: el DOLAR) en donde se manifestará en los próximos tiempos la crisis de sobreproducción (verdadera raíz de los fenómenos crediticios y monetarios).
El capital estadounidense, al igual que los demás deudores, no puede ni podrá rembolsar sus deudas. Pero es el más fuerte de los gánsters. Por ello tiene medios para hacer reducir violentamente, por la fuerza, una vez más, su deuda. Al contrario de los demás Estados del mundo, Estados Unidos es el único país que puede pagar el conjunto de sus deudas con su propia moneda (los demás la tienen que pagar con divisas y en particular con dólares). Es por ello que, como en 1973 y en 1979, la devaluación del dólar es el único camino que le queda.
Pero esa perspectiva es hoy anuncio de un nuevo marasmo monetario mundial que abre la puerta a una nueva recesión que será mucho más profunda que las de 1974-1975 y 1980-1982.
La devaluación del dólar significa «ruina» en el plano financiero para los principales capitales acreedores de Estados Unidos, y en primer lugar para Japón y Alemania, lo cual deja pocas esperanzas en cuanto al papel de «locomotoras» que se supone que estos países deberían desempeñar para compensar el agotamiento de la norteamericana.
Al mismo tiempo, la devaluación del dólar equivale al establecimiento de una barrera aduanera que cierra el acceso al mercado estadounidense, el cual desde hace seis años ha servido precisamente de «locomotora» para la economía mundial.
Como lo escribíamos en el número 54 de esta revista, la espera de las elecciones en Estados Unidos era lo único que retrasaba el desencadenamiento de ese proceso. Sea cual sea su velocidad, es evidente que ya ha iniciado su arranque.
***
Los últimos seis años dan una rara impresión desorientadora. La crisis de la economía mundial no se ha resuelto, sino que, al contrario, se ha desarrollado en profundidad: continuación del aumento del desempleo en casi todos los países, desarrollo de la miseria en proporciones desconocidas hasta ahora en las zonas más pobres del planeta, desertificación industrial en los centros más desarrollados del capitalismo, pauperización absoluta de las clases explotadas en todos los países incluidos los más industrializados; en el plano financiero: explosión de la deuda y la mayor crisis bursátil desde hace medio siglo, y todo ello chapoteando en un barrizal de frenesí especulativo sin precedentes en la historia.
Sin embargo la máquina capitalista no se ha derrumbado realmente. A pesar de los récords históricos de quiebras, bancarrotas; a pesar de los crujidos y grietas cada vez más profundos y frecuentes, la máquina de ganancias sigue funcionando, concentrando nuevas fortunas gigantescas -producto de la lucha mortal y carroñera que opone a los capitales entre sí- y pavoneándose con la más cínica arrogancia de sus discursos sobre las maravillas del «liberalismo mercantil». «Los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres» dicen los periodistas, pero «la máquina funciona» y los resultados de 1988, al menos según las estadísticas, deberían ser «los mejores» de la década
Poca gente cree realmente en la posibilidad de un nuevo período de «prosperidad» económica, como en los años 50 o 60. Pero la perspectiva de un nuevo derrumbe capitalista como el de 1974-1975 o el de 1980-1982 parece a veces alejarse gracias a las múltiples y variadas manipulaciones económicas de los gobiernos. Ni verdadera recuperación, ni verdadero derrumbe: el «no future» para siempre.
Las cosas son muy diferentes. Nunca estuvo tan enfermo el sistema capitalista. Nunca estuvo su cuerpo tan envenenado por las masivas dosis de drogas y de remedios que han sido necesarios para mantener su mediocre y espantosa supervivencia durante los últimos seis años. Su próxima convulsión, que, una vez más, verá desarrollarse simultáneamente recesión e inflación, no será sino más violenta, más profunda y más extensa mundialmente.
Las fuerzas destructoras y autodestructoras del capitalismo se van a desencadenar una vez más con una violencia sin precedentes, pero ello provocará la indispensable sacudida que obligará al proletariado mundial a elevar sus luchas a niveles superiores y sacar provecho de toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de los últimos años.
RV - noviembre 1988
[1] Le Monde (Paris), 25/10/88.
[2] Para un análisis de la realidad de esa «expansión» y de sus efectos sobre la economía mundial, véase el articulo «La perspectiva de la nueva recesión no se ha alejado, sino al contrario» en la Revista Internacional nº 54, 3er trimestre de 1988.
[3] Stephen Marris, Le Monde, 25/10/88.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [3]
El medio político desde 1968 III
- 5404 lecturas
El año 1983 viene marcado por la reanudación de la lucha de clases después de tres años de retroceso tras el reflujo de las huelgas en los países occidentales, saboteadas por las maniobras del sindicalismo de base impulsado por la izquierda y los izquierdistas y la represión brutal de 1981 en Polonia, preparada por la labor de zapa de Solidarnosc. Después de esta fecha, la combatividad recuperada del proletariado no va a cesar de reafirmarse en el conjunto del planeta: después de las huelgas masivas de los obreros de Bélgica en el otoño de 1983, Holanda, RFA, Gran Bretaña, Corea, Suecia, Francia, España, Grecia, Italia, EEUU, Polonia, etc. (y la lista no es exhaustiva) son países marcados por luchas significativas de la clase obrera.
¿Cómo va a reaccionar el medio político proletario y las organizaciones que lo constituyen?, ¿Cómo va a asumir la responsabilidad crucial de los revolucionarios planteada una vez más, con agudeza, por el desarrollo de la lucha de clases: la necesidad de la intervención de los revolucionarios en el seno de las luchas de su clase?
¿Cuáles van a ser las consecuencias de la aceleración de la historia en todos los planos: económico, militar y social; sobre la vida del medio político proletario? El retorno a escena de la lucha de clases lleva en sí el desarrollo potencial del medio revolucionario. ¿Esta revitalización de la lucha obrera va a permitir al medio político proletario superar la crisis que atravesó en el período precedente?, ¿va a permitirle dejar atrás las dificultades y debilidades que lo marcaron desde el relanzamiento histórico de la lucha de clases en 1968?
Un medio político ciego ante la lucha de clases
«...los formidables enfrentamientos de clase que se preparan serán igualmente una auténtica prueba para los grupos comunistas: o bien serán capaces de tomar a cargo sus responsabilidades y podrán aportar una contribución real al desarrollo de las luchas; o bien se mantendrán en su aislamiento actual y serán barridos por la marea de la historia sin haber podido llevar a cabo la función para la cual la clase los ha hecho surgir...» (Llamamiento de la CCI a los grupos políticos proletarios, 2º trimestre de 1983).
La CCI será la única organización que reconozca plenamente en los movimientos de clase de 1983 los signos de un relanzamiento internacional de la lucha de clases. Para el conjunto de los otros grupos del medio proletario, no hay nada nuevo bajo el sol. Para ellos, las luchas obreras que se desarrollan ante sus ojos a partir de 1983 no tienen nada de significativo, están todavía sometidas a los aparatos sindicales, así que no pueden ser expresión de un relanzamiento proletario. Ni más ni menos.
Aparte de la CCI, el conjunto de las organizaciones del medio político proletario que han sobrevivido a la decantación y a la crisis de finales de los 70 y comienzos de los 80, teorizan como un solo hombre que aún estamos en el período de contrarrevolución.
Las organizaciones más antiguas del medio revolucionario, cada una a su manera, teorizan que después de la derrota proletaria de los años 30 no hay gran cosa que haya cambiado, particularmente las surgidas del PCI de 1945, es decir los diferentes grupos de la diáspora bordiguista de una parte (PCI, Programma Comunista o Il Partito Comunista, por ejemplo) y Battaglia Comunista (reagrupada con la CWO de Gran Bretaña en el seno del BIPR) de otra parte. En cuanto al FOR, que en lo más profundo de la derrota obrera de los años 30 ve una triunfante revolución en España, hoy no ve en las luchas obreras más que sus debilidades.
Las microsectas parásitas, incapaces de expresar una coherencia propia, o bien desarrollan un academicismo «bordiguizante», estéril de todos modos, como por ejemplo Communisme ou Civilisation en Francia, o bien zozobran en una deriva anarco-consejista, sin que las dos tendencias sean contradictorias en absoluto, como lo muestra la trayectoria de un grupo como el GCI. Pero el punto común es siempre una negación ciega y obstinada de la realidad de la lucha de clases presente. Incluso los reductos del medio «modernista» surgido en el 68, con los años 80 participan a su modo de esta negación generalizada de la combatividad en desarrollo del proletariado; así hemos podido ver surgir de manera efímera pero significativa en Francia una revista con un título evocador : La Banquise (El Témpano de hielo).
La visión, generalizada fuera de la CCI, según la cual el curso histórico está todavía orientado hacia la contrarrevolución, traduce evidentemente una subestimación dramática de la lucha de clases después de 1968 y no puede sino manifestarse negativamente en lo que es esencial para los revolucionarios: su intervención en el seno de la lucha de clases. Esta situación era ya evidente a finales de los 60, cuando las organizaciones constituidas entonces, como el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista) estaban curiosamente ausentes, puesto que no veían la lucha de clases que se estaba produciendo ante sus ojos y negaban la importancia significativa de las luchas obreras de Mayo 68 en Francia, que fueron, con todo, las huelgas más masivas que el proletariado jamás hubiera realizado en Francia; y vuelve a confirmarse del mismo modo a finales de los 70, cuando la intervención de la CCI en la oleada de luchas que entonces tienen lugar es el blanco de las críticas del conjunto del medio proletario, lo que se va a agudizar con la reanudación de las luchas desde 1983.
La cuestión de la intervención en el centro de los debates
Tras el comienzo de la reanudación de la lucha de clases que marca los años 80, la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias en las luchas obreras, aparte de la de la CCI, va a ser prácticamente inexistente. Los grupos políticamente más débiles van a ser también los más ausentes en la intervención directa en las luchas, después de un activismo en todas direcciones a comienzos de los años 80, el GCI, mientras la lucha de la clase se desarrolla va a hundirse en un academicismo confortable, en tanto que el FOR, para justificar su inexistencia en el terreno de la lucha de la clase va a refugiarse tras la teorización de su falta de medios materiales»![1]. Es muy significativo el hecho de que, a pesar de sus baladronadas, durante ese período iniciado en 1983, estos grupos no han hecho más hojas que dedos tiene una mano, y eso sin hablar de su contenido.
En cuanto al BIPR, expresa ciertamente una solidez política diferente de la de los grupos que acabamos de citar, pero aún con todo, su intervención en el seno de las luchas no reluce mucho más. Ello es tanto más grave cuanto que esa organización es, junto con la CCI, el otro polo de reagrupamiento en el seno del medio político proletario internacional. La voluntad efectiva de intervención de este grupo durante la larga huelga de los mineros en Gran Bretaña de 1984, no va a repetirse desgraciadamente en las siguientes luchas; a pesar de la presencia de miembros del BIPR en Francia, éste no desarrollará ninguna intervención durante la huelga de ferroviarios en 1986, y si Battaglia Comunista interviene en la lucha de los trabajadores de las escuelas en Italia en 1987, ello será después de largas semanas de retraso y tras los insistentes requerimientos de la sección de la CCI en ese país.
Esta debilidad de la intervención del BIPR arraiga en sus ideas políticas erróneas que ya estuvieron en el centro de los debates que animaron las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista de 1977, 78, y 80. Esto se expresa esencialmente en dos planos:
- una incomprensión del período histórico presente que entraña la incomprensión de las características de la lucha de la clase en este período y se traduce en una subestimación profunda de ella. Así la CWO se permite escribir al grupo Alptraum de México hablando de las luchas en Europa: «Nosotros no creemos que la frecuencia y la extensión de estas formas de lucha indiquen -al menos hasta hoy- una tendencia hacia su desarrollo progresivo. Por ejemplo, después de las luchas de los mineros británicos, de los ferroviarios en Francia, estamos ante la extraña situación de que las capas sociales que se agitan ¡son las de la pequeña burguesía!», citando a continuación entre otros ejemplos de pequeña burguesía, ¡a los maestros!
- graves confusiones sobre la cuestión del partido que se traducen en una incomprensión del papel de los revolucionarios. El BIPR se permite así escribir, también a Alptraum que ha publicado esta carta en Comunismo nº 4: «...No existe un desarrollo significativo de las luchas porque no existe el Partido; y el Partido no podrá existir sin que la clase se encuentre en un proceso de desarrollo de sus luchas...». Que comprenda quien pueda esta extraña dialéctica, pero en esas condiciones se escamotea toda la cuestión del papel decisivo de la intervención de los revolucionarios, mientras se espera la aparición de ese personaje sobrenatural, el partido con P mayúscula.
Durante todo este período la CCI, que no se autoproclama Partido como el PCI (Battaglia Comunista), ha intentado por su parte desarrollar su intervención en la medida de sus fuerzas, intentando ponerse a la altura de sus responsabilidades históricas, que son las de los revolucionarios respecto a su clase. No ha habido ninguna lucha significativa, allí donde existen las secciones de la CCI, en que no se hayan difundido las posiciones revolucionarias, en que la intervención de la CCI no haya intentado impulsar más lejos la dinámica obrera, romper la tenaza sindical, animar hacia la extensión, ya sea con octavillas, o tomando la palabra en las asambleas obreras, o difundiendo nuestra prensa, etc. No se trata aquí de vanagloriarse de ello, ni de alardear con desmesura, sino simplemente plantear lo que debe ser la intervención de los revolucionarios en un momento en el que el proletariado desarrolla sus luchas y por tanto aquélla se ve facilitada.
En estas condiciones, no es pues sorprendente que los debates y las polémicas entre los diferentes grupos comunistas sobre la cuestión de la intervención propiamente dicha hayan sido más bien cortos. Frente a la vacuidad de la intervención de otros grupos, no ha podido haber verdaderos debates sobre el contenido de una intervención que no existe, ha habido que insistir en los principios de base sobre el papel de los revolucionarios, que la CCI ha defendido con vigor. En cuanto a la crítica de otros grupos respecto a la CCI, ha quedado limitada a afirmaciones según las cuales la CCI ¡sobreestimaba la lucha de clases y se hundía en el activismo!
De hecho, las cuestiones acerca del reconocimiento de la lucha de clases existente y del papel de los revolucionarios en la intervención iban a constituir la línea de demarcación en el medio comunista e iba a polarizar durante los años 80 todos los debates en su seno.
Los debates en la CCI y la formación de la FECCI
Las mismas tendencias ponzoñosas de la propaganda burguesa, que durante estos años han impuesto el silencio sobre la realidad de las luchas obreras para así contribuir a negar su existencia y que empujan al conjunto de las demás organizaciones proletarias a permanecer ciegas ante las luchas obreras, a subestimarlas profundamente, han pesado también sobre la CCI. De la lucha contra estas tendencias a la subestimación de la lucha de clases en el seno de la CCI va a surgir un debate que tiene por fundamento las cuestiones de la conciencia de clase y el papel de los revolucionarios. Este debate va a ampliarse después para plantear:
- la cuestión del peligro que constituye en el período actual el consejismo, que se cristaliza en una tendencia a negar la necesidad de la organización política y por tanto, a negar la necesidad de una intervención organizada en el seno de la clase.
- la cuestión del peso del oportunismo como expresión de la infiltración de la ideología dominante en el seno de las organizaciones del proletariado.
Estos debates van a ser la fuente de un reforzamiento político y de clarificaciones cruciales en la CCI. Van a permitir un reforzamiento de la capacidad de intervención en las luchas por una mejor comprensión del papel de los revolucionarios y una mejor reapropiación de la herencia de las fracciones revolucionarias del pasado que va a cristalizarse en una visión más adecuada del proceso de degeneración y traición de las organizaciones de la clase obrera a principios de siglo y en los años 30.
Viéndose reducidos a un puñado de diletantes más que de militantes, los camaradas en desacuerdo van a echar mano del primer pretexto para retirarse del VIº Congreso de la CCI, nada más empezar éste, a finales de 1985, para así «liberarse» de la organización, concebida como una prisión, y constituirse en «Fracción Externa» de la CCI, pretendiendo erigirse en defensores ortodoxos de la Plataforma de la CCI. Esta escisión irresponsable traduce una incomprensión profunda de la cuestión de la organización y por tanto, una subestimación grave de su necesidad. Más que todas las argucias teóricas y el chaparrón de calumnias que la FECCI haya podido verter sobre la CCI para justificar su existencia de secta, lo que determina su surgimiento es una subestimación de la lucha de la clase y del papel esencial de los revolucionarios con su intervención en dicha lucha. La FECCI, incluso si después de 1985, ha reconocido a veces formalmente la reanudación de las luchas proletarias después de 1983, se ahoga también en los mismos charcos de la pasividad académica donde chapotean, desgraciadamente, como acabamos de ver, la mayoría de las viejas organizaciones del medio proletario. Ella que se proclama defensora ortodoxa de la Plataforma de la CCI va a encontrar poco a poco en los años siguientes a su escisión una multitud de nuevas divergencias que constituyen otros tantos abandonos de la coherencia de la que pretendía ser el «último defensor». La FECCI ha abierto la caja de Pandora y, como hicieron antes que ella otras escisiones de la CCI como el PIC o el GCI, la FECCI no puede sino ir hacia abandonos mucho más graves, deserciones que pondrán en entredicho la Plataforma que pretende reivindicar, a causa de la propia dinámica de justificación de organización separada que la anima.
El peso de la descomposición social y la decantación del medio revolucionario
¿Representa esta nueva escisión un signo de crisis en la CCI, el indicador de un debilitamiento político y organizativo de la organización que hoy es el principal polo de reagrupamiento y claridad del medio revolucionario? En absoluto; la FECCI expresa fundamentalmente la resistencia a la necesaria adecuación que exige a los revolucionarios el momento en el que la clase obrera ha vuelto a tomar de forma decidida el camino de la lucha y, en el que por tanto se plantea de forma crucial la necesidad de la intervención, es decir, el no quedarse de forma «crítica» en el balcón mirando el desarrollo de las luchas, sino la necesidad de defender en su seno las posiciones revolucionarias en el momento en que éstas tienen un eco real entre los trabajadores.
Es precisamente porque la CCI ha sabido proseguir la necesaria clarificación teórica y política, y el reforzamiento organizativo indispensable para cumplir su papel de organización de combate de la clase obrera por lo que los elementos menos convencidos que prefieren las discusiones académicas que el fuego de la lucha de clases nos han abandonado. Paradójicamente, si bien ningún abandono de militantes puede ser algo agradable y si no podemos más que rechazar la escisión irresponsable que ha hecho nacer a la FECCI, que no aporta sino un poco más de confusión en un medio que no la necesitaba, durante este período hemos asistido a un reforzamiento político y organizativo de la CCI que se ha concretado en su capacidad redoblada de asegurar una presencia de las ideas revolucionarias en las luchas en curso.
Sin embargo, si bien el surgimiento de la FECCI no representa una crisis de la CCI que significaría, en la medida en que es la principal organización del medio, una crisis del conjunto del medio proletario, esto no quita para que esta escisión exprese las dificultades que de manera persistente pesan sobre los grupos revolucionarios desde el resurgimiento del proletariado en la escena de la historia desde los años 68.
Estas dificultades encuentran su origen, como hemos visto, en la inadecuación teórica y política fundamental de la mayoría de los grupos que no ven la lucha de clases que se desarrolla ante sus ojos y son, por consiguiente, incapaces de revivificarse en su contacto. Pero no es ésa la única explicación. La inmadurez organizativa, producto de décadas de ruptura orgánica con las fracciones revolucionarias surgidas de la Internacional Comunista, ha marcado al medio político surgido desde el 68 y, se expresa fundamentalmente en el sectarismo reinante que dificulta enormemente el necesario proceso de clarificación y reagrupamiento en el seno del medio comunista. Este sectarismo va a ser la rendija por la que se infiltra la ideología dominante en su aspecto más peligroso, la descomposición.
Una de las características del actual período histórico es que, en tanto que la huida ciega de la burguesía hacia la guerra está frenada por la combatividad proletaria y que, por consiguiente la puerta hacia una nueva carnicería imperialista no esta abierta, el desarrollo lento de la crisis y de la lucha de clases no ha permitido que aparezca claramente en el seno de la sociedad la perspectiva proletaria de la revolución comunista. Esta situación de bloqueo se traduce en un estado de putrefacción, de descomposición general del conjunto de la vida social y de la ideología dominante. Con la aceleración de la crisis a principios de los años 80 esta descomposición no ha hecho más que acentuarse. Afecta particularmente a las capas de la pequeña burguesía sin porvenir histórico pero, desgraciadamente, tiende a ejercer sus perniciosos efectos en la vida del medio proletario. Es la forma que tiende a tomar el proceso de selección de la historia, de decantación política en el seno del medio en el período actual.
El peso de la descomposición ambiente se suele plasmar en diferentes formas en el medio proletario, pudiéndose citar en especial:
- La multiplicación de microsectas. El medio comunista ha conocido en estos últimos años múltiples pequeñas escisiones que traducen una misma debilidad, ninguna de ellas representa una aportación a la dinámica de reagrupamiento situándose claramente respecto a los polos de debate ya existentes, sino, al contrario, todas ellas se han encerrado en su especificidad aportando nuevos factores de confusión a un medio demasiado disperso y desmembrado. Podemos citar, aparte de la FECCI de la que ya hemos hablado suficiente, A Contra Corriente, que abandonó el GCI en 1988 y que si bien expresó una reacción positiva ante la degeneración del GCI se sumió en una crítica imposible de ir más lejos en un retorno a las fuentes de dicho grupo, que llevaba en germen todos los despropósitos que ha conocido posteriormente. Vemos también cómo la reciente escisión en FOR se ha escudado tras falsas argucias organizativas sin ser capaz de publicar el menor argumento político.
Es más, hemos visto resurgir o nacer, por ejemplo en Francia, multitud de pequeñas sectas parásitas como Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, Cahiers Communistes, etc., que contienen casi tantos puntos de vista como individuos que las componen y que a golpe de ligue o divorcio no hacen más que alimentar la confusión del medio político y ofrecer tristes caricaturas de lo que son las organizaciones proletarias. Todas estas manifestaciones son además otros tantos obstáculos para los elementos serios que intentan aproximarse a una coherencia revolucionaria.
- Una pérdida del marco normal de debate en el medio revolucionario. Estos últimos años han estado marcados por graves patinazos polémicos en el seno del medio proletario, en los cuales la CCI ha sido, esencialmente, el blanco principal. Que la CCI esté en el centro de los debates es perfectamente normal, al ser ella el principal polo de referencia; sin embargo esto no puede justificar en ningún caso las peligrosas estupideces que se han escrito sobre ella. Así, la mala fe y el denigramiento sistemáticos de la FECCI, cuya única cohesión es su sistemático anti-CCI, el FOR que trata a la CCI de «capitalista» porque ¡sería rica! Y peor aún, el GCI que tituló un artículo «Una vez más la CCI del lado de la policía contra los revolucionarios». Estos patinazos más que la estupidez de sus autores traducen una grave pérdida de enfoque de lo que representa y constituye la unidad del medio político proletario frente a todas las fuerzas de la contrarrevolución, y de los principios que deben presidir las relaciones en su seno para que pueda estar protegido.
- La erosión de las fuerzas militantes. Frente al peso dominante de la ideología capitalista, particularmente en sus versiones pequeño burguesas, la pérdida de enfoque de lo que es la militancia revolucionaria, la pérdida de convicción y el repliegue tras el entorno «familiar» es un problema que en todas la épocas ha pesado sobre las organizaciones revolucionarias; sin embargo en el período actual este desgaste de la ideología dominante sobre la convicción militante se encuentra acentuado por la descomposición ambiente. Cada vez más, la confrontación con las dificultades de la intervención en la lucha de clases es un potente factor y un catalizador de vacilaciones para las convicciones menos sólidas, y a menudo, el abandono de la militancia sin divergencias reales o la huida hacia posiciones academicistas estériles lejos del combate de la clase, no son más que expresión del miedo a las implicaciones prácticas del combate revolucionario: confrontación con las fuerzas de la burguesía, represión, etc.
No es, en esas condiciones, nada sorprendente que el desgaste que ejerce la ideología dominante en su forma descompuesta afecte prioritariamente a las organizaciones política y organizativamente más débiles. En estos últimos años su degeneración se ha ido acelerando.
El ejemplo más claro es el GCI, su fascinación morbosa por la violencia lo ha llevado a una deriva cada vez más fuerte hacia el izquierdismo y el anarquismo que ha plasmado, por ejemplo, en su apoyo a acciones de Sendero Luminoso de Perú, organización maoísta; y recientemente, en su apoyo totalmente irresponsable a las luchas en Birmania encuadradas tras los estandartes democráticos y en las cuales los obreros iban al matadero frente a las metralletas del ejército. El FOR que aún hoy sigue negando cual obsesión maniática la crisis, se hunde en el barrizal modernista y en un radicalismo verbal que esconde cada vez peor su vacío teórico y práctico. En cuanto a la FECCI su crítica-crítica sistemática de la coherencia de la CCI la lleva a una incoherencia cada vez mayor, y en su prensa parecen expresarse tantos puntos de vista como militantes la componen. La diáspora bordiguista no ha desaparecido tras el hundimiento del PCI (Programa Comunista) y vegeta tristemente, suministrando su óbolo al sindicalismo de base. Todos estos grupos, incapaces de situarse en la lucha de clases de hoy día, porque fundamentalmente la niegan o la subestiman profundamente, son incapaces de regenerarse con su contacto, y su futuro amenaza ser rápidamente el del olor nauseabundo de los basureros de la historia.
Las organizaciones que son la expresión de corrientes históricas reales en el seno del medio comunista porque cristalizan y representan una mayor coherencia teórica y una mayor experiencia organizativa, están mejor preparadas para resistir el peso pernicioso de la ideología dominante. No es por casualidad si actualmente la CCI y el BIPR son los principales polos de reagrupamiento en el seno del medio proletario. Sin embargo, ésta no es una garantía de inmunidad contra los virus de la ideología dominante, incluso las organizaciones más sólidas no pueden evitar los efectos perniciosos de la descomposición ambiente, el ejemplo del PCI bordiguista que a finales de los años 70 era (al menos en términos numéricos) la principal organización del medio y que se hundió definitivamente[2] a principios de los 80, es evidente. En estos últimos años, la salida de los elementos que formaron la FECCI, o más recientemente la agria salida de los elementos del Núcleo Norte de Acción Proletaria, sección en España de la CCI, así como la participación en Francia de un elemento del BIPR en una pseudo-conferencia que reunió en París a la FECCI, Communisme ou Civilisation, Union Proletarienne, Jalons, e individuos asilados, dando así crédito a semejante bluf para inmediatamente abandonar el BIPR en vista de la desaprobación encontrada, son más elementos que muestran que la vigilancia y el combate contra los efectos de la descomposición son una prioridad.
La CCI, por su parte, ha tomado siempre claramente posición respecto a esas cuestiones, diagnosticando la crisis del medio político en 1982, subrayando el peligro de infiltración de la ideología dominante que tiene su expresión política a nivel histórico en el oportunismo y el centrismo, planteando las especificidades del período actual y poniendo particularmente de relieve el peso de la descomposición de la ideología capitalista reinante. Haciendo esto se ha preparado políticamente y se ha reforzado organizativamente. En cuanto al BIPR prefiere aplicar la política del avestruz. A principios de los años 80 negó tajantemente la crisis del medio político argumentando pomposamente que era la crisis de los demás grupos.
Cierto es que Battaglia Comunista, y el BIPR, no han conocido escisiones. Pero, ¿es esto significativo de la vitalidad de la organización? Durante muchos años el PCI (Programma Comunista) no conoció escisiones significativas... hasta su explosión en 1983. La ausencia de debates internos, la esclerosis política, a menudo no se plasman en escisiones políticas, sino en una desorientación política creciente que se concreta en una creciente hemorragia de militantes sumidos en el desencanto, sin clarificación alguna, ni entre los que se van ni entre los que se quedan. El repliegue del BIPR respecto a la intervención, su teorización de que la contrarrevolución sigue vigente, son otros tantos factores inquietantes cara a su futuro.
Ante este balance de dificultades que atraviesa el medio político proletario, ¿debemos sacar la conclusión de que el medio político proletario no ha salido de la crisis de principios de la década, crisis que quedó plasmada en la desaparición del bordiguismo como principal polo de reagrupamiento del medio proletario?
Con la reanudación de la lucha de clases, desarrollo del medio revolucionario
La situación del medio proletario es actualmente muy diferente a la que determinó su crisis en 1982-83:
- el fracaso de las Conferencias de los grupos de la Izquierda Comunista, siete años más tarde, incluso si aún hoy sigue pesando, ya ha sido asimilado.
- ya no estamos en un período de retroceso de la lucha de clases; al contrario, ésta se ha reanudado desde hace cinco años.
- la organización más importante del medio proletario ya no es una organización esclerotizada y degenerada como lo era el PCI bordiguista
Por todo ello, el medio político no está, a pesar de las muy graves debilidades que siguen marcándolo y de las que acabamos de trazar un rápido balance, en la misma situación de crisis que había marcado al principio de la década. Al contrario, a partir de 1983, el desarrollo de la lucha de clases al mismo tiempo que ha ido creando un terreno más favorable para el eco más fuerte de las posiciones revolucionarias, tiende a crear las bases que hacen surgir a nuevos elementos en el seno del medio político proletario. Incluso, si a imagen de la lucha de clases de la que son producto, ese resurgir es un proceso lento, no por eso es menos significativo en el periodo actual.
La aparición de un medio político proletario en la periferia de los principales centros del capitalismo mundial como en México con Alptraum, que publica Comunismo, y el Grupo Proletario Internacionalista que publica Revolución Mundial, en India con los grupos Comunist Internationalist y Lal Pataka y el círculo Kamunist Kranti, en Argentina con el grupo Emancipación Obrera, es muy importante para el conjunto del medio político, en unos países, marcados por el subdesarrollo capitalista, en los que durante años las posiciones revolucionarias no parecían encontrar el menor eco. Por supuesto, todos esos grupos no expresan el mismo grado de claridad y su supervivencia se da en condiciones precarias debido a su falta de experiencia política, a su alejamiento del centro político del proletariado en Europa, así como a las condiciones materiales sumamente penosas en las que deben desarrollarse. Sin embargo, la mera constatación de su existencia revela la maduración general de la conciencia de clase que se está produciendo en el proletariado mundial.
El surgimiento de estos grupos revolucionarios en la periferia del capitalismo plantea, de manera crucial, la responsabilidad de las organizaciones revolucionarias ya existentes, que cristalizan la experiencia histórica del proletariado, de la que desgraciadamente carecen los nuevos grupos que surgen sin un conocimiento real de las fracciones revolucionarias del pasado, sin ni siquiera un conocimiento de los debates que se han venido produciendo en el medio comunista en las dos últimas décadas; y carentes de una experiencia organizativa. La situación de dispersión que reina en el medio político, marcado por el sectarismo, constituye una traba dramática en el necesario proceso de clarificación al que deben incorporarse estos nuevos elementos que surgen del medio revolucionario. Vistos de lejos resulta de lo más difícil situarse en el laberinto de los múltiples grupos existentes en Europa, y apreciar en su justa medida la importancia política de los distintos grupos y debates que existen.
Las mismas dificultades de que sufre el «viejo» medio político centrado en Europa, afectan con mayor peso aún a los nuevos grupos que surgen en la periferia, por ejemplo el sectarismo de grupos como Alptraum en México o del círculo Kamunist Kranti en India es desgraciadamente destacable, pero es muy importante comprender que la confusión política que pueden manifestar esos grupos tiene un carácter diferente al de los grupos existentes en Europa; si en el primer caso tales dificultades son expresión de una inmadurez de juventud, acentuada por el peso del aislamiento, en el segundo caso se trata de la expresión de una esclerosis, cuando no de una degeneración senil.
En estas condiciones, la experiencia de los grupos «veteranos» va a ser determinante para la evolución de los nuevos grupos que surgen, que no pueden desarrollar su coherencia, reforzarse políticamente, sobrevivir como expresión revolucionaria... más que a condición de romper su aislamiento, integrándose en los debates existentes en el seno del medio político internacional, relacionándose con los polos históricos ya existentes. El influjo negativo de un grupo como el GCI que niega la existencia de un medio político proletario y que acarrea confusiones gravísimas ha lastrado con todo su peso la evolución de un grupo como Emancipación Obrera en Argentina, acentuando aún más sus debilidades intrínsecas. Incluso el academicismo de pequeña secta de Communisme ou Civilisation, a cuyo lado desarrolla su actividad Alptraum, sólo puede conducir a éste a la esterilidad. El BIPR, en conjunto, ha desarrollado una actividad mucho más correcta ante los nuevos grupos que han surgido, a pesar de que permanece marcado por el oportunismo en sus ideas organizativas, que han marcado el nacimiento del propio BIPR; por ejemplo, la prematura integración de Lal Pataka, como expresión del BIPR en India. Además, la grave subestimación de la lucha de clases que expresan todos estos grupos veteranos tiende a dificultar duramente la evolución de los nuevos grupos que surgen, privándoles de la comprensión fundamental de lo que ha determinado su nacimiento: la lucha obrera.
En cuanto a la CCI, al haber hecho desde sus orígenes, después del 68, la constatación de la pasividad y la confusión política reinante en las organizaciones entonces existentes y más especialmente en el PCI (Programma Comunista) y el PCI (Battaglia Comunista), ha tomado una decidida responsabilidad ante los nuevos grupos que surgen en el medio político de la clase. Del mismo modo que la intervención en la lucha de clases, la intervención frente a los grupos que hace surgir esa lucha, es para nuestra organización, una prioridad. En la prensa de la CCI, han sido publicadas, lejos de todo espíritu sectario, textos de Emancipación Obrera, Alptraum, GPI, Communist Internationalist, y se ha hecho mención de todos los grupos en nuestra prensa, dándolos así, a menudo, a conocer, ante el conjunto del medio revolucionario, contribuyendo de ese modo a romper su aislamiento. No ha quedado ningún grupo con el que no se haya intercambiado una correspondencia importante, ninguno que, no haya recibido nuestra visita, con el fin de permitir la profundización de las discusiones, contribuyendo así a un mejor conocimiento mutuo y a la necesaria clarificación; en manera alguna hemos hecho esto con el fin de reclutar o de precipitar la integración prematura en la CCI, sino para permitir la consolidación política real de estos grupos, su supervivencia, etapa indispensable para que un reagrupamiento -que nosotros siempre hemos considerado indispensable sea posible con la mayor claridad.
Aunque la aparición de nuevos grupos en los países alejados de los centros tradicionales del proletariado, es ya un fenómeno particularmente importante, y muy significativo del desarrollo actual de la lucha de clases y de sus efectos en la vida del medio político, nuestra insistencia no significa, en modo alguno, que no exista igualmente un desarrollo en los lugares donde el medio político está ya presente. Al contrario, si bien, ese desarrollo no tiene la misma forma dado que el medio político está ya presente con sus organizaciones, el surgimiento de nuevos elementos tiende a plasmarse no en la aparición de nuevos grupos, sino en la aproximación de esos nuevos elementos a los grupos ya existentes. Los nuevos elementos que surgen, a diferencia de la situación del 68 marcada por el peso del medio estudiantil (que determinaba preocupaciones teóricas generales) lo hacen en contacto directo con la lucha obrera. Son, de hecho, productos de ella. De nuevo en este plano, la cuestión de la intervención aparece como crucial, para permitir que esos elementos se sumen al medio revolucionario y refuercen las capacidades militantes de éste.
El desarrollo actual de los comités de lucha o de los círculos de discusión es la expresión del desarrollo de la conciencia que se va operando en la clase. Para los grupos proletarios, subestimar hoy la cuestión de la intervención, implica la ruptura con lo que determina su vida, y eso es especialmente evidente en lo que concierne al desarrollo de las fuerzas militantes, la incorporación de sangre nueva. Las organizaciones que no lo ven, se condenan primero al estancamiento, a la esclerosis y a la regresión después, y finalmente, a la desmoralización y a la crisis que ello puede suponer.
Con la reanudación de la lucha de clases, está naciendo una nueva generación de revolucionarios. No sólo el futuro, sino ya también el presente es portador de una nueva dinámica en el desarrollo del medio proletario. Pero tal dinámica no significa únicamente que el relativo aislamiento de los revolucionarios respecto a su clase esté rompiéndose y que todo vaya a resultar más fácil. Implica igualmente, una decantación acelerada en el seno del medio proletario. Nada está ganado de antemano, el futuro de las organizaciones obreras, su capacidad de forjar mañana el Partido Comunista Mundial -indispensable para la revolución comunista- depende de su capacidad en el presente para asumir las responsabilidades para las que la clase los ha hecho surgir. Tales son los retos de los debates y la actividad actual del medio comunista. Las organizaciones que se muestren incapaces de asumir desde hoy sus responsabilidades, de ser parte comprometida en el combate de la clase, no son de ninguna utilidad para el proletariado, y por esta razón el proceso histórico las sentenciará.
JJ
[1] Ver a este respecto, el edificante artículo titulado: «¡Eh: los de la CCI! - en Alarme nº 37-38 (Revista de FOR en francés).
[2] Ver la segunda parte de este artículo en la Revista Internacional nº 54.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Francia: Las coordinadoras, vanguardia del sabotaje de las luchas
- 3508 lecturas
Los movimientos sociales que están agitando a Francia desde hace varios meses, en casi todas las ramas del sector público son una diáfana ilustración de lo que la CCI viene afirmando desde hace años: frente a los ataques cada día más agresivos y masivos de un capitalismo hundido en una crisis infranqueable (véase en esta revista el artículo sobre la situación económica) la clase obrera del mundo no está resignada, sino todo lo contrario. El profundo descontento que ha ido acumulando se está transformando ahora en enorme combatividad, la cual obliga a la burguesía a desplegar maniobras de mayor amplitud y sutileza para no quedar desbordada. Y es así como en Francia, la clase dominante ha puesto en práctica un plan muy elaborado que no sólo ha puesto a trabajar a las diversas formas de sindicalismo (sindicalismo «tradicional» y sindicalismo de «base»), sino también y sobre todo, a órganos que se pretenden todavía más «de base» (puesto que pretenden apoyarse en las asambleas generales de trabajadores en lucha): las «coordinations», cuyo uso en el sabotaje de las luchas va, sin duda, para largo.
Nunca desde hace cantidad de años, la «rentrée» social en Francia había sido tan explosiva como la de este otoño de 1988. Ya desde la primavera estaba claro que se estaban preparando importantes enfrentamientos de clase. Las luchas que habían tenido lugar entre marzo y mayo de este año en las factorías de «Chausson» (constructor de camiones) y de la SNECMA (motores de aviones) eran la prueba de que se había terminado el período de pasividad obrera que siguió a la derrota de la huelga en los ferrocarriles de diciembre del 86 y enero del 87. El que esos movimientos estallaran y se hubieran desarrollado aun cuando había elecciones presidenciales y legislativas (no menos de 4 elecciones en dos meses) fue algo muy significativo en un país en el que tradicionalmente los períodos electorales son sinónimos de calma social. Y esta vez, el Partido socialista vuelto al poder, no podía esperarse ningún «estado de gracia» como el que pudo disfrutar en 1981. Por un lado, los obreros ya habían aprendido entre 1981 y 1986 que la austeridad «de izquierdas» no tiene mejor sabor que la «de derechas». Por otro lado, nada más instalado, el nuevo gobierno quiso dejar las cosas claras: queda excluida la menor puesta en entredicho de la política económica aplicada por las derechas durante los dos años precedentes. Y aprovechó el verano para agravar dicha política.
Por eso es por lo que la combatividad obrera, dormida un poco por el circo electoral de la primavera, no podía sino estallar en luchas masivas ya durante el otoño, y, en especial, en el sector público, en donde los salarios han bajado en un 10 % en unos cuantos años. La situación era tanto más amenazadora para la burguesía porque desde los años del gobierno PS-PC (81-84), los sindicatos se han granjeado un desprestigio considerable, incapaces en muchos sectores de controlar, ellos solos, los estallidos de la rabia obrera. Por todo ello, la burguesía se ha montado un mecanismo con el cual desbaratar los combates de clase, en el cual, naturalmente, los sindicatos ocuparían su lugar, pero cuyo papel principal sería desempeñado, durante toda la fase inicial, por órganos «novísimos», «no sindicales», «auténticamente democráticos»: las «coordinadoras».
Una nueva arma de la burguesía contra la clase obrera: las « coordinadoras »
Ese término de «coordinadora» ya ha sido empleado en varias ocasiones en estos últimos años y en diferentes países de Europa. Por ejemplo, a mediados de los 80, la «Coordinadora de Estibadores» en España,[1] la cual, con su lenguaje radical y su apertura (permitiendo en particular que los revolucionarios intervinieran en sus asambleas) podía dar el pego, pero que no era en realidad sino una estructura permanente del sindicalismo de base. También hemos podido ver en Italia la formación, durante el verano del 87, de un «Coordinamento di Macchinisti» (Coordinadora de maquinistas de tren), que pronto apareció como algo de la misma naturaleza que aquélla. Pero el país de predilección de las coordinadoras es, sin lugar a dudas y en estos tiempos, Francia («coordinations»), en donde, después de la huelga ferroviaria de diciembre del 86, todas las luchas obreras importantes han visto aparecer órganos con ese nombre:
- «Coordination» de los «agents de conduite» (Coordinadora de maquinistas; la llamada de París-Norte) y la «Intercatégorielle» (intercategorías; llamada de París-Sureste), durante la huelga en los ferrocarriles de diciembre 86[2];
- «coordinadora» de maestros durante la huelga de esta profesión en febrero del 87;
- «coordinadora Inter-SNECMA», durante la huelga en esta empresa aeronáutica en la primavera de este año[3].
Entre esas diferentes «coordinations», algunas son meros sindicatos, o sea estructuras permanentes que pretenden representar a los trabajadores en la defensa de sus intereses económicos. En cambio, otros de entre esos órganos no están en principio llamados a perpetuarse. Surgen o aparecen a la luz del día cuando hay movilizaciones de la clase obrera en un sector y con éstas desaparecen. Así ocurrió, por ejemplo, con las coordinadoras que surgieron cuando la huelga del ferrocarril en Francia a finales del 86. Es precisamente su carácter «pasajero» lo que las hace de lo más pernicioso, al dar la impresión de que son órganos formados por la clase obrera en y para la lucha.
En la realidad de los hechos, la experiencia nos demuestra que esos órganos, o ya estaban preparados con meses de antelación por determinadas fuerzas de la burguesía o estas fuerzas los dejaban caer «en picada» sobre un movimiento de luchas para así quebrarlo. Ya durante la huelga ferroviaria en Francia, pudimos comprobar cómo la «coordinadora de maquinistas», al cerrar por completo sus asambleas a quienes no eran maquinistas, había hecho una gran labor en el proceso de aislamiento del movimiento y en su derrota. Y eso que esa «coordinadora» se había formado basándose en los delegados elegidos por las asambleas generales de los depósitos. Sin embargo, inmediatamente cayó bajo el control de los militantes de la Liga Comunista (sección de la IVª Internacional trotskista), los cuales, evidentemente, se dedicaron a su papel natural de sabotaje de la lucha. En cambio, en las demás «coordinadoras» que se montaron después, y ya para empezar en la «coordinadora intercategorías de ferroviarios» (la cual pretendía luchar contra el aislamiento corporativista) y más todavía en la de los maestros aparecida unas semanas después, se pudo comprobar que esos órganos se formaban preventivamente antes de que las asambleas generales hubiesen empezado a mandatar delegados. Y en el nacimiento de esa formación siempre esta presente una fuerza burguesa de izquierdas o izquierdista, prueba de que la burguesía ha comprendido el jugo que le puede sacar a esos organismos.
La ilustración más clara de esa política de la burguesía nos la proporciona la constitución y los manejos de la «Coordination Infirmière» («Coordinadora» Enfermera), a la que la burguesía ha confiado el papel principal en la primera fase de su maniobra: el desencadenamiento de la huelga en los hospitales en octubre del 88. De hecho, esa «coordinadora» se había formado en Marzo del 88, en los locales del sindicato CFDT (Confederación Francesa Democrática del Trabajo, pro-partido socialista) y por militantes de dicho sindicato. De modo que fue directamente el Partido socialista, que se estaba preparando para su vuelta al gobierno, el padrino del bautizo de esa pretendida organización de lucha obrera. El inicio mismo de la huelga lleva la marca de los manejos del partido socialista y por lo tanto del gobierno. Para la burguesía (no ya sus fuerzas auxiliares como los izquierdistas, sino sus fuerzas dominantes, las que están en la cumbre del Estado) se trataba de lanzar un movimiento de lucha en un sector políticamente muy atrasado para así poder «mojar la pólvora» del descontento que se ha venido acumulando desde hace años en toda la clase obrera. Es evidente que las enfermeras y enfermeros que, involuntariamente iban a servir de infantería a esa maniobra de la burguesía, tenían y tienen razones de sobra de expresar su descontento: condiciones de trabajo insoportables y que no paran de empeorar junto a sueldos de los más míseros; pero la serie de acontecimientos ocurridos durante casi un mes ponen de relieve la realidad de ese plan de la burguesía destinado a abrir un cortafuegos contra el descontento obrero.
Los manejos de las «coordinations» durante la huelga de los hospitales en Francia
Al escoger a las enfermeras para llevar a cabo su maniobra, la burguesía sabía lo que hacía. Es un sector de lo más corporativista que pueda uno imaginarse, en el cual el nivel de diplomas y la cualificación exigidos han permitido que en él se hayan metido prejuicios profundos y cierto desprecio por el resto del personal hospitalario (auxiliares, personal de mantenimiento etc.), considerado éste como personal «subalterno». En Francia, además, la experiencia de lucha de ese sector es bajísima. Todos esos factores daban a la burguesía garantías suficientes de que iba a poder controlar globalmente el movimiento sin temor a desbordamientos significativos; más precisamente, las enfermeras no iban a poder ser en manera alguna la punta de lanza de una extensión de las luchas.
Esas garantías venían reforzadas por el carácter y la forma de las reivindicaciones planteadas por la «coordinadora enfermera». Y entre ellas, la reivindicación de un « estatuto » y de la « revalorización de la profesión», lo cual cubría en realidad la voluntad de insistir en lo «específico» y la «especial capacitación» de las enfermeras respecto al resto de trabajadores hospitalarios. Además, esa reivindicación contenía la repelente exigencia de no aceptar en las escuelas de enfermeras más que a alumnos con título de bachiller. Y, en la misma vena elitista, la reivindicación de un aumento de 2000 francos por mes (entre un 20 % y un 30 %) se relacionaba con el nivel de estudios de las enfermeras (bachillerato más 3 cursos escolares), lo cual quería decir que los demás trabajadores hospitalarios menos cualificados y todavía menos pagados, no tenían razón alguna para exigir lo mismo; y eso tanto más por cuanto la «Coordinadora» decía y dejaba decir, sin asumirlo oficialmente par supuesto. que las demás categorías no debían reivindicar aumentos de sueldo, pues éstos serían deducidos de los aumentos de las enfermeras.
Otro indicio de la maniobra es que ya en Junio el núcleo inicial de la « coordinadora » planifico el principio del movimiento para el 29 de septiembre con un día de huelga y una gran manifestación en la capital. Eso le daba tiempo para estructurarse bien y ampliar sus bases antes del bautismo de fuego. Este fortalecimiento de su capacidad de control sobre los trabajadores prosiguió con una asamblea de varios miles de personas en la que los miembros de la dirección se presentaron por primera vez en público. Esa asamblea fue una primera legitimización a posteriori de la «coordinadora», asamblea a la que manipuló por todos los medios para impedir que la huelga arrancara inmediatamente, antes de que ella lo tuviera todo atado y bien controlado. También le permitió afirmar a fondo su «especificidad enfermera», sobre todo «animando» a las demás categorías que habían participado en la manifestación (lo cual demostró claramente la exasperación que reina en la clase obrera), y que estaban presentes en la sala, a que crearan sus «propias coordinadoras». Es así como se estaba instalando el mecanismo que iba a permitir el desmenuzamiento sistemático de la lucha en los hospitales, así como el ais1amiento dentro de este sector. Las «coordinadoras» que se iban a formar tras el 29 de septiembre siguiendo los pasos a la «coordinadora enfermera» (no menos de 9 ya sólo en el sector de la salud) se iban a ocupar de rematar la labor de división de ésta entre los hospitalarios, mientras que a una llamada «coordinadora del personal de la salud» (creada y controlada por el grupo trotskista Lutte Ouvrière), que se pretendía «abierta» a todas las categorías, le incumbía el papel de encuadrar a los trabajadores que rechazaban el corporativismo de las demás «coordinadoras», paralizando el menor intento por parte de aquéllos de extender el movimiento hacia fuera de los hospitales.
El que haya sido una «coordinadora» y no un sindicato, la que lanzó el movimiento (aunque había sido formada por sindicalistas), no es, por supuesto, ninguna casualidad. Era, en realidad, el único modo para llevar a cabo una movilización de entidad, habida cuenta del considerable desprestigio que se han granjeado los sindicatos en Francia, sobre todo desde la época del gobierno de la «izquierda unida» de 1981 a 1984. Y así, las «coordinadoras» tienen esa función de proporcionar esa «movilización masiva» que todos los obreros sienten como algo necesario para que la burguesía y su gobierno retrocedan. Tal movilización masiva, hace ya tiempo que los sindicatos ya no la consiguen tras sus «llamamientos a la lucha». En realidad, en muchos sectores, basta a menudo que una «acción» sea convocada por éste o aquel sindicato para que cantidad de obreros la consideren como maniobra destinada a servir a los intereses de camarilla de ese sindicato, y decidan darle la espalda. Esta desconfianza y el débil eco que las convocatorias sindicales tienen, son por lo demás utilizados por la propaganda burguesa para que los obreros crean en la « pasividad » que predomina en su clase y así crezca entre ellos un sentimiento de impotencia y desmoralización. De ahí que únicamente un organismo sin etiqueta sindical pudiera ser capaz de conseguir, dentro de la corporación escogida por la burguesía como principal campo de maniobras, la «unidad», condición para una participación masiva tras sus llamamientos. Y esa «unidad» que la «coordinadora enfermera» pretendía ser única en garantizar contra las acostumbradas «trifulcas» entre los diferentes sindicatos no era sino el reflejo de la asqueante división que ella promovió y reforzó entre los trabajadores de los hospitales. El «antisindicalismo» de que hacía gala se adobaba con el Miserable argumento de que los sindicatos no defienden los intereses de los trabajadores porque están organizados no por profesión sino por sector de actividad. Uno de los grandes temas que la «coordinadora» argumentaba para justificar el aislamiento corporativista era que las reivindicaciones unitarias «diluían» y «debilitaban» las reivindicaciones «propias» de las enfermeras. Semejante argumento no es nuevo. Ya nos lo sacó a relucir la «coordinadora de maquinistas» cuando la huelga de ferrocarriles de diciembre del 86. También lo usaban en el discurso corporativista del «Coordinamento di Macchinisti» en los ferrocarriles italianos en 1987. En realidad, en nombre del «cuestionamiento» o de la «superación» de los sindicatos nos quieren hacer volver a una base organizativa que fue la de la clase obrera en el siglo pasado cuando empezó formando sindicatos de oficio de tipo gremial, pero que hoy no puede ser menos burguesa que los sindicatos mismos. Pues hoy, la única base en la que puede organizarse la clase obrera es la geográfica, más allá de las distinciones entre empresas y ramos de actividad (distinciones que los sindicatos están cultivando siempre en su labor de división y sabotaje de las luchas), pues un organismo que se forma específicamente con una base profesional no puede sino situarse en el terreno de la burguesía.
Así se ve la trampa en la que las «coordinadoras» quieren encerrar a los obreros: o «siguen» a los sindicatos (y en los países en los que existe el «pluralismo sindical» se convierten en rehenes de esas diferentes bandas que cultivan sus divisiones) o dan la espalda a los sindicatos, pero para dividirse de otra manera. En fin de cuentas, las «coordinadoras» no son sino el complemento de los sindicatos, el otro lado de la tenaza con la que pretenden ahogar a la clase obrera.
EI reparto de trabajo entre «coordinadoras» y sindicatos
Lo complementario entre la labor de los sindicatos y la de las «coordinadoras» ha aparecido de manera clara en los dos movimientos más importantes que han tenido lugar en Francia en estos dos últimos años: en los ferrocarriles y en los hospitales. En el primer caso, el papel de las «coordinadoras» se limitó a «controlar el terreno», dejando a los sindicatos la labor de negociar con el gobierno. En esa ocasión, incluso aquellas desempeñaron un papel muy útil de gancho para los sindicatos, afirmando muy alto que ellas no ponían en entredicho en absoluto la responsabilidad de «representar» a los trabajadores ante las autoridades (sólo reclamaron, sin éxito por cierto, que se les dejara un banquillo en la mesa de negociaciones). En el segundo caso, en el que los sindicatos fueron mas cuestionados, la «coordinadora» fue gratificada finalmente con un sillón de verdad en dicha mesa. Tras la primera negativa del ministro de la Salud a otorgarle una entrevista (después de la primera manifestación del 29 de septiembre), fue, en cambio, el propio primer ministro quien, el 14 de octubre, tras una manifestación de casi 100 000 personas en París, le otorgó ese favor. Era lo menos que podía hacer el gobierno para recompensar a gente que le estaba haciendo tan buen servicio. Pero también en esta ocasión funcionó el reparto de tareas: finalmente, ese 14 de octubre, los sindicatos, menos el más «radical» de ellos, la CGT, controlado por el PCF, firmaron un acuerdo con el gobierno mientras que la «coordinadora» seguía llamando a luchar. Cuidadosa en aparecer hasta el final como la «verdadera defensora» de los trabajadores, no ha aceptado nunca oficialmente las propuestas del gobierno. EI 23 de octubre enterró a su manera el movimiento, llamando a la «continuación de la lucha con otras formas» y organizando de vez en cuando alguna que otra manifestación en donde la cada vez menor concurrencia no hacía sino desmovilizar más a los trabajadores. Esta desmovilización fue también el resultado del hecho que el gobierno, que no había dado nada a las demás categorías hospitalarias y aunque se negó en redondo al más mínimo aumento de la plantilla de enfermeras (lo cual era una de las reivindicaciones más importantes), había otorgado a éstas aumentos de sueldo nada desdeñables (alrededor del 10 %) gracias a unas partidas de mil millones cuatrocientos mil francos que ya estaban previstas de antemano en los Presupuestos del Estado. Esa «semivictoria» de las enfermeras únicamente (prevista y planificada desde hacía tiempo por la burguesía: baste señalar la presencia del ex ministro de la Salud en las manifestaciones de la «coordinadora» y el mismísimo Miterrand declarar que las reivindicaciones de las enfermeras eran «legítimas») tenía la doble ventaja de agravar todavía más la división entre las diferentes categorías de trabajadores hospitalarios y dar crédito a la idea de que peleando en el terreno del gremio y más tras las pancartas de una «coordinadora», podía conseguirse algo.
Pero la maniobra de la burguesía para desorientar al conjunto de la clase obrera no cesó con la reanudación del trabajo en los hospitales. La última fase de la operación desbordó ampliamente el sector de la salud y fue de la plena incumbencia de los sindicatos, puestos otra vez en su sitio gracias a las «coordinadoras». Mientras que durante el ascenso y el auge del movimiento en la salud, los sindicatos y los grupos «izquierdistas» lo hicieron todo por impedir que se iniciaran huelgas en otros sectores, en especial en Correos en donde la voluntad de luchar era muy fuerte, a partir del 14 de octubre empezaron a convocar a movi1izaciones y huelgas por acá y por allá. El 18 de octubre, la CGT convoca una« jornada de acción intercategorías », el 20 de octubre los demás sindicatos, a los que se une la CGT en el ultimo momento, convocarán a una jornada de acción en el sector público. Luego, los sindicatos, y en primera línea 1a CGT, se han puesto a convocar sistemáticamente a huelga en las diferentes ramas del sector publico, unos detrás de los otros: correos, electricidad, ferrocarriles, transportes urbanos de ciudades de provincias y luego de París, trasportes aéreos, seguridad social... Se trata ahora para la burguesía de explotar a fondo la desorientación creada en la clase obrera por el movimiento de los hospitales en su reflujo, para así mojar la pólvora en un máximo de sectores. Estamos ahora en presencia de una «radicalización» de los sindicatos -con la CGT a su cabeza-, los cuales se dedican al juego del «quién da más» con relación a las «coordinadoras», llamando a la«extensión», que ellos organizan donde tienen influencia suficiente, montan huelgas «numantinas» y minoritarias, llevando a cabo «acciones de comando», como entre los conductores de camiones postales, que bloquearon los centros de distribución, lo cual no tuvo otro efecto que el de aislarlos todavía más. Incluso ocurre que los sindicatos no vacilan en vestirse de «coordinadora» cuando les conviene, como así ha hecho la CGT en Correos en donde se montó la suya.
Es así como el reparto de tareas entre «coordinadoras» y sindicatos cubre todo el campo social: a aquellas les incumbía lanzar y controlar en la base el movimiento «faro», el más masivo, el de la salud; a éstos, tras haber negociado de manera «positiva» con el gobierno en ese ramo, les toca ahora la responsabilidad de rematar la labor en las demás categorías del sector publico. Y cabe reconocer, en fin de cuentas, que la maniobra en su conjunto ha alcanzado sus objetivos, puesto que, hoy, la combatividad obrera o está dispersa en múltiples focos de lucha aislados que acabarán agotándola, o agarrotada en los obreros que se niegan a dejarse arrastrar en las aventuras de la CGT.
¿Qué lecciones para la clase obrera?
Mientras las huelgas, dos meses después de iniciarse el movimiento en los hospitales, prosiguen todavía en Francia en diferentes sectores, lo cual pone bien de relieve las enormes reservas de combatividad que se han ido acumulando en las filas obreras, los revolucionarios pueden ya ir sacando de ellas una serle de enseñanzas para toda su clase.
En primer lugar, es de suma importancia poner de relieve la capacidad de la burguesía para actuar de modo preventivo y, más en particular, para provocar el desencadenamiento de movimientos sociales de manera prematura cuando no hay todavía en la mayoría del proletariado una madurez suficiente que permita desembocar en una auténtica movilización. Esta táctica ya la ha empleado en el pasado la clase dominante, en especial en situaciones en las que los retos eran mucho más cruciales que los de estos momentos. EI ejemplo más revelador nos lo ofrece lo ocurrido en Berlín en enero de 1919 cuando, tras una provocación deliberada del gobierno socialdemócrata, los obreros de dicha capital se sublevaron mientras que los de provincias no estaban todavía listos para lanzarse a la insurrección. La matanza de proletarios así como los asesinatos de los dos principales dirigentes del Partido comunista de Alemania, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, consecuencia de aquello, fueron un golpe fatal para la Revolución en Alemania, en donde, más tarde, la clase obrera fue derrotada paquete a paquete.
Hoy y en los años venideros, esa táctica que consiste en tomar la delantera para luego derrotar a los obreros puñado a puñado será empleada sistemáticamente por la burguesía ahora que la generalización de los ataques económicos del capital exige una respuesta cada vez más global y unida por parte de la clase obrera. La imperiosa necesidad de unificar las luchas, sentida por la clase obrera de manera creciente se tendrá que enfrentar a una multitud de maniobras que exigirán un reparto de tareas entre todas las fuerzas de la burguesía, y en especial la de izquierdas, los sindicatos y las organizaciones de su extrema izquierda, para así dividir a la clase obrera y desperdigar su combate. Lo que los acontecimientos recientes de Francia nos confirman es que entre las armas mas peligrosas que la burguesía usa en esa política hay que contar con las «coordinadoras» cuyo uso será cada día mas frecuente a medida que vaya creciendo el desprestigio de los sindicatos y la voluntad obrera de tomar el control de sus propias luchas.
Frente a las maniobras de la burguesía por controlar las luchas obreras mediante las «coordinadoras» de marras, la clase obrera debe entender que su verdadera fuerza no está en esos pretendidos órganos de «centralización», sino, en primer lugar, en sus asambleas generales en la base. La centralización del combate es un factor importante de su fuerza, pero una centralización precipitada, cuando en la base no hay todavía un nivel suficiente de control de la lucha por el conjunto de los trabajadores, cuando no se manifiestan tendencias significativas hacia la extensión, no puede sino desembocar en el control del movimiento por fuerzas de la burguesía (y en particular las organizaciones izquierdistas) y en el aislamiento, o sea, en dos factores de derrota. La experiencia histórica demuestra que cuanto más alto se va en la pirámide de órganos creados por la clase obrera para centralizar su combate, tanto más lejos queda el nivel en el que el conjunto de los obreros puede estar implicado directamente en ese combate, tanto más fácil lo tienen las fuerzas de izquierda de la burguesía para establecer su control y desarrollar sus maniobras. Esta realidad ha podido verificarse incluso en períodos revolucionarios. En Rusia, durante la mayor parte del año 1917, el Comité ejecutivo de los soviets estuvo bajo control de los mencheviques y socialistas-revolucionarios, lo que indujo a los bolcheviques durante todo un período a insistir para que los soviets locales no se sintieran comprometidos por la política llevada por aquel órgano de centralización. En Alemania, igualmente, en noviembre de 1918, el Congreso de los Consejos Obreros no tuvo mejor idea que dejar todo el poder en manos de los socialdemócratas, o sea en manos de un partido pasado a la burguesía, pronunciando así su propia defunción como tales consejos.
La burguesía ha comprendido perfectamente esa realidad. Así que va a propiciar sistemáticamente la aparición de órganos de «centralización» que podrá controlar fácilmente si faltan la experiencia y la madurez suficientes en la clase obrera. Y para mayores garantías, se los va a fabricar de antemano cuando le sea posible, mediante sus fuerzas izquierdistas muy especialmente, para después darse una «legitimidad» por medio de asambleas generales, lo cual impedirá que estas puedan crear por sí mismas auténticos órganos de centralización, o sea, comités de huelga elegidos y revocables a nivel de empresas, comités centrales de huelga a nivel de ciudad, de región, etc.
Las recientes luchas en Francia, pero también en otros países de Europa, han sido la prueba de que, por mucho que digan los consejistas-obreristas que aún circulan por ahí, a los que se les cae la baba ante las «coordinadoras», la clase obrera no ha alcanzado todavía la madurez suficiente que le permita crear órganos de centralización de sus luchas a escala de todo un país tal como lo pretenden hacer las «coordinadoras». La clase obrera no encontrará atajos milagrosos; estará obligada a desmontar durante largo tiempo todavía todas las trampas y obstáculos que la burguesía va colocando en su camino. Y, en particular, tendrá que seguir aprendiendo cómo extender sus luchas, cómo ejercer un verdadero control sobre ellas mediante asambleas generales en los lugares de trabajo. El camino del proletariado es largo todavía, pero otro camino no hay.
FM - 22/11/88
Herencia de la Izquierda Comunista:
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
La Revolución alemana II - 1918-1919
- 5654 lecturas
En la Revista Internacional nº 55 hemos abordado algunos de los rasgos generales más sobresalientes de la derrota del movimiento revolucionario en Alemania, de Noviembre de 1918 a Enero de 1919, y las condiciones en que se desarrolló ese movimiento. Volvemos en este artículo sobre la política contrarrevolucionaria sistemática que tuvo en ese período el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), pasado al campo de la burguesía.
A principios de Noviembre de 1918 la clase obrera en Alemania, con su lucha masiva, con la sublevación de los soldados, logró poner fin a la primera guerra mundial. Para calmar la situación, para evitar mayor agudización de las contradicciones de clase, la clase dominante no sólo había tenido que poner fin a la guerra bajo la presión de la clase obrera y hacer abdicar al Káiser; tenía también que evitar que la llama de la revolución proletaria, encendida con éxito el año anterior con la revolución de Octubre en Rusia, se extendiera a Alemania. Todos los revolucionarios sabían que de la clase obrera en Alemania dependía la extensión internacional de las luchas revolucionarias: «Para la clase obrera alemana estamos preparando... una alianza fraterna, pan y ayuda militar. Pondremos en juego nuestras vidas para ayudar a los obreros alemanes a llevar adelante la revolución que ha comenzado en Alemania» (Lenin, 1/10/1918, carta a Sverdlov).
Todos los revolucionarios estaban de acuerdo en que el movimiento tenía que ir más lejos: «La revolución ha comenzado. No debemos contentarnos con lo que se ha obtenido, no hay que creerse triunfante ante un enemigo derrotado; debemos someternos a una fuerte autocrítica, reunir nuestra energía con fiereza, para continuar lo que hemos empezado. Porque lo que hemos alcanzado es poco, y el enemigo no ha sido derrotado» (Rosa Luxemburgo, El comienzo, 18.11.1918).
Si le .había sido relativamente fácil a la clase obrera rusa derrocar a su burguesía, la clase obrera en Alemania se enfrentaba a una clase dominante mucho mas fuerte y más inteligente, que no sólo estaba mejor armada por su fuerza económica y política, sino que además había aprendido de los acontecimientos en Rusia y que gozaba del apoyo de las clases dominantes de los demás países. Pero su baza decisiva era que podía contar con el apoyo del partido Socialdemócrata: «En todas las revoluciones precedentes los combatientes se enfrentaban de manera abierta: clase contra clase, programa contra programa, espada contra espada... En la revolución de hoy las tropas defensivas del viejo orden no se alinean tras sus banderas y escudos de clase dominante sino tras la bandera del "Partido Socialdemócrata". El orden burgués conduce hoy su última lucha mundial e histórica tras una bandera que le es ajena, tras la bandera de la revolución misma. Es un partido socialista, es la creación más original del movimiento obrero y de la lucha de clase lo que se ha transformado en el instrumento más importante de la contrarrevolución burguesa. Cuerpo, tendencia, política, psicología, método, todo es íntegramente capitalista. Del socialismo sólo quedan las banderas, el aparato y la fraseología» (Una victoria pírrica, Rosa Luxemburgo, 21.12.1918). Como lo había hecho ya durante la primera guerra mundial, el SPD iba a ser el defensor del capital más leal para aplastar las luchas obreras.
Fin de la guerra, gobierno SPD-USPD y represión
El 4 de Noviembre de 1918, la orden del mando militar de la flota de zarpar para otra batalla naval contra Inglaterra -orden que hasta ciertos oficiales consideraban suicida provocó el motín de los marinos de Kiel, en el mar Báltico. Ante la represión del motín, una oleada de solidaridad con los marinos se extendió como pólvora en los primeros días de Noviembre, en Kiel y luego en las principales ciudades de Alemania. Sacando las lecciones de la experiencia rusa, el mando militar del general Groener, verdadero detentor del poder en Alemania, decidió poner fin inmediatamente a la guerra. El armisticio, reclamado a los Aliados desde el 7 de Noviembre, fue firmado el 11 de Noviembre de 1918. Con el alto al fuego la burguesía eliminaba uno de los factores más importantes de radicalización de los consejos de obreros y de soldados. Con la guerra los obreros habían perdido las ventajas ganadas anteriormente, pero la mayoría creía que, con el fin de la guerra, sería posible volver al viejo método gradualista y pacífico de «ir siempre hacia adelante». Muchos obreros entraron en lucha teniendo los objetivos principales de «paz» y «república democrática». Con la obtención de la «paz» y de la «república», en Noviembre del 18, el combate de clase perdió el acicate que lo había hecho generalizarse, como las luchas posteriores lo demostrarían.
El mando militar, principal palanca del poder de la burguesía, había tenido suficiente perspicacia para comprender que necesitaba un caballo de Troya para detener el movimiento. Wilhelm Groener, jefe supremo del mando militar, declaró posteriormente, acerca del pacto del 10 de Noviembre con Friedrich Ebert, dirigente del SPD y jefe del gobierno:
«Hemos formado una alianza para combatir la revolución en la lucha contra el bolchevismo. El objetivo de la alianza que constituimos la tarde del 10 de Noviembre era el combate sin piedad contra la revolución, el restablecimiento de un poder gubernamental del orden, el apoyo a dicho gobierno con la fuerza de las armas y la convocatoria de una asamblea nacional cuanto antes (...). A mi parecer, no existía ningún partido en Alemania en ese momento con suficiente influencia en el pueblo, particularmente en las masas, para reconstruir una fuerza gubernamental con el mando militar. Los partidos de derecha habían desaparecido completamente y, claro, se excluía toda posibilidad de trabajar con los radicales extremistas. Al mando militar no le quedaba más remedio que formar una alianza con los socialdemócratas mayoritarios».
Los gritos de guerra más hipócritas del SPD contra las luchas revolucionarias fueron «unidad de los obreros», «contra una lucha fratricida», «unidad del SPD y del USPD» (Partido Socialdemócrata Independiente, creado en Abril de 1917). Ante la dinámica de una polarización cada vez más fuerte entre las dos fuerzas opuestas que empujaba hacia una situación revolucionaria, el SPD hizo lo que pudo por enterrar las contradicciones entre las clases. Por un lado disimuló y deformó constantemente su papel de servidor del capital durante la guerra; por el otro, se apoyó en la confianza que le tenían los obreros, herencia de la labor proletaria que había hecho antes de la guerra durante más de treinta años. Hizo una alianza con el USPD (compuesto de una derecha que apenas si se distinguía de los Socialdemócratas mayoritarios, de un centro indeciso y de un ala izquierda, los Espartaquistas) cuyo centrismo favoreció la maniobra del SPD. El ala derecha del USPD formó parte, en Noviembre, del Consejo de Comisarios del Pueblo, que estaba dirigido por el SPD y que era el gobierno burgués del momento.
Pocos días después de la creación de los consejos, dicho gobierno inició los primeros preparativos para una represión militar sistemática: organización de cuerpos francos (tropas mercenarias), que reunían soldados de los cuerpos de defensa republicana y oficiales fieles al gobierno, para frenar el desmoronamiento del ejército y tener así una nueva jauría sangrienta a su disposición.
No era fácil para los obreros percatarse del papel del SPD. Ex-partido obrero que se hizo protagonista de la guerra y defensor del Estado democrático capitalista, el SPD manejaba por un lado un lenguaje obrero, «en defensa de la revolución», y por el otro, con el apoyo del ala derecha del USPD, organizaba una verdadera inquisición contra la «revolución bolchevique» y los que la apoyaban.
En nombre de los Espartaquistas, Liebknecht, escribía en la Rote Fahne (Bandera Roja) del 19 de Noviembre de 1918: «Los que claman más fuertemente la unidad (...) encuentran audiencia sobre todo entre los soldados. No es de extrañar. Los soldados no son todos proletarios ni mucho menos. Y la ley marcial, la censura, el bombardeo de la propaganda oficial han dado resultado. La masa de los soldados es revolucionaria contra el militarismo, contra la guerra y contra los representantes declarados del imperialismo. Con respecto al socialismo está aún indecisa, vacilante, inmadura. Gran parte de los soldados, como los obreros, consideran que la revolución está ya hecha, que sólo nos queda restablecer la paz y desmovilizar. Quieren que se les deje en paz después de tanto sufrimiento Pero no es una unidad cualquiera lo que nos da fuerza. La unidad entre un lobo y un cordero condena al cordero a ser devorado por el lobo. La unidad entre el proletariado y las clases dominantes sacrifica al proletariado. La unidad con los traidores significa la derrota. (...) La denuncia de todos los falsos amigos de la clase obrera es, en nuestro caso, el primer mandamiento (...)».
Para atacar a los ESPARTAQUISTAS, punta de lanza del movimiento revolucionario, se lanzó una campaña contra ellos: calumnias sistemáticas presentándolos como elementos corruptos, saqueadores, terroristas; se les prohibió el uso de la palabra. El 6 de Diciembre tropas gubernamentales ocuparon la sede del periódico espartaquista Rote Fahne (Bandera Roja); el 9 y el 13 de Diciembre la sede de Espartaco en Berlín fue ocupada por soldados. Se hizo correr la voz de que Liebknecht era un terrorista, representante del caos y de la anarquía. El SPD exhortó al asesinato de R. Luxemburgo y K. Liebknecht desde principios de Diciembre del 18. Sacando las lecciones de las luchas en Rusia, la burguesía alemana estaba decidida a utilizar todos los medios posibles contra las organizaciones revolucionarias en Alemania. Sin vacilar hizo uso de la represión contra ellas desde el primer día y nunca escondió sus intenciones de matar a sus principales líderes.
Concesiones reivindicativas y chantaje al abastecimiento
El 15 de Noviembre los sindicatos y los capitalistas hicieron un pacto para limitar la radicalización de los obreros acordando algunas concesiones económicas. Así se concedió la jornada de trabajo de 8 horas sin reducción de salario (en 1923 había sido reemplazada por la jornada de 10 a 12 horas diarias). Pero sobre todo la instauración de consejos de fábrica (Betriebesräte) tenía como objetivo el canalizar la iniciativa propia de los obreros en las fábricas para someterla al control del Estado. Esos consejos de fábrica fueron creados para servir de cortafuego contra los consejos obreros. Los sindicatos jugaron un papel central en la construcción de ese obstáculo.
Finalmente, el SPD amenazó con la intervención de los Estados Unidos, país que bloquearía el suministro de alimentos en caso de que los consejos obreros continuaran «desestabilizando» la situación.
La estrategia del SPD: desarmar a los consejos obreros
Fue sobre todo contra los consejos obreros contra lo que lo burguesía orientó sus ataques. Trató de evitar que el poder de los consejos obreros llegara a carcomer y paralizar el aparato de Estado:
- En ciertas ciudades el SPD tomó la iniciativa de transformar los consejos de obreros y soldados en parlamentos «del pueblo», una manera de «diluir» a los obreros en el pueblo de manera que no pudieran asumir ningún papel dirigente con respecto a todo el resto de la clase trabajadora (lo que sucedió en Colonia por ejemplo, bajo el liderazgo de K. Adenauer, el que habría de ser canciller en la posguerra de 1945).
- A los consejos obreros se les quitó toda posibilidad concreta de poner realmente en práctica las decisiones que tomaban. El 23 de Noviembre el Consejo Ejecutivo de Berlín (los consejos de Berlín habían elegido un Consejo Ejecutivo, el Vollzugsrat) no opuso ninguna resistencia cuando fue despojado de sus prerrogativas, al renunciar a ejercer el poder para dejarlo en manos del gobierno burgués. Ya el 13 de Noviembre, bajo la presión del gobierno burgués y de los soldados fieles al gobierno, el Consejo Ejecutivo había renunciado a crear una Guardia Roja. Así el Consejo Ejecutivo se encontró frente al gobierno burgués sin ninguna clase de armas a su disposición, mientras que al mismo tiempo el gobierno burgués estaba de lo más ocupado reclutando tropas en masa.
- Una vez lograda por el SPD la participación del USPD en el gobierno, provocando un frenesí de «unidad» entre las «diferentes partes de la Socialdemocracia», aquel partido siguió con la misma intoxicación respecto a los consejos obreros: en el Consejo Ejecutivo de Berlín así como en los consejos de otras ciudades, el SPD insistió en que hubiera igual cantidad de delegados del SPD y del USPD en los consejos. Con esa táctica obtuvo más mandatos que lo que el balance de fuerzas real en las fábricas le hubiera otorgado. El poder de los consejos obreros como órganos esenciales de dirección política y órganos de ejercicio del poder se vio así aun más deformado y vaciado de todo contenido.
Esa ofensiva de la clase dominante se llevó a cabo en simultaneidad con la táctica de las provocaciones militares. Así, el 6 de Diciembre tropas fieles al gobierno ocuparon la Rote Fahne, arrestaron al Consejo Ejecutivo de Berlín y provocaron una matanza entre los obreros que se manifestaban (más de 14 murieron bajo las balas). Aunque durante esa fase la vigilancia y la combatividad de la clase no habían sido vencidas aún (al día siguiente de las provocaciones salieron a la calle grandes masas de obreros, 150.000) y aunque la burguesía tuviera todavía que enfrentarse a una fiera resistencia por parte de los obreros, el movimiento sufría de gran dispersión. La chispa de la revuelta se había extendido de una ciudad a otra; pero en la base, en las fábricas, faltaba dinámica.
En una situación así, la base debe impulsar el movimiento con una fuerza creciente: se deben formar comités de fábrica en los cuales los obreros más combativos se agrupan, se deben reunir asambleas generales, se deben tomar decisiones y su realización debe ser controlada, los delegados deben rendir cuentas a las asambleas generales que les dieron mandato y, si es necesario, ser revocados. Se deben tomar iniciativas. La clase debe movilizarse y juntar todas sus fuerzas en la base, entre todas las fábricas; los obreros deben ejercer un control real en el movimiento. Pero en Alemania el nivel de coordinación que abarca ciudades y regiones no había sido alcanzado; al contrario, el aspecto dominante era todavía el aislamiento de las ciudades, cuando la unificación de los obreros y de sus consejos por encima de los límites de las ciudades es un paso esencial del proceso de enfrentamiento contra los capitalistas. Cuando surgen los consejos y se enfrentan al poder de la burguesía se abre un periodo de dualidad de poder y esto requiere que los obreros centralicen sus fuerzas a escala nacional y hasta internacional. Esa centralización sólo puede ser el resultado de un proceso controlado por los obreros mismos.
En ese contexto en el que lo que predominaba era todavía la dispersión del movimiento y el aislamiento de las ciudades, el consejo de obreros y de soldados de Berlín, animado por el SPD, convocó a un congreso nacional de consejos de obreros y de soldados del 16 al 22 de Diciembre. Ese congreso debía constituir una fuerza centralizadora y gozar de una autoridad central. En realidad, las condiciones para tal centralización no estaban maduras, porque la presión y la capacidad de la clase para dar un impulso a sus propias filas y controlar el movimiento no eran suficientemente fuertes. La dispersión seguía dominando. Esa centralización artificial, PREMATURA, iniciativa del SPD más o menos «impuesta» a los obreros, en vez de ser un producto de su lucha, fue un gran obstáculo para la clase obrera.
No es de extrañar si la composición de los consejos no correspondía a la situación política en las fábricas, si no seguía los principios de responsabilidad ante las asambleas generales y de revocabilidad de los delegados: el reparto de los delegados correspondía más bien a los porcentajes de votos por partidos, según los escrutinios de 1910. El SPD supo utilizar la idea, corriente en esa época, de que los consejos debían trabajar según los principios de los parlamentos burgueses. Así pues, con una serie de trucos parlamentarios y de maniobras de funcionamiento, el SPD logró conservar el control del congreso. Después de la apertura del congreso los delegados formaron inmediatamente fracciones: de 490 delegados, 298 eran miembros del SPD, 101 del USPD, entre los cuales 10 Espartaquistas, 100 «varios».
En realidad ese congreso fue una asamblea autoproclamada, que hablaba en nombre de los obreros, pero que desde el principio iba a traicionar los intereses de éstos:
- una delegación de obreros rusos, que debía asistir al congreso, invitada por el Consejo Ejecutivo de Berlín, fue expulsada en la frontera alemana bajo orden del gobierno SPD. «La Asamblea General reunida el 16 de Diciembre no trata de deliberaciones internacionales, sino solamente de asuntos alemanes, en la deliberación de los cuales los extranjeros naturalmente no pueden participar. La delegación rusa no representa sino a la dictadura bolchevique». Esa fue la justificación del Vorwärts, órgano central del SPD (nº 340, 11 de Diciembre de 1918). Así combatió el SPD la perspectiva de unificación de las luchas de Alemania y de Rusia, así como la extensión internacional de la revolución en general.
Con la ayuda de maniobras tácticas de la presidencia, el congreso rechazó la participación de Rosa Luxemburgo y de Karl Liebknecht. No fueron ni siquiera admitidos como miembros observadores sin voto, so pretexto de que no eran obreros de las fábricas de Berlín. Para hacer presión en el congreso, la Liga Espartaquista organizó una manifestación masiva el 16 de Diciembre, en la cual participaron 250 000 obreros, pues las múltiples delegaciones de obreros y soldados que querían presentar sus mociones al congreso fueron en su mayoría rechazadas o apartadas.
El congreso firmó su sentencia de muerte cuando decidió que una asamblea constituyente nacional se debía convocar cuanto antes, que dicha Constituyente debía asumir todo el poder en la sociedad y que por lo tanto el Congreso debía transferirle su poder. El cebo de la democracia burguesa utilizado por la burguesía hizo caer a la mayoría de los obreros en la trampa. El arma del parlamento burgués fue el veneno utilizado contra la iniciativa de los obreros.
Finalmente el congreso corrió la cortina de humo de las «primeras medidas de socialización» que se habían de tomar, cuando la clase obrera ni siquiera había tomado el poder.
La cuestión central, la de desarmar la contrarrevolución, derrocar al gobierno burgués, pasó a segundo plano. «Tomar medidas político-sociales en fábricas particulares es una ilusión mientras la burguesía tenga el poder político» (IKD, Der Kommunist).
El congreso fue un éxito total para la burguesía. Para los Espartaquistas significaba el fracaso: «El punto de partida y la única adquisición tangible de la revolución del 9 de Noviembre fue la formación de consejos de obreros y soldados. El primer congreso de esos consejos ha decidido destruir esa única adquisición, quitarle al proletariado sus posiciones de poder, destruir el trabajo del 9 de Noviembre, hacer retroceder la revolución... Puesto que el congreso de los consejos ha condenado a los propios órganos que lo habían mandatado, los consejos de obreros y de soldados, a ser una sombra de sí mismos, ha violado sus competencias, ha traicionado el mandato que los consejos de obreros y soldados le habían dado, ha minado el terreno de su propia existencia y autoridad... Los consejos de obreros y soldados deberán declarar el trabajo contrarrevolucionario de sus delegados desleales nulo y sin valor» (R. Luxemburgo, Los esclavos de Ebert, 20.12.18).
En ciertas ciudades como Leipzig, los consejos locales de obreros y soldados protestaron contra las decisiones del congreso. Pero la centralización preventiva de los consejos los hizo caer rápidamente en manos de la burguesía. La única manera de combatir esa maniobra era incrementar la presión «desde abajo», es decir, desde la base de las fábricas, de la calle...
Animada y reforzada por los resultados de ese congreso, la burguesía se puso a provocar enfrentamientos militares. El 24 de Diciembre la División de Marinos del Pueblo, tropa de vanguardia, fue atacada por tropas gubernamentales. Varios marineros fueron asesinados. Una vez más, una oleada de indignación estalló en las filas obreras. El 25 de Diciembre gran número de obreros protestaron echándose a la calle. Ante las acciones contrarrevolucionarias del SPD, el USPD se retiró del gobierno el 29 de Diciembre. El 30 de Diciembre y el 1º de Enero, la Liga Espartaquista y el IKD formaron el Partido Comunista (KPD) en pleno ardor de la lucha. En el congreso de fundación se hizo un primer balance del movimiento. (Abordaremos el contenido de los debates de ese congreso en otra ocasión). El KPD, por boca de Rosa Luxemburgo, notaba: «El paso de la revolución de soldados, predominante el 9 de Noviembre, a la revolución específicamente obrera, la transformación de lo superficial, puramente político, en un lento proceso de ajuste de cuentas general económico entre trabajo y capital, exige de la clase obrera un nivel muy diferente de madurez política, de educación, de tenacidad, que el que bastó en la primera fase» («El Primer Congreso», Die Rote Fahne, 3 de Enero de 1919).
La burguesía provoca una insurrección prematura
Después de haber reunido una cantidad suficiente de tropas fieles al gobierno, sobre todo en Berlín; después de haber levantado otro obstáculo contra los consejos obreros con el resultado del «Congreso» de Berlín y, antes de que la fase de luchas económicas pudiera alcanzar su auge, la burguesía quería marcar puntos decisivos contra los obreros en el terreno militar.
El 4 de Enero el superintendente de la policía de Berlín, que era miembro del ala izquierda del USPD fue relevado por las tropas gubernamentales. A principios de Noviembre el cuartel general de la policía había sido ocupado por soldados y obreros revolucionarios, y en Enero todavía no había caído en manos del gobierno burgués. Una vez más volvió a estallar una oleada de protestas contra el gobierno. En Berlín, el 5 de Enero, salieron a la calle manifestaciones masivas. El Vorwärts, diario del SPD, fue ocupado, así como otros órganos de prensa burgueses. El 6 de Enero hubo aun más manifestaciones masivas.
Aunque la dirección del KPD hacía constante propaganda sobre la necesidad de derrocar al gobierno burgués encabezado por el SPD, pensaba, sin embargo, que la hora de hacerlo no había llegado todavía; en realidad advertía sobre el peligro de una insurrección prematura. Sin embargo, bajo la presión abrumadora de las masas en las calles que hizo pensar a muchos revolucionarios que las masas trabajadoras estaban listas para la insurrección, un «comité revolucionario» fue fundado el 5 de Enero de 1919; su tarea era conducir la lucha hacia el derrocamiento del gobierno y tomar en manos temporalmente los asuntos gubernamentales después de haber expulsado al gobierno burgués. Liebknecht formó parte de ese «comité». Sin embargo, la mayoría del KPD consideraba que el momento para la insurrección no había llegado y recalcaba la inmadurez de las masas para dar ese paso. Cierto es que las gigantescas manifestaciones de masas en Berlín habían expresado un rechazo rotundo al gobierno SPD, pero, aunque el descontento iba en aumento en muchas ciudades, la determinación y la combatividad de otras ciudades dejaba mucho que desear. Berlín se encontró totalmente aislada, con el agravante de que, una vez desarmados el Congreso nacional de los consejos en Diciembre y el Consejo Ejecutivo de Berlín, los consejos obreros de la capital dejaron de ser un órgano de centralización, de toma de decisiones y de iniciativas obreras. Ese «Comité revolucionario» no emanaba de la fuerza de consejo obrero alguno, ni tenía mandato de nadie. No es de extrañar que no tuviera ninguna visión global del estado de ánimo de los obreros y de los soldados. En ningún momento tomó la dirección del movimiento en Berlín ni en otras ciudades. En realidad resultó totalmente impotente y falto de orientación. Fue una insurrección sin los Consejos Obreros.
Los llamamientos del Comité no tuvieron ningún efecto; ni siquiera fueron tomados en serio por los obreros. Estos habían caído en la trampa de las provocaciones militares. El SPD no vaciló en lanzar su contraofensiva. Sus tropas inundaron las calles y entablaron combates callejeros con los obreros armados. Durante los días siguientes los obreros de Berlín sufrieron una terrible matanza. El 15 de Enero Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron asesinados por las tropas leales del SPD. Con el baño de sangre de los obreros de Berlín y el asesinato de los principales dirigentes del KPD, se decapitó el movimiento y el arma feroz de la represión se abatió sobre los obreros. El 17 de Enero fue prohibida la publicación de la Rote Fahne. El SPD intensificó su campaña demagógica contra los Espartaquistas y justificó su orden de asesinar a Rosa y a Karl: «Luxemburgo y Liebknecht... han caído víctimas de sus propias tácticas terroristas... Liebknecht y Luxemburgo habían dejado de ser socialdemócratas desde hace mucho tiempo, porque para los socialdemócratas las leyes de la democracia son sagradas y ellos las rompieron. Por haber quebrado esas leyes teníamos que combatirlos y todavía debemos hacerlo... Así pues el aplastamiento de la sublevación espartaquista significa para todo nuestro pueblo, y particularmente para la clase obrera, un acto de salvación, algo que estábamos obligados a hacer por el bienestar de nuestro pueblo y por la historia».
Lo que los Bolcheviques habían logrado durante las jornadas de Julio de 1917 en Rusia: impedir una insurrección prematura, a pesar de la resistencia de los anarquistas, para poder dedicar toda su fuerza a un levantamiento victorioso en Octubre, el KPD no logró hacerlo en Enero del 19. Uno de sus dirigentes más importantes, Karl Liebknecht sobreestimó la situación y se dejó influenciar por la oleada de descontento y de cólera. La mayoría del KPD vio la flaqueza y la inmadurez del movimiento, pero no pudo evitar la matanza.
Como lo declaró un miembro del gobierno el 3 de Febrero de 1919: «Desde el principio la victoria de la gente de Espartaco era imposible, porque, gracias a nuestra preparación, les forzamos a una insurrección inmediata».
Con la matanza del proletariado en Berlín, se había dañado el corazón del proletariado y después del baño de sangre causado por los cuerpos francos en Berlín, pudieron éstos dirigirse hacia otros centros de resistencia proletaria en otras regiones de Alemania porque al mismo tiempo, en algunas ciudades aisladas unas de otras, se habían proclamado repúblicas desde principios de Noviembre de 1918 (el 8 en Baviera, el 10 en Brunswick y en Dresde, el 10 en Bremen), como si la dominación del capital pudiera ser derrotada con una serie de insurrecciones aisladas y dispersas. Así, las mismas tropas contrarrevolucionarias marcharon sobre Bremen en Febrero. Después de haber provocado otro baño de sangre, procedieron de la misma manera en el Ruhr, en Alemania central en Marzo, y en Abril 100 000 contrarrevolucionarios marcharon sobre Baviera para aplastar la «República de Baviera». Pero aun con esas matanzas la combatividad de la clase no fue inmediatamente apagada. Muchos desempleados se manifestaron en las calles a todo lo largo del año 1919 y hubo aún gran cantidad de huelgas en diferentes sectores, luchas contra las cuales la burguesía no vaciló en enviar a la tropa. Durante el pronunciamiento del general Kapp, en Abril de 1920, y durante las revueltas en Alemania central (1921) y en Hamburgo (1922), los obreros siguieron manifestando su combatividad, hasta en 1923. Pero la derrota de la sublevación de Enero de 1919 en Berlín, las matanzas que hubo en muchas ciudades de Alemania durante el invierno de 1919, interrumpieron la fase ascendente; el movimiento, despojado de dirección y de corazón, había sido decapitado.
La burguesía había logrado detener la extensión de la revolución proletaria en Alemania impidiendo que la parte central del proletariado se uniera a la revolución. Después de otra serie de matanzas en los movimientos de Austria, de Hungría, de Italia, los obreros en Rusia se quedaron aislados y expuestos a los ataques de la contrarrevolución. La derrota de los obreros en Alemania abrió el camino a una derrota internacional de toda la clase obrera y preparó el terreno a un largo período de contrarrevolución.
Algunas lecciones de la Revolución Alemana
Fue la guerra quien precipitó a la clase obrera hacia esa insurrección internacional; pero al mismo tiempo de ello resultó que:
- el final de la guerra eliminó la primera causa de la movilización de la mayor parte de los obreros;
- la guerra dividió profundamente al proletariado, particularmente al final, entre los países «vencidos» en donde los obreros se lanzaron al asalto de la burguesía nacional, y los países «vencedores» en donde el veneno nacionalista de la «victoria» abrumó al proletariado.
Por todas esas razones debe quedar claro para nosotros hoy cuán desfavorables fueron las condiciones de la guerra para el primer asalto a la dominación capitalista. Sólo los ingenuos pueden creer que hoy el estallido de una tercera guerra mundial sería un terreno más fértil para un nuevo asalto revolucionario.
A pesar de las especificidades de la situación, las luchas en Alemania nos han legado muchas enseñanzas. La clase obrera hoy no está dividida por la guerra, el desarrollo lento de la crisis ha impedido incendios espectaculares de luchas. En las innumerables confrontaciones de hoy, la clase adquiere más experiencia y desarrolla su conciencia (aunque ese proceso no sea lineal, sino más bien sinuoso).
Sin embargo, ese proceso de toma de conciencia sobre la naturaleza de la crisis, las perspectivas del capitalismo, la necesidad de su destrucción, se opone exactamente a las mismas fuerzas que ya estaban en acción en 1914, 17, 18, 19: la izquierda del capital, los sindicatos, los partidos de izquierda y sus perros guardianes, los representantes de la extrema izquierda del capital. Son ellos quienes, junto a un capitalismo de Estado mucho más desarrollado y de su aparato de represión, impiden que la clase obrera plantee más rápidamente la cuestión de la toma del poder.
Los partidos de izquierda y los izquierdistas, como los Socialdemócratas que en aquella época asumieron el papel de verdugo de la clase obrera, se presentan hoy como amigos y defensores de los obreros, y los izquierdistas como los sindicalistas «de oposición» tendrían también en el futuro la responsabilidad de aplastar a la clase obrera en una situación revolucionaria.
Aquellos que, como los trotskistas, hablan hoy de la necesidad de llevar esos partidos de izquierda al poder, para desenmascararlos mejor, aquellos que proclaman que esas organizaciones, aunque hayan traicionado en el pasado, no están integradas en el Estado y que se pueden volver a conquistar o hacer presión sobre ellas para «cambiar su orientación», entretienen las peores ilusiones sobre esos gángster. El papel de los «izquierdistas» no es solamente sabotear las luchas obreras. La burguesía no dejará eternamente a la izquierda en la oposición; en el momento apropiado pondría a los izquierdistas en el gobierno para aplastar a los obreros.
Mientras que en aquella época muchas de las debilidades de la clase obrera se podían explicar por el paso reciente del capitalismo a su fase de decadencia, lo que no había dejado tiempo para clarificar muchas cosas, hoy en día no se puede admitir duda alguna, después de setenta años de experiencia, sobre:
- la naturaleza de los sindicatos,
- el veneno del parlamentarismo,
- la democracia burguesa y el simulacro de liberación nacional.
Los revolucionarios más claros demostraron ya en aquella época el papel peligroso de esas formas de lucha típicas de los años de prosperidad histórica del capitalismo. Toda confusión o ilusión sobre la posibilidad de trabajar en los sindicatos, sobre la utilización de las elecciones parlamentarias, toda tergiversación sobre el poder de los consejos obreros y el carácter mundial de la revolución proletaria, tendrán consecuencias fatales.
El que los Espartaquistas, junto con los Radicales de Izquierda de Bremen, Hamburgo y Sajonia, hayan hecho un trabajo de oposición heroico durante la guerra, no quita que la fundación tardía del partido comunista fue una debilidad fatal para la clase. Hemos tratado de mostrar el contexto histórico general que la explica. Ahora bien, la historia no está sometida a ningún fatalismo. Los revolucionarios tienen un papel consciente que desempeñar. Debemos sacar todas las lecciones de los acontecimientos de Alemania y de esa oleada revolucionaria en general. Hoy toca a los revolucionarios no lamentarse sin cesar sobre la necesidad del partido, sino constituir los fundamentos reales de la construcción del partido. No se trata de autoproclamarse «dirigentes», como lo hacen actualmente una docena de organizaciones, sino de continuar el combate por la clarificación de las posiciones programáticas, asumirse como vanguardia en las luchas cotidianas de la clase -lo que requiere hoy como ayer, la denuncia vigorosa del trabajo que hace la izquierda del capital y mostrar las perspectivas amplias y con cretas de la lucha de la clase. La verdadera precondición para llevar a cabo esa tarea es asimilar todas las lecciones de la oleada revolucionaria, particularmente los acontecimientos de Alemania y de Rusia. Volveremos a tratar las lecciones de los acontecimientos de Alemania sobre la cuestión del partido en un próximo número de esta Revista.
Dino
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Comprender la decadencia del capitalismo (VI) - El modo de vida del capitalismo en decadencia
- 4760 lecturas
En los dos artículos anteriores hemos demostrado: que todos los modos de producción siguen un ritmo cíclico: ascenso y decadencia (Revista Internacional nº 55) y que hoy estamos viviendo en plena decadencia del capitalismo (Revista Internacional, nº 56). La finalidad de esta nueva contribución es: entender lo mejor posible los factores que han permitido al capitalismo sobrevivir a lo largo de su ciclo de decadencia y mostrar especialmente las razones que explican las tasas de crecimiento desde 1945 (las más altas de la historia del capitalismo). Demostraremos sobre todo por qué este estado de euforia momentánea es el resultado de los estimulantes inyectados por el capitalismo de estado. Por qué es la ciega huida hacia adelante de un sistema con el agua al cuello y demostraremos que los medios empleados: créditos masivos, intervencionismo estatal, producción militar siempre en aumento, gastos improductivos, etc.; se han agotado y se ha abierto así la puerta a una crisis sin precedentes.
La contradicción fundamental del capitalismo
« En el proceso de producción, lo decisivo es la cuestión siguiente: ¿cuáles son las relaciones entre quienes trabajan y los medios de producción que utilizan?» (Rosa Luxemburg, Introducción a la economía política). En el capitalismo, la relación fundamental entre los medios de producción y los trabajadores es el salario. Esa es la relación social básica. La que hace dinámico al capitalismo y la que es el origen de sus contradicciones insuperables[1]. Es una relación DINÁMICA porque el sistema capitalista necesita para vivir: ampliarse constantemente, acumular, extenderse y explotar al máximo a los asalariados; espoleado como está por la tendencia a la caída gradual de la cuota general de beneficio (cuota y tendencia cuyo reparto equitativo es consecuencia directa de la ley del valor y de la competencia). Es una relación CONTRADICTORIA porque el mecanismo mismo de la producción de plusvalía crea más valor que el que es distribuido (siendo la plusvalía la diferencia entre el valor del producto del trabajo y el coste de la mercancía fuerza de trabajo, el salario). Al irse generalizando el sistema del trabajo asalariado, el capitalismo restringe sus propios mercados, obligando al sistema a encontrar sin cesar nuevos compradores fuera de la esfera capital-trabajo:
«...cuanto más se desarrolla la producción capitalista tanto más está obligada a producir a una escala que no tiene nada que ver con la demanda inmediata, sino que depende de una extensión constante del mercado mundial (...) Ricardo no se da cuenta de que la mercancía debe ser obligatoriamente transformada en dinero. La demanda de los obreros no puede ser suficiente, puesto que la ganancia se debe precisamente al hecho de que la demanda de los obreros es inferior al valor de lo que producen y aquélla es tanto mayor cuanto relativamente menor es esa demanda. Tampoco la demanda de los capitalistas entre sí podría en ningún caso bastar (...). En fin, afirmar que en fin de cuentas a los capitalistas les bastaría con intercambiarse y consumir mutuamente las mercancías es olvidarse del carácter de la producción capitalista, olvidarse de que lo que se trata es de valorizar el capital (...). La superproducción viene precisamente del hecho que la masa del pueblo no puede nunca consumir más de la cantidad media de bienes de primera necesidad, que su consumo no aumenta al ritmo del aumento de la productividad del trabajo (...). La simple relación entre trabajador asalariado y capitalista implica: 1) que la mayoría de los productores (los obreros) no son consumidores, ni compradores de una gran parte de su producto; 2) que la mayoría de los obreros no puede consumir un equivalente de su producto y a la vez producir más que ese equivalente, la plusvalía, el sobreproducto. Están obligados a ser constantemente sobreproductores, a producir más allá de sus propias necesidades para poder ser consumidores o compradores (...). La superproducción tiene especialmente como condición la ley general de producción de capital: producir a la medida de las fuerzas productivas; o sea, según la posibilidad que existe de explotar la mayor masa de trabajo con una determinada masa de capital, sin tener en cuenta los límites del mercado o las necesidades solventes (...)». (Marx, El Capital).
Marx demostró, mucho antes de que se manifieste la insuficiencia de la plusvalía engendrada por la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, dos cosas: por un lado, la inevitable huida hacia delante de la producción capitalista para aumentar la masa de la plusvalía y compensar así la baja de la cuota de ganancia (dinámica) y, por otro lado, el obstáculo que se levanta ante el capital: el estallido de la crisis a causa del estrechamiento de los mercados en los cuales dar salida a esa producción (contradicción): «Ahora bien, a medida que su producción se ha ido ampliando, la necesidad de mercados se ha ido ampliando para él. Los medios de producción más poderosos y más costosos que ha creado le permiten vender su mercancía más barata, pero le obligan a la vez a vender más mercancías, a conquistar un mercado muchísimo mayor para su mercancías (...). Las crisis se hacen cada día más frecuentes, se vuelven cada vez más violentas, aunque ya sólo sea porque a medida que va creciendo la masa de productos, y por consiguiente va creciendo la necesidad de mercados ampliados, se va estrechando el mercado mundial cada día más, van quedando cada día menos mercados por explotar, pues cada crisis anterior ha puesto a disposición del comercio mundial un mercado hasta entonces no conquistado o explotado superficialmente por el comercio» (Marx, Trabajo asalariado y capital ).
Ese análisis fue sistematizado y desarrollado ampliamente por Rosa Luxemburg, quien dedujo la idea de que, ya que la totalidad de la plusvalía del capital social global no podía realizarse, por su propia naturaleza, dentro de la esfera puramente capitalista, el crecimiento del capitalismo dependía de sus continuas conquistas de mercados precapitalistas; el agotamiento relativo (relativo respecto a las necesidades de la acumulación) de esos mercados precipitaría el sistema a su fase de decadencia:
«De este modo, el capital va preparando su propio bancarrota por dos caminos: por un lado, al irse ampliando a expensas de las formas de producción no capitalistas, hace que se adelante el momento en el cual la humanidad entera no estará formada más que de capitalistas y proletarios, haciéndose imposible, por tanto, toda expansión ulterior y consecuentemente toda acumulación. De otra parte, a medida que esta tendencia se impone, el capitalismo va agudizando los antagonismos de clase y la anarquía económica y política internacional hasta tal punto, que, mucho antes de que se llegue a las última consecuencias del desarrollo económico, de que se imponga en el mundo el régimen absoluto y uniforme de la producción capitalista, provocará contra su dominación la rebelión del proletariado internacional (...) El imperialismo actual ... es la última etapa del proceso histórico (del capitalismo): el período de competencia mundial acentuada y generalizada de los Estados capitalistas en torno a los últimos restos de territorios no capitalistas del globo» (Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital).
Además de su análisis sobre el lazo indisoluble entre relaciones de producción capitalistas e imperialismo, en el que demuestra que el sistema no puede vivir sin extenderse, sino que es, en esencia, imperialista; lo que Rosa Luxemburg nos ha aportado de fundamental son las herramientas de análisis para entender por qué, cómo y cuándo el sistema entra en su fase de decadencia. A esta cuestión, Rosa contestará desde los preámbulos de la guerra 14-18 con la afirmación de que el conflicto interimperialista mundial abría la época en la que el capitalismo se convertía en una barrera para el desarrollo de las fuerzas productivas: «La necesidad del socialismo está totalmente justificada desde el momento en que la dominación de la clase burguesa deja de ser portadora de progreso histórico y se convierte en freno y peligro para la evolución posterior de la sociedad. Tratándose del orden capitalista, eso es precisamente lo que la guerra actual ha puesto al descubierto» (Rosa Luxemburgo, pasaje citado por G. Badia en Rosa Luxemburgo, journaliste-polémiste-révolutionaire). Ese análisis, sea cual sea su explicación «económica», era compartido por el conjunto del movimiento revolucionario.
Si se comprende bien esa contradicción, insoluble para el capital, se posee la brújula que nos servirá de guía para entender la vida del sistema durante su decadencia. La historia económica del capitalismo desde 1914 es la historia del despliegue de paliativos contra ese embudo que son hoy los mercados. Sólo esta comprensión nos permite relativizar ciertos resultados puntuales del capitalismo (las tasas de crecimiento de después de 1945). A nuestros detractores (véanse las Revistas Internacionales nº 54 y nº 55) les deslumbra la dimensión del crecimiento. Es más, les deja ciegos para ver la naturaleza de ese crecimiento. Dejan así de lado el método marxista, el cual se esfuerza al contrario por despejar lo esencial de esa situación. Eso es lo que vamos a intentar demostrar[2].
Cuando la realización de la plusvalía importa más que su producción
En la fase ascendente, la demanda superaba globalmente la oferta; el precio de las mercancías estaba determinado por los costes de producción más altos, que eran los de los sectores y los países menos desarrollados. Eso les permitía a estos últimos obtener ganancias permitiendo una verdadera acumulación y a los países más desarrollados ingresar superbeneficios. En la decadencia, ocurre lo contrario; globalmente la oferta sobrepasa la demanda y los precios están determinados por los costes de producción más bajos. Por eso, los sectores y los países con los costes más altos están obligados a vender sus mercancías con ganancias reducidas, y eso cuando no venden perdiendo; o si no, forzados a andar sorteando la ley del valor para sobrevivir (cf. más abajo). Esto deja sus tasas de acumulación en niveles bajísimos. Incluso los economistas burgueses, con su propia terminología (precio de venta y de coste) han comprobado esa inversión: «Nos ha llamado la atención la inversión contemporánea de la relación entre precio de coste y precio de venta (...) a largo plazo el precio de coste conserva su función (...) Pero mientras que ayer el principio era que el precio de venta podía SIEMPRE establecerse por encima del precio de coste, hoy aparece las más de las veces como algo que debe estar sometido a los precios del mercado. En esas condiciones, cuando lo esencial no es ya la producción, sino la venta, cuando la competencia se hace cada día más dura, los empresarios parten del precio de venta para luego ir subiendo progresivamente hacia el precio de coste (...) Para vender, el empresario tiene más bien tendencia hoy a considerar en primer lugar el mercado, a examinar por lo tanto el precio de venta (...) Hasta el punto de que desde ahora en adelante asistimos a menudo a la paradoja de que son cada vez menos los precios de coste los que determinan los precios de venta, sino cada día más lo contrario. El problema es: o renunciar o producir por debajo del precio del mercado» (traducido de Pourquoi les prix baissent de Fourastier J. y Bazil B. Editorial Hachette).
Este fenómeno queda espectacularmente plasmado en la parte desmesurada que ocupan en el producto terminal los gastos de distribución y de marketing. Estos son tomados a cargo por el capital comercial, el cual participa en el reparto general de la plusvalía. Esos gastos están pues incluidos en los costes de producción. En la fase ascendente del capitalismo, mientras el capital comercial mantuviese el aumento de la masa de plusvalía y de la cuota anual de ganancia mediante la reducción del periodo de circulación de mercancías y la disminución del ciclo de rotación del capital circulante, contribuía en la baja general de los precios, típica de aquel período (véase Gráfico 4). Ese papel queda modificado en la fase de decadencia. A medida que las fuerzas productivas chocan con los límites demasiado estrechos del mercado, el papel del capital comercial es menos el de aumentar la masa de plusvalía y más el de asegurar su realización. Esto se manifiesta en la realidad concreta del capitalismo, por un lado, en el crecimiento del número de personas empleadas en la esfera de la distribución y, de manera general, en la disminución relativa de los productores de plusvalía con relación al resto de los trabajadores; y, por otro lado, en el aumento de los márgenes comerciales en la plusvalía final. Se calcula que los gastos de distribución alcanzan hoy una media entre 50 % y 70 % del precio de las mercancías en los grandes países capitalistas. Las inversiones en los sectores parásitos del capital comercial (marketing -estudio de mercados–, sponsoring –patrocinadores comerciales-, lobbying –grupos de presión – etc.), sectores que van mucho más lejos que la simple función normal de la distribución de mercancías, le van ganando cada vez más terreno a la inversión en producción de plusvalía. Eso significa lisa y llanamente destrucción de capital productivo. Eso demuestra el carácter cada día más parasitario del sistema.
El Crédito
«Por consiguiente, el crédito acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración de un mercado mundial, bases de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen de producción capitalista implantar hasta un cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de producción vigente» (Marx, El Capital, Tomo III. Libro 3º Sección 5ª, F.C.E. México).
En fase ascendente, el crédito fue un poderoso medio para acelerar el desarrollo del capitalismo mediante la abreviación del ciclo de rotación del capital. El adelanto sobre la realización del valor de una mercancía, que no es otra cosa que el crédito, puede llevarse a cabo gracias a la posibilidad de penetrar en nuevos mercados extracapitalistas. En decadencia, eso es cada vez más difícil y el crédito se convierte entonces en paliativo de la incapacidad cada día mayor del capital para realizar la totalidad de la plusvalía producida. La acumulación que el crédito ha hecho momentáneamente posible no hace sino desarrollar un tumor maligno que desemboca inevitablemente en guerra interimperialista generalizada.
El crédito no ha representado nunca una demanda solvente en sí y menos todavía en decadencia, como quisiera hacérnoslo decir el grupo Communisme ou Civilisation: «Entre las razones que permiten al capital acumular está ahora el crédito, es como decir que la clase capitalista es capaz de realizar la plusvalía gracias a una demanda solvente procedente de la clase capitalista. Aunque en el folleto de la CCI sobre la Decadencia del Capitalismo, ese argumento no aparece, sí forma parte desde ahora de la colección de cualquier iniciado de la secta. Se admite aquí lo que hasta ahora ha sido negado fieramente, o sea la posibilidad de realización de la plusvalía destinada a la acumulación». (CoC nº 22, p. 9)[3]. El crédito es un adelanto sobre la realización de la plusvalía, permitiendo así cerrar el ciclo completo de la reproducción de capital. Este ciclo comprende según Marx –lo que es olvidado a menudo– no sólo la producción sino también la realización del valor de la mercancía producida. Lo que cambia, entre la fase ascendente y la de decadencia del capitalismo, son las condiciones en que opera el crédito. La saturación mundial de mercados hace que la recuperación del capital invertido en el proceso de producción sea cada día más difícil y más lenta. Por eso es por lo que el capital está viviendo encima de un montón de deudas que va tomando proporciones impresionantes. El crédito permite de ese modo dar la impresión de que se está llevando a cabo una acumulación ampliada, retrasando así los plazos en que habrá que pagar sin más remedio. Y como hoy el capital es incapaz de asegurar los pagos, está arrastrado inevitablemente a la guerra comercial y a la guerra interimperialista a secas. Las crisis de superproducción en la decadencia no han tenido ni tienen más «solución» que la guerra (Cf. Revista Internacional nº 54). Las cifras del cuadro 1 y del gráfico 1 aquí publicadas ilustran lo dicho.
Concretamente esas cifras nos muestran que Estados Unidos vive gracias a 2 años y medio de créditos y Alemania a 1 año. Para reembolsarlos simplemente, si es que ocurre eso algún día, los trabajadores de esos dos países deberían trabajar gratis dos años y medio y un año respectivamente. Esas cifras ilustran también que los créditos crecen más rápidamente que el Producto Nacional Bruto (PNB), o sea que el desarrollo económico se va haciendo cada día más a golpe de crédito.
Esos dos ejemplos no son, ni mucho menos, una excepción; ilustran perfectamente el endeudamiento mundial del capitalismo. Hacer una estimación de esa deuda sería de lo más difícil, debido sobre todo a la ausencia de estadísticas fiables; puede suponerse, sin embargo, que la deuda está entre 1 y 2 veces por encima de los PNB del mundo entero. Entre 1974 y 1984, la tasa de crecimiento de la deuda fue del 11 % más o menos, mientras que el de los PNB del mundo anda por los 3,5 %!
Cuadro 1. Evolución del endeudamiento del capitalismo
|
|
Deuda pública y privada |
(en % del PNB) |
Deuda de los hogares (en % de la renta disponible) |
|---|---|---|---|
|
|
RFA |
USA |
USA |
1946 |
- |
- |
19.6% |
1950 |
22% |
- |
- |
1955 |
39% |
166% |
46.1% |
1960 |
47% |
172% |
- |
1965 |
67% |
181% |
- |
1969 |
- |
200% |
61.8% |
1970 |
75% |
- |
- |
1973 |
- |
197% |
71.8% |
1974 |
- |
199% |
93% |
1975 |
84% |
- |
- |
1979 |
100% |
- |
- |
1980 |
250% |
- |
- |
Fuentes: Economic Report of the President (01/1970)
Survey of Current Business (07/1975)
Monthly Review (vol. 22, no.4, 09/1970, p.6)
Statistical Abstract of the United States (1973).
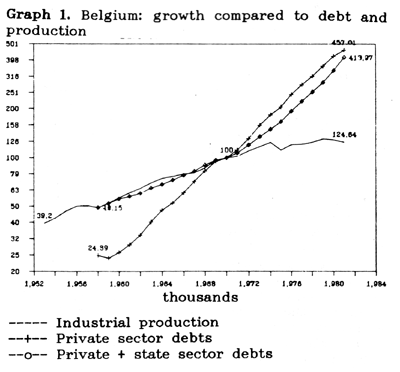
Fuente: Bulletin de l'IRES, 1982, nº 80 (la escala de la izquierda es un índice de evolución de los dos indicadores, que, a efectos de comparación, se han retrotraído a un índice de 100 en 1970).
El gráfico ilustra la evolución del crecimiento y de la deuda en la mayoría de los países. El crecimiento del crédito es muy superior al de la producción industrial manufacturera. Si ya antes el crecimiento se hacía cada vez más gracias al crédito (1958-74: producción = 6,01 %, crédito = 13,26) hoy, el simple mantenimiento en el estancamiento se lleva a cabo a crédito (1971-81: producción = 0,15 %, crédito =14,08 %).
Desde el principio de la crisis actual, cada uno de los relanzamientos económicos ha estado apoyado por una masa de créditos cada vez más importante. El relanzamiento del 1975-79 fue estimulado con créditos otorgados al llamado Tercer mundo y a los países llamados «socialistas»; el de 1983 se basó totalmente en el aumento de los créditos otorgados a los poderes públicos estadounidenses -dedicados casi exclusivamente a gastos militares- y a los grandes trusts (cárteles) de Norteamérica, créditos que han servido a la fusión de empresas y, por lo tanto, no productivos. Communisme ou Civilisation no entiende nada de ese proceso y subestima totalmente el crédito y su amplitud como modo de supervivencia del capitalismo en su fase de decadencia.
Los mercados extracapitalistas
Ya hemos visto anteriormente (Revista Internacional nº 54) que la decadencia del capitalismo se caracterizaba no por la desaparición de los mercados extracapitalistas, sino por su insuficiencia respecto a las necesidades de acumulación ampliada que ha alcanzado el capitalismo. O dicho de otra manera, los mercados extracapitalistas ya no son suficientes como para realizar la totalidad de la plusvalía producida por el capitalismo y destinada a la reinversión. Sin embargo, una parte todavía importante de esa plusvalía, aunque decreciente, es realizada en mercados extracapitalistas. El capitalismo en su fase de decadencia, incitado por una base de acumulación cada vez más restringida, ha ido intentando explotar lo mejor posible el derivativo que para él es la permanencia de esos mercados; y eso de tres maneras.
Mediante la integración acelerada y planificada, sobre todo después de 1945, de los sectores de economía mercantil que se han mantenido en los países desarrollados.
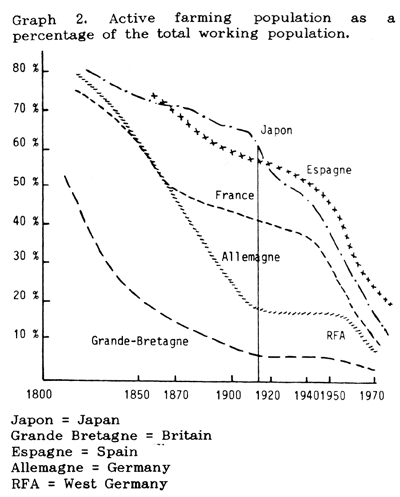
El gráfico 2 muestra que, mientras que la integración de la economía de mercado agraria en las relaciones sociales de producción capitalistas ya se había logrado en algunos países en 1914, en otros (Francia, Japón, España, etc.) tuvo lugar durante la decadencia y se aceleró después de 1945.
Hasta la IIª Guerra Mundial, el aumento de la productividad del trabajo en la agricultura era más bajo que en la industria, resultado de un desarrollo más lento de la división del trabajo, a causa, entre otras razones, del peso todavía importante de las rentas por bienes raíces que desvía una parte de los capitales necesarios para la mecanización. Después de la IIª Guerra Mundial, el crecimiento de la productividad del trabajo es más rápido en la agricultura que en la industria. Eso se debe a una política que reúne todos los medios para arruinar las propiedades agrícolas familiares de subsistencia propias de la pequeña producción mercantil, transformándolas en empresas puramente capitalistas. Ese ha sido el proceso de la industrialización de la agricultura.
Espoleado por la búsqueda imperativa de nuevos mercados, el período de decadencia del capitalismo se caracteriza por una mejor explotación de los mercados extracapitalistas subsistentes. El desarrollo de medios técnicos, de las comunicaciones, la baja de los costes de transporte, facilita, por un lado, la penetración –tanto intensiva como extensiva– en esos mercados y la destrucción de su economía mercantil de la esfera extra-capitalista. Por otro lado, el despliegue de una política de «descolonización» alivia a las metrópolis de un pesado fardo, que les permite rentabilizar mejor sus capitales y aumentar las ventas a sus antiguas colonias (pagadas gracias a la sobreexplotación de las poblaciones autóctonas), ventas de las que una parte nada desdeñable es el armamento, primera y absoluta necesidad para edificar un poder estatal local.
En la fase ascendente del capitalismo, el contexto en que éste se desarrollaba permitía una igualación de las condiciones de la producción (condiciones técnicas y sociales, nivel de productividad media del trabajo, etc.). La decadencia, en cambio, aumenta las desigualdades del desarrollo entre países avanzados y países subdesarrollados (Cf. Revista Internacional nº 54 y nº 23).
Mientras que en la ascendencia, la parte de ganancias sacadas de las colonias (ventas, préstamos, inversiones) es superior a la parte de ganancias debidas al intercambio desigual[4], en la decadencia es todo lo contrario. La evolución durante un largo período de los términos con que se realizan los intercambios es un buen indicador de esa tendencia. La deterioración de esos términos para los países del llamado Tercer mundo ha sido una amenaza permanente desde los años 20 de este siglo.
El gráfico 3 ilustra la evolución de la relación de intercambio entre 1810 y 1970 para los países del "Tercer Mundo", es decir, la relación entre el precio de los productos brutos exportados y el precio de los productos industriales importados. La escala expresa una relación de precios (x 100), lo que significa que cuando este índice es superior a 100, es favorable a los países del "Tercer Mundo", y viceversa cuando es inferior a 100. Fue durante la segunda década de este siglo cuando la curva superó el índice pivote de 100 y comenzó a descender, interrumpida únicamente por la guerra de 1939-45 y la guerra de Corea (fuerte demanda de productos básicos en un contexto de escasez).
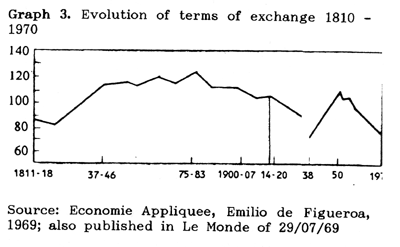
El capitalismo de estado
Ya hemos visto con anterioridad (Revista Internacional nº 54) que el desarrollo del capitalismo de estado está estrechamente relacionado con la decadencia del capitalismo[5]. El capitalismo de estado es una política global que se impone al sistema en todos los ámbitos de la vida social, política y económica. Contribuye en la atenuación de las contradicciones insuperables del capitalismo: en lo social mediante un mejor control de una clase obrera que está lo suficientemente desarrollada como para ser un verdadero peligro para la burguesía; en lo político para domeñar las tensiones crecientes entre fracciones de la burguesía; y en lo económico para moderar las contradicciones explosivas que se van acumulando. En este último ámbito, que es el que aquí nos interesa ahora, el estado interviene a través de una serie de mecanismos:
Las manipulaciones de la ley del valor
Ya hemos visto que en el período de decadencia una parte cada vez más importante de la producción escapa a la estricta determinación de la ley del valor (Revista Internacional nº 54). La finalidad de ese proceso es mantener en vida actividades que de otro modo no hubieran sobrevivido al implacable veredicto de la ley del valor. Así consigue el capitalismo evitar durante cierto tiempo las consecuencias del obligado sometimiento al mercado.
La inflación permanente es uno de los medios que sirve a esa finalidad. La inflación permanente es además un fenómeno típico y peculiar de la decadencia del modo de producción capitalista[6].
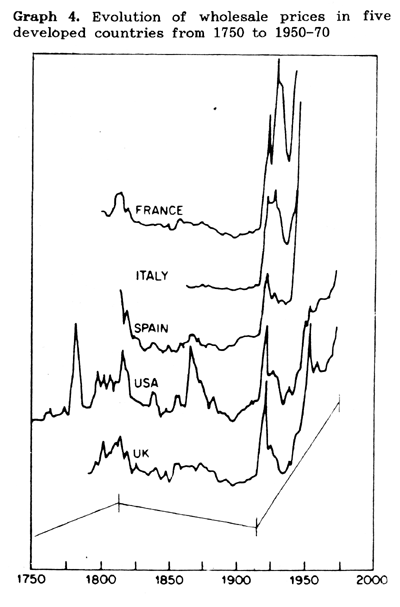
Mientras que en ascendencia la tendencia general de los precios era estable o, en la mayoría de los casos, a la baja, el periodo de decadencia marcó la inversión de esta tendencia. En 1914 se inicia la fase de inflación permanente.
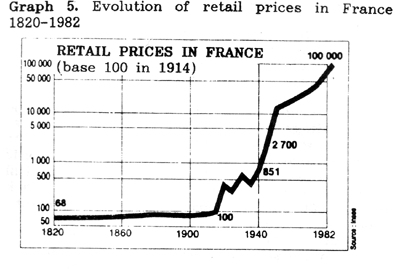
Estables durante un siglo, los precios en Francia se dispararon tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda: se multiplicaron por 1000 entre 1914 y 1982.
Fuentes: INSEE para Francia.
Si una baja y una adaptación periódica de los precios a los valores de cambio (precio de producción) son artificialmente evitadas mediante la hinchazón del crédito y de la inflación, toda una serie de empresas que ya han pasado por debajo de la media de la productividad del trabajo de su sector, pueden evitar así la desvalorización de su capital y la quiebra. Pero este fenómeno a la larga no hace sino aumentar el desequilibrio entre la capacidad de producción y la demanda solvente. La crisis queda postergada pero se hace así más extensa. Históricamente, en los países desarrollados la inflación apareció al principio a causa de los gastos estatales en el armamento y la guerra. Después, el desarrollo del crédito y de los gastos improductivos de todo tipo se añadió a lo dicho, convirtiéndose en la causa principal.
Las políticas anti-cíclicas
La burguesía, armada con la experiencia de la crisis del 29 durante la cual el aislamiento de cada uno para sí la agravó considerablemente, se ha quitado de encima las últimas ilusiones librecambistas de antes de 1914. Los años 30, y más todavía desde 1945 con el keynesianismo, son los de la instauración de políticas capitalistas de estado concertadas. Sería ilusorio pretender mencionarlas todas; pero todas han tenido y tienen una misma y única finalidad: dominar a trancas y barrancas las fluctuaciones económicas y mantener artificialmente la demanda.
La intervención creciente del estado en la economía
Este punto ya ha sido ampliamente tratado en números anteriores de nuestra Revista Internacional. Aquí sólo abordaremos un aspecto todavía poco tratado: la intervención del Estado en lo social y sus implicaciones económicas.
En la fase ascendente, las alzas salariales, la reducción del tiempo de trabajo, las conquistas obreras en lo referente a las condiciones de trabajo eran «concesiones arrancadas al capital a fuerza de luchar y luchar (...) la ley inglesa de las 10 horas de trabajo por día es, de hecho, el resultado de una guerra civil larga y pertinaz entre la clase capitalista y la clase obrera» (Marx, El Capital). En decadencia, las concesiones hechas por la burguesía a la clase obrera, tras los movimientos sociales revolucionarios de los años 1917-23, son, por primera vez, medidas para aplacar (jornada de ocho horas, sufragio universal, seguros sociales, etc.) y encuadrar (convenciones (convenios) colectivas, derechos sindicales, comisiones obreras, etc.) un movimiento social que ya no se da la finalidad de obtener reformas duraderas dentro del sistema si no la conquista del poder. Esas medidas, las últimas en ser fruto indirecto de las luchas, llevan ya la marca del hecho que en el período de decadencia del capitalismo, es el Estado, con la ayuda de lo sindicatos, quien organiza, encuadra y planifica las medidas sociales para así prevenir y contener el peligro proletario. Esto se plasma en la hinchazón de los gastos estatales consagrados a lo social (salario indirecto tomado de la masa salarial global) (cuadro 2).
Cuadro 2. Gasto social del Estado
En porcentaje del PNB
|
|
|
Ale |
Fra |
GB |
US |
|
ASCENDENCIA |
1910 |
3.0% |
- |
3.7% |
- |
|
|
1912 |
- |
1.3% |
- |
- |
|
DECADENCIA |
1920 |
20.4% |
2.2% |
6.3% |
- |
|
|
1922 |
- |
- |
- |
3.1% |
|
|
1950 |
27.4% |
8.3% |
16.0% |
7.4% |
|
|
1970 |
- |
- |
- |
13.7% |
|
|
1978 |
32.0% |
- |
26.5% |
- |
|
|
1980 |
- |
10.3% |
- |
- |
Fuentes: Ch. André & R. Delorme, op. cit. en Revista Internacional nº 54.
En Francia, en plena calma social, el Estado toma una serie de medidas sociales: 1928-30, seguro social; 1930, enseñanza gratuita; 1932, subsidios familiares. En Alemania, seguro social ampliado a los empleados y obreros agrícolas, subsidios a los parados (1927). Fue durante la segunda guerra mundial, o sea en plena barbarie y derrota de la clase obrera, cuando se concibieron, se discutieron y se planificaron en los países desarrollados la instauración de los sistemas actuales de seguridad social[7]: en Francia en 1946, en Alemania en 1954-57 (ley de la cogestión en 1951), etc.
El objetivo principal de todas esas medidas es el de un mejor control social y político de la clase obrera, aumentando su dependencia del Estado y de los sindicatos (salario indirecto). Y la consecuencia secundaria de esas medidas en lo económico es, con la atenuación de los altibajos de la demanda en el sector Secundario de la producción (bienes de consumo), en donde primero aparece la superproducción.
La instauración de rentas sustitutorias, de programas de alzas salariales[8] y el desarrollo del crédito al consumo forman parte del mismo mecanismo.
Armamentos, guerras, reconstrucción
En periodo de decadencia del capitalismo, las guerras y la producción militar han dejado de tener la más mínima función de desarrollo global del capital. No son ni campos de acumulación del capital, ni momentos de centralización política de la burguesía (como, por ejemplo, la guerra franco-prusiana de 1871 para Alemania; véase Revista Internacional nº 51, 52 y 53).
Las guerras son la expresión más patente de la crisis y de la decadencia del capitalismo. A Contre-courant (ACC) niega esa evidencia. Para ese «grupo», las guerras tendrían una función económica gracias al proceso de desvalorización del capital consecuencia de las destrucciones y, también, acompañarían a un capitalismo en desarrollo siempre creciente; y las guerras serían la expresión del grado también creciente que alcanzan las crisis en ese desarrollo. No habría ninguna diferencia cualitativa entre las guerras de la ascendencia y las de la decadencia del capitalismo: «A este nivel, nos vemos obligados a relativizar incluso la afirmación de guerra mundial (...) Todas las guerras capitalistas tienen esencialmente un contenido internacional (...) Lo que realmente cambia no es el contenido mundial invariable (mal que les pese a los decadentistas), sino la extensión y la profundidad cada vez más realmente mundial y catastrófica» (AC-c nº 1).
ACC saca a relucir dos ejemplos en apoyo de su tesis: el periodo de las guerras napoleónicas (1795-1815) y el carácter todavía local (!) de la primera guerra mundial con relación a la segunda. Esos ejemplos son totalmente ineficaces. Las guerras napoleónicas se sitúan en la frontera entre dos modos de producción, son las últimas guerras de tipo Antiguo Régimen (decadencia feudal), no pueden tomarse como típicas guerras capitalistas. Si bien Napoleón, con sus medidas económicas, va a favorecer el desarrollo del capitalismo, en cambio, en el plano político, va a iniciar una campaña militar en la más pura tradición del Antiguo Régimen. Y la burguesía no se engañará, pues tras haberlo apoyado al principio, se separará de él después, opinando que sus campañas eran demasiado costosas y soportando cada día peor el bloqueo continental que ahogaba su desarrollo. En cuanto al segundo ejemplo, hay que echarle cara al asunto y tener una buena capa de ignorancia histórica para afirmarlo. De lo que se trata no es tanto de comparar la primera y la segunda guerras mundiales, sino compararlas ambas a las del siglo pasado, cosa que ACC evita o es incapaz de hacer.
Tras las demenciales guerras del Antiguo Régimen, el capitalismo adaptó y limitó las guerras a sus necesidades de conquistador del mundo, tal como lo hemos descrito ampliamente en la Revista Internacional nº 54, para hundirse de nuevo en la más completa irracionalidad en la decadencia del sistema capitalista. Con la profundización de las contradicciones del capital, es normal que la segunda guerra mundial haya sido más amplia, profunda y destructora que la primera, pero en sus grandes líneas son del mismo tipo, oponiéndose ambas a las guerras del siglo pasado.
En cuanto a la explicación de la función económica de la guerra por la desvalorización del capital (alza de la cuota de ganancia – PV/CC+CV – por destrucción del capital constante) no tiene ni pies ni cabeza. Primero porque se puede comprobar que los trabajadores (CV –Capital Variable) también son destruidos durante la guerra y, segundo, porque el crecimiento de la composición orgánica del capital continúa durante la guerra. Si hay crecimiento momentáneo de la cuota de ganancia en la inmediata posguerra, se debe, por un lado, al aumento de la tasa de plusvalía debido a la derrota y a la sobreexplotación de la clase obrera y, por otro, al crecimiento de la plusvalía relativa engendrada por el desarrollo de la productividad del trabajo.
Al término de la guerra, el capitalismo se sigue encontrando ante el mismo problema: la necesidad de dar salida[9] a la totalidad de su producción. Lo que cambia es, por un lado, la disminución momentánea de la masa de plusvalía invertible que debe ser realizada (las destrucciones de la guerra han hecho desaparecer la sobreproducción de antes de la guerra) y, por otro lado, el desatasco de los mercados por eliminación de competidores (los EEUU echaron mano de lo esencial de los mercados coloniales de las antiguas metrópolis europeas).
En cuanto a la producción de armamento, su razón primera viene también impuesta por la necesidad de supervivencia en un entorno interimperialista, sea cual sea el precio a pagar. Su papel económico viene después. Aunque no es sino una esterilización de capital, que se resume en un balance nulo a nivel del capital global, después de un ciclo de producción, la producción de armamento permite postergar sus contradicciones en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, pues la producción de armas sigue manteniendo la ficción de que la acumulación prosigue y en el espacio, porque al instigar permanentemente guerras localizadas y al vender una gran parte de esa producción en el «Tercer mundo», el capital realiza una transferencia de valor desde esos países hacia los más desarrollados[10].
El agotamiento de los paliativos
Utilizados parcialmente DESPUÉS de la crisis de 1929 sin por eso conseguir resolverla (New Deal, Frentes Populares, plan De Man, los remedios puestos por el capitalismo para retrasar el plazo del estallido de su contradicción fundamental (la guerra imperialista), remedios que hemos descrito antes, ya han sido usados desde el principio y todo a lo largo del período que va desde la guerra a finales de los años 1960. Hoy están todos llegando a su agotamiento. A lo que hemos asistido durante estos veinte últimos años es al final de la eficacia de esos paliativos.
La continuación del crecimiento de los gastos militares es una necesidad (a causa de las necesidades imperialistas cada día más importantes), pero sólo puede ser un paliativo temporal. Debido a la enormidad de los costes de esa producción, esos gastos son un lastre directo para el capital productivo. Por eso estamos hoy asistiendo a un aminoración de su crecimiento (excepto en los USA, 2,3 % de aumento para 1976-80 y 4,6 para 1980-86) y a una disminución de la parte del «Tercer mundo» en las compras, aunque también es cierto que cada vez más gastos militares se ocultan detrás de otras actividades, en particular tras la «investigación». Sea como sea, los gastos militares mundiales siguen aumentando cada año (3,2 %, 1980-85) a un ritmo superior al del PNB mundial (2,4 %).
El uso masivo de créditos ha alcanzado unas cotas tales que está provocando graves sacudidas monetarias (recuérdese el famoso octubre bursátil de 1987). Al capitalismo no le queda otra opción que la de ir navegando entre el peligro de que se reanude la hiperinflación (créditos inconsiderados) y el de la recesión (tasas de interés altas para frenar el crédito). Con la generalización del modo de producción capitalista, la producción se separa cada día más del mercado, la realización del valor de las mercancías y de la plusvalía se hace cada día más complicada. El fabricante ignora cada día más si sus mercancías encontrarán una salida mercantil real, si encontrarán algún día un «último consumidor». Al permitir una expansión de la producción sin relación con las capacidades de absorción del mercado, el crédito retrasa los plazos de las crisis pero pone peor los equilibrios y hace, por consiguiente, más violenta la crisis cuando ésta estalla.
El capitalismo es cada vez menos capaz de aguantar políticas inflacionistas para con ellas apoyar artificialmente la actividad económica. Una política así supone tasas de interés altas (pues una vez deducida la inflación poco queda de los intereses por las cantidades colocadas). Sin embargo, las tasas de interés bancario altas exigen una cuota de ganancia alta en la economía real (en general las tasas de interés deben ser inferiores a la cuota media de ganancia). Ahora bien, eso es cada día menos posible, las malas ventas, la crisis de sobreproducción hacen caer la rentabilidad del capital invertido y ya no permiten despejar una cuota de ganancia suficiente como para pagar los intereses bancarios. Esa diferencia, funcionando como una tenaza, se concretó en octubre de 1987 en el famoso pánico bursátil.
Los mercados extracapitalistas están todos sobreexplotados, exprimidos hasta la última gota, y distan mucho de poder servir de derivativo.
Hoy lo que está al orden del día para el capitalismo es la racionalización de los gastos menores, pero el crecimiento de los sectores improductivos es más causa de agravación que de alivio, debido a su hipertrofia.
Ciertamente, esos paliativos, empleados abundantemente desde 1948, no estaban ya basados en cimientos sanos, pero es que su agotamiento actual está creando un atolladero económico de una gravedad sin precedentes. La única política posible hoy es el ataque frontal contra la clase obrera, ataque que todos los gobiernos, tanto de derechas como de izquierdas, del Este como del Oeste, aplican con diligencia. Sin embargo, esta austeridad con la que se está haciendo pagar cara la crisis a la clase obrera, en nombre de la capacidad de competencia de cada capital nacional no es ni siquiera portadora de la menor solución a la crisis global del sistema; al contrario, no hace sino reducir todavía más la demanda solvente.
Conclusiones
Si nos hemos interesado por los factores que explican la supervivencia del capitalismo en decadencia no es por prurito académico como el de nuestros censores, sino con un objetivo militante. Lo que nos importa es comprender mejor las condiciones del desarrollo de la lucha de clases, poniéndola en el único marco válido y coherente: la decadencia; integrando todas las modalidades introducidas por el capitalismo de Estado, comprendiendo los retos urgentes que contiene la situación actual mediante la comprensión del agotamiento de todos los paliativos que se están aplicando a la crisis catastrófica del sistema capitalista (véase Revista Internacional nº 23, 26, 27, 31).
Marx no esperó a tener terminado El Capital para comprometerse y tomar posición en la lucha de clases. Rosa Luxemburg y Lenin no esperaron a estar de acuerdo sobre el análisis económico del imperialismo antes de tomar posición sobre la necesidad de fundar una nueva Internacional, de luchar contra la guerra por la revolución, etc. Además, detrás de sus diferencias (Lenin basaba su análisis en la tendencia decreciente de la cuota de ganancia; Rosa Luxemburg lo basaba en la saturación de mercados) hay un profundo acuerdo sobre todas las cuestiones cruciales para la lucha de la clase y, sobre todo, el reconocimiento de la quiebra histórica del modo de producción capitalista que pone al orden del día la revolución socialista:
De todo lo dicho anteriormente sobre el imperialismo, se deduce que debe ser caracterizado como un capitalismo de transición o, más exactamente como un capitalismo agonizante. (...) el parasitismo y la putrefacción caracterizan la fase histórica suprema del capitalismo, es decir, el imperialismo (...) El imperialismo es el preludio de la revolución social del proletariado. Eso se ha venido confirmando, desde 1917, a escala mundial» (Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo). Si esos dos grandes marxistas fueron tan atacados respecto a su análisis económico, fue menos a causa de éste que a causa de sus tomas de posición políticas. Del mismo modo, detrás del ataque de que es objeto la CCI sobre cuestiones económicas se oculta en realidad un rechazo del compromiso militante, se oculta una idea consejista del papel de los revolucionarios, un no reconocimiento del curso histórico actual, curso hacia los enfrentamientos de clase y una falta de convicción en cuanto a la quiebra histórica del modo de producción capitalista.
C. Mcl
[1] Por eso Marx fue siempre muy claro sobre el hecho que la superación del capitalismo y el advenimiento del socialismo suponen la abolición del salariado: «De su estandarte tienen que quitar esa consigna conservadora: “¡Un salario justo por una jornada de trabajo justa!” e inscribir la consigna revolucionaria: “¡Abolición del sistema del trabajo asalariado!” (...) para la emancipación final de la clase obrera, o sea para la abolición definitiva del sistema del trabajo asalariado» (Marx, Salario, precio y ganancia. Londres 1898).
[2] No pretendemos aquí proponer una explicación detallada de los mecanismos económicos y de la historia del capitalismo desde 1914, sino, sencillamente, plantear los factores principales que han permitido su supervivencia, centrándonos en los medios que ha desplegado para ir retrasando los plazos de su contradicción fundamental.
[3] Debemos señalar aquí que, excepto unas cuantas preguntas «justificadas» pero académicas, ese folleto-crítica no es más que un montón de deformaciones cuyo criterio de base es el mismo que el de quien queriendo matar a su perro afirma que tiene la rabia.
[4] La ley del valor regula el intercambio en base a la equivalencia de cantidades de trabajo. Pero, habida cuenta del marco nacional de las relaciones sociales capitalistas de producción (productividad e intensidad del trabajo, composición orgánica del capital, salarios, tasa de plusvalía, etc.) a lo largo de la decadencia, la perecuación de la tasa de ganancia transformada en precio de producción opera fundamentalmente dentro del marco nacional. Existen pues precios de producción diferentes de una misma mercancía en diferentes países. Esto implica que a través del comercio mundial, el producto de una jornada de trabajo de una nación más desarrollada será cambiado por el producto de más de una jornada de trabajo de una nación menos productiva o con salarios netamente inferiores... Los países exportadores de productos terminados pueden vender sus mercancías por encima de su precio de producción, aun quedando por debajo del precio de producción del país importador. Realizan así una superganancia por transferencia de valores. Ejemplo: un quintal de trigo USA equivale en 1974 a 4 horas de salario de un peón en EEUU y, en cambio, a 16 horas en Francia a causa de la mayor productividad de la agricultura en Norteamérica. Las empresas agroindustriales estadounidenses podían vender su trigo por encima de su precio de producción (4 h.) aún manteniéndose competitivas respecto al trigo francés (16 h.), lo cual explica el impresionante proteccionismo del mercado agrícola de la CEE frente a los productos US y las incesantes diatribas al respecto.
[5] Para la FECCI eso ya no es verdad. Es el paso de la dominación formal a la dominación real lo que explica el desarrollo del capitalismo de Estado. Ahora bien, si ése fuera el caso, deberíamos estadísticamente observar una progresión constante por parte del Estado en la economía, ya que ese cambio de dominación se desarrolla durante todo un período y, además, esa progresión debería haberse iniciado durante el período ascendente. Y resulta evidente que ése no es el caso. Las estadísticas que hemos publicado nos muestran la nitidez de la ruptura de 1914. En fase ascendente la parte del Estado en la economía es DÉBIL y CONSTANTE (oscila en torno al 12 %), mientras que durante la decadencia va creciendo hasta alcanzar hoy una media en torno al 50 % del PNB. Esto confirma nuestra tesis del lazo indisoluble que hay entre el despliegue del capitalismo de Estado y la decadencia, negando categóricamente la tesis de la FECCI.
[6] Al final de esta serie de artículos, hay que ser tan ciego como nuestros censores para no ver la ruptura que significó la Primera Guerra Mundial en el modo de vida del capitalismo. Todas las series estadísticas a largo plazo publicadas aquí demuestran esa ruptura: producción industrial mundial, comercio mundial, precios, intervención estatal, términos del intercambio y armamento. Sólo el análisis de la decadencia y su explicación de la saturación de mercados permiten comprender dicha ruptura.
[7] A petición del gobierno inglés, el diputado liberal Sir William Beveridge redactó un informe, publicado en 1942, que iba a servir de base para edificar el sistema de seguridad social en Gran Bretaña, pero que también sería el inspirador de todos los sistemas de seguro social de los países desarrollados. El principio consiste en asegurar a TODOS, a cambio de una cuota deducida del salario, una renta de sustitución en caso de -riesgo social- (enfermedad, accidente, defunción, vejez, desempleo, parto, etc.)
[8] Fue también durante la Segunda Guerra Mundial cuando la burguesía de Holanda planifica con los sindicatos el alza progresiva de los salarios según un coeficiente que depende del alza de productividad, pero manteniéndose inferior.
[9] Dicho de otra manera: vender en el mercado
[10] A CoC le gusta, porque eso sí lo entiende, la operación de que 2 y 2 son 4; pero en cuanto se le dice que también se puede sacar 4 restando 2 de 6, para ellos es una contradicción con lo anterior. Por eso, CoC insiste en «la CCI y sus consideraciones contradictorias sobre el armamento. Si bien el armamento proporciona salidas mercantiles a la producción hasta el punto de que, por ejemplo, la reanudación económica de después de la crisis del 29 se debería casi exclusivamente a la economía armamentística, por otro lado, nos enteramos de que el armamento no es una solución a las crisis y por lo tanto, los gastos en armamento son para el capital un despilfarro impresionante para el desarrollo de las fuerzas productivas, una producción que hay que inscribir en los débitos del balance definitivo» (nº 22, p.23).
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Revista Internacional nº 58, 3er trimestre 1989
- 3564 lecturas
Editorial: Las maniobras burguesas contra la unificación de la lucha de la clase obrera
- 3037 lecturas
Nunca antes, desde la IIª Guerra Mundial la clase obrera había sufrido ataques tan brutales como los que hoy está sufriendo. En los países de la «periferia», como México, Argelia o Venezuela, el nivel de vida se ha reducido a la mitad en los últimos años. En los países centrales la situación no es fundamentalmente diferente. Detrás de las cifras adulteradas con las que nos «explican» que el desempleo está disminuyendo o que las cosas van mejor y otros embustes del mismo calibre, la burguesía no puede ocultar la degradación constante de las condiciones de vida, los bajos salarios, el desmantelamiento de los subsidios sociales, la multiplicación del empleo eventual, el irresistible avance de la pauperización absoluta.
Frente a esta degradación de sus condiciones de vida, la clase obrera ha llevado desde hace 20 años una serie de combates de gran envergadura. Los de finales de los años 60 y principios de los 70 (Mayo 68 en Francia, Otoño Caliente en Italia, sublevación obrera en diciembre 1970 en Polonia...), cuando la crisis comenzaba a golpear a los obreros, aportaron la prueba irrefutable de que el proletariado se habla liberado de la pesada losa de la contrarrevolución que se le había caído encima desde los años 20. La perspectiva que se abría con la intensificación de las contradicciones del modo de producción capitalista no era la de una nueva carnicería imperialista como en los años 30 sino la de enfrentamientos de clase generalizados.
Por su parte, la ola de combates obreros de fin de los años 70 y principio de los 80 (Longwy-Denain en Francia, siderurgia y otros sectores en Gran Bretaña, Polonia agosto del 80) confirmaba que la oleada precedente no era flor de un día sino que había abierto todo un periodo histórico en el que el enfrentamiento entre burguesía y proletariado no haría sino irse agudizando. La corta duración del retroceso de las luchas que sucedió a la derrota de esta oleada (marcada por el golpe de fuerza en Polonia de diciembre 1981), fue testimonio de esa realidad.
Desde otoño 1983, con las luchas masivas del sector público en Bélgica se habría en efecto toda una serie de combates cuya amplitud y simultaneidad en la mayor parte de los países avanzados, y especialmente los europeos, traducía de manera significativa la profundización de los antagonismos de clase en los países centrales, decisivos para su perspectiva general a escala mundial. Esta serie de combates, y en especial el conflicto generalizado del sector publico en la primavera del 86 en Bélgica, mostraba claramente que el carácter cada vez mas frontal y masivo de los ataques capitalistas planteaba en lo sucesivo como necesidad a las luchas proletarias la de su unificación, o sea, no sólo su extensión geográfica por encima de los sectores y las ramas profesionales, sino también la apropiación consciente por parte de la clase obrera de esa extensión. Al mismo tiempo, las diferentes luchas de este periodo y, especialmente, las que surgieron los últimos años en Francia (ferrocarriles en diciembre 86 y hospitales en octubre 88) y en Italia (enseñanza en la primavera del 87, ferrocarriles en verano y otoño de ese mismo año) han puesto de relieve el fenómeno del desgaste de los sindicatos, el debilitamiento de su capacidad para presentarse como «organizadores» de las luchas obreras. Aunque este fenómeno sólo se ha manifestado de forma abierta en los países en los que los sindicatos se han desprestigiado más, corresponde a una tendencia histórica general e irreversible. Sobre todo porque viene acompañado de un descrédito creciente en las filas obreras de los partidos políticos de izquierda y, más generalmente, de la «democracia» burguesa, descrédito que se puede comprobar en la abstención creciente en las farsas electorales.
En este contexto histórico de una combatividad proletaria no desmentida desde hace 20 años y de debilitamiento de las estructuras fundamentales de encuadramiento de la clase obrera, la agravación continua de los ataques capitalistas crea condiciones para surgimientos aún más considerables, para enfrentamientos más masivos y determinados que los que hemos conocido en el pasado. Eso es lo esencial de lo que hoy está en juego en la situación mundial. Eso es lo que la burguesía trata de ocultar por todos los medios a los obreros.
El reforzamiento de las campañas ideológicas de la burguesía
Viendo la tele, escuchando la radio, leyendo los periódicos, nos enteramos de que los hechos importantes y significativos de la situación mundial serían:
- el «acercamiento» en las relaciones entre las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, pero también entre ésta y China;
- la «auténtica voluntad» de todos los gobiernos de construir un mundo «pacífico», de solucionar mediante la negociación los conflictos que puedan subsistir en las distintas partes del mundo y de limitar la carrera de armamentos (especialmente los más «bárbaros» como las armas atómicas y las químicas);
- que el principal peligro que amenaza hoy a la humanidad sería la destrucción de la naturaleza, en especial la selva amazónica, a causa del efecto «invernadero» que va a desertificar inmensas extensiones del planeta, los «riesgos tecnológicos» como en Chernobil, etc.; habría, por consiguiente, que movilizarse tras los ecologistas y los gobiernos, los cuales ahora se han puesto también a tomar por cuenta propia las preocupaciones de aquéllos;
- la aspiración creciente de los pueblos a la «Libertad» y la «Democracia», aspiración de la que Gorbachov y sus «extremistas», del estilo de Eltsin, están entre sus principales intérpretes en compañía de un Walesa, llevando en badolera su Premio Nobel, de un Bush convertido en matamoros contra sus antiguos amigos «gorilas» y narcotraficantes, como Noriega, de un Mitterand, exhibiendo por los cuatro rincones del planeta su «bicentenario» de la «Declaración de los Derechos Humanos»; de los estudiantes chinos, en fin, que aportarían la nota exótica y «popular» a este enorme barullo;
- la preparación de la Europa del 93, la movilización para ese «acontecimiento histórico incomparable» que será la apertura de fronteras entre los países miembros y del que las elecciones del 15 de junio serian un jalón destacado;
- el peligro que representaría el «integrismo islámico» y su gran maestro Jomeini con sus llamamientos Rushdicidas y sus batallones de terroristas.
En medio de ese estruendo, la crisis y la clase obrera parece como si no existieran. Cuando evocan la primera es para proclamar que se aleja (¿no estaríamos volviendo a las tasas de crecimiento de los años 60?), para hacemos vibrar por la cotización del dólar y para «informarnos» que los grandes del mundo se preocupan por la deuda de los países «subdesarrollados» y que «van a hacer algo»... En cuanto a la clase obrera cuando los media se interesan por ella (en general sus luchas son objeto de una sistemática conspiración de silencio salvo lo que son payasadas sindicales), es sobre todo para pronunciar una oración fúnebre o para hacer diagnósticos alarmistas del tipo de que estaría muerta o medio muerta o para decir que la «clase obrera está en crisis puesto que el sindicalismo está en crisis».
La intoxicación no es un fenómeno nuevo en la vida del capitalismo, como tampoco lo fue en otras sociedades de clase. Desde sus orígenes la burguesía ha contado toda clase de pamplinas a los explotados para hacerles aceptar su suerte y desviarlos del camino de la lucha de clases. Pero lo que distingue a nuestra época es el elevadísimo grado de totalitarismo que el Estado capitalista ha sabido poner en marcha para controlar y dominar las mentes. No propala una verdad única y oficial, sino, como lo exigen los cánones del pluralismo, 50 «verdades» en competencia, entre las que «podemos escoger» como en un supermercado, pero que en realidad son 50 variantes de una misma mentira. Pero la trampa no esta sólo en las respuestas sino en las preguntas mismas: ¿a favor o en contra del «desarme»?, ¿a favor o en contra la eliminación de los misiles de corto alcance?, ¿a favor o en contra de un Estado palestino?, ¿es sincero Gorbachov?, ¿chocheaba Reagan?... tales son las preguntas «trascendentales» que aparecen sin pausa en los «debates» televisivos o en las encuestas de opinión, y eso cuando no se ponen a preguntamos si estamos «a favor o en contra la caza del zorro» o «a favor o en contra de la matanza de elefantes»...
Las mentiras y las campañas mediáticas tienen por objeto principal correr una cortina de humo ante los verdaderos problemas que se plantean a la c1ase obrera, pero su intensificación actual no hace más que traducir la conciencia que tiene la burguesía del peligro creciente de explosiones de combatividad proletaria, del desarrollo de la conciencia que se esta produciendo en la clase obrera. Así, como ya hemos puesto en evidencia en esta Revista (por ejemplo en «Guerra, militarismo y bloques imperialistas», Revista Internacional, nº 53), una de las razones por las que se han sustituido las campañas militaristas de principios de la década (la cruzada reaganiana contra el «Imperio del Mal») por la campaña pacifista actual desde 1983-84, es que agitar el peligro de guerra, aunque podía servir para acentuar la desmoralización obrera en un momento de derrota, corría el riesgo, en cambio, de abrirle los ojos ante los problemas cruciales de nuestra época una vez que aquélla volvió al camino de las luchas. En el fondo, no ha habido ninguna atenuación de los conflictos entre las grandes potencias: al contrario, como prueba baste el hecho de que los gastos militares no paran de crecer agravando la carga cada vez mas pesada que significan para la economía de cada país. Pero lo que ha cambiado es que la clase obrera está hoy en mejor posición para comprender que su propia lucha es la única fuerza que puede impedir una IIIª Guerra Mundial. En estas condiciones, es vital para la burguesía «demostrar» que sólo la «cordura» de los gobiernos puede conseguir un mundo más pacífico, menos amenazado por la guerra.
En este mismo sentido, las campañas actuales sobre los peligros ecológicos, la voluntad que exhiben los gobiernos de que «luchan» contra ellos, tienen como objetivo principal oscurecer la conciencia del proletariado. Estos peligros son una amenaza real para la humanidad. Expresan la descomposición general, del pudrimiento desde sus raíces que hoy afecta a la sociedad capitalista (Cf. articulo «La descomposición del Capitalismo» en Revista Internacional nº 57). Es evidente que las campañas sobre el tema no sirven para promover tal análisis, sino para «demostrar» -y en ello la burguesía ha tenido cierto éxito en algunos países- que la principal amenaza que se cierne sobre la humanidad ya no seria la guerra mundial. Al proponer otra «bestia negra» que canalice las inquietudes que un mundo en agonía engendra necesariamente entre la población, se refuerza el impacto de las campañas pacifistas. Además, más que la guerra, de la que la clase obrera sabe muy bien que es la principal víctima, la amenaza ecológica se presenta de forma mucho más «democrática»: la atmósfera contaminada de Los Ángeles, por ejemplo, no selecciona necesariamente los pulmones proletarios, las nubes radioactivas de Chernobil afectan indistintamente a obreros, campesinos o burgueses (aunque en realidad, en ese aspecto igualmente los obreros están mucho más expuestos que los burgueses). Con esa consigna de «la ecología es cosa de todos», lo que intentan es también que a la clase obrera le queden ocultos sus intereses específicos. Se trata también de impedir que se comprenda que ese tipo de problemas (al igual que los de la inseguridad creciente o las drogas) no tienen solución en el marco de la sociedad capitalista, cuya crisis irremediable no puede sino engendrar cada día más barbarie. Ése es el objetivo de los gobiernos cuando anuncian con mucha seriedad que «van a ponerse manos a la obra» contra los peligros que amenazan el medio ambiente. Además, los gastos suplementarios que ocasionarán inevitablemente las medidas «ecológicas» (subida de los impuestos y de bienes de consumo como el «coche limpio») servirán de excusa para justificar la baja del nivel de vida obrera. Es evidentemente más fácil hacer tragar nuevos sacrificios en nombre de «la mejora de la calidad de la vida» que en nombre de los gastos de armamento (aunque discretamente desvíen los primeros hacia los segundos).
Este intento de hacer aceptar sacrificios a los obreros en nombre de «grandes causas» lo encontramos, también, en las campañas sobre la «construcción de Europa». Ya, cuando los obreros de la siderurgia se rebelaron contra los despidos masivos, cada Estado europeo entonaba la misma canción: «no somos nosotros, sino Bruselas quien impone los despidos». Hoy sacan el mismo rollo: es preciso que los obreros mejoren su productividad y sean «razonables» en sus reivindicaciones para permitir que la economía nacional sea competitiva en el «gran mercado europeo del 93». En particular, la llamada «armonización» fiscal y las prestaciones sociales sirve de excusa para nivelar por abajo estas últimas y lanzar un nuevo ataque contra las condiciones de vida de la clase obrera.
Finalmente, con las campañas democráticas se intenta «hacer comprender» a los obreros de las grandes metrópolis occidentales la «gran suerte» que tendrían de disponer de bienes tan valiosos coma la «libertad» y la «democracia» aunque las condiciones de vida sean cada vez más duras. A los obreros que todavía no tienen «democracia» el Capital les manda el mensaje inverso: su descontento por la miseria cada vez más feroz y catastrófica que les agobia deberían canalizarlo hacia una política (la «democratización») que permitiría salir de tales calamidades (ver en esta Revista el artículo sobre la Perestroika).
Una mención especial merece el inmenso ruido que los media han organizado en torno a los acontecimientos en China: la fuerza capaz de desafiar al gobierno ya no sería la clase obrera, serían los estudiantes (esta canción ya la escuchamos cuando los acontecimientos de Mayo del 68 en Francia y otros países). Todo es bueno para hacer tragar el mensaje de que la clase obrera «no es nada» o, al menos, para obstaculizar en sus filas la toma de conciencia de que ella es la única clase portadora de un porvenir, y que sus luchas actuales son las los primeros pasos por el único camino que puede salvar a la humanidad, una condición necesaria para la destrucción del sistema que engendra todos los días una barbarie creciente.
Pero para alcanzar este fin la burguesía no tiene bastante con sus enormes campañas mediáticas. Debe al mismo tiempo, y con mas ahínco si cabe, minar la combatividad, la confianza en sí y el desarrollo de la conciencia del proletariado en el terreno en el que se expresan más directamente: en las luchas contra los ataques cada vez peores que la burguesía dirige contra él.
Las maniobras de la burguesía contra las luchas obreras
Dado que la unificación de sus combates es en el momento actual una necesidad vital para la clase obrera, la burguesía despliega en ese terreno sus mayores esfuerzos.
En efecto, hemos asistido en los últimos meses al despliegue de toda una ofensiva de la burguesía consistente en tomar la delantera a la combatividad obrera, provocando luchas de manera preventiva, con objeto de romper de raíz el impulso hacia una movilización masiva y solidaria del conjunto de la clase.
Así, en Gran Bretaña, país donde domina la burguesía más experimentada y hábil del mundo, ésta ha puesto en marcha en el pasado verano esta táctica con el desencadenamiento de la huelga en correos en agosto 1988. Haciendo saltar prematura mente un movimiento en este sector central de la clase, en pleno verano -momento poco propicio para la ampliación del combate- la burguesía se ha dado todas las garantías para mantener el aislamiento y el encierro corporativista.
El éxito de esta maniobra ha dado luz verde a la burguesía de otros países europeos para explotar a fondo esa estrategia, como hemos visto en Francia, desde el mes de septiembre, con el lanzamiento artificial y planificado con varios meses de antelación de la huelga de enfermeras. Para la burguesía se trataba, al igual que en Inglaterra, de hacer saltar prematuramente a un sector de la clase, de provocar un enfrentamiento en un terreno minado previamente, antes de que hubieran madurado realmente en el conjunto de la clase las condiciones para un combate frontal (ver en Revista Internacional nº 56 el artículo «Francia: las "coordinadoras", vanguardia del sabotaje de las luchas»). En el mes de diciembre, la burguesía española (fortalecida por el éxito de sus colegas en Gran Bretaña y Francia) recuperará en beneficio propio esa estrategia como se pudo ver con la convocatoria por parte de todos los sindicatos de la famosa «huelga general del 14 de Diciembre (l4-D)». Con esta maniobra no se trataba de arrastrar a un sector particular sino de embarcar a millones de obreros en una batalla prematura, en una falsa demostraci6n de «fuerza».
Tales han sido los métodos con los en que la burguesía ha conseguido «mojar la pólvora» en todos los países donde ha habido en los 2 últimos años luchas importantes.
Para realizar esta política de sabotaje de las luchas obreras el Estado capitalista se ve obligado a reforzar en el terreno el conjunto de sus fuerzas de encuadramiento. Cara al descrédito creciente de los sindicatos en las filas obreras, ante las tendencias obreras a controlar sus luchas, la burguesía ha intentado por todas partes, no solamente reanimar sus sindicatos oficiales, sino también levantar estructuras «extra-sindicales» para ocupar todo el terreno de la lucha, asumiendo por cuenta propia las necesidades de la clase para vaciarlas mejor de contenido y volverlas contra ella.
Así, en Francia, estamos asistiendo a la extrema «radicalización» de la CGT (sindicato del PC), al mismo tiempo que en los demás sindicatos se han producido maniobras para «izquierdizar» su imagen. En España los obreros se han enfrentado a la misma radicalización, la cual permitió a todos los sindicatos montarse el tinglado del 14-D. Hemos podido ver, por ejemplo, a la UGT, sindicato ligado al partido en el gobierno, el PSOE, desmarcarse súbitamente de éste y entablar una «batalla» al lado de Comisiones Obreras (CCOO) y del PC contra la política de austeridad del gobierno. Esta misma radicalización a tope de los sindicatos oficiales ha entorpecido las luchas en Holanda, donde los sindicatos, no sólo han intentado sacarle brillo a su escudo con discursos de «oposición al gobierno» sino, sobre todo, han intentado apoderarse de la necesidad de unidad sentida por los obreros para desnaturalizarla y desviarla.
Esta acción contra la unidad obrera que en España tuvo la forma de «llamamiento unido» de CCOO-UGT-CNT a la huelga general del 14 de diciembre, mientras que a la vez lo hacían todo para impedir que los distintos sectores obreros se unieran realmente, en Holanda ha tomado la forma de un llamamiento a la «solidaridad activa» con el cual los sindicatos han conseguido tomar la delantera y desviar esa necesidad esencial de la clase. Para ello, desde el otoño pasado se habían montado un «comité de coordinación» destinado a «organizar la solidaridad» con los diferentes sectores en lucha.
En Gran Bretaña, finalmente, la burguesía no se ha quedado a la zaga en la política de «radicalización» de los sindicatos. En la reciente huelga general de transportes de Londres, la más importante desde 1926, los sindicatos oficiales, los Trade Unions, han tenido la «osadía»de llamar a una huelga ilegal.
Sin embargo, esta estrategia de radicalización extrema de los sindicatos es cada vez más insuficiente para cerrar el paso al desarrollo de las luchas. Cada vez más frecuentemente, los sindicatos oficiales, sus estructuras «de base» y los pequeños sindicatos aún más «radicales» se ven relevados y reforzados por una nueva estructura de encuadramiento que se presenta como «extrasindical» y que es animada esencialmente por los grupos «izquierdistas»: las coordinadoras autoproclamadas. Desde el movimiento de enfermeras en Francia en octubre 88, en el que la gran vedette fue la «Coordinadora de Enfermeras», este tipo de tinglados se ha convertido en un modelo para toda la burguesía europea. Así, en los últimos meses, en varios países han surgido «sucursales» de esa «coordinadora». En Alemania se constituyó en noviembre 88 una «coordinadora nacional» en Colonia, incluso antes de que una verdadera movilización surgiera en el sector. En Holanda, en febrero 89, los grupos «izquierdistas» montaron una coordinadora que convocó a una reunión nacional en Utrech sin que hubiera ninguna movilización obrera en el sector.
No es ninguna casualidad que tal maniobra, desplegada con la huelga de enfermeras en Francia, sirva hoy de referencia para las burguesías europeas. Gracias a la falsa victoria obtenida por esa huelga (el gobierno ya tenía planificados los aumentos concedidos en los presupuestos del Estado), esa huelga está sirviendo de punta de lanza para una ofensiva burguesa consistente en presentar las luchas corporativistas como las únicas capaces de acabar en victoria, enfrentando de esa manera a unos sectores obreros con otros, tratando de sabotear toda veleidad de desarrollo de una respuesta unificadora de los distintos sectores obreros con reivindicaciones comunes para todos. Así, en los últimos meses, en muchos países, se ha visto a sindicatos e izquierdistas intensificar la política ya utilizada en las huelgas del ferrocarril de 1986 en Francia y en 1987 en Italia (en especial mediante las llamadas «coordinadoras») para inocular sistemáticamente el veneno corporativista en todas las luchas en especial mediante el planteamiento de reivindicaciones específicas de tal o cual sector con el fin de que otros sectores no se reconozcan en ellas, oponiendo a unos contra otros.
Así, en España, con la gran maniobra del 14 de diciembre no se intentaba únicamente tomar la delantera a la movilización obrera para «mojar la pólvora». También fue el inicio de una campaña sindical consistente en decir «aprovechemos el éxito del 14 de diciembre para que en cada sector, en su convenio colectivo se obtengan las reivindicaciones particulares». Este llamamiento al corporativismo ha sido completado por los «izquierdistas» y los sindicalistas de base, los cuales, en los sectores donde se rechazaba más a los sindicatos, proponían «reivindicaciones» superespecíficas como ocurrió con los maquinistas del tren, los mecánicos de vuelo en Iberia, las enfermeras (ATS) de Valencia o los mineros de Teruel.
En Alemania, a través de una gigantesca campaña mediática sobre la «revalorizacion del oficio de enfermera» la burguesía ha intentado inocular en dosis masivas el veneno del corporativismo. En la base, los «izquierdistas» de la Coordinadora de Colonia, han completado la maniobra pidiendo 500 marcos de aumento solamente para las enfermeras (lo mismo que hicieron en Francia).
En Holanda, ante la amenaza de un estallido masivo contra las nuevas medidas de austeridad del gobierno, los sindicatos y los «izquierdistas» han conseguido encerrar y aislar entre sí las luchas que desde principios de este año han surgido por todas partes: Philips, puerto de Rotterdam, profesores, empleados municipales de Amsterdam, acerías de Hoogovens, camioneros, construcción... La estrategia de división se ha basado, por un lado. en huelgas «sucesivas» ( un sector primero, otro después, de tal forma que ninguno coincidiera), reuniones regionales, paros de 2 0 3 horas, «jornadas de acción» limitadas a un sólo sector, y, de otra parte, en reivindicaciones específicas para cada sector: la semana de 36 horas en la siderurgia, el pago de horas extras en los camioneros, la defensa de la «calidad de la enseñanza» en los profesores...).
Hemos visto como despliega la burguesía sus maniobras en Europa Occidental, allí donde esta la punta de lanza del proletariado mundial. Esta estrategia ha conseguido por el momento desorientar a la clase obrera y obstaculizar su marcha hacia la unificación de sus combates. Sin embargo, el que la clase dominante se vea cada vez más obligada a apoyarse en sus fuerzas «izquierdistas» es un indicador, al igual que la intensificación de las campañas mediáticas, del proceso profundo de maduración de las condiciones para nuevos surgimientos masivos, cada vez más determinados y conscientes, de la lucha proletaria. En este sentido, las luchas de lo más masivas y combativas que han llevado a cabo en los últimos meses los obreros de diferentes países de la periferia, como los de Corea del Sur, México, Perú, y, sobre todo, Brasil (en donde durante varias semanas una movilización de más de 2 millones de obreros ha desbordado con creces a los sindicatos), son los signos anunciadores de una nueva serie de grandes enfrentamientos en los países centrales del capitalismo afirmándose así con mayor claridad que es la clase obrera quien tiene en sus manos la llave de la situación histórica.
FM, 25.05.89
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
Comunicado sobre los acontecimientos en China
- 5078 lecturas
Estalinismo, democracia y represión
Toda la propaganda occidental está utilizando los acontecimientos para dar crédito a la idea de que sólo las dictaduras estalinistas o militares tendrían el monopolio de la represión; la democracia sería pacífica, no usaría semejantes armas. Nada es más falso. La historia ha demostrado con creces que las democracias occidentales nada tienen que envidiarles a las peores dictaduras en ese aspecto; la sangrienta masacre de las luchas obreras de Berlín en 1919 sigue siendo un ejemplo histórico que no se olvida. Y desde entonces, esas democracias han demostrado sus conocimientos de matarifes en las incontables represiones coloniales, en el envío de consejeros-peritos en torturas para mantener el orden de sus intereses imperialistas por todo el ancho mundo.
Deng Xiaoping, hoy en el banquillo de la buena conciencia democrática internacional, era, hasta hace pocos días, para el conjunto de la burguesía occidental, el símbolo de un post-maoísmo inteligente, símbolo de los «reformadores», hombre de la apertura hacia Occidente, interlocutor privilegiado. Y ahora ¿van a cambiar las cosas? ¡Ni mucho menos! Una vez que la pesada losa esté bien colocada, salga quien salga de vencedor, nuestras bonitas democracias, hoy tan indignadas, se secarán sus lagrimitas hipócritas para procurar granjearse las simpatías de los nuevos dirigentes.
No existe el menor antagonismo entre democracia y represión; son, al contrario, las dos caras indisociables de la dominación capitalista. El terror policíaco-militar y la mentira democrática se completan, reforzándose mutuamente. Los «demócratas» de hoy serán los verdugos de mañana y los torturadores de ayer, como Jaruzelski por ejemplo, hoy hacen el papelón de «demócratas».
Mientras las monsergas democráticas resuenan ensordecedoras por el planeta entero, desde el Este al Oeste, resulta que las matanzas suceden a las matanzas, en Birmania, en Argelia, en donde tras haber dado la orden de disparar contra los manifestantes, el presidente Chadli se pone a «democratizar». En Venezuela, ha sido el amiguete de los Mitterrand y los González, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez quien manda a la soldadesca contra quienes se rebelaron contra el hambre y la miseria. En Argentina, en Nigeria, en la URSS (Armenia, Georgia, Uzbekistán), etc., son miles y miles de muertos que exige en unos cuantos meses la supervivencia del capital. En China se acaba de poner un punto y seguido a la larga y siniestra lista.
China: la guerra de camarillas
La crisis económica mundial impone a todas las fracciones de la burguesía una racionalización («modernización», la llaman a veces) de sus economías, la cual se concreta en:
- la eliminación de sectores anacrónicos y deficitarios, las empresas renqueantes, lo cual provoca crecientes tensiones en la clase dominante;
- en programas de austeridad cada día más duros que polarizan un descontento cada día mayor en el proletariado.
En China, la implantación desde hace unos diez años, de reformas « liberales » de la economía se ha plasmado en una miseria creciente de la clase obrera y en tensiones cada día más agudas en el Partido que agrupa a la clase dominante. La implantación de reformas económicas se ve doblemente entorpecida por el lastre del subdesarrollo y por las particularidades de la organización del capitalismo de Estado al modo estalinista. En un país donde más de 800 millones de personas son campesinos que viven en condiciones que no han cambiado en lo fundamental desde hace siglos, amplias fracciones del aparato de Estado, casi feudales, que controlan regiones enteras y fracciones del ejército y de la policía, ven con muy malos ojos unas reformas que pueden socavar las bases de su poder. Los sectores más dinámicos del capital chino: la industria del Sur (Shangai, Cantón, Wuhan), cada día más relacionada con el comercio mundial, los bancos que tratan con Occidente, el complejo militar-industrial crisol de las tecnologías punta. etc., han tenido que hacer compromisos con la enorme inercia de los sectores anacrónicos del capital chino. Durante años Deng Xiaoping ha sido la personificación del equilibrio frágil que ha reinado en la cumbre del PC chino y del ejército. Como su avanzada edad le dificultaba cada día más para asumir sus funciones y las rivalidades entre bandas se iban agudizando, la fracción agrupada en tomo a Zhao Ziyang inició una guerra de sucesión. Gorbachov ha creado émulos, pero China no es la URSS.
Siguiendo la más pura tradición maoísta, Zhao Ziyang lanzó una enorme campaña democrática por medio de los estudiantes para intentar movilizar el descontento de la población en beneficio propio e imponerse al conjunto del capital chino. Representante de la facción reformadora, la cual, para encuadrar y explotar mejor al proletariado, sueña con una Perestroika al modo chino, no ha podido imponer sus miras y la reacción de las fracciones rivales del aparato de Estado ha sido brutal. Deng Xiaoping, padre de las reformas económicas, ha destrozado las ilusiones de su ex protegido. Un sector dominante de la burguesía china piensa que puede perderse más con los intentos de implantación de formas democráticas de encuadramiento que lo que se gana. Quizás piensen incluso, no sin razón, que ésa es tarea imposible cuyo único resultado sería la desestabilización de la situación social en China. Sin embargo, por mucho que representen en parte intereses divergentes dentro del capital chino, las camarillas que hoy se enfrentan usan diferentes argumentos ideológicos que no son más que otras tantas tapaderas embaucadoras: los organizadores de la represión se pueden vestir mañana de «demócratas» para intentar embaucar a los obreros: Jaruzelski y Chadli han dado el ejemplo.
Los trágicos acontecimientos de China se integran en el proceso de desequilibrio de una situación mundial sometida a los golpes de ariete de la crisis. Son expresión de la barbarie creciente que impone la descomposición acelerada en la que se está hundiendo el capitalismo mundial. China ha entrado en un período de inestabilidad que puede acabar perturbando los intereses de las dos grandes potencias y abrirla puerta a tensiones peligrosas para el llamado equilibrio mundial.
Un terreno minado para el proletariado
El terreno de clase del proletariado no tiene nada que ver con esa guerra de sucesión entablada entre las diferentes camarillas de la burguesía china. En esa pelea, el proletariado no tiene nada que ganar. Los proletarios de Pekín que han intentado resistir heroicamente a la represión, más por odio al régimen que por la profundidad de sus ilusiones en las fracciones democráticas del partido, han pagado cara su combatividad. Los obreros han manifestado en las grandes ciudades del sur de China más bien con prudencia que entusiasmados por las manifestaciones pro democráticas de esos aprendices de burócrata estudiantiles. El llamamiento a la huelga general de los estudiantes (que también llamaron a apoyar a Zhao Ziyang contra la represión) no fue escuchado.
El proletariado no deberá escoger entre dictadura militar y dictadura democrática. Esa falsa alternativa ha sido siempre la que ha servido para movilizar al proletariado en sus más trágicas derrotas, durante la guerra de España en 1936 y, después, en la IIª carnicería imperialista mundial. En China hoy, llamar al proletariado a la lucha, a que se ponga en huelga ahora que el poder ha dado rienda suelta a la represión, es quererlo llevar al matadero por un combate que no es su combate y en el que lo perdería todo.
Aunque el proletariado chino ha demostrado con sus huelgas de los últimos años y con su resistencia desesperada de estos últimos días, su creciente combatividad, no por eso hay que sobreestimar sus capacidades inmediatas. Tiene poca experiencia y en ningún momento de las últimas semanas ha tenido ocasión de afirmarse en su auténtico terreno de clase. En esas condiciones, y ahora que la represión está funcionando a tope, la perspectiva no será la de una posible entrada inmediata de los proletarios en su propio terreno de clase.
Sin embargo, los efectos de la crisis que está sacudiendo cada día más en profundidad la economía capitalista y en especial en los países menos desarrollados como China, así como la exasperación y el odio de los proletarios contra la clase dominante, odio agudizado por los últimos crímenes perpetrados por ésta, anuncian que la situación actual no va a durar mucho tiempo.
Los acontecimientos que han sacudido el país más poblado del mundo, están poniendo en evidencia una vez más, la importancia del combate mundial del proletariado para acabar con la barbarie sanguinaria del capital. Ponen de relieve la responsabilidad especial de los proletarios de los países centrales, de antigua tradición de democracia burguesa, que son los únicos que pueden, con sus luchas, destruir las bases de las ilusiones sobre ella.
CCI 9/6/89
«Otra consecuencia es que aparece una clase que debe soportar todas las cargas de la sociedad sin disfrutar de sus ventajas; una clase que, expulsada fuera de la sociedad, queda por la fuerza relegada a ser la oposición más resuelta a todas las demás clases; una clase que está formada por la mayoría de todos los miembros de la sociedad y de la que emana la conciencia de la necesidad de una revolución en profundidad, la conciencia comunista, la cual puede también formarse, claro está, entre las demás clases mediante la comprensión del papel de aquélla.»
Marx, La Ideología alemanag
Geografía:
- China [12]
La perestroika de Gorbachov: una mentira en la continuidad del estalinismo
- 12103 lecturas
La URSS de antes, de la Perestroika
Para contestar a esas preguntas, es necesario describir el contexto económico e histórico del capitalismo ruso que determinan y explican la situación actual.
La debilidad económica de la URSS
La situación actual de la URSS es resultado de décadas de crisis permanente del capital ruso. La economía rusa es una economía fundamentalmente subdesarrollada. La potencia económica de la URSS se debe más a su tamaño que a su calidad. El Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita (por habitante), estimado en 5700 $ en 1988 [1] coloca a la URSS en el puesto 53 del mundo, justo delante de Libia. Las exportaciones de la URSS son típicas de los países subdesarrollados; son sobre todo materias primas, gas y petróleo del que la URSS es el primer productor mundial.
La situación de subdesarrollo del capitalismo ruso es antigua. Llegó demasiado tarde al mercado mundial. Estuvo primero entorpecido en su desarrollo por los restos feudales del zarismo en el siglo XIX; y justo cuando acababa de imponerse políticamente aunque marcado todavía por las taras profundas del feudalismo, su Estado es destruido y su economía trastornada por la revolución proletaria de 1917. Será con la contrarrevolución estalinista cuando logrará imponerse en el escenario internacional. El capitalismo estaliniano, surgido en pleno período de decadencia del capitalismo, lleva obligatoriamente los estigmas de ésta. Producto de la peor de las contrarrevoluciones, el capitalismo estaliniano es una caricatura del capitalismo de Estado decadente. Si la URSS ha conseguido imponerse como segunda potencia mundial, no es desde luego gracias a la competencia y productividad de su economía, sino gracias a la fuerza de sus armas ideológicas y militares en la segunda guerra imperialista mundial y posteriormente en las llamadas luchas de liberación nacional. Aunque el capital ruso se fortaleció tras la guerra gracias al saqueo de los países de Europa del Este (desmontaje de fábricas para su montaje en la URSS) y a una tutela férrea impuesta a todo el bloque conculcando las leyes del intercambio en beneficio propio, no por ello dejará de aumentar su atraso económico respecto a los países más desarrollados. La URSS consiguió alcanzar el rango de segunda potencia imperialista mundial y mantenerse en él gracias únicamente a la transformación de su economía en economía de guerra, polarizando todo su aparato productivo en torno a la producción de armamento. Partes enteras de la economía que no dependían de lo militar prioritario fueron sacrificadas: agricultura, bienes de consumo, salud, etc. Las riquezas extraídas de la explotación de los trabajadores casi ni se vuelven a invertir en la producción, sino que son sobre todo destruidas en la producción armamentística.
Semejante punción en la economía, mucho más fuerte que las realizadas en la producción de armamento en occidente, ha ido pesando cada día más y más en la economía rusa, entorpeciendo gravemente el desarrollo de su capital, quitándole la menor esperanza futura de hacerla competencia a sus rivales en lo económico. El capitalismo del Este se encuentra totalmente inmerso en la crisis mundial, con formas a veces diferentes pero tan significativas como las del Oeste. Irremediablemente, década tras década, la tasa de crecimiento oficial, mantenida artificialmente gracias a la producción de armas, ha ido bajando.
Semejante política económica en la que todo se sacrifica en aras de la economía de guerra y de la estrategia imperialista, no puede sino plasmarse en ataques constantes contra el nivel de vida de la clase obrera.
Y a su vez, a la larga, semejante debilidad económica no puede sino acabar entorpeciendo el desarrollo de la capacidad imperialista de la URSS. Esto queda ilustrado por la historia del capital ruso desde la posguerra [2].
El retroceso del bloque ruso y el inmovilismo brezneviano
Con los acuerdos de Yalta que certificaron el reparto del mundo y en particular el de Europa, entre la URSS y los USA, un nuevo período quedó abierto, período marcado por el antagonismo entre esas dos potencias imperialistas mundiales y dominantes, ansiosas de echar mano a los jirones de los imperios coloniales de una Europa claudicante. Las pretendidas «luchas de liberación nacional» iban a ser uno de los medios del imperialismo de ambos «grandes». Al igual que EEUU, la URSS va a sacar beneficio del periodo de «descolonización» para salir de su aislamiento. Haciendo uso y abuso de sus patrañas ideológicas, mediante su apoyo armado a los movimientos «anticolonialistas» y «nacionalistas», la URSS va a ir ampliando su área de influencia: en Asia (China, Vietnam), Oriente Medio (Egipto, Siria, Irak), incluso en las Américas (Cuba). Por todas las partes del mundo, los partidos estalinistas y las guerrillas apoyadas por la URSS dan testimonio de su potencia militar. Sin embargo, lo que la URSS es capaz de ganar militare ideológicamente es incapaz de consolidarlo en el plano económico. Con los años 60 se inicia un irreversible ocaso que va a acelerarse con el desarrollo de la crisis económica en los años 70; la conquista de Indochina no compensará la pérdida catastrófica de China; la reacción occidental la obliga a echarse atrás en el asunto de los misiles de Cuba; la derrota militar de sus aliados en el Mediterráneo oriental, frente a Israel, acelera su pérdida de influencia en la zona; en América y en África, los movimientos de «lucha de liberación nacional» apoyados por la URSS son derrotados; la «victoria» en Angola, aprovechando la descolonización tardía de los territorios portugueses, es en aquel entonces un flaco consuelo.
Este retroceso es expresión de la debilidad relativa en que se encuentra el bloque ruso respecto a su rival occidental.
Para consolidar su bloque en la periferia, la URSS no puede ofrecer prácticamente nada económicamente hablando; sus ayudas financieras son miserables, incapaces de hacer competencia a los subsidios de occidente; no tiene verdaderas salidas mercantiles para las exportaciones de sus aliados, su tecnología es muy deficiente, todo lo cual impide que sus vasallos puedan competir con eficacia con sus rivales en el plano económico. Los países bajo dominio ruso se irán empobreciendo y debilitando respecto a sus competidores del bloque occidental. Para cualquier capital nacional, es más interesante económicamente encontrarse integrado en el bloque más poderoso, el dominado por USA.
Ante tal situación de debilidad, las únicas bazas de la URSS son la fuerza de las armas y la mentira ideológica. Sin embargo, la propia debilidad económica del bloque ruso no puede, a la larga, sino acabar socavando esos dos pilares del capital ruso. En esto, el reinado de Brezhnev será ejemplar. Tras las ambiciones de Jruschov (el cual preveía comunismo y abundancia nada menos que... ¡para 1980!), la burguesía rusa tendrá que revisar sus ambiciones a la baja. Tras la euforia de los años 50, años de expansión imperialista y de éxitos tecnológicos (primer Sputnik), llegaron los fracasos repetidos de los 60: retroceso en el episodio de los misiles de Cuba, desavenencias con China, descontento de la clase obrera que culminará en las revueltas sangrientas de Novocherkás, la hostilidad de la Nomenklatura a las reformas económicas, todo ello acabará precipitando la caída de Jruschov, el cual «dimitirá» por razones de salud en 1964, sucediéndole Brezhnev.
Punto final a la política ambiciosa de reformas. Las reformas propuestas por Lieberman para dar dinamismo a la economía rusa son enterradas. Las campañas ideológicas de «desestalinización» iniciadas en el XXº Congreso para dar una nueva credibilidad al Estado son totalmente interrumpidas. La incapacidad de la burguesía rusa para llevar a cabo un programa de modernización va a concretarse en inmovilismo. El capitalismo ruso se hunde cada día más en el marasmo económico. Más que nunca, el único medio para la URSS de abrirse nuevos mercados, no ya para que fructifiquen sino para saquearlos, es la fuerza de las armas, pues las armas es lo único que la URSS puede ofrecer a sus aliados. Y la Rusia de Brezhnev las producirá a mansalva. La industria armamentística va a seguir hipertrofiándose a expensas de los demás sectores de la producción.
En el plano internacional, la subida de Brezhnev al poder es la expresión del retroceso del imperialismo ruso. A la vez que la guerra de Vietnam se intensifica y ambas potencias se empantanan en ella, las relaciones entre dichas potencias parecen estar paradójicamente marcadas por las campañas sobre la «coexistencia pacífica», firmándose entre ellas acuerdos de limitación de armamento como en 1968 el tratado de no proliferación de armas nucleares y en 1973 los famosos acuerdos S.A.L.T. Pero la realidad dista mucho de los discursos pacifistas una vez terminada la guerra de Vietnam; la carrera armamentística prosigue imponiendo sacrificios cada día mayores a la economía. Pero la economía es un todo. El abandono de ciertos sectores acaba provocando retrasos tecnológicos crecientes, los cuales a su vez inciden en la eficacia del armamento. La cantidad de armas tenderá a compensar su calidad. Durante los años 70, la influencia del bloque del Este va a irse encogiendo cada día más. Incluso la victoria en el terreno de Vietnam va a provocar una derrota estratégica con la alianza de China con EEUU. Los países de la periferia del capitalismo mundial en donde el bloque del Este mantiene una presencia, se ven sometidos a una presión militar y económica por parte del bloque occidental; son un pozo sin fondo para el capital ruso sin que éste pueda sacar ganancia alguna ni económica ni estratégica.
El hundimiento del régimen del Sha en Irán, al crear un vacío enorme en el dispositivo militar con que el bloque occidental tiene rodeado al bloque del Este, le ofrece una oportunidad a la URSS para abrirse camino hacia los mares cálidos y las riquezas de Oriente Medio, sueño estratégico de la burguesía rusa. Tras los años de las cantinelas pacifistas del Kremlin, la invasión de Afganistán por el ejército rojo a finales de 1979 fue en los hechos un cuestionamiento de los acuerdos de Yalta. Los años 80 se inician con los malos augurios del brusco recalentamiento de las tensiones interimperialistas entre los dos grandes. El bloque occidental reacciona con una ofensiva imperialista de gran envergadura, sometiendo al bloque del Este a un bloqueo tecnológico y económico. Los presupuestos para el armamento en occidente dan un brusco salto, se fabrican nuevas armas cada día más perfeccionadas y eficaces, se lanzan nuevos programas con los últimos descubrimientos tecnológicos y se instaura una política militar más agresiva en las zonas donde la URSS mantiene todavía cierta influencia, utilizando esta vez contra el bloque ruso la guerra de guerrillas en Angola, Etiopía, Camboya, Afganistán.
El brusco aumento de las tensiones imperialistas va a poner de relieve las carencias del dispositivo militar ruso. Ya en 1973, en la guerra del Kippur, en unas cuantas horas, la aviación israelí había derribado sin la menor pérdida casi cien aviones rusos del ejército sirio, quedando así demostrado el retraso tecnológico de las armas rusas y su ineficacia. La entrega por parte de EEUU de misiles Stinger a los muyaidines afganos cambió por completo el campo de batalla. Al ejército rojo le fue imposible usar sus helicópteros blindados como antes y su aviación ya no pudo seguir bombardeando a baja altitud y sin riesgos a los llamados «resistentes»; en cuanto a los carros, éstos resultaron ser dianas fáciles frente a los nuevos misiles y lanzagranadas anticarros entregadas por los occidentales. A pesar de una tropa de más de, 100 000 hombres, de miles de carros, cientos de helicópteros y aviones, el ejército rojo ha sido incapaz de imponerse en el terreno. El Estado Mayor «soviético» ha tenido ocasión de comprobrar lo ineficaz de su armamento, su retraso tecnológico. El anuncio de Reagan del programa llamado «guerra de las galaxias», el cual volvería caducos los misiles estratégicos nucleares y por lo tanto lo esencial del arsenal nuclear ruso, la confirmación del retraso dramático en ámbitos esenciales como la electrónica, provocó entre los estrategas del bloque ruso el temor de un avance tecnológico occidental que dejaría muy atrás a sus sistemas de armas.
Dentro de la burguesía rusa, la fracción militar responsable del complejo industrial-militar y de los ejércitos, se ha convertido en la partidaria más ardiente de una reforma económica destinada a enderezar la situación. La cantidad en armas no es suficiente si no hay calidad. Y para modernizar el armamento hay que «modernizar» primero la economía, o sea, explotar más y mejor a los trabajadores para así fortalecer las capacidades tecnológicas del sector industrial-militar.
La reforma económica necesaria ha chocado contra la pesada inercia burocrática de la clase dominante agrupada en torno al Partido y que paraliza el funcionamiento de la producción y justifica todos los despilfarros. El capitalismo ruso tiene la particularidad de haberse impuesto directamente por medio del Estado, pues la Revolución rusa había reducido a su más simple expresión al sector privado. El mercado interior no tiene un papel regulador mediante la competencia. Los gestores y responsables de la producción están más preocupados por su puesto en la Nomenklatura y los privilegios que de ella dependen que por la producción. Nepotismo, corrupción, chanchullos y conchabanzas reinan por doquier. A los miembros del Partido que obtienen la plaza de director de una fábrica poco les importa la producción, pues la plaza que ocupan no se debe a sus especiales competencias sino que se considera lugar desde el que se pueden obtener múltiples privilegios, se pueden llenar los bolsillos. Ligados a talo cual camarilla, patrocinados por tal o cual alta esfera, su carrera no depende en absoluto de los resultados económicos obtenidos. La anarquía burocrática que reina en la producción es de lo más beneficioso para los «aparatchiks». A una amplia fracción de la Nomenklatura le conviene perfectamente tal situación, base de su propia existencia. Las fracciones de la burguesía que apoyaron el inmovilismo brezhneviano son de lo más hostil a cualquier cambio que ponga en entredicho sus privilegios, aunque tal cambio pudiera ser necesario para el capital nacional. Tras la muerte de Leónidas Brezhnev; las rivalidades entre camarillas empezaron a agudizarse. La guerra de sucesión iba a ser dura.
El principal obstáculo para la instauración de una reforma económica sigue siendo, sin embargo, el proletariado, pues reforma económica significa ataque redoblado contra las condiciones de vida de los trabajadores. AI igual que en el resto del mundo, también en el bloque del Este, las luchas obreras han vuelto al escenario de la historia. Los años de plomo de la contrarrevolución estalinista han quedado muy atrás; ya ha nacido una nueva generación de proletarios a quienes el terror y la represión no consiguen someter.
La cuestión social en el bloque del Este
En la tradición estalinista, las condiciones de vida de la población han sido sacrificadas en aras de la economía de guerra. La penuria campea, los almacenes están vacíos, se ha impuesto el racionamiento, los salarios son una miseria, el control policíaco impone silencio. Esta situación no mejoró mucho durante los regímenes de Jruschov y Brezhnev. Incluso empeoró debido a la profundización de la crisis económica mundial desde finales de los 60, crisis cuyos efectos también se han vivido en el Este. El descontento ha ido creciendo en el seno de la clase obrera, la resignación frente a la mano férrea del terror policíaco ha empezado a desaparecer en la nueva generación de proletarios que no han conocido los peores años de la contrarrevolución estalinista. El desarrollo de la lucha de clase en Polonia ha sido muy significativo al respecto .[3] Las huelgas y revueltas en las ciudades del Báltico (Gdansk, Stettin, Sopot, Gdynia) durante el invierno 1969-70 en Polonia, reprimidas con la mayor bestialidad, la ola de huelgas de 1976 y finalmente la huelga de masas en 1980, que se extendió cual reguero de pólvora por toda Polonia, son testimonio de la renovada combatividad del proletariado. También demuestran a la burguesía que la represión no basta para mantener al proletariado sometido al yugo; a pesar de las sucesivas represiones, tras breves retrocesos, la lucha de clases siempre ha vuelto a desplegarse a niveles más altos. La represión, aunque puede conseguir intimidar al proletariado, es también un factor importante de toma de conciencia por una clase cuya combatividad renaciente está estimulada por los ataques incesantes contra sus condiciones de vida: el divorcio entre el Estado y la sociedad civil es total, el enemigo es claramente identificado. Al abrirse más aún la zanja entre los explotados y la clase dominante, el proletariado consigue reconocer con más facilidad su unidad de clase e imponer sus métodos de lucha.
Para la burguesía, la represión es arma de doble filo. Mal empleada, al contrario de desmoralizar a los obreros, puede reforzar su movilización y determinación. En lo más alto de la huelga en Polonia, haber reprimido el movimiento hacía correr el riesgo de cristalizar el descontento en todos los países de Europa del Este y abrir vía libre a una generalización de la huelga más allá de las fronteras polacas. Ante la huelga de masas en Polonia, a la burguesía no le quedó otro remedio que el retroceso para así recuperar cierto margen de maniobra. Los acuerdos de Gdansk de agosto de 1980, a la vez que marcan el auge de la lucha de la clase, también señalan el inicio de la contraofensiva de la burguesía, la cual va llevarse a cabo con la careta democrática y nacionalista. El proletariado de Polonia, que había demostrado gran combatividad, valentía, determinación, unidad y reflejos de clase para controlar, organizar y orientar su lucha, demuestra, en cambio, su inmadurez, su inexperiencia frente a las mistificaciones más sofisticadas de la burguesía: la creación de Solidarnosc, la subida a primera línea de la Iglesia, todo ello da una nueva credibilidad democrática al Estado estaliniano. Walesa va a desempeñar su papel de bombero de la lucha de clases, yendo de acá para allá pidiendo a los obreros en huelga que vuelvan al trabajo para así no entorpecer el proceso de «democratización» y de modernización del capital polaco. La nueva «oposición» se dedica a hacerle la competencia ultranacionalista al Partido comunista dirigente. El proletariado polaco está desorientado, desmovilizado, dividido, separado de sus hermanos de clase de los demás países. La burguesía va a aprovechar esa situación para reprimir una vez más a finales de 1981. Se prohibió Solidarnosc, lo cual va a reforzar su credibilidad; su labor saboteadora de las luchas de la clase va a proseguir. La clase va a continuar, a pesar de la represión, a exteriorizar su combatividad a lo largo de estos años 80, pero sus luchas son sistemáticamente desviadas por Solidarnosc, que disfruta de gran popularidad, transformándolas en «lucha por la democracia», por el reconocimiento «oficial» del nuevo sindicato.
El proletariado de Polonia es la fracción más avanzada de los países del Este. Sus fuerzas y sus flaquezas no le son típicas, sino que las comparten otras fracciones del proletariado:
- una característica general del proletariado mundial: el desarrollo de la combatividad, la voluntad de luchar. En los países del Este como en otros lugares, una nueva generación de proletarios ha llegado al escenario de la historia; una generación que no ha soportado el yugo de la contrarrevolución triunfante que ha marcado este siglo; una generación no vencida, no resignada, con un potencial de combatividad intacto que no espera sino a expresarse;
- características más especiales, que no se ven más que en los países del este y en los subdesarrollados:
- la falta de experiencia con relación a las mistificaciones más sofisticadas de la burguesía : la ilusión democrática, el pluralismo electoral, el sindicalismo «libre» son otras tantas trampas de las que poca experiencia tiene el proletariado del Este; además, su propia experiencia del terror estalinista tiende a reforzar sus ilusiones democráticas, a idealizar el modelo occidental;
- el peso antiguo de las ilusiones nacionalistas lo ha fortalecido constantemente el centralismo neocolonial y bestial de Moscú, cuyo régimen estalinista ha recogido, en eso, la herencia del zarismo. Excitar el nacionalismo con la represión ha sido una constante del estalinismo, el cual, al reforzar la división del proletariado en múltiples nacionalidades, reforzaba así su poder central.
La debilidad del proletariado de Europa del Este respecto a las ilusiones democráticas y nacionalistas es conocida desde hace tiempo por la burguesía estalinista. Siempre ha sabido dosificar atinadamente la represión y la liberalización para mantener al proletariado encadenado a la explotación: Gomulka y Gierek, mandamases del capital polaco entre 1956 y 1970 aquél y de 1970 a 1980 éste, antes de haber sido represores habían sido «liberalizadores» del régimen. La «primavera de Praga» demuestra cómo ciertas fracciones del régimen estalinista pueden ser ardientes defensores de la «democracia» para controlar mejor el descontento de la población. Desde 1956, el KGB ha transformado Hungría en dominio reservado para allí experimentar sus reformas políticas de «liberalización». El período Jruschov y la «desestalinización» demuestran que el deseo de un encuadramiento «democrático» del proletariado, más eficaz que el uso exclusivo del terror policiaco preocupa a la burguesía del bloque ruso.
La cuestión social es determinante en la capacidad del bloque del Este para maniobrar en el terreno imperialista:
- en el plano económico, la resistencia creciente de los obreros entorpece la carrera del capital a la productividad y sobre todo hace peligrosa una reforma económica, indispensable para el reforzamiento del potencial militar pero que implica una explotación reforzada del proletariado. La modernización del aparato productivo conlleva el peligro de luchas obreras, de una crisis social y de hacer inestable al bloque;
- en el plano político, el descontento creciente del proletariado entorpece la capacidad de maniobra de la burguesía. La ira contra la aventura en Afganistán ha ido aumentando al ritmo de los ataudes y de los heridos en el campo de batalla, a la vez que las ayudas a los aliados del tercer mundo se volvían cada día más impopulares frente al nivel de vida que se iba degradando. La hostilidad del proletariado contra los sacrificios impuestos por las ambiciones del imperialismo ruso va creciendo día tras día;
- en el plano estratégico, las huelgas en Polonia, al paralizar los ferrocarriles, perturbaron totalmente el abastecimiento del dispositivo militar ruso más importante a lo largo del telón de acero, demostrándose así concretamente por qué la paz social le es absolutamente necesaria a la guerra imperialista.
La credibilidad del Estado
A principios de los años 80, el estado de decrepitud senil de Brezhnev es el reflejo mismo del capitalismo ruso. Y las reformas se han vuelto urgentes y para empezar las políticas para dar un poco de credibilidad al Estado ruso tanto puertas adentro como hacia fuera.
Sin embargo, la burguesía estalinista no se ha dado nunca los medios de verdad, si es que alguna vez los ha tenido, para llevar a cabo esta política de «democratización». Para ello, la burguesía estalinista tiene ante sí dos grandes obstáculos:
- hasta los acontecimientos de Polonia en 1980, la combatividad del proletariado pudo quedar contenida, sobre todo mediante la represión más bestial. La Nomenklatura no se sentía, pues, obligada a plantearse reformas políticas en profundidad ;
- los intereses de amplias fracciones de la burguesía están ligadas a la forma misma del Estado y a su funcionamiento estaliniano. El miedo a perder sus privilegios es un poderoso acicate en la resistencia de una fracción del aparato de Estado hostil a la menor idea de reforma;
- el subdesarrollo del capital ruso es una traba enorme para hacer creíbles las ilusiones democráticas, pues más allá de los bellos discursitos, no puede ofrecer la menor mejora económica de las condiciones de vida del proletariado;
- aunque el proletariado es frágil frente a los embustes democráticos, precisamente por su desconfianza absoluta respecto al Estado hace más difícil su búsqueda de credibilidad. Es más fácil meter en las mentes la ilusión democrática con la represión que integrando una oposición permanente en el funcionamiento del Estado, lo cual pone en peligro su credibilidad, que es la piedra clave de la legitimidad de la «democracia».
La credibilidad de su Estado es algo esencial para la burguesía tanto de puertas adentro como internacionalmente. En principio, eso es todavía más esencial para una potencia imperialista de primer orden como lo es la URSS. Sin embargo, en su mismo modo de funcionar, la burguesía rusa expresa la debilidad de su capital subdesarrollado y el peso de sus orígenes históricos, con un inmovilismo y una parálisis política que se plasman en una profunda resistencia a las reformas políticas necesarias para su capital: La burguesía de Estado rusa ha vivido de las rentas de su contrarrevolución victoriosa:
- en el interior, el aplastamiento del proletariado, el aniquilamiento de la revolución por Stalin, le aseguró a la burguesía una larga paz social que casi sólo la represión ha permitido mantener. La credibilidad del Estado equivalía al terror que era capaz de mantener.
– en el plano internacional, la potencia armamentística y en especial el desarrollo del arsenal nuclear son ya en sí suficientes para dar crédito al imperialismo ruso. Además, la burguesía de la URSS, durante décadas, se ha podido permitir el lujo de reivindicarse impunemente de la revolución proletaria, de la que fue principal verdugo, para llevar a cabo una política internacional ofensiva, recabando las simpatías de proletarios y explotados embaucados por las mentiras estilinianas. La mayor patraña de este siglo, la mentira del carácter proletario del Estado ruso ha sido el cimiento principal de la credibilidad de su propaganda internacional.
Todas esas ventajas de la burguesía rusa se han ido gastando con la aceleración de la historia. A principios de los 80, la realidad de las contradicciones del capitalismo ruso se va a volver patente. La cuestión de la credibilidad del Estado va a ser crucial; de ella depende su capacidad para modernizar la economía y mantener su poderío imperialista. En el interior, el terror policiaco ya no es suficiente para amordazar al proletariado. La dinámica de la lucha de clase desarrollada en Polonia expresa en realidad una tendencia general de todos los países del Este, aunque sea de menor importancia. Internacionalmente, la URSS ha ido perdiendo su credibilidad ideológica. La situación económica desastrosa de sus aliados de la periferia capitalista y muy en especial, la catástrofe social de Vietnam tras la salida de los norteamericanos, todo ello se ha encargado de barrer las ilusiones sobre el «progresismo» o el «socialismo» del bloque del Este. Los acontecimientos de Checoslovaquia de 1968 ya habían demostrado a los obreros del mundo entero la brutalidad represiva de la URSS, sembrando la duda en las mentes de muchos proletarios hasta entonces crédulos. La influencia de los llamados partidos comunistas pro rusos, muy implantados dentro del bloque enemigo, va a irse reduciendo sin cesar. Las luchas obreras en Polonia se iban a encargar de darle la puntilla a las mentiras sobre el carácter proletario del Estado ruso y sus secuaces.
La capacidad de la URSS para mantener el poderío de su imperialismo está en relación directa con su capacidad para mantener la credibilidad de su Estado. Con la aceleración de los años 80, con el empantanamiento de la expedición en Afganistán y la explosión social en Polonia, para la burguesía se han hecho indispensables ciertas reformas radicales, la necesidad, en definitiva, de un cuestionamiento sin concesiones de manera a asegurar la supervivencia del capital ruso como potencia dominante.
La Perestroika, y la Glasnost, mentiras contra la clase obrera
La victoria de los partidarios de la reforma
La muerte de Leónidas Brezhnev en 1982 va a rematar dos décadas de inmovilismo. Ha sonado la hora de las difíciles alternativas para la Nomenklatura rusa; la lucha por la sucesión va a endurecerse enfrentando a partidarios de las reformas y a quienes se oponen a ellas. El primer tiempo es el del nuevo secretario general Andropov, ex jefe del KGB, quien va a anunciar tímidas reformas y sobre todo se va a dedicar a purgar el aparato de Estado de jerarcas brezhnevianos; pero su muerte prematura en 1984 permite la vuelta de éstos. Chernenko, nuevo secretario general, expresa la victoria de los partidarios de no hacer nada y esperar, pero esa victoria será de corta duración. Un año más tarde le tocará a él morirse. Las defunciones se multiplican entre los vejestorios que dirigen la URSS, lo cual es ya testimonio de la dureza de la lucha por el poder. El nuevo secretario general, Mijail Gorbachov, llegado en 1985 a la cabeza de la URSS, es entonces poco conocido, pero muy pronto va a hacerse notar por su dinamismo político. Ha dado la vuelta la tortilla y la fracción «reformadora» de la burguesía rusa ha tomado las riendas del poder. Ha tocado la hora de la reforma económica y política; se inicia una intensa campaña ideológica: Perestroika (reconstrucción), Glasnost (trasparencia) suenan por el ancho mundo.
Paradójicamente, los sectores del aparato político más a favor de esa política de reforma económica y democrática no son los sectores tradicionalmente «liberales», sino los sectores centrales del Estado ruso: el estado mayor del complejo militar-industrial, preocupado por mantener la capacidad competitiva del imperialismo URSS y la dirección del KGB, bien situada para conocer los riesgos del aumento del descontento entre el proletariado; un KGB que ha seguido con mucha atención lo ocurrido en Polonia. La intelligentsia rusa, por su parte, es el perfecto reflejo de sus colegas occidentales, siempre lista para apoyar causas perdidas y servir de fianza a las fracciones más embaucadoras de la burguesía. Va a serla abanderada de Gorbachov. También Jruschov en sus tiempos había obtenido su apoyo 30 años antes. Sajarov, perseguido durante años bajo Brezhnev, va a ser ahora un decidido defensor de la Perestroika.
Los sectores más resistentes ante la « nueva política » son aquellos que, a todos los niveles del partido, se aprovechan del modelo estaliniano de control del Estado: los caciques locales del partido que se han montado su poder durante años y años de chanchullos politiqueros y policiacos y han amasado una fortuna mediante tráficos, fraudes y sobornos de todo tipo; los responsables económicos, directores de fábrica más preocupados de su situación privilegiada para especularen el mercado negro que de la calidad de su producción y toda una serie de burócratas de cualquier escalón de la maquinaria político-policíaca del partido más preocupados por sus privilegios personales que por los intereses del capital nacional. La burguesía rusa lleva en sí los estigmas del subdesarrollo de su capital. Sus anacronismos son un enorme lastre para conseguir adaptarse.
Además, una fracción central de la Nomenklatura rusa, la que pudo darse cuenta del fracaso de la experiencia de Jruschov y dio cuerpo al inmovilismo brezhneviano, sigue en su sitio. Y no sólo en la URSS, sino en todo el bloque del Este de Europa. Esa fracción tiene muchas dudas en cuanto a la capacidad del Estado-capital ruso para llevar a cabo la política ambiciosa que pretenden los llamados «reformadores». Fue ese miedo, no infundado, a un fracaso de las reformas, acarreador de un caos económico y social ampliado, lo que durante 20 altos la mantuvo en una parálisis conservadora. La instauración de reformas apareció al principio como guerra entre camarillas que se peleaban por controlar la dirección. Tras la muerte de Brezhnev, la agarrada entre jerarcas de la burguesía rusa fue discreta pero ya violenta; con la subida al poder de Gorbachov va a volverse espectacular, al utilizar éste las sucesivas purgas para alimentar la campaña de credibilidad democrática La Perestroika se lleva a cabo a la manera del paso de carga de las purgas estalinistas. Y, para empezar, ¿qué es eso de la Perestroika?
El fracaso de Perestroika económica
En su origen, Perestroika significaba refundición o reconstrucción de la economía, mientras que la Glasnost, la transparencia, era la vertiente política, la de las reformas «democráticas». Pero las palabras mágicas que los peritos publicitarios encuentran para alimentar las campañas mediáticas de la burguesía pueden cambiar de contenido según las necesidades. La palabra Perestroika ha tomado el sentido de cambio y se ha ampliado a todos los ámbitos englobando también el término de Glasnost; es ése un lógico desplazamiento de sentido, pues cuatro años después de la llegada del nuevo Secretario general, la reforma económica sigue en punto muerto.
Las reformas promulgadas a golpe de decreto y pregonadas a bombo y platillo pocos efectos tienen en la economía real; son absorbidas, digeridas y desviadas por el aparato del partido y vueltas inaplicables a causa del enorme lastre de las carencias y el mal funcionamiento de la economía. El montaje que se ha armado en tomo a la autonomía financiera de las empresas, en torno a las nuevas empresas familiares privadas o las empresas mixtas con participación de capitales extranjeros, todo eso es mucho ruido mediático para las pocas nueces de la transformación económica real. Para citar un ejemplo que fue ampliamente difundido por los media: el del empresario norteamericano que se había lanzado junto con el Estado ruso a la distribución de pizzas y cuyos camiones pudieron ser vistos en las televisiones del mundo entero, asediados por los moscovitas curiosos; el tal empresario prefirió renunciar a su empresa: cuando los camiones se averiaban, había que esperar semanas para repararlos; faltaban frigoríficos para almacenar la mercancía o los había defectuosos; la calificación de la mano de obra dejaba bastante que desear; el robo, los untos burocráticos hacían la gestión imposible.
Ese ejemplo es significativo de la economía rusa. La penuria de capital es tal que hace aleatoria cualquier reforma económica. Las ambiciones que se proponía al principio el equipo gorbachoviano ya han sido revisadas hacia abajo y, hoy, uno de los principales consejeros económicos del Secretario general declara que tendrán que pasar «una o dos generaciones para que se realice la Perestroika». Al paso que llevan hoy, ni contando en siglos. Desde la subida al poder de la nueva camarilla dirigente, la situación de los proletarios, por mucho que diga la propaganda, al contrario de mejorar no ha hecho sino degradarse. Se ha agravado la penuria de bienes de consumo. Incluso en Moscú, hasta ahora privilegiada en cuanto abastecimiento, se están racionando géneros tan corrientes como el azúcar y la sal. Los almacenes de la Perestroika están vacíos .[4]
La prioridad de la Glasnost
Sin embargo, aunque una auténtica reforma de la economía es más pura propaganda que posibilidades reales, ello no quita que la burguesía rusa tenga que llevar a cabo una serie de medidas con las que reforzar el potencial militar de su economía. Pero todas las medidas planteadas para ello, o sea:
- liberación de precios por supresión de subvenciones;
- controles de calidad en toda la economía según criterios fraguados en la producción militar;
- autonomía financiera de las empresas estatales y clausura de factorías no rentables;
- desarrollo de un nuevo sistema de incentivos para aumentar la productividad del trabajador;
- desplazamientos masivos de mano de obra de sectores con plantilla sobrante hacia sectores donde falta mano de obra;
todas esas medidas, pues, chocan con la resistencia de una fracción importante del aparato del Partido y, sobre todo, implantadas así corren el riesgo de encender la mecha del descontento social.
En realidad, cualquiera de esas medidas es un ataque contra las condiciones de vida de la clase obrera. La Perestroika no es ni más ni menos que un programa de austeridad. El ejemplo polaco de 1980, en el que un aumento masivo de los precios había desatado la dinámica que llevaría a la huelga de masas que se extendió por todo el país, ha sido una lección que ha estado muy presente en la mente de la burguesía rusa incitándola a la prudencia. Antes de emprender ataques importantes, la burguesía rusa debe primero darse los medios para que puedan ser aceptados lo mejor posible y sobre todo debe dotar a su aparato de Estado de medios de encuadramiento y de mentira ideológica que le permitan encarar el descontento inevitable del proletariado. Cuando, por ejemplo, esos planificadores de poltrona anuncian fríamente que desde ahora hasta finales de siglo habrá que desplazar a 16 millones de trabajadores, eso significa ni más ni menos que habrá también millones de trabajadores echados a la calle, con el peligro social que puede eso acarrear. La burguesía estaliniana está obligada a adaptar su aparato de encuadramiento del proletariado, a hacerlo más maleable y más digno de crédito. Debe llevar a la práctica algunas mentiras ideológicas, con más y más intensidad y sofisticación para encubrirla realidad concreta cada día más desastrosa.
La Glasnost es la vertiente política de la Perestroika, la mentira destinada a encubrirla instauración de una mayor austeridad. Las reformas del aparato político que sirven para darle más crédito y fortalecerlo son prioritarias, su instauración es condición previa del éxito de la Perestroika. Eso es tan cierto que el gobierno ruso ha preferido retrasar las medidas de liberación de los precios en 1988, ha dejado que aumenten los sueldos (los aumentos fueron de 9,5 %) para así no atizar el descontento y no debilitar el impacto inmediato de sus campañas ideológicas sobre la «democratización».
El retorno del problema social al primer piano de la realidad en la Europa del Este obliga a la burguesía rusa a usar las mismas armas que la burguesía mundial está afilando contra el proletariado, pues, por todas partes, éste ha levantado cabeza, ha desarrollado sus luchas. Las campañas por la democracia se han estado desarrollando a escala mundial; la Perestroika democrática en la URSS es el eco de las campañas activas llevadas a cabo por Estados Unidos en su bloque para quitarse rápidamente de encima unas dictaduras gastadas como zapatillas viejas por «democracias» nuevecitas. No queremos decir, ni mucho menos, que en todos los países la burguesía tema una revolución proletaria; es el riesgo de una explosión social que ponga en entredicho los intereses del imperialismo lo que preocupa a la clase dominante y la obliga a fortalecer su frente social con la panacea de la democracia: pluralismo de partidos, elecciones a repetición, oposición legal, sindicatos con crédito y hasta muy radicales, etc. En el Este como en el Oeste se llevan a cabo las mismas políticas y por las mismas razones.
Las campañas de « democratización » en la URSS
Las campañas democráticas no es algo nuevo en la URSS. Ya Jruschov en sus tiempos, se había sacado de la manga una especie de Perestroika antes de hora. Lo que sí es nuevo, son los medios utilizados: la burguesía rusa se ha puesto a copiar a sus colegas occidentales. La campaña mediática es intensa, las manipulaciones políticas cada vez más frecuentes para darle una nueva credibilidad democrática al Estado. Esas campañas vienen acompañadas de la renovación profunda de los órganos dirigentes del Partido. Las dimisiones y ceses de estalinistas de la vieja guardia, a la vez que permiten eliminar a las fracciones que se resisten a la Perestroika, sirven para reforzar el crédito democrático de los cambios actuales, dejando que aparezca un personal más joven y adicto a las reformas. Los vejestorios burócratas, caciques del partido estalinista desde hace décadas, totalmente putrefactos por años de poder y de chanchullos son el espantajo ideal a causa del odio que inspiran en la población, para desahogar los deseos de venganza popular y justificar así las dificultades de la Perestroika en el plano económico. En los «conservadores» constantemente señalados con el dedo por la prensa y, como si de un esperpento teatral se tratara, personificados en Ligachev, miembro del Buró político, Gorbachov ha encontrado sus legitimadores ideales, que le sirven para granjearse el apoyo de parte de la población y en especial de los intelectuales, quienes temen la vuelta de los métodos policíacos del pasado y que quede ahogada la ilusión de libertad actual.
El debate entre «reformadores» y «conservadores» se desarrolla día tras día en todos los medios de comunicación de la URSS. Se organiza un fino reparto de trabajo: Pravda defenderá la orientación conservadora, mientras que Izvestia tomará partido por los reformadores; se publican cantidad de polémicas para así polarizar la atención de los trabajadores e invitarles a participar en los debates, a las que se añaden confusas publicaciones que defienden cualquier cosa. Se montan juicios por corrupción contra personalidades de la era Brezhnev, como el del propio yerno de éste, para así legitimar y librar de toda culpa a los actuales dirigentes.
Pero todo eso es poco comparado con la gigantesca manipulación que se va a organizar para la verbena electoral de esta primavera de 1989. Gorbachov, con las riendas del poder bien firmes, ha encontrado en Ligachev el adefesio que realza su propia hermosura, pero también necesita una izquierda digna de crédito para encauzar el descontento y captar las múltiples capillitas opositoras que pululan, y dar así la imagen de una democracia de verdad. En Polonia, donde la «democratización» se ha hecho en caliente, en enfrentamiento directo con la lucha de la clase, Solidarnosc gozó de entrada de gran crédito entre los obreros. Además, la Iglesia, a pesar de haber estado desde hace tiempo integrada en el aparato de Estado polaco, se había quedado siempre en una oposición discreta conservando así cierta popularidad en la población. En la URSS, la situación es muy diferente. La «democratización» se hace en frío, preventivamente; y tras años y años de represión poco género le queda a la burguesía rusa para confeccionarse sus nuevos trajes democráticos. Así que ha tenido que fabricarse una oposición con los retales que le quedan para animar el circo electoral.
Un jerarca del partido de Moscú, Boris Eltsin, miembro del Buró político, va a transformarse en supercampeón de la Perestroika, crítico intransigente de las insuficiencias en la carrera hacia la democracia; estigmatiza las resistencias de los conservadores, se presenta como defensor de los intereses de la población. Tras una agarrada con el cabecilla de los conservadores, Ligachev, durante una reunión del pleno del Comité central, lo van a dimitir de su plaza de suplente del Buró político, perdiendo su puesto en la jerarquía del Partido. Se desarrolla entonces una campaña de rumores sobre lo radical que fue el contenido de su intervención ante el Comité central y durante meses, va a hacer el papel de aquí estoy pero no estoy. En el seno del Partido en Moscú, la «base» organiza una campaña en favor suyo. Finalmente, Eltsin aparecerá para animar y dar crédito a la campaña electoral para la renovación del Soviet supremo. Todas las medidas tomadas contra él, las maledicencias sobre él filtradas por la burocracia van a darle una crédito nuevecito. En un país en el que durante décadas todo el mundo ha aprendido algo esencial: el Estado miente, en un país así lo que da crédito a un individuo y a su discurso es la represión y las molestias burocráticas que se le imponen. En las peleas que están sacudiendo a la Nomenklatura, cantidad de altos burócratas del aparato (los aparatchiki), rebosantes de ambición, que ya han olfateado los nuevos tiempos, se van a forjar una imagen de «oposición», de radicalismo, de anticorrupción, de populismo barato contra la mala leche burocrática de los vejestorios que no quieren ceder sus poltronas a otros traseros. Los intelectuales, humillados durante largo tiempo por Brezhnev van a formar la tropa electoral de la nueva «oposición» aportando su garantía «liberal» y «democrática» en la persona de Sajarov. La nueva «oposición» ha nacido. Las elecciones de esta primavera de 1989 va a darle su legitimidad.
Para estas elecciones una novedad de importancia ha sido adoptada: se han fomentado y favorecido las candidaturas múltiples procedentes del Partido y de otras estructuras del Estado para así dar la ilusión de pluralismo. Se hace todo por dar crédito a estas elecciones y, por ello mismo, a los nuevos oponentes. Una campaña «al modo americano» se va a llevar a cabo por vez primera en la URSS. La «oposición» va a movilizarse en los media. Eltsin sale en todos los canales de televisión; lo entrevistan en su modesto pisito con su esposa y su hija que parecen asustadísimas por tanta novedad; lo sacan muy lucido echando el bofe en una cancha de tenis, con sus calzones blancos y su cinta en la frente; incluso le encontraron un contrincante de corte burocrático todavía más inflado y más lamentable. Eltsin realiza un retomo a escena de lo más clamoroso; sale en todas las pantallas, ondas y papeles, junto con Gorbachov claro está. Un milagrito burocrático y mediático más. Al mismo tiempo se organizan manifestaciones de apoyo por las calles de Moscú con su retrato de estandarte. El ambiente se caldea con los problemas que encuentran los «reformadores radicales» de marras, para que sus candidaturas sean aceptadas por las oligarquías locales del Partido. Sajarov se pelea con los burócratas de la Academia de Ciencias. Así, la popularidad de las nuevas candidaturas no cesa de crecer.
Todo ello no es, sin embargo, suficiente. La burguesía rusa va a echar más carne en su molinillo de manipulaciones para encauzar a los proletarios hacia las urnas y dar crédito a las elecciones y a la idea de cambio. Algún tiempo antes del día electoral fatídico, una manifestación nacionalista en Georgia será duramente reprimida. Matan a varios manifestantes. La derecha, los conservadores, son acusados de querer sabotear la Perestroika. Circulan rumores inquietantes sobre un atentado en el metro de Moscú. Gorbachev estaría en dificultades; ciertos conservadores estarían preparando su vuelta por la fuerza. Hay que votar para guardar la dirección actual; la izquierda, tras Eltsin, se plantea como mejor obstáculo contra la vuelta de los conservadores, como la mejor garantía de la aplicación de las reformas. La población es llamada a dar su opinión, pues de ello depende su destino. La victoria de los «radicales» de la Perestroika va a ser total. En Moscú, Eltsine va a salir elegido con 89 % de votos y en toda la URSS, la nueva «izquierda» obtiene resultados impresionantes. Los jerarcas del Partido salen derrotados. De estas elecciones, el Estado ruso sale reforzado: la ilusión democrática de un cambio electoral cobra una apariencia de verdad, una izquierda con visos de credibilidad empieza a existir a la vez dentro y fuera del Partido.
Gracias a su éxito y al contrario de los falsos rumores que habían circulado antes de las elecciones, Gorbachev sale fortalecido y organiza una nueva purga. Unos cien delegados al Soviet supremo piden amablemente su dimisión, mientras la izquierda organiza manifestaciones con Eltsin y Sajarov codo con codo y en cabeza, para apoyar a los nuevos diputados reformadores del Soviet. En mayo último, 100 000 personas se han manifestado tras aquellos en Moscú, y podrá apreciarse entre los asistentes la presencia de una delegación de la IVª Internacional trotskista, haciendo su típico papel de «apoyo crítico » al estalinismo, y, además, en el escenario original.
La habilidad política en el montaje de todos los factores necesarios para una nueva credibilidad del estado ruso, demuestran que la virtud de Gorbachov no es desde luego su «sinceridad democrática» sino su capacidad maniobrera típica del estalinismo. Purgas burocráticas, manipulaciones políticas y policiacas, campañas ideológicas mistificadoras, rumores y bulos organizados, represiones sabiamente dosificadas, etc.; toda esa colección de mentiras y de terror demuestra que, bajo las apariencias. Gorbachov es un digno heredero del estalinismo que adapta sus conocimientos a las necesidades de la situación actual, Esta realidad va a plasmarse especialmente en el terreno de las «nacionalidades».
El nacionalismo en apoyo de la Perestroika
Desde 1988, las manifestaciones nacionalistas en Armenia, en Azarbaiyan, en los países bálticos, en Georgia, están concentrando la atención sobre la situación en la URSS. La cuestión de las nacionalidades es un viejo problema en la URSS, heredado del pasado colonial de la Rusia de los zares, agudizado por la represión brutal del estalinismo; ese problema es, en fin, la expresión de lastre del subdesarrollo del capital soviético. Las manifestaciones habidas son expresión de un descontento real en la población. Pero, al desarrollarse únicamente en el terreno puramente nacionalista, esas expresiones de descontento no pueden sino reforzar el control que ejerce la clase dominante, aunque hayan sido provocadas por rivalidades entre camarillas. Son el terreno ideal para toda clase de manipulaciones en las que el equipo de Gorbachov, siguiendo la vieja tradición, parece ser experto.
La burguesía rusa ha sabido siempre explotar los mitos nacionalistas, la rabia antirusa, para así dividir a los proletarios y desviar el descontento social hacia el nacionalismo, terreno privilegiado de la dominación de la burguesía. Y esto, claro está, no sólo es cierto en la URSS misma, sino también en todo el baluarte europeo sometido a su imperialismo. Los acontecimientos de Polonia lo demuestran con creces desde 1980: las ilusiones democráticas y el nacionalismo antiruso han sido las principales armas de la burguesía polaca para conseguir meter en cintura a los obreros. El actual despliegue de la propaganda nacionalista en los países del Este no es únicamente la expresión de las ilusiones de una población descontenta, sino que forma parte de una política buscada e instaurada por la administración Gorbachov. La propaganda nacionalista que hoy se ha desatado, con la careta de opositora, corresponde a una nueva política antiobrera organizada para entorpecer el desarrollo futuro de las luchas proletarias contra la política drástica de austeridad que se está implantando.
En ese contexto, no es, ni mucho menos, una pérdida de control por parte del Estado ruso el que en Armenia, la sección local del PC apoye la reivindicación nacionalista de la integración del Alto Karabaj, a la vez que en Azerbaiyán apoya exactamente lo contrario, atizando las brasas nacionalistas (y a este respecto, cabe preguntarse quién organizó y cuáles fueron los verdaderos orígenes de los pogroms anti-armenios que encendieron la mecha), mientras que en los países bálticos ha sido el PC mismo quien ha organizado las manifestaciones nacionalistas en torno a un debate constitucional cuya finalidad no es otra que la de refrendar las ilusiones democráticas y nacionalistas.
Todo ese zafarrancho, en lugar de haber debilitado a Gorbachov, le ha permitido desarrollar su ofensiva política Dejando que se organizaran manifestaciones masivas, ha fortalecido su imagen liberal sin muchos riesgos; incluso la catástrofe que asoló Armenia le ha permitido montarse un numerito televisivo sobre su política aperturista. Y esa terrible situación, que dejó patentes las carencias de la administración, ha sido un buen pretexto para intensificar las purgas en curso dentro del partido estalinista. La represión misma, en ese contexto supermediatizado, es presentada como prueba de una firmeza tranquilizadora contra los excesos que pueden poner en peligro las reformas.
La represión cínica y asesina de una manifestación en Georgia ha sido el pretexto de una nueva campaña contra los «conservadores» para así movilizar a los obreros en el terreno electoral, dramatizando la situación. La camarilla dirigente local ha pagado de paso los platos rotos cayendo en desgracia en un reajuste de dirigentes. Pero, ¿a quién le ha beneficiado el crimen, sino a Gorbachov?
Como ya hemos dicho, no sólo es en la URSS donde la política de propaganda nacionalista antiobrera se está instaurando. Ya citamos a Polonia, pero también cabe citar a Hungría en donde se ha desencadenado una propaganda antirumana. Y, claro, en Rumania, lo es contra Hungría; en Bulgaria, antiturca. Y así. En cada caso se atiza el nacionalismo de las minorías nacionales para justificar campañas más generales y si hace falta mediante la represión.
Los diferentes nacionalismos que hoy se están desarrollando en los países del Este no son expresión de un debilitamiento del Estado central, sino al contrario, son una herramienta de su reforzamiento. Las ilusiones nacionalistas son el digno complemento de las patrañas democráticas.
El éxito internacional de la Perestroika
Nunca una campaña ideológica de la burguesía rusa había tenido un apoyo semejante por parte de Occidente. Gorbachov se ha convertido en nueva estrella del firmamento mediático mundial: ha venido a hacerle la competencia al llamado «gran comunicador», Reagan. La burguesía rusa parece haber aprendido bien de sus colegas occidentales el arte de la maniobra mediática.
La voluntad afirmada, nada más llegar al poder, de hacer concesiones en el plano imperialista, el lenguaje de «paz», las propuestas de desarme, ampliamente difundidas por los media, todo ello ha movido a una simpatía instintiva de los habitantes de un planeta traumatizados por las incesantes campañas militaristas que se han ido sucediendo desde 1980. Incapaz de seguir la sobrepuja militar a causa de la no adhesión de la población, la URSS, frente a la ofensiva imperialista occidental de los años 80, se ha visto obligada a retroceder de nuevo. La inteligencia de la burguesía rusa y en especial la de la fracción dirigida por Gorbachov, está en haber sabido sacar provecho de ese retroceso impuesto para renovar su estrategia interior e internacional.
Los nuevos ejes de la propaganda soviética (paz y desarme a nivel internacional, Perestroika-Glasnost en el interior) van a coger a contrapelo a la propaganda occidental basada en la denuncia del «Imperio del mal», del militarismo ruso y de la ausencia de democracia en los países del Este. Esta situación va a provocar un zafarrancho mediático en el mundo entero. El bloque del Oeste se ve obligado a cambiarse de chaqueta en sus campañas mediáticas. Ante los temas «pacifistas» de la diplomacia rusa, los USA no pueden permitirse aparecer como bravucones militaristas, sobre todo frente a una clase obrera que tras el retroceso de principios de los 80, ha vuelto de manera significativa al camino de la lucha durante los años 80. Los dos bloques imperialistas que se reparten el planeta se van a poner a entonar a ver quién berrea más la tonadilla pacifista y democrática. Las campañas embusteras sobre la paz forman parte de la lucha ideológica que tienen entablada ambos bloques.
Sin embargo, aunque el bloque occidental ha aplaudido a Gorbachov en sus cambios de tono en las campanas ideológicas, aunque parece haberle dado su apoyo en su voluntad de reformas políticas, no por ello se cree lo que aquél dice. Aunque las concesiones militares de la URSS son verdaderas y menos da una piedra, no por ello son nuevas. Brezhnev había hecho lo mismo y «la paz y el desarme» son temas ya muy gastados en la propaganda de todas las burguesías y en especial de la estalinista desde siempre. Y por mucho que se diga tampoco es, ni mucho menos, porque el bloque occidental se haya visto metido en la trampa de la nueva propaganda rusa. Nada obligaba al bloque occidental a lisonjear a Gorbachov como lo ha hecho, apoyando con toda la fuerza de sus canales de televisión las iniciativas «democráticas» de la Perestroika, haciéndoles granjearse el crédito del mundo entero, integrándolas en una enorme y aplastante campana mediática sobre la «Democracia» a escala planetaria.
Ese apoyo de Occidente al nuevo equipo dirigente ruso cuya política extranjera ofensiva intenta recabar una nueva credibilidad para el imperialismo ruso y, en política interior, fortalecer el Estado y su economía de guerra, puede parecer cuando menos paradójica. Sin embargo, esa aparente paradoja se explica por las lecciones que ha sacado la burguesía del bloque del Oeste, de los acontecimientos de Irán y de Polonia. No tiene el menor interés en que se desarrollen luchas sociales en Europa del Este, que podrían tener efectos internacionales contagiosos, que al provocar la inestabilidad de la clase dominante del bloque adverso podría dar lugar a que subieran al poder fracciones de la burguesía muy estúpidas, mucho más peligrosas para la estabilidad mundial, teniendo en cuenta el potencial militar ruso, que un Jomeini en Irán.
A pesar de su mayor potencia, el bloque occidental está básicamente enfrentado a las mismas dificultades que el bloque ruso. El despliegue de los mismos temas de propaganda expresa necesidades idénticas: encuadrar al proletariado, entorpecer y desviar la expresión de su descontento, hacerle aceptar medidas de austeridad cada vez más duras, hacerle cerrar filas en tomo a «su» Estado en nombre de la Democracia y abrir la vía hacia la guerra .[5]
El proletariado en el centro de la situación
Si se escucha a los comentaristas enteradillos de la burguesía internacional, la Perestroika iría de éxito en éxito y Gorbachov de victoria en victoria. Ya hemos visto rápidamente de qué iba la cosa en el plano económico: hasta ahora, un fracaso. ¿En qué consiste pues el éxito de Gorbachov? Primero, en lo político, por su capacidad para imponerse frente a los sectores reticentes de la burguesía rusa; de ello son testimonio las sucesivas purgas. El balance de la nueva ropa democrática que se ha puesto el estalinismo es más mediocre. Lo esencial está por hacer para que el Estado ruso se fragüe una nueva credibilidad ante su propia población. Claro está, la «intelectualidad» aplaude con frenesí las tímidas reformas democráticas y con su incesante agitación les da cierta apariencia de vida, pero ¿cuál es la reacción de los obreros, de la inmensa mayoría de la población, ante ese torbellino mediático en torno a las «reformas»?.
La profunda desconfianza hacia un Estado que encarna 50 años de imperio del estalinismo, de cínica represión, de mentira permanente, de putrefacción burocrática, sigue siendo muy fuerte entre los obreros. Incluso si el temario democrático propuesto por la Perestroika puede interesar algo entre los trabajadores, el que las reformas vengan impuestas desde arriba, el que procedan de la propia jerarquía del PC, no puede sino provocar la desconfianza. La experiencia de Jruschov no está tan lejos para olvidarla; las bonitas palabras democráticas de entonces acabaron en la represión de las luchas obreras de 1962 y 1963. Frente ala Perestroika, el proletariado sigue usando las mismas armas que frente a la tutela policiaca de Brezhnev: resistencia pasiva.
La política de rigor y de «transparencia» de la nueva dirección soviética choca con los viejos reflejos de desconfianza y del arreglárselas tan arraigados en el proletariado ruso. El racionamiento tan impopular del alcohol provocó el saqueo de las existencias de azúcar en los almacenes para alimentar los alambiques clandestinos, lo cual acarreó el racionamiento de azúcar. El anuncio hecho por un burócrata, ante los rumores de penuria de té en Moscú, de que no había el más mínimo problema de abastecimiento, provocó un pánico inmediato entre los consumidores que se abalanzaron al almacén más cercano... y tuvieron que racionar también el té. Estos problemas cotidianos, pan bendito de los corresponsales extranjeros y miseria de los trabajadores de la URSS, expresan la resistencia y la desconfianza hacia todas las iniciativas del Estado. Estos problemas, la Perestroika no los ha solucionado ni mucho menos, porque no tiene medios para ello; las estanterías de las tiendas siguen tan vacías como antes; ésa es la realidad que vive el proletariado. Y como el gobierno no tiene nada que ofrecer de concreto y material no puede basarse en ello para engañar; lo más que puede hacer es meter en las mentes la idea de que es menos represivo, más abierto al diálogo que los anteriores; pero eso no da de comer.
El verdadero peligro de caer en la trampa viene de quienes se las dan de «oponentes», de ésos que critican abiertamente al gobierno y denuncian la penuria, de ésos que pretenden defender los intereses de las clases trabajadoras. A la nueva «oposición» en torno a Eltsin y Sajarov le quedan, sin embargo, muchos progresos que hacer para granjearse una verdadera credibilidad entre los proletarios. La efervescencia actual en torno a la «oposición» es cosa más bien de la intelligentsia y de gente joven sin gran experiencia. En general, los obreros han permanecido indiferentes ante tanto ruido. La personalidad de los Eltsin y Sajarov, ellos también dignos representantes de la Nomenklatura, no es muy entusiasmante que digamos. Pero esta relativa indiferencia de la clase obrera no debe hacemos olvidar la fragilidad de la clase obrera en Rusia frente a los embustes más sofisticados que la burguesía está montándose. Ahí está el ejemplo polaco para demostrárnoslo.
La ofensiva ideológica del Estado ruso está todavía en sus principios. La implantación de una oposición no es más que la primera piedra del edificio «democrático» que Gorbachov quiere construir. La utilización de un sindicalismo radical como con Solidarnosc en Polonia, la instauración de un pluralismo político y sindical en Hungría demuestran que la burguesía rusa está dispuesta a ir más lejos para reforzar el crédito de su Estado y disolverla desconfianza obrera. La creación de un sindicato creíble es la condición indispensable para un encuadramiento «democrático» de la clase obrera. No cabe la menor duda de que Gorbachov va a ponerse a trabajar duramente en el asunto si quiere llevar a cabo su programa de reforzamiento del capitalismo ruso. Al igual que los sindicatos en el mundo occidental. Solidarnosc en Polonia ha demostrado con creces su capacidad para ahogar las luchas obreras; sería de lo más extraño que la burguesía rusa no hiciera uso de tal herramienta. Pero si bien un partido político, una oposición puede intentar darse crédito «en frío», mediante el sacrosanto «debate democrático», no ocurre lo mismo con un sindicato, el cual aprovecha la lucha de clases, las huelgas, para ganar credibilidad.
El proletariado ruso, en estos últimos años, no ha manifestado una gran combatividad, al menos por lo que se sabe. Sin embargo, la disminución constante de su nivel de vida va a aumentar con la Perestroika; combinada con los efectos desinhibidores de la «liberalización», la cual exige un mínimo de permisividad para que resulte un poco creíble, puede animar a los obreros a la lucha. El los países del bloque del Este como en los del Oeste, la perspectiva es la del desarrollo de la lucha de clases. En este contexto, es cierto que la Perestroika/Glasnost puede ser un arma peligrosa contra el proletariado: los obreros del Este tendrán que enfrentarse a engañifas muy peligrosas: «oposiciones radicales» que se van a reivindicar de sus intereses, sindicatos «libres» que sabotearán sus luchas, zafarrancho mediático permanente, etc., mistificaciones de las que tienen poco experiencia.
Esa experiencia es la que está viviendo hoy el proletariado polaco. Es un duro aprendizaje, son derrotas de la clase obrera en Europa del Este.[6] El totalitarismo democrático y sus mentiras es una situación que el proletariado de los países desarrollados de Occidente vive ya desde hace décadas y de ella tiene ya una experiencia valiosísima. Por todas partes, la perspectiva es la del desarrollo de la lucha de los obreros; así que, por todas partes, la burguesía intenta usar las mismas armas, las más eficaces, las más falsas, las más peligrosas: las de la «Democracia», pura ilusión, pura tapadera con la que ocultar la bestialidad totalitaria del capitalismo decadente. La campaña actual es mundial. En realidad, la situación del proletariado mundial está igualándose: la represión policiaca es cada día más corriente y más dura en las viejas democracias occidentales, mientras que en los países subdesarrollados del mundo -incluida la URSS-, junto con la represión siempre presente, parece haber llagado la hora de la renovación de la fachada estatal con una buena mano de pintura democrática
La cuestión no es saber si Gorbachov, o la burguesía mundial incluso, poseen los medios de su política De lo que se trata es de saber cómo va a enfrentar el proletariado el arsenal de embustes que la burguesía le está metiendo para imponerle la austeridad todavía mayor de las reformas económicas. La capacidad del proletariado de Europa del Este para descebar las trampas está indisolublemente unida con la del proletariado de Europa occidental para desarrollar sus luchas, para sacar a la cruda luz del enfrentamiento de clases lo que es la realidad de la mentira democrática del mismo modo que los proletarios de Europa del Este, con sus luchas, han demostrado a sus hermanos de clase del mundo entero la realidad de la mentira estalinista.[7] Las ilusiones sobre Occidente, sobre su modelo democrático son un gran lastre en las conciencias de los obreros de Europa del Este. Sólo la lucha de la clase obrera que se desarrolle en el corazón de la Europa occidental industrializada, en el centro mismo de la mentira democrática, podrá disipar el espejismo, esclarecer las conciencias, reforzando así, por todo el ancho mundo, la capacidad del proletariado para evitar las trampas, para destrozar todos los telones de acero del capitalismo, plantando de ese modo los jalones de su movimiento por la unificación mundial.
J.J.
[1] Fuente: Kerblay B. La reforma económica y necesaria.
[2] Sobre la crisis en los países del Este, pueden leerse los artículos de esta Revista Internacional nos 12, 14, 23 y 43.
[3] (3) Sobre las luchas en Polonia véase la Revista Internacional n° 24, 25, 26 y 27; para la lucha de clase en Europa del Este en general, véase Revista Internacional n°' 27, 28 y 29.
[4] (4) Sobre la situación económica en la URSS de la Perestroika publicaremos un artículo en el próximo número de esta Revista, que analizará más ampliamente el tema. Véase también la Revista Internacional nos 49 y 50.
[5] Véase el artículo «Las «paces» del verano» en Revista Internacional nº 55.
[6] Véase el artículo Polonia: el obstáculo sindical en Revista Internacional, nº 54.
[7] Véase «El proletariado de Europa del Oeste en el centro de la lucha de clases», en Revista Internacional, nº 31.
Acontecimientos históricos:
Comprender la decadencia del capitalismo VII - El trastorno de las formas ideológicas
- 5904 lecturas
La «crisis ideológica» crisis de valores de la que hablan periodistas y sociólogos desde hace años no es, como dicen, «una adaptación dolorosa a los progresos tecnológicos capitalistas». Es al contrario la manifestación de que el capitalismo ha dejado de representar un progreso histórico. Es la descomposición de la ideología dominante que acompaña a la decadencia del sistema económico.
Todos los trastornos de las formas ideológicas capitalistas desde hace tres cuartos de siglo no son ni mucho menos un rejuvenecimiento permanente del capitalismo sino una manifestación de su senilidad, una manifestación de la necesidad y de la posibilidad de la revolución comunista.
En los artículos precedentes de esta serie[1], destinada a responder a esos «marxistas» que niegan el análisis de la decadencia del capitalismo, hemos desarrollado sobre todo los aspectos económicos de la afirmación: «Es en la economía política en donde hay que buscar la anatomía de la sociedad civil», como decía Marx [2].En ellos, hemos reafirmado la visión marxista según la cual las causas que provocan que en un momento dado de su desarrollo, los sistemas sociales (esclavitud antigua, feudalismo, capitalismo) entren en decadencia son las económicas:
«En cierto grado de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en conflicto con las relaciones de producción existentes, o con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían desenvuelto hasta entonces, y que no son más que su expresión jurídica. Esas condiciones, que hasta ayer habían sido formas de desarrollo de las fuerzas productivas, se convierten en pesadas trabas. Se abre entonces una era de revolución social.» Marx.[3]
Hemos demostrado cómo, desde la época de la primera guerra mundial y de la oleada revolucionaria proletaria internacional que le puso fin, el modo de producción capitalista conoce ese fenómeno; como se ha transformado en una traba permanente al desarrollo de las fuerzas productivas de los medios de subsistencia de la humanidad. En este período se han producido: las guerras más destructoras de la historia, una economía de armamento permanente, las mayores hambres, epidemias, zonas cada día más extensas condenadas a un subdesarrollo crónico...
Hemos puesto en evidencia cómo el capitalismo está encerrado en sus propias contradicciones y por qué es explosiva su ilusoria escapatoria en el crédito y en gastos improductivos.
En el plano de la vida social hemos analizado ciertos trastornos fundamentales que esos cambios económicos han acarreado: la diferencia cualitativa entre las guerras del período ascendente del capitalismo y las guerras del siglo XX, la hipertrofia creciente de la máquina estatal en el capitalismo decadente, a diferencia del « liberalismo económico » del siglo XIX; la diferencia entre las formas de vida y de lucha del proletariado en el siglo XIX y en el capitalismo decadente.
Pero ese cuadro resulta incompleto. A nivel de las «super estructuras», de las «formas ideológicas» que descansan en esas relaciones de producción en crisis, se producen trastornos que son igualmente significativos de esa decadencia.
« El cambio en los fundamentos económicos se acompaña de un trastorno más o menos rápido en todo ese enorme edificio. Cuando se consideran esos trastornos hay que distinguir siempre dos órdenes de cosas. Está el trastorno material de las condiciones de producción económica. Este debe comprobarse con el espíritu de rigor de las ciencias naturales. Pero existen también las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, las formas ideológicas en fin, en medio de las cuales los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta sus extremos. » Marx [4]
En nuestros textos sobre la decadencia del capitalismo (especialmente en el folleto editado sobre el tema) hemos señalado ciertas características de esos trastornos ideológicos. Volvemos aquí sobre ese aspecto para responder a ciertas aberraciones formuladas por nuestros críticos.
La ceguera de la « invariación » [5]
Los que niegan el análisis de la decadencia, que no ven el más mínimo cambio en el capitalismo desde el siglo XVI en el plano concreto de la producción, no son menos miopes cuando se trata de ver la evolución del capitalismo en cuanto a las formas ideológicas. Es más, para algunos de ellos, los anarco-bordiguistas-punk del GCI en especial,[6] reconocer trastornos a ese nivel es «moralizador», y propio de «curas». Esto es lo que escriben
«...a los decadentistas sólo les queda la justificación ideológica, la argumentación moralizadora (...) de una decadencia superestructural reflejo (como perfectos materialistas vulgares que son) de la decadencia de las relaciones de producción: "La ideología se descompone, los antiguos valores morales se desmoronan, la creación artística se estanca o adquiere formas contestatarias, el obscurantismo y el pesimismo filosóficos se desarrollan". La pregunta por cinco duros es ¿quién es el autor de ese pasaje: ¿Raymond Aron, Le Pen o Monseñor Lefebvre?[7] (...) pues no, ¡se trata del panfleto de la CCI: La decadencia del capitalismo, página 34! El mismo discurso moralizador corresponde pues a la misma visión evolucionista y eso en boca de todos los curas de izquierda, de derecha o de "ultraizquierda"».
«¡Como si la ideología dominante se descompusiera, como si los valores morales esenciales de la burguesía se desmoronaran! En realidad se asiste más bien a un movimiento de descomposición/recomposición cada vez más importante: a la vez quedan descalificadas antiguas formas de la ideología dominante y dan nacimiento a nuevas recomposiciones ideológicas cuyo contenido, cuya esencia burguesa, sigue siendo invariablemente idéntica.»[8]
La ventaja con el GCI es su capacidad de concentrar en pocas líneas una cantidad muy elevada de cosas absurdas, lo que, en una polémica, permite economizar papel. Pero comencemos por el principio.
Trastornos económicos y formas ideológicas
Según el GCI sería «materialismo vulgar» el establecer una relación entre decadencia de las relaciones de producción y declive de las superestructuras ideológicas. El GCI habrá leído en Marx la crítica de la concepción que no ve en las ideas más que un reflejo pasivo de la realidad material. Marx le opone la visión dialéctica que percibe la relación mutua permanente que enlaza esas dos entidades. Pero hay que ser un «invariacionista» para deducir de eso que las formas ideológicas son ajenas a la evolución de las condiciones materiales.
Marx es muy claro:
«En toda época, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes; dicho de otra manera, la clase que encarna el poder material dominante de la sociedad es al mismo tiempo el poder espiritual dominante. La clase que dispone de los medios de la producción material dispone al mismo tiempo, y por esa razón, de los medios de la producción intelectual, de modo que, en general, ejerce su poder en las ideas de aquellos que no poseen esos medios. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión en ideas de las condiciones materiales dominantes; son esas condiciones, concebidas como ideas, expresión pues de las relaciones sociales, lo que hace justamente de una sola clase la clase dominante y por lo tanto las ideas de su supremacía.» Marx [9]
¿Cómo podrían las «condiciones materiales dominantes» sufrir los trastornos de una decadencia sin que suceda lo mismo con sus «expresiones en idea»?¿Cómo una sociedad que vive una época de verdadero desarrollo económico, en la que las relaciones sociales de producción aparecen como fuente de mejora de las condiciones generales de existencia, podría acompañarse de formas ideológicas idénticas a las de una sociedad en la que esas mismas relaciones acarrean miseria, autodestrucción masiva, angustia permanente y generalizada?.
Al negar la relación que existe entre las formas ideológicas de una época y la realidad económica de la que es cimiento, el GCI pretende combatir el «materialismo vulgar», pero es para defender el punto de vista del idealismo que cree en la existencia inicial de las ideas y en su independencia con respecto al mundo material de la producción social.
¿Es putrescible la ideología dominante?
Lo que le choca al GCI es que se pueda hablar de descomposición de la ideología dominante. Ver en ella una manifestación de la decadencia histórica del capitalismo sería desarrollar una «argumentación moralizadora». Y nos opone esta gran verdad: la ideología burguesa en el siglo XX es, como en el siglo XVIII, etc. «invariablemente» burguesa. Conclusión: no se descompone (?).
Esto forma parte de la «dialéctica» de la «invariación» que nos enseña que mientras el capitalismo exista seguirá siendo «invariablemente» capitalista y que mientras el proletariado subsista, será «invariablemente» proletario.
Pero después de haber deducido de esas tautologías la no putrefacción de la ideología dominante, el GCI trata de profundizar: «se asiste más bien a un movimiento de descomposición/recomposición cada vez más importante. Viejas formas de la ideología dominante quedan descalificadas y dan nacimiento a nuevas recomposiciones ideológicas».
Esto ya no es tan «invariante». El GCI no da, claro, ninguna explicación sobre el origen, las causas, el principio de ese «movimiento cada vez más importante». De lo único que está seguro es que, al contrario de las ideas «decadentistas» eso no tiene nada que ver con la economía.
Pero volvamos al descubrimiento de un «movimiento» por el GCI: la descomposición/recomposición. Según lo que se nos explica, la ideología dominante conoce en permanencia «nuevas recomposiciones ideológicas». Sí, «nuevas» ¿El secreto de la eterna juventud? ¿Cuáles son? El GCI responde sin tardar: «Es lo que se nota en el fuerte resurgir a escala mundial de ideologías (...) religiosas». Lo cual, como todo el mundo sabe, es el último grito en materia de mistificación ideológica. Otras novedades: «el antifascismo... los mitos democráticos... el antiterrorismo».
¿Qué tienen de nuevo esas cantinelas utilizadas por las clases dominantes desde hace por lo menos medio siglo, por no decir milenios? Si el GCI no tiene otros ejemplos que dar es porque, fundamentalmente, no existen tales «recomposiciones ideológicas» en el capitalismo decadente. Al igual que el sistema económico que la engendra, la ideología capitalista no puede rejuvenecerse. En el capitalismo decadente a lo que asistimos es, al contrario, al desgaste; más o menos rápido o lento según las zonas del planeta, de los «eternos» valores burgueses.
¿En qué estriba el imperio de la ideología dominante?
La ideología de la clase dominante se resume en las «ideas de su supremacía» como clase. En otras palabras, es la justificación permanente del sistema social por ella administrado. El poder de esa ideología se mide primero y ante todo, no en el mundo abstracto de ideas que se oponen a otras ideas, sino en la aceptación de esa ideología por los hombres mismos y, en primer lugar, por la clase explotada.
Esa «aceptación» descansa en una correlación de fuerzas global. La ideología dominante ejerce una presión constante en cada miembro de la sociedad, desde su nacimiento hasta sus funerales. La clase dominante dispone de hombres encargados específicamente de ese trabajo: los ritos religiosos asumieron en el pasado la mayor parte de esa función; el capitalismo decadente dispone de «científicos de la propaganda» (volveremos sobre ese punto). Marx hablaba de los « ideólogos activos y conceptivos cuyo principal medio de sustento consiste en cultivar la ilusión que esa clase tiene de sí misma » [10].
Pero eso no basta para sentar una dominación ideológica a largo plazo. Se necesita también que las ideas de la clase dominante correspondan por lo menos un poco a la realidad existente. La más importante de esas ideas es siempre la misma: las reglas sociales existentes son las mejores posibles para asegurar el bienestar material y espiritual de los miembros de la sociedad. Cualquier otra forma de organización social no puede acarrear más que anarquía, miseria y desolación.
Sobre esta base, las clases explotadoras justifican los sacrificios permanentes que piden e imponen a las clases explotadas. Pero ¿qué sucede con esa ideología cuando el modo de producción dominante deja de garantizar bienestar y que la sociedad se hunde en la anarquía, la miseria y la desolación; cuando los terribles sacrificios que se les pide a los explotados dejan de tener una compensación?
Entonces la realidad misma contradice cotidianamente las ideas dominantes y les hace perder su poder de convicción. Siguiendo un proceso de lo más complejo -más o menos rápido, nunca lineal-, hecho de avances y retrocesos que traducen las vicisitudes de la crisis económica y de la correlación de fuerzas entre las clases, los «valores morales» de la clase dominante se desmoronan bajo los golpes infligidos una y mil veces por la realidad que los contradice y los desmiente.
No se trata de nuevas ideas que destruyen las viejas; es la realidad misma la que las vacía de su poder mistificador.
«La moral, la religión, la metafísica y toda otra ideología, así como las formas de conciencia que les corresponden, pierden su apariencia de autonomía. No tienen historia; no tienen evolución; son los hombres quienes, al desarrollar la producción material y las relaciones materiales, transforman al mismo tiempo su propia realidad, su manera de pensar y sus ideas.» Marx [11]
Es la experiencia de dos guerras mundiales y de decenas de guerras locales, la realidad de cerca de 100 millones de muertos por nada, en tres cuartos de siglo, lo que ha deteriorado más profundamente la ideología patriótica, sobre todo en el proletariado de los países europeos. Es el desarrollo de la miseria más espantosa en los países de la periferia capitalista, y cada vez más en los principales centros industriales, lo que está destruyendo las ilusiones sobre las bondades de las leyes económicas capitalistas. Es la experiencia de centenares de luchas «traicionadas», sistemáticamente saboteadas por los sindicatos, lo que está desmoronando el poder ideológico de éstos y que explica, en los países más avanzados, su creciente pérdida de audiencia entre los obreros. Es la realidad de la práctica idéntica de los partidos políticos «democráticos», de derechas o de izquierdas, lo que ha desgastado el mito de la democracia burguesa y que ha acarreado, en los viejos países «democráticos» cifras de abstención nunca vistas en las elecciones. Es la incapacidad creciente del capitalismo para ofrecer otra perspectiva que la del desempleo y la guerra lo que hace que se desmoronen los viejos valores morales que hacen alabanzas de la fraternidad capital-trabajo.
Las « nuevas recomposiciones ideológicas » de que habla el GCI no son más que los esfuerzos de la burguesía por tratar de volver a dar vigor a sus viejos valores morales, cubriéndolos con un nuevo maquillaje más o menos sofisticado. Esto puede como máximo frenar el movimiento de descomposición ideológica -especialmente en los países menos desarrollados en donde hay menos experiencia histórica de la lucha de clase[12] - pero de ninguna manera invertirlo ni detenerlo.
Las ideas de la burguesía, así como su influencia, son tan susceptibles de descomposición como lo fueron las ideas de los señores feudales o las de los amos de esclavos en sus tiempos, por mucho que digan los guardianes de la ortodoxia «invariantista».
En fin, para concluir sobre la defensa intransigente por el GCI de la calidad indestructible de las ideas de los burgueses, digamos unas palabras sobre la referencia que hace el GCI a los políticos de derecha. El GCI, con su poderosa capacidad de análisis, notó que ciertos burgueses «de derechas», en Francia, se alarman ante el desmoronamiento de los valores morales de su clase. El GCI deduce de ello una amalgama -una más- con los «decadentistas». ¿Por qué no amalgamarlos con los pigmeos puesto que, al igual que los «decadentistas», notan éstos que el sol se levanta todas las mañanas? Es normal que las fracciones de derecha afirmen más fácilmente la descomposición del sistema ideológico de su clase: sirven de complemento a los políticos de izquierda cuya labor esencial es tratar de mantener en vida esa ideología moribunda, disfrazándola con una verborrea «obrera» y «anticapitalista». No es casualidad si la «popularidad» de un Le Pen y de su «Frente Nacional» es el resultado de una operación política y mediática, cuidadosamente organizada por el Partido socialista de Mitterrand.
No estamos a finales del siglo XIX, cuando las crisis económicas se atenuaban, cuando las artes y las ciencias se desarrollaron de manera excepcional, cuando los proletarios vieron sus condiciones de existencia mejorar regularmente bajo la presión de sus organizaciones económicas y políticas de masa. Estamos en la época de Auschwitz, de Hiroshima, del Biafra y del desempleo masivo y creciente, y eso durante 30 años en 75.
La ideología dominante ha perdido la fuerza que tenía a principios de este siglo, cuando podía darse el lujo de hacer creer a millones de obreros que el socialismo podría ser el producto de una evolución pacífica y casi natural del capitalismo. En la decadencia del capitalismo, la ideología dominante se debe imponer cada vez más por la violencia de manipulaciones mediáticas, precisamente porque le es cada vez más difícil imponerse de otro modo.
El desarrollo de los medios de manipulación ideológica
El GCI hace una constatación trivial pero justa: «La burguesía, aún con su visión limitada (limitada desde el punto de vista de su ser de clase) ha sacado una cantidad enorme de lecciones del pasado y ha reforzado y refinado en consecuencia la utilización de sus armas ideológicas». Es eso un hecho innegable. Pero el GCI no comprende ni su origen ni su significado.
El GCI confunde fortalecimiento de la ideología dominante y fortalecimiento de los instrumentos de difusión de esa ideología. No ve que el desarrollo de esos instrumentos lo provoca el debilitamiento de la ideología, la dificultad de la clase dominante para mantener «espontáneamente» su poder. Si la burguesía multiplica por mil sus gastos de propaganda no es por un repentino deseo pedagógico, sino porque, para mantener su poder, la clase dominante debe imponer a las clases explotadas sacrificios sin precedentes y enfrentarse a la primera oleada revolucionaria internacional.
El desarrollo vertiginoso de los instrumentos ideológicos de la burguesía comienza precisamente en el período de apertura de la decadencia capitalista. La primera guerra mundial es la primera guerra «total», la primera que se hace con una movilización de la totalidad de las fuerzas productivas de la sociedad para la guerra. Ya no basta con reclutar ideológicamente las tropas del frente, hay además que encuadrar, y de la manera más estricta, al conjunto de las clases productivas. Y fue con esa labor con la que los sindicatos se convirtieron definitivamente en instrumentos del Estado capitalista. Un trabajo particularmente arduo, pues no se había visto nunca una guerra tan absurda y destructora y, además, el proletariado iba a iniciar su primera tentativa revolucionaria internacional.
En el período entre las dos guerras, la burguesía, enfrentada a la crisis económica más violenta de su historia y a la necesidad de preparar otra guerra, va a sistematizar y desarrollar aun más los instrumentos de la propaganda política, especialmente el «arte» de la manipulación de masas: Goebbels y Stalin dejaron en herencia a la burguesía mundial tratados prácticos que siguen siendo hoy referencias de base de todo «publicitario» o «manipulador» de los medios de comunicación. «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad» enseñaba el principal responsable de la propaganda hitleriana.
Después de la segunda guerra mundial, la burguesía va a disponer de un nuevo y temible instrumento: la televisión. La ideología dominante a domicilio, destilada cotidianamente en cada cerebro por los servicios de los gobiernos y de los mercaderes más poderosos. Presentada como un lujo, los Estados sabrán convertirla en el instrumento más poderoso de dominación ideológica.
Sí, es verdad que la burguesía «ha reforzado y afinado la utilización de sus armas ideológicas», pero, a diferencia de las afirmaciones del GCI, primero, eso no impidió el desgaste y la descomposición de la ideología dominante y, segundo, ese fenómeno es el producto directo de la decadencia del capitalismo.
El desarrollo del totalitarismo ideológico se manifiesta también en la decadencia de las sociedades pasadas, como el esclavismo antiguo y el feudalismo. Manifestaciones -entre otras- de ese fenómeno son, bajo el imperio romano decadente, la divinización de la función imperial, así como la imposición del cristianismo como religión de Estado; en el feudalismo de la Edad Media, la monarquía de derecho divino y el empleo sistemático de la inquisición. Pero ese totalitarismo no traduce, ni antes, ni bajo el capitalismo, un refuerzo de la ideología, una adhesión más fuerte de la población a las ideas de la clase dominante. Al contrario.
Lo especifico de la decadencia del capitalismo
Hay que notar aquí, una vez más, la importancia de las diferencias entre la decadencia del capitalismo y la decadencia de las sociedades que lo precedieron en Europa, Primero, la decadencia capitalista es un fenómeno de dimensión mundial, que atañe simultáneamente -aunque en condiciones diferentes- a todos los países. La decadencia de las sociedades pasadas siempre había sido un fenómeno local.
Luego, el declive del esclavismo antiguo, así como el del feudalismo, se produce al mismo tiempo que el surgimiento del nuevo modo de producción, en el seno de la antigua sociedad y coexistiendo con ella. Es así que los efectos de la decadencia romana son atenuados por el desarrollo simultáneo de formas económicas de tipo feudal, de modo que los efectos de la decadencia del feudalismo quedan atenuados por el desarrollo del comercio y de relaciones de producción capitalistas a partir de las grandes ciudades.
En cambio, el comunismo no puede coexistir con el capitalismo decadente, ni empezar a instaurarse siquiera, sin antes haber realizado una revolución política. El proletariado inicia su revolución social en el punto en que las revoluciones precedentes la terminaron: en la destrucción del poder político de la antigua clase dominante.
El comunismo no es obra de una clase explotadora que podría, como en el pasado, compartir el poder con la antigua clase dominante. Por ser una clase explotada, el proletariado no puede emanciparse más que destruyendo de arriba abajo el poder de la burguesía. No existe ninguna posibilidad de que las primicias de nuevas relaciones, comunistas, puedan venir a aliviar, a limitar los efectos de la decadencia capitalista.
Por eso la decadencia capitalista es mucho más violenta, más destructora y brutal que la de las sociedades pasadas.
Los medios que utilizaron los más delirantes de entre los emperadores romanos decadentes, o los más crueles inquisidores para asegurar su opresión ideológica, parecen juegos de niños comparados con los medios desplegados por la burguesía, medios que están en estrecha relación con el grado de putrefacción interna alcanzado por la ideología del capitalismo decadente.
« Los hombres toman conciencia de ese conflicto llevándolo hasta sus extremos »
Lo que le choca al GCI no es sólo la idea de una descomposición de la ideología dominante o de un desmoronamiento de los valores morales. Para los sacerdotes de la invariación hablar de manifestaciones de la decadencia a nivel de las formas filosóficas, artísticas, etc., es también «moralismo».
Una vez más, uno no puede sino preguntarse por qué el GCI se empeña tanto en reivindicarse del marxismo. Como hemos visto, Marx no sólo habla de decadencia, sino que la considera como algo fundamental: «las formas ideológicas, en las cuales los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta el sus extremos»
Para el marxismo «los hombres» están determinados por las relaciones entre las clases. Así, la manera con que se manifiesta la toma de conciencia del conflicto entre las relaciones de producción existentes y la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas, difiere según las clases.
Para la clase dominante, la toma de conciencia de ese conflicto se traduce a nivel político y jurídico en un blindaje de su Estado, en un reforzamiento y una generalización totalitaria del control estatal y de sus leyes, sobre toda la vida social: capitalismo de Estado, feudalismo de monarquía absoluta, imperio de derecho divino. Pero al mismo tiempo la vida social se va hundiendo cada vez más en la ilegalidad, en la corrupción generalizada, en la delincuencia bajo todas sus formas. Desde los chanchullos de la primera guerra mundial que hicieron y deshicieron fortunas colosales, el capitalismo mundial no ha cesado de desarrollar toda clase de tráficos: droga, prostitución, armas, hasta convertirlos en fuente permanente de financiamiento (por ejemplo para los servicios secretos de las grandes potencias), y, en el caso de ciertos países, en su primera fuente de ingresos. La corrupción ilimitada, el cinismo, el maquiavelismo más inmundo y sin escrúpulos, se han convertido en cualidades indispensables para sobrevivir en una clase dominante cuyas propias fracciones se degüellan mutuamente cuando las fuentes de riqueza se agotan.
Los artistas, filósofos y ciertos religiosos que, en general, forman parte de las clases medias, sienten quizás con mayor sensibilidad que sus propios amos la pérdida de porvenir de éstos, y tienen tendencia a confundir su propio fin con el fin del mundo. Expresan con sombrío pesimismo el callejón sin salida del desarrollo material a causa de las contradicciones de las leyes sociales dominantes.
Albert Camus, premio Nobel de literatura en 1957, expresaba ese sentimiento, después de la segunda guerra mundial, en la década de las guerras de Corea, de Indochina, de Suez, de Argelia, de la manera siguiente: «El único dato existente para mí es el absurdo. El problema es saber cómo salir de él y si el suicidio debe ser la conclusión de ese absurdo.»
Se desarrolla una especie de «nihilismo» que niega a la razón toda posibilidad de comprender y de dominar el curso de los acontecimientos. Se desarrolla el misticismo, negación de la razón. Este fenómeno marca también las decadencias pasadas. Así, en la decadencia del feudalismo, en el siglo XIV: «El tiempo del marasmo ve surgir el misticismo bajo todas sus formas: es intelectual en los «Tratados del arte de morir» y, sobre todo, la «Imitación de Cristo». Es emocional en las grandes manifestaciones de piedad popular excitada por la prédica de elementos incontrolados pertenecientes al clero mendicante: los «flagelantes» recorren los campos, rompiéndose el pecho a latigazos en las plazas de los pueblos, para impresionar la sensibilidad humana y exhortar a los cristianos a hacer penitencia. Esas manifestaciones dan lugar a una imaginería de dudoso gusto, como esas fuentes de sangre que simbolizan al Redentor. Muy rápidamente el movimiento se vuelve histeria y la jerarquía eclesiástica debe intervenir contra los causantes de disturbios para evitar que su predicación aumente aun más la cantidad de vagabundos. (...) El arte macabro se desarrolla... un texto sagrado predomina entonces entre las mentes más lúcidas: la Apocalipsis » [13].
Mientras que en las sociedades pasadas el pesimismo dominante era compensado, al cabo de cierto tiempo, por el optimismo engendrado por el surgimiento de una sociedad nueva, en el capitalismo decadente la caída parece no tener fondo.
La decadencia capitalista destruye los antiguos valores, pero la burguesía senil no tiene nada que ofrecer más que vacío, nihilismo. «¡Don't think!» «¡No pienses!» Esa es la única respuesta que puede ofrecer el capitalismo en descomposición al grito de los más desesperados del «¡No future!».
Una sociedad que bate records históricos de suicidios, entre los jóvenes especialmente, una sociedad en la que el Estado se ve obligado, en una capital como Washington, a instaurar el toque de queda durante la noche contra los jóvenes y los niños, para así limitar la explosión del gangsterismo, es una sociedad bloqueada, en descomposición. Ya no avanza. Retrocede. Eso es «la barbarie». Y es esa barbarie la que se expresa en la desesperación o en la revuelta que deja su huella en las formas artísticas, filosóficas, religiosas, desde hace años.
En el infierno en que se convierte para los hombres una sociedad presa de la decadencia de su modo de producción, sólo la acción de la clase revolucionaria es portadora de esperanza. En el caso del capitalismo eso se confirma más que en cualquier otra ocasión.
Toda sociedad sometida a la penuria material, es decir todas las formas de sociedades que hasta ahora han existido, está organizada de manera que la primera de las prioridades sea asegurarla subsistencia material de la comunidad. La división de la sociedad en clases no es una maldición caída del cielo sino el fruto del desarrollo de la división del trabajo para subvenir a esa primera necesidad. Las relaciones entre los hombres, desde la manera de repartirse las riquezas creadas, hasta la manera de vivir el amor, todas las relaciones humanas están mediatizadas por su modo de organización económica.
El bloqueo de la máquina económica acarrea el desmoronamiento, la descomposición de la relación, de la mediación, del cemento de las relaciones entre los hombres. Cuando la actividad productora deja de ser creadora de porvenir, la casi totalidad de las actividades humanas parecen perder toda sentido histórico.
En el capitalismo la importancia de la economía en la vida social alcanza grados nunca vistos antes. El asalariado, la relación entre el proletariado y el capital es, de todas las relaciones de explotación que han existido en la historia, la más despojada de toda relación no mercantil, la más despiadada. Hasta en las peores condiciones económicas, los amos de esclavos o los señores feudales alimentaban a sus esclavos y siervos... como a su ganado. En el capitalismo, el amo no alimenta al esclavo más que cuando lo necesita para sus negocios. Si no hay ganancia, no hay trabajo, no hay relación social sino atomización, soledad, impotencia. Los efectos del bloqueo de la máquina económica en la vida social son, en el caso de la decadencia capitalista, mucho más profundos que en la de las sociedades pasadas. La disgregación de la sociedad que provoca la crisis económica engendra retrocesos a formas de relaciones sociales primitivas, bestiales: la guerra, la delincuencia como medio de subsistencia, la violencia omnipresente, la represión brutal [14].
En ese marasmo, sólo el combate contra un capitalismo destructor de toda perspectiva que no sea la de la autodestrucción generalizada, es portador de un porvenir. Sólo es unificador y creador de verdaderas relaciones humanas el combate contra un capitalismo que las aliena y las atomiza. El proletariado es el principal protagonista de ese combate.
Por eso es por lo que la conciencia de clase proletaria, tal y como se afirma cuando el proletariado actúa como clase, tal y como se desarrolla en las minorías políticas revolucionarias, es la única que puede «mirar al mundo de frente», la única que sea una verdadera «toma de conciencia» del conflicto en que se encuentra bloqueada la sociedad.
El proletariado lo ha mostrado prácticamente al llevar sus luchas reivindicativas hasta sus últimas consecuencias, en la oleada revolucionaria internacional abierta por la toma del poder del proletariado en Rusia en 1917. Reafirmó entonces claramente el proyecto del que son portadores los proletarios del mundo entero: el comunismo.
La actividad organizada de las minorías revolucionarias, al poner sistemáticamente en evidencia las causas de esa descomposición, al poner de relieve la dinámica general que conduce ala revolución comunista, es un factor decisivo de esa toma de conciencia.
Es esencialmente en y por el proletariado la manera con que «los hombres toman conciencia de ese conflicto y lo llevan hasta sus extremas».
Descomposición de la ideología dominante: desarrollo de las condiciones de la revolución
Para la clase revolucionaria de nada sirve lamentarse sobre las miserias de la decadencia capitalista. Debe al contrario ver en la descomposición de las formas ideológicas de la dominación capitalista, un factor que libera a los proletarios de la dominación ideológica del capital. Es un peligro cuando el proletariado se deja arrastrar a la resignación y la pasividad. La lumpenización de los jóvenes proletarios desempleados, la autodestrucción por la droga o la sumisión al «cada uno por su cuenta» preconizado por la burguesía, son peligros de debilitamiento reales para la clase obrera (ver «La descomposición del capitalismo», Revista Internacional nº 57). Pero la clase revolucionaria no puede llevar su combate hasta el final sin perder sus últimas ilusiones en el sistema dominante. La descomposición de la ideología dominante forma parte del proceso que va por ese camino.
Además, esa descomposición tiene consecuencias en el resto de la sociedad. La dominación ideológica de la burguesía en el conjunto de la población no explotadora, fuera del proletariado, se debilita también. Ese debilitamiento no es en sí portador de futuro: la revuelta de esas capas sociales, sin la acción del proletariado, no desemboca sino en más y más masacres. Pero cuando la clase revolucionaria toma la iniciativa del combate, puede contar con la neutralidad, y hasta con el apoyo de esas capas.
No puede haber revolución proletaria triunfante si los cuerpos armados de la clase dominante no están descompuestos. Si el proletariado debe enfrentar un ejército que sigue obedeciendo incondicionalmente a la clase dominante, su combate está condenado de antemano. Ya Trotski, tras las luchas revolucionarias de 1905 en Rusia, lo había establecido como ley. Es mucho más cierto hoy, después de décadas de desarrollo del armamento por la burguesía decadente. El momento en que los primeros soldados se niegan a disparar contra proletarios en lucha, es siempre decisivo en un proceso revolucionario. Y sólo la descomposición de los valores ideológicos del orden establecido, junto con la acción revolucionaria del proletariado, puede provocar la disgregación de esos cuerpos armados. Por eso también, el proletariado no debe «ver sólo miseria en la miseria».
El GCI, para quien la revolución está y ha estado siempre al orden del día y al cabo de la calle, no comprende los cambios en las formas ideológicas dominantes, como tampoco ve moverse nada en su universo «invariante». Pero con eso se priva de toda posibilidad de comprender el verdadero movimiento que conduce a la revolución.
La descomposición de las formas ideológicas del capitalismo es una manifestación patente de que la revolución comunista mundial está al orden del día de la historia. Forma parte del proceso en el que madura la conciencia de la necesidad de la revolución y se crean las condiciones de su posibilidad.
RV
[1] Revista Internacional, n 48, 49, 50, 54, 55 y 56.
[2] Prólogo a la crítica de la economía política.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Traducimos con « invariación » el término que en trances e italiano se refiere a la teoría «bordiguista», defendida especialmente por el Partido Comunista Internacional (que publica Programa Comunista), teoría según la cual el programa comunista sería invariable desde 1848, fecha de publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels.
[6] Véanse los artículos anteriores de esta serie
[7] Individuos (un intelectual, un obispo disidente y un político) representativos de las derechas francesas.
[8] Le communiste, nº 23
[9] La ideología alemana, Feuerbach, concepto materialista contra concepto idealista ».
[10] Idem.
[11] Idem.
[12] Los ejemplos concretos de «nueva recomposición ideológica» que da el GCI se refieren en su mayoría a países menos desarrollados: «renacimiento del Islam», « retomo de numerosos países con antiguas « dictaduras fascistoides» al «libre juego de los derechos y libertades democráticos», Grecia, España, Portugal, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia…» La «invariación» ignora así la descomposición creciente de esos mismos valores en los países de más larga tradición y concentración proletaria, así como la rapidez con la cual se desgastan en los nuevos lugares de aplicación. Pero es difícil ver la aceleración de la historia cuando se la supone «invariante».
[13] J. Favier, De Marco Polo a Cristóbal Colón
[14] El desarrollo masivo y en todos los países del mundo, de cuerpos armados especializados en la represión de multitudes y de movimientos sociales es algo específico del capitalismo decadente.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
En memoria de Munis, militante de la clase obrera
- 5189 lecturas
El 4 de febrero de 1989 murió Manuel Fernandez Grandizo, alias G. Munis. Con él, el proletariado ha perdido un militante que entregó su vida entera al combate de su clase.
Munis nació a principios de siglo en Extremadura, España. Muy joven todavía, inició su vida revolucionaria militando en el trotskismo, en una época en la que esa corriente pertenecía todavía al proletariado y estaba llevando a cabo una lucha sin cuartel contra la degeneración estalinista de los partidos de la Internacional Comunista. Fue miembro de la Oposición de Izquierda Española (OIE) creada en Lieja, Bélgica, en Febrero de 1930, en torno a F. García Lavid, conocido por H. Lacroix. Militó en su sección de Madrid, tomando posición a favor de la tendencia Lacroix en Marzo de 1932 contra el centro dirigido por Andreu Nin. La discusión en el seno de la Oposición de Izquierda (OI) estribaba en la necesidad o no de crear un «segundo partido comunista» o bien mantener la Oposición en los PC para hacerlos volver por el buen camino. Esta última posición, que fue la de Trotsky durante los años 30, quedó en minoría en la IIIª Conferencia de la OIE, que cambió entonces de nombre para convertirse en Izquierda Comunista Espanola (ICE). Munis, a pesar de su desacuerdo, seguirá militando en su seno.
Esa orientación de crear un nuevo partido acabó plasmándose en la fundación, en setiembre de 1934, del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), partido centrista, catalanista y sin principios que agrupó a la ICE y al Bloque Obrero y campesino (BOC) de J. Maurín. Munis se opuso entonces a esa disolución de los revolucionarios en el POUM, fundando el Grupo Bolchevique-Leninista de España.
Cuando llegaron las primeras noticias del levantamiento de 1936 en España, regresó a este país abandonando México, adonde las circunstancias de la vida lo habían llevado; vuelve a formar el grupo B-L que había desaparecido, y, sobre todo, participa con valentía y decisión, al lado de los «Amigos de Durruti», en la insurrección de los obreros de Barcelona en Mayo de 1937 contra el gobierno del Frente Popular. Es detenido en 1938, pero logra evadirse de las cárceles estalinistas en 1939.
El desencadenamiento de la IIª guerra mundial llevó a Munis a romper con el trotskismo sobre la cuestión de defender a un campo imperialista contra el otro, adoptando una clara posición internacionalista de derrotismo revolucionario contra la guerra imperialista. Munis denunció a Rusia como país capitalista que era, lo que acabó en ruptura de su sección española con la IVª Internacional, en el primer congreso de la posguerra en 1948. (Véase Explicación y llamamiento a los militantes, grupos y secciones de la IV° Internacional, septiembre de 1949).
Tras esa ruptura, continuó su evolución política hacia una mayor claridad revolucionaria, en especial sobre la cuestión sindical y la cuestión parlamentaria, sobre todo después de haber mantenido discusiones con militantes de la Izquierda Comunista en Francia.
Sin embargo, el Segundo Manifiesto Comunista, que publicó en 1965, tras haber pasado largos años en las cárceles franquistas, da testimonio de sus dificultades para romper completamente con la orientación trotskista, aunque dicho documento se sitúa claramente en un terreno de clase proletario.
En 1967 participó, en compañía de camaradas de Internacionalismo, en una toma de contacto con el medio revolucionario de Italia. A finales de los años 60, con el resurgir de la clase obrera en el escenario histórico, estará en la brecha junto a las débiles fuerzas revolucionarias existentes y, entre ellas, las que iban a fundar Revolution Internationale. A principios de los 70, Munis se quedó, por desgracia, al margen del esfuerzo de discusión y agrupamiento que en especial iba a desembocar en la constitución de la Corriente Comunista Internacional. En cambio, Fomento Obrero Revolucionario (FOR), organización por él fundada en torno a las posiciones del Segundo Manifiesto, sí participó en Ia Primera Conferencia de Grupos de la Izquierda Comunista, realizada en Milán en 1977. Sin embargo, esta actitud fue abandonada en la Segunda Conferencia, de la que FOR se retiró desde su inicio, plasmándose así una actitud de aislamiento sectario que hasta hoy ha prevalecido en dicha organización.
Resulta evidente que nosotros tenemos divergencias muy importantes con FOR, lo cual nos ha llevado a polemizar en nuestra prensa en numerosas ocasiones con dicha organización (ver, por ejemplo, la Revista Internacional nº 52). Sin embargo, a pesar de los errores que Munis haya podido hacer, hasta el final fue un militante de lo más fiel al combate de la clase obrera. Ha sido de los escasísimos militantes que resistieron ante la terrible presión de la contrarrevolución más siniestra que el proletariado haya podido vivir en toda su historia, eso cuando muchos desertaron del combate militante y hasta traicionaron, para estar presente en las filas de la clase obrera desde la recuperación de sus combates de clase a finales de los años 60.
Al militante del combate revolucionario, a su fidelidad al campo proletario, a su indefectible implicación queremos hoy rendir homenaje.
A sus compañeros de FOR dirigimos nuestro saludo más fraterno.
Corriente Comunista Internacional
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
- España 1936 [15]
Introducción a la historia de la Izquierda holandesa
- 3975 lecturas
Franz Mehring, reputado autor de una biografía de Marx y de una historia de la socialdemocracia alemana, compañero de armas de Rosa Luxemburgo, insistía en 1896 -en Neue Zeit- sobre la importancia que tiene para el movimiento obrero la reapropiación de su propio pasado:
«El proletariado tiene la ventaja, en comparación con los demás partidos, de poder sacar sin cesar nuevas fuerzas de la historia de su propio pasado para dirigir su lucha del presente y alcanzar el nuevo mundo del futuro.»
La existencia de una verdadera «memoria obrera» traduce un esfuerzo constante del movimiento obrero, en su dimensión revolucionaria, para hacerse dueño de su propio pasado. Esta reapropiación va indisociablemente relacionada con el auto-desarrollo de la conciencia de clase, que se manifiesta plenamente en las luchas masivas del proletariado. Y Mehring escribía en el mismo artículo que «comprender es superar» (aufheben), en el sentido de conservar y asimilar los elementos de un pasado que llevan en germen el futuro de una clase histórica, de una clase que es la única clase histórica al ser portadora del «nuevo mundo del futuro». Por eso no se puede comprender la emergencia de la Revolución rusa de octubre 1917 sin las experiencias de la Comuna de Paris y de 1905.
Considerando que la historia del movimiento obrero no se puede reducir a una serie de estampitas recordatorios de un pasado acabado para siempre, ni menos aún a estudios académicos en los cuales «el pasado del movimiento queda miniaturizado en estudios minuciosos, pedantes, privados de la menor perspectiva general, aislados de su contexto, que sólo pueden suscitar un interés muy limitado» (G. Haupt, El Historiador y el movimiento social), hemos decidido abordar en nuestro trabajo la historia del movimiento obrero revolucionario germano-holandés en tanto que praxis. Hacemos nuestra la definición que dio G. Haupt. Considerada como la expresión de un «materialismo militante» (Plejanov), esta praxis se define como un «laboratorio de experiencias, de fracasos y de éxitos, terreno de elaboración teórica y estratégica, en donde se imponen rigor y examen crítico para asentar la realidad histórica y asimismo descubrir sus resortes escondidos, para inventar y por lo tanto innovar a partir de un momento histórico percibido en tanto que experiencia» (Haupt, idem).
Para el movimiento obrero revolucionario, la historia de su propio pasado no es «neutra». Implica una constante discusión y por consiguiente una asimilación crítica de su experiencia pasada.
A los cambios revolucionarios en la praxis del proletariado les corresponde en fin de cuentas unos cambios en profundidad de la conciencia de clase. Sólo el examen crítico del pasado, sin dogmas ni tabúes, puede darle de nuevo al movimiento obrero revolucionario esa dimensión histórica característica de una clase que tiene una finalidad, su liberación, así como la de la humanidad entera. Rosa Luxemburgo así definía el método de investigación por el movimiento obrero de su propio pasado:
«No existe ningún esquema previo, válido de una vez por todas, ninguna guía infalible para enseñarle (al proletariado) los caminos que ha de tomar. No tiene otra guía sino la experiencia histórica. El calvario de su liberación no sólo está lleno de sufrimientos sin limite, sino también de innumerables errores. Su meta, su liberación, la conseguirá si sabe sacar las lecciones de sus propios errores» (R. Luxemburgo, La Crisis de la socialdemocracia, citado por G. Haupt, El historiador y el movimiento social).
La historia del movimiento obrero, como praxis, se expresa en una discontinuidad teórica y práctica, pero también se presenta, al contacto de la nueva experiencia histórica, como una tradición que tiene una acción movilizadora en la conciencia obrera y alimenta la memoria colectiva. Si a menudo desempeña un papel conservador en la historia del proletariado, expresa más aún lo estable en las adquisiciones teóricas y organizativas del movimiento obrero. Así pues, la discontinuidad y la continuidad son las dos dimensiones indisociables de la historia política y social de este movimiento.
Las corrientes comunistas de izquierdas, surgidas de la IIIª Internacional, como la Izquierda Italiana «bordiguista», por un lado, y, por otro, la Izquierda comunista holandesa de Gorter y Pannekoek, no se libraron de la tentación de situarse unilateralmente en la continuidad o en la discontinuidad del movimiento obrero. La corriente «bordiguista» escogió decididamente afirmar una «invariación» del marxismo y del movimiento obrero desde 1848, una «invariación» de la teoría comunista desde Lenin. La corriente «consejista» de los anos 30, en Holanda, escogió, al contrario, la negación de toda continuidad en el movimiento obrero y revolucionario. Su teoría del Nuevo Movimiento obrero precipitaba en la nada al «antiguo» movimiento obrero cuya experiencia se consideraba como negativa para el porvenir.
Entre esas dos posturas extremas se situaban el KAPD de Berlin, y sobre todo Bilan, la revista de la Fracción italiana exiliada en Francia y Bélgica en los años 30. Los dos corrientes, aquélla alemana y ésta italiana, aún innovando teóricamente y marcando la discontinuidad entre el nuevo movimiento revolucionario de los anos 20 y 30 y el anterior a la guerra de 1914-18 en la socialdemocracia, se orientaron en la continuidad con el movimiento marxista original. Todas estas vacilaciones muestran la dificultad para comprender la corriente de la izquierda comunista en su continuidad y su discontinuidad, es decir la conservación y la superación de su actual patrimonio.
Las dificultades de una historia del movimiento revolucionario comunista de izquierda y comunista de consejos no vienen únicamente de la superación crítica de su propia historia. Son sobre todo el producto de una historia, trágica, que desde hace unos sesenta años se ha plasmado en la desaparición de las tradiciones revolucionarias del movimiento obrero que habían culminado en la Revolución rusa y la Revolución en Alemania. Una especie de amnesia colectiva parecía haberse instalado en la clase obrera, bajo el efecto de derrotas sucesivas y repetidas que culminaron en la IIª guerra mundial. Esta destruyó generaciones que mantenían en vida las experiencias vivas de una lucha revolucionaria y el fruto de décadas de educación socialista. Pero ante todo, fue el estalinismo, la contrarrevolución mas profunda que haya conocido el movimiento obrero, con la degeneración de la Revolución rusa, el que mejor consiguió borrar esa memoria colectiva, indisociable de una conciencia de clase. La historia del movimiento obrero, y sobre todo la de la corriente revolucionaria de izquierdas de la IIIª Internacional, se convirtió en un intento gigantesco de falsificaciones ideológicas al servicio del capitalismo de Estado ruso, y, más tarde, de los Estados que se edificaron con el mismo modelo después de 1945. Aquella historia se convirtió en la cínica glorificación del Partido único en el poder y de su aparato de Estado y policiaco. So pretexto de «internacionalismo», la historia oficial, «revisada» en función de los sucesivos ajustes de cuentas y de los diferentes «giros» y sinuosidades se convirtió en un discurso de Estado, en un discurso nacionalista, justificador de guerras imperialistas, justificador del terror y de los instintos más bajos y mórbidos cultivados en el suelo podrido por la contrarrevolución y la guerra.
Sobre este punto vale la pena citar al historiador Georges Haupt, fallecido en 1980, reconocido por la probidad de su obra sobre la IIª y la IIIª Internacionales:
«Mediante increíbles falsificaciones, pisoteando y despreciando las realidades históricas más elementales, el estalinismo ha ido borrando metódicamente, mutilando y reajustando el espacio del pasado para poner en su lugar su propia representación, sus mitos, su autoglorificación. La historia del movimiento obrero internacional queda también inmovilizada en una colección de imágenes muertas, falsificadas, vaciadas de toda sustancia, sustituidas por copias recompuestas en las cuales se reconoce apenas el pasado. La función asignada por el estalinismo a lo que considera y declara ser la historia, cuya validez impondrá con el desprecio más absoluto de la verosimilitud, expresa un profundo temor de la realidad histórica que procura ocultar, truncar, deformar sistemáticamente para convertirla en conformismo y docilidad. Con la ayuda de un pasado imaginario, fetichizado, privado de elementos que recuerden la realidad, el poder no sólo trata de cegar la visión lo real, sino también de anular por completo la facultad e percepción misma. De ahí la necesidad permanente de anestesiar, pervertir la memoria colectiva, cuyo control se vuelve total al tratar el pasado como un secreto de Estado y prohibir el acceso a los documentos».
Llegó, en fin, el período de mayo de 1968; el surgimiento de un movimiento social tan amplio, que recorrió el mundo de Francia a Gran Bretaña, de Bélgica a Suecia, de Italia a Argentina, de Polonia a Alemania. Sin duda alguna el período de despertares obreros del 1968 al 74, favoreció la investigación histórica sobre el movimiento revolucionario. Se publicó cantidad de libros sobre la historia de los movimientos revolucionarios del siglo XX, en Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña. El hilo rojo de una continuidad histórica, entre el lejano pasado de los años 20 y el periodo de mayo del 68, apareció evidente a los que no se dejaban engañar por lo espectacular de la revuelta estudiantil. Muy pocos fueron, sin embargo, los que vieron la existencia de un movimiento obrero renaciente de sus cenizas, cuyo efecto fue el despertar de una memoria histórica colectiva, anestesiada desde hacía más de 40 años. A pesar de todo, en un entusiasmo confuso salían espontáneamente y con alegre profusión referencias históricas revolucionarias de la boca de los obreros mientras recorrían las calles de Paris y frecuentaban los Comités de acción antisindicales. Y estas referencias no se las soplaban al oído los estudiantes «izquierdistas», historiadores y sociólogos. La memoria colectiva obrera evocaba -a menudo de manera confusa, y en el desorden de los acontecimientos- toda la historia del movimiento obrero, sus principales etapas: 1848, La Comuna de Paris, 1905, 1917, pero también 1936 que fue la antítesis de lo anterior con la constitución del Frente popular. Apenas si era evocada la experiencia decisiva de la Revolución alemana (1918-1923). La idea de los consejos obreros, preferida a la de los soviets menos puramente proletarios con su masa de soldados y campesinos, iba apareciendo cada vez más en las discusiones de la calle y en los comités de acción nacidos de la oleada de huelga generalizada.
El resurgir del proletariado en la escena histórica, de una clase que había sido declarada «integrada» y «aburguesada» por algunos sociólogos, creó condiciones favorables para una investigación sobre la historia de los movimientos revolucionarios de los años 20 y 30. Se han consagrado estudios, aunque demasiado escasos (ver bibliografía), a las izquierdas de la IIª y IIIª Internacionales. Los nombres de Gorter y Pannekoek, las siglas KAPD y GIC, junto a los de Bordiga y Damen, se hicieron más corrientes a los elementos que se declaraban de «ultraizquierdas» o «comunistas internacionalistas». Se empezaba a levantar la pesada losa del estalinismo. Pero con el ocaso del estalinismo aparecieron otras formas más insidiosas de truncamiento y de deformación de la historia del movimiento revolucionario. Apareció una historiografía de tipo socialdemócrata, troskista, o puramente universitario -según la moda del día-, cuyos efectos son tan perversos como los del estalinismo. La historiografía socialdemócrata, al igual que la estalinista, ha tratado de anestesiar y borrar todo lo revolucionario del movimiento comunista de izquierdas, para reducirlo a «cosa muerta» del pasado. A menudo las críticas de la Izquierda comunista para con la socialdemocracia han sido cuidadosamente borradas para transformar la historia en algo totalmente inofensivo. La historiografía izquierdista, la trotskista en particular, ha practicado por su lado la mentira por omisión evitando con cuidado mencionar demasiado las corrientes revolucionarias situadas a la izquierda del trotskismo. Cuando no tenían más remedio que mencionarlas, muchos de ellos lo hacían de paso poniéndoles con voluntad infamante la etiqueta de corrientes de ultraizquierdas, «sectarias», remitiendo a la crítica del «infantilismo de izquierdas» de Lenin. Método ampliamente practicado ya por la historiografía estalinista. La historia se convertía así en la de su propia autojustificación, en instrumento de legitimación. Citemos una vez más al historiador Georges Haupt, quien, sin ser ni mucho menos un revolucionario, escribía respecto de la historiografía de esta «nueva izquierda»:
«Hace apenas una década, la «nueva izquierda» antireformista y antiestalinista, severo censor de la historia universitaria a la que rechazaba como burguesa, tenía una actitud «tradicional» con respecto a la historia, metiéndose por los mismos caminos trillados que estalinistas y socialdemócratas y fundiendo el pasado en los mismos moldes. Así pues los ideólogos de la oposición extraparlamentaria (que ya no lo es desde hace mucho tiempo, Ndle.) de los años sesenta en Alemania, «se han dedicado ellos también a buscar su legitimidad en el pasado. Han tratado la historia como un gran pastel del que cada cual podía cortarse un trozo según su gusto o su apetito». Erigida en fuente de legitimidad y utilizada como instrumento de legitimización, la historia obrera aparece como una especie de desván de disfraces, en donde cada fracción, cada grupo encuentra su referencia justificadora utilizable para las necesidades del momento ».
(Haupt, Obra citada)
Corrientes revolucionarias, como el «bordiguismo» o el «consejismo», al no haber conseguido evitar el peligro del sectarismo, han convertido también la historia del movimiento revolucionario en una fuente de legitimación de sus ideas. Al precio de una deformación de la historia real, han efectuado un cuidadoso recorte, apartando todos los componentes del movimiento obrero revolucionario que no les convenían. La historia de la Izquierda comunista dejaba de ser la de la unidad y heterogeneidad de sus componentes, una historia difícil de escribir en su complejidad, globalidad y en su dimensión internacional, para así poner mejor de relieve su unidad, sino que se convertía en la de corrientes antagónicas y rivales. Los «bordiguistas» ignoraban con altanería la historia de la Izquierdas comunistas holandesa y alemana. Cuando las mencionaban, siempre con mucho desprecio, remitían, como los trotskistas, a la crítica «definitiva» de Lenin sobre el infantilismo de izquierdas. Borraban cuidadosamente el hecho de que en 1920 Bordiga, así como Gorter y Pannekoek, había sido condenado por Lenin como «infantil», tras el mismo rechazo del parlamentarismo y de la entrada del PC británico en el Partido Laborista. La historiografía «consejista» ha tenido una postura similar. Glorificaba la historia del KAPD, de las Uniones -reduciéndolas las más de las veces a sus corrientes «antiautoritarias» y anarquizantes, como la de Rühle- y sobre todo la historia de la GIC, ignoraba con soberbia la existencia de la corriente de Bordiga, la de la Fracción italiana en tomo a Bilan en los años 30. Y a esta corriente la metían en el mismo saco que al «leninismo». También borraba con tanto celo como los bordiguistas las enormes diferencias entre la Izquierda Holandesa de 1907 a 1927, que reivindicaba una organización política, y el consejismo de los años 30. El itinerario de Pannekoek anterior a 1921 como el posterior a 1927 se convertía para el «consejismo» en un camino perfectamente recto. El comunista de izquierdas Pannekoek de antes de 1921 fue «revisado» a la luz de su evolución consejista.
Además del sectarismo de estas historiografías, la bordiguista y la consejista, que se proclaman «revolucionarias» -cuando sólo la verdad lo es- se ha de destacar el punto de vista obtusamente nacional de estas corrientes. Al reducir la historia de la corriente revolucionaria a una componente nacional, escogida en función de su «terruño» de origen, estas corrientes han expresado unos enfoques nacionales muy estrechos, una mentalidad «casera» de lo más pueblerina. Así quedaba borrada la dimensión internacional de la Izquierda comunista. El sectarismo de esas corrientes no se puede separar de su propio localismo que deja transparentar la sumisión inconsciente a características nacionales hoy día totalmente desfasadas para un verdadero movimiento revolucionario internacional.
Veinte años después de Mayo del 68, el mayor peligro que acecha a los intentos de escribir una historia del movimiento revolucionario consiste menos en la deformación o la «desinformación» que en la enorme presión ideológica que se ha notado en estos últimos años. Esta presión se ejerce en el sentido de una notable disminución de los estudios e investigaciones, en el campo universitario, sobre la historia del movimiento obrero. Para darse cuenta de ello, basta con citar las conclusiones de la revista Le Mouvement social (nº 142, enero-marzo de 1988), revista francesa conocida por sus investigaciones sobre la historia del movimiento obrero. Un historiador hace notar la sensible disminución en esta revista de los artículos consagrados al movimiento obrero y a los partidos y organizaciones políticas que de él se reivindican. Hace constar una «tendencia a la baja en la historia política «pura»: 60 % de los artículos al principio, 10-15 % hoy», y sobre todo «una tendencia al declinar del estudio del movimiento obrero: 80 % de los artículos hace 20 años, 20 % hoy ». Desde 1981, sin duda con la erosión de la «ilusión lírica» sobre la izquierda en el poder, asistimos a una sensible disminución de los estudios sobre el comunismo en general. Esta «ruptura» ha sido brutal desde 1985-86. Signo más alarmante de la presión ideológica -la de la burguesía ante la creciente incertidumbre con que la crisis mundial va quebrantando sus cimientos económicos-, el autor nota que «el alza de la burguesía (en la revista mencionada) va reduciendo poco a poco la preponderancia obrera». Y concluye con un aumento de los estudios consagrados a la historia de la burguesía y de las capas no obreras. La historia del movimiento obrero va cediendo cada vez más sitio a la de la burguesía y a la historia económica a secas.
Así pues, tras un período durante el cual se escribieron estudios sobre el movimiento obrero y revolucionario cuyos límites en el mundo universitario eran las semiverdades y las casimentiras repetidas, borrando la dimensión revolucionaria de la historia del movimiento, asistimos a un período de reacción. Incluso «neutral» y adobada al gusto del día, incluso anestésica, la historia del movimiento obrero, todavía más cuando es revolucionaria, resulta «peligrosa» para la ideología dominante. Y es que la historia política e ideológica del movimiento revolucionario resulta explosiva: Al ser una praxis, va cargada de lecciones revolucionarias para el futuro. Pone en entredicho todas las ideologías de la izquierda oficial. En tanto que lección crítica del pasado, va también cargada de una crítica del presente. Es pues «un arma de la crítica» que -como lo afirmaba Marx- puede convertirse en una «crítica de las armas». Sobre este punto se puede volver a citar a G. Haupt:
«... la historia es un terreno explosivo, precisamente porque la realidad de los hechos o las experiencias de un pasado a menudo ocultado, pueden poner en tela de juicio cualquier pretensión de representación única de la clase obrera; pues la historia del mundo obrero afecta el fundamento ideológico en que se basan todos los partidos con vocación de vanguardia para mantener sus pretensiones hegemónicas» (p. 38, idem).
Esta historia de la Izquierda comunista germano-holandesa va a contracorriente de la actual historiografía. No aspira a ser una historia puramente social de esta corriente. Quiere ser una historia política, dando vida de nuevo y actualidad a todos los debates político-teóricos que en ella tuvieron lugar. Quiere volver a situar a dicha Izquierda en su marco internacional sin el cual su existencia se vuelve incomprensible. Sobre todo quiere ser una historia crítica para demostrar sin apriorismos ni anatemas sus líneas de fuerza y sus debilidades. No es ni una apología ni una negación de la corriente comunista germano-holandesa. Quiere mostrar la raíces de la corriente consejista para mejor poner de relieve sus debilidades intrínsecas y explicar las razones de su desaparición. También quiere demostrar que la ideología del consejismo expresa el alejamiento de los conceptos del marxismo revolucionario, que en los años 20 y 30 eran defendidos por la corriente bordiguista y el KAPD. Esta ideología como tal, cercana al anarquismo por su rechazo de la organización revolucionaria y de la Revolución rusa, por su rechazo al fin y al cabo de toda la experiencia adquirida por el movimiento obrero y revolucionario del pasado, puede resultar particularmente perniciosa para el movimiento revolucionario del futuro.
Es una ideología que desarma a la clase revolucionaria y a sus organizaciones.
A pesar de haber sido escrita en un marco universitario, esta historia es, pues, un arma para la lucha. Recogiendo de nuevo la expresión de Mehring, es una historia-praxis, una historia «para llevarla lucha del presente y alcanzar el nuevo mundo del futuro».
Esta historia no puede ser «imparcial». Es una obra comprometida, pues la verdad histórica, cuando se trata de la historia del movimiento revolucionario, exige un compromiso revolucionario. La verdad de los acontecimientos, su interpretación en un sentido proletario, no puede ser más que revolucionaria.
Para este trabajo, hemos hecho nuestras las reflexiones de Trotsky en el Prefacio de su Historia de la Revolución rusa sobre la objetividad en la labor de una historia revolucionaria:
«Claro está, el lector no está obligado a compartir los puntos de vista políticos del autor, que éste no tiene por qué ocultar. Pero el lector tiene derecho a exigir que una obra de historia no sea la apología de una posición política, sino una representación íntimamente fundada del proceso real de la revolución. Una obra de historia sólo corresponde plenamente a su finalidad si los acontecimientos se desarrollan, página tras página, con toda la naturalidad de su necesidad. »
«El lector serio y con sentido crítico no necesita imparcialidades falaces que le tiendan la copa del espíritu conciliador, rebosante de una buena dosis de veneno, con un poso de odio reaccionario, sino que necesita la buena fe científica que para expresar sus simpatías, sus antipatías, francas y sin disimulo, trate de basarse en un estudio honrado de los hechos, en la demostración de las verdaderas relaciones entre los hechos, en la manifestación de lo racional en el desarrollo de los acontecimientos. Sólo así es posible la objetividad histórica, y así resulta verdaderamente suficiente, pues no se verifica y certifica sólo con las buenas intenciones del historiador, sino con la revelación de la ley íntima del proceso histórico».
El lector podrá juzgar por la abundancia de los materiales utilizados, que hemos aspirado a esta buena fe científica, sin ocultar en modo alguno nuestras simpatías y antipatías.
Ch.
1. La Gauche communiste d'Italie (1981) (La Izquierda Comunista de Italia), 220 páginas; precio del ejemplar: 50 FF o su contravalor + gastos de envío. La Gauche communiste d'Italie (complément) (1988), 60 páginas, 13 FF o su contravalor + gastos de envío.
2. Suscripción para publicación de Histoire de la gauche communiste germano-hollandaise (Historia de la izquierda comunista germano-holandesa). Aparecerá en el 2° semestre de 1989. 250 páginas. Precio de suscripción: 120 FF o su contravalor + gastos de envío. Se remitirá en cuanto salga. Para estos pedidos escríbase a: RI, BP 581, 75027 PARIS Cedex 01, Francia.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Revista Internacional nº 59 4º Trimestre 1989
- 3947 lecturas
Convulsiones capitalistas y luchas obreras
- 4224 lecturas
En pocos meses, el mundo ha sido escenario de toda una serie de acontecimientos particularmente significativos de lo que se está realmente jugando en el periodo histórico actual: los acontecimientos de China en primavera, las huelgas obreras en la URSS durante el verano, la situación en Oriente Medio, en donde se han visto hechos de apariencia «pacífica» como la nueva orientación de la política de Irán, pero también acontecimientos sangrientos y amenazantes como la destrucción sistemática de Beirut y las gesticulaciones belicosas de la flota francesa delante del Líbano. En fin, el último acontecimiento que se ha llevado la primera página de los diarios -la constitución en Polonia, por primera vez en un país de régimen estalinista, de un gobierno dirigido por una formación política que no es ni el partido «comunista», ni una de sus marionetas (como el «partido campesino» u otros)- da una idea de la situación nunca vista en la cual se encuentran los países de régimen estalinista.
Para los comentaristas burgueses, cada uno de esos acontecimientos tiene su explicación específica, sin lazo alguno con la de los demás. Y cuando se les ocurre relacionarlos y establecer un marco general en el cual incluir todos lo ocurrido, es para ponerlos al servicio de las campañas democráticas que se desatan actualmente. Así se puede leer y oír que:
- «las convulsiones que sacudieron a China están conectadas con el problema de la sucesión del viejo autócrata Deng Xiao Ping»;
- «las huelgas de los obreros en la URSS se explican por las dificultades económicas específicas que sufren;
- «el nuevo curso de la política iraní es la consecuencia de la desaparición del loco paranoico Jomeini;
- «los enfrentamientos sangrientos del Líbano y la expedición militar francesa se deben al apetito excesivo de Assad, el "Bismarck" de Oriente Medio»;
- «no se puede comprender la situación actual en Polonia más que partiendo de los particularismos de ese país »...
«Pero todos esos acontecimientos tienen un punto común: participan a la lucha universal entre "Democracia" y "totalitarismo", entre los defensores de los "Derechos humanos" y "los que no los respetan.»
Ante la visión del mundo de los burgueses que no ven más allá de sus narices y, sobre todo, ante las mentiras que repiten continuamente con la esperanza de que se conviertan en verdad para los proletarios, es deber de los revolucionarios el poner en evidencia lo que está verdaderamente en juego en los recientes acontecimientos y plantear el marco real en el cual se sitúan.
La base de la situación internacional actual es el desmoronamiento irreversible de los cimientos materiales del conjunto de la sociedad, la crisis mundial insuperable de la economía capitalista. Por más que la burguesía haya alabado estos dos últimos años como los de la «reactivación» y hasta los de la «salida de la crisis», por más que se haya extasiado ante las tasas de crecimiento «de un nivel nunca visto desde los años 60», nada puede contra la terquedad de los hechos: los «excelentes resultados» recientes de la economía mundial (en realidad, de la economía de los países más avanzados) fueron pagados recurriendo de nuevo a un endeudamiento generalizado que augura futuras convulsiones aun más dramáticas y brutales que las precedentes (1).[1] Desde ya, el retorno de una inflación galopante en la mayoría de los países y en particular en la Gran Bretaña de la Senora Thatcher, «modelo de virtud económica», comienza a sembrar inquietud... Todas las declaraciones eufóricas de la burguesía no darán más resultado que las brujerías de los hombres prehistóricos para hacer llover: el capitalismo está en un atolladero. Desde que entró en su periodo de decadencia a principios de siglo; la única perspectiva que le puede ofrecer a la humanidad, en una situación como ésta de crisis abierta, es una huida ciega que desemboca necesariamente en la guerra imperialista generalizada.
Líbano e Irán:
la guerra ayer, hoy, mañana
Eso es lo que confirman los últimos acontecimientos del Líbano. Ese país, al que antes llamaban «la Suiza de Oriente Medio», no ha conocido descanso desde hace más de quince años. Su capital, que ha gozado de la solicitud de numerosos «liberadores» y «protectores» (sirios, israelíes, norteamericanos, franceses, ingleses, italianos...) está a punto de ser borrada del mapa. Verdadero Cartago de los tiempos modernos, es objeto hoy de una destrucción sistemática, meticulosa, que, en medio de centenares de miles de proyectiles por semana, la transforma en un campo de minas y condena a sus habitantes sobrevivientes a vivir como ratas. Ahora no son como antes las dos grandes potencias las que se enfrentan en el Líbano: la URSS, que durante un tiempo respaldó a Siria, tuvo que tragarse sus ambiciones ante el despliegue de fuerzas del bloque occidental en 1982. Son los antagonismos entre los dos bloques imperialistas lo que determina en última instancia la fisonomía general de los enfrentamientos guerreros en el mundo actual, pero no son los únicos que ocupan el terreno militar; con la agravación catastrófica de la crisis capitalista, las exigencias particulares de pequeñas potencias tienden a exacerbarse, sobre todo cuando comprueban que han sido víctimas de engaño, como es el caso de Siria hoy. Después de 1983, Siria había acordado con el bloque americano su retirada de la alianza con la URSS a cambio de una parte del Líbano. Hasta se convirtió en «gendarme» de su zona de ocupación contra la OLP y los grupúsculos proiraníes. Pero en el 88, calculando que ya no tenía porqué temer el retorno a la región de un bloque ruso cada vez más acosado, el bloque americano decidió que ya no necesitaba respetar las cláusulas del mercado. Guiando a control remoto la ofensiva del general cristiano. Aun, el bloque occidental quiere que Siria regrese al interior de sus fronteras, o por lo menos reduzca sus pretensiones, para poder entregarle el control del Líbano a aliados más dignos de confianza -las milicias cristianas e Israel- y meter en cintura al mismo tiempo a las milicias musulmanas. El resultado es una matanza cuyas primeras víctimas son las poblaciones civiles de los ambos lados.
Se asiste una vez más aquí a una estudiada división del trabajo entre los países del bloque occidental: los EEUU fingen no tomar partido entre los dos campos beligerantes para salirse con la suya cuando la situación esté madura, mientras que Francia se implica directamente en el terreno enviando un portaviones y seis otros navíos de guerra, acerca de los cuales nadie puede tragarse, por mucha miel que le pongan, que están en «misión humanitaria», como lo cuenta Mitterrand. En Líbano, como en todas partes, las cruzadas sobre los «derechos humanos» y la «libertad» no son más que el disfraz de cálculos imperialistas de lo más sórdido.
Líbano es hoy un concentrado de la barbarie de que es capaz el capitalismo moribundo. Es un comprobante de que toda la palabrería de paz que tienen desde hace un año no es más que eso, palabrería. Aunque se hayan puesto en sordina algunos conflictos en estos últimos tiempos, no existe para el mundo ninguna perspectiva real de paz. Muy al contrario.
Es así como se debe comprender la evolución reciente de la situación en Irán. La nueva orientación del gobierno de ese país, dispuesto ahora a cooperar con el «Gran Satanás» norteamericano, no tiene como causa fundamental la desaparición de Jomeini. Es resultado esencialmente de la tremenda presión que ese mismo «Gran Satanás» ha ejercido durante años, junto con la totalidad de sus aliados más cercanos, para meter en cintura a ese país que intentó sustraerse al control del bloque occidental. Hace apenas dos años, al enviar al Golfo Pérsico a la más formidable armada que se haya visto desde la segunda guerra mundial, al mismo tiempo que intensificaba su apoyo a Irak en guerra con Irán desde ocho años, el bloque occidental le hizo entender claramente a Irán que «las cosas ya habían durado bastante». El resultado no se hizo esperar mucho tiempo: el año pasado Irán aceptaba firmar un armisticio con Irak y entablar negociaciones de paz con ese país. Fue un primer éxito de la ofensiva del bloque occidental, pero todavía insuficiente a su parecer. La dirección de Irán tenía que pasar a manos de fuerzas políticas capaces de comprender en donde se hallaba su «verdadero interés» y de acallar las camarillas religiosas fanáticas y completamente arcaicas que lo habían llevado a esa situación. Las declaraciones «Rushdicidas» del invierno pasado traducían una tentativa extrema de esas camarillas, reunidas alrededor de Jomeini, para volver a tomar el control de una situación que se les iba de las manos, pero la muerte del «descendiente del Profeta» puso fin a esas ambiciones. De hecho, Jomeini constituía, por la autoridad que aun conservaba, el último cerrojo que bloqueaba la evolución de la situación, como había sucedido ya en España a principios de los años 70, cuando Franco fue el último obstáculo a un proceso de «democratización» fuertemente anhelado por la burguesía nacional y la del bloque americano. La rapidez con la cual está evolucionando la situación política de Irán, en donde el nuevo presidente Rafsanyani se ha rodeado de un gobierno de «técnicos» excluyendo a todos los antiguos «políticos» (a parte de él mismo), comprueba que la situación estaba «madura» desde hace mucho tiempo, que las fuerzas serias de la burguesía nacional tenían prisa por acabar con un régimen cuyo saldo es la ruina total de la economía. El desencanto de esa burguesía no va a tardar mucho: en medio de la catástrofe actual de la economía mundial no hay cupo para el «restablecimiento» de un país subdesarrollado y además destruido y desangrado por ocho años de guerra. En cambio, para las grandes potencias del bloque occidental, el balance es netamente más positivo: el bloque ha logrado dar un paso más en el desarrollo de su estrategia de cerco a la URSS, un paso que se añade al que había dado al obtener la retirada de Afganistán de las tropas soviéticas. Sin embargo, la «Pax Americana» que está por restablecerse en esa parte del mundo, a precio de matanzas increíbles, no augura ninguna «pacificación» definitiva. Al atenazar cada vez más a la URSS, el bloque occidental no hace sino elevar a un nivel superior los antagonismos insuperables entre tos dos bloques imperialistas.
Por otra parte, los diferentes conflictos del Oriente Medio han puesto de relieve una de las características generales del periodo actual: la descomposición avanzada de la sociedad burguesa que se está pudriendo de raíz por la perpetuación y la agravación continua de la crisis desde hace más de veinte años. Más aun que Irán, Líbano es la plasmación ese fenómeno, con la ley que imponen sus bandas armadas rivales, con la eternización de una guerra que no ha sido nunca declarada, con los atentados terroristas cotidianos y con sus «capturadores de rehenes». Las guerras entre facciones de la burguesía no han sido nunca juegos de niños, pero en el pasado esa clase se había dotado de reglas para «organizar» sus luchas intestinas y sus matanzas. Hoy, como para confirmar el estado de descomposición de toda la sociedad, ni siquiera esas leyes respetan.
Pero la barbarie y la descomposición sociales actuales no se limitan a las guerras y a los medios que hoy emplean. Los acontecimientos de la primavera en China y los del verano en Polonia se deben comprender igualmente dentro del mismo mareo.
China y Polonia:
las convulsiones de los regímenes estalinistas
Esas dos series de acontecimientos, aparentemente diametralmente opuestos, revelan la misma situación de crisis profunda, el mismo fenómeno de descomposición, que afecta a los regímenes llamados «comunistas».
En China, el terror que se abatió en el país habla por sí mismo. Las matanzas de Junio, las detenciones en masa, las ejecuciones en serie, la delación y la intimidación cotidianas, revelan no la fuerza del régimen sino su extrema fragilidad, las convulsiones que amenazan con dislocarlo. De esa debilidad tuvimos una ilustración flagrante cuando Gorbachov fue a Pekin, el 15 de Mayo, y las manifestaciones estudiantiles obligaron - hecho increíble- a las autoridades a trastornar completamente el programa de la visita del inventor de la «Perestroika». De hecho, las luchas intestinas en el aparato del partido, entre la camarilla de los «conservadores» y la de los «reformadores» que utilizó a los estudiantes como masa de maniobra, no dependían únicamente de la lucha por la sucesión de Deng Xiaoping: revelaban también, y fundamentalmente, el nivel de la crisis política que sacude al aparato.
Las convulsiones de ese tipo no son cosa nueva en China. Por ejemplo, la llamada «Revolución cultural» correspondió a un periodo de disturbios y de enfrentamientos sangrientos. Sin embargo, durante una decena de años, después de la eliminación de la «pandilla de los cuatro», y bajo la dirección de Deng Xiaoping, la situación dio la impresión de haberse estabilizado un poco. En particular, la apertura a Occidente y la «liberalización» de la economía china habían permitido una pequeña modernización de ciertos sectores, creando la ilusión de un desarrollo por fin «pacífico» de China. Las convulsiones que sacudieron al país en la primavera pasada vinieron a poner un punto final a esas ilusiones. Detrás de la fachada de la «estabilidad», en realidad los conflictos se habían agudizado dentro del partido, entre los «conservadores» a quienes les parecía que ya había demasiada «liberalización» y los «reformadores» que consideraban que había que proseguir el movimiento en lo económico y hasta ampliarlo, eventualmente, al plano político. Los dos últimos secretarios generales del partido, Hu Yaobang y Zhao Ziyang, eran partidarios de esta última línea. Al primero le quitaron el puesto en el 86, tras ser abandonado por Deng Xiaoping, que lo había consagrado. El segundo, que fue el principal instigador de las manifestaciones estudiantiles de la primavera, con las cuales contaba para imponer su línea y su camarilla, tuvo el mismo destino después de la terrible represión de Junio. Se acabó el mito de la «democratización de China» bajo la égida del nuevo timonel Deng. Fue por cierto la ocasión, para algunos «especialistas», de recordar que, en realidad, toda la carrera de ese individuo la hizo como organizador de la represión, haciendo uso de la más tremenda brutalidad contra sus adversarios. Lo que es necesario precisar, es que todos los dirigentes chinos han hecho ese tipo de carrera. La fuerza bruta, el terror, la represión, las matanzas, constituyen el método de gobierno casi exclusivo de un régimen que, sin esos medios, se desmoronaría en medio de sus contradicciones. Y cuando sucede, de vez en cuando, que un ex carnicero, un torturador reconvertido, se pone a entonar la copla de la «Democracia», pasmando de emoción a la pequeña burguesía intelectual del país y a las buenas voluntades mediáticas del mundo entero, no pasa mucho tiempo antes de que se vuelva a tragar sus fanfarronadas: o es suficientemente inteligente (como Deng Xiaoping) para cambiar a tiempo de disco, o desaparece.
En China, con los acontecimientos de la primavera y su siniestro epílogo, se manifestó de manera evidente una vez más la situación de crisis aguda que afecta al régimen de ese país. Pero ese tipo de situación no es una exclusiva china. No es resultado únicamente de su atraso económico considerable. Lo que sucede actualmente en Polonia demuestra de manera clara que son todos los regímenes de tipo estalinista que sufren hoy los rigores de esa crisis.
En Polonia, la constitución de un gobierno dirigido por Solidarnosc, es decir, por una formación que no es ni el partido estalinista, ni está controlado directamente por él (y que se encontraba, aun hace poco, en la clandestinidad), no es solamente una novedad histórica en el bloque soviético. Ese acontecimiento es igualmente significativo del nivel alcanzado por la crisis económica y política que golpea a esos países. En efecto, no se trata de una decisión prevista y preparada deliberadamente por la burguesía para reforzar su aparato político, sino del resultado de la debilitación del mismo, que a su vez lo va a debilitar aun más. De hecho, esos acontecimientos traducen por parte de la burguesía una pérdida del control de la situación política. Pertenecen a un proceso de desplome cuyas etapas y resultados no fueron deseados por ninguno de los participantes de la «mesa redonda» de principios del 89. En particular, ni el conjunto de la burguesía, ni ninguna de sus fuerzas en particular, pudo dominar el juego electoral y «semidemocrático» elaborado en esas negociaciones. Ya al día siguiente de las elecciones de Junio, apareció claramente que su resultado, la derrota humillante del partido estalinista y el «triunfo» de Solidarnosc, ponía en un aprieto tanto al primero como al segundo. La situación actual da cuenta de la gravedad real de la crisis y presagia claramente futuras convulsiones.
En efecto, tenemos actualmente en Polonia a un gobierno dirigido por un miembro de Solidarnosc, cuyos puestos clave (sobre todo para un régimen cuyo control en la sociedad se basa esencialmente en la fuerza) del Interior y de la Defensa están en manos de dos miembros del POUP (los mismos que antes, de hecho), es decir el partido que, hace sólo pocos meses, mantenía a Solidarnosc en la ilegalidad y que había enviado a sus dirigentes a la cárcel hace unos años. Aunque toda esa buena sociedad manifiesta la misma indefectible solidaridad anti-obrera (sobre eso puede dárseles entera confianza), la «cohabitación» entre los representantes de esas dos formaciones cuyos programas políticos y económicos son antinómicos, va a ser cualquier cosa menos armoniosa. Concretamente, es más que probable que las medidas económicas decididas por un equipo para el que el «liberalismo» y la «economía de mercado» lo son todo, provoquen una resistencia decidida por parte de un partido cuyo programa y cuya razón de ser no pueden acomodarse con esa perspectiva. Y esa resistencia no se va a manifestar solamente dentro del gobierno. Provendrá principalmente de todo el aparato del partido, de sus millares de funcionarios de la «Nomenklatura» cuyo poder, privilegios y prebendas provienen de la «gestión» (suponiendo que ese término quiera todavía decir algo, cuando se ve la desorganización actual) administrativa de la economía. En Polonia, como en la mayoría de los demás países del Este, se ha podido ver ya, en múltiples circunstancias, la dificultad de aplicación de ese tipo de reformas, aun cuando eran más tímidas que las que prevén los «expertos» de Solidarnosc y que eran fruto de decisiones de la dirección del partido. Si ya hoy se ve muy bien que la gestión de un gobierno inspirado por esos expertos significa para los obreros una nueva agravación de sus condiciones de existencia, lo que en cambio no se verá es cómo ese gobierno podría obtener otro resultado sino es una desorganización todavía mayor de la economía.
Pero las dificultades de ese nuevo gobierno no se paran ahí. Va a tener que enfrentarse permanentemente al gobierno bis, formado en torno a Jaruzelski y compuesto esencialmente por miembros del POUP. En realidad, es a éste último a quien obedecerá el conjunto del aparato administrativo y económico existente que, también, se confunde con el POUP. Así pues, desde su constitución, el gobierno Mazowiecki, saludado como una «victoria de la Democracia» por las campañas mediáticas occidentales, no tiene otra perspectiva que el desarrollo de un caos económico y político aun mayor que el que reina actualmente.
La creación en 1980 del sindicato independiente Solidarnosc, destinada a canalizar, desviar y derrotar la formidable combatividad obrera que se había expresado durante el verano, había engendrado al mismo tiempo una situación de crisis política que no se había resuelto más que con el golpe y la represión de Diciembre del 81. La prohibición del sindicato, una vez que hubo acabado su trabajo de sabotaje mostraba que los regímenes de tipo estalinista no podían soportar la existencia en su seno de un «cuerpo extraño», de una formación que no esté directamente bajo su control. La constitución hoy de un gobierno dirigido por ese mismo sindicato (el hecho, único en la historia, de que sea un sindicato quien se encuentre a la cabeza de un gobierno, ya de por sí dice mucho sobre lo aberrante de la situación que se ha creado en Polonia) no puede más que acarrear, a una escala aun mayor, ese tipo de contradicciones y de convulsiones. En ese sentido, la «solución» de Diciembre del 81, el empleo de la fuerza, una represión feroz, no se pueden excluir ni mucho menos. El ministro del Interior de la época del estado de guerra, Kiszczak, sigue, por cierto, en el mismo sitio.
Las convulsiones que sacuden actualmente a Polonia, por más que adquieran en ese país una forma caricaturesca, no deben ser consideradas como específicas de ese país. De hecho todos los países de régimen estalinista se encuentran en un atolladero. La crisis mundial del capitalismo se repercute con una brutalidad particular en su economía que es, no solamente atrasada, sino también incapaz de adaptarse en modo alguno a la agudización de la competencia entre capitales. La tentativa de introducir en esa economía normas «clásicas» de gestión capitalista para mejorar su competitividad, no hará más que provocar un desorden todavía mayor, como lo demuestra en la URSS el fracaso completo y rotundo de la «Perestroika». Ese desorden aumenta también en lo político cuando se introducen tentativas de «democratización» destinadas a desahogar y canalizar un poco el enorme descontento que existe desde hace años en la población y que no para de aumentar. La situación en Polonia lo ilustra bien, pero lo que está ocurriendo en URSS es otra manifestación de lo mismo: por ejemplo, la explosión actual de los nacionalismos, favorecida por el aflojamiento del control del poder central, es una amenaza creciente para ese país. La cohesión misma del conjunto del bloque del Este está hoy también afectada: las declaraciones histéricas de los partidos «hermanos» de Alemania del Este y de Checoslovaquia contra los «asesinos del marxismo» y los «revisionistas» que azotan a Polonia y a Hungría no son puro espectáculo; revelan las divisiones que se están desarrollando entre esos diferentes países.
La perspectiva para el conjunto de los regímenes estalinistas no es pues en absoluto la de una «democratización pacífica» ni la de un «enderezamiento» de la economía. Con la agravación de la crisis mundial del capitalismo, esos países han entrado en un período de convulsiones de una amplitud nunca vista en el pasado, pasado que ha conocido ya muchos sobresaltos violentos.
Así, la mayor parte de los acontecimientos que se han desarrollado en este verano nos dan la imagen de un mundo que, en todas partes, se está hundiendo en la barbarie: enfrentamientos militares, matanzas, represiones, convulsiones económicas y políticas. Y sin embargo, al mismo tiempo se ha expresado de manera de lo más significativa la única fuerza que puede ofrecer otro porvenir a la sociedad: el proletariado. Y es justamente en la URSS en donde se manifestó masivamente.
URSS: la clase obrera afirma su lucha
Las luchas proletarias que, a partir de mitades de Julio y durante varias semanas paralizaron la mayor parte de las minas del Kusbas, del Donbas y del Norte siberiano, movilizando a más de 500 000 obreros, tienen una importancia histórica considerable. Han sido, y de lejos, el movimiento más masivo del proletariado en la URSS desde el período revolucionario de 1917. Pero sobre todo, en la medida misma en que fueron llevadas a cabo por el proletariado que había sufrido más dura y profundamente la terrible contrarrevolución, que duró cuarenta años, que se había desencadenado a escala mundial a finales de los años 20, son una confirmación luminosa del curso histórico actual: la perspectiva abierta por la crisis aguda del capitalismo no es la de una nueva guerra mundial sino la de enfrentamientos de clase.
Esas luchas no tuvieron la amplitud que tuvieron las luchas de Polonia en 1980, ni muchas de las que se han desarrollado en los países centrales del capitalismo desde 1968. Sin embargo, para un país como la URSS en donde, durante más de medio siglo, ante condiciones de vida inaguantables, los obreros no podían -excepto en raras excepciones- más que callar y tragarse su rabia, esas luchas abren una nueva perspectiva para el proletariado de ese país. Comprueban que hasta en la metrópolis del «socialismo real», ante la represión y también ante todos los venenos del nacionalismo y de las campañas democráticas, los obreros pueden expresarse en su terreno de clase.
Han dado así la muestra, como fue ya el caso en Polonia en el 80, de lo que es capaz el proletariado cuando no están presentes las fuerzas clásicas de encuadramiento de sus luchas, los sindicatos. La extensión rápida del movimiento de un centro minero a otro con el envío de delegaciones masivas, el control colectivo del combate por las asambleas generales, la organización de mítines y de manifestaciones de masa en la calle, superando la separación en empresas, la elección de comités de huelga por las asambleas y responsables ante ellas, esas son las formas elementales de lucha que se da espontáneamente la clase obrera cuando el terreno no está ocupado, o que está poco ocupado, por los profesionales del sabotaje.
Ante la amplitud y la dinámica del movimiento, y para evitar su extensión a otros sectores, las autoridades no tuvieron más remedio que aceptar, en lo inmediato, las reivindicaciones de los obreros. Claro está que esas reivindicaciones no serán nunca realmente satisfechas: la catástrofe económica en la que se está hundiendo la URSS no lo permite. Las únicas reivindicaciones que probablemente se respetarán son justamente las que revelan los límites del movimiento: la «autonomía» de las empresas que las autoriza a determinar el precio del carbón y vender en el mercado interior y mundial lo que no haya sido llevado por el Estado. Así como en 1980 la creación de un sindicato «libre» en Polonia fue una trampa en la que cayó la clase obrera, esa «conquista» -que sean las empresas quienes decidan el precio del carbón- se va a transformar muy rápidamente en un medio para reforzar la explotación de los mineros y provocar divisiones entre ellos y los demás sectores del proletariado que deberán pagar más caro el carbón de la calefacción. Así, los combates considerables de los obreros de las minas en la URSS han sido también, al igual que los de Polonia en el 80, una ilustración de la debilidad política del proletariado de los países del Este. En esa parte del mundo, a pesar de todo el valor y la combatividad que puede manifestar ante ataques sin precedentes, la clase obrera es aún de lo más vulnerable a las mistificaciones burguesas sindicalistas, democráticas, nacionalistas y hasta religiosas (si se tome el caso de Polonia). Encerrados durante décadas en el silencio del terror policiaco, los obreros de esos países están, cruelmente faltos de experiencia para defenderse de esas mistificaciones y trampas. Por eso las convulsiones políticas que regularmente sacuden a esos países, y que los seguirán sacudiendo cada vez más, son utilizadas contra sus luchas la mayoría de las veces, como se pudo ver en Polonia en donde la prohibición de Solidarnosc entre 1981 y 1989 sirvió para volver a darle el prestigio que había estado perdiendo con sus numerosas intervenciones de «bombero social».
Y también que las reivindicaciones «políticas» de los mineros en la URSS (demisión de los mandatarios locales del partido, nueva constitución, etc.), pudieron ser utilizadas por la política actual de Gorbachov.
Por esas razones las luchas que se llevaron a cabo este verano en URSS constituyen un llamado al conjunto del proletariado mundial, y particularmente al de las metrópolis del capitalismo en donde están concentrados sus batallones más fuertes y experimentados. Esas luchas manifiestan la profundidad, la fuerza y la importancia de los combates actuales de la clase. Al mismo tiempo ponen de relieve toda la responsabilidad del proletariado de esas metrópolis: sólo su enfrentamiento contra las trampas más sofisticadas que siembra en su camino la burguesía más fuerte y experimentada del mundo, sólo la denuncia de esas trampas por y en la lucha, permitirá a los obreros de los países del Este combatir victoriosamente contra esas mismas trampas. Los combates obreros que se desarrollaron este verano en los EEUU, en la primera potencia mundial, al mismo tiempo que los que hacían temblar a la segunda potencia, combates que movilizaron más de cien mil obreros en los hospitales, las telecomunicaciones y la electricidad, son la prueba de que el proletariado de los países centrales sigue por ese su camino. Asimismo, la muy fuerte combatividad obrera que se expresó durante varios meses en Gran Bretaña, en particular en los transportes y entre los estibadores, chocando contra el sabotaje sindical organizado por la burguesía más fuerte del inundó políticamente hablando, es otra etapa de ese camino.
FM (7/9/89)
[1] Sobre la crisis económica ver la «Resolución sobre la situación internacional» del VIIIº Congreso de la CCI así como su presentación en este número de la Revista.
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [2]
Internationalisme 1945 - Las verdaderas causas de la Segunda Guerra Mundial
- 18450 lecturas
El texto que publicamos aquí es una parte de Informe sobre la situación internacional presentado y debatido en la Conferencia de la Izquierda comunista de Francia (GCF) que tuvo lugar en Julio de 1945 en París. Hoy, cuando la burguesía mundial está celebrando con entusiasmo las hazañas de la victoria de la «democracia» contra el fascismo hitleriano, el cual, según aquélla, habría sido la única causa de la IIª guerra mundial de 1939-45, es necesario recordar a la clase obrera, no sólo la verdadera naturaleza imperialista de aquella carnicería espantosa que se cobró 50 millones de víctimas y dejó en ruinas a tantos países de Europa y Asia, sino también lo que se anunciaba como le «paz» capitalista que vendría después.
Ese era el objetivo que la pequeña minoría de revolucionarios formada por la Izquierda Comunista de Francia (GCF) se había propuesto en la conferencia, demostrando, contra todos los lacayos de la burguesía, desde los PC y PC hasta los grupos trotskistas, que, en el capitalismo del período imperialista, la «paz» no es más que un respiro entre las guerras, sea cual sea la careta con la que se enmascaran esas guerras.
Desde 1945 hasta hoy, los incontables conflictos armados, que ya han producido por lo menos tantas víctimas como la guerra mundial de 1939-45, la crisis económica mundial que ya dura desde hace 20 años, la espantosa carrera de armamentos, han venido a confirmar con creces ese análisis, y más que nunca sigue siendo válida la perspectiva: lucha de clases del proletariado que desemboque en la revolución comunista, única alternativa contra la marcha hacia una IIª guerra mundial que pondría en peligro la supervivencia misma de la humanidad.
CCI.
Informe sobre la situación internacional
Izquierda Comunista de Francia (julio de 1945, Extractos)
I. Guerra y paz
Guerra y paz son dos momentos de una misma sociedad: la sociedad capitalista. No son dos oposiciones históricas que se excluirían mutuamente. Al contrario, guerra y paz en el régimen capitalista son momentos complementarios indispensables el uno para el otro, fases sucesivas de un mismo régimen económico, aspectos particulares y complementarios de un fenómeno único.
En la época del capitalismo ascendente las guerras (nacionales, coloniales y las conquistas imperialistas) expresaron la marcha adelante, de ampliación y extensión del sistema económico capitalista. La producción capitalista encontró en la guerra la continuación de su política económica por otros medios. Cada guerra se justificaba y pagaba sus gastos abriendo un nuevo campo para una mayor expansión, asegurando el desarrollo de una mayor producción capitalista
En la época del capitalismo decadente, la guerra al igual que la paz expresan esa decadencia y participa poderosamente en su aceleración.
Sería erróneo ver en la guerra un fenómeno puramente negativo por definición, destructor y freno del desarrollo de la sociedad, en oposición a la paz, que sería el curso normal, positivo, del desarrollo continuo de la producción y de la sociedad. Esto supondría introducir un concepto moral en un curso objetivo, económicamente determinado.
La guerra fue indispensable al capitalismo para abrir nuevas posibilidades de desarrollo posterior, en la época en que estas posibilidades existían y no podían ser abiertas más que por la violencia. Del mismo modo, el hundimiento del mundo capitalista que ha agotado históricamente toda posibilidad de desarrollo, encuentra en la guerra moderna, la guerra, imperialista, la expresión de este hundimiento, que, sin abrir ninguna posibilidad de desarrollo posterior para la producción, no hace más que precipitar en el abismo a las fuerzas productivas y acumular a un ritmo acelerado ruinas sobre ruinas.
No existe oposición fundamental en el régimen capitalista entre guerra y paz, pero sí existe una diferencia entre las dos fases, ascendente y decadente, de la sociedad capitalista y por tanto una diferencia de la función de la guerra (en la relación entre la guerra y la paz), en las dos fases respectivas. Si en la primera fase la guerra tenía por función asegurar la ampliación del mercado, con vistas de una mayor producción de consumo, en la segunda fase es lo contrario, la producción está esencialmente centrada en la producción de medios de destrucción, es decir, es una producción para la guerra. La decadencia de la sociedad capitalista encuentra su expresión patente en el hecho de que las guerras cuya finalidad era el desarrollo económico -período ascendente- se convierten, al contrario, en finalidad de la actividad económica, la cual queda restringida esencialmente a la preparación de aquélla -período decadente-. Esto no significa que la guerra se haya convertido en el objetivo de la producción capitalista; el objetivo sigue siendo para el capitalismo la producción de plusvalía, pero sí que significa que la guerra, al haber tomado un carácter permanente se ha convertido en el modo de vida del capitalismo decadente.
En la medida en que la alternativa guerra-paz no está simplemente destinada a engañar al proletariado, a adormecer su vigilancia y a hacerlo salir de su terreno de clase, esta alternativa no expresa más que el fondo aparente, contingente, momentáneo, que sirve para la formación de los diferentes conglomerados para la guerra. En un mundo en el que las zonas de influencia, los mercados para dar salida a los productos, las fuentes de materias primas y los países de explotación forzada de la mano de obra están definitivamente repartidos entre las grandes potencias, las necesidades vitales de los imperialismos jóvenes, menos favorecidos, se enfrentan violentamente con los intereses de los viejos imperialismos más favorecidos, y se expresan en una política beligerante y agresiva para obtener por la fuerza un nuevo reparto del mundo. El bloque imperialista de la «paz» no es expresión en absoluto de una política basada en un concepto moral más humano, sino simplemente la voluntad de los imperialismos ahítos y favorecidos, de defender por la fuerza los privilegios adquiridos en saqueos anteriores. La «paz» para ellos no significa en absoluto una economía que se desarrolla pacíficamente, algo que no puede existir en el régimen capitalista, sino la preparación metódica para la inevitable confrontación armada y el aplastamiento brutal en el momento propicio de los imperialismos concurrentes y antagónicos.
La profunda aversión de las masas trabajadoras hacia la guerra es tanto más explotada porque ofrece un magnífico terreno de movilización para la guerra contra el imperialismo adverso... causante de guerras.
Entre las dos guerras, la demagogia de la «paz» ha servido a los imperialismos anglo-americano-ruso de camuflaje en su preparación para la guerra, que ellos sabían inevitable y para la preparación ideológica de las masas.
La movilización por la paz y la charlatanería consciente de todos los lacayos del capitalismo son en el mejor de los casos anhelos vacíos, frases huecas e impotentes, de los pequeños burgueses cuando se lamentan. Esa movilización desarma al proletariado con el espejismo de la más peligrosa ilusión de todas, la de un capitalismo pacífico.
La lucha contra la guerra no puede ser eficaz y tener sentido más que en relación indisoluble con la lucha de clases proletaria, con la lucha revolucionaria por la destrucción del régimen capitalista.
A la falsa alternativa de guerra-paz el proletariado opone la única alternativa que plantea la historia: ¡guerra imperialista o revolución proletaria!
II. La guerra imperialista
En vísperas de la guerra, el Buró Internacional de la Izquierda Comunista cometió el error de verla, ante todo, como una expresión directa de la lucha de clases, como una guerra de la burguesía contra el proletariado. Pretendía negar parcial o completamente la existencia de antagonismos interimperialistas que se agudizaban y estaban determinando la conflagración mundial. El Buró Internacional, partiendo de la innegable verdad de la inexistencia de nuevos mercados, lo que hace que la guerra resulte inoperante como medio para resolver la crisis de sobreproducción, llegó a la conclusión simplista y errónea de que la guerra imperialista ya no sería el producto de un capitalismo dividido en Estados nacionales, en el que cada uno lucha por su hegemonía mundial. El capitalismo sería un todo unificado y solidario, que sólo recurre a la guerra imperialista con el objetivo de aplastar al proletariado e impedir el auge de la revolución.
El error fundamental de análisis de la naturaleza de la guerra imperialista es consecuencia de otro error: la apreciación de la relación de fuerzas entre las clases en el momento del estallido de la guerra imperialista.
La era de las guerras y de las revoluciones no significa que el desarrollo de un curso a la revolución corresponda al desarrollo de un curso a la guerra. Ambos cursos, aunque tienen como fuente la misma situación histórica de crisis permanente del régimen capitalista, son en esencia totalmente diferentes, entre ellos no hay relaciones de reciprocidad directa. Si el despliegue de la guerra se convierte en un factor directo que precipita las convulsiones revolucionarias, lo contrario no es cierto, el curso a la revolución no es jamás un factor que favorece la guerra imperialista.
La guerra imperialista nunca se desarrolla como respuesta al flujo revolucionario, sino todo lo contrario, el reflujo revolucionario que acompaña la derrota revolucionaria es lo que permite a la sociedad capitalista evolucionar hacia el desencadenamiento de una guerra engendrada por las contradicciones y las luchas intestinas del sistema capitalista.
Los análisis falsos sobre la guerra imperialista conducen fatalmente a presentar el momento del estallido de la guerra como la respuesta al flujo revolucionario, confundiendo e invirtiendo ambos momentos, y a dar una apreciación errónea de la relación de fuerzas existente entre las clases.
La ausencia de nuevas salidas y de nuevos mercados, en los que realizar la plusvalía contenida en los productos que forman parte del proceso de producción, abre la crisis permanente del sistema capitalista. La reducción del mercado exterior tiene como consecuencia una restricción del mercado interior. La crisis económica se amplifica.
En la época imperialista, en la que desaparecen los productores aislados y los grupos de pequeños y medianos productores con el triunfo de los monopolios y de las grandes concentraciones de capital, los sindicatos y los trusts tienen su corolario a escala internacional en la eliminación y subordinación completa de los pequeños Estados a las grandes potencias imperialistas que dominan el mundo.
Pero al igual que la eliminación de los pequeños productores capitalistas no hace desaparecer la competencia, que pasa de pequeñas luchas desperdigadas en la superficie a hundirse en las profundidades y manifestarse en grandes luchas a la misma escala que la concentración del capital, la eliminación de los pequeños Estados y su vasallaje respecto a los 4 ó 5 grandes Estados imperialistas no significa la atenuación de los antagonismos interimperialistas. Al contrario, estos antagonismos se concentran cada vez más, y lo que pierden en superficie, en número, lo ganan en intensidad; y los choques y la explosiones estremecen hasta los cimientos de la sociedad capitalista
A medida que se estrecha el mercado, la lucha por la posesión de las fuentes de materias primas y por el dominio del mercado mundial se hace más áspera. La lucha económica entre los distintos grupos capitalistas se concentra cada vez más y toma la forma, más acabada, de la lucha entre Estados. La lucha exacerbada entre Estados al final sólo puede resolverse por la fuerza militar. La guerra se convierte en el único medio, que no solución, por el que cada imperialismo nacional tiende a liberarse de las dificultades en las que está atrapado a expensas de los Estados imperialistas rivales.
Las soluciones momentáneas, con victorias económicas y militares, de los imperialismos aislados, tiene como consecuencia no sólo la agravación de la situación en los países imperialistas adversarios, sino una agravación aun mayor de la crisis mundial, la destrucción de masas de valor acumulado durante decenas y centenares de años de trabajo social.
La sociedad capitalista en la época imperialista se parece a un edificio en el que los materiales para la construcción de los pisos superiores se sacaran de los cimientos y los pisos inferiores. A medida que crece frenéticamente en altura, se hace más frágil la base que sostiene el edificio. Cuanto más impresionante parece, en realidad es más inseguro y oscilante. El capitalismo al estar forzado a excavar de sus propios cimientos, lo que hace es trabajar encarnizadamente hacia el hundimiento de la economía mundial, precipitando a la humanidad hacia el abismo y la catástrofe.
«Una formación social jamás perece antes de haber desarrollado todas las fuerzas productivas a las que ha dado paso» dice Marx, pero esto no significa que la formación social desaparezca una vez cumplida su misión, que se evapore. Para eso es necesario que una nueva formación social, que corresponda al estado de las fuerzas productivas y les abra nuevas vías, tome la dirección de la sociedad. Solo puede sustituir a la antigua formación social, con la que choca, mediante la lucha y la violencia revolucionarias. Y si ocurre que la antigua formación social continúa dominando los destinos de la sociedad, acabará llevándola no hacia nuevas vías de desarrollo de las fuerzas productivas, sino, a causa de su nueva naturaleza reaccionaria, la llevará hacia la destrucción.
Cada día que el capitalismo sobrevive se salda con una nueva destrucción para la sociedad. Cada acto del capitalismo decadente es un momento de destrucción.
En su sentido histórico, la guerra en la época imperialista aparece como la expresión más clara y a la vez más típica del capitalismo decadente, de su crisis permanente y de su modo de vida económico: la destrucción. No hay misterio en la naturaleza de la guerra imperialista Históricamente es la materialización de la fase decadente y de destrucción de la sociedad capitalista que se manifiesta por el crecimiento de las contradicciones y la exacerbación de los antagonismos interimperialistas que sirven de base concreta y de causa inmediata al desencadenamiento de la guerra.
La producción de guerra no tiene como objetivo la resolución de un problema económico. En su origen es resultado, por un lado de la necesidad del Estado de defenderse contra las clases desposeídas y de mantener por la fuerza su explotación, y por otro de asegurar y ampliar por la fuerza sus posiciones económicas a expensas de otros Estados imperialistas.
A medida que la realización de plusvalía se restringe, se agrava la lucha entre los imperialismos, y a medida que los antagonismos imperialistas crecen, el Estado refuerza su aparato ofensivo y defensivo. La crisis permanente obliga inevitablemente a resolver mediante la lucha armada las diferencias imperialistas. La guerra y la amenaza de guerra son los aspectos latentes por los que se manifiesta una situación de guerra permanente en la sociedad. La guerra moderna es esencialmente una guerra de material. Para la guerra es necesaria una monstruosa movilización de todos los recursos técnicos y económicos de los países. La producción de guerra se convierte así en el eje de la producción industrial y en el principal campo económico de la sociedad.
¿La masa de productos representa un crecimiento de la riqueza social? A esta pregunta hay que responder con un NO categórico. La producción de guerra y todos los valores que materializa están destinados a salir de la producción, a no volver de nuevo al proceso de producción y a ser destruidos. Tras cada ciclo de producción, la sociedad no registra un crecimiento de su patrimonio social, sino una disminución, un empobrecimiento de su totalidad.
¿Quién paga la producción de guerra? En primer lugar la producción de guerra se paga a expensas de las masas trabajadoras. El Estado por medio de diversas operaciones financieras, impuestos, empréstitos, cambios, inflación y otras medidas, drena valores con los que constituye un poder adquisitivo suplementario y nuevo. Pero con toda esta masa sólo se puede pagar una parte de la producción de guerra. La mayor parte queda por pagar, en espera de hacerlo gracias a la guerra, es decir mediante el saqueo ejercido sobre el imperialismo vencido. Tiene lugar así una especie de pago forzado, de realización por la fuerza de la plusvalía.
El imperialismo vencedor pasa factura de su producción de guerra bajo el apelativo de «reparaciones» imponiendo su ley al imperialismo vencido. Pero el valor contenido en la producción de guerra del imperialismo vencido, como de otros pequeños Estados capitalistas, se pierde completa e irremediablemente. En fin de cuentas, si se hace el balance del conjunto de la operación, para el conjunto de la economía mundial, el resultado es catastrófico; sólo ciertos sectores y ciertos imperialismos aislados se han enriquecido.
El intercambio de mercancías por el cual se realiza la plusvalía, sólo funciona parcialmente con la desaparición de los mercados extracapitalistas, y tiende a ser suplantado por la fuerza, por el saqueo que sobre los vencidos y los más débiles ejercen los países más fuertes a través de las guerras imperialistas. Ahí reside un aspecto nuevo de la guerra imperialista.
III. La transformación de la guerra imperialista en guerra civil
Como hemos dicho antes, al detener la lucha de clases o más exactamente al destruir la potencia de la lucha proletaria, su conciencia, desviando sus luchas, la burguesía logra por medio de sus agentes infiltrados dentro del proletariado, vaciar las luchas de su contenido revolucionario metiéndolas por las vías del reformismo y el nacionalismo, y lograr así la condición última y decisiva para el desencadenamiento de la guerra imperialista.
Esto hay que comprenderlo desde un punto de vista internacional y no desde la visión estrecha y limitada de un sector nacional aislado.
La reanudación parcial, el recrudecimiento de las luchas y los movimientos de huelgas habidos en la Rusia de 1913 no menoscaba en absoluto nuestra afirmación. Mirando las cosas de cerca vemos que la potencia del proletariado mundial en vísperas de 1914, las victorias electorales, los grandes partidos socialdemócratas y las organizaciones sindicales de masas, orgullo y gloria de la IIª Internacional, eran solo una apariencia, una fachada que ocultaba su profunda ruina ideológica. El movimiento obrero, minado y podrido por el oportunismo que reinaba como dueño y señor, acabaría derrumbándose cual castillo de naipes ante los primeros vientos de guerra.
La realidad no se ve en la fotografía cronológica de los acontecimientos; para comprenderla hay que captar el movimiento subyacente, interno, las modificaciones profundas que se producen antes de que salgan a la superficie y queden plasmadas en fechas. Cometeríamos un grave error queriendo ser fieles al orden cronológico de la historia, y presentando la guerra de 1914 como la causa del hundimiento de la IIª Internacional, cuando en realidad el estallido de la guerra estuvo directamente condicionado por la previa degeneración oportunista del movimiento obrero internacional. Las fanfarronadas con fraseología internacionalista se hacen para la galería, pues de puertas adentro estaba triunfando y dominando la tendencia nacionalista. La guerra de 1914 pone en evidencia, a las claras, el aburguesamiento de los partidos de la IIª Internacional, la suplantación de su programa revolucionario inicial por la ideología de la clase enemiga, su atadura a los intereses de su burguesía nacional.
Este proceso interno de destrucción de la conciencia de clase se manifiesta abiertamente de forma acabada con el estallido de la guerra de 1914, estallido condicionado por aquel proceso. El estallido de la Segunda guerra mundial está sometido a las mismas condiciones.
Se pueden distinguir tres etapas necesarias y sucesivas entre las dos guerra imperialistas.
La primera termina con el agotamiento de la gran oleada revolucionaria que sigue a 1917 plasmada en una cadena de derrotas de la revolución en varios países, en la derrota de la Izquierda excluida de la Internacional Comunista y en el triunfo del centrismo y la evolución de la URSS hacia el capitalismo mediante la teoría y la práctica del «socialismo en un solo país».
La segunda etapa es la de ofensiva general del capitalismo internacional que logra liquidar las convulsiones sociales en el centro decisivo donde se juega la alternativa histórica del capitalismo: Alemania, con el aplastamiento físico del proletariado y la instauración del régimen hitleriano, que desempeña el papel de «gendarme» de Europa. A esta etapa corresponde la muerte definitiva de la IC y la quiebra de la oposición de izquierda de Trotski, quien, incapaz de reagrupar las energías revolucionarias, se compromete en coaliciones y fusiones con grupos y corrientes oportunistas de la izquierda socialista, y se orienta hacia la práctica del bluf y el aventurismo proclamando la formación de la IVª Internacional. La tercera etapa fue la del sometimiento total del movimiento obrero de los países democráticos. Tras la máscara de la defensa de las «libertades» y las «conquistas» obreras amenazadas por el fascismo, se ocultaba la realidad de hacer que el proletariado se adhiriera a la defensa de la democracia, es decir, de su burguesía nacional, de su patria capitalista. El antifascismo era la plataforma, la ideología moderna del capitalismo que los partidos traidores al proletariado empleaban para adornar la putrefacta mercancía de la defensa nacional.
En esta tercera etapa se opera el paso definitivo de los partidos llamados comunistas al servicio de su capital respectivo, la destrucción de la conciencia de clase por el envenenamiento de las masas, en la ideología «antifascista», la adhesión de las masas a una futura guerra imperialista gracias a su movilización en los «frentes populares», a las huelgas desvirtuadas y desviadas de 1936, a la guerra «antifascista» española, a la victoria definitiva del capitalismo de Estado en Rusia, victoria que se plasma entre otras cosas en la represión feroz y la masacre física de todo intento de reacción revolucionaria, en su adhesión a la SDN; su integración en un bloque imperialista y la instauración de la economía de guerra con vistas a la guerra mundial se precipitan. Este periodo registra igualmente la liquidación de numerosos grupos revolucionarios y de comunistas de izquierda surgidos tras la crisis de la IC y que, a través de la ideología «antifascista» hasta llegar a la «defensa del Estado obrero» en Rusia, son atrapados en el engranaje capitalista, perdiéndose definitivamente como expresión de la clase obrera. Jamás la historia había conocido un divorcio tal entre la clase y los grupos que expresaban sus intereses y su misión. La vanguardia se encuentra en un estado de absoluto aislamiento y reducida cuantitativamente a pequeños islotes ignorados.
La inmensa oleada revolucionaria que había surgido al final de la primera guerra imperialista había sumido al capitalismo en tal estado de temor, que hizo necesario ese largo período de desarticulación de las bases del proletariado, para que las condiciones del desencadenamiento de una nueva guerra mundial estuvieran reunidas.
La guerra imperialista no resuelve ninguna de las contradicciones del régimen que las engendra. Pero al poder desarrollarse gracias a la desaparición «momentánea» del proletariado en lucha por el socialismo, provoca el mayor desequilibrio en la sociedad, y conduce a la humanidad hacia el abismo. Condicionada por la desaparición de la lucha de clases, la guerra se convierte, en su desarrollo, en un potente factor del despertar de la conciencia de clase y de la combatividad revolucionaria de las masas. Así se manifiesta el curso dialéctico y contradictorio de la historia.
Las ruinas acumuladas, las destrucciones múltiples, los cadáveres amontonándose por millones, la miseria y el hambre se amplifican cada día, todo ello plantea para el proletariado y las capas trabajadoras el dilema agudo y directo de morir o rebelarse. Los mensajes patrióticos y la basura chovinista se disipan y hacen aparecer ante las masas la atrocidad y la inutilidad de la carnicería imperialista La guerra se convierte en un potente motor que acelera el relanzamiento de la lucha de clases, transformándola rápidamente en guerra civil de clases.
En el transcurso del tercer año de guerra, comenzaron a manifestarse los primeros síntomas del proceso de desafecto del proletariado respecto a la guerra. Era un proceso todavía muy subterráneo, difícilmente apreciable y muy difícil de medir. Contrariamente a los rusófilos y anglófilos, los amigos platónicos de la revolución y en primer lugar los trotskistas que escondían su chovinismo bajo el argumento de que la democracia ofrecía más posibilidades para la aparición de un movimiento del proletariado y veían en la victoria de los imperialismos democráticos, la condición de la revolución, nosotros situábamos el centro de la fermentación revolucionaria más precisamente en Italia y Alemania, países en los que el proletariado había sufrido más la destrucción física que la de su conciencia, y que no se había adherido a la guerra más que bajo la presión de la mayor de las violencias.
Cuanto más duraba la guerra, más se iba agotando la potencia del «gendarme» alemán. Las posibilidades económicas fragilísimas de los imperialismos del eje, que en el pasado no habían podido soportar las convulsiones sociales, debían enfrentarse a las primeras dificultades, a los primeros reveses militares. Los «revolucionarios del mañana» pero patrioteros de hoy, nos citaban triunfalmente las huelgas de masas en Norteamérica e Inglaterra, (condenándolas y deplorándolas, sin embargo, porque debilitaban la potencia de las democracias) como prueba de las ventajas que ofrecía la democracia para la lucha del proletariado. Fuera del hecho de que el proletariado no puede determinar la forma del régimen que más le conviene, en un momento dado del capitalismo, y por el hecho de colocar al proletariado ante la alternativa: democracia o fascismo, animándolo a abandonar su terreno propio de lucha contra el capitalismo, los ejemplos de las huelgas citadas, huelgas de masas en EEUU o Inglaterra no eran en absoluto la prueba de una mayor maduración de la combatividad de las masas obreras, sino de la gran solidez del capitalismo en estos países para poder soportar las luchas parciales del proletariado.
Lejos de negar la importancia de estas huelgas, y apoyándolas totalmente como manifestaciones de la clase en lucha por objetivos inmediatos, nosotros no nos engañábamos sobre su importancia, todavía limitada y contingente.
Nuestra atención se concentró sobre todo en saber en dónde se estaba produciendo el proceso más importante de descomposición de las fuerzas vitales del capitalismo y de fermentación revolucionaria del proletariado, en donde la menor manifestación exterior se expresara con fuerza y planteara la inminencia de la explosión revolucionaria. Descubrir sus síntomas, seguir atentamente su evolución, y prepararse y participar en su explosión, tal debía ser y fue nuestra tarea en este período.
Una parte de la fracción italiana de la izquierda comunista nos tachó de impacientes, se negaba a ver en las medidas draconianas tomadas por el gobierno alemán en el invierno de 1942-43, tanto en el interior como en los frentes, otra cosa que no fuera la continuación de la política fascista y negaba que estas medidas reflejaran un proceso interno. Y es por haberlo negado por lo que se vieron sorprendidos y sobrepasados por los acontecimientos de Julio de 1943, durante los cuales el proletariado italiano rompía el curso de la guerra y abría el de la guerra civil.
Enriquecido por la experiencia de la primera guerra, incomparablemente mejor preparado ante la eventualidad de la amenaza revolucionaria, el capitalismo internacional reaccionó solidariamente con una extrema habilidad y prudencia contra un proletariado decapitado además de su vanguardia. A partir de 1943, la guerra se transforma en guerra civil. Al afirmar esto, nosotros no queríamos decir, en absoluto, que los antagonismos interimperialistas hubieran desaparecido, o que hubieran dejado de desarrollarse en la continuación de la guerra. Estos antagonismos subsistían y no hacían más que aumentar, pero en menor medida y con carácter secundario, en comparación con la gravedad que presentaba para el mundo capitalista la amenaza de una explosión revolucionaria.
La amenaza revolucionaria iba a ser el centro de los planteamientos y las preocupaciones del capitalismo en los dos bloques: es la que iba a determinar en primer lugar el curso de las operaciones militares, su estrategia y el sentido de su desarrollo. Así, con un acuerdo tácito entre los dos bloques imperialistas antagónicos para limitar y apagar las primeras brasas de la revolución, Italia, el eslabón más débil y vulnerable iba a quedar dividida en dos partes. Cada bloque imperialista se encargaría por sus propios medios, con la violencia y la demagogia, de asegurar el orden en una de las dos mitades.
Este estado de cerco y de división de Italia, donde la parte industrial y el centro vital más importante -el Norte- queda en manos de Alemania, sometido a la más bestial represión fascista, y así se mantendrá sin que se tenga en cuenta la menor consideración militar hasta después del hundimiento militar del gobierno alemán.
El desembarco de los aliados y el movimiento circundante del ejército ruso permite la destrucción sistemática de los centros industriales y de las concentraciones proletarias; y responde al mismo objetivo de cerco y destrucción preventivos frente a la eventual amenaza de una explosión revolucionaria. La propia Alemania será el teatro de una masacre y destrucción sin precedentes en la historia.
Al hundimiento total del ejército alemán, a las deserciones masivas, a la sublevación de los soldados, de los marinos y de los obreros, el gobierno alemán contesta con medidas de represalia de una ferocidad salvaje tanto en el interior como en el exterior, movilizando las últimas reservas de hombres que son arrojados a los campos de batallaron el objetivo consciente e inexorable de su exterminio.
Contrariamente a la primera guerra imperialista en la cual el proletariado, una vez iniciado el curso revolucionario, guardó la iniciativa, imponiendo al capitalismo mundial el final de la guerra, en esta guerra, en cambio, es el capitalismo quien se adueñará de la iniciativa ante los primeros signos de revolución en Italia, en Julio de 1943, y proseguirá implacable la guerra civil contra el proletariado, impidiendo por la fuerza cualquier concentración de fuerzas proletarias, no detendrá la guerra ni siquiera cuando, tras el hundimiento y la desaparición del gobierno de Hitler, Alemania pide con insistencia el armisticio, para asegurarse mediante una monstruosa carnicería y una masacre preventiva increíble que al proletariado alemán no le quedaba ninguna veleidad de amenaza revolucionaria.
Cuando se conocen los terribles bombardeos a que los aliados sometieron a la población alemana, destruyendo cientos de miles de casas, matando a millones de personas, pero dejando intactas el 80% de las fábricas como lo reconoce la prensa aliada, se comprende todo el significado de clase de esos bombardeos «democráticos».
La cifra total de muertos de la guerra se eleva, en Europa, a 40 millones de personas, de los cuales las dos terceras partes son a partir de 1943. Esta cifra, por sí sola, nos da la dimensión de la guerra imperialista en general y de la guerra civil del capitalismo contra el proletariado en particular. A los escépticos que no han visto la guerra civil ni del lado del proletariado ni del lado del capital, porque no se ha producido según los esquemas clásicos y conocidos, les dejamos estas cifras para que las mediten.
Lo que distingue esta guerra de la de 1914-1918, su rasgo original y característico, es su transformación brusca en guerra contra el proletariado manteniendo sus objetivos imperialistas. Prosiguiendo de forma metódica la masacre del proletariado y no deteniéndola, se asegura que el foco de la revolución socialista está momentánea y parcialmente apagado.
¿Cómo fue ello posible? ¿Cómo explicar esta victoria momentánea, pero incontestable, del capitalismo sobre el proletariado? ¿Cómo se presenta la situación en Alemania?
La saña con que los aliados continúan la guerra de exterminio, los planes de deportación masiva del proletariado alemán emitidos más en particular por el gobierno ruso, la destrucción metódica y sistemática de ciudades haciendo pesar la amenaza del exterminio y dispersión total del proletariado alemán antes de que éste pueda iniciar el más mínimo gesto de clase, lo pondrán fuera de combate durante años.
Aunque este peligro ha existido efectivamente, el capitalismo sólo ha podido aplicar parcialmente sus planes. La revuelta de los obreros y soldados, quienes en algunas ciudades habían conseguido neutralizar y detener a los fascistas, ha obligado a los aliados a precipitar el fin de esta guerra de exterminio antes de lo previsto. Con estas revueltas el proletariado alemán ha obtenido una doble ventaja: dificultar los planes del capitalismo haciéndole precipitar el fin de la guerra, y esbozar sus primeras acciones revolucionarias de clase. El capitalismo internacional ha sometido momentáneamente al proletariado alemán, impidiéndole que tome la dirección de la revolución mundial, pero no ha conseguido eliminarlo definitivamente
GCF, Julio de 1945
L'Etincelle n° 1, enero de 1945
Órgano de la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista
Manifiesto: La guerra continúa
La «liberación» dio a los obreros la esperanza de ver el fin de la matanza y la reconstrucción de la economía, por lo menos en Francia.
El capitalismo respondió a esa esperanza con desempleo, hambre, movilización. La situación que agobiaba al proletariado bajo la ocupación alemana se ha agravado; y, sin embargo ya no hay ocupación alemana.
La Resistencia y el Partido Comunista habían prometido la democracia y profundas reformas sociales. El gobierno mantiene la censura y refuerza su policía. Ha hecho una caricatura de socialización al nacionalizar unas cuantas fábricas, con indemnizaciones para los capitalistas. La explotación del proletariado .prosigue y ninguna reforma la puede hacer desaparecer. Sin embargo la Resistencia y el Partido Comunista están hoy completamente de acuerdo con el gobierno: es que siempre se han burlado de la democracia y del proletariado.
No tenían más que un objetivo: la guerra.
Lo lograron, y ahora el objetivo es la Unión sagrada.
¡Guerra por la revancha, por volver a levantara Francia, guerra contra el hitlerismo!, clama la burguesía
Pero la burguesía tiene miedo. Tiene miedo de los movimientos proletarios en Alemania y en Francia, tiene miedo de la posguerra.
Tiene que amordazar al proletariado francés; aumenta los efectivos de la policía que mandará mañana contra él.
Tiene que utilizarlo para aplastar a la revolución alemana; moviliza su ejército.
La burguesía internacional la ayuda. La ayuda a reconstruir su economía de guerra para mantener su propia dominación de clase.
Y en cabeza, la URSS, que la ayuda y hace con ella un pacto de lucha contra los proletarios franceses y alemanes.
Todos los partidos, los socialistas, los «comunistas» la ayudan: « ¡Todos contra la quinta columna, contra los colaboradores! ¡Todos contra el hitlerismo! ¡Todos contra el maquis pardo! ».
Pero toda esa bulla sólo sirve para esconder el origen real de la miseria actual: el capitalismo de quien el fascismo es hijo.
Para esconder la traición a las enseñanzas de la revolución rusa, que se hizo en plena guerra y en contra de la guerra.
Para justificar la colaboración con la burguesía en el gobierno. Para volver a echar al proletariado a la guerra imperialista.
¡Para hacer creer mañana que los movimientos proletarios en Alemania no serían más que una resistencia fanatizada del hitlerismo!
¡Camaradas obreros!
Más que nunca la lucha tenaz de los revolucionarios durante la primera guerra imperialista, de Lenin, Rosa Luxemburgo y Liebknecht debe ser la nuestra.
Más que nunca, ante la guerra imperialista se hace sentir la necesidad de la guerra civil.
La clase obrera ya no tiene partido de clase: el partido «comunista» ha traicionado, sigue traicionando hoy, traicionará mañana.
La URSS se ha vuelto un imperialismo. Se apoya en las fuerzas más reaccionarias para impedir la revolución proletaria. Será el peor gendarme de los movimientos obreros de mañana: comienza desde ahora a deportar en masa a los proletarios alemanes para quebrar toda su fuerza de clase.
Sólo la fracción de izquierda, salida de ese «cadáver putrefacto» en que se convirtió la IIIª Internacional, representa hoy al proletariado revolucionario.
Sólo la izquierda comunista se negó a participar al extravío de la clase obrera con el antifascismo y sólo ella lanzó advertencias contra la nueva emboscada que se le tendía.
Sólo ella denunció a la URSS como baluarte de la contrarrevolución desde la derrota del proletariado mundial en 1933.
Sólo quedó ella, cuando estalló la guerra, en contra de toda unión sagrada y sólo ella proclamó la lucha de clase como única lucha del proletariado, en todos los países, incluso en la URSS.
En fin, sólo ella tiene intención de preparar las vías del futuro partido de clase, rechazando todos los compromisos y frentes únicos, y siguiendo, en una situación que ha madurado con la historia, el duro camino que siguieron Lenin y la fracción bolchevique antes de la primera guerra imperialista.
¡Obreros! ¡La guerra no es solo obra del fascismo! ¡También lo es de la democracia y del «socialismo en un solo país»!: la URSS representa a todo el régimen capitalista que, al perecer, quiere hacer perecer a toda la sociedad.
El capitalismo no os puede dar paz; incluso una vez terminada la guerra, nada podrá daros.
Contra la guerra capitalista hay que responder con la solución de clase: ¡la guerra civil!
De la guerra civil hasta la toma del poder por el proletariado, y sólo de ella puede surgir una sociedad nueva, una economía de consumo y ya no de destrucción.
¡Contra el patriotismo y el esfuerzo de guerra!
¡Por la solidaridad proletaria internacional!
¡Por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil!
Izquierda Comunista
(Fracción francesa)
M. Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, declaraba en 1945:
«Los comunistas no formulan actualmente exigencias socialistas o comunistas. Dicen francamente que sólo una cosa preocupa al pueblo: ganar la guerra lo más rápido posible para apresurar el aplastamiento de la Alemania hitleriana, para asegurar lo más rápido posible el triunfo de la democracia, para preparar el renacimiento de una Francia democrática e independiente. Esa reedificación de Francia es la tarea de la nación entera, la Francia de mañana será lo que sus hijos habrán hecho de ella.
Para contribuir a esa reedificación, el Partido Comunista ¡es un partido de gobierno! Pero se necesita todavía un ejército potente con oficiales de valor, incluso los que se dejaron embaucar durante un tiempo por Petain. Hay que volver a poner en marcha las fábricas, en primer lugar las fábricas de guerra, hacer más que lo necesario para abastecer a los soldados en armas».
Los Estatutos de la Internacional Comunista declaraban en 1919:
«¡Acuérdate de la guerra imperialista! He aquí la primera palabra que la Internacional Comunista dirige a cada trabajador, cualesquiera que sean su origen y la lengua que habla.
¡Acuérdate que por la existencia del régimen capitalista, un puñado de imperialistas tuvo durante cuatro años la posibilidad de obligar a los trabajadores de todas partes a degollarse unos a otros!
¡Acuérdate que la guerra burguesa hundió a Europa y al mundo entero en el hambre y la miseria!
¡Acuérdate que sin el derrocamiento del capitalismo, la repetición de esas guerras criminales es no sólo posible sino inevitable!».
Series:
Acontecimientos históricos:
- IIª Guerra mundial [19]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [20]
La relación entre Fracción y Partido en la tradición marxista I - La Izquierda Comunista italiana, 1922-1937
- 6290 lecturas
Publicamos aquí la primera parte de un artículo dedicado a esclarecer la relación Fracción-Partido tal como se ha ido afirmando en la historia del movimiento revolucionario. Esta primera parte tratará de la labor de la Fracción de Izquierda del Partido Comunista italiano en los años 1930, insistiendo especialmente en los años decisivos, de 1935 a 1937, años dominados por la guerra de España. Con ello vamos a contestar a las críticas que en varias ocasiones han hecho los camaradas de Battaglia Comunista a la Fracción o sea al grupo formado a finales de los años 20 como «Fracción» del Partido Comunista de Italia en lucha contra la degeneración estalinista de éste. Al haber respondido ya varias veces a esas críticas sobre diversos aspectos particulares [1], lo que ahora nos interesa es desarrollar lo general de la relación histórica entre «fracción» y partido. La importancia de este trabajo podría parecer secundaria en nuestro tiempo en que los comunistas ya no se consideran, desde hace medio siglo, como fracciones de los viejos partidos pasados a la contrarrevolución. Pero como ya lo hemos de ver en este artículo, la Fracción es un hecho político que va más lejos del simple dato estadístico (parte del Partido), pues expresa la continuidad en la elaboración política que va del programa del viejo partido al programa del nuevo, conservado y enriquecido porque condensa las nuevas experiencias históricas del proletariado. Lo que aquí queremos hacer resaltar para las nuevas generaciones, para los grupos de compañeros que, por el mundo entero, están en busca de una coherencia de clase, es el sentido profundo de ese método de trabajo, de ese hilo rojo que une a los revolucionarios. Contra todos los necios que se divierten en hacer «tabla rasa » de la historia del movimiento obrero que les ha precedido, la CCI vuelve a insistir en que sólo basándose en la continuidad de la labor política podrá surgir un día el Partido comunista mundial, arma indispensable en la batallas que nos esperan.
Las criticas de Battaglia Comunista a la Fracción Italiana del exterior
Primero vamos a procurar exponer sistemáticamente y sin deformarlas, las posiciones de Battaglia contra las que queremos llevar la polémica. En el artículo Fracción y Partido en la experiencia de la Izquierda italiana se desarrolla la tesis de que la Fracción, fundada en Pantin (alrededores de París), en 1928, por militantes exiliados, habría rechazado la hipótesis trotskista de fundación inmediata de nuevos partidos, pues los viejos de la Internacional comunista todavía no se habían pasado oficialmente del oportunismo a la contrarrevolución. Lo cual era como decir que (...) si los partidos comunistas, a pesar, de la infección del oportunismo, no se habían pasado todavía, con armas y equipo, al servicio del enemigo de clase, no podía ponerse al orden del día la construcción de nuevos partidos ». Esto es muy cierto, aunque como ya veremos luego, ésa no era sino una de las condiciones necesarias para la transformación de la Fracción en Partido. Aparte de eso, es útil recordar que los camaradas que fundaron la Fracción en 1928 ya habían tenido, en 1927, que separarse de una minoría activista que consideraba ya a los PC como contrarrevolucionarios. «¡Fuera de la Internacional de Moscú!» clamaba esa minoría, la cual, rápidamente, haciéndose ilusiones de que la crisis del 29 era el prólogo inmediato de la revolución, adoptaba la postura de la Izquierda alemana, la cual, por su parte, había dado a luz a un efímera «nueva» «Internacional comunista obrera».
Battaglia sigue su reconstitución recordando que la Fracción «...desempeña sobre todo un papel de análisis, de educación, de preparación de mandos, alcanzando el máximo de claridad en la fase en la que actúa para constituirse en partido, en el momento mismo en el que la confrontación entre clases barre el oportunismo» (Informe para el Congreso de 1935). «Hasta entonces, los términos de la cuestión parecían bastante claros. El problema Fracción-Partido se había resuelto "programáticamente" debido a la dependencia de aquélla respecto al proceso degenerativo de éste, (...) y no gracias a una elaboración teórica abstracta que pondría tal tipo particular de organización de revolucionarios en las alturas de una forma política invariable, válida para todos los períodos históricos de estancamiento de la lucha de clases (...). La idea de que la transformación de la fracción en partido sólo sería posible en situaciones "objetivamente favorables", o sea de reanudación de la lucha de clases, se basaba en la posibilidad calculada de que sólo en una situación así, en las tormentas sociales que la acompañan, podría comprobarse en la realidad de los hechos que los partidos comunistas habían traicionado definitivamente».
La traición de los PC quedó públicamente confirmada en 1935, con el apoyo de Stalin y del PCF (imitado éste por todos los demás) a las medidas de rearme militar decididas por el gobierno burgués de Francia «para defender la democracia». Ante ese paso oficial al enemigo de clase, la Fracción sacaba a la luz un manifiesto titulado ¡Fuera de los Partidos comunistas, convertidos en instrumentos de la contrarrevolución! y se reunía en Congreso para dar una respuesta, en tanto que organización, a esos acontecimientos. El artículo de Battaglia afirma que:
«Según el esquema desarrollado en los años anteriores, la Fracción hubiera debido cumplir su tarea en relación con ese acontecimiento y ponerse a formar un nuevo partido. Pero para la puesta en práctica, aunque ésa fuera la perspectiva, se expresaron en el seno de la Fracción ciertas tendencias que se esforzaban por dar largas al problema más que dedicarse a resolverlo en sus aspectos prácticos.»
«En el informe de Jacobs sobre el cual debería haberse desarrollado el debate, la traición del centrismo y la consigna lanzada por la fracción de salir de los partidos comunistas [no implicaba] "transformarse en partido, ni tampoco significaba la solución proletaria a la traición del centrismo, solución que sólo podrían darla los acontecimientos del mañana para los que ya hoy se estaba preparando la fracción" (...)».
«Para el ponente del informe, la respuesta al problema de la crisis del movimiento obrero no podía consistir en un esfuerzo por cerrar las filas dispersas de los revolucionarios para así volver a dar al proletariado su órgano político indispensable, el partido (...), sino en lanzar la consigna de "salir de los PC" sin ninguna otra indicación, al "no existir solución inmediata al problema planteado por esa traición" (...)».
«Si bien es cierto que los estragos causados por el centrismo habían acabado por inmovilizar a la clase obrera, políticamente desarmada, en manos del capitalismo (...), también era cierto que la única posibilidad de organizar una oposición contra las intentonas del imperialismo de resolver sus propias contradicciones mediante la guerra, pasaba por la reconstrucción de nuevos partidos (...) de modo que la alternativa guerra o revolución no fuera únicamente una consigna para llenarse la boca con ella.
«Las tesis de Jacobs crearon en el seno del congreso de la Fracción una fuerte oposición que (...) divergía sobre el análisis "esperista" del ponente. Para Gatto (...) era urgente aclarar la relación Fracción-Partido, no con formulillas mecánicas, sino basándose en las tareas precisas que la situación estaba exigiendo:
«"estamos de acuerdo en que no se puede pasar ya a la fundación del partido, pero pueden presentarse situaciones que nos impongan la necesidad de ir hacia su constitución. La dramatización del ponente puede llevar a una especie de fatalismo". Esta preocupación no era vana, puesto que la Fracción iba a quedar esperando hasta su acta de disolución en 1945.»
Battaglia afirma luego que la Fracción quedó paralizada por esa divergencia, haciendo notar que «la corriente "partidista", parada sin embargo en el más absurdo de los inmovilismos, se mantuvo coherente con las posiciones expresadas en el Congreso, mientras que en la corriente "esperista”, y en especial en su elemento de más prestigio, Vercesi, las vacilaciones y los cambios de camino abundaron ».
Las conclusiones políticas de Battaglia Comunista al respecto son inevitables: «sostener que el partido no puede surgir más que en relación con una situación en la que la cuestión del poder está al orden del día, mientras que en las fases contrarrevolucionarias, el partido "debe" desaparecer o dejar el sitio a fracciones» significa «privar a la clase en los períodos más duros y delicados de un mínimo de referencias políticas» con «el único resultado de ser sobrepasado por los acontecimientos».
Como puede observarse, no hemos ahorrado sitio para exponer de la manera más fiel la postura de Battaglia Comunista, para así darla a conocer a los compañeros que no entiendan el idioma italiano. Resumiendo, Battaglia afirma que:
- desde su fundación hasta el congreso de 1935, la Fracción no hizo sino defender en realidad su transformación en Partido de una lucha de clases reiniciada;
- la minoría misma que defendía en 1935 la formación del Partido se mantuvo políticamente coherente, pero en el más completo inmovilismo práctico durante los años siguientes (o sea durante los años de las ocupaciones de fábricas en Francia y de la guerra de España);
- las fracciones (consideradas como «organismos no muy bien definidos», «sucedáneos») no están capacitadas para ofrecer un mínimo de referencia política al proletariado en los períodos contrarrevolucionarios. Esas tres son otras tantas deformaciones de la historia del movimiento obrero. Veamos por qué.
Las condiciones para la transformación de la Fracción en Partido
Battaglia sostiene que el lazo entre la transformación en partido y la reanudación de la lucha de clases es una novedad introducida en 1935, novedad de la que no existe huella alguna si remontamos al nacimiento de la Fracción
en 1928. Pero, si se quiere remontar en el tiempo, ¿por qué pararse en 1928? Más vale subir hasta 1922, con las legendarias Tesis de Roma (aprobadas por el IIº congreso del PC de Italia), que fueron, por definición, el texto básico de la Izquierda italiana:
«El retorno, bajo la influencia de nuevas situaciones e incitaciones a la acción que los acontecimientos ejercen sobre las masas obreras, a la organización de un auténtico Partido de clase, ocurre bajo la forma de una separación de una parte del Partido que, a través de los debates sobre el programa, la crítica de las experiencias desfavorables a la lucha y la formación en el seno del Partido de una escuela y de una organización con su jerarquía (fracción), restablece esa continuidad en la vida de una organización unitaria fundada en la posesión de una conciencia y de una disciplina de la que surge el nuevo Partido».
Como puede verse, los textos de base mismos de la Izquierda son muy claros sobre el hecho de que la transformación de la fracción en partido no es posible más que «bajo la influencia de nuevas situaciones e incitaciones a la acción que los acontecimientos ejercen en la masa obrera».
Volvamos, sin embargo, a la Fracción y a su texto de base al respecto, «¿Hacia la Internacional 2 y 3/4?», publicado en 1933 y al que Battaglia considera como «mucho más dialéctico» que la postura de 1935:
«La transformación de la fracción en partido esta condicionada por dos elementos estrechamente relacionados:
1) La elaboración por la fracción de nuevas posiciones políticas capaces de dar un marco sólido a las luchas del Proletariado para la revolución en su nueva fase más avanzada. (..)
2) La demolición de las relaciones de clase del sistema actual (...) con el estallido de movimientos revolucionarios que permitan que la Fracción pueda volver a tomar la dirección de las luchas con vistas a la insurrección» (Bilan, nº 1).
Puede apreciarse que la postura sigue siendo la misma que la de 1922 como también lo es en los textos básicos posteriores. Así, puede leerse en el «Informe sobre la situación en Italia» de agosto de 1935: « Nuestra fracción podrá transformarse en partido en la medida en que exprese correctamente la evolución de un proletariado de nuevo lanzado al ruedo revolucionario y destructor de la actual relación de fuerzas entre las clases. Aún teniendo como siempre, mediante las organizaciones sindicales, la única postura que permita la lucha de masas, nuestra fracción debe cumplir el papel que le incumbe: formación de dirigentes tanto en Italia como en la emigración. Los momentos de su transformación en partido serán los momentos mismos de la conmoción del capitalismo.
Sobre ese punto, vamos a tomar directamente en cuenta la frase que Battaglia misma refiere del Informe para el congreso de 1935, cuando opina que «los términos de la cuestión parecían bastante claros». En esa frase se afirma textualmente que la transformación de la fracción en partido es posible «en momentos en que la confrontación entre las clases barre el oportunismo», o sea, en un momento de reanudación del movimiento de clase.
Efectivamente, los términos de la cuestión parecían ya claros en esa frase. Además, para que no queden dudas, puede leerse unas cuantas líneas más abajo: « Así pues, la clase se vuelve a encontrar en el partido en el momento en que las condiciones históricas desequilibran las relaciones de las clases y la afirmación de la existencia del partido es entonces afirmación de la capacidad de acción de la clase».
Más claro, el agua clara. Como decía a menudo Bordiga, basta con saber leer. El problema es que cuando se quiere volver a escribir la historia con las lentes deformantes de una tesis previa, uno está obligado a leer lo contrario de lo que está escrito.
Pero lo peor del caso es que para no entrar en contradicciones, los camaradas de Battaglia acaban por ni ser capaces de leer lo que ellos mismos escribieron a propósito de la Fracción de 1935: «Cabe aquí recordar que la Izquierda italiana abandonó el nombre de "Fracción de izquierda del PCI" por el de "Fracción italiana de la Izquierda Comunista Internacional" en un Congreso de 1935. Esto le vino impuesto por el hecho de que contrariamente a sus previsiones, la traición abierta para con el proletariado por parte de los PC oportunistas no se demoró hasta la segunda guerra. (...) El cambio de título significaba, a la vez, una toma de postura respecto a ese "giro" de los PC oficiales y que, además, las condiciones objetivas no permitían todavía el paso a la formación de nuevos partidos».
Según nuestra costumbre, no nos hemos apoyado en esta o aquella frasecita pronunciada de paso por éste o aquel miembro de Battaglia, sino que hemos citado el Prefacio político con el que el PCInt (Battaglia), en mayo de 1946, presentaba a los militantes de los demás países, su Plataforma Programática, que acababa de ser aprobada en la Conferencia de Turín. Ese mismo documento de base, destinado a explicar la filiación histórica existente entre el PC de Italia de Liorna (Livorno) de 1921, la fracción en el extranjero y el PCInt de 1943, dejaba bien patente que uno de los puntos clave de la demarcación con el troskismo se refería a: «...las condiciones objetivas requeridas para que el movimiento comunista se vuelva a constituir en partidos con influencia efectiva en las masas, condiciones que Trotski, o no las tenía en cuenta, o, basándose en un análisis erróneo de las perspectivas, admitía su existencia en la situación que entonces se vivía. Por un lado, apoyándose en la experiencia de la fracción bolchevique, la fracción afirmaba que el tiempo de formación del partido era esencialmente un tiempo en el que, al librarse la lucha en condiciones revolucionarias, los proletarios se veían empujados a agruparse en torno a un programa marxista restaurado contra el oportunismo, programa defendido hasta entonces por una minoría».
Como puede verse, el PCInt mismo, en sus textos oficiales de 1946, no se separaba lo más mínimo de la posición que al respecto tenía la Fracción de cuyas posiciones políticas, por lo demás, se reivindicaba oficialmente. Quien sí se aparta con tanta rapidez que resulta difícil captarla, es sin duda Battaglia, quien, en una misma discusión, consigue alinear por lo menos cuatro posiciones diferentes. La concomitancia entre reanudación de la lucha de clases y reconstrucción del Partido es calificada por BC de:
- al fin y al cabo una «hipótesis posible» de 1925 a 1935;
- «fatalista» y «en sus grandes líneas, mecanicista», en la Fracción <!--[endif]-->entre 1935 y 1945;
- totalmente correcta, pues eso es lo que se despeja de Ios textos, si se trata del PCInt en 1946;
- vuelve a ser «concepto antidialéctico y liquidacionista» en la nueva Plataforma aprobada por Battaglia en 1952, de la cual hablaremos más detalladamente en un segundo artículo. Pero dejemos de lado los interesados culebreos de Battaglia y volvamos al congreso de 1935.
El debate de 1935: fatalismo o voluntarismo
De lo escrito antes se puede deducir que no fue la mayoría del Congreso la que introdujo nuevas posiciones, sino la minoría, la cual puso en entredicho las de siempre, adoptando fórmulas de los adversarios políticos de la Fracción. Es así como Gatto acusa de «fatalismo» a un Informe que precisamente contestaba a las acusaciones de fatalismo lanzadas contra la Fracción por quienes, con los trotskistas a la cabeza, rechazaban la labor como fracción en favor de las ilusiones de «movilizar a las masas». Piero afirma que «nuestra orientación debe cambiar, debemos transformar nuestra prensa en algo más accesible a los obreros» haciendo así competencia a los seudo «obreros de la oposición», especialistas en el «enganche de las masas» mediante la adulación sistemática de sus ilusiones. Tullio saca conclusiones aparentemente lógicas «si decimos que cuando no hay partido de clase, falta la dirección, queremos decir que ésta es indispensable incluso en períodos de depresión», olvidándose así de lo que ya Bilan había contestado a Trotski: « De la fórmula según la cual la Revolución es imposible sin Partido comunista, se saca la conclusión simplista que ya desde hoy hay que construir el nuevo Partido. Eso es como si de la premisa de que sin insurrección no podrán ya defenderse las reivindicaciones elementales de los trabajadores, se dedujera que habría que desencadenar inmediatamente la insurrección» (Bilan, nº 1).
En realidad lo que no se tiene de pie son esos intentos de Battaglia por presentar el debate como si fuera un enfrentamiento entre aquéllos que querían un Partido ya bien templado en el momento de los enfrentamientos revolucionarios y quienes quisieran improvisarlo a última hora. La mayoría del Congreso, ante el que se le había planteado la alternativa ridícula: «Pero, ¿habrá que esperar que ocurran acontecimientos revolucionarios para ponerse a fundar el nuevo partido, o, al contrario, no sería mejor que los acontecimientos ocurran en presencia ya del partido?», había contestado ya de una vez por todas: «Si, para nosotros, se tratara de un sencillo problema de voluntad, estaríamos de acuerdo todos y no habría nadie que se empeñaría en discutir».
El problema que al Congreso había sido planteado no era un problema de voluntad, sino de voluntarismo como lo demostraron palmariamente los años siguientes.
El debate de 1935-37: ¿Hacia la guerra imperialista o hacia la reanudación de clase?
Al presentar el debate de 1935 como una confrontación entre quienes querían un partido independientemente de las condiciones objetivas y quienes se «refugiaban» en la espera de esas condiciones, Battaglia se olvida de lo que había dejado claro el Prefacio de 1946, o sea que: «los constructores de Partido» no se limitan a subestimar o a ignorar las condiciones objetivas, sino que se veían también obligados «a admitir la existencia de esas condiciones, en base a un falso análisis de perspectivas». Y ése es precisamente el centro de la discusión en 1935, de lo cual parece no haberse enterado Battaglia. La minoría activista no se limitaba a afirmar su «desacuerdo sobre la postura de que sólo se puede constituir el Partido en períodos de reanudación proletaria»; además se veía necesariamente obligada a desarrollar un falso análisis de las perspectivas para poder afirmar que, aunque no había todavía una verdadera reanudación proletaria, había ya sin embargo unos primeros movimientos anticipadores cuya dirección había que tomar, etc. En el Congreso, ese nuevo empeño para volver a discutir los análisis de la Fracción sobre el curso de la guerra imperialista no fue desarrollado abiertamente por la minoría, la cual, probablemente, no se daba muy bien cuenta de adónde la iba a llevar obligatoriamente su manía fundadora de partidos. Esta ambigüedad explica que junto a activistas declarados, procedentes en su gran mayoría del difunto Réveil Communiste, se encontraran camaradas como Tullio y Gatto Mammone, quienes se separarán de la minoría en cuanto el verdadero objeto de la discusión apareció claramente. Sin embargo, aunque la minoría no deja aparecer la amplitud de las divergencias y aprueba el Informe de Jacobs por unanimidad, los elementos más lúcidos de la mayoría ya se van dando cuenta de ello: «Es fácil percibir esta tendencia cuando se examina la postura defendida por algunos camaradas sobre conflictos recientes de clase, en los cuales han defendido que la Fracción podía asegurar también, en la fase actual de descomposición del proletariado, una función de dirección en esos movimientos, haciendo con ello abstracción de la verdadera relación entre las fuerzas» (Pieri).
«Y así, como lo ha demostrado la discusión, podría creerse que podríamos nosotros intervenir en los sucesos actuales, marcados por la desesperanza (Brest-Tolón), para dirigir su curso (...). Creer que la fracción podría dirigir movimientos de desesperación proletaria sería comprometer su intervención en los acontecimientos del mañana» (Jacobs).
En los meses siguientes al Congreso las dos tendencias van a irse polarizando más y más. Así, Bianco, en su artículo «Un poco de claridad, por favor» (Bilan nº 28, enero de 1936), denuncia que hay miembros de la minoría que ahora declaran abiertamente que rechazan el Informe de Jacobs que acababan justo de aprobar, atacando en particular, al «camarada Tito, el cual es muy prolijo en grandes frases como "cambiar de línea"; no limitarse a estar presentes "sino también ponerse en cabeza, tomar la dirección del movimiento de renacimiento comunista"; abandonar, para así formar un organismo internacional, todos los "aprioris obstruccionistas" y "nuestros escrúpulos de principio"».
Los agrupamientos definitivos aparecen entonces (incluso si Vercesi en el mismo número de Bilan intenta minimizar el alcance de las divergencias). Ya en el número anterior de la revista en lengua italiana, Prometeo, Gatto había tomado sus distancias con la minoría, afirmando que «la Fracción se expresará como partido en el ardor de los acontecimientos» y no antes de que el proletariado entable «su batalla emancipadora».
Para comprender, sin embargo, la amplitud de los errores que se disponía a hacer la minoría, hay que tomar un poco de distancia y considerar la relación de fuerzas entre las clases en aquellos años decisivos y el análisis que de esa relación hacían las diferentes fuerzas de izquierda. La Izquierda italiana definía al período como contrarrevolucionario, basándose en la terrible realidad de los hechos: 1932, destrucción política de las resistencias contra el estalinismo: exclusión de la Oposición de Izquierda, de la Izquierda italiana y de las demás fuerzas que no aceptaban los zigzagueos de Trotski; en 1933, aplastamiento del proletariado alemán; 1934, aplastamiento del proletariado austriaco, encuadramiento del proletariado francés tras la bandera tricolor de la burguesía. Frente a aquella loca carrera hacia la carnicería mundial, Trotski se tapaba los ojos para mantener la moral de la tropa. Para él, hasta 1933, el PC alemán, putrefacto, seguía siendo «la clave de la revolución mundial»; y si en 1933, el PC alemán se desmoronaba frente al nazismo, ello quería entonces decir que la vía estaba libre para fundar un nuevo partido y también una nueva internacional, y si los militantes controlados por el estalinismo no se integraran en ella, sería entonces el ala izquierda de la socialdemocracia la que «evolucionaba hacia el comunismo» y otras cosas por el estilo... El maniobrerismo oportunista de Trotski acarreó escisiones por su izquierda, de grupos de militantes que se negaban a seguirlo por ese camino (Liga de los Comunistas Internacionalistas en Bélgica, Unión Comunista de Francia, Revolutionary Workers League en Norteamérica, etc.). Hasta 1936, esos grupos parecían estar situados entre el rigor de la Izquierda italiana y las acrobacias de Trotski. Lo vivido en 1936 será la prueba de que su solidaridad con el trotskismo era mucho más sólida que sus divergencias. 1936 es, en los hechos, la última y desesperada respuesta de clase del proletariado europeo: entre mayo y julio se sucedieron las ocupaciones de fábricas en Francia, una oleada de luchas en Bélgica, la acción de clase del proletariado de Barcelona contra el alzamiento militar de Franco, tras la cual la clase obrera se mantuvo durante una semana entera dueña de la ciudad y sus alrededores. Pero todo eso fue el último sobresalto. En unas cuantas semanas, el capitalismo logró no sólo limitar esas respuestas, sino incluso alterarlas por completo, transformándolas en momentos de la Unión Sagrada por la defensa de la democracia.
Trotski no hace el menor caso de esa recuperación, proclamando que «la revolución ha empezado en Francia», animando al proletariado español a enrolarse como carne de cañón en las milicias antifascistas para defender a la república. Todas las disidencias de izquierda, desde la LCI hasta la UC, pasando por la RWL y una buena parte de los comunistas de consejos caen de lleno en la trampa, en nombre de «la lucha armada contra el fascismo». La minoría misma de la Fracción italiana adopta en los hechos los análisis de Trotski cuando proclama que en España la situación sigue siendo «objetivamente revolucionaria» y que en las zonas controladas por las milicias se practica la colectivización «en las barbas de los gobiernos de Madrid y de Barcelona» (Bilan, n° 36, Documentos de la minoría). ¿Sobrevive y refuerza el Estado burgués su control sobre los obreros? ¡Bah!, no es más que una «fachada», un «envoltorio vacío, un simulacro, un prisionero de la situación», pues el proletariado español, al apoyar a la República burguesa, no apoya al Estado sino la destrucción proletaria del Estado. Coherentes con esa postura, muchos de entre sus miembros irán a España para enrolarse en las milicias antifascistas gubernamentales. Para Battaglia, esos saltos mortales significan mantenerse «coherentes consigo mismos en el mayor inmovilismo». ¡Extraño concepto de la coherencia del inmovilismo!
En realidad, la minoría abandona el marco de análisis de la Fracción para recoger íntegramente las acrobacias dialécticas de Trotski, contra las cuales ya había escrito la Fracción con ocasión de la matanza de mineros en Asturias llevada a cabo por la República democrática en 1934:
«La terrible masacre de estos últimos días en España debería poner fin a esos juegos de equilibrista de que la república sería sin lugar a dudas "una conquista obrera" que debe defenderse pero con "ciertas condiciones" y sobre todo en "la medida en que" no sea lo que es, o a condición de que "se convierta" en lo que no puede convertirse, o, en fin, lejos de tener el significado y los objetivos que de hecho tiene, se disponga a ser el órgano de domino de la clase trabajadora». (Bilan, nº 12, octubre de 1934).
La línea divisoria histórica de los años 1935-37
Sólo la mayoría de la Fracción italiana (y una minoría de comunistas consejistas) permanecía en una postura derrotista como la de Lenin, frente a la guerra imperialista de España. Pero sólo es la Fracción la que saca todas las lecciones del giro histórico, negando la idea de que existieran todavía situaciones de atraso en las que se podría luchar transitoriamente por la democracia o por la liberación nacional, caracterizando como burguesa y como instrumento de la guerra imperialista a todo tipo de milicia antifascista. Es ésa la postura política indispensable para seguir siendo internacionalista en la matanza imperialista que se está fraguando y, por lo tanto, para tener todas las bazas en la mano para contribuir en el renacimiento del futuro Partido comunista mundial. Las posiciones de la Fracción desde 1935 (guerra chino-japonesa, guerra italo-abisinia) hasta 1937 (guerra de España) constituyen pues la línea divisoria histórica que confirma la transformación de la Izquierda italiana en Izquierda comunista internacionalista y selecciona las fuerzas revolucionarias a partir de entonces.
Y cuando nosotros hablamos de selección, se trata de selección en el terreno y no en los esquemitas teóricos elaborados en las mentes de algunos. A la quiebra en Bélgica de la Liga de Comunistas responde la aparición de una minoría que se constituye en Fracción belga de la Izquierda comunista. A la quiebra de Union Communiste en Francia responde la salida de algunos militantes que se adhieren a la Fracción italiana y fundarán, en plena guerra imperialista, la Fracción francesa de la Izquierda comunista.
A la quiebra en América de la Revolutionary Workers League y de la Liga Comunista mexicana corresponde la ruptura de un grupo de militantes mexicanos e inmigrados que forman el Grupo de Trabajadores Marxistas con las posiciones de la Izquierda Comunista Internacional. Todavía hoy únicamente aquéllos que se sitúan en la absoluta continuidad de las posiciones de principio, sin distingos, salvedades o búsquedas de «terceras vías», tienen en sus manos las buenas cartas para el renacimiento del Partido de clase.
La CCI, ya se sabe, se reivindica íntegramente de esa delimitación programática. Pero, ¿cuál es la postura de Battaglia?
«Los acontecimientos de la Revolución española evidenciaron tanto los puntos fuertes como los puntos débiles de nuestra propia tendencia: la mayoría de Bilan aparecía como apegada a una fórmula, teóricamente impecable pero que tenía el defecto de quedarse como abstracción simplista; la minoría, por su parte, aparecía dominada por la preocupación de emprender a toda costa el camino de un participacionismo no siempre lo bastante prudente para evitar las trampas del jacobinismo burgués por muy "barricadero" que éste fuera.
«Ya que existía la posibilidad objetiva, nuestros camaradas deberían haber planteado el problema, el mismo que más tarde se plantearía nuestro partido frente al movimiento "partisano", llamando a los obreros a no caer en la trampa de la estrategia de la guerra imperialista ».
Esta postura que citamos de un número especial de Prometeo de 1958 dedicado a la Fracción no es accidental, sino que ha sido confirmada varias veces incluso recientemente. Como puede apreciarse, Battaglia se decide por una tercera vía, alejada tanto de las abstracciones de la mayoría como de la participación de la minoría. ¿Es en realidad una tercera vía o más bien la reproducción pura y simple de las posturas de la minoría?
La Guerra de España: ¿«participación» o «derrotismo revolucionario»?
¿Cuál es la acusación contra la mayoría? Haberse quedado inerte ante los acontecimientos, haberse contentado con tener razón en teoría, sin haberse preocupado por intervenir para defender una orientación correcta entre los obreros españoles. Esta acusación recoge palabra por palabra la expresada en aquel entonces por la minoría, los trotskistas, los anarquistas, los poumistas, etc.: «decirles a los obreros españoles: ése peligro os amenaza, y no intervenir nosotros mismos para combatir ese peligro, es una manifestación de insensibilidad y de diletantismo» (Bilan nº 35, Textos de la minoría). Una vez establecida la identidad de las acusaciones, es necesario afirmar también que se trata de mentiras rastreras. La mayoría se puso inmediatamente a combatir codo a codo con el proletariado español, en el frente de clase y no en las trincheras. Ya puestos a hacer diferencias con la minoría, hay que decir que ésta abandonó España a finales del 36, mientras que la mayoría siguió manteniendo allí su actividad política hasta Mayo del 37 cuando su último representante, Tullio, volvió a Francia para anunciar a la Fracción y a los obreros del mundo entero que la República antifascista había acabado por asesinar directamente a los proletarios en huelga por Barcelona.
Claro está, la presencia de la mayoría era más discreta que la de los minoritarios, los cuales tenían a su disposición, para sus comunicados, la prensa del gubernamental Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), llegando a ser alguno general de brigada en el frente de Aragón, como su portavoz Condiari. Mitchell, Tullio, Candali, representantes de la mayoría, actuaban, en cambio, en la más estricta clandestinidad, con el riesgo permanente de ser detenidos por las bandas estalinistas —que en su busca andaban—, de ser denunciados por el POUM o por anarquistas, quienes los consideraban poco menos que como espías fascistas.
En esas terribles condiciones, esos camaradas siguieron luchando para rescatar de la espiral de la guerra imperialista al menos un puñado de militantes, encarando no sólo los riesgos sino también la hostilidad y el desprecio de los militantes con quienes discutían. Incluso los elementos más lúcidos como el anarquista Berneri (que sería más tarde asesinado por los estalinistas) estaban desorientados por la ideología guerrera hasta el punto de transformarse en promotores de la extensión del régimen de economía de guerra y de la militarización de la clase de ella resultante, en todas las fábricas más o menos grandes; eran totalmente incapaces de comprender dónde se encontraba la frontera de clase, llegando incluso a escribir que «los troskistas, los bordiguistas, los estalinistas, no están divididos más que por algunos conceptos tácticos» (Guerra de clase, octubre de 1936). A pesar de que se les cerraban todas las puertas, los camaradas de la mayoría seguían llamando a todas; y fue así como un día, saliendo de la enésima discusión infructuosa en un local del POUM, se encontraron con matones del estalinismo que a su espera estaban y que por pura casualidad no lograron eliminarlos.
Hagamos notar de paso que la minoría que en 1935 proclamaba que el Partido debería estar listo de antemano respecto a los enfrentamientos de clase, se saca entonces la teoría de que en España es la revolución y que ésta va a salir victoriosa y eso sin el menor asomo de partido de clase. La mayoría, al contrario, consideraba al partido como centro de su análisis, afirmando la imposibilidad de revolución entonces, teniendo en cuenta que no se había formado ningún partido y que no existía la más mínima tendencia hacia la aparición de pequeños núcleos que irían en ese sentido, a pesar de la intensa propaganda que la fracción había hecho con ese objetivo. No era en la mayoría donde estaban quienes subestimaban la importancia del Partido... y de la Fracción.
Ante el naufragio de la minoría, que al final se hizo la ilusión de haber encontrado el partido de clase en el POUM, partido gubernamental, puede medirse la gran exactitud de las advertencias de la mayoría en el Congreso de 1935 sobre el peligro de acabar «alterando los principios mismos de la Fracción».
Para Battaglia, la minoría fue culpable de un «participacionismo no siempre (!) lo bastante prudente como para evitar las trampas burguesas». ¿Qué quiere decir una expresión tan vaga? La diferencia entre la mayoría y la minoría estriba precisamente en eso, en que aquélla intervino para convencer al menos a una vanguardia reducida para que desertara de la guerra imperialista, mientras que ésta intervino participando en ella, a través del enrolamiento voluntario en las milicias gubernamentales. No cabe duda de que BC tendría en sus manos una baza fabulosa si conociera un medio de participar en la guerra imperialista que fuera tan «prudente» que no hiciera el juego de la burguesía..., ¿Qué quiere decir eso de que la mayoría debería haberse comportado como lo hizo después el PCInt frente al movimiento "partisano"»? ¿Significa quizás eso que debería haber lanzado un llamamiento a favor del «frente único» a los partidos estalinistas, socialistas, anarquistas y poumistas como lo hizo el PCInt en 1944, proponiendo el frente único a los Comités de Agitación del PCI, PSI, PRI y anarcosindicalistas? BC sin duda piensa que «al existir las condiciones objetivas», esas propuestas «concretas» habrían permitido a la Fracción sacarse del sombrero mágico al partido que tanta falta hacía. Esperemos que BC no tenga otras bazas en la manga, otros recursos milagrosos capaces de transformar una situación objetiva contrarrevolucionaria en su exacto contrario, lo cual pudiera ser posible, «pero con ciertas condiciones» y sobre todo «en la medida en que no sea lo que es», o a condición de que esa situación «se transforme en lo que no puede transformarse» (Bilan, nº 12).
El problema no está ahí. El problema es que BC se aleja de la Fracción, de la cual, sin embargo, se reivindica; se aleja de ella al menos en dos puntos esenciales, las condiciones para la fundación de nuevos partidos y la actitud que hay que tener, en períodos globalmente contrarrevolucionarios, en la confrontación con formaciones de fachada proletaria, como las milicias antifascistas. En el próximo artículo, que tratará del período de 1937 a 1952, hemos de ver cómo esas incomprensiones se manifiestan puntualmente en la fundación del PCInt en 1943 y en la ambigüedad de su actitud hacia los partisanos.
Al considerar aquel período trágico para el movimiento obrero, demostraremos además cuán falsa es la afirmación de Battaglia, quien niega a un órgano como la Fracción toda capacidad para ofrecer a la «clase un mínimo de orientación política en los períodos más duros y difíciles»
Beyle
<!Esos ataques a la Fracción, de cuyo nombre se reivindica Battaglia, son tanto más significativos por tener lugar en un momento en el que diferentes grupos bordiguistas empiezan a descubrir de nuevo a la Fracción tras el silencio mantenido por Bordiga (ver artículos aparecidos en Il Comunista de Milán, la reedición por Il Partito Comunista de Florencia, del manifiesto de la Fracción sobre la Guerra de España). ¿Estarían intercambiándose los papeles Battaglia y los bordiguistas?
Series:
- Fracción y Partido [21]
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Partido y Fracción [22]
Manifiesto de la Fracción Francesa de la Izquierda Comunista
- 4796 lecturas
La guerra continúa.
La «liberación» dio a los obreros la esperanza de ver el fin de la matanza y la reconstrucción de la economía, por lo menos en Francia.
El capitalismo respondió a esa esperanza con desempleo, hambre, movilización. La situación que agobiaba al proletariado bajo la ocupación alemana se ha agravado; y, sin embargo ya no hay ocupación alemana.
La Resistencia y el Partido Comunista habían prometido la democracia y profundas reformas sociales. El gobierno mantiene la censura y refuerza su policía. Ha hecho una caricatura de socialización al nacionalizar unas cuantas fábricas, con indemnizaciones para los capitalistas. La explotación del proletariado .prosigue y ninguna reforma la puede hacer desaparecer. Sin embargo la Resistencia y el Partido Comunista están hoy completamente de acuerdo con el gobierno: es que siempre se han burlado de la democracia y del proletariado.
No tenían más que un objetivo: la guerra.
Lo lograron, y ahora el objetivo es la Unión sagrada.
¡Guerra por la revancha, por volver a levantar Francia, guerra contra el hitlerismo!, clama la burguesía
Pero la burguesía tiene miedo. Tiene miedo de los movimientos proletarios en Alemania y en Francia, tiene miedo de la posguerra.
Tiene que amordazar al proletariado francés; aumenta los efectivos de la policía que mandará mañana contra él.
Tiene que utilizarlo para aplastar a la revolución alemana; moviliza su ejército.
La burguesía internacional la ayuda. La ayuda a reconstruir su economía de guerra para mantener su propia dominación de clase.
Y en cabeza, la URSS, que la ayuda y hace con ella un pacto de lucha contra los proletarios franceses y alemanes.
Todos los partidos, los socialistas, los «comunistas» la ayudan: « ¡Todos contra la quinta columna, contra los colaboradores! ¡Todos contra el hitlerismo! ¡Todos contra el maquis pardo! ».
Pero toda esa bulla sólo sirve para esconder el origen real de la miseria actual: el capitalismo de quien el fascismo es hijo.
Para esconder la traición a las enseñanzas de la revolución rusa, que se hizo en plena guerra y en contra de la guerra.
Para justificar la colaboración con la burguesía en el gobierno. Para volver a echar al proletariado a la guerra imperialista.
¡Para hacer creer mañana que los movimientos proletarios en Alemania no serían más que una resistencia fanatizada del hitlerismo!
¡Camaradas obreros!
Más que nunca la lucha tenaz de los revolucionarios durante la primera guerra imperialista, de Lenin, Rosa Luxemburgo y Liebknecht debe ser la nuestra.
Más que nunca, ante la guerra imperialista se hace sentir la necesidad de la guerra civil.
La clase obrera ya no tiene partido de clase: el partido «comunista» ha traicionado, sigue traicionando hoy, traicionará mañana.
La URSS se ha vuelto un imperialismo. Se apoya en las fuerzas más reaccionarias para impedir la revolución proletaria. Será el peor gendarme de los movimientos obreros de mañana: comienza desde ahora a deportar en masa a los proletarios alemanes para quebrar toda su fuerza de clase.
Sólo la fracción de izquierda, salida de ese «cadáver putrefacto» en que se convirtió la IIIª Internacional, representa hoy al proletariado revolucionario.
Sólo la izquierda comunista se negó a participar al extravío de la clase obrera con el antifascismo y sólo ella lanzó advertencias contra la nueva emboscada que se le tendía.
Sólo ella denunció a la URSS como baluarte de la contrarrevolución desde la derrota del proletariado mundial en 1933.
Sólo quedó ella, cuando estalló la guerra, en contra de toda unión sagrada y sólo ella proclamó la lucha de clase como única lucha del proletariado, en todos los países, incluso en la URSS.
En fin, sólo ella tiene intención de preparar las vías del futuro partido de clase, rechazando todos los compromisos y frentes únicos, y siguiendo, en una situación que ha madurado con la historia, el duro camino que siguieron Lenin y la fracción bolchevique antes de la primera guerra imperialista.
¡Obreros! ¡La guerra no es solo obra del fascismo! ¡También lo es de la democracia y del «socialismo en un solo país»!: la URSS representa a todo el régimen capitalista que, al perecer, quiere hacer perecer a toda la sociedad.
El capitalismo no os puede dar paz; incluso una vez terminada la guerra, nada podrá daros.
Contra la guerra capitalista hay que responder con la solución de clase: ¡la guerra civil!
De la guerra civil hasta la toma del poder por el proletariado, y sólo de ella puede surgir una sociedad nueva, una economía de consumo y ya no de destrucción.
¡Contra el patriotismo y el esfuerzo de guerra!
¡Por la solidaridad proletaria internacional!
¡Por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil!
Izquierda Comunista
(Fracción francesa)
M. Thorez, secretario general del Partido Comunista Francés, declaraba en 1945:
«Los comunistas no formulan actualmente exigencias socialistas o comunistas. Dicen francamente que sólo una cosa preocupa al pueblo: ganar la guerra lo más rápido posible para apresurar el aplastamiento de la Alemania hitleriana, para asegurar lo más rápido posible el triunfo de la democracia, para preparar el renacimiento de una Francia democrática e independiente. Esa reedificación de Francia es la tarea de la nación entera, la Francia de mañana será lo que sus hijos habrán hecho de ella.
Para contribuir a esa reedificación, el Partido Comunista ¡es un partido de gobierno! Pero se necesita todavía un ejército potente con oficiales de valor, incluso los que se dejaron embaucar durante un tiempo por Petain. Hay que volver a poner en marcha las fábricas, en primer lugar las fábricas de guerra, hacer más que lo necesario para abastecer a los soldados en armas».
Los Estatutos de la Internacional Comunista declaraban en 1919:
«¡Acuérdate de la guerra imperialista! He aquí la primera palabra que la Internacional Comunista dirige a cada trabajador, cualesquiera que sean su origen y la lengua que habla.
¡Acuérdate que por la existencia del régimen capitalista, un puñado de imperialistas tuvo durante cuatro años la posibilidad de obligar a los trabajadores de todas partes a degollarse unos a otros!
¡Acuérdate que la guerra burguesa hundió a Europa y al mundo entero en el hambre y la miseria!
¡Acuérdate que sin el derrocamiento del capitalismo, la repetición de esas guerras criminales es no sólo posible sino inevitable!».
Series:
Corrientes políticas y referencias:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Guerra [20]
Resolución sobre la situación internacional - VIII Congreso de la CCI
- 4008 lecturas
1) La aceleración de la historia a lo largo de Los años 80 ha puesto de relieve Las contradicciones insuperables del capitalismo. Los años 80 son los de la verdad.
- Verdad de la profundización de la crisis económica.
- Verdad de la agravación de las tensiones imperialistas.
- Verdad del desarrollo de la lucha de clases.
Frente a esta clarificación de la historia, la clase dominante no tiene sino mentiras que ofrecer: «crecimiento», «paz» y «calma social».
La crisis económica
2) El nivel de vida de la clase obrera ha sufrido, durante este decenio, el mayor ataque desde después de la guerra:
- aumento masivo del desempleo y el empleo precario.
- ataques contra los salarios y disminución del poder adquisitivo.
- amputación del salario social.
Y a la vez que el proletariado de los países industrializados sufre una pauperización creciente, la mayoría de la población mundial se encuentra a merced del hambre y el racionamiento.
3) La burguesía, contra la evidencia sufrida en propia carne por los explotados del mundo entero, canta odas al nuevo «crecimiento» de su economía. Este «crecimiento» es un mito.
Este pretendido «crecimiento» de la producción ha sido financiado por un recurso desenfrenado al crédito y a golpe de los déficits comerciales y presupuestarios gigantescos de Estados Unidos, de manera puramente artificial. Estos créditos jamás serán reembolsados.
Ese endeudamiento ha financiado, esencialmente, la producción de armamentos, es decir que es capital destruido. Mientras partes enteras de la industria han sido desmanteladas, los sectores con un fuerte crecimiento son, por tanto, los de el armamento y de forma general los sectores improductivos (servicios: publicidad, bancos, etc.) o de puro despilfarro (mercado de la droga).
La clase dominante no ha podido mantener su ilusión de actividad económica más que gracias a una destrucción de capital.
El falso «crecimiento» de los capitalistas es una verdadera recesión.
4) Para llegar a ese «resultado», los gobiernos han debido recurrir a las medidas de capitalismo de Estado a un nivel nunca visto hasta el presente: endeudamientos récord, economía de guerra, falsificación de datos estadísticos, manipulaciones monetarias. El papel del Estado se ha reforzado, a pesar de la ilusión según la cual las privatizaciones son un desmantelamiento del capitalismo de Estado. Impuesta por los USA, la «cooperación» internacional se ha desarrollado entre las grandes potencias que participan en el reforzamiento del bloque imperialista.
5) Por su parte la «perestroika» constituye el reconocimiento en el seno del bloque del Este de la quiebra de la economía. Los métodos capitalistas de Estado al modo ruso: la influencia total del Estado sobre la economía y la omnipresencia de la economía de guerra, han dado como único resultado una anarquía burocrática creciente de la producción y un despilfarro gigantesco de riquezas. La URSS y su bloque se han sumido en el subdesarrollo económico. La nueva política económica de Gorbachov no cambiará nada.
En el Este como en el Oeste, la crisis capitalista se acelera mientras que los ataques contra la clase obrera van intensificándose.
6) Ninguna medida de capitalismo de Estado puede permitir un real relanzamiento de la economía, ni siquiera usadas todas juntas. Son una gigantesca fullería con las leyes económicas. No son un remedio sino un factor agravante de la enfermedad. Su utilización masiva es el síntoma más evidente de ello.
Por consiguiente, el mercado mundial se ha debilitado: fluctuación creciente de las monedas, especulación desenfrenada, crisis bursátil, etc., sin que la economía capitalista salga de la recesión en la que se ha zambullido al inicio de los años 80.
El peso de la deuda ha crecido terriblemente. Al final de los años 80, EEUU, primera potencia mundial, se ha convertido en el país más endeudado del mundo. La inflación nunca ha desaparecido: continúa golpeando a las puertas de los países industrializados, y bajo la presión inflacionista del endeudamiento, ésta conoce actualmente una aceleración irreversible en el corazón del capitalismo desarrollado.
7) Ahora, a finales de los 80, las políticas de capitalismo de Estado están demostrando su impotencia. A pesar de todas las medidas tomadas, la curva de crecimiento oficial desciende irresistiblemente, anuncia la recesión abierta y el índice de los precios vuelve a subir lentamente. La inflación, artificialmente ocultada, está dispuesta a volver con fuerza al corazón del mundo industrializado.
Durante este decenio, la clase dominante ha realizado una política de huida ciega. Esta política, empleada cada vez más a mansalva, está mostrando sus límites. Será cada vez menos eficaz de manera inmediata y las letras de cambio sobre el futuro deberán ser pagadas algún día. Los próximos años serán años de hundimiento acelerado en la crisis económica, en los que la inflación va a conjugarse cada día más con la recesión. A pesar del reforzamiento internacional del control de los Estados, la fragilidad del mercado mundial va a acrecentarse y las convulsiones van a acentuarse en los mercados (financieros, monetarios, bursátiles, materias primas,...) mientras que las quiebras van a desarrollarse en los bancos, la industria y el comercio.
Los ataques contra el nivel y las condiciones de vida del proletariado y de la humanidad no pueden sino agravarse de manera dramática.
Las tensiones imperialistas
8) Los años 80 se inauguraron bajo los auspicios de la caída del régimen del Sha de Irán, que tuvo como consecuencia el desmantelamiento del dispositivo militar occidental frente a las fronteras meridionales de la URSS, y la invasión de Afganistán por las tropas del ejército rojo.
Esta situación determinó al bloque americano, aguijoneado por la crisis económica, a lanzar una ofensiva imperialista de gran envergadura buscando consolidar su bloque, meter en cintura a los pequeños imperialismos recalcitrantes (Irán, Libia y Siria), eliminar la influencia rusa de la periferia del capitalismo y encerrarla en los estrechos límites de su fortaleza, imponiéndole casi un bloqueo.
El objetivo de esta ofensiva es en última instancia retirar a la URSS su calidad de potencia mundial.
9) Frente a esta presión, incapaz de mantener la puja de la carrera de armamentos y de modernizar sus armas caducas al nivel requerido por esa carrera, incapaz de obtener ningún tipo de adhesión de su proletariado a su esfuerzo de guerra como lo demostraron los acontecimientos de Polonia y la impopularidad creciente de la aventura afgana, la URSS ha debido retroceder.
La burguesía rusa ha sabido sacar provecho de este retroceso para lanzar, bajo la batuta de Gorbachov, una ofensiva diplomática e ideológica de gran envergadura sobre el tema de la paz y del desarme.
Los USA, frente al descontento creciente del proletariado en el seno de su bloque no pueden aparecer como la única potencia belicista y han entonado a su manera la cantinela de la paz.
10) Comenzados con las diatribas guerreras de la burguesía, los años 80 acaban bajo el martilleo de las campañas ideológicas sobre la paz.
La paz en el capitalismo en crisis es una mentira. Las palabras de paz de la burguesía sirven para camuflar los antagonismos interimperialistas y los preparativos guerreros que se van a intensificar.
Los tratados sobre desarme no tienen ningún valor. Las armas retiradas no representan más que una ínfima parte del arsenal de muerte de cada bloque y son esencialmente caducas. Y como el engaño y el secreto son la regla, nada es realmente verificable.
La ofensiva occidental prosigue en tanto que la URSS intenta sacar provecho de la situación para recuperar su atraso tecnológico y modernizar su armamento y para volver a fabricarse una virginidad política mistificadora.
La guerra continúa en Afganistán, la flota occidental sigue presente en el Golfo, las armas siguen oyéndose todos los días en Líbano, etc.... Los presupuestos de armamento continúan creciendo, alimentados si es necesario de forma discreta. Nuevas armas cada vez más destructoras se están fabricando para los próximos 20 años. Nada ha cambiado fundamentalmente. A pesar de los discursos somníferos, la espiral guerrera ha seguido acelerándose.
En el bloque occidental, las propuestas norteamericanas de reducir las tropas en Europa son tan sólo una expresión de la presión del jefe de bloque sobre las potencias europeas para que éstas contribuyan de manera más importante al esfuerzo guerrero global. Este proceso está ya concretándose en la formación de ejércitos «comunes», la propuesta de un avión de caza europeo, la renovación de los misiles Lance, el proyecto Euclides, etc. Detrás de la famosa Europa de 1992 lo que hay es una Europa armada hasta los dientes para enfrentar al bloque adverso.
El actual retroceso del bloque ruso es portador de las nuevas sobrepujas militares de mañana. La perspectiva es la de un nuevo desarrollo de tensiones imperialistas, un refuerzo de la militarización de la sociedad y una descomposición a la «libanesa» particularmente en los países más afectados por los conflictos interimperialistas y los países menos industrializados, como Afganistán hoy. Si el desarrollo internacional de la lucha de clase no fuera suficiente para bloquear esa tendencia, Europa puede, al cabo, caer en ella.
11) Al no tener la burguesía las manos libres para imponer su «solución», la guerra imperialista generalizada, y al no estar todavía la lucha de la clase obrera lo suficientemente desarrollada para que aparezca claramente su perspectiva revolucionaria, el capitalismo está metiéndose en una dinámica de descomposición, de pudrimiento desde sus propias raíces que se manifiesta en todos los planos de su existencia:
- degradación de las relaciones internacionales manifestada por el desarrollo del terrorismo;
- catástrofes tecnológicas y las pretendidamente naturales repetidas;
- destrucción de la esfera ecológica;
- hambres, epidemias, expresiones de una pauperización absoluta que se generaliza;
- explosión de las «nacionalidades»;
- vida de la sociedad marcada por el desarrollo de la criminalidad, de la delincuencia, de los suicidios, de la locura, de la atomización individual;
- descomposición ideológica marcada entre otras cosas por el desarrollo del misticismo, nihilismo, de la ideología del «cada uno a lo suyo», etc.
La lucha de clases
12) La huelga de masas en Polonia ha sido el faro de los años 80, al haber planteado lo que está en juego en la lucha de clases de este período. El reflujo de la lucha de clases en Europa Occidental, el sabotaje sindical y la represión por el ejército de los obreros en Polonia determinaron un retroceso, breve pero difícil para la clase obrera a principios de la década.
La burguesía occidental se aprovechó de esta situación para lanzar ataques económicos redoblados (desarrollo brutal del desempleo), acentuando además su represión y realizando campañas mediáticas sobre la guerra destinadas a acentuar el retroceso, desmoralizando y aterrorizando, y a habituar a los obreros a la idea de la guerra.
Sin embargo, los años 80 han sido, ante todo, años de desarrollo de la lucha de clases. A partir de 1983, el proletariado, bajo la presión de las medidas de austeridad que le caían a mansalva, vuelve a encontrar internacionalmente el camino de la lucha. Frente a los ataques masivos, la combatividad del proletariado se manifiesta con amplitud en las huelgas masivas: así en Europa: Bélgica 1983, mineros en Gran Bretaña 1984, Dinamarca 1985, Ferroviarios en Francia 1986, maestros en Italia 1987, hospitales en Francia 1988, etc.; y de un continente al otro: África del Sur, Corea, Brasil, México, etc.
Esta verdad de la lucha de clases no es la verdad de la burguesía. Con todas sus fuerzas, ésta intenta ocultarla. La caída estadística de las jornadas de huelga respecto a los años 70 que ha alimentado las campañas ideológicas de desmoralización de la clase obrera no da cuenta del desarrollo cualitativo de la lucha. Después de 1983, las huelgas cortas y masivas han sido cada vez más numerosas y, a pesar del black-out de información a la que han sido sometidas, la realidad del desarrollo de la combatividad obrera se impone poco a poco a todos.
13) La oleada de luchas de clase que se desarrolla después de 1983 plantea la perspectiva de la unificación de las luchas. En ese proceso, dicha oleada se caracteriza por:
- luchas masivas y a menudo espontáneas ligadas a un descontento general que afecta a todos los sectores;
- tendencia a una creciente simultaneidad de las luchas;
- una tendencia a la extensión como única manera de imponer una relación de fuerzas a la clase dominante unificada detrás de su Estado;
- un control creciente de las luchas por los obreros para realizar esa extensión contra el sabotaje sindical;
- una tendencia al surgimiento de comités de lucha que manifiestan la necesidad de unificación.
Esta oleada de luchas traduce, no solamente el descontento creciente de la clase obrera, su combatividad intacta, su voluntad de luchar, sino también el desarrollo y la profundización de su conciencia. Este proceso de maduración se concreta en todos los aspectos de la situación a la que se confronta el proletariado: guerra, descomposición social, atolladero del capitalismo, etc., pero se concreta más especialmente en dos puntos esenciales, ya que ellos determinan la relación del proletariado con el Estado:
- la desconfianza respecto a los sindicatos va desarrollándose, lo que se traduce internacionalmente por la tendencia a la desindicalización.
- el rechazo de los partidos políticos de la burguesía se intensifica como así queda plasmado, por ejemplo, en la abstención creciente en las elecciones.
14) Por mucho que las desdeñen los medios de comunicación estatales, las convulsiones sociales son una preocupación central y permanente de la clase dominante, en el Este y en el Oeste. Primeramente, porque interfieren con todas los demás problemas en lo inmediato y en segundo lugar porque la lucha obrera contiene en germen el cuestionamiento radical del orden existente.
La preocupación de la clase dominante se manifiesta, en los países centrales, en un desarrollo sin precedentes de la estrategia de la izquierda en la oposición, pero también:
- en la voluntad de los dirigentes norteamericanos, cabezas del bloque occidental, de sustituir las caricaturescas «dictaduras» en los países bajo su control por «democracias», más adaptadas para hacer frente a la inestabilidad social, con sus «izquierdas» incluidas, capaces de sabotear las luchas obreras desde dentro (las lecciones de Irán han sido sacadas).
- en que el equipo de Gorbachov ha hecho lo mismo en su bloque, en nombre de la «glasnost», (aquí se han sacado las lecciones de Polonia).
15) Frente al descontento de la clase obrera, la burguesía no tiene nada que ofrecer sino austeridad y represión. Frente a la verdad de las luchas obreras, la burguesía no tiene sino el engaño para poder maniobrar.
La crisis hace a la burguesía inteligente. Frente a la pérdida de credibilidad de su aparato político-sindical de encuadramiento de la clase obrera, aquélla se ve obligada a utilizarlo de manera más sutil:
- en primer lugar haciendo maniobrar a su «izquierda» en estrecha relación con el conjunto de medios del aparato de Estado: «derecha» repelente para reforzar la credibilidad de la «izquierda», instrumentos mediáticos a sus órdenes, fuerzas de represión, etc. La política de izquierda en la oposición se refuerza en todos los países, a pesar de las vicisitudes electorales;
- por otra parte, adaptando sus órganos de encuadramiento para dificultar y sabotear las luchas desde el interior;
- radicalización de los sindicatos clásicos.
- utilización creciente de los grupos izquierdistas.
- desarrollo del sindicalismo de base.
- desarrollo de estructuras fuera de los sindicatos, que pretenden representar la lucha, tales como las «coordinadoras».
16) Esta capacidad de maniobra de la burguesía ha conseguido, por el momento, dificultar el proceso de extensión y de unificación del que es portador la presente oleada de luchas. Frente a la dinámica hacia luchas masivas y de extensión de los movimientos, la clase dominante potencia todos los factores de división y de aislamiento: corporativismo, regionalismo, nacionalismo. En cada lucha los obreros están obligados a enfrentarse con la coalición del conjunto de fuerzas de la burguesía.
Sin embargo, a pesar de las dificultades que encuentra, la dinámica de la lucha de clases no se ha quebrantado. Al contrario, se desarrolla. La clase obrera tiene un potencial de combatividad, no solo intacto, sino que además se va reforzando. Con el doloroso aguijón de las medidas de austeridad, que no pueden sino intensificarse, es empujada a la lucha y a la confrontación con las fuerzas de la burguesía. La perspectiva es la de un desarrollo de la lucha de clases. Es porque las armas de la burguesía van a ser utilizadas más y más frecuentemente, por lo que van a tener que destaparse.
17) El aprendizaje que hace el proletariado de la capacidad maniobrera de la burguesía es un factor necesario de su toma de conciencia, de su reforzamiento frente al enemigo que confronta.
La dinámica de la situación le empuja a imponer su fuerza por la extensión real de sus luchas, es decir la extensión geográfica, contra la división organizada por la burguesía, contra el aislamiento sectorial, corporativo o regionalista, contra las proposiciones de falsa extensión de los sindicalistas y de los izquierdistas.
Para llevar a cabo esa ampliación necesaria de su combate, la clase obrera sólo puede contar con sus propias fuerzas y, ante todo, con sus asambleas generales. Estas deben quedar abiertas a todos los obreros y asumir soberanamente, por sí mismas, la dirección de la lucha, es decir, prioritariamente, su extensión geográfica. Por eso, las asambleas generales soberanas deben rechazar todo lo que tienda a asfixiarlas (no cerrarlas a otros obreros) y a desposeerlas de la lucha (los órganos de centralización prematura que la burguesía hoy suscita y manipula, o, peor aun, los que envía desde el exterior: coordinadoras, comités de huelga sindicales...). De esa dinámica depende la unificación futura de las luchas.
La falta de experiencia política de la actual generación proletaria, debida a cerca de medio siglo de contrarrevolución, pesa notablemente. Y esa inexperiencia se ve además reforzada por:
- la desconfianza y el rechazo de todo lo que es política, expresión de años y años de asqueo de las maniobras politiqueras burguesas de los partidos que se pretenden obreros;
- el peso de la descomposición ideológica utilizado por la burguesía.
De la capacidad de la clase obrera en el periodo presente para sacar las lecciones de sus luchas, para desarrollar su experiencia política y superar sus debilidades, depende su capacidad mañana para confrontar al Estado del capital, para derribarlo y abrir las puertas del futuro.
En el proceso hacia la unificación, en el combate político por la extensión contra las maniobras sindicales, los revolucionarios tienen un papel de vanguardia determinante e indispensable que cumplir. Son parte integrante de la lucha. De su intervención depende la capacidad de la clase para traducir su combatividad en el plano de maduración de su conciencia. De su intervención depende la salida futura.
18) El proletariado está en el centro de la situación internacional. Si los años 80 son los años de la verdad, esta verdad es ante todo la verdad de la clase obrera. Verdad de un sistema capitalista que lleva a la humanidad a su perdición, ya sea por la descomposición existente actualmente o por la guerra apocalíptica que la burguesía prepara con cada día más locura.
Los años 80 han planteado lo que está en juego y lo que son las responsabilidades del proletariado. De su capacidad para responder en los años que vienen, con la afirmación de su perspectiva revolucionaria, por y en su lucha, depende el futuro de la humanidad.
Vida de la CCI:
VIII Congreso de la CCI: Los retos del congreso
- 3609 lecturas
La Corriente Comunista Internacional acaba de celebrar su VIIIº Congreso. Junto a las delegaciones de las 10 secciones de la CCI, han participado en los trabajos del Congreso delegados del Grupo Proletario Internacionalista (GPI) de México y de Comunist Internationalist (CI) de la India. A través de su participación activa y entusiasta, de la periferia del capitalismo -allí donde la lucha del proletariado es más difícil, donde las condiciones de una actividad comunista militante son más desfavorables- ha venido un aliento nuevo de energía y de confianza que animó todas las discusiones y dio la pauta al Congreso. La delegación del GPI había sido mandatada para plantear la adhesión de los militantes del grupo a nuestra organización, adhesión que el Congreso discutió y aceptó desde su apertura. Volveremos sobre ello más adelante. Este Congreso se ha celebrado en un momento en que la historia se está acelerando considerablemente.
El capitalismo conduce la humanidad a la catástrofe. Las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de los seres humanos son cada vez más dramáticas, los motines y las revueltas del hambre se multiplican, la esperanza de vida disminuye para millones de seres humanos, las catástrofes de todo tipo causan miles de víctimas y la guerra millones...
La situación de la clase obrera en el mundo, incluidos los países ricos y desarrollados del hemisferio norte, se degrada también, crece el paro, bajan los salarios, las condiciones de vida y trabajo empeoran... Frente a ello, la clase obrera no permanece pasiva y, tratando de resistir paso a paso a los ataques que le son lanzados, desarrolla sus luchas, su experiencia y su conciencia. La dinámica de desarrollo de las luchas obreras se ha visto confirmada últimamente por las huelgas masivas que han tenido lugar este verano en Gran Bretaña y en la URSS. AI Este como al Oeste el proletariado internacional lucha contra el Capital.
Está claro lo que nos jugamos: el capitalismo nos lleva a la caída todavía más brutal en la catástrofe económica y en una 3ª guerra mundial. Sólo la resistencia del proletariado, el desarrollo de sus luchas, impiden hoy y pueden impedir mañana, el desencadenamiento del holocausto generalizado y abrir para la humanidad la perspectiva revolucionaria del comunismo.
No vamos a entrar aquí en los debates que hemos llevado en el Congreso sobre la situación internacional. Proponemos al lector la Resolución adoptada por el Congreso y su Presentación publicadas en esta Revista Internacional. Digamos simplemente que el Congreso ha confirmado la validez de nuestras orientaciones precedentes y su aceleración sobre los 3 aspectos de la situación internacional: crisis económica, conflictos imperialistas y lucha de clases. Ha permitido reafirmar la validez y la actualidad de la existencia de un curso histórico hacia enfrentamientos de clase: los últimos años no han puesto en entredicho esta perspectiva; el proletariado, pese a sus debilidades y dificultades, no ha sufrido ninguna derrota significativa que provocara un cambio de este curso histórico y el curso hacia la guerra mundial sigue cerrado para el capitalismo. De forma más precisa, el Congreso ha confirmado la realidad y la continuación de la oleada de luchas obreras que se desarrolla desde 1983 a nivel internacional, contra las mentiras de la propaganda de la burguesía, contra las dudas, las vacilaciones, la falta de confianza, el escepticismo, que reinan entre los grupos del medio político proletario.
El GPI y CI se han constituido en torno y en base a nuestros análisis generales del período actual y, en particular, sobre el reconocimiento del curso hacia enfrentamientos de clase. Las intervenciones del delegado de la India y de los nuevos militantes de la CCI en México se han integrado claramente en la reafirmación y la manifestación por el conjunto del Congreso de nuestra confianza en la lucha del proletariado, en sus luchas actuales. Ahí residía uno de los puntos clave del Congreso. La Resolución adoptada responde claramente a ello. Como puede verse por su lectura, el Congreso ha sabido ir más lejos aún en la clarificación de las diferentes características del período presente y ha decidido abrir una discusión sobre el fenómeno de la descomposición social.
La defensa y el reforzamiento
de la organización revolucionaria
En el marco de esta comprensión general de los retos históricos presentes, las organizaciones revolucionarias, que son a la vez el producto pero también parte integrante de los combates llevados por el proletariado mundial, deben movilizarse y participar en la lucha histórica de su clase. El papel que les incumbe es esencial: sobre la base de la comprensión más clara posible de la situación actual y de sus perspectivas deben asumir desde hoy el combate político de vanguardia en las luchas obreras.
Para esto, las perspectivas de actividad para nuestra organización que el Congreso ha determinado forman un todo con el análisis y la comprensión del período histórico actual. Después de haber sacado un balance positivo del trabajo militante desarrollado desde el VIIº Congreso, la Resolución de actividades adoptada reafirma nuestra orientación precedente:
« Las actividades de la CCI para los dos próximos años deben realizarse en continuidad con las tareas emprendidas desde la recuperación de los combates de clase en 1983, trazadas en los dos congresos anteriores de 1985 y1987, según las prioridades de la intervención en las luchas obreras, de la participación en su orientación y un compromiso militante más importantes a largo plazo, frente a las perspectivas:
- de nuevas integraciones surgidas de la oleada actual de la lucha de clases y en primer lugar la constitución de una nueva sección territorial, uno de los principales retos a corto plazo para la CCI;
- un papel cada vez más importante de la organización en el proceso de las luchas obreras hacia la unificación...
Las experiencias más recientes de la organización han permitido en particular poner de relieve varias lecciones que deben ser plenamente integradas en las perspectivas de actividad:
- la necesidad de llevar el combate por la celebración de asambleas generales abiertas que se propongan desde el principio el objetivo de ampliar lucha, de extenderla geográficamente;
- la necesidad de reivindicaciones unitarias, contra las sobrepujas demagógicas y los particularismos corporativistas;
- la necesidad de no ser ingenuos ante la acción de la burguesía en el terreno para poder hacer fracasar las maniobras de confiscación de la lucha por los sindicatos y las coordinaciones tal como se desarrollan actualmente;
- la necesidad de estar en primera fila de la intervención en la formación y la acción de los Comités de Lucha...»
En el periodo actual, la intervención en las luchas obreras determina todos los planos de la actividad de una organización revolucionaria. Para poder realizar las tareas de intervención, los revolucionarios deben dotarse de organizaciones políticas centralizadas, sólidas. Desde siempre, la cuestión de la organización política y su defensa ha sido una cuestión política central. Las organizaciones comunistas sufren la presión de la ideología burguesa y también la de la pequeña burguesía que se manifiesta en el individualismo, el localismo, el inmediatismo, etc. Esta presión se hace todavía más fuerte sobre los grupos comunistas actuales por los efectos de la descomposición social que afecta a la sociedad capitalista. Como señala la Resolución de Actividades adoptada:
« La descomposición de la sociedad burguesa, su pudrimiento de raíz en ausencia de una perspectiva de salida inmediata ejerce su presión sobre el proletariado y sus organizaciones políticas...»
Esta presión creciente sobre los grupos comunistas hace la cuestión de la organización revolucionaria aún más crucial. Ahí reside el segundo aspecto de nuestra discusión en el congreso sobre las actividades. La resolución reafirma que frente a éste peligro «la fuerza principal de la CCI reside en su carácter internacional, unido y centralizado». En este sentido, el Congreso ha comprometido al conjunto de la organización, de las secciones y los camaradas, en el reforzamiento del tejido organizativo, el trabajo colectivo, el desarrollo de la centralización internacional, el desarrollo del rigor en el funcionamiento y la implicación militante. Se trata de contrarrestar los efectos particulares de la descomposición sobre los grupos políticos proletarios, como el localismo, e, individualismo, incluso las prácticas maniobreras y destructivas.
La constitución de «Revolución Mundial»
como nueva sección de la CCI
Confianza en la lucha del proletariado, confianza en el papel y la intervención de los revolucionarios, confianza en la CCI: tales eran los retos del Congreso, como hemos dicho. La presencia de una delegación de CI, la demanda de integración de los camaradas de México, sus intervenciones durante los debates, fueron la ilustración de su propia confianza en esos 3 planos, situando a los camaradas en la dinámica misma del Congreso. Más allá de los textos, documentos y resoluciones adoptadas, la manifestación más concreta de esta confianza por el Congreso fue la adopción de la resolución de integración de los camaradas del GPI en la CCI y la constitución de una nueva sección en México. He aquí los principales extractos:
« 1. - Producto del desarrollo de la lucha de clases, el Grupo Proletario Internacionalista es un grupo comunista constituido - con la participación activa de la CCI- sobre la base de las posiciones políticas de principio de la CCI y de sus orientaciones generales, especialmente la de la intervención en la lucha de clases...
2. - En el 1er Congreso del GPI, todos sus militantes ratificaron las posiciones políticas de clase desarrolladas por el grupo. En estrecha relación con la CCI, el GPI inició un proceso de reapropiación y clarificación políticas, despejando las líneas principales para el establecimiento de una presencia política consecuente del grupo en México.
3. - Un año más tarde, el IIº Congreso del GPI -al igual que la CCI- sacó un balance positivo de ese proceso de clarificación política. El grupo ha sabido en efecto:
- tomar conocimiento, confrontarse y tomar, posición sobre las diferentes corrientes y grupos del medio político proletario;
- defender las posiciones programáticas, teóricas y políticas de la CCI;
- desarrollar las mismas orientaciones de intervención en las luchas obreras y en el medio político proletario que la CCI;
- asumir una presencia política tanto a nivel local como internacional ;
- tener una vida política interna, intensa y fructífera.
4. - El IIº Congreso del GPI encaró y superó con éxito las debilidades consejistas del grupo que se habían expresado en el proceso de clarificación política:
- en el plano teórico, por la adopción unánime de una posición correcta sobre la cuestión de la conciencia de clase y sobre la del partido;
- en el plano político por la demanda unánime de apertura de un proceso de integración en la CCI de sus militantes que ésta ha acogido favorablemente.
5. - Siete meses más tarde, el VIIIº Congreso de la CCI saca un balance positivo de este proceso de integración. De manera unánime los camaradas del GPI se han pronunciado de acuerdo con la Plataforma y los Estatutos de la CCI después de profundos debates. Por otra parte, el GPI ha mantenido las tareas de una verdadera sección de la CCI desde la apertura de este proceso manteniendo una correspondencia regular y frecuente, tomas de posición en los debates de la CCI, intervención en la lucha de clases, publicación regular de Revolución Mundial...
6. - El VIIIº Congreso de la CCI consciente de las dificultades de integración de un conjunto de militantes en un país relativamente aislado, estima que el proceso de aproximación e integración de los camaradas del GPI en la CCI toca a su fin. En consecuencia, el Congreso se pronuncia por la integración de los militantes del GPI en la organización y su constitución en sección de la CCI en México.»
Tras la decisión del Congreso, la delegación, como lo precisaba el mandato fijado por el GPI, declaró a éste disuelto. A partir de ese momento, los delegados intervinieron en el Congreso como delegados de la nueva sección en México, Revolución Mundial, como miembros plenos de la CCI. Por el alto nivel de claridad política que ha expresado en la preparación del Congreso y por la participación importante y enérgica de su delegación, la constitución de la sección manifiesta un reforzamiento considerable de la CCI a nivel político y a nivel de su presencia consolidada en el continente americano.
Un reforzamiento
del medio político proletario
Esta dinámica de clarificación política en la perspectiva del compromiso militante, del reagrupamiento, en particular con la CCI, no es específico de los camaradas de RM. Al final del Congreso, el delegado de CI, grupo con el que estamos en estrecho contacto desde hace varios años, planteó su candidatura a la CCI, la cual hemos aceptado. Esta integración y la publicación de Comunist Internationalist como órgano de la CCI en la India significa la perspectiva de una presencia política, de una duodécima sección de nuestra organización, en un país y en un continente -Asia- donde las fuerzas revolucionarias son casi inexistentes y donde el proletariado, a pesar de una gran combatividad como se ve justamente en India, está poco concentrado y tiene poca experiencia histórica y política.
Sin embargo, este proceso de aproximación e integración en la CCI no es específico de los países de la periferia. Estamos comprobando, y en ello participamos nosotros, que existe una renovación de los contactos y una dinámica hacia el compromiso militante en Europa misma, allí donde la CCI y los principales grupos y corrientes comunistas están presentes.
Seamos claros: aunque estas integraciones y ésta dinámica hacia el reforzamiento militante nos entusiasman, no se trata de caer en el triunfalismo. Somos muy conscientes de lo que está en juego, de las dificultades del proletariado y de las debilidades de las fuerzas revolucionarias.
Para la CCI que, desde su fundación, ha reivindicado siempre y ha trabajado por asumir las tareas de un verdadero polo internacional de referencia y de reagrupamiento políticos, estas nuevas adhesiones son un éxito. Son la confirmación de sus posiciones políticas justas, válidas tanto en los países desarrollados como en los de la periferia, en todos los continentes, y de la orientación de su intervención en dirección al medio político proletario. Pero también, y somos de ello muy conscientes, nos plantean crecientes responsabilidades: por una parte, lograr el mayor éxito de esas integraciones y, por otra, una mayor responsabilidad militante frente al proletariado mundial.
El surgimiento de elementos y de grupos políticos en los países de la periferia (India, América Latina), la aparición de una nueva generación de militantes, son el producto del período histórico, el producto de las luchas obreras actuales. Es, por otra parte, como hemos visto, esencialmente el reconocimiento, más o menos claro, del curso histórico hacia enfrentamientos de clase, de la realidad de la oleada de luchas actual que estos elementos y grupos constituyen.
La cuestión del curso histórico es la cuestión central que separa a los grupos del medio político proletario. Por encima de las diferencias programáticas existentes, es la que determina hoy la dinámica en la que se sitúan las diferentes corrientes y grupos: ya sea hacia la intervención en las luchas, en el medio revolucionario, hacia la discusión y la confrontación políticas y, en último término, hacia el reagrupamiento; o, si no, el escepticismo ante las luchas, el rechazo y el miedo a intervenir, el repliegue sectario, la dispersión, el desánimo y la esclerosis.
El reconocimiento del desarrollo de las luchas obreras y la voluntad de intervención de los revolucionarios en su seno, está en la base de la capacidad de los grupos revolucionarios para hacer frente a las responsabilidades que son suyas: en las luchas obreras directamente, pero también frente a grupos y elementos que surgen por el mundo; frente a la necesidad de desarrollar organizaciones centralizadas y militantes capaces de jugar un papel de referencia y de reagrupamiento.
El reforzamiento de la CCI representa, en nuestra opinión, un reforzamiento de todo el medio político proletario. Son los primeros reagrupamientos reales y significativos, desde hace un decenio, de hecho desde la constitución de una sección de la CCI en Suecia. Han sido un frenazo a la multiplicación de escisiones, la dispersión y la pérdida de fuerzas militantes. Para todos los grupos políticos proletarios, para todos los elementos revolucionarios que surgen, debe ser un factor de confianza en la situación actual y un llamamiento a la seriedad y a la responsabilidad militantes.
La historia se acelera en todos los planos
Por la reafirmación de su confianza en las luchas obreras actuales, la convicción de su desarrollo en el periodo venidero, por la reafirmación de la orientación hacia la intervención en estas luchas, por el reforzamiento aún mayor del marco centralizado e internacional de la CCI para su defensa, por la integración de nuevos camaradas y la constitución de una nueva sección Revolución Mundial y la publicación de Comunist Internationalist, podemos ya sacar un balance positivo del VIII° Congreso de la CCI, verdadero congreso mundial, con la participación de camaradas de Europa, Asia y América. La historia se acelera.
El Congreso ha conseguido situarse en este marco histórico. El VIII° Congreso de la CCI habrá sido a la vez un producto de esta aceleración de la historia y, no lo dudemos, un momento y un factor de ella.
Vida de la CCI:
VIII Congreso de la CCI: Presentación de la Resolución sobre la situación internacional
- 3995 lecturas
Publicamos aquí la Resolución sobre la situación internacional adoptada en el VIIIº Congreso de la CCI. La resolución se basa en un Informe muy detallado cuya longitud nos impide publicar en esta Revista. Debido, sin embargo, a lo sintético de la Resolución, nos ha parecido útil introducirla con unos cuantos extractos no ya del Informe mismo, sino de la Presentación que de el se hizo en el Congreso mismo, extractos que vienen acompañados de una serie de datos sacados de dicho Informe.
El Informe de la Situación Internacional para un Congreso suele servir para explicar la evolución de la situación desde el Congreso precedente. Sirve en especial para examinar en qué medida se han ido realizando las perspectivas dadas dos años antes. Este Informe, por su parte, no se ha limitado a los dos últimos años. Su intención ha sido la de sacar un balance de estos años 80, estos años a los que nosotros hemos llamado «años de la verdad».
¿Por qué esta opción? Porque a principios de esta década habíamos afirmado que la década iba a significar un gran cambio en la situación internacional. Un cambio entre:
- un período en el que la burguesía aún había intentado ocultar a la clase obrera , y a sí misma, la gravedad de las convulsiones de su sistema;
- y un período en el que esas convulsiones iban a alcanzar tales cotas que ya no iba a poder seguir ocultando como antes el callejón sin salida en que está metido el capitalismo, en el que ese atolladero iba a aparecer con cada día más evidencia al conjunto de la sociedad.
La diferencia entre ambos períodos iba naturalmente a repercutir en todos los aspectos de la situación mundial. Iba a poner muy especialmente de relieve la importancia de los retos de los combates actuales de la clase obrera.
En este Congreso, el último de los años 80, era importante comprobar la validez de esa orientación general que habíamos adoptado hace ya diez años. Era importante sobre todo poner de relieve que en ningún momento ha quedado desmentida esa orientación, y en especial contra las dudas y vacilaciones que hayan podido producirse en todo el medio político proletario tendentes a subestimar la importancia de los retos que las situación actual nos impone, la importancia de los combates de la clase obrera
¿En que puntos hay que insistir para este Congreso?
Sobre la crisis económica
El Congreso debe llegar a una plena claridad al respecto. En especial, antes de sacar las perspectivas catastróficas, de la evolución del capitalismo en los años venideros, hay que poner de relieve toda la gravedad de la crisis tal y como ya se ha manifestado hasta hoy.
¿Por qué debe hacerse ese balance?
1º por una razón evidente: nuestra capacidad para despejar perspectivas futuras del capitalismo depende estrechamente de la validez del marco de análisis con que analizamos la situación pretérita.
2° Porque, y también es una evidencia, de la valoración correcta de la gravedad actual de la crisis depende, en gran parte, nuestra capacidad para pronunciarnos sobre los retos y las potencialidades de las luchas actuales de la clase obrera, sobre todo frente a las infravaloraciones que circulan por el medio político.
3º Porque ha podido haber en la organización tendencias a subestimar la gravedad real del hundimiento de la economía capitalista, basándose de manera unilateral en la evolución de los indicadores que suele dar la burguesía, como el Producto Nacional Bruto o el volumen del mercado mundial.
Un error así puede ser muy peligroso, pues podría encerrarnos en una visión parecida a la de Vercesi (1)[1], el cual, a finales de los años 30, pretendía que el capitalismo había superado ya su crisis. Esta idea se basaba en el crecimiento de las cifras brutas de producción, sin preocuparse por saber en qué consistía esa producción (en realidad, sobre todo, en armamento) ni preguntarse quién iba a pagarla.
Por esa razón precisamente, el informe, al igual que la resolución, establece su juicio sobre la agravación considerable de la crisis capitalista a lo largo de estos años 80, no tanto gracias a las cifras (las cuales parecen dar a entender que ha habido un «crecimiento», en especial en los últimos años), sino en toda una serie de elementos que, tomados en su conjunto, son mucho más significativos. Se trata de los siguientes:
- el crecimiento vertiginoso de la deuda de los países subdesarrollados, y también de la primera potencia mundial y de las administraciones públicas de todos los países; la continua progresión de los gastos armamentísticos, y también del conjunto de los sectores improductivos tales como el sector bancario; y eso en detrimento de los sectores productivos (bienes de consumo y medios de producción);
- la aceleración del proceso de desertificación industrial con la desaparición de partes enteras del aparato productivo y el desempleo de millones de obreros;
- la enorme agravación del desempleo a lo largo de estos años 80 y, más generalmente, el importante aumento de la pauperización absoluta entre la clase obrera de los países más avanzados.
En esto, es conveniente hacer unos comentarios para denunciar las campañas actuales de la burguesía de que la situación estaría mejorando en Estados Unidos. Las cifras del Informe ponen de relieve el empobrecimiento de la clase obrera en ese país. Y el Congreso debe tener muy presente el Informe adoptado por nuestra sección de EEUU en su última conferencia (véase Internationalism de Marzo de 1989. Hemos publicado un resumen de dicho en Informe en Acción Proletaria, nº 86, Julio 89). Este Informe pone bien de relieve cómo las cifras de la burguesía sobre un pretendido retroceso del desempleo hasta los niveles de los años 70 intentan ocultar la trágica agravación de la situación: de hecho la tasa real de desempleo es unas tres veces mayor que la oficial;
- y una de las manifestaciones fundamentales de la agravación de las convulsiones de la economía capitalista es el aumento considerable de las calamidades que se ceban en los países subdesarrollados, la desnutrición, las hambres que cada día se cobran más víctimas, calamidades que han transformado a esos países en un verdadero infierno para millones de seres humanos.
¿Por que debemos considerar esos diferentes fenómenos como expresiones muy significativas del hundimiento de la economía capitalista?
En el endeudamiento generalizado tenemos una expresión de lo más evidente de las causas profundas de la crisis capitalista: la saturación general de mercados. A falta de mercados solventes, en los cuales pudiera realizarse la plusvalía producida, se da salida a la producción en mercados ficticios.
Tomemos tres ejemplos:
1º) Durante los años 70, asistimos a un aumento sensible de las importaciones por parte de los países subdesarrollados. Las mercancías compradas procedían en su mayor parte de los países avanzados, lo que permitió el relanzamiento momentáneo de la producción en estos países. Pero ¿con qué se pagaban esas compras? Pues con préstamos obtenidos por los países subdesarrollados compradores entre sus abastecedores (véase cuadro 1). Si los países compradores hubieran pagado de verdad sus deudas, podría entonces decirse que esas mercancías habían sido vendidas de verdad, o sea que el valor contenido en ellas llegó a realizarse. Pero de sobras sabemos que esas deudas no serán nunca reembolsadas (2)[2]. Lo cual significa que, globalmente, aquellos productos no se vendieron contra un pago verdadero sino contra promesas de pago, promesas que nunca serán cumplidas. Y decimos globalmente, pues los capitalistas que han realizado esas ventas a lo mejor han sido pagados. Pero ello no cambia nada en el fondo del problema. Lo que han cobrado esos capitalistas había sido adelantado por bancos o Estados que, en cambio, no serán nunca reembolsados. Ése es el significado profundo de todas esas negociaciones actuales, llamadas «plan Brady» para reducir de manera significativa la deuda de cierta cantidad de países subdesarrollados empezando por México, para así evitar que esos países se declaren abiertamente en quiebra y dejen de pagar la deuda. Esa «moratoria» sobre parte de la deuda quiere decir que ya desde ahora esta previsto oficialmente que los bancos y los países prestadores no cobrarán la totalidad de lo desembolsado.

2º) Otro ejemplo es estallido de la deuda externa de Estados Unidos. En 1985, por vez primera desde 1914, ese país se convirtió en deudor respecto al resto del mundo. Fue un acontecimiento muy importante, por lo menos tan importante como el de su primer déficit comercial desde la 1ª guerra mundial, en 1968, y como en 1971 con la primera devaluación del dólar desde 1934. El que la primera potencia económica del planeta, tras haber sido durante décadas el financiero mundial, se encuentre en una situación digna del más corriente de los países subdesarrollados o de una potencia de segundo orden como Francia, da una idea del estado de la economía mundial en su conjunto, del nivel de su hundimiento.
A finales del 87, la deuda externa neta de Estados Unidos (o sea el total de las deudas debidas a otros menos el total de las deudas que se le deben) ascendía ya a 368 mil millones de dólares (o sea el 8,1 % del PNB). El campeón del mundo de la deuda externa ya no era Brasil; el Tío Sam le ganaba por triple. Y la situación no va a arreglarse en lo inmediato, pues el principal responsable de esa deuda, el déficit de la balanza comercial, se mantiene en niveles considerables. Además, aunque ese déficit se redujera por arte de magia, la deuda externa norteamericana no dejaría de crecer en la medida en que, al igual que cualquier país de Latinoamérica, Estados Unidos tendría que seguir pidiendo préstamos para poder pagar los intereses y reembolsar lo principal de su deuda. Y lo que es más, el saldo entre las rentas de las inversiones norteamericanas en el extranjero y las de las extranjeras en EEUU, que era todavía positivo (20.400 millones de dólares) en 1987, lo cual limitaba las consecuencias financieras del déficit de la balanza comercial, se ha vuelto negativo en 1988 y así lo seguirá siendo en los años venideros.
<!--[if !vml]--> <!--[endif]-->
<!--[endif]-->
En base a esas proyecciones, la deuda externa de Estados Unidos debería seguir creciendo de manera importante en el porvenir, y alcanzaría el billón de Mares en 1992 y el billón 400 millones en 1997. Así, al igual que la deuda de los países subdesarrollados, la deuda norteamericana no tiene la más mínima perspectiva de ser reembolsada.
3º) El último ejemplo es el de los déficits presupuestarios, la acumulación de deudas de todos los Estados a niveles astronómicos (ver cuadros 3 y 4). En anteriores congresos ya hemos puesto en evidencia que fueron en gran parte esos déficits, y en especial el federal de EEUU, lo que permitió un tímido relanzamiento de la producción a partir de 1983. Sigue siendo el mismo problema. Esas deudas tampoco serán reembolsadas nunca, sino es contra nuevas deudas más astronómicas todavía (el cuadro 3 pone de relieve que los simples intereses de esas deudas supera ya con creces el 10 % de los gastos del Estado en la mayoría de los países desarrollados: esa partida está convirtiéndose en la más importante de los presupuestos nacionales). Y la producción comparada con esos déficits, principalmente armas por lo demás, tampoco será realmente pagada.


En fin de cuentas, durante años, una buena parte de la producción mundial no se ha vendido sino que, sencillamente, se ha regalado. Esta producción, que puede corresponder a bienes realmente fabricados, no es pues una producción de valor, que es lo único que interesa al capitalismo. No ha permitido una auténtica acumulación de capital. El capital global se ha reproducido con bases cada vez más exiguas. O sea que, considerado como un todo, el capitalismo no se ha enriquecido. Al contrario, se ha empobrecido.
Y el capitalismo se ha empobrecido tanto más por cuanto ha podido observarse un crecimiento de la producción de armamentos hasta niveles inauditos, al igual, por otra parte, que el conjunto de gastos improductivos (ver cuadro 5).
Las armas no deben ser contabilizadas con el signo + del haber en los balances generales de la producción mundial, sino, al contrario, con el signo - del debe. Pues, contrariamente a lo pudo escribir Rosa Luxemburgo en 1912 en La Acumulación del capital, o a lo que afirmaba Vercesi a finales de los años 30, el militarismo no es en absoluto un terreno de acumulación para el capital. Las armas enriquecerán sin duda a los mercaderes de cañones, pero ni mucho menos al capitalismo como un todo, pues no pueden incorporarse en un nuevo ciclo de producción. En el mejor de los casos, o sea cuando no sirven para nada, significan una esterilización de capital. Y cuando se usan, el resultado final es destrucción de capital.
Así pues, para hacerse una idea verdadera de la evolución de la economía mundial, para dar verdadera cuenta del valor realmente producido, habría que descontar de las cifras oficiales que pretenden representar la producción (los indicadores del PNB por ejemplo), las de la deuda en el período de que se trata así como las cifras correspondientes a los gastos de armamento y al conjunto de los gastos improductivos. En lo que respecta a Estados Unidos, por ejemplo, en el período de 1980-87, el crecimiento de la deuda del Estado es ya por sí solo mayor que el crecimiento del PNB: 2,7 % del PNB para el crecimiento de la deuda contra 2,4 de crecimiento del PNB en medias anuales. Es así como, para esta década que se termina, si se toma en cuenta el simple hecho de los déficits presupuestarios ya tenemos una indicación de la regresión de la primera potencia económica mundial. Regresión mucho mayor en la realidad a causa de:
1º) las demás deudas (externa, empresas, particulares, administraciones locales, etc.);
2º) los enormes gastos improductivos.
Al fin y al cabo, aunque nos dispongamos de cifras exactas que nos permitan calcular a nivel mundial el real declive de la producción capitalista, podemos, sin embargo, concluir, merced al ejemplo anterior, afirmando la realidad del empobrecimiento global de la sociedad que antes mencionábamos.
Un
empobrecimiento muy importante
a lo largo de estos años 80.
Sólo en ese marco, y no dedicándose a afirmar que será el estancamiento o el retroceso del PNB la plasmación por excelencia de la crisis capitalista, se puede comprender lo que significan de verdad las tasas de crecimiento excepcionales con que se autofelicita la burguesía en estos dos últimos años. En la realidad de los hechos, si se descuentan de esas fantásticas «tasas de crecimiento» cacareadas por la burguesía, todo lo que ha sido esterilización de capital y endeudamiento, obtendríamos al cabo un crecimiento claramente negativo. Ante un mercado mundial cada vez más saturado, una progresión de las cifras de producción sólo puede corresponder a una nueva progresión de las deudas. Una progresión todavía mayor que las precedentes.
Comprobando la realidad del empobrecimiento del conjunto de la sociedad capitalista, la realidad de la destrucción de capital a lo largo de estos años 80, pueden comprenderse los demás fenómenos analizados en el Informe.
Por ejemplo, la desertificación industrial es una ilustración flagrante de esa destrucción de capital. El Cuadro 6 nos da una idea cifrada de ese fenómeno que, en la vida real, queda plasmado en la voladura o el desguace de fábricas recién construidas, en paisajes abandonados, en descampados siniestros, en las ruinas en que se han convertido muchas zonas industriales, y, sobre todo, sobre todo, en los despidos masivos de obreros.

El cuadro adjunto nos indica, por ejemplo, que en Estados Unidos, entre 1980 y 1986, el personal ha disminuido en 1,35 millones en la industria, mientras aumentaba en 3,71 millones en el sector del comercio y hostelería y en 3,99 millones en el sector financiero y de negocios. La pretendida «disminución del desempleo» con la que tanto ruido arma la burguesía de ese país, no ha permitido en absoluto mejorar las capacidades productivas reales de la economía estadounidense; ¿en qué la «reconversión» de un obrero calificado de la metalurgia en vendedor de hamburguesas ha sido positiva para la economía capitalista, y eso sin hablar del trabajador mismo?
Asimismo, la progresión del desempleo real, la pauperización absoluta de la clase obrera y el hundimiento de los países subdesarrollados en el mayor de los abandonos (del cual nos ofrece una ilustración impresionante el artículo de la Revista Internacional nº 57 «La agónica barbarie del capitalismo») son las expresiones de ese empobrecimiento global del capitalismo, del atolladero histórico del sistema (4)[4], un empobrecimiento que la clase dominante está haciendo pagar a los explotados y a las masas miserables.
Por eso, el pretendido «crecimiento» de que alardea la burguesía desde 1983 ha venido acompañado de ataques sin precedentes contra la clase obrera. Esos ataques no se deben, claro está, a una especie de «maldad», de algo deliberado por parte de la burguesía, sino que son la expresión más patente del hundimiento considerable que ha sufrido la economía capitalista en los últimos años. Un hundimiento que las manipulaciones de la burguesía con sus propias leyes capitalistas, el fortalecimiento de las políticas de capitalismo de Estado a escala de ambos bloques imperialistas, la huida ciega en la deuda, han podido ir ocultando sin que haya aparecido de manera demasiado patente con la forma de una recesión abierta.
Sobre lo de la «recesión» cabe hacer una observación. Para una mayor claridad, la Resolución llama «recesión abierta» al fenómeno de estancamiento o de retroceso de los indicadores capitalistas mismos, que ponen claramente de evidencia la realidad de lo que la burguesía procura ocultar y ocultarse a sí misma: el hundimiento de la producción de valores. Este hundimiento, por su parte, tal como se establece en el Informe, prosigue incluso en momentos que la burguesía califica de «relanzamiento». Es este último fenómeno lo que la resolución designa con el término de «recesión».
En conclusión de esta parte sobre la crisis económica, hay que subrayar una vez más claramente la agravación considerable de la crisis del capitalismo y de los ataques contra la clase obrera, a lo largo de estos años 80, lo cual confirma sin la menor ambigüedad la validez de la perspectiva que habíamos marcado hace diez años. Cabe también señalar que tal situación no hará sino agravarse hasta alcanzar niveles todavía más altos (o bajos, según se mire) en el período venidero, debido al callejón sin la menor salida en que se encuentra el capitalismo hoy.
Sobre los conflictos imperialistas
Sobre esto, que no ha planteado debates importantes, la presentación será breve, limitándose a la reafirmación lapidaria de unas cuantas ideas de base:
1º) Sólo basándose con firmeza en el marxismo puede comprenderse la evolución real de los conflictos imperialistas: por encima de todas las campañas ideológicas, la agravación de la crisis del capitalismo no puede sino llevar a una intensificación de los antagonismos reales entre los bloques imperialistas.
2º) La ofensiva del bloque USA, con los éxitos que ha conseguido, da idea de esa intensificación y permite explicar la evolución reciente de la diplomacia de la URSS y su retirada de una serie de posiciones en el mundo que era incapaz de mantener.
3º) Tal evolución diplomática no significa ni mucho menos que se haya iniciado un período de atenuación de los antagonismos entre las grandes potencias, sino muy al contrario; ni que vayan a cesar los conflictos que han asolado cantidad de áreas del planeta en estos últimos años. En muchos lugares, la guerra y las matanzas prosiguen y puede que de un día para otro se intensifiquen sembrando más cadáveres y calamidades.
4º) En las campañas pacifistas actuales, uno de los factores determinantes es la necesidad para el conjunto de la burguesía de ocultarle a la clase obrera los verdaderos retos del período actual en un momento en el que se desarrollan las luchas de ésta.
La evolución de la lucha de clases
Lo que se propone hacer básicamente esta presentación es un balance global de la lucha de clases durante estos años 80.
Para dar cuenta de los grandes rasgos del balance, del camino recorrido, primero veamos brevemente en qué situación se encontraba el proletariado al iniciarse la década.
El principio de los años 80 vino marcado por el contraste entre, por un lado, el debilitamiento de la lucha del proletariado de las grandes concentraciones obreras de los países avanzados del bloque del Oeste y en particular de Europa Occidental, tras los grandes combates de la segunda oleada de luchas de 1978-79 y, por otro lado, los formidables enfrentamientos de Polonia del verano del 80, punto culminante de aquella oleada. Ese debilitamiento en la lucha de los batallones decisivos del proletariado mundial se debió en gran parte a la política de izquierda en la oposición instaurada por la burguesía desde principios de esta oleada de luchas. Las nuevas cartas de la burguesía sorprendieron a la clase obrera y, en cierto sentido, quebraron su ímpetu. Por ello, los combates de Polonia se desarrollaron en un contexto general desfavorable, en una situación de aislamiento internacional. Era una situación que dio facilidades al desvío hacia el terreno del sindicalismo, de las mistificaciones democráticas y nacionalistas; que facilitó, por consiguiente, la bestial represión de diciembre de 1981. Y de rebote, la cruel derrota sufrida por el proletariado en Polonia no hizo sino agravar durante un tiempo, la desmoralización, la desmovilización y la desesperanza del proletariado de los demás países. Permitió, en particular, enjalbegar la ennegrecida fachada del sindicalismo, tanto en el Este como en el Oeste. Por eso hablamos nosotros de derrota y de retroceso de la clase obrera, no sólo en su combatividad sino también en el plano ideológico.
Sin embargo, aquel retroceso fue de corta duración. Ya en el otoño de 1983 se desarrolla una oleada de luchas, una oleada particularmente intensa que pone de relieve la combatividad intacta del proletariado, que se distingue por el carácter masivo y simultáneo de las luchas.
Frente a esta oleada de luchas obreras, la burguesía despliega en muchos lugares una estrategia de dispersión de sus ataques para que las luchas queden desperdigadas, estrategia reforzada por una política de bloqueo llevada a cabo por los sindicatos allí donde éstos están más desprestigiados. Pero desde la primavera del 86, los combates generalizados del sector público en Bélgica, así como la huelga de los ferroviarios en diciembre, en Francia, ponen en evidencia los límites de esa estrategia por el hecho mismo de la agravación considerable de la situación económica que obliga a la burguesía a atacar de manera cada vez más directa. La cuestión esencial que esas experiencias de la clase y el carácter mismo de los ataques capitalistas empiezan desde entonces a plantear, y eso para todo un período histórico, es la de la unificación de las luchas. Es decir, una forma de movilización que ya no se contenta con la simple extensión de las luchas, sino una movilización de la que la clase obrera debe adueñarse directamente mediante sus asambleas generales, para así formar un frente unido frente a la burguesía.
Ante esas necesidades y esas potencialidades de la lucha, es evidente que la burguesía no iba a quedarse de brazos cruzados. Y se pone, de modo todavía más sistemático que antes a desplegar las armas clásicas de la izquierda en la oposición:
- la radicalización de los sindicatos clásicos,
- la puesta en primera línea del sindicalismo de base,
- la política que consiste en que esos órganos se pongan en primera línea para así apagar el fuego.
Además, utiliza, sobre todo en donde el sindicalismo está más desprestigiado, armas nuevas como las coordinaciones, que vienen a rematar la labor del sindicalismo. Y, en fin, utiliza en cantidad de países el veneno del corporativismo para, entre otras cosas, encerrar a los obreros en la falsa alternativa entre «extensión con los sindicatos» o repliegue «autoorganizado» en la profesión.
Todas esas maniobras han conseguido por el momento desorientar a la clase obrera y entorpecer su marcha hacia la unificación de sus combates. Esto no quiere en absoluto decir que la dinámica de las luchas obreras esté agotándose, precisamente porque la radicalización de las maniobras de la burguesía es, al igual que todas las campañas mediáticas actuales, pacifistas y demás, un signo del desarrollo de las potencialida¡des hacia nuevos combates de mayor envergadura todavía y mucho más conscientes.
Por todo ello, el balance global que debe hacerse de los años 80 no es de estancamiento de la lucha de clases, sino avance decisivo. Este avance queda muy bien plasmado en el contraste entre el inicio de los años 80, en que pudimos comprobar un fortalecimiento momentáneo del sindicalismo, y este final de década en la que, como bien lo dicen los camaradas de World Revolution, «la burguesía tiene que maniobrar para imponer estructuras "antisindicales" en las luchas de la clase obrera».
El Informe, además, hace explícito el marco histórico en que se desarrolla hoy la lucha proletaria, marco que explica el ritmo lento de ese desarrollo, al igual que las dificultades en las que se apoya sistemáticamente la burguesía para desplegar sus maniobras. Varios factores explicativos ya habían sido evocados en el pasado (ritmo lento -que hoy tiende evidentemente a acelerarse- de la crisis misma, peso de la ruptura orgánica e inexperiencia de las nuevas generaciones obreras). Pero el Informe hace un apartado especial sobre la cuestión de la descomposición de la sociedad capitalista, cuestión que ha acarreado cantidad de debates en la organización.
Evocar esa cuestión era algo indispensable por varias razones:
1ª Para empezar, sólo recientemente se ha planteado y puesto de relieve claramente esa cuestión en la CCI, aunque es cierto que ya la habíamos identificado cuando los atentados terroristas de París del otoño de 1986.
2ª Era importante examinar en qué medida un fenómeno que afecta a las organizaciones revolucionarias (muy especialmente subrayado en el Informe de actividades) pesa también en una clase de la que aquéllas son vanguardia.
Esta presentación no va a volver sobre lo dicho en el Informe. Nos vamos a limitar a insistir en los puntos siguientes.
1º Desde hace tiempo, la CCI ha puesto de relieve que las condiciones objetivas en las que hoy se desarrollan las luchas obreras (el hundimiento del capitalismo en su crisis económica que afecta a todos los países a la vez) son mucho más favorables para el éxito de la revolución que las que originaron la primera oleada revolucionaria (la Iª guerra imperialista).
2º De igual modo, ya hemos demostrado que las condiciones objetivas eran igualmente más favorables al no existir hoy grandes partidos obreros, como los partidos socialistas, cuya traición en pleno período decisivo podría, como en el pasado, desconcertar al proletariado.
3° Al mismo tiempo, también hemos puesto de relieve las dificultades específicas y las trabas que ante sí encuentra la oleada histórica actual de combates de clase: el peso de la ruptura orgánica, la desconfianza hacia lo político, el peso del consejismo (ver la Resolución sobre la situación internacional adoptada en el VIº Congreso de la CCI).
Era de lo más importante, pues, insistir, en simple coherencia con lo que decimos en cuanto las dificultades que la organización encuentra, que el fenómeno de descomposición es hoy y lo será por un tiempo un pesado lastre; es un peligro muy importante que debe afrontar la clase obrera; de él debe protegerse y darse los medios de volverlo contra el capitalismo.
Al tomar conciencia de esta realidad, no se trata, claro está, de decir que todos los aspectos de la descomposición son un obstáculo en la toma de conciencia del proletariado. Los elementos objetivos que ponen claramente en evidencia la barbarie total en la que se hunde la sociedad alimentan el despego y la repugnancia por este sistema y ayudan a la toma de conciencia del proletariado. Y también, en la descomposición ideológica, aspectos como la corrupción de la clase burguesa o el hundimiento de los pilares clásicos de su dominación son también factores de toma de conciencia de la quiebra del capitalismo. En cambio, todo lo que de la putrefacción ideológica lastra a la organización revolucionaria también es un lastre todavía mayor para la clase entera, haciendo así más difícil el desarrollo de la conciencia y de los combates del proletariado.
Tampoco debe ser esa constatación fuente de desmoralización y de escepticismo.
1º Durante todos estos años 80, a pesar del peso negativo de la descomposición social sistemáticamente explotado por la burguesía, el proletariado ha sido capaz de desarrollar sus luchas frente a las consecuencias de la agravación de la crisis, la cual se ha confirmado una vez más como «la mejor aliada de la clase obrera», como a menudo hemos dicho.
2º El peso de la descomposición es un reto que debe ser encarado por la clase obrera. En su lucha contra las influencias de la descomposición, especialmente reforzando, en la acción colectiva, su unidad y su solidaridad de clase, el proletariado forjará las armas para el derrocamiento del capitalismo.
3° En ese combate contra el peso de la descomposición; los revolucionarios tienen un papel fundamental que desempeñar. Del mismo modo que la constatación de ese peso en nuestras propias filas no debe desmoralizamos, sino, al contrario, movilizarnos para reforzar nuestra vigilancia y determinación, la constatación de esa dificultad que la clase obrera encuentra es un factor de una mayor determinación, convicción y vigilancia en nuestra intervención en la clase.
Para concluir esta presentación, diremos que la discusión sobre la situación internacional debe despejar en nuestras filas no sólo una mayor claridad sino también:
- la mayor confianza en la validez de los análisis con que se formó y ha ido creciendo la CCI y en especial la confianza en el desarrollo del combate de clase hacia enfrentamientos cada día más profundos y generalizados, hacia un período revolucionario;
- la mayor determinación para ser capaces de estar a la altura de las responsabilidades que el proletariado nos ha confiado.
[1] Vercesi era el principal animador de la Fracción de la izquierda del Partido comunista de Italia Su contribución política y teórica en dicha izquierda y en el conjunto del movimiento obrero fue considerable. Pero a finales de los años 30, desarrolló una teoría aberrante sobre la economía de guerra como solución a la crisis, teoría que desarmó y desarticuló a la Fracción ante la segunda guerra mundial.
[2] Por otra parte, los propios «peritos» de la burguesía lo dicen con claridad: «Prácticamente ya nadie piensa que la deuda pueda un día ser reembolsada, pero los países occidentales insisten en elaborar un mecanismo que permita ocultar esa realidad, evitando el uso de términos tan duros como suspensión de pagos y bancarrota» (W. Pfaff, en el International Herald Tribune del 30/01/89). Lo que el autor de este artículo se olvida de precisar son las causas profundas de semejante pudor. En realidad, para la burguesía de las grandes potencias occidentales, proclamar oficialmente la quiebra total de sus deudores, sería reconocer la quiebra de su sistema financiero y, al fin y al cabo, de la economía capitalista entera. La clase capitalista se parece a esos personajes de los dibujos animados que siguen corriendo por encima del abismo y que sólo se caen cuando se dan cuenta de ello.
[3] El aumento relativamente menos importante de los gastos militares de Alemania Occidental, comparado con la de sus oponentes comerciales, ayuda a comprender los «buenos» resultados económicos de ese país durante los últimos años.
[4] Las hambres y la pauperización absoluta de la clase obrera, tales como las hemos conocido en los últimos años, no son fenómenos nuevos en la historia del capitalismo. Más allá, sin embargo, de la amplitud que hoy toman, (sólo comparable a las situaciones vividas durante las dos guerras mundiales), hay que distinguir lo que fue propio de la introducción del modo de producción capitalista en la sociedad (y que ocurrió, como decía Marx, «en el lodo y en la sangre» mediante la creación de un ejército de miserables y mendigos, de las «workhouses», del trabajo nocturno de los niños, de la extracción de la plusvalía absoluta...) de lo que es propio de la agonía de un modo de producción. Del mismo modo que el desempleo ya no es hoy un «ejército industrial de reserva», sino que expresa la incapacidad del sistema capitalista para proseguir lo que fue una de sus tareas históricas (desarrollar el salariado), el retorno de las hambres y de la pauperización absoluta (tras un período durante el cual ésta había sido sustituida por una pauperización relativa) confirma la quiebra histórica total del sistema.