Rev. Internacional 2015 - 154 a 155
- 2399 reads
Rev. Internacional n° 154 - 1er semestre de 2015
- 2165 reads
La lucha por los principios proletarios sigue estando de plena actualidad
- 2902 reads
Hace cien años la guerra inicia un nuevo año de matanzas. Decían que en « Navidades estaría terminada », pero Navidad quedó atrás y la guerra, en cambio, ahí seguía.
El 24 de diciembre hubo confraternizaciones en el frente, la "Tregua de Navidad”. Fue iniciativa de soldados –obreros y campesinos en uniforme– en contra de sus oficiales, que salieron de las trincheras para intercambiar cerveza, tabaco y alimentos. Los Estados Mayores, sorprendidos, fueron incapaces de reaccionar de inmediato.
Las confraternizaciones plantean la pregunta: ¿qué habría ocurrido si hubiera existido un partido obrero, una Internacional, capaz de darles una visión más amplia, de hacerlas fructificar para que se transformaran en oposición consciente no sólo contra la guerra sino también contra sus causas? Pero los obreros habían sido abandonados por sus propios partidos: peor todavía, esos partidos se habían convertido en banderines de enganche de la clase dominante. Tras los pelotones de ejecución ante desertores y amotinados hay ministros "socialistas". La traición de los partidos socialistas en la mayoría de los países beligerantes hizo que se desmoronara la Internacional socialista, incapaz de aplicar las resoluciones contra la guerra adoptadas en el congreso de Stuttgart en 1907 y en el de Basilea de 1912: ese hundimiento es el tema de uno de los artículos de este número.
Comienza el año 1915. Ya no volverá a haber “Tregua de Navidad": los Estados Mayores, preocupados, harán que se aplique la disciplina y que truenen los cañones en la Navidad siguiente para cortar de raíz toda veleidad de acabar con la guerra por parte de los soldados y de los obreros.
Y, sin embargo, con muchas dificultades y sin plan de conjunto, resurge la resistencia obrera. En 1915 volverá a haber fraternizaciones en el frente, habrá grandes huelgas en el valle del Clyde en Escocia, manifestaciones de obreras alemanas contra el racionamiento. Hay pequeños grupos, como Die Internationale (en el que milita Rosa Luxemburg) o el grupo Lichtstrahlen en Alemania, supervivientes de la ruina de los partidos de la Internacional, que se organizan a pesar de la censura y la represión. En septiembre, algunos participarán en la primera conferencia internacional de socialistas contra la guerra, en Zimmerwald (Suiza). Esta conferencia, y las dos que le siguieron, deberán encarar los mismos problemas planteados a la IIª Internacional: ¿es posible realizar una política de “paz” sin pasar por la revolución proletaria? ¿Puede imaginarse una reconstrucción de la Internacional basada en la unidad de antes de 1914, que se reveló aparente y no verdadera?
Esta vez es la izquierda la que va a ganar la batalla, y la IIIª Internacional que será el resultado de Zimmerwald será explícitamente comunista, revolucionaria, y centralizada: será la respuesta a la quiebra de la Internacional, de igual modo que los Soviets en 1917 serían la respuesta a la quiebra del sindicalismo.
Hace casi 30 años (en 1986) celebrábamos el 70 aniversario de Zimmerwald em un artículo publicado en esta Revista. Seis años después del fracaso de las Conferencias Internacionales de la Izquierda Comunista[1] escribíamos: "Como en Zimmerwald, el agrupamiento de las minorías revolucionarias es hoy algo candente (...) Ante lo que hoy está en juego, se plantea la responsabilidad histórica de los grupos revolucionarios. Su responsabilidad está comprometida con la formación del partido mundial de mañana, cuya ausencia se hace hoy notar tan cruelmente (...) El fracaso de las primeras tentativas de conferencias (1977-80) no invalida la necesidad de tales ámbitos de confrontación. Ese fracaso es relativo: es el producto de la inmadurez política, del sectarismo y de la irresponsabilidad de una parte del medio revolucionario que sigue pagando el peso del largo período de contrarrevolución (...) Mañana se celebrarán nuevas conferencias de grupos que se reivindican de la Izquierda...".[2]
No queda más remedio que constatar que nuestras esperanzas, nuestra confianza de aquel entonces sufrieron una amarga decepción. De los grupos participantes en aquellas Conferencias, sólo quedan la CCI y la TCI (ex-BIPR, creada por Battaglia Comunista de Italia y la CWO de Gran Bretaña poco después de las Conferencias)[3]. Aunque la clase obrera no se haya dejado alistar tras las banderas en una guerra imperialista generalizada, tampoco ha sido capaz de oponer su propia perspectiva frente a la sociedad burguesa. Y fue así como la lucha de clases no impuso a los revolucionarios de la Izquierda comunista un mínimo de sentido de la responsabilidad: las Conferencias no volverían a celebrarse, y nuestros reiterados llamamientos para un mínimo de acción común de los internacionalistas (cuando las guerras del Golfo, por ejemplo, en los años 1990 y 2000) quedaron sin respuesta. El anarquismo no ofrece un espectáculo todavía más lamentable si fuera posible. Con las guerras en Ucrania y Siria, domina la precipitación en el la sima del nacionalismo y el antifascismo de la que pocos son capaces de salvarse con honor (el KRAS en Rusia es una excepción admirable).
En tal situación, característica de la descomposición social ambiente, tambien la CCI ha tenido probebleas. Una crisis profunda ha zarandeado nuestra organización, una crisis que nos exige una reflexión teórica y un cuestionamiento muy profundos para encararla. Es ése el tema del artículo sobre nuestra reciente Conferencia extraordinaria, publicada también en este número.
Las crisis nunca son una situación confortable, pero sin ellas no hay vida, y pueden ser a la vez necesarias y saludables. Como lo subraya nuestro artículo, si hay una lección que sacar de la traición de los partidos socialistas u del descalabro de la Internacional, es que la vía tranquila del oportunismo lleva a la muerte y a la traición, y que en la lucha política de la izquierda revolucionaria siempre hubo choques y crisis.
CCI, diciembre 2014
[1] Remitimos al lector desconocedor de estas conferencias a nuestro artículo de la Revista internacional n° 22 (1980), “el sectarismo, una herencia de la contrarrevolución que hay que superar”, https://es.internationalism.org/node/2829 [2]
[2] Revista internacional n°44, 1er Trimestre 1986.
[3] El GCI se pasó al campo de la burguesía al apoyar a Sendero Luminoso de Perú.
Rubric:
Cómo se produjo la quiebra de la Segunda Internacional
- 5754 reads
Desde hacía más de diez años, el eco lejano del estruendo de las armas se oía en Europa, el eco de las guerras coloniales de África y de las crisis marroquíes (1905 y 1911), el de la guerra ruso-japonesa de 1904, el de las guerras balcánicas. Los obreros de Europa confiaban en la Internacional para que la amenaza de un conflicto generalizado fuera lejana. Los contornos de la guerra venidera – prevista ya por Engels en 1887 [1] – se dibujaban con cada vez mayor claridad, año tras año, hasta el punto de que los Congresos de Stuttgart de 1907 y el de Basilea en 1912 la denunciaron claramente: no sería una guerra defensiva, sino una guerra de competencia imperialista, de pillaje y rapiña.
La Internacional y sus partidos miembros habían prevenido sin cesar a los obreros sobre el peligro, amenazando con derrocar a las clases dominantes si se atrevían a desafiar a la clase obrera, potente y organizada, dando rienda suelta a sus jaurías bélicas. Y, sin embargo, en agosto de 1914, la Internacional se desintegró, arrastrada cual hojarasca insignificante mientras, uno tras otro, sus líderes y diputados parlamentarios traicionaban sus solemnes promesas, votaban los créditos de guerra y convocaban a los obreros a la carnicería. [2]
¿Cómo pudo producirse semejante descalabro? Karl Kautsky, antes el teórico más conocido de la Internacional, hacía caer la responsabilidad sobre las espaldas en los obreros: "¿Quién se atreverá a afirmar que a 4 millones de proletarios alemanes conscientes les basta la orden de un puñado de parlamentarios para dar en 24 horas media vuelta a la derecha e ir totalmente en contra de sus objetivos de ayer? Si tal cosa fuera cierta, eso sería la prueba, naturalmente, de una horrible bancarrota no sólo de nuestro partido, sino también de las masas (subrayado por Kautsky). Si las masas fueran un rebaño de ovejas tan falto de carácter, podríamos dejar que nos enterrasen." [3] O sea, si cuatro millones de obreros alemanes se dejaron arrastrar por la fuerza a la guerra, lo fue por voluntad propia, y no tendría nada que ver con los parlamentarios que, con el apoyo de la mayoría de sus partidos, votaron los créditos de guerra y que, en Francia y Gran Bretaña se hicieron rápidamente un hueco en los gobiernos burgueses de unión nacional. A semejante excusa lamentable y cobarde, Lenin contestó sin rodeos: "Fíjense en esto: los únicos que podían expresar su actitud ante la guerra con cierta libertad (es decir sin ser inmediatamente detenidos) eran un "puñado de parlamentarios" (que votaron con toda libertad, haciendo uso de su derecho y que podían haber votado perfectamente en contra, por lo que ni siquiera en Rusia se maltrató, ni apaleó, ni siquiera se detuvo a ningún diputado), un puñado de funcionarios, de periodistas, etc.,.. Ahora, Kautsky, con toda nobleza, achaca a las masas su traición y la falta de carácter de esa capa social, de cuyos vínculos con la táctica y la ideología del oportunismo ¡ha escrito decenas de veces el propio Kautsky durante años y años!" [4]
Traicionados por sus dirigentes, ante unas organizaciones suyas de lucha por la defensa de los obreros, que se trasmutan del día a la mañana en banderines de enganche para la carnicería mundial, los obreros, como individuos, se encuentran aislados y solos para poder encarar al todopoderoso aparato militar del Estado. Como lo escribiría más tarde un sindicalista francés: "Sólo puedo hacerme un reproche (...) y es, aún siendo antipatriota, antimilitarista, el haberme ido al frente como mis compañeros al cuarto día de la movilización. No tuve, y eso que no reconocía ni fronteras ni patria, la fuerza de carácter para no ir. Tuve miedo, esa es la verdad, de pelotón de ejecución. Miedo, sí,... Pero, allá, en el frente, pensando en mi familia, escribiendo en el fondo de la trinchera el nombre de mi mujer y de mi hijo, me decía: "¿Cómo es posible que yo, antipatriota, antimilitarista, yo que sólo reconocía la Internacional, acabe disparando contra mis camaradas de miseria o quizás muriendo contra mi propia causa, contra mis propios intereses, por los enemigos?" ". [5]
Los obreros, por Europa entera, tenían puesta su confianza en la Internacional, se habían creído las resoluciones contra la guerra venidera, adoptadas en varias ocasiones durante sus congresos. Habían confiado en la internacional, la expresión más elevada de la fortaleza de la clase obrera organizada, para aferrar el brazo criminal del imperialismo capitalista.
En julio de 1914, cuando ya se hacía cada vez más inminente la amenaza de guerra, el Buró de la Internacional Socialista (BSI) – el órgano que podía considerarse como lo más parecido a un órgano central de la Internacional – convocó una reunión de urgencia en Bruselas. Antes de la reunión, a los dirigentes de los partidos presentes les costaba creerse que una guerra generalizada hubiera podido estallar de verdad, pero en el momento en que el Buró se reunió, el 29 de julio, Austria-Hungría había declarado la guerra a Serbia imponiendo la ley marcial. Víctor Adler, presidente del partido socialdemócrata de Austria, intervino parar decir que su partido estaba en situación de impotencia, pues no se había previsto nada para resistir ni a la movilización ni a la propia guerra. No se había establecido ningún plan para que el partido entrara en la clandestinidad y prosiguiera su actividad ilegalmente. La discusión se perdió en deliberaciones sobre el cambio de lugar para el próximo congreso de la Internacional que se había previsto en Viena. Y no se planteó ninguna acción práctica. Olvidándose de todo lo que se había dicho en congresos anteriores, los dirigentes siguieron otorgando confianza a la diplomacia de las grandes potencias para impedir que estallara la guerra: o eran incapaces de ver que, esta vez, todas las potencias se inclinaban hacia la guerra o no querían verlo.
El delegado británico, Bruce Glasier[6], escribió que "aunque el peligro espantoso de una erupción generalizada de la guerra fuese el asunto principal de las deliberaciones, nadie, ni siquiera los representantes alemanes, parecía plantearse que pudiera haber una ruptura verdadera entre las grandes potencias, mientras no se hubieran agotado todos los recursos de la diplomacia." [7] Hasta el propio Jaurès declaró "el gobierno francés quiere la paz y trabaja para que se mantenga. El gobierno francés es el mejor aliado de la paz de este admirable gobierno inglés que ha tomado la iniciativa de la mediación". [8]
Tras la reunión del BSI, se reunieron miles de obreros belgas para escuchar las palabras de los dirigentes de la Internacional contra la amenaza de guerra. Jaurès, aclamado por los obreros, hizo uno de sus mejores discursos contra la guerra.
Pero hubo una oradora que se quedó notoriamente silenciosa: Rosa Luxemburg, la combatiente más clarividente y más indomable de todos, se negó a hablar, muy quebrantada por la abulia insensible y la auto-ilusión de todo lo que veía en su entorno; sólo ella era capaz de ver la cobardía y la traición que acabaría arrastrando a los partidos socialistas en el apoyo a las ambiciones imperialistas de sus gobiernos nacionales.
En cuanto se declararon las hostilidades, los traidores socialistas de todos los países beligerantes proclamaron que se trataba de una guerra "defensiva": en Alemania, la guerra era para defender la "cultura" alemana contra la barbarie cosaca de la Rusia zarista, en Francia era para defender la república francesa contra la autocracia prusiana, en Gran Bretaña para defender a "la pequeña Bélgica"[9]. Lenin echó por los suelos tales pretextos hipócritas, recordando a los lectores las solemnes promesas que los dirigentes de la Segunda Internacional habían hecho en el Congreso de Basilea en 1912, de oponerse no sólo a la guerra en general sino a esta guerra imperialista en particular cuyos preparativos había comprendido el movimiento obrero desde hacía tiempo: "La resolución de Basilea no habla de la guerra nacional, de la guerra popular, de las que ha habido ejemplos en Europa y que incluso fueron típicas del período 1789-1871, ni de la guerra revolucionaria –a la que nunca han renunciado los socialdemócratas-, sino de la guerra actual, desplegada en el terreno del “imperialismo capitalista’’ y de los "intereses dinásticos", en el terreno de la "política de conquista" de ambos grupos de potencias beligerantes, tanto del austro-alemán como del anglo-franco-ruso. Plejánov, Kautsky y compañía engañan lisa y llanamente a los obreros cuando repiten las mentiras interesadas de la burguesía de todos los países, la cual hace denodados esfuerzos por presentar esta guerra imperialista, colonial y expoliadora como una guerra popular, defensiva (para quienquiera que sea), y cuando buscan para justificarla ejemplos históricos de guerras no imperialistas." [10]
Sin centralización no hay acción posible
¿Cómo fue posible que la Internacional en la cual los obreros tenían puesta tanta confianza, se manifestara tan incapaz de actuar? En realidad, su capacidad de acción era más aparente que real: el BSI era un simple organismo de coordinación cuya función se limitaba en gran parte a organizar los congresos y servir de mediador en los conflictos posibles entre partidos socialistas o en el seno de éstos. Aunque el ala izquierda de la Internacional – en torno a Lenin y Luxemburg especialmente– consideraban que las resoluciones de los congresos contra la guerra eran compromisos de verdad, el BSI no tenía ningún poder para que se respetaran; no tenía la posibilidad de realizar una acción independiente de los partidos socialistas de cada país – menos todavía en contra de los deseos de éstos– y, en especial, de más poderoso de ellos: el partido alemán. De hecho, aunque la fundación de la Internacional fue en 1889, el BSI no se constituyó antes del Congreso de 1900: hasta entonces, la Internacional sólo existía de hecho durante las sesiones de los congresos. El resto del tiempo, no era mucho más que una red de relaciones personales entre los diferentes dirigentes socialistas, de entre los cuales muchos se conocían personalmente desde los años de exilio. Ni siquiera había una red formalizada de correspondencia. August Bebel incluso se había quejado a Engels en 1894 de que todos los lazos con los demás partidos socialistas estaban en manos de Wilhelm Liebknecht: "interesarse por las relaciones de Liebknecht en el extranjero es sencillamente imposible. Nadie sabe ni a quién escribe ni lo que escribe; de eso no habla con nadie". [11]
Es llamativo el contraste con la Primera Internacional (la Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT). El primer acto de la AIT tras su fundación en 1864 en St Martin's Hall (Londres), una reunión compuesta en su mayoría de obreros británicos y franceses, fue formular un proyecto de programa organizativo y constituir un Consejo General – órgano centralizador de la Internacional. En cuanto se redactaron los estatutos, una gran cantidad de organizaciones en Europa (partidos políticos, sindicatos, cooperativas incluso) se unieron a la organización basándose en los estatutos de la AIT. A pesar de todas las intentonas de "La Alianza" de Bakunin por sabotear el Consejo General, elegido por los congresos de la AIT, ése poseía toda la autoridad de un verdadero órgano centralizador.
Ese contraste entre ambas Internacionales era producto de una situación histórica nueva y, de hecho, confirmaba las palabras premonitorias del Manifiesto comunista: "Aunque no por su contenido, en su forma la lucha del proletariado contra la burguesía es, por ahora, una lucha nacional. Es natural que el proletariado de cada país debe acabar en primer término con su propia burguesía"[12]. Después de la derrota de la Comuna de París en 1871, el movimiento obrero entró en un período de fuerte represión, y disminuyó sobre todo en Francia –donde fueron asesinados o exiliados a los presidios de las colonias miles de comuneros– y en Alemania donde el SDAP (antecesor del SPD) tuvo que trabajar clandestinamente bajo las leyes antisocialistas de Bismarck. Quedó claro que la revolución no estaba de inmediato al orden del día como lo habían esperado muchos revolucionarios, incluidos Marx y Engels, durante los años 1860. Económica y socialmente, los treinta años entre 1870 y 1900 [13] serían un período de expansión masiva del capitalismo, tanto en su interior, con el crecimiento de la producción de masas et de la industria pesada a expensas de las clases artesanas, como al exterior del mundo capitalista con la expansión hacia nuevos territorios, tanto en la propia Europa como allende los mares, y en Estados Unidos en especial, y en una cantidad creciente de posesiones coloniales de las grandes potencias. Esto implicó un incremento enorme del número de obreros: durante ese período, la clase obrera pasaría de ser una masa amorfa de artesanos y campesinos desplazados a ser la clase del trabajo asociado capaz de afirmar su propia perspectiva histórica y defender sus intereses económicos y sociales inmediatos. Ese proceso, de hecho, ya había sido anunciado por la Primera Internacional: ‘‘Pero los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles. (…) La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera. Así parece haberlo comprendido ésta, pues en Inglaterra, en Alemania, en Italia y en Francia, se han visto renacer simultáneamente estas aspiraciones y se han hecho esfuerzos simultáneos para reorganizar políticamente el partido de los obreros’’.[14]
Por su naturaleza misma, debido a las condiciones de la época, la autoformación de la clase obrera tomaría formas específicas en el desarrollo histórico de cada país, estando determinada por éste. En Alemania, los obreros lucharon primero en las difíciles condiciones de clandestinidad impuestas por las leyes antisocialistas de Bismarck bajo las cuales la única acción legal posible lo era en el parlamento, y donde los sindicatos se desarrollaron bajo la protección del partido socialista. En Gran Bretaña, que era en aquel entonces la potencia industrial europea más desarrollada, la derrota aplastante del gran movimiento del Chartismo en 1848 había hecho retroceder la acción política; la energía organizativa de los obreros se dedicó en gran parte a la edificación de sindicatos; los partidos socialistas permanecieron pequeños e insignificantes en la arena política. En Francia, el movimiento obrero estaba dividido entre marxistas (el "Partido obrero" de Jules Guesde fundado en 1882), blanquistas inspirados en la tradición revolucionaria de la gran Comuna de París (el "Comité revolucionario central" de Édouard Vaillant), reformistas (conocidos por el nombre de "posibilistas") y sindicatos, agrupados en la CGT y muy influidos por las ideas del sindicalismo revolucionario. Inevitablemente, todas las organizaciones luchaban por desarrollar la organización y la educación de los obreros y por adquirir derechos políticos y sindicatos contra sus clases dominantes respectivas y, por lo tanto, dentro del marco nacional.
El desarrollo de organizaciones sindicales de masas y de un movimiento político de masas participó igualmente en la definición de las condiciones en las que trabajaban los revolucionarios. Se había superado la antigua tradición blanquista (la idea de un grupo conspirativo de revolucionarios profesionales que toman el poder con el apoyo más o menos pasivo de las masas), sustituida por la idea de la necesidad de construir organizaciones de masas, unas organizaciones que debían trabajar obligatoriamente en cierto marco legal. El derecho a organizarse, a celebrar asambleas, el derecho a la libre expresión, todo ello era de interés vital para el movimiento de masas: inevitablemente, todas esas reivindicaciones se planteaban, una vez más, en el marco específico de cada nación. Un solo ejemplo: mientras que los socialistas franceses podían tener diputados elegidos en el parlamento de la república, el cual poseía entonces un poder legislativo efectivo, en Alemania, el gobierno no dependía del Reichstag (el parlamento imperial), sino de las decisiones autocráticas del Káiser en persona. Era pues mucho más fácil para los alemanes mantener una postura de rechazo riguroso de alianza con los partidos burgueses, pues era poco probable que la ocasión se presentara de hacerlo; pero pudo comprobarse lo frágil que era esa posición de principio cuando se considera cómo la desdeñaba el SPD en la Alemania del Sur, cuyos diputados votaron regularmente a favor de los presupuestos presentados en los Landtags (parlamentos) regionales.
Sin embargo, a medida que los movimientos obreros en varios países emergían de un período de reacción y derrota, la naturaleza por definición internacional del proletariado fue reafirmándose. En 1887, se celebró el Congreso del Partido alemán en Saint Gallen, Suiza, donde se tomó la iniciativa de organizar un congreso internacional; el mismo año, la asamblea del Trade Unions Congress (TUC) británico en Swansea votó a favor de una conferencia internacional que defendiera la jornada de ocho horas[15]. Esto desembocó en una reunión preliminar, en noviembre de 1888 en Londres, a invitación del comité parlamentario del TUC, a la que asistieron delegados de varios países, pero ninguno de Alemania. Esas dos iniciativas simultaneas hicieron rápidamente aparecer una escisión fundamental en el seno del movimiento obrero, entre reformistas dirigidos por los sindicatos británicos y los posibilistas franceses, por un lado, y los marxistas revolucionarios, por otro, cuya organización más importante era el SDAP de Alemania (los sindicatos británicos se oponían de hecho a toda participación en iniciativas tomadas por organizaciones políticas).
En 1889 (100º aniversario de la Revolución Francesa, que había sido siempre une referencia para todos aquellos que aspiraban a derrocar el orden existente) hubo no uno sino dos congresos obreros internacionales en París: el primero convocado por los posibilistas franceses, el segundo por el Partido Obrero Marxista[16] de Jules Guesde. El declive sucesivo de los posibilistas hizo que el congreso marxista (llamado de “Petrelle”, por el lugar donde se celebró) se consideró después como Congreso de fundación de la Segunda Internacional. El Congreso estuvo marcado, inevitablemente, por la inexperiencia y mucha confusión: sobre la cuestión muy controvertida de la validación de los mandatos de los delegados, así como sobre las traducciones de las que se encargaban los miembros disponibles de aquella asamblea políglota[17]. Lo principal del Congreso no fueron pues sus decisiones prácticas sino, y ante todo, el que hubiera tenido lugar y, después, la personalidad de los delegados. De Francia acudieron los yernos de Marx, Paul Lafargue y Charles Longuet, y Edouard Vaillant, héroe de la Comuna; de Allemania, Wilhelm Liebknecht, August Bebel, Edouard Bernstein y Clara Zetkin ; de Gran Bretaña, el representante más conocido era William Morris, lo cual daba ya de por sí una idea del atraso del socialismo británico pues los miembros de la Socialist League sólo eran pocos cientos. Un momento fuerte del Congreso fue el abrazo entre los presidentes Vaillant y Liebknecht, concreción de la fraternidad internacional de los socialistas franceses y alemanes.
En su evaluación de la Internacional, escrita en 1948, la Izquierda Comunista de Francia tuvo razón en dar dos características. Primero, la IIª Internacional "marcó la etapa de diferenciación entre la lucha económica de los asalariados y la lucha política social. En aquel período de pleno florecimiento de la sociedad capitalista, la IIª Internacional fue la organización de la lucha por reformas y conquistas políticas, representó la afirmación política del proletariado" Y al mismo tiempo, el que la Internacional se fundara explícitamente como organización revolucionaria marxista “determinó una etapa superior en la delimitación ideológica en el seno del proletariado, precisando y elaborando las bases teóricas de su misión histórica revolucionaria"[18].
El Primero de Mayo y la dificultad de la acción unificada
Se fundó la Segunda Internacional, sí, pero no poseía todavía una estructura organizativa permanente. Sólo existía durante los congresos, de modo que no tenía medio alguno para hacer aplicar las resoluciones adoptadas en ellos. Ese contraste entre la unidad internacional aparente y la práctica de los particularismos nacionales se hizo evidente en la campaña por la jornada de ocho horas, centrada en la manifestación del Primero de Mayo, que era una de las principales preocupaciones de la Internacional en los años 1890.
La resolución más importante del Congreso de 1889 fue sin duda la propuesta por el delegado francés Raymond Lavigne: los obreros de todos los países debían comprometerse en la campaña por la jornada de ocho horas, decidida en San Luis (Misuri, EEUU) por el Congreso de la Federación Estadounidense del Trabajo (American Federation of Labor, AFL) en 1888, organizando manifestaciones de masas y un paro de trabajo cada año el Primero de Mayo. Apareció rápidamente, sin embargo, que los socialistas y los sindicatos tenían, según los países, una idea muy diferente del significado de las celebraciones del Primero de Mayo. En Francia, en parte a causa de la tradición sindicalista revolucionaria de los sindicatos, el Primero de Mayo se convertiría pronto en una fecha de manifestaciones masivas, que desembocaban en enfrentamientos con la policía: en 1891, en Fourmies, norte de Francia, las tropas dispararon contra una manifestación obrera, matando a diez personas entre las que había niños. En Alemania, en cambio, les difíciles condiciones económicas instigaban a los patronos a transformar las huelgas en lock-out, lo cual se combinaba con las reticencias de sindicatos y SPD a aceptar que una intervención exterior a Alemania dictaminara su acción, por mucho que tal resolución procediera de la Internacional; existía pues una fuerte tendencia a no aplicar la resolución y limitarse a organizar mítines al final de la jornada de trabajo. Y los sindicatos británicos compartían tales reticencias.
El que el Partido socialista más poderoso de Europea se echara atrás de esa manera, alarmó a franceses y austriacos, de modo que en el Congreso de la Internacional en 1893 en Zúrich, el dirigente socialista austriaco Víctor Adler, propuso una nueva resolución que insistía en que el Primero de Mayo debía ser la ocasión de un verdadero paro de trabajo: se adoptó la resolución contra los votos de la mayoría de delegados alemanes.
Sólo tres meses más tarde, el Congreso del SPD en Colonia redujo el alcance de la resolución de la Internacional, declarando que no debía aplicarse sino por las organizaciones que consideraban que era posible parar el trabajo.
La historia de cesar el trabajo el Primero de Mayo ilustra dos aspectos importantes que definieron la capacidad – o la incapacidad – de la Internacional para actuar como un cuerpo único. Por un lado, era evidente que lo que era posible en un país no lo era necesariamente en otro: el propio Engels tenía dudas sobre las resoluciones relativas al Primero de Mayo precisamente por esa razón, temiendo que los sindicatos alemanes se desprestigiaran comprometiéndose con acciones que no podrían cumplir. Por otro lado, la acción en el marco nacional, combinada con los efectos disolventes del reformismo y del oportunismo en el seno del movimiento, tendía a que los partidos y los sindicatos nacionales acabaran estando recelosos de sus prerrogativas: esto era especialmente cierto con las organizaciones alemanas, pues al ser el partido más importante de todos, tenía más reticencias todavía a que partidos más pequeños le dictaran sus orientaciones, los cuales partidos lo que deberían hacer es seguir el ejemplo del partido alemán, como así pesaban los dirigentes de éste.
Las dificultades habidas en este primer intento de acción internacional unida eran mal presagio para el futuro, cuando la Internacional habría de encarar situaciones mucho más importantes.
La ilusión de lo inevitable
En la reunión de la sala Pétrelle, no sólo se fundó la Internacional, también se fundó como organización marxista. En sus inicios, en el marxismo de la Segunda Internacional, dominado por el partido alemán, en particular, por Karl Kautsky, responsable de la revista teórica del SPD, Neue Zeit, había una tendencia muy marcada de un materialismo histórico que defendía que era inevitable la transformación del capitalismo en socialismo. Esto ya era evidente en la inesperada critica de Kautsky a la propuesta de programa del SPD hecha por le Vorstand (comité ejecutivo del Partido) que debía adoptarse en el Congreso de Erfurt de 1891. En un artículo publicado en Neue Zeit, Kautsky describía el comunismo como "una necesidad directamente resultante de la tendencia histórica de los métodos de producción capitalistas" y criticaba la propuesta del Vorstand (redactada por el dirigente más veterano de SPD, Wilhelm Liebknecht), haciendo proceder el comunismo "no de las características de la producción actual sino de las características de nuestro partido (…) La concatenación del pensamiento en la propuesta del Vorstand es la siguiente: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; debemos pues eliminarlas. (…) A nuestro parecer, la concatenación correcta es: los métodos actuales de producción crean condiciones insoportables; pero también crean la posibilidad y la necesidad del comunismo." [19] Finalmente, la propuesta de Kautsky de insistir en la "necesidad inherente" del socialismo quedó integrada en el preámbulo teórico del Programa de Erfurt[20].
Es cierto que la evolución del capitalismo hace posible el comunismo. Es también una necesidad para la humanidad. Pero en la idea de Kautsky, también aparece como algo inevitable: el crecimiento de los sindicatos, las clamorosas victorias electorales de la socialdemocracia, todo aparecía como el fruto de una fuerza irresistible, previsible, con une precisión científica. En 1906, tras la revolución rusa de 1905, Kautsky escribía que ‘‘no debe preverse una coalición de potencias europeas contra la Revolución. (…) No habrá pues una coalición contra la Revolución” [21]. En su polémica con Pannekoek y Luxemburg, titulada La nueva táctica, argumenta así: "Pannekoek ve como una consecuencia natural de la exacerbación de los conflictos de clase que acaben siendo destruidas las organizaciones proletarias, a las que ni el derecho ni la ley ya no protegerán. (…) Sin duda, la tendencia, la aspiración a destruir las organizaciones proletarias aumenta en el adversario a medida que esas organizaciones se refuerzan y se hacen peligrosas para el orden existente. Pero también aumenta entonces la capacidad de resistencia de esas organizaciones, incluso, en muchos aspectos, su carácter irremplazable. Privar al proletariado de toda posibilidad de organizarse es algo que se ha hecho imposible en los países capitalistas desarrollados (…) De modo que hoy no puede destruirse la organización proletaria sino es provisionalmente…" [22]
Durante los últimos años del siglo XIX, cuando todavía el capitalismo era ascendente – beneficiándose de la gran expansión y prosperidad de lo que después se llamaría La Belle époque en contraposición al periodo de posguerra del 1914-18 – la idea de que el socialismo debería ser el resultado natural e inevitable del capitalismo fue sin lugar a dudas un manantial de pujanza para la clase obrera. Eso daba una perspectiva y un significado históricos a la meticulosa tarea de construir las organizaciones sindicales y el partido, proporcionando así a los obreros una gran confianza en sí mismos, en su lucha y en su porvenir – una confianza en el porvenir que es una de las diferencias más impresionantes en la clase obrera entre el principio del s. XX y el principio de este siglo XXI..
Pero la historia no progresa de manera lineal y lo que fue una fuerza de los obreros cuando estaban construyendo sus organizaciones, iba a transformarse en peligrosa fragilidad. La ilusión en lo inevitable del paso al socialismo, la idea de que pudiera alcanzarse de manera gradual mediante la edificación de organizaciones obreras hasta que, casi con toda facilidad, pudiera sencillamente ocupar el lugar dejado vacante por una clase capitalista cuya "propiedad privada de los medios de producción se ha hecho inconciliable con un empleo aceptable y con el pleno desarrollo de dichos medios de producción" (Programa de Erfurt), ocultaba el hecho de que en el capitalismo del s. XX se estaba produciendo una transformación profunda. El significado de ese cambio de condiciones, en especial para la lucha de clases, apareció de manera explosiva en la revolución rusa de 1905: surgieron, de repente, nuevos métodos de organizarse y de organizar la lucha – los soviets y la huelga de masas. Mientras que la izquierda del SPD –Rosa Luxemburg, sobre todo, en su folleto Huelga de masas, partido y sindicatos – comprendió lo que significaban las nuevas condiciones e intentó estimular el debate en el partido alemán, la derecha y los sindicatos hicieron todo lo que pudieron por impedir que se discutiera sobre huelga de masas, y en el SPD, se hacía cada vez difícil publicar artículos en la prensa del partido sobre tal tema.
En el centro y la derecha del SPD, la confianza en el futuro se había transformado en una ceguera tal que en 1909, Kautsky escribía: "Ahora, el proletariado se ha vuelto tan poderoso que puede encarar una guerra con una confianza mayor. Ya no podemos hablar de revolución prematura, pues el proletariado ya ha adquirido una fuerza tan grande sobre la base legal actual que lo que se puede esperar es que la transformación de esa base legal cree las condiciones para un progreso subsiguiente.(…) Si, a pesar todo, estallara la guerra, el proletariado es la única clase que podría esperar tranquilamente su conclusión". (El camino del poder)
La unidad oscurece la división
En el Manifiesto comunista, Marx recuerda que "la condición natural" de los obreros bajo el capitalismo es la competencia entre ellos y la atomización de los individuos: sólo es en la lucha donde pueden realizar una unidad, la cual es, por sí misma, la condición previa vital para que la lucha obtenga resultados. No es casualidad si en la mayoría de las banderolas sindicales del s. XIX estaba inscrita la consigna "la unidad es la fuerza"; la consigna expresaba la conciencia que los obreros tenían de que la unidad era algo por lo que había que luchar, algo que había que proteger cuidadosamente una vez alcanzada.
El esfuerzo por buscar la unidad existe dentro de las organizaciones políticas y entre ellas, puesto que no tienen intereses distintos que defender, ni para sí mismas ni con relación a la clase misma. Es de lo más natural que ese esfuerzo por la unidad tenga su más alta expresión en los momentos históricos en los que la lucha de la clase se está desarrollando hasta el punto de que es posible crear un partido internacional: la AIT en 1864, la Segunda Internacional en 1889, la Tercera Internacional en 1919. Las tres Internacionales expresan la unificación política creciente en la clase obrera: mientras que la AIT tenía en su seno una amplia gama de posiciones políticas – desde proudhonianos y blanquistas hasta marxistas, pasando por los lassallianos– la IIª Internacional se declaró marxista y el objetivo de las 21 condiciones de adhesión a la Tercera Internacional era explícitamente restringir sus participantes a comunistas y revolucionarios corrigiendo precisamente los factores que habían causado la quiebra de la Segunda, en particular la ausencia de toda autoridad centralizadora capaz de tomar decisiones para el conjunto de la organización.
Todas las Internacionales fueron, sin embargo, auténticos espacios de debate y de lucha ideológica, incluida la Tercera: de ello es, por ejemplo, testimonio la polémica de Lenin contra el ala izquierda y su respuesta a Herman Gorter.
La IIª Internacional dedicó grandes esfuerzos a la unidad de los diferentes partidos socialistas, basándose en que había un solo proletariado en cada país, con los mismos intereses de clase, de modo que debía haber un único partido socialista. Hubo esfuerzos constantes por mantener la unidad entre mencheviques y bolcheviques rusos después de 1903, pero el problema principal durante los primeros años de la Internacional fue la unificación de los diferentes partidos franceses. Esto alcanzó su punto álgido en 1904 en el Congreso de Ámsterdam donde Jules Guesde presentó una resolución que no era en realidad sino una traducción de la adoptada el año anterior por el SPD en Dresde, que condenaba "las tácticas revisionistas [cuyo resultado] sería que en lugar de un partido que luchara por la transformación más rápida posible de la burguesa existente en un orden social socialista, o sea revolucionario en el mejor sentido de la palabra, el partido acabaría siendo un partido que se contentaría con reformar la sociedad burguesa"[23]. Era una condena explícita de la entrada de Millerand [24] en el gobierno e implícita del reformismo del Partido socialista francés de Jean Jaurès. La moción de Guesde fue adoptada por gran mayoría. El Congreso prosiguió adoptando por unanimidad una moción que exigía la unificación de los socialistas franceses: en abril siguiente, el Partido socialista y el Partido obrero se unieron formando la Sección Francesa de la Internacional Obrera (SFIO). Fue una marca de honradez por parte de Jaurès el haber aceptado el voto de la mayoría, dejando de lado sus convicciones profundas [25] en nombre de la unidad de la Internacional[26]. Fue en aquel momento cuando, sin duda, la Internacional fue más capaz de imponer el principio de unidad de acción sobre sus partidos miembros.
La unidad de acción, tan necesaria para el proletariado como clase, puede ser un arma de doble filo en momentos de crisis. Y la Internacional estaba precisamente entrando en un período de crisis con el aumento de las tensiones entre potencias imperialistas y la amenaza de guerra que se estaba acercando. Como escribía Rosa Luxemburg: "Al ocultar las contradicciones con la “unidad” artificial de enfoques incompatibles, lo único que ocurre es que las contradicciones acaban llegando a un punto álgido hasta que estallan violentamente tarde o temprano en una escisión (...) Quienes proponen divergencias de ideas, quienes combaten las opiniones divergentes, están trabajando por la unidad del partido. En cambio, quienes ocultan las divergencias están laborando por una escisión real en el partido." [27]
En ningún lugar aparece ese peligro con más evidencia que en las resoluciones adoptadas contra la amenaza inminente de la guerra. Los últimos párrafos de la resolución de Stuttgart de 1907 dicen: "Si hay amenazas de que estalle una guerra, el deber de las clases trabajadoras de los países implicados y de sus representantes en los parlamentos, apoyados por la acción coordinada del Buró Socialista Internacional, es unir todos sus esfuerzos por impedir el estallido de la guerra por los medios que les parezcan más eficaces, los cuales, naturalmente, varían según la intensidad de la lucha de la clase y la de la situación política general.
En caso de que, a pesar de todo, estallara la guerra, es su deber intervenir para ponerle fin rápidamente, y por todos los medios utilizar la crisis política y económica creada por la guerra para despertar a las masas y precipitar la caída de la dominación de clase capitalista."
El problema es que esa resolución no dice nada sobre los medios con los que los partidos socialistas deberían intervenir en la situación: solo se dice "los medios que les parezcan más eficaces", lo cual dejaba ocultas tres cuestiones de primera importancia.
La primera era la huelga de masas que la izquierda del SPD no cesó de plantear una y otra vez desde 1905 contra la oposición determinada, y lograda con creces, por parte de los oportunistas en el partido y en la dirección sindical. Los socialistas franceses, Jaurès en particular, eran fervientes defensores de la huelga general como medio de impedir la guerra, aunque lo que entendían como huelga general era la organizada por los sindicatos según un modelo sindical y no el surgimiento masivo de autoactividad del proletariado que defendía Rosa Luxemburg, en un movimiento que le Partido debía estimular pero no lanzar de manera artificial. Es de señalar que un intento conjunto del francés Edouard Vaillant y del escocés Keir Hardie en el Congreso de Copenhague de 1910 para que se adoptara una resolución que comprometía a la Internacional a lanzar una acción de huelga general en caso de guerra, fue rechazada por la delegación alemana.
La segunda era la actitud que los socialistas de cada país tenían que adoptar si su país era atacado: era un problema crítico, pues en la guerra imperialista, uno de los beligerantes aparece siempre como "el agresor" y el otro como "el agredido". La época de las guerras nacionales progresistas no era lejana y las causas nacionales como las de la independencia de Polonia o Irlanda seguían estando al orden del día socialista: el SDKPiL [28] de Rosa Luxemburg era muy minoritario, incluso en la izquierda de la Internacional, en su oposición a la independencia de Polonia. En la tradición francesa, la memoria de la Revolución Francesa y de la Comuna de París estaba todavía muy viva y se tenía tendencia a identificar la revolución a la nación: de ahí la toma de posición de Jaurès de que "la revolución es necesariamente activa. Y no puede serlo más que defendiendo la existencia nacional que le sirve de base"[29]. Para los alemanes, el peligro de la Rusia zarista como apoyo “bárbaro” a la autocracia prusiana era también un artículo de fe; en 1891, Bebel escribía que "el suelo de Alemania, la patria alemana nos pertenece así tanto a las masas como a los demás. Si a Rusia, esa campeona del terror y de la barbarie, se le ocurriera atacar Alemania (…), estamos tan concernidos como quienes dirigen Alemania". [30]
Finalmente, a pesar de todas sus declaraciones sobre las acciones proletarias que realizarían contra la guerra, los dirigentes de la Internacional (con excepción de la izquierda) seguían creyendo en la diplomacia des clases burguesas para preservar la paz. De ahí que en el Manifiesto de Basilea en 1912 se declaraba: "Recordemos a los gobiernos que en las condiciones actuales en Europa y con el estado de ánimo de la clase obrera, no pueden desencadenar la guerra sin ponerse a sí mismos en peligro", y, al mismo tiempo, se podía "considerar que los mejores medios [para superar la hostilidad entre Gran Bretaña y Alemania] deben ser la conclusión de un acuerdo entre Alemania e Inglaterra sobre la limitación de armamentos navales y la abolición del derecho a botín de guerra". Se llamaba a las clases obreras a hacer agitación por la paz, no a prepararse para un derrocamiento revolucionario del capitalismo, única garantía para la paz: "¡El Congreso os llama a vosotros, proletarios y socialistas de todos los países, a hacer oír vuestra voz en esta hora decisiva! (…) a estar vigilantes para que los gobiernos estén siempre conscientes de la vigilancia y de la voluntad apasionada de paz del proletariado! Al mundo capitalista de la explotación y de la matanza de masas, opongamos el mundo proletario de la paz y la fraternidad de los pueblos!"
La unidad de la Internacional, de la que dependían todas las esperanzas de acción unida contra la amenaza de guerra, estaba así basada en una ilusión. La Internacional estaba en realidad dividida entre un ala derecha y un ala izquierda, lista la derecha, cuando no impaciente, para hacer causa común con la clase dominante en defensa de la nación, y la izquierda preparándose para una respuesta a la guerra con el derrocamiento revolucionario del capital. En el siglo XIX, era todavía posible para la derecha y la izquierda coexistir en el movimiento obrero y participar en la organización de los obreros como clase consciente de sus propios intereses; con el inicio de la "época de guerras y de revoluciones", tal unidad se había vuelto imposible.
Jens, diciembre de 2014
[1] "De ocho a diez millones de soldados se aniquilarán mutuamente y devastarán toda Europa como nunca lo han hecho las plagas de langosta. La devastación causada por la guerra de los Treinta Años, reducida a un plazo de tres o cuatro años y extendida a todo el continente; el hambre y las epidemias; el embrutecimiento general, tanto de las tropas como de las masas populares, provocado por la extrema miseria; el desorden irremediable de nuestro mecanismo artificioso en el comercio, en la industria y en el crédito que acabará en una bancarrota general; el derrumbamiento de los viejos Estados y de su sabiduría estatal rutinaria, derrumbamiento tan grande que las coronas rodarán por docenas en las calles y no habrá quién las recoja; es absolutamente imposible prever cómo acabará todo esto y quién será el vencedor en esta contienda; pero el resultado es absolutamente indudable: el agotamiento general y la creación des condiciones necesarias para la victoria definitiva de la clase obrera." Prólogo de Engels al folleto de Sigismund Borkheim, citado por Lenin en, "Palabras proféticas", Pravda n°133, 2 julio de 1918 (Obras escogidas en doce tomos, tomo VIII, https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08... [3]).
[2] La Socialdemocracia serbia, cuyos diputados se negaron a apoyar la guerra, a pesar de las bombas que caían sobre Belgrado, fue una notoria excepción.
[3] Citado por Lenin en La bancarrota de la IIª Internacional, c. VI (Obras completas, Tomo 21). Y en el vol. 5 de Obras escogidas [https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas05... [4]]
[4] Ídem.
[5] Citado por Édouard Dolléans, Histoire du mouvement ouvrier (1871-1936), tome II [5]. Versión electrónica (en francés) puesta en línea por la Biblioteca Paul-Émile-Boulet de la Universidad de Québec en Chicoutimi. p. 155.
[6] Miembro del Consejo nacional del Partido Laborista Independiente (Independent Labour Party), opuesto a la Primera Guerra mundial, cayó enfermo de un cáncer en 1915 y quedó incapacitado para desempeñar un papel activo contra la guerra.
[7] Citado por James Joll, The Second International, Routledge & Kegan Paul, 1974, p.165.
[8] Citado por James Joll, ídem., p. 165 et dormirajamais.org/jaures-1 [6]. Lo que Jaurès no sabía, pues regresará a París el 29 julio, es que el presidente francés, Raymond Poincaré, había viajado a Rusia en donde lo hizo todo por apoyar la determinación rusa de entrar en guerra; a su regreso a París, Jaurès cambió de punto de vista sobre las intenciones del gobierno francés, en los días que precedieron su asesinato.
[9] La clase dominante británica podría llevarse la palma de la hipocresía pues la invasión de Bélgica, para atacar Alemania, ¡formaba parte de sus propios planes!.
[10] La bancarrota de la IIª Internacional, ídem, c. I.
[11] Citado por Raymond H Dominick, Wilhelm Liebknecht, University of North Carolina Press, 1982, p.344.
[12] C. I, "Burgueses y proletarios". [Ed. bilingüe, Crítica]
[13] Tal expansión económica iba a seguir hasta la guerra.
[14]‘‘Manifiesto Inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores’’, 1864.
[15] Joll, ob. cit., p. 28.
[16] Entre tanto, el partido había tomado el nombre de Partido Obrero Francés.
[17] Las dificultades de traducción recuerdan mucho las de los primeros congresos de la CCI…
[18] ‘‘Sobre la naturaleza y la función del partido político del proletariado” (Internationalisme – oct. de 1948), https://es.internationalism.org/revistainternacional/201410/4055/sobre-l... [7]
[19] Voir Raymond H. Dominick, Wilhelm Liebknecht, 1982, University of North Carolina Press, p361.
[20] Traducido de la versión francesa https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm [8]
[21] Traducido de la versión francesa: "Ancienne et nouvelle révolution", 9 de diciembre de 1905, https://www.marxists.org/francais/kautsky/works/1905/12/kautsky_19051209... [9]
[22] Trad. de la versión francesa de "La nouvelle tactique", Neue Zeit, 1912 (en Socialisme, la voie occidentale, PUF 1983, p. 360)
[23] Citado por Joll, ob.cit., p. 122.
[24] Alexandre Millerand estaba asociado a Clémenceau y fue el árbitro del conflicto social de Carmaux de 1892 [localidad del Suroeste de Francia, conocido por las históricas huelgas mineras de 1892. Los obreros fueron defendidos por Jean Jaurès]. Millerand fue elegido en el parlamento en 1885 como socialista radical y se preveía que fuera el dirigente de la fracción parlamentaria del Partido Socialista de Francia de Jaurès. En 1899 entró en el gobierno de Waldeck-Rousseau del que se suponía que iba a defender la República francesa contra las amenazas de monárquicos y militares anti-Dreyfus – aunque, en realidad, esta amenaza era dudosa y merecía un debate como lo subrayó Rosa Luxemburg. Según Jaurès y el propio Millerand, éste entró en el gobierno por iniciativa propia, sin consultar al partido. Este caso causó un escándalo enorme en la Internacional, primero porque, como ministro, compartía la responsabilidad colectiva de la represión de los movimientos obreros y, además, porque uno de sus colegas ministros era el general Galliffet, el que había dirigido la matanza de la Comuna de París en 1871.
[25] Cuales quiera que fueran sus desacuerdos con la manera con la que Millerand entró en el gobierno, Jaurès era un reformista honrado, profundamente convencido de la necesidad para la clase obrera de utilizar la vía parlamentaria para arrancar reformas a la clase dominante.
[26] No fue así con A. Briand y R.Viviani que prefirieron dejar el partido a abandonar la perspectiva de una cartera ministerial.
[27] "Unser leitendes Zentralorgan", Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558 (citado en nuestro artículo sobre la degeneración del SPD).
[28] Socialdemocracia del Reino de Polonia y Lituania.
[29] Citado por Joll, ídem, p. 115
[30] Ídem., page 114
Acontecimientos históricos:
- Iª Guerra mundial [10]
Rubric:
Conferencia internacional extraordinaria de la CCI: la "noticia" de nuestra desaparición es un tanto exagerada
- 4017 reads
 En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.
En mayo pasado, la CCI mantuvo una conferencia internacional extraordinaria. Desde hacía algún tiempo, se había ido desarrollando una crisis cuyo foco se centraba en nuestra sección más antigua, la sección en Francia. La convocatoria de una conferencia extraordinaria, además de los congresos internacionales regulares de la CCI, se juzgó necesaria ante la necesidad vital de comprender a fondo la naturaleza de esta crisis y desarrollar los medios para superarla.
La CCI ya convocó conferencias internacionales extraordinarias en el pasado, en 1982 y 2002, en acuerdo con nuestros Estatutos que las prevén cuando los principios fundamentales de la CCI se encuentran en peligro.[1]
Todas las secciones internacionales de la CCI mandaron delegaciones a esa 3ª Conferencia extraordinaria, participando activamente en los debates. Las secciones que no pudieron asistir a ella (debido al fortificación “Schengen” de la Unión Europea) enviaron a la Conferencia tomas de posición sobre informes y resoluciones discutidos.
Las crisis no son necesariamente mortales
Quizás los contactos y simpatizantes se hayan alarmado con tales noticias; quizás, sin duda, a los enemigos de la CCI les hayan producido un cosquilleo de contento. Algunos de éstos ya están incluso convencidos de que ésta es nuestra crisis “postrera”, signo anunciador de nuestra de desaparición. Ya habían hecho ese tipo de predicciones en las crisis anteriores de nuestra organización. Tras la crisis de 1981-82 (hace 32 años) ya respondimos a nuestros detractores, y lo volvemos a hacer hoy, recordando aquella frase de Mark Twain: "¡La noticia de nuestra muerte es un tanto exagerada!”
Las crisis no son necesariamente el signo de un hundimiento inminente o irremediable. Al contrario, la existencia de crisis puede ser la expresión de una resistencia sana a un proceso subyacente que se hubiera desarrollado lenta e insidiosamente hasta el momento en que estalla y que si hubiera seguido su curso podría haber acabado en naufragio. Las crisis pueden ser así el signo de una reacción frente al peligro y de lucha contra debilidades graves que llevarían al desmoronamiento. De modo que una crisis también puede ser saludable. Puede ser un momento crucial, una ocasión de ir a la raíz de las dificultades graves, identificar sus causas profundas para así poder superarlas. Lo cual permitirá, al fin y al cabo, que la organización se fortalezca, que sus militantes se forjen para batallas venideras.
En la Segunda Internacional, (1889-1914), al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) se le conocía por haber atravesado una serie de crisis de y de escisiones, por lo que los demás lo miraban con cierto desprecio, especialmente los partidos más importantes de la Internacional, como el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), el cual parecía acumular los éxitos con un incremento constante de miembros y de resultados electorales. Y sin embargo, las crisis del partido ruso y la lucha llevada a cabo por su ala bolchevique por superar esas crisis y sacar las lecciones, reforzaron la minoría revolucionaria preparándola para erguirse contra la guerra imperialista en 1914 y ponerse en la vanguardia de la revolución de octubre en 1917. Y, al contrario, la unidad de fachada y la "calma" en el SPD (que sólo ponían en entredicho algunos “perturbadores” como Rosa Luxemburg) acabó en hundimiento total e irrevocable en 1914 con la traición absoluta de sus principios internacionalistas frente a la Primera Guerra mundial.
En 1982, la CCI identificó su propia crisis (provocada por un desarrollo de confusiones izquierdistas y activistas que permitieron a un tal Chénier[2] causar estragos considerables en nuestra sección en Gran Bretaña). La CCI sacó entonces lecciones para restablecer más en profundidad sus principios sobre su función y su funcionamiento[3]. Fue precisamente tras esa crisis cuando la CCI adoptó sus Estatutos actuales.
El Partido Comunista Internacional "bordiguista" (Programa comunista) que era entonces el grupo más importante de la Izquierda comunista conoció dificultades similares aunque más graves todavía; en cambio ese grupo no fue capaz de sacar lecciones de tal situación acabando por derrumbarse cual castillo de naipes, perdiendo casi todas sus secciones y miembros (Ver Revista internacional n°32: "Convulsiones en el medio revolucionario").
Además de identificar sus propias crisis, la CCI se apoyó en otro principio legado por la experiencia bolchevique: dar a conocer las circunstancias y las lecciones de sus crisis internas para así contribuir en el esclarecimiento más amplio (contrariamente a los demás grupos revolucionarios que ocultan al proletariado la existencia de sus crisis internas). Estamos convencidos de que los combates para superar las crisis internas de las organizaciones revolucionarias permiten que emerjan más claramente verdades y principios generales de la lucha por el comunismo.
En el Prólogo de Un paso adelante, dos pasos atrás, en 1904, Lenin escribía: "[Nuestros adversarios] con muecas de alegría maligna siguen nuestras discusiones; procurarán, naturalmente, entresacar para sus fines algunos pasajes aislados de mi folleto, consagrado a defectos y deficiencias de nuestro partido. Los socialdemócratas rusos están ya lo bastante fogueados en el combate para no dejarse turbar por semejantes alfilerazos y para continuar, pese a ellos, su labor de autocrítica poniendo despiadadamente al descubierto sus propias deficiencias, que de un modo necesario e inevitable serán corregidas por el desarrollo del movimiento obrero. ¡Y que ensayen los señores adversarios a describirnos un cuadro de la situación efectiva de sus “partidos” que se parezca, aunque sea de lejos, al que brindan las actas de nuestro II Congreso! [4]
Como Lenin, nosotros pensamos que, a pesar del gozo que nuestras dificultades provoca en nuestros enemigos (que ellos interpretan con sus cristales deformantes), los revolucionarios de verdad aprenden de sus errores y salen reforzados de ellos.
Por ello publicamos aquí, aunque sea algo breve, una presentación de la evolución de esta crisis en la CCI y del papel que ha tenido nuestra Conferencia extraordinaria para encararla.
La naturaleza de la crisis actual de la CCI
El epicentro de la crisis actual de la CCI fue el resurgimiento, en el seno de su sección en Francia, de una campaña de denigración, ocultada al conjunto de la organización, contra una camarada a la que se “demonizó” hasta el punto que un militante consideraba incluso que su presencia en la organización era un estorbo en su desarrollo). Es evidente que la existencia de tales prácticas de estigmatización de un chivo expiatorio – sobre el que recaería toda la responsabilidad de todos los problemas que haya tenido la organización – es algo intolerable en una organización comunista que debe rechazar por completo ese acoso endémico que existe en la sociedad capitalista resultante de la moral burguesa que consiste en cada uno para sí y dios para todos. Las dificultades de la organización son responsabilidad de toda la organización. La campaña oculta de ostracismo hacia un miembro de la organización pone en peligro el principio mismo de la solidaridad comunista en el que se ha fundado la CCI.
No podíamos contentarnos con poner fin a tal campaña cuando apareció a pleno día tras su puesta en evidencia por el órgano central de la CCI.
No es el tipo de acontecimiento que puede quitarse de encima como si fuera algo simplemente lamentable. Debíamos ir hasta la raíz y explicar por qué y cómo pudo volver a desarrollarse entre nosotros semejante lacra, una puesta en entredicho tan flagrante de uno de los principios comunistas básicos. La tarea de la Conferencia extraordinaria fue la de alcanzar un acuerdo común sobre dicha explicación y abrir perspectivas para erradicar tales prácticas en el futuro.
Una de las tareas de la Conferencia extraordinaria fue escuchar y pronunciarse sobre el informe final del Jurado de Honor que, a principios de 2013, había requerido la compañera denigrada sin que hasta entonces ella no supiera nada. No bastaba con que cada cual estuviera de acuerdo en que se habían propalado calumnias y usado métodos de estigmatización contra la camarada; había que probarlo con hechos. Había que examinar de manera minuciosa todas las acusaciones lanzadas contra la compañera identificando su origen. Había que desvelar las alegaciones y denigraciones ante toda la organización para así eliminar toda ambigüedad e impedir que se repitieran las calumnias en el futuro. Al cabo de un año de trabajo, el Jurado de Honor (formado por militantes de cuatro secciones de la CCI) impugnó una tras otra, sin base alguna, todas las acusaciones (en especial ciertas calumnias infamantes fomentadas por un militante)[5]. El Jurado ha podido poner de relieve que esa campaña de ostracismo se debía, en realidad, a la infiltración en la organización de prejuicios oscurantistas propios del espíritu de círculo (y a cierta "cultura del cotilleo" heredada del pasado y que algunos militantes no había conseguido quitarse de encima). Al poner fuerzas a disposición del Jurado, la CCI estaba concretando otra lección del movimiento revolucionario: todo militante que sea objeto de sospechas, acusaciones infundadas o calumnias debe pedir que se convoque un Jurado de Honor. Negarse a pedir ese procedimiento significaría reconocer implícitamente la validez de las acusaciones.
El jurado de honor es también un medio de "preservar la salud moral de las organizaciones revolucionarias” como escribía Víctor Serge[6] ya que las desconfianza entre sus miembros es un veneno que podría destruir rápidamente una organización revolucionaria.
Es algo que la policía conoce muy bien como lo ha puesto de relieve la historia del movimiento obrero, el uso privilegiado del método que consiste en cultivar o provocar la desconfianza para así destruir desde dentro las organizaciones revolucionarias. Se vio eso en especial en los años 1930 con las maniobras de la OGPU de Stalin contra el movimiento trotskista, en Francia y otros lugares. De hecho, señalar a militantes para someterlos a campañas de denigración y de calumnias ha sido un arma de primer orden de todas las burguesías para fomentar la desconfianza hacia el movimiento revolucionario y en el propio seno de éste.
Por eso es por lo que los marxistas revolucionarios dedicaron grandes esfuerzos para destapar tales ataques contra las organizaciones comunistas.
En la época de los juicios de Moscú en los años 1930, León Trotski en el exilio pidió que se celebrara un jurado de honor (conocido con el nombre de Comisión Dewey) para impugnar las repugnantes calumnias que el fiscal Vyshinski había fabricado contra él en esos juicios[7]. Marx interrumpió su labor sobre El Capital durante un año, en 1860, para preparar un libro entero de refutación sistemática de las calumnias de Herr Vogt con él.
A la vez que ese trabajo del jurado de honor se realizaba, la organización ha buscado las raíces profundas de la crisis armándose de un marco teórico. Después de la crisis de la CCI de 2001-2002, entablamos un esfuerzo teórico prolongado para entender cómo había podido aparecer en el seno de la organización una pretendida fracción que se hizo notar por unos comportamientos de rufián y de chivato: circulación secreta de rumores que acusaban a una de nuestras militantes de ser un agente del Estado, robo de dinero y de material de la organización (especialmente del fichero de nuestros militantes y suscriptores), chantaje, amenazas de muerte a militantes, publicación hacia el exterior de informaciones internas con el objeto deliberado de favorecer la labor policiaca, etc. Esa infame fracción y sus costumbres políticas gansteriles (que recordaban las de la tendencia Chénier en nuestra crisis de 1981) se la conoce con el nombre de FICCI (Fracción interna de la CCI).[8]
Tras esa experiencia, la CCI empezó a examinar con un enfoque histórico y teórico el problema de la moral. En las Revista internacional n°111 y 112, publicamos el “Texto de orientación sobre la confianza y la solidaridad en la lucha del proletariado", y en los números 127 y 128 se publicó otro texto sobre "Marxismo y ética". En relación con esas reflexiones teóricas, nuestra organización ha realizado una investigación histórica sobre el fenómeno social del pogromismo[9], antítesis total de los valores comunistas, algo medular en la mentalidad de la FICCI y sus rastreras labores para destruir la CCI. Basándose en esos primeros textos y en el trabajo teórico sobre aspectos de la moral comunista, la organización ha ido elaborando su comprensión de las causas profundas de la crisis actual. La superficialidad, las desviaciones oportunistas y "obreristas", la falta de reflexión y discusiones teóricas en beneficio de la intervención activista e izquierdista en las luchas inmediatas, la impaciencia y la tendencia a perder de vista nuestra actividad a largo plazo, favorecieron esta crisis en el seno de la CCI. Se identificó pues esta crisis como crisis "intelectual y moral" junto con la pérdida de percepción y una transgresión de los Estatutos de la CCI[10].
Le combate por la defensa de los principios morales del marxismo
La Conferencia extraordinaria volvió más en profundidad sobre una comprensión marxista de la moral con el fin de ir preparando el núcleo teórico de nuestra actividad para el período venidero. Vamos a proseguir el debate interno y explorar esta cuestión como herramienta principal de nuestra regeneración frente a la crisis actual. Sin teoría revolucionaria no puede haber organización revolucionaria.
El proyecto comunista contiene una dimensión ética que le es inseparable. Y es esta dimensión la que está especialmente amenazada por la sociedad capitalista la cual prosperó sobre la explotación y la violencia, "sudando sangre y lodo por todos sus poros", como escribía Marx en El Capital. Esa amenaza ha prosperado en el período de decadencia del capitalismo cuando, progresivamente, la burguesía fue abandonando sus propios principios morales que defendía en su período liberal de expansión del capitalismo. La fase final de la decadencia capitalista, periodo de descomposición social cuya primera gran expresión fue el hundimiento del bloque del Este en 1989, ha agudizado más todavía ese proceso. Hoy, la sociedad burguesa es cada día más abiertamente, arrogantemente podría decirse, bárbara. Lo vemos en todos los aspectos de la vida social: la proliferación de guerras y la bestialidad de los métodos utilizados cuyo objetivo principal es humillar, degradar a las víctimas antes de aplastarlas; el incremento del gansterismo – con su celebración en el cine y la música; el incremento de pogromos a la busca de chivos expiatorios señalados como responsables de los crímenes del capitalismo y del sufrimiento social; el aumento de la xenofobia hacia los inmigrantes y el acoso en los lugares de trabajo (el llamado "mobbing"); el aumento de la violencia hacia las mujeres, del acoso sexual y la misoginia (incluso en las escuelas y entre las bandas juveniles de los barrios obreros). El cinismo, las mentiras y la hipocresía ya no se consideran como algo reprehensible sino que se enseñan en las escuelas de administración (de "management" como se dice). Los valores más elementales de toda vida social –sin hablar de los valores de la sociedad comunista – son envilecidos a medida que el capitalismo se va pudriendo.
Los miembros de las organizaciones revolucionarias no pueden evitar la influencia de ese ambiente social de pensamiento y comportamiento bestiales. No están para nada inmunizados contra este ambiente deletéreo de la descomposición de la sociedad burguesa, sobre todo cuando la clase obrera, como así ocurre hoy, permanece pasiva y desorientada y, por lo tanto, incapaz de ofrecer una alternativa de masas contra la agonía prolongada de la sociedad capitalista. Otras capas de la sociedad, aunque próximas al proletariado en sus condiciones de vida, son portadoras activas de tal putrefacción. La impotencia y la frustración tradicionales de la pequeña burguesía – esa capa intermedia sin porvenir histórico que está entre el proletariado y la burguesía – se incrementan desmesuradamente encontrado una salida en compartimentos de pogromo, en el oscurantismo de la "caza de brujas", que le proporcionan la cobarde ilusión de "acceder al poder" cazando y persiguiendo a individuos o minorías (étnicas, religiosas, etc.) estigmatizadas como " provocadores de disturbios".
Era de lo más necesario volver a tratar el problema de la moral en la Conferencia extraordinaria de 2014. En efecto, el carácter explosivo de la crisis de 2001-2002, los intrigas repugnantes de la FICCI, los comportamientos de aventureros nihilistas de algunos de sus miembros, tendieron a oscurecer, en el seno de la CCI, las incomprensiones subyacentes más profundas que habían servido de tierra fértil a la mentalidad pogromista en la que creció la pretendida "fracción"[11]. A causa de la brutalidad del choque provocado por las actuaciones innobles de la FICCI hace más de una década, hubo cierta tendencia en la CCI a querer volver a lo normal – a buscar un ilusorio momento de respiro. Se desarrolló un estado de ánimo tendente a evitar lo teórico e histórico en temas de organización focalizándose en cuestiones más prácticas de intervención inmediata en la clase obrera y de una construcción regular pero superficial de la organización. Aunque sí se realizó un esfuerzo considerable en la reflexión teórica para superar la crisis de 2001, esa labor se fue considerando cada vez más como una cuestión accesoria, secundaria, y no como crucial, de vida o muerte para el futuro de la organización revolucionaria.
La lenta y difícil reanudación de la lucha de clases en 2003 y la la mayor receptividad del medio político para la discusión con la Izquierda comunista tendieron a reforzar esa debilidad. Algunas partes de la organización empezaron a olvidarse de los principios y adquisiciones organizativos de la CCI y a desarrollar un desdén por la teoría. Hubo tendencia a ignorar les Estatutos de la organización que contienen principios de centralización internacionalista en beneficio de hábitos propios de la cerrazón localista y de círculo, del buen sentido común y de la "religión de la vida cotidiana" (como decía Marx en el libro 1 de El capital). El oportunismo empezó a medrar de manera insidiosa.
Pero sí hubo una resistencia contra esa tendencia al desinterés por las cuestiones teóricas, la amnesia y la esclerosis. Una compañera criticó abiertamente esa deriva oportunista y por ello se la consideró como alguien "problemático" y entorpecedor de un funcionamiento normal, rutinario, de la organización. En lugar de proponer una respuesta política coherente a las críticas y argumentos de la camarada, el oportunismo se expresó mediante la artera difamación personal. Otros militantes (en particular en las secciones de la CCI en Francia y Alemana) que compartían la opinión de la compañera contra esas derivas oportunistas fueron también "víctimas colaterales" de la campaña de difamación.
La Conferencia extraordinaria puso así en evidencia que hoy, al igual que en la historia du movimiento obrero, las campañas de denigración y el oportunismo van de la mano. En realidad, dichas campañas aparecieron en el movimiento obrero como expresión extrema del oportunismo. Rosa Luxemburg que, como portavoz de la izquierda marxista, era implacable en sus denuncias del oportunismo, fue sistemáticamente difamada por los dirigentes y burócratas de la socialdemocracia alemana. La degeneración del Partido bolchevique y de la Tercera Internacional estuvo acompañada por la calumnia y la persecución interminable a la vieja guardia bolchevique, sobre todo León Trotski.
La organización debía pues volver a tratar el concepto clásico de oportunismo organizativo en la historia del movimiento obrero incluyendo las lecciones de la propia experiencia de la CCI.
La necesidad de llevar a cabo el combate contra el oportunismo (y su expresión conciliadora con la forma de centrismo) ha sido el eje central de los trabajos de la Conferencia extraordinaria: la crisis de la CCI requiere una lucha prolongada contra las raíces de los problemas identificados y que pertenecen a cierta tendencia a buscar un cobijo en el seno de la CCI, a transformar la organización en una especie de "club de opiniones" y a instalarse en la sociedad burguesa en descomposición. De hecho, la naturaleza misma del militantismo revolucionario es el combate permanente contra el peso de la ideología dominante y de todas las ideologías ajenas al proletariado que se infiltran insidiosamente en el seno de las organizaciones revolucionarias. Es el combate lo que debe ser la norma de la vida interna de la organización comunista y de cada uno de sus miembros.
La lucha contra todo acuerdo superficial, el esfuerzo individual de cada militante por expresar sus posiciones políticas ante la organización entera, la necesidad de desarrollar sus divergencias con argumentos políticos serios y coherentes, la fuerza de aceptar las críticas políticas: todo eso es lo que se ha planteado en la Conferencia extraordinaria. Como lo subraya la Resolución de Actividades adoptada en la Conferencia: "6d) El militante revolucionario debe ser un combatiente por las posiciones de clase del proletariado y por sus propias ideas. Esto no es algo optativo en el militantismo, es el militantismo. Sin él no puede haber lucha por la verdad, la cual sólo puede emerger a partir de la confrontación de ideas y porque cada militante se yergue por defender su punto de vista. La organización necesita conocer las posiciones de todos los camaradas, el acuerdo pasivo es inútil y contraproducente (…) Tomar sus responsabilidades individuales, ser honrado es un aspecto fundamental de la moral proletaria."
La crisis actual no es la crisis "última " de la CCI
En vísperas de la Conferencia extraordinaria, la publicación en Internet de un "Llamamiento al Campo proletario y a los militantes de la CCI" anunciando "la crisis postrera" de la CCI puso especialmente de relieve la importancia del espíritu combativo por la defensa de la organización comunista y de sus principios, en particular frente a quienes intentan destruirla. Ese “llamamiento”, de lo más nauseabundo por cierto, emana de un pretendido "Grupo Internacional de la Izquierda Comunista" (GIGC), disfraz, en realidad, de la infame ex-FICCI, tras su matrimonio con elementos de Klabastalo de Montreal. Es un texto que suda odio por todos sus poros y convoca al pogromo contra algunos de nuestros compañeros. Ese texto anuncia a bombo y platillo que ese "GIGC" posee documentos internos de la CCI. Su intención es tan clara como siniestros son sus designios: intentar sabotear nuestra Conferencia extraordinaria, sembrar confusión y cizaña en la CCI esparciendo la sospecha general en nuestras filas justo en la víspera de la Conferencia internacional (haciendo pasar el mensaje de que hay un traidor en la CCI, un cómplice del "GIGC" al que comunica nuestros boletines internos[12].
La Conferencia extraordinaria tomó de inmediato posición sobre tal "Llamamiento" del GIGC: para todos los militantes, estaba claro que la ex-FICCI estaba realizando una vez más (y de modo más dañino) la labor de la policía tal como Víctor Serge lo describió tan elocuentemente en su libro Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión (redactado en base a los archivos de la policía zarista descubiertos tras la revolución de Octubre 1917)[13].
En lugar de encrespar a los militantes de la CCI unos contra otros, el asco producido por los métodos del "GIGC", propios de la policía política de Stalin y de la Stasi, sirvió para sacar a la luz lo que de verdad nos estamos jugando en nuestra crisis interna tendiendo a fortalecer la unidad de los militantes tras la consigna del movimiento obrero: “¡Uno para todos y todos para uno”!" (expresión que Joseph Dietzgen, a quien Marx llamaba el "filósofo del proletariado", retomaba en su libro La esencia del trabajo cerebral del hombre). Este ataque policiaco del GIGC (ex-FICCI) ha hecho tomar conciencia de manera más clara a todos los militantes de que las debilidades internas de la organización, la falta de vigilancia frente a la presión permanente de la ideología dominante en las organizaciones revolucionarias, la había hecho vulnerable a las maquinaciones de sus enemigos cuyas intenciones destructoras no dejan lugar a dudas.
La Conferencia extraordinaria saludó el trabajo muy serio y monumental del Jurado de Honor. Saludó también la valentía de la compañera que pidió su constitución y que había sido proscrita por sus divergencias políticas[14]. Solo los cobardes y quienes se sienten culpables se niegan a dejar las cosas claras delante de una comisión así, que es un legado del movimiento obrero. La nube que estaba encima de la organización se ha disipado. Y ya era hora.
La Conferencia extraordinaria no podía poner fin a la lucha de la CCI contra tal crisis “intelectual y moral”, pues la lucha debe seguir necesariamente, pero ha dotado a la organización de una orientación sin ambigüedad: la apertura de un debate teórico interno sobre las "Tesis sobre la moral" propuestas por el órgano central de la CCI. Más tarde en nuestra prensa daremos cuenta, evidentemente, de las eventuales posiciones divergentes cuando nuestro debate haya alcanzado un nivel suficiente de madurez.
Algunos lectores podrán quizá pensar que polarizar a la CCI sobre nuestra crisis interna y el combate contra los ataques de tipo policiaco de los que somos blanco sería la expresión de una "demencia narcisista" o de un "delirio paranoico colectivo". Preocuparse por la defensa intransigente de nuestros principios organizativos, programáticos y éticos sería, según eso, una escapatoria respecto a la tarea inmediata, práctica y "de sentido común" de desarrollar al máximo nuestra influencia en las luchas inmediatas de la clase obrera. Esas ideas no harían sino repetir en el fondo, aunque en un contexto diferente, el argumento de los oportunistas sobre el funcionamiento sin altibajos del Partido Socialdemócrata alemán contra el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia sacudido por crisis durante el período precedente a la Primera Guerra mundial. El procedimiento que consiste en esconder las divergencias, en rechazar la confrontación de argumentos políticos, para "preservar la unidad", y ello a cualquier precio, lo único para lo que sirve es para ir preparando la desaparición, tarde o temprano, de las minorías revolucionarias organizadas.
La defensa de los principios comunistas fundamentales, por muy alejada que parezca estar de las necesidades y de la conciencia actuales de la clase obrera, es, sin embargo la tarea primera de las minorías revolucionarias. Nuestra determinación en entablar un combate permanente por la defensa de la moral comunista – que es el corazón del principio de la solidaridad – es clave para preservar nuestra organización frente a los miasmas de la descomposición social capitalista que se infiltran inevitablemente en todas las organizaciones revolucionarias. Sólo el rearme político, el reforzamiento de nuestro trabajo de elaboración teórica, nos permitirá encarar ese peligro mortal. Además, sin la defensa implacable de la ética de la clase portadora del comunismo, la posibilidad de que el desarrollo de la lucha de clases lleve a la revolución y la construcción futura de una verdadera comunidad mundial unificada, estaría continuamente ahogada.
Algo que sí quedó claro en la Conferencia extraordinaria de 2014: no habrá retorno a la “normalidad” en las actividades internas y externas de la CCI.
Contrariamente a lo que ocurrió con la crisis de 2001, podemos ya alegrarnos de que los camaradas que se involucraron en una lógica de estigmatización irracional de un chivo expiatorio han tomado plena conciencia de la gravedad de su deriva. Estos militantes han decidido libremente permanecer leales a la CCI y a sus principios y están hoy comprometidos en nuestro combate de consolidación de la organización. Como el conjunto de la CCI, están hoy implicados en la labor de reflexión y profundización teórica ampliamente subestimada en el pasado. Apropiándose de la expresión de Spinoza "no reír no llorar, menos detestar, sólo comprender", la CCI se ha apegado a la tarea de reapropiarse esta idea fundamental del marxismo: la lucha del proletariado por la construcción del comunismo no sólo tiene una dimensión "económica" (como se lo imaginan los materialistas vulgares) sino también y sobre todo una dimensión "intelectual y moral" (en lo cual insistieron, por ejemplo, Lenin y Rosa Luxemburg).
Lamentamos pues hacer saber a nuestros detractores de toda calaña que no existe hoy en la CCI ninguna perspectiva inmediata de nueva escisión parasitaria, como así ocurrió en crisis anteriores. No existe ninguna perspectiva de constitución de una nueva "fracción" susceptible de unirse al "Llamamiento" a pogromo hecho por la GIGC contra nuestros camaradas ("Llamamiento" retransmitido frenéticamente por diversas "redes sociales" y por un tal Pierre "Hempel", que se las da, nada menos, de representante del "proletariado universal"). Muy al contrario: los métodos policiacos del GIGC (patrocinado por une tendencia "crítica" dentro de un partido reformista burgués, el NPA[15]) no han hecho sino reforzar la indignación de los militantes de la CCI y su determinación para llevar a cabo el combate por el fortalecimiento de la organización.
¡La "noticia" de nuestra desaparición es, por lo tanto, un tanto exagerada y prematura!
Corriente Comunista Internacional
[1] Como en la conferencia extraordinaria de 2002 (ver Revista Internacional n° 110 "Conferencia extraordinaria de la CCI: El combate por la defensa de los principios organizativos" [https://es.internationalism.org/Rint110%20-%20Ficci] [11]), la de 2014 tuvo lugar sustituyendo parcialmente el congreso regular de nuestra sección en Francia. Algunas sesiones se dedicaron a la conferencia internacional extraordinaria y otras al congreso de la sección en Francia del que nuestro periódico Révolution Internationale dará cuenta posteriormente.
[2] Chénier era miembro de la sección en Francia, excluido en el verano de 1981 por haber llevado a cabo una campaña secreta de denigración de los órganos centrales de la organización, de algunos de sus militantes más experimentados con el fin de enfrentar a unos militantes contra otros, unas acciones que recordaban las de los agentes de la OGPU (o sea la policía estalinista) en el seno del movimiento trotskista durante los años 1930. Unos meses después de su exclusión, Chénier ocupó funciones en el aparato del Partido Socialista que gobernaba Francia en aquel entonces.
[3] Ver Revista internacional n° 29: "Informe sobre la función de la organización revolucionaria [12]" y la Revista n° 33 : "[Informe sobre] Estructura y funcionamiento de la organización revolucionaria" (1983) (https://es.internationalism.org/node/2127 [13])
[5] Paralelamente a esa campaña se propalaron chismorreos también en discusiones informales, en el seno de la sección en Francia, por parte de ciertos militantes de la "vieja" generación denigrando de manera escandalosa a nuestro camarada Marc Chirik, miembro fundador de la CCI sin el cual nuestra organización no existiría. Ese gusto por el chismorreo se ha identificado como la expresión del peso de la mentalidad de círculo y la influencia de la pequeña burguesía en descomposición que había marcado la generación surgida del movimiento estudiantil de Mayo del 68 (con toda su mezcolanza de ideologías anarcomodernistas e izquierdizantes).
[6] Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión. (1921-1925). En la traducción publicada en https://www.marxists.org/espanol/serge/represion/index.htm [15], se usa el término “jurado” que retomamos aquí (y no “tribunal”).
[7] El jurado de honor de la CCI se apoyó en el método científico de investigación y comprobación de los hechos de la Comisión Dewey. Sus trabajos (documentos, actas, grabaciones de entrevistas y testimonios, etc.) están debidamente conservados en los archivos de la CCI.
[8] Leer al respecto nuestros artículos “15 Congreso CCI: reforzar la organización frente a los retos del periodo” en la Revista internacional n° 114 (2003) https://es.internationalism.org/rint/2993/114_15congreso.html [16], y en francés “Les méthodes policières de la FICCI” en Révolution internationale n° 330 (https://fr.internationalism.org/ri330/ficci.html [17]) y “Calomnie et mouchardage, les deux mamelles de la politique de la FICCI envers le CCI” (https://fr.internationalism.org/icconline/2006_ficci [18])
[9] Desde ahora en adelante, con este término nos referimos a lo que podría llamarse también “mentalidad de pogromo”. “Pogromo” es la forma hispanizada de la palabra rusa “pogrom”.
[10] El órgano central de la CCI (al igual que el Jurado de Honor) ha demostrado claramente que no ha sido la compañera víctima de ostracismo la que no respetó los estatutos de la CCI, sino, al contrario, los militantes que se implicaron en la campaña de denigración.
[11] Las resistencias en nuestras filas a desarrollar un debate sobre la moral tienen su origen en una debilidad congénita de la CCI (que afecta, en realidad, a todos los grupos de la Izquierda comunista). La primera generación de militantes rechazó mayoritariamente esta cuestión que no pudo integrarse en nuestros estatutos, como así lo deseaba nuestro camarada Marc Chirik. Los jóvenes militantes de entonces consideraban la moral como un corsé, algo perteneciente a “la 'ideología burguesa", hasta el punto de que algunos, venidos del medio libertario, reivindicaban vivir “sin tabúes", lo cual revelaba una desoladora ignorancia de la historia de la especie humana y del desarrollo de su civilización.
[12] Ver nuestro "Comunicado a nuestros lectores: La CCI atacada por une nueva oficina del Estado burgués"(Mayo de 2014); https://es.internationalism.org/ccionline/201405/4021/la-cci-atacada-por... [19]
[13] Como para confirmar la naturaleza de clase del ataque, un tal Pierre Hempel ha publicado en su blog otros documentos internos que la ex-FICCI le había entregado. Él mismo ha afirmado fría y públicamente en su blog: "Si la policía me hubiera entregado un documento así, se lo habría agradecido en nombre del proletariado."! La "santa alianza" de enemigos de la CCI (formada, en gran parte, por una "peña de excombatientes de la CCI" reciclados) sabe perfectamente a qué campo pertenece.
[14] Ya había ocurrido lo mismo al principio de la crisis de 2001 cuando la misma compañera expresó un desacuerdo político con un texto redactado por un miembro del Secretariado Internacional de la CCI (sobre la centralización); ello provocó un obstruccionismo por parte de la mayoría de los miembros del SI, los cuales, en lugar de abrir un debate para responder a los argumentos políticos de la camarada, ahogaron el debate y entablaron una campaña de calumnias contra ella, organizando reuniones secretas, haciendo circular rumores en las secciones de Francia y México de que la camarada, a causa de sus desacuerdos políticos con miembros del órgano central de la CCI, era una "buscapleitos” y hasta "poli", según los chismes de dos elementos de la ex-FICCI (Juan y Jonás) que están en el inicio de la fundación del "GIGC".
[15] Cabe señalar que hasta hoy, el "GIGC" sigue sin dar explicaciones sobre sus relaciones y convergencias con esa tendencia que milita en ese Nouveau Parti Anticapitaliste (Nuevo Partido Anticapitalista) de Olivier Besancenot. ¡Quien calla otorga!
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
- Parasitismo [21]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Voces disidentes dentro del movimiento anarquista
- 4640 reads
En la primera parte de este artículo no solo examinamos el proceso que condujo a la integración de la organización oficial de los anarcosindicalistas (la Confederación Nacional del trabajo, CNT) en el Estado burgués republicano en la España de los años 1936-37 sino que tratamos también de explicar la vinculación de esta traición con las debilidades, programáticas y teóricas subyacentes en la visión anarquista del mundo. Sin embargo, esas capitulaciones tuvieron que enfrentarse al rechazo de las corrientes proletarias de dentro y de fuera de la CNT: las Juventudes libertarias, una tendencia de izquierda del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en torno a Josep Rebull[1]; el Grupo Bolchevique Leninista (trotskista) en torno a Grandizo Munis; Camillo Berneri, anarquista italiano, que editaba Guerra di Clase y en particular la Agrupación Los Amigos de Durruti[2] animada, entre otros, por Jaime Balius. Todos estos grupos, estaban por lo general compuestos de militantes obreros que habían participado en las luchas heroicas de julio de 1936 a mayo de 1937 y que, sin alcanzar nunca la claridad de la Izquierda Comunista Italiana, como se señaló en la primera parte de este artículo, se opusieron a la política oficial de la CNT y del POUM de participación en el Estado burgués y a su acción de rompehuelgas durante las Jornadas de mayo de 1937.
Los amigos de Durruti
La Agrupación de Los Amigos de Durruti, quizás la más importante de todas esas tendencias, era la más numerosa de todas y fue capaz de llevar a cabo una importante intervención durante las Jornadas de mayo de 1937, distribuyendo el famoso folleto en que define sus posiciones programáticas:
“CNT-FAI. Agrupación "Los Amigos de Durruti".
¡TRABAJADORES! Una Junta revolucionaria. Fusilamiento de los culpables. Desarme de todos los Cuerpos armados. Socialización de la economía. Disolución de los Partidos políticos que hayan agredido a la clase trabajadora. No cedamos la calle. La revolución ante todo. Saludamos a nuestros camaradas del POUM que han confraternizado en la calle con nosotros.
¡VIVA LA REVOLUCIÓN SOCIAL, ABAJO LA CONTRARREVOLUCIÓN!”
Este Comunicado, editado en forma de octavilla, es una versión abreviada de la lista de exigencias que Los Amigos de Durruti publicaron y difundieron en forma de cartel mural en abril de 1937:
“Agrupación de Los Amigos de Durruti. A la clase trabajadora:
1.- Constitución inmediata de una Junta Revolucionaria integrada por obreros de la ciudad, del campo y por combatientes.
2.- Salario familiar. Carta de racionamiento. Dirección de la economía y control de la distribución por los sindicatos.
3.- Liquidación de la contrarrevolución.
4.- Creación de un ejército revolucionario.
5.- Control absoluto del orden público por la clase trabajadora.
6.- Oposición firme a todo armisticio.
7.- Una justicia proletaria.
8.- Abolición de los canjes de personalidades.
Atención trabajadores: nuestra agrupación se opone a que la contrarrevolución siga avanzando. Los decretos de orden público, patrocinados por Aiguadé no serán implantados. Exigimos la libertad de Maroto y otros camaradas detenidos.
Todo el poder a la clase trabajadora.
Todo el poder económico a los sindicatos.
Frente a la Generalidad, la Junta Revolucionaria.”
Los demás grupos, incluidos los trotskistas, tendían a ver a Los Amigos de Durruti como una vanguardia potencial -el mismo Munis era optimista en cuanto a su evolución hacia el trotskismo- pero quizás el aspecto más importante de Los amigos de Durruti era que, si bien surgían de la CNT misma, reconocían la incapacidad de ésta para desarrollar una teoría revolucionaria y por lo tanto el programa revolucionario que requería, en su opinión, la situación en España.
Agustín Guillamón llama nuestra atención hacia un pasaje del panfleto “Hacia una nueva revolución”, publicado en enero de 1938, donde su autor, Balius, escribía:
“La CNT estaba huérfana de teoría revolucionaria. No teníamos un programa correcto. No sabíamos adónde íbamos. Mucho lirismo, pero en resumen de cuentas, no supimos qué hacer con aquellas masas enormes de trabajadores, no supimos dar plasticidad a aquel oleaje popular que se volcaba en nuestras organizaciones y por no saber qué hacer entregamos la revolución en bandeja a la burguesía y a los marxistas, que mantuvieron la farsa de antaño, y lo que es mucho peor, se ha dado margen para que la burguesía volviera a rehacerse y actuase en plan de vencedora.”[3]
Como se indica en nuestro artículo de la Revista Internacional, Nº 102: "Anarquismo y comunismo", la CNT tenía en realidad, sobre estas cuestiones, una teoría embrollada, que justificaba la participación en el Estado burgués, sobre todo en nombre del antifascismo. La posición de Los Amigos de Durruti era sin embargo correcta en el sentido más general de que el proletariado no puede hacer la revolución sin una comprensión clara y consciente del objetivo al que se dirige y de la dirección en que se mueve y de que la tarea específica de la minoría revolucionaria es elaborar y desarrollar una comprensión basada en la experiencia de la clase obrera como un todo.
En esta búsqueda de la claridad programática, la Asociación Los Amigos de Durruti se vio obligada a cuestionar algunos supuestos básicos del anarquismo, tales como el rechazo de la necesidad de la dictadura del proletariado y de la vanguardia revolucionaria luchando en el seno de la clase obrera por su realización. Guillamón, en particular en su análisis de los artículos que Balius escribió en el exilio, reconoce claramente los progresos realizados por Los Amigos de Durruti en este aspecto: “Hay que reconocer, –escribe Guillamón- tras la lectura de estos dos artículos, que la evolución del pensamiento político de Balius, basado en el análisis de las ricas experiencias desarrolladas durante la guerra civil, le ha conducido a plantearse cuestiones tabúes en la ideología anarquista: 1.- la necesidad de la toma del poder por el proletariado; 2.- la ineludible destrucción del aparato estatal capitalista para construir otro proletario; 3.- el papel imprescindible de una dirección revolucionaria.’’ [4].
Aparte de en las reflexiones de Balius, la noción de una dirección revolucionaria estaba implícitamente formulada en la actividad práctica de la Agrupación aunque no explícitamente; y no era, ciertamente, muy compatible con la idea que Los Amigos de Durruti tenían de sí mismos, es decir, un "grupo de afinidad" que, a lo sumo, implica una formación política limitada en el tiempo y a unos objetivos específicos y no una organización política permanente basada en un conjunto de principios programáticos y organizativos. Sin embargo, el reconocimiento por parte de la Agrupación de la necesidad de un órgano de poder, proletario, es más explícito y está contenido en la idea de la "Junta Revolucionaria", admitiendo que era, de alguna manera, una innovación para el anarquismo: “En nuestro programa introducimos una ligera variante dentro del anarquismo. La constitución de una Junta revolucionaria."[5]. En una entrevista con la revista trotskista francesa Lutte Ouvrière, Munis considera a la junta como equivalente a la idea de los soviets y sin duda “Este núcleo de obreros revolucionarios [Los Amigos de Durruti] representaba un comienzo de evolución del anarquismo hacia el marxismo. Habían sido impulsados a reemplazar la teoría del comunismo libertario por la de la "junta revolucionaria" (soviet) como encarnación del poder proletario, democráticamente elegido por los obreros.”[6].
Guillamón reconoce en su libro esta convergencia entre las "innovaciones" de Los Amigos de Durruti y el marxismo clásico, aunque se empeña en rechazar cualquier idea de la agrupación habría estado influida directamente por los grupos marxistas con los que estuvo en contacto, como era el caso de los Bolcheviques-leninistas. La propia Agrupación, irritada, habría impugnado que se la "acusase" de evolucionar hacia el marxismo, un marxismo que la Agrupación era apenas capaz de distinguir de sus caricaturas contrarrevolucionarias, como refleja el pasaje del folleto de Balius reproducido anteriormente. Y ya que el marxismo es una teoría revolucionaria del proletariado ¿es acaso extraño que los proletarios revolucionarios, cuando reflexionan sobre las lecciones de la lucha de clases, se sientan atraídos por las conclusiones fundamentales de los marxistas? La cuestión de la influencia específica en este proceso de los grupos políticos no es insignificante, pero es un elemento secundario.
Una ruptura incompleta con el anarquismo
Sin embargo, a pesar de estos avances, la Agrupación Los Amigos de Durruti nunca logró hacer una ruptura profunda con el anarquismo. Permanecían fuertemente apegados a las tradiciones y a las ideas anarcosindicalistas: para poder unirse a la Agrupación, se debía ser también miembro de la CNT. Como puede verse en los carteles del mes de abril y en otros documentos, el grupo considera todavía que el poder de los trabajadores podría expresarse no sólo mediante una "junta revolucionaria" o de los Comités de trabajadores creados durante la lucha, sino también, mediante el control sindical de la economía y la existencia de "municipios libres"[7] -fórmulas que revelan una continuidad con el programa de Zaragoza cuyas importantes limitaciones examinamos ya en la primera parte de este artículo. Así, el programa preparado por Los Amigos de Durruti no pudo basarse en la experiencia real de los movimientos revolucionarios de 1905 y de 1917 a 1923 durante los cuales, en la práctica, la clase obrera había ido más allá de la forma sindicato y los espartaquistas, por ejemplo, habían pedido la disolución de todos los órganos de Gobierno local existentes y su sustitución por los Consejos Obreros. A este respecto es significativo que, en las columnas de la revista de la agrupación, el Amigo del Pueblo, (que trató de extraer lecciones de los sucesos de 1936-37), se publicase una serie histórica sobre la experiencia de la revolución burguesa en Francia y nada sobre las revoluciones proletarias en Rusia o Alemania.
Los Amigos de Durruti consideraban sin duda a la "junta revolucionaria" como un instrumento del proletariado para tomar el poder, en 1937, pero ¿podemos decir que Munis tenía razón al decir que la "junta revolucionaria" equivalía a los soviets? Hay en esto poca claridad, debido sin duda a la aparente incapacidad de Los Amigos de Durruti para conectar con la experiencia de los Consejos Obreros fuera de España. Por ejemplo, la misma visión del Grupo sobre la manera en que la Junta debía constituirse no estaba nada clara. ¿Debía surgir directamente de las asambleas generales en las fábricas y en las milicias? o ¿debía ser el producto de los propios trabajadores más decididos? En un artículo publicado en el Nº 6 de el Amigo del Pueblo, la Agrupación se declara partidaria "de que en la Junta revolucionaria solamente participen los obreros de la ciudad, del campo y los combatientes que en los instantes decisivos de la contienda se hayan manifestado como paladines de la revolución social.."[8]. Guillamón no tiene ninguna duda en lo que se refiere a las implicaciones de esta visión: "La evolución del pensamiento político de Los Amigos de Durruti es ya imparable. Tras el reconocimiento de la necesidad de la dictadura del proletariado, la siguiente pregunta que se plantea es ¿quién ejercerá esa dictadura del proletariado? La respuesta es una Junta revolucionaria, que es definida acto seguido como la vanguardia de los revolucionarios. Y su papel, no podemos creer que sea diferente al atribuido por los marxistas al partido revolucionario."[9]. Pero, desde nuestro punto de vista, una de las lecciones fundamentales de los movimientos revolucionarios de 1917 a 1923 y de la revolución rusa en particular es que el partido revolucionario no puede continuar desempeñando su papel si se identifica a sí mismo con la dictadura del proletariado. Aquí Guillamón parece teorizar las mismas ambigüedades, propias de los amigos de Durruti, sobre este asunto. Nosotros insistiremos más adelante sobre este tema. En cualquier caso, es difícil no tener la impresión de que la Junta fue una especie de solución para salir del paso, en lugar de la "forma finalmente encontrada de la dictadura del proletariado" con la que marxistas como Lenin y Trotsky calificaron a los soviets. Por ejemplo, en “Hacia una nueva revolución”, Balius destaca que la propia CNT tendría que tomar el poder: "Cuando una organización se ha pasado toda la vida propugnando por la revolución, tiene la obligación de hacerla cuando precisamente se presenta una coyuntura. Y en julio había ocasión para ello. La CNT debía encaramarse en lo alto de la dirección del país, dando una solemne patada a todo lo arcaico, a todo lo vetusto, y de esta manera hubiésemos ganado la guerra y hubiéramos ganado la revolución."[10]. Además de subestimar el profundo proceso de degeneración que corroía a la CNT, desde ya bastante antes de 1936[11], esos propósitos muestran de nuevo una incapacidad para asimilar las lecciones de la oleada revolucionaria de 1917-23, que había aclarado por qué los soviets y no los sindicatos son la forma indispensable de la dictadura del proletariado.
La adhesión de Los Amigos de Durruti a la CNT tuvo también repercusiones importantes en el plano organizativo: en su manifiesto del 8 de mayo caracterizan, sin dudarlo, como una traición el papel desempeñado por las altas esferas de la CNT en el sabotaje de la revuelta de mayo de 1937; aquellos a quienes la Agrupación denunció como traidores habían atacado ya a Los Amigos de Durruti tratándolos de agentes provocadores, haciéndose eco así de las calumnias habituales de los estalinistas, y amenazado con su expulsión inmediata de la CNT. Este antagonismo feroz era sin duda un reflejo de la división de clase entre el campo político del proletariado y las fuerzas que se habían convertido en una agencia del Estado burgués. Pero, ante la inminente posibilidad de que ocurriese una ruptura definitiva con la CNT, Los Amigos de Durruti dieron marcha atrás y accedieron a abandonar la acusación de traición a cambio de evitar la orden de expulsión que les afectaba; un cambio que sin duda alguna perjudicó la capacidad la Agrupación para continuar funcionando con independencia. El apego sentimental a la CNT fue, simple y llanamente, demasiado fuerte para la mayoría de los militantes, aunque un número significativo de ellos -y no sólo los miembros de Los Amigos de Durruti y de otros grupos disidentes – había hecho trizas su carnet ante la Orden de desmantelar las barricadas y volver al trabajo, en mayo de 1937. Este apego está resumido en la decisión de Joaquín Aubi y Rosa Muñoz de dimitir de Los Amigos de Durruti ante la amenaza de expulsión de la CNT: “Sigo considerando a los compañeros pertenecientes a Los Amigos de Durruti como camaradas; pero repito lo que he dicho siempre en reuniones plenarias en Barcelona: "la CNT fue el vientre que me dio a luz y la CNT será mi tumba".”[12]
Las limitaciones "nacionales" de la visión de Los Amigos de Durruti
En la primera parte de este artículo, hemos demostrado que el programa de la CNT quedó atrapado en un contexto estrictamente nacional que veía el comunismo libertario como algo posible, en el contexto de un solo país autosuficiente. Algunos de Los Amigos de Durruti tenían una fuerte actitud internacionalista a un nivel casi instintivo -por ejemplo, en su llamamiento a la clase obrera internacional para ayudar a los insurgentes en mayo de 1937, pero ésta no se basaba en un análisis teórico serio de la relación de fuerzas entre las clases a escala mundial e histórica ni en la capacidad de desarrollar un programa basado en la experiencia internacional de la clase obrera, como ya hemos observado al referirnos a la vaguedad del concepto "junta revolucionaria". Guillamón es especialmente mordaz en su crítica de esta debilidad, tal como dicha debilidad se expresa en un capítulo del Folleto de Balius:
“El siguiente capítulo del folleto se dedica al tema de la independencia de España. Todo el capítulo está impregnado de concepciones falsas, miopes o propias de la pequeña burguesía. Se defendía un nacionalismo barato y chato, con argumentaciones pobres y simplistas de política internacional. Así, pues, daremos carpetazo a este capítulo diciendo que Los Amigos de Durruti sostenían concepciones burguesas, simplistas y/o retrógradas sobre el nacionalismo.”[13].
Las influencias del nacionalismo fueron particularmente determinantes en la incapacidad de Los Amigos de Durruti para entender la verdadera naturaleza de la guerra en España. Como lo escribimos en nuestro artículo de la Revista Internacional Nº102, “Anarquismo y comunismo”:
“De hecho las consideraciones de los amigos de Durruti sobre la guerra se hacían desde planteamientos nacionalistas estrechos y ahistóricos del anarquismo, teniendo que recurrir a una versión de los acontecimientos en España que estaba en continuidad con las tentativas ridículas de revolución que llevó a cabo la burguesía en 1808, contra la invasión napoleónica. Mientras que el movimiento obrero internacional debatía sobre la derrota del proletariado mundial y la perspectiva de una segunda guerra mundial, los anarquistas en España pensaban en Fernando VII y Napoleón:
‘Hoy se repite lo ocurrido en la época de Fernando VII. También en Viena se celebró una reunión de los dictadores fascistas para precisar su intervención en España. Y el papel que tuvo El Empecinado entonces es desempeñado hoy por los trabajadores en armas. Alemania e Italia carecen de materias primas. Necesitan hierro, cobre, plomo, mercurio. Pero estos minerales españoles están en manos de Francia e Inglaterra que a la vez intentan conquistar España. Inglaterra no protesta vigorosamente es más busca bajo mano negociar con Franco (...) La clase obrera ha de conseguir la independencia de España. No será el capital nacional quien lo logre, puesto que el capital internacional está estrechamente vinculado de un extremo al otro del mundo. Este es el drama de la España actual. A los trabajadores nos toca arrojar a los capitalistas extranjeros. Esto no es una cuestión patriótica. Es un caso de intereses de clase.” (Cita del artículo de Jaime Balius "Hacia una nueva revolución”. Centro de documentación histórico-social, Etcétera. Págs.: 32-33. 1997)’.
“Como se constata, se recurre a toda clase de triquiñuelas para convertir una guerra imperialista entre Estados, en una guerra patriótica, una guerra “de clases”. Esto es una manifestación del desarme político al que somete el anarquismo a los militantes obreros sinceros como Los Amigos de Durruti. Estos compañeros, que querían luchar contra la guerra y por la revolución, eran incapaces de encontrar el punto de partida para una lucha efectiva: el llamamiento a desertar a los obreros y campesinos (reclutados por ambos bandos, republicano y franquista), a apuntar sus armas contra los oficiales que les oprimían, a volver a la retaguardia y a luchar, con huelgas y con manifestaciones, en un terreno de clase contra el capitalismo en su conjunto.”
Y esto nos lleva a lo más importante de todo: la posición de Los Amigos de Durruti sobre naturaleza de la guerra de España. No hay duda, el nombre de la Agrupación significa algo más que una referencia sentimental a Durruti[14], cuya valentía y sinceridad fueron tan admiradas por el proletariado español. Durruti fue un militante de la clase obrera, pero era totalmente incapaz de hacer una crítica exhaustiva de lo que les sucedió a los obreros españoles tras la sublevación de julio de 1936, de cómo la ideología antifascista y la transferencia de la lucha del frente social a los frentes militares fue ya un paso decisivo en el alistamiento de los trabajadores en un conflicto imperialista. Durruti, como muchos anarquistas sinceros, quería ir “hasta el final del final”. Refiriéndose a la guerra afirmó que la guerra y la revolución, lejos de estar en contradicción la una con la otra, podrían reforzarse mutuamente siempre que la lucha en los frentes se combinara con transformaciones “sociales” en la retaguardia, algo a lo que Durruti identificaba con la instauración del comunismo libertario. Pero, como señaló Bilan: en el contexto de una guerra militar entre bloques capitalistas, las empresas industriales y agrícolas en autogestión no podrían funcionar sino como un medio para movilizar a los obreros para la guerra. En realidad era una especie de "comunismo de guerra" que alimentaba una guerra imperialista.
Los Amigos de Durruti nunca rechazaron la idea de que la guerra y la revolución debían llevarse a cabo simultáneamente. Como Durruti, llamaron a la movilización total de la población para la guerra, incluso cuando habían concluido que la guerra estaba perdida.[15]
La posición de Guillamón sobre la guerra y sus críticas a BILAN
Para Guillamón, en resumen, los acontecimientos en España fueron "la tumba del anarquismo como teoría revolucionaria del proletariado "[16]. Sólo podemos añadir que, a pesar del heroísmo de los amigos de Durruti y sus encomiables esfuerzos por desarrollar una teoría revolucionaria, el terreno anarquista en el cual intentaron cultivar esa flor demostró ser estéril.
Pero el propio Guillamón no está exento de ambigüedades sobre la guerra de España y esto es evidente en sus críticas a la Fracción Italiana de la Izquierda Comunista que publicaba Bilan.
Sobre la cuestión central de la guerra la posición de Guillamón, como lo resume en su libro, aparece bastante clara:
"1.- Sin destrucción del Estado no hay revolución proletaria. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (CCMA) no fue un órgano de doble poder, sino de encuadramiento militar de los obreros, de unidad sagrada con la burguesía, en suma, un organismo de colaboración de clases.
2.- El armamento del pueblo no significa nada. La naturaleza de una guerra militar viene determinada por la naturaleza de la clase que la dirige. Un ejército que lucha en defensa de un Estado burgués, aunque sea antifascista, es un ejército al servicio del capital.
3.- La guerra entre un Estado fascista y un Estado antifascista no es una guerra de clases revolucionaria. La intervención del proletariado en uno de esos dos bandos significa que ya ha sido derrotado. Una lucha militar en un frente militar suponía además una insuperable inferioridad técnica y profesional del ejército popular o miliciano.
4.- La guerra en los frentes militares suponía el abandono del terreno de clase. El abandono de la lucha de clases suponía la derrota del proceso revolucionario.
5.- En España, en agosto de 1936, ya no existía una revolución, sólo había lugar para la guerra. Una guerra exclusivamente militar, sin carácter revolucionario de ningún tipo.
6.- Las colectivizaciones y socializaciones en el plano económico no son nada cuando el poder estatal está en manos de la burguesía.[17]
Esta posición se asemeja mucho a las posiciones defendidas por la Izquierda Comunista. Pero Guillamón, en realidad, rechaza algunas de las más importantes posiciones de Bilan, como vemos en otro documento: "Tesis sobre la guerra civil española y la situación revolucionaria creada el 19 de julio de 1936", publicado en 2001 por Balance [18]. Y aunque reconoce que ciertos aspectos del análisis de los acontecimientos en España, realizados por Bilan, eran brillantes, desarrolla sin embargo críticas fundamentales a este análisis y a las conclusiones políticas que de éste se deducen:
1 Bilan no vio que, en julio de 1936, había una "situación revolucionaria”.
“Bilan reconoce por una parte el carácter de clase de las luchas de Julio y Mayo, pero por otra no sólo niega su carácter revolucionario, sino también la existencia de una situación revolucionaria. Visión que sólo puede ser explicada por la lejanía de un grupo parisino absolutamente aislado, que antepone la abstracción de sus análisis al estudio de la realidad española. No hay en Bilan ni una palabra sobre la auténtica naturaleza de los comités, ni sobre la lucha del proletariado barcelonés por la socialización y contra la colectivización, ni sobre los debates y enfrentamientos en el seno de las Columnas a causa de la militarización de las Milicias, ni una crítica seria de las posiciones de la Agrupación de Los Amigos de Durruti, por la sencilla razón de que prácticamente desconocían la existencia e importancia real de todo esto. Era sencillo justificar esa ignorancia negando la existencia de una situación revolucionaria. El análisis de Bilan quiebra al considerar que la ausencia de de un partido revolucionario (bordiguista) implica necesariamente la ausencia de una situación revolucionaria.”
2 El análisis que hace Bilan de los sucesos de Mayo es incoherente:
"La incoherencia de Bilan se pone de manifiesto en el análisis sobre las jornadas de mayo de 1937. Resulta que aquella "revolución" del 19 de Julio, que una semana después ya no lo era, porque se habían trocado los objetivos de clase por objetivos bélicos, ahora como nuevo Guadiana[19] de la historia se nos vuelve a aparecer como un fantasma que nadie sabía donde se escondía. Y ahora resulta que en mayo de 1937 los trabajadores están de nuevo "de revolución", y la defienden con barricadas. ¿No habíamos quedado que, según Bilan, no había revolución? Y es que Bilan se hace un lío. El 19 de Julio (según Bilan) hay una revolución, pero una semana después, ya no la hay, porque no hay partido (bordiguista); en mayo del 37 se da una nueva semana revolucionaria. Pero ¿desde el 26 de Julio del 36 hasta el 3 de Mayo del 37 qué había?: no se nos dice nada. La revolución se considera un Guadiana que surge al escenario histórico cuando interesa a Bilan para explicar unos acontecimientos que ni comprende, ni explica, ni entiende”.
3. La posición de Bilan, sobre el partido y la idea de que es el partido y no la clase quien hace la revolución, “está basada en una “concepción leninista, totalitario y sustitucionista del partido".
4. Las conclusiones prácticas de Bilan sobre la guerra eran "reaccionarias”:
“Según Bilan el proletariado se veía abocado a una guerra antifascista, esto es, se veía enrolado en una guerra imperialista entre una burguesía democrática y otra burguesía fascista. No cabía otra vía que la deserción, el boicot, o la espera de tiempos mejores en los que el partido (bordiguista) saliera a la palestra de la historia desde el escondrijo en que se hallara.” De esta manera, el negar la existencia de una situación revolucionaria en 1936 llevó a Bilan a “a defender (sólo en el plano teórico) posiciones políticas reaccionarias como eran la ruptura de los frentes militares, la confraternización con las tropas franquistas, el boicot al armamento de las tropas republicanas, etc...”.
Para responder en profundidad a las críticas que Guillamón dirige a la Fracción Italiana, sería necesario hacer otro artículo pero queremos, entre tanto, insistir en algunas observaciones:
- Es falso decir que Bilan desconocía totalmente el movimiento real de la clase obrera en España. Es posible que no conociera a Los Amigos de Durruti pero estaba en contacto con Camillo Berneri. Por eso, a pesar de sus duras críticas al anarquismo, fue capaz de reconocer que una resistencia proletaria podría surgir todavía de sus filas. Más importante aún: identificó, como reconoce Guillamón, el carácter de clase de los acontecimientos de julio de 1936 a mayo de 1937 y, simplemente, es erróneo pretender que no dijo una palabra sobre los Comités que surgieron de la insurrección de julio. En la primera parte de este artículo hemos citado un extracto del texto "La enseñanza de los acontecimientos de España" publicado en Bilan Nº 36, donde se mencionan esos comités considerándolos órganos proletarios, pero donde también se reconoce el rápido proceso de recuperación de que fueron objeto por la vía de las "colectividades". Bilan da a entender, en ese mismo artículo, que el poder estaba al alcance de los trabajadores y que el siguiente paso era la destrucción del Estado capitalista. Pero Bilan disponía de un marco de análisis histórico e internacional que le permitía tener una visión más clara del contexto general que había determinado el trágico aislamiento del proletariado español (la terrible contrarrevolución triunfante y un curso abierto hacia la guerra imperialista mundial, cuyo ensayo general fue precisamente el conflicto español. Guillamón apenas habla de esto, como tampoco se hablaba en los análisis de los anarquistas españoles de aquel tiempo;
- Los acontecimientos de Mayo no muestran las confusiones de Bilan, sino que, al contrario, confirman sus análisis. La lucha de clases, como la misma conciencia es, en efecto, comparable a un río que puede fluir bajo tierra durante una parte de su trayecto y salir más adelante a la superficie: el ejemplo más importante de esto fueron los acontecimientos revolucionarios de 1917-1918, posteriores a la terrible derrota ideológica de la clase en 1914. El hecho de que el ímpetu proletario inicial, de julio de 1936, fuese contrarrestado y desviado, no significa que el espíritu de lucha y la conciencia de clase del proletariado español estuviesen completamente destrozados; ambos reaparecieron en una última acción de retaguardia contra los ataques incesantes a la clase, impuestos sobre todo por la burguesía republicana. Pero esta reacción fue aplastada por las fuerzas combinadas de la clase capitalista, los estalinistas y la CNT. Una masacre de la que no se recuperó el proletariado español.
- Rechazar la posición de Bilan sobre el partido tratándola de “leninista y sustitucionista”, como lo hace Guillamón, es un ejemplo del recurso a dudosos atajos, algo que sorprende viniendo de un historiador normalmente tan riguroso. Guillamón sugiere que Bilan veía el partido como un “deus ex machina”, que espera entre bastidores a que le llegue su momento propicio. Esto podría decirse de los bordiguistas hoy, que pretenden ser el partido, pero Guillamón ignora totalmente el concepto que tiene Bilan de lo que es la Fracción, un concepto basado en el reconocimiento de que el partido no puede existir en una situación de contrarrevolución y de derrota, precisamente porque el partido es el producto de la clase y no lo contrario. Es cierto que la Izquierda Italiana no había roto aun con la idea sustitucionista del partido que toma el poder y ejerce la dictadura del proletariado -pero ya hemos demostrado que el propio Guillamón no tiene totalmente claro ese concepto y que Bilan en general había comenzado a desarrollar un marco integral para romper con el sustitucionismo[20]. En España, en 1936, Bilan explica la ausencia del partido como el producto de la derrota de la clase obrera a nivel mundial y, aunque no rechaza la posibilidad de levantamientos revolucionarios, fue capaz de precisar que “la suerte estaba ya echada” en contra del proletariado. Y, como el mismo Guillamón reconoce, no puede triunfar una revolución que no haga surgir un partido revolucionario. Por lo tanto, al contrario de lo que se dice a menudo falsamente, Bilan no tenía una posición idealista del tipo: "no hay revolución en España porque allí no hay partido", sino una posición materialista: "no hay partido porque no hay ninguna revolución".
Donde se puede ver más claramente la incoherencia de Guillamón es en el rechazo de la posición “derrotismo revolucionario” de Bilan sobre la guerra. Guillamón acepta la idea de que la guerra se transformó rápidamente en una guerra no revolucionaria y que la existencia de milicias armadas, colectivizaciones, etc., no aportó ningún cambio a todo eso. Pero su idea de una "guerra no revolucionaria" es ambigua: Guillamón parece reacio a aceptar la idea de que era una guerra imperialista y la de que la lucha de clases no podía reanimarse si no era volviendo al terreno de clase, al campo de la defensa de los intereses materiales del proletariado en contra de la disciplina en el trabajo y de los sacrificios impuestos por la guerra. Sin duda, de esta forma se habrían arruinado los frentes militares y saboteado el ejército republicano, y fue precisamente ése el motivo de la represión salvaje durante los sucesos de Mayo. Y sin embargo, cuando se tuercen las cosas, Guillamón argumenta que los métodos convencionales de lucha del proletariado contra la guerra imperialista -huelgas, motines, deserciones, confraternizaciones, huelgas en la retaguardia - eran reaccionarios, por mucho que se tratara de "una guerra no-revolucionaria". Esto es, en el mejor de los casos, una posición centrista que alinea a Guillamón con todos aquellos que se dejaron seducir por el canto de sirena de la participación en la guerra, desde los trotskistas a los anarquistas y a los propios partidos de la Izquierda Comunista. En cuanto al aislamiento de Bilan, éste mismo lo reconoció no como un producto de la geografía, sino del periodo sombrío que atravesaba, cuando todo a su alrededor no era más que traición a los principios del internacionalismo. Así lo describió en un artículo titulado específicamente “El aislamiento de nuestra fracción ante los acontecimientos en España" del nº 36 de su revista (octubre-noviembre 1936):
"Nuestro aislamiento no es fortuito: es consecuencia de una profunda victoria del capitalismo mundial que ha logrado gangrenar incluso a los grupos de la Izquierda Comunista cuyo portavoz, hasta hoy, ha sido Trotsky. No somos tan pretenciosos como para afirmar que en este momento somos el único grupo cuyas posiciones se hayan confirmado en todos los puntos por el desarrollo de los acontecimientos, pero a lo que sí aspiramos categóricamente es que, para bien o para mal, nuestras posiciones han sido una afirmación constante de la necesidad de una acción autónoma y de clase del proletariado. Y fue precisamente en este terreno donde se confirmó la derrota de todos los grupos trotskistas y semi-trotskistas."
Fue la fuerza de la tradición marxista italiana la que fue capaz de generar una Fracción tan clarividente como Bilan. Fue una grave debilidad del movimiento obrero en España, donde fue histórico el predominio del anarquismo sobre el marxismo, el hecho que ninguna fracción de este tipo pudiese surgir en ese país.
Berneri y sus sucesores
En el manifiesto que se publicó en respuesta al aplastamiento de la revuelta de los trabajadores en mayo de 1937 en Barcelona, las Fracciones italiana y belga de la Izquierda Comunista rindieron homenaje a la memoria de Camillo Berneri[21] cuyo asesinato, a manos de la policía estalinista, formó parte de la represión general del Estado republicano contra todos aquellos obreros y revolucionarios que habían desempeñado un papel activo durante las Jornadas de Mayo y que, con palabras o actos, se opusieron a la política de la CNT-FAI de colaboración con el Estado capitalista.
He aquí lo que escriben las Fracciones de Izquierda en la revista Bilan Nº 41, de junio de 1937:
“Los obreros de todo el mundo se inclinan ante todos los muertos y reclaman sus cadáveres en contra de todos los traidores: tanto los de ayer, como los de hoy. El proletariado del mundo entero saluda a Berneri, a uno de los suyos, y su inmolación por el ideal anarquista es una protesta contra una escuela política que se ha derrumbado durante los acontecimientos de España: ¡Bajo la dirección de un gobierno con participación anarquista, la policía ha reproducido en el cuerpo Berneri la hazaña de Mussolini en el cuerpo de Matteotti!”.
En otro artículo del mismo número, titulado "Antonio Gramsci - Camillo Berneri", Bilan señala que estos dos militantes, que murieron con unas semanas de diferencia, habían dado su vida por la causa del proletariado, a pesar de las graves carencias de sus posiciones ideológicas:
"Berneri, ¿líder de los anarquistas? No, porque, incluso después de su asesinato, la CNT y la FAI movilizan a los obreros contra el peligro de ser expulsadas de un Gobierno que está empapado con la sangre de Berneri. Éste pensaba que podía apoyarse en la doctrina anarquista para contribuir en la tarea de redimir socialmente a los oprimidos pero es ¡un gobierno del que los anarquistas forman parte el que ha dirigido el ataque contra los explotados de Barcelona!
Las vidas de Gramsci y Berneri pertenecen al proletariado, que se inspira en su ejemplo para continuar su lucha. La victoria comunista permitirá a las masas honrar dignamente a los dos desaparecidos y ayudará a comprender mejor los errores de los que fueron víctimas, errores que añaden a la sevicia del enemigo el tormento íntimo de ver cómo los acontecimientos contradicen trágicamente sus convicciones, sus ideologías."
El artículo concluye diciendo que en el número siguiente de Bilan se darán más detalles sobre estas dos figuras del movimiento obrero. En el número del que se habla (Bilan, Nº 42, julio-agosto de 1937), aparece, efectivamente, un artículo dedicado específicamente a Gramsci que, aunque de considerable interés, está fuera del tema de este artículo. A Berneri sí que se le menciona en el editorial, "La represión en España y Rusia", de dicho número, que examina las tácticas que la policía había utilizado para asesinar a Berneri y a su camarada Barbieri:
"También sabemos cómo ha sido asesinado Berneri. Dos policías se presentan en su casa. ‘Somos amigos’, dicen. ¿A qué vienen? Quieren informarse del paradero de dos fusiles. Regresan, registran la casa y se llevan las dos armas. Vuelven, y esta vez es para dar el golpe final. Están seguros de que Berneri y su compañero están desarmados, que no les queda ninguna posibilidad de defenderse. Los arrestan en virtud de una orden expedida legalmente por las autoridades de un gobierno del que forman parte los amigos políticos de Berneri, los representantes de la CNT y de la FAI. Las compañeras de Berneri y Barbieri se enterarán más tarde de que los cadáveres de sus camaradas se encuentran en el depósito. Sabemos que eso fue desde entonces sobradamente frecuente por las calles de Madrid y Barcelona. Patrullas armadas, a sueldo de los centristas[22], recorren las calles y matan a los obreros sospechosos de tener ideas subversivas. Y todo esto, antes de que el edificio de las socializaciones, las milicias, las cooperativas de ahorro y los sindicatos gestores de la producción, hubieran sido eliminados por una nueva reorganización del Estado capitalista."
De hecho hay diferentes referencias al asesinato: la de Augustin Souchy, contemporáneo de los acontecimientos, en "La semana trágica en mayo", publicado originalmente en Spain and the World (España y el mundo) y luego vuelto a publicar en The May Days Barcelona 1937 (Días de Mayo Barcelona 1937, en Freedom Press, 1998), que es muy similar a la narración de Bilan. También está la breve biografía, escrita por Toni, en Libcom[23], según la cual Berneri fue asesinado en la calle después de haber ido a las oficinas de Radio Barcelona para hablar de la muerte de Gramsci. Hay también otras variantes en la descripción de los detalles. Pero lo esencial, como decía Bilan, es la represión general que siguió a la derrota de la revuelta de mayo de 1937, que se convirtió en práctica corriente para la eliminación física de elementos incómodos, como Berneri, que tuvieron el coraje de criticar al Gobierno socialdemócrata/estalinista/anarquista y la política exterior contrarrevolucionaria de la URSS. Los estalinistas, que dominaban el aparato policial, estaban en cabeza de estos asesinatos. Aunque continuó utilizando el término “centrista” para nombrar a los estalinistas, Bilan los vio claramente como lo que eran: violentos enemigos de la clase obrera, policías y asesinos con quienes no era posible la cooperación. Esto contrasta totalmente con la posición de los trotskistas que continuaron caracterizando a los "PC" como partidos obreros con quien era aún deseable un frente unido y a la URSS como un régimen que debía ser defendido siempre contra el ataque imperialista.
¿Qué terreno es común a Berneri y Bilan?
Si algunos de los hechos sobre el asesinato de Berneri permanecen aún bastante confusos, tenemos aún menos claro lo referente a la relación entre la Fracción Italiana y Berneri. Nuestro libro sobre la Izquierda Italiana nos dice que, tras la marcha de la minoría de Bilan para combatir con las milicias del POUM, la mayoría envía una delegación a Barcelona para tratar de encontrar elementos con los cuales podía ser posible un debate fructífero. Las discusiones con los elementos del POUM resultaron infructuosas y "sólo la entrevista con el profesor anarquista Camillo Berneri tuvo resultados positivos" (p. 129). Pero el libro no especifica cuáles fueron esos resultados positivos. A primera vista, no hay ninguna razón evidente de que Bilan y Berneri habrían encontrado un terreno de entendimiento; por ejemplo, si observamos con detenimiento uno de sus textos más conocidos, la "Carta abierta a la compañera Federica Montseny"[24] fechada en abril de 1937, tras ser nombrada ministra en el gobierno de Madrid, no encontramos gran cosa que permita diferenciar la posición de Berneri de la de tantos otros antifascistas de “izquierda” de entonces. En la base de su planteamiento -que es más un diálogo con una compañera equivocada que la denuncia de una traidora- está la convicción de que está efectivamente en marcha una revolución en España y que no existe contradicción entre la profundización de la revolución y la continuación de la guerra hasta la victoria, a condición de utilizar métodos revolucionarios- pero estos métodos no excluían pedir al Gobierno que tomase medidas más radicales como la concesión inmediata de la autonomía política a Marruecos para debilitar el poder de las fuerzas franquistas sobre los reclutamientos en el Norte de África. El artículo es muy crítico con la decisión de los dirigentes de la CNT-FAI de participar en el Gobierno, aunque hay muchos elementos en ese artículo para apoyar la afirmación de Guillamón de que "La crítica de Los Amigos de Durruti era incluso más radical que la de Berneri, porque éste criticaba la participación de la CNT en el Gobierno, mientras la Agrupación criticaba la colaboración de la CNT con el Estado capitalista."[25] Entonces, ¿por qué la Fracción Italiana mantuvo conversaciones positivas con él? Pensamos que fue porque Berneri, como la Izquierda Italiana, estaba, ante todo y sobre todo, absolutamente comprometido en la defensa del internacionalismo proletario y de una perspectiva mundial; mientras que, como el mismo Guillamón señala, una agrupación como Los Amigos de Durruti aún mostraba signos de un pesado bagaje de patriotismo español. Durante la Primera Guerra Mundial, Berneri había tomado una posición muy clara: siendo aún miembro del Partido Socialista, trabajó estrechamente con Bordiga para excluir a los "intervencionistas"[26] del periódico socialista L’Avanguardia. En su artículo "Burgos y Moscú"[27], en el que se pronuncia sobre las rivalidades imperialistas subyacentes en el conflicto de España, publicado en Guerra di Classe, nº 6 (16 de diciembre de 1936), a pesar de que tiende a llamar a Francia a intervenir para defender sus intereses nacionales[28] se muestra totalmente claro en lo que se refiere a los objetivos contrarrevolucionarios e imperialistas de todas las grandes potencias, fascistas, democráticas y "soviética", en el conflicto en España. De hecho, Souchy defiende la idea de que fue especialmente esa denuncia del papel imperialista de la URSS en la situación de España la que firmaría la sentencia de muerte de Berneri.
En nuestro texto "Marxismo y ética", escribimos: "Una característica del progreso moral es la ampliación del ámbito de aplicación de las virtudes y pulsiones sociales hasta abarcar a toda la humanidad. La expresión más alta de la solidaridad humana, del progreso ético de la sociedad hasta el presente es, en gran medida, el internacionalismo proletario. Este principio es el medio indispensable de la liberación de la clase obrera, el que sienta las bases de la futura comunidad humana"[29]
Detrás de internacionalismo que unía a Bilan y a Berneri, hay una profunda adhesión a la moral proletaria -la defensa de los principios fundamentales cueste lo que cueste: el aislamiento, el ridículo o la amenaza física. Como Berneri escribió en su última carta a su hija Marie-Louise: "Puede uno perder las ilusiones en todo y todos pero no en lo que te dice tu conciencia moral" [30]
La posición de Berneri contra el "circunstancialismo" adoptado por muchos en el movimiento anarquista de la época –“los principios son muy bonitos pero, en estas particulares circunstancias, tenemos que ser más realistas y más pragmáticos” - sin duda habían pulsado una cuerda muy sensible en los camaradas de la Izquierda Italiana cuya negativa a abandonar los principios, ante la euforia de la unidad antifascista y el inmediatismo oportunista que afectaba a la casi totalidad del movimiento político proletariado en aquel momento, les estaba obligando a seguir en solitario su difícil camino.
Vernon Richards y las Enseñanzas de la revolución española
Como hemos indicado en otra parte[31], la hija de Camillo Berneri, Marie-Louise Berneri, y su compañero, el anarquista anglo-italiano Vernon Richards, formaban parte de esa clase de militantes que, en el movimiento anarquista en Gran Bretaña o en el extranjero, mantuvieron una actividad internacionalista durante la Segunda Guerra Mundial, por medio de su publicación “War commentary” [Comentarios de la Guerra]. Este periódico "denunció enérgicamente que la lucha ideológica entre la democracia y el fascismo era un pretexto para la guerra y que las denuncias por los aliados demócratas de las atrocidades nazis eran mera hipocresía, tras la que ocultaban su apoyo tácito a los regímenes fascistas y al terror estalinista, en la década de 1930. Además de destacar el carácter oculto de la guerra como una lucha de poder entre los intereses imperialistas de británicos, alemanes y americanos, War commentary denunció igualmente el empleo por los aliados "libertadores" de métodos fascistas y de medidas totalitarias contra la clase obrera en su propio país"[32]. Marie-Louise Berneri y Vernon Richards fueron detenidos, al final de la guerra, y acusados de fomentar la insubordinación entre las fuerzas armadas. Aunque Marie-Louise Berneri no fue juzgada, en virtud de una ley que estipula que no puede considerarse que ambos cónyuges hayan conspirado juntos, a Vernon Richards le tuvieron nueve meses en prisión. Marie-Louise Berneri dio a luz a un niño muerto, en abril de 1949, y murió poco después de una infección vírica contraída durante el parto; una pérdida trágica para Vernon Richards y para el movimiento proletario.
Richards también publicó un libro que es un referente: Enseñanzas de la Revolución Española[33], basado en los artículos publicados en la revista Spain and the World (España y el mundo) durante la década de 1930. Este libro, publicado primeramente en 1953 y dedicado a Camillo y a Marie-Louise, no posee la menor fisura en su denuncia del oportunismo y de la degeneración del anarquismo “oficial” en España. En su “Introducción” a la primera edición en inglés, Richards nos dice que algunos elementos del movimiento anarquista "se nos ha insinuado también que el presente estudio aporta materiales a los enemigos políticos del anarquismo"; a lo que él respondía: "Fuera del hecho que nuestra causa no puede recibir por un intento de establecer la verdad, la base de nuestra crítica no está en una supuesta ineficacia de las ideas anarquistas en el experimento español, sino en que los anarquistas y los sindicalistas españoles se abstuvieron de poner a prueba sus teorías, y, en cambio, adoptaron las tácticas del enemigo. Luego, no se nos alcanza cómo pueden esgrimir este argumento, sin que rebote contra ellos mismos, quienes tanto confiaron en el enemigo, vale decir, el Gobierno y los partidos políticos."[34].
Durante la II Guerra Mundial, una gran parte del movimiento anarquista había sucumbido a los cantos de sirena del antifascismo y de la Resistencia. Este es particularmente el caso de elementos significativos del movimiento español que han legado a la historia la imagen de carros blindados adornados con banderas CNT-FAI a la cabeza del desfile de la "Libération" en París en 1944. En su libro, Richards ataca la "mezcla de ingenuidad y de oportunismo político" que ha llevado a los dirigentes de la CNT-FAI a adoptar el punto de vista según el cual "no había que escatimar esfuerzos para prolongar la guerra a cualquier precio, hasta el estallido de las hostilidades entre Alemania e Inglaterra, que todo el mundo consideraba inevitable a corto plazo. Como hubo quienes esperaban la victoria cual resultado de la conflagración internacional, así también muchos revolucionarios españoles dieron su apoyo a la 2ª Guerra Mundial con la esperanza de que una victoria de las "democracias" (¡incluyendo a Rusia!) traería consigo automáticamente a la liberación de España de la tiranía Franco-fascista”[35]. Una vez más, esta fidelidad al internacionalismo estuvo plenamente ligada a la firme posición ética expresada, tanto intelectualmente como con su evidente indignación, por Richards ante la conducta repugnante y la auto-justificación hipócrita de los representantes oficiales del anarquismo español. En respuesta a los argumentos del ministro anarquista Juan Peiró, Richards señala el "circunstancialismo" que hay en estas declaraciones: "nos explican: todos esos compromisos, desviaciones, no son “rectificaciones” de los “principios sagrados” de la CNT sino simplemente acciones determinadas por las “circunstancias”; e insisten en que: una vez superadas, retornaremos a los “principios…”". En otro lugar, denuncia a los dirigentes de la CNT porque está "dispuesta a abandonar los principios por la táctica" y por su capitulación ante la ideología de "el fin justifica los medios": "el hecho fue que, tanto para los revolucionarios como para el Gobierno, todos los medios eran lícitos en el empeño de movilizar al país entero en pie de guerra. Y en circunstancias tales, lo primero que se sobreentiende es que todos debieran apoyar la “causa”. A los que no, se les fuerza a ello: a los que se resisten o no reaccionan del modo prescrito, se les persigue, humilla, castiga o liquida".[36]
En este ejemplo concreto, Richards habla de la capitulación de la CNT ante los métodos, utilizados tradicionalmente por la burguesía, para disciplinar a los presos y expresa, igual de lúcidamente, la misma cólera frente a las traiciones políticas de la CNT en toda una serie de campos. Algunas de estas son obvias y bien conocidas:
- El rápido abandono de lo que había sido tradicional: la crítica de la colaboración, con el gobierno y los partidos políticos, a favor de la unidad antifascista.
El ejemplo más conocido de este abandono fue la aceptación de cargos ministeriales en el Gobierno Central y la infame justificación ideológica del paso dado por los ministros anarquistas, quienes argumentaban que el Estado dejaría de ser un instrumento de opresión. Richards fustigó también la participación de los anarquistas en otros órganos del Estado, como el Gobierno Regional de Cataluña (la Generalitat) y el Consejo Nacional de Defensa- al que Camillo Berneri había reconocido como parte del aparato gubernamental, a pesar de su etiqueta "revolucionaria", y del cual rechazó una invitación para formar parte de él. - La participación de la CNT en la normalización capitalista de todas las instituciones que surgen de la sublevación de los trabajadores en julio de 1936: la incorporación de las milicias al ejército regular burgués y la institución del control de las empresas por el Estado, por mucho que se escondiera tras la ficción sindicalista de que los trabajadores eran ahora sus dueños. Su análisis del Consejo Nacional Económico ampliado, de enero de 1938, muestra hasta qué punto la CNT había adoptado totalmente los métodos de gestión capitalista, su obsesión por el aumento de la productividad y por el castigo de los absentistas. Pero la podredumbre había comenzado en realidad a desarrollarse desde hacía mucho más tiempo, como pone de manifiesto Richards denunciando lo que significaba para la CNT la firma del Pacto de "Unidad de acción" con el sindicato socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT) y con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC) -estalinista-: aceptando la militarización de las empresas nacionalizadas, simulada con un ligero tinte de "control obrero"; y así sucesivamente[37].
- El papel de la CNT en el sabotaje de las Jornadas de mayo de 1937. Richards analiza estos acontecimientos como una movilización, espontánea y potencialmente revolucionaria, de la clase obrera y como la expresión concreta de una creciente brecha entre la base de la CNT y su aparato burocrático, el cual utilizó todas sus capacidades de maniobra y puro engaño para desarmar a los trabajadores y volvieran al trabajo.
Algunas de las declaraciones más reveladoras de Richards se refieren a cómo la degeneración política y organizativa de la CNT implicaba necesariamente una creciente corrupción moral, sobre todo por parte de los más implicados en este proceso; y a cómo se manifestó todo esto en las declaraciones de los líderes anarquistas y en la prensa de la CNT. Tres expresiones de esta corrupción suscitaron particularmente su furia: - Un discurso de Federica Montseny en una concentración masiva, el 31 de agosto de 1936, donde dice, de Franco y sus partidarios, que son "…este enemigo sin dignidad ni conciencia, sin sentido de españoles; porque si españoles fueran, si fueran patriotas, no habrían arrojado sobre España a los regulares y a los moros imponiendo la civilización del fascio, no como civilización cristiana, sino como civilización morisca, gente que hemos ido a colonizar para vinieran ahora a colonizarnos a nosotros con principios religiosos e ideas políticas que quieren mantener arraigadas en la conciencia de los españoles"[38]. Richards comenta amargamente: "así hablaba una revolucionaria española, uno de los elementos más inteligentes y capaces de la organización (y apreciada como tal todavía por la fracción mayoritaria de la CNT en Francia). En una sola frase se expresan sentimientos nacionalistas, racistas e imperialistas ¿Protestó alguien?"
- El culto al liderato: Richards cita artículos de la prensa anarquista que, casi desde el comienzo de la guerra, están encaminados a crear un aura semi-religiosa en torno a figuras como García Oliver: "Los extremos a que llegaron los ‘hinchas’ quedan patentes en un reportaje publicado en Solidaridad Obrera (29 de agosto de 1936) con ocasión de la partida de García Oliver al frente de batalla; se le califica diversamente de “nuestro querido camarada”, “el destacado militante”, "el bravo camarada ", "nuestro entrañable camarada", y así sucesivamente. Richards agrega otros ejemplos de esta adulación servil y termina con el comentario: "Ciertamente, una organización que estimula el culto del líder, del “genio inspirado”, no puede estimular el sentido de responsabilidad entre sus miembros, que es fundamental para la integridad de cualquiera organización”[39]. Es importante destacar que ambos, el discurso de Montseny y la canonización de Oliver, provienen de la época anterior a su nombramiento como ministros.
- La militarización de la CNT: "Una vez entregados a la idea de la militarización, los líderes de la CNT-FAI se dedicaron de lleno a la tarea de demostrarle a todo el mundo que sus militantes eran los componentes más disciplinados y valerosos de las fuerzas armadas. La prensa confederal está repleta de fotografías de sus líderes militares (¡por supuesto en sus uniformes de oficiales), a quienes entrevistaba y cuya exaltación al grado de coronel o mayor celebraba con ardientes expresiones laudatorias.
A medida que la situación militar empeoraba, el tono de la prensa confederal se hacía más agresivo y militarista; Solidaridad Obrera publicaba diariamente listas de nombres de individuos que habían sido condenados por los tribunales militares en Barcelona y fusilados por "actividades fascistas", "derrotismo" o "deserción". Leemos que un hombre fue sentenciado a muerte por haber facilitado a unos conscriptos la fuga a través de la frontera... ". Richards cita un artículo del Solidaridad Obrera, del 21 de abril de 1938, sobre el caso de otro hombre, ejecutado por haber dejado su puesto: "Tuvo lugar la ejecución de la sentencia en el pueblo…a donde fue trasladado y sentenciado para mayor ejemplaridad. Asistieron las fuerzas de la plaza, que desfilaron ante el cadáver dando vivas a la República” y concluye: "Esta campaña por la disciplina y la obediencia por la intimidación y el terror [...] no impidió las deserciones a gran escala desde los frentes (aunque no a menudo a las líneas de Franco) y un descenso de la producción en las fábricas"[40].
Ideología anarquista y Principio proletario
Estos ejemplos de la indignación de Richards, frente a la traición total de la CNT a los principios de clase, son un ejemplo de la indispensable moral proletaria para cualquier forma de militancia revolucionaria. Pero somos también conscientes de que anarquismo tiende a falsear esta moral con abstracciones ahistóricas; así, esta falta de método resalta, entre algunas otras, como una de las principales debilidades del libro.
El enfoque con el que Richards se aproxima a la cuestión sindical es una ilustración. Detrás de la cuestión de los sindicatos hay una categoría "invariante", básica: la necesidad de que el proletariado desarrolle formas de asociación para defenderse contra la explotación y la opresión del capital. Aunque el anarquismo se ha opuesto históricamente a los partidos políticos, ha aceptado generalmente que los sindicatos de oficio, los sindicatos de industria del tipo IWW y las organizaciones anarcosindicalistas, constituyen tal tipo de asociación. Pero al rechazar el análisis materialista de la historia, no puede entender que esas formas de asociación pueden cambiar profundamente según las diferentes épocas históricas. Lo que no es el caso de la posición de la izquierda marxista para la que, con la entrada del capitalismo en la época histórica de su decadencia, los sindicatos y los antiguos partidos de masas pierden su contenido proletario y se integran en el Estado burgués. El desarrollo, a principios del siglo XX, del anarcosindicalismo fue una respuesta parcial a ese proceso de degeneración de los antiguos sindicatos y de los viejos partidos pero, careciendo de las herramientas teóricas para explicar correctamente el proceso, se encontró atrapado en las nuevas versiones del viejo sindicalismo: el destino trágico de la CNT en España era la prueba de que, en la nueva época, no era posible mantener el carácter proletario y, menos aún, abiertamente revolucionario, de una organización de masas permanente. Influenciado por Errico Malatesta[41] (como lo estaba Camillo Berneri), Vernon Richards[42] era consciente de algunas de las limitaciones de la idea anarcosindicalista: la contradicción que supone construir una organización que, a la vez que proclama la defensa permanente de los intereses de los trabajadores y por tanto abierta a todos los trabajadores, está comprometida con la revolución social; un objetivo que no podrá ser compartido, dentro de la sociedad capitalista, más que por una minoría de la clase. Todo esto no hace sino favorecer las tendencias a la burocracia y al reformismo que surgieron brutalmente durante los sucesos de 1936-39 en España. Sin embargo, esta visión no basta para explicar el proceso por el cual todas las organizaciones de masas permanentes, que en el pasado constituyeron expresiones del proletariado, acabaron en esa época integradas plenamente en el Estado. De modo que Richards, a pesar de algunas intuiciones sobre el hecho de que la traición de la CNT no era simplemente una cuestión de “líderes”, es incapaz de reconocer que el propio aparato de la CNT, al final de un largo proceso de degeneración, se integró en el Estado capitalista. Esta incapacidad para comprender la transformación cualitativa de los sindicatos se percibe también en la manera con la que ve a la Unión General de Trabajadores (UGT) -"socialista": él, que consideraba que cualquier colaboración con los partidos políticos y el gobierno constituía una traición a los principios, estaba positivamente a favor de un frente unido con la UGT que, en realidad, no podría ser más que una versión más radical del Frente Popular.
Sin embargo, la principal debilidad del libro, compartida por una mayoría abrumadora de anarquistas disidentes y de grupos de oposición de la época, está en la idea de que hubo realmente una revolución proletaria en España, de que la clase obrera había llegado al poder o al menos establecido una situación de doble poder que se prolongó más allá de los primeros días de la insurrección en julio de 1936. Para Richards, el órgano de doble poder fue el Comité Central de Milicias Antifascistas; aunque él sabía que el CCMA acabó convirtiéndose en banderín de enganche de la militarización. De hecho, como lo decía Bilan y que nosotros señalamos en el artículo anterior, el CCMA desempeñó un papel crucial en la preservación de la dominación capitalista, casi desde el primer día de la insurrección. En base a este error fundamental, Richards es incapaz de romper con la idea, ya observada en las posiciones de Los Amigos de Durruti, de que la guerra de España sería esencialmente una guerra revolucionaria que podría, simultáneamente, repeler a Franco en el frente militar y establecer los cimientos de una nueva sociedad, en lugar de ver que los frentes militares y la movilización general para la guerra eran en sí mismos una negación de la lucha de clases. Aunque Richards critica muy lúcidamente la forma concreta en que se llevó a cabo la movilización para la guerra: la militarización forzosa de clase obrera, la destrucción de su autonomía y la intensificación de su explotación, es sin embargo ambiguo en lo referente a cuestiones tales como la necesidad de aumentar el ritmo y la duración del trabajo en las fábricas, para asegurar la producción de armas para el frente. Y al adolecer de una visión global e histórica de las condiciones de la lucha de clases en aquel periodo, un periodo de derrota de la clase obrera y de preparación de una nueva división imperialista del mundo, no capta la naturaleza de la guerra de España como un conflicto imperialista ni como un ensayo del holocausto mundial que se aproximaba. Su insistencia en que la 'revolución' cometió un error clave al no emplear las reservas de oro españolas para comprar armas en el extranjero demuestra (como Berneri con su llamamiento, más o menos abierto, a la intervención de las democracias) una profunda subestimación de que el momento había basculado del campo de la lucha de clases al campo militar metiendo el conflicto en la olla a presión de la cocina interimperialista mundial.
Para Bilan, la España del 36 fue para el anarquismo lo que 1914 fue para la socialdemocracia alemana: un acto de traición histórica que marcó un cambio en la naturaleza de clase de quienes traicionaron. Esto no significa que todas las diferentes expresiones del anarquismo se pasaran al otro lado de la barricada, pero -como a los sobrevivientes del naufragio de la socialdemocracia- esto exigía un proceso implacable de auto-examen, una reflexión teórica profunda por parte de quienes permanecieron fieles a los principios de clase. En general, las mejores tendencias dentro de anarquismo no es que fueran muy lejos en esa autocrítica (aunque ciertamente la Izquierda Comunista tampoco fue demasiado lejos en el análisis de los sucesivos fracasos de la socialdemocracia, ni de la revolución rusa ni de la Internacional Comunista). La mayoría -y esto fue sin duda el caso de Los Amigos de Durruti, Berneri y Richards - intentó preservar el núcleo duro del anarquismo cuando es precisamente éste el que refleja los orígenes pequeñoburgueses del anarquismo y su resistencia a la coherencia y la claridad del “partido de Marx” (en otras palabras, de la tradición marxista auténtica). El rechazo del método materialista histórico le impidió desarrollar una perspectiva clara en el período de ascendencia del capitalismo y comprender más tarde los cambios en la vida de la clase enemiga y en la lucha proletaria en la época de la decadencia capitalista. Le impidió siempre elaborar una teoría adecuada para explicar el modo capitalista de producción -sus fuerzas impulsoras y su trayectoria hacia la crisis y el hundimiento. Tal vez lo más crucial sea que el anarquismo es incapaz de desarrollar una teoría materialista del Estado -sus orígenes, su naturaleza y los cambios históricos que ha sufrido - y de las formas de organización del proletariado para derrocarlo: los consejos obreros y el partido revolucionario. En última instancia, la ideología anarquista es un obstáculo para la tarea de elaboración del contenido político, económico y social de la revolución comunista.
CDW
[1] Ver en Revista Internacional, Nº 104, "Documento (Josep Rebull, POUM): Las jornadas de mayo de 1937 en Barcelona". https://es.internationalism.org/book/export/html/213 [25].
[2] Ver sobre este grupo la obra escrita por Agustín Guillamón, desde un punto de vista claramente proletario y con autoridad histórica: La agrupación de Los amigos de Durruti 1937-1939, Aldarull Ediciones, 2013. La paginación corresponde a esa edición.
Se ha traducido en inglés The Friends of Durruti Group 1937-39, AK Press, 1996, versión en la que se basa este artículo. Hablaremos de ese libro a lo largo de esta parte del artículo.
Véase también el artículo en la Revista Internacional, de la CCI, Nº 102, “Anarquismo y comunismo”: https://es.internationalism.org/Rint102/08.htm [26].
[3] Gullamón, La agrupación Los Amigos de Durruti, p. 65
[4] Ídem, p. 85.
[5] Ídem, p. 71, cita de Balius, cap 8 “El folleto de Balius: hacia una nueva revolución.”
[6] Ídem, p. 91, cita de Lutte Ouvrière, 24 de febrero y 03 de marzo de 1939.
[7] Ídem., p. 53
[8] Ídem. p. 56
[9] Ídem, p. 57
[10] Citado en Ídem, p. 66
[11] Consultar nuestros artículos sobre la historia de la CNT en la serie, más amplia, sobre anarcosindicalismo:
- "Historia del movimiento obrero - la CNT: nacimiento del sindicalismo revolucionario en España (1910-1913)": https://es.internationalism.org/rint128cnt [27].
- -"Historia del movimiento obrero: el sindicalismo frustra la orientación revolucionaria de la CNT (1919-1923)": https://es.internationalism.org/rint130cnt [28].
- "La contribución de la CNT al establecimiento de la República Española (1921-1931)": https://es.internationalism.org/rint131cnt [29].
[12] Traducido del prefacio de la versión inglesa The friends of Durruri Group, p. VII.
[13] La Agrupación Los Amigos de Durruti, p. 69
[14] Buenaventura Durruti nace en 1896, hijo de ferroviario. A los 17 años, se implicó en las luchas obreras, primero en los ferrocarriles, luego en las minas y más tarde en los movimientos masivos de la clase obrera que recorrieron España en la oleada revolucionaria tras la Primera Guerra mundial. Se incorporó a la CNT en ese periodo. Durante el reflujo de la oleada revolucionaria, Durruti se enfrentó a los pistoleros que pagados por las patronales y el Estado, asesinaban a sindicalistas; fue acusado de la muerte de al menos una personalidad de alto rango. Exiliado en Europa y América del Sur, durante la mayor parte de la década de 1920, fue condenado a muerte en varios países. En 1931, tras la caída de la monarquía, regresó a España, convirtiéndose en miembro de la FAI y del grupo Nosotros, ambos constituidos para luchar contra las tendencias más reformistas de la CNT. En julio de 1936, en Barcelona, tomó parte muy activa en la respuesta de los trabajadores al golpe de Estado de Franco y formó la Columna de Hierro, una milicia específicamente anarquista que fue a combatir en el frente contra las tropas de Franco al mismo tiempo que propiciaba y apoyaba las colectivizaciones agrarias. En noviembre de 1936, se desplaza a Madrid, con un gran contingente de milicianos, en un intento de aliviar la ciudad sitiada, pero fue asesinado por una bala perdida. 500.000 personas asistieron a su funeral. Para estos y muchos otros trabajadores españoles, Durruti era un símbolo de valentía y entrega a la causa del proletariado.
[15] Ídem, p. 101
[16] Ídem, p. 100
[17] Ídem, p. 12
[18] Agustín Guillamón, « Tesis sobre la Guerra de España 2 », Balance. Cuadernos de historia del movimiento obrero internacional y de la Guerra de España Cuaderno nº 36. Barcelona, noviembre 2011, https://www.upf.edu/materials/bib/docs/acceslliure/Balance/Balance36.pdf [30]
[19] El Guadiana es un río del sur de la península Ibérica que según la leyenda « aparece y desparece » [NdR]
[20] En particular, la insistencia en que el partido no debe identificarse con el Estado de transición, un error que Bilan consideraba haber sido fatal para los bolcheviques en Rusia. Ver un artículo anterior, de esta serie, en Revista International Nº 127, "El comunismo (IV): Los años 1930: el debate sobre el período de transición": [https://es.internationalism.org/revista127-periodo] [31].
[21] Camillo Berneri nació en el norte de Italia en 1897, hijo de funcionario y profesora. Él mismo trabajó durante algún tiempo como profesor en una escuela de magisterio. Ingresó en el Partido Socialista Italiano en su adolescencia y, durante la guerra de 1914-18, con Bordiga y otros adoptó la posición internacionalista contra las fluctuaciones centristas del partido y contra la traición pura y simple de sus posiciones por parte de Mussolini. Pero al final de la I Gran Guerra, se hizo anarquista aproximándose a las ideas de Errico Malatesta. Obligado al exilio por el régimen fascista, continuó siendo un objetivo de las maquinaciones de la policía secreta fascista, la OVRA. Durante este período escribió una serie de contribuciones sobre la psicología de Mussolini, sobre el antisemitismo y sobre el régimen de la URSS. Al enterarse de la noticia de la sublevación de los obreros en Barcelona, se fue a España y luchó en el frente de Aragón. En Barcelona, criticó coherentemente las tendencias oportunistas y abiertamente burguesas dentro de la CNT; escribió para Guerra di Classe y tomó contacto con Los Amigos de Durruti. Como se relata en este artículo, fue asesinado por los matones estalinistas durante las Jornadas de mayo de 1937.
[22] Bilan llamaba “centristas” a los estalinistas que, en realidad, ya no eran sino una fracción más del capitalismo.
[23] Berneri, Luigi Camillo, 1897-1937, en libcom.org:
https://libcom.org/article/berneri-luigi-camillo-1897-1937 [32].
[24]. Guerra di Clase nº 12, 14 de abril de 1937. Reproducido en español "Carta abierta a la compañera Federica Montseny”, en [https://ia600409.us.archive.org/13/items/Entrelarevolucionylastrincheras... [33]
[25] Guillamón, La agrupación Los Amigos de Durruti, p. 69.
[26] Este término designa en Italia a los partidarios de la participación de este país en la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente.
[27] También conocido con el título: "Entre la guerra y la revolución". En castellano: https://ia600409.us.archive.org/13/items/Entrelarevolucionylastrincheras... [34].
[28] Esta peligrosa situación aparece aún más explícita en otro artículo de Berneri publicado originalmente en Guerra di Classe Nº 7, 18 de julio de 1937, “No a la intervención ni a la participación internacional en la guerra civil española”; en inglés en la Web: https://struggle.ws/Berneri/International.html [35].
[29] Revista Internacional, Nº 127: "Marxismo y ética” (debate interno en la CCI) https://es.internationalism.org/revista127-etica [36].
[30]. Traducido de "Berneri’s last Letters to his family", en la Web "The struggle Site". https://struggle.ws/Berneri/last_letter.html [37].
[31] Ver nuestro artículo, en inglés, en: World Revolution Nº 270, diciembre de 2003, "Los revolucionarios en Gran Bretaña y la lucha contra la guerra imperialista, parte 3: la Segunda Guerra Mundial": https://en.Internationalism.org/WR/270_rev_against_war_03.html [38].
Ver también nuestro artículo en francés, "Notes sur le mouvement anarchiste Internationaliste en Grande-Bretagne”: https://fr.Internationalism.org/icconline/2011/notes_sur_le_mouvement_an... [39].
Ver también nuestro folleto en francés y en inglés: “La izquierda comunista británica”, p. 101.
[32] "Los revolucionarios en Gran Bretaña y la lucha contra la guerra imperialista", óp. cit.
[33] Vernon Richards, Enseñanzas de la Revolución española, 1ª edición castellana, París. Traducida en los años 50 por Laín Díez, de Lessons of the Spanish revolution, 1953. Hay una edición más reciente en castellano en la editorial Campo Abierto. Colección ensayo 1, Madrid 1977.
[34] Vernon Richards, Enseñanzas de la Revolución española, p. 14.
[35] Ídem, págs. 185-186
[36] Ídem, p. 260.
[37]. La preocupación por la verdad de Richards significa también que está lejos, en su libro, de hacer apología de los colectivos anarquistas que serían, para algunos, la evidencia de que la "revolución española" superaba a la rusa en su contenido social. Lo que Richards realmente demuestra es que, aunque la toma de decisiones de las asambleas y las experiencias de distribución sin dinero habían durado más tiempo en el campo, especialmente en las zonas más o menos autosuficientes, cualquier desafío a las normas de gestión capitalista había sido erradicado rápidamente de las fábricas, dominadas inmediatamente por las necesidades de producción de guerra. Una forma de capitalismo de Estado administrado por los sindicatos impuso rápidamente la disciplina en el proletariado industrial.
[38] Idem. pp. 258-259.
[39] Ídem, p. 221-222.
[40]Ídem, p. 196. Marc Chirik, miembro fundador de la Izquierda Comunista de Francia y de la CCI, formaba parte de la delegación de la mayoría de la Fracción que fue a Barcelona. Más tarde, habló de la dificultad extrema para discutir con la mayoría de los anarquistas y estima que algunos de ellos serían muy capaces de pegarles un tiro, a él y sus compañeros, por atreverse a cuestionar la validez de la guerra antifascista. Esta actitud es un claro reflejo de los llamamientos en la prensa de la CNT a la ejecución de los desertores.
[41] Malatesta, Sindicalismo y Anarquismo, 1925.
[42] Este problema es tratado en varios capítulos de Enseñanzas de la Revolución española (el XIX y otros).
Geografía:
- España [40]
Personalidades:
- Durruti [41]
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Del nacimiento del capitalismo a la víspera de la Segunda Guerra Mundial
- 4337 reads
Después del África Occidental[1], empezamos aquí una segunda serie sobre la historia del movimiento obrero africano con una contribución sobre las luchas de clases en Sudáfrica. Es éste un país conocido sobre todo por dos aspectos: por un lado sus inmensas riquezas mineras (oro, diamantes, etc.) gracias a las cuales se ha desarrollado relativamente, y por otro lado, a causa de su monstruoso sistema del apartheid del que pueden observarse todavía secuelas importantes.
El apartheid también alumbró a un enorme "icono", Nelson Mandela, considerado como la víctima principal pero sobre todo el exutorio de ese sistema retrógrado, de donde le vienen los “títulos” de "héroe de la lucha anti-apartheid" y de hombre de "paz y de reconciliación de los pueblos de Sudáfrica" admirado en todo el planeta capitalista. La imagen mediática de Mandela oculta todo lo demás hasta el punto de que la historia y los combates de la clase obrera sudafricana de antes y durante el apartheid son totalmente ignorados o deformados al ser catalogados sistemáticamente en la rúbrica "luchas anti-apartheid" o "luchas de liberación nacional". Es evidente que, para la propaganda burguesa, esas luchas sólo Mandela podía simbolizarlas. Y esto incluso ahora que es notorio que, desde que llegó al poder Mandela y su partido, el African National Congress (Congreso Nacional Africano, ANC), nunca fueron tiernos con la clase obrera[2].
El objetivo principal de este artículo es restablecer la verdad histórica sobre las luchas que han enfrentado a las dos clases fundamentales, o sea, la burguesía (de la que el apartheid fue uno de los medios de su dominación) y el proletariado de la República de Sudáfrica, un proletariado que las más de las veces se lanzó a la lucha por sus propias reivindicaciones de clase explotada, primero en la época de la burguesía colonial anglo-holandesa y después bajo el régimen de Mandela/ANC. El sudafricano es un proletariado cuyo combate se inscribe totalmente en el del proletariado mundial.
Breve resumen de la historia de Sudáfrica
Según algunos historiadores, el África austral estaba habitada por los pueblos Xhosa, Tswana y Sotho, los cuales se instalaron allí entre los años 500 y 1000. Sobre esto, el historiador Henri Wesseling[3] nos da las aclaraciones siguientes: "Suráfrica ya estaba habitada cuando, alrededor del año 1500 se presentaron por primera vez barcos europeos en la Meseta. El territorio lo ocupaban diferentes etnias, mayoritariamente nómadas. Los colonos holandeses los dividieron en hotentotes y bosquimanos. Fueron considerados como dos pueblos muy distintos física y culturalmente. Los bosquimanos eran de estatura más pequeña que los hotentotes y hablaban un idioma distinto. Eran también más “primitivos” –cazadores y recolectores- mientras los hotentotes se dedicaban al pastoreo, lo que significaba un nivel superior de desarrollo. Durante mucho tiempo, esta división tradicional ha dominado la historiografía de la zona. Actualmente ya no utilizamos esos términos: hablamos de Khoi o Khoikhoi para referirnos a los hotentotes y San para los bosquimanos, empleando el término Khoisan para ambos a la vez. En la actualidad, las diferencias entre ellos se enfatizan menos, debido principalmente a que ambos pueblos se distinguen claramente de los pueblos vecinos bantúes. A éstos, antiguamente se les denominaba cafres, término derivado de la palabra árabe kafir (persona no creyente). Esta palabra también ha pasado de moda…”.
Como se ve, los colonos holandeses consideraban a los primeros pobladores de la región según la ideología colonial que establecía clasificaciones entre "primitivos" y "evolucionados". Por otra parte, el autor indica que el nombre Sudáfrica o África del Sur es un concepto político reciente y que gran cantidad de sus pueblos son históricamente originarios de los países vecinos, sobre todo de lo que se llama, geográficamente, África Meridional.
Por lo que se refiere a la colonización europea, fueron los portugueses los primeros en hacer escala en África del Sur en 1488, y después los holandeses que desembarcaron en la región en 1648. Estos decidieron quedarse definitivamente a partir de 1652, lo cual marca el inicio de la presencia “blanca” permanente en esta parte de África. En 1795, Ciudad del Cabo fue ocupada por los ingleses, los cuales, diez años más tarde, se apoderaron de Natal, mientras que los bóeres holandeses controlaban Transvaal y el Estado Libre de Orange logrando que Gran Bretaña reconociera su independencia en 1854. Los diferentes estados o grupos africanos, por su parte, resistieron durante largo tiempo mediante la guerra a la presencia de los colonos europeos en su suelo, pero acabaron siendo definitivamente vencidos por las potencias dominantes. Los británicos, al cabo de una serie de guerras contra afrikáners y zulús, unificaron en 1910 África del Sur con el nombre de Unión Sudafricana que se mantuvo hasta 1961 cuando el régimen afrikáner decidió simultáneamente abandonar la Commonwealth (comunidad anglófona) y cambiar el nombre del país.
El apartheid se estableció oficialmente en 1948 y quedó abolido en 1990. Volveremos sobre el tema en detalle más adelante.
Sobre las rivalidades imperialistas, Sudáfrica desempeñó en el África austral el papel de "gendarme delegado" del bloque imperialista occidental y con ese encargo Pretoria intervino militarmente en 1975 en Angola, país éste apoyado entonces por el bloque imperialista del Este por medio de tropas cubanas.
A la República de Sudáfrica se la considera hoy país "emergente", miembro del grupo BRIC (Brasil, Rusia India, China), e intenta hacerse un sitio en el ruedo de las grandes potencias.
Desde 1994, Sudáfrica está gobernada sobre todo por el ANC, el partido de Nelson Mandela, junto con el Partido Comunista y la central sindical COSATU.
La clase obrera sudafricana emergió a finales del s. XIX y es hoy el proletariado industrial más numeroso y experimentado del continente africano.
Nos parece útil explicar dos términos próximos y sin embargo diferentes que vamos a usar a menudo en este texto: "bóer" y "afrikáner" palabras de origen holandés.
Se llaman bóeres (o Trekboers) a los campesinos holandeses (predominaban los pequeños campesinos) que entre 1835 y 1837, emprendieron una vasta migración en África del Sur a causa de la abolición de la esclavitud por los ingleses en la Colonia del Cabo en 1834. Este término sigue usándose hoy para nombrar a los descendientes, directos o no, de aquellos campesinos (incluso se usa para obreros de fábrica).
En cuanto a la palabra “afrikáner”, remitimos a la explicación que da el historiador Henri Wesseling[4]: "La población blanca que había fijado su residencia en El Cabo era de variada procedencia. Aparte de los holandeses, también se habían establecido muchos alemanes y hugonotes franceses. Esta comunidad había desarrollado un modo de vida propio. Incluso se podría hablar de una identidad nacional, la de los Afrikáners. Estos consideraban al Gobierno británico como un dominio extraño."
Podemos pues decir que ese término se refiere a una especie de identidad revindicada por inmigrantes europeos de aquella época, una noción que se sigue empleando todavía en todo tipo de publicaciones recientes.
Nacimiento del capitalismo sudafricano
El capitalismo naciente estuvo marcado en cada región del mundo, como así fue en África del Sur, por características específicas o locales, sin embargo en general siguiendo tres etapas diferentes, como así lo explica Rosa Luxemburg[5] :
"En [el proceso de acumulación capitalista] hay que distinguir tres etapas: la lucha del capital contra la economía natural; su lucha contra la economía de mercancías y la competencia del capital en el escenario mundial en lucha para conquistar el resto de elementos para la acumulación.
El capitalismo necesita, para su existencia y desarrollo, estar rodeado de formas de producción no capitalistas. Pero no le basta cualquiera de estas formas. Necesita como mercados capas sociales no capitalistas para colocar su plusvalía. Ellas constituyen a su vez fuentes de adquisición de sus medios de producción, y son reservas de obreros para su sistema asalariado."
En el África austral, el capitalismo tuvo esas etapas. En el s. XIX existía allí una economía natural, una economía de mercancías y una mano de obra suficiente para que se desarrollase el asalariado.
“Hasta el sexto decenio del siglo pasado, en la colonia de El Cabo y en las repúblicas boers, reinaba una vida totalmente campesina. Los boers llevaron durante largo tiempo la vida de ganaderos nómadas, quitándoles los mejores pastos a los hotentotes y cafres, a los que exterminaban o expulsaban. En el siglo XVIII, la peste, transportada por los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, les prestó excelentes servicios, extinguiendo tribus enteras de hotentotes y dejando libre el suelo para los inmigrantes holandeses.".
(…) En general, la economía de los boers siguió siendo de preferencia patriarcal y de economía natural durante el sexto decenio. Téngase en cuenta que hasta 1859 no se construyó en Sudáfrica ningún ferrocarril. Cierto que el carácter patriarcal no impidió en modo alguno que los boers dieran muestras de la dureza y brutalidad más extremas. Como es sabido, Livingstone se quejó mucho más de los boers que de los cafres. (…) En realidad, la lucha se hacía entre los campesinos, [los boers] y la política colonial gran capitalista [inglés] en torno a los hotentotes y cafres, esto es, por sus tierras y su capacidad de trabajo. El objeto de ambos competidores era exactamente el mismo: la expulsión o exterminio de las gentes de color, la destrucción de su organización social, la apropiación de sus terrenos y la utilización forzosa de su trabajo para servicios de explotación. Sólo los métodos eran radicalmente distintos. Los boers representaban la esclavitud anticuada, en pequeño, como base de una economía campesina patriarcal; la burguesía inglesa, la explotación capitalista moderna en gran escala.". (Rosa Luxemburg, Idem.)
La lucha entre bóeres y británicos por la conquista y la instauración del capitalismo en la región fue especialmente dura y, como en otros lugares, se hizo “entre sangre y fango”. Fue el imperialismo británico el que acabó dominando la situación, implantándose así el capitalismo en África del Sur como lo relata, a su manera, la investigadora Brigitte Lachartre[6] :
"El imperialismo británico, cuando apareció en el sur del continente en 1875, tenía otros objetivos: ciudadanos de la primera potencia económica de entonces, representantes de la sociedad mercantilista y después capitalista más desarrollada de Europa, los británicos impusieron en su colonia del África austral una política indígena mucho más liberal que la de los bóeres. Se abolió la esclavitud en las regiones por ellos controladas, mientras que los colonos holandeses huían hacia el interior del país para escapar al nuevo orden social y a la administración de los colonos británicos. Tras haber derrotado a los africanos por las armas (una decena de guerras "cafres" en un siglo), los británicos se dedicaron a “liberar” la fuerza de trabajo: primero agruparon a las tribus vencidas en reservas tribales cuyos límites restringían cada día más; se impidió a los africanos salir de las reservas sin autorización y el salvoconducto en regla. Pero el verdadero rostro de la colonización británica apareció cuando se descubrieron las minas de diamantes y de oro en torno a 1870. Se inició una nueva era que realizó una transformación profunda de todas las estructuras sociales y económicas del país: las actividades mineras acarrearon la industrialización, la urbanización, la desorganización de las sociedades tradicionales africanas, pero también de las comunidades bóeres, la inmigración de nuevas oleadas de europeos (…)".
Esta cita puede leerse como la prolongación concreta del proceso descrito por Rosa Luxemburg, de cómo surgió el capitalismo en África del Sur. En su lucha contra "la economía natural", la potencia económica británica tuvo que despedazar las antiguas sociedades tribales y deshacerse violentamente de las antiguas formas de producción como la esclavitud, que los bóeres representaban, viéndose obligados a huir para escapar al capitalismo moderno. Precisamente, fue en medio de esas guerras entre los defensores del antiguo y los del nuevo orden económico cuando el país aceleró el paso al capitalismo moderno gracias al descubrimiento de los diamantes, en 1871, y luego del oro, en 1886. La "carrera por el oro" se plasmó así en una aceleración fulgurante de la industrialización del país consecuencia de la explotación y comercialización de metales preciosos, atrayendo así masivamente a los inversores capitalistas de los países desarrollados. Hubo entonces que contratar ingenieros y obreros cualificados, y fue así como miles de europeos, norteamericanos y australianos vinieron a instalarse a África del Sur. La ciudad de Johannesburgo simbolizó ese dinamismo naciente por la rapidez con la que creció. En 20 años (de 1886 a 1913) la población europea de Johannesburgo pasó de unos cuantos miles a 250 000, de entre los cuales una mayoría de obreros cualificados, ingenieros y técnico. En poco menos de diez años, el producto interior bruto (PIB) pasó de 150 000 libras a unos cuatro millones. Así fue como Sudáfrica se convirtió en el primero y único país africano relativamente desarrollado en el plano industrial, lo cual no tardó, por otra parte, en abrir los apetitos de las potencias económicas rivales:
"El centro económico y político [de África del Sur] se desplazó de Ciudad del Cabo a Johannesburgo y Pretoria. Alemania, la potencia europea más poderosa, se estableció en el África Suroccidental, y había mostrado su interés por el África Suroriental. Si Transvaal no estuviese dispuesto a dejarse gobernar por Inglaterra, el futuro de Gran Bretaña en toda África del Sur se tambalearía.”[7].
Desde entonces, en efecto, podía verse ya que detrás de los intereses económicos se ocultaban intereses imperialistas entre las grandes potencias europeas que se diputaban el control de la región. La potencia británica lo hizo todo por limitar la presencia de su rival alemana al África Suroriental, en lo que hoy se llama Namibia (colonizada en 1883), y eso después de haber neutralizado a Portugal, otra potencia imperialista con medios mucho más limitados. A partir de entonces, el imperio británico podía ufanarse como único dueño de la economía sudafricana en plena expansión.
Sin embargo, el desarrollo económico de África del Sur, impulsado por los descubrimientos mineros, se enfrentó muy pronto con una serie de problemas, en primer término, los de orden social e ideológico:
"El desarrollo económico, estimulado por el descubrimiento de las minas, no tardará en poner a los colonos blancos ante una profunda contradicción (…). Por un lado, la instauración de un nuevo orden económico necesitaba la constitución de una mano de obra asalariada; por otro, la liberación de la fuerza de trabajo africana de sus reservas y de su economía de subsistencia tradicional ponía en peligro el equilibrio racial en el conjunto del territorio. Desde finales del siglo pasado [el XIX], las poblaciones africanas fueron así objeto de une multitud de leyes con efectos a menudo contradictorios. El objetivo de algunas de ellas era hacer emigrar a aquéllas hacia las áreas de actividades económicas blancas para someterlas al salariado. Otras tendían a mantenerlas, en parte, en las reservas. Entre las leyes destinadas a producir mano de obra disponible, las había que castigaban el vagabundeo y debían "arrancar a los indígenas de su afición por la ociosidad y la pereza, enseñándoles la dignidad del trabajo y haciéndoles contribuir a la prosperidad del Estado". Las hubo para someter a los africanos a los impuestos. (…) Entre otras leyes las referentes a los salvoconductos cuyo objetivo era filtrar las migraciones, orientándolas en función de las necesidades de la economía o impidiéndolas en caso de abundancia". (Brigitte Lachartre. Ídem.)
Puede observarse que las autoridades coloniales británicas se encontraron en contradicciones debidas al desarrollo de las fuerzas productivas. Puede decirse que la más fuerte de esas contradicciones en aquel tiempo lo era en lo ideológico cuando la potencia británica decidió considerar a la mano de obra negra bajo criterios administrativos segregacionistas, por ejemplo las leyes sobre los salvoconductos y el encierro de los africanos. Esta política estaba en contradicción flagrante con la orientación liberal que desembocó en la supresión de la esclavitud.
Hubo también otras dificultades debidas a las guerras coloniales. Tras haber sufrido derrotas y haber ganado guerras frente a los adversarios zulúes y afrikáners entre 1870 y 1902, el imperio británico tuvo que digerir los altísimos costes de sus victorias, en particular la de 1899/1902, tanto en lo humano como en lo económico. La Guerra de los Boers fue, en efecto, una carnicería: "… fue la mayor de todas las guerras que se libraron en la época del imperialismo moderno. Duró más de dos años y medio (11 de octubre de 1899-31 de mayo de 1902). Los británicos reunieron aproximadamente a medio millón de soldados, de los cuales 22 000 encontraron la muerte en África del Sud. La cifra total de muertos, heridos y desaparecidos ingleses ascendía a más de cien mil. Los boers emplearon casi cien mil hombres en la guerra. Ellos perdieron más de 7 000 combatientes y 30 000 personas más murieron en los campos de concentración. Un número indeterminado de africanos lucho en ambos bandos. Sus bajas tampoco se contabilizaron; probablemente ascienden a decenas de miles. El ministerio de Guerra británico calculó que además murieron en la guerra 400 346 animales, entre caballos, asnos y mulas. También resultaron muertos millones de cabezas de ganado de los boers. Esta guerra costó al contribuyente británico 200 millones de libras esterlinas, diez veces el presupuesto habitual por año del Ejército, el 14 % de los ingresos nacionales británicos del año 1902. Los costes del sometimiento de los futuros ciudadanos británicos de África ascendía como promedio a quince peniques por cabeza; en cambio, someter a los boers costó mil libras por persona". (H .Wesseling, Ídem, p.403.)
O sea una sucia guerra inauguraba la entrada del capitalismo británico en el siglo XX. Sobre todo ha de hacerse notar que los campos de concentración hitlerianos encontraron sin duda una fuente de inspiración: el capitalismo británico instaló en total cuarenta y cuatro campos para los bóeres donde encerraron a 120 000 mujeres y niños. Al final de la guerra, en 1902, 28 000 detenidos blancos habían perdido la vida en dichos campos, entre los cuales 20 000 niños de menos de 16 años.
Y fue sin el menor remordimiento que el general en jefe del ejército británico Lord Kitchener justificó las matanzas diciendo que los bóeres eran "una variante de salvajes producida por generaciones de vida en solitario en la selva" (citado por Wesseling, Ídem).
Términos cínicos dignos de un gran criminal de guerra. También es verdad que en esa carnicería, las tropas afrikáners no se quedaron atrás en materia de matanzas de masa y atrocidades diversas, y que hubo dirigentes afrikáners que se aliaron a los ejércitos alemanes durante la IIª Guerra Mundial sobre todo con la idea de ajustar cuentas con la potencia británica. "Vencidos por el imperialismo británico, sometidos al sistema capitalista, humillados en su cultura y tradiciones, el pueblo afrikáner (…) se organiza a partir de 1925-1930 en un fuerte movimiento de rehabilitación de la nación afrikáner. Su ideología revanchista, anticapitalista, anticomunista y profundamente racista designa a los africanos, mestizos, asiáticos y judíos, como otras tantas amenazas contra la civilización occidental que pretenden representar en el continente africano. Organizados a todos los niveles, escuela, iglesia, sindicato y en sociedades secretas terroristas (Broederbond es la más conocida de entre ellas), los afrikáners se mostrarán más tarde ardientes partidarios de Hitler, del nazismo y de su ideología". (Brigitte Lachartre, Obra citada.)
Los obreros afrikáners se vieron arrastrados en tal movimiento con semejantes posiciones. Eso ilustra el inmenso obstáculo que debía saltar la clase obrera en Sudáfrica para que se unieran las diferentes etnias en el mismo combate.
Ese conflicto configuró duraderamente las relaciones entre los colonialismos británico y afrikáner en el territorio sudafricano hasta la caída del apartheid. A las divisiones y odios étnicos entre blancos británicos y afrikáners, se añadían los de estas dos categorías contra los negros (y demás personas de color) y que la burguesía utilizó sistemáticamente para romper todo intento de unidad en las filas obreras.
Nacimiento de la clase obrera
El nacimiento del capitalismo acarreó la dislocación de muchas sociedades tradicionales africanas. A partir de los años 1870, el imperio británico emprendió una política colonial liberal, aboliendo la esclavitud en las regiones controladas por él con el propósito de "liberar" la fuerza de trabajo formada hasta entonces por trabajadores agrícolas bóeres y africanos. Cabe señalar que los colonos bóeres, por su parte, seguían explotando a los agricultores negros bajo el antiguo sistema de la esclavitud antes de que fueran vencidos por los británicos. Pero, en última instancia, fue el descubrimiento del oro lo que aceleró bruscamente a la vez el nacimiento del capitalismo y el de la clase obrera: “Capital no faltaba. Las bolsas de Londres y Nueva York se prestaban gustosamente a facilitar los fondos necesarios. La creciente economía mundial pedía oro a gritos. Los trabajadores también acudían masivamente. La minería atrajo grandes masas de población a Witwatersrand; aquí no se trataba de miles, sino de decenas de miles. Johannesburgo era la ciudad con mayor rapidez de crecimiento del mundo”[8].
En un plazo de 10 años la población europea de Johannesburgo pasó de unos miles a más de cincuenta mil, de entre los cuales un una mayoría de obreros cualificados, ingenieros y otros técnicos. Fueron ellos los que hicieron nacer la clase obrera sudafricana en el sentido marxista de la palabra, o sea de quienes, bajo el capitalismo, venden su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración. El capital necesitaba, con urgencia, mano de obra más o menos cualificada y en gran cantidad, imposible de encontrar in situ, de ahí que se recurriera a inmigrantes procedentes de Europa y especialmente del imperio británico. Y a medida del incremento económico, el aparato industrial se vio obligado a reclutar cada vez más trabajadores africanos no cualificados tanto de dentro como de fuera del país, especialmente de Mozambique y el actual Zimbabue. A partir de entonces la mano de obra económica sudafricana "se internacionalizó" de hecho.
Como consecuencia de la llegada masiva a África del Sur de trabajadores de origen británico, la clase obrera fue organizada y encuadrada de entrada por los sindicatos ingleses. A principios de los años 1880, fueron muchas las sociedades y corporaciones que se crearon siguiendo el "modelo inglés" (trades unions). Así, los obreros de origen sudafricano, como grupos o individuos sin experiencia organizativa, podían difícilmente organizarse fuera de las organizaciones sindicales prestablecidas[9]. Hubo, sí, disidencias en el seno de los sindicatos como en los partidos que se reivindicaban de la clase obrera con intentos de desarrollar unas actividades sindicales autónomas por parte de proletarios radicales que ya no soportaran la "traición de los dirigentes". Pero fueron muy minoritarios.
Como por todas las partes del mundo en donde existen enfrentamientos de clases bajo el capitalismo, la clase obrera acaba siempre por hacer surgir minorías revolucionarias que reivindican, con mayor o menor claridad, el internacionalismo proletario. Y así fue también en África del Sur. Hubo obreros que, además de estar en el origen de luchas, también tuvieron la iniciativa de la formación de organizaciones proletarias. Entre ellos queremos aquí presentar a tres figuras de aquella generación haciendo un breve resumen de sus trayectorias.
- Andrew Dunbar (1879-1964). Inmigrante escocés, fue secretario general del sindicato de los IWW (Industrial Workers of the World, Obreros industriales del Mundo) creado en 1910 en África del Sud. Era ferroviario en Johannesburgo y participó activamente en la huelga masiva de 1909 tras la cual fue despedido. En 1914, luchó contra la guerra, participando en la creación de la Liga Internacional Socialista (ISL), tendencia sindicalista revolucionaria. Luchó también contra las medidas represivas y discriminatorias contra los africanos, lo cual le recabó la simpatía de los trabajadores negros. Estuvo en el origen de la creación del primer sindicato africano "Unión Africana" según el modelo de IWW en 1917. Y su simpatía por la revolución rusa fue en aumento hasta decidirse, junto con otros camaradas, a formar el Partido comunista de África del Sur en octubre 1920, del que fue secretario, basado en una plataforma esencialmente sindicalista. En 1921, su organización decidió fusionarse con el Partido Comunista oficial que acababa de nacer. Pero unos años después fue excluido de él, abandonado tras ello, sus actividades sindicales.
- TW Thibedi (1888-1960). Se consideró como un gran sindicalista, miembro de IWW al que se adhirió en 1916. Era natural de la ciudad sudafricana de Vereeniging, ejerció de profesor en una escuela que dependía de una iglesia de Johannesburgo. Propugnaba, en sus actividades sindicales, la unidad de clase y la acción de masas contra el capitalismo. Formaba parte del ala izquierda del partido nacionalista africano Congreso Nacional Indígena Sudafricano (SANNC). Thibedi, miembro, también él, de la ISL, durante un movimiento de dirigido por ese grupo en 1918 sufrió, junto a sus camaradas, una dura represión policiaca. Miembro del PC sudafricano desde el principio, lo excluyeron en 1928, pero, ante la reacción de muchos de sus compañeros, volvió a ser integrado antes de ser expulsado definitivamente del partido. Después simpatizó brevemente con el trotskismo antes de entrar en el anonimato total. Las fuentes de las que disponemos[10] no dan una idea de la cantidad de militantes trotskistas sudafricanos en aquel entonces.
- Bernard Le Sigamoney (1888-1963). De origen indio, de una familia de agricultores, fue miembro activo del sindicato IWW indio y al igual que sus camaradas antes citados, fue también miembro de la ISL. Lo hizo todo por la unidad de los trabajadores de la industria en África del Sur, y, junto a sus compañeros de la ISL, estuvo a la cabeza de importantes movimientos de huelga en 1920/1921. No integró, sin embargo, el Partido Comunista, decidiendo abandonar sus actividades políticas y sindicales e irse a estudiar a Gran Bretaña en 1922. En 1927 volvió a África del Sud (Johannesburgo) de misionario anglicano a la vez que retomaba sus actividades sindicales en organizaciones cercanas a IWW. Las autoridades lo denunciaron entonces por "perturbador" y acabó desanimándose y contentándose con sus obras en la iglesia y de promoción de los derechos civiles de las personas de color.
Son esas tres unas semblanzas de militantes con trayectorias sindicales y políticas bastante parecidas aun siendo de origine étnico diferente (un europeo, un africano y un indio). Pero lo que sí comparten es algo común esencial: la solidaridad de clase proletaria y el espíritu internacionalista con una gran combatividad contra el enemigo capitalista. Fueron ellos y sus camaradas de lucha los precursores de los combatientes obreros actuales en Sudáfrica.
Otras organizaciones, de naturaleza y origen diferentes actuaron en la en el seno de la clase obrera, o sea de los partidos y organizaciones principales[11] que se reclamaban en su origen, más o menos formalmente, de la clase obrera o que pretendían defender sus intereses, dejando de lado al Partido Laborista que se mantuvo fiel a su burguesía desde que participó activamente en la primera carnicería mundial. Para ser más precisos, haremos aquí un esbozo[12] de la naturaleza y el origen del ANC y del PC sudafricano como fuerzas de encuadramiento ideológico de la clase obrera desde los años 1920.
- El ANC. Esta organización se creó en 1912 por y para la pequeña burguesía indígena (médicos, juristas, docentes y demás funcionarios, etc.), gente que reivindicaba la democracia, la igualdad racial y el sistema constitucional inglés como lo ilustran las propias palabras de Nelson Mandela [13] : "Durante 37 años, o sea hasta 1949, el Congreso Nacional Africano luchó respetando escrupulosamente la legalidad (…) Creíamos entonces que las reclamaciones de los africanos podrían ser tenidas en consideración al término de discusiones pacíficas y que se iría lentamente hacia el pleno reconocimiento de los derechos de la nación africana".
Así, desde su origen hasta los años 50[14], el ANC realizó sobre todo acciones pacíficas respetuosas del orden establecido, distando mucho de querer echar abajo el sistema capitalista. Así, Mandela se jactaba de su combate "anticomunista" como lo pone de relieve en autobiografía Un largo camino hacia la libertad. La orientación de la política estalinista, sin embargo, que propugnaba una alianza entre la burguesía ("progresista") y la clase obrera, permitió al ANC apoyarse en el PC para acceder al medio obrero, sobre todo por medio de los sindicatos, controlados por ambos partidos juntos desde entonces hasta hoy. - El Partido Comunista Sudafricano. El PC lo crearon personas que reivindicaban el internacionalismo proletario, siendo así miembro de la Tercera Internacional (en 1921). En sus inicios, el PC defendía la unidad de la clase obrera dándose la perspectiva del derrocamiento del capitalismo y la instauración del comunismo. Pero a partir de 1928, se convirtió en un simple brazo ejecutor de las instrucciones de Stalin en la colonia sudafricana. En efecto, a la teoría estaliniana del "socialismo en un solo país" se agregaba la idea de que los países subdesarrollados tenían que pasar obligatoriamente por "una revolución burguesa" y, por lo tanto, según tal planteamiento, el proletariado siempre podría luchar contra la opresión colonial, pero, ni mucho menos, instaurar un poder proletario del tipo que fuera en las colonias de entonces.
El PC sudafricano aplicó esa orientación hasta la absurdez transformándose incluso en perro fiel del ANC en los años 1950, como lo ilustra lo siguiente: "El PC ofreció sus servicios al ANC. El secretario general del PC le explicó a Mandela: "Nelson, ¿qué tienes contra nosotros? Nosotros luchamos contra el mismo enemigo. No hablamos de dominar el ANC; nosotros trabajamos en el contexto del nacionalismo africano". En 1950 Mandela aceptó que el PC pusiera su aparato militante al servicio del ANC, poniéndole así en bandeja el control de una buena parte del movimiento obrero y una ventaja importante para que el ANC fuera hegemónico en el movimiento antiapartheid. A cambio, el ANC serviría de vitrina legal para el aparato de un PC prohibido."[15]
De ahí que esos dos partidos, claramente burgueses, se hicieran inseparables y se encuentren hoy a la cabeza del Estado sudafricano para la defensa de los intereses perfectamente entendidos por del capital nacional y contra la clase obrera a la que oprimen y, llegado el caso, aplastan sin miramientos como ocurrió con el movimiento de huelga de los mineros de Marikana en agosto de 2012.
El apartheid contra la lucha de la clase
Apartheid: término que significa una realidad inhumana aborrecida hoy en el mundo entero, incluso entre sus antiguos secuaces, pues ha simbolizado durante mucho tiempo la forma de explotación capitalista más infame contra las capas y las clases pertenecientes al proletariado sudafricano. Antes de ir más lejos, propongamos una definición, entre otras, de ese término: En la lengua afrikáans hablada por los afrikáners, apartheid significa "separación", y más precisamente separación racial, social, cultural, económica, etc... Detrás de una definición así, formal, de la palabra se oculta una doctrina acarreada por capitalistas y colonialistas "primitivos" que combina fines económicos e ideológicos: "El apartheid surgió a la vez del sistema colonial y del sistema capitalista; por estas dos razones ha marcado la sociedad sudafricana con las divisiones de razas características de aquél y las divisiones de clases inherentes a éste. Como muchos otros lugares del planeta, hay una coincidencia casi perfecta entre razas negras y clase explotada. En el otro polo, sin embargo, la situación es menos clara. En efecto, la población blanca no puede asimilarse a une clase dominante de manera tajante ni mucho menos. Está, sí, formada por un puñado de poseedores de medios de producción, pero también de la masa de quienes no poseen ninguno: obreros agrícolas y de la industria, mineros, empleados del sector terciario, etc. No hay pues identidad entre raza blanca y clase dominante. (…) Ahora bien, nada de eso [que la mano de obra blanca se relacione con la negra en un plano de igualdad] ha ocurrido ni ocurrirá nunca en Sudáfrica mientras el apartheid esté vigente. Pues la finalidad de tal sistema es evitar toda posibilidad de creación de una clase obrera multirracial.[16] Es ahí donde el anacronismo del sistema de poder sudafricano, con sus viejos mecanismos de otra época, vienen en ayuda del sistema capitalista que tiende generalmente a simplificar las relaciones en el seno de la sociedad. El apartheid – en su forma más plena – vino a consolidar el edificio colonial, en el momento en que el capitalismo podría haber echado abajo la omnipotencia de los blancos. El medio ha sido una ideología y una legislación cuyo objetivo es anular los antagonismos de clase en el seno de la población blanca, extirpando los gérmenes, difuminando los contornos y sustituyéndolos por antagonismos de razas.
Al desplazar las contradicciones de un terreno difícil de controlar (división de la sociedad en clases antagónicas) al más fácilmente controlable de la división no antagónica de la sociedad entre razas, el poder blanco ha alcanzado prácticamente el resultado esperado: constituir un bloque homogéneo y unido del lado de la etnia blanca - bloque tanto más sólido porque se considera históricamente amenazado por el poder negro y el comunismo – y por el otro lado dividir a las poblaciones negras entre ellas, en tribus distintas o en capas sociales con intereses diferentes.
Del lado blanco, se minimizan, se ignoran y se difuminan los antagonismos de clase, mientras que del lado negro se cultivan, se subrayan y se provocan. Tal labor de división, facilitada por la presencia en suelo sudafricano de poblaciones de orígenes muy diversos, se ha ido llevando a cabo sistemáticamente desde la colonización: ruptura tribal de una parte de las poblaciones africanas y mantenimiento en las estructuras tradicionales de otra parte; evangelización e instrucción de unos, privación de toda posibilidad educativa de los demás; instauración de pequeñas élites de jefes y de funcionarios, pauperización de las grandes masas; y, en fin, establecimiento, acompañado de gran ruido publicitario, de una pequeña burguesía africana, mestiza, india, compuesta de individuos-tampón listos para interponerse entre sus hermanos de razas y sus aliados de clase"[17].
Estamos globalmente de acuerdo con el marco de definición y análisis del sistema de apartheid de esa autora. Somos especialmente de su parecer cuando ella afirma que el apartheid es ante todo un instrumento ideológico al servicio del capital contra la unidad (en la lucha) de los diferentes miembros de la clase explotada, de los obreros de todos los colores, en el caso que nos ocupa. Dicho de otra manera, el sistema del apartheid es ante todo un arma contra la lucha de clases como motor de la historia, la única que sea capaz de echar abajo el capitalismo. Si bien el apartheid fue teorizado y aplicado a fondo, a partir de 1948, por la fracción afrikáner, la más retrograda de la burguesía colonial sudafricana, fueron, sin embargo, los británicos, portadores de la "civilización más moderna" los que pusieron los jalones de un sistema tan inmundo. "En efecto, ya desde principios del siglo XIX, los invasores británicos tomaron las medidas legislativas y militares para agrupar una parte de las poblaciones africanas en las "reservas", dejando u obligando a la otra parte a salir de ellas para emplearse a través del país en diferentes sectores económicos. La superficie de esas reservas tribales se fijó en 1913 siendo ligeramente aumentada en 1936 para acabar ofreciendo a la población (negra) únicamente el 13 % del territorio nacional. A esas reservas tribales construidas artificialmente por el poder blanco (…) se les puso el nombre de Bantustanes (…) "hogares nacionales para bantús", debiendo cada uno de ellos agrupar teóricamente a los miembros de una misma etnia". (Brigitte Lachartre. Ídem.)
Así, la idea de separar las razas y las poblaciones la puso en práctica primero el colonialismo inglés aplicando metódicamente su famosa estrategia de "divide y vencerás", implantando una separación étnica, no sólo entre blancos y negros, sino, con mayor cinismo si cabe, entre etnias negras.
Los celadores del sistema no pudieron, sin embargo, impedir que estallaran sus propias contradicciones generando inevitablemente el enfrentamiento entre las dos clases antagónicas. O sea que, aún bajo un sistema tan bárbaro, hubo muchas luchas obreras llevadas a cabo tanto por obreros blancos como por obreros negros (o mestizos e indios).
Cierto es que la burguesía sudafricana logró, las más de las veces y con maestría, hacer impotentes las luchas obreras, envenenando durablemente la conciencia de clase de los proletarios sudafricanos. Esto se plasmó en que hubo grupos obreros que se batían a menudo contra sus explotadores, y a la vez también contra sus compañeros de etnia diferente de la suya, cayendo así atrapados en la trampa mortal que les tendía el enemigo de clase. En resumen, fueron escasas las luchas que unieron a obreros de origines étnicos diferentes. También se sabe que hubo cantidad de organizaciones dizque "obreras", o sea sindicatos y partidos, que le facilitaron la tarea al capital avalando esa política de la "división racial" de la clase obrera sudafricana. Los sindicatos de origen europeo junto con el Partido Laborista Sudafricano, por ejemplo, defendían ante todo (o exclusivamente) los "intereses" de los obreros blancos. De igual modo, los diferentes movimientos negros (partidos y sindicatos) luchaban ante todo contra la destino reservado a los negros por el sistema de exclusión, exigiendo primero la igualdad y después la independencia. Fue el ANC el que representó principalmente esta orientación. Subrayemos aquí el caso particular del PC sudafricano, el cual, en un primer tiempo (principios de los años 1920), intentó unir a la clase obrera sin distinción en el combate contra el capitalismo, pero no tardó en abandonar el terreno del internacionalismo, decidiendo privilegiar "la causa negra". Fue el inicio de su "estalinización" definitiva.
Movimientos de huelga y otras luchas sociales entre 1884 y 2013
Primera lucha obrera en Kimberley
Como por casualidad, el diamante, que hizo nacer simbólicamente el capitalismo sudafricano, fue también el origen del primer movimiento de lucha proletaria. La primera huelga obrera estalló en Kimberley, "capital del diamante" en 1884, donde los mineros de origen británico decidieron luchar contra la decisión de las compañías mineras de imponerles el sistema de "compound" (campo de trabajo obligatorio) reservado hasta entonces a los trabajadores negros. En esta lucha, los mineros montaron piquetes de huelga para imponer una relación de fuerzas por la satisfacción de sus reivindicaciones. Los patronos, para doblegar a los huelguistas, contrataron a “esquiroles” y, por otra parte, acudieron tropas armadas que se pusieron de inmediato a disparar contra los obreros. Hubo 4 muertos entre los huelguistas, que, sin embargo, continuaron la lucha con fuerza, lo que obligó a la patronal a satisfacer sus reivindicaciones. Ese fue el primer movimiento de lucha que opuso a las dos fuerzas históricas bajo el capitalismo sudafricano que, aunque terminó con muertes, fue victorioso para el proletariado. Ahí se inició la verdadera lucha de clases en el África del Sur capitalista, plantando así un mojón indicador para los enfrentamientos siguientes.
Huelga contra la reducción de salarios en 1907
No contentos con los ritmos que imponían a los obreros para incrementar los rendimientos, los empleadores del Rand [18] decidieron, en 1907, bajar los sueldos un 15 %, en especial los de los mineros de origen británico, considerados como "privilegiados". Igual que cuando la huelga de Kimberley, la patronal contrató a esquiroles (afrikáners muy pobres) los cuales, sin ser solidarios de los huelguistas, se negaron, sin embargo, a hacer el trabajo sucio que se les mandaba. Pero la patronal logró doblegar a los huelguistas, especialmente gracias al desgaste. Cabe señalar que las fuentes de las que disponemos hablan, sí, de huelga de envergadura, pero no dan cifra alguna sobre la cantidad de participantes en el movimiento.
Huelgas y manifestaciones en 1913
Frente a la reducción masiva de salarios y la degradación de sus condiciones de trabajo, los mineros entraron masivamente en lucha. Durante el año 1913, los obreros lanzaron una huelga en una mina contra las horas extras que la empresa quería imponerles. Fue la chispa que hizo prender el movimiento a todos los sectores con manifestaciones de masas, que acabaron siendo aplastadas violentamente por las fuerzas del orden. Al final se contaron (oficialmente) unos veinte muertos y cien heridos.
Huelga de ferroviarios y de mineros de carbón en 1914
A principios de 1914 estalló una serie de huelgas en la minería de carbón y en los ferrocarriles contra la degradación de las condiciones de trabajo. Pero el movimiento de lucha se desarrollaba en un contexto particular, el de los terribles preparativos de la primera carnicería imperialista mundial. En aquel movimiento, se pudo notar la presencia de la fracción afrikáner, pero separada de la fracción inglesa, y, claro está, cada una de ellas bien encuadradas por sus sindicatos respectivos, defendiendo cada uno a sus propios "clientes étnicos".
Así las cosas, el gobierno se apresuró a instaurar la ley marcial para romper físicamente la huelga y a sus iniciadores, encarcelando o deportando a cantidad de huelguistas. Se ignora hoy todavía el número exacto de víctimas. Por otra parte, hay que señalar aquí el papel particular de los sindicatos en ese movimiento de lucha: fue en ese mismo tiempo de represión de las luchas en el que los dirigentes sindicales y del Partido Laborista votaron los créditos de guerra en apoyo a la entrada en guerra de la Unión Sudafricana contra Alemania.
Agitaciones obreras contra la guerra de 1914 e intentos de organización
Aunque, globalmente, se amordazó a la clase obrera durante la guerra 1914/18, algunos proletarios intentaron oponerse a ella propugnando el internacionalismo contra el capitalismo. "(…) En 1917, apareció un cartel por los muros de Johannesburgo, convocando a una reunión para el 19 de julio: ‘Venid a discutir puntos de interés común entre obreros blancos e indígenas’. Este texto lo publicó la International Socialist League (ISL), una organización sindicalista revolucionaria influida por los IWW norteamericanos (…) y formada en 1915 en oposición a la Primera Guerra mundial y a las políticas racistas y conservadoras del Partido Laborista sudafricano y de los sindicatos de oficio. Al principio contaba sobre todo con militantes blancos, pero la ISL se orientó rápidamente hacia los obreros negros, llamando en su semanario La Internacional, a construir ‘un nuevo sindicato superador de los límites de oficios, de colores de piel, de razas y de sexo para destruir el capitalismo paralizando a la clase capitalista’”[19].
A partir de 1917, los obreros de color se organizan en la ISL. En marzo de 1917, la ISL funda un sindicato de obreros indios en Durban. En 1918, funda un sindicato de trabajadores del ramo textil (que se declaran después también en Johannesburgo) y un sindicato de conductores de caballos en Kimberley, ciudad de la extracción de diamantes. En Ciudad del Cabo, una organización hermana, la Industrial Socialist League, funda el mismo año un sindicato de trabajadores de azucareras y confiterías.
La reunión del 19 de julio es un éxito y es la base de reuniones semanales de grupos de estudio llevados por miembros de la ISL (especialmente Andrew Dunbar, fundador de los IWW en Sudáfrica en 1910). En esas reuniones se discute sobre capitalismo, sobre lucha de clases y sobre la necesidad para los obreros africanos de sindicarse para obtener aumentos de sueldo y suprimir el sistema de salvoconductos. El 27 de septiembre siguiente, los grupos de estudio se transforman en sindicato, Industrial Workers of Africa (IWA, Obreros industriales de África), siguiendo el modelo de IWW. Su comité de organización está enteramente compuesto de africanos. Las demandas de los nuevos sindicatos, sencillas e intransigentes, se resumen en la consigna: “Sifuna Zonke!” ("¡Lo queremos todo!").
Surge ahí por fin la expresión del internacionalismo proletario en ciernes. Un internacionalismo portado por una minoría de obreros pero tan importante en aquel entonces, pues eso sucedía cuando tantos proletarios estaban maniatados y arrastrados a la primera matanza imperialista mundial por le Partido Laborista traidor junto con los sindicatos oficiales. Otro aspecto que ilustra la fuerza y la dinámica de esas pequeñas agrupaciones internacionalistas fue que de ellas (en especial de la Liga Internacional Socialista) salió gente para formar el Partido Comunista Sudafricano en 1920. Fueron esos grupos, dominados sin duda por los valedores del sindicalismo revolucionario, los que favorecieron activamente la emergencia de sindicatos radicales, en particular entre los trabajadores negros, mestizos, etc.
Ola de huelgas en 1918
Hubo huelgas, a pesar de la dureza de la época con leyes marciales contra cualquier reacción o movimiento de protesta: "En 1918, el país se vio sumido en una oleada de huelgas sin precedentes contra el coste de vida y por aumentos de sueldo, huelgas que agruparon a obreros blancos y de color. Cuando el juez McFie mandó a la cárcel a 152 obreros municipales africanos en junio de 1918, ordenándoles que siguieran "haciendo el mismo trabajo que antes" pero ahora desde la cárcel, vigilados por una escolta armada, los progresistas blancos y africanos lo consideraron insultante. El TNT (Transvaal Native Congres, antepasado del ANC) convoca a una manifestación de masas de obreros africanos en Johannesburgo el 10 de junio". (http//www-pelloutier.net).
Hay que poner aquí de relieve algo importante o simbólico: fue esa la única implicación (conocida) del ANC en un movimiento de lucha de la clase en sentido propio. Fue sin duda una de las razones que explica que esa fracción nacionalista haya tenido después una influencia entre la clase obrera negra.
Huelgas masivas en 1919/1920 reprimidas en la sangre
Durante el año 1919, un sindicato radical (Industrial and Commercial Workers Union, Unión de Trabajadores de la Industria y el Comercio) formado por negros y mestizos, sin blancos en sus filas, lanzó un amplio movimiento de huelga, en particular entre los estibadores de Puerto Elisabeth. Una vez más, la policía secundada por grupos de blancos armados quebró el movimiento por las armas, acarreando más de 20 muertos entre los huelguistas. Una vez más, vemos aquí a huelguistas aislados, con la derrota segura de la clase obrera en un combate tan desigual en el plano militar.
En 1920, fueron esta vez los mineros africanos los que iniciaron una de las mayores huelgas habidas en el país, que afectó a unos 70 000 trabajadores. Un movimiento que duró una semana, antes de que lo aplastaran las llamadas fuerzas del orden, cuyos disparos mataron a muchos huelguistas. A pesar de lo masivo del movimiento de los obreros africanos, no pudo contar con la menor ayuda de los sindicatos blancos que se negaron a convocar huelgas y acudir en ayuda de las víctimas de los disparos de la burguesía colonial. Por desgracia, esa falta de solidaridad por parte de los sindicatos fue sistemática en cada lucha.
En 1922, huelga insurreccional aplastada por un ejército fuertemente armado
A fines de diciembre de 1921, la patronal de las minas de carbón anuncia bajas masivas de sueldos y despidos para sustituir a 5 000 mineros europeos por indígenas. En enero de 1922, 30 000 mineros deciden luchar contra los ataques de la patronal minera. Frente a las dilaciones de los sindicatos, un grupo de obreros toma la iniciativa de la respuesta dotándose de un comité de lucha y llamando a la huelga general. Así los mineros forzaron a los dirigentes sindicales a seguir el movimiento, pero tal huelga no fue ni mucho menos "general" pues sólo concernía a los "blancos".
Frente a la pugnacidad de los obreros, el Estado y la patronal unidos deciden emplear mayores medios militares para atajar el movimiento. Para enfrentar la huelga, el gobierno declara la ley marcial, agrupando a unos 60 000 hombres equipados de ametralladoras, cañones, carros e incluso aviones.
Por su parte, ante la abundancia de armas en sus enemigos, los huelguistas empezaron a armarse con fusiles y escopetas y a organizarse en comandos. Se asistió entonces a una batalla campal como en una verdadera guerra. Al término del combate, se contó por parte obrera a más de 200 muertos y 500 heridos. Hubo 4750 detenciones y 18 condenas a muerte. Fue pues una verdadera guerra, como si el imperialismo surafricano, parte activa en la Primera Guerra Mundial, quisiera prolongar su acción bombardeando a los obreros de las minas como si se enfrentara a las tropas alemanas. Con esa acción, la burguesía colonial británica mostraba su odio rotundo hacia el proletariado sudafricano pero también el miedo que éste le infundía.
¿Qué lecciones extraer de ese movimiento?: tras su carácter tan militar, ese enfrentamiento sangriento fue sobre todo una verdadera guerra de clases, proletariado contra burguesía, aunque, eso sí, con medios muy desiguales. Esto no hace sino poner más aún de relieve que la fuerza primordial de la clase obrera no es militar sino, ante todo, la de su unidad más amplia posible. En lugar de buscar el apoyo del conjunto de los explotados, los mineros (blancos) cayeron en la trampa que les tendió la burguesía con su proyecto de sustituir a los 5 000 obreros europeos por indígenas. Esto se concretó en una tragedia, pues durante toda la batalla campal entre mineros europeos y fuerzas armadas del capital, los demás obreros (200 000, entre negros, mestizos e indios) acudieron al trabajo o se quedaron de brazos cruzados. Está claro también, que, desde el principio, la burguesía era claramente consciente de la debilidad de unos obreros que iban al combate tan profundamente divididos. De hecho, la repugnante receta de "divide y vencerás" se aplicó aquí con éxito, mucho antes de que se instaurara oficialmente el apartheid, cuyo objetivo principal, como decíamos antes, fue servir contra la lucha de clases. Y la burguesía se aprovechó además de su victoria militar sobre los proletarios sudafricanos para reforzar su control sobre la clase obrera. Organizó elecciones en 1924 de las que salieron vencedores los partidos populistas clientelistas que se presentaban como defensores de los "intereses de los blancos", o sea el Partido Nacional (bóer) y el Partido Laborista que formaron una coalición gubernamental. Fue esta coalición gubernamental la que promulgó las leyes que instauraron las divisiones raciales llegando incluso a considerar un crimen la ruptura de contrato de trabajo por parte de un negro; o, también, imponiendo un sistema de salvoconducto para los negros e imponiendo zonas de residencia obligatoria para los indígenas. Y "La barrera del color" ("color bar") era para reservar a los blancos los empleos cualificados asegurándoles un salario bastante más alto que el de negros o indios. A eso se añadieron otras leyes segregacionistas como la llamada "Ley de Conciliación Industrial" que permitía que se prohibieran organizaciones no blancas. Fue ese dispositivo ultra-represivo y segregacionista en el que se basó, en 1948, el gobierno afrikáner para instaurar jurídicamente el apartheid.
La burguesía consiguió así paralizar durablemente toda expresión de lucha de clase proletaria. Habrá que esperar hasta la víspera de la Segunda Guerra mundial para ver a la clase obrera levantar cabeza reemprendiendo el camino de sus combates de clase. De hecho, entre finales de los años 20 y 1937, el terreno de la lucha estuvo ocupado por el nacionalismo: por el PC sudafricano, el ANC y sus sindicatos, de un lado, y por el Partido Nacional afrikáner y sus satélites, del otro.
(Continuará)
Lassou, diciembre de 2013
[1]. Ver la serie "Contribución a la historia del movimiento obrero en África” (centrado, especialmente en Senegal, en Revista Internacional nos 145, 146, 147, 148 y 149.
[2]. Un ejemplo reciente: en agosto de 2012, la policía del gobierno del ANC asesinó a 34 huelguistas de las minas de Marikana.
[3]. Henri L. Wesseling, Divide y vencerás. El reparto de África, (1880-1914) Barcelona, Península, 2ª ed. 2011.
[4] Ídem.
[5]. Rosa Luxemburg, La acumulación del capital, tomo 2, los tres capítulos: ‘‘La lucha contra la economía natural”, “La lucha contra la economía de mercancías” y “La lucha contra la economía campesina” ed. Orbis.
[6]. Brigitte Lachartre, Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud, Ediciones Syros, 1977.
[7]. Henri Wesseling, Ídem, p.154 .
[8]. Henri Wesseling, ídem, p. 353.
[9].El Estado sudafricano contribuyó ampliamente en esa labor mediante leyes con las que reprimir toda organización no blanca.
[10]. Lucien van der Walt (Bikisha media collective), https://www.zabalaza.net [45].
[11]. Volveremos más tarde sobre las organizaciones sindicales que se reclaman de la clase obrera.
[12]. En el próximo artículo detallaremos las funciones de los partidos/sindicatos que actuaban en el seno de la clase obrera.
[13]. Citado por Brigitte Lachartre, ídem.
[14]. Fue tras la instauración oficial del apartheid en 1948 cuando el PC y el ANC iniciaron la lucha armada.
[15]. Cercle Léon Trotski, Exposición del 29/01/2010, página Internet www.lutte-ouvri [46]ère.org
[16]. Subrayado nuestro.
[17] Brigitte Lachartre, Ídem.
[18]. Rand es la forma abreviada del nombre de la región llamada Witwatersrand, la región de Johannesburgo.
[19]. Une histoire du syndicalisme révolutionnaire en Afrique du Sud, página web: https://www.matierevolution.fr/spip.php?article1066 [47].
Geografía:
- Sudáfrica [48]
Personalidades:
- Nelson Mandela [49]
- ANC [50]
- Andrew Dunbar [51]
- TW Thibedi [52]
- Bernard Le Sigamoney [53]
Acontecimientos históricos:
- Lucha de clases [54]
- apartheid [55]
Rubric:
Revista Internacional n° 155
- 1189 reads
Editorial (verano de 2015)
- 1439 reads
En este medio año de 2015, ya ha pasado el centenario de la Gran Guerra, como se ha llamado siempre a la 1914-18. La coronas de flores que se colocaron ante los miles de monumentos a los caídos están marchitas y polvorientas desde hace tiempo, las exposiciones temporales en municipios y demás locales públicos han vuelto al desván de los olvidos, los políticos ya han olvidado sus vibrantes e hipócritas discursos, y la vida ha vuelto a unos cauces que se presentan como “normales”.
En cambio, cien años atrás, en 1915, la guerra no está ni mucho menos terminada. Muy al contrario. Ya nadie se hace la ilusión de que podrá volver a casa “antes de Navidad”. Desde que el avance de los ejércitos alemanes ha sido atajado en el Marne en septiembre de 1914, el conflicto se ha estancado en el barrizal de la guerra de trincheras. En la segunda batalla de Ypres, en abril de 1915, los alemanes han lanzado por primera vez gases de guerra que pronto serán utilizados pos los ejércitos de ambos bandos. Y ya hay muertos por cientos de miles.
La guerra va a ser larga, terribles los sufrimientos causados, ruinosos sus costes. ¿Cómo hacer para que las poblaciones acepten los horrores que soportan? A esta tarea de cínicos de dedican las oficinas de propaganda de los diferentes Estados. Es el tema del primer artículo de esta Revista. En ese ámbito, como en tantos otros, 1914 significó la entrada en un período cardinal que conocerá la instalación progresiva de un capitalismo de Estado omnipresente, única respuesta posible a la decadencia de la forma social dominante.
Pero también en 1915 se empiezan a ver los primeros signos de una resistencia obrera, en Alemania en particular, donde la fracción parlamentaria del partido socialista, el SPD, dejó de votar por unanimidad los créditos de guerra como lo había hecho en agosto del año anterior. A los primeros revolucionarios en salirse de las filas para oponerse a la guerra, Otto Rühle y Karl Liebknecht, se les unieron otros más. Ese movimiento de oposición a la guerra, que agrupó a un puñado de militantes de los diferentes países beligerantes, se plasmará en septiembre de 1915 en la primera conferencia de Zimmerwald.
Los grupos reunidos en el pueblo suizo de Zimmerwald no formaban, ni mucho menos, un frente unido. Junto a los bolcheviques revolucionarios de Lenin, para los cuales sólo la guerra civil para el derrocamiento del capitalismo podía replicar a la guerra imperialista, había una corriente –mucho más numerosa– que esperaba todavía encontrar un terreno de entendimiento con los partidos socialistas pasados al enemigo. A esa corriente se la llamó “centrista”, e iba a tener un papel importante en las dificultades y en la derrota de la revolución alemana de 1919. Ese es precisamente el tema de un texto interno escrito por Marc Chirik en diciembre de 1984 del que publicamos aquí amplios extractos. El USPD centrista ya no existe, pero sería un error pensar que el centrismo como tipo de comportamiento político habría desaparecido también; muy al contrario, como lo demuestra ese texto, es incluso muy característico de la decadencia du capitalismo.
Para concluir, publicamos también en esta Revista International [57] un nuevo artículo sobre la lucha de clases en África, más concretamente en Sudáfrica. Este artículo trata del período sombrío que va de la Segunda Guerra Mundial hasta la reanudación de las luchas a finales de los años 1960; en él se demuestra que, a pesar de la división impuesta por el régimen del apartheid, la lucha obrera sobrevivió y no puede reducirse, ni mucho menos, a un apoyo accesorio al movimiento nacionalista dirigido por el ANC de Nelson Mandela.
CCI, julio de 2015
Rubric:
La propaganda durante la Primera Guerra Mundial
- 25230 reads
“La manipulación hábil y consciente de las costumbres y opiniones de las masas es un componente de la primera importancia de la sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo secreto de la sociedad constituyen un gobierno invisible, verdadero poder dirigente de nuestra sociedad”. Edward Brenays, Propaganda, 1928[1]
La propaganda no se inventó desde luego durante la Primera Guerra Mundial. Cuando uno contempla admirativo los bajorrelieves esculpidos en las escalinatas monumentales de Persépolis en los que se ven pueblos en fila portando sus tributos y depositando los productos del Imperio a los pies del gran rey Darío, o las hazañas de los faraones inmortalizadas en la piedra de Luxor, o la Galería de los Espejos del castillo de Versalles, lo que contemplamos son obras de propaganda cuyo objetivo es comunicar el poderío y la legitimidad del monarca a sus súbditos. La puesta en escena del desfile de las tropas imperiales en Persépolis seguro que habría sido elocuente para el Imperio británico del siglo XIX cuando éste organizaba desfiles inmensos y llenos de colorido para alardear de su potencia militar durante los durbar de Delhi, las grandes ceremonias destinadas a reafirmar la lealtad de los potentados locales a la corona británica.
En 1914 la propaganda no era pues nada nuevo, pero la guerra sí que transformó profundamente su significado y forma. Durante los años siguientes a la guerra, el término “propaganda” evocaba la repugnancia a la manipulación indecente o fabricación de información por el Estado[2]
Al término de la Segunda Guerra Mundial, tras la experiencia del régimen nazi y de la Rusia estalinista, la propaganda adquirió una connotación todavía más siniestra: omnipresente y excluyente de toda otra fuente de información, metida hasta el último rincón de lo cotidiano, la propaganda aparece como una especie de lavado de cerebro. En realidad, sin embargo, la Alemania nazi y la Rusia estaliniana no fueron sino caricaturas grosera del aparato de propaganda omnipresente instaurado por la democracias occidentales después de 1918 que desarrollaron con cada mayor sofisticación las técnicas que se habían puesto en marcha durante la guerra. Cuando Edward Bernays [3] de quien hemos citado el trabajo precursor sobre la propaganda al principio de este artículo, abandonó el US Comittee on Public Information ("Comité estadounidense para la información pública", que en realidad era la oficina gubernamental para la propaganda bélica) al final de la guerra se estableció por su cuenta como consultor para la industria privada, no ya en propaganda sino en "relaciones públicas"- una terminología que él mismo inventó. Fue una decisión deliberada y consciente: ya entonces, Bernays sabía que la palabra "propaganda" estaba estigmatizada de manera indeleble ante la opinión pública por la marca infamante de la mentira.
La Primera Guerra mundial fue el momento en que el Estado capitalista tomó por primera vez el control masivo y totalitario de la información, mediante la propaganda y la censura, con una única finalidad: la victoria en la guerra total. Como en todos los demás aspectos de la vida social (la organización de la producción y de las finanzas, el control social de la población y muy especialmente, de la clase obrera, la transformación de la democracia parlamentaria, formada por intereses burgueses divergentes, en una cáscara vacía) la Primera Guerra mundial marcó el principio de la absorción y del control del pensamiento y de la acción sociales. Después de 1918, los hombres que, como Bernays, habían trabajado para los ministerios de la propaganda durante la guerra, se emplearon en la industria privada como responsables de las "public relations", consultores en publicidad, expertos en "comunicación" como hoy se les llama. Esto no significa ni mucho menos que el Estado había dejado de implicarse. Al contrario, el proceso iniciado durante la guerra de la ósmosis constante entre Estado e industria privada prosiguió. La propaganda no desapareció, sino que se convirtió en una parte tan omnipresente y tan normal de la vida cotidiana que se ha vuelto invisible, uno de los mecanismos más insidiosos y poderosos de la "democracia totalitaria" de hoy. Cuando George Orwell escribió su alarmante y gran novela, 1984 (escrita en 1948, de ahí el título), imaginó un futuro en el que los ciudadanos estarían obligados a instalar en su casa una pantalla mediante la cual estarían todos sometidos a la propaganda estatal: sesenta años más tarde, son las propias personas las que se compran su tele y se divierten sin que nadie se lo exija con productos cuya sofisticación aventaja con creces al "Ministerio de la Verdad" de Big Brother[4].
El advenimiento de la guerra planteó a las clases dominantes un problema históricamente sin precedentes, aunque todas sus implicaciones fueron apareciendo poco o poco a medida que avanzaba la propia guerra. Fue, primero, una guerra total que involucró a masas inmensas de tropas: nunca antes había habido semejante porcentaje de la población masculina en armas. Segundo, y en parte como consecuencia de tal masividad, la guerra incorporó a toda la población civil en la producción de equipos y pertrechos militares, directamente para la ofensiva (cañones, fusiles, municiones, etc.) o la fabricación de uniformes, abastecimientos y transportes. A los hombres se les mandó en masa al frente; y a las mujeres a fábricas y hospitales. También había que financiar la guerra; era imposible obtener unas cantidades tan enormes alzando impuestos, de modo que una de las preocupaciones más importantes de la propaganda estatal fue hacer llamamientos al ahorro por la nación vendiendo bonos de la defensa nacional. Puesto que toda la población tenía que participar directamente en la guerra, toda la población debía estar convencida de que la guerra era justa y necesaria, presuposición que no era nada evidente:
"Las resistencias psicológicas a la guerra en las naciones modernas son tan grandes que cada guerra debe aparecer como una guerra de defensa contra un agresor amenazante y asesino. No debe quedar ambigüedad sobre aquéllos a los que debe odiar la población. No puede quedar el menor resquicio por el que penetre la idea de que la guerra se debe a un sistema mundial de negocios internacionales o a la imbecilidad y maldad de todas les clases gobernantes, sino que se debe a la rapacidad del enemigo. Culpabilidad e inocencia deben quedar geográficamente establecidas: la culpabilidad debe estar del otro lado de la frontera. Si la propaganda quiere movilizar todo el odio de la población, debe vigilar que todas las ideas que circulan responsabilicen únicamente al enemigo. Podrán permitirse en ciertas circunstancias algunas variaciones de esa consigna principal, que vamos a intentar especificar, pero ese argumento debe ser siempre el esquema dominante.
Los gobiernos de Europa occidental no podrán nunca estar totalmente seguros de que el proletariado de dentro de sus fronteras y bajo su autoridad y que posee una conciencia de clase, vaya a alistarse tras sus trompetas bélicas"[5]
La propaganda comunista y la propaganda capitalista
Etimológicamente, la palabra propaganda significa lo se debe propagar, difundir, darse a conocer, del latín propagare: propagar. Fue usado singularmente para un organismo de la Iglesia Católica creado en 1622: la Sacra Congregatio de Propaganda Fide ("Congregación para la Propagación de la Fe"). A finales del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas, la palabra se empezó también a usar para la propaganda de actividades laicas, en particular para la difusión de las ideas políticas. En ¿Qué hacer?, Lenin citando a Plejánov escribía: “El propagandista comunica muchas ideas a una sola o a varias personas, mientras que el agitador comunica una sola idea o un pequeño número de ideas, pero, en cambio, a toda una multitud”
En su texto de 1897, “Las tareas de los socialdemócratas rusos”, Lenin insiste en la importancia de “una actividad de propaganda cuyo objetivo sea dar a conocer la doctrina del socialismo científico, difundir entre los obreros una idea justa del régimen económico y social actual, de los fundamentos y desarrollo de ese régimen, de las diferentes clases de la sociedad rusa, de sus relaciones, de la lucha de clases entre ellas, (…) una idea justa de la tarea histórica de la socialdemocracia internacional". Lenin insiste una y otra vez sobre la necesidad de educar a obreros conscientes ("Carta a la Unión del Norte del POSDR", 1902) y para ello, los propagandistas deben ante todo educarse ellos también, deben leer, estudiar, adquirir experiencia ("Carta a un camarada sobre nuestras tareas de organización", septiembre de 1902), insiste en que los socialistas se consideren como los herederos de lo mejor de la cultura pasada (“¿A qué herencia renunciamos?”, 1897). Para los comunistas, la propaganda es, por lo tanto, educación, es desarrollo de la conciencia y del espíritu crítico, que son inseparables de un esfuerzo voluntario y consciente por parte de los obreros mismos para adquirir esa conciencia.
Comparemos lo dicho con lo que escribe Bernays: “La máquina de vapor, la rotativa y la escuela pública, triunvirato de la revolución industrial, usurparon el poder de los reyes y se lo entregaron al pueblo. De hecho, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Pues el poder económico tiende a arrastrar tras de sí el poder político, y la historia de la revolución industrial atestigua cómo ese poder pasó de manos del rey y la aristocracia a la burguesía. El sufragio y la escolarización universales reforzaron esta tendencia e incluso la burguesía empezó a temer al pueblo llano. Pues las masas prometían convertirse en rey. Hoy en día, sin embargo, despunta la reacción. La minoría ha descubierto que influir en las mayorías puede serle de gran ayuda. Se ha visto que es posible moldear la mente de las masas de tal suerte que éstas dirijan su poder recién conquistado en la dirección deseada. (…) La alfabetización universal debía educar al hombre llano para que pudiera someter a su entorno. Tan pronto como pudiera leer y escribir, dispondría de una mente preparada para gobernar. Así rezaba la doctrina democrática. Pero en lugar de una mente, la alfabetización universal ha brindado al hombre sellos de goma, sellos de goma tintados con eslóganes publicitarios, con artículos de opinión, con datos científicos, con las banalidades de las gacetillas y los tópicos de la historia, pero sin el menor rastro de pensamiento original. Los sellos de goma de un hombre cualquiera son duplicados idénticos a los que tienen otros millones de hombres, de modo que cuando se expone a esos millones de personas a los mismos estímulos, todos reciben las mismas improntas. (…)
De hecho, la práctica propagandística desde el final de la guerra ha asumido formas muy diferentes de aquellas que imperaban hace veinte años. No nos equivocamos si entendemos que esta nueva técnica merece por derecho propio el nombre de nueva propaganda. La nueva propaganda no sólo se ocupa del individuo o de la mente colectiva, sino también y especialmente de la anatomía de la sociedad, con sus formaciones y lealtades de grupos entrelazadas. Concibe al individuo no sólo como una célula en el organismo social sino como una célula organizada en la unidad social. Basta tocar una fibra en el punto sensible para obtener una respuesta inmediata de ciertos miembros específicos del organismo.”[6]
Bernays quedó muy impresionado por las teorías de Freud, especialmente por su obra Massenpsychologie und Ich-Analyse ("Psicología de las masas y análisis del yo"); Freud consideraba que el trabajo del propagandista no iba dirigido, ni mucho menos, a educar y desarrollar el espíritu consciente, sino que su trabajo era manipular el inconsciente. “Trotter y Le Bon, escribe aquél, concluyeron que el espíritu de grupo no piensa stricto sensu. En lugar de pensamientos, tiene impulsos, hábitos y emociones.” Por consiguiente, “si conocemos el mecanismo y los motivos que impulsan a la mente de grupo, ¿no sería posible controlar y sojuzgar a las masas con arreglo a nuestra voluntad sin que éstas se dieran cuenta?”[7] ¿Y en nombre de quién debe emprenderse tal manipulación? Bernays usa la expresión "gobierno invisible": está claro que aquí se refiere a la gran burguesía o incluso a sus organismos superiores: "El gobierno invisible tiende a concentrarse en las manos de unos pocos como consecuencia del elevado coste que implica manipular la maquinaria social que controla las opiniones y costumbres de las masas. Anunciarse a gran escala, para unos cincuenta millones de personas, es caro. Alcanzar y persuadir a los líderes de grupo que dictan los pensamientos y las acciones de la gente tampoco es barato.” [8]
Organizarse para la guerra
Bernays escribió su libro en 1928, basándose en gran parte en su trabajo de propagandista durante la guerra, aunque en agosto de 1914 todo eso no pertenecía todavía al presente. Los gobiernos europeos llevaban ya tiempo con la costumbre de manipular la prensa, proporcionándole historias cuando no artículos completos, pero ahora había que organizar la manipulación, como la propia guerra, a una escala industrial: el objetivo, como lo escribió el general Ludendorff [general en jefe de los ejércitos alemanes durante la Iª GM] era “moldear la opinión pública sin mostrarlo”. [9]
Hay una diferencia sorprendente entre los métodos adoptados por las potencias continentales y los de Gran Bretaña y Estados Unidos. En el continente, la propaganda era ante todo una cuestión militar. Austria fue la más rápida en reaccionar: el 28 de julio de 1914, cuando todavía la guerra era un conflicto localizado entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, el KuK KriegsPressequartier ("Oficina de prensa de guerra imperial y real") se creó como división del alto mando del ejército. En Alemania, el control de la propaganda se repartió, el principio, entre la Oficina de prensa del Estado Mayor del ejército y la Nachrichtenabteilung (Agencia de noticias) del Ministerio de Relaciones Exteriores que se limitaba a organizar la propaganda hacia los países neutrales; en 1917, los militares crearon le Deutsche Kriegsnachrichtendienst ("Servicio alemán de Información de guerra") que guardó el control de la propaganda hasta el final[10]. En Francia, en octubre de 1914, se montó una Sección de Información que editaba boletines militares y más tarde artículos en tanto que división de la información militar. Bajo el mando del general Nivelle, esa Sección se transformó en Servicio de Información para los ejércitos, siendo ese Servicio el que acreditaba a los periodistas para el frente. El Ministerio de Relaciones Exteriores tenía su propia Oficina de Prensa e Información. En 1916 fusionaron en una única Casa de la Prensa.
Gran Bretaña, con sus 150 años de experiencia dirigiendo un vastísimo imperio a partir de la población de una isla pequeña, era a la vez más informal y más secreta. La War Propaganda Bureau (Oficina de Propaganda de Guerra) creada en 1914 no estaba dirigida por militares, sino por el político liberal Charles Masterman. No se la conoció nunca por ese nombre, sino, simplemente, por el de Wellington House, un edificio donde estaba ubicada la National Insurance Commission, que servía de tapadera a la Oficina de Propaganda. Al principio, al menos, Masterman se concentró en coordinar el trabajo de autores conocidos como John Buchan y HG Wells[11]. Las publicaciones de la Oficina fueron impresionantes: en 1915, imprimió 2,5 millones de libros, enviando regularmente newsletters a 360 periódicos de Estados Unidos[12]. Al terminar la guerra, la propaganda británica estaba en manos de dos magnates de la prensa: Lord Northcliffe (dueño del Daily Mail y del Daily Mirror) se encargaba de la propaganda británica primero hacia Estados Unidos y luego hacia los países enemigos, mientras que Max Aitken, más tarde Lord Beaverbrook, era responsable de un verdadero Ministerio de Información que debía sustituir la Oficina de la Propaganda. Lloyd George, primer ministro británico durante la guerra, respondió a las protestas contra la influencia excesiva que se había dejado a los barones de la prensa, que "él pensaba que sólo los hombres de prensa podían llevar a cabo esa labor", según Lasswell; éste prosigue haciendo notar que "los periodistas se ganan la vida contando historias en un estilo breve y preciso. Saben cómo alcanzar al hombre de la calle, utilizando su vocabulario, sus prejuicios y sus entusiasmos (…), no les estorban lo que el Dr. Johnson llamó ‘escrúpulos inútiles’. Sienten las palabras, los estados de ánimo y saben que al público no le convence únicamente la lógica sino que le seducen las historias.[13]"
Cuando Estados Unidos entró en guerra en 1917, su propaganda adquirió de inmediato un carácter industrial, típico del genio logístico del país. Según George Creel que dirigía el Committee on Public Information, "se publicaron unos treinta folletos en varias lenguas, 75 millones de ejemplares circularon por Estados Unidos y otros millones por el extranjero (…). Los Four-Minute Men [14] dirigían el servicio voluntario de 75 000 oradores que operaban en 5 200 comunidades; llegaron a un total de 775 190 discursos[15] (…); utilizaron 1 438 dibujos preparados por los voluntarios para fabricar carteles, pegatinas y demás (…). Las películas tuvieron un gran éxito comercial en Estados Unidos y fueron eficaces en el extranjero, como los Pershing’s Crusaders ("Los cruzados del general Pershing"), la American Answer ("La respuesta de Estados Unidos") y Under 4 Flags ("Bajo 4 banderas"), etc." [16]
Lo de los voluntarios es significativo de la simbiosis creciente entre el aparato de Estado y la sociedad civil que caracteriza al capitalismo de Estado democrático: Alemania tenía su "Liga pangermánica" y su "Partido de la Patria", Gran Bretaña su "Consejo de Súbditos británicos leales a la Unión del Imperio Británico", y EE.UU su "Liga patriótica norteamericana" y su "Orden patriótica de Hijos de América" (que eran sobre todo grupos de autodefensa).
A una escala más amplia, la industria cinematográfica [17] participó a la vez de manera independiente y bajo dirección gubernamental o también de una mezcla menos formal de ambas. En Gran Bretaña, el Comité de alistamiento parlamentario – que no era una agencia gubernamental en sentido propio, sino más bien un agrupamiento informal de diputados – encargó la película de alistamiento titulada You! en 1915. Y el primer largo metraje de guerra – The Battle of the Somme, 1916 – fue producido por un cártel industrial, el Comité Británico para Filmes de Guerra, que pagó para obtener la autorización de filmar en el frente y vendió el filme al gobierno. Hacia el final de la guerra, en 1917, Ludendorff, del Alto Mando Alemán, creó la Universum-Film-AG (conocida por las siglas UFA) cuyo objetivo era “la instrucción patriótica”; la financiaron en común el Estado y la industria privada, convirtiéndose, después de la guerra, en la compañía cinematográfica privada más importante de Europa. [18]
Terminemos por algo más estratégico: quizás el mejor premio que ganó la propaganda de guerra fue el apoyo de Estados Unidos. Gran Bretaña dispuso de una ventaja enorme; en cuanto empezó la guerra, la Royal Navy cortó el cable transatlántico submarino de Alemania y, a partir de entonces, las comunicaciones entre Europa y EE.UU sólo podían pasar por Londres. Alemania intentó replicar mediante el primer transmisor de radio mundial instalado en Nauen pero eso fue antes de que la radio fuera un medio de comunicación de masas y su impacto fue marginal.
El objetivo de propaganda
¿Qué objeto tenía la propaganda? En lo general, la propaganda buscaba algo que nunca se había intentado antes: aglomerar todas las energías materiales, físicas y psicológicas de la nación orientándolas hacia un objetivo único: la derrota aplastante del enemigo.
La propaganda orientada directamente hacia las tropas combatientes era relativamente limitada. Esto podrá parecer paradójico, pero se debe a la realidad misma de la base de toda propaganda: aunque lo subyacente de ella sea una mentira (la idea de que la nación está unida, sobre todo las clases sociales, y que todos tienen un interés común en defenderla) pierde su eficacia cuando dista tanto de la realidad que están viviendo aquellos en quienes intenta influir. [19]
Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas en el frente solían burlarse amargamente de la propaganda que les era destinada consiguiendo incluso producir su propia “prensa” que caricaturizaba la prensa amarillista que se les entregaba en las trincheras: los británicos tenían el Wipers Times [20], los franceses Le rire aux éclats (Reír a carcajadas), Le Poilu (El Peludo, nombre que se les daba a los soldados) y Le Crapouillot. Las tropas alemanas tampoco se creían la propaganda: en julio de 1915, un regimiento sajón en Ypres mandó un mensaje a las líneas británicas pidiéndoles: "Mandadnos un periódico inglés para poder enterarnos de la verdad".
La propaganda también se destinaba a las tropas enemigas, franceses y británicos se aprovechaban de la ventaja de los vientos dominantes del Oeste para mandar globos que lanzaban octavillas sobre Alemania. Existen pocas pruebas de que tal cosa tuviera mucho efecto.
El blanco principal de la propaganda era, pues, el frente interior y no las tropas combatientes. Se pueden distinguir varios objetivos de importancia diversa según las circunstancias específicas de cada país. Hay tres que resaltan:
- La financiación de la guerra. Desde el principio, era evidente que el presupuesto normal no iba a cubrir unos costes del conflicto que fueron aumentando hasta niveles inconcebibles durante la guerra. La solución fue solicitar los ahorros acumulados del país mediante empréstitos de guerra siempre voluntarios incluso en los regímenes autocráticos[21].
- El reclutamiento para los ejércitos. Para las potencias del continente europeo donde el servicio militar era obligatorio desde hacía muchos años[22], el problema del reclutamiento no se planteaba especialmente. En cambio, en el Imperio Británico y en Estados Unidos la cosa era muy diferente: Gran Bretaña no impuso el servicio militar hasta 1916, Canadá hasta 1917, y en Australia, dos referéndums sobre el tema fueron negativos, disponiendo el país únicamente de voluntarios; en Estados Unidos, un proyecto de ley estaba listo para cuando el país entrara en guerra, pero la falta de entusiasmo por la guerra en la población era tal, que el gobierno tuvo que "reclutar" a gente para apoyar el proyecto.
- El apoyo a la industria y la agricultura. La totalidad del aparato productivo de la nación debía funcionar constantemente a pleno rendimiento y estar totalmente orientado hacia objetivos militares. Eso significa, inevitablemente, austeridad para la población en general pero también acarrea un gran trastorno en la organización de la industria y de la agricultura: las mujeres deben sustituir a los hombres del frente, en los campos y en las fábricas.
Así fue con el frente interior. Pero ¿y qué ocurrió con el exterior? La guerra de 1914-18 fue por vez primera en la historia una guerra verdaderamente mundial y, por ello, la actitud de las potencias neutrales podía tener una importancia primordial. La cuestión se planteó de inmediato con el bloqueo económico británico de la costa alemana, impuesto a todos los navíos incluidos los de las potencias neutrales: ¿qué actitud iban a tomar los gobiernos neutrales hacia tal violación evidente de los acuerdos internacionales sobre la libre circulación por los mares? El mayor esfuerzo hacia los Estados neutros que se hizo fue, con mucho y por ambos lados, el de intentar llevar a Estados Unidos, única gran potencia industrial en no haberse implicado desde el principio en el conflicto, a entrar en él. La intervención de EE.UU junto a la Entente no era algo ya hecho de antemano: podía haberse mantenido neutral y echar mano de los despojos una vez que los europeos se hubieran apaleado hasta el agotamiento; si EE.UU entraba en guerra, podía haberlo hecho también en el campo alemán: Gran Bretaña era su principal rival comercial e imperial y permanecía la vieja antipatía histórica hacia Gran Bretaña desde la revolución americana y la guerra de 1812 entre ambos países.
Los resortes de la propaganda
Los objetivos de la propaganda que acabamos de ver son, en sí mismos, racionales o, al menos asequibles al análisis racional. Pero todo eso no contesta a la pregunta que las amplias masas de la población podrían hacerse: ¿por qué debemos combatir? ¿La guerra para qué? O sea, ¿por qué es necesaria la propaganda? ¿Cómo convencer a millones de hombres a lanzarse a mutuo degüello en la orgía asesina que fue el frente occidental, año tras año? ¿Cómo hacer aceptar a millones de civiles la alucinante carnicería de sus hijos, hermanos, maridos, el agotamiento físico del trabajo en la fábrica, las privaciones del racionamiento?
El modo de razonar de las sociedades precapitalistas ya no funciona aquí. Como lo subraya Lasswell: "Los vínculos de lealtad y de afección personales que unían al hombre con su jefe se habían deshecho desde hacía mucho tiempo. La monarquía y el privilegio de clase habían perecido; la idolatría del individuo pasa por ser la religión oficial de la democracia. Es un mundo atomizado…" [23] Pero el capitalismo no es únicamente la atomización del individuo, también ha hecho nacer una clase social opuesta a la guerra por razones inherentes a su ser, una clase capaz de echar abajo el orden existente, una clase revolucionaria diferente de todas las demás porque su fuerza política se basa en su conciencia y su conocimiento. Es una clase al que el propio capitalismo está obligado a educar para que cumpla su papel en el proceso de producción. ¿Cómo dirigirse entonces a una clase obrera educada y formada en el debate político?
En esas condiciones, la propaganda "es une concesión a la racionalidad del mundo moderno. Un mundo instruido, un mundo educado prefiere desarrollarse basándose en argumentos e informaciones (…) Todo un aparato de erudición difundida populariza los símbolos y las formas del llamamiento pseudo-racional: el lobo de la propaganda no duda en vestirse con piel de cordero. Todos los hombres elocuentes de aquel entonces (escritores, reporteros, editores, predicadores, conferenciantes, profesores, políticos) se ponen al servicio de la propaganda amplificando la voz del amo. Todo se lleva con el ceremonial y el disfraz de la inteligencia pues es una época racional que requiere que la carne cruda sea asada por chefs mañosos y competentes". Las masas deben ser atiborradas con una emoción inconfesable, que deberá por lo tanto estar sabiamente cocida y bien aderezada: "Una nueva llamarada debe restañar el chancro del desacuerdo y reforzar el acero del entusiasmo bélico[24]."
En un sentido, podemos decir que el problema al que se enfrentó la clase dominante en 1914 fue encontrarse ante otras perspectivas para el porvenir muy diferentes: hasta 1914, la Segunda Internacional había repetido sin cesar, con la mayor solemnidad, que la guerra, a la que con plena razón ella vislumbraba como algo inminente, sería una guerra por los intereses de la clase capitalista. Y la Internacional llamó a la clase obrera internacional a oponerse a tal guerra blandiendo la perspectiva de la revolución o, cuando menos, la de una lucha de clases masiva e internacional[25]; para la clase dominante, su única y verdadera perspectiva, la guerra, la perspectiva de una espantosa carnicería en defensa de los intereses de una pequeña clase de explotadores, tenía que ser ocultada a toda costa. El Estado burgués debía asegurarse el monopolio de la propaganda destruyendo o seduciendo a las organizaciones que expresaban la perspectiva de la clase obrera y, al mismo tiempo, ocultar su propia perspectiva tras la ilusión de que la derrota del enemigo abriría un nuevo periodo de paz y prosperidad – una especie de "nuevo orden mundial " como lo diría mucho más tarde George Bush.
Eso introdujo dos aspectos fundamentales de la propaganda bélica: los "objetivos de guerra" y el odio al enemigo. Ambos están estrechamente ligados: "Para movilizar el odio de la población contra el enemigo, había que representar la nación adversa como un agresor amenazante y asesino (…). Mediante la elaboración de los objetivos de guerra el trabajo de obstrucción del enemigo se hace evidente. Representar la nación adversa como satánica: viola todos los modelos morales (las costumbres) del grupo, es un insulto a su propia autoestima. Mantener el odio depende de que hay que completar las representaciones del enemigo amenazante, obstructor, satánico, con la afirmación de la seguridad de la victoria final[26]."
Ya antes de la guerra se había llevado a cabo todo un trabajo por parte de psicólogos sobre la existencia y la naturaleza de lo que Gustave Le Bon [27] llamó espíritu de grupo, una especie de inconsciente colectivo formado por "la muchedumbre" en el sentido de la masa anónima de individuos atomizados, separados de obligaciones y vínculos sociales, que es lo característico de la sociedad capitalista, principalmente de la pequeña burguesía.
Lasswell comenta que "Todas las escuelas de pensamiento psicológico parecen estar de acuerdo en que (…) la guerra posee un tipo de influencia con grandes capacidades de liberación de los impulsos reprimidos, autorizando su expresión externa directamente. Hay pues un consenso general de que la propaganda puede contar con aliados muy primitivos y poderosos para movilizar a sus poblaciones en el odio guerrero del enemigo". Cite también a John A Hobson, The psychology of jingoism (1900), (Psicología del chovinismo) [28] que habla de "un patriotismo grosero, alimentado por los rumores más virulentos y los llamamientos más violentos al odio y el deseo bestial de sangre [que] se trasmite por contagio rápido en la vida de las muchedumbres de las ciudades haciéndose atractivo por todas partes gracias a la satisfacción que proporciona a unas apetencias insaciables y extraordinarias. Lo que define el patrioterismo (jingoism) es menos el sentimiento brutal de la participación personal en la exaltación que el sentimiento de una imaginación neurótica." [29]
Hay aquí, sin embargo, cierta contradicción. Al capitalismo, como dijo Rosa Luxemburg, le gusta alardear de civilizado, y de hecho tiene esa imagen de sí mismo[30]; sin embargo, bajo la superficie hay un volcán ardiente de odio y violencia que acaba explotando abiertamente o es reavivado para la acción por la clase dominante. La pregunta sigue ahí: esa violencia, ¿se debe al retorno a instintos primarios agresivos o es causada por el carácter neurótico, antihumano de la sociedad capitalista? Es cierto que los seres humanos tienen instintos agresivos, asociales, como también los tienen sociales. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental entre la vida social de las sociedades arcaicas y la del capitalismo. En aquéllas, la agresión está contenida y regulada por toda una red de interacciones y obligaciones sociales fuera de las cuales la vida no sólo es imposible sino incluso inimaginable. En el capitalismo, la tendencia es a la separación del individuo de todos los vínculos y de todas las responsabilidades sociales[31]. La consecuencia de ello es un profundo empobrecimiento emocional y una menor resistencia a los instintos antisociales.
Un elemento importante en la cultura del odio en la sociedad capitalista es la conciencia culpable. Ésta no surgió, desde luego, con el capitalismo: es, según explica Freud, algo muy antiguo en la vida cultural del hombre. La capacidad de los seres humanos para reflexionar y escoger entre dos acciones diferentes los pone ante el bien y el mal, y, por ello, ante conflictos morales. Una consecuencia de esa misma libertad es el sentimiento de culpabilidad, producto de la cultura cuya fuente es la capacidad de reflexión pero que es en gran parte inconsciente y por lo tanto susceptible de ser manipulada. Uno de los medios con los que el inconsciente se encarga de la culpabilidad es la proyección: el sentimiento de culpabilidad se proyecta sobre “el otro”. El odio de sí de la conciencia culpable se alivia proyectándolo hacia el exterior, contra quienes sufren de injusticia y que son, por ello, la causa del sentimiento culpable. Podría objetarse, con toda justicia, que el capitalismo no es, ni mucho menos, la primera sociedad en la que el asesinato, la explotación y la opresión han existido. La diferencia con todas las sociedades precedentes, es que el capitalismo pretende basarse en “los derechos humanos”. Cuando Gengis Kan masacraba a la población de Jorasán, no pretendía hacerlo por su bien. Los pueblos oprimidos, sometidos y explotados por el capitalismo imperialista pesan sobre la conciencia de la sociedad burguesa sean cuales sean las autojustificaciones (apoyadas, las más de las veces, por la Iglesia) que pueda inventarse para uso propio. Antes de la Primera Guerra Mundial, el odio de la sociedad burguesa iba dirigido lógicamente contra los sectores más oprimidos de la sociedad, de modo que las imágenes de odio que precedieron a las del odiado alemán fueron las caricaturas de los irlandeses en Gran Bretaña, o de los negros en Estados Unidos, por poner esos ejemplos.
El odio al enemigo es mucho más eficaz si puede combinarse con la convicción de su propia virtud. Odio y humanitarismo son, pues, dos buenos compinches en tiempos de guerra.
Es sorprendente que los regímenes autocráticos más atrasados, el de Alemania y el del Imperio Austrohúngaro, no hubieran sido capaces de manejar esas herramientas propagandísticas con el éxito y la sofisticación de Gran Bretaña, de Francia y, más tarde, de Estados Unidos. A este respecto, el caso más llamativo, por no decir caricaturesco, es el de Austria-Hungría, imperio multiétnico tentacular, compuesto, en gran parte, de minorías contaminadas por un nacionalismo indisciplinado. A su casta dominante, aristocrática y semifeudal, alejada de las aspiraciones de su población, le era ajena la falta de escrúpulos de un Poincaré, un Clémenceau o un Lloyd George. Su visión social se limitaba al ámbito de Viena, ciudad multicultural de la que Stefan Zweig podía escribir que "la vida era dulce en aquella atmosfera de conciliación espiritual y, sin él darse cuenta, cada burgués de la ciudad recibía de ella una educación a ese cosmopolitismo que rechazaba todo nacionalismo romo, que lo elevaba a la dignidad de ciudadano del mundo."
No es de extrañar que en la propaganda austrohúngara se combinaran una imaginería medieval y un estilo art nouveau: San Jorge aplastando a un enemigo simbolizado por un dragón anónimo y mítico [fig. 1]
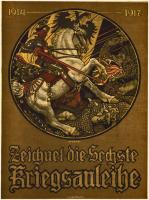
fig. 1
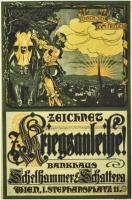
fig. 2
o un hermoso príncipe de resplandeciente armadura conduciendo a su dama hacia el luminoso reino de la paz [fig. 2]; (ambos carteles servían para los empréstitos de guerra).[32]
A pesar de su autoritarismo prusiano brutal, la casta aristocrática alemana conservaba todavía un cierto sentido de Noblesse oblige, al menos en la visión que tenía ella de sí misma y que intentaba mostrar hacia afuera. Según Lasswell, la ineficacia alemana se debía a la falta de imaginación de los militares alemanes que guardaron el control de la propaganda durante toda la guerra; pero no sólo es eso: a principios de 1915, las Leitsätze der Oberzensurstelle (oficinas de la censura) establecieron para los periodistas las directivas siguientes: "El lenguaje hacia los Estados enemigos podrá ser duro (…). La pureza y la grandeza del movimiento que ha embargado a nuestro pueblo exigen un lenguaje digno (…). Los llamamientos a la guerra, al exterminio de los demás pueblos son repugnantes; el ejército sabe dónde debe reinar la severidad y dónde la clemencia. Nuestro escudo debe permanecer incólume. Los llamamientos de ese tipo que hace la prensa amarillista enemiga no podrán ser una justificación para que adoptemos nosotros tal comportamiento."
Gran Bretaña y Francia no tenían semejantes escrúpulos, ni tampoco Estados Unidos. [33]
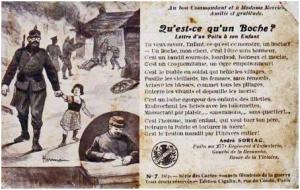
fig. 3
A ese respecto, es llamativo el contraste entre la manera con la que Gran Bretaña y Alemania trataron el caso Edith Cavell. Edith Cavell era una enfermera británica que trabajaba en Bélgica para la Cruz Roja. Al mismo tiempo, ayudaba a las tropas británicas, francesas y belgas a alcanzar Inglaterra por Holanda (se dijo también, sin que se confirmara, que trabajaba para la oficina de información británica). Los alemanes detuvieron a Cavell, la juzgaron, la declararon culpable de traición bajo la ley militar alemana y la ejecutaron [fig. 4] en 1915.
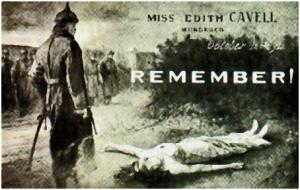
fig. 4
Fue un regalo caído del cielo para los británicos que montaron un escándalo enorme con el objetivo de reclutar en Gran Bretaña y desprestigiar la causa alemana en Estados Unidos. Una riada de carteles, tarjetas postales, folletos y hasta sellos utilizaron sin cesar ante el público el destino trágico de la enfermera Cavell (en el pasquín aparece mucho más joven que lo era).
Alemania no es que ya no fuera capaz de replicar, ni siquiera lo fue para aprovecharse de las ocasiones. "Poco después de que los Aliados hubieran armado el mayor alboroto en torno a la ejecución de la enfermera Cavell, los franceses ejecutaron a dos enfermeras alemanas en circunstancias muy parecidas", cuenta Lasswell[34]. Una periodista norteamericana le preguntó al oficial encargado de la propaganda alemana por qué “no habían armado el mismo ruido en torno a las enfermeras que los franceses habían matado hace días", a lo que el alemán contestó: "¿Protestar? ¿Por qué? ¡Los franceses tenían todo el derecho de ejecutarlas!"
Gran Bretaña utilizó a fondo la ocupación de Bélgica por Alemania, con una buena dosis de cinismo por cierto, pues la invasión alemana frustraba sencillamente los planes de guerra británicos. Gran Bretaña propaló historias atroces de lo más macabro: las tropas alemanas mataban a las criaturas a bayonetazos, hacían caldo con los cadáveres, ataban a los curas cabeza abajo en los badajos de las campanas en su propia iglesia, etc. Para dar más verosimilitud a esos cuentos de lo más fantasioso, Gran Bretaña encargo un informe sobre "Las supuestas atrocidades alemanas", bajo la responsabilidad de James Bryce que había sido un respetado embajador en Estados Unidos (1907-1913) y al que se le conocía por ser un erudito amante de la cultura alemana (había hecho sus estudios en Heidelberg) con lo que presentaba muchas garantías de imparcialidad. En las guerras, las atrocidades forman parte de ellas, sobre todo cuando se trata de un ejército de reclutas mandado por políticos incompetentes que se encuentra en medio de una población civil insumisa[35], o sea que es evidente que algunos de los casos condenados por el "Informe Bryce", como así se le conoció, eran ciertos. Sin embargo, el comité no pudo entrevistar a ningún testigo de las supuestas atrocidades, siendo la mayoría de ellas puro invento, especialmente las historias más indignantes de violaciones y mutilaciones. A los aliados tampoco parecía disgustarles darle un toque de sensacionalismo pornográfico, publicando pasquines con mujeres medio desnudas con poses sugestivas, o sea un llamamiento simultáneo al puritanismo patriotero y a la indecencia pornográfica.[fig. 5]
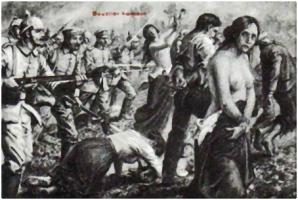
fig. 5 Postal francesa mostrando a civiles belgas utilizados de “escudo humano”
Los llamamientos en ayuda a las viudas y huérfanos belgas lanzados por organizaciones como el Committee for Belgian Relief (Comité de socorro a Bélgica), con la ayuda de un ilustre elenco de conocidos autores como Thomas Hardy, John Galsworthy y George Bernard Shaw entre los más conocidos en Gran Bretaña[36], o lo llamamientos a aumentar los fondos para la Cruz Roja belga [fig. 6], precursores de las intervenciones militares "humanitarias" de hoy (aunque resulte atrevido comparar el "talento" de alguien como Bernard Henri-Lévy con el de Thomas Hardy).

Fig. 6
El desamparo de Bélgica se utilizó sin descanso una y otra vez y en todo tipo de contextos: para reclutar, para denunciar la barbarie alemana o el desprecio maligno de Alemania por los acuerdos diplomáticos (no se cesó de mencionar cómo Alemania había renegado su compromiso de honrar y defender la neutralidad de Bélgica) y, sobre todo, para granjearse la simpatía de Estados Unidos para la causa franco-británica.
Las tentativas de Alemania de replicar a tales andanadas de campañas de odio por parte de la Entente, basadas en historias de atrocidades y en una animadversión cultural, fueron legalistas, al pie de la letra y sin imaginación. Alemania quedó, en efecto, a la defensiva, constantemente forzada a responder a los ataques de los aliados de la Entente, pero sin utilizar con eficacia las infracciones de los aliados a la ley internacional, como hemos visto con el ejemplo de Cavell.
Hablando de las campañas de odio y de atrocidades, Lasswell escribe que: "Siempre es difícil para las mentes simples de la nación poner un rostro a un enemigo tan grande como una nación. Necesitan a individuos sobre los que descargar el odio. Por eso es importante separar a un puñado de jefes enemigos y acusarlos de todos los pecados del decálogo." Y prosigue: "A nadie lo maltrataron tanto como al Káiser".[37] [fig. 7]
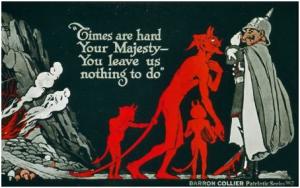
Fig 7
Al Káiser se le presentaba como la encarnación de todo lo bárbaro, militarista, brutal, autocrático – "el perro rabioso de Europa" como lo bautizó el Daily Express británico, o incluso "la bestia del Apocalipsis" según el diario Liberté de Paris. Puede hacerse un paralelo evidente con el uso de Sadam Husein o de Osama Ben Laden por la propaganda para justificar las guerras en Irak et en Afganistán.
El odio de lo que es diferente, de todo aquel que no pertenece al grupo, es una poderosa fuerza de unificación psicológica. La guerra – y ante todo la guerra total de las masas nacionales– requiere que les energías psicológicas de la nación estén soldadas en una única tensión. Todo la nación debe ser consciente de sí misma como unidad, lo cual implica la erradicación de la conciencia del hecho evidente de que tal unidad no existe, es un mito, pues la tal nación está en realidad compuesta de clases opuestas con intereses antagónicos. Una manera de realizar tal cosa es seleccionar la figura emblemática de la unidad nacional, real o simbólica o ambas cosas a la vez. Los regímenes autocráticos tenían a sus guías: el Zar en Rusia, el Káiser en Alemania, el Emperador en Austria-Hungría. Gran Bretaña tenía el Rey y la imagen simbólica de Britannia, Francia y Estados Unidos tenían a la Republica, encarnadas respectivamente por Marianne y Lady Liberty. El inconveniente de los símbolos positivos es que puede criticarse, especialmente si la guerra empieza a ir mal. El Káiser era también, en fin de cuentas, el símbolo del militarismo prusiano y de la dominación de los Junkers que no levantaban precisamente un entusiasmo general en Alemania; y el Rey en Gran Bretaña podía también ser asimilado a la casta dominante, aristocrática, arrogante y privilegiada. El odio hacia el exterior de la nación, contra el enemigo, no tenía, evidentemente, esas desventajas. Las derrotas del personaje odiado podrán hacerlo despreciable pero nunca menos odioso y sus victorias, más odioso todavía: "…el jefe o la idea [pueden] tener un carácter negativo, por decirlo así, o sea que el odio por una persona determinada [es] susceptible de servir para la misma unión y la creación de vínculos afectivos que cuando se trata de una devoción positiva a esa misma persona[38]." Podríamos decir que cuanto más está fracturada y atomizada la sociedad tanto más agudas son las verdaderas contradicciones sociales en su seno, y mayor es el vacío emocional y espiritual de su vida mental, y más se acumula la frustración y el odio y con mayor eficacia pueden dirigirse en animadversión contra un enemigo exterior. O, por decirlo de otra manera, cuanto mayor ha sido la evolución de la sociedad hacia un totalitarismo capitalista desarrollado, ya sea éste de corte estalinista, fascista o democrático, tanto más utiliza la clase dominante el odio hacia el exterior como medio de unificación de un cuerpo social atomizado y dividido.
No será hasta 1918 cuando empezarán a aparecer en Alemania pasquines de los que se puede decir que ya prefiguran la propaganda antijudía nazi. No iban contra los enemigos militares de Alemania sino contra la amenaza interior representada por la clase obrera y, muy especialmente, contra su parte más combativa, más consciente y más peligrosa: Spartacusbund, la Liga Espartaquista. [fig. 8]
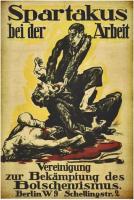
fig.8
Fue la “Unión de lucha contra el bolchevismo”, de derechas, la que editó esos dos carteles, aliada a las unidades de cuerpos francos formadas por soldados desmovilizados e individuos del lumpen que iban a asesinar a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht bajo las órdenes del gobierno socialdemócrata. Cabe preguntarse lo que pensaban los obreros de la idea de que el bolchevismo fuera el responsable "[de la] guerra, [del] desempleo y [del] hambre" como pretende el pasquín [fig. 9].
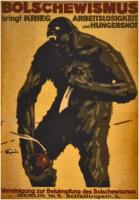
fig. 9
De igual modo que el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) utilizó los cuerpos francos a la vez que los desaprobaba, el pasquín de la figura 10

Fig. 10
(sin duda editado por la socialdemocracia ya que el niño porta una bandera roja) evita referirse directamente al bolchevismo o a Spartakus pero sí que transmite el mismo mensaje: "No estrangulemos al bebé “Libertad” con el desorden y el crimen, si no, nuestros hijos se morirán de hambre!"
La psicología de la propaganda
Para Bernays, cómo ya vimos arriba, la propaganda se dirigía "a los impulsos, los hábitos y las emociones" de las masas. Nos parece indiscutible que las teorías de Le Bon, Trotter y Freud sobre la gran importancia del inconsciente y, sobre todo, de lo que Bernays llama "el espíritu de grupo" tuvieron una gran influencia en la producción de la propaganda, al menos en los países aliados. Vale pues la pena examinar los temas de la propaganda bajo ese enfoque. Más que ocuparnos del mensaje muy directo, del tipo “Apoya la guerra”, examínenos su vehículo: la fuente emocional que la propaganda procuraba poner a su servicio.
Llama ya mucho la atención el hecho de que aquella sociedad muy patriarcal, metida en una guerra en la que los combatientes son todos hombres, en un terreno estrictamente masculino, escoge a mujeres como símbolo nacional: Britannia, Marianne, Lady Liberty, Roma eterna. Esas figuras femeninas resultan muy ambiguas. Britannia –mezcla de Atenea y de la autóctona Boadicea – tiende a ser escultural y real pero puede también ser materna, a menudo explícitamente; Marianne lleva los pechos al aire [fig. 11], es generalmente heroica pero, en ocasiones, puede ser de aspecto sencillo, al igual que Roma [fig. 12]; Liberty, que personifica a Estados Unidos, juega en todos los planos a la vez: el majestuoso, el materno y el seductor.
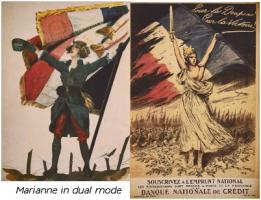
Fig 11

Fig 12
Gran Bretaña y Estados Unidos poseen también su símbolo paterno: John Bull y el Tío Sam, ambos dirigiéndose con severidad desde el cartel hacia el observador "Wanting YOU ! For the armed forces", (…). Un pasquín británico presenta con optimismo la boda entre Britannia y el Tío Sam.
El verdadero arte de la propaganda estriba en sugerir más que en decir claramente, y esta combinación ambigua o más bien esa confusión en las imágenes hace pasar el mensaje a través de todas las fuertes emociones de la infancia y de la familia. La culpabilidad alimentada por el deseo sexual y la vergüenza sexual es un poderoso conductor, sobre todo para los hombres jóvenes a los que se dirigen las campañas de reclutamiento, el cual estaba en una situación crítica en los países "anglosajones" pues en ellos la conscripción se introdujo tardíamente (Gran Bretaña, Canadá), o estuvo muy controvertida (Estados-Unidos) o fue rechazada (Australia). En Gran Bretaña, el uso de la turbación sexual fue perfectamente explícita en la "White Feather Campaign" (Campaña de la Pluma Blanca) orquestada por el almirante Charles Fitzgerald, con el apoyo entusiasta de las sufragetes y de sus dirigentes, Emmeline et Christabel Pankhurst: para esta campaña se reclutó a mujeres jóvenes que se dedicaban a colocar una pluma blanca, símbolo de cobardía, a los hombres no uniformados.[39]
El "King Kong" con casco alemán [fig. 13] y llevando a una mujer medio desnuda es un intento típicamente estadounidense de manipular los sentimientos de inseguridad sexual. El simio negro que rapta a la inocente joven blanca es un tema clásico de la propaganda contra los negros que prevaleció en Estados Unidos hasta los años 1950 y 1960, manejando la idea de la supuesta “animalidad” y las supuestas proezas sexuales de los hombres negros, presentados como una amenaza para las mujeres blancas “civilizadas” y por lo tanto para su “protector” masculino[40]. Eso había permitido a la aristocracia de hacendados blancos del Sur de Estados Unidos atraerse a la "plebe blanca pobre" vinculándola a la defensa del orden existente de segregación y dominación de clase y a apoyar tal orden, cuando sus verdaderos intereses materiales habrían debido de hacer de esos trabajadores los aliados naturales de los trabajadores negros[41]. El mito de "la superioridad blanca" y la secuela de agitaciones emocionales que la acompañan: vergüenza, miedo, dominación y violencia sexuales emponzoñan la sociedad estadounidense, incluida la clase obrera: antes de la Primera Guerra Mundial, el único sindicato con secciones en las que blancos y negros eran iguales fueron los sindicalistas revolucionarios de IWW[42].
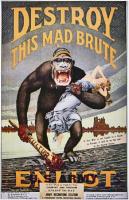
Fig. 13
La otra cara de la moneda de la vergüenza y del miedo sexuales es la imagen del “hombre protector”. El soldado moderno, un trabajador en uniforme cuya vida en las trincheras era barro, piojos y la muerte inminente bajo los obuses y las balas de un enemigo al que ni siquiera veía, pintado siempre como galante defensor del hogar contra un enemigo bestial (a menudo invisible invisible) [fig. 14].
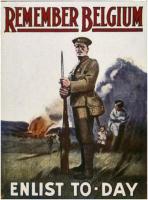
Fig. 14
Así, la propaganda consiguió una desviación de uno de los principios primordiales del proletariado: la solidaridad. Desde el principio, la clase obrera tuvo que luchar para proteger a las mujeres y a los niños, para evitarles, en particular, los empleos más peligrosos o malsanos, para limitar sus horas de trabajo o para que se prohibiera el trabajo nocturno. Al proteger la labor de reproducción que las mujeres aseguraban, el movimiento obrero instauraba la solidaridad entre ambos sexos, y también hacia las generaciones futuras, de igual modo que la creación de las primeras mutuas para la jubilación no controladas por el Estado expresaba la solidaridad hacia los mayores que ya no podían trabajar.
Al mismo tiempo, ya desde sus principios, el marxismo defendió la igualdad de sexos como condición sine qua non de la sociedad comunista y a la vez demostró que la emancipación de las mujeres por el trabajo asalariado era una precondición de tal objetivo.
Es sin embargo innegable que las actitudes patriarcales estaban profundamente arraigadas en toda la sociedad, incluida la clase obrera: no se quitan de encima miles de años de patriarcado en unas cuantas décadas. Para afirmar su independencia, las mujeres tenían que organizarse siempre en secciones especiales en el seno de los partidos socialistas y los sindicatos. En esto, el ejemplo de Rosa Luxemburg es significativo: la dirección del SPD creyó que podía reducir su influencia incitándola a que se limitase a la organización de los "asuntos femeninos", a lo que ella se negó en redondo.
La propaganda bélica intentó alterar la solidaridad hacia las mujeres transformándola en ideal "caballeresco" de protección a las mujeres, lo cual es la compensación por el estatuto inferior de las mujeres en la sociedad de clases. [fig. 15]
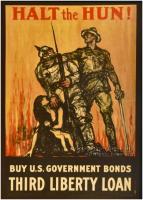
fig. 15
Esa idea del deber masculino, en especial el deber de caballero, que protege "a la viuda y al huérfano", a los pobres y los oprimidos, hunde sus raíces en lo más profundo de la civilización europea, remontándose a la voluntad de la iglesia medieval de establecer su autoridad moral sobre la aristocracia guerrera. Relacionar la propaganda de 1914 con una ideología promocionada por razones muy diferentes hace mil años podrá parecer fuera de lugar. Sin embargo, las ideologías permanecen como un sedimento en las estructuras mentales de la sociedad, incluso cuando sus bases materiales han desaparecido. De hecho, lo que pudiera llamarse "medievalismo" fue utilizado por la burguesía y la pequeña burguesía en Alemania y Gran Bretaña – y por extensión en Estados Unidos– durante el gran período de industrialización del s. XIX para afianzar el principio nacional. En Alemania, donde la unidad nacional estaba por hacer, hubo un esfuerzo plenamente consciente de crear la visión de un "Volk" unificado por una cultura común; un ejemplo: el proyecto de los hermanos Grimm para resucitar la cultura popular de cuentos y leyendas. En Gran Bretaña, la noción de las "libertades de los ingleses libres" remontaba a la Carta Magna firmada por el rey Juan Iº de Inglaterra en 1215. Las referencias medievales tuvieron una gran influencia en arquitectura, no sólo en la construcción de iglesias (ningún barrio de la época victoriana debía quedarse sin su iglesia seudomedieval) sino también en la de edificios de instituciones científicas como el magnífico Museum of Natural History o de estaciones del ferrocarril como la de St Pancras (ambos en Londres).[43] Los trabajadores no sólo ya vivían en un espacio marcado por imágenes medievales, incluso esas mismas referencias penetraron el movimiento obrero, por ejemplo en la novela utopista de Willam Morris, News from Nowhere ("Noticias de ninguna parte"). Incluso en Estados Unidos, el primer verdadero sindicato se llamó "Knights of Labor" ("Los caballeros del trabajo"). Los ideales aristocráticos de "caballería" y de "galantería" estaban pues muy presentes en una sociedad que, en la vida económica cotidiana, estaba dominada por la codicia, la explotación del trabajo más despiadado y vivía un conflicto inclemente entre las clases capitalista y proletaria.
Si la propaganda desviaba la solidaridad entre los sexos hacia una ideología caballeresca reaccionaria, también lo hizo con la solidaridad masculina entre obreros. En 1914, todos los obreros sabían lo importante que era la solidaridad en los lugares de trabajo. Sin embargo, a pesar de la existencia de la Internacional, el movimiento obrero seguía siendo una agrupación de organizaciones nacionales, una solidaridad en lo cotidiano hacia personas del entorno inmediato. La propaganda por el reclutamiento utilizó esos temas y en ningún sitio mejor que en Australia [fig. 16] país en el que no existía el servicio militar.
Mostrar su solidaridad ya no era luchar con sus camaradas contra la guerra, sino unirse a sus camaradas uniformados en el frente. Y como ésta era necesariamente una solidaridad masculina, tiene por lo tanto, igual que en "la defensa de la familia", una fuerte tonalidad "masculina" en muchos de esos pasquines.

Fig. 16
El orgullo y la vergüenza van, inevitablemente, unidos. La orgullosa afirmación de la masculinidad que acompaña, o se supone que acompaña, el hecho de formar parte de los combatientes conlleva la contrapartida de la culpabilidad de no lograr cumplir con lo que a uno le corresponde y no compartir los sufrimientos viriles de sus camaradas. Quizás fuera tal mezcla de emociones lo que impulsó al poeta Wilfred Owen a volver al frente tras haberse recuperado de una depresión nerviosa, a pesar de su horror de la guerra y de su profunda repulsión por las clases dominantes – y la prensa amarillista – a las que consideraba responsables de aquélla. [44]
Freud pensaba no solo que el “espíritu de grupo” está dirigido por el inconsciente emocional sino que además significa un retorno atávico a un estado mental más primitivo característico de las sociedades arcaicas y de la infancia. El yo, con su cálculo consciente habitual en ventaja propia, podía quedar sumergido por el "espíritu de grupo" y, en este caso, ser capaz de realizar acciones que el individuo no imaginaría, tanto para lo mejor como para lo peor, capaz del mayor salvajismo como del mayor heroísmo. Bernays y sus propagandistas compartían sin duda alguna ese punto de vista, al menos hasta cierto punto, pero lo que les interesaba eran los mecanismos de la manipulación y no la teoría. Desde luego no compartían el profundo pesimismo de Freud sobre la civilización humana y sus perspectivas, sobre todo tras la experiencia de la Primera Guerra mundial. Freud era un científico cuya finalidad era desarrollar la comprensión de sí misma de la humanidad haciendo consciente el inconsciente. Ni a Bernays ni a sus empleadores, claro está, les interesaba el inconsciente sino en la medida en que podía permitirles manipular una masa que debía quedar inconsciente. Lasswell considera que se puede ser partícipe del “espíritu de grupo” aún estando solo; dice que la propaganda intenta estar omnipresente en la vida del individuo, aprovechar todas las ocasiones (publicidades en las calles, en los transportes, en la prensa) para intervenir en su pensamiento como miembro del grupo. Se plantean aquí toda una serie de temas muy complejos para ser tratados aquí y ahora en este artículo: la relación entre la psicología individual profundamente influida por la historia personal y las "energías psicológicas" dominantes (a falta de un término mejor) en el conjunto de la sociedad. A nuestro parecer, sin embargo, no hay duda de que tales "energías psicológicas" existen y que las clases dominantes las estudian y procuran utilizarlas para manipular a las masas para sus propios fines. Ignorarlas por parte de los revolucionarios es un peligro para sus análisis y para ellos mismos, pues viven en la sociedad burguesa y por ello están sometidos a su influencia.
La propaganda bélica de 1914 podrá hoy parecer ingenua, absurda, grotesca incluso. La ingenuidad del siglo XIX quedó extirpada en la sociedad por dos guerras mundiales y cien años de decadencia y de guerras sanguinarias. El desarrollo del cine, de la televisión y la radio, la omnipresencia de los medios visuales y la educación universal que exige el proceso de producción han hecho la sociedad más sofisticada; quizás también más cínica, lo cual no la inmuniza, ni mucho menos, contra la propaganda. Al contrario, no sólo se han refinado constantemente las técnicas de propaganda, lo que en el pasado era simplemente publicidad comercial se ha convertido en una de las formas principales de la propaganda.
La publicidad– como Bernays decía que debía ser– ha dejado desde hace tiempo de ser simplemente anuncios de productos, sino que promueve una visión del mundo en el que el producto se hace deseable, una visión del mundo profunda y visceralmente burguesa (y pequeño burguesa) y reaccionaria, y más todavía cuando se pretende “rebelde”.
Los fines de la propaganda de la burguesía no son solo inculcar y propagar; también son, ante todo, ocultar. Recordemos lo que decía Lasswell que hemos citado al principio de este artículo: "No puede quedar el menor resquicio por el que penetre la idea de que la guerra se debe a un sistema mundial de negocios internacionales o a la imbecilidad y maldad de todas les clases gobernantes, sino que se debe a la rapacidad del enemigo." La diferencia con la propaganda comunista es flagrante, pues para los comunistas (como así lo hizo Rosa Luxemburg en su Folleto de Junius) la finalidad de la propaganda es poner de relieve y al desnudo el orden social al que está enfrentado el proletariado y así hacerlo comprensible y abrir la vía al cambio revolucionario. La clase dominante busca ahogar el pensamiento racional y el conocimiento consciente de la existencia social, busca, mediante la propaganda utilizar lo inconsciente para así manipular y someter. Esto es tanto más cierto cuanto más “democrática” es la sociedad, pues allá donde hay una especie de opción y de "libertad" hay que asegurarse de que la población “escoja bien” en total libertad. El siglo XX conoció a la vez la victoria de la democracia burguesa y el poder creciente y cada vez más sofisticado de la propaganda. La propaganda de los comunistas, al contrario, busca ayudar a la clase revolucionaria a liberarse de la influencia de la ideología de la sociedad de clases incluso cuando está profundamente arraigada en el inconsciente. Busca aliar la conciencia racional y el desarrollo de las emociones sociales, a hacer a cada individuo consciente de sí mismo no como un átomo impotente sino como un eslabón de la gran asociación que debe construirse cuya extensión no es sólo geográfica – pues la clase obrera es por esencia internacionalista – sino también histórica, a la vez en el pasado y en el futuro.
Jens, Gianni, 7 junio de 2015
[1] Propaganda, Ig Publishing, 2005
[2] Un libro del pacifista británico, Arthur Ponsonby, Falsehood in wartime, (“Mentiras en tiempos de guerra”) publicado en 1928 provocó una sarta de improperios pues daba detallada cuenta del carácter patrañero de las historias contadas a gran escala sobre las atrocidades cometidas por los alemanes. Fue reeditado once veces entre 1928 y 1942.
[3]. Edward Bernays (1891-1995) nació en Viena. Era sobrino de Sigmund Freud y de su mujer Anna Bernays. Su familia se mudó a Nueva York cuando él tenía un año. Permaneció en estrecho contacto con su tío, muy influido por sus ideas, hizo estudios sobre la psicología de las muchedumbres publicados por Gustave Le Bon y William Trotter. Por lo visto quedó muy impresionado por el impacto que el Presidente norteamericano, Woodrow Wilson, tuvo en las muchedumbres europeas cuando éste recorrió el continente al final de la guerra; Breays atribuyó el éxito a la propaganda americana para el programa de paz en "14 puntos" de Wilson. En 1919, Bernays abrió una oficina de "Consejero en Relaciones públicas" convirtiéndose en un manager reconocido e influyente en campañas publicitarias para las grandes compañías de Estados Unidos, en especial para el tabaco americano (les cigarrillos Lucky Strike) y la compañía United Fruit. Su libro Propaganda puede considerarse como una publicidad dirigida a clientes potenciales. Hay una traducción en castellano de este libro [https://fr.slideshare.net/ICZUS/propaganda-libro-en-pdf-por-edward-bernays] [58] del que hemos extraído las citas.
[4]. Un ejemplo clásico de la relación simbiótica entre la propaganda estatal y las ‘‘Relaciones publicas’’ privadas fue la campaña de publicidad de 1954,cuyo cerebro fue la compañía de Edward Bernays; en nombre de la United Fruit Corporation, para justificar el derrocamiento organizado por la CIA del gobierno guatemalteco que acababa de ser elegido (y cuya intención era nacionalizar les tierras no cultivadas que poseía la United Fruit), sustituyéndolo por un régimen militar de escuadrones de la muerte fascistas, todo ello en nombre de la "defensa de la democracia". Las técnicas usadas contra Guatemala en 1954 se habían esbozado en las oficinas estatales de propaganda durante la Primera Guerra mundial.
[5]. Harold Lasswell, Propaganda technique in the World War, 1927. Traducido del inglés por nosotros como todas las citas siguientes. Harold Dwight Lasswell (1902-1978) fue en su tiempo uno de los principales especialistas estadounidenses en Ciencias Políticas; fue el primero en introducir en esa disciplina nuevos métodos basados en las estadísticas, el análisis de contenidos, etc. Se interesó especialmente por el aspecto psicológico de la política y el funcionamiento del "espíritu de grupo". Durante la IIª Guerra mundial, trabajó para la Unidad para la guerra política en el ejército. Fue educado en una pequeña ciudad de Illinois, pero hizo estudios importantes, conoció la obra de Freud gracias a uno de sus tíos, y la de Marx y Havelock Ellis gracias a uno de sus profesores. Su tesis doctoral de 1927, que citamos ampliamente en este artículo, fue sin duda el primer estudio en profundidad sobre el tema que tratamos.
[6] Edward Bernays, Propaganda, p. 47, 48, 55 (versión inglesa).
[7] Ídem., p. 73 y p. 71.
[8] Ídem, p. 63.
[9] Lasswell, ídem, p. 28.
[10] Ver Niall Ferguson, The Pity of War, Penguin Books, 1999, p. 224-225, traducido del inglés por nosotros.
[11] Ver nuestro artículo sobre "Arte y propaganda. La verdad y la memoria" https://es.internationalism.org/ccionline/201507/4108/la-verdad-y-la-mem... [59]
[12] Ferguson, ídem.
[13] Ídem, p. 32.
[14] Los Four-Minute Men fueron un notable invento y de lo más americano. Unos voluntarios tomaban la palabra durante 4 minutos (sobre temas proporcionados por el Comité Creel) en todo tipo de lugares donde hubiera audiencia: en las calles los días de mercado, en el cine cuando cambiaban los carretes, etc.
[15] Como Estados Unidos no entraría en guerra hasta abril de 1917, hubo más de mil tomas de palabra por día. Se estima que 11 millones de personas las escucharon.
[16]. Citado en Lasswell, p.211-212. Nos hemos limitado a lo más significativo de la lista hecha por Lasswell.
[17]. Aunque mudo, el cine era ya un medio importante de entretenimiento del público. En Gran Bretaña, en 1917, ya había más de 4 000 cines que proyectaban todas las semanas para un público de 20 millones (cf. John MacKenzie, Propaganda and Empire, Manchester University Press, 1984, p. 69)
[18]. Cf. Ferguson, ídem, p. 226-225
[19]. Podemos dar dos ejemplos extremos que lo ilustran: en los años 1980, era evidente que nadie se creía nada de la propaganda oficial en el bloque del Este; y, al final de la IIª Guerra Mundial, la población alemana no creía nada de lo que se publicaba en la prensa, excepto, para algunos, el horóscopo cuidadosamente preparado cada día por el Ministerio de la Propaganda (Cf. Albert Speer, Inside the Third Reich, Macmillan 1970, p. 410-411)
[20]. "Wipers" es una deformación en inglés de Ypres (Bélgica), la parte del frente en donde estaba concentrada una grande parte del ejército británico y que conoció uno de los combates más mortíferos de la guerra.
[21]. La guerra también se financió mediante empréstitos en el extranjero, de modo importante en Estados Unidos por parte de Francia y Gran Bretaña. "Como lo dice [el Presidente de EE.UU] Woodrow Wilson, lo que es maravilloso de nuestra ventaja financiera sobre Gran Bretaña y Francia, es que en cuanto acabe la guerra podremos forzarlas a que adopten nuestra modo de ver." (Ferguson, ob.cit., p. 329)
[22]. Y poco antes del estallido de la guerra, Francia aumentó a tres años la duración del servicio militar.
[23]. Lasswell, ídem p. 222
[24]. Lasswell, ídem p. 221
[25] Así era la agitación pública, oficial, de la Internacional. Los acontecimientos mostrarían de manera trágica que la fuerza aparente de la Internacional ocultaba unas debilidades profundas que, en 1914, llevaron a sus partidos constitutivos a traicionar la causa obrera y a apoyar a sus clases dominantes respectivas. Ver nuestro artículo "1914, Primera Guerra Mundial, ¿cómo se produjo la quiebra de la Segunda Internacional?", Revista internacional n°154.
[26]. Lasswell, ídem, p. 195
[27]. Gustave Le Bon (1841-1931) fue un antropólogo et psicólogo francés cuya obra principal, La psychologie des foules (La psicología de las masas /o de las multitudes), se publicó en 1895.
[28]. John Atkinson Hobson (1858-1940) fue un economista británico que se opuso al desarrollo del imperialismo, pensando que contenía los gérmenes de un conflicto internacional. Lenin se basa ampliamente en la obra de Hobson, Imperialism, (con la que polemizó) para escribir El imperialismo, fase suprema del capitalismo.
[29]."Jingoism" es la palabra inglesa que significa “patriotismo agresivo”, que viene de una canción popular inglesa de la época de la guerra ruso-turca de 1877:
"We don’t want to fight but by Jingo if we do
We’ve got the ships, we’ve got the men, we’ve got the money too
We’ve fought the Bear before, and while we"re Britons true
The Russians shall not have Constantinople".
El castellano se usa a menudo, para nombrar al patriotero, la palabra de origen francés “chovinista”, “chovinismo” (de un tal Chauvin, ejemplo de militar patriota exaltado) [NdT]
[30]. Su "apariencia cultivada" no es únicamente una máscara. La sociedad capitalista posee también una dinámica de desarrollo de la cultura, de la ciencia, del arte. Estudiar esto aquí sería muy largo y nos alejaría del tema principal.
[31]. O como lo dijo Margaret Thatcher en el pasado, no hay sociedad, solo hay individuos y sus familias.
[32]. Varias imágenes reproducidas en este artículo se han extraído del libro de Annie Pastor, Images de propagande 1914-1918, ou l’art de vendre la guerre.[Imágenes de propaganda 1914-1918, o el arte de vender la guerra]
[33]. En esa tarjeta postal hay un "poema", un soneto supuestamente escrito por un soldado francés a su hija sobre el tema "¿Qué es un boche?" (término peyorativo francés para designar a los alemanes). Lo traducimos:
"¿Quieres saber, niña, lo que es un monstruo, un boche?
Un boche, querida mía, es un ser sin honor,
un bandido retorcido, zafio, lleno de odio, y feo,
es un monstruo, un ogro envenenador.
es un diablo vestido de soldado que quema pueblos,
fusila a ancianos, a mujeres, sin remordimientos,
remata a los herido, comete saqueos,
entierra a los vivos y despoja a los muertos.
es un cobarde degollador de niños, de niñas,
que ensarta a los bebés a la bayoneta,
aplasta por gusto, sin razón, sin cuartel
es el hombre, niña mía, que quiere matar a tu padre,
destruir tu Patria, torturar a tu madre,
es el teutón maldecido por el mundo entero."
[34]. Ídem., p. 32
[35]. Baste recordar la Guerra del Vietnam durante la cual hubo atrocidades frecuentes y testificadas como la de la matanza de My Lai.
[36]. Cf. Lasswell, ídem p. 138
[37]. Lasswell, ídem p. 88. Puede uno preguntarse, sin embargo, si hay que considerar que es una “cualidad” de mentes menos “simples” el ser capaces de odiar a toda una nación sin tener una figura sobre la que concentrar su odio.
[38]. Freud, Psicología de las masas y análisis del Yo.
[39]. Como podrá imaginarse, los soldados de permiso vivían con disgusto que se les colocara la pluma blanca. Semejante acto podía también ser totalmente demoledor: el abuelo de uno de los autores de este artículo tenía 17 años y era aprendiz en la siderurgia en Newcastle cuando su propia hermana le puso una pluma blanca, lo cual lo incitó a alistarse en la marina de guerra mintiendo sobre su edad.
[40]. Habida cuenta de que en una sociedad patriarcal dominada por los blancos, el predador sexual era ante todo el hombre blanco de mujeres negras, semejante propaganda podría resultar hasta risible si no fuera tan vil.
[41]. Como así ocurrió de manera embrionaria en el siglo XVIII: cf. Howard Zinn, A People's History of the United States
[42]. International Workers of the World
[43]. Incluso en Francia, donde la referencia de base seguía siendo la Revolución de 1789 y la República, hubo un gran movimiento de restauración de la arquitectura medieval por parte de Viollet-le-Duc, por no hablar de la fascinación en la pintura por la vida y hazañas de del rey Luis IX (San Luis).
[44]. Les motivaciones de Owen eran sin duda más complejas como suelen serlo para cada persona. Era, además, oficial y se sentía responsable de "sus" hombres.
Acontecimientos históricos:
Rubric:
Las corrientes centristas en las organizaciones políticas del proletariado
- 3479 reads
Este artículo es una contribución del camarada MC escrita en los años 1980 para el debate interno, con el objetivo de combatir las posiciones centristas que, aproximándose al consejismo, se estaban desarrollando en el seno de la CCI. MC son las siglas con las que Marc Chirik (1907-1990), antiguo militante de la Gauche communiste (Izquierda Comunista) y principal miembro fundador de la CCI (ver la Revista Internacional, números 61 y 62), firma su artículo.
Puede parecer sorprendente que un texto cuyo título hace referencia a la Conferencia de Zimmerwald, celebrada en setiembre de 1915 contra la guerra imperialista, fuese escrito en el marco de un debate interno de la CCI sobre el tema del consejismo. En realidad, como podrá constatar el lector, este debate se amplió a cuestiones más generales que se plantearon ya hace cien años y que mantienen, incluso hoy, toda su actualidad.
Dimos cuenta de este debate interno sobre el centrismo respecto al consejismo en los números 40 a 44 de la Revista Internacional (1985/86) por lo que sugerimos su lectura, particularmente la del no 42 de la Revista donde, en el artículo “Deslices centristas hacia el consejismo”, se hace una “Presentación” de los orígenes y del desarrollo de estos debates, y que nosotros resumimos aquí para que se comprendan mejor ciertos aspectos de la polémica de MC:
Durante el Vo Congreso de la CCI, y sobre todo tras él, se desarrolló en el seno de la organización una serie de confusiones sobre el análisis de la situación internacional y más concretamente una posición que, sobre la cuestión de la toma de conciencia del proletariado, desarrollaba visiones consejistas. Esta posición fue defendida principalmente por los camaradas de la sección en España (denominada “AP” en el texto de MC, por el nombre de la publicación de esta sección: Acción Proletaria).
"Los camaradas que se identifican con esta posición piensan que están de acuerdo con las concepciones clásicas del marxismo (y por lo tanto de la CCI) que se refieren a la “conciencia de clase”. No rechazan explícitamente la necesidad de una organización de revolucionarios en el desarrollo de esa conciencia pero, de hecho, han acabado sosteniendo una visión consejista:
- al hacer de la conciencia un factor únicamente determinado y en ningún caso determinante de la lucha de la clase;
- al considerar que “el único y exclusivo crisol de la conciencia de clase es la lucha masiva y abierta”, lo cual no deja lugar ninguno a las organizaciones revolucionarias y les niega toda posibilidad de llevar adelante un trabajo de desarrollo y de profundización de la conciencia de clase en los momentos de retroceso de la lucha.
La gran y única diferencia entre esta visión y el consejismo es que este último lleva las cosas hasta el punto de rechazar explícitamente la necesidad de organizaciones comunistas, mientras que nuestros camaradas no llegaron hasta ahí."
Uno de los aspectos clave del método consejista es el rechazo de la noción e “maduración subterránea de la conciencia”, o sea que queda excluida la posibilidad de que las organizaciones revolucionarias puedan desarrollar y profundizar la conciencia comunista fuera de las luchas abiertas de la clase obrera.
Cuando MC lee los documentos que expresaban esa visión, nuestro compañero escribe una toma de posición para combatirla. En enero de 1984, la reunión plenaria del órgano central de la CCI adopta una resolución posicionándose sobre los análisis erróneos anteriormente expresados y en concreto sobre las concepciones consejistas:
"Cuando se adoptó la Resolución, los camaradas de la CCI que anteriormente habían desarrollado la tesis de la “no maduración subterránea”, con todas sus implicaciones consejistas, se dieron cuenta de su error y se pronunciaron firmemente a favor de dicha resolución y concretamente del punto 7, cuya función específica era rechazar los análisis que ellos mismos había elaborado anteriormente. Otros camaradas mostraron, al contrario, desacuerdos con ese punto; desacuerdos que les llevaron o a rechazarlo en bloque o a votar la resolución “con reservas”, rechazando de paso algunas otras de sus formulaciones. Aparece pues en la Organización un método y una manera de proceder que sin apoyar abiertamente las tesis consejistas, reprobadas en la resolución, las utilizan de parapeto, de paraguas, negándose a condenarlas o atenuando el alcance de las mismas. Frente a tal método, el órgano central de la CCI tuvo que adoptar en marzo de 1984 una resolución recordando las características:
a) del oportunismo, una manifestación de la penetración de la ideología burguesa en las organizaciones proletarias que se expresa sobre todo por:
- el rechazo o la ocultación de los principios revolucionarios y del marco general de los análisis marxistas;
- la falta de firmeza en la defensa de esos principios;
b) del centrismo, forma particular del oportunismo, caracterizado por:
- la fobia ante las positions francas, tajantes, intransigentes, aquellas que van hasta el fondo de las implicaciones que comportan;
- la adopción sistemática de positions ramplonas, a medio camino entre las posiciones antagónicas;
- una atracción por la avenencia entre esas posiciones;
- la búsqueda de un papel de árbitro entre ellas;
- la búsqueda de la unidad de la organización a toda costa, incluso la de la confusión, la de las concesiones sobre los principios, al de la falta de rigor, de coherencia y de continuidad de los análisis” (…)
La resolución concluye: "existe actualmente en el seno de la CCI una tendencia al centrismo; es decir, a la conciliación y a la falta de firmeza hacia el consejismo." (Revista Internacional, no 42: "Los deslizamientos centristas hacia el consejismo").
Ante ese análisis, algunos "reservistas" prefirieron, adoptando precisamente… una orientación centrista ejemplar, ocultar las verdaderas cuestiones y dedicarse a toda una serie de contorsiones, tan espectaculares como lamentables, en lugar de tomar en consideración de manera seria y rigurosa los análisis de la organización. El texto de McIntosh[1], al que responde la contribución de MC que publicamos aquí, es une ilustración flagrante de ese ocultamiento que defiende una tesis muy simple (e inédita) que consiste en afirmar que no puede haber centrismo hacia el consejismo en la CCI porque el centrismo no puede existir en el período de decadencia del capitalismo.
"Al no tratar en su artículo más que del problema del centrismo en general y de la historia del movimiento obrero sin referirse en ningún momento a la manera con la que se ha planteado el problema en la CCI, evita poner en conocimiento del lector el hecho de que este descubrimiento (del que él mismo es autor) de la no existencia del centrismo en el periodo de decadencia, fue bien acogida por los camaradas “reservistas” (que se abstuvieron o emitieron “reservas” en el momento de votar la resolución de enero de 1984). La tesis de McIntosh, a la que se adhirieron en el momento de la formación de la "tendencia" y que les permite recuperar fuerzas contra el análisis de la CCI sobre la deriva centrista hacia el consejismo, del cual ellos mismos son víctimas, les deja agotados para el combate sin que por eso dejen de intentar demostrar en vano, (por turnos o simultáneamente) que “el centrismo es la burguesía”, que “existe un peligro de centrismo en las organizativos revolucionarias pero no en la CCI”, que el “peligro centrista existe dentro de la CCI pero no respecto al consejismo””. (Revista Internacional, no 43: "El rechazo de la noción de "centrismo”: puerta abierta al abandono de las posiciones de clase").
Así pues, como se ha dicho más arriba, aunque en su inicio el debate de 1985 trató sobre la cuestión del consejismo como corriente y visión política, tuvo que prolongarse para desarrollar la cuestión más general del centrismo, en tanto que expresión de cómo sufren las organizaciones de clase la influencia de la ideología dominante de la sociedad burguesa. Como señala MC, en el artículo que sigue, el centrismo como tal no puede desaparecer mientras exista la sociedad de clases.
El interés que tiene este artículo para que hayamos decidido hoy su publicación al exterior está, ante todo, en el hecho de que en él se trata de la historia de la Primera Guerra Mundial (tema que estamos abordando, bajo diferentes aspectos, en la Revista Internacional desde 2014) y especialmente del papel de los revolucionarios y del desarrollo de la conciencia de la clase obrera y de su vanguardia frente a tal acontecimiento.
La Conferencia de Zimmerwald, que se celebró hace 100 años en setiembre, no solo forma parte de nuestra historia sino que ilustra además de forma significativa las dificultades y las dudas de los participantes para romper no sólo con los partidos traidores de la Segunda Internacional sino también con toda ideología conciliadora y pacifista que esperaba poner fin a la guerra sin entrar explícitamente en lucha revolucionaria contra la sociedad capitalista que la engendró. Así es como Lenin presentaba esta cuestión en 1917:
"Tres tendencias se han perfilado, en todo el país, en el seno del movimiento socialista internacional desde hace más de dos años que dura la guerra. Estas tres tendencias son las siguientes:
- Los socialchovinistas: socialistas de palabra, chovinistas de facto (…) Estos son nuestros adversarios de clase. Se han pasado a la burguesía (…).
- La segunda tendencia es la llamada “centro”, que oscila entre los socialchovinistas y los verdaderos internacionalistas (…) El “centro” es el reino de la fraseología pequeño burguesa llena de buenas intenciones, del internacionalismo en las palabras y del oportunismo pusilánime y complaciente con los socialchovinistas en los hechos. El meollo de la cuestión es que el “centro” no está convencido de la necesidad de una revolución contra su propio gobierno, no persigue una lucha revolucionaria intransigente y se inventa las escusas más anodinas, cargadas de requiebros “ultramarxistas”, para no implicarse. (...) El principal líder y representante del “centro” es Karl Kautsky, que gozaba en la Segunda Internacional (1889-1914) de la mayor autoridad y que, desde agosto de 1914, es un claro ejemplo del completo renegado del marxismo, de la apatía inaudita, de las vacilaciones y traiciones más lamentables.
- La tercera tendencia es la de los verdaderos internacionalistas, la que representa lo mejor de la ‘izquierda de Zimmerwald’.”[2]
Sin embargo sería más correcto decir, en el contexto de Zimmerwald, que la derecha está representada no por los “socialchovinistas”, utilizando el término de Lenin, sino por Kautsky y demás –todos los que más tarde formarán la derecha del USPD–[3]; la izquierda está constituida por los bolcheviques; y el “centro” por Trotsky y el grupo Spartakus de Rosa Luxemburg. Precisamente el proceso que conduce a la revolución en Rusia y en Alemania está marcado por el hecho de que una gran parte del “centro” fue ganada por las posiciones bolcheviques.
O sea que el término centrismo no será utilizado de la misma manera por todas las corrientes políticas. Los bordiguistas, por ejemplo, a Stalin y a los estalinistas en los años 1930 siempre los denominaban "centristas" y a la política de Stalin la etiquetaban de "centro" entre la izquierda de la Internacional (lo que se hoy se denomina Izquierda Comunista en torno a Bordiga y Pannekoek, en particular) y la derecha de Bujarin. Bilan mantuvo esta denominación hasta la Segunda Guerra Mundial. Para la CCI, siguiendo el enfoque de Lenin, el término centrista designa el medio entre la izquierda (revolucionaria) y la derecha (oportunista, pero dentro aun del campo proletario): así pues el estalinismo con su programa del “socialismo en un solo país”, no fue ni centrista ni oportunista sino que formó parte ya del campo enemigo, del capitalismo. Como lo precisa el artículo que sigue, “el centrismo” no representa una corriente política con posiciones específicas sino sobre todo una tendencia permanente en las organizaciones políticas de la clase obrera que buscan un “término medio” entre las posiciones revolucionarias intransigentes y aquellas que representan una forma de convivencia o permisividad con la clase dominante.
Le centrismo según (MIC) McIntosh
En mi artículo “El centrismo y nuestra tendencia informal” aparecido en el número anterior del Boletín Interno Internacional (no 116) procuré demostrar la falta de consistencia de las afirmaciones de McIntosh relativas a la definición del centrismo en la Segunda Internacional.
Hemos podido ver la confusión que nos sirve McIntosh:
- identificando centrismo y reformismo;
- reduciendo el centrismo a una “base social” formada por “funcionarios y empleados permanentes del aparato de la socialdemocracia y los sindicatos” (la burocracia);
- apoyando que su “base política” venga dada por la existencia de un “programa preciso”, fijo;
- proclamando que la existencia del centrismo está ligada exclusivamente a un periodo determinado del capitalismo, el periodo ascendente;
- ignorando completamente la persistencia en el proletariado de la mentalidad y las ideas burguesas y pequeño burguesas (inmadurez de la conciencia) de las que es difícil liberarse;
- despreciando el hecho de la penetración constante de la ideología burguesa y pequeño burguesa en el seno de la clase obrera;
- eludiendo totalmente el problema del posible proceso de degeneración de una organización proletaria.
Recordamos esos puntos no sólo para resumir el artículo precedente sino también porque los necesitaremos para echar abajo la nueva teoría de McIntosh sobre la no existencia del centrismo en el movimiento obrero en el periodo de decadencia del capitalismo. (…)
El centrismo en el periodo de decadencia
McIntosh fundamenta su afirmación de que no puede haber corriente centrista en el periodo de decadencia, en el hecho de que, con el cambio de periodo, el espacio ocupado en el pasado (durante el periodo ascendente) por el centrismo estuvo desde entonces ocupado por el capitalismo y concretamente por el capitalismo de Estado. Esto es sólo parcialmente cierto. Es verdad en cuanto a ciertas posiciones políticas defendidas antaño por el centrismo, pero es falso en lo que concierne al “espacio” que separa el programa comunista del proletariado de la ideología burguesa. Este espacio (que representa un terreno abonado para el centrismo) determinado por la inmadurez (o la madurez) de la conciencia de clase y por la fuerza de penetración de la ideología burguesa y pequeñoburguesa en su seno, puede tender a achicarse pero no a desaparecer, mientras existan las clases y, sobre todo, mientras la burguesía se mantenga como clase dominante de la sociedad. Esto seguirá siendo igualmente cierto incluso después de la victoria de la revolución, pues mientras se hable del proletariado como clase significa que existen también en la sociedad otras clases y, por lo tanto, la influencia de la ideología de tales clases y su penetración en la clase obrera. Toda la teoría marxista sobre el periodo de transición se basa en que, contrariamente a otras revoluciones en la historia, la revolución proletaria no concluye el periodo de transición sino que lo abre. Únicamente los anarquistas (y en parte los consejistas) piensan que con la revolución se salta a pies juntillas directamente del capitalismo al comunismo. Para los marxistas la revolución no es sino la condición previa que abre la posibilidad de la realización del programa comunista de la transformación social y de una sociedad sin clases. Este programa comunista es defendido por la minoría revolucionaria organizada en partido político contra las posiciones de otras corrientes y organizaciones políticas que se encuentran en la clase obrera y que se sitúan en el terreno de clase y esto antes, durante y después de la victoria de la revolución.
A menos que se considere que toda la clase es ya comunista-consciente o que a ello se llega de repente con la revolución, lo que haría superflua, hasta perjudicial, la existencia de toda organización política en la clase (a lo más una organización con una función estrictamente pedagógica, como la que acepta el consejismo de Pannekoek), o bien que hay que decretar que la clase no puede tener en su seno más que un partido único (como lo desean los exaltados bordiguistas en sus delirios), estamos obligados a reconocer la inevitable existencia en el proletariado, al lado de la organización del partido comunista, de organizaciones políticas confusas, más o menos coherentes, que vehiculan ideas pequeñoburguesas y hacen concesiones políticas a las ideologías ajenas a la clase obrera.
Decir esto es reconocer la existencia en la clase, en todos los periodos, de tendencias centristas; porque el centrismo es, ni más ni menos, que la persistencia en la clase obrera de corrientes políticas que tienen programas confusos, inconsecuentes, incoherentes, en las que penetran, sirviendo de vehículo, posiciones propias de la ideología pequeñoburguesa a la que están dispuestas a hacer concesiones; organizaciones que oscilan entre esta ideología y la conciencia histórica del proletariado, intentando siempre conciliarlas.
El centrismo no puede definirse en términos de un “programa preciso” pues no lo tiene; por eso puede entenderse su persistencia en el tiempo, adaptándose a cada situación particular, cambiando de posición según las circunstancias de la correlación de fuerzas existente entre las clases.
Al ser absurdo hablar de centrismo en general, en abstracto, en términos de “base social” definida o de “programa específico” preciso, hay que situarlo en relación con otras corrientes políticas más estables (en este caso, en el debate actual, en relación con el consejismo) pudiéndose así, por el contrario, hablarse de la permanencia del comportamiento político que le es característico: oscilar, evitar tomar una posición clara y consecuente. (…)
Tomemos un ejemplo concreto (…), instructivo, del comportamiento centrista: McIntosh se suele referir en su texto a la polémica Kautsky-Rosa Luxemburg de 1910. ¿Cómo comenzó esta polémica? Se inició con un artículo escrito por Rosa contra la política y la práctica oportunistas de la dirección del Partido Socialdemócrata a las que ella oponía la política revolucionaria de la huelga de masas. Kautsky, director de la Neue Zeit (órgano teórico de la Socialdemocracia, SPD), se niega a publicar tal artículo so pretexto de que, aunque él comparte la idea general de la huelga de masas, considera inadecuada esa política en aquel momento preciso ya que requeriría necesariamente una respuesta de su parte, o sea una discusión entre dos miembros de la tendencia marxista radical frente a la derecha del partido, cosa que él considera totalmente desafortunada. Ante ese rechazo, Rosa publica su artículo en el Dortmunder Arbeiter Zeitung lo que obligó a Kautsky a responder y a implicarse en la polémica que conocemos.
Cuando anuncié en septiembre en el SI[4], mi intención de escribir un artículo en el que exponía el razonamiento consejista de los textos de AP, la camarada JA[5] comenzó a pedir explicaciones sobre el contenido y la argumentación de este artículo. Dadas las explicaciones, a la camarada JA le pareció inoportuno el artículo y sugería esperar a que el SI se pusiese previamente de acuerdo sobre él, es decir “corregirlo”, antes de su publicación, de manera que el SI, en conjunto, pudiese firmarlo. Ante este correctivo con el que se trataba de limar asperezas, redondear aristas y embarullar las cosas, decido publicarlo en mi propio nombre. Una vez publicado, JA encuentra el artículo absolutamente deplorable y, según ella, no hacía sino sembrar la confusión en la organización. Felizmente JA no era la directora (del Boletín Interno) como lo era Kautsky (del Neue Zeit) y no tenía el poder de éste, pues en caso contrario el artículo nunca habría salido a la luz. Aunque en los 75 años transcurridos y con el cambio de periodo (ascendente y decadente) el centrismo ha cambiado de cara y de posiciones, sí que ha mantenido el mismo espíritu y el mismo modo de hacer: evitar plantear los debates para no “perturbar” a la organización.
En uno de mis primeros artículos polémicos contra los “reservistas” decía yo que el periodo de decadencia es por excelencia el periodo de manifestaciones del centrismo. Una simple mirada a la historia de estos setenta años nos permitirá constatar inmediatamente que en ningún otro periodo en la historia del movimiento obrero, el centrismo se ha manifestado con tanta fuerza, con tantas variantes y no ha hecho tantos estragos como en el periodo de decadencia del capitalismo. Difícil no estar totalmente de acuerdo con la exacta definición de Bilan de que una Internacional no traiciona como tal, sino que como tal Internacional murió, desapareció y cesó de existir y que fueron los partidos, “nacionales” ya, los que se pasaron, uno tras uno, del lado de sus respectivas burguesías nacionales. Y fue así cómo, al día siguiente del 4 de agosto de 1914, día en que los partidos socialistas de los países beligerantes votan los créditos de guerra, en cada país comienza a desarrollarse, al lado de las pequeñas minorías que permanecen fieles al internacionalismo, una oposición cada vez más numerosa, en el seno de los partidos socialistas y de los sindicatos, contra la guerra y la política de defensa nacional. Así fue en Rusia con los mencheviques internacionalistas de Martov, con el grupo Comité Interdistrito (mezhraiontsy) de Trotsky. Así fue en Alemania con el desarrollo de la oposición a la guerra, la cual fue expulsada del Partido Socialdemócrata, formando más tarde el USPD; así ocurrió en Francia con el grupo sindicalista-revolucionario Vie ouvrière (“Vida Obrera”) de Monatte, Rosmer et Merrheim; así fue con la mayoría del Partido Socialista de Italia y de Suiza, etc. Todo ello constituyó una variopinta e inconsecuente corriente pacifista-centrista que se oponía a la guerra en nombre de la paz y no del derrotismo revolucionario y de la transformación de la guerra imperialista en guerra civil. Esta corriente centrista es la que organiza la conferencia socialista contra la guerra en Zimmerwald en 1915 (donde la izquierda revolucionaria consecuente e intransigente representa una pequeña minoría, reducida a los bolcheviques rusos, los tribunistas holandeses y los radicales de Bremen en Alemania) y en Kienthal, todavía ampliamente dominada por la corriente centrista, en 1916 (en la cual los espartaquistas de R. Luxemburg y de K. Liebknecht se unen por fin a la izquierda revolucionaria) Esta corriente centrista no se planteó nunca la ruptura inmediata con los partidos socialistas que se habían convertido en partidos social-patriotas y belicistas, sino su recuperación en el marco de la unidad organizativa[6]. La revolución iniciada en febrero de 1917 en Rusia se encuentra con un partido bolchevique situado en una position de apoyo condicional al gobierno burgués de Kerensky-Miliukov y con casi todos los soviets de obreros y soldados que apoya a ese gobierno.
El entusiasmo general que se produjo en la clase obrera del mundo entero, tras la victoria de la revolución de octubre, no llegó mucho más allá que el desarrollo de una inmensa corriente fundamentalmente centrista. La mayoría de los partidos y los grupos que constituyeron y se adhirieron a la Internacional Comunista estaban marcados profundamente por el centrismo. Desde 1920 se asiste a las primeras muestras de agotamiento de una primera oleada revolucionaria que fue menguando rápidamente, lo que se tradujo, en el plano político, en un deslizamiento centrista bastante visible ya en el IIº Congreso de la Internacional Comunista, con la toma de posiciones ambiguas y erróneas sobre cuestiones tan importantes como el sindicalismo, el parlamentarismo, la independencia y la autodeterminación nacionales. De año en año, la Internacional Comunista y los partidos comunistas que la constituyen seguirán, a un ritmo acelerado, el retroceso hacia posiciones centristas y hacia la degeneración; las tendencias revolucionarias intransigentes acabaron siendo rápidamente minoritarias en los partidos comunistas; excluidas por todas partes de esos partidos, sufrirán en sí mismas el impacto de la gangrena centrista, como sucedió con las diferentes oposiciones surgidas de la IC, en particular la Oposición de Izquierda de Trotsky, para finalmente ser llevadas a traspasar las fronteras de clase en la guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, en nombre del antifascismo, y, en Rusia, en nombre de la defensa del Estado obrero degenerado. La reducida minoría que se mantiene firmemente en el terreno de clase y del comunismo, como la Izquierda Comunista Internacional y la Izquierda Holandesa, sufrieron igualmente el impacto de aquel periodo negro que siguió inmediatamente a la Segunda Guerra; algunos, como los bordiguistas, se fosilizaron o padecieron una regresión en sus posiciones políticas; y otros, como la Izquierda Holandesa, se descompusieron en un consejismo completamente degenerado. Hubo que esperar hasta finales de los años 1960, con el anuncio de la crisis abierta y de una clase obrera que reemprendía la lucha de clases, para que surgiesen pequeños grupos revolucionarios que intentaban librarse de la inmensa confusión del 68 esforzándose penosamente por reanudar el hilo histórico del marxismo revolucionario.
(…) Hay que estar verdaderamente atacado de ceguera universitaria para no ver esa realidad. Hay que ignorar completamente la historia del movimiento obrero de estos setenta años desde 1914 para afirmar insistentemente, como hace McIntosh, que el centrismo ya no existe ni podrá existir en el periodo de decadencia. La fraseología radical, grandilocuente, les indignaciones fingidas, no deberían servir de sustituto a una argumentación seria.
Es más cómodo sin duda adoptar la política del avestruz, cerrar los ojos para no ver la realidad y sus peligros y poder así negarla más fácilmente. Así uno se contenta sin gran esfuerzo y se ahorra muchos quebraderos de cabeza reflexionando. No fue ese el método de Marx quien escribió: “los comunistas no están para consolar a la clase obrera; están para hacerla aún más miserable haciéndola consciente de su miseria”. McIntosh sigue la primera vía negando, para su tranquilidad, pura y simplemente y contra toda evidencia, la existencia del centrismo en el periodo de decadencia. Para los que queremos ser marxistas se trata de seguir la otra vía: abrir bien los ojos para reconocer la realidad y comprenderla en su movimiento y en su complejidad. Nos corresponde a nosotros intentar explicar el porqué del hecho innegable de que el periodo de decadencia es también un periodo que ha conocido la eclosión de tendencias centristas.
El periodo de decadencia del capitalismo y el proletariado
(…) El periodo de decadencia es la entrada en una crisis histórica, permanente, objetiva, del sistema capitalista, que plantea claramente el siguiente dilema histórico: su autodestrucción, que lleva consigo la destrucción de toda la sociedad, o la destrucción de este sistema para establecer una sociedad nueva, sin clases, la sociedad comunista. La única clase susceptible de realizar este grandioso proyecto de salvar la humanidad es el proletariado, cuyo interés por liberarse de la explotación le empuja a una lucha a muerte contra este sistema de esclavitud salarial capitalista y que además no puede emanciparse sin emancipar a toda la humanidad.
Contrariamente…
- a la teoría de que la lucha obrera es la que determina la crisis del sistema económico del capitalismo (GLAT);
- a la teoría que ignora la crisis histórica permanente y no conoce más que crisis coyunturales y cíclicas, que nos dan la posibilidad de una revolución que, en caso de no ser victoriosa, permite un nuevo ciclo de desarrollo del capitalismo y así hasta el infinito (A. Bordiga) y…
- a la teoría pedagógica para la que la revolución no está ligada a la crisis del capitalismo sino que depende de la inteligencia de los obreros adquirida durante de sus luchas (A. Pannekoek),
… nosotros afirmamos que una sociedad no desaparece mientras no ha agotado todas las posibilidades de desarrollo que contiene en sí misma. Afirmamos, con Rosa, que es la maduración de las contradicciones internas del capital lo que determina su crisis histórica y la condición objetiva de la necesidad de la revolución. Afirmamos, con Lenin, que no basta con que el proletariado no quiera ser explotado, sino que es además necesario que el capitalismo no pueda vivir como antes.
La decadencia es el hundimiento del sistema capitalista bajo el peso de sus contradicciones internas. La comprensión de esta teoría es indispensable para comprender las condiciones en las que se desarrolla y va a desarrollarse la revolución proletaria.
A esta entrada en la decadencia de su sistema económico, entrada que la ciencia económica burguesa no puede ni prever ni comprender, el capitalismo –sin poder someter a su dominio esa evolución objetiva– respondió con el capitalismo de Estado, concentración extrema de todas sus fuerzas políticas, económicas y militares, para enfrentar la agudización extrema de las tensiones inter-imperialistas y sobre todo para hacer frente a la amenaza de explosión de la revolución proletaria, de la que acababa de tomar conciencia con el estallido de la revolución rusa en 1917.
Si la entrada en decadencia implica la maduración histórica objetiva de la necesidad de hacer desaparecer el capitalismo, no es el caso de la necesaria maduración subjetiva (la toma de conciencia del proletariado) para poderla llevar a cabo. Esta condición es indispensable porque, como decían Marx y Engels, la historia no hace nada por sí misma, son los hombres (las clases) quienes hacen la historia.
Sabemos que, contrariamente a todas las revoluciones pasadas en la historia en las que la toma de conciencia de las clases obligadas a asumirlas tenía, de hecho, un papel de segundo orden, debido a que no se trataba más que de un cambio de sistema de explotación por otro sistema de explotación del hombre por el hombre, la revolución socialista al plantear el fin de toda explotación del hombre por el hombre y con toda la historia de las sociedades de clases, exige y pone como condición fundamental la acción consciente de la clase revolucionaria. Porque el proletariado no es sólo la clase a la que la historia impone la mayor exigencia que nunca había planteado a ninguna otra clase ni a la humanidad, una tarea que sobrepasa todas las tareas que la humanidad jamás haya afrontado: el salto de la necesidad a la libertad, sino que además se encuentra ante dificultades enormes. Última clase explotada, representa a todas las clases explotadas de la historia frente a todas las clases explotadoras representadas por el capitalismo.
Esta es la primera vez en la historia en que una clase explotada está llamada a asumir la transformación social y aún más una transformación que lleva en sí misma el destino y el futuro de toda la humanidad. Al iniciarse esa titánica lucha, el proletariado se presenta en estado de extrema debilidad, estado inherente a toda clase explotada, agravado por el peso de las debilidades de todas las generaciones muertas de las clases explotadas que recae sobre él: falta de conciencia, de convicción, de confianza, temor a lo que los propios proletarios se atreven a pensar y a acometer, hábito milenario de sumisión ante la fuerza y la ideología de las clases dominantes. Por eso, contrariamente a la evolución de otras clases que van de victoria en victoria, la lucha del proletariado está hecha de avances y retrocesos y no llega a su victoria final sino tras una larga serie de derrotas.
(…) Esa sucesión de avances y retrocesos de la lucha del proletariado, de la cual Marx habló ya cuando los acontecimientos revolucionarios de 1848, se acentúa en el periodo de decadencia, por la propia barbarie de este periodo que plantea al proletariado la cuestión de la revolución en términos más concretos, más prácticos y dramáticos, lo que se traduce en la toma de conciencia de la clase obrera también en un movimiento acelerado y turbulento, como el rompimiento de las olas en un mar agitado.
Son ésas las condiciones (de una realidad que pone de manifiesto la maduración de las condiciones objetivas y la inmadurez de las condiciones subjetivas) que determinan las inflexiones que se producen en la clase, que hacen surgir una multitud de corrientes políticas diversas y contradictorias, convergentes y divergentes, que evolucionan y retroceden, particularmente las diferentes variedades de centrismo.
La lucha contra el capitalismo es al mismo tiempo una lucha y una decantación política, en el seno mismo de la clase, en su esfuerzo hacia la toma de conciencia, y ese proceso es tanto más violento y tortuoso porque se desarrolla bajo el fuego graneado del enemigo de clase.
Las únicas armas que posee el proletariado en su lucha a muerte contra el capitalismo y que pueden asegurarle la victoria son su conciencia y su organización. Es así y solamente así como debe ser entendida la frase de Marx: “No se trata de saber cuál es el objetivo que se plantea momentáneamente tal o cual proletario o incluso el proletariado entero. Se trata de saber qué es lo que el proletariado estará obligado históricamente a hacer de acuerdo con su propio ser”.
(…) Los consejistas interpretan esa frase de Marx como que sería cada lucha obrera la que produce automáticamente la toma de conciencia de la clase, negando la necesidad de una lucha teórico-política permanente en su seno (existencia necesaria de la organización político-revolucionaria). Nuestros “reservistas” han ido “resbalando” en ese mismo sentido durante los debates del BI plenario de enero de 1984 y en el momento de la votación del punto 7 de la resolución. Hoy, ocultando ese deslizamiento al alinearse con la aberrante tesis de McIntosh de la imposibilidad de la existencia de corrientes centristas en la clase en el periodo de decadencia, no hacen sino resbalar por la misma pendiente y contentarse simplemente con darle la vuelta a la misma moneda.
Decir que en este periodo [de decadencia del capitalismo] no puede existir, ni antes, ni durante, ni después de la revolución, ningún tipo de centrismo en la clase obrera es o bien idealizar a la clase como uniformemente consciente, absolutamente homogénea y totalmente comunista (haciendo inútil la existencia misma de un partido comunista, como hacen los consejistas consecuentes) o bien decretar que sólo puede existir en la clase un partido único, fuera del cual cualquier otra corriente es por definición contrarrevolucionaria y burguesa; cayendo, por un extraño rodeo, en la megalomanía del bordiguismo.
Las dos tendencias principales de la corriente centrista
Como ya hemos visto, la corriente centrista no se presenta como una corriente homogénea con “un programa específico preciso”. Es la corriente política menos estable, la menos coherente, desgarrada en su seno por la atracción que sobre ella ejercen, por un lado, la influencia del programa comunista, y por otro, la ideología pequeñoburguesa. Esto se debe a las dos fuentes (que coexisten al mismo tiempo y se entrecruzan) que le han hecho nacer y que la alimentan:
- La inmadurez de la clase en su movimiento de toma de conciencia;
- La penetración constante de la ideología pequeñoburguesa en el seno de la clase.
Estas fuentes actúan y empujan a las corrientes centristas en dos direcciones diametralmente opuestas.
En general son las relaciones de fuerza entre las clases en periodos concretos, el flujo o reflujo de la lucha de clases, lo que decide el sentido de la evolución o la regresión de las organizaciones centristas. (…) McIntosh sólo ve, con su miopía congénita, la segunda fuente, e ignora olímpicamente la primera, así como ignora las presiones en sentidos contrarios que se ejercen sobre el centrismo. Sólo ve el centrismo como “abstracción” y no en la realidad de su movimiento. Cuando McIntosh reconoce el centrismo es cuando se ha integrado definitivamente en la burguesía, es decir, cuando el centrismo ha dejado de ser tal centrismo. Y nuestro camarada se pone tanto más furioso y deja estallar su indignación, cuanto menos lo ha identificado y reconocido antes.
Está absolutamente en la naturaleza de nuestros minoritarios ensañarse con el cadáver de una bestia feroz que no han combatido mientras vivía y que hoy se guardan bien de reconocer y combatir.
Examinemos pues el centrismo que se alimenta de la primera fuente, es decir, de la inmadurez en la toma de conciencia de las posiciones de clase. Tomemos como ejemplo el USPD, bestia negra que nuestros minoritarios descubren ahora y que se ha convertido en su caballo de batalla.
La mitología persa cuenta que el diablo, cansado de sus fracasos en los combates entre el Bien y el Mal, decidió un buen día cambiar de táctica y proceder de otra manera, añadiendo bien al Bien de manera desmesurada. Así, cuando Dios dio a los seres humanos el bien del amor y del deseo carnal, el diablo, aumentando y exacerbando ese deseo, hizo que se revolcaran en la lujuria y la violación. Igualmente, cuando Dios donó el vino como un bien, el diablo, aumentando el placer del vino, provocó el alcoholismo. Todos conocemos el eslogan: “Una copa, vale; tres, desastre seguro”[7].
Nuestros minoritarios hacen exactamente lo mismo. Ante la incapacidad de defender su desliz centrista respecto al consejismo, hoy cambian de táctica: “Vosotros habláis de centrismo, pero ¡El centrismo es la burguesía! Pretendiendo combatir el centrismo no hacéis más que darle crédito, otorgándole un precinto de garantía y situándolo en la clase. Así, al ubicarlo en la clase, os hacéis sus defensores y sus apologetas”.
Hábil táctica de inversión de papeles. Al diablo sí que le sirvió. Pero desgraciadamente para ellos, nuestros minoritarios no son diablos, y en sus manos esa astuta táctica sólo podía ser de corto alcance. ¿Quién, qué camarada puede creer seriamente en ese absurdo de que la mayoría del BI plenario de enero de 1984, que detectó y puso en evidencia la existencia de un desvío centrista hacia el consejismo en nuestro seno y que desde hace un año no hace otra cosa que combatirlo, sería en realidad el defensor y apologeta del centrismo de Kautsky de hace 70 años? Ni siquiera nuestros minoritarios se lo creen. Lo que buscan sobre todo es embrollar el debate sobre el presente divagando sobre el pasado.
Volviendo a la historia del USPD, hay que comenzar recordando el progreso de la oposición a la guerra en la socialdemocracia. La Unión Sagrada, refrendada por el voto unánime (menos el voto de Rühle) de la fracción parlamentaria a favor de los créditos de guerra en Alemania, dejo estupefactos a muchos miembros de ese partido hasta el punto de paralizarlos. La izquierda que creará Spartakus (la Liga Espartaco) es tan reducida que el pequeño apartamento de Rosa será lo bastante grande para que se reúna al día siguiente del 4 de agosto de 1914. La izquierda no sólo es reducida, sino que además está dividida en varios grupos:
- la “izquierda radical” de Bremen, la cual, influenciada por los bolcheviques, preconizaba la salida inmediata de la socialdemocracia;
- los que se agrupaban en torno a pequeños boletines y revistas como la de Borchardt (cercanos a la “izquierda radical”);
- los delegados revolucionarios (el grupo más importante) que agrupaban a los representantes sindicales de las fábricas metalúrgicas de Berlín y que se situaba políticamente entre el centro y Spartakus;
- el grupo Spartakus;
- y, en fin, el centro que formará el USPD.
Además, ninguno de los grupos era una entidad homogénea, sino que se subdividía en múltiples tendencias que se superponían y entrecruzaban, aproximándose y alejándose sin cesar. No obstante el eje principal de esas divisiones siempre será la regresión hacia la derecha o la evolución hacia la izquierda. Eso ya nos da una idea de la efervescencia que se produjo en la clase obrera en Alemania desde el principio de la guerra (punto crítico del periodo de decadencia) que irá acelerándose a lo largo de toda la duración del conflicto. Es imposible en los límites de este artículo dar detalles sobre el desarrollo de las numerosas huelgas y manifestaciones contra la guerra en Alemania. Tantas como en ningún otro país beligerante, ni siquiera en Rusia. Aquí podemos contentarnos con dar algunos puntos de referencia; entre otros la repercusión política de esa efervescencia en la fracción más derechista del SPD, la fracción parlamentaria.
El 4 de Agosto de 1914, 94 diputados de 95 votan a favor de los créditos de guerra. Sólo hay un voto en contra, el de Rühle. Karl Liebknecht sometiéndose a la disciplina, vota a favor. En diciembre de 1914, con ocasión de un voto por nuevos créditos, Liebknecht rompe la disciplina y esta vez vota en contra.
En marzo de 1915, nuevo voto del presupuesto, que incluye los créditos de guerra. “Sólo Liebknecht y Rühle votaron en contra, después de que treinta diputados, encabezados por Haase y Ledebour (dos futuros dirigentes del USPD) hubieran abandonado la sala” (O.K. Flechtheim, Le Parti communiste allemand sous la République de Weimar, Maspero, pág. 38). El 21 de diciembre de 1915, nuevo voto de los créditos en el Reichstag, F. Geyer declara en nombre de veinte diputados del grupo SPD: “Rechazamos los créditos”. “En esta votación, veinte diputados rechazaron los créditos y otros veintidós abandonaron la sala” (Idem).
El 6 de Enero de 1916, la mayoría social-chovinista del grupo parlamentario excluye a Liebnekcht. Rühle se solidariza con él y es excluido igualmente. El 24 de marzo de 1916, Haase rechaza, en nombre de la minoría del grupo SPD en el Reichstag, los presupuestos de urgencia del Estado; la minoría publica la declaración siguiente: “El grupo parlamentario socialdemócrata por 58 votos contra 33 y 4 abstenciones, nos ha retirado hoy los derechos de pertenencia al grupo… Nos vemos obligados a agruparnos en una comunidad de trabajo socialdemócrata”.
Entre los firmantes de esta declaración encontramos los nombres de la mayor parte de futuros dirigentes del USPD y particularmente el de Bernstein. La escisión y la existencia a partir de ese momento de dos grupos Socialdemócratas en el Reichstag, uno social-chovinista y el otro contra la guerra, corresponde más o menos a lo que pasa en todo el partido SPD, con sus divisiones y luchas encarnizadas de tendencias, y también a lo que ocurre en el conjunto de la clase obrera.
En el mes de junio de 1915, se organiza una acción común de toda la oposición contra el comité central del partido. Se difunde un texto en forma de volante que lleva la firma de cientos de permanentes. En resumen, el texto dice: “Exigimos que el grupo parlamentario y la dirección del partido denuncien de una vez por todas la Unión Sagrada y emprendan con todas sus consecuencias la línea de la lucha de clases sobre la base del programa y las decisiones del partido, la lucha socialista por la paz” (Op. Cit.). Poco después apareció un Manifiesto firmado por Bernstein, Haase y Kautsky, titulado “La prioridad del momento” en el que pedían que se acabara con la política del voto a los créditos (ídem).
Tras la exclusión de Liebknecht del grupo parlamentario, “la dirección de la organización SPD de Berlín aprobó por 41 votos contra 17 la declaración de la minoría del grupo parlamentario. Una conferencia que reunió a 320 permanentes del 8º distrito electoral de Berlín, apoyó a Ledebour” (ídem).
En lo que a la lucha de los obreros se refiere, podemos recordar:
- en 1915, algunas manifestaciones en Berlín con 1000 personas como máximo;
- el 1º de Mayo de 1916, Spartakus reúne en una manifestación a 10 000 obreros fabriles;
- en agosto de 1916, tras el arresto y la condena de K. Liebknecht por sus actividades contra la guerra, 55 000 obreros del metal de Berlín van a la huelga. Igualmente se producen huelgas en varias ciudades de provincia.
Este movimiento contra la guerra y contra la política social-patriota va a proseguir y ampliarse a lo largo de toda la guerra e irá conquistando cada vez más a las masas obreras. En su seno había una pequeña minoría de revolucionarios, la cual andaba también un poco a tientas, y una fuerte mayoría, la corriente centrista, vacilante y que iba radicalizándose. En la Conferencia nacional del SPD de septiembre de 1916, en la que participan la minoría centrista y la Liga Espartaco, 4 oradores declararon que: “Lo importante no era la unidad del partido sino la unidad de los principios. Había que llamar a las masas a ganar la lucha contra el imperialismo y la guerra e imponer la paz empleando todos los medios de fuerza de que dispone el proletariado” (Ídem).
El 7 de enero de 1917 se celebró una conferencia nacional que agrupó a todas las corrientes de oposición a la guerra. De 187 delegados, 35 representaban al grupo Spartakus. Una conferencia que adoptó por unanimidad un Manifiesto… escrito por Kautsky y una resolución de Kurt Eisner. Los dos textos decían: “Lo que pide (la oposición), es una paz sin vencedores ni vencidos, una paz de reconciliación sin violencia”.
¿Cómo explicar que Spartakus votara una resolución como esa, perfectamente oportunista y pacifista, ellos, los espartaquistas, que por boca de su representante Ernst Meyer habían “planteado la cuestión de dejar de pagar las cuotas de miembros del partido”?
Para McIntosh, en su simplismo, esa cuestión no tiene sentido: como la mayoría de la socialdemocracia se había pasado a la burguesía, el centrismo era por tanto, también burgués; así como Spartakus. (…) Pero entonces podríamos preguntarnos qué hacían los bolcheviques y los tribunistas de Holanda en las Conferencias de Zimmerwald y Kienthal, en las que, a pesar de proponer su resolución de transformación de la guerra imperialista en guerra civil, votaron finalmente el manifiesto y las resoluciones que pedían también la paz sin anexiones ni contribuciones. En la lógica de McIntosh, las cosas son o blancas o negras, desde siempre y para siempre. Él no ve el movimiento y menos aún la dirección que lleva. Afortunadamente McIntosh no es médico, porque sería una desgracia para los enfermos, pues, según él, estarían condenados de antemano y considerados cadáveres.
Hay que seguir insistiendo en que lo que ni siquiera tiene sentido sobre la vida de una persona, es todavía más absurdo si se trata de un movimiento histórico como el del proletariado. Aquí el paso de la vida a la muerte no se mide en segundos ni en minutos, sino en años. No es lo mismo el momento en que un partido obrero firma su sentencia de muerte y el momento de su muerte efectiva, definitiva. Puede que eso sea difícil de comprender para un hacedor de frases radical, pero es plenamente comprensible para un marxista cuyo comportamiento no debe ser el de huir del barco como una rata cuando empieza a hundirse. Los revolucionarios saben lo que representa históricamente una organización que la clase ha hecho nacer y, mientras quede un aliento de vida, luchan por salvarla, por guardarla para la clase. Ese problema no existía, hace ahora algunos años, para la CWO, ni existe para Guy Sabatier u otros amantes de la fraseología para quienes la Internacional Comunista, o el partido bolchevique, fueron parte, desde siempre y para toda la eternidad, de la burguesía. Y tampoco existe para McIntosh. Los revolucionarios pueden equivocarse en un momento dado pero esta cuestión tiene para ellos la mayor importancia, ¿por qué?, porque los revolucionarios no son una secta de investigadores, sino una parte viva de un cuerpo vivo que es el movimiento obrero, con sus altibajos.
La mayoría social-patriotera del SPD comprendió mejor que McIntosh el peligro que representaba aquella corriente de oposición a la unión sagrada y a la guerra, de modo que procedió con la mayor urgencia a exclusiones masivas. Tras esas exclusiones se constituyó el 8 de abril de 1917, el USPD. Spartakus se adhirió a este partido con muchas reservas y tras muchas dudas, poniendo como condición reservarse una “completa libertad de crítica y de acción independiente”. Liebknecht caracterizó así más tarde las relaciones entre el grupo Spartakus y el USPD: “Hemos entrado en el USPD para empujarlo adelante, tenerlo al alcance de nuestra fusta y llevarnos a los mejores elementos”. Que esta estrategia fuera válida en ese momento es más que dudoso, pero una cosa está clara: si Liebknecht y Luxemburg se planteaban esta cuestión es porque consideraban, con razón, al USPD como un movimiento centrista del proletariado, y no como un partido de la burguesía.
No hay que olvidar que de los 38 delegados que participaron en Zimmerwald, la delegación de Alemania era de 10 miembros dirigidos por Ledebour: 7 eran miembros de la oposición centrista, 2 de Spartakus, y 1 de la izquierda de Bremen. Y en la Conferencia de Kienthal, de 43 participantes, había 7 delegados que venían de Alemania: 4 centristas, 2 de Spartakus y 1 de la izquierda de Bremen. En el USPD, Spartakus mantenía una independencia completa y en las Conferencias de Zimmerwald y Kienthal se comportó prácticamente como los bolcheviques.
No podemos comprender lo que era el USPD centrista sin situarlo en el contexto de un formidable movimiento de las masas en lucha. En abril de 1917 estalla una huelga de masas que engloba, sólo en Berlín, a 300 000 obreros. Además se produjo el primer motín de marineros. En enero de 1918, con ocasión de las negociaciones de paz de Brest-Litovsk, hay una oleada de huelgas en la que participa en torno a un millón de obreros. La organización de la huelga estaba en manos de los delegados-revolucionarios, muy próximos al USPD (algo no menos sorprendente es que Ebert y Scheidemann formaban parte del comité de huelga). En el momento de la escisión, algunos evalúan los afiliados al SPD en 248.000 y 100.000 al USPD. En 1919, el USPD tiene casi un millón de afiliados, sobre todo en los grandes centros industriales. Es imposible relatar aquí todos los acontecimientos revolucionarios en Alemania en 1918. Recordemos sólo que el 7 de octubre se decidió la fusión entre Spartakus y la izquierda de Bremen. Liebknecht, que acababa de ser liberado, entró en la organización de los delegados revolucionarios, que se disponía a preparar un alzamiento armado para el 9 de noviembre. Pero, entretanto, estalla el 30 de octubre la sublevación de Kiel. En muchos aspectos, el inicio de la revolución en Alemania recuerda la de Febrero de 1917 [en Rusia], en especial en lo que respecta a la inmadurez del factor subjetivo, la inmadurez de la conciencia en la clase. Igual que en Rusia, en Alemania los congresos de los consejos dieron su investidura a “representantes” que habían sido los peores arribistas durante la guerra, Ebert, Scheidemann, Landsberg, a los que hay que añadir tres miembros del USPD: Haase, Dittman y Barth. Estos últimos, que formaban parte de la derecha centrista, con todo lo que esto implica de inmovilismo, cobardía y vacilación, servirán de aval “revolucionario” a Ebert-Scheidemann por poco tiempo (del 20/12 al 29/12 de 1919), pero suficiente para permitirles organizar, con ayuda de los junkers prusianos y los cuerpos francos, las masacres contrarrevolucionarias.
La política entre confiar y desconfiar a medias en el gobierno que mantendrá la dirección del USPD, se parece extrañamente a la de apoyo condicional al gobierno de Kerensky que defendió la dirección del partido bolchevique hasta mayo de 1917, hasta el triunfo de las Tesis de Abril de Lenin. La gran diferencia sin embargo, no reside tanto en la firmeza del partido bolchevique bajo la dirección de Lenin y de Trotsky, cuanto en la fuerza, la inteligencia de una clase burguesa experimentada, como lo era la burguesía alemana, que supo agrupar a todas sus fuerzas contra el proletariado, comparada con extrema senilidad de la burguesía rusa.
En lo que al USPD se refiere, se dividió, como toda corriente centrista, en una tendencia de derechas, que buscaba reintegrarse al viejo partido pasado a la burguesía y una tendencia cada vez más fuerte, en busca del campo revolucionario. Así encontramos al USPD al lado de Spartakus en las jornadas sangrientas de la contrarrevolución en Berlín en enero de 1919, como se encontrará igualmente en los diferentes enfrentamientos en otras ciudades, como en Baviera o en Múnich. El USPD, como cualquier otra corriente centrista, no podía mantenerse ante las pruebas decisivas de la revolución. Estaba condenado a estallar, y estalló.
Desde su IIº Congreso (6 de marzo de 1919), las dos tendencias se enfrentaron sobre varias cuestiones (sindicalismo, parlamentarismo) pero sobre todo sobre la cuestión de afiliarse a la Internacional Comunista. La mayoría rechazó la adhesión. La minoría, sin embargo, se iba reforzando, aunque, en la Conferencia nacional que se celebró en septiembre, no había conseguido todavía conquistar la mayoría. En el Congreso de Leipzig, el 30 de noviembre del mismo año, la minoría gana en la cuestión del programa de acción, que se adopta por unanimidad, defendiendo el principio de la dictadura de los soviets, y se toma la decisión de entablar negociaciones con la IC. En el mes de Junio de 1920, se envía una delegación a Moscú para comenzar las discusiones y participar en el Segundo Congreso de la IC.
El CE de la IC había preparado sobre este tema un texto, que al principio contenía 18 condiciones y que se reforzó añadiendo 3 más. Serían las 21 condiciones de adhesión a la Internacional Comunista. Tras violentas discusiones internas, el congreso extraordinario de Octubre de 1920 se pronunció al fin, por una mayoría de 237 votos contra 156, a favor de aceptar las 21 condiciones y la adhesión a la IC.
McIntosh, y tras él JA, han descubierto en agosto de 1984, la crítica que la izquierda de la IC hizo siempre de que las mallas de la red eran demasiado grandes para la adhesión a la IC. Pero como siempre, el descubrimiento bastante tardío de nuestros minoritarios no es más que una caricatura que tiende al absurdo. No hay duda que las 21 condiciones contenían en sí mismas posiciones erróneas, no solo considerando la cuestión desde 1984, sino ya en aquella época; y fueron criticadas por la Izquierda. Pero, ¿qué prueba eso?, ¿que la IC era burguesa? ¿o que la IC estaba penetrada por posiciones centristas sobre muchas cuestiones ya desde el principio? La repentina indignación de nuestros minoritarios oculta difícilmente su ignorancia de la historia, que parece que acaban de descubrir, así como el absurdo de su conclusión de que el centrismo no puede existir en el periodo actual de decadencia.
Hete aquí a nuestros minoritarios, que hacen concesiones al consejismo, convertidos en puristas. Parece evidente que no temen el ridículo reivindicándose de un partido comunista virgen y puro, un partido caído del cielo o salido del muslo Júpiter plenamente capaz. Aunque sean miopes y no vean más allá de sus narices, al menos tendrían que poder ver y comprender la corta historia de la CCI: ¿de dónde venían los grupos que acabaron agrupándose en la CCI? Nuestros minoritarios no tienen más que empezar por mirarse a sí mismos y su trayectoria política. ¿De dónde venía RI, o WR, o la sección de Bélgica, de Estados Unidos, de España, de Italia y de Suecia?, ¿No venían acaso de un pantano confusionista, anarquizante y contestatario?
Nunca habrá mallas lo suficientemente tupidas para darnos una garantía absoluta contra la penetración de elementos centristas, o contra su surgimiento desde el interior. La historia de la CCI –sin hablar ya de la historia del movimiento obrero– está ahí para mostrar que el movimiento revolucionario es un proceso de decantación incesante. Sólo hay que ver a nuestros minoritarios para darse cuenta de la suma de confusiones que han sido capaces de aportar en un año.
Y ahora resulta que McIntosh ha descubierto que la marea de la primera oleada de la revolución también acarreaba gente como Smeral, Cachin, Frossard y Serrati. ¿Pero es que MacIntosh ha visto alguna vez desde la ventana de su universidad lo que es una marea revolucionaria?
En lo que al PCF se refiere, McIntosh también escribe la historia a su manera, diciendo por ejemplo que el partido se adhirió a la IC agrupado en torno a Cachin-Frossard. ¿Es que no sabe nada de la existencia del Comité por la 3a Internacional agrupado en torno a Loriot y Souvarine, en oposición al Comité de reconstrucción de Faure y Longuet? Frossard y Cachin zigzagueaban entre esos dos comités, para sumarse finalmente a la resolución del Comité por la 3ª Internacional por la adhesión a la IC. En el Congreso de Estrasburgo de Febrero de 1920, la mayoría aún está en contra de la adhesión. En el Congreso de Tours, de Diciembre de 1920, la moción por la adhesión a la IC obtiene 3028 mandatos, la moción de Longuet por la adhesión con reservas 1022 y la abstención (grupo de Blum-Renaudel) 397 mandatos.
¿Las mallas no eran suficientemente tupidas? Ciertamente. Pero eso no impide que hayamos de comprender cómo es una marea revolucionaria en ascenso. Discutimos sobre si el partido bolchevique, los espartaquistas, y los partidos socialistas que constituyeron la IC o se adhirieron a ella eran partidos obreros o partidos burgueses. No discutimos sobre sus errores, sino sobre su naturaleza de clase, y los Mic-Mac[8] de Intosh no nos ayudan en nada sobre la cuestión. Igual que McIntosh no sabe ver lo que es una corriente de maduración que va de la ideología burguesa hacia la conciencia de clase, tampoco sabe lo que la diferencia de una corriente que degenera, es decir, que va de la posición de clase hacia la ideología burguesa.
En su visión de un mundo quieto, fijo, el sentido del movimiento no tiene ningún interés ni lugar. Por eso McIntosh es incapaz entender lo que quiere decir ayudar a aquel movimiento que se aproxima, criticándolo, y combatir sin piedad al que se aleja. Pero sobre todo, no sabe distinguir cuándo está definitivamente acabado el proceso de degeneración de un partido proletario. Sin rehacer toda la historia del movimiento obrero podemos darle un punto de referencia: un partido está definitivamente perdido para la clase obrera cuando de sus entrañas no sale ninguna tendencia, ningún cuerpo vivo (proletario). Tal fue el caso a partir de 1921 de los partidos socialistas, y ese fue el caso, a principios de los años 30, de los partidos comunistas. Por eso hablar de esos partidos hasta esas respectivas fechas diciendo que eran centristas es perfectamente razonable.
Y para terminar, hay que retener que la nueva teoría de McIntosh, que quiere ignorar la existencia del centrismo en el periodo de decadencia, recuerda a esos que en lugar de curarse, optan por ignorar lo que se llama “enfermedad vergonzante”. No combatimos el centrismo negándolo, ignorándolo. El centrismo, como cualquier otra plaga que puede afectar al movimiento obrero, no puede curarse ocultándola, sino exponiéndola, como dice Rosa Luxemburg, a plena luz. La nueva teoría de McIntosh se apoya en el miedo supersticioso al poder maléfico de las palabras: cuanto menos hablemos del centrismo, mejor estaremos. Para nosotros, al contrario, hemos de saber conocer y reconocer el centrismo, saber en qué periodo, de flujo o reflujo, se sitúa, y comprender en qué sentido evoluciona. Superar y combatir el centrismo es en última instancia el problema de la maduración del factor subjetivo de la toma de conciencia de la clase.
MC, Diciembre de 1984
[1] Este texto se publicó como contribución al debate en el Boletín Interno de la CCI, pero también más tarde (con alguna que otra diferencia de poca importancia) en la Revista Internacional no 43 con el título "El concepto del ‘centrismo’: el camino del abandono de las posiciones de clase "como posición de la ‘tendencia’" que se había constituido en enero de 1985. En ese mismo número de la Revista Internacional había también una respuesta a ese texto con el título "El rechazo de la noción de “centrismo”: puerta abierta al abandono de las posiciones de clase".
[2] Las tareas del proletariado en nuestra revolución, citado en el artículo "El rechazo de la noción de ‘centrismo’, puerta abierta al abandono de las posiciones de clase" de la Revista Internacional no 43.
[3] Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido socialdemócrata independiente de Alemania), fundado en 1917 por la minoría de oponentes a la guerra excluida del Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Partido socialdemócrata SPD) en 1916.
[4] SI: Secretariado International. Es la comisión permanente del Buró Internacional, órgano central de la CCI.
[5] JA (Judith Allen) formaba parte de los camaradas que expresaron "reservas" respecto a la resolución adoptada en enero de1984 por el órgano central de la CCI y que, después, rechazó la noción de centrismo hacia el consejismo. Acabaron ellos también adoptando ideas consejistas, abandonando la mayoría de ellos la CCI antes de que terminara el debate y acabar formando la “Fracción externa de la CCI”, que, según ellos, sería la verdadera defensora de la plataforma de la CCI y que acabó, en realidad, abandonando toda referencia a nuestra plataforma.
[6]. Nota en la contribución original de MC: más lejos volveremos sobre el análisis de la naturaleza de ese centrismo que abre el período que va desde la Primera Guerra hasta la constitución dela Internacional.
[7] Referencia a una campaña en Francia en 1984 contra el alcohol al volante: “un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts !”
[8] Juego de palabras en francés. “Micmac” significa revoltijo. MC juega aquí con el pseudónimo Mac Intosh
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [61]
- Trotski [62]
- Kautsky [63]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- Zimmerwald [66]
Cuestiones teóricas:
- Guerra [67]
- Internacionalismo [68]
Rubric:
De la IIª Guerra Mundial hasta mediados de los años 1970
- 2879 reads
En el artículo anterior sobre el movimiento obrero en Sudáfrica ([1]), abordamos la historia de Sudáfrica recordando sucesivamente el nacimiento del capitalismo, de la clase obrera, del sistema del apartheid y de los primeros movimientos de lucha obrera. Terminábamos el artículo mostrando que, tras el aplastamiento de las luchas obreras de los años 1920, la burguesía (representada entonces por el Partido Laborista y el Partido Nacional afrikáner) logró paralizar por largo tiempo todas las expresiones de lucha de clase proletaria, habiendo que esperar a la víspera de la IIª Guerra mundial para ver a la clase obrera salir de su profundo letargo. Resumiendo, tras el estallido de la huelga insurreccional de 1922 en un espantoso baño de sangre, hasta finales de los años 30, el proletariado sudafricano quedó paralizado, dando así campo libre a la lucha a los partidos y grupos nacionalistas blancos y negros.
Este artículo va a poner de relieve la temible eficacia contra la lucha de clases del sistema del apartheid combinada con la acción de los sindicatos y de los partidos de la burguesía y eso hasta finales de los años 60 cuando la burguesía, frente al desarrollo inédito de la lucha de clases, tuvo que "modernizar" su dispositivo político y cambiar el sistema. En otras palabras, la burguesía tuvo que hacer frente a un proletariado sudafricano que acabó al fin por reemprender sus luchas masivamente, inscribiéndose así en las oleadas de lucha que marcaron, a nivel mundial, los últimos años 60 y los primeros de los 70.
Para evocar aquel período de luchas de la clase obrera, nos apoyamos ampliamente en la obra Luttes ouvrières et libération en Afrique du Sud (Luchas obreras y liberación en Sudáfrica), de Brigitte Lachartre ([2]), miembro del “Collectif de recherche et d’information sur l’Afrique australe” (C.R.I.A.A., Colectivo de Investigación e Información sobre el África Austral), el único centro que, por lo que sabemos nosotros, se dedica debidamente a la historia de las luchas sociales en Sudáfrica.
Efímera reanudación de la lucha de clases durante la segunda carnicería de 1939-45
Los preparativos bélicos en Europa se plasmaron en Sudáfrica en la inesperada aceleración de su proceso de industrialización, al ser los grandes países industriales de entonces los principales apoyos de la economía sudafricana: "(…) El periodo 1937-1945 estuvo marcado por una aceleración brutal del proceso industrial. Sudáfrica, entonces, tuvo que desarrollar sus propias industrias de transformación a causa de la parálisis económica de Europa en guerra y de sus exportaciones al resto del mundo" ([3]).
Esto se concretó en el reclutamiento masivo de obreros y en el aumento de los ritmos de producción. Contra los ritmos y la degradación de sus condiciones de vida, la clase obrera tuvo que despertarse brutalmente y lanzarse a la lucha: "Para las masas africanas, esa fase de intensificación industrial se plasmó en una proletarización acelerada, y más todavía por haberse alistado una cuarta parte de la población activa blanca en el servicio militar voluntario junto a los Aliados. Durante ese período, las luchas obreras y las huelgas consiguieron aumentos de sueldo importantes (13 % por año entre 1941 y 1944), incrementándose el movimiento sindical africano. (…) Entre 1934 y 1945, se anotó la cifra record de 304 huelgas en las que participaron 58.000 africanos, mestizos e indios y 6000 blancos. En 1946, el sindicato de mineros africanos, organización no reconocida legalmente, inició una importantísima oleada de huelgas por todo el país que acabó reprimida en sangre. Lo que no quitó que lograra movilizar a unos 74.000 obreros negros" ([4]).
El régimen sudafricano tuvo pues que desarrollar sus propias industrias de transformación, como también tuvo que sustituir una gran parte de la mano de obra movilizada en la carnicería imperialista. Eso significa que Sudáfrica alcanzó entonces cierto nivel de desarrollo tecnológico que le permitió dejar momentáneamente de lado a sus proveedores europeos, caso único en el continente negro.
Así, inesperadamente, la clase obrera pudo reanudar con bastante masividad su combate rebelándose contra la sobreexplotación debida a la aceleración de los ritmos de trabajo. Fue un movimiento heroico, en un contexto en que se aplicaba la ley marcial, en el que pudo arrancar aumentos de sueldo antes de que la aplastaran en un baño de sangre. Esa lucha defensiva fue sin embargo muy insuficiente para influir positivamente en la dinámica de la lucha de clases, ampliamente contenida todavía por el Estado burgués. Éste no tardo en aprovecharse del contexto bélico para reforzar su dispositivo represivo logrando al final infligir una abrumadora derrota a todo el proletariado sudafricano. La derrota, como las sufridas antes, traumatizó durante mucho tiempo a la clase obrera postrándola en la inercia, gracias a lo cual la burguesía sudafricana consolidó su victoria en el plano político sobre todo mediante la oficialización del sistema del apartheid. El Estado sudafricano, dirigido entonces por los afrikáners tras su victoria en las elecciones legislativas de 1948, decidió reforzar todas las antiguas leyes y las medidas represivas ([5]) contra la masa proletaria en general. El apartheid se convirtió así en un sistema de gobierno que permitió justificar y asumir abiertamente los actos más brutales contra la clase obrera en sus diversos componentes étnicos, especialmente contra los africanos. Esto iba desde las “pequeñas” humillaciones hasta lo más insultante: aseos separados, comedores separados, áreas de viviendas separadas, bancos públicos separados, autobuses y taxis separados, escuelas, hospitales, todo. Y todo rematado por un artículo de ley para reprimir y encarcelar a todo aquél que se arriesgara a transgredir semejantes leyes inhumanas. Y así, cada año, se detenía a más de 300.000 personas por infracción a esas leyes abyectas. Un obrero de origen europeo corría el riesgo de ir a la cárcel si se le sorprendía tomando una copa con uno negro o mestizo, por no hablar de lo que les ocurriría a éstos. En tal contexto en el que cada cual podía ir a la cárcel, inútil imaginarse una discusión política entre proletarios de etnias diferentes ([6]).
Tal situación fue una pesada losa para las capacidades de lucha de la clase obrera hasta el punto de sumirse en un nuevo período de letargo (como ya había ocurrido en los años 20) que duró hasta los años 70. Durante ese período, la lucha de clases fue sobre todo desviada por los defensores de la lucha de "liberación nacional" o sea los partidarios del ANC/PC, causa tras la cual arrastrarán con mayor o menor éxito a los obreros sudafricanos negros hasta el final del apartheid.
Partidos et sindicatos desvían las luchas hacia el terreno nacionalista
Partidos y sindicatos desempeñaron un papel de primer plano para desviar sistemáticamente las luchas obreras hacia el terreno del nacionalismo negro o blanco. No es necesario hacer una larga exposición sobre el papel del Partido Laborista contra la clase obrera. Ya fue evidente desde su participación activa en el matadero mundial de 1914-18 cuando llegó al poder para llevar a cabo abiertamente ataques violentos contra el proletariado sudafricano. A partir de entonces dejó incluso de revindicar oficialmente su pertenencia "al movimiento obrero", lo que no le impidió mantener sus lazos con los sindicatos de los que era próximo como la TUCSA (Trade Union Confederation of South Africa). Añadamos que entre 1914 y el final del apartheid, antes de descomponerse, pasaba del gobierno a la oposición, y viceversa, como cualquier otro partido burgués "clásico".
Sobre el ANC, remitimos al lector al artículo anterior de la serie publicada en la Revista Internacional no 154. Si lo evocamos aquí es sobre todo por su alianza con el PC y los sindicatos que le permitió hacer un doble papel de encuadramiento y de opresor de la clase obrera.
En cuanto al Partido Comunista, recordemos que hubo en su seno, en sus inicios, cierta oposición proletaria a su deriva nacionalista negra, deriva que aplicaba las orientaciones de Stalin y de la Tercera Internacional degenerante. Cierto es que las informaciones de que disponemos no dan idea de la importancia numérica de la política de esta oposición proletaria al Partido Comunista Sudafricano, pero fue lo bastante importante para que se interesara por ella León Trotski que intentó apoyarla.
El papel contrarrevolucionario del Partido Comunista Sudafricano bajo la batuta de Stalin
Le Partido Comunista Sudafricano, como "partido estalinista", hizo un papel contrarrevolucionario nefasto en las luchas obreras desde el principio de los años 1930, un momento en que ese partido internacionalista era presa de un proceso de degeneración profunda. Tras haber participado en los combates por la revolución proletaria al principio de su constitución en los años 20, el PC sudafricano fue rápidamente instrumentalizado por el poder estaliniano y, a partir de 1928, ejecutó con docilidad sus orientaciones contrarrevolucionarias singularmente la de aliarse con la burguesía negra. La teoría estalinista del "socialismo en sólo país" venía acompañada de la idea de que los países subdesarrollados tenían que pasar obligatoriamente por "una revolución burguesa" y, con este enfoque, el proletariado podía luchar contra la opresión colonial pero ni mucho menos por el derrocamiento del capitalismo para instaurar un poder proletario en las colonias. Esta política se plasmó concretamente desde finales de los años 1920 en una "colaboración de clase" en la que el PC sudafricano fue, primero, la "garantía proletaria" de la política nacionalista del ANC antes de acabar siendo definitivamente su cómplice activo y eso hasta hoy. Lo ilustran las palabras sin rodeos de un secretario general del PC dirigiéndose a Mandela: "Nelson (…) nosotros combatimos al mismo enemigo (…), nosotros trabajamos en el contexto del nacionalismo africano" ([7]).
Una minoría internacionalista contra la orientación nacionalista del PC sudafricano
Esa política del PC sudafricano fue puesta en entredicho por una minoría cuyo esfuerzo intentó apoyar Trotski en persona, pero por desgracia de manera errónea. En efecto, en lugar de combatir resueltamente la orientación nacionalista y contrarrevolucionaria preconizada por Stalin en Sudáfrica, León Trotski preconiza en 1935 la actitud que los militantes revolucionarios deben tener respecto al ANC, que es la siguiente ([8]):
“1. Los bolcheviques-leninistas están a favor de la defensa del Congreso (el ANC, African National Congres) tal como es, en todos los casos en que recibe golpes de los opresores blancos y de sus agentes chovinistas en las filas de las organizaciones obreras.
“2. Los bolcheviques distinguen y oponen, en el programa del Congreso, a los progresistas contra las tendencias reaccionarias.
“3. Los bolcheviques desenmascaran ante los ojos de las masas indígenas la incapacidad del Congreso para ni siquiera lograr obtener sus propias reivindicaciones, por su política superficial, conciliadora, y lanzan, en oposición al Congreso, un programa de lucha de clases revolucionaria.
“4. Si la situación lo impone no podrán admitirse acuerdos temporales con el Congreso sino en tareas prácticas estrictamente definidas, manteniéndose la independencia total de nuestra organización y nuestra plena libertad de crítica política.”
Sorprende ver que, a pesar de la evidencia del carácter contrarrevolucionario de las orientaciones estalinistas aplicadas por el PC sudafricano respecto al ANC, Trotski procuró acomodarse a ellas con rodeos tácticos. Por un lado afirmaba: "Las bolcheviques-leninistas son favorables a la defensa del ANC" y, por otro: "Los bolcheviques desenmascaran ante los ojos de las masas indígenas la incapacidad del Congreso para ni siquiera lograr obtener sus propias reivindicaciones…".
Eso no es más que la expresión de una política de acomodo y de conciliación con una fracción de la burguesía pues nada permitía entonces atisbar la menor evolución posible del ANC hacia posiciones de clase proletarias. Pero, sobre todo, Trotski fue incapaz de ver el viraje del curso de la lucha de clases hacia la contrarrevolución que el ascenso del estalinismo significó.
Ya no puede sorprender oír al grupo trotskista [francés] Lutte Ouvrière [L.O.] intentar (80 años después), tras haber constatado el carácter erróneo de la orientación de Trotski, justificar tal orientación mediante contorsiones típicamente trotskistas diciendo, por un lado: "La política de Trotski no tuvo una influencia decisiva, pero debe guardarse en la mente …", y, por otro, L. O. afirma que el PC sudafricano: "se puso al pleno servicio del ANC cuyo carácter burgués procuró ocultar constantemente". En lugar de decir simplemente que en esto la política de Trotski era errónea y que el PC se había vuelto un partido tan burgués como el ANC, LO hace malabarismos hipócritas para ocultar la naturaleza del partido estalinista sudafricano. Y así, LO procura también enmascarar su propio carácter burgués y los vínculos sentimentales con el estalinismo.
Los sindicatos y su papel de saboteadores de las luchas.
Tentativas por un "sindicalismo revolucionario"
Cabe primero recordar que, por su papel natural de "negociadores profesionales" y de "pacificadores" de conflictos entre burguesía y proletariado, los sindicatos no pueden ser verdaderos órganos de lucha por la revolución proletaria, sobre todo en el periodo actual de decadencia del capitalismo, como lo ilustra la historia de la lucha de clases desde 1914.
Hay que subrayar sin embargo que ante la matanza de 1914-18, hubo gente obrera que reivindicaba el internacionalismo proletario que intentó crear sindicatos revolucionarios como los IWA (Industrial Workers of Africa), a semejanza de los IWW estadounidenses, o también de la ICU (Industrial and Commercial Workers Union): "(…) En 1917, un pasquín floreció por las calles de Johannesburgo, convocando a una reunión para el 19 de julio : "Vengan a discutir puntos de interés comunes a obreros blancos e indígenas". Ese texto lo publicó la International Socialist League, una organización sindicalista revolucionaria influida por los IWW estadounidenses (…) y formada en 1915 en contra de la Primera Guerra Mundial y las políticas racistas y conservadoras del Partido Laborista sudafricano y los sindicatos de oficio" ([9]). Formada, al principio, sobre todo por militantes blancos, la ISL se orientó muy pronto hacia los obreros negros, llamando en su semanario La Internacional, a "construir un nuevo sindicato que supere los límites de los oficios, los colores de piel, las razas y el sexo para echar abajo el capitalismo mediante un bloqueo de la clase capitalista".
Como lo muestra esa cita, hubo minorías revolucionarias de verdad que intentaron crear sindicatos revolucionarios con el objetivo de destruir el capitalismo y su clase dominante. La ICU nació en 1919 tras una fusión con los IWA, conociendo un desarrollo fulgurante. Por desgracia, ese sindicato abandonó rápidamente el terreno del internacionalismo proletario: "Ese sindicato creció enormemente a partir de 1924 con un punto culminante de 100 000 miembros en 1927, lo que hizo de él la mayor organización de africanos hasta el ANC de los años 1950. En los años 1930, la ICU estableció incluso secciones en Namibia, Zambia y Zimbabue antes de ir declinando poco a poco. La ICU no era oficialmente una organización sindicalista revolucionaria. Estaba más influida por ideologías nacionalistas y tradicionalistas que por el anticapitalismo, desarrollando cierta forma de burocracia” ([10]).
Como puede verse, el sindicalismo revolucionario no pudo desarrollarse durante mucho tiempo en Sudáfrica como lo afirman sus partidarios. El ICU quizás fuera un sindicato "radical" y combativo que, al principio, hasta preconizó la unidad de la clase obrera. Pero ya antes de finales de los años 1920, se orientó hacia la defensa exclusiva de la "causa negra" so pretexto de que los sindicatos oficiales (blancos), no defendían a los obreros indígenas. Uno de los dirigentes más influyentes de la ICU, Clements Kadalie ([11]), negó categóricamente la noción de "lucha de clases" y dejó de integrar a obreros blancos en su sindicato (algunos de entre los cuales, miembros del PC sudafricano). Finalmente la ICU pereció a principios de los 30 a causa de los golpes asestados por el poder de entonces y por sus propias contradicciones. A pesar de ello, muchos de sus dirigentes pudieron después proseguir sus acciones sindicales en otras agrupaciones conocidas por su nacionalismo sindical africano, mientras que otros que optaron por el internacionalismo acabaron marginalizados o dispersados.
Los sindicatos según las leyes del régimen del apartheid
Como cualquier Estado, el del régimen de apartheid también sintió la necesidad de unos sindicatos frente a la clase obrera, unos sindicatos, eso sí, moldeados según los principios del sistema segregacionista: "(…) La población sindicada sudafricana estaba organizada en sindicatos compartimentados entre sí según la raza de sus miembros. Se impuso oficialmente una primera diferencia entre los sindicatos reconocidos, o sea registrados en el ministerio de Trabajo, y las organizaciones obreras no reconocidas por el gobierno, lo cual significa que no poseen el estatuto oficial de sindicato obrero. Esa primera separación se debe, por un lado, a la ley bantú sobre los conflictos de trabajo (…), que mantenía a los africanos fuera del estatuto de "empleado", no les reconocía el derecho de formar sindicatos de pleno derecho; por otro lado, la ley sobre reconciliación en la industria (…) que autoriza a blancos, mestizos e indios a sindicarse, pero prohíbe la creación de nuevos sindicatos mixtos" ([12]).
De entrada, puede observarse ya en el concepto de sindicalismo del Estado sudafricano un cinismo indudable y un racismo muy primario. Pero, en el fondo, el objetivo oculto era evitar a toda costa la toma de conciencia en los obreros (de todos los orígenes) de que les luchas de resistencia de la clase obrera se deben sobre todo al enfrentamiento entre burguesía y proletariado, o sea las dos clases antagónicas de la sociedad. ¿Y cuál es precisamente el mejor instrumento de esa política burguesa en el terreno mismo de la clase obrera? El sindicalismo evidentemente. De ahí todas las leyes y reglamentos sobre los sindicatos decididos par le poder de entonces para una mayor eficacia de su dispositivo antiproletario. Eso sí, fue la fracción africana del proletariado el objetivo principal del régimen opresor al ser la más numerosa y combativa, de ahí la particular saña de que hizo prueba el poder burgués hacia ella: "Desde 1950, los sindicatos africanos han vivido bajo la amenaza de la ley sobre represión del comunismo, que da al gobierno el poder de declarar a toda organización, incluido un sindicato africano (pero no los demás sindicatos), "ilegal" porque se dedicaría a actividades que favorecerían los objetivos del comunismo. (…) La definición de comunismo incluye, entre otras cosas, actividades cuyo objetivo fuera provocar un "cambio industrial, social o económico". De modo que una huelga, o cualquier otra acción organizada por un sindicato para acabar con el sistema de empleos reservados u obtener aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, puede muy bien ser declarada favorable al "comunismo" y servir de excusa para poner al sindicato fuera de la ley" ([13]).
Lo que hay detrás de las luchas obreras para el poder sudafricano es el cuestionamiento de su sistema que ella identifica como lucha por el comunismo. Como bien sabemos, tal perspectiva era poco menos que imposible en aquel período de contrarrevolución desfavorable a las luchas de la clase obrera en su propio terreno de clase y durante el cual luchar por el comunismo venía a ser equivalente a querer instaurar un régimen de tipo estalinista.
Sin embargo, incluso en esas condiciones, los regímenes, sean cuales sean, están obligados a obstaculizar la tendencia espontánea de los obreros a luchar por la defensa de sus condiciones de vida y de trabajo. El sistema de apartheid extendido a los sindicatos era entonces el mejor medio de enfrentar tal tendencia, y cualquier sindicato que no se plegara a esas reglas corría el riesgo de ser ilegalizado.
Los principales sindicatos existentes hasta los años 1970
Son:
• los sindicatos de origen europeo: siempre siguieron las orientaciones del poder colonial, apoyando, en particular, los esfuerzos bélicos en 1914-18 y en 1939-45. Asumieron también, hasta el final del sistema de apartheid e incluso más tarde, su papel de "defensores" de los intereses exclusivos de los obreros blancos, incluso cuando había en sus filas obreros “de color”[14]. Se trata de la Confederación Sudafricana de Trabajo (South African Confederation of Labor), considerada como la central obrera más racista y conservadora del país (afín al régimen de apartheid) y, por otro lado, la Confederación Sudafricana de Sindicatos (Trade Union Confederation of South Africa) cuyos lazos de complicidad con el Partido Laborista son muy antiguos. La mayoría de los trabajadores indios y “de color”, según la definición del régimen, se encuentran, por su parte, tanto en sindicatos mixtos (sobre todo de blancos, pero también con algunos mestizos) como en sindicatos de "color".
• los sindicatos africanos: están vinculados, más o menos intensamente, al PC y al ANC, proclamándose defensores de los obreros africanos y por la liberación nacional. Son: el Congreso Sudafricano de Sindicatos (SACTU, South African Congress of Trade Unions), la Federación de Sindicatos Libres de Sudáfrica (FOFATSA) y el Sindicato Nacional de Mineros (NUM, National Union of Miners).
En 1974, hay 1 673 000 de afiliados a sindicatos, organizados por un lado, en 85 sindicatos exclusivamente blancos y, por otro, en 41 sindicatos mixtos que agrupaban en total 45 188 miembros blancos y 130 350 de “color”. Aunque minoritarios con relación a los afiliados de color, los blancos tenían ventajas y eran mejor considerados que aquéllos: "(…) Los sindicatos de trabajadores blancos están concentrados en los sectores económicos protegidos desde hacía mucho tiempo por el gobierno y reservados en prioridad a la mano de obra afrikáner, base electoral del partido en el poder. Así, les seis sindicatos blancos más importantes en número (…), están implantados en los servicios públicos y municipales, la industria del hierro y acero, la automovilística, la construcción mecánica, el ferrocarril y los servicios portuarios” ([15]).
Con ese tipo de dispositivo sindical, se entiende mejor el porqué de las dificultades de la clase obrera blanca para sentirse cercana a las demás sectores hermanos (el negro, el mestizo o el indio) pues las murallas férreas construidas por el sistema de separación fueron claramente insuperables para imaginarse la menor acción en común entre proletarios frente al mismo explotador.
Había, en 1974, 1.015.000 afiliados organizados en sindicatos exclusivamente “de color” y en sindicatos mixtos (o sea todos los sindicados excepto los negros africanos). "En efecto, les sindicatos blancos son racialmente homogéneos, mientras que los sindicatos de mestizos o de asiáticos se han hecho así por imposición del gobierno nacionalista" ([16]).
En el mismo periodo de 1974, los negros africanos eran el 70 % de la población activa y unos 6.300.000 estaban afiliados a sindicatos no reconocidos oficialmente, a la vez que no disponían de ningún derecho a organizarse. Es otra aberración del sistema de apartheid con su rancia burocracia, un sistema en el que el Estado y los empleadores podían emplear a personas a la vez que les negaban el estatuto de empleados y, a la vez, les dejaban crear sus propios sindicatos. ¿Cuál era pues la maniobra del poder en tal situación?
Es evidente que la tolerancia hacia las organizaciones sindicales africanas en el medio obrero por parte del poder no estaba en absoluto en contradicción con su objetivo de controlar y dividir a la clase obrera sobre una base étnica o nacionalista. Es mucho más fácil controlar una huelga encuadrada por organizaciones sindicales "responsables" (incluso sin ser legales) que tener que habérselas con un movimiento de lucha "salvaje" sin dirigentes identificados de antemano. En eso, el régimen sudafricano no hacía sino seguir las "recetas" aplicadas por todos los Estados frente al proletariado combativo.
La lucha de liberación nacional contra la lucha de la clase
En reacción a la instauración oficial del apartheid (1948), que se concretó en la prohibición formal de las organizaciones africanas, el PC y el ANC movilizaron a sus militantes, incluidos los sindicales, lanzándose a la lucha armada. A partir de entonces, el terror se empleó de una parte y de otra y la clase obrera sufrió las consecuencias, no pudiendo evitar ser alistada por unos y otros. O sea, una clase obrera en su conjunto tomada por largo tiempo de rehén por los nacionalistas de todos los bandos. "Entre 1956 y 1964, los principales líderes del ANC, del PAC ([17]), del Partido Comunista Sudafricano fueron detenidos. Los interminables juicios a que fueron sometidos se resolvieron con prisión perpetua o el destierro prorrogado de los principales jefes históricos (N. Mandela, W. Sisulu, R. Fischer…) y largas penas de cárcel para los militantes. Quienes pudieron escapar a la represión, se refugiaron en Lesoto, Ghana, Zambia, Tanzania, Botsuana. (…) Por otra parte, hay campos militares que agrupan en los países fronterizos de Sudáfrica a los refugiados o "combatientes de la libertad" que siguen un entrenamiento militar y se mantienen listos para intervenir. En el interior del país, la década 1960-1970 es la del silencio: la represión ha hecho callar a la oposición y sólo se oyen las protestas de alguna que otra organización confesional y estudiantil. Las huelgas se cuentan con los dedos de una mano y mientras los trabajadores negros doblan el espinazo, los jefes negros fantoches, designados por el gobierno nacionalista, colaboran en la política de división del país" ([18]).
Aparece ahí claramente que el proletariado sudafricano estuvo encadenado, atrapado entre la represión del poder y el callejón sin salida de la lucha armada lanzada por los nacionalistas africanos. Eso explica ampliamente la pasividad de la clase obrera durante aquel largo período que va más o menos desde los años 1940 hasta 1970 (aparte del episodio de luchas efímeras durante la segunda carnicería mundial). Esa situación fue, sobre todo, la ocasión para partidos y sindicatos de ocupar todo el terreno ideológico, intoxicando la consciencia de clase al transformar sistemáticamente toda lucha de la clase obrera en une lucha de "liberación" para unos y en defensa de los intereses de los "obreros blancos" para los otros. Eso, evidentemente, satisfacía plenamente los objetivos del enemigo de la clase obrera, o sea el capital nacional sudafricano.
Reanudación verdadera de la lucha de clases: oleadas de huelgas entre 1972 y 1975
Tras un largo período de apatía durante el cual la clase obrera estuvo muda y atenazada entre el apartheid y los defensores de la lucha de liberación, acabó aquella, felizmente, por reanudar sus luchas ([19]) en Namibia (colonia entonces de Sudáfrica) inscribiéndose en el proceso de oleadas de lucha que recorrieron el mundo entre finales de los años 60 y los 70.
El ejemplo namibio
Al igual que en Sudáfrica, la clase obrera en Namibia se encontró por un lado bajo el puño sanguinario del régimen policiaco sudafricano, y, por otro, bien encuadrada por los partidarios de la lucha de liberación nacional (la SWAPO: South-West African People's Organisation). Y, a diferencia de la clase obrera sudafricana que tenía una larga experiencia de lucha, fue la de Namibia (la cual, por lo que nosotros sabemos, no tenía ninguna experiencia), la que dio el primer paso en las luchas de los años 1970: "Habían pasado once años desde los últimos movimientos de masas africanos. El poder blanco se aprovechó de ese receso para consolidar su plan de desarrollo separado. Alardeaba a voces por el mundo entero de cómo reinaban en el plano social la calma y la estabilidad. Pero hubo dos series de acontecimientos que dieron al traste con la "paz blanca" de Sudáfrica haciendo despertar las inquietudes: el primero fue a finales de 1971 en Namibia, territorio ocupado ilegalmente la República Sudafricana y agitado, desde 1965, por la resistencia de la Organización del Pueblo del Suroeste Africano (S.W.A.P.O.) al gobierno central de Pretoria. El segundo ocurrió en 1972 en la propia Sudáfrica, en forma de huelgas espectaculares lanzadas por los chóferes de autobuses de Johannesburgo. Se atribuye generalmente a esas turbulencias el papel de detonador de los sucesos que se desencadenaron en los primeros días de enero de 1973" ([20]).
La primera huelga arrancó pues en Windhoek, capital de Namibia, y en Katutura, en su entorno urbano, donde 6000 trabajadores decidieron lanzarse a la lucha contra la opresión política y económica a que los sometía el régimen sudafricano. 12.000 trabajadores suplementarios, de una docena de centros industriales, no tardaron en seguir la misma consigna de huelga de sus camaradas de Katutura. Varios días después del inicio del movimiento hay ya 18.000 obreros de brazos cruzados, o sea la tercera parte de la población activa estimada entonces en unas 50.000 personas. A pesar de las amenazas de represión del Estado y el chantaje de la patronal, la combatividad obrera permanece intacta: "Dos semanas después del inicio de la huelga, mandaron a casi todos los huelguistas a las reservas. Los empleadores les hicieron saber que recontratarían a los ovambos (nombre étnico de los huelguistas) disciplinados, pero irían a buscar su mano de obra a otros lugares si no aceptaban las condiciones propuestas. Ante la firmeza de los trabajadores, los patronos lanzaron campañas en todas direcciones para reclutar en las demás reservas del país e incluso en Lesoto y República de Sudáfrica: no consiguieron reclutar ni a mil nuevos trabajadores de modo que se vieron obligados a dirigirse a los obreros ovambos". ([21]).
En resumen, ante la porfía de los obreros, la patronal se puso a maniobrar para dividir a los huelguistas, pero acabó por tener que ceder: "A los contratos de trabajo contra los que se había organizado la huelga, se aplicaron algunas modificaciones; se desmanteló la agencia de reclutamiento (la SWANLA: South-West African Native Labour Association) y se otorgaron sus funciones a las autoridades bantúes con la obligación de crear oficinas de reclutamiento en cada bantustán; los términos de "amos" y "servidores" se cambiaron en los contratos por los de "empleadores" y "empleados" ([22]).
Podrá decirse evidentemente, habida cuenta de todo lo que quedaba en el arsenal del sistema de apartheid dedicado al mundo laboral, que la victoria de los huelguistas no fue decisiva. Quizás, pero fue una victoria altamente simbólica y prometedora habida cuenta del contexto en que se desarrolló ese movimiento huelguístico: "La amplitud de las huelgas fue tal que hizo imposible toda acción punitiva tradicional por parte del gobierno" ([23]).
Eso significó que la relación de fuerzas empezaba a evolucionar a favor de la clase obrera, la cual supo mostrar con determinación su combatividad y su valentía contra el poder represivo. La experiencia ejemplar del movimiento de lucha de los obreros namibios se extendió además a Sudáfrica expresándose además con mayor masividad.
Huelgas y revueltas en Sudáfrica entre 1972 y 1975
Tras lo de Namibia, la clase obrera reanudó la lucha en Sudáfrica durante 1972 cuando 300 conductores de autobús de Johannesburgo se pusieron en huelga, 350 en Pretoria, 2000 estibadores en Durban y 2000 en Ciudad del Cabo. Todas las huelgas lo fueron por reivindicaciones de salario o mejoras en las condiciones de trabajo. Su importancia pudo medirse por la inquietud de la burguesía, la cual no tardó en emplear medios enormes para atajar los movimientos: "La reacción del régimen y de la patronal fue brutal y expeditiva. Arrestaron a los 300 huelguistas de Johannesburgo. Entre los de Durban, despidieron a 15. En otros sectores, en la Ferro Plastic Rubber Industries, se les penalizó con 100 rands o 50 días de cárcel por paro de trabajo ilegal. En Colgate-Palmolive (Boksburg) despidieron a todo el personal africano. En una mina de diamantes, se condenó a 80 días de cárcel a los mineros en huelga, anulándoles sus contratos y enviándolos a sus reservas" ([24]).
Esa dura reacción expresa claramente la inquietud de la clase dominante. La brutalidad que mostró la burguesía sudafricana se combinó con una dosis de realismo, pues se acordaron aumentos de sueldo a algunos sectores huelguistas para favorecer la vuelta al trabajo. Como dice Brigitte Lachartre: "Medio-victoria, medio-derrota, las huelgas de 1972 tuvieron sobre todo el efecto de sorprender a los poderes públicos, que instalaron brutalmente el decorado, negándose a negociar con los trabajadores negros, haciendo intervenir a la policía y despidiendo a los huelguistas. Algunas indicaciones cifradas permiten medir la importancia de los hechos que zarandearon al país durante los años siguientes: hay fuentes diferentes, no son del todo concordantes y subestiman bastante las cosas. Según el ministerio de Trabajo, hubo 246 huelgas en 1973, que incumbieron a 75.843 trabajadores negros. El ministerio de Policía declaró que mandó intervenir a las fuerzas de policía en 261 huelgas en el mismo año. Por su parte, los militantes sindicalistas de Durban estiman en 100.000 la cantidad de trabajadores negros que hicieron huelga en la provincia de Natal durante los tres primeros meses de 1973. En 1974, hubo 374 huelgas, cifra proporcionada por el sector industrial únicamente, y la cantidad de huelguistas habría sido de 57 656. Sólo ya Natal conoció oficialmente, entre junio de 1972 y junio del 74, 222 paros de trabajo que incumbieron a 78.216 trabajadores. A mediados de junio del 74, se contaban 39 huelgas en la metalurgia, 30 en el textil, 22 en la confección, 18 en la construcción, 15 en el comercio y la distribución. (…) Las huelgas salvajes se multiplicaron. En Durban había 30.000 huelguistas a mediados de febrero del 73, y el movimiento se extendió por el país entero".
Puede ahí comprobarse cómo Sudáfrica estuvo plenamente inmersa en las mareas sucesivas de lucha ocurridas a partir de los años 1960, oleadas que confirmaron la apertura de un desarrollo de enfrentamientos de clase a nivel mundial. Muchos de esos movimientos de huelga tuvieron que encarar la dura represión del poder y las milicias patronales, con cientos de muertos y heridos en las filas obreras. Odio y encarnizamiento por parte de las fuerzas del orden del capital contra unos huelguistas que lo único que querían eran unas condiciones dignas de vida. Por eso hay que señalar aquí el arrojo y la combatividad de la clase obrera sudafricana (especialmente la negra) que se lanzó generalmente a la lucha por solidaridad y sacando fuerza de su propia conciencia, como lo ilustra el ejemplo siguiente:
"La primera manifestación de cólera fue en una fábrica de material de construcción (ladrillos y tejas): la Coronation Brick and Tile Co, sita en las afueras industriales de Durban. 2 000 trabajadores, o sea todo el personal africano de la empresa, se ponen en huelga el 9 de enero de 1973 por la mañana. Piden que se les duplique el salario (que era entonces de 9 rands por semana) y luego que se les triplique. Se les había prometido un aumento el año anterior, pero todavía no había llegado nada."
"Los obreros de la primera fábrica cuentan cómo se inició la huelga: Los despertó un grupo de compañeros, a eso de las tres de la mañana, que les dijeron que se juntaran en el campo de fútbol en lugar de ir a fichar al trabajo. Una especie de delegación fue entonces hacia los almacenes en las afueras de Avoca para pedir a los demás obreros que se les unieran en el estadio. Esta primera fase de la huelga se desarrolló con gran alegría y buen humor, recibiéndose la consigna de huelga muy favorablemente. A nadie se le ocurrió ir más lejos. La mano de obra de Avoca acudió al estadio a través de la ciudad, en dos columnas y sin preocuparse de una circulación muy densa por las calles de la ciudad a esas horas, ni de las prohibiciones que estaban infringiendo. Al traspasar las empalizadas del estadio, todos cantaban: "Filumuntu ufesadikiza", que quiere decir: "El hombre ha muerto, pero su espíritu sigue vivo" ([25]).
Vemos aquí una forma de lucha muy diferente utilizada por la clase obrera, tomándose a sí misma a cargo, sin consultar a nadie, a sea ni a sindicatos ni a otros "mediadores sociales", lo cual desorienta a los empleadores. Y como era de esperar, el patrón de la empresa declaró que se negaba a discutir con los huelguistas en un campo de fútbol, pero que estaría dispuesto a negociar únicamente con una "delegación". Pero, debido a que ya existía un comité de empresa, los obreros se negaron en redondo a crear una delegación coreando "nuestras demandas son claras, no queremos comité, queremos 30 rands por semana". El gobierno sudafricano se puso entonces a maniobrar enviando a las autoridades zulúes (siniestros fantoches) a "dialogar" con los huelguistas a la vez que la policía estaba apostada para disparar. Al cabo, los huelguistas tuvieron que reanudar el trabajo bajo la presión múltiple y combinada de diferentes fuerzas del poder acabando por aceptar un aumento de 2,077 tras haber rechazado uno de 1,50. Los obreros volvieron al trabajo con la rabia en el alma por la insatisfacción del débil aumento obtenido. Sin embargo, al haber tenido amplio eco en la prensa, otros sectores tomaron el relevo inmediato del movimiento y se lanzaron a la lucha. "Dos días más tarde, 150 obreros de una pequeña empresa de condicionamiento de té (T.W. Beckett) cesaron el trabajo exigiendo un aumento de salario de 3 rands por semana. La dirección reaccionó llamando a policía y despidiendo a quienes se negaban a volver al trabajo. No hubo negociaciones. Uno de los empleados declaró: "Nos dieron 10 minutos para decidirnos". Unos cien obreros se negaron a volver al trabajo. Unos días después, la dirección hizo saber que contrataría a los despedidos, pero con el sueldo anterior. Casi nadie volvió al trabajo. Sería tres semanas después de comenzar la huelga cuando la empresa anunció que aceptaba para todos un aumento de 3 rands. Casi todos los obreros fueron readmitidos. (…) Al mismo tiempo que se producía esa huelga en Beckett, los obreros africanos de varias empresas de mantenimiento y reparación de barcos (J.H. Skitt and Co. Et James Brown and Hamer) cesaron también el trabajo. (…) La huelga duró varios días y se acabó acordando un aumento de 2 a 3 rands por semana" ([26]).
Apareció algo nuevo: una serie de huelgas que acaban en verdaderas victorias pues, ante la relación de fuerzas impuesta por los huelguistas, la patronal, junto con Estado, se vieron obligados a ceder a las reivindicaciones salariales de los obreros. Lo más significativo, en ese aspecto, fue lo ocurrido en la empresa Beckett que otorgó un aumento de 3 rands por semana, o sea la misma cantidad que exigían sus empleados, estando encima obligada a readmitir a la práctica totalidad de los obreros que acababa de despedir. Otro hecho notable fue la solidaridad consciente en la lucha entre obreros de etnias diferentes, concretamente entre africanos e indios. Aquel gesto magnífico ilustra la capacidad de la clase obrera para unirse en la lucha a pesar de las múltiples divisiones institucionalizadas por la burguesía sudafricana y deliberadamente asumidas y aplicadas por los sindicatos y los partidos nacionalistas. En fin de cuentas puede hablarse de una gran victoria obrera sobre las fuerzas del capital. Fue un éxito que los obreros mismos apreciaron como tal, lo que además animó a otros sectores a lanzarse a la huelga, el servicio público, por ejemplo: "El 5 febrero se entabló la acción más espectacular, pero también la más cargada de tensiones: 3000 empleados del municipio de Durban se pusieron en huelga en los sectores de limpieza, alcantarillado, electricidad y mataderos. El salario semanal de ese personal era entonces de 13 rands; las reivindicaciones eran por la duplicación de dicho salario. La contestación se extendió como la pólvora y pronto serían 16.000 obreros los que rechazaron el aumento de 2 rands propuesto por el concejo municipal. Nótese que africanos e indios actuaron muy a menudo en estrecha solidaridad, aunque el municipio mandara a sus casas a muchos empleados indios, para, según declaró, que… ¡no fueran maltratados y forzados a la huelga por los africanos! Cierto es que aunque los africanos y los indios tienen sueldos en escalas diferentes, las diferencias de salarios entre ellos no eran importantes, variando a menudo entre muy bajos y bajos. Además, si bien los indios poseen el derecho de huelga, que los africanos no tienen, tal derecho no se aplica en ciertos sectores de actividad y sólo en ciertas circunstancias. Y en los servicios públicos, considerados como "esenciales", la huelga está prohibida para todos de igual manera” ([27]).
Esa huelga, que significó la confluencia en la lucha entre los sectores privado y público, fue también algo de la mayor importancia para expresar claramente el alto nivel alcanzado por la combatividad y la conciencia de clase del proletariado sudafricano en aquel principio de los años 1970. Y eso tanto más porque esos movimientos ocurrieron como siempre en el mismo ambiente de represión brutal y sañuda, respuesta automática del régimen segregacionista, especialmente contra quienes consideraba "ilegales". Y con todo eso, la combatividad se mantuvo intacta e incluso se incrementó: "La situación seguía siendo explosiva: los trabajadores municipales habían rechazado un aumento de sueldo de 15 %; el número de fábricas afectadas por la huelga seguía incrementándose y la mayoría de los obreros del textil todavía no habían vuelto al trabajo. Dirigiéndose a los huelguistas del municipio, uno de los funcionarios los amenazó con usar la fuerza a la que tenía derecho puesto que su huelga era ilegal. (…) La muchedumbre empezó entonces a burlarse de él y a exigirle que se bajara de su pedestal. Intentando explicar que el concejo municipal ya había acordado un aumento de 15 %, los obreros le volvieron a interrumpir, gritándole que lo que ellos querían eran 10 rands de más. (…) La atmósfera de aquellos mítines solía ser eufórica y los comentarios de la multitud de huelguistas más divertidos que furiosos. Los trabajadores daban la impresión de quitarse de encima un peso que los oprimía desde hacía mucho tiempo. (…) En cuanto a las reivindicaciones formuladas en las manifestaciones, también revelan esa excitación eufórica, pues planteaban aumentos de sueldo mucho más elevados de lo que podía obtenerse realmente, yendo incluso a veces de 50 a 100 %".
Estamos aquí ante una clase obrera que se encuentra con su propia conciencia de clase y ya no se contenta con aumentos de salario, sino que se vuelve más exigente en lo que a su dignidad se refiere. Sobre todo da pruebas de confianza en sí misma como lo muestra ese episodio que hemos relatado de cuando los huelguistas se burlan abiertamente del representante de las fuerzas del orden que vino a amenazarles. Como lo dice el autor de la cita, los obreros estaban muy eufóricos y sin miedo ante las amenazas de represión policiaca del Estado. Al contrario, aquella situación en que el proletariado sudafricano demostraba su confianza en sí, su conciencia de clase, acabó sembrando desorden y pánico en el seno de la clase dominante.
La burguesía reacciona desordenadamente frente a las huelgas obreras
Ante una oleada de luchas de tal vigor, la clase dominante no iba a quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, está claro que la gran combatividad y la determinación de los huelguistas sorprendió a los dirigentes del país, de ahí la dispersión y las incoherencias de las reacciones de los responsables de la burguesía.
Hay declaraciones de éstos que lo confirman:
El presidente de la República: "Hay organizaciones subversivas que persisten en su voluntad de incitar a partes de la población a la agitación. Sus efectos están siendo limitados con firmeza por la vigilancia constante de la policía sudafricana. Las huelgas esporádicas y las campañas de protesta que, según ciertas publicaciones -órganos del Partido Comunista- están organizadas o moralmente apoyadas por ellas, no han desembocado en ningún resultado significativo".
El ministro de Trabajo: "Las huelgas de Natal muestran, por su desarrollo, que no se trata de un problema de salarios. (…) Todo indica que se ha organizado una acción en la que los huelguistas son utilizados para obtener otra cosa que no es un simple aumento de salario. La acción de los obreros y su mala voluntad para negociar hacen evidente que la agitación por los derechos sindicales no es la solución, sólo es una cortina de humo para ocultar otras cosas…".
Un representante de la patronal: "No sé quién ha sido el primero en lanzar la idea de sustituir a los huelguistas por presos, pero esta solución merece ser estudiada. La otra solución sería emplear a blancos, pero usan pistolas de pintura inutilizables con el viento que hay. En cuanto a los presos, ¿no se les utiliza acaso para limpiar el puerto y sus alrededores?…"
Un observador sobre la actitud de los sindicatos ante las huelgas "Otro aspecto importante de la situación social en el país salió a la luz durante las huelgas: la considerable pérdida de influencia de los sindicatos oficiales. Aunque hubo miembros de dichos sindicatos implicados en algunas huelgas, la mayoría de las organizaciones sindicales eran conscientes de que la iniciativa perteneció plenamente a los trabajadores africanos no sindicados y que de nada servía querer intervenir".
Esas reacciones muestran claramente el pánico que se apoderó del Estado sudafricano a todos sus niveles, algo tanto más preocupante para la burguesía porque fueron los obreros mismos, sin iniciativas sindicales, quienes organizaron los movimientos de huelga. Las tentativas de autonomía de las luchas obreras explican perfectamente el porqué de las divisiones aparecidas abiertamente entre los dirigentes sobre los medios para atajar la dinámica de la clase obrera, como lo ilustra esta cita: "Los sectores anglófonos e internacionales del capital no tienen el mismo apego a las doctrinas racistas y conservadoras que quienes administran el Estado. Para aquéllos, lo que prevalece es la productividad y la rentabilidad –al menos en los discursos- por encima de la ideología oficial y las engorrosas legislaciones sobre las barreras de color (…). Los portavoces más avanzados de la patronal, cuyo líder Harry Oppenheimer, presidente de la Anglo-American Corporation, propone la integración progresiva de la mano de obra africana en empleos cualificados mejor remunerados, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros y mineros negros, así como la implantación, controlada y por etapas, del sindicalismo africano" ([28]).
Sacando las lecciones de las luchas obreras, Oppenheimer, gran patrón de una de las mayores compañías de diamantes, fue el iniciador, junto con otros, de la legalización de los sindicatos africanos para darles los medios para encuadrar mejor a la clase obrera. En el mismo sentido, estos son los argumentos de un portavoz del "Partido progresista" aliado de dicho gran patrón: "Los sindicatos desempeñan un papel importante pues previenen los desórdenes políticos, (…) los cuales, y la historia la demuestra con creces, suelen suceder a las reivindicaciones de tipo económico. Si pueden evitarse esos desórdenes gracias al sindicalismo y las negociaciones sobre los salarios y las condiciones de trabajo, tanto más se disminuirán los demás riesgos. Y no es, desde luego, el sindicalismo el que podría agravar la situación". Al contrario de los defensores de la "línea dura" del apartheid, ese portavoz (que podríamos calificar de "avanzado") conoce bien la importancia del papel que desempeñan los sindicatos para la clase dominante como fuerzas de encuadramiento de la clase obrera y de prevención des "riesgos" y de "desórdenes políticos".
La combatividad obrera obliga a la burguesía a cambiar su dispositivo legislativo
Como era de esperar, tras sacar lecciones de las oleadas de lucha que sacudieron al país durante les primeros años 70, la burguesía sudafricana ("avanzada") tenía que replicar tomando una serie de medidas para encarar la combatividad ascendente de una clase obrera que tomaba cada día más conciencia de su fuerza y confianza en sí. "Las huelgas de 1973 estallaron en el momento en que los diputados abrían la sesión parlamentaria en Ciudad del Cabo. Como nos lo refirieron los sindicalistas de Durban, representantes de las organizaciones de empresarios y de Cámaras de Comercio acudieron en delegación para entrevistarse con el ministro de Trabajo con objeto de instalar los primeros cortafuegos ante la agitación obrera. En esta ocasión, las consultas entre Estado y patronal fueron numerosas y seguidas; no se repitieron los errores del pasado" ([29]).
Así, tras una serie de consultas entre Estado, parlamentarios y patronal se decidió "suavizar" muchas disposiciones represivas con objeto de prevenir las "huelgas salvajes" dando así más cancha a los sindicatos africanos para que pudieran asumir su "labor de control" sobre los obreros; de modo que la burguesía sudafricana se hizo más "razonable" habida cuenta de la evolución de la relación de fuerzas impuesta por la clase obrera con sus luchas masivas.
Para concluir provisionalmente sobre esas grandes oleadas de huelgas, exponemos los puntos de vista de Brigitte Lachartre ([30]) sobre dichos movimientos y el de un grupo de investigadores de Durban, cuyo balance político compartimos en lo esencial: "El desarrollo de la solidaridad de los trabajadores negros durante la acción y la toma de conciencia de su unidad de clase han sido subrayadas por muchos observadores. Esa adquisición, no cuantificable, ellos [el grupo de investigadores] la consideran como lo más positivo en la progresión de la organización del movimiento obrero negro."
Según el análisis del grupo de investigadores ([31]) citado por Brigitte Lacharte:
"Notemos, por otra parte, que la espontaneidad de las huelgas fue una de las principales razones de su éxito, comparada, en particular, con los fracasos relativos de las acciones de masas realizadas por los africanos en los años 50, un período, sin embargo, de actividad política intensa. Bastaba entonces con que las huelgas estuvieran visiblemente organizadas (…) para que la policía se apoderara rápidamente de los responsables. En aquellos años, las huelgas tal como estaban organizadas eran una amenaza mucho mayor para el poder blanco; sus exigencias no eran nimias y, desde el punto de vista de los blancos, el recurso a la violencia aparecía como la única salida posible.
La espontaneidad de las huelgas no quita que sus reivindicaciones superaron el marco puramente económico. Esas huelgas eran también políticas: si los trabajadores exigían que se les duplicara el salario no era debido a la ingenuidad o la estupidez de los africanos. Era la expresión del rechazo de su situación, de su anhelo de una sociedad totalmente diferente. Los obreros volvieron al trabajo con algunas ganancias modestas, pero no por ello están ahora más satisfechos que lo estaban antes de las huelgas…"
Compartimos lo dicho en esta cita, sobre todo el último párrafo que da una conclusión coherente al análisis global de cómo se desarrollaron las luchas. Como lo demuestran sus diferentes experiencias, la clase obrera se atreve a pasar sin barreras de la lucha económica a la política y viceversa. Retengamos en particular la idea de que las huelgas fueron también muy políticas, pues, detrás de reivindicaciones económicas, se desarrolló la conciencia política de la clase obrera sudafricana, lo cual fue una causa de inquietud para la burguesía sudafricana. En otras palabras, el carácter político de las olas de huelga de los años 1972-1975 acabó provocando serias fisuras en el sistema del apartheid obligando a los aparatos políticos e industriales del capital a revisar su dispositivo de encuadramiento de la clase obrera. Eso abrió un amplio debate en la cúpula del Estado sudafricano sobre la flexibilización de las leyes represivas y más en general sobre la democratización de la vida social, en particular, la posible legalización de sindicatos negros. Y ya en 1973 (año de los fuertes movimientos de huelga), se crearon o legalizaron diecisiete nuevos sindicatos negros añadiéndose a los trece ya existentes. O sea que fue el debate ocasionado por las luchas obreras lo que llevaría a desmontar progresivamente el apartheid pero siempre bajo la presión de las luchas obreras. Dicho claramente: al crear y reforzar las fuerzas sindicales, la burguesía quiso hacer de ellas el "bombero social" capaz de apagar las llamas de las luchas obreras. Así, aun conservando el modo clásico de encauzamiento de los movimientos sociales (nacionalismo, racismo y corporativismo), la burguesía añadió un nuevo componente de tipo "democrático" acordando o ampliando los "derechos políticos" (derechos de asociación bajo control) a las poblaciones negras. Fue el mismo proceso que permitió la llegada al poder del ANC. Sin embargo, como veremos en la continuación de estos artículos, el poder sudafricano no podrá abandonar nunca los demás medios represivos más tradicionales contra la clase obrera, o sea sus fuerzas armadas policiacas y militares. Esto lo ilustraremos en el próximo artículo con el gran movimiento de lucha de Soweto de 1976.
Lassou, junio de 2015
[1] Revista Internacional no 154.
[2] Ediciones Syros, París 1977. La simple lectura de esta obra no nos ha permitido conocer realmente a su autora, ni sus influencias políticas, aunque cuando salió su libro, parecía estar próxima al medio intelectual de la izquierda (incluso extrema izquierda) francesa, como lo hace suponer lo siguiente de su introducción: "(…) ¿Qué decir a la persona inquieta y consciente de lo que se está dirimiendo en el África austral, al militante político, al sindicalista, al estudiante? Hablarle de las luchas que allí se desarrollan es, sin duda, lo que él espera. Es también un medio tanto más seguro de atraer su atención porque se le demostrará hasta qué punto le son cercanas esas luchas y hasta qué punto su desenlace depende de la sociedad a la que pertenece. Es la opción que se ha tomado aquí: hablar de las luchas llevadas por el proletariado negro durante los últimos años. No porque no haya otras a otros niveles, y es difícil silenciarlas (las de los intelectuales de toda raza, de los cristianos progresistas…)."
Ocurre que entre los autores (investigadores u otros) a quienes hayamos podido nosotros “encontrar” en nuestra búsqueda sobre la historia del movimiento obrero en Sudáfrica, Brigitte Lachartre es la única que se propone centrarse en las luchas obreras de la región describiendo su desarrollo con convicción y análisis detallados. Por eso es por lo que nos hemos apoyado en su trabajo como fuente principal. Y, claro está, en su caso nos reservamos el derecho a expresar nuestros desacuerdos con tal o cual aspecto de sus enfoques.
[3] Ídem.
[4] Ídem.
[5] Leyes de 1924, promulgadas por los laboristas y los afrikáners en el poder en aquel entonces.
[6] Sobre las dificultades "especificas" de la clase obrera blanca ver el artículo anterior de esta serie, en Revista Internacional no 154, el capítulo. “El apartheid contra la lucha de la clase”, o en este artículo, el capítulo más abajo "La lucha de liberación nacional contra la lucha de la clase".
[7] Ver Revista internacional no 154.
[8] Cercle Léon-Trotski, Exposición del 29/01/2010, página Internet www.lutte-ouvrir [69]ère.org
[9] Lucien van der Walt. Página Internet https://www.zabalaza.net [45].
[10] Ídem.
[12] Brigitte Lachartre, op. cit.
[13] Hepple A. Les travailleurs livrés à l’apartheid, citado por B. Lachartre, op. cit.
[14] La obsesión racial del apartheid estableció cuatro categorías: blanco, indio, “de color” (o mestizo) y negro. O sea que la expresión “de color” no significa lo mismo en Sudáfrica que en otros países.
[15] Brigitte Lachartre, op. cit.
[16] Ídem.
[17] PanAfricanist Congress, une scission del ANC.
[18] Brigitte Lachartre, op. cit.
[19] Cf. Brigitte Lachartre.
[20] Brigitte Lachartre, op. cit.
[21] Ídem.
[22] Ídem.
[23] Ídem.
[24] Ídem.
[25] The Durban Strikes, citado por Brigitte Lachartre, ídem.
[26] Ídem.
[27] Brigitte Lachartre, op. cit.
[28] Ídem.
[29] Ídem.
[30] Ídem.
[31] Autores de Durban Strikes 1973.
Geografía:
- Sudáfrica [48]

