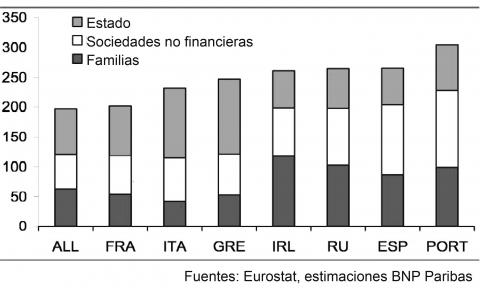Rev. Internacional 2011 - 144 a 147
- 3431 reads
Rev. internacional n° 144 - 1er trimestre de 2011
- 3197 reads
sumario:
Francia, Gran Bretaña, Túnez - El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
- 3923 reads
Movilización contra el ataque sobre las jubilaciones en Francia,
respuesta de los estudiantes a los ataques en Gran Bretaña,
revuelta obrera contra el desempleo y la miseria en Túnez
El porvenir es que la clase obrera
desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
Las huelgas y las manifestaciones de septiembre, octubre y noviembre en Francia, provocadas por la reforma de la ley sobre la jubilación, demostraron una fuerte combatividad en las filas proletarias, aunque no hayan logrado hacer retroceder a la burguesía.
Ese movimiento se inscribe en una dinámica internacional de nuestra clase que va encontrando progresivamente el camino de la lucha, camino ya señalado en 2009 y 2010 por la revuelta de las jóvenes generaciones de proletarios contra la miseria en Grecia o por la voluntad de los obreros de Tekel, en Turquía, de extender su lucha oponiéndose determinadamente al sabotaje de los sindicatos.
Así es como los estudiantes, en Gran Bretaña, en Italia o en Holanda se han movilizado ampliamente contra el desempleo y la precariedad que les ofrece el mundo capitalista. En Estados Unidos, a pesar de seguir encerrados en el corsé sindical, varias huelgas importantes se han sucedido desde la primavera del 2010 para resistir a los ataques: en el sector de la educación de California, los enfermeros en Filadelfia y Minneapolis, los obreros de la construcción en Chicago, los del sector agro-alimenticio en el estado de Nueva York, los maestros en Illinois, los obreros de Boeing y de una fábrica de Coca-Cola en Bellevue (Estado de Washington), los estibadores en Nueva Jersey y en Filadelfia.
En estos momentos, en el Magreb y más particularmente en Túnez, la rabia obrera acumulada desde decenios se ha propagado como un rayo tras la inmolación pública el 17 de diciembre de un joven desempleado diplomado a quien la policía municipal de Sidi Buzid, en el centro del país, había confiscado el puesto de frutas y verduras, su único sustento. Manifestaciones espontáneas de solidaridad se propagaron por todo el país contra el auge del desempleo y el alza brutal de los precios de los productos de primera necesidad. La violenta y hasta feroz represión de ese movimiento social costó varias decenas de vidas: la policía disparó sobre los manifestantes desarmados. Eso no hizo sino incrementar la indignación y la determinación de los proletarios para reivindicar en un primer tiempo trabajo, pan y dignidad, en un segundo la caida de Ben Ali. "¡Ya no tenemos miedo!", gritaban en Túnez los manifestantes. Los hijos de los proletarios, en cabeza del movimiento, utilizaron las redes de Internet o los móviles como armas para mostrar la represión y como medio de comunicación y de intercambio, creando así una red entre ellos pero también con sus familias o amigos fuera del país, en particular en Europa, rompiendo de ese modo la conspiración del silencio de todas las burguesías y de sus "media". Nuestros explotadores se han esforzado, por todas partes, por esconder el carácter de clase de ese movimiento social, desvirtuándolo al presentarlo como revueltas del estilo de las de 2005 en Francia o como gamberradas de saqueadores, cuando no como una "lucha heroica y patriótica del pueblo tunecino" por la "democracia" animada por intelectuales diplomados y "clases medias".
La crisis económica y la burguesía reparten mandobles por el mundo entero. En Argelia, en Jordania, en China, también han sido brutalmente reprimidos movimientos sociales similares provocados por el hundimiento en la miseria. Esa situación ha de llevar a los proletarios de los países centrales, más experimentados, a tomar conciencia del callejón sin salida y de la quiebra hacia la que está arrastrando a la humanidad el sistema capitalista y a ser solidarios de sus hermanos de clase mediante el desarrollo sus luchas. Y, de hecho, los trabajadores van poco a poco reaccionando y rechazando la pauperización, la austeridad y los "sacrificios" impuestos.
Esa respuesta está de momento muy por debajo de los ataques que sufrimos. Es incontestable. Sin embargo una dinámica está en marcha, la reflexión obrera y la combatividad van a seguir desarrollándose. Como prueba de ello hay una nueva realidad: el surgimiento de unas minorías que hoy intentan autoorganizarse, contribuir activamente al desarrollo de luchas masivas y a liberarse de la influencia sindical.
La movilización contra la reforma de las pensiones en Francia
El movimiento social del pasado otoño en Francia es revelador de esa dinámica, una dinámica que comenzó con el precedente movimiento contra el CPE ([1]).
Obreros y empleados, por millones, de todos los sectores salieron a la calle repetidas veces en Francia. Simultáneamente, desde primeros de septiembre, estallaron movimientos de huelga más o menos radicales aquí y allá, expresando un profundo y creciente descontento. Esa movilización ha sido la primera lucha de amplitud en Francia desde que la crisis mundial sacudió el sistema financiero mundial en 2007-2008. No ha sido solo una mera respuesta a la reforma de las pensiones, sino que también, por su amplitud y su hondura, ha sido una clara respuesta a la violencia de los ataques sufridos estos pasados años. Detrás de esta reforma y otros ataques simultáneos o que se están preparando, se va manifestando un rechazo creciente hacia la caída imparable de todos los proletarios y de las demás capas de la población en la pobreza, la precariedad y la miseria más negra. Con la profundización inexorable de la crisis económica, esos ataques van a continuar sin la menor duda. Está claro que esa lucha anuncia otras y que se une a las que ya se desarrollaron en Grecia y en España contra las medidas drásticas de austeridad.
Sin embargo, a pesar de la masividad de la respuesta, el gobierno francés no ha dado marcha atrás. Se ha mantenido, al contrario, inquebrantable, afirmando sin cesar, y a pesar de la presión de la calle, su firme determinación para imponer el ataque sobre las pensiones, dándose el lujo de repetir con el mayor cinismo que era "necesario"... ¡en nombre de la "solidaridad" entre generaciones!
Esta medida golpea en la propia médula de nuestras condiciones de trabajo y de vida. ¿Por qué entonces ha podido adoptarse, cuando el conjunto de la población expresó amplia y fuertemente su indignación y su oposición? ¿Por qué la movilización masiva no ha logrado echar atrás al gobierno? Pues porque éste sabía que controlaba la situación gracias a los sindicatos, que siempre aceptaron, así como los partidos de izquierdas, ¡el principio de una "reforma necesaria" de las pensiones! Podemos hacer una comparación con el movimiento del 2006 contra el CPE. Aquel movimiento, que los "medias" trataron con el mayor desprecio en sus comienzos tratándolo de mera "revuelta estudiantil" sin porvenir, logró hacer retroceder al gobierno que no tuvo más remedio que retirar el CPE.
¿Qué diferencia hay entre ambos movimientos? Pues la primera es que los estudiantes se habían organizado en asambleas generales, abiertas a todos, sin distinción de categoría o de sector, público o privado, con trabajo o desempleados, precarios, etc. Este impulso de confianza en las capacidades de la clase obrera y en su fuerza, de profunda solidaridad en la lucha, acarreó una dinámica de extensión del movimiento imprimiéndole una masividad que implicó a todas las generaciones. Por un lado estaban las asambleas generales en las que se animaban las discusiones y debates más amplios, que iban mucho más allá de los problemas meramente estudiantiles, y, por otro, los mismos trabajadores se fueron movilizando cada día más en las manifestaciones con los estudiantes y los alumnos de secundaria.
Pero, además, la determinación y la mentalidad abierta de los estudiantes, a la vez que llevaba tras sí hacia la lucha abierta a fracciones de la clase obrera, lograron mantenerse a salvo de las maniobras de los sindicatos. Al contrario, cuando éstos, y en particular la CGT, intentaron encabezar las manifestaciones para poder controlarlas, los estudiantes y alumnos desbordaron las banderolas sindicales para afirmar claramente que no querían ser relegados a segundo plano de un movimiento del que ellos habían tenido la iniciativa. Pero afirmaban, sobre todo, su voluntad de guardar el control de la lucha, con la clase obrera, y no dejarse torear por las centrales sindicales.
De hecho, uno de los aspectos que más inquietaba a la burguesía era que las formas de organización que se dieron los estudiantes en lucha, asambleas generales soberanas que elegían a sus comités de coordinación y estaban abiertas a todos, en las que los sindicatos estudiantiles quedaban a menudo en un segundo plano, se extendieran como una mancha de aceite entre los asalariados si éstos entraban en huelga. No es por casualidad si, durante el movimiento, Thibault ([2]) afirmó en varias ocasiones que los asalariados no tenían lecciones que recibir de los estudiantes sobre la forma de organizarse; si éstos tenían sus asambleas generales y sus coordinadoras, los asalariados tenían sus sindicatos en los que depositaban su confianza. En ese contexto de determinación cada día más fuerte y de peligro de desbordamiento de los sindicatos, era necesario que el Estado francés soltara lastre, pues los sindicatos son el último baluarte de protección de la burguesía contra la explosión de luchas masivas y ese baluarte corría el riesgo de ser echado abajo.
Con el movimiento de reforma de las pensiones, apoyados activamente por la policía y los medios, los sindicatos, olfateando el olor a quemado, hicieron los esfuerzos necesarios para seguir teniendo la sartén por el mango y organizarse en consecuencia.
La consigna de los sindicatos no era, dicho sea de paso, "rechazo al ataque sobre las pensiones" sino "retoque de la reforma". Llamaban a luchar por una negociación mejor entre Estado y sindicatos por una reforma mas "justa", mas "humana". Se les vio organizar la división desde el principio, a pesar de la aparente unidad de la intersindical claramente creada para servir de baluarte frente al "peligro" de desbordamientos; al principio del movimiento, el sindicato FO organizaba manifestaciones por su lado, mientras que la intersindical que organizó la jornada de acción del 23 de marzo "empaquetaba" la reforma tras haber negociado con el gobierno, programando otras dos jornadas de acción el 26 de mayo y sobre todo el 24 de junio, en vísperas de las vacaciones del verano. Ya se sabe que una jornada de acción programada para una fecha así es como darle el golpe de gracia a la clase obrera cuando se trata de hacer pasar un ataque importante. Esa última jornada provocó sin embargo una movilización inesperada, duplicándose el número de obreros, precarios, desempleados, etc., por las calles. Y aunque había prevalecido cierto desánimo, ampliamente señalado por la prensa, durante las dos primeras jornadas de acción, la cólera y el hastío se manifestaron en la cita del 24. El éxito de la movilización animó al proletariado. La idea de que una lucha de gran amplitud es posible empezó a ganar terreno. Los sindicatos, claro está, también se dieron cuenta de estaban cambiando las tornas, pues saben perfectamente que la pregunta "¿Cómo luchar?" obsesiona las mentes obreras. Deciden entonces ocupar inmediatamente el terreno y las mentes: que los proletarios se pongan a pensar y actuar por sí mismos, fuera de su control, ¡es algo impensable! Deciden entonces convocar una nueva jornada de acción para el 7 de septiembre, justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Para estar seguros de canalizar debidamente el movimiento de reflexión, los sindicatos llegaron incluso a alquilar aviones para sobrevolar las playas con banderolas colgantes animando a participar en la manifestación del 7.
Por su parte, los partidos de izquierdas acudieron de inmediato a unirse a las manifestaciones para no acabar desprestigiándose del todo, a pesar de estar de acuerdo, ellos también, sobre la necesidad imperiosa de atacar a la clase obrera sobre el problema de las jubilaciones.
Pero un acontecimiento digno de la página de sucesos vino durante el verano a alimentar la rabia de los obreros: "el caso Woerth" (un caso de complicidad entre los políticos actualmente en el poder y la heredera más rica del capital francés, Madame Bettencourt, patrona del grupo L'Oreal, con el telón de fondo de fraudes fiscales y componendas ilegales de todo tipo). Y resulta que el tal Eric Woerth era precisamente el ministro encargado de la reforma de las pensiones. El sentimiento de injusticia se vuelve total: la clase obrera debe apretarse el cinturón mientras que los ricos y poderosos se dedican a sus "pequeños negocios". Fue entonces, bajo la presión de ese descontento abierto y la toma de conciencia creciente de lo que implican las reformas en nuestras condiciones de vida, ante la jornada de acción de 7 de septiembre, los sindicatos se vieron obligados a entonar esta vez su estribillo de la unidad sindical. Desde entonces ningún sindicato estuvo ausente en esas jornadas de acción en cuyas manifestaciones se juntaron varias veces hasta tres millones de trabajadores. La reforma de las pensiones se convirtió en símbolo de la degradación brutal de las condiciones de vida.
Pero esa unidad de la "intersindical" solo fue un señuelo para la clase obrera, para que ésta creyera que los sindicatos estaban determinados a organizar una ofensiva amplia contra la reforma y que se daban los medios para ella, mediante jornadas de acción a repetición en las que se podían ver y oír a sus líderes, cogiditos del bracete, echar sus consabidos discursos sobre la "continuación" del movimiento y demás patrañas. Temían sobre todo que los trabajadores se libraran del cepo sindical y se organizaran por sí mismos. Eso es lo que venía a decir Thibault, Secretario General de la CGT, en una interviú, que fue como un mensaje al gobierno, publicada en el diario francés le Monde del 10 de septiembre: "podemos ir hacia un bloqueo, hacia una amplia crisis social. Es posible. Pero no somos nosotros quienes hemos tomado ese riesgo", dando un ejemplo para dejar muy claro a qué se estaban enfrentando los sindicatos: "Hemos visto una PME (Pequeña Mediana Empresa) en la que 40 trabajadores de 44 han hecho huelga. Es una señal. Cuanta más intransigencia haya con tanta más fuerza germinará en las mentes la idea de hacer huelgas repetidas".
Está claro lo que venía a decir: si no están los sindicatos, los mismos obreros no solo se organizarán, sino que además de decidir lo que quieren hacer y lo harán masivamente; y es precisamente contra esto contra lo que las centrales sindicales y particularmente la CGT y SUD se aplican con un celo ejemplar. ¿Cómo lo hacen? Ocupando el terreno en el campo social y en los medios de comunicación; impidiendo con determinación cualquier expresión de solidaridad obrera. En resumen, propaganda insistente por un lado y, por otro, una hiperactividad encaminada a esterilizar y encadenar el movimiento a falsas alternativas con la finalidad de dividir, confundir y encaminarlo con más facilidad a la derrota.
El bloqueo de las refinerías de petróleo es un ejemplo evidente de cómo los aparatos sindicales hacen su trabajo. Los obreros de ese sector, directamente enfrentados a medidas drásticas de reducción de personal y cuya combatividad era ya muy fuerte, tenían la voluntad de manifestar su solidaridad al conjunto de la clase contra la reforma de las pensiones, pero interviene la CGT transformando ese aliento de solidaridad en un espantajo, en una huelga "indigesta". El hecho cierto es que el bloqueo de las refinerías nunca se decidió en verdaderas asambleas generales, donde los trabajadores expresan realmente sus puntos de vista y los discuten, sino tras una serie de maniobras -los líderes sindicales son especialistas en esa labor- que fueron pudriendo las discusiones y acabándose todo en acciones estériles. A pesar del estrecho cerco sindical, algunos obreros de ese sector intentaron contactar y establecer lazos con obreros de otros sectores pero, globalmente atrapados en los engranajes del lema "bloqueo hasta la últimas consecuencias", la mayoría de los obreros de las refinerías se vieron entrampados en esa lógica sindical de los "encierros en la fábrica", auténtico veneno utilizado contra el desarrollo del combate. En efecto, por mucho que el objetivo de los obreros de las refinerías fuera reforzar el movimiento, ser uno de sus brazos armados para hacer retroceder al Gobierno, el bloqueo de los depósitos, tal y como se desarrolló bajo la batuta sindical, apareció como lo que fue concebido: un arma de la burguesía y sus sindicatos contra los obreros. Al mismo tiempo, la prensa burguesa dejó claro en todo momento su resentimiento y vertió, en editoriales y artículos, su hiel en abundancia, creando un ambiente de pánico y agitando la amenaza de una penuria generalizada de combustibles, no solo para aislar a los obreros de las refinerías sino para hacer impopular su huelga; acusándolos de "tomar de rehén a la gente, impidiéndole ir al trabajo o irse de vacaciones". Quedaban así aislados, físicamente, los trabajadores de ese sector y, a pesar de que querían contribuir con su lucha solidaria en la construcción de una relación de fuerzas que favoreciese la retirada de la reforma, su bloqueo, su aislamiento, se volvió contra ellos mismos y contra el objetivo que se habían propuesto inicialmente.
Hubo muchas acciones sindicales similares, en sectores como los transportes y, preferentemente, en regiones poco obreras, ya que los sindicatos querían tomar los menos riesgos posibles de extensión y de solidaridad activa. Tenían que fingir que dirigían las luchas más radicales y simular la unidad sindical en las manifestaciones, mientras en realidad contribuían en pudrir la situación.
Se vio entonces por todas partes a los sindicatos reunidos en una "intersindical" para promover un simulacro de unidad, realizar caricaturas de asambleas generales sin verdadero debate, encerradas en las preocupaciones más corporativistas, sin dejar de hacer alarde de su supuesta voluntad de luchar "por todos" y "todos juntos"... pero cada uno por su lado, detrás de su jefecillo sindicalista, y haciéndolo todo para impedir que se mandaran delegaciones masivas en búsqueda de la solidaridad hacia las fabricas geográficamente más cercanas.
Los sindicatos no han sido los únicos en obstaculizar o impedir la posibilidad de una movilización de estas características; la policía de Sarkozy, famosa por su pretendida estupidez y su carácter anti-izquierdas, ha sabido ser el auxiliar indispensable de los sindicatos con sus provocaciones en más de una ocasión. Un ejemplo: los incidentes en la plaza Bellecour de Lyón donde la presencia de un puñado de "alborotadores" (posiblemente manipulados por los policías) sirvió de pretexto para una violenta represión policial contra centenares de jóvenes estudiantes cuya mayoría solo buscaba ir, al final de una manifestación, a discutir con los trabajadores.
Un movimiento rico en perspectivas
En cambio, no aparecen en los media los numerosos Comités o Asambleas Generales Interprofesionales (AG Inter-pros) que se formaron durante este periodo, donde los objetivos perseguidos eran y siguen siendo organizarse fuera de los sindicatos, desarrollar discusiones realmente abiertas a todos los proletarios y acciones autónomas en las que toda la clase obrera pueda reconocerse e implicarse masivamente.
Aquí se ve lo que la burguesía teme muy especialmente: que se establezcan contactos, que se desarrollen y multipliquen al máximo los lazos en las filas de la clase obrera, entre jóvenes, viejos, activos o en paro.
Hemos de sacar lecciones del fracaso del movimiento.
Lo que primero se comprueba tras el fracaso del movimiento es que fueron los aparatos sindicales los que permitieron que el ataque se realizara y no es casualidad. Por la sucia faena que hicieron, todos los especialistas y demás sociólogos, así como el propio gobierno y el mismo Sarkozy, los han saludado por su "sentido de la responsabilidad". Sin lugar a dudas, la burguesía puede, efectivamente, felicitarse de poseer sindicatos "responsables", capaces de quebrar un movimiento tan amplio y al mismo tiempo hacer creer que han hecho todo lo posible para que el movimiento se desarrollara; puede estar satisfecha de disponer de unos aparatos sindicales que han conseguido asfixiar y marginar las auténticas expresiones de lucha autónoma de la clase obrera y de todos los trabajadores.
Sin embargo, este fracaso ha dado numerosos frutos: a pesar de todos los esfuerzos y medios desplegados por el conjunto de fuerzas de la burguesía, no han podido arrastrar al movimiento a una derrota de todo un sector que sirviera de escarmiento, como ocurrió en 2003 en la lucha contra las jubilaciones del sector público, que acabó en un duro retroceso de los trabajadores de la enseñanza pública tras numerosas semanas en huelga.
El movimiento reciente ha permitido que surjan tras él, de una manera convergente en varios lugares, unas minorías que expresan las necesidades reales de la lucha para el conjunto del proletariado: la necesidad de apoderarse de la lucha para poder extenderla y desarrollarla. Todo eso expresa una maduración real de la reflexión y la idea de que el desarrollo de la lucha solo está en sus inicios y que se está manifestando una voluntad de sacar lecciones de lo ocurrido, para seguir movilizándose mañana.
Como dice un panfleto de la "AG Interpro" parisina de la Estación del Este del 6 de noviembre: "Hubiera sido necesario, desde los inicios del movimiento, apoyarse en los sectores en huelga, no limitar el movimiento a la sola reivindicación sobre las jubilaciones cuando los despidos, las supresiones de puestos de trabajo, los salarios a la baja siguen aplicándose. Eso es lo que habría podido arrastrar a otros trabajadores en la lucha, extender el movimiento huelguista y unificarlo. Solo una huelga de masas que se organiza a escala local y se coordina nacionalmente, mediante comités de huelga, asambleas generales interprofesionales, comités de lucha, para que seamos nosotros quienes decidamos nuestras reivindicaciones y medios de acción y controlemos el movimiento, tiene posibilidades de ganar.
"La fuerza de los trabajadores no está solo en el bloqueo, aquí o allá, de un depósito de carburante o una fábrica. La fuerza de los trabajadores está en reunirse en los lugares de trabajo, más allá del oficio, del lugar, de la empresa, de las categorías, y decidir juntos [puesto que] los ataques sólo están en sus inicios. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Es la guerra de clases que nos declara la burguesía y tenemos los medios de llevarla a cabo" ([3]).
Para defendernos, no tenemos más remedio que extender y desarrollar masivamente nuestras luchas y, para ello, tomar el control de ellas.
Esta voluntad se afirmó claramente, en particular por medio de:
- verdaderas asambleas interprofesionales que han nacido, aun de forma muy minoritaria, durante el desarrollo de la lucha con la voluntad de seguir movilizadas para preparar las próximas luchas;
- la realización o el intento de formar asambleas en la calle o asambleas populares al final de las manifestaciones, en particular en la ciudad de Toulouse.
Esta voluntad de organizarse por sí mismos revela que el conjunto de la clase empieza a plantearse preguntas sobre la estrategia sindical, sin atreverse todavía a sacar todas las consecuencias de esas dudas e interrogantes. En todas las Asambleas Generales (AG, sean o no sindicales), la mayoría de los debates, bajo varias formas, giraban en torno a cuestiones esenciales sobre "¿Cómo luchar?", "¿Cómo ayudar a los demás trabajadores?, "¿Cómo expresar nuestra solidaridad?", "¿Cómo encontrarnos con otras AG interprofesionales?", "¿Cómo romper con el aislamiento y relacionarse con el mayor número de obreros para discutir con ellos sobre los medios de lucha?"... Y de hecho, unas decenas de trabajadores de todos los sectores y parados, precarios, jubilados, fueron cada día a las puertas de las doce refinerías paralizadas para "hacer bulto" frente a los CRS, aportar comida a los huelguistas, calor moral.
Ese impulso de solidaridad es un elemento importante, revela una vez más el carácter profundo de la clase obrera.
"Cobrar confianza en nuestra propia fuerza" tendrá que ser la consigna de mañana.
Esta lucha podría parecer una derrota, pues el gobierno no se echó atrás. Pero en realidad es un paso hacia adelante para nuestra clase. Las minorías que han surgido y han intentado agruparse, discutir en las AG Interprofesionales o en asambleas populares de calle, esas minorías que han intentado apoderarse de su lucha desconfiando de los sindicatos, hacen aparecer toda la problemática que está madurando en las mentes obreras. Esa reflexión va seguir su camino y acabará dando sus frutos. No se trata de un llamamiento a esperar con los brazos cruzados a que caiga la fruta madura del árbol. Todos aquellos que tienen conciencia de que el porvenir estará escrito con infames ataques del capital, una pauperización creciente y luchas necesarias, han de obrar para preparar las luchas futuras. Hemos de seguir debatiendo, discutiendo, sacando lecciones de este movimiento y difundirlas lo más posible. Los que han empezado a establecer lazos de confianza y de fraternidad durante este movimiento, en las manifestaciones y las asambleas generales, deben intentar seguir viéndose (en Círculos de discusión, Comités de lucha, Asambleas populares o "lugares de discusión"), porque muchas preguntas siguen sin respuesta, como:
- ¿Qué importancia tiene el "bloqueo económico" en la lucha de clases?
- ¿Qué diferencia hay entre la violencia del Estado y la de los trabajadores en lucha?
- ¿Cómo enfrentar la represión?
- ¿Cómo apoderarnos de nuestras luchas? ¿Cómo organizarnos?
- ¿Qué diferencias hay entre una asamblea general sindical y una asamblea general soberana?
- Etc.
Este movimiento ya es rico de enseñanzas para el proletariado mundial. Bajo una forma diferente, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña también son prometedoras para el desarrollo de las luchas venideras.
Gran Bretaña: una generación reanuda con la lucha
El primer sábado que siguió el anuncio del plan de austeridad gubernamental de reducciones drásticas de los gastos públicos, el 23 de octubre, vio muchas manifestaciones convocadas por varios sindicatos desarrollarse por todo el país contra los recortes presupuestarios. El número de participantes, muy variable (de 15.000 en Belfast hasta 25.000 en Edimburgo) es significativo del nivel alcanzado por la cólera. Otra demostración de esa hartura generalizada es la rebelión de los estudiantes contra el alza de 300 % de los gastos de matrícula en las universidades.
Esos gastos ya les obligaban a endeudarse fuertemente para rembolsar sumas astronómicas (¡que podían ya alcanzar los 95.000 euros!) al acabar los estudios. El nuevo incremento provocó una serie de manifestaciones de Norte a Sur del país (cinco movilizaciones en menos de un mes: los días 10, 24 y 30 de noviembre, 4 y 9 de diciembre), pero fue sin embargo adoptado definitivamente por la Cámara de los Comunes el 8 de diciembre.
Los focos de lucha se multiplicaron: en la formación continua, en las escuelas superiores y los institutos, ocupación de una larga lista de universidades, múltiples reuniones en los campus o en la calle para discutir del camino a seguir... los estudiantes recibieron el apoyo y la solidaridad de muchos profesores, que no señalaban las ausencias de los huelguistas (la asiduidad a las clases está estrictamente reglamentada en Gran Bretaña) o iban a visitar a los estudiantes y platicar con ellos. Las huelgas, manifestaciones y ocupaciones fueron todo lo que se quiera, pero no desde luego esas típicas acciones tan moderadas que tanto sindicatos como "personajes oficiales" de izquierdas tienen por costumbre organizar. Ese impulso de resistencia apenas controlado ha preocupado a los gobernantes. Un índice claro de esa inquietud se verifica en el nivel de represión policiaca utilizada contra las manifestaciones. La mayor parte de los agrupamientos acabaron en enfrentamientos violentos contra la policía antidisturbios que practicaba una estrategia de asedio, arrinconando y aporreando a los manifestantes, lo que provocó cantidad de heridos y muchas detenciones, en particular en Londres, cuando las ocupaciones afectaban a unas quince universidades y tenían el apoyo de los profesores. El 10 de noviembre, los estudiantes invadieron la sede del Partido Conservador y el 8 de diciembre intentaron entrar en el ministerio de Finanzas y en el Tribunal Supremo, mientras que unos manifestantes atacaban el Rolls-Royce que transportaba al príncipe Carlos y su esposa Camilla. Los estudiantes y los que los apoyaban manifestaban con buen humor, fabricando sus propias banderolas e inventando sus propias consignas, muchos de ellos acudían por primera vez a un movimiento de protesta. Las huelgas espontáneas, el asedio al cuartel general del Partido Conservador en Millbank, el reto frente a los cordones de la policía o las ideas inventivas para evitarla, la ocupación de ayuntamientos y demás lugares públicos, no son sino unas expresiones de esa actitud abiertamente rebelde. Los estudiantes se indignaron, asqueados, por la actitud de Porter Aaron, Presidente del NUS (sindicato nacional de estudiantes) que condenó la ocupación de la sede del Partido Conservador, atribuyéndola a la violencia practicada por una ínfima minoría. El 24 de noviembre, en Londres, miles de manifestantes fueron asediados por la policía en el momento de irse de Trafalgar Square, y a pesar de los intentos por atravesar las líneas policiales, las fuerzas del orden los bloquearon durante horas a la fría intemperie. Hubo un momento en que la policía a caballo atravesó la multitud. En Manchester, en Lewisham Town Hall y otros sitios, hubo escenas parecidas de despliegue de fuerza brutal. Tras la irrupción en la sede del Partido Conservador, la prensa desempeñó su clásico papel publicando las fotos de los supuestos "gamberros", haciendo correr rumores con historias espantosas sobre unos grupos revolucionarios cuyo objetivo sería dominar a la juventud de la nación mediante su maléfica propaganda. Esto demuestra el verdadero carácter de la "democracia" en la que vivimos.
La revuelta estudiantil en el Reino Unido es la mejor respuesta a la idea de que la clase obrera de ese país estaría pasiva ante la avalancha de ataques lanzada por el gobierno y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida: empleos, sueldos, salud, desempleo, pensiones de invalidez así como la educación. Una nueva generación de explotados no acepta la lógica de sacrificios y de austeridad impuesta por la burguesía y sus sindicatos. Tomar el control de sus luchas, desarrollar su solidaridad y su unidad internacionales: es así como la clase obrera, en particular en los países "democráticos" más industrializados, podrá ofrecer un porvenir a la sociedad. Negarse a pagar los gastos de la quiebra del capitalismo en el mundo: es así como la clase explotada podrá acabar con la miseria y el terror de la clase explotadora, echando abajo al capitalismo y construyendo otra sociedad, basada en la satisfacción de las necesidades de la humanidad en su conjunto y no en la ganancia y la explotación.
W. (14 de enero)
[1]) Léase nuestro articulo "Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de la primavera del 2006 en Francia", Revista Internacional no 125.
[2]) Secretario General del sindicato CGT.
[3]) Panfleto titulado "Nadie puede luchar, decidir y ganar en nuestro lugar", firmado por trabajadores y precarios de la "AG Interprofesional" de la Estación del Este y de la región Île-de-France, mencionado antes.
El capitalismo en el callejón sin salida
- 4897 reads
El capitalismo en el callejón sin salida
Economías nacionales endeudadas a tope, socorridas las más débiles para evitarles la bancarrota y la de sus acreedores; planes de austeridad para intentar frenar el endeudamiento que lo único que hacen es incrementar los riesgos de recesión y, por lo tanto, de quiebras en serie; intentos de relanzamiento mediante el recurso a la máquina de billetes, con los que se relanza, sí, ... la inflación. Atolladero a nivel económico que hace aparecer a una burguesía incapaz de proponer una política económica con algo de coherencia.
El "rescate" de los Estados de Europa
En el momento en que Irlanda negociaba su plan de "rescate", las autoridades del FMI reconocían que Grecia no podría reembolsar el plan que FMI y Unión Europea pusieron en marcha en abril de 2010, y que, por mucho que evitaran usar la expresión, habría que reestructurar la deuda de ese país. Según Strauss-Kahn, jefe del FMI, habría que permitir a Grecia terminar de reembolsar la deuda causada por el plan de rescate no en 2015 sino en 2024; o sea, según va la crisis en los Estados de Europa, algo así como una eternidad. Es ése un síntoma muy importante de la fragilidad de varios países europeos minados por la deuda, por no decir casi todos.
Evidentemente, ese nuevo "regalo" a Grecia debe acompañarse por nuevas medidas de austeridad. Tras el plan de austeridad de abril de 2010 (supresión del pago de dos meses de pensión, baja de indemnizaciones en el sector público, subida de precios, debida entre otras cosas a la subida de las tasas sobre la luz, los carburantes, alcohol, tabaco, etc.), se están preparando decisiones para suprimir empleos públicos.
En Irlanda, el guión es parecido. Los obreros están soportando su cuarto plan de austeridad: en 2009, los salarios de los funcionarios ya soportaron una baja entre 5 y 15 %, se suprimieron subsidios sociales, no se sustituyó a jubilados. El nuevo plan de austeridad negociado a cambio de un plan de "rescate" del país contiene la baja del salario mínimo de 11,5 %, la baja de los subsidios familiares, la supresión de 24.750 plazas de funcionarios y el aumento del IVA ([1]) de 21 % a 23 %. Y, como en Grecia, es evidente que un país de 4,5 millones de habitantes, cuyo PIB era en 2009 de 164.000 millones de euros, no conseguirá reembolsar un préstamo de 85.000 millones de euros. Para ambos países no cabe la menor duda de que esos planes des austeridad tan brutales hacia lo único que abren es hacia la adopción de futuras medidas que hundirán a la clase obrera y a la mayor parte de la población en una miseria que transformará en angustia los fines de mes.
La insolvencia de otros países (Portugal, España, etc.) para hacer frente a su deuda está anunciada, cuando ya esos países, para evitar esa situación, habían adoptado medidas de reajuste draconianas, unas medidas que, como en Grecia e Irlanda anuncian otras suplementarias.
¿Qué intentan salvar los diferentes planes de austeridad?
La pregunta es tanto más legítima porque la respuesta se impone por sí misma. Algo sí es cierto. No se imponen para salvar de la miseria a millones de personas, las primeras en tener que soportar las consecuencias. Para dar con la respuesta, una indicación nos la da la angustia que atenaza a las autoridades políticas y financieras ante el riesgo de que haya nuevos países expuestos a la suspensión o cesación de pagos (lo que en inglés llaman default) de su deuda pública. Es en realidad más que un riesgo, pues es difícil imaginar de qué modo se va a evitar un guión semejante.
A la base de la quiebra del Estado griego está un déficit presupuestario considerable debido a la masa exorbitante de gasto público (especialmente en armamento) que los recursos fiscales del país debilitados por la agravación de la crisis en 2008, ya no permiten financiar. En el Estado irlandés, por su parte, su sistema bancario había acumulado una cantidad de créditos de 1.432.000.000.000 (casi un billón y medio) de euros (compárese con el monto del PIB de 164.000.000.000 de euros, antes mencionado, para así medir ¡lo absurdo de la situación económica actual!) que la agravación de la crisis hace imposible cubrir. De ahí que el sistema bancario de ese país haya tenido que ser en parte nacionalizado, transfiriéndose así los créditos al Estado. Tras haber pagado una parte, relativamente pequeña, de las deudas del aparato bancario, el Estado irlandés se encontró, sin embargo, en 2010 con un déficit público correspondiente al ¡32 % del PIB! Más allá de lo delirante de esas cifras, hay que subrayar que por mucho que los batacazos de esas dos economías nacionales sean históricamente diferentes, el resultado es el mismo. Tanto en un caso como en otro, ante el endeudamiento demencial del Estado o de instituciones privadas, es el Estado el que tiene que asumir la fiabilidad del capital nacional queriendo así demostrar su capacidad de reembolsar la deuda y pagar sus intereses.
La gravedad de lo que acarrearía una incapacidad de las economías griega e irlandesa para asumir su deuda va mucho más allá de las fronteras de esos países. Es precisamente eso lo que explica el pánico que se apoderó de las altas esferas de la burguesía mundial. Así como los bancos irlandeses poseían créditos considerables en toda una serie de países del mundo, los bancos de los grandes países desarrollados poseen créditos colosales de los Estados griego e irlandés. No parecen estar de acuerdo las diferentes fuentes sobre el monto de los créditos de los grandes bancos mundiales a cuenta del Estado irlandés. Como indicación, retengamos las estimaciones consideradas "medias": "Según el diario económico les Echos del lunes, los bancos franceses estarían expuestos a una altura de 21.100 millones en Irlanda, detrás de los alemanes (46.000 millones), británicos (42.300 millones) y estadounidenses (24.600 millones)" ([2]).
Y sobre el compromiso de los bancos respecto a Grecia: "Los establecimientos franceses son los más expuestos, con 75.000 millones de $ (55.000 millones de €). Los bancos suizos han invertido 63.000 millones de $ (46.000 millones de €), les alemanes 43.000 millones (31.000 millones de €)" ([3]).
Sin el reflotamiento de Grecia e Irlanda, la situación habría sido de lo más difícil para los bancos acreedores y, por lo tanto, de los Estados de los que dependen. Así ocurre muy especialmente con países cuya situación financiera ya es muy crítica como Portugal y España, y que, también ellos, están muy implicados en Grecia e Irlanda. Aquéllos, de no haberse reflotado a éstos, se habrían encontrado en una situación muy adversa.
Y no sólo eso. Si no se hubiera reflotado a Grecia e Irlanda, eso habría significado que las autoridades financieras de la UE y del FMI no garantizan las finanzas de los países en dificultades, sea Grecia, Irlanda, Portugal o España, etc. La consecuencia habría sido una estampida al grito de "sálvese quien pueda" de los acreedores de esos Estados, la quiebra garantizada de los más débiles, el hundimiento del euro y una tempestad financiera en cuya comparación las consecuencias de la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 habrían parecido una suave brisa marina. En otras palabras, al acudir en auxilio de Grecia e Irlanda, las autoridades financieras de la UE y del FMI, no iban con la preocupación de salvar a esos dos Estados y menos todavía a las poblaciones de esos dos países, sino la de evitar la desbandada del sistema financiero mundial.
En realidad, no sólo se trata de Grecia, Irlanda o de otros países del sur de Europa donde la situación financiera está muy deteriorada: "Éstas son las estadísticas (enero de 2010) [cuantía de la deuda total en porcentaje del PIB]: 470 % en Reino Unido y Japón, medallas de oro del endeudamiento total; 360 % en España; 320 % en France, Italia y Suiza; 300 % en Estados Unidos y 280 % en Alemania" ([4]). O sea que todos los países, sean de la zona euro o de fuera de ella, tienen una deuda tal que parece evidente que no pueda reembolsarse. Los países de la zona Euro se encuentran, sin embargo, ante una dificultad suplementaria pues al Estado que se endeuda no le queda la posibilidad de crear por su cuenta los medios monetarios para "financiar" sus déficits, ya que tal posibilidad es únicamente incumbencia de una institución exterior, o sea, el Banco Central Europeo. Otros países como Reino Unido o Estados Unidos, muy endeudados también, no tienen ese problema pues tienen autoridad para fabricar moneda propia.
Sea como sea, las cotas de endeudamiento de todos esos países demuestran que sus compromisos superan con creces sus posibilidades de reembolso y eso a unos niveles delirantes. Se han hecho cálculos que demuestran que Grecia debería, como mínimo, alcanzar un excedente presupuestario de 16 o 17 % para estabilizar su deuda pública. En realidad, todos los países del mundo están endeudados hasta el punto de que su producción nacional no permite reembolsar la deuda. Eso significa que los Estados e instituciones privadas poseen deudas de créditos que nunca será pagadas ([5]). El cuadro siguiente, que indica la deuda de cada país europeo (exceptuando las instituciones financieras, contrariamente a las cifras antes mencionadas), permite hacerse una idea de la montaña de deudas contraídas y de la fragilidad de los países más endeudados.
Si los planes de rescate no tienen la menor posibilidad de lograr lo previsto, ¿qué sentido tendrán?
El capitalismo sólo puede sobrevivir gracias a planes de apoyo económico permanentes
El plan de "rescate" de Grecia ha costado 110.000 millones de euros y el de Irlanda 85.000 millones. Esas masas financieras aportadas por el FMI, la zona Euro y Reino Unido (con 8,5 mil millones de euros, a la vez que el gobierno de Cameron ha implantado su propio plan de austeridad con vistas a disminuir el gasto público en 25 % en 2015 ([6])) no son otras cosa sino moneda emitida sobre la base de la riqueza de todos esos Estados. O sea que el dinero gastado en el plan de rescate no se basa en nuevas riquezas creadas, sino que es, ni más ni menos, que el producto de la máquina de billetes, o sea, valga la expresión, un montón de estampitas de colorines. Ese apoyo financiero, el cual financia la economía real, es de hecho un apoyo a la actividad económica real. De modo que, por un lado, se implantan planes de austeridad draconianos, que anuncian otros planes de austeridad más draconianos, y, por otro lado, vemos cómo los Estados están obligados, so pena de hundimiento del sistema financiero y de bloqueo de la economía mundial, a adoptar los planes de apoyo que no son sino "planes de recuperación", de "relanzamiento" y otros nombres así. Han sido los Estados Unidos el país que ha ido más lejos en esa dirección: el único sentido de la "Quantitative Easing" nº 2 de 900.000 millones de dólares ([7]) es intentar salvar un sistema financiero estadounidense cuyo estado de cuentas está repleto de créditos nocivos, y sostener un crecimiento de EE.UU. que al ser tan flojo exige un alto déficit presupuestario. Estados Unidos, al beneficiarse de las ventajas que le da el estatuto del dólar como moneda mundial de intercambio, no tiene que soportar los mismos límites que países como Grecia o Irlanda u otros países europeos. De ahí que no haya que excluir, como muchos piensan, que acabe adoptándose un Quantitative Easing nº 3. El apoyo a la actividad económica con medidas presupuestarias es mucho más fuerte en Estados Unidos que en los países europeos. Eso no impide que EE.UU. intente disminuir de manera drástica el déficit presupuestario como lo ilustra el hecho de que el propio Obama haya propuesto que se congelen los salarios de los funcionarios federales. O sea que en todos los países del mundo se observan las mismas contradicciones en las políticas implantadas.
La burguesía ha traspasado los límites del endeudamiento
que el capitalismo pueda soportar
Nos encontramos, pues, a la vez... ¡con planes de austeridad y con planes de relanzamiento! ¿Qué explicación tiene semejante contradicción?
Como lo demostró Marx, el capitalismo sufre por naturaleza de una insuficiencia de mercados pues la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera acarrea necesariamente la creación de un valor mayor que la suma de los salarios pagados, debido a que la clase obrera consume mucho menos de lo que produce. Durante los siglos que van hasta finales del XIX, la burguesía pudo solventar ese problema mediante la colonización de territorios no capitalistas, territorios en los que forzaba a la población, por múltiples medios, a comprar las mercancías producidas por su capital. Las crisis y las guerras del siglo XX ilustraron que esa manera de solventar el problema de la sobreproducción, inherente a la explotación capitalista de las fuerzas productivas, había alcanzado sus límites. O sea que los territorios no capitalistas del planeta ya no eran suficientes para permitir a la burguesía dar salida a sus excedentes de mercancías que la acumulación ampliada permite y que es el resultado de la explotación de la clase obrera. Los desajustes de la economía que se produjeron a finales de los años 1960 y que se concretaron en crisis monetarias y en recesiones, confirmaron que se habían agotado prácticamente los mercados extracapitalistas como medio para absorber el sobreproducto de la producción capitalista. La única solución que se impuso entonces fue la creación de un mercado artificial alimentado por la deuda. Eso permitía a la burguesía vender a Estados, a familias y a empresas unas mercancías sin que dispusieran de medios reales para comprarlas.
Ya hemos tratado a menudo este tema subrayando que el capitalismo ha utilizado el endeudamiento como un paliativo a la crisis de sobreproducción en la que se ha hundido desde finales de los años 1960. Pero no hay que confundir endeudamiento y milagro. Tarde o temprano, las deudas deben ser progresivamente reembolsadas y sus intereses sistemáticamente pagados, pues el acreedor no sólo va a salir perdiendo, sino que encima él también corre el riesgo de quebrar.
Ahora bien, la situación de una cantidad creciente de países europeos demuestra que ya no pueden seguir saldando la parte de la deuda que les exigen sus acreedores. Esos países se encuentran ante la exigencia de tener que reducir su deuda recurriendo sobre todo a la reducción de gastos, pero resulta que lo que han demostrado los cuarenta años de crisis es que el aumento de la tal deuda es el requisito ineludible para que la economía mundial no entre en recesión. Esa es la misma contradicción insoluble ante la que se encuentran, con mayor o menor crudeza, todos los Estados.
Las sacudidas financieras que circulan por Europa en estos últimos tiempos, son así el resultado de las contradicciones básicas del capitalismo, haciendo aparecer el callejón sin salida de ese modo de producción. Hay otras características importantes de la situación actual que no hemos mencionado todavía en este artículo.
La inflación se dispara
En el momento mismo en que muchos países del mundo instauran políticas de austeridad más o menos duras, con su efecto de reducir la demanda interior, incluidos los productos de primera necesidad, se incrementan fuertemente los precios de las materias primas agrícolas: más del 100 % el algodón en un año ([8]), más del 20 % el trigo y el maíz entre julio de 2009 y julio de 2010 ([9]) y 16 % el arroz entre abril-junio de 2010 y octubre de 2010 ([10]); y la tendencia es parecida para los metales y el petróleo. Cierto, los factores climáticos cuentan en la evolución de los precios de los productos alimenticios, pero los aumentos son tan generales que sus causas deben ser necesariamente diferentes. Todos los Estados están hoy preocupados por el nivel de la inflación que afecta a sus economías. He aquí algunos ejemplos de países "emergentes":
- oficialmente, la inflación en China alcanzaba, en noviembre de 2010, el ritmo anual de 5,1 % (en realidad, todos los especialistas están de acuerdo para decir que las cifras reales de la inflación en China están entre el 8 y el 10 %);
- en India, la inflación era de 8,6 % en octubre;
- en Rusia, 8,5 % en 2010 ([11]).
El despegue de la inflación no es un fenómeno "exótico" reservado para los países "emergentes". Los países desarrollados también lo sufren: el 3,3 % de noviembre en Reino Unido, una cifra de la que el gobierno ha dicho que ha sido un "patinazo"; el 1,9 % en la virtuosa Alemania, cifra calificada de preocupante por insertarse en medio de un fuerte crecimiento.
¿Cuál es pues la causa de ese retorno de la inflación?
La inflación no siempre está causada por una demanda excedentaria en relación con una oferta que permite a los vendedores aumentar los precios sin miedo a no vender todas sus mercancías. Otro factor muy diferente en el origen de la inflación, que actúa desde hace décadas, es el aumento de la masa monetaria. En efecto, el uso de la máquina de billetes, o sea, la emisión de más masa monetaria sin que la riqueza nacional correspondiente aumente, desemboca inevitablemente en una depreciación de la moneda de que se trata, lo que se traduce en aumento de precios. Y todos los datos comunicados por los organismos oficiales hacen aparecer desde 2008, fuertes aumentos de la masa monetaria en las grandes zonas económicas del planeta.
Otro factor que explica el alza de los precios es la especulación. Al ser demasiado floja la demanda, sobre todo a causa del estancamiento o de la baja de salarios, las empresas ya no pueden aumentar los precios de las mercancías en el mercado por el riesgo de no poder darles salida y registrar pérdidas. Esas mismas empresas o inversores se separan así de la actividad productiva, demasiado poco rentable y por lo tanto demasiado arriesgada, y se van a dedicar a hacer inversiones: compra de productos financieros, de materias primas o monedas con la esperanza de que podrán revenderlas con una ganancia sustanciosa; así, van a transformar esos "productos" en activos con los cuales especulan. El problema es que una buena parte de esos productos, especialmente las materias primas agrícolas, son también mercancías que entran en el consumo de la mayoría de los obreros, de los campesinos, de los desempleados, etc. En fin de cuentas, además de la baja de sus ingresos, una gran parte de la población mundial va a tener que vérselas con el aumento del precio del arroz, del pan, de la ropa, etc.
De este modo, la crisis que obliga a la burguesía a salvar sus bancos mediante la creación de moneda acaba significando un doble ataque contra los obreros:
- la baja de sus salarios,
- la subida de los precios de primera necesidad.
Por esas mismas razones, hubo un aumento de precios de primera necesidad al principio de los años 2000 y las mismas causas producen hoy los mismos efectos. En 2007-2008 (justo antes de la crisis financiera), grandes masas de la población mundial se encontraron en situación de hambruna que causaron revueltas. Las consecuencias de la subida actual de los precios han aparecido inmediatamente como lo ilustran las revueltas que se están hoy viviendo en Túnez y Argelia.
La inflación sigue subiendo sin parar. Según el Cercle Finance del 7 de diciembre, los tipos de interés de los "T Bonds" ([12]) a 10 años ha pasado de 2,94 % a 3,17 % y los de los "T Bonds" a treinta años de 4,25 % a 4,425 %. Esto significa que les capitalistas anticipan una pérdida de valor del dinero que invierten, exigiendo un interés más alto.
Las tensiones entre capitalismos nacionales
En la crisis de los años 1930, el proteccionismo, medio de la guerra comercial, se desarrolló masivamente hasta el punto de que pudo entonces hablarse de "regionalización" de los intercambios: cada gran país imperialista se reservó un área del planeta que dominaba, permitiéndole encontrar un mínimo de salidas mercantiles. Contrariamente a las piadosas intenciones publicadas por el reciente G20 de Seúl de que los países participantes se declaraban decididos a proscribir el proteccionismo, la realidad es muy otra. Las tendencias proteccionistas se están afirmando claramente hoy, aunque se prefiera hablar de "patriotismo económico". La lista de medidas proteccionistas adoptadas por los diferentes países sería demasiado larga para referirla aquí. Mencionemos sólo algunas: en Estados Unidos las medidas "antidumping" eran, en septiembre de 2010, 245; México tomó, a partir de marzo 2009, 89 medidas de retorsión comercial contra EEUU; China ha decidido recientemente limitar drásticamente la exportación de sus "tierras raras" con las que se fabrica una buena parte de los productos de alta tecnología.
Lo que, sin embargo, expresa mejor la guerra comercial actual es la guerra de las monedas. Antes mencionábamos que el "Quantitative Easing no 2" era una necesidad para el capital de EE.UU., pero, al mismo tiempo, la creación de moneda que entraña significa que va a bajar su valor y, por lo tanto, de los productos "made in USA" en el mercado mundial (en relación con los productos de otros países), lo cual es una medida proteccionista especialmente agresiva. Y los objetivos de la infravaloración del yuan chino son los mismos.
Pero a pesar de la guerra económica, los diferentes Estados se han visto obligados a entenderse para evitar que Grecia e Irlanda suspendieran pagos por su deuda. Eso significa que también en ese ámbito, lo único que puede hacer la burguesía es tomar medidas muy contradictorias, dictadas por el atolladero en que está metido su sistema.
¿Tiene la burguesía soluciones que proponer?
¿Por qué en el contexto catastrófico en que está hoy la economía mundial, se pueden leer titulares como los de los diarios franceses la Tribune o le Monde: "¿Por qué el crecimiento llegará a su hora?" ([13]) y "Estados Unidos quiere creer en la recuperación económica" ([14]). Esos titulares no son sino pura propaganda para adormecernos y, sobre todo, hacernos creer que las autoridades económicas y políticas de la burguesía seguirían controlando más o menos la situación. En realidad, a la burguesía no le queda sino la alternativa entre dos políticas, algo así como entre la peste y el cólera:
- o hace como lo hizo con Grecia e Irlanda fabricando moneda, pues tanto los fondos de la Unión Europea (UE) como los del FMI provienen de la máquina de billetes de los diferentes Estados miembros; y, en ese caso, vamos recto hacia una depreciación de las monedas y una tendencia inflacionista que será cada vez más galopante;
- o practica una política de austeridad muy draconiana con vistas a estabilizar la deuda. Alemania preconiza esta solución para la zona euro, pues las particularidades de esa zona hacen que sea, en fin de cuentas, el capital alemán el que tiene que pagar la mayor parte del apoyo a los países en dificultad. La conclusión de tal política sólo podrá ser la caída vertiginosa en la depresión, como se ha visto con la caída de la producción en 2010 en Grecia, Irlanda y España tras los planes "de austeridad" que en esos países se adoptaron.
Muchos economistas, en libros publicados recientemente, proponen todos su solución ante el atolladero actual, pero todas son resultado ya sea de la autosugestión más o menos "positiva" ([15]), ya sea de la propaganda más fiel para hacer creer que esta sociedad tiene, a pesar de los pesares, un porvenir más o menos radiante. Sirva solo un ejemplo: según el profesor M. Aglietta ([16]), los planes adaptados en Europa van a costar un 1 % de crecimiento en la Unión Europea, de modo que ese crecimiento en 2001 rondará el 1 %. La solución alternativa de Aglietta es reveladora de que los más insignes economistas no tienen ya nada realista que proponer: no tiene el menor empacho en afirmar que una nueva "regulación" basada en la "economía verde" sería la solución. Pero "se olvida" de algo: semejante "regulación" acarrearía unos gastos más que considerables y por lo tanto una creación monetaria todavía más gigantesca que la actual, y eso ahora que la inflación vuelve a arrancar de una manera muy preocupante para la burguesía.
La única verdadera solución al callejón sin salida capitalista es la que se despejará de las luchas, cada día más numerosas, masivas y conscientes que la clase obrera se ve obligada a llevar a cabo por el mundo entero, para resistir a los ataques económicos de la burguesía. La solución requiere evidentemente que se acabe con este sistema cuya contradicción principal es producir para la ganancia y no para la satisfacción de las necesidades humanas.
Vitaz, 2 de enero de 2011
[1]) Impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al consumo.
[2]) https://www.lexpansion.com/entreprise/que-risquent-les-banques-francaise... [3].
[3]) https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395... [4].
[4]) Bernard Marois, profesor emérito de la Escuela de Comercio de París (HEC): https://www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_... [5].
[5]) J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise" ("¿Podrá el euro sobrevivir a la crisis?"), Marianne, 31-12- 2010.
[6]) Es revelador, sin embargo, que Cameron empiece a temer los efectos depresivos sobre la economía británica del plan que ha preparado
[7]) Este QE no 2 (flexibilización cuantitativa) se ha establecido en 600.000 millones de $, pero hay que añadir el derecho de la FED (Banco central de EEUU) desde el verano pasado a renovar la compra de créditos a plazo vencido hasta 35.000 millones de $ por mes.
[8]) blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton.
(las cifras dadas por este sitio WEB son de principios de noviembre. Hoy, están ampliamente superadas).
[9]) C. Chevré, MoneyWeek, semanario francés, 17 noviembre 2010.
[10]) "Observatoire du riz de Madagascar"; https://iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf [6].
[11]) Le Figaro del 16 de diciembre de 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-r... [7].
[12]) Bonos del Tesoro de EE.UU.
[13]) "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous", la Tribune, 17-12-2010.
[14]) "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique", le Monde, 30-12-2010.
[15]) Eso que los franceses llaman "Método Coué", un psicólogo del s. XIX, que preconizaba una autohipnosis con ideas "positivas": voluntad e imaginación para curarse. Algo así como ir a Lourdes, pero más "científico" (ndt).
[16]) M. Aglietta en la emisión "L'esprit public", en la radio "France Culture", 26-12-2010.
Cuestiones teóricas:
- Economía [8]
La crisis en Gran Bretaña
- 8622 reads
La crisis en Gran Bretaña
El texto que publicamos a continuación representa, con pequeñas modificaciones, el apartado sobre la economía del Informe sobre la situación en Gran Bretaña del último congreso de World Revolution (sección de la CCI en Gran Bretaña). Si hemos decidido hacerlo público ([1]) es por la riqueza de datos y de análisis que aporta, que permiten hacerse una idea muy precisa de como se manifiesta la crisis en la potencia económica del capitalismo más antigua del mundo.
El contexto internacional
Para 2010 la burguesía predijo el final de la recesión, y para los dos años siguientes el inicio de un despegue de la economía mundial merced a los países emergentes. Lo cierto es que se mantienen grandes incertidumbres sobre la situación general que se manifiestan en la gran disparidad de las previsiones. Así el World Outlook Update ([2]) de julio de 2010, auguraba un crecimiento de la economía mundial de un 4,5 % para ese año y de un 4,25 % para el siguiente. En cambio el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, publicado también en el verano de 2010, atisba un crecimiento del 3,3 % en 2010 y 2011, y espera uno del 3,5 % para 2012, y eso en el mejor de los casos. Si las cosas no van tan bien, las previsiones se cifran en un 3,1 % para el 2010, 2,9 % en 2011, y 3,2 % en 2012. Lo cierto es que estos informes centran sus preocupaciones en Europa, cuya mejoría depende, según el propio informe del Banco Mundial, de hipótesis que están muy lejos de hacerse realidad: "las medidas adoptadas tratan de impedir que los mercados, dado su actual nerviosismo, reduzcan los prestamos bancarios, evitando así una suspensión de pagos o una reestructuración de la deuda soberana europea" ([3]).
Si tales previsiones no se cumplen, la perspectiva europea se ensombrece, y las estimaciones de crecimiento para 2010, 2011 y 2012 pasarían a ser del 2,1 %, 1,9 % y 2,2 % respectivamente.
La situación sigue siendo delicada dado el nivel de endeudamiento y la reducción drástica de los préstamos bancarios, así como la amenaza de posibles nuevos "shocks" financieros como el ocurrido en mayo de 2010, cuando los mercados bursátiles perdieron globalmente entre un 8 y un 17 % de su valor. Una de las principales preocupaciones es la envergadura del rescate que tendrían que llevar a cabo : "El calibre del plan de rescate de la Unión Europea y del FMI (cerca de 1 billón de dólares); la dimensión que tuvo la reacción inicial de los mercados a la suspensión de pagos de Grecia y al riesgo de que se contagiara; pero también la prolongación de la volatilidad, son todos ellos indicadores de la fragilidad de la situación financiera, Un nuevo episodio de incertidumbre de los mercados podría provocar serias consecuencias para el crecimiento de los países ricos y los que están en vías de desarrollo" ([4]).
Como cabría esperar, la receta del FMI consiste en una recorte del gasto público lo que equivale a imponer una dura austeridad a la clase obrera: "los países ricos deberán reducir su gasto público (o incrementar sus ingresos) en un 8 % de su PIB en los próximos 20 años, para que en 2030, la deuda vuelva a situarse en el 60 % del PIB."
Pese a la aparente objetividad y sobriedad con que pretenden recubrir sus análisis, lo cierto es que los informes del FMI y del Banco Mundial dejan vislumbrar la profunda inquietud y el temor que existe en el seno de la clase dominante respecto a su capacidad para superar la crisis. Es más que previsible que, tras Irlanda, otros países caigan en el agujero de la recesión.
La evolución de la situación económica en Gran Bretaña
Este apartado se basa en estadísticas oficiales que muestran una imagen global del curso de la recesión. Es importante recordar que la crisis comenzó en el sector financiero a consecuencia del batacazo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y que ha afectado a grandes bancos e instituciones financieras implicados en créditos de alto riesgo por todo el planeta. Empezó golpeando con virulencia el mercado de las subprimes norteamericanas pero pronto se expandió, ya que el comercio mundial utiliza, en gran medida, productos financieros derivados de esos préstamos. Pero otros países, como Gran Bretaña e Irlanda, habían inflado su propia burbuja inmobiliaria, lo que ha contribuido -junto al crecimiento brutal de un endeudamiento desaforado de los particulares- a llevar la deuda a un nivel que, en el caso de Gran Bretaña, supera con creces el PIB anual del país. La crisis desatada ha acabado ahogando la llamada economía "real", y se ha llegado a la recesión. Ante tal situación, la clase dominante ha reaccionado inyectando sumas nunca antes vistas de dinero en el sistema financiero, y bajando los tipos de interés hasta cotas jamás antes alcanzadas.
Las estadísticas oficiales muestran que Gran Bretaña entró oficialmente en recesión durante el 2º trimestre de 2008, y salió en el 4º de 2009, con una caída que representó el 6,4 % del PIB ([5]). Esta cifra, que además ha sido revisada a peor, refleja que esta recesión es la más grave que se ha vivido desde la Segunda Guerra mundial, puesto que en las anteriores - la de principios de los años 90 y la de los años 80 - registraron caídas del PIB de un 2,5 % y de un 5,9 % respectivamente. El crecimiento del 2º trimestre de 2010 ha sido de un 1,2 %, que es efectivamente superior al 0,4 % que se registró en el 4º trimestre del 2009, y al 0,3 % del 1er trimestre de 2010. Pero queda aún muy lejos de las cifras del 4,7 % del período precedente a la recesión.
El sector manufacturero ha sido, sin duda, el más afectado por la recesión, sufriendo un descenso del 13,8 % entre el 4º trimestre de 2008 y el 3º trimestre de 2009. Posteriormente ha crecido un 1,1 % durante el último trimestre de 2009, y un 1,4 % y un 1,6 % durante los dos trimestres siguientes.
El sector de la construcción ha experimentado una fuerte reactivación con un crecimiento del 6,6 % a lo largo del 2º trimestre de 2010, contribuyendo en un 0,4 % al registro positivo global de ese trimestre. Pero no olvidemos que veníamos de desplomes espectaculares tanto en la construcción (- 37,2 % entre 2007 y 2009), como en la industria y el comercio inmobiliario (- 33,9 % entre 2008 y 2009).
El sector servicios cayó un 4,6 %, y el sector financiero y de negocios registró un hundimiento del 7,6 %, "más que en recesiones anteriores y siendo el causante de una parte sustancial de la caída" ([6]). Durante el último trimestre de 2009 este sector ha experimentado un crecimiento del 0,5 %, pero en el primer trimestre de 2010 ha vuelto a caer un 0,3 %. Y si bien su retroceso ha sido porcentualmente menor que otros sectores, también es verdad que dado su gran peso en la economía, ha sido el que más ha tirado para abajo del PIB durante la presente recesión. El retroceso de este sector es también comparativamente mayor que el experimentado en anteriores recesiones donde se registraron caídas del 2,4 % (años 80) y del 1 % (años 90). Más recientemente hemos asistido a un mayor crecimiento de este sector financiero y de negocios, que también ha contribuido un 0,4 % al alza general del PIB.
Como cabía esperar, tanto las exportaciones como las importaciones se han resentido durante la recesión, notándose más sus efectos (pese a una reciente mejoría de las cifras) en el comercio de mercancías: "En 2009 el déficit pasó de 11,2 mil millones de libras esterlinas a 81,9 mil millones. Ha habido una caída de las exportaciones de un 9,7 % -de 252,1 mil millones a 227,5 mil millones de £. Pero a la vez se ha producido un descenso de las importaciones de un 10,4 %, -la mayor caída desde 1952-, que ha tenido mucho mayor impacto puesto que el total de las importaciones es una cifra muy superior a la de las exportaciones. Las primeras se han hundido pasando de 345,2 mil millones de £ en 2008 a 309,4 mil millones en 2009. Estas importantes caídas de las exportaciones y las importaciones son resultado de una contracción generalizada del comercio, a sumar a la crisis financiera mundial que comenzó en 2008" ([7]).
Este retroceso de importaciones y exportaciones ha sido menor en lo tocante al sector servicios. Las primeras cayeron un 5,4 %, mientras las segundas lo hacían en un 6,9 %. La balanza comercial de esta rúbrica se ha mantenido con signo positivo (55,4 mil millones de £ en 2008, y 49,9 mil millones en 2009). El volumen de las transacciones en este sector registró en 2009 unas cifras de 159,1 mil millones de £ para las exportaciones, y de 109,2 mil millones en las importaciones, que, como puede verse, son menores que las referentes a las de mercancías.
Entre 2008-09 y 2009-10, el déficit por cuenta corriente se ha duplicado pasando del 3,5 % al 7,08 % del PIB. Los préstamos solicitados por parte del sector público, que incluyen los necesarios para ejecutar las inversiones, se han elevado de un 2,35 % del PIB (en 2007-08) hasta un 6,04 % (2008-09) y nada menos que un 10,25 % en 2009-10. En cifras absolutas, si en 2008 llegaban a 61,3 mil millones de £, en 2009 han subido a 140,5 mil millones. Las previsiones indicaban que para julio de 2010, la deuda neta total del gobierno alcanzaría los 926,9 mil millones de £, ¡un 56,1 % del PIB!, frente a los 865,5 mil millones que había registrado en 2009, y los 634,4 mil millones de 2007. En mayo de 2009, la agencia Standard & Poor's se planteó degradar la calificación de la deuda británica por debajo de AAA (la más elevada), lo que supondría un encarecimiento de los préstamos.
El número de quiebras ha aumentado, durante la recesión, de 12.507 en 2007 (una de las cifras más bajas de toda la década) hasta 15.535 en 2008 y 19.077 en 2009. Durante la segunda mitad de la década pasada fue aumentando la cifra de adquisiciones y fusiones hasta llegar a las 869 en 2007, pero en los dos años siguientes hemos visto como decaían a 558 y 286 sucesivamente. Las cifras del primer trimestre de 2010 no indican una recuperación, sino que la creciente insolvencia de las empresas y la destrucción de capital no han dado lugar a los procesos de consolidación que suelen acompañar la salida de una crisis, por lo que puede deducirse que estamos aún metidos de pleno en ella.
Durante esta crisis, la libra esterlina se ha depreciado mucho respecto a otras divisas. Entre 2007 y 2009, más de una cuarta parte de su valor, lo que ha hecho declarar al Banco de Inglaterra: "Esta caída de más de un 25 % es la más importante que se ha producido nunca en ese lapso de tiempo, desde el final de la vigencia de los Acuerdos de Bretton Woods a principios de los años 1970" ([8]).
Es verdad que después ha habido una cierta recuperación, pero aún así, la libra sigue un 20 % por debajo de su cambio de 2007.
También el precio de la vivienda se ha venido abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y aunque a lo largo de 2010 empieza a remontar, no sólo no consigue recuperar sus valores máximos, sino que conoce nuevas recaídas como la que vimos el pasado mes de septiembre. La venta de viviendas sigue en un nivel históricamente bajo.
La Bolsa ha conocido, igualmente, fuertes caídas desde mediados de 2007, y aunque se ha recuperado después, lo cierto es que sigue atrapada por la incertidumbre. Las preocupaciones motivadas por la crisis de la deuda de Grecia y otros países, así como las intervenciones de la Unión Europea y el FMI, han ocasionado descensos muy significativos en mayo de este año.
La inflación llegó al 5 % en septiembre de 2008 antes de caer al 2 % en el año siguiente, y de remontar después al 3 %, por encima del objetivo -2 %- establecido por el Banco de Inglaterra.
En cuanto al desempleo ha aumentado en 900 mil personas en el curso de la recesión, aunque en este caso no se ha elevado tanto como en anteriores recesiones. En julio de 2010, las cifras oficiales establecían la tasa de paro en el 7,8 % de la población activa, lo que supone un total de 2,47 millones de desempleados.
La intervención del Estado
El gobierno británico ha intervenido con firmeza para tratar de limitar los estragos de la crisis en su economía, a través de algunas medidas similares a las adoptadas por otros países. Durante algunos meses, Gordon Brown -el anterior Primer Ministro-, disfrutó de su momento de gloria, y hasta se hizo famoso porque, en una sesión de la Cámara de los Comunes, se le "escapó" que "él había salvado el mundo". El gobierno intervino en diferentes frentes:
• bajando los tipos de interés que entre 2007 y marzo de 2009 cayeron paulatinamente del 5,5 % al 0,5 %, el nivel más bajo nunca antes conocido y por debajo de la tasa de inflación;
• promoviendo ayudas directas a la banca con nacionalizaciones totales o parciales como la primera que se llevó a cabo en el Northern Rock (febrero de 2008), y a continuación del banco hipotecario Bradford and Bingley. En septiembre de ese año el gobierno negoció la absorción del HBOS por parte de Lloyds TSB. Al mes siguiente el gobierno ponía a disposición de los bancos 50 mil millones de £ para recapitalizarlos. Un año después -en noviembre de 2009- inyectaba otros 73 mil millones de £ para llevar a cabo la nacionalización "de hecho" de RBS/NatWest, y la nacionalización parcial de Lloyd TSB/HBOS;
•facilitando el crédito mediante el aumento de la oferta monetaria y la concesión de subvenciones al sector bancario como la que se denomina Asset purchase facility. En marzo de 2009 se anunció una inyección de 75 mil millones de £ con un horizonte de los tres meses siguientes, pero hoy esas ayudas han alcanzado la cifra de 200 mil millones de £. El Banco de Inglaterra ha explicado que esa relajación de la política crediticia tiene como objetivo inyectar más dinero a la economía sin tener que rebajar aún más el tipo de interés que está ya por los suelos -0,5 %-, sujetando así la inflación en torno al objetivo del 2 %. El mecanismo que emplea el Banco de Inglaterra es la compra de activos (sobre todo los que en la jerga bancaria se conocen como gilts([9])) a instituciones privadas, lo que facilita liquidez a éstas. Aparentemente es muy sencillo, pero según el Financial Times, "Nadie sabe muy bien si esa política facilitadora del crédito u otras políticas monetarias no ortodoxas funcionan de verdad y cómo están actuando" ([10]);
•estimulando el consumo. En enero de 2009 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se bajó del 17,5 % al 15 %, y en mayo de ese mismo año se puso en marcha un plan de descuentos para las ventas de automóviles. El incremento -hasta 50 mil £- de la garantía para los depósitos bancarios también puede verse como parte de esta política ya que ofrece a los consumidores la confianza de que su dinero no se va a volatilizar en caso de quiebra del banco.
Estas medidas sirvieron para contener, aún momentáneamente, la crisis y, sobre todo, para impedir nuevas quiebras bancarias. El precio que se pagó por ello fue, como hemos visto antes, el de un considerable aumento del endeudamiento. Las estadísticas oficiales indican que el coste de la intervención gubernamental fue de casi 100 mil millones de £ en el año 2007, 121,5 mil millones en 2009, y 113,2 en julio de este año. Pero estas cifras no incluyen las facilidades crediticias (lo que supondría tener que añadir más de 250 mil millones de £ en total), ni lo pagado por la adquisición de activos, tales como acciones de los propios bancos, so pretexto que esta adquisición sería coyuntural y que luego serían revendidos. Queda aún por saber si el mismísimo Lloyds TSB ha devuelto si quiera una parte del dinero que se le prestó. Para algunos comentaristas, las medidas tomadas por el gobierno han servido también para que la escalada del desempleo fuera menor que la que se preveía. Volveremos más adelante sobre este tema.
Pero las perspectivas a largo plazo parecen más cuestionables:
- las medidas encaminadas a prevenir la inflación y animar, al menos en teoría, el consumo, han funcionado solo parcialmente, y no han logrado sus objetivos. El precio de los alimentos sí ha aumentado lo que elevará la inflación y disminuirá las ventas;
- las tentativas de inyectar liquidez en el sistema mediante el abaratamiento de los préstamos y el aumento del dinero disponible, tampoco han sido satisfactorias. De ahí que los políticos reclamen que "los bancos hagan algo más...";
- el impacto de la reducción del IVA y de los descuentos en la compra de automóviles contribuyeron a un cierto relanzamiento a finales de 2009, pero hoy esa medida ya no está en vigor. Incluso durante el primer trimestre de 2010 cuando aún estaban vigentes los citados descuentos, se produjo una leve caída de las ventas de vehículos. Las consecuencia de toda una serie de reducciones que se han aplicado a muchos artículos ha sido una atenuación del ritmo de endeudamiento de las familias, y en consecuencia un incremento de la tasa de ahorro. Dado el papel central que representó el consumo de los hogares facilitado por el endeudamiento durante la etapa del "boom" económico, es evidente que su contracción tiene efectos negativos en esta recuperación, como ya sucedió en las anteriores.
Las previsiones de crecimiento del PIB en Gran Bretaña son de 1,5 % para 2010 y de 2 % para 2011. Están por encima de las de la zona euro (0,9 % y 1,7 %), pero son inferiores a las del conjunto de la OCDE ([11]) y de las previsiones del FMI para Europa que hemos visto al principio de este informe.
Pero para comprender el significado real de la crisis hay que profundizar y analizar aspectos de la estructura y el funcionamiento de la economía británica.
Las cuestiones económicas y estructurales
Cambios en la composición de la economía británica: de la producción a los servicios
Para comprender la situación en la que se encuentra el capitalismo británico y el significado de la recesión, es necesario examinar los principales cambios que se han venido produciendo en su estructura a los largo de las últimas décadas. Un artículo publicado por Bilan en 1934-1935 (nº 13 y 14) analizaba que, si en 1851 el 24 % de los hombres estaban empleados en la agricultura, en 1931 no llegaban al 7 %. En ese mismo lapso de tiempo, la proporción de hombres empleados en la industria pasaba del 51 % a 42 %. Hoy esas cifras están muy por debajo de las de entonces. En 1930, Gran Bretaña aún disponía de un imperio que, aunque en declive, le servía de apoyo. Pero eso se acabó con el final de la Segunda Guerra mundial. La tendencia histórica se modificó pasando de la producción a los servicios y sobre todo al sector financiero.
El Blue Book (Libro Azul) de 2010, sobre las cifras de la contabilidad nacional, indica además que : "En 2006, último año de referencia, el 75 % del valor añadido bruto provenía del sector servicios, el 17 % lo hacía de la producción, y el resto, procedía fundamentalmente de la construcción" ([12]).
En 1985, la aportación del sector servicios al valor añadido bruto solo era de un 58 %.
"Un análisis de los 11 mayores sectores industriales nos muestra que, en 2008, la intermediación financiera y otros sectores de servicios proporcionaban la contribución más importante al valor añadido bruto a los precios básicos, con un montante de 420 mil millones de £, sobre un total de 1,295 billones, o sea un 32,4 %. En cambio la contribución de sectores como la distribución y la hostelería son del 14,2 %; los de la educación, la sanidad y los servicios sociales el 13,1 %; y el de la manufactura es del 11,6 %" ([13]).
Cabe destacar que el peso de un sector como el de la manufactura ha pasado en dos años (de 2006 a 2008) de un 17 % a un 11,6 % (¡cayendo casi una tercera parte!).
A lo largo de los últimos 30 años, en el sector de los servicios: "El rendimiento total del sector servicios se ha duplicado a lo largo de este período. En cuanto a los subsectores de negocios y de las finanzas han llegado casi a quintuplicarse" ([14]).
Compárense esos resultados con el 18,1 % de aumento, además muy heterogéneo, en la industria.
El auge del sector financiero
Las cifras sobre la rentabilidad del sector servicios que acabamos de ver, se refieren a compañías privadas no financieras. Tendremos pues que examinar con más profundidad la importancia de un sector clave para la economía británica, y una característica muy particular de su estructura, como es el peso del sector financiero. Cinco de los diez primeros bancos de mayor capitalización de Europa en 2004, incluyendo los dos primeros de este ranking, tenían su base en Gran Bretaña. En términos generales puede afirmarse que los cuatro primeros bancos británicos figuran entre los siete más importantes del mundo (Citicorp y UBS son los dos primeros). Según el director de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra: "El peso del sector financiero del Reino Unido en la producción total ha aumentado un 9 % en el último trimestre de 2008. El excedente bruto de explotación de las empresas financieras (es decir el valor añadido bruto menos la compensación para los empleados y otras tasas sobre la producción) ha aumentado de 5 mil a 20 mil millones de libras, lo que supone el mayor incremento que nunca se haya visto" ([15]).
Esto refleja una tendencia que se va imponiendo en Gran Bretaña desde hace siglo y medio: "A lo largo de los últimos 160 años, el crecimiento de la intermediación financiera ha sido superior, en más de 2 % anual, al crecimiento global de la economía. Dicho en otras palabras el aumento del valor añadido bruto del sector financiero ha sido el doble que el aumento del conjunto de la economía, en ese período de 160 años" ([16]).
Si dicho sector financiero suponía el 1,5 % de los beneficios de la economía entre 1948 y 1970, hoy representa el 15 %. Se trata en realidad de un fenómeno global: los beneficios, antes de impuestos, de los mil primeros bancos mundiales alcanzaron los 800 mil millones de libras en 2007-08, habiendo aumentado un 150 % respecto a 2000-01. Es muy significativo que los rendimientos de capital del sector financiero se distancien cada vez más de los de la economía en su conjunto.
El peso del sector bancario en el conjunto de la economía puede valorarse comparando sus activos con el PIB global del país. Como puede verse, en el año 2006, los activos del Banco de Inglaterra superaban el 500 % del PIB del país. En los Estados Unidos, ese mismo año, el porcentaje pasaba del 20 % al 100 % del PIB, aunque, como se ve, no alcanza el nivel que tiene en Gran Bretaña. Otra cosa distinta es el ratio de capital (es decir la proporción entre el capital de que dispone el banco y el que ha prestado), que en ese caso sí ha disminuido, pasando del 15-25 % que existía a comienzos del siglo XX, al exiguo 5 % que muestra hoy. Este proceso se ha seguido amplificando a lo largo de la última década. Poco antes del "crack", la tasa de cobertura de los principales bancos se situaba cerca del 2 %, prueba evidente de que la economía mundial se ha cimentado sobre una base de capital ficticio durante las últimas décadas. La crisis de 2007 ha hecho tambalearse todo el edificio, lo que ha supuesto una amenaza catastrófica para Gran Bretaña dada su enorme dependencia de dicho sector. Eso explica la firmeza de la reacción de la burguesía británica.
La naturaleza del sector de los servicios
También es muy interesante examinar a fondo el sector servicios que según que publicaciones oficiales se distribuye de una u otra forma. Señalemos antes que nada que a veces el sector de la construcción, que es un sector productivo, aparece sin embargo incluido entre los servicios. La burguesía registra el valor que cada sector añade a la economía, pero eso no nos indica si tal sector produce verdaderamente plusvalía o si, aunque cumpla una función necesaria para el capital, no añade valor.
Muchos de esos sectores estarían incluidos entre los que Marx denominaba "gastos de circulación" ([17]), teniendo que distinguir entre los que están vinculados a la transformación de la mercancía de una forma a otra -es decir de la forma mercancía a la forma dinero, o viceversa-, y aquellos otros que son la continuación del proceso de la producción.
Los cambios en la forma de la mercancía, si bien son parte íntegra del proceso global de la producción no añaden, sin embargo, valor, y sí representan un coste sobre la plusvalía extraída. En la lista que hemos visto se incluyen la distribución, tanto al por menor como al por mayor (cuando no incluyen el transporte -ver más adelante-), los hoteles y los restaurantes (en la medida que representan puntos de venta de mercancías acabadas -la preparación de comidas sí puede considerarse como un proceso productivo que crea plusvalía-), una gran parte de las telecomunicaciones (cuando tienen que ver con la compra de materias primas o la venta de productos finalizados), los ordenadores y los servicios a las empresas (cuando afectan a actividades como pedidos y control de stocks y estrategias de mercado). Toda la industria del marketing y la publicidad, que no se ha presentado separadamente aquí, está inmersa en esta categoría puesto que su función es la de maximizar las ventas.
Marx plantea que las actividades que son la continuación del proceso productivo incluyen actividades como el transporte que acerca las mercancías al lugar donde van a ser consumidas, o el almacenamiento de las mismas que preserva el valor de las mercancías. Estas actividades tienden a aumentar el coste de las mercancías sin añadirles valor de uso, por lo que son costes improductivos para la sociedad aunque puedan proporcionar plusvalía a capitalistas particulares. En nuestra lista estarían en esta categoría el transporte y la distribución al por menor y al por mayor, cuando implican transporte o almacenamiento de mercancías.
Hay un tercer grupo de actividades que son las vinculadas a la apropiación de una parte de la plusvalía gracias a los intereses o a la renta. Una gran parte de las actividades en los servicios a las empresas, las finanzas, la intermediación y los servicios financieros de las empresas, la informática..., son elementos de la administración de la Bolsa o de la banca que dan lugar a honorarios, comisiones o intereses que se perciben. Los organismos financieros invierten fondos y especulan por su propia cuenta. La propiedad inmobiliaria se relaciona probablemente con el alquiler, por lo que queda registrada la plusvalía en forma de renta.
Un cuarto apartado es la actividad del Estado que cubre la mayor parte de los últimos epígrafes de nuestra lista, y que puesto que se basan en la plusvalía salida de los impuestos sobre la industria, no producen plusvalía alguna, aunque los pedidos del Estado sean fuente de beneficios para algunas empresas. En la Revista Internacional no 114, pusimos de manifiesto: "el hinchamiento artificial de las tasas de crecimiento pues la contabilidad nacional cuenta, en parte, dos veces lo mismo. En efecto, el precio de venta de los productos mercantiles incorpora los impuestos que sirven para pagar los gastos del Estado, o sea el coste de los servicios no mercantiles (enseñanza, seguridad social, personal de los servicios públicos). La economía burguesa evalúa esos servicios no mercantiles como si su valor fuera equivalente a los salarios pagados al personal encargado de producir esos servicios. Ahora bien en la contabilidad nacional, esa suma se añade al valor producido en el sector mercantil (el único sector productivo), cuando en realidad ya está incluido en el precio de venta de los productos mercantiles (repercusión de los impuestos y de las contribuciones sociales en el precio de los productos)" ([18]).
Si se considera el conjunto del sector servicios está claro que no aporta a la economía el valor que pretende añadir. De hecho algunos servicios contribuyen en realidad a reducir el total de plusvalía producida, y el resto se dedica a absorber plusvalía generada, incluso en otros países.
Pero ¿cuáles han sido las razones del cambio de la estructura de la economía británica? En primer lugar digamos que un aumento de la productividad significa que una creciente cantidad de mercancías es producida por un menor número de trabajadores. Esto es lo que reflejan las estadísticas citadas por Bilan y que hemos mencionado antes. Segundo: el aumento de la composición orgánica del capital y la caída de la tasa de ganancia tienen como resultado que la producción se desplaza a regiones en las que los costes laborales y del capital constante son menores ([19]). En tercer lugar, esos mismos factores empujan al capital a orientarse hacia actividades de más alta rentabilidad, como el sector financiero y bancario, en el que su preponderancia permite desde hace mucho tiempo a Gran Bretaña (a la que Bilan denominaba el "banquero mundial"), extraer plusvalía. La desregulación que se produjo en este sector en los años 1980 no redujo los costes y sí permitió que se reforzara la preponderancia de los principales bancos y compañías financieras, así como la dependencia de la burguesía de los beneficios que les aportan. Cuarto: con el incremento de la masa de mercancías aumenta también la contradicción entre la escala de la producción y la capacidad de los mercados, lo que agudiza la movilización de recursos para transformar el capital de su forma mercantil a su forma dinero. Y quinto: la creciente complejidad de la economía y las exigencias sociales implican, consecuentemente, un desarrollo del Estado que ha de gestionar el conjunto de la sociedad en interés del capital nacional. Esto incluye las fuerzas de control directo pero también sectores del Estado que tienen como tarea crear obreros cualificados, mantenerlos en pie en un relativo estado de buena salud, y gestionar los diferentes problemas sociales que surgen en una sociedad de explotación.
Conclusión
Podemos extraer ya dos conclusiones quizás algo contradictorias. La primera, y principal, es que la evolución del capitalismo británico le ha dejado expuesto en primera línea a los embates de la crisis cuando ésta estalló y hubo un riesgo cierto de que el hundimiento del sector financiero colapsara la economía. Se abría la perspectiva de una aceleración acentuada del declive del capitalismo británico con todas sus consecuencias en los ámbitos económico, imperialista y social. Señalar que la burguesía británica estuvo al borde del abismo en 2007 y 2008 no es ninguna exageración. La respuesta que dio la clase dominante confirma que sigue estando decidida y capacitada para unir todas sus fuerzas para hacer frente a un peligro inmediato. Pero en cuanto a las consecuencias a más largo plazo... ése es otro tema.
La segunda conclusión es que sería un error despreciar los sectores manufactureros y creer que en Gran Bretaña apenas queda industria. Y eso por dos razones. En primer lugar el sector industrial sigue participando de forma importante en el conjunto de la economía aunque en él la tasa de ganancia sea inferior. Una aportación del 17 % o incluso del 11,6 % a la economía total no es, ni mucho menos, despreciable (y menos aún si se tuvieran en cuenta los componentes no productivos de los servicios). Además, y aún cuando en ese sector la balanza comercial es negativa desde hace décadas, la producción industrial representa una de las principales exportaciones de Gran Bretaña. En segundo lugar la crisis actual muestra en toda su crudeza el peligro de apoyarse únicamente en un sector de la economía. Eso explica por qué el gobierno Cameron ha puesto tanto énfasis en el papel que puede jugar el sector manufacturero en la recuperación económica, y por qué la promoción del comercio británico se ha convertido recientemente en una prioridad de la política exterior de Gran Bretaña. Otra cosa es que esta política sea realista puesto que supone un ataque despiadado a los costes de producción, mucho mayor que el que en su día emprendió Thatcher, y marchar contra corriente de las tendencias, histórica e inmediata, de la economía global. Gran Bretaña no puede entrar en una competencia directa con China y similares, por lo que debe encontrar sus cotos particulares.
Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué expectativas hay de recuperación de la economía?
¿Qué expectativas hay de recuperación de la economía?
El contexto global
"... hay datos recientes que indican que la recuperación global ha aminorado la marcha, después de haber tenido un arranque inicial relativamente rápido. La producción occidental está aún muy por debajo de las tendencias que mostraba antes de 2008. El desempleo sigue persistentemente alto en los Estados Unidos arruinando vidas y amargando la política. En cuanto a Europa ha evitado la debacle de una segunda crisis mundial en mayo, cuando las principales economías aceptaron reflotar Grecia y otros países para eludir la suspensión de pagos de su deuda soberana. Y Japón ha intervenido en el mercado monetario, por primera vez en 6 años, para frenar una escalada del yen que comprometía sus exportaciones".
Esta cita del mencionado artículo del Financial Times ([20]), publicado en vísperas de la reunión bianual del FMI y el Banco Mundial pone bien a las claras las preocupaciones de la burguesía.
Podemos constatar que los planes de recuperación en Europa no han logrado, por el momento, alcanzar fuertes tasas de crecimiento y sí han conducido, en cambio, a un vertiginoso aumento del endeudamiento público, lo que ha significado que para algunos países se haya puesto en entredicho su capacidad para devolver tal deuda. Grecia ha sido la adelantada de ese grupo de países en los que el grado alcanzado por el endeudamiento representa un peligro, pero en él se encuentra también Gran Bretaña. Y Estados Unidos y muchos países europeos tienen un nivel peligroso de endeudamiento. Gran Bretaña no tiene un nivel de deuda tan elevado como otros, pero su déficit, que es el mayor de todos, indica la rapidez con la que ha acumulado recientemente esa deuda.
Para hacer frente a la recesión se han postulado dos estrategias. La propugnada por Estados Unidos consiste en proseguir el endeudamiento. La que cada vez tiene más eco en Europa es la disminución del déficit a través de la imposición de programas de austeridad. Si EE.UU. está en condiciones de llevar a cabo esa política es porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia, lo que le permite financiar su déficit dándole a la máquina de fabricar billetes, algo a lo que sus rivales no pueden recurrir. Los demás países se ven más comprometidos por sus deudas, lo que les obliga a plantearse una limitación del endeudamiento. A lo que hemos asistido recientemente a escala internacional ha sido a un aumento de las iniciativas orientadas a utilizar los tipos de cambio de las monedas para aumentar la competitividad del capital nacional, y aumentar así las exportaciones como vía de restauración de la situación económica de los países. Así hemos visto la lucha entre los países excedentarios y los deficitarios en cuanto al tipo de cambio, como por ejemplo entre China y los Estados Unidos, que pugnaban a propósito de la devaluación del dólar frente al yuan, que no sólo reduciría la competitividad de las mercancías chinas, sino que también depreciaría la enorme cantidad de activos que posee en dólares americanos. Esta es una de las razones que ha llevado a China a utilizar una parte de sus reservas para comprar activos en distintos países, entre ellos Gran Bretaña. Esta política llamada de "flexibilización cuantitativa" monetaria ("quantitative easing", QE), sirve para la devaluación de las monedas y contribuye a aumentar la masa monetaria. Esto nos permite comprender la reciente convocatoria por parte de Japón de una nueva ronda de negociaciones sobre la QE. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña aspiran a lo mismo. Eso quiere decir a las claras que se ha producido una pérdida de la unidad que se ha mantenido durante la crisis, y que se ve cada vez más sustituida por la consigna de "cada uno a la suya". Un periodista de Financial Times comentaba recientemente estos acontecimientos: "Como durante los años 1930, todos los países quieren salir de la crisis gracias a las exportaciones, lo que, por definición, no todos pueden hacer. También vuelven a desarrollarse desequilibrios globales, tales como el proteccionismo" ([21]).
Así pues las presiones se exacerban pero no podemos decir aún si la burguesía acabará derrumbándose.
Esto significa que todas las opciones comportan riesgos ciertos y que no existe una salida evidente a la crisis. La falta de una demanda solvente va a acentuar la presión que empuja a una escalada del endeudamiento, y va a reactivar los reflejos proteccionistas que durante mucho tiempo habían sido contenidos. Pero también las medidas de austeridad pueden reducir aún más la demanda provocando una nueva recesión, un proteccionismo aún mayor, y empujando con más fuerza a que se recurra nuevamente al endeudamiento. Ante esta perspectiva parece evidente que a nivel inmediato se va a recurrir a más préstamos, pues ésa ha sido la política empleada en los últimos años, pero eso hace que se plantee la pregunta de si hay o no límites al endeudamiento, si esos límites pueden cuantificarse y si no se habrán alcanzado ya. En lo que incumbe a este informe podemos concluir que lo ocurrido recientemente en Grecia, muestra a las claras que tales límites sí que existen, o más bien que existe un punto en el que las consecuencias del endeudamiento amenazan con ser contraproducentes, minando su propia eficacia, y desestabilizando la economía mundial. Si a Grecia le fuera imposible devolver lo prestado, no asistiríamos únicamente al hundimiento de ese país, sino a perturbaciones de todo el sistema financiero internacional. El desplome de las bolsas antes del rescate por parte de Europa y del FMI pone de manifiesto la extremada sensibilidad de la burguesía ante esa perspectiva.
Las opciones del capitalismo británico
La burguesía británica ha sido una de las primeras en optar por la austeridad mediante un plan que prevé acabar con el déficit en cuatro años, lo que obliga a recortar una cuarta parte de los gastos del Estado. Más allá del sector estatal, la supresión de las subvenciones a la contratación tiene claramente como objetivo la disminución de los costes laborales en toda la economía, y aumentar así la competitividad y la rentabilidad del capitalismo británico. Se presenta esto bajo la bandera del interés nacional, tratando de achacar la causa de la crisis al gobierno laborista y no al capitalismo.
Ya hemos visto antes cómo ha conseguido recientemente el capitalismo británico generar plusvalía, aumentando la tasa absoluta de explotación de la clase obrera, y que lo había logrado mediante un aumento del endeudamiento, sobre todo de las familias, alimentado por el boom inmobiliario y la explosión de la concesión de créditos. Partiendo de esa base, el informe presentado en el congreso anterior de la sección de la CCI en Gran Bretaña, insistía ya en la importancia del sector servicios, y este informe lo confirma, precisando que no es la totalidad de ese sector, sino específicamente el sector financiero. A partir de ahí, analicemos cómo los tres componentes de la respuesta a la crisis -es decir el endeudamiento, la austeridad y las exportaciones- se presentan hoy en Gran Bretaña.
Antes de la crisis, el endeudamiento de los hogares constituyó, durante muchos años, la base del crecimiento económico, tanto directamente a través de la deuda que acumulaban los hogares británicos, como indirectamente a través del papel de las instituciones financieras en el mercado global de la deuda. Con el estallido de la crisis, el Estado se ha endeudado para proteger las instituciones financieras y, a un nivel mucho menor, los hogares (por ejemplo mediante la extensión de garantías a los depósitos hasta 50 mil libras), cuando el crecimiento del endeudamiento de los hogares declinaba y mucha gente pasaba a ser insolvente. Ahora está disminuyendo ligeramente el endeudamiento privado y aumenta el ahorro, al mismo tiempo que el gobierno anuncia su intención de reducir el déficit a la mitad. Parece muy poco probable que el endeudamiento pueda contribuir a la salida de la crisis. La austeridad que se avecina puede tener dos efectos sobre la clase obrera. Por un lado puede hacer que muchos trabajadores limiten sus gastos, tratando de devolver sus créditos a toda costa para sentirse más seguros. Pero puede conducir también a otros a tener que endeudarse para llegar a fin de mes. Este último caso tropezaría, desde luego, con la negativa de los banqueros a prestarles dinero. El sector financiero que ha dependido del auge del endeudamiento global para lo sustancial de su crecimiento en los años anteriores al crack, busca hoy alternativas, que se concretan, por ejemplo, en una actividad febril en el mercado alimentario. Pero este tipo de actividades depende, en última instancia, de la existencia de una demanda solvente, lo que nos vuelve a llevar al punto de partida. Si los Estados Unidos siguen empeñándose en un aumento de la deuda, el capital británico podría beneficiarse, dada su posición privilegiada en el sistema financiero global. Esto implica que, por mucha retórica que proclamen Vince Cable ([22]) y sus compinches, no se tomará acción alguna contra los bancos, y la política de desregulación emprendida por Thatcher seguirá.
La austeridad parece hoy la principal estrategia. Su objetivo declarado es la reducción del déficit, con la promesa implícita de que, después, las cosas volverán a ser como antes. Pero si se quiere que tenga efectos prolongados en la competitividad de la economía británica, la austeridad también habrá de mantenerse mucho tiempo. Por muchos bellos discursos sobre la mejora de la productividad que se hagan, lo cierto es que nada de eso es posible sin invertir sustancialmente en investigación y desarrollo, educación e infraestructuras. Y resulta que lo que se está produciendo son recortes en esos apartados, por lo que lo más probable es que los esfuerzos se concentren en reducir permanentemente la proporción de plusvalía que se desvía al Estado, y la que se devuelve a la clase obrera. Hablando claro: aligeramiento del gasto público y salarios más bajos para los trabajadores. Pero esos ataques a la clase obrera deberán hacerse, si se quieren eficaces, a escala masiva. Y el "adelgazamiento" del Estado va en dirección contraria a la tendencia que hemos visto a lo largo de toda la decadencia del capitalismo a que el Estado acreciente su dominio sobre la sociedad, a fin de defender sus intereses económicos e imperialistas e impedir que las contradicciones en el seno de la sociedad burguesa la hagan estallar.
Tampoco las exportaciones pueden ser la solución si la burguesía no consigue que el capital británico pueda ser más competitivo. Todos sus rivales hacen lo mismo. El sector servicios en Gran Bretaña es lucrativo y sería quizás posible aumentar su nivel relativamente bajo de exportaciones. El problema es que los componentes que parecen más rentables de ese sector están vinculados al sistema financiero, por lo que su desarrollo depende de una recuperación generalizada.
En resumen, que al capitalismo británico no le espera un camino fácil. La dirección que más probablemente emprenderá será apoyarse en su posición privilegiada en el seno del sistema financiero global, junto a la aplicación de un programa de austeridad que sirva para mantener los beneficios. Pero a largo plazo está abocado a un progresivo deterioro de su posición.
Las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera
El impacto que tiene la crisis en la clase obrera constituye la base objetiva de nuestro análisis sobre la lucha de clases. Este apartado se concentrará en las condiciones materiales de la clase obrera. Las cuestiones tocantes a la ofensiva ideológica de la clase dominante y el desarrollo de la conciencia de clase se abordarán en otros apartados de este informe (...)
Lo que más inmediatamente ha golpeado a la clase obrera ha sido el aumento del desempleo. A lo largo de los años 2008 y 2009, el desempleo ha ido creciendo progresivamente en 842 mil personas, hasta situarse en 2,46 millones de trabajadores (un 7,8 % de la población activa). Está, sin embargo, por debajo de las tasas que se alcanzaron en las recesiones anteriores de los años 80 -932 mil personas (un 8,9 %)-, y de los años 90 -622 mil personas (un 9,2 %)-, aunque la caída del PIB haya sido superior en esta ocasión.
Un reciente estudio plantea que la actual recesión, por la caída del PIB que ha ocasionado, debería haber ocasionado un mayor aumento del desempleo, en torno a 1 millón más de parados ([23]). No ha sido así y cabe preguntarse la causa de ello. La citada publicación plantea que se ha debido a: "la fuerte posición financiera que tenían las empresas cuando empezó la recesión, y por el alivio de la presión financiera a las empresas durante ella", lo que a su vez ha estado motivado por tres factores: "primeramente que las políticas de ayudas al sistema bancario, la bajada de los tipos de interés, y el déficit público han supuesto un fuerte estímulo. En segundo lugar la flexibilidad que han demostrado los trabajadores que ha permitido una disminución real de los costes salariales para las empresas, al mismo tiempo que los bajos tipos de interés han posibilitado que se mantuviera el crecimiento del salario real de los consumidores. Por último, el hecho de que las empresas se han abstenido de despedir a la mano de obra cualificada aunque hayan debido hacer frente a la presión sobre los beneficios y a la severidad de la crisis financiera".
La rebaja de los costes salariales se ha materializado a través de la reducción de las horas trabajadas (y pagadas), pero también con aumentos de salarios inferiores a la inflación. El trabajo a tiempo parcial va en aumento desde finales de los años 70. Entonces representaba algo más del 16 % de la fuerza de trabajo. En 1995 llegó hasta el 22 %. En la actual recesión aún ha subido más. La mayoría de los trabajadores que lo aceptan lo hacen porque no les queda otra alternativa ([24]). El número de personas subempleadas rebasa el millón. Ha habido un ligero recorte de la jornada laboral semanal media (de 32,2 horas a 31,7), pero para el conjunto de la fuerza de trabajo. Eso equivale a 450 mil empleos que trabajasen la jornada laboral media del país.
La reducción de los salarios reales proviene tanto de convenios sobre salarios desfavorables a los asalariados como del aumento de la inflación. Lo cierto es que las empresas han ahorrado un 1 % de costes salariales reales.
Pero eso no es todo. Aunque veíamos en los últimos años como el gobierno se esforzaba en excluir a la gente del derecho a un subsidio, lo cierto es que en la actual recesión no hemos visto acentuarse esa tendencia. Sí, en cambio, derivarla hacia subsidios por incapacidad laboral, lo que desde luego contribuye a enmascarar la cifra de parados.
Hay que tener en cuenta, además, que en las anteriores recesiones, el desempleo seguía subiendo aún cuando, oficialmente, la recesión se hubiera acabado. En la de los años 1980, por ejemplo, hicieron falta 8 años para que las cifras de paro volvieran al mismo nivel que tenían antes de la recesión. En la de los años 1990 fueron casi 9. Y aunque el incremento de la tasa de paro pudiese, en esta ocasión, estabilizarse antes que en las recesiones anteriores, hay muchas razones para pensar que esto sería un interludio temporal. En efecto, las medidas de austeridad provocarán el despido de cientos de miles de funcionarios. Pero es que, además, la recesión en W (en doble caída) que esas medidas podrían ocasionar, sumada a la incertidumbre sobre la situación general bien podrían ocasionar un nuevo despegue del desempleo. Se supone que se necesitan tasas de crecimiento anuales del 2 % para que el empleo pueda aumentar en un 2,5 %, si la población crece moderadamente. Pero esas cifras están lejos de aparecer en las previsiones de futuro.
Quienes están desempleados lo están además por mucho tiempo, puesto que el número de empleos es sensiblemente inferior al de demandantes. Pero cuanto más dura el desempleo, más probabilidad hay de que el parado que encuentre trabajo vuelva a estar en paro en el futuro. A comienzos de 2010, más de 700 mil personas se encontraban en la categoría de "parados de larga duración" que no habían tenido un trabajo como mínimo en el último año. Merece la pena reflejar aquí el impacto que tiene el paro en la población: "Un indicativo del coste real de esta flexibilidad lo encontramos en un estudio reciente sobre el impacto de la recesión sobre la salud mental, y que indica que el 71 % de las personas que han perdido su empleo en el último año han tenido síntomas de depresión, siendo las más afectadas las personas entre 18 y 30 años. La mitad de ellos dice haber padecido estrés y ansiedad" ([25]).
Una de las resultantes de la reducción de salarios y de la agravación general de las condiciones de vida ha sido la caída del consumo. Es verdad que algunos estudios afirman que esa reducción ha sido insignificante, pero hay otros trabajos que la cifran en torno a un 5 % a lo largo de 2008 y 2009. Está claro que no ha sido el resultado de una elección voluntaria de la gente, y sí de la pérdida del empleo, de la disminución de las horas de trabajo, o de un recorte directo de sus salarios.
Las estadísticas oficiales indican que en el período en el que gobernó el partido laborista se produjo un descenso de la pobreza entre los niños y los jubilados, y que el nivel de vida medio aumentó a un ritmo del 2 % anual. Pero la verdad es que en los últimos años estamos asistiendo a un estancamiento. Al mismo tiempo vemos un aumento de las desigualdades. La pobreza en la franja de los adultos en edad de trabajar está en su nivel más alto desde 1961 ([26]). Globalmente, la pobreza relativa ha aumentado entre un 1 % o un 1,8 % (lo que supone 0,9 o 1,4 millones de personas más), para alcanzar la cota del 18,1 % o el 22,3 %. La diferencia de estimaciones se debe a la inclusión o no de los gastos de vivienda.
Aunque hemos visto recientemente un ligero descenso del endeudamiento personal (a un ritmo de 19 peniques al día), lo cierto es que aún en julio de 2010 la tasa de crecimiento anual estaba en un 8 %, lo que lleva el total de esa deuda a 1,45 billones de libras ([27]), que como antes vimos es una cifra superior a toda la producción anual del país entero. En esa suma se incluyen los 1,23 billones de libras respaldados por hipotecas inmobiliarias y 217 mil millones de créditos al consumo. Se estima que una familia media ha de destinar el 15 % de sus ingresos netos a devolver esos préstamos.
Esta situación ha supuesto un aumento de las bancarrotas personales, así como de los Acuerdos Voluntarios Individuales ([28]), que han pasado de 67 mil en 2005, a 106 mil en 2006, y 107 mil en 2008, para volver a subir hasta los 134 mil en 2009. Sólo en el primer trimestre de 2010 se han producido 36 500 nuevos IVA, lo que, de continuar así, elevará nuevamente este registro ([29]). Este aumento sí es sustancialmente superior al que se vio en anteriores recesiones, aunque los cambios que se han operado en la legislación hacen difíciles las comparaciones directas ([30]).
La ONS informa de una disminución del incremento del endeudamiento personal, así como de un aumento de la tasa de ahorro de las familias que ha pasado de - 0,9 % a principios de 2008, a 8,5 % a finales de 2009 ([31]). Da la impresión de que muchos obreros se están preparando para los días difíciles que se avecinan.
Perspectivas
Aún cuando el impacto de la crisis sobre la clase obrera sea más importante de lo que presenta la prensa burguesa, es cierto que se ha limitado relativamente tanto en el empleo como en los ingresos. Esto se ha debido en parte a las circunstancias y en parte a la estrategia adoptada por la burguesía -que incluye el recurso al endeudamiento- y en parte también a la propia respuesta que ha ofrecido la clase obrera que parece estar más focalizada en cómo sobrevivir a la recesión que a la necesidad de combatirla. Pero es poco probable que esta situación se mantenga. En primer lugar porque la situación económica global va a continuar endureciéndose ya que la burguesía es incapaz de resolver las contradicciones fundamentales que minan las bases de su economía. En segundo lugar porque la estrategia de la clase dominante ha evolucionado hacia la imposición de medidas de austeridad, dada precisamente, esa situación global. Podría recurrir a la utilización del endeudamiento a corto plazo, pero eso no haría más que empeorar las cosas a más largo término. Y tercero: el impacto sobre la clase obrera se agudizará en el futuro, lo que contribuirá a desarrollar las condiciones objetivas para el desarrollo de la lucha de clases.
10-10-2010
[1]) Aquí publicamos una versión sin gráficos. Puede leerse la versión completa en Internet.
[2]) Actualización del Panorama Mundial un cuadro de previsiones que elabora regularmente el Fondo Monetario Internacional (NdeT).
[3]) Global Economic Prospects, Banco Mundial, verano 2010.
[4]) Ibid.
[5]) La mayoría de las estadísticas están sacadas de Economic and Labour Market Review (Revista de Economía y Mercado Laboral) de agosto 2010, que es una publicación de la Agencia Nacional de Estadisticas (Office for National Statistics, ONS). Otras provienen del Blue Book (Libro Azul) donde consta la contabilidad nacional de Gran Bretaña, el Pink Book (Libro Rosa) que refleja la balanza de pagos, o las Financial Statistics (Estadísticas financieras). Todas estas están publicadas por la ONS.
[6]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[7]) ONS, Pink Book, edición de 2010.
[8]) Banco de Inglaterra Inflation Report (Informe sobre la Inflación) de febrero 2009.
[9]) Gilt es una abreviatura anglosajona del término gilt-edged security, con el que se designa a los valores de máxima solvencia que son equiparables al oro (Wikipedia).
[10]) Financial Times, "That elusive spark" ("Ese difícil arranque..."), 06/10/2010.
[11]) Es cifras están extraídas de la revista Economic and Labour Market Review, del mes de septiembre de 2010. Ésta, a su vez, retoma las previsiones de la zona euro y de la OCDE de Economic Outlook (Perspectivas de la Economía) de la OCDE, concretamente de su número de noviembre 2009.
[12]) Blue Book, 2010.
[13]) Ibíd.
[14]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[15]) Andrew Haldane, The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage (La Contribución del Sector Financiero: Milagro o Espejismo), Banco de Inglaterra, julio 2010.
[16]) Ibid.
[17]) Véase El Capital, libro II, capítulo VI, "Los gastos de circulación", Ediciones AKAL 74.
[18]) Revista Internacional no 114, "Crisis económica: los disfraces de la "prosperidad económica" arrancados por la crisis".
[19]) Se atribuye al desarrollo de la producción en China y en otros países emergentes, el hecho de que la tasa de inflación global se haya mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, así como que se hayan reducido los costes laborales en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, ya que se ha producido un incremento masivo del número de trabajadores (se calcula que la entrada de China en la economía mundial ha duplicado prácticamente la cantidad de mano de obra disponible). Por ello, no sólo la tasa de ganancia puede ser más elevada en los países de mano de obra a bajo coste, sino que también puede reducir los costes laborales y aumentar así la tasa de ganancia en los países más adelantados, lo que redunda en un incremento de la tasa de ganancia media, como hemos puesto en evidencia en numerosos artículos de nuestra Revista Internacional. Otra cosa bien distinta es que se cree la masa de ganancia que necesita el sistema.
[20]) "Ese difícil arranque", 06/10/2010.
[21]) John Plender, "Currency demands make a common ground elusive" ("Las exigencias en cuanto a las divisas hacen difícil un compromiso de todos"), 06/10/2010.
[22]) Se trata de un miembro del Partido Liberal-Demócrata, que ocupa hoy el cargo de Secretario de Estado para los Negocios, la Innovación y la Formación en el gobierno británico de coalición Cameron-Clegg.
[23]) "Employment in the 2008-2009 recession", ("El empleo en la recesión de 2008-2009"), publicado en la revista Economic and Labour Market Review (Economía y Mercado de Trabajo), de agosto 2010.
[24]) Véase Economic and Labour Market Review, de septiembre 2010.
[25]) El Informe original apareció en el periódico The Guardian, el 01/04/2010.
[26]) Poverty and Inequality in UK ( Pobreza y Desigualdad en Reino Unido), Institute for Fiscal Studies 2010.
[27]) Las cifras de este párrafo están sacadas de Debt Facts and Figures (Deuda : Hechos y Cifras), de septiembre 2010, recopilados por Credit Action.
[28]) IVA, instrumentos de renegociación de los pagos de deudas, NdT
[29]) Fuente: ONS, Financial Statistics, agosto 2010.
[30]) Sacado del Economic and Labour Market Review, de agosto 2010. Entre 1979 y1984 el alza fué de 3500 a 8229. Entre 1989 y 1993, de 9365 a 36703.
[31]) Ibid.
Geografía:
- Gran Bretaña [9]
II - 1919: El ejemplo de Rusia 1917 inspira a los obreros húngaros
- 3489 reads
En el artículo anterior de la serie ([1]) vimos cómo ante el creciente desarrollo de la lucha proletaria, el Partido Socialdemócrata, bastión principal del capitalismo, había intentado una maniobra repugnante, maniobra consistente en cargar a los comunistas la responsabilidad de un extraño asalto a la redacción del periódico socialista Népszava, con la cual pretendía criminalizarlos, primer paso para desencadenar una oleada represiva que empezando por los comunistas acabara con la aniquilación de los incipientes consejos obreros y con la destrucción de toda veleidad revolucionaria en el proletariado húngaro.
En este segundo artículo veremos cómo fracasó esta maniobra y la situación revolucionaria continuó madurando y cómo, ante ello, el Partido Socialdemócrata lanzó una maniobra tan arriesgada como finalmente exitosa para el capitalismo: fusionarse con el Partido Comunista, "tomar el poder" y organizar la "dictadura del proletariado" lo cual frustró el proceso ascendente de lucha y organización del proletariado llevándolo a un callejón sin salida que permitió su derrota total.
Marzo 1919: crisis de la República burguesa
Pronto se supo la verdad del asunto del asalto al periódico. Los obreros se sintieron engañados y su indignación creció al conocer las bárbaras torturas infligidas a los comunistas. La credibilidad del Partido Socialdemócrata sufrió un rudo golpe. Todo esto favoreció la popularidad de los comunistas.
Desde finales de febrero se multiplican las luchas reivindicativas, los campesinos toman las tierras sin esperar a la, tantas veces prometida, "reforma agraria" ([2]), la afluencia a las reuniones del Consejo Obrero de Budapest crece por momentos y las discusiones son tumultuosas, formulándose acerbas críticas a los dirigentes socialdemócratas y sindicales. La República burguesa, que tantas ilusiones había suscitado en octubre de 1918, provoca una fuerte decepción. Los 25.000 soldados repatriados de los campos de batalla que permanecen en los cuarteles están organizados en Consejos y en la primera semana de marzo, las asambleas de cuartel no solamente renuevan sus representantes -con un aumento notable de los delegados comunistas- sino que votan mociones por las cuales: "solo obedecerán aquellas órdenes del gobierno que hayan sido previamente ratificadas por el Consejo de Soldados de Budapest".
El 7 de marzo, una sesión plenaria del Consejo Obrero de Budapest adopta una resolución que "exige la socialización de todos los medios de producción y la transferencia de su dirección a los Consejos". Si bien la socialización sin destrucción del Estado burgués es una medida coja, el acuerdo expresa la mayor confianza en sí mismos de los consejos y constituye una respuesta a dos problemas acuciantes: 1) el sabotaje que realiza la patronal a una producción totalmente desorganizada debido a la guerra; 2) el tremendo desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad.
Los acontecimientos se radicalizan. El Consejo Obrero de metalúrgicos lanza un ultimátum al gobierno: le da 5 días para ceder el poder a los partidos del proletariado ([3]). El 19 de marzo tiene lugar la más gigantesca manifestación hasta entonces conocida convocada por el Consejo Obrero de Budapest, los parados piden un subsidio y una carta de avituallamiento, se pide igualmente la supresión de los alquileres de vivienda. El día 20 los tipógrafos se declaran en huelga, que se convierte en general al día siguiente con dos reivindicaciones: liberación de los dirigentes comunistas y un "gobierno obrero".
Si ya esos hechos mostraban la maduración de una situación revolucionaria, ésta, sin embargo, estaba aún lejos del umbral político que permite al proletariado lanzarse a la toma del poder. Para tomarlo con éxito y conservarlo, el proletariado cuenta con dos fuerzas imprescindibles: los consejos obreros y el Partido Comunista. En marzo 1919, los consejos obreros en Hungría apenas habían comenzado a andar, empezaban a sentir su fuerza y autonomía y trataban de desprenderse de la tutela castradora de socialdemocracia y sindicatos. Pero tenían aún limitaciones. Las dos más importantes eran que:
- confiaban en la posibilidad de un "gobierno obrero" donde se unieran socialdemócratas y comunistas, lo cual, como veremos, fue la tumba de todo desarrollo revolucionario;
- predominaba la organización por sectores económicos: Consejo de Metalúrgicos, Consejo de Tipógrafos, Consejo del Textil etc. Mientras en Rusia, y ya desde la Revolución de 1905, la organización de los Consejos era totalmente horizontal abarcando a la clase obrera como unidad que supera las divisiones por sector, región, nacionalidad etc.; en Hungría vemos la coexistencia de consejos sectoriales junto con consejos horizontales de ciudad, con el peligro de corporativismo y dispersión que ello representaba.
Respecto al Partido Comunista apuntamos en el primer artículo de esta serie que era todavía muy débil y heterogéneo y que el debate apenas se había desarrollado en su seno. Carecía de una estructura internacional sólida que lo guiara -la Internacional Comunista estaba celebrando su primer congreso en esos momentos-. Por todo ello -y como vamos a ver a continuación- mostró una terrible falta de solidez y de claridad que lo harán fácil víctima de la trampa que va a tenderle la socialdemocracia.
La fusión con el Partido socialdemócrata y la proclamación de la República Soviética
El coronel Vix, representante de la Entente ([4]), entrega un ultimátum donde se estipula crear una zona desmilitarizada gobernada directamente por el mando aliado dentro del territorio húngaro que tiene una profundidad media de 200 kilómetros, lo que supone ocupar más de la mitad del país.
La burguesía nunca enfrenta al proletariado a cara descubierta, la historia nos demuestra que trata de pillarlo entre dos fuegos, el derecho y el izquierdo. Vemos como el derecho dispara con la amenaza de ocupación militar que, desde abril se convertirá en una invasión en toda la regla. Por su parte, el izquierdo entra en acción con una dramática declaración del Presidente Karolyi al día siguiente: "La Patria está en peligro. Ha sonado la hora más grave de nuestra historia. Ha llegado el momento para que la clase obrera húngara, la única fuerza organizada en el país, y con sus relaciones internacionales, salve a la Patria de la anarquía y la mutilación. Propongo un gobierno socialdemócrata homogéneo que haga frente a los imperialistas. Para llevar esto a bien es indispensable que la clase obrera recobre su unidad. Con este fin los socialdemócratas deben encontrar un terreno de acuerdo con los comunistas" ([5]).
El fuego derecho con la ocupación militar y el fuego izquierdo con la defensa nacional convergen en el mismo objetivo: la conservación de la dominación capitalista. La ocupación militar -la peor afrenta que puede sufrir un Estado nacional- tiene en realidad como objetivo aplastar las tendencias revolucionarias en el proletariado húngaro. Pero ofrece a la izquierda la posibilidad de alistar a los obreros para la defensa de la Patria. Es una situación tramposa que ya se había planteado en octubre de 1917 en Rusia donde la burguesía rusa prefería que las tropas alemanas ocupasen Petersburgo ante su incapacidad para aplastar al proletariado y que éste rompió hábilmente lanzándose a la toma del poder.
Siguiendo la estela del conde Karolyi, el socialista derechista Garami expone la estrategia a seguir: "confiar el gobierno a los comunistas, esperemos a su bancarrota completa y entonces, y solo entonces, en una situación libre de estos desechos de la sociedad podremos formar un gobierno homogéneo" ([6]).
El ala centrista del Partido ([7]) precisa esta política: "Constatando efectivamente que Hungría va a ser sacrificada por la Entente, que manifiestamente ha decidido liquidar la revolución, se desprende de ello que las únicas bazas que ésta dispone son la Rusia Soviética y el Ejército Rojo. Para obtener su apoyo es preciso que la clase obrera húngara sea dueña del poder y que Hungría sea una República popular y soviética",
añadiendo: "para evitar que los comunistas abusen del poder es mejor tomarlo con ellos" ([8]).
El ala izquierda del Partido Socialdemócrata defiende una posición proletaria y tiende a converger con los comunistas. Frente a ella, los derechistas de Garami y los centristas de Garbai maniobran con mucha habilidad. Garami dimite de todos sus cargos. El ala derechista se sacrifica en beneficio del ala centrista que "declarándose favorable al programa comunista" logra seducir al ala izquierda ([9]).
Tras este viraje, la nueva dirección centrista propone la fusión inmediata con el Partido Comunista y ¡la toma del poder! Una delegación del partido visita en la cárcel a Bela Kun planteando: la fusión de los dos partidos, la formación de un gobierno obrero con exclusión de todos los partidos burgueses y la alianza con Rusia. Las conversaciones duran apenas una jornada tras la cual Bela Kun, redacta un protocolo de seis puntos entre los que destacan: "la completa fusión de los dos partidos en uno nuevo cuyo nombre será provisionalmente Partido Socialista Unificado de Hungría (...) El PSUH toma inmediatamente el poder en nombre de la dictadura del proletariado, esta dictadura será ejercida por los Consejos de Obreros, Soldados y Campesinos. No habrá Asamblea Nacional. Una alianza militar y política lo más completa posible será concluida con Rusia" ([10]).
El Presidente Karolyi, puntualmente informado de las negociaciones, presenta la dimisión y hace una declaración donde se dirige "al proletariado del mundo para obtener ayuda y justicia. Dimito y entrego el poder al proletariado del pueblo de Hungría" ([11]). En la manifestación del 22 de marzo "el ex homo regius, el archiduque Francisco José, cual Felipe Libertad, también vendrá al lado de los obreros, en el curso de la manifestación" ([12]). El nuevo gobierno que se forma al día siguiente, con Bela Kun y los demás dirigentes comunistas recién salidos de la cárcel, es presidido por el socialista centrista Garbai ([13]) y tienen mayoría los centristas con dos puestos reservados al ala izquierda y otros dos para los comunistas, entre ellos Bela Kun. Comienza con ello una arriesgada operación consistente en hacer de los comunistas rehenes de la política socialdemócrata y en sabotear los incipientes consejos obreros con el regalo envenenado de la "toma del poder". Los socialistas dejarán el protagonismo a Bela Kun, quien -totalmente atrapado- se convertirá en el avalista y el portavoz de toda una serie medidas que no harán sino desprestigiarle ([14]).
La "unidad" provoca la división en las fuerzas revolucionarias
La proclamación del partido "unificado" logró, en primer lugar, bloquear el acercamiento de los socialistas de izquierda a los comunistas que fueron hábilmente seducidos por el radicalismo de los centristas. Pero, lo más grave es que abrió la caja de Pandora dentro de los comunistas que se dividieron en múltiples tendencias. La mayoría, en torno a Bela Kun, se convierte en rehén de los socialdemócratas; otro sector, encabezado por Szamuelly, permanece dentro del nuevo Partido pero trata de llevar una política independiente. La mayoría de los anarquistas se separan fundando la Unión Anarquista que apoyará al nuevo gobierno desde una postura de oposición ([15]).
El Partido fundado unos meses antes y que apenas empezaba a desarrollar una organización y una intervención, se volatiliza completamente. El debate se hace imposible y se produce una confrontación constante entre sus antiguos miembros. Esta no se hace sobre la base de unos principios y una visión independiente de la situación, sino que va siempre a remolque de la evolución de los acontecimientos y de las astutas maniobras que lanzan los centristas socialdemócratas.
La desorientación sobre la situación real en Hungría afectó a un militante de la experiencia y clarividencia de Lenin. En sus Obras Completas se halla la transcripción de las tomas de contacto realizadas con Bela Kun en los días 22 y 23 de marzo de 1919 ([16]). Lenin pregunta a Bela Kun: "Tenga la bondad de comunicar qué garantías reales tiene de que el nuevo Gobierno húngaro será efectivamente comunista y no simplemente socialista nada más, es decir, social-traidor. ¿Tienen los comunistas mayoría en el Gobierno? ¿Cuándo se celebrará el Congreso de los Consejos? ¿En qué consiste realmente el reconocimiento de la dictadura del proletariado por los socialistas?".
Básicamente, Lenin formula las preguntas correctas. Sin embargo, como todo es llevado por simples contactos personales y no mediante un debate colectivo internacional, Lenin concluye que: "Las respuestas de Bela Kun fueron plenamente satisfactorias y disiparon plenamente nuestras dudas. Resultó que los socialistas de izquierda habían visitado a Bela Kun en la cárcel y solo ellos, simpatizantes de los comunistas, así como gente del centro, fueron quienes formaron el nuevo Gobierno, mientras que los socialistas de derecha, los social traidores, por así decirlo, incorregibles e intransigentes, abandonaron el partido, sin que ningún obrero los siguiera".
Aquí se ve que Lenin o estaba mal informado o no valoraba correctamente la situación puesto que el centro de la socialdemocracia dominaba el gobierno y los socialistas de izquierda estaban en manos de sus "amigos" del centro.
Dejándose llevar por un optimismo desmovilizador, Lenin concluye: "La propia burguesía entregó el poder a los comunistas de Hungría. La burguesía ha mostrado al mundo entero que cuando sobreviene una crisis grave, cuando la nación se halla en peligro, es incapaz de gobernar. Y el único poder realmente querido por el pueblo, es el Poder de los Consejos de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos".
Elevados al "poder", los Consejos Obreros son saboteados
Este Poder solamente existía sobre el papel. En primer lugar, es el Partido Socialista unificado quien toma el poder sin que el Consejo de Budapest ni el resto de consejos del país hayan tenido arte y parte ([17]). Aunque, formalmente el Gobierno se declara "subordinado" al Consejo Obrero de Budapest, en la práctica lo que hace es presentarle decretos, órdenes y decisiones diversas como hechos consumados frente a los que únicamente posee un dudoso derecho de veto. Los Consejos Obreros son sometidos al corsé de la podrida práctica parlamentaria.
"Los asuntos del proletariado siguieron siendo administrados -o más exactamente saboteados- por la antigua burocracia y no por los Consejos Obreros mismos, que de esta manera nunca llegaron a convertirse en organismos activos" ([18]).
Pero el golpe más severo a los consejos, es la convocatoria de elecciones que hace el Gobierno para constituir una "Asamblea Nacional de Consejos Obreros". El sistema de elección que impone el Gobierno es el de concentrar las elecciones en dos fechas (7 y 14 de abril de 1919) "siguiendo las modalidades de la democracia formal (escrutinio de listas, voto secreto, cabina de voto)" ([19]). Se trata de una reproducción del mecanismo típico de las elecciones burguesas lo cual no hace otra cosa que sabotear la esencia misma de los Consejos Obreros. Mientras en la democracia burguesa los órganos electos son el resultado de un voto efectuado por una suma de individuos atomizados y completamente separados entre sí, los Consejos Obreros suponen un concepto radicalmente nuevo y diferente de la acción política: las decisiones, las acciones a tomar, son pensadas y discutidas por debates donde participan enormes masas de forma organizada, pero a su vez, éstas no se limitan a adoptar la decisión sino que son ellas mismas quienes la ponen en práctica.
El triunfo de la maniobra electoral no es solamente el producto de la habilidad maniobrera de los socialdemócratas centristas, estos explotan las confusiones existentes no solamente en las masas sino en la mayoría de los propios militantes comunistas, especialmente en el grupo de Bela Kun. Años de participación en las elecciones y el parlamento -actividad necesaria para el avance del proletariado en el periodo ascendente del capitalismo- habían producido hábitos y visiones atados a un pasado definitivamente superado que bloqueaban una respuesta clara a la nueva situación, la cual exigía la ruptura completa con el parlamentarismo y el electoralismo.
El mecanismo electoral y la disciplina del partido "unificado" hacen que: "en la presentación de los candidatos a las elecciones a los consejos, los comunistas debieron defender la causa de los socialdemócratas e incluso así, muchos de ellos no salieron elegidos", constata Szantó, que añade que esto permitía a los socialdemócratas entregarse: "al verbalismo revolucionario y comunista, con el fin de aparecer más revolucionarios que los comunistas" ([20]).
Estas políticas suscitaron una viva resistencia. Las elecciones de abril fueron impugnadas en el 8º distrito de Budapest, donde Szamuelly logra anular la lista oficial de ¡su propio partido, el PSUH! e impone una elección mediante debates en asambleas masivas las cuales darán la credencial a una coalición formada por disidentes del propio PSUH y anarquistas, vertebrados en torno a Szamuelly.
A mediados de abril hubo otra tentativa de dar vida a auténticos consejos obreros. Un movimiento de consejos de barrio logró celebrar una Conferencia de Consejos de Barrio de Budapest que criticó severamente al "gobierno soviético" y propuso toda una serie de alternativas sobre el abastecimiento, la relación con los campesinos, la represión de los contrarrevolucionarios, la conducción de la guerra y planteó, ¡apenas una semana después de las elecciones!, una nueva elección de los Consejos. Rehén de los socialdemócratas, Bela Kun aparece en la última sesión de la Conferencia como un bombero apagafuegos, su discurso raya la demagogia: "Estamos tan a la izquierda que es imposible ir más lejos. Un viraje todavía más a la izquierda no podría ser otra cosa que una contrarrevolución" ([21]).
La reorganización económica se apoya en los sindicatos contra los Consejos
La tentativa revolucionaria se enfrentaba al caos económico, el desabastecimiento y el sabotaje empresarial. Si bien el centro de gravedad de toda revolución proletaria es el poder político de los Consejos eso no quiere decir que se deba descuidar el control de la producción por parte de éstos. Aunque es imposible iniciar una transformación revolucionaria de la producción en dirección al comunismo, en tanto la revolución no se complete a escala mundial, de ahí no se deduce que el proletariado no deba llevar una política económica desde el principio de su revolución. En particular, ésta debe abordar dos cuestiones prioritarias: la primera, es adoptar todas las medidas posibles para disminuir la explotación de los trabajadores y garantizar que dispongan el máximo tiempo libre para que puedan dedicar sus mejores energías a la participación activa en los consejos obreros. En este terreno, presionado por el Consejo obrero de Budapest, el Gobierno adoptó medidas tales como la eliminación del trabajo a destajo y la reducción de las horas de trabajo con el expreso objetivo de "permitir a los obreros la participación en la vida cultural y política de la revolución" ([22]).
La segunda, es combatir el desabastecimiento y el sabotaje de tal forma que el hambre y el caos económico inevitables no acaben ahogando a la revolución. Frente a este problema, los obreros levantaron desde enero 1919 consejos de fábrica y consejos sectoriales y, como ya vimos en el artículo anterior de esta Serie, el Consejo de Budapest adoptó un audaz plan de control de los suministros básicos. Sin embargo, el Gobierno que supuestamente debía apoyarse en ellos llevó una política sistemática para quitarles todo control sobre la producción y el abastecimiento, en beneficio de los sindicatos. En esto, Bela Kun cometió graves errores. Así en mayo de 1919 declara: "El aparato de nuestra industria reposa sobre los sindicatos. Estos deben emanciparse rápidamente y transformarse en potentes empresas que comprenderán la mayoría y después el conjunto de individuos de una rama industrial. Al formar parte de la dirección técnica, los sindicatos, con su esfuerzo, tienden a apoderarse lentamente de todo el trabajo de dirección. Así garantizan que los órganos económicos centrales del régimen y de la población laboriosa trabajen concertadamente y los obreros se vayan acostumbrando a administrar la vida económica" ([23]).
Roland Bardy comenta críticamente este análisis: "prisionero de un esquema abstracto, Bela Kun no podía darse cuenta de que la lógica de su posición conducía a devolver a los socialistas un poder del que habían sido progresivamente desposeídos (...) durante todo este periodo, los sindicatos se mantendrán como el bastión de la socialdemocracia reformista, encontrándose constantemente en competencia directa con los Soviets" ([24]).
El gobierno dispuso que solo los obreros y campesinos sindicados tuvieran acceso a las cooperativas y economatos de consumo. Esto daba a los sindicatos una palanca esencial de control. Esto fue teorizado por Bela Kun: "el régimen comunista es el de la sociedad organizada. Quien quiera vivir y prosperar debe adherirse a una organización, los sindicatos no deben poner ninguna traba a las admisiones" ([25]).
Como señala Bardy: "Abrir el sindicato a todos era el mejor medio para liquidar la preponderancia del proletariado en su seno y abrir a largo plazo el restablecimiento democrático de la sociedad de clases", de hecho, "los antiguos patronos, los rentistas y sus grandes mayorales no participaban en la producción activa (industria-agricultura) pero sí en los servicios administrativos y jurídicos. El inflamiento de este sector permitió a la antigua burguesía sobrevivir como clase parásita y tener acceso al suministro de productos sin estar integrada en el proceso productivo" ([26]).
Este sistema alentó la especulación y avivó el mercado negro, sin lograr resolver jamás el problema del hambre y el desabastecimiento que torturó a los obreros de las grandes ciudades.
El Gobierno impulsó la formación de grandes explotaciones agrarias regidas por un sistema de "colectivización". Esto resultó ser una gran estafa. Al frente de las Granjas Colectivas fueron puestos unos "comisarios de producción" que cuando no eran un burócrata arrogante, eran ¡los antiguos terratenientes!, que seguían residiendo en sus mansiones y que exigían a los campesinos que les siguieran llamando "amo".
Se suponía que las Granjas Colectivas extenderían la revolución en el campo y garantizarían el abastecimiento, en la práctica no hicieron ninguna de las dos cosas. Los jornaleros y campesinos pobres, profundamente decepcionados por la realidad de las granjas colectivizadas, se apartaron cada vez más del régimen; por otra parte, los dirigentes de éstas exigieron un trueque que el Gobierno era incapaz de asegurar: suministro de productos agrícolas a cambio de abonos, tractores y maquinaria. Por ello vendían a especuladores y acaparadores, con lo cual el hambre y el desabastecimiento llegaron a tales niveles que el Consejo Obrero de Budapest organizó desesperadamente la transformación en cultivos agrarios de solares, parques y jardines.
La evolución de la lucha revolucionaria mundial y la situación en Hungría
La única manera que tenía el proletariado húngaro de romper la trampa en la que se hallaba prisionero era el avance de la lucha del proletariado mundial. El periodo de marzo a junio de 1919 alienta grandes esperanzas pese al mazazo que había supuesto el aplastamiento de la insurrección de Berlín, en Alemania, en enero de 1919 ([27]). En marzo de 1919 se constituye la Internacional Comunista, en abril es proclamada la República Bávara de los Consejos que finalmente es aplastada por el gobierno socialdemócrata. Igualmente, la agitación revolucionaria que crecía en Austria donde se estaban consolidando los consejos obreros fue abortada por la aventura provocadora de un infiltrado -Bettenheim- que arrastró al joven Partido Comunista a una insurrección minoritaria que fue fácilmente aplastada (mayo 1919). En Gran Bretaña se produjo la gran huelga de los astilleros del Clyde, empezaron a surgir Consejos Obreros y hubo motines en el ejército. Estallaron movimientos huelguísticos en Holanda, Noruega, Suecia, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Italia e incluso en Estados Unidos.
Sin embargo esos movimientos eran todavía demasiado embrionarios. Ello daba un importante margen de maniobra a los Ejércitos de Francia y Gran Bretaña que seguían movilizados tras el fin de la Guerra Mundial, ocupados ahora en la sucia tarea de actuar de gendarmes encargados de aplastar los focos revolucionarios. Su intervención se concentró en Rusia (1918-20) y en Hungría (desde abril 1919). Ante los primeros motines que estallaron en sus ejércitos y ante el éxito que empezaba a tener una campaña contra la guerra en Rusia, los soldados de reemplazo fueron rápidamente sustituidos por tropas coloniales mucho más inmunes que aquellos.
Frente a Hungría, el mando francés sacó lecciones de la negativa de sus soldados a reprimir la insurrección de Szeged. Optó por quedarse en un segundo plano y azuzó a los Estados vecinos de Hungría contra ésta: Rumania y Checoslovaquia serán la punta de lanza de estas operaciones. Estos Estados combinan su labor de gendarmes con la obtención de conquistas territoriales a costa del Estado húngaro.
La Rusia soviética no pudo prestar ningún apoyo militar porque estaba totalmente asediada. La tentativa en junio de 1919 por parte del Ejército Rojo de lanzar una ofensiva por el oeste junto con los guerrilleros anarquistas de Néstor Majno, lo que hubiera abierto una vía de comunicación con el territorio húngaro, fue abortada por la violenta contraofensiva del general Denikin.
Pero el problema fundamental es que el proletariado tenía el enemigo en su propia casa ([28]). De forma pomposa el 30 de marzo el Gobierno de la "dictadura del proletariado" creaba el Ejército Rojo. Este era el viejo ejército con otro nombre. Todos sus mandos estaban en manos de los antiguos generales que eran supervisados por un cuerpo de comisarios políticos que los socialdemócratas coparon en su gran mayoría, excluyendo a los comunistas.
El gobierno rechazó una propuesta de los comunistas de disolver los cuerpos policiales. Los obreros, sin embargo, desarmaron por su cuenta a los guardias y varias fábricas de Budapest adoptaron resoluciones al respecto que fueron inmediatamente aplicadas.
"Solo entonces, los socialdemócratas dieron su permiso. Pero ni siquiera consintieron en que se realizara el desarme, sino que tras una prolongada resistencia consiguieron hacer aprobar el licenciamiento de la policía, la gendarmería y la guardia de seguridad" ([29]).
Se decretó la formación de una Guardia Roja ¡a la que se incorporaron los policías licenciados!
Con estos juegos malabares, Ejército y policía, columna vertebral del Estado burgués, quedaron intactos. No es de extrañar que el Ejército Rojo se desmoronara fácilmente ante la ofensiva de abril desencadenada por tropas rumanas y checas. Varios destacamentos se pasaron al enemigo.
Con los ejércitos invasores a las puertas de Budapest el 30 de abril, la movilización obrera logró un vuelco en la situación. Anarquistas junto con el grupo de Szamuelly realizan una fuerte agitación. La manifestación del Primero de Mayo conoce un éxito masivo, se gritan eslóganes pidiendo "el armamento del pueblo" y el grupo de Szamuelly reclama "todo el poder para los consejos obreros". El 2 de mayo tiene lugar un gigantesco mitin que pide la movilización voluntaria de los trabajadores. En pocos días 40.000, solamente en Budapest, se enrolan en el Ejército Rojo.
El Ejército Rojo, muy fortalecido por la incorporación masiva de los obreros y por la llegada de Brigadas Internacionales de voluntarios franceses y rusos, lanza una gran ofensiva que logra una serie de victorias sobre las tropas rumanas, serbias y en especial sobre las checas que sufren una gran derrota y los soldados desertan masivamente. En Eslovaquia, la acción de obreros y soldados rebeldes, lleva a la formación de un Consejo Obrero que, respaldado por el Ejército Rojo, proclama la República Eslovaca de los Consejos (2 junio). El Consejo concluye una alianza con la República Húngara y lanza un manifiesto a todos los obreros checos.
Este éxito puso en alerta a la burguesía mundial. "La Conferencia de Paz de París, alarmada por los éxitos del Ejército Rojo, realizó el 8 de junio un nuevo ultimátum a Budapest, en el se exigía que el Ejército Rojo dejase de avanzar e invitaba al gobierno húngaro a París para "discutir las fronteras de Hungría". Después siguió un segundo ultimátum, en este se amenazaba con el uso de la fuerza si no se cumplían los términos" ([30]). El socialdemócrata Bohm, con el apoyo de Bela Kun, abre "negociaciones a cualquier precio" con el Gobierno francés, el cual exige, como paso previo, el abandono de la República consejista de Eslovaquia, lo que se hizo el 24 de junio siendo aplastada el 28 y todos los militantes destacados ahorcados un día después.
Entretanto, la Entente opera un cambio de táctica. Las exacciones de las tropas rumanas y sus pretensiones territoriales, habían provocado un cierre de filas en torno al Ejército Rojo que había favorecido sus victorias de mayo. Se montó a toda prisa un Gobierno Provisional Húngaro encabezado por dos hermanos del antiguo presidente Karolyi que se instaló en el área ocupada por los rumanos quienes a regañadientes accedieron a retirarse para darle la apariencia de un "gobierno independiente". El ala derecha de la socialdemocracia reaparece y apoya abiertamente este gobierno.
El 24 de junio se produce en Budapest un intento de alzamiento organizado por socialdemócratas de derecha. El Gobierno negocia con los alzados cediendo a sus reivindicaciones de eliminar a los "Muchachos de Lenin", a los brigadistas internacionales y los regimientos controlados por los anarquistas. Esta represión precipita la descomposición del Ejército Rojo: se producen violentos enfrentamientos en su seno, se multiplican las deserciones y los motines.
La derrota final y la represión salvaje
La desmoralización cunde entre la población obrera de Budapest. Muchos obreros y sus familias abandonan la ciudad. En las áreas campesinas se multiplican las revueltas contra el gobierno. El gobierno rumano reemprende la ofensiva militar. Desde mediados de julio los socialdemócratas, que vuelven a estar unidos, reclaman la dimisión de Bela Kun y la formación de un nuevo gobierno sin comunistas. El 20 de julio, a la desesperada, Bela Kun lanza una ofensiva militar contra las tropas rumanas con lo que queda del ejército rojo que se rinde el 23. Finalmente el 31 de julio, Bela Kun dimite y se forma un nuevo gobierno con socialdemócratas y sindicatos que emprende una violenta represión contra los comunistas, los anarquistas y todos los militantes obreros que no han podido huir. Szamuelly es asesinado el 2 de agosto.
El 6 de agosto, ese gobierno es a su vez derrocado por un puñado de militares que no encuentra la más mínima resistencia. Las tropas rumanas entran en Budapest. El 10 de agosto, la soldadesca rumana asesina a mil obreros de Csepel. Se desencadena el terror blanco. Los detenidos son sometidos a torturas medievales antes de ser asesinados. Los soldados heridos o enfermos son sacados de los hospitales y arrastrados por las calles donde se les somete a todo tipo de vejaciones antes de ser liquidados. En los pueblos, las tropas obligan a los propios campesinos a realizar juicios contra sus propios vecinos considerados sospechosos, a torturarlos y después asesinarlos. Cualquier negativa es respondida con el incendio de las cabañas con sus moradores obligados a permanecer dentro.
Mientras en los 133 días que duró la República Soviética solamente 129 contrarrevolucionarios fueron ejecutados, entre el 15 y el 31 de agosto, más de 5000 personas fueron asesinadas. Hubo 75.000 encarcelados. En octubre comienzan procesos en masa. Quince mil obreros son juzgados por los tribunales militares que dictan penas de muerte y trabajos forzados.
La feroz dictadura del almirante Horthy entre 1920 y 1944 que coqueteaba con el fascismo gozó sin embargo del apoyo de las democracias occidentales en agradecimiento a sus servicios contra el proletariado.
C. Mir, 4-9-10
[1]) Ver Revista Internacional no 139 https://es.internationalism.org/node/2678 [10].
[2]) Mediante una acción coordinada, los comités campesinos tomaron las tierras del principal aristócrata del país, el Conde Esterhazy.
[3]) Esto revela la politización creciente de los obreros pero al mismo tiempo la insuficiencia de su toma de conciencia pues piden un gobierno donde estén juntos los traidores socialdemócratas y los comunistas, encarcelados gracias a las maquinaciones de los primeros.
[4]) En la Primera Guerra mundial, la Entente agrupaba al bando imperialista formado por Gran Bretaña, Francia y -hasta la revolución- Rusia.
[5]) La mayor parte de las informaciones que hemos utilizado para este artículo están tomadas de la edición francesa del libro de Roland Bardy 1919, La Commune de Budapest, que presenta una documentación abundante. La cita presente está tomada de la página 83.
[6]) Ibídem.
[7]) A diferencia de Alemania donde dentro del centrismo se acogían masas de militantes jóvenes radicalizados pero inexpertos, el ala centrista del partido húngaro estaba formada por cuadros tan oportunistas como los del ala derecha pero mucho más astutos y con más capacidad de adaptación a la situación.
[8]) Roland Bardy, op. cit., pág. 84.
[9]) En el libro La Revolución húngara de 1919, de Bela Szanto, página 88 de la edición española, capítulo "¿Con quién hubieran debido unirse los comunistas?", cita a un socialista, Buchinger, que reconoció que "el paso de fundirse con los comunistas sobre la base de su programa integral fue dado sin la menor convicción".
[10]) Roland Bardy, op. cit., pág. 85.
[11]) Ídem, pág. 86.
[12]) Ídem, pág. 99.
[13]) Szanto, op. cit., pág. 99. Este personaje había gritado en febrero 1919: "los comunistas tienen que ser colocados ante la boca de los fusiles", y en julio de 1919 declarará: "yo no puedo integrarme en el universo mental en que se basa la dictadura del proletariado".
[14]) Idem, página 82 de la edición española, capítulo "A paso de carga hacia la dictadura del proletariado", refiere que un día después Bela Kun confesó a sus compañeros de Partido: "Las cosas han ido demasiado bien. No he podido dormir, he estado pensando toda la noche dónde nos hemos podido equivocar".
[15]) Dentro de la Unión Anarquista destacará una tendencia organizada autónomamente que se hace llamar "Los Muchachos de Lenin" y que se da como divisa "la defensa del poder de los Consejos Obreros". Tendrá una participación destacada en las acciones militares en defensa de la revolución.
[16]) Tomo 38 de la edición española, pág. 228, 229 y 246. Los documentos se titulan: "Saludo por Radio al gobierno de la República de los Consejos Húngara", "Radiograma enviado a Bela Kun" y "Comunicado sobre las conversaciones por radio con Bela Kun".
[17]) El Consejo Obrero de Szeged -ciudad incluida en la zona "desmilitarizada" y en realidad ocupada por 16.000 soldados franceses-actuó de forma revolucionaria. El 21 de marzo, el Consejo organiza la insurrección ocupando todos los puntos estratégicos. Los soldados franceses se niegan a combatirles y el mando decide la retirada. El Consejo elige el 23 un Consejo de Gobierno formado por un obrero del vidrio, otro de la construcción y un abogado. El 24 se pone en contacto con el nuevo Gobierno de Budapest
[18]) Szantó, op. cit., pág. 106, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[19]) Roland Bardy, op. cit., pág. 101.
[20]) Szanto, op. cit., pág. 91, capítulo "¿Con quién debieran haberse unido los comunistas?".
[21]) Roland Bardy, op. cit., pág. 105.
[22]) Ídem, pág. 117.
[23]) Ídem, pág. 111.
[24]) Ídem, pág. 112.
[25]) Ídem, pág. 127.
[26]) Ibídem.
[27]) Ver en Revista Internacional no 135, el tercer capítulo de nuestra serie sobre la Revolución en Alemania, https://es.internationalism.org/node/2709 [11].
[28]) Szanto, op. cit., pág. 146: "La contrarrevolución llegó a sentirse tan fuerte que pudo señalar en sus folletos y opúsculos como aliados suyos, tanto a hombres que se hallaban a la cabeza del movimiento obrero como otros que ocupaban cargos importantes en la dictadura de los Consejos".
[29]) Idem, pág. 104, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[30]) "La República Soviética húngara de 1919,
la revolución olvidada", A. Woods, El Militante.
https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [12].
Series:
Personalidades:
- Bela Kun [14]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
La Izquierda Comunista en Rusia (III) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 4042 reads
En la parte precedente del Manifiesto (publicado en la Revista Internacional no 143) vimos cómo el Grupo Obrero se oponía con violencia a cualquier tipo de frente único con los socialdemócratas. En contrapartida, llamaba a un frente único de todos los elementos verdaderamente revolucionarios, entre los cuales incluía a los partidos de la Tercera Internacional (IC) así como a los partidos comunistas obreros (KAPD en Alemania). Ante la cuestión nacional que se planteaba en las repúblicas soviéticas, tratada en esta tercera parte del documento, preconiza la realización de un frente único con los PC de esas repúblicas que, en la IC, "tendrían los mismos derechos que el Partido Bolchevique".
El punto más importante tratado en esta penúltima parte del Manifiesto es, sin embargo, el que se dedica a la Nueva Economía Política (NEP).
Sobre ese tema, ésta es la posición del Manifiesto: "La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país (...) Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia".
Este punto de vista no es tan lejano en realidad del de Lenin, para quien la NEP no era sino una forma de capitalismo de Estado. En 1918, ya defendía que el capitalismo de Estado era un paso hacia adelante, un paso hacia el socialismo para la economía atrasada de Rusia. En su discurso al Congreso de 1922, retoma esa idea insistiendo sobre la diferencia fundamental que se ha de hacer entre capitalismo de Estado dirigido por la burguesía reaccionaria y capitalismo de Estado dirigido por el Estado proletario. El Manifiesto enuncia una serie de sugestiones para "mejorar" la NEP, en particular su independencia con respecto a los capitales extranjeros.
Ahí donde el Manifiesto diverge de Lenin y de la posición oficial del Partido Bolchevique, es cuando pone en evidencia que: "El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente".
La medida que preconiza es la regeneración del sistema de los soviets: "Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante él a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido."
La cuestión nacional
La realización de la táctica de frente unido fue tanto más difícil a causa de la variedad nacional y cultural de los pueblos en la URSS.
La influencia perniciosa de la política del grupo dirigente del PCR(bolchevique) se manifestó en particular sobre la cuestión nacional. A cualquier crítica o protesta se suceden proscripciones sin fin ("división metódica del partido obrero"); nombramientos que a veces tienen un carácter autocrático (personas impopulares que no tienen la confianza de los camaradas locales del Partido); órdenes dadas a las Repúblicas (a esas mismas poblaciones que durante decenios y siglos habían sufrido el yugo de los Romanov, que personificaban la dominación de la nación gran rusa), que pueden acabar dándole un vigor nuevo a las tendencias chovinistas en amplias masas trabajadoras, penetrando incluso organizaciones nacionales del Partido Comunista.
En esas Repúblicas Soviéticas, la Revolución Rusa fue indudablemente realizada por las fuerzas locales, por el proletariado local activamente apoyado por los campesinos. Y si tal o cual partido comunista nacional desarrolló un trabajo necesario e importante, éste fue esencialmente el de apoyar a las organizaciones locales del proletariado contra la burguesía local y sus aliados. Pero una vez cumplida la revolución, la praxis del Partido, del grupo dirigente del PCR(b), inspirada por la desconfianza con respecto a las reivindicaciones locales, ignora las experiencias locales e impone a los partidos comunistas nacionales controladores varios, a menudo de nacionalidad diferente, lo que exaspera las tendencias chovinistas y da a las masas obreras la impresión de que esos territorios están sometidos a un régimen de ocupación. Con la institución de las organizaciones locales estatales y del Partido, la realización de los principios de la democracia proletaria eliminará en todas las nacionalidades las bases de la diferencia entre obreros y campesinos. Realizar ese "frente único" en las Repúblicas que han cumplido la revolución socialista, realizar la democracia proletaria, significa instituir la organización nacional con partidos comunistas que tengan en la Internacional los mismos derechos que el PCR(b), constituyendo secciones particulares de la Internacional. Pero como todas las Repúblicas Soviéticas tienen ciertas tareas comunes y el Partido Comunista desarrolla en todas un papel dirigente, se ha de convocar -para las discusiones y las decisiones sobre los problemas comunes a todas las nacionalidades de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- congresos generales de partidos que elijan, para una actividad estable, un Ejecutivo de los partidos comunistas de la URSS. Una estructura organizativa así de los partidos comunistas de la URSS puede desarraigar y desarraigará indudablemente la desconfianza en el corazón del proletariado y tendrá además una importancia enorme para la agitación del movimiento comunista en todos los países.
La Nueva Política Económica (NEP)
La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país.
Y realmente, suponiendo que nuestro país estuviera cubierto por un bosque denso de tuberías de fábricas, que la tierra estuviese cultivada con tractores y no con arados, que el trigo fuese cosechado con máquinas cosechadoras y no con la hoz y la guadaña, trillado por una máquina y no con un mayal, cribado por una máquina y no con una pala lanzada a los cuatros vientos, suponiendo, en fin, que todas esas máquinas funcionasen con tractor, ¿necesitaríamos en esas condiciones una NEP? ¡Para nada!
E imagínense ahora que una revolución social se haya hecho el año pasado en Alemania, en Francia y en Inglaterra y que acá, en Rusia, la maza y el arado no hayan sido retirados y sustituidos por la máquina reina, sino que sean aquéllos los que reinen sin rival. O sea, tal como siguen todavía reinando hoy, sobre todo el arado, y además con penuria de animales, lo cual obliga al hombre a uncirse con sus hijos, mientras su mujer guía el arado. ¿Necesitaríamos entonces una NEP? ¡Sí!
¿Y por qué? Por la misma razón, para apoyarse sobre una cultura familiar campesina con su arado y, de ahí, para pasar del arado al tractor, o sea para cambiar la base material de una economía pequeñoburguesa del campo con vistas a ampliar la base económica de la revolución social.
Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia.
¿Pero cómo cumplir con esa tarea? ¿Decretando: "¡Desaparezcan, pequeño-burgueses!"? Podríamos adoptar tantos decretos como queramos para vilipendiar a un elemento pequeñoburgués, y eso no impediría a la pequeña burguesía vivir tratada a cuerpo de rey. ¿Y qué harían los puros proletarios sin ella en un país como Rusia? ¡Se morirían de hambre! ¿Se podría juntar a todos los pequeñoburgueses en una comuna colectiva? Imposible. No será entonces por decreto cómo se luchará contra el elemento pequeñoburgués, sino sometiéndolo a las necesidades de una economía racional, mecanizada, homogénea. Por la libre lucha de las economías basadas en la uso de las máquinas y de los perfeccionamientos técnicos contra todos los demás modos de producción arcaicos que siguen dominando en la pequeña economía artesanal. No podemos construir el comunismo con arados.
Pero imagínense ahora que la revolución socialista se ha realizado en Alemania e Inglaterra. ¿Sería ahí posible una NEP en cualquier momento del proceso revolucionario?
Esto depende totalmente de la importancia y de la escala de la producción pequeñoburguesa. Si su papel en la vida del país es insignificante, podremos prescindir de una NEP y, al acelerar la actividad legislativa de la dictadura proletaria, introducir nuevos métodos de trabajo.
Por lo tanto, allí donde la producción pequeñoburguesa tiene una influencia considerable sobre la vida económica del país y en donde la industria de la ciudad y del campo no puede prescindir de ella, se hará una NEP. Cuanto más dependiente sea la gran industria de la pequeña producción, más amplia será la NEP y su duración estará determinada por la rapidez de la marcha triunfal de una industria socialista nacional.
La Nueva Política Económica durará mucho tiempo en Rusia, no porque alguien así lo quiere, sino porque nadie puede impedirlo. Mientras nuestra industria socialista dependa de la producción y de la propiedad pequeñoburguesa, ni hablar de suspender la NEP.
La NEP y el campo
La cuestión del cambio de política económica, de suspender la NEP, estará a la orden del día cuando desaparezca la dominación pequeñoburguesa en la agricultura.
Actualmente, la fuerza y la potencia de la revolución socialista están totalmente condicionadas por la lucha por la industrialización, del tractor contra el arado. Si el tractor saca de la tierra al arado, entonces el socialismo vencerá; pero si el arado expulsa al tractor predominará el capitalismo. La NEP no desaparecerá sino cuando desaparezca el arado.
Pero el rocío puede reventar los ojos antes de que se levante el sol ([1]); y para que nuestros ojos, los ojos de la revolución socialista, sigan sanos y salvos, hemos de seguir una línea justa con el proletariado y el campesinado.
Nuestro país es agrario. No hemos de olvidar que el campesino es el elemento más fuerte, hemos de atraerlo hacia nosotros. No podemos abandonarlo a una ideología pequeñoburguesa, eso significaría la muerte de la Rusia Soviética y la parálisis de la revolución mundial para mucho tiempo. La cuestión de las formas de una organización de campesinos es una cuestión de vida o muerte para la Revolución Rusa e Internacional.
Rusia ha entrado en la vía de la revolución socialista cuando el 80 % de su población todavía vivía en explotaciones individuales. Hemos animado al campesino a expropiar a los expropiadores, a apoderarse de las tierras. Pero él no entendía la expropiación como la entiende el obrero industrial. Su ser en el campo determinaba su conciencia. Cada campesino, con su explotación individual, soñaba con acrecentarla. Las propiedades agrícolas no tenían la misma organización interna que las fábricas industriales de las ciudades, por ello fue necesario "socializar la tierra" aunque fuese una regresión, un retroceso de las fuerzas productivas, un paso hacia atrás. Al expropiar más o menos a los expropiadores, no pudimos pensar en cambiar enseguida el modo de producción teniendo en cuenta las fuerzas productivas existentes, pues el campesino seguía poseyendo su explotación individual. No hemos de olvidar nunca que la forma de la economía está totalmente determinada por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y nuestro arado no puede en nada favorecer al modo de producción socialista.
No podemos pensar que podríamos influir en un propietario mediante nuestra propaganda comunista y que se integre en una comuna o una colectividad.
Durante tres años, proletariado y burguesía han luchado para atraer al campesinado. Quien lo lograba ganaba la lucha. Hemos vencido porque éramos los más fuertes, los más poderosos. Hemos de reforzar ese poderío, pero también entender algo: no se consolidará gracias a la calidad o la cantidad de discursos de nuestros discurseros parlanchines, sino a medida del crecimiento de las fuerzas productivas, a medida que triunfe la máquina cribadora sobre la pala, la segadora sobre la hoz, la trilladora sobre el mayal, el tractor sobre el arado. Así irá triunfando la economía socializada de la producción sobre la propiedad pequeñoburguesa.
¿Quién puede demostrar que el campesino sea enemigo de las cribadoras, de las batidoras, de las trilladoras y de los tractores? Nadie. Nadie entonces puede demostrar que el campesino nunca llegará a formas socializadas de la economía, pero sabemos que llegará a ellas en tractor y no atándose al arado.
G.V. Plejánov cuenta que una tribu africana salvaje odiaba a los europeos y consideraba abominable todo lo que éstos hacían. Consideraban la imitación de las costumbres, de los comportamientos y de las formas de trabajar de los europeos como un pecado capital. Pero esos mismos salvajes, tras haber visto a los europeos manejar hachas de acero, se las procuraron rápidamente, aún utilizando fórmulas mágicas y a escondidas.
Claro está que para el campesino, lo que hagan los comunistas y que huela a comuna es abominable. Sin embargo hay que obligarle a sustituir el arado por el tractor, como sustituyeron los salvajes el hacha de piedra por la de acero. Es mucho más fácil hacerlo para nosotros que para los europeos en África.
Si queremos desarrollar la influencia del proletariado en el medio campesino, no debemos recordarle demasiado que es la clase obrera la que le ha dado la tierra, ya que puede contestar: "Muchísimas gracias, amigo mío, pero ahora, ¿para qué vuelves? ¿Para recaudar impuestos en especie? Ese impuesto lo tendrás, pero no me digas que ayer hacías el bien, dime si hoy quieres hacer el bien. Si no, amigo, ¡vete y que te den!"
Todos los partidos contrarrevolucionarios, de los mencheviques a los SR incluyendo los monárquicos, basan sus teorías pseudo científicas del advenimiento de un paraíso burgués en la tesis de que, en Rusia, el capitalismo todavía no ha agotado sus potencialidades, que le quedan inmensas posibilidades de desarrollo y de prosperidad, que poco a poco abarcará toda la agricultura introduciendo métodos industriales de trabajo. Concluyen que por ello, si los bolcheviques dieron un golpe, si tomaron el poder para construir el socialismo sin esperar las condiciones materiales necesarias, o bien se transformarán ellos mismos en verdaderos demócratas burgueses o las fuerzas desarrolladas en el interior estallarán políticamente, derrocarán a los comunistas que se resisten a las leyes económicas y colocarán en su lugar a una coalición de los Mártov, Chérnov, Miliúkov, cuyo régimen despejará el camino del desarrollo de las fuerzas productivas del país.
Todo el mundo sabe que Rusia es un país más atrasado que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Pero todos han de entender que si el proletariado en Rusia ha tenido las fuerzas suficientes para tomar el poder, para expropiar a los expropiadores y suprimir la encarnizada resistencia de los opresores apoyados por la burguesía del mundo entero, este proletariado tendrá todavía más fuerzas para suplir el proceso anárquico del capitalismo de mecanización de la agricultura por una mecanización consecuente y planificada gracias a la industria y al poder proletario, apoyado por las aspiraciones conscientes de los campesinos a ver su trabajo facilitado.
¿Quién dijo que era fácil de cumplir? Nadie. Sobre todo, tras los inmensos estragos que los mencheviques, SR y los terratenientes cometieron al desencadenar la guerra civil. Será difícil pero lo haremos, aún si los mencheviques y los SR, aliados a los Cadetes y a los monárquicos, no repararán en medios para despertar a la burguesía.
Hemos de plantear esta cuestión en un marco práctico. Hace poco, el camarada Lenin escribió una carta a los camaradas emigrados de Estados Unidos, agradeciéndoles la ayuda técnica que nos proporcionan, organizando sovjós y koljós ejemplares, en los que se utilizan tractores norteamericanos para la labranza y la cosecha. Así es como Pravda publicó un informe de trabajo de una de esas comunas en Perm.
Como cualquier comunista, estamos encantados de que los proletarios de Estados Unidos vengan a socorrernos, precisamente ahí en donde más lo necesitamos. Sin embargo, algo nos llamó involuntariamente la atención: un fragmento de ese informe decía que los tractores no habían servido durante mucho tiempo porque: 1) la gasolina no era pura; 2) había tenido que ser importada de lejos, con retraso; 3) los chóferes del pueblo habían perdido mucho tiempo estudiando el manejo de los tractores; 4) el mal estado de las carreteras y sobre todo de los puentes era perjudicial para los tractores.
Si la mecanización de la agricultura determina el destino de nuestra revolución y no es entonces ajena al proletariado del mundo entero, hemos de desarrollarla con bases más sólidas. Sin tener que renunciar a esas ayudas (la que nos dan los camaradas de ultramar) y sin subestimar su importancia, hemos de reflexionar, sin embargo, en los resultados que nos permitirá lograr.
Hemos de llamar la atención, ante todo, sobre el hecho de que esos tractores no los producen nuestras fábricas. Quizás no es necesario fabricarlas en Rusia, pero entonces si esta ayuda cobra importancia, nuestra agricultura estará ligada a la industria norteamericana.
Luego hemos de determinar qué tipo de tractores, qué motores son aplicables a las condiciones rusas: 1) han de utilizar el petróleo como combustible y no ser caprichosos sobre la calidad de la gasolina; 2) deben ser de uso sencillo para que no sólo sean chóferes profesionales quienes los conduzcan, sino que éstos puedan fácilmente capacitar a cuantos chóferes se necesiten; 3) hemos de poseer tractores con grados diferentes de potencia (100, 80, 60, 40, 30, 25 CV) según el tipo de tierra: de labranza, erial o ya cultivada; 4) han de ser motores universales para labrar, trillar, segar o transportar el trigo; 5) han de ser fabricados en fábricas rusas y no deber ir a buscarse a ultramar; si no, en vez de la alianza entre la ciudad y el campo, será la alianza del campo con los negociantes extranjeros; 6) han de funcionar con un combustible local.
Tras los estragos de la guerra y la hambruna, nuestro país se abre a la máquina agrícola, ofreciéndole un triunfo mayor y más rápido que nunca en el mundo. Ya que, actualmente, hasta el arado de base, principal instrumento de trabajo en nuestros campos, empieza a faltar y, cuando lo hay, no hay animales para arrastrarlos. La maquinaria podría hacer cosas imposibles de imaginar.
Nuestros especialistas consideran que la ciega imitación de Estados Unidos sería negativa para nuestra economía; también piensan que a pesar de todo, la producción en serie de motores indispensables a nuestra agricultura es posible con nuestros medios técnicos. Esta tarea es tanto más fácil de resolver dado que nuestra industria metalúrgica se queja de la ausencia de pedidos, que las fábricas funcionan a mitad de su potencial, o sea con pérdidas; pues así, sí que tendrían pedidos.
La producción en serie de una máquina universal agrícola sencilla, que unos mecánicos preparados rápidamente podrían conducir, que funcionara con petróleo y que no tuviera caprichos cuando se utilice gasolina de calidad mediocre, ha de organizarse en las regiones de Rusia en las que es fácil transportar el petróleo por tren o por barco. Podría utilizarse el motor de petróleo en el sur y en el centro de Rusia, en las regiones del Volga y del Kama, en Ucrania; no funcionarían en Siberia debido a que el transporte del petróleo sería muy caro. El inmenso espacio de Siberia es un problema para nuestra industria. Pero existen otros tipos de combustibles en Siberia, en particular la leña; por ello los motores de vapor podrán cobrar importancia. Si logramos resolver el problema de la destilación de la madera, de la extracción de carbón mineral en Rusia, podremos utilizar motores con combustible de madera. Cuál de ambos motores será el más rentable, lo tendrán que decidir los especialistas técnicos a partir de los resultados prácticos.
El 10 de noviembre de 1920, bajo el título "Gigantesca empresa", Pravda relataba la constitución de la Sociedad Internacional de Ayuda para el Renacimiento de los Urales. Importantísimos trusts de Estado y el Socorro Obrero Internacional controlan esa sociedad que ya dispone de un capital de dos millones de rublos-oro y que se ha puesto en relación de negocios con la empresa norteamericana Keith comprando una importante cantidad de tractores, negocio considerado, claro está, ventajoso.
La participación del capital extranjero es necesaria, ¿pero en que ámbito? Queremos aquí plantear estas cuestiones: si puede el Socorro Obrero Internacional ayudarnos gracias a sus relaciones con la empresa Keith, ¿por qué no podría, con cualquier otra empresa, organizar acá, en Rusia, la producción de las máquinas necesarias a la agricultura? ¿No sería preferible utilizar los dos millones de rublos-oro que posee esa sociedad para la producción de tractores acá, en nuestra tierra? ¿Se han considerado con precisión todas las posibilidades? ¿Resulta realmente necesario enriquecer la empresa Keith con nuestro oro y ligarle el destino de nuestra economía agrícola?
En un libro técnico, hemos leído que para someter las regiones agrícolas de los países ocupados a su dominación, firmas alemanas llegaron con sus tractores, labraron las tierras y vendieron muy baratos los tractores a los agricultores. Ni que decir tiene que más adelante, esas firmas pidieron mucho más dinero, pero lo que les importaba es que los tractores se vendían. Fue una conquista que no hizo correr sangre.
La voluntad de ayudarnos por parte de la firma Keith y de otorgarnos un crédito parece estar en esa línea y hemos de ser muy prudentes.
Claro está que resulta relativamente dudoso que la firma Keith pueda procurarnos tractores que se adapten a las condiciones rusas, pero incluso tractores que se adapten por poco que sea, tendrán un éxito seguro habida cuenta de las condiciones lamentables de nuestra agricultura, cualquier cosa tendría éxito en semejante situación. Si la producción de los motores necesarios y adaptados a las condiciones rusas es posible en cualquier caso, entonces ¿por qué necesitamos a la firma Keith? Por lo que sabemos, no es nada definitivo que no podamos organizar nosotros la producción de las máquinas necesarias.
Si las ideas y los cálculos de los ingenieros de Petrogrado son realmente exactos, los dos millones de rublos-oro entregados por esa Sociedad serían una inversión más sólida si se dedicaran a un enderezamiento de la economía del Ural en lugar de entregarlos a la firma Keith.
En todo caso, se ha de discutir seriamente ese problema, porque no sólo tiene una dimensión económica sino también política, no sólo para la Rusia Soviética sino también para la revolución mundial. Y no podemos resolverlo del día a la mañana. Hemos de saber lo que vamos a hacer con ese oro, y reflexionar: si las personas competentes y las autoridades deciden que no vale la pena ni pensarlo y que más vale dirigirse directamente a ultramar, pues así sea.
Como tenemos miedo de que se nos acuse de mentalidad localista, demos primero el oro al señor Keith, luego recitaremos nuestro mea culpa, alardeando de que no vacilamos cuando se trata de reconocer nuestros errores.
Si mecanizamos la agricultura en Rusia produciendo las máquinas necesarias en nuestras fábricas y no comprándolas a la generosa firma de ultramar Keith, la ciudad y el campo estarán indisolublemente ligadas por el crecimiento de las fuerzas productivas, unidas una a la otra, y habrá que consolidar entonces ese acercamiento organizando esos "sindicatos de tipo particular" (de los que habla el programa del PCR). Son las condiciones indispensables para la abolición pacífica de las relaciones capitalistas, la ampliación de las bases de la revolución socialista gracias a una NEP ([2]).
Nuestra revolución socialista no hará desaparecer por decreto la producción y la propiedad pequeñoburguesa, proclamando la socialización, la municipalización, la nacionalización, sino por la lucha consciente y consecuente por los modos de producción modernos en detrimento de los modos pasados, desventajosos, por la instauración evolutiva del socialismo. Es precisamente la esencia del salto a la libertad socialista desde la necesidad capitalista.
La NEP y la política, sencillamente
Y diga lo que diga la gente "bien pensante", es la clase obrera activa en primer lugar y en segundo el campesinado (y no los funcionarios comunistas, incluidos los mejores y más inteligentes) quienes son capaces de llevar a cabo esa política.
La Nueva Política Económica determinada por el nivel de las fuerzas productivas de nuestro país contiene peligros para el proletariado. No sólo hemos de demostrar que la revolución sabe enfrentarse al examen práctico en el plano de la economía y que las formas económicas socialistas son mejores que las capitalistas, sino que también hemos de afirmar nuestra posición socialista sin por ello engendrar una casta oligárquica que detente el poder económico y político, que acabe temiendo sobre todo a la clase obrera. Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante sí a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido.
El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente. Los miembros de la administración de ciertos trusts, por ejemplo el del azúcar, tienen un sueldo mensual de 200 rublos-oro, disfrutan gratuitamente o por un precio barato de un buen piso, poseen un automóvil para sus desplazamientos y tienen cantidad de otras ventajas para satisfacer sus necesidades a un precio mas módico que el que han de pagar los obreros que se dedican a cultivar la remolacha de azúcar, cuando esos mismos obreros, a pesar de que también son comunistas, no reciben (además de las modestas raciones alimenticias que les da el Estado) más que 4 o 5 rublos por mes de promedio (con ese sueldo también han de pagar el alquiler y la luz); resulta evidente que se está alimentando una diferencia profunda entre el modo de vida de unos y otros. Si no cambia esta situación cuanto antes, si se mantiene unos diez o veinte años más, la condición económica de cada cual acabará determinando su conciencia y se enfrentarán en campos opuestos. Hemos de tener en consideración que los puestos dirigentes, renovados con frecuencia, están ocupados por personas de baja extracción social pero que siempre se trata de elementos no proletarios. Forman una capa social muy pequeña. Determinados por su condición, se consideran como los únicos capaces de cumplir ciertas tareas reservadas, los únicos capaces de transformar la economía del país, de responder al programa reivindicativo de la dictadura del proletariado, de los consejos de fábrica, de los delegados obreros, eso sí, mascullando la oración: "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal".
Para ellos, en realidad, esas reivindicaciones son la expresión de la influencia de elementos pequeño-burgueses contrarrevolucionarios. Estamos, pues, aquí ante un peligro para las conquistas del proletariado que está incubándose y que viene de donde menos podía esperarse. Para nosotros, el peligro es que degenere el poder proletario en la hegemonía de un grupo poderoso decidido a poseer el poder político y económico, eso sí, animado por muy nobles intenciones, "para defender los intereses del proletario, de la revolución mundial y demás tan altos ideales". Sí, existe verdaderamente el peligro de una degeneración oligárquica.
Pero en el país en el que la producción pequeñoburguesa ejerce una influencia decisiva, en el que además la política económica permite acelerar, reforzar al máximo las visiones individualistas del pequeño propietario, se ha de ejercer una presión permanente sobre la base misma de lo pequeñoburgués. ¿Quién ejercerá esa presión? ¿Serán esos mismos funcionarios, esos salvadores de la humanidad afligida? Aunque tengan la sabiduría de Salomón -incluso la de Lenin-, no podrán hacerlo. Solo la clase obrera es capaz de hacerlo, dirigida por el Partido que comparte su vida, padece sus sufrimientos, sus enfermedades, un partido que no tenga miedo a la participación activa del proletariado en la vida del país.
No se debe, es nocivo y contrarrevolucionario, contarle cuentos al proletariado para adormecer su conciencia. ¿Y qué se nos dice?: "Quédate quieto, ve a las manifestaciones cuando se te convoque, canta la Internacional cuando se deba, el resto lo harán en tu lugar unos buenos chicos, casi obreros como tú, pero más listos y que se lo saben todo sobre el comunismo, quédate tranquilo entonces y entrarás pronto en el reino socialista". Eso es socialismo-revolucionario puro. Ellos son quienes defienden que individuos brillantes, dinámicos y pertrechados de talentos varios, procedentes de todas las clases de la sociedad (y así parece ser) pueden hacer de esa masa de color gris (la clase obrera) un reino elevado y perfecto en el que ya no habría enfermedades, ni penas, ni suspiros, sino la vida eterna. Ese es el estilo cabal de los "santos padres" socialistas-revolucionarios.
Hemos de sustituir la práctica actual por una práctica nueva basada en la actividad autónoma de la clase obrera y ya no sobre la intimidación del Partido.
En 1917, necesitábamos una democracia desarrollada y en 1918, 1919 y 1920 hubo que reducir todos los aparatos dirigentes y suplirlos en todos los lugares por el poder autocrático de funcionarios nombrados desde arriba y que lo decretaban todo; en 1922, ante tareas muy diferentes, no cabe duda de que necesitamos otras formas de organización y de métodos de trabajo. En las fábricas y las empresas (nacionales), hemos de organizar consejos de diputados obreros que sirvan de núcleos principales del poder del Estado; hemos de alzar a la práctica el punto del programa del PCR que dice: "El Estado soviético acerca el aparato estatal y las masas, hasta el punto de que es la unidad de producción (la fabrica, la empresa) la que se ha convertido en el núcleo principal del Estado en vez del distrito" (cf. Programa del PCR, división política, punto 5). Ese núcleo principal del poder estatal en las fábricas y empresas es lo que debe restaurarse mediante los consejos de diputados obreros que deberán sustituir a los sabios camaradas que dirigen actualmente la economía y el país.
Puede ser que ciertos lectores lúcidos nos acusen de facción (artículo 102 del Código penal), de hacer tambalear las bases sagradas del poder proletario. No tenemos nada que decirles a esos lectores.
Pero otros nos dirán: "Mostrarnos un país en el que los obreros gocen de los mismos derechos y libertades que en Rusia". Al decir eso, a lo mejor creen merecer la medalla de la cofradía de la Bandera Roja por haber aplastado una facción, y sin hacer correr sangre. A éstos sí que podemos decirles algo. ¿Muéstrennos pues, queridos amigos, otro país en el que el poder pertenezca a la clase obrera? Semejante país no existe, de modo que la pregunta es absurda. El problema no está en ser más liberal, más democrático que una potencia imperialista (tampoco resultaría muy difícil); el problema está en resolver las tareas que se plantean al único país en el mundo que haya dado el Golpe de Octubre, actuar de tal forma que la Nueva Economía Política no se convierta en Nueva Explotación del Proletariado y que, dentro de diez años, este proletariado no se vea obligado a volver a reemprender su lucha, quizás sangrienta, para derrumbar la oligarquía y garantizar sus principales conquistas. Sólo el proletariado puede garantizarlo participando directamente en la resolución de esas tareas, instaurando una democracia obrera, poniendo en la práctica uno de los principales puntos del Programa del PCR que dice: "La democracia burguesa se ha limitado a proclamar formalmente los derechos y las libertades políticos", o sea las libertades de asociación, de prensa, iguales para cualquier ciudadano. Pero en realidad, la práctica administrativa y, sobre todo, la esclavitud económica de los trabajadores no les permite gozar plenamente de esos derechos y esas libertades.
En vez de proclamarlos formalmente, la democracia proletaria los otorga en la práctica, ante todo a las clases de la población antiguamente oprimidas por el capitalismo, o sea al proletariado y al campesinado. Con este fin, el poder soviético expropia los locales, las imprentas, las reservas de papel, para ponerlos a disposición de los trabajadores y de sus organizaciones.
La tarea del PCR(b) consiste en permitir a las grandes masas de la población laboriosa disfrutar de los derechos y libertades democráticas sobre una base material cada vez más desarrollada y ampliada (cf. el Programa del PCR, división política, punto 3).
Habría sido absurdo y contrarrevolucionario reivindicar la realización de esas tesis programáticas en 1918, 1919 o 1920; pero aún es más absurdo y contrarrevolucionario pronunciarse en contra de su realización en 1922.
Si se quiere mejorar la posición de la Rusia Soviética en el mundo, restaurar nuestra industria, ampliar la base material de nuestra revolución socialista mecanizando la agricultura, enfrentar los peligros de una Nueva Política Económica, siempre hemos de volver inevitablemente a la clase obrera, la única que es capaz de hacer todo eso. Cuanto más débil esté, más firmemente ha de organizarse.
Y los buenos chicos que ocupan las oficinas no pueden resolver tales tareas grandiosas, ¿verdad?
Desgraciadamente, la mayoría de los jefes del PCR no lo ve así. En un discurso pronunciado durante el IXo Congreso de toda Rusia de los soviets, así contestó Lenin a todas las preguntas sobre la democracia obrera: "A todo sindicato que plantee, en general, la pregunta de saber si los sindicatos deben participar en la producción, le diría: dejad ya de parlotear (aplausos), contestadme más bien prácticamente y decidme (si ocupáis un puesto de responsabilidad, si tenéis autoridad, si sois militantes del Partido o de un sindicato): ¿en dónde habéis organizado la producción?, ¿en cuántos años?, ¿cuántas personas tenéis bajo vuestra dirección, mil o diez mil? Dadme la lista de aquellos a quienes habéis confiado un trabajo económico que hayáis acabado, en vez de emprender veinte asuntos al mismo tiempo para no acabar con ninguno por falta de tiempo. Aquí, con nuestros usos soviéticos, es raro que se acabe algo, que se pueda hablar de éxito durante unos años; Nos da miedo recibir lecciones del mercader que recibe el 100 % de beneficios y, en cambio, eso sí, preferimos escribir una bella resolución sobre las materias primas y vanagloriarnos del título de representante del Partido Comunista, de un sindicato, del proletariado. Si os parece, os pido disculpas. ¿A qué llamamos proletariado? Es la clase que trabaja en la gran industria. Pero ¿dónde está la gran industria? ¿De qué proletariado estamos hablando? ¿Dónde está vuestra gran industria? ¿Por qué está paralizada? ¿Porque ya no quedan materias primas? ¿Habéis sabido procurároslas? No. Escribiréis una resolución ordenando colectarlas y os meteréis en un buen lío; y la gente dirá que es absurdo; os parecéis a aquellas ocas cuyas antepasadas salvaron Roma" y que, para continuar el discurso de Lenin (según la famosa moraleja de la fábula de Krylov), han de ser guiadas al mercado con una vara para ser vendidas.
Supongamos que sea erróneo el punto de vista de la antigua Oposición Obrera sobre el papel y las tareas de los sindicatos. Que no sea la posición de la clase obrera en el poder sino la de un ministerio profesional. Esos camaradas quieren recuperar la gestión de la economía, arrancándola de las manos de los funcionarios soviéticos, sin por eso implicar a la clase obrera en esa gestión por medio de la democracia proletaria y de la organización de los Consejos de diputados obreros de las fábricas considerados como los núcleos principales del poder estatal, mediante la proletarización de aquellos refugios burocráticos. Se equivocan.
¡No se puede hablar a la manera de Lenin de la democracia proletaria y de la participación del proletariado en la economía popular! El gran descubrimiento del camarada Lenin es que ya no tenemos proletariado. ¡Nos alegramos contigo, camarada Lenin! ¡Entonces ahora eres el jefe de un proletariado que ni existe! ¡Eres el jefe de gobierno de una dictadura proletaria sin proletariado! Serás el jefe del Partido Comunista, ¡no del proletariado!
Contrariamente al camarada Lenin, su colega del Comité Central y del Buró Político, Kaménev ve al proletariado por todas partes. Dice: "1) El balance de la conquista de Octubre está en que la clase obrera organizada en bloque dispone de las riquezas inmensas de toda la industria nacional, del transporte, de la madera, de las minas, por no hablar del poder político. 2) La industria socializada es el bien principal del proletariado", etc. Podríamos citar muchos más ejemplos. Kaménev ve al proletariado en todos los funcionarios que, desde Moscú, se han instalado por la vía burocrática y se ve a sí mismo, según sus propias palabras, como más proletario que cualquier obrero. Al hablar del proletariado, no dice: "Él, el proletariado", sino "Nosotros, el proletariado...". Demasiados proletarios del estilo de Kaménev participan en la gestión de la economía popular; ¡por ello ocurre que semejantes proletarios pronuncien extraños discursos sobre la democracia proletaria y sobre la participación del proletariado en la gestión económica! "Por favor, dice Kaménev, ¿de qué estáis hablando? ¿No somos nosotros el proletariado, un proletariado organizado en bloque, como clase?".
El camarada Lenin considera cualquier discurso sobre la participación del proletariado en la gestión de la economía popular como palabrería inútil porque ya no hay proletariado; y Kaménev está de acuerdo, puesto que el proletariado "como unidad compacta, como clase", ya gobierna la economía, ya que a todos los burócratas los considera él como proletarios. Ambos están naturalmente de acuerdo y se entienden particularmente bien, ya que desde la Revolución de Octubre, Kaménev se ha comprometido a no tomar posición contra el camarada Lenin, a no contradecirlo. Se ponen de acuerdo en que existe el proletariado -no sólo el de Kaménev, naturalmente- pero también sobre el hecho de que su bajísimo nivel de preparación, su condición material, su ignorancia política imponen que "a las ocas se las mantenga alejadas de la economía con ayuda de una vara larga". ¡Así es como ocurre en la realidad!
El camarada Lenin ha aplicado aquí impropiamente la fabula. Las ocas de Krylov gritaban que sus antepasados salvaron Roma (sus antepasados, camarada Lenin...) mientras que la clase obrera no habla de sus antepasados sino de sí misma, porque ella (la clase obrera, camarada Lenin...) ha realizado la revolución social y por ello ¡quiere dirigir ella misma tanto el país como su economía! Pero el camarada Lenin ha confundido a la clase obrera con las ocas de Krylov y le dice, empujándola con su vara: "¡Dejad en paz a vuestros antepasados! ¿Qué habéis hecho vosotros?" ¿Qué puede contestarle el proletariado al camarada Lenin?
Se nos puede amenazar con una vara, seguiremos declarando en voz alta que la realización coherente y sin vacilación de la democracia proletaria es hoy en día una necesidad que la clase proletaria resiente por todos sus poros; porque es una fuerza. Que ocurra lo que deba ocurrir, pero el diablo no va a estar siempre delante de la puerta del pobre obrero.
(seguirá)
[1]) Proverbio ruso.
[2]) Es obvio que las formas existentes de organización del campesinado en el periodo transitorio son históricamente inevitables.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [18]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [19]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- Grupo Obrero del POSDR(b) [22]
- NEP [23]
Rev. internacional n° 145 - 2° trimestre de 2011
- 3241 reads
sumario
Revista Internacional 145 PDF
- 17 reads
Revueltas sociales en el Magreb y Oriente Medio, catástrofe nuclear en Japón, guerra en Libia - Sólo la revolución proletaria...
- 3224 reads
Revueltas sociales en el Magreb y Oriente Medio, Catástrofe nuclear en Japón, guerra en Libia
Sólo la revolución proletaria podrá salvar a la humanidad del desastre capitalista
Los últimos meses han sido abundantes en acontecimientos históricos. Las revueltas del Magreb no tienen ninguna relación con el tsunami que ha destrozado una parte importante de Japón ni con la crisis nuclear consecutiva, pero lo que sí hacen resaltar todos esos hechos es la alternativa ante la que se encuentra la humanidad: socialismo o barbarie. Mientras en numerosos países sigue resonando el eco de las insurrecciones, la sociedad capitalista se pudre lamentablemente junto a sus ascuas nucleares. Y a la inversa, el heroísmo de los obreros japoneses que están sacrificando sus vidas en torno a la central de Fukushima contrasta con la asquerosa hipocresía de las potencias imperialistas en Libia.
La movilización de las masas hace caer los gobiernos
Desde hace varios meses, movimientos de protesta inéditos por su amplitud geográfica ([1]) están sacudiendo varios países. Las primeras revueltas del Magreb produjeron rápidamente una emulación, pues en unas cuantas semanas se vieron afectados por manifestaciones Jordania, Yemen, Bahrein, Irán, países del África subsahariana, etc. No puede establecerse una identidad entre todos esos movimientos, ni en contenido de clase ni en cómo ha replicado la burguesía, pero lo que sí es común es la crisis económica que hunde a la población en una miseria cada vez más insoportable desde 2008, lo que hace tanto o más insoportables esos regímenes corruptos y represivos de la región.
La clase obrera nunca ha aparecido como fuerza autónoma capaz de asumir la dirección de estas luchas que suelen tener la forma de revueltas del conjunto de las clases no explotadoras, desde el campesinado arruinado hasta las capas medias en vías de proletarización. Sin embargo, la influencia obrera en las conciencias era sensible tanto en las consignas como en las formas de organización de los movimientos. Ha emergido una tendencia a la autoorganización concretándose, por ejemplo, en unos comités de protección de los barrios, que surgieron en Egipto y Túnez, para hacer frente a la represión policiaca y a las bandas de matones oportunamente liberados de las cárceles para sembrar el caos. Y, sobre todo, muchas de esas revueltas intentaron abiertamente extender el movimiento mediante manifestaciones de masas, asambleas e intentos por coordinar y centralizar las tomas de decisión. La clase obrera, por otra parte, ha desempeñado a menudo un papel decisivo en el curso de los acontecimientos. Ha sido en Egipto, con la clase obrera más concentrada y más experimentada de la región, donde las huelgas han sido más masivas. La rápida extensión y el rechazo del encuadramiento sindical contribuyeron ampliamente a inducir al mando militar a que, bajo la presión de Estados Unidos, se echara a Hosni Mubarak del poder.
Las movilizaciones siguen siendo todavía numerosas, siguen soplando vientos de revuelta en otros países, y la burguesía parece tener grandes dificultades para apagar el incendio. En Egipto y en Túnez sobre todo, donde según dicen, la "primavera de los pueblos" ya habría triunfado, continúan las huelgas y los enfrentamientos contra "el Estado democrático". Todas esas revueltas, en su conjunto, son una experiencia formidable en el camino que conduce a la conciencia revolucionaria. No obstante, aunque esta oleada de revueltas, por primera vez desde hace mucho tiempo, ha conectado los problemas económicos con los políticos, la respuesta está todavía plagada de unas ilusiones que pesan en la clase obrera, especialmente los espejismos democrático y nacionalista. Esas debilidades han permitido a unas pseudo-oposiciones democráticas presentarse como alternativa a las camarillas corruptas gobernantes. En realidad, esos "nuevos" gobiernos están sobre todo formados por gente perteneciente al viejo régimen, hasta el punto de que la situación parece, a veces, una bufonada. En Túnez, la población ha tenido incluso que obligar a una parte del gobierno a dimitir dado a su enorme parecido con el régimen de Ben Alí. En Egipto, el ejército, apoyo histórico de Mubarak, controla todas las palancas del Estado y no para de maniobrar para que perdure su posición. En Libia, el "Consejo Nacional de Transición" está dirigido por... Abd al-Fattah Yunis, ¡el ex ministro del interior de Gadafi!, y una cuadrilla de ex altos cargos que, después de haber organizado la represión y haberse beneficiado de la generosidad pecuniaria de su dueño y señor, les ha entrado una repentina y apasionada comezón por los derechos humanos y la democracia.
En Libia, la guerra imperialista está causando estragos sobre las ruinas de la revuelta popular
Sobre la base de esas debilidades la situación en Libia ha evolucionado de una manera especial, pues lo que con toda justicia surgió al principio como un levantamiento de la población contra el régimen de Gadafi se transformó en guerra entre fracciones burguesas diversas, a la que han venido a injertarse las grandes potencias imperialistas en medio de una cacofonía desatinada y sangrienta. El desplazamiento del terreno de la lucha hacia los intereses burgueses, el control del Estado libio por una u otra de las facciones presentes, fue tanto más fácil porque la clase obrera en Libia es muy débil. La industria local es muy atrasada, reducida casi exclusivamente a la producción petrolera, directamente dirigida por la pandilla de Gadafi, la cual ni siquiera puede imaginarse el poner alguna vez, de paso, el "interés nacional" por encima de sus intereses particulares. La clase obrera en Libia suele estar compuesta por mano de obra extranjera, la cual, tras haber cesado el trabajo al iniciarse los acontecimientos, ha acabado por huir de las matanzas, sobre todo a causa de la dificultad de reconocerse en una "revolución" de cariz nacionalista. Lo que está ocurriendo en Libia ilustra trágicamente, por contrario, la necesidad de que la clase obrera ocupe un lugar central en las revueltas populares; su ausencia explica en gran parte la evolución de la situación.
Desde el 19 de marzo, tras varias semanas de masacres, so pretexto de intervención humanitaria para "salvar al pueblo libio martirizado", una coalición un tanto confusa, formada por Canadá, Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, etc., ha puesto en marcha sus fuerzas armadas para dar apoyo al Consejo Nacional de Transición. Cada día se lanzan misiles y despegan aviones para soltar bombas sobre todas las zonas donde haya fuerzas armadas fieles al régimen de Gadafi. Hablando claro: es la guerra. Lo que de entrada llama la atención es la increíble hipocresía de las grandes potencias imperialistas que, por un lado, agitan el apolillado estandarte del humanitarismo y, al mismo tiempo, permiten aceptar la matanza de las masas que se rebelan en Bahrein, Yemen, Siria, etc. ¿Dónde estaba esa misma coalición cuando Gadafi mandó asesinar a 1000 presos de la cárcel Abu Salim de Trípoli en 1996? En realidad, ese régimen encarcela, tortura, aterroriza, hace desaparecer y ejecuta con la mayor impunidad desde siempre. ¿Dónde estaba esa misma coalición cuando Ben Alí en Túnez, Mubarak en Egipto o Buteflika en Argelia mandaban disparar contra la muchedumbre durante los levantamientos de enero y febrero? Tras esa retórica infame, los muertos siguen amontonándose en los depósitos. Y ya la OTAN está previendo prolongar las operaciones durante varias semanas para así asegurarse del triunfo de "la paz y la democracia".
En realidad, cada potencia interviene en Libia por sus intereses particulares. La cacofonía de la coalición, ni siquiera capaz de establecer una cadena de mando, ilustra hasta qué punto esos países se han lanzado a esta aventura bélica en orden disperso para reforzar su propio espacio en la región, igual que buitres encima de un cadáver. Para Estados Unidos, Libia no representa un gran interés estratégico pues ya dispone de aliados de peso en la región, Egipto y Arabia Saudí sobre todo. Esto es lo que explica su indecisión inicial durante las negociaciones en la ONU. Estados Unidos es, sin embargo, el apoyo histórico de Israel, y por ello tiene una imagen catastrófica en el mundo árabe, una imagen aún más deteriorada con las invasiones de Irak y Afganistán. Ahora bien, las revueltas están haciendo emerger gobiernos más sensibles a la opinión antiamericana y si EEUU quiere asegurarse un porvenir en la región, le es obligatorio granjearse simpatías ante los nuevos dirigentes. El gobierno norteamericano no podrá dejar, en particular, las manos libres al Reino Unido y a Francia sobre el terreno. Estos dos países también tienen, de una u otra manera, una imagen que mejorar, sobre todo Gran Bretaña tras sus intervenciones en Irak y Afganistán. El gobierno francés, a pesar de sus múltiples torpezas, dispone todavía de algo de popularidad en los países árabes desde la época de De Gaulle, reforzada por su negativa a participar en la guerra de Irak en 2003. Una intervención contra un Gadafi demasiado incontrolable e imprevisible a gusto de sus vecinos, será apreciada por éstos, permitiendo reforzar la influencia de Francia. Detrás de los bellos discursos y de las sonrisas de fachada, cada fracción de la clase dominante interviene por sus propios intereses, participando, junto con Gadafi, en esta danza macabra de la muerte.
En Japón como en todas partes, la naturaleza origina fenómenos, el capitalismo catástrofes
A miles de kilómetros de Libia, en territorios de la tercera potencia económica mundial, el capitalismo siembra también la muerte y demuestra que en ningún lugar, incluso en el corazón mismo de los países industrializados, la humanidad no está al resguardo de la irresponsabilidad y la incuria de la burguesía. Los medios de comunicación han vuelto a presentar, como siempre, el terremoto y el tsunami que han devastado una gran parte de Japón como una fatalidad de la naturaleza contra la que nada se puede hacer. Cierto que es imposible impedir que la naturaleza se desate, pero instalar a poblaciones en regiones con grandes riesgos en casas de madera, no es una "fatalidad", como tampoco lo es que haya centrales nucleares envejecidas en medio de lugares así.
La burguesía es en efecto directamente responsable de la amplitud mortífera de la catástrofe. Por las necesidades de la producción, el capitalismo ha concentrado a la población y las industrias de una manera disparatada. Japón es una caricatura de ese fenómeno histórico: decenas de millones de personas están amontonadas en costas que son poco más que franjas donde el riesgo de sismos y, por lo tanto de tsunamis, es muy elevado. Las estructuras de resistencia antisísmica se han construido, evidentemente, en edificios para los más pudientes o para oficinas y despachos; con una simple construcción de hormigón podría haber bastado, en algunos casos, para evitar la oleada, pero los trabajadores tuvieron que contentarse con jaulas de madera en unas comarcas cuyos grandes peligros son conocidos de todos. Lógicamente, la población podría haberse instalado más tierra adentro, pero Japón es un país exportador y para maximizar las ganancias, mejor es construir las fábricas cerca de los puertos. Y, por cierto, han habido fábricas que las aguas se llevaron por delante, añadiéndose así una catástrofe industrial de consecuencias inimaginables a la catástrofe nuclear. En tal contexto, una crisis humanitaria amenaza a uno de los centros del capitalismo mundial. Cantidad de equipamientos e infraestructuras están destruidos y decenas de miles de personas están abandonadas a su suerte, sin alimentos ni agua.
Se comprueba así que la burguesía es incapaz de limitar su irresponsabilidad y su sentimiento de impunidad; construyó 17 centrales nucleares en lugares peligrosos, unas centrales cuyo mantenimiento aparece, además, de lo más precario. La situación en torno a la central de Fukushima, victima de averías, es de lo más preocupante y la confusa comunicación de las autoridades deja presagiar lo peor. Parece evidente que se está produciendo una catástrofe nuclear comparable, como mínimo a la de Chernóbil, ante un gobierno impotente, reducido a hacer remiendos y chapuzas en sus instalaciones, sacrificando a muchos obreros. Ni la fatalidad ni la naturaleza tienen nada que ver aquí con la catástrofe. La construcción de centrales en costas sensibles no parece haber sido la idea más brillante, sobre todo cuando, además, llevan varias décadas en funcionamiento con un mantenimiento reducido a lo mínimo. Una ilustración de esto que deja pasmado es que en 10 años, en la central de Fukushima ha habido varios centenares de incidentes debidos a un mantenimiento caótico que acabó indignando y haciendo dimitir a algunos técnicos.
La naturaleza no tiene nada que ver en esas catástrofes; las leyes, que se han vuelto absurdas, de la sociedad capitalista son responsables de ellas, en los países más pobres como en los más ricos. La situación en Libia y lo ocurrido en Japón ilustran, cada suceso a su manera, hasta qué punto el único porvenir que nos ofrece la burguesía es un caos permanente y en constante aumento. Y ante esa situación, las revueltas en los países árabes, a pesar de todas sus debilidades, nos muestran el camino, el camino de la lucha de los explotados contra el Estado capitalista, la única que podrá atajar la catástrofe general que amenaza a la humanidad.
V. (27-03-2011)
[1]) De hecho, nunca desde 1848 o 1917-19, habíamos visto una marea de revueltas simultáneas tan extensa. Véase el artículo siguiente en esta Revista.
¿Qué está pasando en el Magreb y Oriente Medio?
- 3411 reads
¿Qué está pasando en el Magreb y Oriente Medio?
Los acontecimientos actuales en Oriente Medio y el Norte de África tienen una gran importancia histórica, cuyas consecuencias son todavía difíciles de dilucidar. Sin embargo, es importante elaborar sobre ellos un marco coherente de análisis. Los puntos que siguen no son ese marco en sí y aún menos una descripción detallada de lo que ha ocurrido, sino simplemente algunos puntos básicos de referencia para animar a la reflexión sobre este tema ([1]).
1. Nunca antes desde 1848 o 1917-19 habíamos visto una oleada simultánea de revueltas tan amplia. Aunque el epicentro del movimiento ha sido el Norte de África (Túnez, Egipto y Libia, pero también Argelia y Marruecos), también han estallado protestas contra los diferentes regímenes en Gaza, Jordania, Irak, Irán, Yemen, Bahrein y Arabia Saudí, y otros Estados represivos árabes, particularmente Siria, han estado en máxima alerta. Lo mismo puede decirse del régimen estalinista en China. También hay ecos claros de las protestas en el resto de África: Sudán, Tanzania, Zimbabue, Suazilandia... También podemos ver el impacto directo de las revueltas en las manifestaciones contra la corrupción del gobierno y los efectos de la crisis económica en Croacia, en las pancartas y consignas de las manifestaciones de los estudiantes en Gran Bretaña y en las luchas de los obreros de Wisconsin, y sin duda también en muchos otros países. Esto no es para decir que todos esos movimientos en el mundo árabe son idénticos, ni por su contenido de clase, ni por sus reivindicaciones, ni por la respuesta de la clase dominante; pero evidentemente hay un cierto número de rasgos comunes que hacen posible que hablemos de un fenómeno global.
2. El contexto histórico en el que se desarrollan estos acontecimientos es el siguiente:
- Una profunda crisis económica, la más dura de la historia del capitalismo, que ha afectado particularmente a las economías más débiles del mundo árabe y que ya está sumiendo a millones de personas en la mayor miseria, con la perspectiva de que las cosas vayan a peor. Los jóvenes, que en contraste con los "envejecidos" países centrales, forman un porcentaje muy amplio de la población, están particularmente afectados por el desempleo y la falta de perspectiva de futuro, y eso igual para los que han podido recibir una educación como para los que no. En todas partes los jóvenes son los que han estado en primera línea de estos movimientos;
- La insoportable naturaleza corrupta y represiva de todos los regímenes de la región. Aunque durante mucho tiempo la implacable actuación de la policía secreta y las fuerzas armadas mantuvo a la población atomizada y atemorizada, esas mismas armas del Estado han servido ahora para generalizar la voluntad de unirse y resistir. Esto se ha visto muy claro por ejemplo en Egipto, cuando Mubarak envió su ejército de matones y policías de civil a aterrorizar a las masas que se agrupaban en la plaza Tahrir; esas provocaciones simplemente reforzaron la resolución de los manifestantes para defenderse, atrayendo hacia las protestas a miles de manifestantes más. De la misma forma, la corrupción escandalosa y la codicia de las élites dirigentes, que han amasado enormes fortunas privadas, mientras la mayoría de la población lucha por sobrevivir día a día, han atizado las llamas de la rebelión cuando la población ha empezado a superar sus miedos;
- Esa repentina pérdida del miedo, comentada por muchos de los participantes en las movilizaciones, no sólo es producto de los cambios locales y regionales, sino también del clima de creciente descontento social y lucha de clases internacional. Confrontados a la crisis económica, los explotados y oprimidos en todas partes se resisten cada vez más a sufrir los sacrificios que se les piden. Aquí ha sido de nuevo esencial el papel de la nueva generación y en ese sentido, las luchas de los jóvenes en Grecia hace dos años, y más recientemente las de los estudiantes en Gran Bretaña e Italia o la lucha contra la reforma de las pensiones en Francia, también han tenido un impacto sobre las revueltas en el mundo "árabe", especialmente en la era de Facebook y Twitter, cuando es mucho más difícil para la burguesía mantener silencio sobre las luchas contra el status quo.
3. La naturaleza de clase de estos movimientos no es uniforme y varía en los diferentes países y según las fases del movimiento. Sin embargo globalmente podemos caracterizarlos como movimientos de las clases no explotadoras, revueltas sociales contra el Estado. En general la clase obrera no ha asumido el liderazgo de estas revueltas, pero sin duda ha tenido una presencia significativa y una influencia que se ve tanto en los métodos de lucha como en las formas de organización puestos en práctica y en algunos casos, en el desarrollo específico de luchas obreras, como las huelgas en Argelia y sobre todo la gran oleada de luchas en Egipto, que ha sido un factor clave en la decisión de dar salida a Mubarak (sobre lo que volveremos más adelante). En la mayoría de estos países, el proletariado no es la única clase oprimida. El campesinado y otras capas derivadas de modos de producción aún más antiguos, aunque arruinados y ampliamente fragmentados por décadas de decadencia capitalista, aún tienen peso en las áreas rurales, mientras que en las ciudades, donde se han centrado todo el tiempo las revueltas, la clase obrera convive con una numerosa clase media que está en vías de proletarización, pero que aún tiene sus peculiaridades, y con una masa de chabolistas, una parte de los cuales son proletarios y otra pequeños comerciantes y elementos lumpenizados. Incluso en Egipto, donde está la clase obrera más concentrada y experimentada, testigos oculares en la plaza Tahrir insistían en que las protestas habían movilizado a "todas las clases", con la excepción de los escalones más altos del régimen. En otros países de la región, el peso de las capas no proletarias ha sido mucho mayor que en la mayoría de las luchas en los países centrales.
4. Al tratar de comprender la naturaleza de clase de estas revueltas, hemos de intentar evitar dos errores simétricos: por una parte, una identificación general de todas las masas que se han movilizado con el proletariado (una posición característica del Grupo Comunista Internacional), y por otra parte, un rechazo de las movilizaciones por no ser explícitamente de la clase obrera y que, por ello, no podrían tener nada de positivo. La cuestión que se plantea nos retrotrae a acontecimientos anteriores, como los de Irán a finales de la década de 1970, donde también vimos una revuelta popular en la que, por un tiempo, la clase obrera fue capaz de asumir el liderazgo; aunque al final esto no fue suficiente para impedir la recuperación del movimiento por los islamistas. Desde un punto de vista más histórico, el problema de la relación entre la clase obrera y las revueltas sociales más generales es también el problema del Estado en el periodo de transición, que surge del movimiento de todas las clases no explotadas, pero frente al cual la clase obrera necesita mantener su autonomía de clase.
5. En la Revolución Rusa, los soviets fueron engendrados por la clase obrera, pero también proporcionaron un modelo de organización para todos los oprimidos. Sin perder el sentido de la proporción -porque aún estamos lejos de una situación revolucionaria en la que la clase obrera sea capaz de asumir un liderazgo político claro frente a otras capas- podemos ver que los métodos de lucha de la clase obrera han tenido un impacto en las revueltas sociales en el mundo árabe:
- en las tendencias a la autoorganización que aparecieron más claramente en los comités de defensa de barrio que surgieron como respuesta a la táctica del régimen egipcio de emplear bandas criminales contra la población; en la estructura "de delegados" de algunas de las asambleas masivas en la plaza Tahrir en el proceso global de discusión colectiva y toma de decisiones;
- en la toma de espacios controlados normalmente por el Estado para proveerse de un foco central donde reunirse y organizarse a escala masiva;
- en cómo se ha asumido conscientemente la necesidad de una autodefensa masiva contra los matones y la policía enviados por el régimen, pero al mismo tiempo ha prevalecido un rechazo de la violencia gratuita, de la destrucción y del saqueo en beneficio propio;
- en los esfuerzos deliberados para superar las divisiones sectarias y de todo tipo que el régimen ha intentado manipular cínicamente: divisiones entre cristianos y musulmanes, sunníes y chiíes, religiosos y seglares, hombres y mujeres;
- en los numerosos intentos para fraternizar con los soldados rasos.
No es ninguna casualidad que esas tendencias se desarrollaran más fuertemente en Egipto, donde la clase obrera tiene una larga tradición de lucha y que en un momento crucial del movimiento, emergió como una fuerza destacada, desencadenando así una oleada de luchas que, como las de 2006-2007, hay que valorar como "germen" de la futura huelga de masas de la que contiene algunas de las características más importantes: la extensión espontánea de las huelgas y las reivindicaciones de uno a otro sector, el rechazo intransigente de los sindicatos estatales y ciertas tendencias a la autoorganización, la lucha por reivindicaciones económicas junto a reivindicaciones políticas. Ahí podemos ver a grandes rasgos, la capacidad de la clase obrera para emerger como portavoz de todos los oprimidos y explotados y plantear la perspectiva de una nueva sociedad.
6. Todas estas experiencias son importantes pasos firmes hacia el desarrollo de una conciencia genuinamente revolucionaria. Pero el camino en esa dirección es aún largo y está obstruido por muchas y obvias ilusiones y debilidades ideológicas:
- Ilusiones sobre todo en la democracia, que son muy fuertes en países que han sido gobernados por una combinación de tiranos militares y monarquías corruptas, donde la policía secreta es omnipresente y las detenciones, la tortura y la ejecución de los disidentes son lugares comunes. Esas ilusiones abren una puerta grande para que la "oposición" democrática se postule como un equipo alternativo para gestionar el Estado: El Baradei y los Hermanos Musulmanes en Egipto, el gobierno de transición en Túnez, el Consejo Nacional en Libia... En Egipto son particularmente fuertes las ilusiones de que el ejército "está con el pueblo"; aunque las recientes operaciones represivas del ejército contra los manifestantes de la plaza Tahrir sin duda darán lugar a una reflexión, al menos en minorías.
- Ilusiones en el nacionalismo y el patriotismo, que se han podido ver en el uso extendido de la bandera nacional como símbolo de las "revoluciones" en Egipto y Túnez, o como en Libia, donde la vieja bandera monárquica ha sido un emblema de todos los que se oponían al gobierno de Gadafi. También la denuncia de Mubarak como un agente del sionismo en muchas pancartas en Egipto, muestra que la cuestión palestino-israelí sigue siendo una palanca potencial para desviar los conflictos de clase hacia los conflictos imperialistas. Dicho esto, había poco interés en suscitar la cuestión palestina por parte de la clase dirigente, dado que durante mucho tiempo ha usado los sufrimientos de los palestinos como un medio para desviar la atención de los sufrimientos que imponía a su propia población; también hay que decir que seguramente había un elemento de internacionalismo en la exhibición de banderas de otros países, como expresión de la solidaridad con las revueltas de dichos países. La extensión misma de las revueltas por el "mundo árabe" y más allá es una demostración de la realidad material del internacionalismo, pero la ideología patriotera es muy adaptable, y ya podemos ver en estos acontecimientos cómo se va mudando a formas más populistas y democráticas;
- Las ilusiones en la religión, con la puesta en escena de plegarias públicas y el uso de las mezquitas como centros de organización de la rebelión. En Libia hay pruebas de que son grupos más específicamente islamistas (más bien locales que vinculados a Al Qaeda como lo pretende Gadafi) los que han tenido un papel importante en la revuelta desde el principio. Esto, junto al peso de las lealtades tribales, es un reflejo de la debilidad relativa de la clase obrera libia y del atraso del país y de sus estructuras estatales. Sin embargo, dada la amplitud con la que el islamismo radical del tipo Bin Laden se ha presentado como la respuesta a la miseria de las masas en "tierras musulmanas", las revueltas en Túnez y Egipto, e incluso en Libia y en los Estados del Golfo como Yemen o Bahrein, han mostrado que los grupos yihadistas, con su práctica de pequeñas células terroristas y sus nocivas ideologías sectarias, han quedado casi completamente al margen, dado el carácter masivo de los movimientos y sus genuinos esfuerzos por superar las divisiones sectarias.
7. La situación actual en el Norte de África y en Oriente Medio sigue estando en ebullición. En el momento en que escribimos, hay expectativas de protestas en Riad, a pesar de que el régimen saudí ya ha decretado que todas las manifestaciones van contra la Sharia. En Egipto y Túnez, donde la revolución supuestamente ha triunfado ya, hay continuos enfrentamientos entre los manifestantes y el Estado, ahora "democrático", que está administrado más o menos por las mismas fuerzas que actuaban antes de que los "dictadores" se fueran. La oleada de huelgas en Egipto, que obtuvo rápidamente muchas de sus reivindicaciones, parece haber ido extinguiéndose; pero ni la lucha obrera ni el amplio movimiento social han sufrido un retroceso en esos países, y hay signos de que se desarrolla una amplia discusión y reflexión, al menos, sin duda, en Egipto. Sin embargo, los hechos en Libia han tomado un giro muy diferente. Lo que parece haber empezado como una genuina revuelta de la población, con civiles desarmados asaltando con coraje cuarteles militares y quemando la sede de los llamados "Comités del Pueblo", especialmente en el Este del país, se ha trasformado rápidamente en una "guerra civil" en toda su dimensión y muy sangrienta, entre fracciones de la burguesía, con las potencias imperialistas como buitres olfateando la carroña. En términos marxistas, de hecho es un ejemplo de la transformación de una incipiente guerra civil -en su verdadero significado de una confrontación directa y violenta entre las clases- en una guerra imperialista. El ejemplo histórico de España en 1936 -a pesar de las diferencias considerables en el balance global de las relaciones de fuerzas entre las clases y del hecho de que la revuelta inicial contra el golpe de Franco era inequívocamente de naturaleza proletaria- muestra cómo la burguesía nacional e internacional puede intervenir en ese tipo de situaciones para defender sus intereses de facción, nacionales e imperialistas, y aplastar cualquier posibilidad de revuelta social.
8. El trasfondo de ese giro de los acontecimientos en Libia es el atraso extremo del capitalismo libio, que ha sido gobernado durante 40 años por la banda de Gadafi sobre todo gracias al aparato de terror directamente bajo su mando. Esta estructura ha atenuado el desarrollo del ejército como una fuerza capaz de poner el interés nacional por encima del interés de una facción particular o un líder, como vimos en Túnez y Egipto. Al mismo tiempo, el país está desgarrado por divisiones regionales y tribales, que han desempeñado un papel clave a la hora de decidir el apoyo o la oposición a Gadafi. Una forma "nacional" de islamismo también parece haber tenido un papel en la revuelta desde el principio, aunque originalmente la revuelta fue general y social más que meramente tribal o islámica. La industria principal en Libia es el petróleo, y la agitación en el país ha tenido un severo efecto sobre los precios mundiales del petróleo. Pero una gran parte de la fuerza de trabajo empleada en la industria del petróleo son inmigrantes europeos y el resto, de Oriente Medio, Asia y África; y aunque hubo al principio informes de huelgas en este sector, el éxodo masivo de obreros "extranjeros" es un signo claro de que tenían poco con lo que identificarse en una "revolución" que izaba la bandera nacional. De hecho ha habido informes de acosos a obreros negros por las fuerzas "rebeldes", puesto que se extendieron rumores de que algunos de los mercenarios pagados por el régimen para aplastar las protestas fueron reclutados en los Estados africanos de población negra, levantando así sospechas sobre todos los negros emigrantes. La debilidad de la clase obrera en Libia es pues un elemento crucial en el desarrollo negativo de la situación allí.
9. La apresurada deserción del régimen de Gadafi de numerosos altos cargos, incluyendo embajadores extranjeros, oficiales del ejército y la policía, es una clara evidencia de que la "revuelta" se ha transformado en una guerra entre burgueses. Los mandos militares en particular, han pasado a primer plano en la "regularización" de las fuerzas armadas anti-Gadafi. Pero quizás el signo más impactante de esta transformación es la decisión de una parte de la "comunidad internacional" de ponerse del lado de los "rebeldes". El Consejo Nacional de Transición, ubicado en Benghazi, ya ha sido reconocido por Francia como la voz de la nueva Libia y ya ha habido desde muy pronto una intervención militar a pequeña escala con el envío de "asesores" para apoyar las fuerzas anti-Gadafi. Habiendo intervenido diplomáticamente ya antes, para acelerar la salida de Ben Ali y Mubarak, Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias, se envalentonaron al principio al ver tambalearse al régimen de Gadafi: William Hague, por ejemplo, anunció prematuramente que Gadafi estaba camino de Venezuela. A medida que las fuerzas de Gadafi empezaron a recuperar la iniciativa, crecieron los llamamientos a imponer una zona de exclusión aérea, o a usar otras formas de intervención militar. Cuando escribimos esto, sin embargo, parece que existen profundas divisiones en el seno de la UE y la OTAN, con Francia y Gran Bretaña más fuertemente a favor de una acción militar y EEUU y Alemania más reticentes. Por supuesto la administración de Obama no se opone por principio a la intervención militar; pero no le entusiasma la posibilidad de verse metida en otro complicado barrizal en el mundo árabe. También podría ser que algunas partes de la burguesía mundial estén valorando si la "cura" de terror de masas usado por Gadafi no podría servir para desanimar a otras expresiones de descontento en la región. Una cosa sin embargo es segura: los sucesos en Libia y en realidad todo el desarrollo de la situación en la región, han revelado la grotesca hipocresía de la burguesía mundial. Después de vilipendiar durante años la Libia de Gadafi como un foco del terrorismo internacional (como así era ciertamente), el reciente cambio de actitud de Gadafi y su decisión de deshacerse de las armas de destrucción masiva en 2006, enternecieron a los dirigentes de países como EEUU y Gran Bretaña, a los que tanto les había costado justificar su postura sobre las supuestas armas de destrucción masiva de Sadam Husein. Tony Blair en particular, se dio una prisa indecente para ir a abrazar al "líder terrorista loco" de antes. Solo unos años después, Gadafi es de nuevo un jefe terrorista loco y todos los que le apoyaron tienen ahora que precipitarse con no menos celeridad para distanciarse de él. Y eso sólo es una versión de la misma historia: casi todos los recientes y actuales "dictadores árabes" han gozado del respaldo de EEUU y otras potencias, que hasta ahora han mostrado muy poco interés por las "aspiraciones democráticas" del pueblo de Túnez, Egipto, Bahrein, o Arabia Saudí. El estallido de manifestaciones contra el gobierno de Irak impuesto por Estados Unidos (incluyendo los actuales gobernantes del Kurdistán iraquí), provocadas por el aumento de precios y la escasez de productos básicos, que han sido violentamente reprimidas en algunos casos, ilustra igualmente las vacuas promesas del "Occidente democrático".
10. Algunos anarquistas internacionalistas de Croacia (al menos antes de que empezaran a participar en las protestas en Zagreb y en otras partes) intervinieron en libcom.org para argumentar por qué los acontecimientos en el mundo árabe les parecían una reedición de los de Europa del Este en 1989, cuando todas las aspiraciones de cambio se desviaron hacia la terminal "democracia" que no aporta absolutamente nada a la clase obrera. Una preocupación muy legítima, teniendo en cuenta el gancho evidente de las mistificaciones democráticas en este nuevo movimiento, pero que deja de lado la diferencia esencial entre los dos momentos históricos, sobre todo en lo que concierne a la relación de fuerzas entre las clases a escala mundial. En el momento del hundimiento del bloque del Este, la clase obrera en Occidente estaba alcanzando los límites de un periodo de luchas que no había sido capaz de desarrollarse a nivel político; el hundimiento del bloque del Este, con las campañas que desencadenó sobre la muerte del comunismo y el fin de la lucha de clases, y la incapacidad de la clase obrera del Este para responder en su propio terreno de clase, empujó a la clase obrera a escala internacional a un largo retroceso. Al mismo tiempo, aunque los regímenes estalinistas fueron en realidad víctimas de la crisis económica mundial, eso no era en absoluto obvio en ese momento, y había aún margen de maniobra para que las economías occidentales alentaran la ilusión de que se abría un brillante nuevo amanecer para el capitalismo mundial. La situación actual es muy diferente. La verdadera naturaleza global de la crisis capitalista nunca ha sido más clara, haciendo mucho más fácil para los proletarios en todas partes comprender que, en esencia, se enfrentan a los mismos problemas: desempleo, subida de precios, falta de perspectiva y futuro en este sistema. Y los últimos siete u ocho años hemos visto un lento pero genuino resurgir de las luchas obreras en todo el mundo; luchas conducidas por una nueva generación de proletarios, menos escaldados por los tropiezos de los años 1980 y 1990 y que está generando una creciente minoría de elementos politizados también a una escala global. Teniendo en cuenta esas profundas diferencias, hay una posibilidad real de que los acontecimientos en el mundo árabe, lejos de tener un impacto negativo en la lucha de clases en los países centrales, sean un estímulo para su futuro desarrollo:
- al reafirmar la fuerza de la acción masiva e ilegal en la calle, su capacidad para quitarles el sueño a los sátrapas que gobiernan el mundo;
- al destruir la propaganda burguesa que presenta a "los árabes" como una masa uniforme de fanáticos descerebrados y mostrar la capacidad de las masas de esta región para discutir, reflexionar y organizarse por sí mismas;
- al socavar aún más la credibilidad de los dirigentes de los países centrales, cuya venalidad y falta de escrúpulos han quedado patentes con su comportamiento oportunista hacia los regímenes dictatoriales del mundo árabe.
Estos y otros elementos serán inicialmente mucho más evidentes para la minoría politizada que para la mayoría de trabajadores en los países centrales, pero a largo plazo contribuirán a la unificación real de la clase obrera por encima de las fronteras nacionales y continentales. Nada de esto, sin embargo, disminuye la responsabilidad de la clase obrera en los países avanzados, que ha experimentado durante años las "delicias" de la democracia y del "sindicalismo independiente", y cuyas tradiciones históricas políticas están muy profundamente (aunque aún no muy ampliamente) arraigadas, y que está concentrada en el corazón del sistema imperialista mundial. La capacidad de la clase obrera en el Norte de África y en Oriente Medio de romper con las ilusiones democráticas y plantear una perspectiva distinta para las masas desheredadas de la población, aún está fundamentalmente condicionada por la capacidad de los obreros en los países centrales de plantear un ejemplo claro de luchas proletarias autoorganizadas y politizadas.
CCI, 11 de Marzo 2011
[1]) Este documento se redactó el 11 de marzo, es decir una semana antes del inicio de la intervención de la "coalición " en Libia. Por eso es por lo que no se hace aquí referencia a esa intervención, aunque sí la hace prever.
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (I)
- 5670 reads
Contribución a la historia del movimiento obrero en África
Durante muchas generaciones, África ha sido sinónimo de catástrofes, guerras, matanzas permanentes, hambrunas, enfermedades incurables, gobiernos corruptos, en resumen una miseria absoluta sin salida. Por mucho, cuando se evoca su historia (fuera de los "exotismos" y los folklores), se menciona a los "buenos y valientes" fusileros senegaleses o magrebíes, famosos soldados de complemento del ejército colonial francés de las dos guerras mundiales y para el mantenimiento del orden en las antiguas colonias. Pero nunca se pronuncian las palabras "clase obrera" y mucho menos se evocan sus luchas, esencialmente porque todo eso no ha entrado nunca en el imaginario de las masas ni a nivel mundial ni de la propia África.
Y, sin embargo, el proletariado mundial está muy presente en África y ya ha demostrado con sus luchas que forma parte de la clase portadora de una misión histórica. Pero la antigua burguesía colonial ocultó deliberadamente su historia y lo mismo hizo la nueva burguesía africana tras la "descolonización".
El objetivo principal de este texto es, por consiguiente, dar los elementos que certifican la realidad muy viva de la historia del movimiento obrero africano en sus combates contra la clase explotadora. Cierto es que se trata de la historia de una clase obrera en un continente históricamente subdesarrollado.
¿Cuál es la razón y la manera con la que se ha ocultado la historia del proletariado de África?
"¿Tiene África una historia? Hace no tanto, se contestaba que no a esa pregunta. En un pasaje que se hizo famoso, el historiador inglés Hugh Trevor-Roper comparaba la historia de Europa y la de África, concluyendo que, en el fondo, ésta no existía. El pasado africano no tenía el menor interés excepto "las tribulaciones de unas tribus salvajes en unos lugares del mundo, sin duda pintorescos, pero sin la menor importancia". A Trevor-Roper puede sin duda considerársele como un conservador, pero resulta que el marxista húngaro Endre Sik defendía el mismo enfoque en 1966: "Antes de entrar en contacto con los europeos, la mayoría de los africanos llevaban todavía una existencia primitiva y salvaje, y muchos de ellos ni siquiera habían superado el estadio de la barbarie más primitiva. (...) ¿Es pues realista hablar de su "historia" -en el concepto científico de la palabra- antes de la llegada de los invasores europeos?"
"Esas afirmaciones son duras, pero la mayoría de los historiadores de esos años podían firmarlas hasta cierto punto" ([1]).
Y así era cómo, con el desprecio racista de por medio, los pensadores de la burguesía colonial europea decretaron la no existencia de la historia del continente negro. Y, por consiguiente, la clase obrera tampoco tendría historia alguna allí.
Pero lo que además llama la atención de esas afirmaciones es comprobar cómo se dan la mano en sus prejuicios a-históricos sobre África, los "bien pensantes" de los dos bloques imperialistas que se repartían el mundo de entonces, o sea el bloque "democrático" del Oeste y el bloque "socialista" del Este. En efecto, el pretendido "marxista", Endre Sik, no es más que un estalinista de buenas maneras cuyos argumentos son tan falaces como los de su rival (o compañero) inglés Trevor-Roper. Con su negación de la historia de África (y de sus luchas de clases), esos señores, representantes de la clase dominante, tienen una visión de la historia todavía más obtusa y cerril que "las salvajes tribulaciones de las tribus africanas". Esos autores forman parte, en realidad, de los "sabios" que dieron su "bendición científica" a las tesis abiertamente racistas de los países colonizadores. No es ni mucho menos el caso del autor que reproduce esas afirmaciones, Henri Wesseling, marcando sus distancias con sus colegas "historiadores" con estas palabras: "(...) La verdad es muy diferente. Algunos africanos como el jedive de Egipto, el sultán de Marruecos, el rey zulú Cetwayo, el rey de los matabeles Lobengula, el almami Samori y el "makoko" (rey) de los batekes, ejercieron una influencia considerable en el curso de los acontecimientos."
Henri Wesseling se honra así al restablecer la verdad histórica contra los falsificadores bien pensantes. Pero hay otros "científicos" que incluso una vez que reconocen la realidad de una historia de África e incluso de la clase obrera del continente, persisten, sin embargo, en esa visión tan ideológica de la historia, especialmente sobre la lucha de clases. Excluyen la posibilidad de una revolución proletaria en el continente africano con argumentos tan dudosos como los que usan los historiadores racistas ([2]): "(...) Rebeldes, los trabajadores africanos también lo son hacia la proletarización: el testimonio de su resistencia permanente al salariado íntegro (...) hace que se tambalee la teoría importada de que la clase obrera es portadora de una misión histórica. África no es tierra de revoluciones proletarias, y las escasas copias catastróficas de ese modelo han tenido que enfrentarse violentamente, todas ellas, a la dimensión social viva del "proletariado"."
Precisemos de entrada que los autores de esa cita son sociólogos universitarios, un grupo compuesto por investigadores anglófonos y francófonos. Ya el propio título de su obra, Clases obreras del África negra, explicita perfectamente cuáles son sus preocupaciones de fondo. Y por otro lado, aunque ellos no nieguen la realidad de la historia del continente africano como lo hacen sus colegas historiadores, en cambio, como éstos, su método procede de la misma ideología con la pretensión de que su manera de ver es la "verdad científica" sin antes confrontarla a la historia real. Ya de entrada, cuando hablan de "las escasas copias catastróficas de ese modelo", confunden (¿involuntariamente?) la revolución proletaria, como la de 1917 en Rusia, con el golpismo al modo estalinista o las luchas de "liberación nacional" que pulularon por el mundo tras la Segunda Guerra mundial, bajo el apelativo de "socialista" o "progresista" y demás patrañas. Y fueron, sí, esos modelos contra los que tuvo que enfrentarse violentamente el proletariado que se les resistía, ya fuera en China, en Cuba, en los antiguos países del bloque soviético, en el "Tercer mundo" en general y en África en particular. Pero, sobre todo, esos sociólogos adoptan el enfoque claramente contrarrevolucionario cuando alertan contra la "teoría importada de una clase obrera portadora de una misión histórica", de lo que lógicamente se puede concluir que África no es tierra de revoluciones proletarias. Ese grupo de "sabios", al negar la posibilidad de cualquier lucha revolucionaria en territorio africano, excluye de hecho que pueda extenderse cualquier otra revolución ("exportada") a África. Y así, cierran el camino de salida de la barbarie capitalista de la que son víctimas las clases explotadas y la población africana en general. Al fin y al cabo tampoco aportan ningún esclarecimiento a la verdadera historia de la clase obrera.
Para nosotros, les guste o no a esos sociólogos, la clase obrera sigue siendo la única clase portadora de una misión histórica ante una quiebra del capitalismo que se agrava día tras día, la de África incluida como lo confirma el historiador Iba Der Thiam ([3]), el cual hace el siguiente balance de las luchas obreras de principios del siglo XIX hasta los primeros años de 1930: "En el plano sindical, el período entre 1790 y 1929 fue, como hemos visto, una etapa decisiva. Período de despertar y, después, de afirmación, fue para la clase obrera la oportunidad, repetida a menudo, de dar pruebas de su determinación y de su espíritu abnegado y luchador.
"Desde el surgimiento de una conciencia presindical, hasta la víspera de la crisis económica mundial, hemos seguido todas las fases de una toma de conciencia cuyo rápido proceso, comparado al largo camino de la clase obrera francesa en el mismo ámbito, parece excepcional.
"La idea de huelga, o sea de un medio de lucha, de una forma de expresión consistente en cruzarse de brazos e interrumpir provisionalmente el desarrollo normal de la vida económica para hacer valer sus derechos, obligar a la patronal a ocuparse de las reivindicaciones salariales por ejemplo, o aceptar la negociación con los huelguistas o sus representantes, hizo en menos de quince años, unos progresos considerables, adquiriendo incluso pleno derecho a pesar de una legislación restrictiva, siendo reconocida como una práctica quizá no legal pero sí legítima.
"(...) La resistencia patronal, excepto en algunos casos, dio escasas veces prueba de una rigidez extrema. Con un lúcido realismo, los propietarios de los medios de producción no ponían en general muchos inconvenientes en preconizar y entablar el diálogo con los huelguistas, incluso ocurría que presionaban al Gobernador para que acelerara los procedimientos de intervención, y cuando sus intereses estaban amenazados llegaban incluso a apoyar a los trabajadores, en conflictos como los que enfrentaban a éstos con el ferrocarril por ejemplo, en donde, cierto es, la parte del Estado en los capitales era importante".
Esta cita es casi ampliamente suficiente para definir a una clase obrera portadora de esperanzas, una clase con una historia en África, historia que comparte, además, con la burguesía a través de enfrentamientos históricos de clases, como así ocurrió a menudo en el mundo desde que el proletariado se constituyó como clase bajo el régimen capitalista.
Antes de proseguir con la historia del movimiento obrero africano, avisamos a nuestros lectores que nos enfrentamos a unas dificultades debidas a la denegación de la historia de África por los historiadores y demás pensadores de las antiguas potencias coloniales. Esto se concreta, por ejemplo, en que los administradores coloniales aplicaban una política de censura sistemática de los hechos y expresiones de la clase obrera, sobre todos los que ponían de relieve su fuerza. Por eso estamos limitados a apoyarnos en unas fuentes escasas de autores más o menos conocidos, pero cuyo rigor en sus obras nos parece globalmente probado y convincente. Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de "conciencia sindical" en lugar de "conciencia de clase" (obrera), o, también, de "movimiento sindical" (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones.
Algunos datos
Senegal fue la más antigua colonia francesa en África. Francia estuvo ahí instalada oficialmente entre 1659 y 1960.
El historiador mencionado sitúa el comienzo de la historia del movimiento obrero africano a finales del siglo XVIII, de ahí el título de su obra: Historia del Movimiento sindical africano 1790-1929.
Los primeros obreros profesionales (artesanos carpinteros de obra, carpinteros, albañiles, etc.) eran europeos que se instalaron en San Luis de Senegal (antigua capital de las colonias africanas).
Antes de la Segunda Guerra mundial, la población obrera de las colonias del África Occidental Francesa (AOF) se encontraba sobre todo en Senegal, entre San Luis y Dakar, ciudades que fueron, respectivamente, capital de la AOF y capital de la federación que agrupaba la AOF, el África Ecuatorial Francesa (AEF), Camerún y Togo. Sobre todo en Dakar que era el "pulmón económico" de la colonia AOF, con su puerto, los ferrocarriles y, evidentemente, el grueso de los funcionarios y empleados de los servicios.
Numéricamente hablando, la clase obrera ha sido siempre históricamente escasa en África en general, debido, claro está, al débil desarrollo económico del continente, que a su vez se explica por la escasa inversión in situ de los países colonizadores. El gobernador de la colonia estimaba la población obrera en 1927 en 60 000 personas. Algunos dicen que la mitad de los obreros no constaba en esas cifras, los "jornaleros" permanentes y los aprendices.
Desde sus primeros combates hasta los años 1960, el proletariado estuvo siempre y sistemáticamente enfrentado a la burguesía francesa que poseía los medios de producción bajo la administración colonial. Esto significa que la burguesía senegalesa nació y creció a la sombra de su "gran hermana francesa", al menos hasta los años 1960.
Luchas de clase en Senegal
"La historia del movimiento sindical africano sigue sin escribirse prácticamente hasta hoy. (...) La razón fundamental de esa carencia nos parece que estriba, por un lado, en la indigencia de investigaciones dedicadas a los diferentes segmentos de la clase obrera africana en una perspectiva que sea a la vez sincrónica y diacrónica; y por otro, a la ausencia de un estudio sistemático de los diferentes conflictos sociales que se han producido, unos conflictos sociales que encierran, cada uno de ellos, informaciones sobre las preocupaciones de los trabajadores, sus formas de expresión, las reacciones de la administración colonial y de la patronal, las de los políticos, y las consecuencias de todo tipo que esas experiencias tuvieron en la historia interior de las colonias en el cuádruple plano económico, social, político y cultural" ([4]).
Como lo subraya Iba Der Thiam, varios factores explican las dificultades para escribir la historia del movimiento obrero en África. Y sobre todo, el obstáculo más importante contra el que han chocado los investigadores que se debe, sin la menor duda, a que los verdaderos poseedores de las informaciones sobre la clase obrera, o sea, las autoridades coloniales francesas, impidieron durante mucho tiempo que se abrieran los archivos del Estado. Por la sencilla razón de que tenían el mayor interés en ocultar ciertos hechos.
En efecto con la apertura parcial de los archivos coloniales del AOF (¡después de la caída del muro de Berlín...!), nos enteramos de que no sólo existía una clase obrera en África desde el siglo XIX sino que, evidentemente, llevó a cabo unas luchas a menudo victoriosas contra su enemigo de clase. 1855 fue la primera expresión de una organización obrera, en San Luis del Senegal, donde un grupo de 140 obreros africanos (carpinteros de obra, albañiles, etc.) decidió luchar contra las vejaciones de los amos europeos que les imponían condiciones de trabajo inaceptables. Puede leerse también en esos archivos que hubo un sindicato clandestino de "Carpinteros de obra del Alto Río" en 1885. Hubo sobre todo un número importante de huelgas y enfrentamientos muy duros entre la clase obrera y la burguesía colonial francesa, como la huelga general con motines en 1914 en Dakar donde, durante 5 días, quedó totalmente paralizada la vida económica y social. El propio Gobernador federal del AOF, William Ponti, reconoció en sus notas secretas que "la huelga estuvo perfectamente organizada y obtuvo un éxito pleno". Hubo otras muchas huelgas victoriosas, especialmente la de abril de 1919 y la de 1938 realizadas por los ferroviarios (europeos y africanos unidos) y en la que el Estado acabó recurriendo a la represión policial antes de verse obligado a satisfacer las reivindicaciones de los huelguistas. Añadamos el ejemplo de la huelga general de 6 meses (entre octubre de 1947 y marzo de 1948) de los ferroviarios de toda la AOF, durante la cual los huelguistas tuvieron que sufrir los balazos del gobierno socialista (la SFIO) antes de salir victoriosos del combate.
Y, en fin, también se produjo allí el famoso "Mayo del 68" mundial que se extendió por África y en particular en Senegal, que vino a romper el "consenso nacional" o "patriótico" que entonces reinaba desde la "independencia" de los años 1960. Con sus luchas en un terreno de clase proletario, los obreros y los jóvenes escolarizados tuvieron que enfrentarse violentamente al régimen profrancés de Senghor, exigiendo una mejora de sus condiciones de vida y de estudios. El movimiento obrero reanudó así el camino de la lucha que había conocido desde principios del siglo XX, pero que había quedado cegado por la engañosa perspectiva de la "independencia nacional".
Esos son algunos ejemplos para ilustrar la existencia real de una clase obrera combativa y a menudo consciente de cuáles son sus intereses de clase, una clase que ha encontrado, sin duda, cantidad de dificultades de todo tipo desde su nacimiento.
Nacimiento del proletariado africano
Hay que precisar de entrada que se trata de un proletariado que emerge bajo un régimen de capitalismo colonial, habida cuenta de que, al no haber podido realizar su propia revolución contra el feudalismo, la burguesía africana, también ella, debe su propia existencia a la presencia del colonialismo europeo en su suelo.
En otras palabras, se trata del nacimiento del proletariado, motor del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el reino del capitalismo triunfador sobre el régimen feudal, el antiguo sistema dominante, cuyos residuos son todavía hoy muy visibles en muchos lugares del continente negro.
"Durante los siglos que precedieron la llegada de los colonizadores, las sociedades africanas, como todas las demás sociedades humanas, conocían el trabajo y usaban una mano de obra, en unas condiciones que les eran peculiares. (...)
"La economía era esencialmente agrícola; una agricultura sobre todo para el consumo inmediato, pues se usaban técnicas rudimentarias con las que no se lograba sino escasas veces, obtener sobreproductos importantes; una economía basada igualmente en actividades de caza, pesca, cosechas, a las que podían añadirse en ciertos casos, ya explotaciones de algunas minas, ya una artesanía local poco rentable, y, en fin, actividades de intercambio de una amplitud relativa que se desarrollaban en mercados de periodicidad regular y, a causa de lo módicos y escasos que eran los medios de comunicación, en el seno de cada grupo, región, raras veces de un reino.
"En tal contexto, los modos de producción solían estar vinculados a una estirpe y no solían segregar antagonismos lo bastante vigorosos para hacer surgir clases sociales verdaderas en el sentido marxista de la palabra.
"(...) Si la noción de "bienes" en las sociedades precoloniales del Senegal y de Gambia ya era diferente de su noción europea moderna, más lo era la noción de trabajo y de servicio. En efecto, si en las sociedades modernas basadas en el desarrollo industrial y el trabajo asalariado, se negocia el trabajo como un bien económico, y como tal está forzosamente sometido a los mecanismos ineluctables de las leyes del mercado, en el que las relaciones entre oferta y demanda determinan los precios de los servicios, en las sociedades precoloniales negro-africanas, senegalo-gambianas, el trabajo no nos parece que tuviera una función autónoma, independiente de la persona. Es una especie de actividad comunitaria derivada lógicamente de las normas de la vida colectiva, una actividad impuesta por el estatuto social y las necesidades económicas (...).
"La conquista colonial, basada esencialmente en la mentalidad de la potencia, de la búsqueda de la acumulación de la ganancia mediante la explotación de los recursos humanos, materiales y mineros, recurrió ampliamente a la mano de obra indígena, no vacilando en echar mano de los medios que el ejercicio del poder estatal ponía a su disposición para utilizar primero gratuitamente el trabajo de la población local, antes de introducir el salariado, creando así unas condiciones y relaciones nuevas tanto para el trabajo como para el trabajador" ([5]).
Esta exposición es, en su conjunto, bastante clara y pertinente en su enfoque teórico y en su descripción del contexto histórico del nacimiento del proletariado en África. Es convincente su argumentación para demostrar que el trabajo en las sociedades negro-africanas y, más en particular senegalo-gambianas, precoloniales no significaba lo mismo que en las sociedades modernas de tipo occidental. Respecto a lo que se afirma sobre el salariado, se puede afirmar efectivamente que la noción de trabajo asalariado la introdujo en Senegal el aparato colonial francés, el día en que éste decidió "asalariar" a las personas a las que explotaba para asegurarse una ganancia y extender su dominación por el territorio conquistado. Y así fue como se abrieron las primeras obras industriales, agrícolas, mineras, ferrocarriles, vías navegables, carreteras, fábricas, imprentas, etc. Así pudo el capitalismo colonial francés introducir nuevas relaciones de producción en su colonia africana creando así las condiciones para el surgimiento de la clase obrera. Al principio, los primeros trabajadores fueron explotados bajo el régimen del trabajo forzoso (el abominable sistema de la "corvée"). Lo cual quiere decir que en aquel tiempo ni siquiera pudieron negociar la venta de su fuerza de trabajo, como lo atestigua esta cita:
"A título de obras civiles, Blanchot, por ejemplo, exigió al alcalde que asegurara faenas forzosas a los trabajadores encargados de las obras de construcción de los muelles, a partir del 1º de enero de 1790, y, después, del embarcadero de San Luis. El personal exigido constaba originalmente de "20 personas con grilletes y un vecino encargado de reunirlos, llevarlos a la obra y allí vigilarlos". Se trataba primero de una requisición obligatoria, que nadie, una vez designado, podía evitar, so pena de sanción. Era un trabajo casi gratuito. Se escogía a los trabajadores, se les convocaba, se les ponía a trabajar bajo vigilancia, sin condición alguna de sueldo, sin el menor derecho a discutir las modalidades del uso que de ellos se hacía, ni siquiera protestar sobre las razones y circunstancias por las que se les había escogido. Esta dependencia del trabajador respecto a su empleador la certifica la orden nº 1 del 18 diciembre de 1789 que establece el trabajo forzado para la construcción de muelles y embarcaderos, pues no consta en ella ninguna duración, pudiéndose así aplicar mientras durara la obra que la originó. A lo más, se hace una mención a una "gratificación" de dos botellas de aguardiente. Y para que quedara claro que no se trataba de un salario a modo de compensación por el trabajo realizado, el texto daba claramente a entender que se trataba de un simple gesto debido a la buena voluntad de las autoridades, sin obligación ninguna ni de derecho ni por moral, de modo que ese trabajo forzado "podría realizarse sin ningún regalo si las obras se retrasaban por negligencia"" ([6]).
Requisición obligatoria sin negociación alguna, ni sobre sueldos, ni sobre condiciones de trabajo, en fin, una dependencia total del empleado respecto al empleador, al cual, a lo más, se le animaba a que ofreciera a su explotado como único "alimento", unas botellas de aguardiente. Ese era el estatuto y las condiciones en las que nació el proletariado, el futuro asalariado, bajo el capitalismo colonial francés en Senegal.
Cuatro años más tarde, en 1794, el mismo Blanchot (comandante entonces del Senegal) decidió una nueva "gratificación" dando la orden de que se proporcionara a los trabajadores requeridos "el cuscús". Cierto es que puede ahí apreciarse una "ligera mejora" de la gratificación, pues se pasaba de dos botellas de aguardiente al cuscús, pero seguía sin tratarse en absoluto de "compensación" y menos todavía de salario propiamente dicho. Hubo que esperar hasta 1804 para que existiera oficialmente la remuneración por el trabajo realizado, en ese año en el que la economía de la colonia vivió una fuerte crisis causada por el esfuerzo de guerra realizado por el aparato colonial para conquistar el imperio de Futa-Toro (región vecina de San Luis). En efecto, la guerra ocasionó el cese del comercio fluvial, escasearon los productos, apareció la especulación sobre los precios de los alimentos de primera necesidad, acarreando subidas del coste de vida y, por todo ello, se originaron fuertes tensiones sociales.
1804: instauración del salariado y primera expresión del antagonismo de clases
Para encarar la degradación del clima social, el Comandante de la ciudad de San Luis intervino con la orden siguiente: ""(...) como consecuencia de la ley del consejo de la colonia sobre las quejas debidas a la carestía de los obreros que han acabado aumentando sucesivamente los sueldos de sus jornadas de trabajo hasta precios exorbitantes e intolerables, (...) Los maestros, obreros, carpinteros de obra o albañiles, deberán a partir de ahora cobrar una barra de hierro por día ó 4 francos y medio; los maestros aprendices tres cuartos de barra ó 3 francos con 12 sols, los obreros simples un cuarto de barra ó 1 franco con 4 sols". Con esa ley, uno de los documentos escritos más antiguos que poseemos sobre el trabajo asalariado, nos enteramos de que en la ciudad de San Luis había entonces (1804), "obreros, carpinteros de obra, calafateadores y albañiles", empleados por particulares según unas normas y en circunstancias lamentablemente no indicadas, excepto, pues, el montante de los salarios entregados a ese personal" ([7]).
A través de un arbitraje del conflicto entre empleadores y empleados, el Estado decidió regular sus relaciones fijando el montante de los salarios según las categorías y los niveles de cualificación. Notemos de paso que esa intervención del Estado estaba ante todo orientada contra los empleados pues respondía a las quejas presentadas ante el jefe de la colonia por los patronos que se quejaban de los "costes exorbitantes" de las jornadas de trabajo de los obreros.
En efecto, para hacer frente a los efectos de la crisis, los obreros tuvieron que exigir que mejorara el precio de su trabajo para así preservar su poder adquisitivo deteriorado por el coste de la vida. Antes de esa fecha, establecer unas condiciones de trabajo era algo privado, exclusivamente en manos de negociadores socioeconómicos, o sea, sin ninguna legislación formal del Estado.
Esta intervención abierta de la autoridad estatal fue la primera de ese tipo en un conflicto entre obreros y patronos. Este período (1804) da cuenta de la primera expresión patente en la colonia de un antagonismo entre las dos clases sociales históricas principales que se enfrentan bajo el capitalismo, la burguesía y el proletariado. Esa fecha es un hito en la historia del trabajo en Senegal, pues fue entonces cuando quedó constancia oficial del salariado, un sistema que permitía por fin a los obreros poder vender "normalmente" su fuerza de trabajo y ser remunerados.
Sobre la "composición étnica" de los obreros (cualificados), éstos eran en su mayoría de origen europeo, de igual modo que los empleadores solían ser casi todos originarios de la metrópoli. Entre estos estaban los Potin, Valantin, Pellegrin, Morel, d'Erneville, Dubois, Prévost, etc., los primeros a los que se les llamó "la crema de la burguesía comerciante" de la colonia. Subrayemos, en fin, la debilidad numérica de la clase obrera (unos cuantos miles), consecuencia del bajo nivel de desarrollo económico del país, y esto un siglo y medio después de la llegada de los primeros colonos a aquellos territorios. Se trataba, además, de una "economía de factoría" (lo que en francés se llama "comptoir") basada esencialmente en el comercio de materias primas, incluida la del "ébano vivo", que en la jerga de los negreros era la trata de esclavos.
La economía de factoría en crisis de mano de obra
"Mientras Senegal fue una factoría de importancia secundaria cuya actividad principal era el comercio de "ébano vivo" y la explotación de productos tales como la goma, oro, marfil, cera amarilla, las pieles arrastradas por los comerciantes de San Luis o de Gorée por el río o a lo largo de la costa occidental de África, el problema [de la mano de obra] no fue muy importante. Para hacer frente a las escasas obras para un equipamiento y unas infraestructuras limitadas, el Gobernador podía requerir temporalmente una mano de obra entre la población civil o militar de las dos fábricas y, para las obras que no exigían una mano de obra especializada, a la mucho más frecuente de los trabajadores de condición servil, con normas que solían depender casi siempre de su voluntad.
"La supresión de la esclavitud modificó profundamente las circunstancias. Con la amenaza de agotamiento del recurso principal de la colonia, y al haber perdido Francia algunas de sus colonias agrícolas, al haber fracasado la experiencia de la colonización con europeos en Cabo Verde, el Gobierno de la Restauración ([8]) pensó que era necesario emprender ya el mejoramiento agrícola del Senegal implantando cultivos de una serie de productos coloniales susceptibles de alimentar la industria francesa, reconvertir las actividades comerciales de la colonia, y dar trabajo a la mano de obra indígena liberada" ([9]).
Hay que subrayar de entrada que la supresión de la esclavitud respondía, primero y antes que cualquier tipo de consideración humanitaria, a una necesidad económica. La burguesía colonial estaba falta de fuerza de trabajo porque una gran parte de hombres y mujeres en edad de trabajar eran esclavos sometidos a amos locales. Por otra parte, la supresión de la esclavitud se hizo en dos etapas.
En un primer tiempo, una ley de abril de 1818 prohibió el comercio marítimo del "ébano vivo" y su transporte hacia las Américas, pero no en el interior de las tierras, de modo que el mercado de esclavos siguió siendo libre para los comerciantes coloniales. Sin embargo pronto se dieron cuenta de que eso era insuficiente para remediar la situación de penuria de mano de obra. En ese contexto, el jefe de la colonia decidió aportar su contribución personal pidiendo al jefe del primer batallón que le proporcionara "hombres de faena obligatoria a las demandas que se les hicieran por parte de las diferentes partes del servicio". Gracias a esas medidas, las autoridades coloniales y los comerciantes pudieron solventar momentáneamente la falta de mano de obra. Por otro lado, los trabajadores disponibles tomaban conciencia del beneficio que podían sacar de la escasez de mano de obra, haciéndose cada vez más exigentes para con los empleadores. Esto provocó un nuevo enfrentamiento sobre los costes de la mano de obra, y por consiguiente una nueva intervención de las autoridades coloniales las cuales procedieron a "regular" el mercado a favor de los comerciantes.
En un segundo tiempo, en febrero de 1821, el Ministerio de Marina y Colonias, a la vez que estudiaba la posibilidad de recurrir a una política activa de población de origen europeo, ordenó el fin de la esclavitud bajo "cualquiera de sus formas".
Repitámoslo: para las autoridades coloniales, se trataba de encontrar los brazos necesarios para el desarrollo de la economía agrícola:
"Se trataba (...) de la compra por el Gobernador o particulares de individuos sometidos a esclavitud en comarcas vecinas de las posesiones del Oeste africano; de su liberación mediante acta certificada, a condición de que trabajasen para el contratista durante cierto tiempo. Sería (...) una especie de aprendizaje de la libertad, familiarizando al autóctono con la civilización europea, dándole el gusto por las nuevas culturas industriales, a la vez que se hacía disminuir la cantidad de cautivos. Se obtuvo así (...) mano de obra, y a la vez todo eso correspondía a las ideas humanitarias de los abolicionistas" ([10]).
O sea que se trataba sobre todo de "civilizar" para explotar mejor a los "libertos" y no liberarlos en nombre de una visión humanitaria. Y como si esto no bastara, la administración colonial instauró, dos años más tarde, en 1823, un "régimen de contratados por tiempo", o sea una especie de contrato que vinculaba el empleado a su empleador por una larga duración.
"Los contratados por tiempo eran utilizados por un período que podía llegar hasta 14 años en los talleres públicos, en la administración, en plantaciones agrícolas (eran 300 de un total de 1500 los utilizados por el barón Roger), en los hospitales, en donde servían de mozos de sala, enfermeros o de personal doméstico, en la seguridad municipal, y en los ejércitos; ya sólo en el Regimiento de Infantería de Marina, había 72 en 1828, 115 cuatro años más tarde, 180 en 1842, mientras que el número de las compras de libertos alcanzaba 1629 en 1835, 1768 en 1828, 2545 en 1839. En esta fecha, sólo ya la ciudad de San Luis contaba unos 1600 contratados por tiempo" ([11]).
Hay que subrayar la existencia formal de contratos de trabajo de larga duración (14 años) parecidos a un contrato fijo, de duración indeterminada, de nuestros días. Esto demuestra la necesidad permanente de mano de obra correspondiente al ritmo del desarrollo económico de la colonia. El régimen de los contratados por tiempo se concibió para acelerar la colonización agrícola. Esta política se plasmó en un arranque consecuente de desarrollo de las fuerzas productivas y de la economía local en general. El balance fue, sin embargo, muy contrastado, pues, aunque sí hubo un verdadero ímpetu en lo comercial (importación-exportación), que pasó de 2 millones de francos en 1818 a 14 millones en 1844, en cambio, la política de industrialización agrícola fue un fracaso. Los sucesores del barón Roger abandonaron, por ejemplo, el proyecto de desarrollo de la agricultura tres años después de haberse iniciado, a causa de las divergencias de orientación económica en el Estado. Otro factor que pesó en la decisión de anular el proyecto de desarrollo de la agricultura fue la negativa de muchos antiguos cultivadores, convertidos en empleados asalariados, a volver a la tierra. Sin embargo, los dos aspectos de esta política, o sea, el rescate de esclavos y el "régimen de contratos por tiempo", se mantuvieron hasta 1848, fecha en que se suprimieron por decreto.
"Así era la situación a mediados del s. XIX, una situación caracterizada por la existencia, ahora ya confirmada, del trabajo asalariado, que es lo propio de un proletariado sin defensa, y casi sin derechos, el cual, aunque ya conoce formas primarias de concertación y de coalición, si ya tenía, por lo tanto, una conciencia presindical, no se había atrevido nunca a mantener un conflicto con sus patronos, asistidos éstos por un gobierno autoritario" ([12]).
Así se constituyeron las bases de un proletariado asalariado, que evoluciona bajo el régimen del capitalismo moderno, precursor de la clase obrera africana y que, desde ahora en adelante va a hacer el aprendizaje de la lucha de clases a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
Las primeras formas embrionarias de lucha de clases en 1855
El surgimiento de la clase obrera
Según las fuentes disponibles ([13]), hubo que esperar a 1855 para ver surgir una primera organización profesional de defensa de los intereses específicos del proletariado. Se formó con ocasión de un movimiento lanzado por un carpintero de obra autóctono (vecino de San Luis) que se puso a la cabeza de 140 obreros para redactar una petición contra los maestros carpinteros europeos que les imponían unas condiciones de trabajo inaceptables. En efecto: "Los primeros artesanos que emprendieron grandes obras coloniales eran civiles europeos o militares del cuerpo de ingenieros a los que se atribuían auxiliares y mano de obra indígena. Eran carpinteros de obra, carpinteros, albañiles, herreros, zapateros. Formaban entonces el personal técnicamente más cualificado, con instrucción en algunos casos, más o menos básica, reinaban en los gremios existentes de los que eran la élite dirigente; eran ellos, sin duda, los que decidían sobre mercados, fijaban precios, repartían la faena, escogían a los obreros que contrataban y pagaban a una tarifa muy inferior a la que ellos pedían a los empleadores" ([14]).
En esta lucha lo que primero llama la atención es que la primera expresión de "lucha de clases" en la colonia oponía a dos fracciones de la misma clase (obrera) y no directamente a burguesía y proletariado. O sea, a una fracción de la clase obrera de base (dominada) en lucha contra otra fracción obrera llamada "élite dirigente" (dominante). Otro rasgo característico de ese contexto es que la clase explotadora era exclusivamente la burguesía colonial, en ausencia de una "burguesía autóctona". En resumen, había una clase obrera formándose bajo un capitalismo colonial en desarrollo. Por eso puede comprenderse por qué la primera expresión de lucha obrera no pudo soslayar la marca de la triple connotación: "corporativista", "étnica" y "jerárquica". Eso queda ilustrado en el ejemplo del líder de ese grupo de obreros indígenas, también él maestro carpintero de obra, y por ello formador de numerosos jóvenes obreros aprendices con él, mientras que a la vez ejercía bajo la dependencia tutelar de maestros carpinteros europeos que tomaban todas las decisiones ([15]).
En ese contexto, la decisión del líder autóctono de agruparse con los obreros africanos de base (menos cualificados que él) para enfrentarse a la actitud arrogante de los maestros artesanos occidentales es comprensible y debe ser interpretada como una reacción sana de defensa de los intereses proletarios.
Por otro lado, según otras fuentes (archivos), ese mismo maestro obrero indígena estuvo más tarde involucrado en la formación del primer sindicato africano en 1885 aún cuando la ley de 1884 de Jules Ferry que autorizaba la creación de sindicatos, había excluido su instauración en las colonias. Por esa razón es por la que el sindicato de obreros indígenas tuvo que existir y funcionar clandestinamente; por eso hay tan poca información sobre su historia, como así lo dice la cita siguiente: "La serie K 30 de los Archivos de la República de Senegal contiene un documento manuscrito, inédito, que nunca se había citado antes en ninguna fuente, clasificado en una carpeta en la que está escrito: "sindicato de carpinteros de obra del Alto Río". Lamentablemente, esa pieza de archivo de una importancia capital para la historia del movimiento sindical en Senegal no viene acompañada de ningún otro documento que pueda aclararnos mejor las cosas" ([16]).
De modo que, a pesar de la prohibición de todo tipo de organismos de expresión proletaria, a pesar de la práctica sistemática de la censura que impidió que se desarrollara una historia verdadera del movimiento obrero en las colonias, se ha podido hacer constar la existencia de las primeras organizaciones obreras embrionarias de lucha de la clase, de tipo sindical. Fue, es cierto, un "sindicato corporativista", de carpinteros de obra, pero, de todas maneras, el Estado capitalista prohibía en aquel tiempo toda agrupación interprofesional.
Eso es lo que las investigaciones sobre textos escritos sobre ese tema y ese período pueden darnos a conocer sobre el modo de expresión de la lucha de la clase obrera en el período de 1855 a 1885.
Los luchas de los emigrados senegaleses en el Congo belga en 1890-1892
"Recordemos primero que cuando se impuso en 1848 la supresión del régimen de los contratos por tiempo, este sistema no desapareció ni mucho menos, sino que se adaptó a la situación transformándose progresivamente. Pero esa solución no consiguió ni mucho menos resolver el espinoso problema de la mano de obra.
"Al no poder seguir comprando esclavos para hacerlos trabajar como tales, los ámbitos económicos coloniales, ante el riesgo de que las plantaciones se convirtieran en eriales por falta de brazos, presionaron a los dirigentes administrativos y las autoridades políticas para que autorizaran la emigración de trabajadores africanos recién liberados hacia regiones donde se apreciara su trabajo con un salario y en unas condiciones discutidas con los patronos. El Gobernador dio curso a ese requerimiento proclamando un decreto del 27 de marzo de 1852 para organizar la emigración de trabajadores en las colonias; el 3 de julio, por ejemplo, un navío de nombre "Les cinq frères" fletado para transportar 3000 obreros destinados a las plantaciones de la Guayana, echó anclas en Dakar y tomó contactos para contratar a 300 senegaleses. Las condiciones eran: "expatriación de seis años a cambio de un regalo valorado entre 30 a 50 francos, un salario de 15 F por mes, alojamiento, alimentación, cuidados médicos, disfrute de un jardinillo y repatriación gratuita al término de su estancia americana"" ([17]).
Se comprueba así, con el ejemplo de los 300 senegaleses destinados a las plantaciones de América (la Guayana francesa), que la clase obrera existía ya de verdad, hasta el punto de ser una "mano de obra de reserva", de la que echaba mano la burguesía para exportar una parte de ella.
Y así, tras haber dado pruebas de capacidad y eficacia al haber terminado, por ejemplo, en 1885, las duras obras del ferrocarril Dakar-San Luis, los obreros de esta colonia francesa suscitaron el especial interés de los medios económicos coloniales, ya fuera como mano de obra explotable in situ ya como fuerza de trabajo exportable hacia el exterior.
Y fue así, en ese marco y circunstancias parecidas, cómo se reclutó una gran cantidad de trabajadores senegaleses para ejercer en diferentes trabajos, en particular en el ferrocarril congoleño de Matadi.
Nada más llegar allá, los obreros inmigrados tuvieron que vérselas con unas condiciones de trabajo y de existencia durísimas, constatando inmediatamente que las autoridades belgas no tenían la menor intención de respetar el contrato. Como lo contaron ellos mismos en una carta de protesta enviada al Gobernador de Senegal, los obreros estaban "mal alimentados, mal alojados, peor pagados y, enfermos, mal curados", morían como moscas y tenían la impresión de que el cólera se había cebado con ellos pues "enterramos a 4 ó 5 personas por día". De ahí que dirigieran en febrero de 1892 una petición a las autoridades coloniales franco-belgas exigiendo con firmeza su repatriación colectiva a Senegal, concluyendo de la siguiente manera: "Ya ninguno de nosotros quiere permanecer en Matadi".
Los obreros eran así víctimas de una explotación particularmente odiosa por parte del capitalismo colonial, que les imponía unas condiciones tanto más brutales y salvajes porque, mientras tanto, los dos Estados coloniales se devolvían la pelota y eso cuando no hacían oídos sordos sobre la suerte de los trabajadores inmigrados: "Y así, gracias a la impunidad de que disfrutaban, las autoridades belgas no hicieron nada por mejorar la suerte de los desventurados reivindicadores. La distancia entre el Congo belga y el Senegal, la querella de preeminencia que impedía al Gobernador francés interceder a favor de aquéllos, las complicidades de las que se beneficiaba la compañía del ferrocarril del Bajo Congo ante el Ministerio francés de las Colonias, el cinismo de algunos ámbitos coloniales a quienes divertían las cuitas de los pobres senegaleses, todo ello dejó a los obreros senegaleses en un abandono casi total, transformándolos en una mano de obra medio desarmada, sin verdaderos medios de defensa, sometida por tanto a todo tipo de abusos" ([18]).
Sin embargo, gracias a su combatividad, al haberse negado a trabajar en las condiciones que se les imponían y por haber exigido con firmeza que se les evacuara del Congo, los emigrantes de la colonia francesa obtuvieron satisfacción. Y cuando volvieron a su tierra, pudieron contar con el apoyo de la población y de sus compañeros obreros, obligando así al Gobernador a acometer nuevas reformas de protección de los trabajadores, empezando por la instauración de un nuevo reglamento para le emigración. El drama sufrido en el Congo por los emigrantes suscitó debates y una toma de conciencia sobre la condición obrera. Y así, entre 1892 y 1912, se tomaron una serie de medidas en favor de los asalariados: descanso semanal, jubilaciones obreras, asistencia médica, en resumen, reformas de verdad.
Además, apoyándose en su "experiencia congoleña", los antiguos emigrantes se hicieron notar en una nueva operación de reclutamiento para las nuevas obras del ferrocarril de Senegal, mostrándose muy exigentes sobre las condiciones de trabajo. Y decidieron así crear, en 1907, una asociación profesional denominada "Asociación obrera de Kayes" con la que defender mejor sus condiciones de trabajo y de vida frente al insaciable apetito de las hienas capitalistas. La autoridad colonial, comprendiendo que la relación de fuerzas se le estaba yendo de las manos en ese momento, aceptó legalizar la asociación de los ferroviarios.
En realidad, no es de extrañar que el nacimiento de un agrupamiento así se realizara entre los ferroviarios, si se sabe que desde que se inició la red, en 1885, ese sector se había convertido en uno de los complejos industriales más importantes de la colonia, tanto por sus beneficios como por el número de sus empleados. Y como veremos más adelante, los obreros del ferrocarril estarán presentes en todos los combates de la clase obrera del África Occidental Francesa.
En general, el período siguiente al retorno de los emigrantes a Senegal (entre 1892 y 1913) estuvo marcado por una fuerte agitación social, especialmente en la función pública: los empleados de Correos organizaron protestas contra sus condiciones de trabajo y los bajos salarios. Los funcionarios y asimilados decidieron crear sus propias asociaciones para defenderse "por todos los medios a su disposición", inmediatamente secundados por los empleados del comercio, los cuales exigieron que se aplicara en su sector la ley del descanso semanal. Se asistía pues a una efervescencia de combatividad entre los asalariados del sector público y del privado con la consiguiente y creciente preocupación de las autoridades coloniales. No sólo no podían arreglarse los problemas sociales candentes al final del año 1913, sino que se incrementaron en el contexto de la crisis resultante de la Primera Guerra mundial.
Lassou (continuará)
[1]) Henri Wesseling, le Partage de l'Afrique (El reparto de África), 1991, Ediciones Denoel, 1996, versión francesa de este libro escrito originalmente en holandés (existe una versión en español).
[2]) M. Agier, J. Copans y A. Morice, Classes ouvrières d'Afrique noire, (Clases obreras del África negra), Karthala- ORSTOM, 1987.
[3]) Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Ediciones L'Harmattan, 1991.
[4]) Ibídem.
[5]) Ídem.
[6]) Ídem.
[7]) Ídem.
[8]) Se llama "Restauración" en Francia al período entre la caída de Napoleón y la Revolución de 1830 [25]. Se llama así porque volvió la monarquía aunque no ya "absoluta" como en el antiguo régimen, esta vez dominada por la burguesía.
[9]) Iba Der Thiam, op. cit.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem.
[12]) Ídem.
[13]) Mar Fall, l'Etat et la question syndicale au Sénégal, ed. L'Harmattan, Paris, 1989.
[14]) Iba Der Thiam, op. cit.
[15]) Ídem.
[16]) Ídem.
[17]) Ídem.
[18]) Ídem.
Geografía:
- Africa [26]
Series:
¿Qué son los Consejos Obreros? V - Los Soviets ante la cuestión del Estado
- 6696 reads
Este artículo forma parte de la Serie sobre los Consejos Obreros, los artículos anteriores de la Serie son:
- Surgimiento de los Consejos Obreros https://es.internationalism.org/revista-internacional/201002/2769/que-so... [28]
- De febrero a julio 1917 Renacimiento y crisis de los Soviets https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2865/que-so... [29]
- De julio a octubre 1917 La renovación de los Soviets https://es.internationalism.org/revista-internacional/201008/2910/que-so... [30]
- 1917-21 Los Soviets tratan de ejercer el poder https://es.internationalism.org/revista-internacional/201012/3004/que-so... [31]
En el artículo anterior de la serie (Revista Internacional no 143) vimos cómo los Soviets, que habían tomado el poder en octubre de 1917, lo fueron perdiendo gradualmente hasta convertirse en una mera fachada, mantenida artificialmente en vida para ocultar el triunfo total de la contra-revolución capitalista que se instauró en Rusia. El objetivo de este artículo es comprender por qué se dio este proceso y sacar lecciones, cara a futuras tentativas revolucionarias.
La naturaleza del Estado que surge con la Revolución
Al analizar la experiencia de la Comuna de París en 1871, Marx y Engels habían sacado una serie de lecciones sobre la cuestión del Estado que podemos resumir en dos:
1) Es necesario destruir el Estado burgués hasta que no quede de él piedra sobre piedra;
2) Al día siguiente de la revolución, el Estado se reconstituye principalmente por dos razones:
a) la burguesía aún no ha sido total y completamente derrotada y erradicada;
b) en la sociedad de transición todavía persisten clases no explotadoras, pero que tienen intereses que no son coincidentes con los del proletariado: pequeña burguesía, campesinado, marginados urbanos...
No es objeto de este artículo analizar la naturaleza de ese nuevo Estado ([1]), sin embargo queremos destacar cara al tema que nos ocupa, que si bien ya no es un Estado como todos los anteriores que han existido en la historia sigue teniendo rasgos que lo hacen peligroso para el proletariado y sus consejos obreros, por lo que, como señaló Engels y como insiste Lenin en El Estado y la Revolución, el proletariado debe iniciar desde el mismo día de la revolución un proceso de extinción del nuevo Estado.
Una vez tomado el poder, el principal obstáculo con el que tropezaron los Soviets dentro de Rusia fue el Estado surgido de ellos. Este, "a pesar de la apariencia de su mayor potencia material (...) es mil veces más vulnerable al enemigo que los otros organismos obreros. En efecto, el Estado debe su mayor potencia material a factores objetivos que corresponden perfectamente a los intereses de las clases explotadoras pero que no tienen ninguna relación con la función revolucionaria del proletariado" ([2]).
En el artículo anterior describimos los hechos que propiciaron el debilitamiento de los Soviets: la guerra civil, las hambrunas, el caos general de toda la economía, el agotamiento y la progresiva descomposición de la clase obrera, etc. Cabalgando dicho proceso, la "conspiración silenciosa" del Estado soviético contra los Soviets tuvo tres vectores:
1) el peso creciente que fueron adquiriendo instituciones estatales por naturaleza: Ejército, Checa (policía política) y Sindicatos;
2) el "interclasismo" de los Soviets y la burocratización acelerada que provocaba;
3) la absorción gradual del Partido bolchevique. El primero lo abordamos en el artículo anterior de la serie. Veremos en este artículo los dos últimos.
El imparable reforzamiento del Estado
El Estado de los Soviets excluía a la burguesía pero no era un Estado exclusivo del proletariado. Incluía capas sociales no explotadoras como los campesinos, la pequeña burguesía, las diferentes capas medias. Estas clases tienden a preservar sus estrechos intereses y ponen inevitablemente obstáculos a la marcha hacia el comunismo. Este "interclasismo" inevitable lleva al nuevo Estado a que, como denuncia la Oposición Obrera en 1921 ([3]) "la política soviética se haya roto en diversas direcciones y su configuración con respecto a la clase se ha desfigurado", y a constituirse en el caldo de cultivo de la burocracia estatal.
Muy poco después de octubre, los antiguos funcionarios zaristas comenzaron a recuperar posiciones en las instituciones soviéticas, en particular, cuando había que tomar decisiones improvisadas frente a los problemas que se iban presentando. Así por ejemplo, en febrero de 1918 y ante la imposibilidad de organizar el abastecimiento de productos de primera necesidad, el Comisariado del Pueblo tuvo que pedir ayuda a las comisiones que había puesto en funcionamiento el antiguo Gobierno Provisional. Sus miembros accedieron a condición de no depender de ningún bolchevique, lo que estos aceptaron. De la misma forma, la reorganización del sistema escolar para el curso 1918-19 tuvo que hacerse recurriendo a antiguos funcionarios zaristas que acabaron adulterando con mucha sutiliza los planes de enseñanza propuestos.
Además, los mejores elementos proletarios se fueron convirtiendo progresivamente en burócratas alejados de las masas. Los imperativos de la guerra absorbieron numerosos cuadros obreros como comisarios políticos, inspectores o jefes militares. Obreros capacitados pasaron a ser directivos de la administración económica. Los antiguos burócratas imperiales y los recién llegados de raíz obrera fueron cristalizándose en una capa burocrática identificada con el Estado. Pero este órgano tiene una lógica propia cuyos cantos de sirena lograron seducir a revolucionarios tan avezados como Lenin y Trotski.
Los portadores de esta lógica eran tanto los antiguos funcionarios como elementos procedentes de las élites burguesas que lograron penetrar en la fortaleza soviética por la puerta que les ofrecía el nuevo Estado: "millares de individuos, que estaban más o menos íntimamente ligados a la burguesía expropiada, por lazos de costumbre y de cultura, volvieron a desempeñar un papel (...) fusionados con la nueva élite político-administrativa, cuyo núcleo lo constituía el propio partido, los sectores más "abiertos" y mejor dotados técnicamente de la clase expropiada, no tardaron en volver a posiciones dominantes" ([4]), estos individuos, como señala el historiador soviético Kritsman, "en su trabajo administrativo hacían prueba de una desenvoltura y una hostilidad hacia el público" ([5]).
Pero el portador más peligroso era el propio engranaje estatal quien con su inercia lo desarrollaba de forma imperceptible haciendo que hasta los funcionarios soviéticos más abnegados tendieran a separarse de las masas, desconfiar de ellas, adoptar métodos expeditivos, imponer y no escuchar, despachar asuntos que involucraban a miles de personas como meros expedientes administrativos, gobernar a golpe de decreto.
"El partido, al cambiar sus tareas de destrucción por las de administración, descubre las virtudes de la ley, del orden y de la sumisión a la justa autoridad del poder revolucionario" ([6]).
La lógica burocrática del Estado le va como anillo al dedo a la burguesía que es una clase explotadora y puede delegar tranquilamente el ejercicio del poder en un cuerpo especializado de políticos y funcionarios profesionales. Pero es letal para el proletariado que no puede abandonarse a tales especialistas, que tiene necesidad de aprender por sí mismo, de cometer errores y corregirlos, que no sólo toma decisiones y las aplica, sino que se transforma a sí mismo al hacerlo. La lógica del proletariado no es la delegación del poder sino la participación directa en su ejercicio.
En abril de 1918 la revolución llegó a una encrucijada: mientras la revolución mundial tardaba en llegar, la invasión imperialista amenazaba con aplastar el bastión soviético. Todo el país estaba sumido en el caos, "la organización administrativa y económica declinaba en proporciones alarmantes. El peligro no venía tanto de la resistencia organizada como del derrumbamiento de toda autoridad. La apelación a destrozar la organización estatal burguesa que se incitaba en El Estado y la Revolución resultaba ahora singularmente anacrónica, puesto que esta parte del programa revolucionario había triunfado más allá de lo esperado" ([7]).
El Estado soviético se enfrentaba a cuestiones dramáticas: constitución a toda prisa del Ejército Rojo, garantizarle un suministro regular, organizar la red de transportes, relanzar la producción, asegurar el abastecimiento alimenticio a las ciudades hambrientas, organizar la vida social. Todo esto debía hacerse en medio del sabotaje total de empresarios y managers, lo que obligó a la confiscación generalizada de industrias, bancos, comercios, etc. Esto suponía un desafío adicional para el poder soviético. Un debate apasionado estalló en el Partido y en los Soviets. Había acuerdo en resistir militar y económicamente hasta el estallido de la revolución proletaria en otros países y principalmente en Alemania. La discrepancia se centró en cómo organizar esa resistencia: ¿desde el Estado reforzando sus mecanismos?, o ¿desde el desarrollo de la organización y la capacidad de las masas obreras? Lenin encabezó la primera postura mientras que las tendencias de izquierda dentro del Partido bolchevique encarnaron la segunda.
En el folleto Las tareas inmediatas del poder soviético, Lenin "argumentaba que la tarea primordial era reconstruir una economía exhausta, imponer la disciplina del trabajo e incrementar la productividad, asegurar una estricta contabilidad y control en el proceso de producción, eliminar la corrupción y el despilfarro, y, quizás por encima de todo ello, luchar contra una mentalidad pequeño burguesa muy extendida (...) No dudó en propugnar lo que él mismo había definido como métodos burgueses, incluyendo: la utilización de técnicos especialistas burgueses, el trabajo por piezas, la adopción del "taylorismo" (...) Lenin propuso la "Gerencia unipersonal" insistiendo en que: "la subordinación incontestable a una sola persona será absolutamente necesaria" ([8]).
¿Por qué Lenin defendió esta orientación? Una causa era la inexperiencia -el poder soviético hacía frente a tareas gigantescas y urgentes sin el respaldo de una experiencia y una reflexión teórica previas-; otra era la situación desesperada e insostenible que hemos descrito. Pero igualmente, debemos valorar que Lenin estaba siendo víctima de la lógica estatal y burocrática y gradualmente estaba convirtiéndose en su intérprete. Ello le empujaba a depositar su confianza en el concurso de los viejos técnicos, administradores y funcionarios, educados en el capitalismo, y, por otro lado, en los sindicatos, encargados, de disciplinar a los trabajadores, de volverlos pasivos, reprimir sus iniciativas y su movilización independiente, atándolos a la división capitalista del trabajo con la mentalidad corporativa y estrecha que ello comporta.
Los adversarios de Izquierda denunciaron esta concepción según la cual: "La forma de control estatal de las empresas va en el sentido de la centralización burocrática, del imperio de varios comisariatos, la eliminación de la independencia de los Soviets locales y el rechazo en la práctica del tipo de Estado-Comuna gobernado desde abajo (...) La introducción de la disciplina del trabajo junto con la restauración del liderazgo capitalista en la producción no va a incrementar la productividad del trabajo y reducirá la autonomía de los trabajadores, la actividad y el grado de organización del proletariado " ([9]).
Como denunció la Oposición Obrera: "en vista del estado catastrófico de nuestra economía que todavía descansa en el sistema capitalista (pago de trabajo con dinero, tarifas, categorías de trabajo, etc.) las élites de nuestro partido buscan la salvación del caos económico, desconfiando de la capacidad creadora de los trabajadores, en los sucesores del pasado capitalista-burgués, en gentes de negocios y técnicos, cuya capacidad creadora está corrompida en el terreno de la economía por la rutina, los hábitos y métodos de producción y dirección económica al modo capitalista" ([10]).
Lejos de avanzar hacia su extinción, el Estado se reforzaba de manera alarmante: "un profesor blanco que llegó a Omsk viniendo de Moscú en otoño de 1919 contaba que a la cabeza de muchos centros y de los glavki se encuentran los antiguos patronos, funcionarios y directores. Visitando los centros, quien conozca personalmente al viejo mundo de los negocios, comercial e industrial, se sorprenderá al ver a los antiguos propietarios de grandes industrias de la piel en los Glavkoh, a grandes fabricantes en las organizaciones centrales del textil" ([11]).
En el debate del Soviet de Petersburgo en marzo de 1919, Lenin reconoció que: "Hemos expulsado a los antiguos burócratas, pero han vuelto con la falsa etiqueta de comunistas cuando apenas saben deletrear esa palabra; se ponen una divisa roja en el ojal para asegurarse la sinecura" ([12]).
El crecimiento de la burocracia soviética acabó aplastando a los soviets. De 114.529 empleados en junio de 1918 se pasó a 529.841 un año después, ¡pero en diciembre de 1920, la cifra era de 5.820.000! La razón de Estado se imponía implacable a la razón del combate revolucionario por el comunismo, "las consideraciones estatales de carácter general comienzan a surgir en el trasfondo frente a los intereses de clase de los trabajadores" ([13]).
La absorción del Partido Bolchevique por el Estado
El Estado al reforzarse, acabó absorbiendo al Partido Bolchevique. Este en principio no pretendía convertirse en un partido estatal. Según datos de febrero de 1918, el Comité Central de los bolcheviques apenas tenía 6 empleados administrativos mientras que el Consejo de Comisarios tenía 65 y los Soviets de Petersburgo y Moscú más de 200.
"Las organizaciones bolcheviques dependían de la ayuda financiera que pudieran aportarles los Soviets locales y en conjunto su dependencia era completa. Bolcheviques destacados como Preobrajensky sugirieron que el Partido aceptara disolverse completamente para fundirse en el aparato soviético".
El autor anarquista Leonard Schapiro reconoce que "los mejores cuadros del partido se habían integrado en el aparato central y local de los Soviets". Muchos bolcheviques consideraban que "los comités locales del Partido no son más que las secciones de propaganda de los Soviets locales" ([14]). Los bolcheviques tuvieron dudas incluso sobre la idoneidad de ejercer el poder a la cabeza de los Soviets.
"En los días siguientes a la insurrección de Octubre, cuando se estaba formando el personal del gobierno de los Soviets, Lenin tuvo una vacilación momentánea sobre si aceptar el puesto de presidente del Consejo de Comisarios del pueblo. Su intuición política le decía que ello podría frenar su capacidad para actuar como "vanguardia de la vanguardia", o sea, la izquierda del partido revolucionario, como lo había sido claramente entre abril y octubre de 1917" ([15]).
Los bolcheviques tampoco buscaban el monopolio del poder puesto que el primer Consejo de Comisarios del Pueblo lo compartieron con los Socialistas Revolucionarios de Izquierda. Incluso ciertas deliberaciones del Consejo estaban abiertas a delegados de los mencheviques internacionalistas y anarquistas.
Si, a partir de julio de 1918, el gobierno es definitivamente bolchevique fue por la sublevación de los socialistas revolucionarios de izquierda opuestos a la creación de Comités de Campesinos pobres.
"El 6 de julio, dos jóvenes chequistas militantes del partido socialista revolucionario de izquierda asesinan al embajador alemán (...) Un destacamento chequista, comandado por el militante SR de izquierdas, Popov, procedió por sorpresa a varios arrestos, entre ellos los dirigentes de la Checa, Dzerjinski y Latsis, el presidente del Soviet de Moscú, Smidovitch, y el comisario del pueblo para Correos, Podbielsky. Se adueñó de los edificios centrales de la Checa y de Correos" ([16]).
Como consecuencia de ello, el Partido se vio invadido por toda clase de oportunistas y trepas, por antiguos funcionarios zaristas o dirigentes mencheviques reconvertidos. Noguin, un viejo bolchevique, "expresaba el horror que le inspiraban la embriaguez, el libertinaje, la corrupción, los casos de robo y de comportamiento irresponsable que encontramos entre muchos permanentes del Partido. Verdaderamente ante este espectáculo se erizan los cabellos" ([17]).
Zinoviev contó ante el Congreso del Partido de marzo 1918 la anécdota de un militante que recibe un nuevo adherente al que dice que vuelva al día siguiente para retirar el carné, a lo que éste le responde "no camarada, lo necesito enseguida para obtener una plaza en la oficina".
Como señala Marcel Liebman: "si tantos hombres que no tenían de comunista más que el nombre intentaban penetrar en las filas del partido, era porque éste se había convertido en el centro del poder, en la institución más influyente de la vida social y política, la que reunía a la nueva élite, seleccionaba los cuadros y los dirigentes y constituía el instrumento y el canal de ascensión social y el éxito", a lo que añade que, mientras un partido burgués todo eso lo mira sin el menor escrúpulo, en cambio, "para los bolcheviques era un rasgo de sorpresa y preocupación" ([18]).
El partido intentó combatir esta oleada realizando numerosas campañas de depuración. Pero eran medidas impotentes porque no atacaban la raíz del fenómeno por lo que la fusión del Partido con el Estado avanzó sin remedio. Ello corría paralelo a otra peligrosa identificación: la del Partido con la nación rusa. El Partido proletario es internacional y su sección en el país o países donde el proletariado ha ocupado un bastión no puede identificarse con la nación sino única y exclusivamente con la revolución mundial.
La transformación del bolchevismo en un Partido-Estado acabó siendo teorizada con la tesis de que el Partido ejerce el poder en nombre de la clase, Dictadura del Proletariado es igual a Dictadura del Partido ([19]), lo que lo desarmó teórica y políticamente y lo precipitó con más fuerza en los brazos del Estado. El 8º Congreso del Partido (marzo 1919) en una resolución acordó que le incumbe "asegurarse la dominación política completa en el seno de los Soviets y el control práctico de todas sus actividades" ([20]). Esto se concretó en los meses siguientes con la formación de células del Partido en todos los Soviets para controlarlos. Kamenev proclamó que "el partido comunista es el gobierno de Rusia. Son sus 600 mil miembros quienes gobiernan el país" ([21]). La guinda la pusieron Zinoviev en el IIº Congreso de la Internacional Comunista (1920): "todo obrero consciente debe comprender que la dictadura de la clase obrera no puede ser realizada más que por la dictadura de su vanguardia, es decir, por el partido comunista" ([22]) y Trotski en el Xº Congreso del Partido (1921) donde en respuesta a la Oposición Obrera exclamó "¡cómo si el partido no tuviera derecho a afirmar su dictadura aunque esa dictadura choque pasajeramente con el humor veleidoso de la democracia obrera!. El partido tiene derecho a mantener su dictadura sin tener en cuenta las vacilaciones temporales de la clase obrera. La dictadura no se funda en todo momento en el principio formal de la democracia obrera" ([23]).
El Partido Bolchevique se perdió como vanguardia del proletariado. No fue él quien utilizó el Estado en beneficio del proletariado sino que fue el Estado quien hizo del Partido el ariete contra el proletariado. Como denunció la "Plataforma de los 15", grupo de oposición dentro del Partido surgido a principios de 1920: "La burocratización del partido, el extravío de sus dirigentes, la fusión del aparato del partido con la burocracia gubernamental, la reducción de la influencia del elemento obrero del partido, la intromisión del aparato gubernamental en las luchas internas del partido... todo esto pone de manifiesto que el Comité Central ha traspasado ya, con su política, la etapa de amordazar el partido y ha empezado ya la de su liquidación, transformándolo en un aparato auxiliar del Estado. Esta liquidación significaría el final de la dictadura del proletariado en la URSS" ([24]).
La necesidad de la organización autónoma del proletariado frente al Estado transitorio
¿Cómo podía el proletariado en Rusia dar un vuelco a la relación de fuerzas, revitalizar los Soviets, poner a raya al Estado surgido tras la revolución, abriendo la ruta hacia su extinción efectiva y avanzar en el proceso revolucionario mundial hacia el comunismo?
Esta pregunta solo podía responderse con el desarrollo de la revolución mundial.
"En Rusia solamente podía plantearse el problema. No podía resolverse" ([25]).
"Mientras que en Europa es muchísimo más difícil comenzar la revolución, en Rusia es inconmensurablemente más fácil comenzarla pero será más difícil continuarla" ([26]).
Dentro del marco de la lucha por la revolución mundial había en Rusia dos tareas concretas: Recuperar el Partido para el proletariado arrancándolo de las garras del Estado y organizarse el proletariado en Consejos Obreros capaces de enderezar a los Soviets. Tratamos aquí solamente el segundo punto.
El proletariado debe organizarse al margen del Estado transitorio y debe ejercer su dictadura sobre él. Esto puede parecer una tontería para los que se quedan en fórmulas fáciles y propias del silogismo según las cuales el proletariado es la clase dominante y el Estado no puede ser otra cosa que su órgano más fiel. En El Estado y la Revolución, reflexionando sobre la Crítica al programa de Ghota hecha por Marx en 1875, Lenin apunta: "En su primera fase, en su primer grado, el comunismo no puede presentar todavía una madurez económica completa, no puede aparecer todavía completamente libre de las tradiciones o de las huellas del capitalismo. De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del "estrecho horizonte del derecho burgués" bajo el comunismo, en su primera fase. El derecho burgués respecto a la distribución de los artículos de consumo presupone también inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas de aquel. De donde se deduce que bajo el comunismo no sólo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que ¡subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía!" ([27]).
El Estado del periodo de transición al comunismo ([28]) es un "Estado burgués sin burguesía" ([29]) o para hablar más precisamente es un estado que conserva importantes rasgos de la sociedad de clases y de la explotación: subsisten el derecho burgués ([30]), la ley del valor, persiste el influjo espiritual y moral del capitalismo, etc. La sociedad de transición recuerda en muchos aspectos a la vieja sociedad pero ha sufrido un cambio fundamental que es el que hay que preservar y desarrollar a toda costa pues es el único que puede llevar al comunismo: la actividad masiva, consciente y organizada de la gran mayoría de la clase obrera, su organización en clase políticamente dominante, la dictadura del proletariado.
La trágica experiencia rusa muestra que la organización del proletariado en clase dominante no puede vertebrarse en el Estado transitorio (el Estado soviético), "la clase obrera misma en cuanto clase, considerada unitariamente y no como una unidad social difusa, con necesidades de clase unitarias y semejantes, con tareas e intereses unívocos y con una política semejante, consecuente, formulada de modo claro y rotundo, juega cada vez un papel político de menos importancia en la república de los Soviets" ([31]).
Los Soviets eran el Estado-Comuna del que hablaba Engels como asociación política de las clases populares. Este Estado-Comuna cumple un papel imprescindible en la represión de la burguesía, en la guerra defensiva contra el imperialismo y en el mantenimiento de una mínima cohesión social, pero no tiene ni puede tener como horizonte la lucha por el comunismo. Esto ya fue vislumbrado por Marx. En el esbozo de La Guerra Civil en Francia, argumenta: "la Comuna no es el movimiento social de la clase obrera y por lo tanto de una regeneración general de la mentalidad de los hombres. La Comuna no se deshizo de la lucha de clases, a través de la cual la clase obrera empuja hacia la abolición de todas las clases, y por tanto de todas las dominaciones de clase" ([32]).
Además: "La Historia de la Comuna de París de Lissagaray, incluye muchas críticas de las dudas y confusiones y, en algunos casos, de las poses afectadas de algunos de los miembros del Consejo de la Comuna, muchos de los cuales, encarnaban efectivamente un radicalismo pequeño burgués obsoleto, y que fueron frecuentemente dados de lado por las asambleas de los barrios obreros. Al menos uno de los clubes revolucionarios declaró disuelta la Comuna ¡porque no era lo bastante revolucionaria!".
"El Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido nuestra voluntad? No. ¿Qué voluntad ha cumplido? El automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia donde lo lleva alguien, algo clandestino, algo que está fuera de la ley" ([33]).
Para remediar este problema, el partido bolchevique, propugnó una serie de medidas. Por una parte, la constitución soviética aprobada en 1918 dictaminó que: "El Congreso panruso de los soviets se halla formado por representantes de los soviets locales, estando representadas las ciudades a razón de un diputado por cada 25.000 habitantes y el campo a razón de un diputado por cada 125.000 habitantes. Este artículo consagra la hegemonía del proletariado sobre los elementos rurales" ([34]).
Por otro lado, el programa del Partido Bolchevique, adoptado en 1919, preconizaba que: "1) Cada miembro del Soviet debe asumir un trabajo administrativo; 2) Debe haber una continua rotación de puestos, cada miembro del Soviet debe ganar experiencia en las distintas ramas de la administración; Por grados, el conjunto de la clase trabajadora debe ser inducida a participar en los servicios administrativos" ([35]).
Estas medidas estaban inspiradas en las lecciones de la Comuna de París. Servían para poner coto a los funcionarios estatales pero el problema estaba en quién las ejecutaba: solamente la organización autónoma del proletariado estaba capacitada para ello, sus Consejos Obreros organizados al margen del Estado ([36]).
El marxismo es una teoría viva, necesita adoptar, a la luz de los hechos históricos, rectificaciones y nuevas profundizaciones. Siguiendo las lecciones sacadas por Marx y Engels sobre la Comuna de París de 1871, los bolcheviques comprendieron que los Soviets son la expresión del Estado-Comuna que debía irse extinguiendo. Pero, al mismo tiempo, lo habían identificado erróneamente como Estado Proletario ([37]) creyendo que su extinción podría realizarse desde su interior ([38]). La experiencia de la Revolución Rusa demuestra la imposibilidad de extinguir el Estado desde él mismo y hace necesario distinguir entre Consejos Obreros y Soviets, los primeros son la sede de la auténtica organización autónoma del proletariado que debe ejercer su dictadura de clase sobre el Estado-Comuna transitorio que se basa en los segundos.
Tras la toma del poder por los Soviets, el proletariado tenía que conservar y desarrollar sus organizaciones propias que actuaban de forma independiente dentro de los Soviets: Guardia Roja, Consejos de Fábrica, Consejos de Barrio, Secciones Obreras de los Soviets, Asambleas Generales.
Los Consejos de Fábrica, corazón de la organización de la clase obrera
Ya antes de la toma del poder vimos que los Consejos de Fábrica habían jugado un papel clave ante la crisis que sufrieron los Soviets en julio ([39])y como los habían recuperado convirtiéndolos en órganos de la insurrección de octubre ([40]). En mayo de 1917, la Conferencia de Consejos de Fábrica de Jarkov (Ucrania) había reclamado que éstos "se convirtieron en órganos de la revolución decididos a consolidar sus victorias" ([41]). El 7-12 de agosto de 1917, una conferencia de Consejos de Fábrica de Petersburgo decidió crear un Soviet Central de Consejos de Fábrica que se constituyó como Sección Obrera dentro del Soviet de la capital e inmediatamente coordinó a todas las organizaciones soviéticas de base e intervino activamente en la política del Soviet radicalizándola cada vez más. Deutscher en su obra Los sindicatos soviéticos reconoce que: "los instrumentos más poderosos y mortíferos de subversión eran los consejos de fábrica y no los sindicatos" ([42]).
Los consejos de fábrica junto con las demás organizaciones de base emanaban de la clase obrera de forma directa y orgánica, recogían con mucho más facilidad que los Soviets sus pensamientos, sus tendencias, sus avances, mantenían una profunda simbiosis con ella.
Como el proletariado sigue siendo una clase explotada en el periodo de transición al comunismo, no tiene ningún estatus de clase dominante en el terreno económico. Ello le impide -contrariamente a la burguesía- delegar el poder en una estructura institucional que ejerza su representación, es decir, en un Estado con su irresistible tendencia burocrática a alejarse de las masas e imponerse a ellas. La dictadura del proletariado no puede ser un órgano estatal sino una fuerza de combate, de debate y movilización permanentes, una configuración que refleje a las masas obreras a la vez que las modele, que expresa simultáneamente su auto-actividad y su proceso de transformación.
Mostramos en el artículo 4º de esta serie cómo tras la toma del poder, esas organizaciones soviéticas de base fueron desapareciendo. Ello constituyó un hecho trágico que debilitó al proletariado y aceleró el proceso de descomposición social que estaba sufriendo.
La Guardia Roja, nacida efímeramente en 1905, renació con fuerza en febrero impulsada y supervisada por los Consejos de Fábrica, llegando a movilizar unos 100 mil efectivos. Se mantuvo activa hasta mediados de 1918, pero el estallido de la guerra civil, la llevó a una grave crisis. La potencia enormemente superior de los ejércitos imperialistas puso en evidencia su incapacidad para hacerles frente. Las unidades del Sur de Rusia, comandadas por Antonov Ovsesenko, opusieron una heroica resistencia pero fueron barridas y derrotadas. Víctimas del miedo a la centralización, las unidades que intentaron funcionar carecían de suministros tan elementales como cartuchos. Eran más una milicia urbana, con limitada instrucción y armamento y sin experiencia de organización, que podían funcionar como unidades de emergencia o como auxiliares de un ejército organizado, pero que no podían hacer frente a una guerra en toda regla. La urgencia del momento obligó a formar a toda prisa el Ejército Rojo con su rígida estructura militar ([43]). Éste absorbió numerosas unidades de la Guardia Roja que acabaron disolviéndose. Hasta finales de 1919, hubo intentos de reconstituir la Guardia Roja, de hecho, hubo Soviets que ofrecieron coordinar sus unidades con el Ejército pero éste las rechazó sistemáticamente e incluso las disolvió por la fuerza.
La desaparición de la Guardia Roja otorgó al Estado soviético uno de los atributos clásicos del Estado -el monopolio de la fuerza armada-, con ello el proletariado quedaba completamente indefenso pues carecía de una fuerza militar propia.
Los Consejos de Barrio desaparecieron a fines de 1919. Integraban en la organización proletaria a los trabajadores de las pequeñas empresas y comercios, los desempleados, jóvenes, jubilados, familiares, que forman parte de la clase obrera como conjunto. Eran igualmente un medio esencial para obrar paulatinamente hacia la incorporación al pensamiento y la acción proletaria de capas de marginados urbanos, pequeños campesinos, artesanos, etc.
Pero la desaparición de los Consejos de Fábrica significó el golpe decisivo. Como vimos en el artículo 4º de esta serie, aquella tuvo lugar de forma bastante rápida de tal manera que a fines de 1918 ya no existían. Los sindicatos jugaron un papel clave en su destrucción.
El conflicto apareció claramente en una animadísima Conferencia Pan rusa de Consejos de Fábrica celebrada en vísperas de la insurrección de octubre. En los debates se manifestó que: "cuando se formaron los consejos de fábrica los sindicatos dejaron de existir, los consejos llenaron el vacío".
Un delegado anarquista dijo: "los sindicatos quieren tragarse a los consejos de fábrica, pero la gente no está descontenta de ellos aunque sí lo está de los sindicatos. Para el obrero, el sindicato es una forma de organización impuesta desde fuera mientras que el Consejo de Fábrica está muy cerca de ellos".
Entre las resoluciones aprobadas por la conferencia una decía: "el control obrero sólo es posible en un régimen donde la clase obrera tenga el poder económico y político (...) se desaconsejan las actividades aisladas y desorganizadas (...), el que los obreros confisquen las fábricas en provecho propio de los que en ellas trabajan es incompatible con los objetivos del proletariado" ([44]).
Sin embargo, los bolcheviques eran prisioneros del dogma: "los sindicatos son los órganos económicos del proletariado" y en el conflicto entre éstos y los consejos de fábrica tomaron partido por los primeros. En la conferencia antes mencionada, un delegado bolchevique defendió que: "los consejos de fábrica debían ejercer funciones de control en provecho de los sindicatos y que debían, además, depender financieramente de ellos" ([45]).
El 3 de noviembre de 1917, el Consejo de Comisarios del Pueblo sometió un proyecto de decreto sobre el control obrero, estipulando que las decisiones de los consejos de fábrica "podían ser anuladas por los sindicatos y por los congresos sindicales" ([46]). Esto produjo vivas protestas de los Consejos de Fábrica y de miembros del partido. Al final, el proyecto fue modificado y en el Consejo del Control Obrero se admitió una representación de 5 delegados de los Consejos de Fábrica ¡sobre 21 delegados, 10 de los cuales procedían de los sindicatos! Esto colocó a los Consejos de Fábrica en posición de debilidad además de encerrarlos en la lógica de la gestión productiva lo que los hacía aún más vulnerables a los sindicatos.
Aunque el Soviet de Consejos de Fábrica siguió activo durante algunos meses, llegando a intentar un Congreso General (ver el artículo 4º de nuestra serie), los sindicatos lograron su disolución. El 2º Congreso sindical, celebrado el 25-27 de enero de 1919, lo consagró reclamando que se diera: "estatuto oficial a las prerrogativas de los sindicatos en la medida en que sus funciones son cada vez más extensas y se confunden con las del aparato gubernamental de administración y control estatales" ([47]).
Con la desaparición de los Consejos de Fábrica, "en la Rusia soviética de 1920, los obreros estaban de nuevo sometidos a la autoridad de la dirección, a la disciplina del trabajo, a los estímulos del dinero, al "scientific management", a todas las formas tradicionales de organización industrial, a los viejos directores burgueses, con la diferencia de que el propietario ahora era el Estado" ([48]), los obreros se hallaban completamente atomizados como individuos, no poseían ninguna organización propia que les aglutinara, con ello, su participación en los Soviets se fue asemejando al electoralismo de la democracia burguesa y convertía a éstos en cámaras parlamentarias.
Tras la revolución, la abundancia no existe todavía y la clase obrera sigue siendo una clase explotada pero la marcha hacia el comunismo exige una lucha sin descanso por disminuir la explotación hasta hacerla desaparecer ([49]). Como decimos en la serie sobre el Comunismo: "Para poder mantener su carácter político colectivo la clase obrera necesita asegurar un mínimo de sus necesidades básicas materiales, para así poder disponer del tiempo y la energía que requiere su participación en la actividad política" ([50]),
Marx decía que: "Si [los proletarios] en sus conflictos diarios con el capital cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura" ([51]).
Si el proletariado, una vez tomado el poder, aceptara el incremento constante de la explotación, se incapacitaría para continuar el combate por el comunismo.
Esto es lo que sucedió en la Rusia revolucionaria, la explotación de la clase obrera aumentó hasta límites extremos, su desorganización como clase autónoma corrió en paralelo; al fracasar la extensión mundial de la revolución, este proceso se hizo irreversible, con ello, la lección que sacaba el grupo Verdad Obrera ([52]) expresaba claramente la situación: "la revolución ha acabado con una derrota de la clase obrera. La burocracia junto con los hombres de la NEP se ha convertido en la nueva burguesía que vive de la explotación de los obreros y aprovecha su desorganización. Con los sindicatos en manos de la burocracia, los obreros están más desamparados que nunca. El Partido Comunista, después de convertirse en partido dirigente, en partido de los dirigentes y organizadores del aparato de Estado y de la actividad económica de tipo capitalista, ha perdido irrevocablemente todo vínculo y parentesco con el proletariado" ([53]).
C. Mir 28-12-10
[1]) Ver los artículos publicados sobre el tema "El Periodo de Transición", Revista Internacional no 1; "El Estado y la Dictadura del proletariado", Revista Internacional no 11. Ver también los artículos de nuestra serie sobre "El comunismo", Revista Internacional nos 77, 78, 91, 95, 96, 99, 12 a 130, 132, 134 y 135.
[2]) Bilan, Órgano de la Fracción de la Izquierda Comunista de Italia. La cita procede de la serie "Partido-Estado-Internacional", capítulo 7, Bilan nº 18, p. 612. Bilan prosiguió los trabajos de Marx, Engels y Lenin sobre la cuestión del Estado y más concretamente sobre su papel en el periodo de transición al comunismo el cual consideró -siguiendo a Engels- "una plaga que hereda el proletariado ante la que guardaremos una desconfianza casi instintiva" (nº 26, p. 874). En el mismo sentido se pronuncia la Izquierda Comunista de Francia, continuadora de Bilan y predecesora de la CCI: "la temible amenaza de vuelta al capitalismo procederá esencialmente del sector estatificado. Tanto más cuanto que el capitalismo encuentra en éste su forma más impersonal, por así decirlo etérea. La estatalización puede servir para camuflar por largo tiempo un proceso opuesto al socialismo" (Internationalisme no 10)".
[3]) Tendencia de izquierda que surgió en el Partido Bolchevique en 1920-21. No es objeto de este artículo analizar las diferentes fracciones de izquierda que surgieron dentro del Partido Bolchevique en respuesta a su degeneración. Remitimos al lector a los numerosos artículos que hemos escrito sobre el tema. Entre otros: ‘La Izquierda Comunista en Rusia' (1ª [32] y 2ª [33] parte), Revista Internacional nos 8 y 9, , "Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso", Revista Internacional nos 142 y 143, /revista-internacional/201008/2908/la-izquierda-comunista-en-rusia-i-el-manifiesto-del-grupo-obrero-d [34]. La cita está tomada del libro Democracia de los Trabajadores o Dictadura del Partido, texto "¿Qué es la Oposición de los Trabajadores?", p. 179, edición española. Hay que subrayar que si bien la Oposición de Trabajadores constató de manera meritoria y lúcida los problemas que tenía la revolución, la alternativa que preconizaba no era la adecuada sino que la hundía más aún. Pretendía que los sindicatos tuvieran cada vez más poder. Partiendo de la idea justa de que "el aparato de los soviets es un compuesto de diversas capas sociales" (p. 177, op. cit.) concluye la necesidad de que "las riendas de la dictadura del proletariado en el terreno de la construcción económica deben ser los órganos que por su composición son órganos de clase, unidos por lazos vitales con la producción de un modo inmediato, es decir, los sindicatos" (ídem). Por un lado, restringe la actividad del proletariado al estrecho terreno de la "construcción económica" y, por otra parte, unos órganos burocráticos y negadores de las capacidades del proletariado, los sindicatos, tendrían la utópica misión de desarrollar su auto-actividad.
[4]) Del folleto Los bolcheviques y el control obrero, de M. Brinton, "Introducción", p. 17, edición española.
[5]) Cita tomada del libro de Marcel Liebman, El leninismo bajo Lenin, p. 167, edición francesa. Ver referencia de esta obra en el artículo IV de esta serie.
[6]) E.H.Carr, La Revolución bolchevique, Cap. VIII, "El ascendiente del partido", p. 203, edición española.
[7]) Idem, nota A, "La teoría de Lenin sobre el Estado", p. 264, edición española.
[8]) "La comprensión de la derrota de la Revolución Rusa" (1ª parte), Revista Internacional no 99, /revista-internacional/199912/1153/viii-la-comprension-de-la-derrota-de-la-revolucion-rusa-1-1918-la- [35].
[9]) Ossinski, miembro de una de las primeras tendencias de izquierda dentro del Partido, citado en el artículo antes mencionado.
[10]) Op. cit., p. 181.
[11]) Brinton, op. cit., ver nota 7, Capítulo dedicado a 1920, p. 121. Los Glavki eran los órganos económicos de gestión estatal.
[12]) Obras Completas, tomo 38, p. 17, edición española, "Intervenciones en la sesión del Soviet de Petersburgo", marzo 1919.
[13]) Oposición Obrera, op. cit., p. 213.
[14]) Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
[15]) Artículo antes citado de la Revista Internacional no 99. Lenin temía, no sin razón, que si el partido y sus miembros más avanzados, se comprometían en el día a día del gobierno soviético acabarían atrapados en los engranajes de éste y perderían de vista los objetivos globales del movimiento proletario que no pueden estar atados a las contingencias cotidianas de la gestión estatal. Esta preocupación fue retomada por los comunistas de izquierda que "expresaron en 1919 el deseo de acentuar la distinción entre el Estado y el Partido. Les parecía que este tenía más que aquel una preocupación internacionalista que respondía a su propia inclinación. El Partido debía jugar en cierta medida el papel de conciencia del gobierno y del estado" (Liebman, op. cit., p. 112). Bilan insiste en el peligro de que el Partido se vea absorbido por el Estado. Con ello la clase obrera pierde su fuerza de vanguardia y los órganos soviéticos sus principales animadores. "La confusión entre ambos conceptos, partido y Estado, es contraproducente puesto que no existe posibilidad alguna de conciliación entre ambos órganos, ya que existe una oposición irreconciliable entre la naturaleza, la función y los objetivos del Estado, y los del partido. El calificativo de proletario no cambia en absoluto la naturaleza del Estado, que sigue siendo un órgano de coacción económica y política, mientras que el papel que, por excelencia, corresponde al partido es el de alcanzar, no por la coacción sino por la educación política, la emancipación de los trabajadores" (Bilan no 26, serie "Partido-Estado-Internacional", 5ª parte, p. 871).
[16]) Tomado del libro Trotski, de Pierre Broué, p. 255, edición francesa que cita el relato del autor anarquista Leonard Schapiro.
[17]) Marcel Liebman, op. cit., p. 149.
[18]) Ídem, p. 151.
[19]) Esta teorización hincaba sus raíces en confusiones que arrastraban todos los revolucionarios respecto al Partido, sus relaciones con la clase y la cuestión del poder, como señalamos en el artículo de nuestra serie sobre "El comunismo", Revista Internacional nº 91, "Los revolucionarios de la época, pese a su compromiso con el sistema de delegación de los Soviets que había convertido en obsoleto el viejo sistema de representación parlamentaria, se veían empujados hacia atrás por la ideología parlamentaria, hasta el punto que ellos consideraban que el partido que disponía de la mayoría en los soviets centrales, debía formar gobierno y administrar el estado". En realidad, las viejas confusiones se vieron fortalecidas y llevadas al extremo por la teorización de la realidad cada vez más evidente de la transformación del bolchevismo en un Partido-Estado.
[20]) Marcel Liebman, op. cit., p. 109.
[21]) Ídem, p. 110.
[22]) Ibídem.
[23]) Citado en el folleto de Brinton (ver nota 7), p. 138, capítulo "1921". Trotski tiene razón en que la clase pasa por momentos de confusión y vacilación y que, por el contrario, el Partido al dotarse de un riguroso marco teórico y programático logra una fidelidad a los intereses históricos de la clase que debe transmitirle. Pero esto no puede hacerlo mediante una dictadura sobre el proletariado que lo único que hace es debilitarlo y aumentar su división y vacilaciones.
[24]) La "Plataforma del Grupo de los 15" fue inicialmente publicada fuera de Rusia por la rama de la Izquierda Comunista Italiana que publicaba Réveil Communiste a fines de los años 20. Apareció en 1928, en alemán y francés, bajo el título En vísperas del Thermidor, revolución y contra-revolución en la Rusia de los Soviets, Plataforma de la Oposición de Izquierda en el Partido Bolchevique (Sapronov, Smirnov, Obhorin, Kalin, etc.).
[25]) Rosa Luxemburg, La Revolución Rusa.
[26]) Lenin, Obras Completas, tomo 36, edición española, p. 11, "Informe político del Comité Central ante el VIIº Congreso del Partido" (7 de marzo 1918).
[27]) Cap. V, parte 4ª, "La fase superior de la sociedad comunista", p. 375.
[28]) Lenin siguiendo a Marx emplea impropiamente el término "fase inferior del comunismo" cuando en realidad, una vez destruido el estado burgués, estamos todavía bajo "un capitalismo con la burguesía derrotada" por lo que vemos mucho más exacto hablar de "Periodo de transición del capitalismo al comunismo".
[29]) En La Revolución traicionada, Trotski reitera la misma idea hablando del carácter "dual" del Estado, "socialista" por un lado pero al mismo tiempo "burgués sin burguesía", por otro. Ver nuestro artículo de la serie sobre "El comunismo", Revista Internacional, no 105.
[30]) Como decía Marx en la Crítica del Programa de Ghota impera el principio de "a trabajo igual salario igual" que no tiene nada de socialista.
[31]) Alexandra Kollontai, "Intervención en el Xº Congreso del Partido", op. cit., p. 171, edición española. Va en el mismo sentido, Anton Ciliga, en su obra En el país de la gran mentira: "Lo que a la Oposición la separa de Trotski es qué papel atribuye al proletariado en la revolución. Para los trotskistas es el partido, para la extrema izquierda el verdadero agente de la revolución es la clase obrera. En las luchas entre Stalin y Trotski tanto en lo referente a la política del partido como respecto a la dirección personal de éste, el proletariado apenas ha representado el papel de un sujeto pasivo. A los grupos de comunistas de extrema izquierda, en cambio, lo que nos interesa son las condiciones reales de la clase obrera, el papel que realmente tiene en la sociedad soviética, y el que debería asumir en una sociedad que se plantee verdaderamente la tarea de la construcción del socialismo" (citado en Revista Internacional nº 102, ver nota 28).
[32]) Citado en el artículo "1871, la primera dictadura del proletariado", Revista Internacional, no 77.
[33]) Lenin, Obras Completas, tomo 45, p. 93, ed. española, "Informe político del Comité Central al XIº Congreso" (27 de marzo 1922).
[34]) Víctor Serge, El año 1 de la revolución rusa, p. 320, ed. española, capítulo 8o, apartado "La Constitución soviética".
[35]) Lenin, Obras Completas, tomo 38, p. 102, 23 febrero 1919, "Borrador del Proyecto de Programa del Partido Comunista Bolchevique", capítulo "Las Tareas fundamentales de la Dictadura del Proletariado en Rusia", punto 9.
[36]) En su carta a la República de Consejos Obreros de Baviera que duró apenas 3 semanas (fue aplastada por las tropas del gobierno socialdemócrata en mayo de 1919) Lenin parece apuntar hacia la organización independiente de los Consejos Obreros: "La aplicación con la mayor prontitud y en la mayor escala, de estas y otras medidas semejantes, conservando los consejos de obreros y braceros y, en organismos aparte, los de los pequeños campesinos, su iniciativa propia" (Obras Completas, tomo 38, p. 344, edición española, 27 de abril de 1919).
[37]) En esta cuestión, Lenin manifestó, sin embargo, dudas pues en más de una ocasión señaló con justeza que era un "Estado obrero y campesino con deformaciones burocráticas" y, por otro lado, en el debate sobre los sindicatos (1921) argumentó que el proletariado se organizara en sindicatos y tuviera derecho de huelga para defenderse de "su" Estado.
[38]) Para combatir el creciente alejamiento y antagonismo del Estado soviético respecto del proletariado, Lenin propugnó una Inspección Obrera y Campesina (1922) que rápidamente fracasó en su labor de control y se convirtió en una estructura burocrática más.
[39]) Ver /revista-internacional/201005/2865/que-son-los-consejos-obreros-2-parte-de-febrero-a-julio-de-1917-re [29]
[40]) Ver /revista-internacional/201008/2910/que-son-los-consejos-obreros-iii-la-revolucion-de-1917-de-julio-a- [30]
[41]) Brinton, op cit., ver nota 10, p. 32.
[42]) Citado por Brinton, op cit., p. 47.
[43]) Sin entrar en una discusión que deberá desarrollarse más a fondo sobre la necesidad o no de un Ejército Rojo en la fase del periodo de transición que podemos caracterizar de Guerra Civil Mundial (es decir, cuando el poder no ha sido tomado por el proletariado en todo el mundo), hay algo evidente en la experiencia rusa: la formación del Ejército Rojo, su rápida burocratización y afirmación como órgano estatal, la ausencia total de contrapesos proletarios de la que gozó, todo ello reflejó una relación de fuerzas muy desfavorable a escala mundial con la burguesía. Como señalamos en el artículo de la serie sobre "El comunismo" de la Revista Internacional no 96 "Cuanto más se extienda la revolución a escala mundial, más será dirigida directamente por los consejos obreros y sus milicias, más predominarán los aspectos políticos sobre los militares, y menos necesitará un "ejército rojo" que dirija la lucha".
[44]) Citado en Brinton, op. cit., p. 48. Entusiasmado por los resultados de la conferencia, Lenin exclamó "debemos trasladar el centro de gravedad a los Consejos de Fábrica. Ellos deben convertirse en los órganos de la insurrección. Debemos cambiar la consigna y en lugar de decir: "todo el poder para los soviets" decir "todo el poder a los consejos de fábrica" (ídem) .
[45]) Brinton, op. cit., p. 35.
[46]) Brinton, op. cit., p. 50.
[47]) Idem, capítulo "1919", p. 103. La experiencia rusa muestra de forma concluyente el carácter reaccionario de los sindicatos, su tendencia indefectible a convertirse en estructuras estatales y su antagonismo radical con las nuevas vías organizativas que desde 1905 y en respuesta a las condiciones del capitalismo decadente y de la necesidad de la revolución, el proletariado había desarrollado.
[48]) R.V. Daniels, citado por Brinton, op. cit., p. 120.
[49]) "Una política de gestión proletaria sólo tendrá un contenido socialista si la dirección económica tiene una orientación diametralmente opuesta a la del capitalismo, o sea si se dirige hacia un alza progresiva y constante de las condiciones de vida de las masas y no hacia su degradación" (Bilan, citado en la Revista Internacional, no 128).
[50]) Revista Internacional, no 95, "1919 el programa de la dictadura del proletariado".
[51]) Salario, precio y ganancia, ver https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-salar.htm#xiv [36].
[52]) Formado en 1922, fue una de las últimas fracciones de izquierda que nacieron en el Partido Bolchevique en combate por su regeneración y su recuperación para la clase.
[53]) Citado en Brinton, op. cit., p. 140.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Decadencia del capitalismo (IX) - La Internacional Comunista (Komintern) y el virus del “luxemburguismo” en 1924
- 4532 reads
Decadencia del capitalismo
La Internacional Comunista (Komintern) y el virus del "luxemburguismo" en 1924
En el artículo anterior de esta serie vimos la rapidez con la que las esperanzas de una victoria revolucionaria inmediata suscitadas por los levantamientos de 1917-1919 dieron paso, en apenas dos años, a partir de 1921, entre los revolucionarios, a una reflexión más realista sobre el curso de la crisis histórica del capitalismo. Uno de los asuntos centrales que se planteó en el Tercer Congreso de la Internacional Comunista, fue el siguiente: es cierto que el sistema capitalista ha entrado en su fase de declive, pero ¿qué ocurrirá si el proletariado no responde a la nueva época echando abajo el sistema? ¿Y cuál es la tarea de las organizaciones comunistas en una fase en la que la lucha de clases y la comprensión subjetiva de la situación por el proletariado están en reflujo, aún cuando las condiciones históricas objetivas de la revolución siguen existiendo?
Esta aceleración de la historia que originó respuestas diferentes, a menudo conflictivas, por parte de las organizaciones revolucionarias, prosiguió durante los años siguientes, tras la degeneración de la revolución en Rusia causada por su aislamiento creciente, que abrió las puertas al triunfo de una forma sin precedentes de contrarrevolución. El año 1921 fue un giro funesto: ante un descontento muy extendido en el proletariado de Petrogrado y de Kronstadt y una oleada de revueltas campesinas, los bolcheviques tomaron la decisión catastrófica de reprimir masivamente a la clase obrera y, simultáneamente, prohibir las fracciones en el partido. La Nueva Política Económica (NEP), implantada justo después de la revuelta de Kronstadt, hizo algunas concesiones en lo económico, pero ninguna en lo político: el aparato del partido-Estado no permitió el menor aflojamiento de su dominio sobre los soviets. Y, sin embargo, un año después, Lenin se indignaba de que el Estado se escapara del control del partido proletario, arrastrándolo hacia un camino imprevisible. Ese mismo año, en Rapallo, el Estado "soviético" concluía un acuerdo secreto con el imperialismo alemán en un momento en que la sociedad alemana seguía en efervescencia: fue un síntoma evidente de que el Estado ruso empezaba a poner sus intereses nacionales por encima de los de la lucha de clases internacional. En 1923, en Rusia, hubo nuevas huelgas obreras y se formaron ilegalmente grupos comunistas de izquierda, como el Grupo Obrero de Miasnikov, al mismo tiempo que se creaba una oposición de izquierda "legal", agrupadora no sólo de antiguos disidentes como Osinski sino del propio Trotski.
Lenin murió en enero de 1924 y, en diciembre, Stalin lanzó la consigna del "socialismo en un solo país". En 1925-1926, acabó siendo la política oficial del partido ruso. Esa nueva orientación fue el símbolo de la ruptura decisiva con el internacionalismo.
Bolchevización contra "luxemburguismo"
Todos los comunistas que se habían agrupado en 1919 para formar la nueva International compartían la idea de que el capitalismo se había vuelto históricamente un sistema en declive, aunque no estuvieran de acuerdo con lo que implicaba políticamente el nuevo período ni qué medios necesitaba la lucha revolucionaria para desarrollarse - por ejemplo, sobre la posibilidad de utilizar los parlamentos como "tribuna" para la propaganda revolucionaria, o la necesidad de boicotearlos en beneficio de las acciones en la calle o en los lugares de trabajo. En cuanto a las bases teóricas para la nueva época, no habían dispuesto de mucho tiempo para discutirlas con sólida continuidad. El único análisis verdaderamente coherente sobre "la economía de la decadencia" lo hizo Rosa Luxemburg justo antes de que se iniciara la Primera Guerra mundial. Como ya vimos anteriormente ([1]), la teoría de R. Luxemburg sobre el desmoronamiento del capitalismo provocó cantidad de críticas por parte de los reformistas así como de los revolucionarios, pero esas críticas eran en su mayoría negativas, pues casi no hubo elaboración de un marco alternativo para comprender las contradicciones fundamentales que llevaban al capitalismo a su fase de declive. Sea como fuere, los desacuerdos sobre esa cuestión no se consideraban, con toda la razón, fundamentales. Lo esencial era aceptar la idea de que el sistema había entrado en una fase en la que la revolución se había vuelto posible y necesaria a la vez.
Pero volvería a reavivarse en 1924, en la International comunista, la controversia en torno al análisis económico de Rosa Luxemburg. Las ideas de Rosa siempre habían tenido una gran influencia en el movimiento comunista alemán, tanto en el Partido Comunista oficial (KPD) como en el Partido Comunista de izquierda (Partido Comunista Obrero, KAPD). Pero ahora, debido a la presión creciente para que los partidos comunistas fuera de Rusia se unieran con mayor firmeza a las necesidades del Estado ruso, se emprendió todo un proceso de "bolchevización" en toda la IC, con el objetivo de expulsar todas las divergencias indeseables tanto en teoría como en táctica. Y durante esa campaña de "bolchevización" llegó un momento en que la persistencia del "luxemburguismo" en el partido alemán se acabó considerando como fuente de muchas "desviaciones", en especial sus "errores" sobre la cuestión nacional y colonial y una visión espontaneísta respecto al papel del partido. En un plano más "teórico" y abstracto, esa orientación contra el "luxemburguismo" se plasmó en el libro de Bujarin El imperialismo y la acumulación del Capital, en 1924 ([2]).
La última vez que aquí mencionamos a Bujarin, era portavoz de la izquierda del Partido bolchevique durante la guerra. Su análisis casi profético del capitalismo de Estado y su defensa de la necesidad de destruir el Estado capitalista y de volver a Marx lo colocaban en la vanguardia del movimiento internacional; tenía además una posición muy cercana a la de Luxemburg por su rechazo de la consigna de la "autodeterminación nacional", lo cual no era del agrado, ni mucho menos, de Lenin. En Rusia en 1918, había sido uno de los promotores del Grupo Comunista de Izquierda que se opuso al Tratado de Brest-Litovsk y, mucho más significativo, se había opuesto a la temprana burocratización del Estado soviético ([3]). Pero en cuanto se disipó la controversia sobre la cuestión de la paz, la admiración de Bujarin hacia los métodos del comunismo de guerra ganó sobre sus capacidades críticas, poniéndose a teorizar esos métodos como la expresión de una forma auténtica de transición hacia el comunismo ([4]). Durante el debate sobre los sindicatos en 1921, Bujarin compartió la posición de Trotski que defendía la subordinación de los sindicatos al aparato de Estado. Pero cuando se implantó la NEP, Bujarin volvió a cambiar de postura. Rechazó los métodos extremos de coerción que se imponían gracias al comunismo de guerra, especialmente sobre el campesinado, y empezó a considerar la NEP como el modelo "normal" de la transición hacia el comunismo, con su mezcla de propiedad individual y propiedad estatal y su política de apoyo a las fuerzas del mercado más que a los decretos de Estado. Y al igual que se había embalado por el comunismo de guerra, Bujarin empezó a considerar la fase de transición dentro de un esquema nacional, contrariamente a lo que había defendido durante la guerra, cuando había subrayado el carácter globalmente interdependiente de la economía mundial. De hecho, puede considerarse en cierto modo a Bujarin como el inspirador de la tesis del socialismo en un solo país retomada por Stalin y utilizada por éste para acabar destruyendo a Bujarin, primero políticamente y, al final, físicamente ([5]).
Bujarin, con El imperialismo, se propuso explícitamente el objetivo de justificar teóricamente la denuncia de las "debilidades" del KPD sobre las cuestiones nacional, colonial y campesina, y así lo afirma sin tapujos al final del libro, pero sin establecer la menor relación entre los ataques contra la visión económica de Luxemburg y sus pretendidas consecuencias políticas. Sin embargo, algunos revolucionarios han considerado que el asalto desde todas las direcciones contra Luxemburg sobre la cuestión de la acumulación del capitalismo, no tendría nada que ver con los dudosos objetivos del libro.
Nosotros pensamos que no es así por diferentes razones. No se puede separar el tono agresivo y el contenido teórico del libro de Bujarin de su objetivo político.
El tono del texto indica con toda certeza que su finalidad es emprender una obra de demolición de Luxemburg para desprestigiarla. Como lo señala Rosdolsky: "Al lector de hoy puede parecerle algo insoportable el tono agresivo y a menudo frívolo de Bujarin cuando uno recuerda que Rosa Luxemburg había sido asesinada por matones fascistas solo unos cuantos años antes. La explicación es que ese tono venía impuesto por intereses políticos más que por un interés científico. Bujarin consideraba que su tarea consistía en destruir la influencia todavía muy grande del "luxemburguismo" en el Partido Comunista alemán (KPD), y por todos los medios" ([6]).
Hay que tragarse páginas de sarcasmos y digresiones condescendientes antes de que Bujarin admita de mala gana, al final de todo el libro, que Rosa había proporcionado un enfoque de conjunto excelente sobre cómo había tratado el capitalismo a los demás sistemas sociales que fueron el medio en el que fue creciendo. En esta "polémica" no hay la menor voluntad de referirse a los verdaderos problemas planteados por Rosa Luxemburg en su libro (el abandono por los revisionistas de la perspectiva de quiebra del capitalismo y la necesidad de comprender la tendencia al desmoronamiento del sistema inherente al proceso de acumulación capitalista). Al contrario, muchos de los argumentos de Bujarin dan la impresión de que da palos a diestra y siniestra, distorsionando totalmente las tesis de Luxemburg.
Por ejemplo, ¿qué decir de la acusación de que Luxemburg nos propondría una teoría según la cual el imperialismo viviría en armonía con el mundo precapitalista mediante un intercambio pacífico de valor equivalente?, algo que Bujarin describe así: "Las dos partes quedan muy satisfechas. Los lobos han comido, los corderos están a salvo". Hemos dicho antes que Bujarin mismo admite en otra parte que una gran cualidad del libro de Luxemburg es la manera con la que explica la "integración" por parte del capitalismo del medio no capitalista (por el saqueo, la explotación y la destrucción), denunciándola. Todo lo contrario de los lobos y los corderos viviendo en armonía. O los corderos son devorados, o, gracias a su crecimiento económico, se transforman en lobos capitalistas y su entrada en competencia reduce las partes del banquete...
Igual de burdo es el argumento de que, según la definición del imperialismo de Rosa Luxemburg, sólo las luchas por ciertos mercados no capitalistas arrastrarían a conflictos imperialistas y "una lucha por territorios que ya son capitalistas no sería imperialismo, lo cual es totalmente falso". En realidad, el objetivo del argumento de Luxemburg según el cual: "El imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital en su lucha por conquistar los medios no capitalistas que no se hallen todavía agotados" ([7])
es describir el conjunto de un período, un contexto general durante el cual se desarrollan los conflictos imperialistas. En La Acumulación se explica ya el retorno del conflicto imperialista al corazón del sistema, la evolución hacia rivalidades bélicas directas entre las potencias capitalistas desarrolladas y, en El folleto de Junius, todo eso se vuelve a exponer ampliamente.
También respecto al tema del imperialismo, Bujarin argumenta que, puesto que existen todavía cantidad de regiones de producción no capitalistas en el mundo, el capitalismo tendría un brillante porvenir: "es una realidad que imperialismo significa catástrofe, que hemos entrado en el período de hundimiento del capitalismo, nada menos. Pero también es una realidad que la mayoría de la población mundial pertenece a "la tercera persona"... no son los obreros industriales y de la agricultura quienes forman la mayoría de la población mundial actual... Incluso si la teoría de Rosa Luxemburg fuera sólo de una exactitud aproximada, la causa de la revolución estaría en muy mala situación."
Paul Frölich (uno de los "luxemburguistas" que permaneció en el KPD tras la expulsión de quienes formarían el KAPD) contesta muy bien a ese argumento en su biografía de Luxemburg, publicada en 1939 por primera vez: "Diversas críticas, la de Bujarin especialmente, creían poseer una baza contra Rosa Luxemburg cuando subrayaban las inmensas posibilidades de la expansión capitalista en zonas no capitalistas. Pero la autora de la teoría de la acumulación ya le había quitado su aguijón a ese argumento cuando insistía repetidamente que la agonía del capitalismo ocurriría mucho antes de que su tendencia inherente a ampliar sus mercados hubiera alcanzado sus límites objetivos. Las posibilidades expansionistas no se basan en un concepto geográfico: no es la cantidad de km2 lo que es decisivo. Como tampoco lo es un concepto demográfico: no es el cotejo estadístico entre poblaciones capitalistas y no capitalistas lo que expresa la madurez de un proceso histórico. Se trata de un problema socio-económico y debe tenerse en cuenta todo un conjunto complejo de intereses, de fuerzas y de fenómenos contradictorios" ([8]).
En resumen, Bujarin confundió claramente la geografía y la demografía con la capacidad real de los sistemas no capitalistas restantes de generar valor de cambio y, por lo tanto, ser un mercado efectivo para la producción capitalista.
Las contradicciones capitalistas
Si examinamos ahora la manera con la que trata Bujarin el problema central de la teoría de Luxemburg -el problema planteado por los esquemas de la reproducción de Marx- comprobamos de nuevo que el enfoque de Bujarin está muy vinculado a su visión política. En un artículo en dos partes publicado en 1982 en la Revista Internacional nos 29 y 30, "Teorías de las crisis: la verdadera superación del capitalismo, es la eliminación del salariado (a propósito de la crítica de las tesis de Rosa Luxemburg por Nicolai Bujarin)" ([9]), se argumenta con razón que las críticas de Bujarin a Luxemburg hacen aparecer divergencias profundas sobre el contenido del comunismo.
La base de la teoría de Luxemburg es argumentar que los esquemas de la reproducción ampliada expuestos en el volumen II de El Capital, presuponen, para facilitar la argumentación, una sociedad que sólo estuviera compuesta de capitalistas y de obreros. Esos esquemas deben considerarse como tales, como algo abstracto y no como la demostración de la posibilidad real de una acumulación armoniosa del capital en un sistema cerrado. En la vida real, el capitalismo se ha visto siempre obligado a extenderse más allá de sus propias relaciones sociales. Para Luxemburg, siguiendo los argumentos de Marx en otras partes de El Capital, el problema de la realización se le plantea al capital como un todo, incluso si para unos obreros y capitalistas individuales, otros obreros y otros capitalistas pueden constituir perfectamente un mercado para toda su plusvalía. Bujarin acepta evidentemente que para que la reproducción ampliada pueda realizarse, se necesita una fuente constante de demanda adicional. Pero dice que esa demanda adicional la proporcionan los obreros; quizá no los obreros que absorben el capital variable adelantado por los capitalistas al iniciarse el ciclo de la acumulación, sino por obreros suplementarios: "El empleo de obreros suplementarios genera una demanda adicional, lo cual realiza precisamente la plusvalía que debe ser acumulada, para ser exactos, la parte que debe necesariamente ser convertida en capital variable adicional de funcionamiento."
A lo que contesta así nuestro artículo: "Aplicar el análisis de Bujarin a la realidad conduce a lo siguiente: ¿qué deben hacer los capitalistas para no tener que despedir a los obreros cuando sus empresas ya no encuentran salidas mercantiles? ¡Muy sencillo!: ¡Contratar a "obreros suplementarios"! ¡Idea genial! El problema es que el capitalista que siguiera tal consejo acabaría en quiebra rápidamente" ([10]).
La idea de Bujarin es del mismo nivel que la de Otto Bauer en su respuesta a Rosa Luxemburg, una idea que ésta desmonta en su Anticrítica: para Bauer, el simple crecimiento de la población constituye los nuevos mercados necesarios para la acumulación. El capitalismo sería hoy sin duda floreciente si el aumento de la población resolviera el problema de la realización de la plusvalía. Pero resulta que, curiosamente, durante estas últimas décadas, el incremento de la población ha sido constante, mientras que la crisis del sistema ha seguido profundizándose con porcentajes de vértigo. Como lo subrayaba Frölich, el problema de la realización de la plusvalía no es de demografía, sino de demanda efectiva, demanda sustentada por la capacidad de pagar. Y como la demanda de los obreros no puede absorber más que el capital variable adelantado por los capitalistas, contratar obreros suplementarios es una solución imposible si se contempla el capitalismo como un todo.
Hay otro aspecto en la argumentación de Bujarin, pues también dice que los capitalistas mismos constituyen un mercado adicional para la acumulación futura al invertir en la producción de medios de producción.
"Los capitalistas mismos compran los medios adicionales de producción, los obreros suplementarios, que reciben dinero de los capitalistas, compran los medios de consumo adicionales."
Esta parte de la argumentación satisface a quienes consideran, como Bujarin, que Luxemburg planteó un problema inexistente: vender medios de producción adicionales resuelve el problema de la acumulación. Luxemburg ya había criticado lo esencial de esa argumentación en su crítica a Tugan-Baranovski, el cual intentaba probar que el capitalismo no se enfrentaba a barreras insuperables durante el proceso de acumulación; aquélla apoyaba sus argumentos refiriéndose al propio Marx: "Por otra parte, como hemos visto (libro II, sección III), tiene lugar una circulación continua entre capital constante y capital variable (aún prescindiendo de la acumulación acelerada), que de momento es independiente del consumo individual, en cuanto que no entra nunca en éste, pero que se halla definitivamente limitada por él, en cuanto que la producción de capital constante no se hace nunca por sí misma, sino que viene de las esferas de producción cuyos productos entran en el consumo individual" ([11]).
Para Luxemburg, una interpretación literal de los esquemas de la reproducción como lo hace Tugan-Baranovski daría como resultado... "no una acumulación de capital, sino una producción creciente de medios de producción sin objetivo alguno" ([12]).
Bujarin es consciente de que la producción de bienes de producción no es una solución al problema, pues hace intervenir a "obreros suplementarios" para comprar las masas de mercancías producidas por los medios de producción adicionales. De hecho, ataca a Tugan-Baranovski porque éste no comprende que: "la cadena de la producción debe acabar siempre por la producción de medios de consumo... que entran en el proceso del consumo personal" ([13]).
Pero sólo usa ese argumento para acusar a Luxemburg de confundir a Tugan con Marx. Y para terminar, responde a Luxemburg, como tantos otros lo harán tras él, citando erróneamente a Marx como dando la impresión de que el capitalismo podría satisfacerse plenamente basando su expansión en una producción infinita de bienes de equipo: "Acumular por acumular, producir por producir: en esta fórmula recoge y proclama la economía clásica la misión histórica del período burgués" ([14]).
Es una cita de Marx, sin duda, pero la referencia que de ella hace Bujarin es engañosa. El lenguaje utilizado aquí por Marx es polémico e inexacto: es cierto que el capital se basa en la acumulación por sí misma, es decir, en la acumulación de riquezas bajo su forma histórica dominante de valor; pero no puede realizarla produciendo simplemente para sí mismo. Y esto por la sencilla razón de que sólo produce mercancías y una mercancía no obtiene la menor ganancia para los capitalistas si no es vendida. No produce para llenar simplemente sus almacenes o tirar lo producido (por mucho que éste sea a veces el resultado lamentable de su incapacidad para encontrar un mercado a sus productos).
Las soluciones capitalistas de Estado de Bujarin
Stephen Cohen, biógrafo de Bujarin, que cita los comentarios de éste sobre Tugan, anota otra contradicción fundamental en el enfoque de Bujarin.
"A primera vista, su valoración inflexible de los argumentos de Tugan-Baranovsky parece curiosa. En fin de cuentas, el propio Bujarin había insistido a menudo en el poder regulador de los sistemas capitalistas de Estado, teorizando incluso más tarde que bajo un capitalismo de Estado "puro" (sin mercado libre), la producción podría continuar sin crisis, mientras que el consumo quedaría rezagado" ([15]).
Cohen pone el dedo en lo crucial del análisis de Bujarin. Se refiere al pasaje siguiente de El imperialismo y la acumulación del Capital.
"Imaginemos tres formaciones socio-económicas: primero, el orden social colectivo capitalista (el capitalismo de Estado) en el que la clase capitalista está unida en un trust unificado, nos encontramos en una economía organizada, aunque al mismo tiempo, desde un punto de vista de clase, antagonista; luego, la sociedad capitalista "clásica" analizada por Marx; y, finalmente, la sociedad socialista. Sigamos (1) el desarrollo de la reproducción ampliada, o sea, los factores que hacen posible una "acumulación" (ponemos la palabra "acumulación" entre comillas, porque ese término supone, por su propia naturaleza, unas relaciones capitalistas únicamente; (2) ¿cómo, dónde y cuándo pueden surgir las crisis?
"1. El capitalismo de Estado. ¿Es posible en él una acumulación? Evidentemente. El capital constante crece porque el consumo de los capitalistas crece. Emergen continuamente nuevos ramos de la producción correspondientes a nuevas necesidades. Aunque conozca algunos límites, el consumo de los trabajadores aumenta. A pesar del subconsumo de las masas, no puede surgir ninguna crisis, pues la demanda mutua de todos los ramos de la producción como la demanda de los consumidores, tanto la de los capitalistas como la de los obreros, viene dada desde el principio. En lugar de "anarquía de la producción", hay un plan racional desde el punto de vista del Capital. Si han habido "malos cálculos" en los medios de producción, lo sobrante se almacena, y se aplicará una corrección en el período siguiente de producción. Si, por otra parte, han habido malos cálculos sobre el consumo de los obreros, ese excedente se usa como "forraje" distribuyéndolo entre los obreros, o se destruirá la porción correspondiente del producto. Incluso en el caso de malos cálculos en la producción de artículos de lujo, la "salida" es clara. De este modo, no puede existir ahí ninguna crisis de sobreproducción. El consumo de los capitalistas constituye una incitación para la producción y los planes de producción. Por eso mismo, no hay desarrollo especialmente rápido de la producción (los capitalistas son pocos)."
Frölich, como Cohen, subraya ese pasaje y hace el siguiente comentario: "La solución [de Bujarin] confirma su tesis central... Y esa solución es sorprendente. Se nos presenta un "capitalismo" que no es una anarquía económica sino una economía planificada en la que ya no hay competencia, sino que es más bien una especie de trust mundial global en el que los capitalistas no tienen por qué preocuparse de la realización de la plusvalía..."
El mencionado artículo nuestro también critica sin remisión esa idea de cómo deshacerse de la sobreproducción: "Bujarin pretende resolver teóricamente el problema, eliminándolo. El problema de las crisis de sobreproducción del capitalismo, son las dificultades para vender. Y Bujarin nos dice: basta con hacer... ¡"una distribución gratuita"! Si el capitalismo tuviera la posibilidad de repartir gratis lo que produce, en efecto, no conocería nunca crisis importantes, pues su contradicción principal estaría así resuelta. Lo que pasa es que semejante capitalismo sólo puede existir en la mente de un Bujarin sin argumentos. La distribución "gratuita" de la producción, o sea la organización de la sociedad para que los hombres produzcan directamente para sí mismos, es, sin la menor duda, la única solución para la humanidad. Ahora bien, esa solución no es un capitalismo "organizado", sino el comunismo."
Cuando vuelve a tratar sobre la sociedad capitalista "clásica" en el párrafo siguiente de su obra, Bujarin acepta que puedan producirse crisis de sobreproducción, pero no son más que el resultado de un desequilibrio temporal entre las ramas de la producción (una idea que ya había sido expresada por economistas "clásicos" y criticada por Marx como ya lo expusimos en el capítulo anterior ([16]), y después Bujarin dedica unas cuantas y escasas líneas al socialismo como tal, ofreciéndonos la evidencia de que una sociedad que produce únicamente para satisfacer las necesidades humanas no sufriría crisis de sobreproducción.
Pero lo que parece sobre todo interesar a Bujarin es el capitalismo ultraplanificado en el que el Estado allana todos los problemas de desproporción o de cálculos erróneos. O sea, lo equivalente a la sociedad que en la URSS, a mediados de los años 1920, él describía ya como socialismo... es cierto que el capitalismo de Estado de ciencia ficción de Bujarin acaba siendo una especie de trust mundial, un coloso que ya no está rodeado de ningún vestigio precapitalista y que no conoce conflicto alguno entre capitales nacionales. Y su visión del socialismo en la Unión Soviética era una utopía de pesadilla acongojante del mismo estilo, un trust prácticamente autosuficiente sin ninguna competencia interna y con sólo un campesinado dócil, parcial y temporalmente fuera de su jurisdicción económica.
Por eso, como decíamos antes, el artículo de la Revista International no 29 concluye con toda la razón que el ataque de Bujarin contre la teoría económica de Rosa Luxemburg hace aparecer dos visiones fundamentalmente opuestas del socialismo. Para Luxemburg, la contradicción fundamental de la acumulación capitalista procede de la contradicción entre el valor de uso y el valor de cambio, y el valor inherente a la mercancía -y por encima de todo a la fuerza de trabajo, mercancía que posee la característica única de engendrar un valor adicional fuente de la ganancia capitalista pero también fuente de su problema de insuficiencia de mercados para realizar su ganancia. Por consiguiente, esa contradicción y todas las convulsiones resultantes de ella sólo podrán ser superadas por la abolición del trabajo asalariado y de la producción de mercancías -requisitos básicos del modo de producción comunista.
Por otro lado, Bujarin critica a Luxemburg porque ésta se habría facilitado las cosas al "haber escogido una contradicción", cuando, en realidad, hay muchas: la contradicción entre los ramos de la producción, entre la industria y la agricultura, la anarquía del mercado y la competencia ([17]). Todo eso es cierto, pero la solución capitalista de Estado de Bujarin muestra que, para él, existe un problema fundamental en el capitalismo: su ausencia de planificación. Si el Estado pudiera encargarse de la producción y la distribución, habría entonces una acumulación sin crisis.
Fueran cuales fueran las confusiones en el seno del movimiento obrero antes de la Revolución Rusa sobre la transición al comunismo, sus elementos más clarividentes siempre defendieron que el comunismo/socialismo no podría construirse sino a escala mundial, pues cada país, cada nación capitalista está inevitablemente dominada por el mercado mundial; y la liberación de las fuerzas productivas puestas en movimiento por la revolución proletaria sólo podrá ser real y efectiva cuando la tiranía del capital global haya sido derribada en todos sus centros principales. Al contrario de esa visión, la idea estalinista del socialismo en un solo país concibe la acumulación en un sistema cerrado -algo imposible bajo el capitalismo "clásico" y tanto o más imposible para un Estado totalmente regulado, por mucho que el enorme tamaño (y enorme también su sector agrícola) de Rusia permitiera temporalmente un desarrollo autárquico. Y si, como insistía Luxemburg, el capitalismo como sistema mundial no puede operar en el marco de un sistema cerrado, ocurre otro tanto con los capitales nacionales: la autarquía estalinista de los años 1930 -basada en el desarrollo frenético de una economía de guerra- fue esencialmente una preparación para su expansión imperialista militar inevitable que se concretó en el segundo holocausto imperialista y las conquistas que le sucedieron después.
Entre 1924, año en que Bujarin escribió su libro y 1929, año del gran crac, el capitalismo conoció una fase de estabilidad relativa y, en algunas regiones un crecimiento espectacular, sobre todo en Estados Unidos. Pero aquello sólo fue la calma precursora de la tempestad de la mayor crisis económica que el capitalismo hubiera jamás conocido hasta entonces.
En un próximo artículo de esta serie, examinaremos las tentativas de algunos revolucionarios para comprender los orígenes y las implicaciones de esa crisis y, sobre todo, su significado como expresión del declive del modo de producción capitalista.
Gerrard
[1]) Revista Internacional no 142.
[2]) Las citas de este libro para este artículo están sacadas de su versión inglesa Imperialism and the Accumulation of Capital, traducidas por nosotros.
[3]) La mayoría de los posicionamientos de Bujarin que acabamos de enunciar lo situaban, por lo tanto, en la vanguardia marxista de aquel tiempo, pero no es lo mismo con su actitud ante el Tratado de Brest-Litovsk. Leer al respecto: en nuestra serie "El comunismo no es un bello ideal, está a la orden del día de la historia", "VIII - La comprensión de la derrota de la revolución rusa (1ª Parte), 1918: la revolución critica sus errores", Revista Internacional no 99, IV/1999.
[4]) Ver en la serie citada: "VI - 1920: Bujarin y el periodo de transición", Revista Internacional no 96, I/1999.
[5]) En su biografía de Bujarin, Bukharin and the Bolshevik Revolution, Londres 1974, Steven Cohen hace remontar la versión inicial a 1922.
[6]) Roman Rosdolsky, The Making of Marx's Capital, Pluto Press, 1989 edition, vol 2, p. 458. Traducido del inglés por nosotros.
Como ya dijimos en un artículo anterior ("Rosa Luxemburg y los límites de la expansión del capitalismo", Revista International no 142), Rosdolsky también critica a Luxemburg, pero no oculta los problemas que plantea ella; sobre el modo con el que Bujarin trata los esquemas de la reproducción, aquél defiende que aunque Rosa Luxemburg cometió errores matemáticos, también los cometió Bujarin y, además, éste confundió la manera con la que Marx formuló el problema de la reproducción ampliada con su solución: "Bujarin se olvidó por completo que la reproducción ampliada del capital social global no sólo conduce al aumento de C y de V, sino también de A, o sea el aumento del consumo individual de los capitalistas. Y resulta que ese error elemental pasó desapercibido durante casi dos décadas, considerándose generalmente a Bujarin como la mayor autoridad en defensa de la "ortodoxia" marxista contra Rosa Luxemburg y los ataques de ésta contra "esas partes del análisis de Marx que el maestro incomparable nos transmitió como producto acabado de su genialidad" (Imperialism, p. 58, London edition 1972). Sin embargo, la formula general de Bujarin sobre el equilibrio es muy útil, aunque también él, al igual que muchos de los críticos de Rosa Luxemburg, tomó la simple fórmula del problema por su solución" (The Making of Marx's Capital, p. 450 - Traducido del inglés por nosotros).
[7]) La Acumulación del Capital, Cap. "El proteccionismo y la acumulación".
[8]) Traducido del inglés par nosotros.
[9]) Revista International nº 29 (1982).
[10]) Ídem.
[11]) Cita de El Capital, en La acumulación del capital, de Rosa Luxemburg, t. II, p. 26, ed. Orbis, Barcelona.
[12]) Ídem.
[13]) Traducido del inglés por nosotros. El imperialismo, citado por S. Cohen.
[14]) El Capital, I, sec. 7, cap. XXII-3, p. 501, FCE, México, 1975.
[15]) Cohen utiliza la expresión "a primera vista", porque después dice lo que de verdad tenía Bujarin en la mente, que era menos la antigua controversia con Tugan que la nueva controversia en el partido ruso, entre los "ultra-industrialistas" (al principio Preobrazhenski y la Oposición de Izquierda y, más tarde, Stalin) que se centraba en la acumulación forzada de los medios de producción en el sector estatal y su propio punto de vista, el cual (irónicamente, si se considera su rechazo a la importancia que otorgaba Rosa Luxemburg a la demanda no capitalista) subrayaba continuamente la necesidad de basar la expansión de la industria estatal en el desarrollo gradual del mercado campesino más que en una explotación directa de los campesinos y el saqueo de sus bienes, como lo preconizaban los ultra-industrialistas de una manera brutal.
[16]) Revista internacional nº 139, "Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa".
[17]) Vale la pena recordar que Grossman critica también a Bujarin porque éste sólo menciona las contradicciones de una manera vaga, sin definir la contradicción esencial que lleva al hundimiento del sistema. Ver Grossman, The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System, Londres 1992, p 48-9.
Series:
Personalidades:
- Rosa Luxemburgo [39]
Herencia de la Izquierda Comunista:
La Izquierda Comunista en Rusia (IV) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 3534 reads
Publicamos la cuarta y última parte del Manifiesto (las tres precedentes están publicadas en los números anteriores de esta Revista Internacional). Esta trata particularmente dos cuestiones: una es la organización de los obreros en consejos para la toma del poder y transformar la sociedad, y la otra el carácter de la política de oposición al Partido Bolchevique por parte de otros grupos constituidos en fracción contra su degeneración.
El Manifiesto distingue claramente al proletariado organizado en consejos de las capas no explotadoras de la sociedad que arrastra tras él: "¿En donde nacieron los consejos? En los talleres y las fábricas (...) Los consejos obreros se afirman en 1917 como guías de la revolución, no sólo en substancia sino también formalmente: soldados, campesinos, cosacos se subordinan a la forma organizativa del proletariado." Una vez acabada la guerra civil contra la reacción blanca internacional, el Manifiesto sigue otorgando al proletariado, organizado sobre sus propias bases, el papel de transformador de la sociedad. En ese marco, otorga una importancia de primer orden a la organización autónoma de la clase obrera, considerablemente debilitada durante los años de la guerra civil, hasta tal punto de que: "no se ha de hablar de mejorar a los soviets, sino de reorganizarlos. Organizar los consejos en todas las fábricas y empresas nacionalizadas para llevar a cabo una nueva tarea inmensa."
El Manifiesto es muy crítico con respecto a la actividad de otros grupos de oposición a la política del Partido Bolchevique, en particular con Verdad Obrera y con otro que no se puede identificar sino por las citas de sus escritos. El Manifiesto denuncia el radicalismo de fachada de las críticas de esos grupos (a los que llama "liberales") al Partido Bolchevique, hasta tal punto que, según él, éste podría retomar esas críticas por cuenta propia, hasta radicalizarlas y utilizarlas como tapadera de su política de asfixia de la libertad de palabra del proletariado (1).
Y, en fin, el artículo recuerda cómo se posiciona el Manifiesto con respecto al Partido Bolchevique, cuyas deficiencias amenazan con transformarlo "en una minoría de detentores del poder y de los recursos económicos del país, que se entenderán entre ellos para erigirse en casta burocrática: ejercer una influencia decisiva sobre la táctica del PCR(b), conquistando la simpatía de amplias masas proletarias, de forma que obligue al partido a abandonar su línea directriz."
La Nueva Política Económica (NEP) y la gestión de la industria([1])
De hecho, la NEP ([2]) ha repartido la economía entre el Estado (los trusts, los sindicatos, etc.) y el capital privado y las cooperativas. Nuestra industria nacionalizada ha tomado el carácter y el aspecto de la industria capitalista privada, en el sentido de que funciona según las necesidades del mercado.
Desde el IXo Congreso del PCR(b), la organización de la gestión de la economía se realiza sin la participación directa de la clase obrera, basándose en nombramientos puramente burocráticos. Los trusts se han formado según el mismo sistema adoptado para la gestión de la economía y la fusión de las empresas. La clase obrera no sabe por qué se nombra a tal o cual director, como tampoco sabe por qué razones una fábrica pertenece a un trust y no al otro. Debido a la política del grupo dirigente del PCR(b), la clase obrera no participa para nada en esas decisiones.
Es evidente que el obrero observa con inquietud lo que está pasando. A menudo se pregunta cómo ha podido ocurrir. Suele recordar el momento en que nació el Consejo de diputados obreros y cómo se desarrolló en su fábrica. Y se pregunta: ¿Qué habrá pasado para que su soviet, ese soviet que él mismo creó y en el que ni Marx, ni Engels, ni Lenin ni ningún otro habían pensado, qué habrá pasado para que se esté muriendo? Inquietantes ideas lo acosan... Todos los obreros se acuerdan de cómo se organizaron los consejos de diputados obreros.
En 1905, cuando aún nadie en el país hablaba de consejos obreros y que, en los libros, sólo se trataba de partidos, de asociaciones y de ligas, la clase obrera rusa realizó los soviets en las fábricas.
¿Cómo se organizaron esos consejos? En el momento de apogeo de la oleada revolucionaria, cada taller de la fábrica eligió a un diputado para presentar las reivindicaciones a la administración y al gobierno. Para coordinar las reivindicaciones, esos diputados de los talleres se reunieron en consejos y así constituyeron el Consejo de diputados.
¿Dónde nacieron los consejos? En los talleres y las fábricas. Los obreros de las fábricas y de las empresas, sean cuales fueran su sexo, religión, etnia, convicción u oficio, se unen en una organización, forman una voluntad. El Consejo de diputados obreros es, por lo tanto, la organización de los obreros de las fábricas de producción.
Así reaparecieron los consejos en 1917. Así están descritos por el programa del PCR(b): "El distrito electoral y núcleo principal del Estado es la unidad de producción (el taller, la fábrica) y ya no el distrito" (Programa del PCR(b)). Incluso tras la toma del poder, los consejos mantuvieron ese principio según el cual su base es el lugar de producción, y éste fue su signo distintivo con respecto a cualquier otra forma de poder estatal, su ventaja, puesto que una organización del Estado así, acerca el aparato estatal a las masas proletarias.
Los consejos de diputados obreros de todas las fábricas y talleres se reúnen en asambleas generales y forman consejos de diputados obreros de las ciudades, dirigidos por su Comité Ejecutivo (CE). Los congresos de los Consejos de gobierno y de las regiones forman Comités Ejecutivos de los consejos gubernamentales y regionales. Y, en fin, todos los consejos de diputados de las fábricas eligen a sus mandatarios para al Congreso Panruso de los Consejos, formando una organización panrusa de los consejos de diputados obreros, siendo su órgano permanente el Comité Ejecutivo panruso de los consejos de diputados obreros.
Desde los primeros días de la Revolución de Febrero, las necesidades impuestas por la guerra civil exigieron el compromiso de las fuerzas armadas en el movimiento revolucionario, por medio de la organización de consejos de diputados de soldados. Las necesidades de la revolución dictaban entonces la unión, y así se hizo. Y así se formaron consejos de diputados obreros y soldados.
En cuanto los consejos tomaron el poder, atrajeron a su lado al campesinado representado por consejos de diputados campesinos, y también a los cosacos. Así fue organizado el Comité Ejecutivo Central Panruso (CECP) de los consejos de diputados obreros, campesinos, soldados y cosacos.
Los consejos obreros se presentan en 1917 como los guías de la revolución, no sólo en su sustancia sino también formalmente: soldados, campesinos y cosacos se subordinan a la forma organizativa del proletariado.
Cuando los consejos tomaron el poder, se puso en evidencia que iban a estar obligados, y particularmente los de diputados obreros, a ocuparse casi totalmente de la lucha política contra los antiguos esclavistas rebeldes, fuertemente apoyados por "las fracciones burguesas con fraseología socialista oscura". Y los consejos se encargaron del aplastamiento de la resistencia de los explotadores hasta finales de 1920.
Mientras tanto, los consejos iban perdiendo su carácter vinculado a la producción y ya en 1920, el IXo Congreso del PCR(b) decretó la unidad de dirección de las fábricas y de las empresas. Según Lenin, fue porque lo único que se había hecho bien era el Ejército Rojo con una dirección única.
¿Y dónde están ahora los consejos de diputados obreros de las fábricas y de los talleres? Ya no existen y hasta se olvidaron (a pesar de que se siga hablando del poder de los consejos). No, ya no existen y nuestros consejos son hoy similares a los ayuntamientos o a los zemstvos ([3]) (eso sí, con un letrero en la puerta para avisar: "¡aquí hay un león, no un perro!").
Cualquier obrero sabe que los consejos de diputados habían organizado una lucha política para la conquista del poder. Luego de la toma del poder aplastaron la resistencia de los explotadores. La guerra civil que emprendieron los explotadores contra el proletariado en el poder, apoyados por los socialistas-revolucionarios y los mencheviques, fue tan áspera e intensa que toda la clase obrera tuvo que movilizarse a fondo; por ello los obreros se apartaron tanto de los problemas del poder de los soviets como de los problemas de la producción por los que habían combatido hasta entonces. Pensaban: gestionaremos más tarde la producción, primero hemos de arrancarla a los explotadores rebeldes. Y tenían razón.
Y la resistencia de los explotadores fue aniquilada a finales de 1920. Cubierto de heridas, desangrado, sufriendo hambre y frío, el proletariado va por fin a disfrutar del fruto de sus victorias. Ha retomado la producción. Y ante él se impone una nueva e inmensa tarea, la organización de esa producción, la organización de la economía del país. Es necesario producir el máximo de bienes materiales para demostrar las ventajas de ese mundo proletario.
El destino de todas las conquistas del proletariado está estrechamente ligado a su capacidad de apoderarse de la producción y organizarla.
"La producción es el objetivo de la sociedad y por ello los que la dirigen han gobernado y seguirán gobernando la sociedad."
Si el proletariado no logra tomar las riendas de la producción y ejercer su influencia sobre toda la masa pequeñoburguesa de los campesinos, artesanos e intelectuales corporativistas, todo se habrá vuelto a perder. Los ríos de lágrimas y de sangre, los montones de cadáveres, los sufrimientos indecibles del proletariado sólo servirán de abono al terreno donde se restaurará el capitalismo, donde de nuevo se levantará el mundo de la explotación, de opresión del hombre por sus semejantes; si el proletariado no recupera la producción, no conquista al elemento pequeñoburgués personificado en el campesino y el artesano, no cambiará la base material de la producción.
Los consejos de diputados obreros que antes forjaban una voluntad del proletariado en su lucha para conquistar el poder triunfaron sobre el frente de la guerra civil, en el frente político, pero su triunfo los debilitó tanto que ya no se ha de hablar de una mejora de los soviets, sino de su reorganización.
Organizar los consejos en todas las fábricas y empresas nacionalizadas para llevar a cabo una nueva tarea inmensa, crear ese mundo de felicidad por el que tanta sangre fue derramada.
El proletariado está debilitado. La base de su fuerza (la gran industria) está en un estado lamentable; pero cuanto más débiles sean sus fuerzas, más ha de mostrar el proletariado su unidad, cohesión, organización. El consejo de diputados obreros es una forma de organización que demostró su fuerza milagrosa y derrotó no sólo a los enemigos y adversarios del proletariado en Rusia, sino que también hizo temblar la dominación de los opresores en el mundo entero, siendo la revolución socialista una amenaza para toda la sociedad de opresión capitalista.
Si los nuevos soviets, se alzan a la cumbre dirigente de la producción, de la gestión de las fábricas, no solo serán capaces de llamar a las masas más amplias de proletarios y semiproletarios a resolver los problemas que se les plantean, sino que también utilizarán directamente en la producción todo el aparato estatal, no en palabras sino en actos. Cuando, a continuación, el proletariado haya organizado para la gestión de las empresas y las industrias a los soviets como células fundamentales del poder estatal, no podrá permanecer inactivo: pasará entonces a la organización de los trusts, de los sindicatos y de los órganos directores centrales, incluidos los famosos soviets supremos para la economía popular, y dará un nuevo contenido al trabajo del Comité Ejecutivo Central Panruso. Los soviets designarán a todos los miembros del CECP tomándolos de los soviets que combatieron en los frentes de la guerra civil, poniéndolos al frente de la economía del trabajo. Naturalmente, todos los burócratas, todos los economistas que consideran ser los salvadores del proletariado (del que sobre todo temen la palabra y la opinión), así como todos esos que ocupan mullidas poltronas en organismos diversos, pondrán el grito en el cielo. Afirmarán que eso significa el hundimiento de la producción, la bancarrota de la revolución social, porque muchos saben muy bien que no deben sus puestos a sus capacidades, sino a la protección, a los amigos, a las "buenas relaciones", y no a la confianza del proletariado en nombre del cual administran. Por lo demás, le temen más al proletariado que a los especialistas, a los nuevos dirigentes de empresa y a los Slastchovs.
La comedia panrusa con sus directores rojos está orquestada para llevar al proletariado a aceptar la gestión burocrática de la economía y a bendecir a la burocracia; es una comedia también porque los nombres de los directores de trusts, protegidos, nunca se publican en la prensa a pesar de su ardiente deseo de publicidad. Todos nuestros intentos para desenmascarar a un provocador que hasta hace poco recibía de la policía zarista 80 rublos -el sueldo más alto para ese tipo de faena- y que hoy dirige el trust del caucho, han tropezado con una resistencia insuperable. Hablamos del provocador zarista Lechava-Murat (hermano del Comisario del pueblo para el comercio interior -ndlr). Esto nos esclarece lo suficiente sobre el carácter del grupo que imaginó la campaña a favor de los directores rojos.
El Comité Ejecutivo Central Panruso de los Soviets, elegido por un año y que se reúne en conferencias periódicas, es el fermento de la podredumbre parlamentaria. Y se dice: camaradas, si se asiste, por ejemplo, a una reunión en la que los camaradas Trotski, Zinóviev, Kaménev, Bujarin hablan durante dos horas de la situación económica, ¿qué hacer sino abstenerse y aprobar rápidamente la resolución propuesta por el ponente? En realidad, el Comité Central Panruso no se ocupa de la economía, escucha de cuando en cuando alguna ponencia sobre el tema y luego se disuelve y cada cual se va por su lado. ¡Hasta ha ocurrido ese hecho sorprendente de que un proyecto presentado por los Comisarios del Pueblo sea aprobado sin ni siquiera haber sido leído previamente!. ¿Para qué leerlo previamente? Por lo visto, parece evidente que un cualquiera no puede tener más instrucción que el camarada Kurski... (Comisario de la Justicia). Se ha transformado el Comité Ejecutivo Panruso en instrumento para ratificar actos. ¿Y su presidente? Él es, dicho sea con permiso, el órgano supremo; pero debido a las tareas que se imponen al proletariado, se ocupa de fruslerías. A nuestro parecer, por el contrario, el CECP de los soviets debería más que cualquiera estar ligado a las masas, y ese órgano supremo legislativo debería decidir todo lo que toca a las cuestiones más importantes de nuestra economía.
Nuestro Consejo de los Comisarios del Pueblo es, según su propio jefe, el camarada Lenin, un verdadero aparato burocrático. Pero ve las raíces del mal en el hecho de que la gente que participa en la Inspección Obrera y Campesina está corrompida, de modo que propone, por lo tanto, cambiar los hombres que ocupan los puestos dirigentes, y después todo irá mejor. El artículo del camarada Lenin del 15 de enero de 1923 publicado en La Pravda es un perfecto ejemplo de "politiqueo". Los mejores entre los camaradas dirigentes enfrentan en realidad esa cuestión como burócratas, pues para ellos el mal es que sea Tsiuriupa (Rinz) y no Soltz (Kunz) quien preside la Inspección Obrera y Campesina. Esto nos recuerda un refrán: "nadie llega a ser músico por obligación". Están corrompidos a causa de la influencia del medio. Es el medio el que les ha hecho burócratas. Que se cambie el medio y esa gente trabajará bien.
El Consejo de los Comisarios del Pueblo está organizado como el Consejo de ministros de cualquier país burgués y tiene todos sus defectos. Hay que dejar de ir remendando todas las medidas sospechosas que toma y liquidarlo, guardando únicamente la Presidencia del CECP con sus diferentes departamentos, como se hace en los gobiernos, distritos o municipios. Transformar el CECP en órgano permanente con comisiones permanentes que se ocuparán de cuestiones diversas. Pero para que no se transforme en institución burocrática, se ha de cambiar el contenido de su trabajo y eso no será posible mas que cuando su base ("el núcleo principal del poder estatal"), los Consejos de Diputados Obreros, sean restablecidos en todas las fábricas y empresas, en donde los trusts, los sindicatos, las direcciones de las fábricas estarán reorganizados, basándose en la democracia proletaria, por los congresos de los consejos, desde el distrito hasta el CECP. Entonces ya no necesitaremos palabrerías sobre la lucha contra el burocratismo y los pleitos. Ya sabemos que los peores burócratas son los que más critican la burocracia.
Reorganizando de esta forma los órganos dirigentes, introduciendo en ellos los elementos realmente ajenos al burocratismo (y eso ira de por sí), resolveremos efectivamente la cuestión que nos preocupa en las condiciones de la Nueva Política Económica. Entonces, será la clase obrera la que dirigirá la economía y el país, y no un grupo de burócratas que amenaza con transformarse en oligarquía.
En cuanto a la Inspección Obrera y Campesina (la Rabkrin), más vale liquidarla que intentar mejorar su funcionamiento cambiando a sus funcionarios. Los sindicatos (por vía de sus comités) deberán encargarse del control de toda la producción. Nosotros (el Estado proletario) no tenemos por qué temer un control obrero y aquí no hay sitio para objeciones reales, si no es el temor que inspira el proletariado a los burócratas de todo pelaje.
Se ha de entender entonces, por fin, que el controlador ha de ser independiente del controlado; y para lograrlo, los sindicatos han de desempeñar el papel de dicha Rabkrin o del antiguo Control de Estado.
Así los núcleos sindicales locales en las fábricas y los talleres de Estado se transformarían en órganos de control.
Los comités de los gobiernos reunidos en consejos de los sindicatos gubernamentales se volverían órganos de control en los gobiernos y también el Consejo Central Panruso de los Sindicatos tendría una función semejante al centro.
Los consejos dirigen, los sindicatos controlan, ésta es la esencia de las relaciones entre ambas organizaciones en el Estado proletario.
En las empresas privadas (gestionadas por arrendamiento o por concesión), los comités sindicales desempeñan el papel de control estatal, vigilan el respeto de las leyes del trabajo, del cumplimiento de los compromisos del administrador, del concesionario, etc., hacia el Estado proletario.
Unas palabras sobre dos grupos
Dos documentos que tenemos ante nuestros ojos, uno firmado por un grupo clandestino El Grupo Central La Verdad Obrera, el otro no tiene firma, son la expresión deslumbrante de nuestros malos días políticos.
Ni siquiera las inocentes diversiones literarias que siempre se permitió una parte liberal del PCR(b) (el supuesto Centralismo Democrático) pueden ya publicarse en nuestra prensa. Semejantes documentos, desprovistos de fundamentos teóricos y prácticos, de tipo liquidador como el llamamiento del grupo La Verdad Obrera, no tendrían la menor influencia en el medio obrero si fueran publicados legalmente, pero al ser prohibidos pueden atraer simpatías no sólo por parte del proletariado, sino también por la de los comunistas.
El documento, sin firma, sin duda realizado por los liberales del PCR, constata con razón:
- el burocratismo del aparato de los consejos y del partido;
- la degeneración de los efectivos del partido;
- la ruptura entre las élites y las masas, la clase obrera, los militantes de base del partido;
- la diferenciación material entre los miembros del partido;
- la existencia del nepotismo.
¿Cómo luchar contra todo ello? Pues miren ustedes, es necesario:
- reflexionar sobre problemas teóricos en un marco estrictamente proletario y comunista.
- asegurar, en el mismo marco, una unidad ideológica y una educación de clase a los elementos sanos y avanzados del partido.
- luchar en el partido, como una condición principal de su saneamiento interior, por la abolición de la dictadura y la puesta en práctica de la libertad de discusión.
- luchar en el partido a favor de condiciones para el desarrollo de los consejos y del partido, lo que facilitaría la eliminación de las fuerzas y de la influencia pequeñoburguesas y reforzaría la fuerza y la influencia de un núcleo comunista.
Esas son las principales ideas de esos liberales.
Pero ¿quién del grupo dirigente del partido se opondría a estas propuestas? Nadie. Es más, ese grupo dirigente es campeón en ese tipo de demagogia.
Los liberales siempre han estado al servicio del grupo dirigente del partido desempeñando, precisamente, el papel de opositores "radicales" y engañando a la clase obrera así como a muchos comunistas que tienen realmente muchas razones para estar descontentos. Y ese descontento es tan grande que los burócratas del partido y de los consejos necesitan inventar una oposición para canalizarlo. Pero no tienen por qué cansarse en hacerlo, ya que los liberales siempre les ayudan con la grandilocuencia que les caracteriza, contestando a preguntas concretas con frases generales.
¿Quién, entre el personal actual del CC, protestará contra este punto, el más radical?: "Luchar en el partido a favor de tales condiciones para el desarrollo de los consejos y del partido, lo que facilitaría la eliminación de las fuerzas y de la influencia pequeñoburguesas y reforzaría la fuerza y la influencia de un núcleo comunista."
No sólo no protestarán, sino que lo formularán con más vigor todavía. Lean el último artículo de Lenin y verán que dice "cosas muy radicales" (desde el punto de vista de los liberales): excepto la Comisaría de Asuntos Exteriores, nuestro aparato de Estado es, por excelencia, un resto del pasado que no ha sufrido ninguna modificación seria. Luego les tiende la mano a los liberales, prometiendo hacerlos entrar en los CC y Comisiones Centrales de Control (CCC) ampliadas -y eso es lo que quieren. Es evidente que en cuanto estén en el CC la paz se universalizará. Perorando sobre la libertad de discusión en el partido, sólo se olvidan de un detallito, el proletariado. Porque sin libertad de palabra otorgada al proletariado, no ha habido ni habrá libertad de palabra en el partido. Sería singular que exista una libertad de opinión en el partido y que ésta se le prohíba a la clase cuyos intereses representa. En lugar de proclamar la necesidad de realizar las bases de la democracia proletaria según el programa del partido, cotorrean sobre la libertad para los comunistas más avanzados. Y no cabe duda de que los más avanzados son Saprónov, Maximovski y compañía, y si Zinóviev, Kaménev, Stalin y Lenin se consideran a sí mismos como los más avanzados, entonces se pondrán de acuerdo en que todos son "los mejores", aumentarán los efectivos del CC y de la CCC y todo irá viento en popa.
Nuestros liberales lo son a más no poder y lo que piden no va más allá que la libertad de asociación. Pero ¿por qué? ¿Qué nos quieren decir y explicar? ¿Sólo lo que han escrito en dos cortas páginas? ¡Enhorabuena! Pero si ustedes fingen ser inocentes oprimidos, perseguidos políticos, engañarán entonces a quienes quieran dejarse engañar.
Las conclusiones de esas tesis son totalmente "radicales", y hasta "revolucionarias": los autores quisieran que el XIIo Congreso haga salir del CC a uno o a dos (¡qué audacia!) de los funcionarios que han contribuido en la caída de los efectivos del partido, al desarrollo de la burocracia aún escondiendo sus proyectos con bellas frases (Zinóviev, Stalin, Kaménev).
¡Qué elegantes! En cuanto Stalin, Zinóviev, Kaménev dejen su sitio en el CC a Maximovski, Sapronov y Obolenski, todo irá bien, todo irá de lo mejor. Repetimos que no tienen ustedes nada que temer, camaradas liberales: entrarán en el CC en el XIIo Congreso y, lo que es esencial para ustedes, ni Zinóviev, ni Stalin, ni Kaménev lo impedirán. ¡Buena suerte!
Según sus propias palabras, el grupo La Verdad Obrera está compuesto por comunistas.
Como todos los proletarios a quienes se dirigen, nosotros lo creeríamos con mucho gusto, pero el problema está en que son comunistas de un tipo particular. Según ellos, el significado positivo de la Revolución Rusa de Octubre consiste en haber abierto perspectivas grandiosas de transformación rápida de un país como Rusia en capitalismo avanzado. Esa es sin duda una inmensa conquista de la Revolución de Octubre, como pretende ese grupo.
Pero ¿qué significa? Es ni más ni menos un llamamiento a volver hacia atrás, al capitalismo, renunciando a las consignas socialistas de la Revolución de Octubre. No es consolidar las posiciones del socialismo, las del proletariado como clase dirigente, sino debilitarlas no dejando a la clase obrera más que la lucha por "la plata".
En consecuencia, el grupo pretende que las relaciones capitalistas normales ya están restauradas. Aconseja entonces a la clase obrera deshacerse de sus "ilusiones comunistas", invitándola a luchar contra el "monopolio" del derecho de voto de los trabajadores, lo que significa que deben renunciar a él. Pero, señores comunistas, permítannos preguntar ¿a favor de quién?
Estos señores no son lo suficientemente estúpidos para decir abiertamente que es a favor de la burguesía. ¿Qué confianza tendrían entonces los proletarios en ellos? Los obreros entenderían inmediatamente que se trata del mismo refrán que se oyó en boca de los mencheviques, SR y CR ([4]), por mucho que no sean los objetivos del grupo. De modo que no dejan que se descubra su secreto, pues pretenden querer luchar contra la "arbitrariedad administrativa", aunque sea "con reservas": "mientras sea posible en ausencia de instituciones administrativas elegidas". El que los trabajadores rusos elijan a sus consejos y a su CE, eso no son elecciones, porque, ya ve usted, las verdaderas elecciones han de hacerse con la participación de la burguesía y de los comunistas de La Verdad Obrera, y no con la de los trabajadores. ¡Pues vaya "comunistas", vaya "revolucionarios"! ¿Por qué, estimados "comunistas", se quedan a mitad del camino y no explican que se trata del derecho de voto general, para todos, directo y secreto propio de las relaciones capitalistas normales, lo que sería una verdadera democracia burguesa? ¿O quieren pescar en aguas revueltas?
Señores "comunistas", ¿quieren disimular sus proyectos reaccionarios y contrarrevolucionarios repitiendo sin parar la palabra "revolución"? Estos seis años pasados, la clase obrera de Rusia ya ha visto demasiados ultrarrevolucionarios para comprender que la intención de ustedes es engañarla. Lo único que les puede permitir ganar es la ausencia de una democracia proletaria, el silencio impuesto a la clase obrera.
Dejamos de lado otras declaraciones demagógicas de ese grupo, apuntando solamente que el modo de pensar de esa "Verdad Obrera" no es otro que el de A. Bogdanov.
El Partido
No cabe duda de que, aun ahora, el PCR(b) es el único partido que representa los intereses del proletariado y de la población laboriosa rusa, y a su lado siguen estando esos intereses. No hay otro. El programa y los estatutos del partido son la expresión más elevada de un pensamiento comunista. A partir del momento en que el PCR(b) organizó al proletariado para la insurrección y la toma del poder, se volvió un partido de gobierno y fue, durante la dura guerra civil, la única fuerza capaz de enfrentarse a los vestigios del régimen absolutista y agrario, a los socialistas-revolucionarios y mencheviques. Durante esos tres años de guerra, los órganos dirigentes del partido asimilaron métodos de trabajo adaptados a una terrible guerra civil que ahora extienden a una nueva fase de la revolución social en la que el proletariado plantea reivindicaciones totalmente diferentes.
De esa contradicción fundamental se desprenden todas las deficiencias del partido y del mecanismo de los soviets. Son tan importantes esas deficiencias que amenazan con anular toda la útil y buena labor realizada por el PCR(b) hasta ahora. Y lo que es peor todavía, amenazan con destruir ese partido como partido de vanguardia del ejército proletario internacional; amenazan -debido a las relaciones actuales con la NEP- con transformar el partido en una minoría de detentadores del poder y de los recursos económicos del país, que se entenderán entre ellos para erigirse en casta burocrática.
Sólo el propio proletariado puede arreglar esos defectos de su partido. Por débil que sea y a pesar de que sus condiciones de existencia sean difíciles, tendrá sin embargo la fuerza de reparar su barco naufragado (su partido) y alcanzar por fin la tierra prometida.
Ya no se puede defender hoy que sea realmente necesario para el partido seguir aplicando el régimen interno que valía en tiempos de la guerra civil. Por ello, para defender las metas del partido, hemos de esforzarnos por utilizar -aunque de mala gana- métodos que no son los del partido.
En la situación actual, es objetivamente indispensable organizar un Grupo Obrero Comunista que no esté orgánicamente ligado al PCR(b), pero que reconozca totalmente su programa y sus estatutos. Un grupo así está desarrollándose a pesar de la oposición obstinada del partido dominante, de la burocracia de los soviets y de los sindicatos. La tarea de ese grupo será la de ejercer una influencia decisiva sobre la táctica del PCR(b), conquistando la simpatía de las amplias masas proletarias, de forma que obliguen al partido a abandonar su línea directriz.
Conclusiones
1. El movimiento del proletariado de todos los países, en particular el de los países de capitalismo avanzado, ha alcanzado la fase de la lucha para abolir la explotación y la opresión, la lucha de clases por el socialismo.
El capitalismo amenaza con hundir a la humanidad en la barbarie. La clase obrera ha de cumplir con su misión histórica y salvar a la especie humana.
2. La historia de la lucha de clases demuestra explícitamente que en situaciones históricas diferentes, las mismas clases predicaron tanto la guerra civil como la paz civil. Las propagandas de la guerra civil y de la paz civil por la misma clase fueron o revolucionarias y humanas o contrarrevolucionarias y estrictamente egoístas, defendiendo los intereses de una clase concreta contra los intereses de la sociedad, de la nación, de la humanidad.
Sólo el proletariado es siempre revolucionario y humano, tanto cuando preconiza la guerra civil como cuando lo hace por la paz civil.
3. La Revolución Rusa nos da ejemplos impresionantes de cómo clases diferentes se transformaron de partidarias de la guerra civil en partidarias de la paz civil, y a la inversa.
La historia de la lucha de clases en general y la de los 20 años pasados en Rusia en particular, nos muestra que las clases dirigentes actuales, que predican la paz civil, predicarán la guerra civil despiadada y sangrienta en cuanto el proletariado tome el poder; lo mismo se puede decir de las "fracciones burguesas con fraseología socialista oscura", de los partidos de la IIa Internacional y los de la Internacional 2 ½.
En todos los países de capitalismo avanzado, el partido del proletariado debe, con toda su fuerza y su vigor, preconizar la guerra civil contra la burguesía y sus cómplices, y la paz civil allí donde triunfe el proletariado.
4. En las condiciones actuales, la lucha por los salarios y por la disminución de la jornada laboral mediante huelgas, mediante el parlamento, etc., ha perdido su dimensión revolucionaria antigua y no sirve sino para debilitar al proletariado, desviándolo de su tarea principal, alimentando sus ilusiones sobre la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en la sociedad capitalista. Se ha de apoyar a los huelguistas, ir al parlamento, no para preconizar la lucha por los salarios, sino para organizar las fuerzas proletarias para el combate decisivo y final contra el mundo de la opresión.
5. La discusión al estilo militar sobre un "frente unido" (pues así se discuten todos los problemas en Rusia) y la extraña resolución que se le ha dado, no han permitido, hasta ahora, abordar el problema de forma seria, porque en semejante contexto es totalmente imposible criticar lo que sea.
La referencia a la experiencia de la Revolución Rusa no sirve más que para convencer a los ignorantes. Esta experiencia no confirma nada, mientras permanezca como algo establecido para siempre en los documentos históricos (resoluciones de Congresos, Conferencias, etc.).
La visión dogmática de los problemas de la lucha de clases sustituye a la visión marxista y dialéctica.
La experiencia de una época concreta, sus objetivos y sus tareas, es automáticamente transportada a otra que tiene características propias, lo que inevitablemente conduce a imponer a los partidos comunistas del mundo entero una táctica oportunista de "frente unido". Esa táctica con la IIa Internacional y la Internacional 2 ½ contradice totalmente la experiencia de la Revolución Rusa y el programa del PCR(b). Es una táctica de concordia con enemigos declarados de la clase obrera.
Se ha de formar un frente unido con todas las organizaciones revolucionarias de la clase obrera que estén dispuestas (hoy y no mañana o no se sabe cuándo) a luchar por la dictadura del proletariado, contra la burguesía y sus fracciones.
6. Las tesis del Comité Central de la Internacional Comunista son un disfraz clásico de la táctica oportunista con frases revolucionarias.
7. Ni las tesis, ni las discusiones de los congresos de la Internacional Comunista abordaron nunca la cuestión del frente único en los países que han realizado la revolución socialista y en los que la clase obrera ejerce la dictadura. Esto se debe al papel que desempeña el Partido Comunista Ruso en la Internacional y en la política interna de Rusia. La singularidad de la cuestión del frente único en esos países se debe a que ésta se resuelve de forma diferente según las diferentes fases del proceso revolucionario: durante los periodos de represión de la resistencia de los explotadores y de sus cómplices es válida una solución. En cambio, se impone otra cuando los explotadores ya han sido vencidos y el proletariado ha progresado en la construcción del orden socialista, ya sea con la ayuda de la NEP y con las armas en la mano.
8. La cuestión nacional. Los múltiples nombramientos arbitrarios, la negligencia de la experiencia local, la imposición de tutores y los exilios (también llamados "permutaciones planificadas"), todo ese comportamiento del grupo dirigente del PCR(b) con respecto a los partidos nacionales de los países adheridos a la Unión de las Republicas Socialistas Soviéticas ha agravado, en las masas laboriosas de la mayoría de las pequeñas etnias, las tendencias chovinistas que están penetrando en los partidos comunistas.
Para deshacerse de esas tendencias de una vez por todas, han de realizarse los principios de la democracia proletaria en el terreno de la organización de los partidos comunistas nacionales, dirigidos cada uno por su Comité Central, adhiriéndose a la Tercera Internacional al igual que el PCR(b) y formando una sección autónoma. Para resolver las tareas que les son comunes, los partidos comunistas de los países de la URSS han de convocar su propio congreso periódico que elige un Comité Ejecutivo permanente de los partidos comunistas de la URSS.
9. La NEP es una consecuencia directa del estado de las fuerzas productivas en nuestro país. Se ha de utilizar para mantener las posiciones del proletariado conquistadas en Octubre.
Incluso en el caso de una revolución en un país capitalista avanzado, la NEP sería una fase de la revolución socialista que no se puede evitar. Si la revolución hubiera empezado en un país de capitalismo avanzado, ello hubiera tenido una influencia sobre la duración y el desarrollo de la NEP. En uno de esos países, la necesidad de una Nueva Economía Política, a cierto nivel de la revolución proletaria, dependerá del grado de influencia del modo de producción pequeñoburgués en una industria socializada.
10. La extinción de la NEP en Rusia está ligada a la mecanización rápida del país, a la victoria de los tractores sobre los arados de madera. Sobre esas bases de desarrollo de las fuerzas productivas es como se construye una nueva relación recíproca entre las ciudades y los campos. Contar con la importación de máquinas extranjeras para las necesidades de la economía agrícola no es justo. Es política y económicamente nocivo en la medida en que vincula nuestra economía agrícola al capital extranjero y debilita la industria rusa.
La producción de las máquinas necesarias en Rusia es posible, reforzará la industria y unirá la ciudad al campo de forma orgánica, hará desaparecer la diferencia material e ideológica entre ellas y pronto formará las condiciones que nos permitirán renunciar a la NEP.
11. La Nueva Política Económica contiene amenazas terribles para el proletariado. Gracias a la NEP, la revolución socialista experimenta un examen práctico de su economía, gracias a la NEP podremos quizá demostrar en la práctica las ventajas de las formas socialistas de vida económica con respecto a las formas capitalistas, pero todo eso no quita que debemos mantenernos agarrados a las posiciones socialistas sin transformarnos en una casta oligárquica que se adueñaría de todo el poder económico y político y que, sobre todo, acabaría teniéndole miedo a la clase obrera.
Para que la Nueva Política Económica no se transforme en "Nueva Explotación del Proletariado", éste ha de participar directamente en la resolución de las inmensas tareas que se le plantean en estos momentos, basándose en la democracia proletaria; eso dará a la clase obrera la posibilidad de poner a salvo las conquistas de Octubre de cualquier peligro, venga de donde venga, y modificar radicalmente el régimen interior del partido y sus relaciones con él.
12. La realización del principio de la democracia proletaria ha de corresponder a las tareas fundamentales del momento.
Tras haber resuelto las tareas político-militares (toma del poder y represión de la resistencia de los explotadores), el proletariado ahora ha de resolver la tarea más difícil e importante: la cuestión económica de la transformación de las viejas relaciones capitalistas en nuevas relaciones socialistas. Sólo tras haber cumplido esa tarea puede considerarse victorioso un proletariado, si no, todo habrá sido en vano una vez más, y la sangre y los caídos servirán únicamente de abono a la tierra en la que seguirá elevándose el edificio de la explotación y de la opresión, la dominación burguesa.
Para cumplir con esa tarea, es absolutamente necesario que el proletariado participe realmente en la gestión de la economía. "Quien está en la cumbre de la producción también está en la cumbre de la "sociedad" y del "Estado"".
Es entonces necesario:
- que se creen consejos de delegados obreros en todas las fabricas y empresas;
- que los congresos de los consejos elijan a los dirigentes de los trusts, de los sindicatos y autoridades centrales;
- que se transforme el Ejecutivo Panruso en órgano de gestión de la agricultura y de la industria. Las tareas que se imponen al proletariado deben ser tratadas con el enfoque de la realización de la democracia proletaria. Ésta debe expresarse en un órgano que trabaje de forma asidua e instituya en su seno secciones y comisiones permanentes dispuestas a encarar cualquier problema. En cambio, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, que no es sino la copia de cualquier consejo de ministros burgués, debe ser abolido y su trabajo confiado al Comité Ejecutivo Panruso de los Soviets.
También es necesario que la influencia del proletariado sea reforzada en otros planos. Los sindicatos, que han de ser verdaderas organizaciones proletarias de clase, han de constituirse como tales en órganos de control con derecho y medios para ejercer la inspección obrera y campesina. Los comités de fábrica y de empresa han de ejercer ese control en las fábricas y empresas. La secciones dirigentes de los sindicatos, unidas en la Unión dirigente central, han de controlar las direcciones mientras que las direcciones de los sindicatos, reunidas en una Unión central panrusa, han de ser los órganos de control en el centro.
Los sindicatos están cumpliendo hoy una función que no les incumbe en el Estado proletario, lo que obstaculiza su influencia y es contradictoria con su posición en el movimiento internacional.
El que tengan miedo a que los sindicatos asuman ese papel, muestra su miedo al proletariado y le hace perder todo lazo con él.
13. En el plano de la insatisfacción profunda de la clase obrera, varios grupos se han formado que proponen organizar al proletariado. Hay dos corrientes: la plataforma de los liberales de Centralismo Democrático y la de La Voz Obrera, que demuestran la ausencia de claridad política para los unos, y, para los otros, el esfuerzo de unirse con la clase obrera. La clase obrera está buscando una forma de expresar su insatisfacción.
Ambos grupos, a los que se adhieren muy probablemente elementos proletarios honrados, que consideran insatisfactoria la situación actual, se dirigen sin embargo hacia conclusiones erróneas (de tipo menchevique).
14. Persiste en el partido un régimen nocivo con respecto a las relaciones del partido con la clase proletaria y que, de momento, no permite plantear las preguntas que, de una u otra forma, molestan al grupo dirigente del PCR(b). De ahí ha surgido la necesidad de formar el Grupo Obrero del PCR(b) basado en el Programa y los estatutos del PCR(b), para presionar de forma decisiva sobre el propio grupo dirigente del partido.
Llamamos a todos los elementos proletarios auténticos (también a los de Centralismo Democrático, de La Verdad Obrera y de la Oposición Obrera), estén o no dentro del partido, a unirse sobre la base del Manifiesto del Grupo Obrero del PCR(b).
Cuanto más temprano reconozcan la necesidad de organizarse, menores serán las dificultades que tendremos que superar.
¡Adelante, camaradas!
¡La emancipación de los obreros será obra de los obreros mismos!
El Buró Central provisional
del Grupo Obrero del PCR(b)
Moscú, febrero de 1923
[1]) Sugerimos al lector que sitúe esa cuestión de la actividad de los grupos criticados por el Manifiesto en el contexto más amplio que proponemos en el articulo "La Izquierda Comunista en Rusia", Revista Internacional no 8 (en particular en lo que concierne al grupo Centralismo Democrático) y en la no 9 (sobre el grupo La Verdad Obrera).
[2]) Según las iniciales del nombre en ruso (Nóvaya ekonomícheskaya polítika).
[3]) Diputaciones provinciales de la época zarista.
[4]) SR : Socialistas Revolucionarios. CD : Cadetes. Ndlr.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [18]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [19]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
Rev. Internacional n° 146 - 3er trimestre de 2011
- 3144 reads
Revista Internacional 146 PDF
- 18 reads
Las movilizaciones de los indignados en España y sus repercusiones en el mundo - Un movimiento cargado de futuro
- 6948 reads
El Movimiento 15 M en España –nombrado por su fecha inicial, 15 de mayo– es un acontecimiento de gran magnitud con características inéditas. En esta editorial queremos narrar los episodios más notables y al hilo del relato sacar lecciones y perspectivas para el porvenir.
Dar una idea de lo que realmente ha pasado es una contribución necesaria para comprender la dinámica que está tomando la lucha de clases internacional hacia movimientos masivos de la clase obrera, los cuales le ayudarán a recuperar la confianza en sí misma y le darán los medios para presentar una alternativa frente a esta sociedad moribunda ([1]).
El “No Futuro” del capitalismo, telón de fondo del movimiento 15 M
La palabra crisis tiene una traducción dramática para millones de personas, afectadas por una avalancha de miseria, que va desde el creciente deterioro de las condiciones de vida, pasando por el desempleo que se prolonga durante años, la precariedad que hace imposible la más mínima estabilidad vital, hasta las situaciones más extremas que hablan directamente de pobreza y hambre, y en algunas partes, de muerte ([2]).
Pero lo que más angustia provoca es la ausencia de futuro. Como denuncia la Asamblea de Detenidos de Madrid ([3]) en un comunicado que, como vamos a ver, fue la chispa del movimiento: “nos encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incite a vivir tranquilos y poder dedicarnos a lo que nos gusta a cada uno” ([4]). Cuando según la OCDE, España necesitará 15 años para recuperar el nivel de empleo de 2007 –¡casi una generación entera impedida para trabajar!– y cuando datos parecidos pueden extrapolarse a Estados Unidos o Gran Bretaña, se hace palpable hasta qué punto esta sociedad se precipita en un torbellino sin retorno de miseria, desempleo y barbarie.
Aparentemente, el movimiento se ha polarizado contra “el sistema bipartidista” dominante en España (2 partidos, PP de derecha y PSOE de izquierda concentran el 86 % de los cargos electos) ([5]). Este factor ha jugado un papel pero precisamente en relación a esa ausencia de futuro, puesto que, en un país donde la Derecha tiene una acreditada fama de autoritaria, arrogante y anti-obrera, amplios sectores de la población han visto con inquietud cómo tras los ataques gubernamentales propinados por los falsos amigos (el PSOE), los enemigos declarados (el PP) amenazan con instalarse en el poder durante muchos años sin alternativa dentro del juego electoral, reflejando el bloqueo general de la sociedad.
Ese mismo sentimiento se ha visto alentado por la actitud de los sindicatos que primero convocaron una “huelga general” el 29 de septiembre, que resultó ser una pantomima desmovilizadora, y después firmaron con el gobierno un Pacto Social en enero de 2011, que aceptaba una cruel reforma de las pensiones y daba un portazo a toda posibilidad de movilizaciones masivas bajo su batuta.
A esos factores se ha unido un profundo sentimiento de indignación. Una de las consecuencias de la crisis es que, como se dijo en la Asamblea de Valencia, “los pocos que tienen mucho son más pocos y tienen mucho más, mientras que los muchos que tienen poco son mucho más y tienen mucho menos”. Los capitalistas y su personal político se vuelven cada vez más arrogantes, voraces y corruptos; no dudan en acaparar riquezas inmensas, mientras a su alrededor cunde la miseria y la desolación. Todo esto hace comprender que existen clases y que no somos “ciudadanos iguales”.
Ante ello, desde fines de 2010, han surgido colectivos que agitaban ideas como la de unirse en la calle, actuar al margen de partidos y sindicatos, organizarse en asambleas... ¡El “Viejo Topo”, del que habla Marx, preparaba en las profundidades de la sociedad una maduración subterránea que ha estallado a plena luz en mayo! La movilización de Juventud Sin Futuro en abril congregó 5000 jóvenes en Madrid. Por otro lado, el éxito de unas manifestaciones de jóvenes en Portugal –Generaçao a rasca, Generación Precaria– que aglutinaron a más de 200.000 personas y el ejemplo muy popular de la Plaza Tahrir de Egipto, han estado entre los estímulos del movimiento.
Las asambleas: una primera mirada al porvenir
El 15 de mayo, se habían convocado por un conjunto de más de 100 organizaciones –llamado Democracia Real Ya (DRY) ([6])– manifestaciones en las capitales de provincia dirigidas “contra los políticos” y reclamando una “democracia de verdad”.
Pequeños grupos de jóvenes (desempleados, precarios y estudiantes), inconformes con el carácter de válvula de escape del descontento social que pretendían darle los organizadores, trataron de establecer una acampada en la plaza principal en Madrid, Granada y otras ciudades, para darle continuidad a la protesta. DRY los desautorizó y dejó que las tropas policiales ejercieran una brutal represión, especialmente en las comisarías. Sin embargo, los afectados se constituyeron en Asamblea de Detenidos de Madrid y emitieron rápidamente un comunicado donde esos tratos degradantes fueron claramente denunciados (ver nota 4). Esto produjo una fuerte impresión lo que animó a numerosos jóvenes a sumarse a las acampadas.
El martes 17, mientras DRY quería encerrar las Acampadas en actos simbólicos de protesta, la enorme masa que afluía a ellas impuso la celebración de asambleas. El miércoles y jueves, las asambleas multitudinarias se extienden a más de 73 ciudades. En ellas se exponen reflexiones interesantes, propuestas juiciosas, pasando revista a aspectos de la vida social, política, económica, cultural. ¡Nada de lo humano le es ajeno a esa inmensa ágora improvisada!
Una manifestante madrileña exclamaba “lo mejor son las asambleas, la palabra se libera, la gente se entiende, piensas en voz alta, podemos llegar a acuerdos comunes miles de desconocidos ¿No es maravilloso?”. En contraste con el ambiente sombrío que reina en las mesas de votación o el entusiasmo de mercadotecnia de los actos electorales, las asambleas eran otro mundo:
“La multitud que inundaba las calles de la mañana al atardecer se confundía en abrazos fraternales, gritos de gozo y entusiasmo, canciones de libertad, risas alegres, humor y alegría. Los ánimos estaban exaltados; casi se podía creer que una vida nueva y mejor comenzaba en el mundo. Un espectáculo muy solemne, y al mismo tiempo idílico, conmovedor” ([7]).
Miles de personas discutían apasionadamente en un ambiente de respeto profundo, de orden admirable, de escucha atenta. Les unía la indignación y la inquietud ante el futuro, pero sobre todo, la voluntad de comprender sus causas, de ahí ese esfuerzo de debate, de análisis sobre múltiples cuestiones, de cientos de reuniones, de creación de bibliotecas callejeras... Un esfuerzo aparentemente sin resultado concreto, pero que ha removido las mentes y ha sembrado granos de conciencia en los campos del porvenir.
En el terreno subjetivo, la lucha de la clase obrera tiene dos pilares: por un lado la conciencia, de otro lado la confianza y la solidaridad. En este último, las asambleas han sembrado igualmente cara al porvenir, los lazos humanos que se tejían, la corriente de empatía que recorría las plazas, la solidaridad y la unidad que florecían tenían tanta importancia como tomar una decisión o acordar una reivindicación. Esto enfurecía a los políticos y a la prensa que con el típico inmediatismo y utilitarismo que caracteriza a la ideología burguesa reclamaban que el movimiento condensara sus demandas en una “lista reivindicativa”, lo que DRY trataba de convertir en un “Decálogo” que recogía ridículas y gastadas medidas democráticas tales como las listas abiertas, las iniciativas legislativas populares y la reforma de la ley electoral.
La resistencia encarnizada con la que han tropezado estas medidas precipitadas ha mostrado que el movimiento expresa el porvenir de la lucha de clases. En Madrid se gritaba “no vamos lentos sino que vamos muy lejos”. En una Carta Abierta a las asambleas, un grupo de Madrid decía:
“sintetizar lo que esta protesta que estamos realizando quiere, es lo más difícil. Estamos convencidos de que no será a la carrera, como interesadamente quieren que hagamos los políticos y todos aquellos que quieren que nada cambie, o mejor dicho los que quieren cambiar pequeños detalles para que todo siga igual. Que no será proponiendo de repente una tabla de reivindicaciones, como conseguiremos sintetizar lo que queremos todos los que luchamos, no será creando un amasijo de reivindicaciones como nuestras protestas se expresen y se fortalezcan” ([8]).
La tentativa de comprender las causas de una situación dramática y de un futuro incierto, así como la forma de luchar en consecuencia, ha sido el eje de las asambleas, de ahí su carácter deliberativo que ha desorientado a quienes esperaban una lucha centrada en reivindicaciones precisas. Igualmente la reflexión sobre temas éticos, culturales, incluso artísticos y literarios –había intervenciones en forma de canciones o poesías– ha creado la sensación engañosa de un movimiento pequeño burgués de “indignados”. Aquí debemos separar el trigo de la cizaña. Hay cizaña en el cascarón democrático y ciudadano que ha envuelto en muchas ocasiones esas preocupaciones. Pero estas son trigo limpio pues la transformación revolucionaria del mundo se apoya, a la vez que lo estimula, en un gigantesco cambio cultural y ético; “Cambiar el mundo y cambiar la vida, cambiándonos a nosotros mismos”, tal es la divisa revolucionaria que hace más de siglo y medio Marx y Engels formularan en La ideología alemana:
“Para engendrar en masa la conciencia comunista, como para llevar adelante el cambio mismo, es necesaria una transformación en masa de los hombres, que sólo podrá conseguirse mediante un movimiento práctico, mediante una revolución; por consiguiente, la revolución no sólo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino porque únicamente mediante una revolución logrará la clase oprimida salir del cieno en el que está hundida y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases” ([9]).
Las asambleas constituyen una primera tentativa de respuesta a un problema general de la sociedad que hemos puesto de relieve desde hace más de 20 años: la descomposición social del capitalismo. En las “Tesis sobre la descomposición”, que entonces escribimos ([10]) señalábamos la tendencia a la descomposición de la ideología y las superestructuras de la sociedad capitalista y la creciente dislocación de las relaciones sociales que suponía, todo lo cual afecta tanto a la burguesía como a la pequeña-burguesía. Igualmente golpea de lleno a la clase obrera, entre otras razones porque esas clases conviven con ésta última. Alertábamos en dicho documento de los efectos de este proceso:
“1) la acción colectiva, la solidaridad, encuentran frente a ellas la atomización, el “sálvese quien pueda” el “arreglárselas por su cuenta”; 2) la necesidad de organización choca contra la descomposición social, la dislocación de las relaciones en que se basa cualquier vida en sociedad; 3) la confianza en el porvenir y en sus propias fuerzas se ve minada constantemente por la desesperanza general que invade la sociedad, el nihilismo, el “no future”; 4) la conciencia, la clarividencia, la coherencia y unidad de pensamiento, el gusto por la teoría, deben abrirse un difícil camino en medio de la huida hacia quimeras, drogas, sectas, misticismos, rechazo de la reflexión y destrucción del pensamiento que están definiendo a nuestra época”.
Sin embargo, lo que muestran las asambleas masivas en España –como igualmente apuntaron las que hubo durante el movimiento de estudiantes en Francia en 2006 ([11])– es que los sectores más vulnerables a esos efectos –los jóvenes, los desempleados, debido a la poca experiencia que han podido apenas desarrollar de trabajo colectivo– son los que han estado en la vanguardia de las asambleas y del esfuerzo de conciencia por un lado, y de solidaridad y empatía por otro.
Por todas las razones anteriores, las asambleas masivas han sido un primer reconocimiento de todo lo que se avecina. Ello puede parecer muy poco a quienes esperan que el proletariado, como una tempestad repentina en un cielo azul, se manifieste claramente y sin ambages como la clase revolucionaria de la sociedad, pero desde un punto de vista histórico y comprendiendo las enormes dificultades que el proletariado encontrará para alcanzar ese objetivo, ha sido un buen comienzo, pues ha empezado preparando con rigor el terreno subjetivo.
Pero ello ha sido paradójicamente el talón de Aquiles del movimiento 15 M, tal cual se ha expresado en una primera etapa de su desarrollo. Al no haber surgido sobre un objetivo concreto, el cansancio, la dificultad para ir más allá de una primera aproximación a los graves problemas planteados, la ausencia de condiciones para que el proletariado entrara en lucha desde los centros de trabajo, todo esto ha sumido el movimiento en una suerte de vacío e indefinición que no podía durar mucho tiempo y que DRY ha intentado llenar con objetivos de “reforma democrática” supuestamente “fáciles” y “realizables” pero en realidad utópicamente reaccionarios.
Trampas que el movimiento ha debido enfrentar
Durante casi dos décadas, el proletariado mundial ha realizado una travesía del desierto caracterizada por la ausencia de luchas masivas y sobre todo por una falta de confianza en sí mismo y una pérdida de su propia identidad como clase ([12]). Aunque esta atmósfera se iba rompiendo gradualmente desde 2003 con luchas significativas en un buen número de países y por la aparición de una nueva generación de minorías revolucionarias, dominaba la imagen estereotipada de una clase obrera que “no se mueve”, que está “completamente ausente”.
La irrupción repentina de grandes masas en la escena social tenía que cargar con ese lastre del pasado, acrecentado por la presencia en el movimiento de capas sociales en trance de proletarización, más vulnerables a los planteamientos ciudadanos y democráticos. Ello, unido a que el movimiento no surgía a partir del combate contra una medida concreta, ha producido la paradoja –que no es nueva en la historia ([13])– de que las dos grandes clases de la sociedad –el proletariado y la burguesía– parecieran rehuir el cuerpo a cuerpo declarado, todo lo cual ha dado la impresión de un movimiento pacífico, que gozaba del “beneplácito de todos” ([14]).
Pero en realidad, la confrontación entre las clases ha estado presente desde el primer día. ¿No fue la brutal represión sobre un puñado de jóvenes la primera respuesta del Gobierno PSOE? ¿No fue la rápida y apasionada respuesta de la Asamblea de Detenidos de Madrid la que desencadenó el movimiento? ¿No fue esta denuncia la que abrió los ojos a muchos jóvenes que gritaron desde entonces “le llaman democracia y no lo es”, consigna ambigua que una minoría ha convertido en “le llaman dictadura y sí lo es”?
Para todos aquellos que creen que la lucha de clases es una sucesión de “emociones fuertes”, el aspecto “tranquilo” que han manifestado las asambleas, les ha llevado a creer que éstas no van más allá del ejercicio de un “inofensivo derecho constitucional”, puede incluso que muchos participantes creyeran que se estaban limitando a eso.
Sin embargo, las asambleas masivas en la plaza pública, el eslogan de “¡Toma la plaza!”, significan un desafío en toda la regla al orden democrático. Lo que las relaciones sociales determinan y las leyes santifican, es que la mayoría explotada se encierre en “lo suyo”, y si quiere “participar” en los asuntos públicos utilice el voto y la protesta sindical que la atomizan e individualizan aún más. Unirse, vivir la solidaridad, discutir colectivamente, empezar a actuar como un cuerpo social independiente, constituye la violencia más irresistible sobre el orden burgués.
La burguesía ha hecho lo imposible para acabar con las asambleas. Cara a la galería, con la asquerosa hipocresía que le distingue, todo eran alabanzas y guiños de complicidad hacia los “indignados”, pero los hechos –que son los que realmente cuentan– desmentían esa aparente complacencia.
Ante la proximidad de la jornada electoral –el domingo 22 de mayo– la Junta Electoral Central acuerda prohibir las asambleas en todo el país el sábado 21 considerado “jornada de reflexión”. A las 0 horas del sábado un enorme dispositivo policial rodea la Acampada de la Puerta del Sol, pero rápidamente una masa gigantesca cerca a su vez el cordón policial por lo que el propio ministro del Interior da la orden de retirada. Más de 20.000 personas ocupan la Plaza en medio de una gran explosión de alegría. Vemos aquí otro episodio de confrontación de clases aunque la violencia explícita haya quedado reducida a algunos forcejeos.
DRY propone mantenerse en las Acampadas pero guardando silencio para respetar la jornada de reflexión y, por tanto, no realizar asambleas. Pero nadie le hace caso, las asambleas del sábado 21, formalmente ilegales, registran los máximos niveles de asistencia. En la Asamblea de Barcelona, carteles, gritos y pancartas proclaman que “estamos reflexionando” en irónica respuesta a la Junta Electoral.
El domingo 22, jornada electoral, se produce una nueva tentativa de acabar con las asambleas. DRY dice que “se ha alcanzado el objetivo” y que se debe terminar el movimiento. La respuesta es unánime: “no estamos aquí por las elecciones”. El lunes 23 y el martes 24, las asambleas llegan a su punto álgido tanto en asistencia como en la riqueza de los debates. Proliferan intervenciones, consignas, carteles, que muestran una aguda reflexión: “¿Dónde está la Izquierda? Al fondo a la derecha”, “Nuestros sueños no caben en las urnas”, “600 euros al mes, ¡eso sí es violencia!”, “Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir”, “Sin trabajo, sin casa, sin miedo”, “engañaron a los abuelos, engañaron a los hijos, ¡qué no engañen a los nietos!”. Pero muestran igualmente una conciencia sobre la perspectiva: “Nosotros somos el futuro, el capitalismo es el pasado”, “Todo el poder a las asambleas”, “No hay evolución sin revolución”, “El futuro empieza ahora”, “¿Sigues pensando que es una utopía?”...
A partir de este momento cumbre, las asambleas comienzan a decaer. En parte es debido al cansancio, pero el continuo bombardeo de DRY para que se adoptara su “decálogo democrático” ha jugado un papel importante. Los puntos del decálogo no son neutrales sino que van directamente CONTRA las ASAMBLEAS. Por ceñirse a la reivindicación más “radical”, una Iniciativa Legislativa Popular ([15]), aparte de que supone una inacabable tramitación parlamentaria que desmoviliza al más activo, lo más importante que hace es que reemplaza el debate masivo donde todos pueden sentirse como parte de un cuerpo colectivo, con actos individuales, puramente ciudadanos, de protesta encerrada en las cuatro paredes del YO ([16]).
El sabotaje desde dentro se ha reforzado con el ataque represivo desde fuera, demostrando que la burguesía no se cree para nada que las asambleas sean “un derecho constitucional de reunión”. El viernes 27, el Gobierno catalán –coordinado con el gobierno central– da un golpe de fuerza: los “mossos de esquadra” (policía autonómica) invaden la Plaza de Cataluña de Barcelona y reprimen salvajemente produciendo numerosos heridos y llevándose un buen número de detenidos. La Asamblea de Barcelona –hasta entonces la más orientada hacia planteamientos de clase– se ve entrampada en las típicas reivindicaciones democráticas: petición de dimisión del consejero del Interior, rechazo de la “represión desproporcionada” ([17]), reclamación de un “control democrático de la policía”. Su retroceso es tan evidente que cede al veneno nacionalista e incluye en sus demandas el “derecho de autodeterminación”.
Los episodios represivos durante la semana del 5 al 12 de junio, se multiplican: Valencia, Santiago, Salamanca... Pero el golpe más brutal sucede los días 14 y 15 de junio en Barcelona. El Parlamento catalán discutía una llamada Ley Ómnibus que consagraba violentos recortes sociales principalmente en sanidad y educación (entre otros 15.000 despidos en Sanidad). Fuera de toda dinámica de discusión en asambleas de trabajadores, DRY convoca una “protesta pacífica” consistente en rodear el Parlamento para “impedir a los diputados votar una ley injusta”. Se trata de la típica acción puramente simbólica dirigida a la “conciencia” de los diputados y no al combate contra una ley y las instituciones que la imponen, es decir, el terreno democrático por excelencia que entrampa a los manifestantes en una falsa elección: o la violencia “radical” de una minoría, o el lamento impotente y pasivo de la mayoría.
Los insultos y zarandeos de algunos diputados dan pie a una histérica campaña que criminaliza a los “violentos” (metiendo en ese saco a los que defienden posturas de clase) y llama a “defender las instituciones democráticas amenazadas”. Cerrando con broche de oro, DRY enarbola el pacifismo para reclamar que los propios manifestantes ejerzan la violencia sobre los “violentos” ([18]), pero va más lejos aún: pide abiertamente la entrega a la policía de los “violentos” y que los manifestantes ¡aplaudan a la policía por sus “buenos servicios”!
Las manifestaciones del 19 de junio y la extensión a la clase obrera
Desde el principio, el movimiento ha tenido dos “almas”: un alma democrática alimentada por las confusiones y dudas muy extendidas, su carácter socialmente heterogéneo y la tendencia a rehuir la confrontación abierta. Pero igualmente estaba presente un alma proletaria, materializada en las asambleas ([19]) y en una pulsión siempre presente de “ir hacia la clase obrera”.
En la Asamblea de Barcelona, trabajadores de Telefónica, sanitarios, bomberos, estudiantes de universidad, movilizados contra los recortes sociales, participan activamente en ella, se crea una “Comisión de Extensión y Huelga General” donde hay debates muy animados y se organiza una red de Trabajadores Indignados de Barcelona que convoca una Asamblea de Empresas en Lucha el sábado 11 de junio y un nuevo Encuentro el sábado 3 de julio. El viernes 3 de junio, parados y activos realizan en torno a la Plaza Cataluña una manifestación tras una pancarta que dice “¡Abajo la burocracia sindical!, ¡Huelga general!”. En Valencia la Asamblea apoya una protesta de trabajadores de autobuses y también una manifestación de vecinos contra los recortes en la enseñanza. En Zaragoza, los trabajadores de autobús se unen a los congregados con gran entusiasmo ([20]). En las asambleas se decide la formación de Asambleas de Barrio ([21]).
No obstante, la manifestación del 19 de junio expresa otro impulso del “alma proletaria”. Esta manifestación había sido convocada por las Asambleas de Barcelona, Valencia y Málaga con el objetivo de luchar contra los recortes sociales. DRY había intentado desvirtuarla dándole exclusivamente lemas democráticos. Esto provocó una resistencia que se plasmó en Madrid con una iniciativa espontánea de ir al Congreso a manifestarse contra los recortes sociales con más de 5000 participantes. Por otra parte, una coordinadora de Asambleas de Barrio del Sur de Madrid, surgidas en respuesta al fiasco de la huelga del 29 septiembre y con una orientación muy similar a las Asambleas Generales Interprofesionales, creadas en Francia al calor del movimiento del pasado otoño, convocó:
“desde los pueblos y barrios de trabajador@s de Madrid, VAMOS AL CONGRESO, donde deciden estos recortes sin consultarnos, para decir BASTA (...) Esta iniciativa nace de una concepción asamblearia de base de la lucha obrera, frente a quienes adoptan decisiones a espaldas de l@s trabajador@s y no las someten al refrendo de los mismos. Como la lucha es larga, te animamos a organizarte en asambleas de barrio o locales, y en los centros de trabajo y estudio”.
Las manifestaciones del 19 de junio constituyen un nuevo éxito, la asistencia es masiva en más de 60 ciudades pero aún más importante es su contenido. Se responde a la brutal campaña “contra los violentos”. Expresando una maduración a la que habían contribuido numerosos debates en los medios más activos([22]). La consigna más coreada en la manifestación de Bilbao es “violencia es no llegar a fin de mes” mientras que en Valladolid se grita “la violencia es también el paro y los desahucios”.
Sin embargo, es sobre todo la manifestación de Madrid la que marca el viraje que representa el 19 de junio cara a la perspectiva futura. La convoca un organismo directamente vinculado a la clase obrera y nacido de sus minorías más activas ([23]). Su lema es “Caminemos juntos contra la crisis y el Capital”, sus reivindicaciones:
“No a los recortes laborales, de pensiones ni sociales, contra el paro, lucha obrera. Abajo los precios, arriba los salarios. Subida de impuestos a los que más ganan. En defensa de los servicios públicos, no a la privatización de sanidad, educación, cajas de ahorro y otros sin importar el lugar de origen, viva la unidad de la clase obrera” ([24]).
Un colectivo en Alicante adopta el mismo manifiesto. En Valencia un Bloque Autónomo y Anti-capitalista formado por varios grupos muy activos en las asambleas, difunde un manifiesto donde se dice: “Queremos una respuesta al paro. Que los parados, los precarios, los afectados por el trabajo en negro, se reúnan en asambleas, acuerden colectivamente sus reivindicaciones y que estas sean aplicadas. Queremos la retirada de la ley de la reforma laboral y de la que autoriza el ERE’s ([25]) sin control y con indemnización de 20 días. Queremos que se retire la ley de reforma de las pensiones pues tras toda una vida de privaciones y miserias no queremos hundirnos en más miseria e incertidumbre. Queremos que se acaben los desahucios. La necesidad humana de una vivienda está por encima de las leyes ciegas del negocio y la máxima ganancia. Decimos NO a los recortes en educación y sanidad, a los nuevos despidos, que tras las recientes elecciones se preparan en Autonomías y Ayuntamientos” ([26]).
La marcha de Madrid se organiza en varias columnas que parten de siete poblaciones o barrios de la periferia a las que se va sumando un gentío cada vez mayor. Estas “culebras” recuperan la tradición proletaria de las huelgas de 1972-76 en España (e igualmente en Francia en Mayo 68) donde a partir de una concentración obrera –entonces una fábrica “faro” como la Standard madrileña– los manifestantes iban recogiendo masas crecientes de obreros, vecinos, desempleados, jóvenes, hasta converger en el centro. Esta tradición reapareció en las luchas de Vigo de 2006 y 2009 ([27]).
En Madrid, el manifiesto leído en la concentración llama a “asambleas para preparar una huelga general” y es acogido por gritos masivos de “¡Viva la clase obrera!”.
La necesidad de un entusiasmo reflexivo
Las manifestaciones del 19 de junio producen un sentimiento de entusiasmo, un manifestante madrileño dice:
“El ambiente era una auténtica fiesta. Caminábamos juntos gente de lo más variopinto y de todas las edades: veinteañeros, jubilados, familias con niños, los que no estamos en ninguno de los grupos anteriores... y esto mientras algunos vecinos se asomaban al balcón a aplaudirnos. Llegué agotado a casa, pero con una sonrisa de oreja a oreja. No sólo tenía la sensación de haber participado en una causa justa, sino que además me lo pasé muy, muy bien”.
Otro dice:
“me resulta muy interesante ver a la gente en una plaza, hablando de política o luchando por sus derechos. ¿No os da la sensación de que estamos recuperando la calle?”.
Tras la primera explosión marcada por unas asambleas “en búsqueda”, ahora empieza a buscarse la lucha abierta, empieza a vislumbrarse que la solidaridad, la unión, la construcción de una fuerza colectiva, pueden llevarse a cabo ([28]). Empieza a desarrollarse la idea de que “Podemos tener fuerza frente al Capital y su Estado” y que la clave de ello es la entrada en lucha de la clase obrera. En las Asambleas de Barrio de Madrid surge un debate sobre la convocatoria de una huelga general en octubre para “echar atrás los recortes sociales”. Los sindicatos CCOO y UGT ponen el grito en el cielo diciendo que tal convocatoria sería “ilegal” y que sólo ellos están autorizados para hacerlo, a lo que muchos sectores responden tajantemente: “sólo las asambleas masivas pueden convocarla”.
Sin embargo no debemos caer en la euforia, la entrada en combate de la clase obrera no va a ser un proceso fácil. Pesan ilusiones y confusiones sobre la democracia, el planteamiento ciudadano, las “reformas”, reforzadas por la presión de DRY, de los políticos, de los medios de comunicación que explotan las dudas existentes, el inmediatismo que empuja a obtener “resultados rápidos y palpables”, el miedo ante la magnitud de todo lo que se plantea. Pero lo más importante es comprender que la movilización directa en los lugares de trabajo es hoy verdaderamente difícil, a causa del chantaje del desempleo, del riesgo real de que cualquier pérdida de ingresos, por nimia que sea, puede hacer cruzar la frontera, no tanto entre una vida aceptable y la miseria, sino entre ésta y el hambre.
Los criterios democráticos y sindicales enfocan la lucha de clase como una suma de decisiones individuales. ¿No estáis descontentos? ¿No os sentís pisoteados? Entonces, ¿por qué no os rebeláis? La cosa sería tan sencilla como que cada obrero solo ante su conciencia, de la misma manera que cuando está en la cabina de voto, “decidiera libremente” elegir entre ser un “valiente” o ser un “cobarde”. Pero la lucha de clases no sigue ese esquema idealista y falsificador; los actos de lucha son resultado de una fuerza y una conciencia colectivas. Estas se forjan no solamente por el malestar que produce una situación insostenible, sino porque se vislumbra que es posible actuar en común y que un mínimo de solidaridad y determinación pueden sostenerlo.
Ese estado colectivo no aparece de la noche a la mañana ni es el producto mecánico del aguijón de la miseria, resulta de un proceso subterráneo que tiene 3 pilares: Organización en asambleas abiertas que permiten visualizar la fuerza de que se dispone y el camino para construirla. Conciencia para determinar qué queremos y cómo podemos conseguirlo. Combate frente a labor de zapa de los sindicatos y de todos los organismos de mistificación.
Ese proceso está en camino, pero es difícil determinar cuándo y cómo va a manifestarse. Quizá una comparación nos pueda ayudar. En la gran lucha masiva de Mayo 68 ([29]), el 13 de mayo de 1968 hubo una gigantesca manifestación en París en apoyo a los estudiantes brutalmente reprimidos. El sentimiento de fuerza que aquella generó se tradujo de forma fulminante, al día siguiente, en el estallido de numerosas huelgas espontáneas empezando por la Renault de Cléon y a continuación la de París.
Pero eso no se ha producido tras las grandes manifestaciones del 19 de junio. ¿Por qué?
En mayo 68, la burguesía estaba poco preparada políticamente para enfrentar a la clase obrera, la represión enardeció los ánimos y acabó echando la leña al fuego; hoy la burguesía cuenta en gran número de países con un aparato ultra-sofisticado de sindicatos, partidos, campañas ideológicas, vertebrado precisamente en la democracia, que permite un uso políticamente muy eficaz de una represión selectiva. El estallido de la lucha requiere de un esfuerzo mucho mayor que en el pasado de conciencia y solidaridad.
En mayo 68, la crisis apenas empezaba a apuntar sus primeros indicios, hoy constituye un callejón sin salida. Eso intimida, hace difícil entrar en huelga incluso por un motivo tan “simple” como el aumento de los salarios. La gravedad de la situación hace que las luchas estallen porque se “colma el vaso de la paciencia” pero también porque se empieza a entender que: “Los proletarios no tienen nada que perder en esta sociedad más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar” (El Manifiesto Comunista).
Este movimiento no tiene fronteras
Sí, el camino es pues más largo y doloroso que en mayo 68, sin embargo las bases que está construyendo son mucho más firmes. La más determinante es intentar concebirse como parte de un movimiento internacional. Tras una etapa de “tanteos” con algunos movimientos masivos (el movimiento de los estudiantes en Francia en 2006 y las revueltas de la juventud en Grecia en 2008 ([30])), desde hace 9 meses se suceden movimientos que tiene una mayor amplitud y permiten vislumbrar la posibilidad de acabar por paralizar la mano bárbara del capitalismo: Francia noviembre 2010, Gran Bretaña noviembre –diciembre 2010, Egipto y Túnez 2011, España mayo 2011, Grecia 2011...
La comprensión de que el movimiento 15 M forma parte de esta cadena internacional, ha empezado a desarrollarse embrionariamente. En una manifestación en Valencia se gritaba “Este movimiento no tiene fronteras”. Se organizaron en varias acampadas manifestaciones “por la Revolución europea”, el 15 de junio hubo manifestaciones en apoyo a la lucha en Grecia, que han vuelto a repetirse el 29 de junio. El 19J los eslóganes internacionalistas asomaron minoritariamente: una pancarta decía “Feliz unión mundial”, otra ponía en inglés “World Revolution”.
Durante años, lo que llamaban la “globalización de la economía” servía a la burguesía de izquierdas para provocar reflejos nacionalistas, su discurso consistía en reivindicar frente a los “mercados apátridas” la “soberanía nacional”, es decir, ¡proponían a los obreros ser más nacionalistas que la propia burguesía! Con el desarrollo de la crisis, pero igualmente con la popularización del uso de Internet, las redes sociales, etc., la juventud obrera empieza a darle la vuelta contra sus promotores. Se abre paso la idea de que “frente a la globalización de la economía hay que responder con la globalización internacional de las luchas”, ante una miseria mundial la única respuesta posible es una lucha mundial.
El 15 M ha tenido una amplia repercusión internacional. Las movilizaciones que se dan en Grecia desde hace 2 semanas siguiendo el mismo “modelo” de asambleas masivas en las plazas principales, se han inspirado conscientemente en los acontecimientos de España ([31]). Según Kaosenlared, el 19 de junio:
“Miles de personas de todas las edades se manifestaron este domingo en la plaza Syntagma, ante el Parlamento griego, por cuarto domingo consecutivo en respuesta a un llamado del movimiento paneuropeo de “indignados” para protestar contra las medidas de austeridad”.
En Francia, Bélgica, México, Portugal, tienen lugar asambleas regulares más minoritarias donde la solidaridad con los indignados y la tentativa de impulsar un debate y una respuesta, se abren paso. En Portugal,
“Unas 300 personas, en su mayoría jóvenes, marcharon el domingo por la tarde por el centro de Lisboa convocados por el movimiento “Democracia Real Ya”, inspirado de los “indignados” españoles. Los manifestantes portugueses marcharon en calma tras una pancarta en la que podía leerse “Europa despierta”, “España, Grecia, Irlanda, Portugal: nuestra lucha es internacional” ([32]).
El papel de las minorías activas en la preparación de nuevas luchas
La crisis de la deuda muestra la crisis sin salida del capitalismo. Tanto en España como en los demás países diluvian ataques frontales y no se vislumbra ningún respiro sino nuevos y peores golpes bajos a nuestras condiciones de vida. La clase obrera necesita responder y para ello debe apoyarse en el impulso dado por las asambleas de mayo y las manifestaciones del 19 de junio.
Para preparar esas respuestas, la clase obrera segrega en su seno minorías activas, compañeros que tratan de comprender lo que está pasando, se politizan, animan debates, acciones, reuniones, asambleas, intentan convencer a los que dudan, aportar argumentos a los que buscan... Como vimos al principio, esas minorías contribuyeron al surgimiento del 15 M.
La CCI con sus modestas fuerzas ha participado en el movimiento. Su labor principal es de orientación. “Durante un conflicto entre clases, se asiste a fluctuaciones importantes, muy rápidas, ante las cuales hay que saber orientarse, guiándose con los principios y los análisis. Hay que estar en la corriente del movimiento, saber concretizar los “fines generales” para responder a las preocupaciones reales de una lucha, para poder apoyar y estimular las tendencias positivas que aparecen” ([33]), hemos realizado artículos tratando de comprender las distintas fases por las que ha pasado el movimiento y haciendo propuestas de marcha concretas y realizables –la emergencia de las asambleas y su vitalidad, la ofensiva de DRY contra ellas, la trampa de la represión, el giro que representan las manifestaciones del 19 de junio ([34]).
Otra necesidad del movimiento era el debate para lo cual hemos establecido una rúbrica en nuestra Web en español –Debates del 15 M [42]– donde compañeros con diversos análisis y desde distintas posturas han podido expresarse.
Trabajar junto con otros colectivos y minorías activas ha sido otra de nuestras prioridades. Con el Círculo Obrero de Debate de Barcelona, con la Red de Solidaridad de Alicante, con varios colectivos asamblearios de Valencia, nos hemos coordinado, hemos participado en iniciativas comunes.
En las asambleas, los militantes han hablado sobre puntos concretos: defensa de las asambleas, orientar la lucha hacia la clase obrera, impulsar asambleas masivas en los centros de trabajo y estudio, rechazar las reivindicaciones democráticas poniendo en su lugar la lucha contra los recortes sociales, el capitalismo no se puede reformar ni democratizar, la única posibilidad realista es destruirlo ([35])... Del mismo modo, en la medida de nuestras posibilidades hemos participado activamente en Asambleas de Barrio.
La minoría que está por una orientación de clase se ha amplificado y se ha hecho más dinámica e influyente tras el 15 M; ahora debe mantenerse unida, articular un debate, coordinarse a nivel nacional e internacional. Ante el conjunto de la clase debe hacerse visible una postura que recoja sus necesidades y aspiraciones más profundas: frente al engaño democrático, la perspectiva que se encierra tras el lema “Todo el poder a las asambleas”; frente a las reivindicaciones de “reforma democrática”, la lucha consecuente contra los recortes sociales; ante las ilusorias “reformas” del capitalismo, la lucha tenaz y perseverante en la perspectiva de destrucción del capitalismo.
Lo importante es que en este medio se desarrolle un debate y un combate. Un debate sobre las numerosas cuestiones que se han planteado en el último mes: ¿Reforma o revolución? ¿Democracia o asambleas? ¿Movimiento ciudadano o movimiento de clase? ¿Reivindicaciones democráticas o reivindicaciones contra los recortes sociales? ¿Pacifismo ciudadano o violencia de clase? ¿Apoliticismo o política de clase? ¿Huelga general o huelgas masivas? ¿Sindicatos o asambleas?, etcétera. Un combate para impulsar la auto-organización y la lucha independiente, pero sobre todo para saber captar y superar las numerosas trampas que nos van a ser tendidas.
C. Mir (01-07-11)
[1]) Ver en la Revista Internacional nº 144: “Francia, Gran Bretaña, Túnez – El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas”, /revista-internacional/201102/3054/francia-gran-bretana-tunez-el-porvenir-es-que-la-clase-obrera-desa [43]
[2]) Un responsable de Cáritas española, ONG eclesiástica ocupada de la pobreza, señalaba “Hablamos ya de más de 8 millones de personas en proceso de exclusión y otros 10 millones bajo el umbral de pobreza”, fuente: https://www.burbuja.info/inmobiliaria/temas/tenemos-18-millones-de-excluidos-o-pobres-francisco-lorenzo-responsable-de-caritas.230828/ [44]
¡18 millones equivalen a UN TERCIO de la población española! Evidentemente, esto no es una peculiaridad española, en un año el nivel de vida de los griegos ha retrocedido en un 8 %.
[3]) Hablaremos de ella en el siguiente apartado: “las Asambleas, una primera ojeada al porvenir”.
[4]) Ver /cci-online/201106/3128/comunicado-de-lxs-detenidxs-en-la-manifestacion-del-15-de-mayo-de-2011 [45] y, en francés: https://fr.internationalism.org/content/4696/communique-methodes-policieres-redige-des-personnes-arretees-a-suite-manifestation-du [46]
[5]) Dos eslóganes muy repetidos eran “¡PSOE-PP, la misma mierda es!” o “¡Con rosas y gaviotas nos toman por idiotas!”, la rosa es el símbolo del PSOE y la gaviota el del PP.
[6]) Para hacerse una idea de este movimiento y de sus métodos se puede consultar nuestro artículo “Movimiento Ciudadano Democracia Real Ya, la dictadura del Estado contra las asambleas masivas”, /cci-online/201106/3118/movimiento-ciudadano-democracia-real-ya-dictadura-del-estado-contra-las-asamb [47], traducido igualmente a varios idiomas.
[7]) Esta cita de Rosa Luxemburgo en Huelga de masas, partido y sindicatos, referido a la gran huelga del sur de Rusia en 1903, viene como anillo al dedo al ambiente existente en las asambleas, un siglo después.
[8]) Ver Carta Abierta a las Asambleas,
[9]) Ver Capítulo I, “Feuerbach. Contraposición entre la concepción materialista y la idealista”, “Introducción”. Apartado C, “El Comunismo. Producción de la forma misma de intercambio”, página 82, edición española.
[10]) Ver /revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [49].
[11]) Tesis sobre el movimiento de los estudiantes en Francia, Revista Internacional no 125,
[12]) A nuestro juicio, la causa fundamental de esas dificultades reside en los acontecimientos de 1989 que barrieron los regímenes del Este falsamente identificados como “socialistas” y que permitieron a la burguesía una campaña arrolladora sobre la “caída del comunismo”, el “fin de la lucha de clases”, el “fracaso del marxismo” etc., que afectaron duramente a varias generaciones obreras. Ver “Dificultades creciente para el proletariado”, Revista Internacional no 60.
[13]) Recordemos cómo en Francia, entre febrero y junio de 1848, se da igualmente esa “gran fiesta de todas las clases sociales” lo que se romperá con los enfrentamientos de junio, donde el proletariado se batirá con las armas en la mano contra el Gobierno Provisional. Igualmente, en la Revolución Rusa de 1917, de febrero a abril reina el mismo ambiente de todos unidos bajo la “democracia revolucionaria”.
[14]) Salvo la extrema derecha, quien llevada por su irrefrenable odio anti-proletario expresaba en voz alta lo que las demás fracciones burguesas se guardaban para la intimidad de sus despachos.
[15]) Posibilidad de que los ciudadanos recogiendo un cierto número de firmas puedan plantear leyes y reformas al parlamento.
[16]) La democracia se basa en la pasividad y la atomización de la inmensa mayoría reducida a una suma de individuos que cuanto más soberanos creen ser sobre su propio Yo más indefensos y vulnerables resultan. En cambio, las asambleas parten del postulado opuesto: los individuos son fuertes porque se apoyan sobre la “riqueza de sus lazos sociales” (Marx), al integrarse y ser parte activa de un vasto cuerpo colectivo.
[17]) ¡Lo que permite introducir la idea de que existiría una represión “proporcionada”!
[18]) Pide que si se detecta un “violento” o un “sospechoso de ser violento” –sic–, se le rodee y se le critique públicamente su “comportamiento”.
[19]) Su origen más remoto son las reuniones de distrito en la Comuna de París, pero es con el movimiento revolucionario en Rusia 1905 cuando se afirman y desde entonces todo gran movimiento de clase las verá nacer bajo diferentes formas y nombres: Rusia 1917, Alemania 1918, Hungría 1919 y 1956, Polonia 1980... En España hubo en Vigo 1972 una Asamblea General de Ciudad que se repitió en Pamplona 1973 y Vitoria 1976, para reaparecer de nuevo en Vigo en 2006. Hemos escrito diferentes artículos sobre el origen de las asambleas obreras. Ver en particular la serie “¿Qué son los Consejos Obreros?” cuyo primer artículo está publicado en la Revista Internacional no 140.
/revista-internacional/201002/2769/que-son-los-consejos-obreros-i [28]
[20]) Además, en Cádiz la Asamblea General organiza un debate sobre la precariedad con fuerte asistencia. En Cáceres se denuncia la desinformación sobre el movimiento en Grecia, en Almería se organiza para el 15 de junio una reunión sobre “la situación del movimiento obrero”.
[21]) Estas son un arma de doble filo: contienen como puntos favorables, la extensión del debate masivo a capas más profundas de la población trabajadora y la posibilidad –como ya ha empezado a darse– de impulsar Asambleas Contra el Paro y la Precariedad, rompiendo la atomización y el sentimiento de vergüenza que domina a muchos trabajadores desempleados y también con la situación de total indefensión en la que se encuentran los trabajadores precarios de los pequeños negocios. Pero simultáneamente sirven para dispersar el movimiento, hacerle perder las preocupaciones globales y encerrarlo en dinámicas ciudadanas dado que el barrio –entidad donde conviven obreros con pequeña burguesía, empresarios etc.– da más cancha a semejante planteamiento.
[22]) Ver entre otros, “Un protocolo anti-violencia” en esparevol.forumotion.net/t317-a-proposito-de-un-protocolo-anti-violencia#487.
[23]) En la Coordinadora de Asambleas de Barrios y Pueblos del Sur de Madrid hay fundamentalmente asambleas de trabajadores de diversos sectores aunque igualmente participan pequeños sindicatos radicalizados. Ver https://asambleaautonomazonasur.blogspot.com/ [51]
[24]) La privatización de servicios públicos y cajas de ahorro es una respuesta del capitalismo a la agravación de la crisis y, más concretamente, a que los Estados, cada vez más endeudados, se ven obligados a reducir los gastos recurriendo para ello a degradar servicios esenciales de manera insoportable. Sin embargo, es importante comprender que la alternativa a las privatizaciones no es el mantenimiento de esos servicios bajo titularidad estatal. En primer lugar, porque los servicios “privatizados” siguen controlados orgánicamente por instituciones estatales que subcontratan los servicios a empresas privadas. Y en segundo lugar porque el Estado y la propiedad estatal no tienen nada de “social” o de “bienestar ciudadano”. El Estado es el órgano exclusivo y excluyente en manos de la clase dominante, y la propiedad estatal se basa en la explotación asalariada. Esta problemática ha empezado a plantearse en ciertos medios obreros. Por ejemplo, en una reunión en Valencia contra el paro y la precariedad. Ver kaosenlared.net/noticia/cronica-libre-reunion-contra-paro-precariedad.
[25]) ERE: Expediente de Regulación de Empleo, procedimiento legal para despedir trabajadores temporal o definitivamente.
[27]) Ver “Huelga del metal en Vigo: los métodos proletarios de lucha”, /content/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-de-lucha [53] y “Vigo, los métodos sindicales conducen a la derrota”, https://es.internationalism.org/node/2585 [54].
[28]) Lo que no significa subestimar los graves obstáculos que la naturaleza intrínseca del capitalismo, basada en la competencia a muerte y la desconfianza de todos sobre todos, opone a ese proceso de unificación. Éste solamente podrá realizarse al precio de enormes y complicados esfuerzos basándose en la lucha unitaria y masiva de la clase obrera, una clase que al ser la productora colectiva y asociada de las principales riquezas sociales, lleva en su seno la reconstrucción del ser social de la humanidad.
[29]) Ver la serie “Mayo 68 y la perspectiva revolucionaria”, primera parte publicada en la Revista Internacional no 133, /revista-internacional/200806/2281/mayo-del-68-y-la-perspectiva-revolucionaria-1a-parte-el-movimiento [55].
[30]) Ver “Las revueltas de la juventud en Grecia confirman el desarrollo de la lucha de clases”,
[31]) La censura sobre lo que ocurre en Grecia a nivel de movimientos masivos es total, lo que nos impide hacer un análisis.
[32]) Datos recogidos de Kaosenlared, https://kaosenlared.net/ [57]
[33]) Revista Internacional nº 20, “Acerca de la intervención de los revolucionarios, respuesta nuestros censores”,
[34]) Ver en nuestra prensa los diferentes artículos que puntualizan cada uno de esos momentos.
[35]) Esto no era una insistencia específica de la CCI, una consigna bastante popular decía “Ser realista es ser anti-capitalista”, una pancarta rezaba “El sistema es inhumano seamos anti-sistema”.
Geografía:
- España [59]
A propósito del 140o aniversario de la Comuna de París
- 3168 reads
A propósito del 140o aniversario de la Comuna de París
La Comuna de París, que existió entre marzo y junio de 1871, es el primer ejemplo en la historia de toma del poder político por la clase obrera. La Comuna desmontó el antiguo Estado burgués y construyó un poder directamente controlado desde abajo: los delegados de la Comuna, elegidos por las asambleas populares de los barrios de París, eran revocables en todo momento y su sueldo no era superior a la media del sueldo obrero. La Comuna llamó a que su ejemplo se extendiera por toda Francia, echó abajo la columna Vendôme, símbolo del chovinismo nacional francés y declaró que su bandera roja era la bandera de la republica universal. Evidentemente, semejante crimen contra el “orden natural” debía ser castigado sin piedad. El periódico liberal británico The Guardian publicó entonces un informe muy crítico de la venganza sangrienta perpetrada por la clase dominante francesa:
“El gobierno civil está suspendido temporalmente en París. La ciudad se divide en cuatro distritos militares, bajo el mando de los generales Ladmirault, Cissky, Douay y Vinoy. Todo el poder de las autoridades civiles en el mantenimiento del orden ha sido transferido a los militares. Las ejecuciones sumarias prosiguen y los desertores del ejército, los incendiarios y los miembros de la Comuna son asesinados sin piedad. Cuentan que el marqués de Gallifet ha provocado un ligero descontento al hacer ejecutar a unos inocentes cerca del Arco de Triunfo. Se ha de recordar que el marqués (que estuvo con Bazaine en México) ordenó que 80 personas, sacadas de un gran convoy de prisioneros, fueran fusiladas cerca del Arco. Ahora se dice que eran inocentes. Si se le preguntase, el marqués expresaría sin lugar a dudas un pésame cortés por haberse producido semejante acontecimiento nefasto… ¿y qué más se podría pedir a un “verdadero amigo del orden”? (Manchester, 1º de junio de 1871, Resumen de las noticias, Extranjero).
En apenas ocho días, 30.000 comuneros fueron masacrados. Y los que les infligieron ese suplicio no solo fueron los Gallifet y sus mandos franceses. Los prusianos, cuya guerra contra Francia había provocado el levantamiento de París, dejaron de lado sus intereses divergentes de los de la burguesía francesa para permitirle a ésta aplastar a la Comuna: fue aquél el primer ejemplo patente de que por muy feroces que sean las rivalidades nacionales que oponen entre sí a las diferentes fracciones de la clase dominante, éstas se ayudan mutuamente cuando están enfrentadas a la amenaza proletaria.
La Comuna fue totalmente vencida, pero es una fuente inestimable de lecciones políticas para el movimiento obrero. Permitió que Marx y Engels revisaran su visión de la revolución proletaria y dedujeran de ella que la clase obrera no podía tomar el control del antiguo Estado burgués sino que debía destruirlo y sustituirlo por una nueva forma de poder político. Los bolcheviques y los espartaquistas de las revoluciones rusa y alemana de 1917-19 se inspiraron de la Comuna y consideraron que los consejos obreros, o soviets, nacidos de esas revoluciones, eran la continuación y el desarrollo de los principios de la Comuna. La Izquierda Comunista de los años 1930 y 40, que intentó entender las razones de la derrota de la Revolución Rusa, volvió sobre la experiencia de la Comuna y examinó sus aportes acerca del problema del Estado en el período de transición. Siguiendo esa tradición, nuestra Corriente ha publicado varios artículos sobre la Comuna. El primer volumen de nuestra serie “El comunismo no es un bello ideal sino una necesidad material”, que estudia la evolución del programa comunista en el movimiento obrero durante el siglo XIX, dedica un capítulo a la Comuna y examina cómo esa experiencia clarificó la actitud que la clase obrera ha de adoptar tanto con respecto al Estado burgués como con el Estado postrevolucionario, con respecto a las demás capas no explotadoras de la sociedad, con respecto a las medidas políticas y económicas necesarias para avanzar en la dirección de una sociedad sin clases y sin Estado ([1]).
Hemos vuelto a publicar en nuestra prensa territorial en francés un artículo redactado con ocasión del 120º aniversario de la Comuna en 1991 ([2]). Ese artículo denuncia los intentos actuales de recuperar la Comuna tergiversando su carácter esencialmente internacionalista y revolucionario, presentándola como un momento de la lucha patriotera por las libertades democráticas.
Historia del Movimiento obrero:
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (II) - El período 1914/1928: las primeras auténticas confrontaciones...
- 2860 reads
Entre 1855 y 1914, el proletariado que surgía en la colonia de AOF (África Occidental Francesa) hacía el aprendizaje de la lucha de clases intentando agruparse y organizarse con el fin de defenderse de sus explotadores capitalistas. En efecto, a pesar de su extrema debilidad numérica, pudo demostrar su voluntad de luchar y tomar conciencia de su fuerza como clase explotada. Por otra parte, el desarrollo de las fuerzas productivas en la colonia en vísperas de la Primera Guerra Mundial era suficiente para dar lugar a un choque frontal entre la burguesía y la clase obrera.
Huelga general y motín en Dakar en 1914
El descontento y la inquietud de la población iban acumulándose desde hacía más de un año, aunque a principios de 1914 aún no lograba expresarse en huelgas y manifestaciones, pero en mayo se desbordó el vaso de la rabia conduciendo a la clase obrera a desencadenar una huelga general insurreccional.
Esta huelga fue, ante todo, una respuesta de la población de Dakar a las enormes provocaciones del poder colonial cuando las elecciones legislativas de mayo, cuando el “comercio gordo” ([1]) y el alcalde de la ciudad amenazaron con cortar el agua y la electricidad a todos aquellos que querían votar por el candidato autóctono (un tal Blaise Diagne, del que ya hablaremos). Por casualidad estalló en aquel momento una epidemia de peste y el alcalde de Dakar (el colono Masson), para evitar que se propagase a los barrios residenciales (en los que vivían los europeos) decretó de buenas a primeras la quema de todas las viviendas sospechosas de estar infectadas, que evidentemente pertenecían a la población local.
Esto no hizo sino encender la mecha, desencadenando la huelga general y un motín contra los métodos criminales de las autoridades coloniales. Un grupo de jóvenes, llamado “Juventudes senegalesas” llamo al boicot económico, llenando las calles de Dakar con carteles que decían: “¡Matemos de hambre a los que nos matan de hambre!”, retomando así la consigna del candidato y futuro diputado negro.
Por su parte, y disimulando mal su inquietud, el “comercio gordo” lanzó una violenta campaña de disuasión contra los huelguistas a través del periódico El AOF, diciendo:
“He aquí nuestros estibadores, carreteros y demás mano de obra privados de sus salarios (…) ¿Con qué van a comer? (…) sus huelgas, las que afectarían la vida del puerto, dificultarán más la vida de los desgraciados que la de los afortunados: paralizarían el desarrollo de Dakar desalentando a quienes podrían venir a instalarse” ([2]).
Pero no hubo nada que hacer, nada pudo impedir la huelga. Por el contrario, ésta se extendió al resto de sectores, especialmente a los sectores clave de la economía de la colonia, o sea el puerto y el ferrocarril, afectando también al comercio y los servicios, empleados públicos y del sector privado. Las memorias secretas del Gobernador de la colonia, Williams Ponty, dan buena cuenta de sus consecuencias:
“La huelga (añadía el Gobernador general), por la abstención fomentada desde bajo, estaba perfectamente organizada y fue un gran éxito. Fue (…) la primera manifestación de este tipo que se ha podido ver tan unánime en estas regiones” (Thiam, idem).
La huelga duró 5 días (del 20 al 25 de mayo) y sus autores terminaron acorralando a las autoridades coloniales que tuvieron que apagar el incendio que ellas mismas habían provocado. En efecto, ¡qué huelga ejemplar! He aquí una lucha que supuso un giro esencial en la confrontación entre la burguesía y la clase obrera del AOF. Era la primera vez que una huelga se generalizaba más allá de las categorías profesionales, reuniendo a los obreros y la población de Dakar y su región en un mismo combate contra el poder dominante. Claramente, fue una lucha que modificó bruscamente la relación de fuerzas en favor de los oprimidos, de ahí la decisión del mismísimo Gobernador (con el aval de París) de ceder a las pretensiones de los huelguistas:
“Cese de los incendios de cabañas, devolución de los cadáveres a sus familias, reconstrucción de los edificios destruidos con materiales duros, desaparición total en el conjunto de la ciudad de las chabolas de paja y otros materiales blandos y su sustitución por inmuebles de cemento, viviendas a buen precio” (Thiam, ídem).
Sin embargo, este Gobernador no dice nada sobre el número de víctimas quemadas dentro de sus propias casas o acribillados por las balas de las fuerzas del orden. A lo sumo, las autoridades locales de la colonia únicamente hacen mención de “la restitución de los cadáveres”, pero no dicen ni pío sobre las condiciones de las matanzas o su amplitud.
Pero a pesar de la censura sobre los actos y palabras de la clase obrera de aquel período, es lícito pensar que los obreros no quedaron pasivos viendo como quemaban sus casas y las de sus vecinos, y que sin duda libraron una encarnizada batalla. La clase obrera, aunque muy minoritaria, fue sin duda un elemento decisivo en los enfrentamientos que doblegaron a las fuerzas del capital colonial. Pero, sobre todo, la huelga tenía un carácter muy político:
“Ciertamente se trataba de una huelga económica, pero también política, una huelga de protesta, una huelga de sanción, una huelga de represalias, decidida y aplicada por toda la población del Cabo Verde (…). Su huelga tenía pues un carácter claramente político, la reacción de las autoridades también lo tuvo (…) La administración estaba tan sorprendida como desarmada. Sorprendida porque nunca había tenido que hacer frente a una manifestación de este tipo y desarmada porque lo que tenía enfrente no era una organización sindical clásica con despachos, estatutos, sino un movimiento general de toda una población cuya dirección era invisible porque el mismo movimiento la había tomado a su cargo” (Thiam, ídem).
De acuerdo con la opinión de este autor, hay que concluir que se trataba de una huelga eminentemente política que expresaba un alto grado de conciencia proletaria. Fenómeno tanto más notable pues se situaba en un contexto poco favorable a la clase obrera, marcado en lo exterior por el ruido de botas y en lo interior por luchas de poder y arreglos de cuentas entre fracciones de la burguesía, a través de unas elecciones legislativas en las que –por primera vez en la historia– se jugaba la elección de un diputado del continente negro. Esa era la trampa mortal que la clase obrera supo volver contra la clase dominante, desencadenando la huelga victoriosa con la población.
1917/1918: movimientos de huelga que inquietaron seriamente a la burguesía
Como es sabido, el período de 1914/1916 se caracterizó en el mundo en general y en África en particular por un sentimiento de terror y abatimiento desencadenado por el estallido de la primera carnicería mundial. Es cierto que justo antes del comienzo de la guerra se había producido el formidable combate de clase en Dakar en 1914 ([3]) y también una dura huelga de mineros en Guinea en 1916; pero, en general, lo que dominaba era un estado de impotencia en la clase obrera al mismo tiempo que se deterioraban sus condiciones de vida en todos los planos. En efecto, fue necesario esperar a 1917 (¿pura casualidad?) para volver a ver nuevas expresiones consecuentes de lucha en la colonia:
“La acumulación de efectos de la inflación galopante, el bloqueo de salarios y todo tipo de molestias, por un lado ponen al desnudo la naturaleza de las estrechas relaciones de dependencia existentes entre la colonia y la metrópoli así como la imbricación de Senegal en el sistema capitalista mundial, y por otro habían causado una ruptura del equilibrio social y favorecido la afirmación de la conciencia y de la voluntad de lucha de los trabajadores. Los informes políticos señalan que desde 1917, cara a la situación de crisis, al marasmo de los negocios, a la fiscalización aplastante, a la pauperización de las masas, siempre más trabajadores, en situación de precariedad creciente, reivindican aumentos salariales” (Thiam, ídem).
Efectivamente, huelgas estallaron entre diciembre de 1917 y febrero de 1918 contra la miseria y la degradación de las condiciones de vida de la clase obrera, y esto a pesar de la instauración del estado de sitio en toda la colonia, acompañado de una censura implacable. Sin embargo, incluso con los pocos detalles sobre las causas y resultados de las huelgas de este tiempo, se puede ver a través de algunas notas confidenciales la existencia de verdaderas confrontaciones de clases. Así pues, en una nota del Gobernador William Ponty (a su ministerio) sobre el movimiento de huelga de los carboneros de la empresa italiana El Senegal, se puede leer:
“(…) Dado que se les dio satisfacción enseguida, el trabajo se reanudó al día siguiente (…)”.
O también:
“Una pequeña huelga de dos días también se produjo durante el trimestre en las obras de las empresas Bouquereau y Leblanc. Portugueses sustituyeron a la mayoría de los huelguistas” (Thiam, ídem).
Pero, sin que se pueda saber cuál fue la reacción de los obreros sustituidos por “esquiroles”, el Gobernador general indicaba sin embargo que: “Los obreros de todas las profesiones debían hacer huelga general el 1 de enero”. Más adelante, informa a su Ministro que albañiles distribuidos en una decena de obras se pusieron en huelga el 20 de febrero reivindicando un aumento de salario de 6 a 8 francos al día, y que “la satisfacción [de la pretensión] puso fin a la huelga”.
Como puede verse, entre 1917 y 1918, la combatividad obrera fue tal que las confrontaciones entre la burguesía y el proletariado desembocaron a menudo en victorias de éste, como certifican las citas de los distintos informes u observaciones secretas de las autoridades coloniales. Las luchas de los trabajadores en ese período no pueden comprenderse sin tener en cuenta el contexto histórico de la Revolución Rusa en particular y de Europa en general:
“La concentración de trabajadores asalariados en los puertos, los ferrocarriles, crea las condiciones para la aparición de las primeras manifestaciones del movimiento obrero. (…) Por fin, los sufrimientos de la guerra –esfuerzo de guerra, pruebas sufridas por los combatientes– crean la necesidad de una distensión, la esperanza de un cambio. Ahora bien, los ecos de la Revolución Rusa de octubre llegaron a África; había tropas senegalesas entre las unidades en Rumania que se negaron a ir contra los soviets; había marineros negros en las unidades navales amotinadas del Mediterráneo; algunos asistieron a los motines de 1917, vivieron o siguieron el desarrollo revolucionario de los años del final de la guerra y de los de posguerra en Francia” (Jean Suret-Canale, op. cit.).
Los ecos de la Revolución Rusa de octubre de 1917 llegaron hasta África, especialmente a la juventud que en gran parte había sido reclutada por el imperialismo francés y expedida como carne de cañón a Europa para la carnicería de 1914-18. En este contexto, se comprende mejor la pertinencia de las inquietudes de la burguesía francesa, sobre todo teniendo en cuenta que continuaba la ola de luchas.
1919: año de luchas y tentativas de constitución de organizaciones obreras
1919 fue un año de intensas luchas de los trabajadores y también de la aparición de múltiples estructuras asociativas de carácter profesional aunque la autoridad colonial seguía prohibiendo, en AOF, cualquier organización sindical y coalición de trabajadores superior a veinte personas. Sin embargo, muchos trabajadores tomaban la iniciativa de crear asociaciones profesionales (“peñas”) susceptibles de asumir la defensa de sus intereses. La prohibición se dirigía en especial a los trabajadores indígenas y correspondió por lo tanto a sus camaradas europeos, en este caso a los ferroviarios, la iniciativa de crear la primera “peña profesional” en 1918. Los ferroviarios ya estuvieron en el origen de un primer intento (público) en 1907.
Estas “peñas” profesionales fueron los jalones de las primeras organizaciones sindicales reconocidas en la colonia:
“(…) Poco a poco, saliendo del marco estrecho de la empresa, el proceso de coalición de los trabajadores progresaba, se emancipaba por cierto con bastante rapidez, pasando primero por la unión a nivel de ciudad como en San Luis o Dakar, luego reagrupando a nivel de la colonia a todos aquellos que sus obligaciones profesionales asociaban en las mismas servidumbres profesionales. Tenemos ejemplos en los maestros, carteros, mecanógrafas, trabajadores del comercio. (…) Así nacía el movimiento sindical, reforzando sus posiciones de clase. Ampliaba el campo y el marco de su acción, y disponía de unas fuerzas de asalto cuya activación podía ser particularmente eficaz contra el patrón. Así pues, el espíritu de solidaridad entre trabajadores tomaba cuerpo poco a poco. Hay incluso pruebas de que los elementos más avanzados estaban tomando conciencia de los límites del corporativismo y sentando las bases de una unión interprofesional de los trabajadores de un mismo sector en un marco geográfico mucho más amplio” (Thiam, op. cit.) ([4]).
En efecto, como sabremos más tarde por un informe policial sacado de los archivos, existía una Federación de las Asociaciones de los Funcionarios Coloniales del AOF.
Pero en cuanto tuvo conocimiento de la magnitud del peligro que representaba la aparición de los grupos obreros federados, el Gobernador pidió una investigación sobre las actividades de los sindicatos emergentes y encargó a su Secretario General eliminar esas organizaciones y a sus responsables:
“1) ver si es posible liquidar todos los indígenas destacados;
“2) saber en qué condiciones se les contrató;
“3) guardar a buen recaudo esta nota y devolvérmela personalmente con la información requerida” (Thiam, ídem).
¡Vaya vocabulario y cinismo se gasta ese Sr. Gobernador! Hizo lógicamente aplicar tal sucia “misión”, que efectivamente se concretó por despidos masivos y por la “caza al obrero” y de cualquier trabajador susceptible de pertenecer a una organización sindical o similar. La actitud del gobernador fue lisa y llanamente la de un capo de Estado policial en sus obras más criminales y, en ese sentido, también utilizó a fondo la segregación entre obreros europeos y obreros “indígenas” como se pone de manifiesto en este documento de archivo:
“Que las leyes civiles metropolitanas se extiendan a los ciudadanos habitantes de las colonias se concibe, puesto que se trata de miembros de una sociedad evolucionada o de originarios acostumbrados desde hace tiempo a nuestras costumbres y vida cívica; pero querer aplicarlas a razas que siguen estando en un estado próximo a la barbarie o, cuanto menos, totalmente ajenas a nuestra civilización, es a menudo imposible, cuando no es un deplorable error” (Thiam, ídem).
He aquí un Gobernador perfectamente despectivo aplicando una política de apartheid. De hecho, no contento con haber decidido liquidar a los obreros indígenas, se permite el lujo de justificar sus actos con teorías claramente racistas.
A pesar de esta criminal política anti-proletaria, la clase obrera de aquel entonces (obreros europeos y africanos) se negó a capitular y siguió luchando con más fuerza por la defensa de sus intereses de clase.
Huelga de los ferroviarios en abril de 1919
1919 fue un año de fuerte agitación social en el que varios sectores entraron en lucha con diversas reivindicaciones, tanto de carácter salarial como por el derecho a constituir organizaciones de defensa de sus intereses como trabajadores.
Los ferroviarios fueron los primeros en entrar en huelga, entre el 13 y el 15 de abril, empezando por dirigir una advertencia al patrono:
“El 8 de abril de 1919, apenas siete meses después del final de las hostilidades, estalló un movimiento reivindicativo en los servicios del ferrocarril Dakar-San Luis (DSL) a iniciativa de los trabajadores europeos e indígenas que mandaron un telegrama anónimo al Inspector general de obras públicas, en los siguientes términos: “los ferroviarios de Dakar-San Luis, de acuerdo unánimemente, presentan las siguientes reivindicaciones: aumento de sueldo para el personal europeo e indígena, aumento regular y consolidado de las indemnizaciones, mejora salarial y de las indemnizaciones por baja médica… dejarán de trabajar dentro de ciento veinte horas a partir de este día, es decir el 12 de abril, si no hay una respuesta favorable a todos los puntos. Firmado: Ferroviarios Dakar-San Luis”” (Thiam, ídem).
Con este tono particularmente firme y combativo, los obreros del ferrocarril anunciaron a sus patronos que si no atendían sus reivindicaciones irían a la huelga. Así mismo cabe destacar que la huelga tenía un carácter realmente unitario. Por primera vez, de manera consciente, europeos y africanos elaboraron juntos su lista de reivindicaciones. Aquí asistimos a una muestra de internacionalismo del que solo la clase obrera es auténticamente portadora. Fue un paso de gigante que pudieron hacer los ferroviarios esforzándose por superar las fronteras étnicas con que su enemigo de clase trata sistemáticamente de dividirlos para derrotarlos.
Reacción de las autoridades frente a las reivindicaciones de los ferroviarios
El Gobernador general, nada más al recibir el telegrama de los obreros, convocó a los miembros de su administración y a los jefes del ejército para requerir inmediatamente al conjunto del personal y de la administración de la línea del Dakar-San Luis, poniéndolo a las órdenes de la autoridad militar. Así puede verse en el decreto del Gobernador:
“La tropa empleará primero la culata de sus fusiles. A un ataque con armas blancas, responderá con las bayonetas (…) Será indispensable para las tropas abrir fuego si la seguridad del personal de la administración está en peligro así como la suya misma (…)”
Y la autoridad francesa concluye que las leyes y los reglamentos que regulan la actuación del ejército son inmediatamente aplicables.
Sin embargo, ni esa terrible decisión abiertamente represiva, ni el estruendo que las acompañó lograron impedir la huelga:
“A las 18 h 30, Lachère (jefe civil de la red ferroviaria) telegrafió al jefe de la Federación informándole que “trenes impares no han salido hoy; los trenes cuatro y seis sí, el dos se paró en Rufisque (…)” y pidiéndole instrucciones urgentes sobre cómo proceder con respecto a las reivindicaciones de los trabajadores. En realidad el tráfico ferroviario estaba casi completamente paralizado. Lo mismo ocurría en Dakar, San Luis o Rufisque. Toda la red estaba en huelga, tanto europeos como africanos (…); las detenciones hechas aquí o allá, los intentos de oponer a los trabajadores de una raza contra otra no funcionaron. El personal o se quedaba en las estaciones sin trabajar o sencillamente se iba. En Rufisque, el 15 de abril por la mañana, la huelga fue total. Ningún operador ni europeo ni africano estaba en su puesto. Por tanto se ordenó cerrar la estación. Allí estaba el centro del movimiento de huelga. Senegal jamás había vivido un movimiento de tal amplitud. Por primera vez, europeos y africanos protagonizaban juntos una huelga además hecha con éxito, y a escala territorial. Los medios económicos enloquecieron. Giraud, Presidente de la Cámara de Comercio, entró en contacto con los ferroviarios tratando de conciliar. La firma Maurel y PROM alertó a su dirección en Burdeos. La firma Maison Vieille dirigió a su sede en Marsella el siguiente telegrama alarmista: “Situación intolerable, actuad”. Giraud volvió a la carga dirigiéndose directamente al Presidente del Sindicato de defensa de los intereses senegaleses (patronal) en Burdeos, estigmatizando la dejadez de las autoridades” (Thiam, ídem).
Cundió el pánico entre los dirigentes de la administración colonial ante tales llamas de la lucha obrera. En efecto, a raíz de las presiones de los poderes económicos de la colonia tanto sobre sus sedes en las metrópolis como sobre el Gobierno central, las autoridades en París dieron luz verde para negociar con los huelguistas. Entonces el Gobernador general convocó a los representantes de los huelguistas (al segundo día de la huelga) con propuestas que iban en el sentido de sus reivindicaciones. Pero cuando el Gobernador expresó su deseo de entrevistarse con la delegación de los ferroviarios sólo compuesta de europeos, los obreros se negaron a acudir si no estuviesen presentes los delegados africanos en pie de igualdad de derechos con sus camaradas blancos. En efecto, los obreros en huelga desconfiaban de sus interlocutores, no sin razón, ya que después de haber dado satisfacción a los ferroviarios en cuanto a los puntos principales de sus reivindicaciones, las autoridades prosiguieron sus maniobras tergiversando algunas de las reivindicaciones de los indígenas. Lo que aumentó la combatividad de los ferroviarios que decidieron seguir la huelga haciendo que una vez más los representantes de la burguesía francesa en Dakar presionaran al Gobierno central de París, como muestran los sucesivos telegramas:
“Urge satisfacer al personal del DSL y que esa decisión se notifique sin demora o nos arriesgamos a una nueva huelga” (el representante del “comercio gordo”);
“Les pido insistentemente (…) que aprueben la mediación del Gobernador general transmitida en mi cable del 16… de toda urgencia antes del 1o de mayo, porque de lo contrario vamos (si quieren) hacia una nueva huelga en esa fecha” (el Director de ferrocarriles);
“Pese a mis consejos, si la compañía no da satisfacción, la huelga se reanudará” (el Gobernador general)” (Thiam, idem).
Obviamente el pánico cundió entre todos los estamentos de las autoridades coloniales. En resumen, el Gobierno francés dio finalmente su aprobación al arbitraje de su Gobernador, abalando los acuerdos negociados con los huelguistas, y el trabajo se reanudó el 16 de abril. Una vez más, la clase obrera arrancó una victoria a las fuerzas del capital gracias a su unidad de clase explotada por un mismo explotador y, sobre todo, al desarrollo de su conciencia de clase.
Este movimiento, más allá de lograr las reivindicaciones de los ferroviarios, tuvo consecuencias positivas para el resto de los trabajadores, como por ejemplo la extensión de la jornada de 8 horas a toda la colonia inmediatamente después de la huelga. Sin embargo, ante la resistencia a aplicarlas por parte de la patronal y la dinámica de lucha creada por los ferroviarios, los obreros de otras ramas también se deciden a luchar para hacerse oír.
La huelga general de los carteros
Para ganar aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo, los carteros de San Luis se pusieron en huelga el 1º de mayo de 1919. Esta duro 12 días y tuvo como resultado la parálisis casi total de los servicios postales. Cara a la amplitud del movimiento, las autoridades requirieron al ejército para que éste les procure las fuerzas especializadas en correos para poder proseguir el servicio público. Dado que este cuerpo militar no era capaz ni mucho menos de hacer eficazmente de esquiroles, la autoridad administrativa tuvo que resolverse a negociar con el comité de huelga de los carteros al que se propuso un aumento de sueldo de 100 %. Efectivamente:
“La perfidia de las autoridades coloniales relanzó inmediatamente el movimiento de huelga que se disparó con un vigor nuevo, sin duda tonificado por las perspectivas apetitosas que fueron entrevistas. Duró hasta el 12 de mayo y se acabo triunfalmente” (Thiam, ibíd.).
Es una vez más una victoria para los obreros de correos, ganada gracias a la tenacidad de su lucha. Decididamente, los obreros se volvían siempre más conscientes de su fuerza y de su identidad de clase.
En realidad, es todo el sector público el que fue más o menos concernido por el movimiento. Muchas categorías profesionales pudieron ampliamente beneficiarse de las consecuencias del éxito de la lucha en correos: los fuertes aumentos de salarios que ganaron se repercutieron sobre los agentes de obras públicas, los agentes de cultura, maestros, auxiliares de salud, etc. Pero el éxito del movimiento no cesaba; los representantes del capital, una vez más, se negaron a abdicar.
Amenaza de una nueva huelga en ferrocarriles y maniobras políticas de la burguesía
Tras el movimiento de los obreros de correos y seis meses apenas luego del final victorioso de su propio movimiento, los empleados de ferrocarriles indígenas decidieron salir en lucha sin sus camaradas europeos, dirigiendo a las autoridades nuevas reivindicaciones:
“Por esta carta, pedimos una mejora del sueldo y algunas modificaciones del reglamento del Personal indígena. (…) Nos permitimos decirles que no podemos seguir con esta vida de galera y esperamos que evitarán ustedes llevarnos a medidas de las que ustedes serían los responsables. (…) y queremos, como el personal sedentario (formado casi únicamente por europeos) ser recompensados. Actuad con nosotros como actuáis con ellos, y todo irá a pedir de boca” (Thiam, idem).
De hecho, los ferroviarios indígenas querían también gozar de unas ventajas materiales que ciertos funcionarios habían ganado con la huelga de los empleados de correo. Sobre todo, reclamaban una igualdad de tratamiento con los ferroviarios europeos, amenazando con otra huelga.
“La iniciativa de los agentes indígenas del DSL suscitó, naturalmente, mucho interés en el campo patronal. La unidad de acción que permitió el triunfo del movimiento del 13 al 15 de abril había dejado de existir, y había que hacerlo todo para que la fosa que se había abierto entre trabajadores indígenas y europeos no se cerrara nunca más. Ese era el medio para debilitar al movimiento obrero, dejándolo gastarse en rivalidades fratricidas que volverían ineficaz cualquier intento de coalición por venir.
La administración de la red se esforzó entonces, partiendo de ese análisis, de acentuar las disparidades para aumentar las frustraciones de los medios indígenas con vistas a solidificar la ruptura que iba naciendo” (Thiam, ídem).
Los responsables coloniales pasaron cínicamente a la acción decidiendo no ajustar los ingresos de los indígenas con los de los europeos, sino al contrario, aumentar escandalosamente a éstos mientras posponían satisfacer las reivindicaciones de los ferroviarios autóctonos, con la voluntad evidente de ahondar la fosa que separaba a ambos grupos para que se enfrenten entre ellos, logrando así neutralizarlos.
Felizmente, los ferroviarios indígenas olieron la trampa que preparaban las autoridades coloniales y evitaron salir a la huelga en esas condiciones, esperando días más favorables. Ya veremos más adelante que si daban la impresión en aquel entonces de haber olvidado la importancia de la unidad de clase que habían manifestado aliándose a sus compañeros europeos, los ferroviarios indígenas supieron sin embargo decidir ampliar su movimiento a otras categorías obreras (empleados de servicios públicos y privados, europeos como africanos). De todos modos, es conveniente tomar en cuenta que lo que aquí importa es el carácter balbuceante de la unidad de clase entre los obreros, doblada por una conciencia que se iba desarrollando lentamente y con dientes de sierra. Recordemos también que el poder colonial institucionalizó las divisiones raciales y étnicas en cuanto aparecieron los primeros contactos entre las poblaciones europea y africana. Lo que no significa para nada que no habría otros intentos de unificación entre obreros europeos y africanos.
La revuelta de los marinos senegaleses en Santos (Brasil) en 1920: huelga y represión
A partir de las memorias de un cónsul francés se conoce la existencia de un movimiento de lucha de los marinos del vapor Provence (matriculado en Marsella) en Santos en mayo de 1920, donde tuvo lugar una lucha de solidaridad obrera seguida de una feroz represión policial. Veamos cómo el diplomático relata el incidente:
“Al haberse producido actos de indisciplina a bordo del vapor Provence (…) he ido hasta Santos y, tras investigación, he castigado a los principales culpables. (…) Cuatro días de prisión y además los he hecho llevar a la cárcel de la ciudad para proteger la seguridad del barco. (…) Todos los choferes senegaleses se solidarizaron con sus camaradas, adoptaron una actitud amenazante y quisieron bajarse del barco a pesar de mi prohibición formal. (…) Los senegaleses intentaron liberar a sus camaradas, siguieron los policías amenazando e injuriándolos, las autoridades tuvieron finalmente que detenerlos” (Thiam, ídem).
Se trataba de obreros marinos (choferes, engrasadores, marineros) inscritos tanto en Dakar como en Marsella, empleados por el “comercio gordo” francés para el transporte de mercancías entre los tres continentes. Las notas del diplomático se quedan desgraciadamente mudas sobre la causa de la revuelta. Sin embargo parece que ese movimiento puede estar enlazado con otro que ocurrió en 1919 cuando marinos senegaleses, tras una pelea, fueron desembarcados y remplazados por europeos (según fuentes policiales). Tras la huelga que provocó ese incidente, muchos sindicados indígenas dimitieron de la CGT que había aprobado la decisión de adherirse a la CGT-U (una escisión de aquella).
De todos modos, este acontecimiento parece haber preocupado suficientemente a las autoridades coloniales, como lo demuestra el relato que de él se hizo:
“El cónsul no dejaba de espetar, pidiendo de forma vehemente que los culpables fueran deferidos en cuanto llegaran a Dakar ante los tribunales competentes, y expresaba su sorpresa e indignación en estas palabras: “La actitud de estos individuos es tal que se convierte en verdadero peligro para los barcos en los que se embarquen en el porvenir, y para la seguridad de los estados mayores y de los equipajes. Están animados de un espíritu negativo, han perdido si alguna vez lo tuvieron el menor respeto hacia la disciplina y se creen que pueden darle órdenes al comandante.”
“Descubría, ciertamente por primera vez, el estado de ánimo de los senegaleses tras la Primera Guerra Mundial y estaba manifiestamente escandalizado por el espíritu de contestación y su determinación a no aceptar sin protestar lo que consideraban ser atentados contra sus derechos y libertades. La clase obrera estaba madurando política y sindicalmente” (Thiam, ídem).
Se asistió efectivamente a un magnífico combate de clase por parte de los obreros marineros que, a pesar de una relación de fuerzas desfavorable, pudieron mostrar al enemigo su determinación de hacerse respetar siendo solidarios en la lucha.
1920: la reactivación de la acción de los ferroviarios se concluye con una victoria
Ya vimos cómo, en 1919, tras el movimiento victorioso en los correos, los ferroviarios indígenas querían precipitarse por la brecha abierta para relanzar la huelga, antes de decidir finalmente anular su acción debido a condiciones desfavorables.
Seis meses tras ese episodio, decidieron relanzar de una buena vez su acción reivindicativa. El movimiento de los ferroviarios tuvo como motivo la degradación general de las condiciones de vida debida a las consecuencias desastrosas de la Gran Guerra, que acentuó el descontento previsible de los trabajadores y de la población en general. Así, por ejemplo, el precio del kilo de mijo, que en diciembre de 1919 era de 0,75 francos, se multiplicó por tres en sólo cuatro meses; el kilo de carne pasó de 5 a 7 F, el de pollo de 6 a 10 F, etc.
Lo que hizo colmar el vaso y despertó el descontento latente de los ferroviarios que se gestaba desde su movimiento reivindicativo de diciembre de 1919, fue una nota del Inspector General de Obras Públicas del 13 de abril, en la que pedía a sus superiores administrativos el permiso para no aplicar la ley sobre la jornada de 8 horas en la colonia. Los obreros de las rieles pasaron a la acción el primero de junio de 1920:
“Fue el primer movimiento de huelga hecho a escala étnica por los obreros de ferrocarriles, lo que explica la rapidez y unanimidad con la que los medios económicos reaccionaron al episodio y se resolvieron a remediarlo. (…) El mismo 1º de junio se celebraron los “Estados Generales” del Comercio Colonial en Senegal, dirigieron su preocupación al Jefe de la Federación, invitándolo a no asistir pasivamente a la deterioración del clima social” (Thiam, idem).
Los ferroviarios indígenas decidieron lanzarse nuevamente con brazo de hierro contra las autoridades coloniales para lograr las mismas reivindicaciones. Pero esta vez, los ferroviarios africanos habían sacado las lecciones de la acción entonces abortada y ampliaron la base social del movimiento, con varios delegados representantes de cada oficio, plenamente investidos para negociar colectivamente con los responsables políticos y económicos. La inquietud nace desde el segundo día de huelga en los principales responsables coloniales. Alertado por los responsables económicos de Dakar, el ministro de Colonias manda un telegrama al Gobernador:
“Tengo sabido que debido a la huelga, 35.000 toneladas de granos no protegidos están en suspenso en diferentes estaciones del Dakar-San Luis”.
La presión fue entonces acrecentada sobre el director del ferrocarril para que responda a las reivindicaciones de los asalariados. Y el “Jefe de Estación” así contestó a sus superiores:
“Tememos que si acordamos semejante aumento de salario, tan importante y poco justificada, haya repercusiones generales en cuanto a las pretensiones del conjunto del personal y sea una incitación para nuevas reivindicaciones.”
Desde entonces, la Dirección de ferrocarriles se esforzó por romper la huelga utilizando a los blancos contra los negros (lo que ya había dado resultados). Así es como al tercer día del movimiento, logró formar un tren de mercancías y de viajantes gracias a un mecánico europeo y a choferes de la Marina, bien protegido por las fuerzas del orden. Pero cuando quiso repetir la maniobra, no encontró ningún asalariado que se preste a ella, pues los ferroviarios europeos habían decidido su “neutralidad”, ayudados para eso por fuertes presiones ejercidas por huelguistas indígenas. Sabemos el desenlace gracias a un informe del delegado del Gobernador de Senegal ([5]):
“Los empleados del Dakar-San Luis han declarado que si no han obtenido satisfacción al cabo de un mes, se irán de Dakar para cultivar “lougans” ([6]) en las tierras de la colonia.”
El Gobernador de Senegal convocó inmediatamente (al sexto día de la huelga) al conjunto de sus colaboradores sociales para notificarles una serie de medidas elaboradas por sus servicios con vistas a darle satisfacción a los huelguistas y, a final de cuentas, éstos ganaron lo que querían. O sea que los obreros lograron claramente una victoria gracias a su combatividad y a una mejor organización de la huelga, pues esto es lo que les permitió imponer una relación de fuerzas a los representantes de la burguesía:
“Lo que parece ser seguro, es que la mentalidad obrera a lo largo de las pruebas se iba reforzando y afinando, imaginando, con vistas a los retos, formas de lucha más extendidas e intentos de coordinación sindical en una especie de amplio frente de clase, cara a una patronal combativa” (Thiam, ídem).
Pero todavía más significativo de ese auge del desarrollo del frente de clase fueron los acontecimientos del 1º de junio de l920, día en que los ferroviarios desencadenaron la huelga y en el que:
“(…) los equipajes de los remolcadores dejaron el trabajo unas horas después, a pesar de la promesa hecha de esperar el resultado de las negociaciones de las que se había encargado Martin, jefe de servicio de la Inspección marítima, señalaba el Delegado del Gobierno. Ahí tenemos entonces un primer intento deliberado de coordinación voluntaria de movimientos de huelga simultáneos, desencadenados por ferroviarios y obreros de los equipajes del puerto, o sea por el personal de dos sectores que son el pulmón de la colonia cuya parálisis concertada bloqueaba toda la actividad económica, comercial, al entrar como al salir. (…) La situación se hacía tanto más preocupante (para la Administración) pues los panaderos de Dakar también amenazaban con hacer estallar una huelga, precisamente el 1º de junio, y no cabe duda que lo hubiesen hecho si no se les hubieran concedido aumentos inmediatos de salarios” (Thiam, ídem).
Otros movimientos de huelga estallaron simultáneamente en “Obras Han/Thiaroye” y en “Obras de la carretera de Dakar”, en Rufisque. Las fuentes policiales que relatan este acontecimiento no dicen nada sobre el origen del estallido simultáneo de ambos movimientos. Sin embargo, el análisis de varios elementos de información de esta misma policía colonial permite concluir que la extensión del movimiento estaba ligada con los intentos del Gobernador para romper la huelga de los transportes marítimos. Sin decirlo abiertamente, el representante del Estado colonial empezó por llamar efectivamente a la Marina y a unos equipajes civiles europeos para mantener los servicios de transporte entre Dakar y Gorea ([7]). Parece que esta maniobra puede haber provocado acciones de solidaridad en los obreros de otros sectores:
“¿Tuvo un papel esa intervención del Estado defendiendo a la patronal para provocar la solidaridad de las demás ramas profesionales? Sin poder afirmarlo de forma perentoria, no podemos dejar de observar que la huelga estalló casi simultáneamente a los intentos por romper el movimiento de reivindicaciones de los equipajes, en las obras publicas” (Thiam, ídem).
Sabemos efectivamente que el movimiento se estaba cansando al cabo del quinto día, gastado por la presión de la represión estatal y los rumores de la decisión de la patronal de remplazar a los huelguistas por esquiroles.
“Los trabajadores, sintiendo que la larga duración de la lucha y la intervención de los militares podían modificar la relación de fuerzas y comprometer el triunfo de su acción, suavizaron el séptimo día de huelga las exigencias iniciales reformulando su plataforma (…). La administración y la patronal hicieron frente para rechazar estas nuevas propuestas, obligando así a los huelguistas a proseguir desesperadamente su movimiento o dejarlo aceptando las condiciones de las autoridades locales. Adoptaron esta solución” (Thiam, ídem).
O sea que los huelguistas volvieron al trabajo con sus antiguos salarios mas la “ración”, constatando la modificación de la relación de fuerzas claramente a favor de la burguesía y midiendo los peligros que corrían al proseguir su movimiento de forma aislada. Se puede constatar que la clase obrera sufrió ahí una derrota pero el haber sabido hacer marcha atrás de forma organizada permitió que no sea demasiado profunda, como tampoco borró en las conciencias obreras los triunfos numerosos y más importantes que habían logrado.
En resumen, ese período que va de 1914 a 1920 estuvo marcado fuertemente por intensos enfrentamientos de clase entre la burguesía colonial y la clase obrera emergente en la colonia del AOF, en el contexto revolucionario a escala mundial, algo que el capital francés concientizaba perfectamente al sentirse sacudido por las luchas ejemplares del proletariado.
“Las actividades del movimiento comunista mundial conocieron, durante el mismo período, un desarrollo ininterrumpido marcado en particular por la entrada en la arena del primer africano de formación marxista ([8]); rompiendo con el enfoque utópico que sus hermanos tenían sobre las cuestiones coloniales, intentó la primera explicación autóctona conocida actualmente, y la primera crítica seria y profunda del colonialismo como sistema organizado de explotación y dominación” (Thiam, ídem).
En el período de 1914 a 1920, entre los obreros que se pusieron a la cabeza de los movimientos huelguísticos en Senegal, ciertos pudieron frecuentar a antiguos “jóvenes tiradores” desmovilizados o supervivientes de la Primera Guerra mundial. Las mismas fuentes informan de la existencia, en aquel entonces, de un puñado de sindicalistas senegaleses entre los cuales estuvo un tal Louis Ndiaye (joven marinero a los 13 años) que militó en la CGT desde 1905 y que fue representante de esa organización en las colonias entre 1914 y 1930. Como muchos “jóvenes tiradores”, fue movilizado en 1914-18 en la Marina, en donde se jugó la vida. Él y el joven senegalés Lamine Senghor (próximo del PCF en los años 20) fueron sensiblemente influenciados por las ideas de la Internacional Comunista. En ese sentido, juntos con otras figuras de los años 20, se considera que desempeñaron un papel destacable y dinamizador en el proceso de politización y de desarrollo de la conciencia de clase en las filas obreras de la primera colonia de AOF.
Lassou (seguirá)
[1]) Así se llamaba en aquel entonces el comercio que no era local, esencialmente el import/export controlado por unas cuantas familias.
[2]) Iba Der Thiam, Histoire du Mouvement syndical africain 1790-1929, Ediciones L’Harmattan, Francia, 1991.
[3]) Véase Afrique noire, l’ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, París, 1961.
[4]) Aquí hemos de recordar lo que ya señalamos cuando la publicación de la primera parte de este artículo en la Revista Internacional no 145 : “Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de “conciencia sindical” en lugar de “conciencia de clase” (obrera), o, también, de “movimiento sindical” (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones.” Mas generalmente, subrayamos aquí una vez más que si los sindicatos fueron durante el primer período de la vida del capitalismo verdaderos órganos de la clase obrera con vistas a la defensa de sus intereses inmediatos en el seno del capitalismo, fueron a continuación absorbidos por el Estado capitalista y perdieron definitivamente cualquier posibilidad de ser utilizados por la clase obrera en su lucha contra la explotación.
[5]) El Gobernador de Senegal era subalterno del Gobernador general de AOF.
[6]) Campos cultivados sobre chamicera.
[7]) Isla senegalesa situada en la bahía de Dakar.
[8]) Se trataba de Lamine Senghor.
Series:
XIXo Congreso de la CCI - Prepararse para los enfrentamientos de clase
- 2906 reads
XIXo Congreso de la CCI
Prepararse para los enfrentamientos de clase
La CCI ha celebrado su XIXo Congreso este mes de mayo. Un Congreso, en general, es el momento más importante en la vida de las organizaciones revolucionarias y, en la medida en que forman parte integrante de la clase obrera, han de hacerle parte de las principales lecciones de sus trabajos. Éste es el objetivo del presente artículo. Se ha de señalar de entrada que el Congreso ha concretizado una voluntad de apertura hacia el exterior por parte de la organización, ya que estaban presentes, además de las delegaciones de las secciones de la CCI, no sólo simpatizantes de la organización o miembros de los círculos de discusión en los que participan sus militantes sino también delegaciones de otros grupos con quienes la CCI está en contacto y en discusión: dos grupos de Corea y OPOP de Brasil ([1]). Otros grupos habían sido invitados pero no pudieron estar presentes debido a las barreras siempre más rígidas que la burguesía europea impone a los residentes de países no europeos.
Según los estatutos de nuestra organización:
“El Congreso Internacional es el órgano soberano de la CCI. Tiene como tareas:
– elaborar los análisis y orientaciones generales de la organización, especialmente en lo que concierne a la situación internacional;
– examinar y hacer balance de las actividades de la organización desde el congreso precedente;
– definir sus perspectivas de trabajo para el futuro.”
Es basándonos en estos elementos que podemos sacar el balance y las lecciones del XIXo Congreso.
La situación internacional
El primer punto importante a tratar toca a nuestros análisis y discusiones sobre la situación internacional. Efectivamente, si la organización no es capaz de elaborar una comprensión clara de ésta, se incapacita para intervenir de forma adecuada. La historia nos enseña lo catastrófico que puede revelarse una evaluación errónea de la situación internacional por parte de organizaciones revolucionarias. Se pueden citar los casos mas dramáticos, como la subestimación del peligro de guerra por parte de la mayoría de la IIa Internacional en vísperas de la Primera Carnicería Mundial, aún mismo cuando en el período precedente, impulsados por la Izquierda de la Internacional, sus Congresos habían correctamente alertado y llamado a la movilización del proletariado contra ese peligro.
Otro ejemplo es el del análisis de Trotski en los años 30, cuando equivocadamente vio en las huelgas obreras en Francia de 1936 o en la Guerra Civil española las primicias de una nueva oleada revolucionaria internacional. Ese análisis lo llevo a fundar una IVa Internacional en 1938 para, cara a la “política conservadora de los partidos comunistas y socialistas”, tomar su puesto a la cabeza de “masas de millones de hombres [que] no dejan de comprometerse en la vía de la revolución”. Este error contribuyó fuertemente al paso de las secciones de la IVa Internacional al campo de la burguesía durante la Segunda Guerra Mundial: al querer a toda costa “pegarse a las masas”, se precipitaron en las políticas de “Resistencia” de los partidos “socialistas” y “comunistas”, o sea apoyaron al campo imperialista de los Aliados.
Más recientemente, hemos podido ver cómo ciertos grupos que se reclamaban de la Izquierda Comunista dejaron de lado la huelga generalizada de Mayo del 68 en Francia y al conjunto del movimiento internacional que siguió por considerar que no era sino un “movimiento estudiantil”. También podemos constatar el destino cruel de otros grupos que, tras haber considerado que Mayo del 68 era una “revolución”, se hundieron en la desesperanza y acabaron desapareciendo cuando se verificó que aquel movimiento no cumplía con las promesas que ellos habían visto.
Es entonces de la mayor importancia hoy para los revolucionarios elaborar un análisis correcto de los retos de la situación internacional precisamente porque han adquirido una importancia particular durante el último período.
Publicamos en este número de la Revista Internacional la Resolución adoptada por el Congreso y no vamos a repetir todos los puntos que contiene, solo poner en evidencia los aspectos más importantes.
El primer aspecto, el fundamental, es el paso decisivo que acaba de dar la crisis del capitalismo con la crisis de la deuda soberana de ciertos Estados europeos como Grecia.
“De hecho, esta quiebra potencial de un número creciente de Estados, es una nueva etapa en el hundimiento del capitalismo en su crisis insalvable. Ésta pone de relieve los límites de las políticas con las cuales la burguesía logró frenar la evolución de la crisis capitalista durante varias décadas. (…) Las medidas adoptadas por el G20 de marzo del 2009 para evitar una “Gran Depresión”, son significativas de la política de la clase dominante desde hace varias décadas: se pueden resumir en la inyección de masas considerables de créditos en las economías. Tales medidas no son nuevas. De hecho, desde hace más de 35 años, están en el corazón mismo de las políticas llevadas por la clase dominante para intentar escapar a la principal contradicción del modo de producción capitalista: su incapacidad para encontrar mercados solventes capaces de absorber su producción. (…) La quiebra potencial del sistema bancario y la recesión, obligaron a todos los Estados a inyectar sumas considerables en su economía mientras que las ganancias estaban en caída libre debido al retroceso de la producción. Por eso, los déficits públicos conocieron, en la mayoría de los países, un aumento considerable. Para los más expuestos de entre ellos, como Irlanda, Grecia o Portugal, esto significó una situación de quiebra potencial; la incapacidad de pagar a sus funcionarios y de rembolsar sus deudas. (…) Los “planes de salvación”, por parte de la Banca Europea y del Fondo Monetario Internacional, no son sino nuevas deudas cuyo rembolso se añade al de las deudas precedentes. Es algo más que un círculo vicioso; es una espiral infernal. (…) La crisis de la deuda soberana de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España) no es sino una parte ínfima del sismo que amenaza la economía mundial. No es porque se benefician todavía, por el momento, de la nota AAA en el índice de confianza de las agencias de notación…, que están mucho mejor las grandes potencias industriales. (…) La primera potencia mundial corre el riesgo de ver retirar la confianza “oficial” en cuanto a su capacidad a rembolsar sus deudas, si no es con un dólar fuertemente devaluado. (…) Para todos los países, la situación no ha hecho sino agravarse con los diversos planes de relanzamiento. Así, la quiebra de los PIIGS no es sino la punta del iceberg de la quiebra de una economía mundial que no puede sobrevivir, desde hace décadas, más que por una huida desesperada en el endeudamiento. (…) La crisis del endeudamiento no hace sino marcar la entrada del modo de producción capitalista en una nueva fase de su crisis aguda en la que se van a agravar, aún más considerablemente, la violencia y la extensión de sus convulsiones. No hay “salida del túnel” para el capitalismo. Este sistema no puede sino arrastrar a la sociedad hacia una barbarie siempre creciente.”
El período que ha seguido al Congreso confirmó estos análisis. Por un lado, la crisis de las deudas soberanas de los países europeos –hoy queda claro que no concierne únicamente a los “PIIGS” sino que amenaza a toda la zona euro– ocupa un lugar central en la actualidad, de forma siempre más insistente. Y no es el pretendido “éxito” de la cumbre europea del 22 de julio sobre Grecia el que cambiará algo. Todas las cumbres precedentes debían resolver duraderamente las dificultades de ese país, ¡y ya vemos su eficacia!
Por el otro, al mismo tiempo, los medias descubren, dadas las dificultades de Obama al hacer adoptar su política presupuestaria, que EE.UU. también está confrontado a una deuda soberana colosal, cuyo nivel (130 % del PNB) no tiene nada que envidiar al de los PIIGS. Esta confirmación de los análisis que se sacaron en el Congreso no se debe a un mérito particular de nuestra organización. El único mérito del que se reivindica es el de seguir fiel a los análisis clásicos del movimiento obrero que siempre han puesto por adelante, partiendo del desarrollo de la teoría marxista, que como cualquier otro modo de producción, el capitalismo no es sino transitorio y que no puede, a largo plazo, lograr sobrepasar sus contradicciones económicas. Y las discusiones del Congreso se han desarrollado en el marco del análisis marxista. Puntos de vista diferentes se han expresado, en particular sobre las causas últimas de las contradicciones del capitalismo (que coinciden en gran parte con las que se expresaron en nuestro debate sobre los Treinta Gloriosos ([2])) o también sobre la posibilidad de que la economía mundial se hunda en la hiperinflación debido a la utilización desenfrenada de la maquinita de hacer dinero por los Estados, en particular por EE.UU. Sin embargo, una homogeneidad real se ha destacado para subrayar la gravedad de la situación actual como lo hace la resolución adoptada por unanimidad.
El Congreso también ha examinado la evolución de los conflictos imperialistas, como se puede ver en la Resolución. Sobre este tema, los dos años que nos separan del Congreso precedente no han aportado elementos fundamentalmente nuevos sino una confirmación de que a pesar de todos sus esfuerzo militares, la primera potencia mundial es incapaz de restablecer el liderazgo que fue suyo cuando la “Guerra Fría” y que los conflictos en Irak y Afganistán no han logrado imponer la “Pax americana”, ni mucho menos:
“El “nuevo orden mundial” previsto hace diez años por Georges Bush padre, y que éste soñaba bajo la égida de Estados Unidos, no puede sino presentarse cada vez más como un “caos mundial”, un caos que las convulsiones de la economía capitalista agravarán aún más” (punto 8 de la Resolución).
Importaba que el Congreso analizara más particularmente la actual evolución de la lucha de clases ya que, más allá de la importancia particular que tiene esta cuestión para los revolucionarios, el proletariado está hoy confrontado en todos los países a ataques sin precedentes de sus condiciones de existencia. Éstos son particularmente brutales en los países apuntalados por el Banco Europeo y el Fondo Monetario Internacional, como actualmente Grecia. Pero es en todos los países que se nos ataca, debido al estallido del desempleo y sobre todo a la necesidad para todos los gobiernos de reducir los déficits presupuestarios.
La Resolución adoptada cuando el precedente Congreso afirmaba:
“la forma principal que toma hoy este ataque, el de los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos [de luchas masivas]. (…) En una segunda etapa, cuando la clase trabajadora sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que sólo la lucha unida y solidaria puede frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que ya se están acumulando a causa de los planes de salvamento de los bancos y del “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando combates obreros de gran amplitud podrán desarrollarse mucho más.”
El XIXo Congreso ha constatado que:
“Los dos años que nos separan del Congreso precedente han confirmado ampliamente esta previsión. Ese período no ha conocido luchas de amplitud contra los despidos masivos y contra el auge sin precedentes del desempleo sufrido por la clase obrera en los países más desarrollados. En contrapartida, es a partir de los ataques hechos directamente por los gobiernos al aplicar planes “de saneamiento de las cuentas públicas” que empezaron a desarrollarse luchas significativas.”
Sin embargo, el Congreso ha señalado que:
“Esta respuesta es aún muy tímida, particularmente ahí donde esos planes de austeridad han tomado las formas más violentas: países como Grecia o España, por ejemplo, en donde, por tanto, la clase obrera había mostrado, en un pasado reciente, una combatividad relativamente importante. De cierta forma, parece que la misma brutalidad de los ataques provoca un sentimiento de impotencia en las filas obreras, tanto más que son aplicados por gobiernos “de izquierda”.”
Desde entonces, la clase obrera ha demostrado en esos mismos países que no se resignaba. Es en particular el caso de España, en el que el movimiento de los “Indignados” se ha vuelto por meses una especie de “faro” para los demás países de Europa y otros continentes.
Este movimiento empezó en el mismo momento en que se celebraba el Congreso y éste no pudo, evidentemente, discutirlo. Dicho esto, sí discutió los movimientos sociales que tocaron a los países árabes a finales del año pasado. No hubo total homogeneidad en las discusiones sobre el tema, especialmente debido a su carácter inédito, pero el conjunto del Congreso se acuerpó en torno al análisis de la Resolución:
“los movimientos más masivos que se han conocido en el curso del último período no vinieron de los países más industrializados, sino de países de la periferia del capitalismo, principalmente de varios países del mundo árabe y más precisamente de Túnez y Egipto en donde, finalmente, tras haber intentado acallarlos por una represión feroz, la burguesía ha tenido que despedir a los dictadores reinantes. Esos movimientos no eran luchas obreras clásicas como las que esos países ya habían conocido recientemente (por ejemplo las luchas en Gafsa, Túnez 2008, o las huelgas masivas en la industria textil en Egipto, durante el otoño de 2007, que encontraron la solidaridad activa por parte de muchos otros sectores). Esos movimientos han tomado a menudo la forma de revueltas sociales en las que se encontraban asociados todo tipo de sectores de la sociedad: trabajadores del sector público y del privado, desempleados, pero también pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas liberales, la juventud escolarizada, etcétera. Es por eso que el proletariado, la mayor parte del tiempo, no apareció directamente identificado, (como de forma distinta lo estuvo, por ejemplo, en las huelgas en Egipto al terminarse las revueltas), menos aún asumiendo el papel de fuerza dirigente. Sin embargo, al origen de esos movimientos (lo que se reflejaba en muchas de las reivindicaciones planteadas) se encuentran fundamentalmente las mismas causas que están al origen de las luchas obreras en los demás países: la considerable agravación de la crisis, la miseria creciente que ella provoca en el conjunto de la población no explotadora. Y si, en general, el proletariado no apareció directamente como clase en esos movimientos, su huella estaba presente en los países en los que tiene una importancia significativa, en particular por la profunda solidaridad que manifestó durante las revueltas, por su capacidad de evitar lanzarse a actos de violencia ciega y desesperada a pesar de la terrible represión que tuvieron que enfrentar. A final de cuentas, si la burguesía en Túnez y en Egipto resolvió finalmente “siguiendo los buenos consejos de la burguesía norteamericana” despedir a los viejos dictadores, fue, en gran parte, debido a la presencia de la clase obrera en esos movimientos.”
Ese surgimiento de la clase obrera en los países de la periferia del capitalismo ha llevado a nuestro Congreso al examen del análisis elaborado por nuestra organización tras las huelgas de masa de 1980 en Polonia:
“La CCI puso en evidencia, basándose en las posiciones elaboradas por Marx y Engels, que será de los países centrales del capitalismo, y particularmente de los viejos países industriales de Europa, que vendrá la señal de la revolución proletaria mundial, debido a la concentración del proletariado de esos países y más aún debido a su experiencia histórica, que le dan las mejores armas para acabar deshaciendo las trampas ideológicas más sofisticadas elaboradas desde hace mucho tiempo por la burguesía. Así, una de las etapas fundamentales del movimiento de la clase obrera mundial en el porvenir está constituida no sólo por el desarrollo de las luchas masivas en los países centrales de Europa occidental, sino también por su capacidad para desmontar las trampas democrática y sindical, particularmente por la toma en manos de las luchas por los mismos trabajadores. Esos movimientos serán el faro para la clase obrera mundial, incluyendo la clase obrera de la principal potencia capitalista, Estados Unidos, cuyo hundimiento en la miseria creciente, una miseria que ya afecta a decenas de millones de trabajadores, va a transformar el “sueño americano” en verdadera pesadilla.”
Este análisis ha visto un principio de verificación con el reciente movimiento de los “Indignados”. Mientras los manifestantes de Túnez o del Cairo enarbolaban la bandera nacional como emblema de su lucha, las banderas nacionales estaban ausentes en la mayor parte de las ciudades europeas a finales de la pasada primavera (en España en particular). Claro que el movimiento de los “Indignados” sigue empapado de ilusiones democráticas, pero tiene el merito de haber puesto en evidencia que cualquier Estado, aún sea el más “democrático” y hasta de “zquierdas”, es un enemigo feroz de los explotados.
La intervencion de la CCI durante el desarrollo de los combates de clase
Como lo vimos más arriba, la capacidad de las organizaciones revolucionarias para analizar correctamente la situación histórica en la que actúan, así como saber cuestionar eventualmente aquellos análisis que la realidad de los hechos ha infirmado, condiciona la cualidad en forma y contenido de su intervención en la clase obrera, o sea, a fin de cuentas, la de su capacidad para estar a la altura de la responsabilidad para la que ésta les hizo surgir.
El XIXo Congreso de la CCI, basándose en su análisis de la crisis económica y de los terribles ataques que ésta va provocar contra la clase obrera, basándose en las primeras respuestas de ésta a esos ataques, ha considerado que entramos en un período de desarrollo de luchas proletarias mucho más intensas y masivas que en el período que va del 2003 hasta hoy. En ese terreno, más aun quizá que en el de la evolución de la crisis que lo determina en gran parte, es difícil hacer previsiones a corto plazo. Sería ilusorio intentar prever cuándo y dónde se desencadenarán las próximas luchas de clase importantes. Lo que interesa, en cambio, es destacar una tendencia general y estar particularmente vigilantes cara a la evolución de la situación para poder reaccionar rápidamente y de forma apropiada cuando ésta lo requiera, tanto en el plano de las tomas de posición como en el de la intervención directa en las luchas.
El XIXo Congreso ha considerado que el balance de la intervención de la CCI desde el precedente Congreso era indiscutiblemente positivo. Cada vez que ha sido necesario, y a menudo muy rápidamente, tomas de posición han sido publicadas en varios idiomas en nuestro sitio de Internet y en nuestra prensa territorial impresa. En la medida de nuestras pocas fuerzas, ésta fue difundida ampliamente en las manifestaciones que han acompañado a los movimientos sociales que hemos conocido durante este período, en particular cuando el movimiento contra la reforma de las jubilaciones en Francia durante el otoño de 2010 y cuando las movilizaciones de la juventud escolarizada contra los ataques que apuntaban particularmente a aquellos estudiantes hijos de la clase obrera (como el aumento considerable de los derechos de inscripción en las universidades británicas a finales de 2010). La CCI ha celebrado al mismo tiempo reuniones públicas en varios países y continentes abordando los movimientos sociales en curso. También los militantes de la CCI han intervenido, cada vez que fue posible, en asambleas, comités de lucha, círculos de discusión y foros de Internet para defender las posiciones y análisis de la organización y participar al debate internacional que suscitaron esos movimientos.
Este balance no es en nada un alarde destinado a consolar a los militantes o a embaucar a los que lean este artículo. Puede ser tanto verificado como cuestionado por todos aquellos que han seguido las actividades de nuestra organización puesto que tocan, por definición, actividades públicas.
El Congreso también ha sacado un balance positivo de nuestra intervención en dirección de los elementos y grupos que defienden posiciones comunistas o que se acercan a esas posiciones.
Efectivamente, la perspectiva de un desarrollo significativo de las luchas obreras conlleva la del surgimiento de minorías revolucionarias. Incluso antes de que el proletariado mundial se movilice en luchas masivas, hemos podido constatar (como ya lo señaló la Resolución adoptada por el XVIIo Congreso ([3])), que ese surgimiento empezaba a nacer, debido en particular a que la clase obrera empezó, a partir del 2003, a sobrepasar el retroceso que había sufrido tras el hundimiento del bloque dicho “socialista” en 1989 y las formidables campañas sobre “el fin del comunismo”. Desde entonces, aunque de forma aún tímida, esa tendencia ha ido confirmándose lo que ha favorecido contactos y discusiones con elementos y grupos en una cantidad significativa de países.
“Ese fenómeno de desarrollo de los contactos toca tanto a países en los que la CCI no tiene sección como en los que ya está presente. Sin embargo, el flujo de contactos no es inmediatamente palpable en todos los países en que existe la CCI, ni mucho menos. Hasta podemos decir que sus manifestaciones más evidentes todavía están reservadas a una minoría de secciones de la CCI” (Presentación al Congreso del Informe sobre Contactos).
Muy a menudo, los nuevos contactos han surgido en países en donde no existe (todavía) sección de nuestra organización. Es lo que hemos podido constatar por ejemplo cuando la conferencia “Panamericana” que se celebró en el 2010 y en la que estuvieron presentes tanto OPOP y otros compañeros de Brasil como compañeros de Perú, República Dominicana y Ecuador ([4]). Debido al desarrollo de nuestro medio de contactos,
“... nuestra intervención en [su] dirección ha sufrido una aceleración muy importante, que requiere una inversión militante y financiera como nunca nuestra organización había hecho para este tipo de actividad, para asegurar que se celebren las reuniones y debates más numerosos y ricos de toda nuestra existencia” (Informe sobre Contactos presentado al Congreso).
Ese Informe:
“... enfatiza las novedades de la situación en lo que concierne a los contactos, en particular sobre nuestra colaboración con anarquistas. Hemos logrado, en ciertas ocasiones de lucha, hacer causa común con elementos o grupos que se sitúan en el mismo campo que nosotros, el del internacionalismo”.
Esa colaboración con elementos y grupos reclamándose del anarquismo ha provocado en nuestra organización numerosas y ricas discusiones que nos han permitido conocer mejor las diferentes caras de esa corriente, y en particular la heterogeneidad existente en sus filas (desde puros izquierdistas dispuestos a apoyar cualquier tipo de movimientos o ideologías burguesas, tales como el nacionalismo, hasta elementos auténticamente proletarios y de un internacionalismo intachable).
“Otra novedad, es la colaboración, en París, con elementos que se reclaman del trotskismo (…). En lo esencial, estos elementos (…) eran muy activos [cuando la movilización contra la reforma de las jubilaciones] en el sentido de favorecer el que la clase se haga cargo de sus propias luchas, fuera del marco sindical e, igualmente, favorecían el desarrollo de las discusiones tal como hubiera podido hacerlo la CCI. Por ello teníamos todas las razones de unirnos a ese esfuerzo. El que su actitud entre en contradicción con la practica clásica del trotskismo sólo puede alegrarnos” (Presentación al Congreso del Informe sobre contactos).
Así es como el Congreso también ha podido sacar un balance positivo de la política de la organización con respecto a elementos que defienden posiciones revolucionarias o que se acercan. Esa es una parte muy importante de nuestra intervención en dirección de la clase obrera, la que participa a la futura constitución de un partido revolucionario indispensable para el triunfo de la revolución comunista ([5]).
Las cuestiones organizacionales
Cualquier discusión sobre las actividades de una organización revolucionaria debe reflexionar sobre el balance de su funcionamiento. Basándose en diferentes informes, es en ese plano que el Congreso ha constatado las mayores debilidades de nuestra organización. Ya hemos tratado públicamente, en nuestra prensa como también en reuniones públicas, las dificultades organizacionales que ha conocido la CCI en su historia. No es por exhibicionismo, es una práctica clásica del movimiento obrero. El Congreso ha dedicado mucho tiempo a esas dificultades, y en particular al estado a menudo deteriorado del tejido organizacional y del trabajo colectivo que afecta a varias secciones. No pensamos que la CCI conozca hoy una crisis como así lo fue en 1981, 1993 o 2001. En el 81, asistimos al abandono por una parte significativa de la organización de los principios políticos y organizacionales en base a los que se había fundado, lo que conllevó a convulsiones muy serias y, en particular, a la pérdida de la mitad de nuestra sección en Gran Bretaña. En el 93 y 2001, la CCI tuvo que enfrentarse a dificultades de tipo clánico que conllevaron al rechazo de la lealtad organizacional y la salida de militantes (particularmente de miembros de la sección de París en el 95 y de miembros del órgano central en 2001 ([6])). Entre las causas de estas dos últimas crisis, la CCI ha identificado el peso de las consecuencias del hundimiento del bloque “socialista” que provocó un retroceso muy importante de la conciencia en las filas del proletariado y, más generalmente, de la descomposición social que afecta hoy a la sociedad capitalista moribunda. Las causas de las dificultades actuales son en parte debidas a lo mismo, pero no conllevan fenómenos como la pérdida de convicción o deslealtad. Todos los militantes de las secciones en que se manifiestan esas dificultades están firmemente convencidos de la validez de la lucha llevada por la CCI, son totalmente leales a su respecto y siguen manifestando su entrega en ella. Incluso cuando la CCI tuvo que encarar el período más oscuro conocido por la clase obrera después del fin de la contrarrevolución –marcado brillantemente por el movimiento de Mayo del 68 en Francia–, el de un retroceso general de su conciencia y combatividad a partir de principios de los 90, esos militantes siguieron firmes en la lucha. Estos compañeros se conocen a menudo desde hace más de treinta años. También existen a menudo entre ellos fuertes lazos de amistad y de confianza. Pero los pequeños defectos, las debilidades, las diferencias de carácter que cada cual debe poder aceptar en los demás han llevado a menudo al desarrollo de tensiones o a una dificultad creciente para trabajar juntos durante decenios, en pequeñas secciones que no han sido irrigadas por la “sangre nueva” de nuevos militantes precisamente debido al retroceso general sufrido por la clase obrera a nivel de su conciencia. Hoy en día, esa “sangre nueva” viene a alimentar ciertas secciones de la CCI, pero está claro que los nuevos miembros no podrán ser correctamente integrados si no se mejora el tejido organizacional. El Congreso ha debatido con mucha franqueza esas dificultades, lo que ha favorecido el que ciertos grupos invitados también den a conocer sur propias dificultades organizacionales. Sin embargo, no ha aportado ninguna “solución milagro” a las dificultades, que ya fueron constatadas en los precedentes congresos. La Resolución de Actividades que adoptó recordó el enfoque ya adoptado por la organización y llama al conjunto de los militantes y secciones a que lo asuman de forma más sistemática:
“Desde 2001, la CCI ha lanzado un proyecto teórico ambicioso que fue concebido, entre otras cosas, para explicar y desarrollar lo que es el espíritu de partido. Ha sido un esfuerzo creativo para entender a nivel más profundo:
– - las raíces de la solidaridad y de la confianza proletarias;
– - la moral y la dimensión ética del marxismo;
– - la democracia y el democratismo y su hostilidad con respecto al militantismo comunista;
– - la psicología y la antropología y su relación con el proyecto comunista;
– - el centralismo y el trabajo colectivo;
– - la cultura del debate proletario;
– - el marxismo y la ciencia.
En pocas palabras, la CCI se ha comprometido en un esfuerzo para restablecer una mejor comprensión de la dimensión humana de la perspectiva comunista y de la organización comunista, para descubrir de nuevo la amplitud de miras sobre el militantismo que casi se perdió durante la contrarrevolución y para premunirse contra la reaparición de círculos, de clanes, que se desarrollan en un clima de ignorancia o de negación de esas cuestiones más generales de organización y de militantismo. (…)
La realización de los principios unitarios de la organización –el trabajo colectivo– requiere el desarrollo de todas las cualidades humanas junto con el esfuerzo teórico para considerar el militantismo comunista de forma positiva al que nos referimos en el punto 7. Eso implica que el respeto mutuo, la solidaridad, los reflejos de cooperación, un estado de ánimo de comprensión y de simpatía hacia los demás, los lazos sociales y la generosidad han de desarrollarse.”
La discusión sobre “Marxismo y Ciencia”
Una de las insistencias de las discusiones y de la Resolución adoptada por el Congreso concierne a la necesidad de profundizar los aspectos teóricos de las cuestiones a las que estamos confrontados. Es por ello que, como para los precedentes Congresos, hemos dedicado un punto de la orden del día a una cuestión teórica, “Marxismo y Ciencia”, que como las demás cuestiones teóricas que hemos debatido, dará lugar a la publicación de uno o de varios documentos. No vamos a relatar aquí los elementos abordados en la discusión, que prosiguió los numerosos debates que se habían desarrollado precedentemente en las secciones. Hemos de señalar en particular la gran satisfacción que han manifestado las delegaciones por esa discusión, satisfacción que debe mucho a las contribuciones de un científico, Chris, Knight ([7]), que invitamos a participar en el Congreso. No es la primera vez que la CCI invita a un científico a participar en un Congreso. Hace dos años, Jean-Louis Dessalles vino a presentar sus reflexiones sobre el origen del lenguaje, lo que provocó discusiones muy animadas e interesantes ([8]). Ante todo queremos agradecerle a Chris Knight haber aceptado nuestra invitación y queremos saludar la calidad de sus intervenciones así como su carácter muy vivo y accesible para los no-especialistas que son la mayor parte de los militantes de la CCI. Chris Knight intervino tres veces ([9]). Tomó la palabra en el debate general y todos los participantes fueron impresionados no sólo por la calidad de los argumentos sino también por la destacable disciplina que manifestó, respetando estrictamente su tiempo de palabra y el marco del debate (disciplina que tenemos ciertas dificultades para respetar muchos miembros de la CCI).
Luego presentó de forma muy animada un resumen de su teoría sobre el origen de la civilización y del lenguaje humano, evocando la primera de las “revoluciones” conocidas por la humanidad, en la que la mujer desempeño un papel central (idea que retoma de Engels), revolución que abrió paso a muchas más, permitiendo progresar a la sociedad. Inscribe la revolución comunista como punto culminante de esa serie de revoluciones y considera que, como para las precedentes, la humanidad dispone de los medios para hacerla triunfar.
La tercera intervención de Chris Knight fue un saludo muy simpático dirigido a nuestro Congreso.
Tras el Congreso, el conjunto de las delegaciones ha considerado que la discusión sobre “Marxismo y Ciencia”, como también la participación de Chris Knight, fueron uno de los momentos más interesantes y satisfactorios del Congreso, un momento que anima al conjunto de las secciones a proseguir y profundizar el interés para las cuestiones teóricas.
Antes de concluir este artículo, queremos señalar que los participantes del XIXo Congreso de la CCI (delegaciones, grupos y compañeros invitados), que se celebró 140 años, casi día por día, tras la Semana Sangrienta que acabó con la Comuna de París, han manifestado su voluntad de saludar la memoria de los luchadores de ese primer intento revolucionario del proletariado ([10]).
No sacamos un balance triunfalista del XIXo Congreso de la CCI, ni del que ese Congreso haya sido capaz de tomar la medida de las dificultades organizacionales que conoce nuestra organización, dificultades que tendrá que sobrepasar si quiere seguir estando presente en las citas que da la historia a las organizaciones revolucionarias. Es entonces una lucha larga y difícil que tendrá que librar nuestra organización. Pero esa perspectiva no puede desanimarnos. Al fin y al cabo, la lucha del conjunto de la clase obrera también es larga y difícil, repleta de obstáculos y derrotas. Lo que ha de inspirar a los militantes esta perspectiva, es la firme voluntad de librar la batalla. Al fin y al cabo, una de las características fundamental de cualquier militante comunista es la de ser un luchador.
CCI (31/07/2011)
[1]) OPOP ya estuvo presente en los dos precedentes congresos de la CCI. Véanse los artículos dedicados al XVIIo y XVIIIo Congresos de la CCI en los nos 130 y 138 de la Revista Internacional.
[2]) Véanse al respecto las Revista Internacional nos 133, 135-136, 138 y 141.
[3]) “Hoy como en 1968, el retomar los combates de clase se acompaña de una reflexión en profundidad cuya aparición de nuevos elementos interesados por las posiciones de la Izquierda Comunista no constituye sino la punta emergente del iceberg” (punto 17).
[4]) Véase sobre el tema nuestro artículo “Vª Conferencia Panamericana de la Corriente Comunista Internacional – Un paso importante hacia la unidad de la clase obrera”,
[5]) El Congreso ha discutido y asumido una crítica expresada en el Informe sobre Contactos que concierne a una formulación contenida en la Resolución sobre la situación internacional del XVIo Congreso de la CCI: “la CCI ya constituye el esqueleto del futuro partido”. Efectivamente, “no es posible definir desde ahora la forma que tomará la participación organizacional de la CCI en la formación del futuro partido, puesto que eso dependerá del estado general y de la configuración del nuevo medio, pero también de nuestra propia organización”. Dicho esto, la CCI tiene la responsabilidad de mantener vivo y enriquecer el patrimonio heredado de la Izquierda Comunista para que pueda beneficiar a las generaciones actuales y futuras de revolucionarios, y entonces al futuro partido. En otros términos, tiene la responsabilidad de participar para cumplir con la función de puente entre la oleada revolucionaria de los años 1917-20 y la futura oleada revolucionaria.
[6]) Esos elementos que rechazan su lealtad con respecto a la organización a menudo están conducidos a asumir un enfoque que calificamos de “parasitario”: mientras pretenden seguir defendiendo “las verdaderas posiciones de la organización”, dedican la mayor parte de sus esfuerzos a denigrarla o intentar desacreditarla. Hemos dedicado un documento al fenómeno del parasitismo político (véase “Construcción de la organización revolucionaria: Tesis sobre el parasitismo”, en la Revista Internacional no 94). Hay que señalar que ciertos compañeros de la CCI, mientras constatan ese tipo de comportamientos y reivindicando firmemente la necesidad de defender la organización en su contra, no comparten ese análisis del parasitismo, desacuerdo que se expresó durante el Congreso.
[7]) Chris Knight es un universitario británico que enseño antropología hasta 2009 en el London East College. Es autor de Blood Relations, Menstruation and the Origins of Culture, que ya señalamos en nuestro sitio de Internet en lengua inglesa (https://en.internationalism.org/2008/10/Chris-Knight [64]) y que se basa de forma muy fiel en la teoría de la evolución de Darwin así como en los trabajos de Marx y sobre todo de Engels (en particular en El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado). Se dice 100 % “marxista” en antropología. Por otra parte, es un militante político que anima el grupo Radical Anthtopology que tiene como principal modo de intervención la organización de representaciones teatrales de calle denunciando y ridiculizando a las instituciones capitalistas. Fue expulsado de la Universidad por haber organizado manifestaciones contra el G20 en Londres en marzo del 2009. Fue acusado en particular de “incitación al asesinato” por haber ahorcado a la imagen de banqueros y haber enarbolado un cartel que decía “Eat the banquers” (“Cómanse a los banqueros”). No compartimos cierto número de posiciones políticas como tampoco los modos de acción de Chris Knight pero, por discutir con él desde hace algún tiempo, queremos afirmar nuestra convicción en su sinceridad total, su real dedicación a la causa de la emancipación del proletariado y su firme convicción de que la ciencia y el conocimiento son armas fundamentales de ésta. En ese sentido, queremos expresarle nuestra solidaridad calurosa cara a las medidas de represión de las que fue víctima (despido y detención).
[8]) Véase nuestro artículo sobre el XVIIIo Congreso en la Revista Internacional no 138.
[9]) Publicaremos en nuestro sitio de Internet extractos de las intervenciones de Chris Knight.
[10]) Los participantes del XIXo Congreso de la CCI dedican este Congreso a la memoria de los luchadores de la Comuna de París que cayeron, hace exactamente 140 años, frente a la burguesía enfurecida que les hizo pagar muy caro su voluntad de lanzarse “al asalto del cielo”. En Mayo de 1871, por primera vez en la historia, el proletariado hizo temblar a la clase dominante. Es ese miedo de la burguesía frente al sepulturero del capitalismo el que explica la furia y la barbarie de la sangrienta represión de los insurgentes de la Comuna. La experiencia de la Comuna de París aportó lecciones fundamentales para las generaciones siguientes de la clase obrera, lecciones que les permitieron lanzarse a la Revolución Rusa de 1917. Los luchadores de la Comuna de París, caídos bajo la metralla del Capital, no habrán derramado su sangre en vano si, en sus combates futuros, la clase obrera es capaz de inspirarse de su ejemplo para derrocar al capitalismo. “El París de los obreros, con su Comuna, será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad. Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera. Y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna, de la que no lograrán redimirlos todas las preces de su clerigalla” (Karl Marx, La Guerra civil en Francia).
Vida de la CCI:
Resolución del XIXo Congreso de la CCI – Sobre la situación internacional
- 2687 reads
Resolución del XIXo Congreso de la CCI sobre la situación internacional
1. La resolución adoptada por el precedente Congreso de la CCI ponía de entrada en evidencia, cómo la realidad asestaba un duro golpe y desmentía rotundamente las previsiones optimistas de los dirigentes de la clase burguesa a principios de la última década del siglo XX, particularmente tras el hundimiento de ese “Imperio del mal” constituido por el bloque imperialista supuestamente socialista. Citaba la declaración, ahora famosa, del presidente George Bush padre de marzo de 1991, anunciando el nacimiento de un “Nuevo Orden Mundial” basado en el “respecto del derecho internacional” y ponía en evidencia su carácter surrealista de frente al caos creciente en el que se está hundiendo hoy la sociedad capitalista. Veinte años después de ese “profético” discurso, y particularmente desde principios de esta nueva década, el mundo ha dado una imagen de caos como jamás la había dado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Con unas semanas de intervalo, hemos asistido a una nueva guerra en Libia que se ha añadido a todos los conflictos sangrientos que han tocado el planeta durante el último periodo, hemos asistido a nuevas masacres en Costa de Marfil y también a la tragedia que ha afectado a Japón, uno de los países más potentes y modernos del mundo. El terremoto que asoló parte de ese país puso en evidencia, una vez más, que no existen “catástrofes naturales” sino consecuencias catastróficas a fenómenos naturales. Mostró que la sociedad dispone hoy de medios para construir edificios que resisten a los sismos y que permitirían evitar tragedias como la de Haití el año pasado, pero mostró también la falta de previsión de la que es capaz un Estado tan avanzado como Japón. En sí mismo, el sismo hizo pocas víctimas, pero el tsunami que lo siguió mató unas 30.000 personas en unos minutos. Más aun, al provocar un nuevo Chernobil, puso en evidencia no sólo la falta de previsión de la clase dominante, sino también su enfoque de aprendiz de brujo, incapaz de dominar las fuerzas que pone en movimiento. La empresa Tepco, que explota la central atómica de Fukushima, no es la primera, y menos aún, la única responsable de la catástrofe. Es el sistema capitalista en su conjunto –basado en la búsqueda desenfrenada de la ganancia, así como en la competencia entre sectores nacionales, y no sobre la satisfacción de las necesidades de la humanidad– el que es el responsable fundamental de las catástrofes presentes y futuras sufridas por la especie humana. A fin de cuentas, “el Chernobil japonés” es una nueva ilustración de la quiebra definitiva del modo de producción capitalista, cuya sobrevivencia es una amenaza creciente para la sobrevivencia de la misma humanidad.
2. Es evidentemente la crisis actual del capitalismo mundial la que expresa más directamente la quiebra histórica de este modo de producción. Hace dos años, la burguesía de todos los países fue invadida por un tremendo pánico ante la gravedad de la situación económica. La OCDE no vacilaba en escribir: “La economía mundial está presa de la recesión más profunda y sincronizada desde décadas” (Informe intermediario de marzo del 2009). Cuando se sabe con qué moderación se expresa habitualmente esta venerable institución, uno puede hacerse una idea del pavor sentido por la clase dominante frente a la quiebra potencial del sistema financiero internacional, la caída brutal del comercio mundial (más de 13 % en 2009), la brutalidad de la recesión de las principales economías, la oleada de quiebras que golpea o amenaza a empresas emblemáticas de la industria tales como General Motors o Chrysler. Ese pavor de la burguesía la condujo a convocar cumbres del G20, como la de marzo del 2009 en Londres, que decidió, en particular, duplicar las reservas del Fondo Monetario Internacional, y la inyección masiva de dinero por parte de los Estados en la economía, para salvar un sistema bancario moribundo y relanzar así, la producción. El fantasma de la “Gran Depresión de los años 30” aparecía en las mentes, lo que llevaba al mismo OCDE a conjurar esos demonios escribiendo: “A pesar de que se haya calificado a veces esta severa recesión mundial de “gran recesión”, estamos muy lejos de una nueva “gran depresión”, como la de los años 30, gracias a la calidad y la intensidad de las medidas que los gobiernos toman actualmente” (ídem). Pero como decía la resolución del XVIII Congreso de la CCI, “lo propio de los discursos de la clase dominante hoy, es olvidarse de sus discursos de ayer”, y el mismo informe intermediario de la OCDE de la primavera del 2011 expresa un verdadero alivio con la restauración de la situación del sistema bancario y la reanudación económica. La clase dominante no puede hacer otra cosa. Incapaz de dotarse de una visión lúcida, de conjunto e histórica, de las dificultades de su sistema –puesto que esa visión la conduciría a descubrir el callejón sin salida definitivo en el que éste está metido– no puede sino comentar día a día las fluctuaciones de la situación inmediata intentando encontrar en ésta motivos de consuelo. Entretanto, está obligada a subestimar, a pesar que de cuando en cuando los medios masivos de información adoptan un tono algo alarmista sobre el tema, el significado del fenómeno mayor que ha salido a la luz desde hace dos años: la crisis de la deuda soberana de varios Estados europeos. De hecho, esta quiebra potencial de un número creciente de Estados, es una nueva etapa en el hundimiento del capitalismo en su crisis insalvable. Ésta pone de relieve los límites de las políticas con las cuales la burguesía logró frenar la evolución de la crisis capitalista durante varias décadas.
3. Son ahora más de cuarenta años que el capitalismo está confrontado a la crisis. Mayo del 68 en Francia y el conjunto de luchas proletarias que siguieron internacionalmente, no alcanzaron semejante amplitud sino porque estaban alimentadas por una agravación mundial de las condiciones de vida de la clase obrera, agravación resultante de los primeros perjuicios de la crisis capitalista, en particular, el aumento del desempleo. Esta crisis conoció una brutal aceleración en 1973-75 con la primera gran recesión internacional de posguerra. Desde entonces, nuevas recesiones, siempre más profundas y ampliadas, golpearon a la economía mundial hasta culminar con la del 2008-09 que rememoró en las mentes el fantasma de los años 30. Las medidas adoptadas por el G20 de marzo del 2009 para evitar una “Gran Depresión”, son significativas de la política de la clase dominante desde hace varias décadas: se pueden resumir en la inyección de masas considerables de créditos en las economías. Tales medidas no son nuevas. De hecho, desde hace más de 35 años, están en el corazón mismo de las políticas llevadas por la clase dominante para intentar escapar a la principal contradicción del modo de producción capitalista: su incapacidad para encontrar mercados solventes capaces de absorber su producción. La recesión de 1973-75 fue sobrepasada por los créditos masivos dedicados a los países del Tercer Mundo pero, desde principios de los años 80, con la crisis de la deuda de esos países, la burguesía de los países más desarrollados tuvo que renunciar a ese pulmón de su economía. Fueron entonces los Estados de los países más avanzados, y en primer lugar el de los Estados Unidos, que tomaron el relevo como “locomotoras” de la economía mundial. Los “reaganomics” (política neoliberal de la administración Reagan) de principios de los años 80, que habían permitido un relanzamiento significativo de la economía de ese país, se basaban en una erosión inédita y considerable de los déficits presupuestarios mientras que Ronald Reagan afirmaba que “el Estado no era la solución, sino el problema”. Al mismo tiempo, los déficits comerciales igualmente considerables de esa potencia, permitían que las mercancías producidas por otros países encontraran salidas. Durante los años 90, los “tigres” y “dragones” asiáticos (Singapur, Taiwán, Corea del Sur, etc.) acompañaron por un tiempo a los Estados Unidos en ese papel de “locomotora”: su tasa de crecimiento espectacular los convertía en destino importante para las mercancías de los países más industrializados. Pero esta “historia exitosa” se fabricó al precio de un endeudamiento considerable que condujo a esos países a mayores convulsiones en 1997 de la misma manera que la Rusia “nueva” y “democrática”, que estuvo en suspensión de pagos, decepcionó cruelmente a los que habían apostado sobre “el fin del comunismo” para relanzar durablemente la economía mundial. A principios de los años 2000, el endeudamiento conoció una nueva aceleración, en particular gracias al desarrollo asombroso de los préstamos hipotecarios a la construcción en varios países, en particular en Estados Unidos. Entonces este país acentuó su papel de “locomotora de la economía mundial” pero al precio de un crecimiento abismal de las deudas –particularmente en la población norteamericana– basadas sobre todo tipo de “productos financieros” supuestamente considerados para prevenir contra los riesgos de cese de pagos. En realidad, la dispersión de los créditos dudosos no suprimió en nada el carácter de espada de Damocles suspendida encima de la economía norteamericana y mundial. Muy por el contrario, esa dispersión no hizo sino acumular “activos tóxicos” en el capital de los bancos que estuvieron en el origen del hundimiento de éstos a partir del 2007 y estuvieron en el origen de la brutal recesión mundial de 2008-2009.
4. Así, como lo decía la resolución adoptada por el precedente congreso de la CCI, “no es pues la crisis financiera lo que ha originado la recesión actual. Muy al contrario, lo que hace la crisis financiera es ilustrar que la huida hacia el endeudamiento, que permitió superar la sobreproducción, no puede proseguir eternamente. Tarde o temprano, la “economía real” se desquita; es decir, que lo que está en la base de las contradicciones del capitalismo –la sobreproducción, la incapacidad de los mercados de absorber la totalidad de las mercancías fabricadas– vuelve a la escena.” Y esta misma resolución precisaba, tras la cumbre del G20 de marzo del 2009, que: “la huida ciega en la deuda es uno de los ingredientes de la brutalidad de la recesión actual. La única “solución” que la burguesía es capaz de instaurar es... una nueva huida ciega en el endeudamiento. El G20 no ha podido inventar una solución a la crisis por la sencilla razón de que ésta no tiene solución.”
La crisis de las deudas soberanas que se está propagando hoy, el que los Estados sean incapaces de saldar sus deudas, constituye una ilustración espectacular de esa realidad. La quiebra potencial del sistema bancario y la recesión, obligaron a todos los Estados a inyectar sumas considerables en su economía mientras que las ganancias estaban en caída libre debido al retroceso de la producción. Por eso, los déficits públicos conocieron, en la mayoría de los países, un aumento considerable. Para los más expuestos de entre ellos, como Irlanda, Grecia o Portugal, esto significó una situación de quiebra potencial; la incapacidad de pagar a sus funcionarios y de rembolsar sus deudas. Los bancos ahora se niegan a concederles nuevos préstamos si no son a tasas exorbitantes, ya que no tienen ninguna garantía de que les sean rembolsados. Los “planes de salvación”, por parte de la Banca Europea y del Fondo Monetario Internacional, no son sino nuevas deudas cuyo rembolso se añade al de las deudas precedentes. Es algo más que un círculo vicioso; es una espiral infernal. La única “eficacia” de esos planes está en el ataque sin precedentes contra los trabajadores que éstos representan; contra los funcionarios cuyos sueldos y efectivo son drásticamente reducidos, pero también contra el conjunto de la clase obrera por intermedio de recortes tremendos en la educación, la salud y las pensiones de jubilación así como por aumentos mayores de los impuestos. Pero todos esos ataques anti-obreros, al reducir masivamente el poder de compra de los trabajadores, no podrán sino ser una contribución suplementaria para una nueva recesión.
5. La crisis de la deuda soberana de los PIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España) no es sino una parte ínfima del sismo que amenaza la economía mundial. No es porque se benefician todavía, por el momento, de la nota AAA en el índice de confianza de las agencias de notación (esas mismas agencias que, hasta la víspera de la desbandada de los bancos en el 2008, les habían dado la nota máxima), que están mucho mejor las grandes potencias industriales. A finales de abril del 2011, la agencia Standard and Poor’s emitía una opinión negativa con respecto a la perspectiva de un Quantitative Easing no 3, o sea un tercer plan de relanzamiento del Estado federal norteamericano destinado a apoyar la economía. En otras palabras, la primera potencia mundial corre el riesgo de ver retirar la confianza “oficial” en cuanto a su capacidad a rembolsar sus deudas, si no es con un dólar fuertemente devaluado. De hecho, de forma oficiosa, esa confianza empieza a fallar con la decisión de China y Japón, desde el otoño pasado, de comprar masivamente oro y demás materias primas en lugar de bonos del Tesoro americano, lo que obliga hoy al Banco Federal Americano a comprar entre el 70 y 90 % de su emisión. Y ésta pérdida de confianza se justifica perfectamente cuando se constata el increíble nivel de endeudamiento de la economía norteamericana: en enero del 2010, el endeudamiento público (Estado federal, Estados, municipios, etc.) representa cerca del 100 % del PIB, lo que no es sino una parte del endeudamiento total del país (que comprende también las deudas de las familias y de las empresas no financieras) que alcanza un 300 % del PIB. Y la situación no es mejor para los demás grandes países en que la deuda total representa, en la misma fecha, importes del 280 % del PIB para Alemania, 320 % para Francia, 470 % para el Reino Unido y Japón. En este país, la deuda pública sola alcanza un 200 % del PIB. Y desde entonces, para todos los países, la situación no ha hecho sino agravarse con los diversos planes de relanzamiento.
Así, la quiebra de los PIIGS no es sino la punta saliente de la quiebra de una economía mundial que no puede sobrevivir, desde hace décadas, mas que por una huida desesperada en el endeudamiento. Los Estados que disponen de su propia moneda como el Reino-Unido, Japón y evidentemente los Estados Unidos, pudieron enmascarar esa quiebra haciendo funcionar la máquina de hacer billetes a todo vapor (contrariamente a los de la zona Euro, como Grecia, Irlanda o Portugal, que no disponen de semejante posibilidad). Pero ese trampeo permanente de los Estados, que se han convertido en verdaderos falsificadores tras su jefe de banda que es el Estado norteamericano, no podrá proseguir indefinidamente del mismo modo; así como no pudieron proseguirse las trampas al sistema financiero, como lo demostró su crisis en el 2008, que casi lo hizo estallar. Una de las manifestaciones visibles de esta realidad está en la aceleración actual de la inflación mundial. Al volcarse de la esfera de los bancos a la de los Estados, la crisis del endeudamiento no hace sino marcar la entrada del modo de producción capitalista en una nueva fase de su crisis aguda en la que se van a agravar, aún más considerablemente, la violencia y la extensión de sus convulsiones. No hay “salida del túnel” para el capitalismo. Este sistema no puede sino arrastrar a la sociedad hacia una barbarie siempre creciente.
6. La guerra imperialista sigue siendo la mayor manifestación de la barbarie hacia la que el capitalismo decadente está precipitando a la sociedad humana. La trágica historia del siglo xx constituye la manifestación más evidente: frente al callejón sin salida histórico en el que está su modo de producción, frente a la exacerbación de las rivalidades comerciales entre los Estados, la clase dominante está conducida a una huida ciega hacia las políticas guerreras, hacia los enfrentamientos militares.
Para la mayor parte de los historiadores, incluso para los que no se reivindican del marxismo, queda claro que la Segunda Guerra Mundial es hija de la Gran Depresión de los años 30. Del mismo modo, la agravación de las tensiones imperialistas a finales de los años 70 y principios de los 80, entre los dos bloques de entonces, el norteamericano y el ruso (invasión de Afganistán por la URSS en el 79, cruzada contra el Imperio del Mal de la administración Reagan), provenían en gran parte de la vuelta de la crisis abierta de la economía a finales de los 60. Sin embargo, la historia ha mostrado que ese lazo entre agravación de los enfrentamientos imperialistas y crisis económica del capitalismo no es directo o inmediato. La intensificación de la Guerra Fría se saldó finalmente por la victoria del bloque occidental y la implosión del bloque adverso, lo que a su vez generó la propia disgregación del primero. Aunque escapaba de la amenaza de una nueva guerra generalizada que podría haber desembocado en la desaparición de la especie humana, el mundo no ha podido salvarse del estallido de tensiones y enfrentamientos militares: el fin de los bloques rivales ha significado el fin de la disciplina que lograban imponer en sus territorios respectivos. Desde entonces, la arena imperialista planetaria está dominada por el intento de la primera potencia mundial de mantener su liderazgo en el mundo, y en primer lugar, mantener su liderazgo sobre sus antiguos aliados. En 1991, la primera guerra del Golfo ya había puesto en evidencia ese objetivo, pero la historia de los 90, particularmente la guerra en Yugoslavia, ha mostrado la quiebra de esa ambición. La “guerra contra el terrorismo mundial”, declarada por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, pretendía ser un nuevo intento para reafirmar su liderazgo, pero su hundimiento en Afganistán e Irak ha subrayado una vez más su incapacidad para lograrlo.
7. Esos fracasos de Estados Unidos no han desanimado a esta potencia para proseguir la política ofensiva que lleva desde principios de los 90 y que la convierte en el principal factor de inestabilidad de la escena mundial. Como decía la resolución del precedente congreso: “Ante esta situación, lo único que podrán hacer Obama y su administración es proseguir la política belicista de sus predecesores… Obama previó retirar las fuerzas norteamericanas de Irak, pero ha sido para reforzar su alistamiento en Afganistán y en Pakistán”. Es lo que ha sido ilustrado recientemente con la ejecución de Bin Laden por un comando norteamericano en territorio pakistaní. Es evidente que esa operación heroica tiene una vocación electoral a un año y medio de las elecciones norteamericanas. Desarma particularmente las críticas de los republicanos que reprochan a Obama su indolencia en la afirmación de la preeminencia de Estados Unidos en el plano militar; críticas que se radicalizaron con la intervención en Libia en donde el liderazgo de la operación había sido dejado a la coalición franco-británica. También significa que tras haber hecho desempeñar a Bin Laden el papel del “malo” de la historia durante 10 años, ya era tiempo de liquidarlo so pena de pasar por ser unos impotentes. Eso permitió también a la potencia norteamericana probar que ella era la única que tenía los medios militares, tecnológicos y logísticos para lograr ese tipo de operación, precisamente en el momento en que Francia y el Reino Unido tenían dificultades para llevar a cabo su operación anti-Gadafi. Mostraba al mundo que no vacilaría en violar la “soberanía nacional” de un “aliado”; que estaba dispuesta a establecer las reglas del juego en cualquier sitio donde lo considerase necesario. En fin, lograba obligar a la mayor parte de los gobiernos del mundo a saludar, a menudo de mala gana, el valor de esa proeza.
8. Dicho esto, el efecto logrado por Obama en Pakistán no le permitirá estabilizar la situación en la región, en particular en el mismo Pakistán en donde el desaire sufrido en el “orgullo nacional” puede atizar los antiguos conflictos entre diversos sectores de la burguesía y del aparato estatal. La muerte de Bin Laden tampoco permitirá a Estados Unidos, ni a otros países comprometidos en Afganistán, tomar el control del país y asegurar la autoridad de un gobierno Karzaï, totalmente minado por la corrupción y el tribalismo. Más generalmente, no permitirá, de ningún modo, poner un freno a las tendencias al “cada uno para sí” y a la contestación de la autoridad de la primera potencia mundial tal como sigue manifestándose, como se ha podido ver recientemente con la constitución de una serie de alianzas puntuales sorprendentes: acercamiento entre Turquía e Irán, alianza entre Brasil y Venezuela (estratégica y anti-EUA), entre India e Israel (militar y ruptura de aislamiento), entre China y Arabia Saudita (militar y estratégica), etcétera. En particular, no podría desanimar a China para hacer prevalecer sus ambiciones imperialistas que le permiten su estatuto reciente de gran potencia industrial. Es claro que ese país, a pesar de su importancia demográfica y económica, no tiene, absolutamente, los medios militares o tecnológicos, y no está cerca de tenerlos, para constituirse como una nueva cabeza de bloque. Sin embargo, tiene los medios de perturbar, aún más, las ambiciones norteamericanas –ya sea en África, en Irán, en Corea del Norte, o en Birmania– y aportar su piedra a la inestabilidad creciente que caracteriza a las relaciones imperialistas. El “nuevo orden mundial” previsto hace diez años por Georges Bush padre, y que éste soñaba bajo la égida de Estados Unidos, no puede sino presentarse cada vez más como un “caos mundial”, un caos que las convulsiones de la economía capitalista agravaran aún más.
9. Frente al caos que está afectando la sociedad burguesa en todos los planos –económico, guerrero y también medioambiental, como lo acabamos de ver en Japón– sólo el proletariado puede aportar una solución, SU solución: la revolución comunista. La crisis insoluble de la economía capitalista, las convulsiones cada vez mayores que va a conocer, constituyen condiciones objetivas para ésta. Por un lado, porque obliga a la clase obrera a desarrollar sus luchas de forma creciente frente a los ataques dramáticos que va a sufrir por parte de la clase explotadora. Por otro lado, permitiéndole comprender que esas luchas toman todo su significado como momentos de preparación de su enfrentamiento decisivo con un modo de producción –el capitalismo– condenado por la historia para ser sustituido por otro nuevo.
Sin embargo, como decía la resolución del precedente Congreso internacional: “El camino que conduce a los combates revolucionarios y al derrocamiento del capitalismo es todavía largo y difícil. (…) Para que la conciencia de la posibilidad de la revolución comunista pueda ganar un terreno significativo al seno de la clase obrera, es necesario que ésta pueda tomar confianza en sus propias fuerzas, y eso pasa por el desarrollo de sus luchas masivas”. De forma mucho más inmediata, la resolución precisaba que: “la forma principal que toma hoy este ataque, el de los despidos masivos, no favorece, en un primer tiempo, la emergencia de tales movimientos. (…) En una segunda etapa, cuando la clase trabajadora sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que sólo la lucha unida y solidaria puede frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que ya se están acumulando a causa de los planes de salvamento de los bancos y del “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando combates obreros de gran amplitud podrán desarrollarse mucho más.”
10. Los dos años que nos separan del congreso precedente han confirmado ampliamente esta previsión. Ese período no ha conocido luchas de amplitud contra los despidos masivos y contra el auge sin precedentes del desempleo sufrido por la clase obrera en los países más desarrollados. En contrapartida, es a partir de los ataques hechos directamente por los gobiernos al aplicar planes “de saneamiento de las cuentas públicas” que empezaron a desarrollarse luchas significativas. Esta respuesta es aún muy tímida, particularmente ahí donde esos planes de austeridad han tomado las formas más violentas: países como Grecia o España, por ejemplo, en donde, por tanto, la clase obrera había mostrado, en un pasado reciente, una combatividad relativamente importante. De cierta forma, parece que la misma brutalidad de los ataques provoca un sentimiento de impotencia en las filas obreras, tanto más que son aplicados por gobiernos “de izquierda”. Paradójicamente, es ahí en donde los ataques parecen ser los menos violentos, en Francia por ejemplo, que la combatividad obrera se ha expresado lo más masivamente con el movimiento contra la reforma de las jubilaciones del otoño del 2010.
11. Al mismo tiempo, los movimientos más masivos que se han conocido en el curso del último período no vinieron de los países más industrializados, sino de países de la periferia del capitalismo, principalmente de varios países del mundo árabe y más precisamente de Túnez y Egipto en donde, finalmente, tras haber intentado acallarlos por una represión feroz, la burguesía ha tenido que despedir a los dictadores reinantes. Esos movimientos no eran luchas obreras clásicas como las que esos países ya habían conocido recientemente (por ejemplo las luchas en Gafsa, Túnez 2008, o las huelgas masivas en la industria textil en Egipto, durante el otoño de 2007, que encontraron la solidaridad activa por parte de muchos otros sectores). Esos movimientos han tomado a menudo la forma de revueltas sociales en las que se encontraban asociados todo tipo de sectores de la sociedad: trabajadores del sector público y del privado, desempleados, pero también pequeños comerciantes, artesanos, profesionistas liberales, la juventud escolarizada, etcétera. Es por eso que el proletariado, la mayor parte del tiempo, no apareció directamente identificado, (como de forma distinta lo estuvo, por ejemplo, en las huelgas en Egipto al terminarse las revueltas), menos aún asumiendo el papel de fuerza dirigente. Sin embargo, al origen de esos movimientos (lo que se reflejaba en muchas de las reivindicaciones planteadas) se encuentran fundamentalmente las mismas causas que están al origen de las luchas obreras en los demás países: la considerable agravación de la crisis, la miseria creciente que ella provoca en el conjunto de la población no explotadora. Y si, en general, el proletariado no apareció directamente como clase en esos movimientos, su huella estaba presente en los países en los que tiene una importancia significativa, en particular por la profunda solidaridad que manifestó durante las revueltas, por su capacidad de evitar lanzarse a actos de violencia ciega y desesperada a pesar de la terrible represión que tuvieron que enfrentar. A final de cuentas, si la burguesía en Túnez y en Egipto resolvió finalmente –siguiendo los buenos consejos de la burguesía norteamericana– despedir a los viejos dictadores, fue, en gran parte, debido a la presencia de la clase obrera en esos movimientos. Una de las pruebas, en negativo, de esa realidad, está en la salida que tuvieron los movimientos en Libia: no se logró el derrumbe del viejo dictador Gadafi, sino el enfrentamiento militar entre fracciones burguesas en el que los explotados son enrolados como carne de cañón. En ese país, una gran parte de la clase obrera estaba compuesta de trabajadores inmigrados (egipcios, tunecinos, chinos, subsaharianos, bengalíes) cuya reacción principal fue huir de la represión que se desencadenó ferozmente desde los primeros días.
12. La salida guerrera del movimiento en Libia, con la participación de los países de la OTAN, ha permitido a la burguesía promover campañas de mistificación en dirección de los obreros de los países avanzados cuya reacción espontánea fue de sentirse solidarios con los manifestantes de Túnez y el Cairo, saludando su valentía y determinación. En particular, la presencia masiva de las jóvenes generaciones en el movimiento, particularmente de la juventud escolarizada cuyo porvenir está hecho de desempleo y de miseria, hacía eco a los recientes movimientos que animaron a los estudiantes en varios países europeos en el periodo reciente: movimiento contra el CPE en Francia en la primavera del 2006, revueltas y huelgas en Grecia a finales del 2008, manifestaciones y huelgas de los desempleados y estudiantes en Gran Bretaña a finales del 2010, los movimientos estudiantiles en Italia en 2008 y en Estados Unidos en 2010, etc.). Esas campañas burguesas para desnaturalizar, ante los ojos de los obreros de otros países, el significado de las revueltas en Túnez y en Egipto, han sido evidentemente facilitadas por las ilusiones que siguen pesando fuertemente sobre la clase obrera de esos países: las ilusiones nacionalistas, democráticas y sindicalistas en particular, como fue el caso en el 80-81 con la lucha del proletariado polaco.
13. Ese movimiento de hace 30 años permitió a la CCI poner en evidencia su análisis crítico de la teoría de los “eslabones débiles” desarrollada en particular por Lenin al momento de la revolución en Rusia. La CCI puso en evidencia, basándose en las posiciones elaboradas por Marx y Engels, que será de los países centrales del capitalismo, y particularmente de los viejos países industriales de Europa, que vendrá la señal de la revolución proletaria mundial, debido a la concentración del proletariado de esos países y más aún debido a su experiencia histórica, que le dan las mejores armas para acabar deshaciendo las trampas ideológicas más sofisticadas elaboradas desde hace mucho tiempo por la burguesía. Así, una de las etapas fundamentales del movimiento de la clase obrera mundial en el porvenir está constituida no sólo por el desarrollo de las luchas masivas en los países centrales de Europa occidental, sino también por su capacidad para desmontar las trampas democrática y sindical, particularmente por la toma en manos de las luchas por los mismos trabajadores. Esos movimientos serán el faro para la clase obrera mundial, incluyendo la clase obrera de la principal potencia capitalista, Estados Unidos, cuyo hundimiento en la miseria creciente, una miseria que ya afecta a decenas de millones de trabajadores, va a transformar el “sueño americano” en verdadera pesadilla.
CCI (mayo del 2011)
Vida de la CCI:
Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
- 3827 reads
Decadencia del capitalismo
Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
No hubo recuperación verdadera del capitalismo mundial tras la devastación de la Primera Guerra mundial. La mayoría de las economías de Europa se estancaron, incapaces de resolver los problemas planteados por la ruptura resultante de la guerra y la revolución, por la existencia de unas fábricas vetustas y un desempleo masivo.
Decadencia del capitalismo
Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo
No hubo recuperación verdadera del capitalismo mundial tras la devastación de la Primera Guerra mundial. La mayoría de las economías de Europa se estancaron, incapaces de resolver los problemas planteados por la ruptura resultante de la guerra y la revolución, por la existencia de unas fábricas vetustas y un desempleo masivo. La difícil situación de la economía británica, que había sido la más poderosa, es típica de aquel contexto cuando en 1926 tiene que recurrir a bajas de salarios para intentar recuperar en vano su ventaja en la competencia del mercado mundial. El resultado fue una huelga de diez días en solidaridad con los mineros cuyos salarios y condiciones de vida eran el objetivo principal del ataque. El único verdadero boom se produjo en Estados Unidos, país que, a la vez, se benefició de las dificultades de sus antiguos rivales y del desarrollo acelerado de la producción en serie, cuyo símbolo eran las cadenas de montaje de Detroit donde se producía el Ford T. La coronación de Estados Unidos como primera potencia económica mundial permitió además sacar a la economía alemana del marasmo gracias a la inyección de préstamos masivos. Pero todo el ruido que se hizo en torno a los “rugientes años 20” ([1]) en EEUU y otros países, no pudo ocultar que aquel relanzamiento no se basó en ninguna ampliación sustancial del mercado mundial, muy al contrario de lo ocurrido durante las últimas décadas del siglo XIX. El boom, ya en gran parte alimentado por la especulación y las deudas impagables, preparó el terreno a la crisis de sobreproducción que estalló en 1929 y que sumió rápidamente a la economía mundial en la mayor y más profunda depresión nunca antes conocida (ver el primer artículo de esta serie, en la Revista Internacional no 132).
No se trataba de un retorno al ciclo “expansión-recesión” del siglo XIX, sino de una enfermedad totalmente nueva: la primera gran crisis económica de una nueva era en la vida del capitalismo. Era una confirmación de la conclusión a la había llegado la mayoría de los revolucionarios en respuesta a la guerra de 1914: el modo de producción burgués se había vuelto caduco, se había vuelto un sistema decadente. Casi todas las expresiones políticas de la clase obrera interpretaron la Gran Depresión de los años 1930 como una nueva confirmación de ese diagnostico. A esto se añadió la evidencia de que durante los años anteriores a 1929 no se había producido ninguna recuperación económica espontánea y de que la crisis empujaba el sistema hacia un segundo reparto imperialista del mundo.
Esta nueva crisis, en cambio, no provocó una nueva oleada de luchas revolucionarias, a pesar de los movimientos de clase importantes ocurridos en varios países. La clase obrera había sufrido una derrota histórica tras los intentos revolucionarios en Alemania, Hungría, Italia y otros países, y tras la espantosa derrota y muerte de la revolución en Rusia. Con el triunfo del estalinismo en los partidos comunistas, las corrientes revolucionarias que pudieron sobrevivir quedaron reducidas a pequeñas minorías empeñadas en esclarecer las razones de semejante derrota e incapaces de ejercer una influencia significativa en la clase obrera. Pero eso sí, comprender la trayectoria histórica de la crisis del capitalismo fue un factor de la primera importancia para guiar a esos grupos durante aquellos años tan sombríos.
Las respuestas del movimiento político proletario: trotskismo y anarquismo
La corriente de Oposición de Izquierda formada en torno a Trotski, agrupada en una nueva Internacional, la Cuarta, editó su programa en 1938, con el título La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional. En continuidad con la Tercera Internacional, afirmaba que el capitalismo había entrado en una decadencia irremediable.
“La premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más alto que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer (…) Las charlatanerías de toda especie según las cuales las condiciones históricas no estarían todavía “maduras” para el socialismo no son sino el producto de la ignorancia o de un engaño consciente. Las condiciones objetivas de la revolución proletaria no sólo están maduras sino que han empezado a descomponerse” ([2]).
No es éste el lugar para hacer una crítica detallada del Programa de transición, nombre con el que se conoce ese texto. A pesar de su punto de partida marxista, ese texto da una visión de la relación entre condiciones objetivas y subjetivas que acaba cayendo a la vez en el materialismo vulgar y en el idealismo: por un lado, tiende a presentar la decadencia del sistema como un colapso total y absoluto de las fuerzas productivas; por otro, considera que una vez que se ha llegado a ese atolladero objetivo, lo único que falta es una dirección política correcta al proletariado para transformar la crisis en revolución. Y así, la introducción del documento afirma que “la crisis histórica de la humanidad se reduce a la dirección revolucionaria”. De ahí viene la tentativa voluntarista de crear una nueva Internacional en un período de contrarrevolución. Para Trotski, la derrota del proletariado es precisamente lo que hace necesaria la proclamación de la nueva Internacional: “Los escépticos preguntan: ¿Pero ha llegado el momento de crear una nueva Internacional? Es imposible, dicen, crear “artificialmente” una Internacional. Sólo pueden hacerla surgir los grandes acontecimientos, etc. (…) La Cuarta Internacional ya ha surgido de grandes acontecimientos; de las más grandes derrotas que el proletariado ha registrado en la historia”.
Razonando así, el nivel de conciencia de clase del proletariado y su capacidad para afirmarse como fuerza independiente quedan más o menos relegados a un papel marginal. Este enfoque tiene que ver con el contenido semirreformista y capitalista de Estado de muchas reivindicaciones transitorias del programa, pues a éstas no se las considera tanto como verdaderas soluciones al colapso de las fuerzas productivas, sino, más bien, como medios sofisticados para extraer al proletariado de la prisión en que lo tiene encerrado su corrupta dirección del momento, y guiarlo así hacia la buena dirección política. El programa de transición se estableció así basado en una separación total entre el análisis de la decadencia del capitalismo y sus consecuencias programáticas.
Los anarquistas suelen estar en desacuerdo con los marxistas sobre la insistencia de éstos en fundamentar las perspectivas de la revolución en las condiciones objetivas alcanzadas por el desarrollo capitalista. En el siglo XIX, época del capitalismo ascendente, anarquistas como Bakunin defendían la idea de que el levantamiento de las masas era posible en todo momento y acusaban a los marxistas de posponer la lucha revolucionaria a un futuro lejano. Por eso, durante la época que siguió a la Primera Guerra mundial, hubo pocos intentos por parte de las corrientes anarquistas para sacar las consecuencias de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia, puesto que, para la mayoría de ellos, nada había cambiado fundamentalmente. Sin embargo, la amplitud de la crisis económica de los años 1930 convenció a algunos de los mejores de ellos de que el capitalismo había llegado a su época de declive. El anarquista ruso exiliado G. Maximov, en Mi credo social, editado en 1933, afirma que: “ese proceso de declive empezó inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, con la forma de unas crisis económicas cada vez más importantes y agudas, que durante años han estallado simultáneamente en los países vencedores y vencidos. En el momento de escribir este texto (1933-1934), una verdadera crisis mundial del sistema afecta a casi todos los países. Su carácter prolongado y su alcance universal no pueden explicarse ni mucho menos con la teoría de las crisis políticas periódicas” ([3]).
Y prosigue mostrando cómo los esfuerzos del capitalismo para salir de la crisis mediante medidas proteccionistas, bajas de salarios o la planificación estatal no hacen sino aumentar las contradicciones del sistema: “el capitalismo, que hizo nacer una plaga social, no puede deshacerse de su propia progenitura maléfica sin matarse a sí mismo. El desarrollo lógico de esa tendencia debe desembocar inevitablemente en el dilema siguiente: o se produce una desintegración total de la sociedad, o se llega a la abolición del capitalismo y se crea un nuevo sistema social más progresista. La forma moderna de organización social ha seguido su curso, demostrando, hoy mismo, que es a la vez un obstáculo al progreso de la humanidad y un factor de ruina social. Ese sistema caduco debe arrinconarse en el museo de reliquias de la evolución social” ([4]).
Cierto que en este texto, Maximov “suena” a muy marxista, como también cuando afirma que la incapacidad del capitalismo para extenderse impedirá que la crisis pueda resolverse de la misma manera que en épocas anteriores: “En el pasado, el capitalismo habría evitado la crisis mortal mediante los mercados coloniales y los de las naciones agrarias. Hoy, la mayoría de las colonias mismas compiten con los países metropolitanos en el mercado mundial, a la vez que las tierras agrícolas están industrializándose intensivamente” ([5]).
Y se observa la misma clarividencia sobre las características del nuevo período en los escritos del grupo británico Federación Comunista Antiparlamentaria (APCF), en la que la influencia de los marxistas de la Izquierda comunista germano-holandesa fue mucho más directa ([6]).
La Izquierda italiana-belga
Lo dicho antes no es causal: fue la Izquierda comunista la más rigurosa en el análisis del significado histórico de la depresión económica como expresión de la decadencia del capitalismo y en los intentos para identificar las raíces de la crisis mediante la teoría marxista de la acumulación. Especialmente las fracciones italiana y belga de la Izquierda comunista basaron siempre sus posiciones programáticas en que la crisis del capitalismo era histórica y no sólo cíclica: por ejemplo, el rechazo de las luchas nacionales y de las reivindicaciones democráticas, que diferenció claramente a esa corriente del trotskismo, se basaba no en un sectarismo abstracto, sino en el cambio en las condiciones del capitalismo mundial que volvió caducos esos aspectos del programa del proletariado. Esa búsqueda de coherencia incitó a los camaradas de la Izquierda italiana y belga a lanzarse a un estudio profundizado de la dinámica interna de la crisis capitalista. Inspirado además en la traducción reciente al francés de La acumulación del capital de Rosa Luxemburg, ese estudio desembocó en unos artículos firmados por “Mitchell”: “Crisis y ciclos en le economía del capitalismo agonizante”, publicados en 1934 en los números 10 y 11 de Bilan ([7]).
Los artículos de Mitchell vuelven a Marx, examinan la naturaleza del valor y de la mercancía, el proceso de la explotación del trabajo y las condiciones fundamentales del sistema capitalista, que residen en la producción de la plusvalía misma. Para Mitchell, había una clara continuidad entre Marx y Rosa Luxemburg en el reconocimiento de que era imposible que toda la plusvalía pudiera obtenerse gracias al consumo de los trabajadores y de los capitalistas. Sobre los esquemas de la reproducción de Marx, que fueron el centro de la polémica que estalló tras la publicación del libro de Rosa Luxemburg, Mitchell escribió lo siguiente:
“… si Marx, en sus esquemas de la reproducción ampliada, emitió la hipótesis de una sociedad enteramente capitalista en la que sólo se opondrían capitalistas y proletarios fue, nos parece, para poder así demostrar lo absurdo de una producción capitalista que llegaría un día a equilibrarse y armonizarse con las necesidades de la humanidad. Eso significaría que la plusvalía acumulable, gracias a la ampliación de la producción, podría realizarse directamente, por una parte, mediante la compra de nuevos medios de producción necesarios, y, por otro, gracias a la demanda de los obreros suplementarios (¿dónde encontrarlos, por otra parte?) y así, los capitalistas, de lobos se habrían vuelto pacíficos progresistas.
“Marx, si hubiera podido seguir desarrollando sus esquemas, habría llegado a la conclusión opuesta: un mercado capitalista que no pudiera extenderse gracias a la incorporación de ámbitos no capitalistas, una producción enteramente capitalista – lo cual es históricamente imposible – significaría el cese del proceso de acumulación y el fin del capitalismo mismo. Por consiguiente, presentar los esquemas (como lo han hecho algunos “marxistas”) como si fueran la imagen de una producción capitalista que pudiera desarrollarse sin desequilibrios, sin sobreproducción, sin crisis, es falsificar, a sabiendas, la teoría marxista” ([8]).
Y el texto de Mitchell no se queda en lo abstracto. Nos presenta las fases principales de la ascendencia y del declive del sistema capitalista. Empezando por las crisis cíclicas del siglo XIX, Mitchell pone de relieve la interacción entre el problema de la producción de la plusvalía y la tendencia decreciente de la cuota de ganancia[9], el desarrollo del imperialismo y del monopolio y el final de las guerras nacionales después de los años 1870. Insiste en el papel creciente del capital financiero, criticando a la vez la idea de Bujarin de considerar que el imperialismo es la consecuencia del capital financiero y no la respuesta del capital a sus contradicciones internas. Analiza la carrera hacia las colonias y la competencia creciente entre las principales potencias imperialistas como los factores inmediatos de la Primera Guerra mundial, que marcó la entrada del sistema en su crisis senil. Identifica entonces algunas de las características principales del modo de vida del capitalismo en el nuevo período: recurso creciente a la deuda y al capital ficticio, interferencia masiva del Estado en la vida económica, una de cuyas expresiones típicas es el fascismo, en una tendencia general a una separación creciente entre el dinero y el valor real plasmada en el abandono del patrón oro. La recuperación de corta duración del capitalismo tras la Primera Guerra mundial se explica por diversos factores: la destrucción de capital sobreabundante; la demanda causada por la necesidad de reconstruir unas economías arruinadas; la posición única de Estados Unidos como nueva “locomotora” de la economía mundial; pero, sobre todo, la “prosperidad” ficticia creada por el crédito: ese crecimiento no se basó en una verdadera expansión del mercado global y era pues muy diferente de las recuperaciones del siglo XIX. Y así, la crisis mundial que estalló en 1929 fue muy diferente de las crisis cíclicas del siglo XIX, no sólo por su envergadura sino por su carácter insoluble, o sea que no vendría seguida automática o espontáneamente de un boom. El capitalismo iba a sobrevivir desde entonces quebrantando cada vez más sus propias leyes: “Refiriéndonos a los factores determinantes de la crisis general del capitalismo, podemos comprender por qué la crisis mundial no puede solucionarse mediante la acción “natural” de las leyes económicas capitalistas, por qué, al contrario, ésta han sido vaciadas por el poder conjugado del capital financiero y del Estado capitalista, que aplastan todas las expresiones de intereses capitalistas particulares” ([10]).
De ese modo, las manipulaciones del Estado permitieron un crecimiento de la producción, que se dedicó en gran parte al sector militar y a preparar una nueva guerra.
“Haga lo que haga, sea cual sea el medio que use para zafarse del estrangulamiento de la crisis, el capitalismo va empujado irresistiblemente hacia su destino, la guerra. Dónde y cómo surgirá es algo imposible de determinar hoy. Lo que importa es saber y afirmar que estallará por el reparto de Asia y que será mundial” ([11]).
No iremos aquí más allá en el análisis de los puntos fuertes y de algunos más flojos del análisis de Mitchell ([12]), pero, eso sí, ese texto es sobresaliente desde todos los puntos de vista, pues fue el primer intento por parte de la Izquierda comunista de hacer un análisis coherente, unificado e histórico del proceso de ascendencia y de decadencia del capitalismo.
La Izquierda germano-holandesa
En la tradición de la izquierda germano-holandesa, que había sido duramente diezmada por la represión contrarrevolucionaria en Alemania, el análisis luxemburguista seguía siendo la referencia para cierto número de grupos. Pero también había una tendencia importante, orientada en otra dirección, especialmente en la Izquierda holandesa y en el grupo formado en torno a Paul Mattick en Estados Unidos. En 1929, Henryk Grossman publicaba un trabajo importante sobre la teoría de las crisis: La ley de la acumulación y del hundimiento del sistema capitalista. El Groep van Internacionale Communisten (GIC) en Holanda calificó ese trabajo de “sobresaliente” ([13]) y, en 1934, Paul Mattick publicó un resumen (y un desarrollo) de las ideas de Grossman, titulado “La crisis permanente; la interpretación por Henryk Grossman de la teoría de Marx de la acumulación capitalista”, en el no 2 del volumen 1 de Internacional Council Correspondence. Este texto reconocía explícitamente el valor de la contribución de Grossman y a la vez desarrollaba algunos puntos. A pesar de que Grossman era simpatizante del KPD y de otros partidos estalinistas, y a pesar de que consideraba a Mattick como políticamente sectario ([14]), ambos mantuvieron una correspondencia durante cierto tiempo, en gran parte sobre problemas planteados en el libro de Grossman.
El libro de Grossman se publicó antes de la crisis mundial, e inspiró sin duda a bastantes revolucionarios para aplicarla a la realidad concreta de la Gran Depresión. Grossman insiste en la idea, central en su libro, de que la teoría del desmoronamiento del capitalismo es la médula misma de El Capital de Marx, por mucho que Marx no pudiera ir hasta sus últimas consecuencias. Los revisionistas del marxismo –Bernstein, Kautsky, Tugan Baranowski, Otto Bauer y demás– negaron la noción de desmoronamiento del capitalismo, en perfecta coherencia con su política reformista. Para Grossman, era algo indiscutible que el socialismo no habrá de llegar porque el capitalismo sea un sistema inmoral, sino porque su evolución histórica misma lo acabaría hundiendo en contradicciones insuperables, haciendo de él una traba para el crecimiento de las fuerzas productivas: “En cierta fase de su desarrollo histórico, el capitalismo ya no consigue engendrar un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas. A partir de entonces, la caída del capitalismo se hace económicamente inevitable. La verdadera tarea que se dio Marx en El Capital era dar la descripción precisa de ese proceso y aprehender sus causas mediante un análisis científico del capitalismo” ([15]).
Por otro lado, “si no existe una razón económica que haga que el capitalismo acabe fracasando necesariamente, el socialismo solo podría entonces sustituir al capitalismo por razones que no tienen nada de económico, sino que son puramente políticas, psicológicas o morales. Y, en este caso, abandonamos las bases materialistas de un argumento científico en favor de la necesidad del socialismo, abandonamos la idea de que esa necesidad se deduce del propio proceso económico” ([16]).
Hasta ahí, Grossman está de acuerdo con Luxemburg, la cual había abierto la vía afirmando el papel central de la noción de desmoronamiento y, en ese punto, aquél está a su lado contra los revisionistas. Sin embargo, Grossman consideraba que la teoría de Luxemburg sobre la crisis contenía muchas debilidades pues se basaba en una mala comprensión del método que Marx desarrolló en su uso del esquema de la reproducción: “en lugar de examinar el esquema de la reproducción de Marx en el marco de su sistema total y especialmente de su teoría de la acumulación, en lugar de preguntarse qué papel desempeña ese marco metodológicamente en la estructura de su teoría, en lugar de analizar el esquema de la acumulación desde su principio hasta su conclusión final, Luxemburg estuvo inconscientemente influida por ellos [les epígonos revisionistas]. Ella acabó creyendo que los esquemas de Marx permiten una acumulación ilimitada” ([17]).
Por consiguiente, argumenta Grossman, Rosa Luxemburgo desplazó el problema de la esfera principal de la producción de la plusvalía hacia la esfera secundaria de la circulación. Grossman reexaminó el esquema de la reproducción que Otto Bauer había adaptado de Marx, en su crítica de La acumulación del capital ([18]). El objetivo de Bauer era entonces refutar la tesis de Luxemburg de que el capitalismo acabaría enfrentándose a un problema insoluble en la producción de la plusvalía, una vez que hubiera eliminado todos los mercados “exteriores” a su modo de producción. Para Bauer, el crecimiento demográfico del proletariado era suficiente para absorber toda la plusvalía requerida para permitir la acumulación. Hay que subrayar que Grossman no cometió el error de considerar el esquema de Bauer como una descripción real de la acumulación capitalista (contrariamente a lo que dijo Pannekoek, algo que veremos más adelante): “Demostraré que el esquema de Bauer refleja, y sólo puede reflejar, el aspecto del valor en el proceso de reproducción. En ese sentido, ese esquema no puede describir el proceso real de la acumulación en términos de valor y de valor de uso. Segundo, el error de Bauer consiste en que supone que el esquema de Marx es, en cierto modo, una ilustración de los procesos reales en el capitalismo, olvidándose de las simplificaciones que lo acompañan. Pero esos puntos débiles no quitan valor al esquema de Bauer” ([19]).
La intención de Grossman, cuando lleva el esquema de Bauer hasta su conclusión “matemática”, es demostrar que, incluso sin el problema de la realización de la plusvalía, el capitalismo chocaría contra barreras insuperables. Si se considera el aumento de la composición orgánica del capital y la tendencia decreciente de la cuota de ganancia resultante, la ampliación global del capital llegaría a un punto en el que la masa absoluta de la ganancia sería insuficiente para permitir seguir acumulando, llegando así el sistema a su desmoronamiento. En el uso que, según sus hipótesis, Grossman hace del esquema de Bauer, ese punto se alcanza al cabo de 35 años: a partir de entones, “ninguna nueva acumulación de capital en las condiciones postuladas podría realizarse. El capitalista gastaría sus esfuerzos en gestionar el sistema productivo cuyos frutos son enteramente absorbidos por la parte de los trabajadores. Si esa situación se mantuviera, eso significaría la destrucción del mecanismo capitalista, su fin económico. Para la clase de los empresarios, la acumulación no sólo sería insignificante, sino que sería objetivamente imposible porque el capital sobreacumulado queda sin explotar, no podría funcionar, sería incapaz de aportar ganancias” ([20]).
Esto llevó a algunos críticos de Grossman a decir que éste pensaba ser capaz de prever con una certidumbre absoluta el momento en que el capitalismo se volvería imposible. No fue ése, sin embargo, su objetivo. Grossman intentaba sencillamente recuperar la teoría de Marx del hundimiento explicando por qué éste había considerado la tendencia decreciente de la cuota de ganancia como la contradicción central en el proceso de acumulación.
“Esta baja de la cuota de ganancia en la etapa de sobreacumulación es diferente de la bajas de esas cuotas en las etapas precedentes de la acumulación del capital. Una cuota de ganancia en baja es un síntoma permanente del progreso de la acumulación durante sus diferentes etapas, pero, durante las primeras etapas de la acumulación, va paralela a una masa creciente de ganancia y un consumo capitalista también en alza. Sin embargo, más allá de ciertos límites, la baja de la cuota de ganancia se acompaña de una caída de la plusvalía afectada al consumo capitalista y, poco después, de la plusvalía destinada a la acumulación. “La baja de la cuota de ganancia se acompañaría esta vez de una disminución absoluta de la masa de ganancia” (Marx, El Capital, libro III, 3ª sección, “Las contradicciones internas de la ley”)” ([21]).
Para Grossman, la crisis no sobrevendría porque el capitalismo esté enfrentado a “demasiada” plusvalía, como así lo defendía Rosa Luxemburg, sino porque, al final, se acabaría por extraer muy poca plusvalía de la explotación de los trabajadores para poder realizar más inversiones rentables en la acumulación. Las crisis de superproducción se producen efectivamente, pero son básicamente la consecuencia de la sobreacumulación del capital constante: “La sobreproducción de mercancías es una consecuencia de una valorización insuficiente debida a la sobreacumulación. La crisis no la provoca la desproporción entre la expansión de la producción y la insuficiencia del poder adquisitivo, o sea de la penuria de consumidores. La crisis se produce porque no se hace ningún uso del poder adquisitivo existente. Y eso porque no es rentable aumentar la producción, porque este aumento no modifica la cantidad de plusvalía disponible. Y así, por un lado, el poder adquisitivo sigue sin emplearse, y, por otro, las mercancías producidas siguen sin venderse” ([22]).
El libro de Grossman significó un retorno a Marx y no vaciló en criticar a marxistas eminentes, como Lenin y Bujarin por la incapacidad de éstos para analizar las crisis o las acciones imperialistas del capitalismo como expresiones de las contradicciones internas del sistema, y, en cambio, se limitaron a las expresiones externas de esas contradicciones (como Lenin, por ejemplo, que veía a los monopolios como la causa del imperialismo). En la introducción a su libro, Grossman explica la premisa metodológica en la que se basa esa crítica: “He intentado demostrar por qué las tendencias que se descubren empíricamente de la economía mundial y que se consideran como características de la última etapa del capitalismo (monopolios, exportación de capitales, lucha por el reparto de las fuentes de materias primas, etc.) no son sino manifestaciones exteriores secundarias, resultantes de lo que es esencial: la acumulación capitalista que es la base de todo ello. Mediante ese mecanismo interno, es posible emplear un único principio, la ley marxista del valor, para explicar claramente todas las manifestaciones del capitalismo sin que sea necesario improvisar una teoría específica, ni tampoco tener que esclarecer su etapa postrera, el imperialismo. No quiero insistir en que es la única manera de demostrar la inmensa coherencia del sistema económico de Marx”.
Y, prosiguiendo en el mismo tono, Grossman se defiende entonces de antemano de toda acusación de “economismo puro”: “Puesto que, en este estudio, me limito deliberadamente a sólo describir los fundamentos económicos del desmoronamiento del capitalismo, permítanme despejar ya toda sospecha de economismo. Es inútil gastar papel sobre el vínculo entre las ciencias económicas y la política; es evidente la existencia de esa relación. Sin embargo, mientras que los marxistas han escrito cantidad de cosas sobre la revolución política, no se han preocupado, sin embargo, por tratar teóricamente el aspecto económico de esa cuestión y no han logrado captar el contenido real de la teoría de Marx sobre el desmoronamiento. Mi única preocupación aquí es rellenar ese hueco en la tradición marxista” ([23]).
No hay que olvidarse de lo anterior cuando se acusa a Grossman de sólo describir la crisis final del sistema por la incapacidad del aparato económico de seguir funcionando durante más tiempo. Y dejando de lado la impresión que dejan varias de sus formulaciones abstractas sobre el desmoronamiento, hay también un problema más fundamental en el intento de Grossman “de esclarecer la etapa postrera (del capitalismo), el imperialismo”.
A diferencia de Mitchell, por ejemplo, no concibe explícitamente su trabajo como algo que sirviera a esclarecer las conclusiones a las que llegó la IIIª Internacional, o sea que la Primera Guerra Mundial había iniciado la época de declive del capitalismo, la época de las guerras y de las revoluciones. En algunos pasajes reprocha, por ejemplo, a Bujarin que considere la guerra (mundial) como prueba de que llegó la época del hundimiento, tendiendo a reducir la importancia de la guerra mundial como expresión indudable de la senilidad del modo de producción capitalista. Sí, es cierto que Grossman acepta que “podría ser así”, y que su objeción principal al argumento de Bujarin es que para éste la guerra sería la causa y no el síntoma; pero Grossman también argumenta que: “lejos de ser una amenaza para el capitalismo, las guerras son el medio de prolongar su existencia como un todo. Los hechos muestran precisamente que tras cada guerra, el capitalismo conoce un nuevo período de crecimiento” ([24]).
Eso significa que Grossman subestima seriamente la amenaza que la guerra capitalista representa para la supervivencia de la humanidad y parece confirmar que para él, la crisis final será puramente económica. Además, aunque su trabajo da testimonio de sus esfuerzos por concretar su análisis (poniendo de relieve el crecimiento inevitable de las tensiones imperialistas provocado por la tendencia al hundimiento), su insistencia sobre lo inevitable de una crisis final que obligaría a la clase obrera a derrocar el sistema no hace aparecer claramente si se ha iniciado ya la época de la revolución proletaria.
Mattick y la época de la crisis permanente
Respecto a lo anterior, el texto de Mattick es más explicito que el libro de Grossman pues trata la crisis del capitalismo en el contexto general del materialismo histórico y, por lo tanto, mediante el concepto de ascendencia y de decadencia de los diferentes modos de producción. Y, así, el punto de partida del documento es la afirmación de que: “el capitalismo como sistema económico ha tenido la misión de desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad hasta un nivel que ningún sistema anterior habría sido capaz de alcanzar. El motor del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo es la carrera por la ganancia. Y por esa misma razón, ese proceso sólo puede continuar mientras sea rentable. Desde ese punto de vista, el capital se convierte en una traba en cuanto ese desarrollo entra en conflicto con la necesidad de ganancia” ([25]).
A Mattick no le cabe la menor duda de que ha llegado la época de la decadencia capitalista y que estamos ahora en la fase de la crisis permanente como así lo dice el título de su texto, aunque pueda haber booms temporales gracias a las medidas tomadas para atajar el declive, tales como el incremento de la explotación absoluta. Esos booms temporales “dentro de la crisis mortal”, no son “una expresión del desarrollo, sino del desmoronamiento”. Mattick, quizás con mayor claridad que Grossman, tampoco aboga por un hundimiento automático una vez que la cuota de ganancia haya disminuido por debajo de cierto nivel. Y muestra la reacción del capitalismo ante su atolladero histórico: aumento de la explotación de la clase obrera para extraer las últimas gotas de plusvalía que requiere la acumulación, marcha hacia la guerra mundial para apropiarse de las materias primas con menos costes, conquista de mercados y anexión de nuevas fuentes de fuerza de trabajo. Y, al mismo tiempo, considera las guerras, al igual que la crisis económica misma, como “gigantescas desvalorizaciones de capital constante mediante la destrucción violenta de valor y de valores de uso que son su base material”. Esos dos factores conducen al incremento de la explotación y, según Mattick, la guerra mundial acarreará una reacción de la clase obrera que abrirá la perspectiva de la revolución proletaria. La Gran Depresión es ya “la mayor crisis en la historia capitalista”, pero “de la acción de los trabajadores dependerá que sea la última para el capitalismo, y también para ellos”.
La obra de Mattick se sitúa así claramente en la continuidad de los esfuerzos anteriores de la Internacional comunista y de la Izquierda comunista para comprender la decadencia del sistema. Y mientras que Grossman ya había examinado los límites de las contratendencias a la baja de la cuota de ganancia, Mattick las hizo más concretas gracias al análisis del desarrollo real de la crisis capitalista mundial durante el período abierto por el crac de 1929.
A nuestro entender, a pesar de las concreciones aportadas por Mattick a la teoría de Grossman, hay aspectos de su método general que siguen siendo abstractos. Uno se queda perplejo ante la afirmación de Grossman de que no hay “ninguna huella en Marx” de la existencias de un problema de insuficiencia de mercados ([26]). El problema de la realización de la plusvalía o de la “circulación” no está fuera del proceso de acumulación, sino que es una parte indispensable de él. Asimismo, Grossman parece minimizar el problema de la superproducción como si fuera un simple subproducto de la baja de la cuota de ganancia, ignorando así los pasajes de Marx que lo sitúan claramente dentro de las relaciones fundamentales entre trabajo asalariado y capital ([27]). Mientras que, analizando esos elementos, Luxemburg proporciona un marco coherente para comprender por qué el triunfo mismo del capitalismo como sistema global habría de impulsarlo hacia su era de declive, es más difícil saber cuándo el aumento de la composición orgánica del capital alcanza un nivel tal que las contratendencias se vuelven ineficaces y comienza el declive. En efecto, tras haber incluido el comercio exterior en el conjunto de esas contratendencias, Mattick se acerca incluso un poco a Rosa Luxemburg cuando argumenta que la transformación de las colonias en países capitalistas retira esa opción esencial: “Al transformar los países importadores de capitales en países exportadores de capitales, al acelerar su desarrollo industrial con un fuerte crecimiento local, el comercio exterior deja de ser una contratendencia [que contrarreste la baja de la cuota de ganancia]. Mientras que se anula el efecto de las contratendencias, la tendencia al desmoronamiento capitalista sigue siendo la dominante. Estamos entonces ante la crisis permanente, o crisis mortal del capitalismo. El único medio que le queda entonces al capitalismo para seguir existiendo es la pauperización permanente, absoluta y general del proletariado”.
A nuestro entender, tenemos ahí una indicación de que el problema de la realización (la necesidad de la extensión permanente del mercado global para compensar las contradicciones internas del capital) no puede retirarse tan fácilmente de la ecuación ([28]).
Sin embargo, el objetivo de este capítulo no es indagar en los argumentos a favor o en contra de la teoría de Luxemburg, sino demostrar que la explicación alternativa de la crisis contenida en la teoría de Grossman y Mattick se integra también plenamente en la comprensión de la decadencia del capitalismo. Y no ocurre lo mismo con la crítica principal hecha a la tesis de Grossman-Mattick en el seno de la Izquierda comunista durante los años 1930, “La teoría del hundimiento del capitalismo” de Pannekoek, texto editado por primera vez en Rätekorrespondenz en junio de 1934 ([29]).
La crítica de Pannekoek a la teoría del desmoronamiento
Durante los años 1930, Pannekoek trabajó muy estrechamente con el Groep van Internationale Communisten y escribió sin duda su texto en respuesta a la creciente popularidad de las teorías de Grossman en el seno de la corriente comunista de consejos: menciona que esta teoría había sido ya integrada en el manifiesto del Partido Unido de Trabajadores de Mattick. Los párrafos introductorios del texto expresan una preocupación perfectamente comprensible cuyo objetivo era evitar ciertos errores de comunistas alemanes en los tiempos de la oleada revolucionaria, cuando se invocaba la idea de la “crisis mortal” para afirmar que el capitalismo ya había agotado todas las opciones y que bastaría con un ligero empujón para derrumbarlo por completo, un enfoque que se asociaba a menudo con las acciones voluntaristas y aventureristas. Sin embargo, como ya lo hemos escrito en otro lugar ([30]), la falla esencial en el razonamiento de quienes defienden la noción de crisis mortal en la posguerra no estriba en la noción misma de crisis catastrófica del capitalismo. Esta noción caracteriza un proceso que puede durar décadas y no un crac repentino que vendría de no se sabe dónde. Ese error estriba en la amalgama de dos fenómenos distintos: la decadencia histórica del capitalismo como modo de producción y la crisis económica coyuntural –sea cual sea su profundidad– que el sistema puede conocer en un momento dado. En su polémica contra la idea de un hundimiento del capitalismo como fenómeno inmediato y que sólo se produciría en el plano puramente económico, Pannekoek cae en el error de negar por completo la noción de decadencia del capitalismo, en coherencia con otras posiciones con las que estaba de acuerdo en aquel tiempo, como la posibilidad de revoluciones burguesas en las colonias y la “función burguesa del bolchevismo” en Rusia.
Pannekoek empezó criticando la teoría del desmoronamiento de Rosa Luxemburg. Retoma las críticas clásicas a esas teorías, de que éstas se basaban en un problema falso y que, matemáticamente hablando, los esquemas de la reproducción de Marx no presentan ningún problema de realización para el capitalismo. Pero el objetivo principal del texto de Pannekoek es la teoría de Grossman.
Pannekoek reprocha a Grossman dos aspectos esenciales: la falta de concordancia entre su teoría de las crisis y la de Marx; la tendencia a considerar la crisis como un factor automático en el advenimiento del socialismo, lo cual no requeriría demasiada acción consciente por parte de la clase obrera. Ciertas críticas de Pannekoek a Grosman por su uso de los esquemas de Bauer se basan en algo erróneo, pues acusa a Grossman de usarlas sin más y eso es falso. Hemos demostrado que eso es falso. Más seria es la acusación de que Grossman habría entendido mal, incluso habría cambiado conscientemente lo escrito por Marx sobre la relación entre la baja de la cuota de ganancia y el aumento de la masa de ganancia. Pannekoek insiste en que, puesto que la masa de ganancia siempre ha estado acompañada por la baja de la cuota de ganancia, Marx nunca imaginó una situación en la que habría una penuria absoluta de plusvalía: “Marx habla de una sobreacumulación que lleva a la crisis, un exceso de plusvalía acumulada que no encuentra dónde invertirse y pesa sobre la ganancia; el desmoronamiento de Grossmann procede de una insuficiencia de plusvalía acumulada” ([31]).
Es difícil aceptar esas críticas: no es contradictorio hablar de sobreacumulación por un lado, y, por otro, de una penuria de plusvalía: la “sobreacumulación” es otra manera de decir que hay exceso de capital constante, lo cual significará necesariamente que las mercancías producidas contendrán menos plusvalía y, por lo tanto, menos ganancia potencial para los capitalistas. Es cierto que Marx consideró que una baja de la cuota de ganancia sería compensada por un aumento de la masa de ganancia: esto depende, en particular, de la posibilidad de vender una cantidad cada vez mayor de mercancías, lo cual nos lleva al problema de la realización de la plusvalía, problema que no vamos a tratar aquí.
El problema más importante que queremos tratar aquí es la noción básica del desmoronamiento ([32]) capitalista y no sus explicaciones teóricas específicas. La idea de un desmoronamiento puramente económico (y es cierto que Grossman tiende hacia esa idea, con su visión de simple atasco de los mecanismos económicos del capitalismo) revela un enfoque muy mecánico del materialismo histórico en el que la acción humana casi sólo desempeñaría un papel ínfimo, incluso ningún papel; y, para Pannekoek, Marx siempre vio el final del capitalismo como el resultado de la acción consciente de la clase obrera. Esto es lo central en la crítica de Pannekoek a las teorías del desmoronamiento, porque estimaba que estas teorías tendían a subestimar la necesidad para la clase obrera de armarse para la lucha, de desarrollar su consciencia y su organización para llevar a cabo la inmensa tarea de echar abajo al capitalismo, el cual desde luego que no iba a caer como una fruta madura en manos del proletariado. Pannekoek aceptó que Grossman considerara que la llegada de la crisis final provocaría la lucha de clases, pero critica la visión puramente economicista de esa lucha. Para Pannekoek: “El que el capitalismo se desmorone económicamente y que la necesidad empuje a los hombres –a los obreros y a los demás– a crear una nueva organización, no significa que vaya a surgir el socialismo. Es lo contrario: al hacerse cada día el capitalismo, tal como hoy vive, más insoportable para los obreros, acaba empujándolos a la lucha, continuamente, hasta que se construye en ellos la voluntad y la fuerza de derrocar la dominación del capitalismo y de construir una nueva organización, y es entonces cuando se desmorona el capitalismo. No es porque se demuestre desde fuera lo insoportable del capitalismo, sino porque así se vive espontáneamente desde dentro, que lo insoportable impulsa a la acción” ([33]).
Ya un pasaje de Grossman anticipaba algunas de las críticas de Pannekoek: “La idea del desmoronamiento, necesaria por razones objetivas, no es contradictoria, ni mucho menos, con la lucha de clases. Es más, la acción viva de las clases en lucha puede influir mucho en ese desmoronamiento, dejando cierto espacio para una intervención activa de la clase. Sólo entonces se comprenderá por qué, al haberse alcanzado un alto nivel de acumulación del capital, es cada vez más difícil obtener alzas de salarios verdaderas, por qué cada lucha económica importante se convierte en un problema de existencia para el capitalismo, una cuestión de poder político… La lucha de la clase obrera por reivindicaciones cotidianas se enlaza así con su lucha por el objetivo final. La meta final por la que lucha la clase obrera no es un ideal introducido en el movimiento obrero desde fuera gracias a unos métodos especulativos hechos desde fuera del movimiento, y cuya realización, independiente de las luchas del presente, queda para un porvenir lejano. Es lo contrario, como lo demuestra la ley del desmoronamiento presentada aquí: [el objetivo final es] un resultado de las luchas cotidianas inmediatas y puede alcanzarse más rápidamente mediante esas luchas” ([34]).
Pero para Pannekoek, Grossman era: “un economista burgués que no tuvo nunca ninguna experiencia práctica de la lucha del proletariado, y, por consiguiente, se encuentra en una situación que le impide comprender la esencia del marxismo” ([35]).
Y aunque Grossman criticó aspectos del “viejo movimiento obrero” (socialdemocracia y “comunismo de partido”), no tenía nada en común con lo que los comunistas de consejos llamaban “nuevo movimiento obrero”, que era verdaderamente independiente del “viejo”. Pannekoek insiste en que por mucho que para Grossman exista una dimensión política en la lucha de clases, ésta es incumbencia esencialmente de la actividad de un partido de tipo bolchevique. Para aquél, Grossman fue en fin de cuentas un abogado de la economía planificada, y de la transición de la forma tradicional y anárquica del capital a la forma gestionada por el Estado, la cual podría fácilmente no necesitar la menor intervención del proletariado autoorganizado; todo lo que necesitaría, es la mano firme de una “vanguardia revolucionaria” en el momento de la crisis final.
No es del todo justo achacar a Grossman de no ser más que un economista burgués sin experiencia práctica de la lucha de los trabajadores: antes de la guerra estuvo muy involucrado en el movimiento de los trabajadores judíos en Polonia y, aunque tras la oleada revolucionaria, se mantuvo simpatizante de los partidos estalinistas (y años más tarde, poco antes de morir, trabajó en la universidad de Leipzig en la Alemania del Este estalinista), siempre mantuvo una independencia de espíritu, de modo que sus teorías no pueden ser apartadas como una simple apología del estalinismo. Como ya dijimos, no vaciló en criticar a Lenin; mantuvo una correspondencia con Mattick y, durante un breve período, a principios de los años 1930, estuvo atraído por la oposición trotskista. Está claro que, contrariamente a Rosa Luxemburg, a Mattick, o a Lenin, no pasó la mayor parte de su vida como revolucionario comunista, pero sería reductor considerar la totalidad de la teoría de Grossman como reflejo directo de su política ([36]).
Pannekoek resume su argumentación en “La teoría del desmoronamiento del capitalismo” de la manera siguiente: “El movimiento obrero no tiene que ponerse a esperar una catástrofe final, sino muchas catástrofes, catástrofes políticas –como las guerras– y económicas –como las crisis que se desencadenan periódicamente, tanto regular como irregularmente, pero que, en su conjunto, con la extensión del capitalismo, se vuelven cada vez más devastadoras. Eso acabará por provocar el desmoronamiento de las ilusiones y de las tendencias del proletariado a la tranquilidad, y al estallido de luchas cada vez más duras y profundas. Y aparece como una contradicción que la crisis actual –más profunda y devastadora que ninguna otra en el pasado– no deje entrever en absoluto el despertar de una revolución proletaria. Por eso, la primera tarea es eliminar las viejas ilusiones: en primer lugar, la ilusión de hacer soportable el capitalismo, gracias a unas reformas que obtendrían la política parlamentaria y la acción sindical; y, por otra parte, ilusión de poder echar abajo el capitalismo en un asalto dirigido por un partido comunista que se da aires revolucionarios. Es la clase obrera misma, como masa, la que debe llevar a cabo el combate, y todavía le cuesta reconocerse en las nuevas formas de lucha, mientras que la burguesía, por su parte, está solidificando cada vez más su poder. Tendrán que acabar llegando luchas serias. La crisis actual podrá quizás reabsorberse, pero llegarán nuevas crisis y nuevas luchas. En estas luchas, la clase obrera desarrollará su fuerza de combate, reconocerá sus objetivos, se formará, se hará autónoma y aprenderá a tomar por sí sola en sus manos su propio destino, o sea, la producción social. En ese proceso es el que se realizará la liquidación del capitalismo. La autoemancipación del proletariado, ése es el desmoronamiento del capitalismo” ([37]).
Hay muchas cosas correctas en esa visión, sobre todo la idea de la necesidad para toda la clase obrera de desarrollar su autonomía respecto a todas las fuerzas capitalistas que se presenten como sus salvadoras. Pannekoek, sin embargo, no explica por qué las crisis iban a ser cada vez más devastadoras; sólo menciona el tamaño del capitalismo como factor de ese carácter destructor ([38]). Pero tampoco se plantea la pregunta: ¿cuántas catástrofes devastadoras puede atravesar el capitalismo antes de destruirse a sí mismo y, junto con él, la posibilidad de una nueva sociedad? Dicho de otra manera, lo que ahí falta es la comprensión de que el capitalismo es un sistema limitado históricamente por sus propias contradicciones y que ya ha puesto a la humanidad ante la alternativa: socialismo o barbarie. Pannekoek tenía totalmente razón en insistir en que el desmoronamiento económico no iba a llevar, ni mucho menos, automáticamente al socialismo. Pero tenía tendencia a olvidarse de que ese sistema en declive si no es destruido por la clase obrera revolucionaria podría acabar en la ruina y destruir de paso toda posibilidad para el socialismo. Las líneas introductivas de El Manifiesto comunista dejan abierta la posibilidad de que las contradicciones crecientes de ese modo de producción puedan desembocar en la ruina mutua de las clases concernidas, si la clase oprimida no logra levar a cabo su transformación de la sociedad. En este sentido, el capitalismo está en efecto condenado a deteriorarse hasta su “crisis final”, y no existe ninguna garantía de que el comunismo pueda edificarse sobre el suelo de un desastre semejante. Esta toma de conciencia en nada hará disminuir la importancia de la acción determinada de la clase obrera para imponer su propia solución al desmoronamiento del capitalismo. Al contrario, hace todavía más urgente e indispensable la lucha consciente del proletariado y la actividad de las minorías revolucionarias en su seno.
Gerrard
[1]) Expresión anglófona que se refiere explícitamente al período entreguerras, y más concretamente a los años 20 como lo indica su nombre, un período en el que las actividades económicas y culturales están en su auge. Se designa así sobre todo a lo ocurrido en Norteamérica, en EEUU especialmente. Aunque también hubo algo parecido en Francia con los llamados années folles (“años locos”) (Wikipedia).
[2]) Trotski, Programa de transición.
[3]) Ese libro se publicó en ruso en EEUU. Nuestra traducción se ha hecho a partir del inglés. Existe también una traducción en francés. No sabemos si existe una traducción en castellano.
[4]) Ídem.
[5]) Ídem.
[6]) Por ejemplo, Advance (Progreso), periódico de la APCF, publicó un artículo en mayo 1936 de Willie McDougall, que explica la crisis económica a causa de la sobreproducción. Así concluye el artículo: “La misión histórica [del capitalismo] –la sustitución del feudalismo– fue cumplida. Elevó la producción à niveles que sus pioneros no podían ni imaginar. Pero ya se alcanzó el punto álgido y se ha iniciado el declive. Cada vez que un sistema se convierte en traba para el desarrollo o el funcionamiento mismo de las fuerzas productivas, una revolución es inminente y está obligado a dejar el sitio a un sucesor. Al igual que el feudalismo tuvo que dejar el sitio a un sistema más productivo como lo es el capitalismo, este último debe ser barrido del camino del progreso y dejar el sitio al socialismo” (Traducción nuestra del inglés).
[7]) Vueltos a publicar en los nos 102 y 103 de nuestra Revista Internacional
[8]) Bilan no 10.
[9]) “Tendencia decreciente de la cuota de ganancia” es la traducción de la edición de El Capital del FCE (México). Otras traducciones son : “baja tendencial de la tasa de ganancia”.
[10]) Bilan n° 11.
[11]) Ídem.
[12]) Especialmente los párrafos que tratan de la destrucción del capital y del trabajo en la guerra. Ver al respecto la introducción a la discusión sobre los factores en los que se basaron “los Treinta Gloriosos”, en la Revista Internacional no 133 y, también, la nota 2 a la segunda parte del articulo de Mitchell en la Revista internacional no 103.
[13]) PIC, Persdinst van de Groep van Internationale Communisten no 1, enero de 1930 “Een marwaardog boek”, citado en el libro de la CCI, La Izquierda Holandesa, p. 210 (en francés).
[14]) Rick Kuhn, Henryk Grossman and the Recovery of Marxism, Chicago 2007, p 184
[15]) La ley de la acumulación, edición abreviada en inglés, 1992, Pluto Press, p. 36. traducción nuestra.
[16]) ídem, p. 56.
[17]) ídem, p. 125.
[18]) Otto Bauer, “La acumulación del capital”, Die Neue Zeit, 1913.
[19]) La ley de la acumulación, op. cit., p. 69.
[20]) ídem, p. 76.
[21]) ídem, pp. 76-77.
[22]) ídem, p. 132.
[23]) Ídem, pp. 32-33.
[24]) Ídem, pp. 49-50.
[25]) Traducción nuestra.
[26]) La ley de la acumulación, p. 128.
[27]) Ver el artículo anterior de esta serie en la Revista Internacional no 139, “Las contradicciones mortales de la sociedad burguesa”.
[28]) En una obra posterior, Crisis y teoría de las crisis (1974), Mattick vuelve sobre el problema y reconoce que efectivamente Marx no concibe únicamente el problema de la sobreproducción como una consecuencia de la baja de la cuota de ganancia, sino como una contradicción real, resultante en particular del “poder de consumo restringido” de la clase obrera. De hecho, su honradez intelectual le lleva a hacerse una pregunta embarazosa: “Nos encontramos de nuevo ante la cuestión, ya considerada, de si Marx desarrolló dos teorías de las crisis: la que se deriva de la teoría del valor y se manifiesta en el descenso de la tasa de beneficio [cuota de ganancia] y la que se caracteriza por el consumo insuficiente de los trabajadores” (Crisis y teoría de las crisis, cap. III, “Los epígonos”, Ediciones Península, Barcelona, 1977). La respuesta que propone es que la afirmación de Marx “parece[n] más bien o un error conceptual o una falta de claridad en la expresión” (Ídem, “La teoría de las crisis en Marx”).
[29]) Traducción en inglés de Adam Buick en Capital and Class, en 1977. https://www.marxists.org/archive/pannekoe/1934/collapse.htm [66]. Existe en francés en https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [67].
[30]) “La edad de las catástrofes”, Revista Internacional no 143.
[31]) Pannekoek, traducido de La teoría del desmoronamiento del capitalismo, en su versión francesa
https://www.marxists.org/francais/pannekoek/works/1934/00/pannekoek_19340001.htm [67].
[32]) Preferimos “desmoronamiento” a otros términos que también se usan para expresar ese fenómeno: “derrumbe”, “hundimiento” o “desplome”.
[33]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[34]) Kuhn, op. cit., p. 135-6, cita sacada de la edición alemana completa de La ley de la acumulación. Traducción nuestra.
[35]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[36]) Sería ése, en cierto modo, un error similar al que hizo Pannekoek en Lenin filósofo en el que defendía que les influencias burguesas en los escritos filosóficos de Lenin demostraban el carácter burgués del bolchevismo y de la revolución de Octubre.
[37]) Pannekoek, op. cit., nota 13.
[38]) Ver nuestro folleto sobre La Izquierda holandesa (en francés), p. 211, en el que se hace una anotación parecida sobre la posición del GIC [Gruppe Internationale Communisten, Grupo de comunistas internacionales, de Holanda] en su conjunto: “Aún habiendo rechazado las ideas un tanto fatalistas de Grossman y de Mattick, el GIC abandonaba toda la herencia teórica de la izquierda alemana sobre las crisis. [Para el GIC] la crisis de 1929 ya no era una crisis generalizada que plasmaba el declive del sistema capitalista, sino una crisis cíclica. En un folleto aparecido en 1933, el GIC afirmaba que la Gran Crisis tenía un carácter crónico y no permanente, incluso después de 1914. El capitalismo se parecía al Ave Fénix del mito, renaciendo sin cesar de sus cenizas. Tras cada “regeneración” por la crisis aparecía “más grande y más poderoso que antes”. Pero esa regeneración no era eterna, ya que “el incendio amenaza de muerte con mayor violencia cada vez a todo el conjunto de la vida social”. En fin de cuentas, sólo el proletariado podría dar el “golpe mortal” al Fénix capitalista y transformar un ciclo de crisis en crisis final. Esta teoría era por lo tanto contradictoria, pues, por un lado retomaba la visión de las crisis cíclicas como las del siglo XIX, que ampliaban sin cesar la extensión del capitalismo, en un ascenso interrumpido; y, por otro lado, definía un ciclo de destrucciones y de reconstrucciones cada vez más ineluctable para la sociedad.” El folleto del que se extrajo esa cita es: De beweging van het kapitalistisch bedrijfsleven.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [8]
Rev. Internacional n° 147 - 4° trimestre de 2011
- 3173 reads
Revista Internacional 147 PDF
- 12 reads
La catástrofe económica mundial es inevitable
- 4910 reads
La catástrofe económica mundial es inevitable
En estos últimos meses se han producido a repetición acontecimientos de gran alcance que vienen a confirmar la gravedad de la situación económica mundial: incapacidad de Grecia para hacer frente a sus deudas; amenazas similares para España e Italia; advertencia a Francia por su extrema vulnerabilidad ante la posible suspensión de pagos de Grecia o Italia; bloqueo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el aumento del límite máximo de la deuda del Estado; pérdida por éste de su “triple A”, nota máxima que, hasta ahora, definía la garantía de reembolso de su deuda; rumores más y más persistentes sobre el riesgo de quiebra de algunos bancos, cuyos desmentidos no han engañado a nadie cuando se ven las supresiones masivas de empleo a las que ya procedieron; primera confirmación de ese rumor con la quiebra del banco franco-belga Dexia. Los dirigentes de ese mundillo van siempre a remolque de los acontecimientos, pero las brechas que parecían haber sido colmadas se abren de nuevo, a las pocas semanas, cuando no días. Su impotencia para contener la escalada de la crisis no sólo traduce su incompetencia y su visión a corto plazo, sino y sobre todo, la dinámica actual del capitalismo hacia catástrofes inevitables: quiebras de entidades financieras, quiebras de Estados, hundimiento en una profunda recesión mundial.
Consecuencias dramáticas para la clase obrera
Las medidas de austeridad adoptadas desde 2010 son implacables, poniendo cada vez más a la clase obrera –y gran parte del resto de la población– en la incapacidad de hacer frente a sus necesidades vitales. Enumerar todas las medidas de austeridad que se han impuesto en la zona euro, o que se están imponiendo, acabaría siendo un interminable catálogo. Es necesario sin embargo mencionar algunas de ellas, que tienden a generalizarse y que son significativas del siniestro porvenir que se está preparando para millones de explotados. En Grecia, cuando ya se habían aumentado en 2010 los impuestos sobre los bienes de consumo, se había retrasado la edad de la jubilación hasta los 67 años y se habían reducido drásticamente los salarios de los funcionarios, se decidió, en septiembre de 2011, poner en paro técnico a 30.000 empleados de la función pública, con una disminución del 40 % del salario, reducir un 20 % las pensiones de jubilación superiores a 1200 euros y gravar todas las rentas superiores a 5000 euros al año ([1]). En casi todos los países aumentan los impuestos, se sube la edad de jubilación y se suprimen los empleos públicos por decenas de miles. El resultado son los constantes desbarajustes en los servicios públicos, incluidos los vitales; en una ciudad como Barcelona, por ejemplo, los quirófanos y las urgencias redujeron sus horas de apertura y se suprimen en masa ([2]) camas en los hospitales; en Madrid perdieron su plaza ([3]) 5000 profesores no titulares, lo que se compensó con un aumento de 2 horas semanales para los titulares.
Las cifras de desempleo son cada día más alarmantes: 7,9 % en Reino Unido a finales de agosto, 10 % en la zona euro (¡20 % en España!) a finales de septiembre ([4]) y 9,1% en Estados Unidos en el mismo período. Los planes de despidos o de supresión de empleos se han ido sucediendo durante todo el verano: 6500 en Cisco, 6000 en Lockheed Martin, 10.000 en HSBC, 30.000 en Bank of América, y la lista no se para ahí. Los sueldos de los explotados se hunden: según las cifras oficiales, el salario real disminuyó en más de 10 % en ritmo anual en Grecia a principios de 2011, en más de 4 % en España y, en menor medida, en Portugal e Italia. En Estados Unidos, 45,7 millones de personas, o sea un incremento de 12 % en un año ([5]), sólo sobreviven gracias al sistema de bonos de alimentación de 30 dólares semanales entregados por la Administración.
Y a pesar de eso, lo peor queda por venir.
Se plantea pues con más intensidad que nunca la necesidad de echar abajo el sistema capitalista antes de que éste, en su hundimiento, arrastre la humanidad a la ruina. Los movimientos de protesta contra los ataques desde la primavera de 2011 en una serie de países, cualesquiera que sean las insuficiencias o las debilidades que puedan expresar, son, sin embargo, los primeros jalones de una amplia respuesta proletaria a la crisis del capitalismo ([6]).
Desde 2008, la burguesía no ha logrado encauzar la tendencia a la recesión
A principios de los 2010, pudo haber la ilusión de que los Estados habían logrado salvar al capitalismo de la recesión de 2008 y principios de 2009, que se plasmó en una caída vertiginosa de la producción. A tal efecto, todos los grandes bancos centrales del mundo inyectaron cantidades masivas de dinero en la economía. Fue entonces cuando a Ben Bernanke, director del FED (en el origen del lanzamiento de planes de reactivación considerables), le pusieron el mote de “Helicopter Ben” pues parecía lanzar dólares a chorros sobre Estados Unidos desde un helicóptero. Entre 2009 y 2010, según las cifras oficiales que como se sabe siempre se sobrestiman, el índice de crecimiento pasó en Estados Unidos de – 2,6 % a + 2,9 % y, en la zona euro, de – 4,1 % a + 1,7 %. En los países emergentes, los índices de crecimiento, que bajaron, parecían recobrar en 2010 los valores anteriores a la crisis financiera: un 10,4 % en China, un 9 % en India. Todos los Estados y sus medios de comunicación entonaron entonces la copla de la reanudación, cuando, en verdad, la producción del conjunto de los países desarrollados nunca ha llegado a recuperar sus niveles de 2007. O sea que, más que de reanudación, se puede justo hablar de una atenuación en la caída de la producción. Y ese receso sólo duró unos trimestres:
• En los países desarrollados, los índices de crecimiento empezaron a hundirse a partir de mediados de 2010. El crecimiento previsto en Estados Unidos para el año 2011 es de 0,8 %. Ben Bernanke anunció que la recuperación norteamericana estaba a punto “de marcar el paso”. Por otra parte, el crecimiento de los grandes países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido) anda cerca de cero y si los gobiernos de los países del Sur de Europa (España, un 0,6 % en 2011 tras un – 0,1 % en 2010 ([7]); Italia, un 0,7 % en 2011) ([8]) no cesan de repetir hasta la saciedad que su país “no está en recesión”, habida cuenta de los planes de rigor que han sufrido y seguirán sufriendo, su perspectiva en realidad no es muy diferente de lo que conoce actualmente Grecia, país cuya producción sufrirá una caída superior al 5 % en 2011.
• Para los países emergentes, la situación dista mucho de ser brillante. Si conocieron en 2010 índices de crecimiento importantes, el año 2011 se presenta mucho menos favorable. El FMI había previsto que registrarían un crecimiento del 8,4 % para el año 2011 ([9]), pero algunos índices ponen de manifiesto que la actividad en China se está ralentizando ([10]). Se prevé que el crecimiento de Brasil pasará de un 7,5 % en 2010 a un 3,7 % en 2011 ([11]). Y los capitales están huyendo de Rusia ([12]). En resumen, contrariamente a toda la tabarra que nos han dado durante años los economistas y muchos hombres políticos, los países emergentes no van a ser la locomotora que permita un auge del crecimiento mundial. Muy al contrario, son esos países los primeros que van a padecer la degradación de la situación de los países desarrollados y conocer una caída de sus exportaciones, que han sido el factor de su crecimiento.
El FMI acaba de revisar sus previsiones: se preveía un crecimiento del 4 % a escala mundial para los años 2011 y 2012, señalándose “que no se puede excluir” ([13]) una recesión para el año 2012, tras haber constatado anteriormente que el crecimiento “se había debilitado considerablemente”. O sea que la burguesía está tomando conciencia de hasta qué punto la actividad económica va a contraerse. Habida cuenta de tal evolución, uno se plantea la pregunta: ¿por qué los bancos centrales no han seguido regando el mundo con dinero, como lo hicieron a finales de 2008 y en 2009, aumentando así de manera considerable la masa monetaria (se multiplicó por 3 en Estados Unidos y por 2 en la zona euro)? La razón está en que volcar toneladas de papel sobre las economías no soluciona las contradicciones del capitalismo. Lo que sí acarrea es sobre todo una reactivación de la inflación y no de la producción, una inflación que se aproxima a un 3 % en la zona euro, un poco más en Estados Unidos, 4,5 % en Reino Unido, entre 6 % y 9 % en los países emergentes.
La emisión de moneda en metálico o electrónica permite que se otorguen nuevos préstamos… y también que el endeudamiento mundial vaya aumentado. La situación no es nueva: es así como grandes protagonistas económicos del mundo se han endeudado hasta tal punto que hoy les es imposible reembolsar su deuda. En otras palabras, son hoy insolventes, y entre ellos están nada menos que los Estados europeos, el norteamericano y el conjunto del sistema bancario.
El cáncer de la deuda publica
La zona Euro
Los Estados europeos tienen cada vez más dificultades para pagar los intereses de su deuda.
Si las suspensiones de pago de algunos Estados se manifestaron primero en la zona Euro, es porque éstos, contrariamente a Estados Unidos, Reino Unido o Japón, no tienen el control de la emisión de su propia moneda, y no tuvieron entonces la posibilidad de poner en marcha la máquina de billetes para pagar, aunque fuera con papel mojado, los vencimientos de su deuda. La emisión de euros incumbe al Banco Central Europeo (BCE) que se somete más bien a la voluntad de los grandes Estados europeos y más particularmente del alemán. Y, como cada uno sabe, multiplicar la masa monetaria por dos o tres con una producción estancada se plasma obligatoriamente en un incremento de la inflación. Para evitar eso, el BCE se hizo más y más sordo para no garantizar la financiación de los Estados que lo necesitaban, para no correr el peligro de ponerse a sí mismo en situación de suspensión de pagos.
Es una de las razones esenciales por la cual los países de la zona euro viven, desde hace año y medio, bajo la amenaza de una suspensión de pagos del Estado griego. En realidad, el problema que se plantea a la zona euro no tiene solución ya que su negativa a financiar la deuda griega causaría la suspensión de pagos de Grecia y su salida de la zona euro. Los acreedores de Grecia, entre los cuales hay Estados y bancos europeos importantes, se encontrarían a su vez en una situación difícil para hacer frente a sus propios compromisos, y, a su vez, estarían amenazados de quiebra. La propia existencia de la zona Euro está así cuestionada, aun cuando es esencial para los países exportadores, en especial Alemania.
Grecia, sobre todo, lleva polarizando desde hace año y medio, la atención sobre los problemas de suspensión de pagos. Pero países como España e Italia van a encontrarse en una situación similar pues nunca lograrán obtener los ingresos fiscales necesarios para amortizar parte de su deuda (véase gráfico) ([14]). Una simple ojeada sobre la amplitud de la deuda de Italia, cuya suspensión de pagos a corto plazo es muy probable, pone de manifiesto que la zona euro no podrá apoyar a Italia para que asuma sus compromisos. Los inversores se creen cada vez menos que Italia sea capaz de reembolsar, y por eso sólo aceptan prestarle dinero con intereses muy altos. La situación de España es, por su parte, bastante parecida a la de Grecia.
Las tomas de posición de los Gobiernos e instancias de la zona euro, en particular del Gobierno alemán, traducen su incapacidad para enfrentar la situación creada por la amenaza de quiebra de algunos países. La mayor parte de la burguesía de la zona euro es consciente de que el problema ya no consiste en saber si Grecia está en situación de suspensión de pagos: el anuncio de que los bancos iban a participar en el rescate de Grecia en un 21 % de su deuda significa ya que se reconoce tal situación. La cumbre de Merkel y Sarkozy del 9 de octubre lo confirma al admitir que habrá suspensión de pagos de Grecia para un 60 % de su deuda. Por lo tanto, el problema que se plantea a la burguesía es encontrar los medios para procurar que esta suspensión cause los menos estragos posibles en la zona euro, lo que ya es de por sí un ejercicio de equilibrista de lo más difícil, que provoca más dudas y más divisiones. Los partidos políticos en el poder en Alemania están muy divididos sobre si hay que ayudar financieramente a Grecia, cómo ayudarla y si también habrá que ayudar a los demás países que van a pasos agigantados hacia la misma suspensión de pagos. Debe hacerse notar, por ejemplo, que el plan decidido el 21 de julio por las autoridades de la zona euro “para salvar” a Grecia y que prevé un incremento de la capacidad crediticia del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera de 220 a 440 mil millones de euros (cuya consecuencia evidente es el aumento de la contribución de los diferentes países), haya sido cuestionado durante semanas por una parte importante de los partidos en el poder en Alemania. ¡Y, de repente, cambio total de la situación: el Bundestag vota el plan masivamente el 29 de septiembre! Del mismo modo, hasta principios de agosto, el Gobierno alemán se negaba a aceptar que el BCE comprara deuda soberana de Italia y España. Habida cuenta de la degradación de la situación financiera de esos países, el Estado alemán aceptó finalmente que a partir del 7 de agosto, el BCE pudiera comprar deuda de esos países ([15]) y, así, entre el 7 y el 22 de agosto, ¡el BCE compró por valor de 22 mil millones de euros de deuda soberana de España e Italia ([16])! En realidad, esas contradicciones y retrasos ponen de manifiesto que una burguesía tan importante internacionalmente como la alemana no sabe qué política llevar. Europa, en general, empujada por Alemania, ha optado más bien por la austeridad. Eso no excluye que se pueda financiar un mínimo los Estados y los bancos mediante la instauración del Fondo Europeo de Solidaridad Financiera (lo que también supone un aumento de los recursos financieros de dicho organismo), o autorizar al BCE a crear la suficiente moneda para ayudar a un Estado que ya no puede pagar sus deudas, para que la suspensión no se produzca inmediatamente.
Por supuesto el problema no es el de la burguesía alemana, sino el de toda la clase dominante ya que es ella en su conjunto la que se endeudó para evitar la superproducción desde finales de los años sesenta, y hasta tales cotas que resulta hoy muy difícil no solo reembolsar los vencimientos de la deuda sino ni siquiera pagar sus intereses. Por eso se están hoy llevando a cabo restricciones económicas con políticas de austeridad draconianas que reducen todo tipo de ingresos. Pero, al mismo tiempo, lo único que hacen es provocar una disminución de la demanda, aumentando así la superproducción y acelerando la zambullida en la depresión.
Estados Unidos
Este país se enfrentó al mismo tipo de problema durante el verano de 2011.
El límite máximo de la deuda, que se había fijado en 2008 en 14.294.000.000.000 (o sea más de 14 billones) de dólares, se alcanzó en mayo de 2011. Ese límite tenía que ser alzado para que, al igual que los países de la zona euro, EE.UU. pueda hacer frente a sus compromisos, incluidos los internos, o sea garantizar el funcionamiento del Estado. Aunque el increíble arcaísmo y la estupidez del “Tea Party” hayan sido un factor de agravación de la crisis, no era ése, sin embargo, el fondo del problema que se planteó al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos. El verdadero problema era la alternativa siguiente, uno de cuyos términos había que escoger:
– o proseguir la política de endeudamiento del Estado federal, como lo pedían los demócratas, o sea básicamente pedir al FED que creara moneda con el riesgo de provocar una caída incontrolada de su valor;
– o practicar una política de austeridad drástica como lo exigían los republicanos, sobre todo la reducción en 10 años de los gastos públicos entre 4 y 8 billones de dólares. Como comparación, el PIB de Estados Unidos en 2010 fue de más de 14 billones y medio de dólares, lo que da una idea de la amplitud de los cortes presupuestarios que semejante plan acarrearía, y, por lo tanto, la de las supresiones de empleos públicos.
En resumen, la alternativa que se le planteó este verano a Estados Unidos era la siguiente: o tomar el riesgo de abrir la puerta a una inflación que acabaría desbocándose, o practicar una política de austeridad que acabaría reduciendo fuertemente la demanda, y causando la caída y hasta la desaparición de las ganancias, y, al cabo, el cierre en cadena de toda una serie de empresas y la caída vertiginosa de la producción. Desde el punto de vista de los intereses del capital nacional, tanto la posición de los republicanos como la de los demócratas son legítimas. Acorralada por las contradicciones que sitian la economía nacional, lo único que han podido hacer las autoridades estadounidenses es tomar medidas a medias…, contradictorias e incoherentes. El Congreso volverá pues a tener que encarar la necesidad de realizar a la vez millones de millones de dólares de ahorros presupuestarios y un nuevo plan de reactivación del empleo.
El desenlace del conflicto entre republicanos y demócratas pone de manifiesto que contrariamente a Europa, Estados Unidos ha escogido más bien la agravación de la deuda, puesto que el límite máximo de la deuda federal se alzó hasta 21 billones de dólares hasta 2013 con, como contrapartida, reducciones de gastos presupuestarios de cerca de 2 billones y medio en los diez próximos años.
Pero, como para Europa, esa decisión pone de manifiesto que el Estado norteamericano no sabe qué política llevar ante el callejón sin salida de su endeudamiento.
La disminución de la nota de la deuda americana por la agencia Standard and Poor’s y las reacciones que causó, ilustran bien que la burguesía sabe perfectamente que está en un callejón sin salida y que no ve con qué medios podrá salir de él. Contrariamente a muchas otras decisiones de las agencias de notación desde el principio de la crisis de las subprimes, la decisión de Standard and Poor’s de este verano parece coherente: la agencia pone en evidencia que no hay ingresos suficientes para compensar el aumento del endeudamiento aceptado por el Congreso y que, en consecuencia, la capacidad de Estados Unidos de reembolsar sus deudas ha perdido credibilidad. En otras palabras, el compromiso en esa institución evitó una grave crisis política en Estados Unidos, pero al agravar el endeudamiento del país, va a incrementar su insolvencia. La pérdida de confianza de los financieros del planeta hacia el dólar que inevitablemente resultará de la sentencia de Standard and Poor’s va a tirar para abajo su valor. Por otra parte, si el voto del aumento del límite máximo de la deuda federal permite evitar la parálisis a la Administración federal, los distintos Estados federados y los municipios ya en quiebra, en quiebra seguirán. Desde el 4 de julio, el estado de Minnesota está en suspensión de pagos y ha tenido que pedir a 22.000 funcionarios que se queden en casa ([17]). Una serie de ciudades norteamericanas (entre las cuales Central Falls y Harrisburg, capital de Pensilvania) están en la misma situación; situación que el estado de California –y no es el único– parece que no podrá evitar en un futuro cercano.
Ante la agravación de la crisis desde 2007, tanto la política económica de la zona euro como la de Estados Unidos han sido incapaces de evitar que los Estados tengan que asumir unas deudas que, en su origen, habían sido contraídas por el sector privado. Estas nuevas deudas no hicieron sino aumentar la deuda pública, una deuda que ya llevaba incrementándose desde hacía décadas. El resultado ha sido unos plazos de reembolso que los Estados no podrán cumplir. En Estados Unidos como en la zona euro, eso se traduce en despidos masivos en el sector público, en la reducción incesante de los salarios y el aumento, también incesante, de los impuestos.
La amenaza de una grave crisis bancaria
En 2008-2009, tras el hundimiento de algunos bancos como Bear Stearns y Northern Rock y la quiebra pura y simple de Lehman Brothers, los Estados corrieron en ayuda de otros muchos recapitalizándolos para evitarles la misma suerte. ¿Y cómo andan ahora de salud las entidades bancarias? Pues vuelve a ser muy mala. En primer lugar, los libros de cuentas de los bancos siguen sin haberse quitado de encima toda una serie de créditos incobrables. Además, muchos bancos son poseedores de parte de las deudas de Estados hoy en dificultad de pago. El problema para ellos es que el valor de la deuda así comprada ha disminuido considerablemente desde entonces.
La reciente declaración del FMI, basándose en su conocimiento de las dificultades actuales de los bancos europeos y estipulando que éstos debían aumentar sus fondos propios en 200 mil millones, ha provocado reacciones exasperadas y declaraciones por parte de dichos bancos según las cuales todo iba bien para ellos. Y eso cuando todo demostraba lo contrario:
– los bancos norteamericanos no quieren refinanciar en dólares a las filiales estadounidenses de los bancos europeos y repatrían los fondos que habían colocado en Europa;
– los bancos europeos se prestan cada vez menos entre sí porque están cada vez menos seguros de ser rembolsados y prefieren invertir sus activos, incluso a tasas muy bajas, en el BCE;
– consecuencia de esa falta de confianza que se generaliza, los tipos de los préstamos entre bancos no dejan de aumentar, incluso si aún no han alcanzado los niveles de finales de 2008 ([18]).
El colmo es que unas semanas después de que los bancos hubieran afirmado su estupenda salud, se asistía a la quiebra y liquidación del banco franco-belga Dexia sin que ningún otro banco se haya interesado por ayudarlo.
Añadamos que los bancos de EEUU no están precisamente en una situación inmejorable como para andar sacando pecho ante sus colegas europeos: a causa de las dificultades que conoce, Bank of América acaba de suprimir un 10 % de sus puestos de trabajo y Goldman Sachs, el banco que se convirtió en el símbolo de la especulación mundial, acaba de despedir a 1000 personas. Y también ellos prefieren depositar sus activos en el FED antes que prestar a otros bancos americanos.
La salud de los bancos es esencial para el capitalismo, ya que éste no puede funcionar sin un sistema bancario que lo abastezca en moneda. Ahora bien, la tendencia a la que asistimos es la que lleva a lo que llaman en inglés credit crunch (contracción crediticia), o sea a una situación en la que los bancos se niegan a prestar en cuanto hay el menor riesgo de no reembolso. Lo que eso contiene, a largo plazo, es un bloqueo del movimiento de capital, o sea un bloqueo de la economía. Se comprende mejor, desde esa perspectiva, por qué el problema del refuerzo de los fondos propios de los bancos se ha convertido en el primer punto al orden del día de las múltiples cumbres que se celebran a nivel internacional, antes incluso que la situación de Grecia que, sin embargo, sigue sin arreglarse. Básicamente, el problema de los bancos muestra la extrema gravedad de la situación económica e ilustra por sí solo las dificultades inextricables que el capitalismo debe encarar.
Tras la pérdida de la nota AAA por Estados Unidos, el diario económico francés les Echos titulaba en primera página, el 8 de agosto de 2011: “América deteriorada, el mundo en lo desconocido”. Cuando el principal medio de comunicación económico de la burguesía francesa expresa tal desorientación, tal angustia ante el futuro, no refleja sino la desorientación de la propia burguesía. Desde 1945, el capitalismo occidental (y el capitalismo mundial tras el hundimiento de la URSS) se basa en que la fuerza del capital de Estados Unidos es la garantía en última instancia para todos los dólares que permiten, por todas las partes del mundo, la circulación de mercancías, y, por lo tanto, del capital. Ahora bien, la inmensa acumulación de deudas que la clase dominante de EEUU ha contraído para hacer frente, desde finales de los sesenta, al retorno de la crisis abierta del capitalismo, ha acabado siendo un factor acelerador y agravante de esa misma crisis. Todos los que poseen partes de la deuda americana, empezando por el propio Estado de EEUU, poseen en realidad unos valores… que cada vez valen menos. Y la moneda en la que está denominada la deuda, el dólar, será cada vez más débil al igual que lo será… el propio Estado norteamericano.
Se están desmoronando las bases de la pirámide sobre las que se ha construido el mundo desde 1945. En 2007, cuando la crisis financiera, los bancos centrales, o sea los Estados, salvaron el sistema financiero mundial; los propios Estados están ahora al borde de la quiebra y es imposible que los bancos puedan venir a socorrerlos; miren hacia donde miren, los capitalistas no ven nada que pueda permitirles una verdadera recuperación económica. En efecto, un crecimiento por escaso que sea supone la emisión de nuevas deudas para crear una demanda que permita vender las mercancías; ahora bien, ni siquiera los intereses de las deudas ya contraídas son ya reembolsables, precipitando a bancos y a Estados en la sima de la bancarrota.
Como hemos visto, unos días después se ponen en entredicho decisiones que se proclamaban irrevocables, se desmienten casi inmediatamente afirmaciones irrefutables sobre la salud de la economía o de los bancos. En semejante situación, lo único que pueden hacer los Estados es navegar a ciegas. Es probable, sin ser cierto, precisamente porque la burguesía está desorientada por una situación inédita, que para hacer frente a lo inmediato, para ganar un poco de tiempo, siga irrigando con moneda el capital, sea financiero, comercial o industrial, aunque eso acarree una inflación que ya comenzó, que va a aumentar y ser cada día más incontrolable. Eso no impedirá que sigan los despidos, las reducciones de salarios y las subidas de impuestos; pero, además, la inflación va a agravar la miseria de la gran mayoría de los explotados. El mismo día en que les Echos titulaba “América deteriorada, el mundo en lo desconocido”, otro diario económico francés, la Tribune, titulaba “Caducados” a los grandes responsables del planeta cuya fotografía también figuraba en primera página. Sí, los que nos prometieron el oro y el moro, que luego nos confortaron cuando fue evidente que ese sueño sería una pesadilla, reconocen ahora que están “caducados”. Y si están “caducados”, es porque su sistema, el capitalismo, es definitivamente caduco y que está arrastrando a la gran mayoría de la población mundial hacia la más terrible de las miserias.
Vitaz (10-10-2011)
[4]) Estadística Eurostat.
[5]) Le Monde, 7-8 agosto de 2011.
[6]) Véase a este respecto el artículo “De la indignación a la preparación de los combates de clase”, en este número de la Revista Internacional.
[7]) finance-economie.com/blog/2011/10/10/chiffres-cles-espagne-taux-de-chomage-pib-2010-croissance-pib-et-dette-publique.
[9]) FMI, Perspectivas de la economía mundial, julio de 2010.
[10]) Le Figaro, 3 octubre de 2011.
[11]) Les Echos, 9 agosto de 2011.
[14]) Publicado en le Monde, 5 de agosto del 2011.
[15]) Les Echos, agosto del 2011.
[16]) Les Echos, 16 de agosto del 2011.
Movimiento de indignados en España, Grecia e Israel: - De la indignación a la preparación de los combates de clase
- 4464 reads
En el artículo editorial de la Revista Internacional nº 146 dábamos cuenta de la lucha desarrollada en España (1). Poco después, su ejemplo se ha contagiado a Grecia e Israel (2) . En este artículo nos proponemos sacar lecciones de estos movimientos y ver qué perspectivas plantean ante una situación de quiebra del capitalismo y ataque despiadado al proletariado y a la gran mayoría de la población mundial.
Para comprenderlos es indispensable rechazar categóricamente el método predominante en la sociedad actual profundamente inmediatista y empirista. Se ve cada acontecimiento en sí mismo desvinculado tanto del pasado como del porvenir y encerrado en el país donde tiene lugar. Este método fotográfico es un reflejo de la degeneración ideológica de la clase capitalista pues:
“el único proyecto que esta clase es capaz de proponer a la sociedad es el de resistir día a día, golpe a golpe y sin esperanza de éxito, al hundimiento del modo de producción capitalista”[1][2]([3]).
Una fotografía nos mostrará un protagonista feliz que exhibe una amplia sonrisa pero ello puede ocultar tanto la mueca de hastío que tenía un segundo antes o el rictus de preocupación, un segundo después. No podemos ver los movimientos sociales con ese enfoque. Hay que verlos a la luz del pasado que los ha madurado y del futuro hacia el que apuntan; es preciso concebirlos a escala mundial y no dentro del pozo nacional donde ocurren; y, sobre todo, deben comprenderse en su dinámica, no en lo que son en un momento dado sino en lo que pueden ser dadas las tendencias, fuerzas y perspectivas que llevan consigo y que saldrán a la superficie más pronto o más tarde.
¿Será el proletariado capaz de responder a la crisis en la que se hunde el capitalismo?
A principio del siglo XXI escribimos una serie de dos artículos titulada “¿Por qué el proletariado no ha acabado con el capitalismo?” ([4]). En ella recordábamos que la revolución comunista no es una fatalidad, su realización necesita la unión de dos factores, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es proporcionado por la decadencia del capitalismo ([5]) y por “el desarrollo de una crisis abierta de la sociedad burguesa, prueba evidente de que las relaciones de producción capitalista deben ser sustituidas por otras relaciones de producción” ([6]). El subjetivo está basado en la acción colectiva y consciente del proletariado.
El artículo reconoce que el proletariado ha fallado las citas que la historia le ha deparado. Así, ante la primera –la Primera Guerra Mundial– el intento de respuesta –la oleada revolucionaria mundial de 1917/23– fue finalmente aplastado; ante la segunda –la Depresión de 1929– estuvo totalmente ausente como clase autónoma; ante la tercera –la Segunda Guerra Mundial– no solo estuvo ausente sino que creyó que la democracia y el Estado del bienestar –mitos manipulados por los vencedores– eran una victoria. Después, con la vuelta de la crisis a finales de los años 60,
“no falló a la cita pero también hemos podido medir la cantidad de obstáculos que ante sí ha tenido y que han frenado su progresión en el camino hacia la revolución proletaria” ([7]).
Este freno pudo comprobarse ante un nuevo acontecimiento de gran envergadura –1989, caída de los regímenes falsamente presentados como “comunistas”– frente al cual no solamente no fue un factor activo sino que además fue víctima de una formidable campaña anticomunista que le hizo retroceder tanto en su conciencia como en su combatividad.
A partir de 2007 se abre lo que podríamos llamar “la quinta cita de la historia”. La crisis que se manifiesta más abiertamente, muestra el fracaso, prácticamente definitivo, de las políticas que el capitalismo había desplegado para acompañar la emergencia de su crisis económica insoluble. El verano de 2011 ha puesto en evidencia que las enormes sumas empleadas no tapan la hemorragia y el capitalismo se está deslizando por la pendiente de la Gran Depresión, de una gravedad muy superior a la de 1929 ([8]).
Pero en un primer momento y pese a los golpes que llueven sobre él, el proletariado parece igualmente ausente. Habíamos previsto esta reacción en nuestro XVIII Congreso Internacional (2009):
“en un primer tiempo, habrá probablemente combates desesperados y relativamente aislados, aunque se beneficien de una simpatía real de otros sectores de la clase obrera. Por eso, si, en el periodo venidero, no asistiéramos a una respuesta de envergadura frente a los ataques, no habría por ello que considerar que la clase ha renunciado a luchar por la defensa de sus intereses. En una segunda etapa, cuando sea capaz de resistir a los chantajes de la burguesía, cuando se imponga la idea de que solo la lucha unida y solidaria pueda frenar la brutalidad de los ataques de la clase dominante, sobre todo cuando ésta intente hacer pagar a todos los trabajadores los colosales déficits presupuestarios que se están acumulando ya a causa de los planes de salvamento de los bancos y de “relanzamiento” de la economía, será entonces cuando podrán desarrollarse mejor combates obreros de gran amplitud” ([9]).
Sin embargo, los movimientos actuales en España, Israel y Grecia muestran que el proletariado está empezando a asumir esa “quinta cita de la historia”, a prepararse para ella, a darse los medios para vencer ([10]).
En la serie antes citada decíamos que dos de los pilares en los que el capitalismo –al menos en los principales países– se ha apoyado para mantener sujeto al proletariado eran la democracia y lo que se llama el “Estado del bienestar”. Sin embargo, lo que revelan los 3 movimientos es que esos pilares empiezan a ser cuestionados –todavía muy confusamente– por sus participantes lo cual va a ser alimentado por la evolución catastrófica de la crisis.
El cuestionamiento de la democracia
En los 3 movimientos ha destacado la rabia contra los políticos y en general contra la democracia, también se ha manifestado la indignación porque los ricos y su personal político son cada vez más ricos y más corruptos; se ha rechazado que la gran mayoría sea tomada por una mercancía al servicio de las ganancias escandalosas de la minoría explotadora, mercancía que se arroja a la miseria cuando los “mercados no van bien”, en fin, se ha denunciado que los programas brutales de austeridad jamás están presentes en las campañas electorales y sin embargo son la principal ocupación de quienes ganan las elecciones.
Es evidente que esos sentimientos no son ninguna novedad –despotricar contra los políticos es por ejemplo algo que viene dándose de forma muy generalizada en los últimos 30 años. Igualmente, está claro que esos sentimientos pueden ser desviados hacia callejones sin salida como han intentado insistentemente las fuerzas burguesas que operan en los 3 movimientos: hacia una democracia “más participativa”, hacia una “regeneración de la democracia” etc.
Pero lo que resulta una novedad significativa es que esos temas que, se quiera o no, apuntan a un cuestionamiento de la democracia, el Estado burgués y sus aparatos de dominación, sean objeto de debate en Asambleas multitudinarias. No es lo mismo rumiar el hastío de la democracia de forma atomizada, pasiva y resignada, que abordarlo colectivamente en debates asamblearios. Más allá de las falsas respuestas, de las confusiones, de los callejones sin salida, que indudablemente circulan en ellas y que deben ser combatidos con energía y paciencia, lo importante es que el problema se plantee públicamente porque lleva en germen una evidente politización de grandes masas y por otra parte encierra el principio de una puesta en cuestión de la democracia, que tantos servicios ha rendido al capitalismo a lo largo del último siglo.
El final del pretendido “Estado del bienestar”
Tras la Segunda Guerra Mundial el capitalismo instauró el denominado “Estado del Bienestar” ([11]). Este ha sido uno de los principales pilares de la dominación capitalista en los últimos 70 años. Produce la ilusión de que el capitalismo habría superado sus aspectos más brutales: el Estado providencia garantizaría una seguridad ante el paro y la jubilación y proporcionaría además, sanidad y educación gratuitas, viviendas sociales etc.
Ese “Estado social” –complemento de la democracia política– ya ha sufrido amputaciones significativas en los últimos 25 años que en la situación actual se encaminan hacia su desaparición pura y dura. En Grecia, España e Israel –en este último país más polarizado sobre el grave problema de la escasez de vivienda para los jóvenes– la inquietud por esa eliminación de mínimos sociales ha estado en el centro de las movilizaciones. Es cierto que se les ha intentado desviar hacia “reformas” de la constitución, la obtención de leyes que “garanticen” dichas prestaciones etc. Pero la ola de inquietud creciente ayudará a poner en cuestión esos diques con los que se la pretende controlar.
Los movimientos de indignados, culminación de 8 años de luchas
El cáncer del escepticismo domina la ideología actual e infecta igualmente al proletariado y a sus propias minorías revolucionarias. El proletariado ha fallado a todas las citas que durante casi un siglo de decadencia capitalista la historia le ha deparado. Esto provoca en sus filas una duda angustiosa sobre su propia identidad y capacidad como clase hasta el extremo que en muchos ambientes combativos se llega ¡hasta rechazar el término “clase obrera” ([12])! Pero este escepticismo es aún más fuerte porque la otra raíz que lo alimenta es la descomposición del capitalismo ([13]): la desesperanza, la ausencia de todo proyecto concreto de futuro, favorecen la incredulidad y la desconfianza hacia toda perspectiva de acción colectiva.
Los movimientos de España, Israel y Grecia –con todas las debilidades que arrastran– empiezan a suministrar una medicina eficaz contra el cáncer del escepticismo. Pero no únicamente en sí mismos sino por lo que significan en una continuidad de luchas y esfuerzos de conciencia que se vienen dando en el proletariado mundial desde 2003 ([14]). No son una tormenta que estalla repentinamente en un cielo azul sino que han condensado, alcanzando una nueva cualidad las pequeñas nubosidades, lluvias finas, tímidos relámpagos, de los últimos 8 años.
Desde 2003 el proletariado comienza a recuperarse del largo retroceso de la combatividad y la conciencia inducido por los acontecimientos de 1989. Este proceso de recuperación sigue un ritmo lento, contradictorio y muy sinuoso. Se manifiesta en:
– una sucesión de luchas bastante aisladas en diferentes países tanto del centro como de la periferia que manifiestan características “cargadas de futuro”: búsqueda de la solidaridad, tentativas de auto-organización, presencia de las nuevas generaciones, reflexión e inquietud ante el futuro;
– un desarrollo de minorías internacionalistas que buscan una coherencia revolucionaria, se plantean preguntas, van tomando contacto entre sí, debaten, abren perspectivas
En 2006 surgen dos movimientos –en Francia la lucha de los estudiantes contra el Contrato de Primer Empleo y en España la huelga masiva de Vigo ([15])– que pese a la distancia, a la diferencia de condición o edad, presentan rasgos similares: Asambleas Generales, extensión a otras capas obreras, masividad de las protestas… Es como un primer aldabonazo que, en apariencia, no tiene continuidad ([16]).
Un año después estalla una embrionaria huelga de masas en Egipto a partir de una gran fábrica textil ([17]). A principios de 2008 se producen luchas aisladas pero coincidentes en un buen número de países tanto de la periferia como del centro. Otro elemento destacable es la proliferación de revueltas del hambre en 33 países en el primer trimestre de 2008 que en el caso de Egipto son apoyados y, en parte tomados a cargo, por el proletariado. A fines de 2008 estalla la revuelta de la juventud proletaria en Grecia, secundada por minorías de obreros. En 2009 vemos gérmenes de actitudes internacionalistas en Lindsay (Gran Bretaña) y una explosiva huelga generalizada en el sur de China (junio 2009).
Tras el retroceso inicial del proletariado por el primer impacto de la crisis –como señalábamos antes- éste empieza a luchar de forma mucho más decidida, Francia en otoño 2010 vive protestas masivas contra la reforma de las pensiones con la aparición de tentativas de Asambleas interprofesionales, la juventud británica se rebela en diciembre 2010 contra el brutal aumento de las tasas escolares. 2011 muestra las grandes revueltas sociales en Egipto y Túnez. Parecería que el proletariado estuviera dándose impulso para una nueva explosión: el movimiento de indignados de España y después en Grecia e Israel.
¿Se trata de un movimiento perteneciente a la clase obrera?
Éstos 3 movimientos no pueden comprenderse sin todo lo que acabamos de analizar. Son como un primer puzzle que une las pequeñas piezas aportadas a lo largo de 8 años. Pero la fuerza del escepticismo es grande y muchos se preguntan ¿cómo calificarlos de movimientos de clase si no se presentan como tales y no parten, ni por regla general suscitan, huelgas o asambleas en los centros de trabajo etc.?
En España, Grecia e Israel el movimiento se llama a sí mismo de “indignados”, concepto válido para la clase obrera ([18]) pero que no revela inmediatamente todo aquello de lo que es portador. Su apariencia es de una revuelta social debida esencialmente a dos factores:
La pérdida de identidad como clase
El proletariado ha pasado por un largo retroceso que le ha infligido un daño significativo en la confianza en sí mismo y la conciencia de su propia identidad:
“Tras el hundimiento del bloque del Este y de los regímenes dizque “socialistas”, las campañas ensordecedoras sobre “el fin del comunismo”, cuando no “de la lucha de clases”, dieron un golpe brutal a la conciencia y a la combatividad de la clase obrera. El proletariado sufrió entonces un profundo retroceso en ambos planos, que fue prolongándose durante más de diez años (...) la burguesía ha logrado hacer nacer entre la clase obrera un fuerte sentimiento de impotencia debido a la incapacidad de ésta a desarrollar luchas masivas” ([19]).
De ahí que lo dominante en el movimiento de indignados no haya sido la presencia del proletariado como clase sino la participación de individuos obreros (asalariados, parados, jubilados, estudiantes ) que trata de aclararse, de empujar según sus instintos pero que carece de la fuerza, la cohesión y la clarividencia que proporcionan el asumirse colectivamente como clase.
Esa pérdida de identidad hace que el programa, la teoría, las tradiciones, los métodos del proletariado, no sean reconocidos como propios por la inmensa mayoría de los obreros. Por ello, el lenguaje, las formas de acción, hasta los símbolos, que aparecen en el movimiento de indignados beben en otras fuentes. Esto significa un lastre peligroso que debe ser combatido pacientemente para que se produzca una reapropiación crítica de todo el acerbo teórico, de experiencia, las tradiciones, que el movimiento obrero ha acumulado a lo largo de dos siglos
La presencia de capas sociales no proletarias
Entre los indignados hay una fuerte presencia de capas sociales no proletarias, en particular una clase media en claro trance de proletarización. Referente a Israel nuestro articulo subrayaba:
“Otro elemento es el de etiquetar al movimiento como de “clase media”. Es cierto que, como ha pasado en otros sitios, se observa una amplia revuelta social que puede expresar la insatisfacción de diferentes capas de la sociedad, del pequeño empresario al obrero, todos afectados por la crisis mundial, la creciente brecha entre ricos y pobres, y, en un país como Israel, el empeoramiento de las condiciones de vida por la insaciable demanda de la economía de guerra. Pero “clase media” se ha convertido en un término inconcreto, que se puede referir a cualquiera con estudios o un empleo, y en Israel, el norte de África, España o Grecia, crecientes sectores de jóvenes que ha estudiado se ven empujados a las filas del proletariado, trabajando en empleos precarios, si es que encuentran trabajo”.
Sí el movimiento parece ser vago e indefinido ello no niega su carácter de clase sobre todo si vemos las cosas en su dinámica, en la perspectiva del porvenir, como aprecian los compañeros del TPPG respecto del movimiento en Grecia:
“Lo que todo el espectro político encuentra inquietante en este movimiento asambleario es que la ira y la indignación del proletariado de base (y de la pequeña burguesía) ya no se expresan a través de los canales de mediación de los partidos políticos y los sindicatos. Por lo tanto, no es tan controlable y sí es potencialmente peligroso para el sistema representativo político y sindical en general”.
La presencia del proletariado no reside en que constituya la fuerza dirigente del movimiento o que la movilización desde los centros de trabajo constituya su eje, sino en una dinámica de búsqueda, de clarificación, de preparación del terreno social, de reconocimiento del combate que se presenta. Esto es lo que marca su importancia aún a sabiendas de que es todavía un pequeño paso, extremadamente frágil. Respecto a Grecia, los compañeros del TPPG hablan de que el movimiento...
“constituye una expresión de la crisis de las relaciones de clase y la política en general. Ninguna otra lucha se ha expresado de una manera más ambivalente y explosiva en las últimas décadas”, respecto a Israel, un periodista señala –en su lenguaje– “no ha sido la opresión lo que ha mantenido el orden social en Israel, al menos por lo que respecta a la comunidad judía. Ha sido el adoctrinamiento –la existencia de una ideología dominante, para usar un término preferido por los teóricos. Y ha sido este orden cultural lo que se ha visto erosionado en estas protestas. Por primera vez, una parte importante de la clase media judía –es demasiado pronto para valorar el tamaño– vincula su problema no con otros israelíes, o con los árabes, o con un político concreto, sino con todo el orden social, con todo el sistema. Es en este sentido que se trata de un acontecimiento único en la historia de Israel”.
Las características de las luchas futuras
Con esa óptica podemos comprender sus rasgos que son características que futuras luchas podrán retomar con espíritu crítico y desarrollar a un nivel mucho más claro:
– la entrada en lucha de las nuevas generaciones del proletariado, pero con una diferencia importante respecto a los movimientos de 1968: mientras los jóvenes de entonces tendían a partir de cero considerando a sus mayores “derrotados y aburguesados”, hoy asistimos a un combate conjunto de los diferentes generaciones de la clase obrera
– la acción directa de masas: la lucha ha ganado la calle, las plazas han sido ocupadas. En ellas los explotados se han encontrado de forma directa, han podido convivir, discutir y actuar juntos.
– el principio de la politización: más allá de las falsas respuestas que se dan y que se darán, es importante que grandes masas empiezan a involucrarse directa y activamente en los grandes problemas de la sociedad, es el principio de su politización como clase.
– las Asambleas: entroncan con la tradición proletaria de los Consejos Obreros de 1905 y 1917 que se extendieron a Alemania y otros países durante la oleada revolucionaria mundial de 1917-23. Con posterioridad han reaparecido en 1956 en Hungría o en 1980 en Polonia. Son el medio de unión, de desarrollo de la solidaridad, de la capacidad de comprensión y de decisión de las masas proletarias. El eslogan Todo el poder a las Asambleas que es popular en el movimiento en España expresa de manera aún incipiente el planteamiento de cuestiones clave como el Estado, el doble poder etc.
– la cultura del debate: la claridad que inspira la determinación y el heroísmo de las masas proletarias no se decreta ni resulta del adoctrinamiento ejercido por una minoría poseedora de la verdad, es el fruto conjugado de la experiencia, el combate y especialmente del debate. La cultura del debate ha estado muy presente en los tres movimientos: todo ha sido puesto en discusión, nada de lo político, de lo social, lo económico, lo humano en general, ha escapado de la mirada de estas inmensas ágoras improvisadas. Esto, como decimos en la introducción del artículo de los compañeros de Grecia tiene una enorme importancia:
“un esfuerzo decidido por contribuir a la aparición de lo que los compañeros del TPTG llaman una “esfera pública proletaria” que hará posible que un número creciente de nuestros hermanos de clase no sólo encuentre la manera de resistir a los ataques del capitalismo a nuestras vidas, sino que desarrolle las teorías y acciones que nos conduzcan juntos a una nueva forma de vida social” (ídem.)
– la forma de encarar la cuestión de la violencia: el proletariado...
“está enfrentado desde el principio a la violencia extrema de la clase explotadora, a la represión cuando intenta defender sus intereses, a la guerra imperialista y a la violencia cotidiana de la explotación. Contrariamente a las clases explotadoras, la clase portadora del comunismo no lleva en sí la violencia, y aunque no podrá evitar utilizarla, nunca se identificará con ella. La violencia que deberá usar para echar abajo el capitalismo y que deberá usar con determinación, es necesariamente una violencia consciente y organizada y deberá por lo tanto estar precedida por todo un desarrollo de su conciencia y de su organización a través de las diferentes luchas contra la explotación” ([20]),
como en el movimiento de estudiantes de 2006, la burguesía ha intentado en numerosas ocasiones arrastrar el movimiento de indignados –especialmente en España- a la trampa de enfrentamientos violentos con la policía en condiciones de dispersión y debilidad para de esa manera poder desacreditar el movimiento y facilitar su aislamiento. Estas trampas han sido evitadas y una reflexión activa sobre la cuestión de la violencia ha comenzado a manifestarse ([21]).
Debilidades y confusiones a combatir
No pretendemos ni mucho menos glorificar estos movimientos. Nada más ajeno al método marxista que hacer de una lucha determinada –por importante y rica en lecciones que sea– un modelo definitivo, acabado y monolítico que simplemente habría que seguir a pies juntillas. Mirando lúcidamente estos movimientos comprendemos sus debilidades y problemas.
La presencia de un “ala democrática”
Esta empuja hacia la consecución de una “verdadera democracia”. Esta postura está representada por varias corrientes políticas, algunas de derechas como sucede en Grecia. Está claro que los medios de comunicación y los políticos se apoyan en ella para hacer que todo el movimiento se identifique con ellas.
Los revolucionarios hemos de combatir enérgicamente las mistificaciones, las falsas medidas, los argumentos falaces, de esta postura. Sin embargo ¿por qué pese a tantos años de engaños, trampas y decepciones con la democracia existe todavía una fuerte propensión a dejarse engatusar por sus cantos de sirena? Podemos apuntar varias causas:
1ª la participación de capas sociales no proletarias muy receptivas a las mistificaciones democráticas y al interclasismo;
2ª el impacto de confusiones e ilusiones democráticas muy presentes en los propios obreros, especialmente en los jóvenes que no han podido desarrollar una experiencia política;
3ª el peso de lo que llamamos descomposición social e ideológica del capitalismo que favorece la tendencia a agarrarse a un ente “por encima de las clases y los conflictos” –que supuestamente sería el Estado– el cual podría aportar un cierto orden, justicia y mediación.
Pero habría una causa más profunda sobre la que es necesario llamar la atención. En El 18 de Brumario de Luis Bonaparte, Marx constata que “las revoluciones proletarias retroceden constantemente ante la vaga enormidad de sus propios fines” ([22]). Hoy, los acontecimientos están poniendo en evidencia la quiebra del capitalismo, la necesidad de destruirlo y construir una nueva sociedad. Esto, en un proletariado que duda de sus propias capacidades, que no ha recobrado su identidad, le lleva –y le llevará por todo un tiempo– a agarrarse a clavos ardiendo, a falsas medidas de “reforma” y “democratización” aún dudando de ellas. Todo lo cual, indiscutiblemente, proporciona un margen de maniobra a la burguesía que le permite sembrar la división y la desmoralización y, en consecuencia, dificultar precisamente la recuperación de esa confianza y de esa identidad de clase.
La ponzoña del apoliticismo
Se trata de una vieja debilidad del proletariado que se arrastra desde 1968 y que tiene su raíz en la enorme decepción y el profundo escepticismo que han producido la contrarrevolución estalinista y socialdemócrata lo que induce la tendencia a creer que toda opción política, incluida la que se reclama del proletariado, es un vil engaño, llevaría en su núcleo el gusano de la traición y la opresión. Esto es aprovechado a conciencia por las fuerzas burguesas que operan dentro del movimiento para, ocultando su propia identidad e imponiendo la ficción de que “se interviene como ciudadanos libres” hacerse con el control de las Asambleas y sabotearlas desde dentro. Es lo que señalan con lucidez los compañeros de TPPG:
“Al comienzo había un espíritu comunitario en los primeros intentos por autoorganizar la ocupación de la plaza y, oficialmente, no se toleraba a los partidos políticos. Sin embargo, los izquierdistas y especialmente los de SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical) se implicaron rápidamente en la asamblea de Sintagma y tomaron importantes posiciones en los grupos que se formaron para gestionar la ocupación de la plaza. Más concretamente, se metieron en el grupo de “secretaría” y en el responsable de “comunicación”. Estos dos grupos son los más importantes porque organizan la agenda de las asambleas, así como el fluir de la discusión. Hay que saber que esta gente no declara abiertamente su afiliación política y se presentan como “individuos”” ([23]).
El peligro del nacionalismo
Este está más presente en Grecia e Israel. Como denuncian los compañeros del TPPG:
“El nacionalismo (sobre todo en una forma populista) es dominante y está favorecido tanto por varios grupos de extrema derecha como por partidos de izquierdas e izquierdistas. Incluso para muchos proletarios o pequeño-burgueses golpeados por la crisis que no están afiliados a partidos políticos, la identidad nacional se presenta como el último refugio imaginario cuando todo se viene abajo rápidamente. Detrás de los lemas contra el “Gobierno vendido y extranjero” o por la “salvación del país”, la “soberanía nacional” y una “nueva
constitución” subyace un profundo miedo y alienación para el cual la “comunidad nacional” es una solución unificadora mágica”.
La reflexión de los compañeros es tan certera como profunda. La pérdida de identidad y la falta de confianza del proletariado en sus propias fuerzas, el proceso lento que sigue la lucha en el resto del mundo, favorece ese “agarrarse a la comunidad nacional” como refugio utópico frente a un mundo inhóspito y lleno de incertidumbres.
Así por ejemplo, la lucha contra los recortes en sanidad y educación, el problema real de que tales servicios son cada vez peores, son utilizados para encerrar las luchas en la cárcel nacional de reclamar una “buena educación” por que nos haría competitivos en el mercado mundial y una “salud al servicio de todos los ciudadanos”.
El miedo y la dificultad para asumir la confrontación de clase
La amenaza angustiosa del desempleo, la precariedad masiva, la fragmentación creciente de los empleados –divididos incluso en el propio centro de trabajo en una inextricable red de subcontratas y una increíble variedad de modalidades de empleo– ejercen un poderoso efecto intimidatorio y hacen muy difícil el reagrupamiento para la lucha de los trabajadores. Esta situación no se puede superar ni con llamamientos voluntaristas a la movilización ni con admoniciones a los trabajadores por su supuesta “comodidad” o “cobardía”.
Ello hace que el paso a una movilización masiva de parados, precarios, de los centros de trabajo y estudio, esté resultando mucho más difícil de lo que pudiera parecer a primera vista provocando una vacilación, una duda y un agarrarse a “asambleas” que cada vez son más minoritarias y cuya “unidad” favorece a las fuerzas burguesas que operan en ellas. Esto da un margen de maniobra a la burguesía para preparar sus golpes bajos contra las Asambleas Generales. Es lo que denuncian certeramente los compañeros del TPPG:
“La manipulación de la principal asamblea en la plaza Sintagma (hay otras cuantas en varios barrios de Atenas y ciudades griegas), por miembros de partidos y organizaciones de izquierdas “de incógnito”, es evidente y un obstáculo real a cualquier dirección de clase del movimiento. Sin embargo, debido a la profunda crisis de legitimación del sistema político de representación en general, ellos también tienen que ocultar su identidad política y mantener un equilibrio entre un discurso general y abstracto sobre la “autodeterminación”, la “democracia directa”, la “acción colectiva”, el “anti-racismo”, “el cambio social”, etc. por una parte, y el nacionalismo extremo y el comportamiento a lo matón de algunos individuos de extrema derecha que participan en grupos de la plaza”.
Mirando serenamente el porvenir
Es evidente que “para que la humanidad pueda vivir el capitalismo debe morir” ([24]), pero el proletariado está todavía muy lejos de haber alcanzado la capacidad para hacerlo. El movimiento de indignados pone una primera piedra.
En la serie mencionada al principio decíamos:
“una de las razones por las cuales no se realizaron las previsiones de los revolucionarios sobre el advenimiento de la revolución fue que subestimaron la fuerza de la clase dirigente, especialmente su inteligencia política” ([25]).
¡Esta capacidad de la burguesía para emplear su inteligencia política contra las luchas sigue más vigente que nunca! Así, por ejemplo, los movimientos de indignados en los tres países han sido completamente silenciados en los demás o se ha dado de ellos una versión light de “renovación democrática”. Pero igualmente, la burguesía británica ha sido capaz de aprovechar el descontento para canalizarlo hacia una revuelta nihilista que le ha servido de coartada para reforzar la represión e intimidar cualquier respuesta de clase ([26]).
Los movimientos de indignados han puesto una primera piedra en el sentido de que han dado los primeros pasos para que el proletariado recupere la confianza en sí mismo y su propia identidad como clase. Pero esto está todavía muy lejos, pues se necesita para ello el desarrollo de luchas masivas desde un terreno directamente proletario que pongan en evidencia que la clase obrera es capaz de ofrecer una alternativa revolucionaria frente a la debacle del capitalismo y especialmente cara a las capas sociales no explotadoras.
No sabemos cómo se llegará a esa perspectiva y debemos estar atentos a las capacidades e iniciativas de las masas, como ha sido el caso del movimiento 15 M en España. Lo que sí sabemos es que para ir hacia ella un factor esencial será la extensión internacional de las luchas.
Los 3 movimientos han planteado el germen de una conciencia internacionalista: en el movimiento de indignados en España se decía a menudo que su fuente de inspiración era la Plaza Tahrir en Egipto ([27]), a la vez que ha buscado una extensión internacional de su combate –más allá de que ello se haga en medio de importantes confusiones. Por su parte, los movimientos de Israel y Grecia han declarado de forma explícita que seguían en el ejemplo de los indignados de España. En Israel los manifestantes portaban pancartas que decían que “Netanyahu, Mubarak y El Assad son lo mismo” lo cual muestra no solamente un principio de conciencia de quién es el enemigo sino una comprensión al menos inicial de que su lucha tiene lugar junto con los explotados de esos países y no contra ellos en el marco de la defensa nacional ([28]).
“En Jaffa, decenas de manifestantes árabes y judíos llevaban pancartas en hebreo y árabe que decían “Árabes y judíos queremos viviendas asequibles” y “Jaffa no es sólo para los ricos (…) se han estado produciendo protestas de judíos y árabes contra los desalojos de estos últimos del barrio Sheikh Jarrah. En Tel Aviv, se establecieron contactos con residentes en campos de refugiados en los territorios ocupados, quienes visitaron las tiendas del movimiento y debatieron con los manifestantes”.
Los movimientos en Egipto y Túnez en un campo y de Israel en el otro campo imperialista cambian los datos de la situación en una zona que es probablemente el principal centro de confrontación imperialista del mundo, como dice nuestro artículo:
“La actual oleada internacional de revueltas contra la austeridad capitalista abre las puertas a otra solución: la solidaridad de todos los explotados por encima de divisiones nacionales o religiosas; lucha de clase en todos los países con el fin último de una revolución mundial que sea la negación de cualquier frontera nacional y Estado. Hace uno o dos años este fin aparecía como algo utópico en el mejor de los casos. Hoy, cada vez más gente ve a una revolución global como una alternativa realista a un orden capitalista que se está derrumbando”
Los 3 movimientos han contribuido a la forja de un ala proletaria: tanto en Grecia como en España –pero igualmente en Israel ([29])– un “ala proletaria” bastante amplia con relación al pasado va emergiendo en busca de la auto-organización, la lucha intransigente desde posiciones de clase y el combate por la destrucción del capitalismo. Los problemas, pero igualmente las potencialidades y perspectivas de esta amplia minoría, no pueden ser abordados con consistencia en el marco de este artículo. Lo que es evidente es que constituye una herramienta vital que el proletariado ha segregado para la preparación de los combates futuros
C. Mir 23-9-11
[1]) Ver /revista-internacional/201108/3175/las-movilizaciones-de-los-indignados-en-espana-y-sus-repercusiones [77].
En la medida en que en dicho artículo analizábamos en detalle esta experiencia no repetiremos lo allí desarrollado.
[2]) Ver los artículos sobre estos movimientos en https://es.internationalism.org/node/3185 [78] y /cci-online/201107/3164/notas-preliminares-para-un-analisis-del-movimiento-de-asambleas-populares-tpt [79]
[3]) “Revolución comunista o destrucción de la humanidad”, Manifiesto del IX Congreso de la CCI, 1991.
[4]) Revista Internacional nos 103 y 104.
/revista-internacional/200602/752/al-inicio-del-siglo-xxi-por-que-el-proletariado-no-ha-acabado-aun-c [80] y https://es.internationalism.org/Rint104-inicio [81]
[5]) Para debatir este concepto crucial de decadencia del capitalismo, ver entre otros muchos "Decadencia del capitalismo (X) – Para los revolucionarios, la Gran Depresión confirma la caducidad del capitalismo [82]".
[6]) Revista Internacional no 103, op. cit.
[7]) Revista Internacional no 104, op. cit.
[8]) Ver https://es.internationalism.org/node/3184 [83]
[9]) Ver https://es.internationalism.org/node/2629 [84]
[10]) “Privado de todo punto de apoyo económico en el seno de la sociedad capitalista, su única verdadera fuerza, además de su número y organización, es su capacidad para tomar conciencia plena de la naturaleza, los objetivos y los medios de su combate”, Revista Internacional no 103, op. cit.
[11]) “Las nacionalización, así como algunas medidas “sociales” (como la mayor toma a cargo del Estado del sistema de salud) eran medidas perfectamente capitalistas (estos) tenían el mayor interés en disponer de obreros en buena salud ( ) Esas medidas capitalistas serán presentadas como victorias obreras” Revista Internacional no 104, op. cit..
[12]) Aquí no podemos desarrollar por qué la clase obrera es la clase revolucionaria de la sociedad y por qué su combate representa el porvenir para todas las demás capas sociales no explotadoras, una cuestión muy candente como luego veremos, en el movimiento de indignados. Remitimos como material para el debate la serie de dos artículos de la Revista Internacional nos 73 y 74 “¿Quién podrá cambiar el mundo?” /revista-internacional/199307/1964/quien-podra-cambiar-el-mundo-i-el-proletariado-es-la-clase-revoluc [85] .
[13]) Ver “Tesis sobre la Descomposición”, Revista Internacional nº 62,
/revista-internacional/200510/223/la-descomposicion-fase-ultima-de-la-decadencia-del-capitalismo [49]
[14]) Ver los diferentes artículos de análisis de la lucha de clases en nuestra Revista Internacional.
[15]) Ver https://es.internationalism.org/rint/2006/125_tesis [50] y /content/910/huelga-del-metal-de-vigo-los-metodos-proletarios-de-lucha [53]
[16]) La burguesía esconde cuidadosamente estas experiencias: las revueltas callejeras nihilistas de noviembre 2005 en Francia son mucho más conocidas –incluso en los ambientes politizados– que el movimiento consciente de los estudiantes 5 meses después.
[18]) La indignación se distingue, por un lado, de la resignación, y, por el otro lado, del odio. Ante la dinámica insoportable del capitalismo, la resignación expresa un sentimiento pasivo –se tiende a rechazarlo pero al mismo tiempo no se ve cómo enfrentarlo. Por su parte, el odio expresa un sentimiento activo –el rechazo se transforma en combate– pero se trata de un combate ciego, sin perspectiva ni acompañado por la reflexión para elaborar un proyecto alternativo, sino que es meramente destructivo, abraza una suma de respuestas individuales pero no genera nada colectivo. La indignación expresa la transformación activa del rechazo acompañada por la tentativa de luchar de manera consciente buscando la elaboración concomitante de una alternativa, es pues colectiva y constructiva. “La indignación lleva a la necesidad de una regeneración moral, de un cambio cultural, las propuestas que se hacen –incluso aunque parezcan ingenuas o peregrinas– manifiestan un ansía, aún tímida y confusa, de “querer vivir de otra manera”” “De la Plaza Tahrir a la Puerta del Sol”, https://es.internationalism.org/node/3106 [87]
[19]) Ver https://es.internationalism.org/node/3184 [83]l, op. cit.
[20]) Revista Internacional no 125: “Tesis sobre el movimiento de estudiantes contra el CPE en Francia” https://es.internationalism.org/rint/2006/125_tesis [50]
[21]) Ver ¿Qué hay detrás de la campaña contra los violentos por los incidentes de Barcelona? https://es.internationalism.org/node/3130 [88]
[22]) Ver webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/52dblb/3.htm.
[23]) Ver “La Ponzoña del apoliticismo”, https://es.internationalism.org/node/3148 [89]
[24]) Eslogan de la Tercera Internacional.
[25]) Revista Internacional, no 104.
[26]) Ver /cci-online/201108/3168/los-disturbios-en-gran-bretana-y-la-perspectiva-sin-futuro-del-capitalismo [90]
[27]) La Plaza de Cataluña en Barcelona fue rebautizada por la Asamblea “Plaza Tahrir” lo cual además de mostrar una voluntad internacionalista era una bofetada al nacionalismo catalán que considera dicha Plaza su símbolo más preciado.
[28]) Citado por nuestro artículo sobre la lucha en Israel: “Uno de ellos al ser preguntado de si las protestas estaban inspiradas por los acontecimientos en los países árabes, contestó: “Hay mucha influencia con lo que pasó en la Plaza Tahrir... Hay mucha por supuesto. Cuando la gente comprende que tiene el poder, que se pueden organizar por sí mismos, que no necesitan ya que el gobierno les diga lo que tienen que hacer, pueden empezar a decirle al gobierno lo que quieren”.”
[29]) En este movimiento “Algunos han avisado abiertamente del peligro de que el gobierno pueda provocar enfrentamientos armados o incluso una nueva guerra para restaurar la “unidad nacional” y dividir al movimiento”, lo cual revela –aunque sea de forma todavía implícita- un distanciamiento de la política imperialista del Estado israelí de “unión nacional” al servicio de la economía de guerra y la guerra.
Contribución a la historia del movimiento obrero en África (III)- Los años 1920
- 2940 reads
1923: El “acuerdo de Burdeos”, pacto de “colaboración de clases”
Fue ese año cuando se firmó el “acuerdo de Burdeos”, un “pacto de entendimiento” firmado por la esfera económica colonial ([1]) y Blaise Diagne, primer diputado africano de la Asamblea nacional francesa. Tras haber sacado las lecciones de la admirable huelga insurreccional de mayo de 1914 en Dakar y de sus ramificaciones en los años posteriores ([2]), la burguesía francesa se vio obligada a reorganizar son dispositivo político ante la inexorable progresión del joven proletariado de su colonia africana. Y en ese contexto, decidió jugar a fondo la carta Blaise Diagne transformándolo en “mediador/pacificador” de conflictos entre las clases, o sea un auténtico contrarrevolucionario. En efecto, tras su elección de diputado y como testigo de primer plano del movimiento insurreccional contra el poder colonial en el que él se involucró al principio, Diagne se encontró ante tres posibilidades que le permitieran desempeñar un papel histórico tras aquel acontecimiento:
1) aprovecharse del debilitamiento político de la burguesía colonial tras la huelga general, de la que salió derrotada, para desencadenar una “lucha de liberación nacional”;
2) militar por el programa comunista izando el estandarte de la lucha proletaria en la colonia, sacando provecho sobre todo del éxito de la huelga;
3) jugar su carta política personal aliándose con la burguesía francesa que le tendió la mano en ese momento.
Finalmente Blaise Diagne decidió escoger este último camino, o sea, aliarse con la potencia colonial. En realidad, detrás de ese acto llamado “acuerdo de Burdeos”, la burguesía francesa no sólo expresaba sus temores frente a la efervescencia en su colonia africana, sino su preocupación más general por el contexto revolucionario internacional.
“(…) Ante el cariz de los acontecimientos, el gobierno colonial puso en marcha un proyecto para ganarse al diputado negro a su causa y poner así su poder de persuasión y su temerario valor al servicio de los intereses de la colonización y de las casas comerciales. Y así lograría desactivar la agitación que se había apoderado de la élite africana en un tiempo en que la revolución de octubre (1917), el movimiento pan-negro y las amenazas del comunismo mundial en dirección des colonias podrían ejercer una peligrosa seducción sobre las conciencias de los colonizados”.
“(…) Ese fue el verdadero sentido del acuerdo de Burdeos firmado el 12 junio de 1923. Marcó el final del diagnismo (de Diagne) combativo y voluntarista, abriendo una nueva era de colaboración entre colonizadores y colonizados, despojándose el diputado de todo el carisma que hasta entonces había tenido y que era su principal baza política. Se había roto un gran impulso” ([3]).
El primer diputado negro de la colonia africana se mantuvo fiel al capital francés hasta su muerte
Para entender mejor el sentido de ese acuerdo entre la burguesía colonial y el joven deputado, veamos su trayectoria. El aparato capitalista francés se fijó pronto en Blaise Diagne, viendo en él una futura ventaja estratégica y para ello lo formó. Diagne ejercía en efecto una gran influencia en la juventud urbana por medio del Partido de los Jóvenes Senegaleses rendido a su causa. Y, gracias al apoyo de la juventud, sobre todo de los jóvenes instruidos y los intelectuales, se lanzó en abril de 1914 al ruedo electoral conquistando el único escaño de diputado reservado al AOF (África Occidental Francesa). Recordemos que eran las víspera de las matanzas imperialistas de masas y que fue en ese contexto en el que estalló la famosa huelga general de mayo de 1914 durante la cual, tras haber movilizado a la juventud de Dakar para desencadenar el impresionante movimiento de revuelta, Diagne, queriendo evitar que peligraran sus intereses de diputado pequeñoburgués, intentó pararlo sin éxito.
De hecho, una vez elegido, encargaron al diputado de velar por los intereses de los grandes grupos y de hacer respetar las “leyes de la República”. Ya bastante antes de la firma del acuerdo de Burdeos, Diagne se lució como buen banderín de enganche de los 72.000 “fusileros senegaleses” enviados a los frentes de la carnicería mundial de 1914-1918. Por todo ello, Georges Clemenceau presidente del gobierno de entonces, lo nombró, en enero de 1918, Comisario de la República. Ante las reticencias de los jóvenes y de sus padres para hacerse reclutar, anduvo por todos los pueblos africanos del AOF para convencer a los recalcitrantes y, a base de propaganda y de intimidación, logró enviar a la matanza a miles de africanos.
También fue un ardiente defensor de aquel abominable “trabajo forzoso” en las colonias francesas, como así consta en su discurso en la XIVa sesión de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra ([4]).
En resumidas cuentas, el primer diputado negro de la colonia africana, nunca fue un verdadero defensor de la causa obrera, sino, al contrario, no fue más que un arribista contrarrevolucionario. La clase obrera no tardó en darse cuenta de ello:
“(…) como si el acuerdo de Burdeos hubiese convencido a los trabajadores de que la clase obrera parecía estar desde entonces sola para seguir la lucha izando en alto el combate contra la injusticia, por la igualdad económica, social y política. La luchas sindicales conocieron por ello, en una especie de movimiento pendular, un impulso excepcional” ([5]).
O sea que Diagne no pudo conservar durante mucho tiempo la confianza de la clase obrera, manteniéndose fiel a sus padrinos coloniales hasta su muerte en 1934.
1925: año de alta combatividad y solidaridad contra la represión policíaca
“Ya sólo en los ferrocarriles, en el año 1925, hubo tres grandes movimientos sociales, con consecuencias importantes en los tres. Por un lado, la huelga de los ferroviarios indígenas y europeos de la linea Dakar-San Luís, del 23 al 27 de enero, declarada por razones económicas y, por otro lado, la amenaza de huelga general en la línea Thiès-Kayes planteada precisamente con consignas como el derecho sindical, y poco tiempo después, la revuelta de los trabajadores bambara de las obras de construcción del ferrocarril en Ginguineo, una revuelta que los soldados allí enviados para aplastarla se negaron a hacerlo” ([6]).
Y, sin embargo, el momento no era especialmente favorable a la movilización para la lucha, pues la autoridad colonial, previendo la combatividad obrera, había tomado una serie de medidas muy represivas.
“Durante el año 1925, el Departamento de Colonias promulgó, siguiendo las recomendaciones de los Gobernadores Generales, sobre todo los del AOF, medidas severas especialmente las represivas contra la propaganda revolucionaria.
“En Senegal, la Federación (de las dos colonias francesas, AOF-AEF) decretó nuevas instrucciones para reforzar la vigilancia para todo el territorio. En cada colonia se instaló un servicio especial, en conexión con los servicios de la Seguridad General, centralizado en Dakar, encargado de examinar todo lo obtenido en los diferentes lugares de vigilancia.
“(…) En ese Departamento, en diciembre de 1925, se redactó un nuevo reglamento de emigración y de identificación de indígenas. Los extranjeros y cualquier sospechoso fueron desde entonces fichados; se estableció un severo control sobre la prensa extranjera, y el embargo de periódicos acabó siendo casi la norma. (…) El correo era sistemáticamente violado, se abrían los envíos de periódicos que a menudo se destruían” ([7]).
Así, una vez más, al poder colonial le entró pánico ante la nueva irrupción de la clase obrera. Por eso decidió instaurar un régimen policíaco y controlar implacablemente la vida civil y los movimientos sociales que se desarrollaban en la colonia, pero también, y sobre todo, evitar el menor contacto entre los obreros en lucha en las colonias con sus hermanos de clase en el mundo, de ahí las drásticas medidas contra la “propaganda revolucionaria”. Y a pesar de todo ese arsenal represivo por parte del Estado colonial, estallaron importantes y vigorosas luchas obreras.
Una huelga de ferroviarios de una naturaleza muy política
El 24 de enero de 1925, los ferroviarios europeos y africanos se lanzaron a la huelga juntos, dotándose de un comité de huelga y con las reivindicaciones siguientes:
“Los agentes del ferrocarril Dakar-San Luis han parado el tráfico el 24 de enero por unanimidad. Y no lo han hecho sin reflexión ni amargura. Desde 1921, sus salarios no han tenido la menor alza, a pesar del alza constante del coste de la vida en la colonia. Los europeos, en su mayoría, no cobran un salario mensual de 1000 francos y un indígena una paga diaria de 5 francos. Piden que se les suba el jornal para poder vivir decentemente” ([8]).
Al día siguiente todos los trabajadores de los diferentes sectores del ferrocarril abandonaron máquinas, tajos y oficinas, en resumen, se paralizó totalmente la vía férrea. Pero sobre todo, el movimiento tuvo un cariz muy político pues se produjo en plena campaña legislativa, obligando así a partidos y candidatos a tomar una postura clara respecto a las reivindicaciones de los huelguistas. De modo que los políticos y los grupos de presión del comercio interpelaron a la administración colonial central para que satisficiera lo antes posible las reivindicaciones de los asalariados. E inmediatamente, al segundo día de huelga, las reivindicaciones de los ferroviarios quedaron plenamente satisfechas. Los miembros del comité de huelga se permitieron incluso retrasar la respuesta hasta obtener los resultados de la consulta hecha a los huelguistas. Y los huelguistas quisieron que sus delegados llevaran la orden de reanudación, por escrito y en un tren especial que se paraba en todas las estaciones.
“Los trabajadores, una vez más, obtuvieron una victoria importante, en unas condiciones de lucha en la que dieron prueba de una gran madurez y firmeza con la suficiente flexibilidad y realismo. (…) El éxito es tanto más significativo porque lo fue de todos los trabajadores de la red, europeos e indígenas, los cuales, tras haberse enfrentado por cuestiones de color de piel y unas relaciones de trabajo difíciles, tuvieron la inteligencia de acallar sus divergencias en cuanto se perfiló en el horizonte el peligro de una legislación del trabajo draconiana. (…) Al propio Gobernador no le quedó otro remedio que hacer constar la madurez, la agudeza de espíritu y el saber hacer con los que se organizó la huelga. La preparación, escribió, se llevó a cabo con mucha habilidad. Ni siquiera habían avisado al alcalde de Dakar, conocido y querido por los indígenas, de la participación de éstos. Se escogió el momento idóneo para que el comercio, por sus propios intereses, apoyara las reivindicaciones. Los motivos invocados, y para algunos justificados, ponían al campo en situación difícil. En resumen, concluía aquél, todo enlazaba para dar (a la huelga) su mayor eficacia y el apoyo de la opinión publica” ([9]).
Fue ésa una brillante ilustración del alto nivel de combatividad y conciencia de clase por parte de la clase obrera de la colonia francesa, apoderándose de la organización de su lucha victoriosa los trabajadores africanos y europeos unidos. Tenemos ahí una buena lección de solidaridad de clase plasmándose en ella todas las experiencias anteriores de enfrentamientos con la burguesía. Aparece así evidente la naturaleza internacionalista de las luchas obreras de aquel tiempo por mucho esfuerzo que hiciera la burguesía de “dividir para vencer”.
En febrero de 1925, la huelga de los empleados del telégrafo doblega a las autoridades al cabo de 24 horas
El movimiento de los ferroviarios acababa justo de terminarse cuando los telegrafistas se lanzaron a la huelga, formulando, también ellos, cantidad de reivindicaciones, entre las cuales un fuerte aumento de salario y una mejora de sus estatutos. Y el movimiento se paró a las 24 horas de haber empezado por la sencilla razón de que:
“gracias a la cooperación combinada de los poderes locales y metropolitanos, gracias a la oportuna intervención de los miembros de las estamentos electos, todo volvió a sus cauces en 24 horas, pues se satisfizo en parte a los telegrafistas, otorgándoles el subsidio de espera a todo el personal” ([10]).
Y, animados por ese primer éxito, los telegrafistas (europeos e indígenas juntos) pusieron en el tapete el resto de sus reivindicaciones, amenazando con volver inmediatamente a la huelga. Se aprovechaban así del lugar estratégico que ocupaban en el dispositivo administrativo y económico como agentes altamente cualificados, o sea con una capacidad de bloquear el funcionamiento de las redes de comunicación en el territorio.
Los representantes de la burguesía, por su parte, ante las reivindicaciones de los agentes de telégrafos acompañadas de una nueva amenaza de huelga, decidieron replicar lanzando una campaña de intimidación y culpabilización contra los huelguistas con el tema:
“¿Cómo no se da cuenta el puñado de funcionarios que se agita para exigir aumentos de sueldo que lo único que hace es cavar su propia sepultura? ([11])
El poder político y el del gran comercio movilizaron otros importantes medios de presión sobre los huelguistas llegando incluso a acusarlos de querer “destruir deliberadamente la economía del país” a la vez que lo hacían todo por quebrar la unidad entre ellos. Frente a una presión cada vez más fuerte, los huelguistas decidieron volver al trabajo sobre la base de las reivindicaciones satisfechas tras la huelga anterior.
Ese episodio fue también un momento muy importante de una unidad entre obreros europeos y africanos que se realizó plenamente en la lucha.
Rebelión en las obras del ferrocarril Thiès-Kayes el 11 de diciembre de1925
En esa línea estalló la revuelta: una brigada de unos cien trabajadores decidió enfrentarse a su jefe, capitán del ejército colonial, personaje cínico y autoritario que solía hacerse obedecer a la voz de mando y hacer sufrir castigos corporales a los obreros que le parecían “holgazanes”.
“A pesar de que la investigación fue realizada por el Administrador Aujas, comandante de “círculo” ([12]) de Kaolack, en ella se apuntaba que una rebelión había estallado el 11 de diciembre a causa de los “malos tratos” infligidos a los obreros. El comandante de círculo añadía que el capitán Heurtematte, aún sin admitir totalmente esas alegaciones, reconoció que no descartaba que a veces diera algunos latigazos a un peón perezoso y recalcitrante. (La situación) se agrió cuando dicho capitán mandó atar a un palo a tres bambaras (grupo étnico del África occidental), a los que acusó de agitadores” ([13]).
Y las cosas se pusieron peor para ese capitán cuando éste se puso a azotarlos, pues los compañeros de tajo decidieron acabar de una vez con su torturador, el cual acabó salvándose in extremis gracias a unos fusileros llamados en su auxilio.
“Dichos fusileros eran súbditos franceses originarios del Senegal oriental y de Thiès; una vez llegados al lugar y tras enterarse de lo allí ocurrido, se negaron por unanimidad a obedecer a la orden de disparar sobre los trabajadores negros, orden que el pobre capitán, asediado por todas partes por una horda amenazante y feroz, les había mandado ejecutar, temiendo, decía él, por su vida” ([14]).
Estamos aquí ante algo singular, pues hasta entonces lo que solía ocurrir era que los fusileros aceptaran sin rechistar, por ejemplo, el papel de “esquiroles” cuando no de “matadores” de huelguistas. Ese gesto de confraternización nos recuerda otros episodios históricos en los que los soldados se negaron a romper huelgas o aplastar revoluciones. El ejemplo más conocido sigue siendo, evidentemente, el de Rusia cuando gran número de militares se negaron a disparar sobre sus hermanos revolucionarios desobedeciendo a las órdenes de la jerarquía a pesar de los riesgos.
La actitud de los “fusileros” frente a su capitán fue tanto más apreciable porque el ambiente estaba muy enrarecido a causa de la fuerte tendencia a la militarización de la vida social y económica de la colonia. El asunto acabó tomando un cariz muy político pues la administración civil y militar se encontró en una situación embarazosa al no saber qué escoger, si sancionar la insumisión de los soldados, a riesgo de fortalecer su solidaridad con los trabajadores, o sofocar el incidente. La autoridad colonial acabó por optar por esta solución.
“Como el caso había llenado las páginas de los periódicos y amenazaba con complicar las relaciones interraciales ya muy preocupantes en un servicio como el ferrocarril, las autoridades federales y locales concluyeron que era necesario ahogar el incidente y minimizarlo, ahora que se habían dado cuenta de las consecuencias desastrosas que la política llamada “colaboración de razas” iniciada por Diagne desde la firma del pacto de Burdeos estaba costándoles caro” ([15]).
Ese movimiento de lucha, como los anteriores, demostró en efecto con creces los límites del “pacto de Burdeos” con el cual el diputado Blaise Diagne pensaba haber garantizado la “colaboración” entre explotadores y explotados. Por desgracia para la burguesía colonial, la conciencia de clase se cruzó por medio.
La vigorosa huelga de los marineros en 1926
Igual que el año 1925, el 26 estuvo marcado por un episodio de lucha muy enérgico y valioso en combatividad y solidaridad de clase, más todavía porque el movimiento se desató en el mismo contexto de represión de luchas sociales. Desde 1925, muchas obras, tajos y otros sectores estaban permanentemente custodiados por la policía y la gendarmería, so pretexto de “dar seguridad” a la esfera económica.
“En un momento en que los atentados en las vías férreas proseguían sin cesar ([16]) y la agitación alcanzaba ámbitos tan apegados, sin embargo, al orden y la disciplina como los excombatientes, los trabajadores de Mensajerías Africanas de San Luis de Senegal se declararon en huelga, una huelga que iba a alcanzar el récord de duración de todos los movimientos sociales hasta entonces en dicha población.
“Todo empezó el 29 de septiembre cuando un telegrama del Vicegobernador informó al Jefe de la Federación que los marineros de la Compañía de Mensajerías Africanas en San Luis se habían puesto en huelga para obtener mejoras salariales. Con el mejor sentimiento de solidaridad casi espontáneo, sus colegas de la Maison Peyrissac, empleados en el vapor Cadenel tras haber echado anclas en San Luis, y aunque no estuvieran concernidos por la reivindicación avanzada, cesaron también ellos el trabajo a partir del primero de octubre” ([17]).
Con la insoportable alza del coste de vida, muchos sectores exigieron reivindicaciones salariales amenazando con entablar combate. Por ello muchas empresas acordaron subidas de sueldo a sus empleados. No había sido así con los trabajadores de las Mensajerías, y por eso estalló el movimiento y el apoyo recibido de sus camaradas del Vapor Cadenel. Los patronos, sin embargo, con la esperanza de que el movimiento se agotara, se negaron a negociar con los huelguistas hasta el quinto día de huelga.
“Pero el movimiento mantuvo su cohesión y solidaridad de los primeros días. El 6 de octubre, la dirección de Mensajerías acosada por todas las casas comerciales y presionada discretamente por la Administración a que fuera más flexible, en vista de la precaria coyuntura, arrió banderas inesperadamente. E hizo las propuestas siguientes a los equipajes: “aumento mensual de 50 francos (sin distinción de categoría) y de la ración alimenticia (unos 41 francos por mes)”. (…) Pero los trabajadores concernidos quisieron compensar a los trabajadores de Maison Peyrissac por su solidaridad activa y pidieron y obtuvieron que se les acordaran las mismas ventajas. La dirección de esa empresa aceptó. El 6 de octubre se terminó la huelga. El movimiento había durado ocho días sin que la unidad de los trabajadores se resquebrara en ningún momento. Fue aquél un acontecimiento de la mayor importancia” ([18]).
Fue ése otro gran movimiento, ejemplar y rico en enseñanzas sobre la vitalidad de las luchas de aquel entonces. Porque en ese episodio de lucha se expresó de verdad la “solidaridad activa” (como dice el autor citado) entre obreros de diferentes empresas. ¡Qué mejor ejemplo de solidaridad que ver a un equipaje exigir y obtener que se acordaran las mismas ventajas obtenidas gracias a la lucha a sus camaradas de otra empresa en “agradecimiento” por el apoyo recibido de ellos!
¡Y qué decir de la combatividad y cohesión de los obreros de las mensajerías al imponer una relación de fuerza sin fisuras al capital!
La huelga larga y dura de los marineros de San Luis en julio-agosto de 1928
El anuncio de esta huelga preocupó enormemente a las autoridades coloniales, pues parecía ser el eco de las reivindicaciones de los marineros en Francia, que se disponían a lanzarse a la lucha en el mismo momento que sus camaradas africanos.
En el congreso de la Federación Sindical Internacional (FSI, a sueldo de Stalin) celebrado en París en agosto de 1927 se lanzó un llamamiento en defensa de los proletarios de las colonias como lo relata Thiam ([19]):
“Un delegado inglés al Congreso de la Federación internacional (FSI) en París llamado Purcell, aprovechando la oportunidad, insistió en la existencia en las colonias de millones de hombres sometidos a explotación sin límites, convertidos en proletarios en el sentido pleno de la palabra, que debían organizarse ya y entablar acciones reivindicativas de tipo sindical, recurriendo en particular al arma de la manifestación y de la huelga. En el mismo sentido, Koyaté (sindicalista africano) añadió “el derecho sindical debe arrebatarse mediante huelgas de masas, en la ilegalidad”. En Francia, desde junio de 1928, se extendió la agitación entre los obreros marineros que exigían aumentos de sueldo, y se esperaba una huelga para el 14 de julio. Y ocurrió que, en la fecha prevista, fueron los marineros indígenas de las compañías marítimas de San Luis los que se pusieron masivamente en huelga por las mismas reivindicaciones que sus camaradas metropolitanos. La reacción de las autoridades coloniales fue inmediata: se pusieron a denunciar un “complot internacional” acusando a dos líderes sindicalistas de ser los “agitadores” del movimiento. Y para acabar con la huelga, la Administración de la colonia formó un frente con la patronal combinando maniobras políticas y medidas represivas.
“(…) Empezaron entonces unos ásperos y largos tira y afloja. Mientras que los marineros sólo aceptaban reducir sus demandas a 25 francos a todo lo más, la patronal declaró que le era imposible pagar más de 100 francos por mes a los huelguistas. Les trabajadores (que exigían 250) lo consideraron insuficiente y el movimiento de huelga prosiguió con más fuerza” ([20]),
pues los huelguistas de la región de San Luis se beneficiaron del apoyo espontáneo y activo de otros obreros marineros:
“(Archivos del Estado) El jefe del servicio de Inscripción nos informa, en efecto, que el día 19 de julio por la tarde, el “Cayor”, remolcador procedente Dakar, arribó con la chalana “Forez”. En cuanto atracó el navío, la tripulación hizo causa común con los huelguistas, excepto un viejo maestre mercante y otro marinero. Pero dicho jefe nos ha contado que al día siguiente por la mañana, los huelguistas irrumpieron a bordo del “Cayor” y se llevaron por la fuerza a tierra a los dos marineros que habían permanecido en sus puestos. Una corta manifestación ante la alcaldía fue dispersada por la policía” ([21]).
La huelga se prolongó durante un mes hasta que fue quebrada por la fuerza militar enviada por el Gobernador colonial quien mandó que se desalojara por la fuerza a las tripulaciones indígenas y se las sustituyera por la tropa. Agotados por largas semanas de lucha, sin recursos para mantener a sus familias, en resumen, para no morirse de hambre, los marineros tuvieron que volver al trabajo, lo cual llenó de indecente júbilo al representante del poder colonial como se puede apreciar en su propia narración de lo ocurrido:
“(Al final de la huelga) los marineros pidieron volver a embarcar en los navíos de la Sociedad de Mensajerías Africanas. Reanudaron su labor según las condiciones anteriores, de modo que el resultado de la huelga ha sido, para los marineros, la pérdida de un mes de sueldo, mientras que si hubieran escuchado las propuestas del Jefe del servicio de la Inscripción marítima, se habrían beneficiado de una subida de salarios entre 50 y 100 F por mes” ([22]).
La burguesía consideró ese repliegue de los huelguistas, realista al fin y al cabo, como una “victoria” para ella, en un tiempo en que se barruntaba la crisis de 1929, cuyos efectos se empezaban a notar localmente. De modo que el poder colonial no tardó en aprovecharse de su “victoria” sobre los marineros huelguistas y de la coyuntura para reforzar más todavía su arsenal represivo.
“Ante tal situación, el Gobernador colonial, sacando las lecciones de las tensiones políticas, de las declaraciones de Ameth Sow Telemaquem ([23]) hablando de la revolución pendiente en Senegal, de la sucesión de movimientos sociales, de la degradación de la situación presupuestaria, y del descontento de la población, tomó dos medidas de mantenimiento del orden.
“Con la primera de ellas aceleró el proceso iniciado en 1927, para establecer la dirección de los servicios de seguridad de Senegal en Dakar desde donde debía, según él, acentuarse la vigilancia de la colonia. (…) La segunda medida fue la aplicación acelerada también de la instrucción para el servicio de la gendarmería encargado de la policía de la línea férrea Thiès-Niger” ([24]).
O sea, la presencia de gendarmes con la misión de vigilar los trenes, “acompañando” a los ferroviarios con brigadas de intervención en todas las líneas, medidas contra individuos o grupos que serían detenidos y encarcelados si no obedecían las órdenes de la policía. Los autores de “revueltas sociales” (huelgas y manifestaciones) serían severamente castigados. Todos esos medios de represión intensificaron la militarización del trabajo apuntando especialmente a los dos sectores básicos de la economía colonial, o sea el marítimo y el ferroviario.
Pero a pesar de toda esa estrecha vigilancia militar, la clase obrera siguió siendo una amenaza para las autoridades coloniales.
“Sin embargo, cuando la agitación social se reanudó en las secciones del ferrocarril en Thiès, donde surgieron amenazas de huelga a causa del impago de atrasos debidos al personal, de reivindicaciones no atendidas por aumentos de sueldo y para denunciar la incuria de una administración que abandonaba a los empleados a su suerte, el Gobernador se tomó muy en serio dichas amenazas, organizando, durante el año 1929, una nueva policía privada, compuesta de ex militares, la mayoría de ellos de graduación, la cual, bajo el mando de un Comisario de la policía especial, debía velar permanentemente por la tranquilidad del depósito de Thiès” ([25]).
Así pues, en aquella época de fuertes y amenazantes tensiones sociales en medio de una crisis económica mundial terrible, el régimen colonial no encontró otro medio que echar mano, más que nunca, de sus fuerzas armadas para acabar con la combatividad obrera.
La entrada en la Gran Depresión y la militarización del trabajo resquebrajan la combatividad de la clase obrera
Como hemos visto antes, el poder colonial no esperó la llegada de la crisis de 1929 para militarizar el mundo del trabajo, pues empezó a recurrir al ejército desde 1925 para enfrentar la pugnacidad de la clase obrera. Pero la combinación de la crisis económica mundial con la militarización del trabajo pesó grandemente sobre la clase obrera de la colonia: entre 1930 y 1935 hubo escasas luchas. El único movimiento de clase conocido importante fue el de los obreros del puerto de Kaolack:
“(…) Una huelga corta pero violenta el 1º de Mayo de 1930: 1500 a 2000 obreros del cacahuete y del puerto han cesado el trabajo durante la carga de los barcos. Exigen que se les duplique su salario, que es de 7,50 francos. Interviene la gendarmería; un huelguista resulta ligeramente herido. El trabajo se reanuda a las 14 horas: los obreros han obtenido un salario diario de 10 francos” ([26]).
Esa huelga corta y, sin embargo, vigorosa, clausuró la serie de luchas intensas iniciada en 1914. Fueron 15 años de enfrentamientos de clase durante los cuales el proletariado de la colonia del AOF supo encarar a su enemigo y construir su identidad de clase autónoma.
Y la burguesía, por su parte, durante ese mismo período mostró cuál es su verdadera naturaleza de clase implacable, utilizadora de todos los medios de que dispone, incluidos los más brutales, para atajar la combatividad obrera. Pero, en fin de cuentas, tuvo que retroceder frente a los asaltos de la clase obrera cediendo a menudo a la totalidad de las reivindicaciones de los huelguistas.
1936-1938: luchas obreras importantes bajo el gobierno del Frente Popular
Tras la llegada del gobierno del Frente popular de Léon Blum, volvió a arrancar la combatividad obrera en numerosas huelgas. Hubo como mínimo 42 “huelgas salvajes” en Senegal entre 1936 y 1938, entre ellas la de septiembre de 1938 que veremos después. Ese hecho es tanto más significativo porque los sindicatos acababan de ser legalizados con “nuevos derechos” por el gobierno del Frente popular, beneficiándose pues de una legitimidad.
Esos movimientos de lucha fueron a menudo victoriosos. Por ejemplo el de 1937 cuando unos marineros de origen europeo de un buque francés en escala en Costa de Marfil, sensibilizados por las miserables condiciones de vida de los marineros indígenas (de la etnia Kru), animaron a éstos a que formularan reivindicaciones por la mejora de sus condiciones de trabajo. El administrador colonial expulsó a los obreros indígenas por la fuerza de las armas, lo cual hizo que le tripulación francesa se pusiera inmediatamente en huelga en apoyo de sus camaradas africanos, obligando así a las autoridades a satisfacer plenamente las reivindicaciones de los huelguistas. He ahí un ejemplo más de solidaridad obrera que se añade a los múltiples episodios citados antes en los que la unidad y la solidaridad entre europeos y africanos fue la base de luchas victoriosas, a pesar de sus “diferencias raciales”.
1938: la huelga de los ferroviarios suscita el odio de toda la burguesía contra los obreros
Otro movimiento con alto significado en enfrentamiento de clases fue la huelga de los ferroviarios en 1938, realizada por obreros con contrato precario cuyos sindicatos “desdeñaban” sus reivindicaciones. Eran peones o auxiliares, los más numerosos y desprotegidos entre los ferroviarios, pagados a la jornada, que trabajaban domingos y festivos, sin bajas por enfermedad, 54 horas por semana sin ninguna de las ventajas otorgadas a los fijos, todo ello, pues, en un empleo revocable cada día.
Fueron pues esos ferroviarios quienes desencadenaron la famosa huelga de 1938 ([27]):
“(…) El movimiento estalló espontáneamente y fuera de la organización sindical. El 27 de septiembre, los ferroviarios auxiliares (no fijos) del Dakar-Níger se pusieron en huelga en Thiès y en Dakar para protestar contra el desplazamiento arbitrario de uno de sus compañeros.
“Al día siguiente, en el depósito de Thiès, los huelguistas montan una barrera para impedir que entren los “esquiroles” al trabajo. La policía del Dakar-Níger intenta intervenir, pero pronto se ve desbordada; la dirección del ferrocarril avisa al administrador, el cual envía a la tropa: los huelguistas se defienden a pedradas; el ejército dispara. Hubo seis muertos y treinta heridos. Al día siguiente (el 29) la huelga es general en toda la red. El jueves 30, se firma un acuerdo entre los delegados obreros y el gobierno general con las siguientes bases:
“1) Ninguna sanción; 2) Ninguna traba al derecho de asociación; 3) Indemnización de las familias de victimas indigentes; 4) Examen de las reivindicaciones.
“El 1o octubre, le sindicato dio la orden de reanudación del trabajo”.
Vemos ahí también otro ejemplo de lucha espectacular y heroica llevada a cabo por los ferroviarios, fuera de las consignas sindicales, que doblegaron a la potencia colonial, y eso a pesar de que ésta recurrió a su brazo carnicero, el ejército esta vez, y a pesar de los muertos y heridos, sin contar los obreros encarcelados. El carácter brutal de la represión queda ilustrado en el testimonio de un obrero pintor, uno de los que salieron ilesos de la represión ([28]):
“En cuanto nos enteramos de que habían destinado a Gossas al jeque Diack, un violento descontento se expandió entre los trabajadores, sobre todo entre los auxiliares de los que era portavoz. Decidimos oponernos con una huelga que estalló al día siguiente de que nuestro dirigente se trasladara a ocupar su puesto. Cuando me desperté aquel día, un martes –lo recordaré siempre- oí disparos. Vivía yo cerca de la Cité Ballabey. Unos instantes después vi a mi hermano Domingo marcharse a toda prisa hacia el Depósito. Me lancé en pos de él, consciente del peligro que corría. Lo vi cruzar las vías del ferrocarril y caerse unos metros más allá. Cuando me acerqué corriendo a él, creí que se había caído mareado, pues no veía ninguna herida, pero cuando lo incorporé, lanzó un gemido ronco. La sangre se le derramaba de una herida cerca del hombro izquierdo. Expiró unos instantes después en mis brazos. Loco de rabia, me lancé sobre el soldado que estaba frente a mí. Disparó. Yo seguía avanzando sin darme cuenta de que iba herido. Creo que era la cólera que rugía en mí lo que me dio la fuerza de alcanzarlo y arrancarle el fusil, el cinto, la gorra después de haberlo golpeado y dejado inconsciente y antes de caerme yo desvanecido”.
Lo narrado ilustra la ferocidad de los fusileros senegaleses hacia los obreros “indígenas”, olvidando así el ejemplo de sus colegas que se habían negado a disparar contra los obreros durante la revuelta en las obras de Thiès en 1925. Solo nos queda saludar desde la distancia la combatividad y el arrojo de que dieron prueba los obreros huelguistas en la defensa de sus intereses y de su dignidad de clase explotada.
Hay que señalar el hecho de que antes de lanzarse a la huelga, los obreros se vieron acosados por todas las fuerzas de la burguesía, partidos y mandamases de todo pelaje, patronal y sindicatos. Todos esos representantes del orden del capital vomitaron injurias e intimidaciones sobre los obreros que se habían atrevido a ir a la huelga sin la “bendición” de nadie salvo la de ellos mismos. Con ello, entre otras cosas, sacaron de quicio y pusieron histéricos a los jefes religiosos musulmanes los cuales lanzaron anatemas contra los huelguistas, y eso a petición del Gobernador, como le recuerda Nicole Bernard-Duquenet (Ídem):
“(El gobernador) convocó a los jefes religiosos y tradicionales; Seydou Nourou Tall, que solía desempeñar una función de emisario del gobernador general, habló en Thiès (ante los obreros huelguistas); el jeque Amadou Moustapha Mbacke recorrió la red explicando que un buen musulmán no debe hacer huelga pues es una forma de rebelión”.
Excepcionalmente, estamos en eso plenamente de acuerdo con ese cínico morabito santurrón cuando decía que hacer huelga es, sin lugar a dudas, un acto de rebelión, no sólo contra la explotación y la opresión, sino también contra el oscurantismo religioso.
En cuanto a los sindicatos, que no habían tenido ni arte ni parte en el inicio de la lucha de los ferroviarios, tuvieron sin embargo que subir al “tren en marcha” para no perder totalmente el control del movimiento. Y así describe su estado de ánimo el delegado de los huelguistas ([29]).
“(…) Nosotros pedíamos un aumento de 1,50 francos por día para los nuevos y hasta los de 5 años de antigüedad, 2,50 francos de 5 a 10 años, y 3,50 francos para los de más de 10 años y además dietas por desplazamiento para jefes de tren, interventores, maquinistas etc. (…) Por increíble que parezca, esas reivindicaciones, aceptadas favorablemente por la Dirección del la red, fueron, al contrario, rechazadas por el Sindicato de Trabajadores Indígenas del Dakar-Níger que agrupaba a los agentes de encuadramiento. Ese sindicato parecía no poder resignarse a que ganáramos esa primera partida. Sus dirigentes cultivaban e intentaban monopolizar el derecho exclusivo de la reivindicación ante las autoridades de la red. La coyuntura sindical de aquel momento con sus rivalidades, oscuras luchas intestinas, y de puja por saber cuál era más fiel a la patronal, explica esa toma de posición. El resultado fue que a mí me trasladaron a Dakar. Se ve que en las altas esferas se creyeron que tal traslado iba a apagar el movimiento reivindicativo que acababa de nacer entre “los de abajo””.
He ahí una patente demostración suplementaria del papel de agente traidor a la causa obrera y de “negociador de paz social” que desempeña el sindicalismo en beneficio del capital y del Estado burgués. Como muy bien lo dice Nicole Bernard-Duquenet ([30]):
“Es pues de lo más seguro que los secretarios de los sindicatos lo hicieron todo por atajar las amenazas de huelga que habrían podido importunar a las autoridades.
“Pero además de las fuerzas policíaco-militares, sindicales, patronales y religiosas, fue sobre todo su portavoz, o sea la prensa a sus órdenes (de derechas y de izquierdas), la que se ensañó como un insaciable carroñero contra los huelguistas:
“El Courrier colonial (de la patronal):
“En la metrópoli, ya hemos sufrido durante largo tiempo las consecuencias desastrosas de huelgas que se producían por todas partes, bajo las consignas de agitadores la más de las veces extranjeros o a sueldo del extranjero, para que los gobiernos coloniales no se apresuraran a atajar con energía la menor veleidad de transformar nuestras colonias en campo de cultivo de huelgas”;
“L’Action française (derechas):
“Así, aun cuando las responsabilidades marxistas de la revuelta han sido claramente identificadas, el ministro de Colonias quiere emprender sanciones contra los fusileros senegaleses (y no contra los huelguistas). Y todo ello para dar satisfacción a los socialistas y salvar a su hechura, o sea el Gobernador general De Coppet, de quien acabaremos viendo cuán escandalosa es su carrera”.
Eso nos da una idea de la actitud de los buitres mediáticos de la derecha. Sin embargo, en ese terreno, la prensa de izquierdas no se quedó a la zaga:
“Los periódicos próximos al Frente popular son amargos. El A.O.F. imputa la huelga a agentes provocadores, una “huelga absurda” (…).
“Le Périscope africain habla de una huelga que “roza la rebelión” pues ningún huelguista formaba parte del sindicato indígena. El Boletín de la Federación de funcionarios, que censura el uso de las balas para dispersar a los huelguistas, interpreta la huelga como una revuelta, pues los auxiliares no eran ni de la CGT, ni comunistas. Ni siquiera están sindicados. “La responsabilidad es de los fascistas”.
“Le Populaire (socialista) acusa de los incidentes a un “partido local de derecha violentamente hostil a la CGT, (acusando también) a las maniobras fascistas de ciertos sindicalistas (alusión al portavoz de los huelguistas)”” ([31]).
Y para caracterizar a todas esas rastreras reacciones antiobreras, veamos las conclusiones del historiador Iba Der Thiam ([32]) cuando dice:
“Como puede verse, tanto en la derecha como en la izquierda, lo único que vieron en los acontecimientos de Thiès, era una prolongación de la política interior francesa, o sea, una lucha en la que se enfrentaban demócratas y fascistas, en ausencia de toda otra motivación social concreta y plausible.
“Fue ese error de apreciación lo que explica en gran medida por qué la huelga de los ferroviarios de Thiès nunca ha sido correctamente entendida por los sindicatos franceses ni siquiera los más avanzados.
“(…) Las recriminaciones del AOF y del Périscope Africain, contra los huelguistas, se parecen en muchos puntos a las de los artículos de le Populaire y de l’Humanité”.
O sea, la prensa de derechas y la de izquierdas tuvieron una actitud similar ante el movimiento de los ferroviarios. Todo queda dicho en ese último párrafo de la cita; ahí se ve la unanimidad de las fuerzas de la burguesía, nacionales y coloniales, contra la clase obrera que luchaba contra la miseria y por su dignidad. Esas reacciones de odio de la prensa de izquierdas hacia los obreros huelguistas confirmaban sobre todo el lazo definitivo del Partido “Comunista” con el capital francés, sabiendo que ya era ese el caso del Partido “Socialista” desde 1914. Hay que recordar también que ese comportamiento antiobrero se inscribía en el contexto de entonces, el de los preparativos militares para una segunda carnicería mundial, durante la cual la izquierda francesa desempeñó un papel activo de alistamiento del proletariado en la Francia metropolitana y en las colonias africanas.
Lassou (continuará)
[1]) Se trata del gran comercio dominado por negociantes bordeleses como Maurel & Prom, Peyrissac, Chavanel, Vézia, Devès, etc., grupo cuyo poder monopolístico del crédito se ejercía sobre el Banco de África Occidental, único en esas colonias.
[2]) Huelga general y revuelta de 5 días se extendieron por toda la región de Dakar, paralizando totalmente la vida económica y política y obligando a la burguesía colonial a ceder a las reivindicaciones de los huelguistas (ver Revista Internacional n° 146).
[3]) Iba Der Thiam, Histoire du mouvement syndical africain, 1790-1929, Ediciones L’Harmattan, 1991.
[4]) Ver Afrique noire, l’Ère coloniale 1900-1945, Jean Suret-Canale, Éditions Sociales, Paris 1961.
[5]) Thiam, op. cit. Recordemos aquí lo que escribíamos en la primera parte de este artículo (Revista Internacional no 145): “Por otra parte, aunque sí reconocemos la seriedad de los investigadores que transmiten las referencias, sin embargo, no compartimos ciertas interpretaciones de los acontecimientos históricos. Lo mismo ocurre con algunas nociones como cuando hablan de “conciencia sindical” en lugar de “conciencia de clase” (obrera), o, también, de “movimiento sindical” (por movimiento obrero). Lo cual no quita que, por ahora, confiamos en su rigor científico mientras sus tesis no choquen contra los acontecimientos históricos o impidan otras interpretaciones”.
[6]) Ídem.
[7]) Thiam, op. cit.
[8]) Ídem.
[9]) Ídem.
[10]) Ídem.
[11]) Ídem.
[12]) Cercle, división territorial en las colonias francesas, NdT.
[13]) Thiam, op. cit.
[14]) Ídem.
[15]) Ídem.
[16]) Las informaciones de que disponemos no dan ninguna indicación sobre los autores de esos atentados.
[17]) Thiam, op. cit.
[18]) Ídem.
[19]) Ídem.
[20]) Ídem.
[21]) Ídem.
[22]) Ídem.
[23]) Sindicalista africano, miembro de la Federación sindical internacional, de tendencia socialdemócrata.
[24]) Thiam, op. cit.
[25]) Ídem.
[26]) Nicole Bernard-Duquenet, Le Sénégal et le Front populaire, L’Harmattan, 1985
[27]) Jean Suret-Canale, op. cit.
[28]) Antoine Mendy, citado por la publicación Sénégal d’Aujourd’hui, n° 6, marzo de 1964.
[29]) Jeque Diack, citado en la misma publicación Sénégal d’Aujourd’hui.
[30]) Nicole Bernard-Duquenet, op. cit.
[31]) ídem.
[32]) Iba Der Thiam, La grève des cheminots du Sénégal de septembre 1938 (La huelga de los ferroviarios de Senegal de septiembre de 1938), Memoria de Licenciatura, Dakar 1972.
Geografía:
- Africa [26]
Series:
El sindicalismo revolucionario en Alemania (III) - La FVDG sindicalista-revolucionaria durante la Primera Guerra Mundial
- 3304 reads
En los dos artículos precedentes, mostrábamos cómo se formó a partir de los años 1890 una oposición proletaria en los sindicatos alemanes. Ésta, en un inicio, se opuso a que se limitara la lucha obrera a cuestiones puramente económicas que era lo que defendían las confederaciones generales sindicales. Luego se levantó contra las ilusiones parlamentarias y la fe creciente en el Estado del SPD. Pero sólo será a partir de 1908, tras la ruptura con el SPD, cuando la Unión Libre de Sindicatos Alemanes, la FVDG (1), evolucionó abiertamente hacia el sindicalismo-revolucionario. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 puso a los sindicalistas-revolucionarios de Alemania ante la prueba de fuego: o apoyar la política nacionalista de la clase dominante, o defender el internacionalismo proletario. Junto a Liebknecht y Luxemburgo, formaron una corriente –desgraciadamente muy olvidada– que resistió a la histeria guerrera.
La prueba de fuego: ¿Unión Sagrada o internacionalismo?
En unión con la socialdemocracia que vota públicamente los créditos de guerra el 4 de agosto de 1914, las direcciones de las grandes centrales sindicales socialdemócratas también se inclinan ante los planes de guerra de la clase dominante. En la Conferencia de los Comités Directores de los sindicatos socialdemócratas del 2 de agosto de 1914, en el que se decidió suspender cualquier huelga o lucha reivindicativa para no perturbar la movilización guerrera, Rudolf Wissell alcanzó el paroxismo del chovinismo que iba invadiendo los sindicatos socialdemócratas:[1]
“Si Alemania sale vencida de la lucha actual, cosa que no deseamos, entonces todas las luchas sindicales cuando acabe la guerra estarán destinadas a fracasar. Si triunfa Alemania, entonces se abrirá una coyuntura ascendente y los recursos de la organización no serán tan necesarios” ([2]).
La lógica criminal de los sindicatos vincula directamente el destino de la clase obrera al desenlace de la guerra: si “su nación” y su clase dominante sacan provecho de ella, entonces sus obreros se benefician porque se podrán esperar concesiones de política interior a su favor. Se han de utilizar, por lo tanto, todos los medios para que triunfe militarmente Alemania.
La incapacidad de los sindicatos socialdemócratas y del SPD para defender una postura internacionalista no es sorprendente. Cuando se supedita la defensa de los intereses de la clase obrera al marco nacional, cuando se enaltece el parlamentarismo burgués como panacea, en lugar de adoptar como orientación política el antagonismo internacional entre clase obrera y capitalismo, entonces se va inevitablemente hacia el campo del capital.
Y efectivamente, la clase dominante no pudo desencadenar la guerra ¡sino con la conversión publica del SPD y sus sindicatos! Estos no solo desempeñaron un papel de serviles seguidores, sino que, además, desarrollaron una verdadera política de guerra, de propaganda chovinista y fueron el factor esencial de la imposición de una intensa producción de guerra. El “reformismo socialista” se transformó en “socialimperialismo”, como lo formuló Trotski en 1914.
Muchos de los obreros que intentaron nadar contra corriente en los primeros tiempos que siguieron la declaración de guerra en Alemania estaban influidos por el sindicalismo revolucionario. La huelga en el trasatlántico “Vaterland” ([3]), poco antes de que empezara la guerra en mayo-junio del 1914, es un ejemplo del enfrentamiento entre las fracciones combativas de la clase obrera y los sindicatos centrales socialdemócratas defensores de la Unión Sagrada. El trasatlántico mayor del mundo de aquel entonces era el orgulloso emblema del imperialismo alemán. Parte de la tripulación, con una fuerte presencia de obreros de la Federación industrial sindicalista revolucionaria, se declaró en huelga durante el viaje inaugural Hamburgo-Nueva York. La Federación de Obreros Alemanes de Transportes socialdemócrata se opuso agresivamente:
“En consecuencia, todos los que han participado en esas asambleas de sindicalistas revolucionarios han cometido un crimen contra los marineros. (…) Rechazamos por principio las huelgas salvajes (…) Con la gravedad de los tiempos presentes, en los que se trata de unir las fuerzas de todos los trabajadores (¿para preparar la guerra?) los sindicalistas revolucionarios cumplen un trabajo de división entre los obreros y encima se atreven a reivindicar la consigna de Marx según la cual la emancipación de los obreros sólo puede ser obra de los mismos obreros” ([4]).
Los llamamientos a la unidad por parte de los sindicatos socialdemócratas no eran sino pura fraseología para asegurarse el control de los movimientos de la clase obrera para que ésta se inclinara hacia la “unión para la guerra” en agosto del 1914.
No se puede reprochar, ni mucho menos, a la corriente sindicalista revolucionaria en Alemania haber abandonado la lucha de clases durante las semanas que precedieron la declaración de guerra. Muy al contrario, durante un tiempo breve, constituyeron un centro de concentración de los proletarios luchadores:
“Allí acudieron obreros que por primera vez oían las palabras “sindicalismo revolucionario” y querían satisfacer sus deseos revolucionarios de la noche a la mañana” ([5]).
Todas las organizaciones de la clase obrera, incluso la corriente sindicalista revolucionaria, debían sin embargo enfrentarse a otra tarea. No solo se debía mantener la lucha de clases, sino que era también indispensable desenmascarar el carácter imperialista de la guerra que se estaba acercando.
¿Cuál fue la actitud de la FVDG sindicalista revolucionaria con respecto a la guerra? El 1º de agosto de 1914, en su órgano principal Die Einigkeit (La Unidad), tomó claramente posición contra la guerra inminente, no como pacifistas ingenuos sino como tantos otros obreros que buscaban la solidaridad con los de los demás países:
“¿Quien desea la guerra? No el pueblo trabajador, sino una camarilla militar de canallas, ávidos de gloria marcial en todos los Estados de Europa. ¡Nosotros, los trabajadores, no queremos la guerra! La odiamos, asesina nuestra cultura, viola la humanidad y aumenta hasta lo monstruoso el número de lisiados de la guerra económica actual. Nosotros, trabajadores, queremos la paz, ¡la paz íntegra! No conocemos a austriacos, serbios, rusos, italianos, franceses, etc. Hermanos de trabajo, ¡así nos llamamos! Tendemos la mano a los trabajadores de todos los países para impedir un crimen horrible que provocará torrentes de lágrimas en los ojos de las madres y de los niños. Los bárbaros y los individuos hostiles a cualquier tipo de civilización pueden ver en la guerra una sublime y hasta santa expresión, los hombres con corazón sensible, los socialistas, animados por una concepción del mundo hecha de justicia, de humanidad y de amor por los hombres, ¡desprecian la guerra! Así que, trabajadores, camaradas, ¡levanten la voz en todas partes en protesta contra ese crimen que se prepara contra la humanidad! A los pobres les cuesta sus bienes y su sangre, a los ricos les da riqueza y gloria y honor a los representantes del militarismo. ¡Abajo la guerra!”
Las tropas alemanas atacaron Bélgica el 6 de agosto de 1914. Franz Jung, un simpatizante sindicalista-revolucionario de la FVDG que más tarde fue miembro del KAPD, da un retrato de sus sobrecogedoras experiencias en el Berlín de aquel entonces, ebrio de propaganda guerrera:
“Una multitud se lanzó contra las pocas docenas de manifestantes por la paz a los que me había sumado. Creo recordar que esa manifestación había sido organizada por los sindicalistas-revolucionarios en torno a Kater y Rocker. Se tendió una pancarta entre dos palos, una bandera roja desplegada y la manifestación contra la guerra empezó a ordenarse. No pudimos ir muy lejos” ([6]).
Dejemos expresarse a otra revolucionaria de aquel entonces, la anarquista internacionalista Emma Goldman:
“En Alemania, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Fritz Oerter, Fritz Kater y muchos otros compañeros seguían en contacto. Es evidente que no éramos mas que un puñado comparados con los millones de ebrios por la guerra, y, sin embargo, logramos difundir por el mundo entero un manifiesto de nuestro Buró Internacional y seguíamos denunciando con la máxima energía el verdadero carácter de la guerra” ([7]).
Oerter y Kater eran los principales miembros experimentados de la FVDG. Ésta se mantuvo firmemente en su posición contra la guerra durante todo el conflicto. Esto es incontestablemente la mayor fuerza de la FVDG, y, sin embargo, es la parte de su historia menos documentada.
Con el comienzo de la guerra se prohibió inmediatamente la FVDG. Muchos de sus miembros –eran unos 6000 en 1914– fueron encarcelados o mandados al frente. En la revista Der Pionier, otro de sus órganos, la FVDG escribe en su editorial “El proletariado internacional y la guerra mundial inminente”, del 5 de agosto de 1914:
“Todos sabemos que la guerra entre Serbia y Austria no es sino la expresión visible de una fiebre guerrera crónica…”.
Describe cómo los gobiernos tanto en Serbia, en Austria como en Alemania han logrado ganarse a la clase obrera para la “furia guerrera” y, sobre ese tema, denuncia al SPD y a la mentira de la pretendida “guerra defensiva”:
“Nunca será Alemania el agresor, esa es la idea que esos señoritos quieren inculcarnos, y por eso los socialdemócratas alemanes, tanto su prensa como sus oradores, ya se lo han propuesto como perspectiva, y acabarán alistándose como un solo hombre en las filas del ejército alemán.”
El número 32 del 8 de agosto de 1914 fue el ultimo de la publicación.
Un antimilitarismo internacionalista
En la introducción de esta serie de artículos sobre el sindicalismo revolucionario, diferenciábamos antimilitarismo e internacionalismo
“El internacionalismo se basa en la comprensión de que a pesar de ser el capitalismo un sistema mundial, es incapaz, no obstante, de sobrepasar el marco nacional y la competencia cada vez más desenfrenada entre naciones. (…) Como tal, genera un movimiento que tiende a echar abajo a la sociedad capitalista a nivel mundial, por una clase obrera unida ella también a nivel internacional (…) El antimilitarismo, en cambio, no es necesariamente internacionalista puesto que tiene tendencia a considerar que el enemigo principal no es el capitalismo como tal sino solamente un aspecto de éste” ([8]).
¿En qué campo se alistó la FVDG? ¿Solo las organizaciones con un análisis teórico verdaderamente profundo que habrían formulado claramente el lazo entre guerra y capitalismo eran capaces de adoptar una posición verdaderamente internacionalista?
Sin la menor duda, en la prensa de la FVDG de aquel entonces, existen pocos análisis políticos detallados o desarrollados en lo que se refiere a las causas de la guerra o las relaciones entre las potencias imperialistas. Esa ausencia se debe a la visión sindicalista de la FVDG. Ésta se concebía, sobre todo en aquel entonces, como una organización de lucha en el plano económico, a pesar de que más que un sindicato era en realidad una coordinación de grupos que defendían ideas sindicalistas, contradicción que los grupos sindicalistas siguen arrastrando hoy. Las ásperas confrontaciones con el SPD, que acabaron con su expulsión a finales de 1908, provocaron en las filas de la FVDG una aversión exacerbada hacia la “política”, con la consecuencia añadida de la pérdida de la herencia de las luchas pasadas contra la separación de lo económico y de lo político, idea ésta transmitida por los grandes sindicatos de la socialdemocracia. A pesar de que su comprensión del marco de las tensiones imperialistas no alcanzó realmente el nivel de lo necesario, esa organización se vio inevitablemente llevada por la guerra a adoptar posturas muy políticas.
La historia del sindicalismo revolucionario en Alemania muestra, y es un buen ejemplo de ello la FVDG, que los análisis teóricos sobre el imperialismo no bastan para adoptar una posición realmente internacionalista. Un instinto proletario sano, un profundo sentimiento de solidaridad con la clase obrera internacional, también son indispensables, y eso era precisamente lo que formaba la espina dorsal de la FVDG en 1914.
Generalmente, la FVDG se califica a sí misma de “antimilitarista” en sus publicaciones; apenas si menciona el internacionalismo. Pero para hacerles plenamente justicia a los sindicalistas-revolucionarios de la FVDG, es necesario abandonar todo tipo de prejuicios y tomar en consideración el verdadero carácter de su labor de oposición a la guerra. El enfoque de la FVDG sobre la cuestión de la guerra no formaba parte de los que se limitaban a las fronteras nacionales como tampoco de los que se dejaban ilusionar por los sueños pacifistas de un posible capitalismo pacífico. Contrariamente a la gran mayoría de pacifistas que acabaron, tras la declaración de guerra, uniéndose a las filas de la defensa de la nación contra el militarismo “extranjero”, pretendidamente más bárbaro, la FVDG, el 8 de agosto de 1914, puso claramente en guardia a la clase obrera contra cualquier cooperación con la burguesía nacional:
“los trabajadores no deben ingenuamente darle confianza a la momentánea humanidad de los capitalistas y patronos. El furor guerrero actual no ha de entorpecer la conciencia de los antagonismos de clase existentes entre el Capital y el Trabajo” ([9]).
No se trataba, para los compañeros de la FVDG, de combatir únicamente un aspecto del capitalismo, el militarismo, sino de integrar la lucha contra la guerra a la lucha general de la clase obrera para el derrocamiento del capitalismo a escala mundial, como ya lo había formulado Karl Liebknecht en 1906 en su folleto Militarismo y antimilitarismo. En 1915, en el articulo “¡Antimilitarismo!”, él había criticado, con razón, las formas heroicas y aparentemente radicales del antimilitarismo tales como la deserción, que entrega aún más el ejercito a los militaristas por la eliminación de los mejores antimilitaristas, y, consecuentemente,
“cualquier método operado únicamente a nivel individual o hecho individualmente debe rechazarse por principio”.
En el movimiento sindicalista-revolucionario internacional, hubo opiniones diferentes sobre a la lucha antimilitarista. Domela Nieuwenhuis, un representante histórico de la idea de huelga general, definió sus medios en 1901 en su folleto El militarismo, mezcla curiosa de reformas y de objeción individual. No es para nada el caso de la FVDG; esta comparte la preocupación de Liebknecht, o sea que es la acción de clase de todos los trabajadores colectivamente –y no la acción individual– el único medio contra la guerra.
La prensa de la FVDG, que estaba a cargo del Secretariado (Geschäftskommission) en Berlín, compuesto de cinco compañeros en torno a Fritz Kater, expresaba con fuerza las posiciones políticas propias de los redactores debido a la floja cohesión organizativa de la FVDG. El internacionalismo en la FVDG no se limitaba sin embargo a una minoría de la organización, como así fue en la CGT sindicalista-revolucionaria en Francia. No hubo escisión en sus filas debido a la guerra. El que solo una minoría pudiese mantener una actividad permanente se debió más bien a la represión y a las incorporaciones forzadas en el frente. Grupos sindicalistas-revolucionarios seguían activos en Berlín y en otras dieciocho localidades. Tras la prohibición de Die Einigkeit en agosto de 1914, siguieron en contacto mediante un Mitteilungsblatt (boletín de información), y cuando fue prohibida en enero de 1915 a través de las Rundschreiben (circulares), hasta que también se prohibieron en mayo del 1917. La fuerte represión contra los sindicalistas-revolucionarios internacionalistas en Alemania hizo que sus publicaciones, en cuanto empezó la guerra, fueran más boletines internos que revistas publicas:
“Los comités directores, o las personas de confianza, deben inmediatamente editar únicamente el número necesario de ejemplares para sus miembros existentes y solo distribuirles el boletín a éstos” ([10]).
Los compañeros de la FVDG también tuvieron el valor de oponerse a la movilización de la mayoría de la CGT sindicalista-revolucionaria en Francia a favor de la participación en la guerra. Cuando capitula la mayoría de la CGT, escriben:
“Toda esa excitación por la guerra por parte de socialistas, de sindicalistas y de antimilitaristas internacionales no hará en absoluto que se tambaleen nuestros principios” ([11]).
¡La cuestión de la guerra se había vuelto la clave del movimiento sindicalista-revolucionario internacional! Oponerse a la gran hermana sindicalista-revolucionaria de Francia exigía una sólida fidelidad a la clase obrera, habida cuenta de que la CGT y sus teorías habían sido durante años una referencia importante en la evolución hacia el sindicalismo-revolucionario. Durante la guerra, los compañeros de la FVDG apoyaron a la minoría internacionalista salida de la CGT en torno a Pierre Monatte.
¿Por qué la FVDG siguió siendo internacionalista?
Todos los sindicatos en Alemania en 1914 sucumbieron a la fiebre nacionalista de la guerra. ¿Por qué fue una excepción la FVDG? Es imposible contestar a esa pregunta invocando únicamente la “suerte” de haber tenido, como así fue sin embargo, un secretariado (Geschäftskommission) firme e internacionalista. Del mismo modo tampoco se puede explicar la capitulación de los sindicatos socialdemócratas por la “desgracia” de haber estado dirigidos por traidores.
Tampoco basta con decir que la FVDG tenía una solidez internacionalista debido a su clara evolución hacia el sindicalismo-revolucionario a partir de 1908. El ejemplo de la CGT en Francia muestra que el sindicalismo-revolucionario en aquel entonces no era por sí solo una garantía de internacionalismo. Se puede afirmar en general que ni la profesión de fe de marxismo, de anarquismo o de sindicalismo-revolucionario da, de por sí, la menor garantía de ser internacionalista.
La FVDG rechazó la mentira patriotera de la clase dominante, incluida la socialdemocracia, de una “guerra defensiva” (trampa en la que cayó trágicamente Kropotkin). Denunció en su prensa la lógica en la que cada nación se presenta como “agredida”: Alemania por el zarismo ruso, Francia por el militarismo prusiano, etc. ([12]). Esa claridad no podía desarrollarse sino basándose en la idea de que desde entonces era imposible distinguir, en el capitalismo, naciones más modernas o naciones más atrasadas, y que el capitalismo, como un todo, se había vuelto destructor para la humanidad. En la época de la Primera Guerra Mundial, la posición internacionalista se distingue en particular por la denuncia política de la “guerra defensiva”. No es una casualidad si Trotski dedicó un folleto entero al tema en el otoño de 1914 ([13]). Unos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, el internacionalismo dependerá mucho más del rechazo consecuente de la “defensa de la democracia contra el fascismo”, del antifascismo, cuestión sobre la que la corriente sindicalista-revolucionaria tendrá muchas más dificultades que en 1914.
La FVDG argumentaba a menudo recurriendo a principios humanos y emocionales:
“El socialismo pone los principios humanos por encima de los principios nacionales. (…) Resulta (…) difícil situarse del lado de la humanidad hundida en la aflicción, pero si queremos ser socialistas ahí hemos de estar” ([14]).
Pensamos sin embargo que sería un error burlarse del internacionalismo de la FVDG por ser “idealista”. La cuestión de la solidaridad y de la relación humana con los demás trabajadores del mundo entero era en aquel entonces una base para el internacionalismo, ¡y sigue siéndolo! No cabe duda que efectivamente una tendencia idealista nació a finales de los años 1920 en el movimiento sindicalista-revolucionario de la FAUD en Alemania, el movimiento por las comunas. Éste era sin embargo más bien la expresión de un retroceso tras la derrota de la revolución alemana a partir de 1923. El internacionalismo de la FVDG expresado en 1914 de forma emocional y proletaria en contra de la guerra era en aquel entonces, sin embargo, un rasgo de la fuerza del movimiento sindicalista-revolucionario en Alemania con respecto a la cuestión tan decisiva de la guerra.
Las raíces fundamentales del internacionalismo de la FVDG están no obstante esencialmente en la historia de su larga oposición al reformismo que iba insinuándose en el SPD y los sindicatos socialdemócratas. Su aversión hacia la panacea universal del parlamentarismo del SPD tuvo un papel esencial pues impidió, contrariamente a los sindicatos socialdemócratas, su integración ideológica en el Estado capitalista.
Durante los años que preceden el estallido de la guerra mundial, aparece una oposición entre tres tendencias en la FVDG: una expresaba la identidad sindical, otra la resistencia a la “política” (del SPD) y la tercera la propia realidad de la FVDG como conjunto de grupos de propaganda (realidad que, como ya lo explicamos, también frenó su capacidad de tener análisis claros sobre el imperialismo). Esa confrontación no produjo únicamente debilidades. Ante la política abiertamente chovinista del SPD y de los demás sindicatos, el antiguo reflejo de resistencia contra la despolitización de las luchas obreras, bastante fuerte hasta la huelga de masas de 1914, se reanimó. Más allá de su tradición internacionalista bien asentada, las partes decisivas más políticas de la FVDG no podían obviamente, sin perder su identidad histórica, alinearse en la línea política belicista de los jefes de los sindicatos socialdemócratas a los que habían combatido durante años.
Aunque como ya lo escribimos en nuestro articulo precedente ([15]), la resistencia al reformismo acarreaba debilidades extrañas como la aversión hacia la “política”, la actitud con respecto a la guerra fue lo determinante en 1914. ¡La contribución internacionalista de la FVDG fue en aquel entonces mucho más importante para la clase obrera que sus debilidades!
La sana reacción de no replegarse en Alemania a pesar de unas condiciones particularmente difíciles fue decisiva para mantener una firmeza internacionalista. La FVDG buscó el contacto no solo con la minoría internacionalista de Monatte en la CGT, sino también con otros sindicalistas-revolucionarios en Dinamarca, Suecia, España, Holanda (Nationaal Arbeids Secretariaat) e Italia (Unione Sindacale Italiana) que se oponían también a la guerra.
Una cooperación insuficiente con los demás internacionalistas en Alemania
¿Con qué fuerza podía hacerse oír en la clase obrera la voz internacionalista de la FVDG durante la guerra? Se opuso con vigor a los pérfidos órganos de integración en la Unión Sagrada. Como lo formuló muy claramente su publicación interna, Rundschreiben, su oposición a la participación en los Comités de guerra ([16]) fue muy consecuente:
“¡Ni hablar! Semejantes funciones no son nada para nuestros miembros o funcionarios (…) Nadie puede exigir eso de ellos” ([17]).
Pero durante los años 1914-17, se dirige casi exclusivamente a sus propios miembros. Con una estimación realista de la impotencia momentánea y de la imposibilidad de poder realmente ser un obstáculo a la guerra, pero sobre todo con un temor legitimo de la destrucción de la organización, Fritz Kater, en nombre del Secretariado (Geschäftskommission) se dirigió el 15 de agosto de 1914 en la Mitteilungsblatt a sus compañeros de la FVDG:
“Nuestros puntos de vista sobre el militarismo y la guerra, tal como los defendimos y propagamos durante decenios, de los que responderemos hasta la muerte, no son admisibles en una época de entusiasmo desenfrenado a favor de la guerra, estamos condenados al silencio. Era previsible, y la prohibición no es en nada una sorpresa para nosotros. Hemos de resignarnos al silencio, así como los demás compañeros del sindicato.”
De forma contradictoria, Kater expresa por un lado la esperanzas de mantener las actividades como antes de la guerra (¡lo que era sin embargo imposible debido a la represión!) y por el otro el objetivo mínimo de salvar la organización:
“El secretariado (Geschäftskommission) piensa sin embargo que actuaría olvidándose de sus deberes si con la prohibición de la prensa dejase todas las demás actividades. Eso, no lo hará. (…) mantendrá el lazo entre las diferentes organizaciones y hará todo lo necesario para impedir su descomposición.”
La FVDG sobrevivió efectivamente a la guerra, no en base a una estrategia de supervivencia particularmente hábil o de llamadas repetidas a no abandonar la organización. Fue claramente su internacionalismo lo que, durante toda la guerra, sirvió de referencia a sus miembros.
Cuando el “Llamamiento internacional contra la guerra” del Manifiesto de Zimmerwald resonó en septiembre de 1915, fue saludado solidariamente por la FVDG. Eso se debió sobre todo a su proximidad con la minoría internacionalista de la CGT presente en Zimmerwald. Pero la FVDG desconfiaba mucho de gran parte de los grupos presentes en la Conferencia, por estar demasiado ligados a la tradición del parlamentarismo. Eso estaba en gran parte justificado. Seis de los presentes y Lenin entre ellos habían declarado: “El Manifiesto aceptado no nos satisface completamente. (…) Éste no contiene ninguna definición clara de los medios para combatir la guerra” ([18]). La FVDG tampoco tenía, contrariamente a Lenin, la claridad necesaria sobre los medios para luchar contra la guerra. Su desconfianza expresaba más bien una ausencia de apertura con respecto a los demás internacionalistas, como lo demuestran claramente sus relaciones con los de Alemania.
¿Por qué no hubo cooperación en la misma Alemania entre la oposición internacionalista del Spartakusbund y los sindicalistas-revolucionarios de la FVDG? Durante mucho tiempo, existió entre ellos un abismo que no pudo ser colmado. Diez años antes, cuando el debate sobre la huelga de masas, Karl Liebknecht había generalizado exageradamente al conjunto de la FVDG las debilidades individualistas de uno de sus portavoces del momento, Rafael Friedeberg. Por lo que sabemos, los revolucionarios en torno a Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht tampoco buscaron el contacto con la FVDG durante los primeros años de la guerra, debido probablemente a una subestimación de las capacidades internacionalistas de los sindicalistas-revolucionarios.
La misma FVDG tuvo, con respecto a Liebkecht, figura simbólica del movimiento contra la guerra en Alemania, una actitud muy fluctuante que impedía cualquier acercamiento. Por un lado nunca le perdonó la aprobación de los créditos de guerra en agosto de 1914, que él había votado no por convicción sino en base a una falsa concepción de la disciplina de fracción que criticó más adelante. Sin embargo la FVDG siempre tomó su defensa en su prensa cuando fue víctima de la represión. La FVDG no pensaba que la oposición en el SPD sería capaz de librarse del parlamentarismo, paso que ella misma no había dado hasta que se separó del SPD en 1908. Existía una profunda desconfianza. Sólo a finales de 1918, cuando el movimiento revolucionario se extendió por toda Alemania, la FVDG llamó a sus miembros a afiliarse temporalmente a Spartakusbund, en doble afiliación.
Retrospectivamente, ni la FVDG ni los espartaquistas intentaron tomar contacto entre ellos en base a su posición internacionalista durante la guerra. La burguesía reconoció el punto común internacionalista entre ambas organizaciones mejor que ellas mismas: la prensa controlada por la dirección del SPD intentó varias veces denigrar a los espartaquistas diciendo que eran próximos a la tendencia “Kater” ([19]).
Si podemos sacar lecciones para hoy y para el futuro de la FVDG durante la Primera Guerra Mundial, es precisamente la de la necesidad de buscar contactos con los demás internacionalistas, a pesar de las diferencias que puedan existir sobre otras cuestiones políticas. Esto no tiene nada que ver con un “frente único” (que a causa de alguna debilidad en los principios busca la cooperación hasta con organizaciones del campo enemigo) como el que se conoció en la historia durante los años 1920-30, sino, al contrario con el reconocimiento del punto común proletario más importante.
Mario, 5 de agosto de 2011
[1]) Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften (Unión Libre de Sindicatos Alemanes).
[2]) H.J. Bieber: Gewerkschaften in Krieg und Revolution, 1981, tomo 1, p. 88 (traduccion nuestra).
[3]) “Patria” en alemán.
[4]) Cf. Folkert Mohrhof, Der syndikalistische Streik auf dem Ozean-Dampfer „Vaterland“ 1914, 2008 (traducción nuestra).
[5]) Die Einigkeit, principal órgano de la FVDG, 27 junio de 1914, artículo de Karl Roche, „Ein Gewerkschaftsführer als Gehilfe des Staatsanwalts“ (traducción nuestra).
[6]) Franz Jung, Der Weg nach unten, Nautilus, p. 89 (traducción nuestra).
[7]) Emma Goldman, Living My Life, p. 656 (traducción nuestra). En febrero de 1915, Emma Goldman se pronunció públicamente, junto con otros anarquistas internacionalistas como Berckman y Malatesta, contra el apoyo a la guerra por la figura principal del anarquismo, Kropotkin y otros. La FVDG saludó en la Mitteilungsblatt del 20 de febrero de 1915 esa defensa del internacionalismo por parte de los anarquistas revolucionarios contra Kropotkin.
[8]) “¿Qué distingue al movimiento sindicalista revolucionario?”, Revista Internacional no 118,
[9]) Die Einigkeit, no 32, 8 de agosto de 1914.
[10]) Mitteilungsblatt, 15 de agosto de 1914.
[11]) Mitteilungsblatt, 10 de octubre de 1914. Citado por Wayne Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War. Con los documentos originales de la FVDG, ese libro es la única (y muy valiosa) fuente sobre el sindicalismo revolucionario alemán durante la Primera Guerra Mundial.
[12]) Véase entre otros Mitteilungsblatt, noviembre de 1914 y Rundschreiben, agosto de 1916.
[13]) La Guerra y la Internacional.
[14]) Mitteilungsblatt, 21 de noviembre de 1914.
[15]) Véase “El sindicalismo revolucionario en Alemania (II) – La Unión Libre de los Sindicatos alemanes en marcha hacia el sindicalismo revolucionario”, Revista Internacional no 141,
https://es.internationalism.org/rint141-sindicatos+alemanes2 [92].
[16]) Primero en la industria metalúrgica de Berlín, esos comités de guerra (Kriegsausschüsse) fueron fundados después de febrero de 1915 entre representantes de las asociaciones patronales de la metalurgia y los grandes sindicatos. Su objetivo era atajar la tendencia creciente de los obreros a cambiar de lugar de trabajo en búsqueda de sueldos más altos, pues las matanzas bélicas habían provocado una penuria de mano de obra. Esa fluctuación “incontrolada” era, para el gobierno como para los sindicatos, nefasta para la eficacia de la producción de guerra. La instauración de esos comités se basaba en un intento precedente –propuesto desde agosto de 1914 por el líder sindical socialdemócrata Theodor Leipart– de lanzar la formación de “Kriegsarbeitsgemeinschaften” (colectivos de guerra con la patronal) los cuales, bajo el falso pretexto de actuar a favor de la clase obrera para luchar contra el desempleo y regular el mercado del trabajo, ¡tenía como objetivo real hacerlo todo por reforzar lo más posible la producción para la guerra!
[17]) Citado por W. Thorpe, Keeping the faith: The German Syndicalists in the First World War.
[18]) Declaración de Lenin, Zinóviev, Radek, Nerman, Högluend y Berzin en la Conferencia de Zimmerwald, citado por J. Humbert-Droz, El origen de la Internacional Comunista, p. 144 edición en francés (traducido por nosotros).
[19]) P. ej. Vorwärts, 9 de enero de 1917.
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Decadencia del capitalismo (XI) - El boom de la posguerra no cambió el curso en el declive del capitalismo
- 4232 reads
En los artículos anteriores de esta serie, mostramos que los marxistas (e incluso algunos anarquistas) compartían en gran medida la misma visión sobre la etapa histórica alcanzada por el capitalismo a mediados del siglo XX. La guerra imperialista devastadora de 1914-18, la oleada revolucionaria internacional que se levantó tras ella y la depresión económica mundial sin precedentes que marcó los años 1930, todos esos acontecimientos se consideraron como la prueba irrefutable de que el modo de producción burgués había entrado en su fase de declive, en la época de la revolución proletaria mundial. La experiencia de la segunda carnicería imperialista no puso, evidentemente, en entredicho ese diagnóstico, sino que, al contrario, fue una prueba todavía más patente de que el sistema había consumido su tiempo. Víctor Serge ya había escrito que los años 1930 eran “medianoche en el siglo”, una década en la que la contrarrevolución venció en todos los frentes en el momento mismo en que las condiciones objetivas para derribar el sistema estaban más maduras que nunca. Pero lo sucedido entre 1939 y 1945 demostró que la noche del siglo podía ser todavía más oscura.
Como escribíamos en el primer artículo de esta serie ([1]):
“El cuadro de Picasso, Guernica, es célebre, con razón, por ser una representación sin parangón de los horrores de la guerra moderna. El bombardeo ciego de la población civil de la ciudad de Guernica por la aviación alemana que apoyaba al ejército de Franco, provocó una enorme conmoción pues era un fenómeno relativamente nuevo. El bombardeo aéreo de objetivos civiles fue muy limitado durante la Iª Guerra mundial y muy ineficaz. La gran mayoría de los muertos de esa guerra eran soldados en los campos de batalla. La IIª Guerra mundial mostró hasta qué punto la barbarie del capitalismo en decadencia se había incrementado, pues esta vez la mayoría de los muertos eran civiles: “El cálculo total de vidas humanas perdidas a causa de la Segunda Guerra mundial, dejando de lado el campo al que pertenecían, es alrededor de 72 millones. La cantidad de civiles alcanza los 47 millones, incluidos los muertos por hambre y enfermedad causadas por la guerra. Las pérdidas militares ascienden a unos 25 millones, incluidos 5 millones de prisioneros de guerra” ([2]). La expresión más aterradora y en la que se concentra el horror fue la matanza industrial de millones de judíos y de otras minorías por el régimen nazi, fusilados por paquetes en los guetos y los bosques de Europa del Este, hambrientos y explotados en el trabajo como esclavos, hasta la muerte, gaseados por cientos de miles en los campos de Auschwitz, Bergen-Belsen o Treblinka. La cantidad de muertos civiles, víctimas de los bombardeos de ciudades por las acciones bélicas de ambos bandos es la prueba de que el holocausto, el asesinato sistemático de inocentes, fue una característica general de esa guerra. Y en este aspecto, las democracias incluso sobrepasaron sin duda a las potencias fascistas, pues el manto de bombas, especialmente las incendiarias, que cubrieron las ciudades alemanas y japonesas dan, por comparación, un aspecto un poco “aficionado” al Blitz alemán sobre el Reino Unido. El punto álgido y simbólico de ese nuevo método de matanza de masas fue el bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki; pero en lo que a muertos civiles se refiere, el bombardeo “convencional” de ciudades como Tokio, Hamburgo y Dresde fue todavía más mortífero.”
Contrariamente a la Primera Guerra mundial a la que puso fin el estallido de las luchas revolucionarias en Rusia y Alemania, el proletariado no se deshizo de sus cadenas al término de la Segunda. No sólo había sido aplastado físicamente, en especial por el mazo del estalinismo y del fascismo, sino que además fue alistado ideológica y físicamente tras las banderas de la burguesía, sobre todo gracias a la mistificación del antifascismo y de la defensa de la democracia. Hubo explosiones de lucha de clases y de revueltas al final de la guerra, en el norte Italia en particular, que poseían claramente una conciencia internacionalista. Pero la clase dominante se había preparado para tales explosiones, tratándolas con una crueldad despiadada, especialmente en Italia donde las fuerzas aliadas, dirigidas con maestría por Churchill, permitieron que las fuerzas nazis reprimieran la revuelta obrera mientras que aquéllas bombardeaban las ciudades del norte afectadas por las huelgas; mientras tanto, los estalinistas lo hacían todo por reclutar a los obreros combativos en la resistencia patriótica. En Alemania, el terror de los bombardeos de las ciudades eliminó toda posibilidad de que la derrota militar del país permitiera una repetición de las luchas revolucionarias como en 1918 ([3]).
O sea que la esperanza que había animado a los pequeños grupos revolucionarios que habían sobrevivido al naufragio de los años 1920 y 30 (que una nueva guerra provocara un nuevo surgimiento revolucionario) se esfumó rápidamente.
El estado del movimiento político proletario tras la Segunda Guerra mundial
En esas condiciones, el exiguo movimiento revolucionario que se mantuvo en posiciones internacionalistas durante la guerra, después de un breve período de revitalización tras el desmoronamiento de los regimenes fascistas en Europa, se vio ante las peores condiciones cuando emprendió la tarea de analizar la nueva fase de la vida del capitalismo después de seis años de carnicería y destrucción. La mayoría de los grupos trotskistas habían firmado su sentencia de muerte como corrientes proletarias al haber apoyado durante la guerra al campo Aliado, en nombre de la defensa de la “democracia” contra el fascismo; tal traición quedó confirmada con su apoyo abierto al imperialismo ruso y sus anexiones en Europa del Este después de la guerra. Quedaba todavía una serie de grupos que habían roto con el trotskismo, manteniendo una posición internacionalista contra la guerra, como los RKD de Austria, el grupo en torno a Munis, y la Unión comunista internacionalista en Grecia animada por Agis Stinas y Cornelius Castoriadis, el cual, más tarde, formaría en Francia el grupo Socialismo o Barbarie. Los RKD, en su apresuramiento por analizar lo que condujo el trotskismo a la muerte, empezaron por rechazar el bolchevismo, acabando por abandonar totalmente el marxismo. Munis evolucionó hacia posiciones comunistas de izquierda y tuvo durante toda su vida el convencimiento de que la civilización capitalista era decadente hasta los tuétanos, aplicando ese concepto con la mayor claridad a cuestiones clave como la sindical y la nacional. Pero parece que no logró comprender de qué manera estaba relacionada la decadencia al atolladero económico del sistema: en los años 1970, su organización, Fomento Obrero Revolucionario (FOR), abandonó las Conferencias de la Izquierda comunista porque los demás grupos participantes pensaban que había una crisis económica abierta del sistema, una idea que Munis rechazaba. Como veremos más adelante, a Socialismo o Barbarie lo engañó el boom iniciado en los años 1950, acabando por poner en entredicho también las bases de la teoría marxista. O sea que ninguno de los antiguos grupos trotskistas parece haber aportado contribuciones duraderas para la comprensión marxista de las condiciones históricas a las que estaba ya enfrentado el capitalismo mundial.
La evolución de la Izquierda comunista holandesa después de la guerra nos da también indicaciones sobre la trayectoria del movimiento. Hubo un breve rebrote político y organizativo con la formación de Spartacusbond en Holanda. Como lo explicamos en nuestro libro La Izquierda comunista holandesa, ese grupo reanudó momentáneamente con la clarividencia del KAPD, no solo porque confirmó el declive del sistema, sino también porque perdió el miedo consejista al partido. La apertura a otras corrientes revolucionarias, especialmente hacia la Izquierda comunista de Francia, facilitó esa actitud. Pero no duró mucho. La mayoría de la Izquierda holandesa, en especial el grupo en torno a Cajo Brendel, dio marcha atrás hacia ideas anarquizantes de la organización y métodos obreristas que veían poco interés en situar las luchas obreras en su contexto histórico general.
Los debates en la Izquierda comunista de Italia
La corriente revolucionaria que había sido más clarividente sobre la trayectoria del capitalismo en los años 1930 – la Izquierda comunista de Italia – no pudo evitar la desesperanza que afectó al movimiento revolucionario al final de la guerra. Al principio, la mayor parte de sus miembros consideró el estallido de una revuelta proletaria significativa en la Italia del norte en 1943, como expresión de un cambio del curso histórico, como el incipiente preludio de la revolución comunista que esperaban. Los camaradas de la Fracción francesa de la Izquierda comunista internacional, que se había formado durante la guerra en la clandestinidad bajo la Francia de Vichy, compartían al principio esa idea, pero pronto consideraron que la burguesía, aprovechándose de toda la experiencia de 1917, estaba preparada para tales explosiones y utilizaría todo su arsenal de armas para aplastar sin piedad a los proletarios. En cambio, la mayoría de los camaradas que habían permanecido en Italia, a la que se unieron los miembros de la Fracción italiana de vuelta del exilio, proclamó la constitución del Partido comunista internacionalista (que designaremos PCInt, para distinguirlo de los “Partido Comunista Internacional” posteriores). La nueva organización tenía una posición claramente internacionalista contra los dos campos imperialistas, pero se había formado a toda prisa y reunía a toda una serie de elementos políticamente heterogéneos y en gran parte discordantes; eso acabaría acarreando muchas dificultades en los años siguientes. La mayoría de los camaradas de la Fracción francesa se opuso a la disolución de la Fracción italiana y a la incorporación de sus miembros en el nuevo partido. Aquélla puso rápidamente en guardia a éste contra la adopción de posiciones que significaban una regresión patente en relación con las de la Fracción italiana. En temas tan centrales como las relaciones entre partido y sindicatos, la voluntad de participar en las elecciones y la práctica organizativa interna, la Fracción francesa veía manifestarse claramente un deslizamiento hacia el oportunismo ([4]). El resultado de esas críticas fue que la Fracción francesa fue excluida de la Izquierda comunista internacional, constituyéndose en Gauche communiste de France (GCF) (Izquierda comunista de Francia, ICF).
Uno de los componentes del PCInt era la “Fracción de Socialistas y Comunistas” de Nápoles en torno a Amadeo Bordiga; el proyecto de formar el partido con Bordiga, que había desempeñado un papel incomparable en la formación del Partido comunista de Italia a principios de los años 1920 y en la lucha contra la degeneración de la Internacional comunista después, fue un factor fundamental en la decisión de proclamar el partido. Bordiga había sido el primero en criticar abiertamente a Stalin en las sesiones de la IC, denunciándole a la cara como el enterrador de la revolución que Stalin era. Pero desde principios de los años 1930 y durante los primeros años de la guerra, Bordiga se retiró de la vida política a pesar de los numerosos llamamientos de sus compañeros para que volviera a la actividad. Por consiguiente, las adquisiciones políticas desarrolladas por la Fracción italiana – sobre la relación entre fracción y partido, las lecciones que se habían extraído de la revolución rusa, sobre el declive del capitalismo y sus repercusiones sobre problemas como la cuestión sindical y la nacional – a Bordiga le eran, en gran parte, ajenas, quedándose parado en las posiciones de los años 1920. Determinado a combatir todas las formas de oportunismo y de revisionismo plasmados en los constantes “nuevos rumbos” de los partidos “comunistas” oficiales, Bordiga empezó a desarrollar la teoría de “la invariabilidad histórica del marxismo”: según esa idea, lo que distingue al programa comunista, es su carácter básicamente inmutable, lo cual significa que los grandes cambios habidos en las posiciones de la IC o de la Izquierda comunista, cuando rompieron con la socialdemocracia, no fueron sino una “restauración” del programa de origen, personificado en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848 ([5]). La consecuencia lógica de tal modo de ver es que no hubo cambio de época en la vida del capitalismo en el siglo XX; el argumento principal de Bordiga contra la noción de decadencia del capitalismo está en la polémica contra lo que él llamaba “la teoría de la curva descendente”:
“La teoría de la curva descendente compara el desarrollo histórico a una sinusoide: todo régimen, por ejemplo el burgués, empieza por una fase ascendente, alcanza un punto máximo, tras lo cual otro régimen asciende. Esta visión es la de un reformismo gradualista: no hay saltos, ni sacudidas. (...) La visión marxista puede representarse esquemáticamente mediante unas serie de curvas siempre ascendentes hasta unas cimas (en geometría “puntos singulares” o “puntos de ruptura”) seguidos de una caída casi vertical, y, después, abajo del todo, otra rama histórica ascendente, o sea un nuevo régimen social (...) La afirmación corriente de que el capitalismo está en su fase descendente y que ya no puede volver a subir, contiene dos errores: el fatalismo y el gradualismo” (Reunión de Roma, abril 1951 ([6])).
Bordiga escribió también: “Para Marx el capitalismo crece sin cesar más allá de todo límite…” ([7]). El capitalismo estaría formado por una serie de ciclos en los cuales cada crisis, tras un periodo de expansión “ilimitada”, es más profunda que la precedente, planteándose la necesidad de una ruptura completa y repentina con el viejo sistema.
Ya hemos contestado a esos argumentos en las Revista Internacional números 48 y 55 ([8]), rechazando la acusación de Bordiga de que la noción de declive del capitalismo acabaría deslizándose hacia una idea gradualista y fatalista; explicábamos por qué las sociedades nuevas no nacen hasta que los seres humanos no hayan hecho una larga experiencia de la incompatibilidad del viejo sistema con sus necesidades. Pero ya en el propio PCInt se hicieron oír voces contra la teoría de Bordiga. No toda la labor de la Fracción se había perdido entre las fuerzas que habían constituido el PCInt. Ante la realidad de la posguerra, marcada sobre todo por un aislamiento creciente de los revolucionarios respecto a su clase, una realidad que, inevitablemente, había hecho de una organización, que pudo haberse tomado por un partido, un pequeño grupo comunista, surgieron dos tendencias principales en el PCInt, preparando el terreno a la escisión de 1952. La corriente en torno a Onorato Damen, antepasado de la actual Tendencia Comunista Internacionalista (TCI), mantuvo la noción de decadencia del capitalismo. Precisamente esa corriente fue el blanco principal de la polémica de Bordiga sobre la “curva descendente”. El haber mantenido la noción de decadencia permitió a la Fracción seguir siendo clarividentes sobre cuestiones como: la caracterización de Rusia como una forma de capitalismo de Estado; el acuerdo con Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional; y la comprensión de la naturaleza capitalista de los sindicatos (esta posición la defendió de manera especialmente clara Stefanini, quien había sido uno de los primeros de la Fracción en el exilio en comprender su integración en el Estado capitalista).
Le numero del verano 2011 de Revolutionary Perspectives, publicación de la Communist Workers’ Organisation (grupo afiliado a la TCI en Gran Bretaña), ha vuelto a publicar la introducción de Damen a su correspondencia con Bordiga en la época de la escisión. Damen, refiriéndose a la idea de Lenin de un capitalismo moribundo y al enfoque de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo como proceso que precipita el hundimiento del capitalismo, refuta la polémica de Bordiga contra la teoría de la curva descendente:
“Es cierto que el imperialismo acrecienta enormemente y proporciona los medios para prolongar la vida del capital pero, al mismo tiempo, es el medio más seguro para abreviarla. Ese esquema de una curva siempre ascendente no sólo no muestra eso sino que, en cierto modo, lo niega” ([9]).
Además, como Damen lo subraya, la idea de un capitalismo en perpetuo ascenso, por decirlo así, permite a Bordiga dejar ambigüedades sobre la naturaleza de la URSS:
“Ante la alternativa de seguir siendo lo que siempre hemos sido, o deslizarse hacia una actitud de aversión platónica e intelectualista hacia el capitalismo americano y de neutralidad indulgente hacia el capitalismo ruso porque éste no estaría todavía maduro desde un punto de vista capitalista, nosotros no vacilamos en reafirmar la posición clásica que los comunistas internacionalistas han defendido contra todos los protagonistas del segundo conflicto imperialista, que no es la de esperar la victoria de uno o del otro de los adversarios sino la de buscar una solución revolucionaria a la crisis capitalista.”
Podríamos nosotros añadir que esa idea de que las áreas menos desarrolladas de le economía mundial podrían beneficiarse de una especie de “juventud” del capitalismo y por lo tanto poseer un carácter progresista llevó a la corriente bordiguista a una dilución más explícita todavía de los principios internacionalistas con su apoyo a los “pueblos de color” en las antiguas colonias.
El repliegue de la Izquierda italiana dentro de las fronteras de Italia después de la guerra hizo que la mayor parte del debate entre las dos tendencias en el PCInt fuera inaccesible durante mucho tiempo para quienes, en el resto del mundo, no conocían la lengua italiana. Nos parece, sin embargo, que aunque la corriente de Damen era de manera general mucho más clara sobre las posiciones de clase básicas, ninguna de las dos corrientes tenía el monopolio de la clarividencia. Bordiga, Maffi y otros tenían razón cuando intuyeron que el período que se abría, caracterizado por el triunfo de la contrarrevolución, significaba inevitablemente que les tareas teóricas iban a ser prioritarias con relación a una labor de agitación amplia. La tendencia de Damen, en cambio, comprendía menos todavía que un verdadero partido de clase, capaz de desarrollar una presencia efectiva en el seno de la clase obrera, no estaba sencillamente al orden del día en aquel período. En esto, la tendencia de Damen perdió totalmente de vista las clarificaciones cruciales realizadas por la Fracción italiana, precisamente sobre la cuestión de la Fracción como puente entre el antiguo partido degenerado y el nuevo partido que el resurgir renovado de la lucha de clases hace posible. De hecho, sin verdadera elaboración, Damen estableció un lazo injustificado entre el esquema de Bordiga de una curva siempre ascendente –esquema indiscutiblemente falso– y la teoría de “la inutilidad de crear un partido en un período contrarrevolucionario” teoría que, a nuestro parecer, era esencialmente válida. Contra esa idea, Damen propone la siguiente:
“el nacimiento del partido no depende, y en eso estamos de acuerdo, “de la genialidad o la valía de un líder o de una vanguardia”, sino que es la existencia histórica del proletariado como clase, lo que plantea, no de manera simplemente episódica en el tiempo y el espacio, la necesidad de la existencia de su partido.”
También podría decirse que el proletariado “necesita” permanentemente la revolución comunista: cierto, pero eso no nos lleva a ningún sitio para comprender si la relación de fuerzas entre las clases hace que la revolución sea algo tangible, a su alcance, o si es una perspectiva para un futuro más lejano. Si, además, ponemos en relación ese problema general con lo que es específico de la época de decadencia del capitalismo, la lógica de Damen aparece todavía más discordante: las condiciones reales de la clase obrera en el período de decadencia, especialmente la absorción de sus organizaciones permanentes de masas por el capitalismo de Estado, han hecho que para el partido de clase sea mucho más difícil mantenerse, y no lo contrario, fuera de las fases en que el proletariado surge con fuerza.
La contribución de la Izquierda comunista de Francia
La ICF, aunque formalmente excluida de la rama italiana de la Izquierda comunista, se mantuvo mucho más fiel a la idea desarrollada por la antigua Fracción italiana sobre la función de la minoría revolucionaria en un período de derrota y de contrarrevolución. Fue también el grupo que dio los pasos más importantes para comprender las características del período de decadencia. No se contentó con repetir lo que ya se había comprendido en los años 1930, sino que se dio el objetivo de alcanzar una síntesis más profunda: sus debates con la Izquierda holandesa le permitieron superar algunos errores de la Izquierda italiana sobre el papel del partido en la revolución y mejoraron su comprensión de la naturaleza capitalista de los sindicatos. Sus reflexiones sobre la organización del capitalismo en el período de decadencia le permitieron desarrollar una visión más clara sobre los cambios profundos en la función de la guerra y en la organización de la vida económica y social que marcaron ese período. Esos avances quedaron plasmados en dos textos clave: el “Informe sobre la situación Internacional” de la Conferencia de julio de 1945 de la ICF ([10]) y “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva” ([11]).
El informe de 1945 se centraba en cómo había cambiado la función de la guerra capitalista entre el período de ascendencia y el de decadencia. La guerra imperialista era la expresión más concentrada del declive del sistema:
“No existe una oposición fundamental en régimen capitalista entre guerra y paz, pero sí existe una diferencia entre las dos fases ascendente y decadente de la sociedad capitalista y, por lo tanto, una diferencia en la función de la guerra (en la relación entre guerra y paz), en esas dos fases. En la primera, la función de la guerra es asegurar una ampliación del mercado, para una mayor producción y consumo, en la segunda fase la producción está esencialmente centrada en la producción de medios de destrucción, o sea producción para la guerra. La decadencia de la sociedad capitalista se plasma de manera patente en que las guerras se hacen para el desarrollo económico en el periodo ascendente, y, en cambio, en el período de decadencia, es la actividad económica la que se dedica esencialmente a la guerra.
Eso no significa que la guerra se haya convertido en el objetivo de la producción capitalista, pues el objetivo siempre será para el capitalismo la producción de plusvalía, lo que eso significa es que la guerra, al haberse hecho permanente, se ha convertido en modo de vida del capitalismo decadente” ([12]).
En respuesta a quienes defendían que el carácter destructor de la guerra era ni más ni menos que una continuación del ciclo clásico de la acumulación capitalista y que, por lo tanto, era un fenómeno perfectamente “racional”, la ICF afirmaba el carácter profundamente irracional de la guerra imperialista, no sólo ya desde el punto de vista de la humanidad, sino incluso del propio capital:
“El objetivo de la producción de guerra no es solucionar un problema económico. En su origen, la guerra viene de la necesidad del Estado capitalista de defenderse, por un lado, contra las clases desposeídas y mantener por la fuerza la explotación, y asegurar por la fuerza sus posiciones económicas y ampliarlas en detrimento de otros Estados imperialistas. (…) La crisis permanente hace ineluctable, inevitable, que los desacuerdos imperialistas se diriman mediante la lucha armada. La guerra misma y la amenaza de guerra son los aspectos latentes o patentes de una situación de guerra permanente en la sociedad. La guerra moderna es esencialmente una guerra de material. Para esa guerra es necesaria una movilización monstruosa de todos los recursos técnicos y económicos de los países. La producción de guerra se convierte así en el eje de la producción industrial y el principal campo económico de la sociedad.
¿Pero acaso representa la masa de productos un crecimiento de la riqueza social? A esa pregunta hay que responder categóricamente que no, que la producción de guerra, todos los valores que materializa, está destinada a salir de la producción, a no reintegrarse en el proceso de producción, a ser destruida. Tras cada ciclo de producción, la sociedad no registra un crecimiento de su patrimonio social, sino una contracción, un empobrecimiento, en la totalidad” ([13]).
La ICF consideraba así la guerra imperialista como una expresión de la tendencia del capitalismo senil a autodestruirse. Podría decirse lo mismo del modo de organización que se ha vuelto dominante en la nueva época: el capitalismo de Estado.
En “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, la ICF analizó el papel del Estado en la supervivencia del sistema en el período de decadencia; también aquí, la distorsión de sus propias leyes por parte del capitalismo es típica de la agonía que lleva a su desmoronamiento:
“Ante la imposibilidad de abrirse nuevos mercados, cada país se cierra y tiende, a partir de ahora, a vivir hacia dentro. La universalización de la economía capitalista, alcanzada a través del mercado mundial, se rompe: es la autarquía. Cada país tiende a hacerse autosuficiente; se crea un sector no rentable de producción, cuyo objetivo es paliar las consecuencias de la ruptura del mercado. Ese paliativo mismo agrava todavía más la dislocación del mercado mundial.
“La rentabilidad, mediante el mercado, era antes de 1914 la pauta, medida y estimulante, de la producción capitalista. El período actual conculca esa ley de la rentabilidad: ésta ya no se realiza a nivel de empresa sino al más global del Estado. La perecuación se hace en un plano contable, a escala nacional; ya no con la intermediación del mercado mundial. O el Estado subvenciona la parte deficitaria de la economía, o el Estado se apropia de toda la economía.
“De lo anterior no se puede concluir que la ley del valor haya desaparecido. Lo que de hecho ocurre es que una unidad de la producción parece separada de la ley del valor al efectuarse dicha producción sin tener aparentemente en cuenta su rentabilidad.
“La superganancia monopolística se obtiene mediante precios “artificiales”, pero en el plano global de la producción, ésta sigue estando vinculada a la ley del valor. La suma de los precios para el conjunto de los productos, no expresa sino el valor global de los productos. Sólo se transforma el reparto de las ganancias entre diferentes grupos capitalistas: los monopolios se atribuyen una superganancia en detrimento de los capitalistas menos armados. De igual modo puede decirse que la ley del valor actúa a nivel de la producción nacional. La ley del valor ya no actúa sobre un producto tomado individualmente, sino sobre el conjunto de los productos. Se asiste a una restricción del campo de aplicación de la ley del valor. La masa total de la ganancia tiende a disminuir por el peso que acarrea el mantenimiento de los sectores deficitarios sobre los demás sectores de la economía.”
Hemos dicho que nadie poseía el monopolio de la claridad en los debates en el seno del PCInt; se puede decir lo mismo respecto a la ICF. Ante la sombría situación del movimiento obrero al término de guerra, la ICF concluyó que no sólo las antiguas instituciones del movimiento obrero, partidos y sindicatos, se habían integrado irreversiblemente en el Leviatán del Estado capitalista, sino que incluso la propia lucha defensiva había perdido su carácter de clase:
“Las luchas económicas de los obreros sólo pueden desembocar en fracasos – en el mejor de los casos en el hábil mantenimiento de unas condiciones de vida ya muy degradadas. Éstas atan al proletariado a los explotadores llevándolo a considerarse solidario del sistema a cambio de un plato de sopa suplementario (y que no obtendrá, al fin y al cabo, sino es mejorando su “productividad”” ([14]).
Es justo sin duda que les luchas económicas no permitían obtener conquistas duraderas en el nuevo período, pero la idea de que sólo servían para atar el proletariado a sus explotadores no era, ni mucho menos, correcta: al contrario, esas luchas seguían siendo una condición previa indispensable para romper esa “solidaridad con el sistema”.
La ICF tampoco veía posibilidad alguna de que el capitalismo pudiera conocer un relanzamiento después de la guerra. Pensaba, por un lado, que había una falta absoluta de mercados extracapitalistas que permitieran un verdadero ciclo de reproducción ampliada. En su legítima polémica contra la idea de Trotski que veía en los movimientos nacionalistas de las colonias o de las antiguas colonias una posibilidad de minar el sistema imperialista mundial, la ICF defendía:
“Las colonias han dejado de ser un mercado extracapitalista para la metrópoli, se han convertido, en realidad, en nuevos países capitalistas. Pierden pues su carácter de salidas mercantiles, lo que hace que sea menos enérgica la resistencia de los viejos imperialismos a las reivindicaciones de las burguesías coloniales. A esto hay que añadir que las dificultades propias a esos imperialismos han favorecido la expansión económica de las colonias durante las dos guerras mundiales. El capital constante iba menguando en Europa, mientras que aumentaba la capacidad de producción de las colonias o semicolonias, desembocando todo ello en una explosión del nacionalismo (África del Sur, India, etc.). Es significativo constatar que esos nuevos países capitalistas han pasado, desde su creación como naciones independientes, a la fase de capitalismo de Estado con los mismos rasgos de una economía volcada hacia la guerra que se observa en otras partes.
“La teoría de Lenin y de Trotski se desmorona. Las colonias se integran en un mundo capitalista y, por lo tanto, lo refuerzan. Ya no hay “eslabón más débil”: la dominación del capital está repartida por igual por toda la superficie del globo.”
Es cierto que la guerra permitió a algunas colonias situadas fuera del espacio principal del conflicto desarrollarse en un sentido capitalista y que, globalmente, les mercados extracapitalistas se habían vuelto cada día menos satisfactorios para proporcionar salidas mercantiles a la producción capitalista. Pero era prematuro anunciar su desaparición total. La expulsión de las viejas potencias como Francia y Gran Bretaña de sus antiguas colonias, con sus relaciones en gran parte parasitarias con sus imperios, permitió al gran vencedor de la contienda –Estados Unidos– encontrar nuevos territorios lucrativos de expansión, especialmente en Extremo Oriente ([15]). En esa misma época existían mercados extracapitalistas no agotados todavía en algunos países europeos (en Francia, por ejemplo) formados en gran parte por ese sector del pequeño campesinado que no había sido integrado todavía en los mecanismos de la economía capitalista.
La supervivencia de algunos mercados solventes exteriores a la economía capitalista fue uno de los factores que permitió que el capitalismo se reavivara en la posguerra durante un período de una duración inesperada. Pero esa revitalización se debió en gran parte a la reorganización política y económica más general del sistema capitalista. En el informe de 1945, la ICF reconoció que aunque el balance global de la guerra fue una catástrofe, algunas potencias imperialistas pudieron, sin embargo, reforzarse gracias a su victoria en la guerra. Así, Estados Unidos salió de la guerra en una situación de fuerza sin precedentes en la historia, lo que le permitió financiar la reconstrucción de las potencias europeas y Japón arruinadas por la guerra, evidentemente por sus propios intereses imperialistas y económicos. Y los mecanismos usados para revivificar y extender la producción durante esa fase fueron precisamente los que la ICF había establecido: el capitalismo de Estado, en especial bajo su forma keynesiana, lo que permitió cierta “armonización” forzada entre la producción y el consumo, no sólo a nivel nacional sino también internacional, mediante la formación de enormes bloques imperialistas; y, acompañándola, se inició un proceso de distorsión total de la ley del valor, en la forma de préstamos masivos y hasta de “regalos” por parte de unos Estados Unidos triunfantes, a las potencias vencidas y arruinadas. Todo ello permitió que se reanudara la producción y que hubiera un crecimiento, eso sí gracias a que entonces, paulatinamente al principio, empezara a incrementarse de manera irreversible, una deuda que nunca será reembolsada, a diferencia del desarrollo del capitalismo ascendente.
Así, haciendo arreglos a escala mundial, le capitalismo conoció, por vez primera desde la llamada “Belle Epoque” de principios del siglo XX, un período de boom. No era todavía visible en 1952 cuando predominaba la austeridad de posguerra. Habiendo analizado con razón que no había habido revitalización del proletariado tras la guerra, la ICF concluyó, erróneamente, que lo que estaba al orden del día era una muy próxima tercera guerra mundial. Este error contribuyó a acelerar la desaparición del grupo que se disolvió en 1952 – año en que se produjo la escisión en el PCInt. Esos dos hechos confirmaron que el movimiento obrero estaba todavía viviendo bajo la sombría y profunda reacción consecutiva a la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-23.
“El gran boom keynesiano”
A mediados de los años 1950, cuando la fase de austeridad absoluta estaba acabándose en los países capitalistas centrales, se fue haciendo claro que el capitalismo iba a conocer un boom sin precedentes. En Francia, a ese período se le conoce por los “Treinta Gloriosos”; otros lo llaman “el gran boom keynesiano”. La primera expresión es más bien poco exacta. Es dudoso que ese período haya durado treinta años ([16]), y no fue ni mucho menos glorioso para gran parte de la población. Sin embargo se alcanzaron tasas de crecimiento muy rápidas en los países occidentales. Incluso en los países del Este, mucho más letárgicos y económicamente atrasados, hubo un desarrollo tecnológico que suscitó discusiones sobre la capacidad de Rusia para “alcanzar” al Oeste como parecían sugerirlo de manera espectacular los iniciales éxitos rusos en la carrera espacial. El “desarrollo” de la URSS seguía basándose en la economía de guerra, como en los años 1930. Y aunque el sector armamentístico seguía teniendo mucho peso en el Oeste, los salarios reales de los obreros de los principales países industrializados aumentaron de manera importante (sobre todo comparados con las condiciones muy duras del período de reconstrucción de la economía) y el “consumismo” de masas se convirtió en parte de la vida de la clase obrera, combinado con programas sociales importantes (salud, vacaciones, bajas por enfermedad pagadas) y una tasa de desempleo muy baja. Lo cual permitió al Primer ministro conservador británico, Harold Macmillan, proclamar, en tono paternalista, que “la mayor parte de nuestra población nunca había vivido tan bien” ([17]).
Un economista universitario resume así le desarrollo económico durante ese período:
“Basta con echar un rápido vistazo a las cifras y a las tasas de crecimiento para que aparezca que el crecimiento y la reanudación tras la Segunda Guerra mundial fueron asombrosamente rápidos. Si se observa a las tres economías más importantes de Europa occidental –Gran Bretaña, Francia y Alemania– la Segunda Guerra mundial les infligió muchos más daños y destrucciones que la Primera. Y (excepto para Francia) las pérdidas humanas fueron también mucho mayores durante la Segunda. Al final de la guerra, el 24 % de alemanes nacidos en 1924 habían muerto o desaparecido, 31 % mutilados; después de la guerra había 26 % más de mujeres que de hombres. En 1946, al año siguiente de la Segunda Guerra mundial, el PNB per cápita en las tres economías más importantes de Europa había caído una cuarta parte en relación con el nivel de preguerra de 1938. Era equivalente a la mitad de la caída de la producción per cápita en 1919 comparado con el nivel de preguerra de 1913.
“Sin embargo, el ritmo de reanudación en la posguerra de la Segunda superó rápidamente al de la Primera. En 1949, el PNB medio per cápita en esos tres grandes países había vuelto a alcanzar prácticamente el de la preguerra y, comparativamente, la reanudación tenía dos años de adelanto con relación a su ritmo durante la posguerra de la Primera. En 1951, seis años después de la guerra, el PNB per cápita era superior en más de 10% al de preguerra, un nivel de reanudación nunca alcanzado durante once años después de la Primera Guerra, antes de que comenzara la Gran Depresión. Lo realizado en seis años después de la Segunda Guerra, había durado dieciséis tras la Primera.
“La restauración de la estabilidad financiera y el libre juego de las fuerzas del mercado permitieron a la economía europea conocer dos décadas con un crecimiento rápido nunca antes visto. El crecimiento económico europeo entre 1953 y 1973 fue dos veces más rápido que todo lo que hasta entonces se había visto y que hemos visto desde entonces para un período equivalente. La tasa de crecimiento del PNB fue de 2 % por año entre 1870 y 1913, de 2,5 % por año entre 1922 y 1937. En comparación, el crecimiento se aceleró asombrosamente hasta 4,8 % por año entre 1953 y 1973, antes de caer a la mitad de esa tasa entre 1973 y 1979” ([18]).
Socialismo o Barbarie: teorizar el boom
Bajo el peso de esa avalancha de hechos, la visión marxista del capitalismo como sistema sometido a crisis y entrado en su período de declive desde hacía casi medio siglo, se encontró puesto en entredicho a todos los niveles. Y, además, teniendo en cuenta la ausencia de movimientos de clase generalizados (con algunas excepciones notables como las luchas masivas en el bloque del Este en 1953 y en 1956), la sociología oficial se puso a hablar del “aburguesamiento” de la clase obrera, de la captación del proletariado por la “sociedad de consumo” que parecía haber solucionado los problemas de gestión de la economía. La puesta en entredicho de los principios fundamentales del marxismo afectó inevitablemente a quienes se consideraban revolucionarios. Marcuse aceptó la idea de que la clase obrera de los países avanzados se había integrado más o menos en el sistema, considerando que el sujeto revolucionario estaba formado desde entonces por las minorías étnicas oprimidas, los estudiantes rebeldes de los países avanzados y los campesinos del “Tercer Mundo”. Pero la elaboración más coherente contra las categorías marxistas “tradicionales” provino del grupo Socialismo o Barbarie (SoB) de Francia, un grupo cuya ruptura con el trotskismo oficial había sido saludada por los comunistas de izquierda de la ICF.
En “El movimiento revolucionario bajo el capitalismo moderno” redactado por el teórico principal del grupo, Paul Cardan (seudónimo de Cornelius Castoriadis), éste analiza los principales países capitalistas a mediados de los años 1960, concluyendo que el capitalismo “burocrático” “moderno” había logrado eliminar las crisis económicas pudiendo por lo tanto proseguir indefinidamente su expansión.
“El capitalismo ha logrado controlar el nivel de la actividad económica hasta tal punto que las fluctuaciones de la producción y de la demanda se mantienen en límites estrechos, excluyéndose desde ahora en adelante las depresiones como la que se produjo en la preguerra (…)
“Hay una intervención consciente continua del Estado para mantener la expansión económica. Aunque la política del Estado capitalista es incapaz de evitar a la economía la alternancia de fases de recesión y de inflación, y menos todavía asegurar el desarrollo racional óptimo, sí está obligada a asumir la responsabilidad del mantenimiento de un “pleno empleo” relativo y de la eliminación de las grandes depresiones. La situación de 1933, que hoy significaría que habría 30 millones de desempleados en Estados Unidos, es totalmente inconcebible, o acabaría desembocando en una explosión del sistema en veinticuatro horas; ni los obreros, ni los capitalistas lo tolerarían por mucho tiempo” ([19]).
De ese modo, la visión del capitalismo de Marx, o sea la de un sistema sometido a crisis sólo se aplicaría al siglo XIX y no a nuestros tiempos. No habría contradicciones económicas “objetivas” y las crisis económicas, cuando ocurren, solo serían de ahora en adelante accidentes (existe una introducción fechada en 1974 a ese libro, que describe precisamente la recesión de ese período como producto de un “accidente”: el aumento del precio del petróleo ([20])). La tendencia al desmoronamiento resultante de las contradicciones económicas internas –o sea, el declive del sistema– ya no sería la base de una revolución socialista, y habría pues que buscar otras raíces. Cardan defiende la idea siguiente: las convulsiones económicas y la pobreza material pueden superarse, de lo que, en cambio, el capitalismo burocrático no puede desembarazarse, es del incremento de la alienación en el trabajo y el ocio, la privatización creciente de la vida cotidiana ([21]) y, en particular, la contradicción entre la necesidad del sistema de tratar a los obreros como objetos estúpidos únicamente capaces de obedecer a unas órdenes y la necesidad de un aparato tecnológico cada vez más sofisticado que se apoya en la iniciativa y la inteligencia de las masas para que pueda funcionar.
Este modo de ver reconocía que el sistema burocrático había incorporado a los antiguos partidos obreros y a los sindicatos ([22]), acentuando así la falta de interés de las masas por la política tradicional. Criticaba ferozmente el vacío de la visión del socialismo defendida por la “izquierda tradicional” cuya defensa de una economía totalmente nacionalizada (aderezada con un pizca de control obrero si se toma la versión trotskista) lo único que ofrecía a las masas era más de lo mismo en las condiciones del momento. Contra esas instituciones fosilizadas, contra la burocratización embrutecedora que afectaba a todos las prácticas sociales y a las organizaciones de la sociedad capitalista, SoB defendía la necesidad de la propia actividad de los obreros en la lucha cotidiana pero también como único medio para alcanzar el socialismo. SoB insistía en que el socialismo debía centrarse en lo esencial: quién controla verdaderamente la producción en la sociedad, lo cual proporcionaba una base mucho más sólida para la construcción de una sociedad socialista que la visión “objetivista” de los marxistas tradicionales que esperaban el próximo gran derrumbamiento para entrar en escena y conducir a los obreros a la tierra prometida, no gracias a una verdadera elevación de la conciencia, sino simplemente gracias a una especie de reacción biológica contra el empobrecimiento. Tal esquema de la revolución, diciéndolo brevemente, no podría llevar nunca a una comprensión verdadera de las relaciones humanas.
“¿Cuál es el origen de las contradicciones del capitalismo, de sus crisis y de su crisis histórica? Es la “apropiación privada”, o sea la propiedad privada y el mercado. Eso es un obstáculo al “desarrollo de las fuerzas productivas”, que es, por otra parte, el único, verdadero y eterno objetivo de las sociedades humanas. La crítica del capitalismo consiste finalmente en decir que no desarrolla con la rapidez necesaria las fuerzas productivas (que es como decir que no es lo bastante capitalista). Para hacer más rápido ese desarrollo, sería necesario y suficiente que se eliminaran la propiedad privada y el mercado: nacionalización de los medios de producción y planificación ofrecerían entonces la solución a la crisis de la sociedad contemporánea.
“Eso, por cierto, los obreros ni lo saben ni pueden saberlo. Su situación les hace soportar las consecuencias de las contradicciones del capitalismo, pero no les lleva, ni mucho menos, a comprender las causas. Conocer esas causas no es el resultado de la experiencia de la producción, sino del saber teórico sobre el funcionamiento de la economía capitalista, saber accesible, sin duda, para obreros individuales, pero no para el proletariado como tal proletariado. Empujado por su revuelta contra la miseria, pero incapaz de dirigirse a sí mismo puesto que su experiencia no le proporciona ningún observatorio privilegiado de la realidad; el proletariado no puede ser, en ese modo de ver, más que la infantería al servicio de un estado mayor de especialistas, los cuales sí saben, a partir de otras consideraciones a las que el proletariado como tal no tiene acceso, lo que no funciona en la sociedad actual y cómo hay que modificarla. La idea tradicional sobre la economía y la perspectiva revolucionaria no puede fundar, y efectivamente no ha fundado en la historia, sino una política burocrática.
“El propio Marx no sacó, claro está, esas consecuencias de su teoría económica; sus posiciones políticas iban, las más de las veces, en un sentido diametralmente opuesto. Pero son esas consecuencias las que objetivamente se derivan de dichas teorías, y son las que se han afirmado de manera cada vez más clara en el movimiento histórico efectivo, desembocando finalmente en el estalinismo. La visión “objetivista” de le economía y de la historia es forzosamente la base de una política burocrática, o sea de una política que, salvaguardando lo esencial del capitalismo, intenta mejorar su funcionamiento” ([23]).
En ese texto, está claro que Cardan no intenta distinguir la “izquierda tradicional” – o sea y hablando claro, el ala izquierda del capital – de las corrientes marxistas auténticas que sobrevivieron a la captación por el capitalismo de los antiguos partidos y que defendieron vigorosamente la propia actividad de la clase obrera, a pesar de su adhesión a la crítica hecha por Marx de la economía política. Esas corrientes no son casi nunca mencionadas, a pesar de las discusiones habidas en la posguerra entre SoB y la ICF; pero, yendo al centro del problema, a pesar del apego a Marx que aparece en ese pasaje, Cardan no explica para nada por qué Marx no sacó conclusiones “burocráticas” de su economía “objetivista”, como tampoco intenta echar luz al abismo que separa la idea del socialismo de Marx y la de estalinistas y trotskistas. De hecho, en otro pasaje del mismo texto, Cardan acusa de objetivismo el método de Marx, de que erige unas leyes económicas implacables ante las cuales los seres humanos no pueden hacer nada, de que cae en la misma cosificación de la fuerza de trabajo que él mismo criticaba. Y, a pesar de su asentimiento pasajero a los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Cardan nunca aceptó que la critica de la alienación es la base de toda la obra de Marx, una obra que es ante todo una protesta contra la reducción del poder creador de la persona humana a una mercancía, a la vez que reconoce que la generalización de las relaciones mercantiles como la base “objetiva” del declive definitivo del sistema. Y, a pesar de que Cardan reconoce que Marx vio un aspecto “subjetivo” en la determinación del valor de la fuerza de trabajo, eso no le impide sacar la conclusión de que:
“Marx, que descubrió la lucha des clases, escribió una obra monumental en la que analiza el desarrollo del capitalismo, obra en la que la lucha des clases está totalmente ausente” ([24]).
Además, las contradicciones económicas que Cardan desdeña son presentadas de manera muy superficial. Cardan se alinea con la escuela “neoarmonista” (Otto Bauer, Tugan-Baranovski, etc.) que intentó aplicar los esquemas de Marx en le IIº libro de El Capital para probar que el capitalismo podía proseguir la acumulación sin crisis: para Cardan, el capitalismo regulado del período de posguerra aportó finalmente el equilibrio necesario entre la producción y el consumo, eliminando para siempre el problema del “mercado”. Es ni más ni menos que una simple copia del keynesianismo, y los límites inherentes para establecer un “equilibrio” entre producción y mercado iban a aparecer muy rápidamente. Cardan menciona en un apéndice, desdeñándolo, el problema de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Lo más sobresaliente de esa parte de su texto es cuando escribe:
“El argumento en su conjunto está, además, fuera de lugar: es una escapatoria. Si lo hemos discutido ha sido porque se ha vuelto una obsesión en las mentes de muchos revolucionarios honrados, que no pueden librarse de las cadenas de la teoría tradicional. ¿Qué diferencia habrá para el capitalismo en su conjunto que las ganancias sean hoy, pongamos por caso, de 12 % de media, mientras que eran de 15 % hace un siglo? ¿Frenaría eso la acumulación y, por lo tanto, la expansión de la producción capitalista como se dice a veces en esas discusiones? E incluso suponiendo que así fuera, ¿Y qué pues? ¿Cuándo y cuánto? (…) E incluso si esa “ley” fuera exacta, ¿por qué dejaría de serlo bajo el socialismo?
El único “fundamento” de esa “ley” en Marx es algo que no tiene nada que ver con el capitalismo mismo; es el hecho técnico de que hay cada vez más máquinas y menos hombres (para accionarlas, NDLR). Bajo el socialismo, las cosas serían “peor todavía”. Se aceleraría el progreso técnico y lo que, según el razonamiento de Marx, se opone a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia bajo el capitalismo, o sea, el aumento de la tasa de explotación, bajo el socialismo no podría haber algo equivalente. ¿Conocería una economía socialista un bloqueo a causa de la penuria de capital que acumular?” ([25]).
Así, para Cardan, une contradicción fundamental arraigada en la producción del propio valor no tiene importancia porque el capitalismo atraviesa un período de acumulación acelerado. Peor todavía: siempre habrá (¿por qué no?) producción de valor en el socialismo puesto que la propia producción de mercancías no desemboca ineluctablemente en la crisis y el desmoronamiento. De hecho, el uso de herramientas capitalistas de base como el valor y la moneda podría incluso ser una manera racional de reparto del producto social, como lo explica Cardan en su folleto Sur le contenu del socialisme ([26]).
Esa superficialidad impidió a Cardan captar lo contingente y temporal del boom de posguerra. 1973 no fue un accidente, y su primer causante no fue el aumento de los precios petroleros, sino la reaparición patente de las contradicciones fundamentales del capitalismo que tanto había intentado negar la burguesía y tanto ha procurado conjurar durante los 40 últimos años, con mayor o menor efecto. Hoy, más que nunca, la afirmación de Cardan de que una nueva depresión era impensable parece ridículamente caduca. No es de extrañar que SoB y su sucesor en Gran Bretaña, Solidarity, desaparecieran entre los años 1960 y 90, cuando la realidad de la crisis económica se reveló cada día más dura para la clase obrera y sus minorías políticas. Sin embargo, muchas ideas de Cardan – como su rechazo del “marxismo clásico” por “objetivista” y negador de la dimensión subjetiva de la lucha revolucionaria – han resistido al tiempo permaneciendo con fuerza, como veremos en otro artículo.
Gerrard
[1]) “Decadencia del capitalismo - La revolución es necesaria y posible desde hace un siglo”, Revista Internacional n° 132, 1er trimestre de 2008, https://es.internationalism.org/book/export/html/2188 [95]
[3]) "La lucha de clases contra la guerra imperialista - Las luchas obreras en Italia 1943 [97]", Revista Internacional n° 75.
[4]) Ver nuestro libro (en francés) la Gauche communiste d’Italie (La Izquierda comunista de Italia) para otros datos sobre cómo se fundó el PCInt. Para las críticas que la ICF (Izquierda comunista de Francia) hizo a la plataforma del partido, léase “El Segundo Congreso del PCInt en Italia” (en francés) en Internationalisme no 36, julio de 1948, republicado en la Revista Internacional no 36, https://fr.internationalism.org/rinte36/pci.htm [98].
[5]) La “invariabilidad” bordiguista, como a menudo hemos demostrado, es, en realidad, muy variable. Así, aún insistiendo en el carácter íntegro del programa comunista desde 1848 y, por lo tanto, en la posibilidad del comunismo desde entonces, Bordiga, por lealtad a los congresos de fundación de la IC, tenía que admitir que la guerra marcó la apertura de una crisis histórica general del sistema. Como lo escribe el propio Bordiga en las “Tesis características del partido” en 1951 : “Les guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de desmoronamiento del capitalismo es inevitable pues éste ha entrado definitivamente en el período en que su expansión ya no es históricamente un acicate para el crecimiento de las fuerzas productivas, sino que vincula su acumulación a destrucciones repetidas y crecientes.”
https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vami/vamimfebif.html [99].
Hemos escrito más ampliamente sobre la ambigüedad de los bordiguistas sobre el problema de la decadencia del capitalismo en la Revista Internacional no 77, 1994 : “Polémica con “Programme communiste” sobre la guerra imperialista - Negar la noción de decadencia equivale a desmovilizar al proletariado frente a la guerra [100]”.
[6]) https://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm [101]2
[7]) “Diálogo con los muertos”, 1956, https://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valeecicif.html [102]
[8]) “Comprender la decadencia del capitalismo” (1 y 5), https://es.internationalism.org/series/227 [103]
[9]) Traducido del inglés por nosotros.
[10]) Republicado en parte en la Revista Internacional n° 59, dentro del artículo “Hace 50 años: las verdaderas causas de la IIª Guerra mundial”, https://es.internationalism.org/node/2140 [104]
[11]) publicado en Internationalisme no 46 en 1952. Republicado en la Revista Internacional no 21,
[12]) “Informe sobre la situación internacional” de la Conferencia de julio de 1945.
[13]) Ídem.
[14]) “La evolución del capitalismo y la nueva perspectiva”, op. cit.
[15]) En sus artículos “Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante”, publicados en 1934 en los números 10 y 11 de Bilan (traducidos y publicados en los nos 102 y 103 de la Revista Internacional), que hemos examinado en el artículo anterior de esta serie, Mitchell afirmaba que los mercados asiáticos eran uno de los elementos en juego de la guerra venidera. No desarrolló esa afirmación, y sí que valdría la pena interesarse por ese tema si se tiene en cuenta que, en los años 1930, Asia, y en particular el Extremo Oriente, era una región del globo donde permanecían importantes vestigios de civilizaciones precapitalistas, y, además, por la importancia de la capitalización de esa región en el desarrollo del capitalismo durante las últimas décadas.
[16]) El final de los años 1940 fue un período de austeridad y de privaciones en la mayoría de los países europeos. Sólo sería a medidos de los 50 cuando la “prosperidad” empezó a hacerse notar en sectores de la clase obrera. Los primeros signos de una nueva fase de crisis económica aparecieron hacia 1966-67, haciéndose evidente a nivel global a principios de los años 70.
[17]) Discurso en Bedford, julio de 1957.
[18]) Traducido del inglés por nosotros. Slouching Towards Utopia? The Economic History of the Twentieth Century – cap. XX “The Great Keynesian Boom : ‘Thirty Glorious Years’”, J.Bradford DeLong, Universidad de California, Berkeley y NBER, febrero de 1997
[19]) Cornelius Castoriadis. Folleto no 10, le Mouvement révolutionnaire sous le capitalisme moderne. Cap. I : “Quelques traits importants du capitalisme contemporain”.
https://www.magmaweb.fr [106]
[20]) Esta introducción a la reedición inglesa de 1974 está disponible en el folleto no 9.
[21]) Los situacionistas, suya visión de la “economía” estaba muy influida por Cardan, fueron mucho más lejos en la crítica a la esterilidad de la cultura capitalista moderna y a la vida cotidiana.
[22]) La crítica a los sindicatos es, sin embargo, muy corta: el grupo se hacía muchas ilusiones sobre el sistema de los shop-stewards británicos que en realidad ya había hecho desde hacía tiempo las paces con la estructura sindical oficial.
[23]) Cornelius Castoriadis, op. cit., Cap. II : “La perspective révolutionnaire dans le marxisme traditionnel”.
[24]) Ídem.
[25]) Ibid. Traducción nuestra a partir de la versión inglesa de la obra mencionada de Castoriadis, Modern Capitalism and Revolution ; Appendix – The “Falling Rate of Profit” ; https://libcom.org/library/modern-capitalism-revolution-paul-cardan [107].
[26]) “Sobre el contenido del socialismo”, publicado en el verano de 1957 en Socialismo o Barbarie no 22.