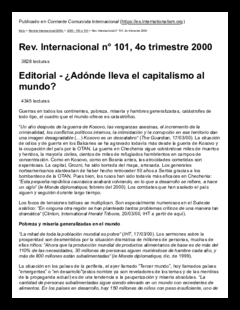Rev. Internacional 101, 4o trimestre 2000
- 3843 reads
Editorial - ¿Adónde lleva el capitalismo al mundo?
- 4350 reads
Guerras en todos los continentes, pobreza, miseria y hambres generalizadas, catástrofes de todo tipo, el cuadro que el mundo ofrece es catastrófico.
“Un año después de la guerra de Kosovo, las venganzas asesinas, el incremento de la criminalidad, los conflictos políticos internos, la intimidación y la corrupción en ese territorio dan una imagen desagradable (…) Kosovo es un descalabro” (The Guardian, 17/03/00). La situación de odios y de guerra en los Balcanes se ha agravado todavía más desde la guerra de Kosovo y la ocupación del país por la OTAN. La guerra en Chechenia sigue cobrándose miles de muertos y heridos, la mayoría civiles, cientos de miles de refugiados hambrientos en campos de concentración. Como en Kosovo, como en Bosnia antes, las atrocidades cometidas son espantosas. La capital, Grozni, ha sido borrada del mapa, arrasada. Los generales norteamericanos alardeaban de haber hecho retroceder 50 años a Serbia gracias a los bombardeos de la OTAN. Pues bien, los rusos han sido todavía más eficaces en Chechenia: “Esta pequeña república caucásica acabará volviendo, en lo que a desarrollo se refiere, a hace un siglo” (le Monde diplomatique, febrero del 2000). Los combates que han asolado el país siguen y seguirán durante largo tiempo.
Los focos de tensiones bélicas se multiplican. Son especialmente numerosos en el Sudeste asiático: “En ninguna otra región se han planteado tantos problemas críticos de una manera tan dramática” (Clinton, International Herald Tribune, 20/03/00, IHT a partir de aquí).
Pobreza y miseria generalizadas en el mundo
“La mitad de toda la población mundial es pobre” (IHT, 17/03/00). Los sermones sobre la prosperidad son desmentidos por la situación dramática de millones de personas, muchas de ellas niños: “Ahora que la producción mundial de productos alimentarios de base es de más del 110% de las necesidades, 30 millones de personas siguen muriéndose de hambre cada año, y más de 800 millones están subalimentadas” (le Monde diplomatique, dic. de 1999).
La situación en los países de la periferia, el ayer llamado “Tercer mundo”, hoy llamados países “emergentes” o “en desarrollo"(estos nombre ya son reveladores de los temas y de las mentiras de la propaganda actual) es de una tendencia a la pauperización y miseria absolutas. “La cantidad de personas subalimentadas sigue siendo elevado en un mundo con excedentes de alimentos. En los países en desarrollo, hay 150 millones de niños con peso insuficiente, uno de cada tres” (IHT, 9/3/00)
Hoy, cuando no cesan de machacar que la crisis asiática de 1997 ha sido superada, que los “tigres asiáticos” vuelven otra vez al crecimiento, que la recesión ha sido menor que la prevista tanto en Asia como en Latinoamérica, y que las tasas de crecimiento vuelven a ser positivas, “dos mil doscientos millones de personas [viven] con menos de dos dólares por día en Asia y Latinoamérica” (IHT, 14/7/00, declaraciones de James D. Wolfensohn, presidente del Banco mundial). Se afirma que, en Rusia, la inflación está bajo control y que la producción está en alza, lo cual sería “un pequeño milagro, si se tienen en cuenta los indicadores macroeconómicos” (le Monde, 24/03/00). Pero como en los países asiáticos y americanos, esa bonanza de los “fundamentales económicos” se está haciendo a costa de la población y de una miseria crecientes. Rusia “sigue siendo un país en casi quiebra, minado por una deuda externa de cerca de 170 mil millones de dólares (…) La evolución general del nivel de vida se ha mantenido negativo desde 1990 y, en término medio, los ingresos medios por habitante es hoy equivalente a 60 $ por mes, el salario medio es de 63 $ y la pensión es de 18 $. En 1998, en el momento de la bancarrota, el 48 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza (fijado en un poco más de 50 $), proporción que ha pasado al 54 % al final del año y que hoy ha alcanzado el 60 %” (le Monde, suplemento económico, 14/03/00).
Pobreza y miseria en los países industrializados
La idea de que los países industrializados serían un oasis de prosperidad, tampoco resiste ni a un examen superficial. Todavía menos a las vivencias de cientos de miles de mujeres y hombres, sobre todo obreros en actividad o desempleados. Como recordábamos en el número anterior de esta Revista, el 18 % de la población estadounidense vive por debajo del umbral de pobreza, o sea, al menos 36 millones de personas. En el Reino Unido, así malviven 8 millones y en Francia, seis. Si las cifras del desempleo han bajado, ha sido a costa de una flexibilidad y eventualidad cada día mayores y a una drástica disminución de sueldos. Con EE.UU. y Gran Bretaña, Holanda es citada como ejemplo de éxito económico. ¿Cómo explicar la bajada de la tasa de desempleo de 10 % en 1983 a menos de 3 % en 1999 en Holanda?, se pregunta el diario francés le Monde: “Se han evocado varias tesis: (…) Incremento del tiempo parcial [que era en 1997] de 38,4 % del empleo total [y] muchos ceses de actividad con el caso (muy especial de Holanda) de personas consideradas como inválidas (cerca del 11 % de la población activa en 1997). [En fin] la moderación salarial negociada en los años 80 podría haber sido el origen del fuerte descenso del desempleo” (le Monde, suplemento económico, 14/03/00). ¡Vaya, el misterio del éxito se desvela: un adulto de cada diez es inválido en uno de los países más industrializados del mundo! Pero la cosa no es para reírse: ¿el éxito holandés?: eventualidad máxima y tiempo parcial a tope; engaños con las cifras económicas y de la salud; baja drástica de salarios. ¡Ésa es la receta! Receta que se aplica en todos los países([1]).
A esos datos, que no son sino un aspecto de la realidad social y económica de los países industrializados, hay que añadir la inmensa deuda pública y privada de Estados Unidos, el incremento permanente de su déficit comercial([2]) y la enorme burbuja especulativa que afecta a Wall Street y con esta a todas las bolsas del mundo. El ciclo ininterrumpido de crecimiento norteamericano desde los años 90 que tanto se alaba, es financiado por el resto del mundo, por la deuda generalizada y por una explotación feroz de la clase obrera. Otro gran país industrializado, segunda potencia mundial, Japón, no acaba de salir de la recesión “oficial”, o sea, la oficialmente reconocida. Y eso, a pesar de un endeudamiento colosal del Estado que asciende “a 3,3 billones de $ a finales de 1999, lo que hacía de ella la deuda más elevada del mundo (…) Japón está adelantando a Estados Unidos, país que hasta ahora era el más endeudado del mundo” (le Monde, 4/03/00) ([3]).
La realidad de la economía mundial dista mucho del cuadro idílico que se nos enseña.
Catástrofes mortíferas y destrucción del planeta
Las catástrofes ecológicas y “naturales” se multiplican. Las últimas inundaciones mortíferas en Venezuela y Mozambique, después de las de China y otras, han vuelto a provocar miles de muertos y de desaparecidos, cientos de miles de damnificados. Al mismo tiempo, la sequía, menos espectacular, está causando tantos estragos en Africa, incluso en países afectados en otro tiempo por las riadas. Los miles de muertos sepultados en los escombros de sus chabolas construidas en la falda de las montañas que rodean Caracas no han sido víctimas de un fenómeno natural, sino de las condiciones de vida y de la anarquía que impone el capitalismo. Tampoco los países ricos se libran de las catástrofes, aunque éstas tengan consecuencias mucho menos dramáticas en lo inmediato. Los incidentes en las centrales nucleares se producen más frecuentemente. Como también las “mareas negras” debidas a naufragios de petroleros fletados al menor coste, los accidentes de ferrocarril o de avión. O la contaminación de grandes ríos como el Danubio en el que se vertieron toneladas de mercurio. El agua cada día está más contaminada y es más escasa: “Mil millones de personas no tienen acceso a un agua segura y potable, esencialmente porque son pobres” (IHT, 17/03/00). El aire no solo de las ciudades sino también de los campos es nocivo. Enfermedades consideradas como casi desaparecidas, como el cólera y la tuberculosis, vuelven a aparecer: “Este año, 3 millones de personas van a morir de tuberculosis, y 8 millones van a desarrollar la enfermedad, casi todas ellas en los países pobres (…) La tuberculosis no es una simple crisis médica. Es un problema político y social que podría tener consecuencias incalculables para las generaciones futuras” (según Médicos sin fronteras, IHT, 24/03/00).
La destrucción del tejido social y sus dramáticas consecuencias
La deterioración de las condiciones de vida, no sólo en el plano económico sino en el general, viene acompañada de una corrupción a mansalva, las mafias, la delincuencia más extrema. Hay países enteros que están gangrenados por la droga, el gangsterismo y la prostitución. La malversación de fondos del FMI destinados a Rusia, miles de millones de dólares, por parte de la “familia” de Yeltsin es un ejemplo caricaturesco de la corrupción generalizada que se está desarrollando en todos los países del mundo.
El infierno en el que sobreviven millones de niños en el mundo es algo insoportable: “La lista es larga de las actividades en las que los niños son transformados en mercancías (…) Pero los niños no sólo son vendidos para el “mercado” de la adopción internacional. Lo son también por su fuerza de trabajo (…) La industria del sexo – prostitución de niños, de adultos – es hoy tan lucrativa que ha llegado a ser el 15 % del producto interior bruto de algunos países de Asia (Tailandia, Filipinas, Malasia). Cada día más jóvenes, sus víctimas están cada día más desvalidas, por el ancho mundo, sobre todo cuando, enfermas, son tiradas a la calle o devueltas a sus pueblos, rechazadas por sus familias, abandonadas de todos” (le Monde, 21/3/00, Claire Brisset, directora de información en el Comité francés para la UNICEF)([4]).
Tan abominable es el incremento de la prostitución de las niñas. Una de las consecuencias de la intervención de la OTAN en Kosovo, fue la de haber mandado a miles de adolescentes a los campos de refugiados. Mientras sus hermanos eran alistados en las mafias de la UCK, el tráfico de drogas y el gangsterismo, ellas acababan siendo también presas de las mafias: “Ha ocurrido que sean compradas cuando no raptadas en los campos de refugiados antes de ser enviadas al extranjero o a los bares de soldados de Prístina (capital de Kosovo) (…) La mayoría de ellas sufren agresiones, violaciones, antes de verse obligadas a prostituirse: ‘al principio (explica un responsable policial francés) yo no creía en la existencia de verdaderos campos de concentración donde son violadas y preparadas para la prostitución’” (le Monde, 15/02/00).
En todos los planos, guerras, crisis económica, pobreza, ecológico o social, el cuadro es sombrío y calamitoso.
¿Hacia dónde arrastra el capitalismo al mundo?
¿No se tratará de un período, terrible, dramático sin duda, pero de transición hacia un mundo mejor, lleno de paz y prosperidad?, ¿O es una caída en los infiernos? ¿No se tratará de una sociedad que está pasando por los tormentos más graves antes de conocer un nuevo desarrollo extraordinario gracias a las nuevas técnicas? ¿O estamos ante una descomposición irreversible del capitalismo? ¿Cuáles son las tendencias de fondo en que arraigan todos los aspectos del mundo capitalista?
Hacia la destrucción del medio ambiente
Por muchos discursos y ecologistas que participen en los gobiernos, las catástrofes de todo tipo, la destrucción del planeta por el capitalismo no hará sino agravarse. Cuando los científicos logran hacer un estudio objetivo y serio, y cuando pueden decirlo, sus previsiones son funestas.
Esto dice un especialista del agua: “Nos vamos a dar contra la pared (…) El peor guión para el futuro sería que sigamos como hasta ahora; sería la crisis segura (…) En 2025, la mayoría de la población del planeta vivirá en condiciones de abastecimiento de aguas malas o catastróficamente malas” (citado por le Monde, 14/03/00) La conclusión sacada por el científico es “un cambio de política global es imperativo”.
No hace falta repetir lo del agujero de la capa de ozono, ni del calentamiento del planeta que provoca el derretido de los hielos de ambos polos y hace subir el nivel de los mares. La mayoría de las grandes urbes del mundo se ha vuelto irrespirable y con su ristra de enfermedades resultantes: asma, bronquitis crónicas y otras en aumento acelerado. Pero no solo están afectadas las grandes ciudades o las ciudades industriales. Es el planeta entero. La nube de contaminación que emiten las industrias de India y China, de una superficie equivalente a la de EE.UU., planea por encima del océano Índico durante semanas; ¿qué respuesta da el capitalismo? Ninguna. ¿Propugna un cese de la contaminación o, al menos, una disminución? Nada. ¿Su respuesta? Apropiarse del aire y venderlo: “por vez primera, el aire, recurso universal, va a convertirse en valor mercantil (…) El principio de un mercado de permisos de emisión [o sea de derecho a contaminar] es simple (…) Un país que produce más CO2 del autorizado puede comprar a un Estado que produzca menos el excedente de derechos a contaminar” (le Monde, suplemento económico, 21/03/00). Igual que lo que ya hacen con el agua. Como ya lo hacen con los proletarios. En lugar de hacer cesar, o al menos frenar, la destrucción del planeta, el capitalismo, al transformar todo lo que toca en mercancía, acelera su ruina y su destrucción.
Hacia una pobreza todavía mayor
Desde principio del siglo XX y a pesar de los progresos técnicos y un desarrollo inconmensurable de las fuerzas productivas, las condiciones de vida del conjunto de la población mundial, incluida la clase obrera de los países industrializados, se han degradado considerablemente. Y eso sin contar los sacrificios de dos guerras mundiales. Como lo dijo la Internacional comunista en 1919, se estaba abriendo el período de decadencia del capitalismo([5]).
Los años 70 fueron los de la quiebra de los países africanos y de la deuda de los latinoamericanos. Los 80 vieron la quiebra de estos últimos y la deuda de los países del Este. Los 90 conocieron la quiebra de éstos, el endeudamiento de los países asiáticos y la quiebra que siguió con mayor rapidez todavía. Sea en Africa, en Latinoamérica y ahora en Asia y Este de Europa, la situación no ha hecho más que empeorar dramáticamente a lo largo de este fin de siglo. A principios de los 70, el número de pobres (con menos de un dólar por día según el Banco mundial) se elevaba a 200 millones. A principios de los 90, alcanzó los 2000 millones.
Tras la caída del capitalismo de Estado estalinista en los países del Este, se prometió a todos la seudo prosperidad occidental, “pero en lugar de converger hacia niveles de salario y de vida de Europa occidental, el declive regional relativo [de los países del antiguo bloque ruso] se aceleró después de 1989. El producto interior bruto (PIB) cayó en 20 % incluso en los países más desarrollados. Diez años después del inicio de la transición, únicamente Polonia ha superado su PIB de 1989, mientras que Hungría sólo se iba acercando al suyo del 89, a finales de la década” (le Monde diplomatique, febrero del 2000).
En Asia en donde, según dice, la crisis del verano de 1997 se habría superado “cantidad de bancos siguen estando con deudas gigantescas que, por mucho que mejore el clima económico, no se reembolsarán nunca” (The Economist, “El Mundo en el 2000”). La burguesía se maravilla desde hace poco de las capacidades de recuperación de los economías asiáticas: “La recuperación de las economías de la región es ‘notable’, ha estimado el vicepresidente del Banco mundial para el Sudeste asiático y el Pacífico” para quien “la pobreza ha dejado de aumentar, las tipos de cambio son estables, las reservas importantes, aumentan las exportaciones, las inversiones extranjeras vuelven y la inflación es débil” (le Monde, 24/03/00). Los buenos resultados de los “fundamentales” son el fruto de una destrucción masiva de la economía de los países asiáticos y de una pauperización masiva de la población, de un endeudamiento público y privado en aumento, lo que explica que “las reservas sean importantes” y de una moneda devaluada que favorece las exportaciones y las inversiones extranjeras. Incluso en el caso de Corea del Sur, décima potencia industrial antes de la crisis del verano del 97, las opiniones de los especialistas son divergentes y no todos se dejan arrastrar por las necesidades propagandísticas.
"Hilton Rood, un ex profesor de Economía de la Wharton School, ha descrito un cuadro inquietante de la recuperación coreana, arraigada más en la superficie que en profundidad. Los poderosos ‘chaebols’ surcoreanos (conglomerados) están todavía varados en deudas enormes, el país tiene pocas familias que posean suficiente riqueza y la corrupción sigue esquilmando el sistema político y legal de la nación. Mr. Root duda de que la recuperación coreana se mantenga, incluso si el señor Kim aparece más fuerte que nunca. En efecto, mucha gente se inquieta ya de que, sin ese mandato, Corea del Sur retroceda” (IHT, 18/03/00) Como vemos, e incluso si la explicación de las dificultades que da ese economista es bastante incompleta, la realidad no es tan brillante como lo cacarean muchos especialistas de la burguesía internacional.
Para los países de la periferia del capitalismo, es decir la inmensa mayoría de la población mundial, las perspectivas económicas son ruina, miseria y hambre.
Hacia la agravación del desempleo y de la eventualidad en los países ricos,
hacia una agravación de la crisis
¿Cómo se nos ocurre decir que el capitalismo está en quiebra cuando lo que hay es crecimiento? ¿Estaremos ciegos? La “nueva economía” ¿no van a relanzar la máquina y asegurar una prosperidad continua? ¿No vamos hacia el “pleno empleo” como aseguran los gobiernos? ¿Realidad o quimera?, ¿posibilidad o mentira?
Las previsiones económicas que se nos han presentado en los media con todo lujo de detalles son pura propaganda. Humo con el que ocultar la quiebra general. Para acreditar sus discursos, los políticos, los especialistas y demás periodistas proponen cifras manipuladas y mentirosas. Una de las campañas de estos días: el retorno al “pleno empleo”, al alcance de la mano, en parte gracias a la llamada “nueva economía”([6]). ¿Cómo van a lograrlo? Pues, mediante la eventualidad, el tiempo de trabajo impuesto y las trampas: “Los tiempos cambian, las referencias también. Durante lustros se admitió que el pleno empleo se alcanza cuando la tasa de desempleo no superaba el 3 %. Más recientemente, los peritos consideraban que el mismo resultado se obtendría con el 6 % de desempleados. Y ahora resulta que la cifra es revisada hacia arriba por algunos, hasta el 8,5 %” (le Monde, suplemento económico, 21/03/00).
El hecho mismo de que la burguesía revise sus criterios cifrados ya está descalificando de antemano su pretendida vuelta al “pleno empleo” en las estadísticas, mostrando la confianza que ella misma tiene en sus propios pronósticos. El desempleo y la precariedad van a profundizarse más y más y seguir pesando sobre las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera mundial.
Y lo mismo es con las cifras de crecimiento. Acostumbrado a mentir, es de lo más normal que un dirigente japonés se niegue a admitir la recesión abierta de su país, “incluso si ya van dos trimestres seguidos ([7]) que el PIB se contrae, nosotros no pensamos que la economía esté en recesión” (citado por le Monde, 14/03/00). ¿Por qué iba a sentirse molesto, puesto que las cifras se tuercen y retuercen para que aparezcan bonitas?: “En el pasado, se habría considerado [una tasa de crecimiento de 1 al 1,5 % de la economía mundial] como una recesión. Con ocasión de las tres “recesiones” mundiales precedentes – 1975, 1982 y 1991 – la producción mundial no retrocedió verdaderamente” (The Economist, publicado en Courrier international) En esas condiciones es imposible dar el menor crédito serio a las declaraciones triunfantes sobre el retorno del crecimiento en los países industrializados.
De hecho, una de las cosas más importantes en la situación actual para la burguesía es ocultar ante la población mundial, y especialmente la clase obrera de los países industrializados, la quiebra económica del capitalismo. Una de las expresiones más patentes de esa quiebra es el retroceso de la producción, la recesión, y sus consecuencias dramáticas y violentas. En eso también las trompetadas sobre el crecimiento en Estados Unidos, cuyas condiciones artificiales hemos podido comprobar, intentan tapar el ruido de la recesión mundial. ¡Cuántos artículos elogiosos sobre el ejemplo estadounidense junto a alguna que otra mención sobre “las graves recesiones en la mayoría de los países del tercer mundo” (The Economist) y en los países del Este europeo!
Hacia la agravación de las contradicciones de la economía norteamericana
A pesar de los mangoneos, la burguesía está sin embargo obligada a intentar ver claro, aunque solo sea para procurar controlar una situación de quiebra. De ahí los interrogantes actuales sobre el “aterrizaje suave”. La crisis asiática del verano de 1997 que causó estragos en Asia, en Latinoamérica y en Europa del Este, pudo ser contenida en América del Norte y en Europa occidental. A costa, en estos últimos países, y especialmente en EE.UU., de un endeudamiento público y privado incrementados y, como consecuencia de ello, la inflación, el recalentamiento de la economía y una especulación bursátil todavía más gigantesca e “irracional” que antes.
Desmintiendo todos las apologías sobre la buena salud de la economía, sobre la revolución y el boom de la nueva economía vinculada a Internet, los especialistas y responsables económicos más serios sólo tienen una verdadera preocupación: el “aterrizaje suave” de la economía mundial. Es un reconocimiento tácito de que la tendencia ya es hacia una caída de la economía. “Algo está claro: la expansión de Estados Unidos va a moderarse (…) ¿Podría ser tan brutal el freno que arrastrara hacia una recesión mundial? Es poco probable, pero no debe excluirse el riesgo. [Sin embargo] esta situación tiene dos consecuencias inquietantes. Primero, el freno necesario para evitar una vuelta a la inflación en EE.UU. será, en el 2000, de gran amplitud (…) Si la nueva economía es un espejismo o, en todo caso, si es mucho menos real de lo que se pretende, las cotizaciones bursátiles actuales de las empresas americanas no tienen justificación. En cuanto se asocia la necesidad de una moderación de la demanda global y un mercado bursátil a la vez sobrevalorado y aparentemente no preparado para las desilusiones, incluidas las menos graves, todas las condiciones están reunidas para un aterrizaje mucho menos suave” (The Economist publicado en Courrier international).
Las dudas planean. ¿Logrará la burguesía seguir controlando la caída evitando así un choque brutal e incontrolado parecido al de 1929? Lo que se juega no es: quiebra o no quiebra. La quiebra ya es un hecho. La recesión ya es un hecho como dijimos antes. No es prosperidad o miseria, pues la miseria ya es un hecho. No es desempleo-eventualidad o pleno empleo, pues desempleo y eventualidad ya son un hecho. No, la pregunta es: ¿será la burguesía capaz de controlar la caída, como así lo ha hecho hasta hoy? ¿Caída controlada o incontrolada? Ese es el tema. Las dudas también están presentes en otro artículo de la misma publicación: “Si logra un aterrizaje suave, el país [Estados Unidos] habrá cumplido un milagro tan digno de mención como el crecimiento sostenido que ha conocido en los últimos años” (ídem). ¡Vaya, dos milagros seguidos! ¡La fe es ciega! ¡Y qué confianza en las virtudes de la economía capitalista! Como el primero, ese segundo milagro, si ocurre, no será realizado por el mercado, sino gracias a la intervención autoritaria de los estados – y para empezar del norteamericano – sobre la economía, mediante decisiones políticas de los gobiernos y “técnicas” de los bancos centrales, los cuales volverán a hacer trampas con las leyes del valor no para salvar la economía sino para “aterrizar” lo más suavemente posible.
Hacia más guerras y mayor caos
Ya lo vimos, la paz no volverá a Chechenia([8]). Ni a los Balcanes. Y los focos de tensión son múltiples. En medio de otros muchos antagonismos locales, las tensiones permanentes entre China y Taiwan, India y Pakistán, y por ello entre India y China, tres países con armas nucleares, son una gran amenaza. De igual modo, las tensiones entre las grandes potencias industriales, aunque en parte queden ocultas, se agudizan. Esas rivalidades alimentan los conflictos locales, cuando no son la causa directa, como en Yugoslavia, agravándolos. Las desavenencias sobre Kosovo y sobre el uso de las fuerzas de ocupación de la OTAN son ya una manifestación de ello.
Recalentamiento de conflictos locales, agudización de antagonismos entre las grandes potencias imperialistas, hacia eso nos arrastra el capitalismo cada día un poco más.
En cuanto a conflictos imperialistas, el período actual de descomposición ha provocado una situación de caos en la mayoría de los continentes. “Por todas partes, en los países del Sur, el Estado se desmorona. Se desarrollan zonas sin ley, entidades caóticas ingobernables que escapan a cualquier legalidad, se hunden en un estado de barbarie en donde únicamente los grupos de salteadores son capaces de imponer su ley esquilmando a la población” (le Monde diplomatique, diciembre de 1999) Africa, en el abandono más total, es un buen ejemplo de ello. Las inmensas regiones del Asia central van por los mismo derroteros y, sin alcanzar el mismo grado, América Latina empieza a estar seriamente afectada, como el ejemplo colombiano muestra([9]).
Como en lo ecológico y en lo económico, esa tendencia irreversible del capitalismo a la descomposición, arrastra a la humanidad al caos y a la catástrofe. “Ese imperio [Rusia] que se deshace en regiones autónomas, ese conjunto sin leyes, ni coherencia, ese universo variopinto en el que se superponen grandes riquezas y las peores violencias, es, en efecto, una luminosa metáfora de esa nueva Edad Media en la que podría volverse a hundir el planeta entero si la mundialización no es controlada” (J. Attali, antiguo consejero del presidente francés Mitterand, en l’Express, semanario francés, 23/03/00).
¿Existe un futuro para la humanidad?
El cuadro que el mundo ofrece hoy es de espanto y de catástrofe. Las perspectivas que el capitalismo ofrece a la humanidad son pavorosas y tan apocalípticas como ineluctables. Salvo si se acaba con la fuente de todas las calamidades: el capitalismo.
“El mito persiste de que el hambre sea el resultado de una penuria de alimentos (…) El hilo común que recorre el hambre toda, en los países ricos y pobres, es la pobreza” (IHT 9/3/00). El mundo capitalista ha desarrollado suficientes fuerzas productivas para poder alimentar el mundo entero. Y eso, a pesar de las destrucciones masivas de riqueza y de fuerzas productivas a lo largo de todo el siglo XX. La abundancia de bienes y el fin de la miseria son una posibilidad para la humanidad entera. Y con ella el control de las fuerzas productivas y de la distribución social de bienes. Con ella, el final de la explotación del hombre por el hombre. El fin de las guerras y de las matanzas. Y con ella, el fin de la destrucción del medio ambiente. Económica y técnicamente, la respuesta está dada desde principios del siglo XX. Sigue planteándose la cuestión de la destrucción del capitalismo.
Frente a ello, la burguesía no hace más que repetir que todo proyecto revolucionario está inevitablemente abocado al fracaso sangriento, repitiendo hasta la saciedad la mentira de que el comunismo sería idéntico a lo que en realidad ha sido su negación, el estalinismo. No cesa de proponer, por medio de sus fuerzas “contestatarias” campañas democráticas contra Pinochet, contra la extrema derecha en Austria, contra el dominio de las grandes potencias financieras sobre la sociedad, como los excesos del liberalismo, contra la OMC con el gran espectáculo de la manifestación contra la cumbre de Seattle, por la tasa Tobin y demás. Esas campañas son la prolongación adaptada a cada situación nacional particular, como el caso Dutroux en Bélgica, la lucha contra el terrorismo de ETA en España, los escándalos mafiosos en Italia, o, también, el antirracismo en Francia. La idea central de esas campañas democráticas es que las poblaciones, y en primer término la clase obrera, se agrupen como “ciudadanos” en torno a su Estado, para ayudarlo, cuando no, para los más radicales, obligarlo a defender la democracia.
El objeto de esas campañas y de esa mistificación democrática es claro. A la lucha de la clase obrera, se sustituye el movimiento de ciudadanos de todas las clases e intereses confundidos. A la lucha contra el capitalismo y su representante y defensor supremo, el Estado, se le sustituye el apoyo a ese mismo Estado. La clase obrera lo perdería todo si se diluye en la masa interclasista de los ciudadanos y del pueblo. Lo perdería todo poniéndose detrás del Estado capitalista. La burguesía pregona también que la lucha de clases ya no existe y que la clase obrera ha desaparecido. Sin embargo, la existencia misma de esas campañas, su orquestación y su amplitud, a menudo internacional, hacen ver que para la burguesía, la clase obrera sigue siendo un peligro y una clase a la que combatir.
Tanto más porque hoy mismo aparecen luchas obreras, dispersas sí, controladas y derrotadas por los sindicatos y las fuerzas políticas de izquierda, pero muy reales, expresión de un descontento creciente ante los ataques. En Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, ha habido movimientos significativos, todavía tímidos y ampliamente controlados por los sindicatos([10]). El movimiento y manifestaciones de los obreros del Metro de Nueva York de noviembre-diciembre de 1999 (ver Internationalism nº 111, publicación de la CCI en Estados Unidos) ha sido una de las expresiones más importantes de las fuerzas, las debilidades y los límites de la clase obrera hoy: por un lado, combatividad, rechazo y reacción frente a los sacrificios, disposición a unirse y a discutir de las necesidades y los medios de luchar, cierta desconfianza hacia las maniobras sindicales; por otro lado, falta de confianza en sí, falta de determinación para superar los obstáculos sindicales, para entrar abiertamente en la lucha e intentar organizar su ampliación hacia otros sectores.
Las mentiras sobre la buena salud de la economía pretenden impedir y sobre todo retrasar al máximo la toma de conciencia por parte de los obreros, no ya de los ataques y de la deterioración de sus condiciones de vida y de trabajo (eso lo viven cotidianamente y se lo saben), sino de la quiebra del capitalismo. Y en el plano ideológico y político, la campaña permanente y sistemática sobre la necesidad de defender la democracia y reforzarla está en el centro de la ofensiva política de la burguesía contra el proletariado en el período actual.
Lo que está históricamente en juego es de la mayor importancia. Para el capitalismo, se trata de retrasar y de extraviar al máximo el desarrollo de luchas masivas y unidas y de mermar lo más posible la confianza en sí mismos de los obreros, consiguiendo así que se desgasten, se dispersen y acaben siendo derrotadas las inevitables réplicas proletarias. Sería una desgracia para la humanidad entera si el proletariado internacional saliera derrotado y aniquilado de los enfrentamientos de clase decisivos en el futuro.
RL 26/03/2000
[1]) Tiempo parcial, flexibilidad, trapicheo con las cifras, es también la “fórmula mágica” en Gran Bretaña “Dato capital, sin embargo, el descenso importante de la población activa suele dejarse oculto (…) Otro factor que hace la diferencia: la formidable progresión del tiempo parcial, el cual es, desde 1992, lo propio de dos empleos creados de cada tres, ¡ un récord en Europa ! En fin, conocida receta, las estadísticas del empleo son sometidas a un rudo tratamiento en el Reino Unido: cualquier persona que no busque activamente un empleo (o sea un millón de personas) es tachada de los registros, al igual que quienes no estén inmediatamente disponibles (unas 200 000)” (le Monde diplomatique, febrero de 1998 y el de abril del 98 para los datos sobre la eventualidad y el tiempo parcial impuesto en los principales países industrializados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia…).
[2] “El déficit de las cuentas corrientes asciende a casi 339 mil millones de $ para todo 1999, una hinchazón de más del 53 % de los casi 221 mil millones de $ de 1998. El déficit nunca había sido tan grande desde que el gobierno federal estableció esas estadísticas, o sea, justo después del final de la Segunda Guerra mundial” (le Monde, 17/03/00).
[3] Un billón es un millón de millones.
[4] Los niños como mercancía no es algo típico de los países pobres, en los que impera el mayor caos: “Ese país [Gran Bretaña] es también el campeón europeo del trabajo infantil, como lo muestra el aplastante informe redactado por una comisión independiente, la Low Pay Unit, hecho público el 11 de febrero último: 2 millones de jóvenes entre 6 y 15 años, entre los cuales medio millón de menos de 13, tienen un empleo casi regular. No se trata únicamente de “chapuzas”, sino de actividades que deberían ser asumidas normalmente por adultos en la industria y los servicios, con una remuneración ridícula. El “dumping” generacional, ésa es la más reciente invención del “modelo” británico…” (le Monde diplomatique, abril de 1998).
[5] Ver en este mismo número el artículo “Balance del siglo XX: el siglo más sanguinario de la historia”.
[6] No podemos, en el marco de este artículo, analizar, criticar y denunciar el nuevo invento que va a sacar a la humanidad y el capitalismo del atolladero: Internet y la “nueva economía”. Notemos al menos que el entusiasmo de los últimos meses está decayendo y que los arrebatos “internáuticos”, especulativos, ya se están enfriando. Hay que decir que las cifras astronómicas de capitalización bursátil de las sociedades vinculadas a Internet son totalmente irracionales en relación con su valor y menos todavía con sus ganancias, y esto cuando las obtienen, lo cual no es muy corriente. El que masas gigantescas de capitales financieros abandonen la “vieja economía”, es decir la que produce bienes de producción y de consumo, y vayan corriendo hacia las sociedades que no producen nada, con el único objetivo de especular, es una confirmación evidente del atolladero del capitalismo: “En enero ha habido un aporte neto de 32 mil millones de $ en los fondos de tecnología con fuerte crecimiento [o sea la ‘nueva economía’ vinculada a Internet]. Mientras tanto, los inversores retiraban su dinero de otras acciones, las cuales han sufrido una retirada neta de 13 mil millones. Las cifras de diciembre eran también espectaculares: 26 mil millones de $ para la alta tecnología y 13 mil millones escapados de las demás categorías” (IHT, 14/03/00).
[7] Según las reglas al uso entre economistas, se precisan dos trimestres seguidos de retroceso del crecimiento para que la recesión sea “oficialmente” reconocida. Pero como lo revela The Economist, las cifras negativas sólo son la expresión de una recesión “abierta” que en nada niega la posibilidad de una recesión incluso con cifras positivas.
[8] Ver los análisis y tomas de posición más precisas sobre los conflictos imperialistas, especialmente Kosovo, Timor y Chechenia, en los números anteriores de la Revista internacional (97, 98, 99 y 100).
[9] Cabe recordar que “Colombia se ha convertido en el tercer receptor de ayuda militar americana después de Israel y Egipto” (Courrier international).
[10] En Alemania, “las tensiones sociales se han vuelto a calentar en dos frentes…, en el momento en que el gobierno está imponiendo cambios sensibles en la política del empleo” (IHT, 24/03/00). Puede leerse Weltrevolution, periódico de la CCI en Alemania. Sobre Gran Bretaña, léase nuestro mensual World Revolution nos 228 y 229, así como la toma de posición de la Communist Workers Organisation en Revolutionnary Perspectives nº 15 y 16 sobre las diferencias de apreciación acerca de las luchas obreras recientes en Gran Bretaña. Léase también nuestro mensual en Francia Révolution internationale. Los movimientos más significativos no han sido los más mediatizados. En Francia, por ejemplo, las huelgas minoritarias y corporativistas de los agentes de impuestos y de la enseñanza han ocupado la primera página y los telediarios, acabando en pretendidas “victorias”, presentadas como debidas a los sindicatos, mientras que otros sectores, privados y públicos como Correos por ejemplo, contra la aplicación de las 35 horas y sus consecuencias se han minimizado y eso cuando no se han silenciado.
Herencia de la Izquierda Comunista:
Año 2000 - El siglo más sanguinario de la historia
- 5122 reads
La burguesía ha celebrado la entrada en el año 2000 a su manera: muchas fiestas y cánticos a las maravillas que el siglo que va a terminar ha aportado a la humanidad. Ha insistido, cómo no, en los formidables progresos realizados por la ciencia y las técnicas durante este siglo, dando a entender que el mundo se ha dado los medios para que todos los seres humanos saquen provecho de aquellos.
Junto a los grandes discursos eufóricos, también se han podido oír otros que, con menos altisonancia, ponían de relieve las tragedias del siglo XX o que se inquietaban por un porvenir poco risueño, en verdad, con sus incesantes crisis económicas, sus hambrunas, sus guerras y sus problemas ecológicos. Pero tanto aquéllos como estos discursos convergen en un punto: no hay otra sociedad posible, aunque para unos hay que confiar en las "leyes del mercado" y para los otros hay que refrenar esas leyes con macanas como la "tasa Tobin" o instaurar una "verdadera cooperación internacional".
Les incumbe a los revolucionarios, a los comunistas, contra las mentiras y los discursos consoladores de los apólogos del sistema capitalista, hacer un balance lúcido del siglo que va a terminar y, en base a ello, despejar las perspectivas de los que le esperaría a la humanidad en el venidero. Esa lucidez no es el fruto de no se sabe qué inteligencia especial, sino que es el resultado del simple hecho de que el proletariado, del cual son expresión y vanguardia los comunistas, es la única clase que no necesita ni consuelos ni velos que para ocultar al conjunto de la sociedad la realidad de los hechos y las perspectivas del mundo actual, por la sencilla razón de que el proletariado es la única fuerza capaz de abrir esa perspectiva no a beneficio propio sino por la humanidad entera.
Los juicios atemperados sobre el siglo XX por parte de los diversos defensores del orden burgués contrasta vivamente con el entusiasmo unánime expresado sin excepciones cuando se celebró la entrada en el siglo. En aquel entonces, la clase dominante estaba tan segura de la solidez de su sistema, tan segura de que el modo de producción capitalista era capaz de aportar mejoras cada día mayores a la especie humana que esa ilusión empezó a hacer estragos importantes dentro de la propio movimiento obrero. Fue la época en la que revolucionarios como Rosa Luxemburg combatían, en el seno de su propio partido, la Socialdemocracia alemana, las ideas de Berstein y otros, ideas que cuestionaban el “catastrofismo” de la teoría marxista.
Aquellas ideas “revisionistas” estimaban que el capitalismo era capaz de superar definitivamente sus contradicciones, sobre todo las económicas; que se dirigía hacia una armonía y una prosperidad en aumento y que el objetivo del movimiento no era echar abajo el sistema sino presionar desde dentro de él para transformarlo progresivamente en beneficio de la clase obrera. Si tenían tanto predicamento en el seno del movimiento obrero organizado, las ilusiones sobre los progresos sin límite del capitalismo ello se debía a que, durante todo el último tercio del siglo XIX, el sistema había mostrado un vigor y una prosperidad sin igual y las guerras que habían desgarrado Europa y otras partes del mundo hasta 1871 parecían estar ya en el baúl de los recuerdos.
La barbarie del siglo XX
Evidentemente, hoy, la burguesía evita el triunfalismo y la buena conciencia sin falla que expresaba en 1900. De hecho, incluso los aduladores más serviles del modo de producción capitalista están obligados a admitir que el siglo que termina ha sido uno de los más siniestros de la historia humana. Y es cierto que el carácter esencialmente trágico del siglo XX es difícil de ocultar para cualquiera. Basta recordar que este siglo ha conocido dos guerras mundiales, acontecimientos desconocidos antes. Así, el debate que se realizó en el movimiento obrero hace cien años quedó zanjado, sin posible vuelta atrás, en 1914: “Las contradicciones del sistema capitalista se han transformado para la humanidad, como consecuencia de la guerra, en sufrimientos inhumanos: hambre, frío, epidemias, barbarie moral. La vieja querella académica de los socialistas sobre la teoría de la pauperización y el paso progresivo del capitalismo al socialismo ha quedado definitivamente zanjada. Los estadísticos y otros pedantes de la teoría de la desaparición de las contradicciones se han esforzado durante años en buscar por todos los rincones del mundo hechos reales o imaginarios que pudieran ser la prueba de la mejora de ciertos grupos o categorías de la clase obrera. Quedó admitido que la teoría de la pauperización había sido enterrada con los silbidos despectivos de los inútiles que ocupan las cátedras universitarias burguesas y de los bonzos del oportunismo socialista. Hoy, ante nosotros ya no sólo está la pauperización social, sino también la anímica, biológica, en su realidad más horrorosa” (Manifiesto de la Internacional comunista, 6 de marzo de 1919).
Intenso fue el vigor con el que los revolucionarios de 1919 denunciaron la barbarie engendrada por la Primera Guerra mundial, pero ni imaginar pudieron lo que iba a ocurrir después: una crisis económica mundial sin comparación con las que Marx y los marxistas habían analizado en su tiempo; y sobre todo una Segunda Guerra mundial que hizo cinco veces más víctimas que la Primera. Una guerra mundial acompañada de una barbarie difícilmente imaginable por una mente humana.
La historia de la humanidad está plagada de bestialidad de todo tipo, torturas, matanzas, deportaciones y exterminios de poblaciones enteras por razones de religión, lengua, cultura o raza. Cartago borrada del mapa por las legiones romanas, Atila y sus invasiones en el siglo V, la ejecución por orden de Carlomagno de 4500 rehenes sajones en un solo día del año 782, las torturas y las hogueras de la Inquisición, el exterminio de los indios de las Américas, la trata de millones de africanos entre el siglo XVI y el XIX: sólo son unos cuantos ejemplos que cualquier escolar podrá encontrar en sus libros de texto. La historia ha conocido también largos períodos especialmente trágicos: la decadencia del Imperio romano, la guerra de los Cien años en la Edad Media entre Francia e Inglaterra, la guerra de los Treinta años que asoló la Alemania del siglo XVII. Sin embargo, por mucho que repasemos todas las calamidades que se abatieron sobre la humanidad, nunca encontraríamos algo ni mucho menos equivalente a las que se desencadenaron durante este siglo.
Muchas revistas han intentado hacer un balance del siglo XX, estableciendo una lista de esas calamidades. Daremos solo algunos ejemplos:
La Primera Guerra mundial: para millones de hombres entre 18 y 50 años, meses y años de horror en las trincheras, en el fango y el frío, con las ratas, los piojos, el hedor de los cadáveres y el miedo permanente a los obuses del enemigo. En retaguardia, unas condiciones de explotación dignas de principios del siglo XIX, hambre, enfermedades y angustia cotidiana de recibir el telegrama con el anuncio de la muerte del padre, del hijo, del marido o del hermano. En total, cinco millones de refugiados, diez millones de muertos, el doble de heridos, mutilados, inválidos, gaseados.
La Segunda Guerra mundial: seis años de combates permanentes en prácticamente todos los rincones del planeta, bajo las bombas y los obuses, en la jungla y el desierto, a 20 grados bajo cero y con calores tórridos; y lo peor, el uso sistemático de la población civil como rehén, una población atrapada en redadas, sometida a bombardeos, y, todavía peor, encerrada en los “campos de la muerte” en donde son exterminadas poblaciones en masa. Balance: 40 millones de refugiados, más de cincuenta millones de muertos en su mayoría civiles, tantos o más heridos, mutilados; algunos países como Polonia, la URSS o Yugoslavia perdieron entre el 10 y el 20 % de su población.
Y eso sólo es el recuento humano de los dos conflictos mundiales. A ellos habría que añadir, en el período que los separa, la terrible guerra civil que la burguesía desató contra la revolución rusa entre 1918 y 1921 (6 millones de muertos), las guerras que anunciaron la segunda carnicería mundial, como la chino-japonesa o la de España y el “gulag” del régimen estalinista, cuyas víctimas superan los diez millones.
El acostumbramiento a la barbarie
Paradójicamente, los espantos de la Primera Guerra mundial marcaron más las mentes, en muchos aspectos, que los de la Segunda. Y sin embargo, el balance humano de ésta es muchísimo más espantoso que el de la “Gran guerra”.
“Curiosamente, excepto en la URSS por razones comprensibles, la cantidad muy inferior de víctimas de la Iª Guerra mundial dejó huellas más profundas que la cantidad de muertos de la Segunda, como lo demuestran los múltiples monumentos erigidos tras la Gran Guerra. La Segunda Guerra mundial no produjo ningún equivalente en monumentos al ‘Soldado desconocido’ y, después de 1945, la celebración del ‘armisticio’ (el aniversario del 11 de noviembre de 1918) ha ido perdiendo poco a poco su solemnidad del período entreguerras. Los diez millones de muertos (…) de la Primera Guerra mundial fueron, para quienes no habían imaginado nunca un sacrificio semejante, un choque más brutal que los 54 millones de la Segunda para quienes habían tenido ya la experiencia de una guerra-matanza” (L’âge des extrêmes, Eric J. Hobsbawm).
Para ese fenómeno, ese buen hombre, historiador muy renombrado por lo demás, nos da una explicación:
“El carácter total de los esfuerzos de guerra y la determinación de los dos bandos para llevar a cabo una guerra sin límites y a toda costa dejaron sin duda su marca. Sin esto, la bestialidad y la inhumanidad crecientes del siglo XX se explican mal. Sobre este incremento de la barbarie después de 1914, no hay la menor duda. Al inicio del siglo XX, la tortura se había suprimido oficialmente en toda Europa occidental. Desde 1945, nos hemos ido acostumbrando, sin demasiada repulsión, a su uso en al menos la tercera parte de países miembros de Naciones Unidas, incluidos algunos de entre los más antiguos y más civilizados” (Idem).
En efecto, incluidos los países más adelantados, la repetición de las matanzas y de actos de barbarie de todo tipo que tan abundantes han sido en el siglo XX, ha provocado una especie de fenómeno de habituación. Se debe sin duda a une fenómeno así si los ideólogos de la burguesía se han permitido presentar como “era de paz” el período que comienza en 1945, durante el cual no ha habido ni un segundo de paz con sus 150 a 200 guerras locales con un cómputo de muertos todavía mayor que el de la Segunda Guerra mundial.
Y, sin embargo, esa realidad no es ocultada por los medios de la burguesía. Hoy, como otro día cualquiera, ya sea en África, en Oriente Medio e incluso en la “cuna de la civilización” que pretende ser la vieja Europa, los exterminios masivos de población, aderezados con crueldades inimaginables están en la primera plana de los periódicos.
De igual modo, las demás calamidades que abruman a la humanidad en este fin de siglo son narradas con regularidad y denunciadas: “Cuando la producción mundial de productos de base representa más del 110 % de las necesidades, 30 millones de personas siguen muriéndose de hambre cada año, y más de 80 millones están subalimentadas. En 1960, el 20 %, los más ricos de la población mundial, poseían unos ingresos 30 veces mayor que el 20 % más pobre. Hoy, los ingresos de los ricos es ¡82 veces mayor! De los 6 mil millones de habitantes del planeta, apenas 500 millones viven con holgura, mientras que los 5,5 mil millones restantes viven necesitados. El mundo anda de cabeza. Las estructuras estatales al igual que las estructuras sociales tradicionales son barridas de manera desastrosa. Por todas partes, en los países del Sur, se desmorona el Estado. Se desarrollan sin ley entidades caóticas ingobernables, eludiendo todo tipo de legalidad, volviendo a caer en un estado de barbarie en el que únicamente pueden imponer su ley bandas de forajidos que saquean a la población. Aparecen peligros de nuevo tipo: el crimen organizado, redes mafiosas, especulación financiera, corrupción a gran escala, extensión de nuevas epidemias (SIDA, virus Ebola, Creutzfeld-Jakob, etc.), contaminaciones de alta intensidad, fanatismos religiosos o étnicos, efecto invernadero, desertización, proliferación nuclear, etc.” (“L’an 2000”, le Monde diplomatique, diciembre de 1999).
Y sin embargo, tampoco ese tipo de realidades de las que todo el mundo puede estar informado, eso cuando no tiene que sufrirlas en carne propia, provoca indignaciones ni levantamientos significativos.
En realidad, la habituación a la barbarie, especialmente en los países más avanzados, es uno de los medios mediante los cuales la clase burguesa logra mantener sojuzgada a la sociedad. Ha obtenido ese “enganche” acumulando imágenes de los horrores que abruman a la especie humana, pero, sobre todo, acompañándolas de comentarios mentirosos para apagar, esterilizar o canalizar la menor indignación que puedan provocar, mentiras cuyo objetivo principal es la única parte de la población que podría ser una amenaza para ella, la clase obrera.
Fue tras la Segunda Guerra mundial cuando la burguesía dio forma a ese medio a gran escala, de perpetuar su dominación. Por ejemplo, las imágenes filmadas, insoportables, como los testimonios escritos sobre los campos nazis en el momento de su liberación sirvieron para justificar la guerra despiadada llevada a cabo por los aliados. Auschwitz sirvió para justificar Hiroshima, sirvió para justificar todos los sacrificios sufridos por las poblaciones y los soldados de los países aliados.
Hoy, junto a las informaciones y las imágenes que, incesantemente, llegan de las matanzas, los comentaristas se las arreglan siempre para precisar que esa barbarie es cosa de “dictadores” sin moral y sin escrúpulos dispuestos a hacer cualquier cosa para saciar sus pasiones monstruosas. Si la matanza ha ocurrido en un país africano, insisten en que se debe a rivalidades “tribales” de las que se aprovecha este o aquel déspota local. Si la población kurda es gaseada a millares, eso sólo puede deberse a la crueldad del “carnicero de Bagdad”, presentado desde la Guerra del Golfo como el mismísimo diablo, mientras que se le presentaba como una especie de defensor de la civilización cuando la guerra contra Irán de 1980 a 1988. Si la población de la ex Yugoslavia es exterminada en nombre de la “pureza étnica”, ello se debe a Milosevic, un imitador de Sadam Husein. En resumen, de la misma manera que la barbarie que se desencadenó durante la Segunda Guerra mundial tuvo un responsable muy bien identificado, Adolf Hitler y su locura asesina, la barbarie que hoy se está incrementando procede del mismo fenómeno: las ansias de sangre de este o aquel jefe de Estado o de banda.
En nuestra Revista ya hemos denunciado en varias ocasiones la mentira que consiste en presentar la barbarie del siglo XX como resultado exclusivo de regímenes “dictatoriales” o “autoritarios”([1]). No vamos a volver aquí detalladamente sobre este tema. Nos limitaremos a evocar algunos ejemplos significativos del grado de barbarie de la que son capaces los regímenes “democráticos”.
Para empezar, cabe recodar que la Primera Guerra mundial, que en su época fue vivida como la cúspide insuperable de la bestialidad, fue conducida por ambos lados por “democracias” (incluida, a partir de febrero de 1917, la recién estrenada democracia rusa). Pero esa carnicería es ahora casi considerada como “normal” en los discursos burgueses, pues, en fin de cuentas, se respetaron “las leyes de la guerra” ya que eran soldados quienes se mataron mutuamente por millones. En general, se respetó a la población civil. Y por eso, dicen, no hubo “crímenes de guerra” durante la primera guerra imperialista. En cambio, la segunda se ilustró en ese terreno hasta el punto de que se creó, nada más terminarse, un tribunal especial, el de Nuremberg, para juzgar ese tipo de crímenes. Sin embargo, la característica primordial de los acusados en ese tribunal no es que eran criminales bestiales, sino que pertenecían al campo de los vencidos. Pues, si no, Truman, el tan democrático presidente estadounidense que decidió el lanzamiento de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, debiera haberlos acompañado en el banquillo. Y junto a él debería haber estado Churchill y sus colegas aliados, quienes ordenaron que se arrasara Dresde el 13 y 14 de febrero de 1945, provocando 250 000 muertos, es decir, tres veces más que en Hiroshima.
Después de la Segunda Guerra mundial, sobre todo en las guerras coloniales, los regímenes democráticos han seguido ilustrándose: 20 000 muertos en los bombardeos de Setif en Argelia por el ejército francés, el 8 de mayo de 1945 (el mismo día de la capitulación de Alemania). En 1947, fueron 80 000 malgaches los masacrados por la aviación, los carros blindados y la artillería de ese mismo ejército. Y esos son solo dos ejemplos.
Más cerca de nuestros días, la guerra de Vietnam, sólo ella, ya causó más a de 5 millones de muertos entre 1963 y 1975 y, en su gran mayoría debidos a la democracia norteamericana.
Esas matanzas estaban, claro está, “justificadas” por la necesidad de “frenar el Imperio del Mal”, o sea el bloque ruso([2]). Pero es una justificación que ya no era posible en la guerra del Golfo, en 1991. Sadam Husein había gaseado a miles de kurdos en los años 80 y eso no le causó la menor indignación a ningún dirigente del “mundo libre”: ese crimen solo fue en 1990 evocado y denunciado por esos mismos dirigentes, después de que aquél invadiera Kuwait, y, para hacérselo pagar, los generales americanos y sus aliados, salvaguardia de la civilización, hicieron matar a decenas de miles de civiles a golpe de “bombardeos quirúrgicos”, enterrar vivos a miles de soldados irakíes, campesinos y proletarios en uniforme, asfixiando a varios miles más con bombas mucho más sofisticadas que las de Sadam. Hoy mismo, aquellos que logran despertar del estado de hipnosis colectivo propiciado por la propaganda de tiempos de guerra son capaces de ver que los bombardeos aéreos de la OTAN en la guerra de Kosovo de la primavera de 1999, provocaron un “desastre humanitario” mucho peor que el que pretendían combatir. Algunos son capaces de comprender que ese resultado era conocido de antemano por los gobiernos que lanzaron la “cruzada humanitaria” y que sus justificaciones no son más que hipocresía. También algunos podrían recordar que los “malos” de hoy no siempre lo han sido y que el “diablo Sadam” aparecía cual San Jorge combatiendo al dragón Jomeini, en los años 80, o también que todos los “dictadores sanguinarios” fueron armados hasta los dientes por las virtuosas “democracias”.
Y precisamente, para aquellos que quieren tragarse las mentiras de los gobiernos, aparecen los “especialistas” que se dedican a designar a los “verdaderos culpables” de la barbarie actual, tanto en el plano de las matanzas y genocidios como de la situación económica : la culpa sería, sobre todo, de los Estados Unidos, de la “globalización” y de las “multinacionales”.
Y es así cómo le Monde diplomatique precisa, tras hacer una constatación válida sobre el estado del mundo actual: “La Tierra conoce así una nueva era de conquista, como en la época de las colonizaciones. Pero, mientras que los actores principales de las expansiones conquistadoras precedentes eran los Estados, esta vez quienes quieren dominar el mundo son empresas y conglomerados, grupos industriales y financieros privados. Nunca antes los dueños de la Tierra habían sido tan pocos ni tan poderosos. Esos grupos pertenecen a la Triada formada por Estados Unidos - Europa – Japón, pero la mitad está en Estados Unidos. Es un fenómeno fundamentalmente norteamericano…
La mundialización, más que conquistar países, lo que busca es conquistar mercados. La preocupación de este poder moderno no es la conquista de territorios, como en las grandes invasiones o los períodos coloniales, sino la posesión de las riquezas.
Esa conquista viene acompañada de destrucciones impresionantes. Industrias enteras quedan brutalmente siniestradas, en todas las regiones. Con los sufrimientos sociales resultantes: desempleo masivo, subempleo, eventualidad, exclusión. 50 millones de desempleados en Europa, mil millones de desempleados y de subempleados en el mundo… hombres, mujeres, y, todavía más escandaloso, niños sobreexplotados: 300 millones de ellos lo están, en condiciones muy brutales.
La mundialización es además un pillaje planetario. Los grandes grupos destrozan el medio ambiente con medios gigantescos; sacan provecho de las riquezas de la naturaleza, bien común de la humanidad; y lo hacen sin escrúpulos y sin freno. Esto también viene acompañado de una criminalidad financiera vinculada a los medios de negocios y a los grandes bancos que ‘lavan’ sumas que superan el billón de dólares por año, es decir más que el producto nacional bruto de una tercera parte de la humanidad”.
Una vez identificados los enemigos de la especie humana, hay que indicar cómo combatirlos:
“Por eso los ciudadanos multiplican las movilizaciones contra los nuevos poderes, como pudimos comprobarlo con ocasión de la cumbre de la Organización mundial del comercio (OMC) en Seattle. Están convencidos de que, en el fondo, la meta de la mundialización, en este inicio de milenio, es la destrucción de lo colectivo, el acaparamiento por el mercado y lo privado de las esferas pública y social. Y están decididos a oponerse a ello.”
Les incumbe pues a los “ciudadanos” movilizarse y realizar “dos, tres Seattle” para empezar a dar una solución a los males que abruman al mundo. Y ésa es una perspectiva que proponen incluso organizaciones políticas (como los trotskistas) que dicen ser “comunistas”. En resumen, lo que hace falta es que los ciudadanos inventen una “nueva democracia” destinada a combatir los excesos del sistema actual y que se opongan a la hegemonía de la potencia estadounidense. Es, más sosa, la misma sopa que servían los reformistas de la IIª Internacional de principios de siglo, los mismos reformistas que acabarían siendo los primeros para alistar al proletariado en la Primera Guerra mundial y en la matanza de obreros revolucionarios a finales de ésa. Es, un poco más “democrático”, lo que nos decían durante la guerra fría los partidos estalinistas, esos otros verdugos del proletariado. De este modo, entre los adoradores de la “mundialización” y quienes la combaten, el territorio está bien marcado: lo que hace falta, ante todo, es que cada uno aporte su idea para aceptar el mundo actual, o sea, sobre todo, desviar a los obreros de la única perspectiva que pueda acabar con la barbarie capitalista, la revolución comunista.
Revolución comunista o destrucción de la humanidad
Cualquiera que sea el vigor con que se denuncia la barbarie del mundo actual, los discursos que hoy se oyen, ampliamente repercutidos por los media, ocultan lo esencial: que no es tal o cual forma de capitalismo la que es responsable de las calamidades que abruman el mundo. Es el capitalismo mismo, bajo todas sus formas.
De hecho, uno de los principales aspectos de la barbarie actual no es únicamente la cantidad de sufrimiento humano que engendra, es el inmenso abismo que hay entre lo que podría ser la sociedad con las riquezas creadas en su historia y la realidad que tiene que vivir. Fue el sistema capitalista el que favoreció la eclosión de esas riquezas, especialmente el dominio de la ciencia y el inconmensurable aumento de la productividad del trabajo. Gracias, claro está, a una explotación implacable de la clase obrera, el capitalismo creó las condiciones materiales para su superación y su sustitución por una sociedad que ya no esté orientada hacia la ganancia ni a satisfacer las necesidades de una minoría, sino orientada hacia la satisfacción de todos los seres. Estas condiciones materiales existen desde principios de siglo, cuando el capitalismo, tras haber constituido el mercado mundial, sometió a su ley a la Tierra entera. Tras haber rematado su tarea histórica de un desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, y de la primera de ellas, la clase obrera, el capitalismo hubiera debido dejar la escena como así lo hicieron las sociedades que lo precedieron, como la sociedad esclavista y la feudal. Pero no podía desaparecer por sí mismo: le incumbe al proletariado, como ya lo decía el Manifiesto comunista de 1848, ejecutar la sentencia de muerte que la historia pronunció contra la sociedad burguesa.
Tras haber alcanzado su apogeo, el capitalismo entró en un período de agonía que ha dado rienda suelta en la sociedad a una barbarie cada día mayor. La Primera Guerra mundial fue la primera gran expresión de esa agonía y, precisamente, fue durante y después de esa guerra cuando la clase obrera se lanzó al asalto del capitalismo para ejecutar la sentencia y tomar la dirección de la sociedad para instaurar el comunismo. El proletariado, en octubre de 1917, dio el primer paso en esa inmensa tarea histórica pero no pudo dar los siguientes, al haber sido derrotado en las mayores concentraciones industriales del mundo, sobre todo en Alemania([3]). Una vez superado su espanto, la clase burguesa desencadenó entonces la contrarrevolución más terrible de la historia. Una contrarrevolución liderada primero por la burguesía democrática, pero que después permitió la instauración de los regímenes abominables como lo fueron el nazismo y el estalinismo. Uno de los aspectos que deja muy patente la profundidad y la brutalidad de la contrarrevolución es que la estalinista haya podido disfrazarse durante décadas, con la complicidad de todos los regímenes democráticos, de vanguardia de la revolución comunista, cuando fue, en realidad, su enemigo más acérrimo. Esa es una de las características más importantes de la tragedia vivida por la humanidad en el siglo XX, una característica que todos los comentaristas burgueses, incluidos los más “humanistas” y bien pensantes, ocultan.
Si el proletariado pudo ser llevado como una res atada a la segunda guerra imperialista sin que pudiera hacer erguirse contra ella, como la había hecho en Rusia en 1917 y en la Alemania de 1918, fue porque había sufrido aquella terrible contrarrevolución. Y, en parte, esta imposibilidad permite explicar por qué la Segunda Guerra mundial fue mucho más terrorífica que la Primera. Otra de las causas de la diferencia entre ambas es, evidentemente, los enormes progresos científicos realizados por el capitalismo durante este siglo. Estos progresos son evidentemente saludados por todos los fanáticos alabadores del capitalismo. A pesar de todas esas calamidades, el capitalismo del siglo XX habría aportado a la sociedad humana riquezas científicas y técnicas sin comparación alguna con lo alcanzado en épocas anteriores. Lo que no se dice con tanta fuerza es que los principales beneficiarios de esa tecnología, quienes acaparan en cada momento los medios más modernos y sofisticados, son los ejércitos que así llevan a cabo las guerras más destructoras. En otras palabras, los progresos de las ciencias del siglo XX sirvieron primero para hacer más desgraciados a los humanos y no para su bienestar y su mejora. Puede uno imaginarse lo que hubiera sido la vida de la humanidad si la clase obrera hubiera vencido en una revolución que hubiera permitido poner a disposición de las necesidades humanas los prodigios de la tecnología que han aparecido en el siglo XX.
En fin, una de las causas esenciales de la mucho más profunda barbarie de la Segunda Guerra mundial en comparación con la Primera, es que entre ambas el capitalismo siguió hundiéndose en su decadencia.
Durante todo el período de la “guerra fría”, pudimos atisbar lo que hubiera podido ser una tercera guerra mundial: la destrucción pura y simple de la humanidad. La tercera guerra mundial no ocurrió, no gracias al capitalismo, sino gracias a la clase obrera. En efecto, fue porque el proletariado se libró de la contrarrevolución a finales de los años 60, replicando masivamente en su terreno de clase a los primeros ataques de una nueva crisis abierta del capitalismo, lo que impidió que éste diera su propia respuesta a esa crisis: una nueva guerra mundial, de igual modo que la crisis de los años 30 desembocó en la segunda.
Aunque la réplica de la clase obrera a la crisis capitalista cerró el camino a un nuevo holocausto, no ha sido suficiente para echar abajo el capitalismo o entrar directamente por el camino de la revolución. Esa situación histórica bloqueada en un tiempo en que la crisis capitalista se iba agravando cada día más, ha desembocado en una nueva fase de la decadencia del capitalismo, la de la descomposición general de la sociedad. Una descomposición cuya más eminente manifestación hasta hoy ha sido el desmoronamiento de los regímenes de capitalismo de Estado de corte estalinista y de todo el bloque del Este como tal bloque, lo cual provocó a su vez la dislocación del bloque occidental. Una descomposición que se expresa en un caos sin precedentes en el ruedo internacional, del que la guerra en Kosovo de la primavera de 1999, las matanzas de Timor al final del verano y la actual guerra de Chechenia son algunas muestras entre otras muchas. Una descomposición que es la causa y el trasfondo de todas las tragedias que están hoy barriendo el mundo, ya sean desastres ecológicos, catástrofes “naturales” o tecnológicas, epidemias o envenenamientos, ya sea el progreso irresistible de las mafias, de la droga o de la criminalidad.
“La decadencia del capitalismo, tal como el mundo la ha conocido desde principios de este siglo, aparece ya como el período más trágico de la historia de la humanidad (…). Sin embargo, puede uno darse cuenta ahora de que la humanidad no había tocado el fondo. Decadencia del capitalismo significa agonía de ese sistema. Pero esta agonía tiene su historia y hoy hemos llegado a su fase terminal, a la de la descomposición general de la sociedad, a su putrefacción de raíz.
Pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata hoy es de putrefacción de la sociedad. Desde la Segunda Guerra mundial, el capitalismo había logrado repeler hacia los países subdesarrollados las expresiones más bestiales y sórdidas de su decadencia. Hoy, esas expresiones de la barbarie se están desplegando en el corazón mismo de los países avanzados. Y es así como los conflictos étnicos absurdos en los que las poblaciones se lanzan a mutuo degüello porque no tienen la misma religión o no hablan la misma lengua, o porque perpetúan tradiciones folklóricas diferentes, todos esos absurdos, que parecían ser ‘lo típico’, desde hace décadas, de los países del llamado Tercer mundo, de África, India u Oriente Medio, están ocurriendo hoy en Yugoslavia, a unos cuantos cientos de kilómetros de las metrópolis industriales de Italia del Norte y de Austria (…).
En cuanto a las poblaciones de esas zonas, su suerte no será mejor, sino mucho peor : desorden económico creciente, sumisión a demagogos patrioteros y xenófobos, ajustes de cuentas y pogromos entre comunidades que hasta ahora habían ido conviviendo y, sobre todo, división trágica entre los diferentes sectores de la clase obrera. Todavía más miseria, más opresión, terror, destrucción de la solidaridad de clase entre proletarios frente a sus explotadores : eso es el nacionalismo hoy. Y la actual explosión de ese nacionalismo es la mejor prueba de que el capitalismo decadente ha dado un nuevo paso en la barbarie y la putrefacción.
La violencia desencadenada de la histeria nacionalista en partes de Europa no es, ni mucho menos, la única manifestación de la descomposición. Los países adelantados empiezan a ser alcanzados por la barbarie que el capitalismo había logrado repeler hasta ahora hacia su periferia.
Antes, para hacer creer a los obreros de los países más desarrollados que no tenían razones para rebelarse, los medios de comunicación podían ir a pasear sus cámaras por los suburbios de Bogotá o las aceras de Manila y hacer reportajes sobre la criminalidad y la prostitución infantiles. Hoy es en el país más rico del mundo, en Nueva York, en Los Ángeles, en Washington, donde criaturas de doce años venden sus cuerpos o matan por unos cuantos gramos de crack. En Estados Unidos, las personas sin techo se cuentan por cientos de miles. A dos pasos de Wall Street, templo de la finanza mundial, duermen masas de seres humanos tapados con cartones, tirados por las aceras. Igual que en Calcuta. Ayer, la prevaricación y el chanchullo, erigidos en leyes, aparecían como algo típico de los dirigentes del ‘Tercer mundo’. Hoy, no pasa un mes sin que estalle un escándalo que revele el comportamiento de hampones estafadores del conjunto del personal político de los países ‘avanzados’ : dimisiones a repetición de los miembros del gobierno en Japón, en donde encontrar a un político ‘presentable’ para confiarle un ministerio resulta ser ‘misión imposible’ ; participación a gran escala de la CIA en el narcotráfico ; penetración de la mafia en las altas esferas del Estado italiano, autoamnistía de los diputados franceses para evitar la cárcel...; incluso en Suiza, país de legendaria ‘limpieza’, la ministra de la policía y de la justicia se ha visto involucrada en negocios de blanqueo de dinero de la droga. La corrupción se ha practicado siempre en la sociedad burguesa, pero ha alcanzado tales cotas actualmente, se ha generalizado tanto, que cabe constatar también en ese aspecto que la decadencia de esta sociedad ha franqueado una nueva etapa en la putrefacción.
Es el conjunto de la vida social lo que de hecho parece haberse desquiciado por completo, hundiéndose en lo absurdo, en el fango y la desesperación. Es toda la sociedad humana, en todos los continentes, lo que, de modo creciente, rezuma barbarie por todos sus poros. Las hambres aumentan en todos los países del tercer mundo, pronto alcanzarán a los países que se pretendían ‘socialistas’, mientras en Europa occidental y Norteamérica se destruyen productos agrícolas almacenados, se paga a los campesinos para que cultiven menos tierras y multan a aquéllos que produzcan por encima de las cuotas establecidas. En Latinoamérica, epidemias como la del cólera, están matando a miles de personas, y eso que esa plaga había sido atajada hace ya mucho tiempo. Por todas partes en el mundo, las inundaciones o los terremotos siguen matando a miles de personas en unas cuantas horas, y eso que la sociedad sería ya perfectamente capaz de construir diques y viviendas adaptadas para evitar tales hecatombes. Al mismo tiempo, mal se puede invocar la ‘fatalidad’ o los ‘caprichos de la naturaleza’ cuando en Chernóbil, en 1986, la explosión de una central nuclear mata a cientos, si no han sido miles, de personas, contaminando varias provincias, cuando, en los países más desarrollados, puede uno asistir a catástrofes en el corazón mismo de las grandes ciudades: 60 muertos en una estación parisina, más de 100 muertos en un incendio del metro de Londres, hace poco tiempo. Además, este sistema capitalista aparece incapaz de hacer frente a la degradación del entorno, a las lluvias ácidas, a las contaminaciones de todo tipo y sobre todo la nuclear, al efecto de invernadero, a la desertización que están poniendo en entredicho incluso la supervivencia de la especie humana.
A la vez, asistimos a una degradación irreversible de la vida social: además de la criminalidad y la violencia urbana que no paran de aumentar por todas partes, la droga está causando estragos cada día más espantosos, sobre todo entre las generaciones jóvenes, signo de la desesperanza, del aislamiento, de la atomización que está afectando a toda la sociedad” (Manifiesto del IXº Congreso de la CCI, julio de 1991).
Hoy por hoy, una nueva guerra mundial no está al orden del día por el hecho mismo de la desaparición de los grandes bloques militares, por el hecho, también, de que el proletariado de los países centrales no está encuadrado tras las banderas de la burguesía. Pero su amenaza continuará pesando sobre la sociedad mientras dure el capitalismo. Pero la sociedad puede también ser destruida sin guerra mundial, como consecuencia, en una sociedad abandonada a un caos creciente, de una multiplicación de guerras locales, de catástrofes ecológicas, de hambrunas y epidemias.
Así se termina el siglo más trágico y más sanguinario de la historia humana, en la descomposición de la sociedad. Si la burguesía ha podido celebrar con festividades el año 2000, es poco probable que pueda hacer los mismo en el 2100. Ya sea porque ha sido derribada por el proletariado, ya sea porque la sociedad se ha hundido en la mayor ruina y haya vuelto a la edad de piedra.
FM
[1] Vease, por ejemplo, el artículo “Las matanzas y los crímenes de las ‘grandes democracias’” (Revista internacional nº 66).
[2] La justificación era tanto más eficaz porque los regímenes estalinistas cometieron múltiples matanzas, desde el “gulag” hasta la guerra de Afganistán, pasando por represión sangrientas en Alemania en 1953, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, en Polonia en 1970, etc.
[3] Sobre la revolución alemana, léase nuestra serie de artículos sobre el tema en la Revista internacional.
Documento – El antifascismo formula de confusión (Bilan, mayo del 34)
- 3960 reads
Presentación de la CCI
El antifascismo resiste. A la vez que se desencadenaban las campañas sobre la extradición de Pinochet, los sectores democráticos de la burguesía (o sea prácticamente todos los sectores) lanzaron otra campaña sobre el tema del antifascismo, contra la subida al gobierno austriaco del FPÖ de Georg Haider. Durante la reunión europea de Lisboa del 23 de marzo del 2000, el conjunto de jefes de Estado y de gobierno se pusieron de acuerdo para confirmar sanciones a Austria mientras mantenga miembros del partido de Haider en su gobierno.
Nadie en esta campaña quiere dejar a los demás la palma de la firmeza en la denuncia del “peligro fascista, xenófobo y antidemocrático”. Así hemos podido oír el jefe de las derechas francesas, el presidente Chirac, condenar vigorosamente lo que ocurre en Austria (cuando un sondeo recientemente publicado indicaba que más de la mitad de los habitantes de su país son xenófobos). El conjunto de las organizaciones de izquierdas, empezando por los trotskistas, redoblan las denuncias de la “peste parda”, la cual sería un peligro de primer orden para la clase obrera. Su prensa no para de alertar sobre el “peligro fascista” y se organizan manifestaciones a repetición contra la “vergüenza Haider”.
Sean cuales sean las razones particulares que han determinado a la burguesía austriaca a poner a “pardos” en su gobierno ([1]), esto ha sido para sus colegas de Europa y de Norteamérica una excelente ocasión de recalentar un tipo de mistificaciones que ya demostró en la historia su eficacia contra la clase obrera. Hasta ahora, estos últimos años, las campañas contra el “peligro fascista” no podían alimentarse más que con acontecimientos tales como el auge electoral del Frente nacional en Francia o las salvajadas de hordas de “cabezas rapadas” contra emigrantes. Ni siquiera el “culebrón” en torno a Pinochet ha logrado movilizar a las masas debido a que ese viejo dictador ya está retirado. Resulta evidente que la llegada al gobierno de un país europeo de un partido presentado como “fascista” es un alimento de primera calidad para este tipo de campañas.
Cuando nuestros compañeros de Bilan (publicación en francés de la Fracción de izquierdas del Partido comunista de Italia) redactaron el documento que aquí volvemos a publicar, el fascismo era una realidad en varios países europeos (Hitler ya llevaba en el poder en Alemania desde 1933). Esto no los condujo a perder la cabeza y dejarse arrastrar en el arrebato del “antifascismo” que no solo ganó a los partidos socialistas y estalinistas, sino también a corrientes que se habían opuesto a la degeneración de la Internacional comunista durante los años 20, entre ellas la corriente trotskista. Fueron capaces de alertar firme y claramente contra los peligros del antifascismo, alerta que tuvo, poco antes de la guerra de España, un carácter incontestablemente profético. Resulta hoy claro que en España, la burguesía fascista pudo desencadenar su represión y las masacres contra la clase obrera porque ésta, a pesar de haber sido capaz de armarse espontáneamente cuando el golpe de Franco el 18 de julio de 1936, se dejó arrastrar fuera de su terreno de clase (o sea, la lucha intransigente contra la república burguesa) en nombre de la pretendida prioridad de la lucha contra el fascismo y la necesidad de formar un frente unido del conjunto de las fuerzas que se le oponían.
La situación histórica actual no es la de los años 30, cuando la clase obrera sufrió la más terrible derrota de su historia; semejante castigo no lo habían infligido los fascistas, sino los sectores “democráticos” de la burguesía que así le permitieron a ésta, en determinados países, recurrir a los partidos fascistas para dirigir el Estado. Por esto podemos afirmar que el fascismo no corresponde hoy a una necesidad política del capitalismo. Solo ocultando las diferencias entre el periodo actual y los años 30, ciertas corrientes que se reivindican de la clase obrera, tales como los trotskistas, pueden justificar su participación en el montaje del “peligro fascista”. Bilan tenía totalmente razón al insistir en la necesidad para los revolucionarios de ser capaces de situar en su contexto histórico los acontecimientos a los que se enfrentan, tomando en cuenta en particular la relación de fuerzas entre las clases. En los años 30, fue ya sobre todo en contra de los argumentos de la corriente trotskista (los bolcheviques leninistas) contra los que Bilan desarrolló su propia argumentación. En aquel entonces, esa corriente aún formaba parte de la clase obrera, sin embargo su oportunismo la conduciría a traicionarla y pasarse al campo burgués durante la Segunda Guerra mundial. Y su participación en ésta fue precisamente en nombre del antifascismo, apoyando sin el menor escrúpulo a los imperialismos aliados, pisoteando el internacionalismo, uno de los principios fundamentales del movimiento obrero.
Los argumentos de Bilan para luchar contra las campañas antifascistas y denunciar los peligros que contienen para la clase obrera siguen siendo hoy totalmente validos: a pesar de que la situación histórica no sea la misma, las mentiras empleadas contra la clase obrera para hacerla salir de su terreno de clase y alistarla tras la democracia burguesa son fundamentalmente idénticas. El lector podrá fácilmente reconocer los argumentos combatidos por Bilan, pues son los mismos que utilizan hoy los antifascistas de todas clases y colores, y particularmente los que se reivindican de la revolución. Citaremos, para ilustrarlo, dos pasajes de Bilan:
“... ¿será que la posición de nuestros contradictores, que le piden al proletariado escoger entre las formas de organización del Estado capitalista la menos peor, no reproduce la posición defendida por Bernstein cuando lo llamaba a realizar la forma mejor del Estado capitalista?”.
“... si el proletariado está realmente en condiciones para imponer una solución gubernamental a la burguesía, ¿por qué razón tendría que limitarse a semejante objetivo en lugar de plantear sus reivindicaciones centrales hacia la destrucción del Estado capitalista? Por otra parte, si sus fuerzas no le permiten todavía desencadenar su insurrección, ¿no será orientarlo en una vía que permitirá la victoria de su enemigo hacerlo luchar por un gobierno democrático?”.
En fin, contra los que argumentan que el antifascismo es un medio para “reunir” a los obreros, Bilan contesta que la defensa de sus intereses de clase es el único terreno que permite unir al proletariado, sea cual sea la relación de fuerzas de con su enemigo : “al no poder asignarse como meta inmediata la conquista del poder, el proletariado se une en torno a objetivos más limitados, pero de clase : las luchas parciales”.
“En lugar de ponerse a modificar substancialmente las reivindicaciones de la clase obrera, el deber imperioso de los comunistas está en propugnar la unión de la clase obrera en torno a sus reivindicaciones de clase en sus organismos de clase: los sindicatos”.
En aquel entonces, contrariamente a la corriente de la Izquierda comunista germano-holandesa, la Izquierda comunista italiana aún no se había aclarado sobre la cuestión sindical. Desde la Primera Guerra mundial, los sindicatos se habían vuelto definitivamente órganos del Estado capitalista. Solo sería a finales de la Segunda Guerra mundial cuando lo entendieron algunos sectores de la Izquierda italiana. Esto no quita nada a la validez de la posición defendida por Bilan llamando a los obreros a unirse en torno a sus reivindicaciones de clase, posición que sigue estando de plena actualidad hoy, cuando todos los sectores de la burguesía llaman a la clase proletaria a defender ese “precioso bien” que sería la democracia, contra un pretendido fascismo que es producto de ella misma. En realidad, contra cualquier intento de hacer una revolución que, según ella, conduciría ineluctablemente al retorno del “totalitarismo” como el que se desmoronó hace diez años en unos países que de socialistas sólo tenían el nombre.
En este sentido, el artículo de Bilan que aquí publicamos tiene el mismo objetivo de denunciar las mentiras democráticas que la publicación en el número precedente de la Revista internacional de las tesis de Lenin “Sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado”.
CCI
El antifascismo: fórmula de confusión
La situación actual va mucho más allá, probablemente, que todas las situaciones precedentes de reflujo revolucionario. Esto es debido tanto a la evolución contrarrevolucionaria de los pilares conquistados por al lucha del proletariado en la posguerra (el Estado ruso, la Internacional comunista) como a la incapacidad de los obreros para oponer un frente de resistencia ideológico y político a esa evolución. La conjunción de este fenómeno y de la ofensiva brutal del capitalismo, que se orienta hacia la formación de constelaciones para la guerra, determina reacciones de lucha por parte de los obreros y a veces grandiosas batallas (Austria)([2]). Éstas no logran sin embargo hacer vacilar la potencia del centrismo([3]), única organización de masas, ahora integrada en las fuerzas de la contrarrevolución mundial.
En este momento de derrotas, la confusión es el resultado obtenido por el capitalismo, el cual ha incorporado el Estado obrero, el centrismo, utilizándolos para su propia conservación, orientándolos, ya desde 1914, hacia donde actúan las fuerzas insidiosas de la socialdemocracia, principal factor de disgregación de la conciencia de las masas y portavoz calificado de consignas preñadas de derrotas proletarias y de victorias burguesas.
Examinaremos en este artículo una formula típica del confusionismo, la que se llama aún en los medios obreros que se dicen de izquierdas “el antifascismo”. (...) Nos limitaremos para la sencillez de nuestra exposición a no tratar más que a un problema: el antifascismo y el frente de luchas que se pretende concretar en torno a esta formula.
Resulta elemental –o mejor dicho resultaba– afirmar que antes de comenzar una batalla de clase es necesario establecer cuáles son los objetivos a alcanzar, los medios que emplear, las fuerzas de clase que pueden intervenir favorablemente. No hay nada de “teórico” en esas consideraciones, pues no se exponen a esa crítica fácil de esos elementos hastiados por las teorías y cuya regla consiste –por encima de cualquier preocupación de claridad política– en trapichear en movimientos con quien sea, en base a cualquier problema, con tal que haya “acción”. Somos de los que piensan que la acción no depende ni de las vociferaciones ni de las buenas voluntades individuales, sino de las situaciones mismas. Pensamos, además, que la acción exige un trabajo teórico indispensable para preservar a la clase obrera de nuevas derrotas. Es importante comprender debidamente el desprecio de tantos militantes por el trabajo teórico, y decir claramente que en realidad ése es siempre el medio para que se introduzcan a hurtadillas los principios del enemigo en lugar de las posiciones proletarias: en el caso que nos importa, los principios de la socialdemocracia en el medio revolucionario, con la proclama de una “acción a toda costa” para “ganarle la carrera” al fascismo.
En lo que toca el problema del antifascismo, no es entonces únicamente el desprecio al trabajo teórico el que guía a sus adeptos, sino también la estúpida manía de crear y propagar la confusión indispensable para formar amplios frentes de resistencia. ¡Ningún límite que perjudique y haga perder aliados!, ¡nada de lucha!, ésas son las consignas del antifascismo. Y así vemos como éste idealiza la confusión y la considera como un elemento de victoria. Recordemos que ya hace más de medio siglo Marx le dijo a Weitling que la ignorancia jamás había sido útil para el movimiento obrero.
Actualmente, en lugar de establecer los objetivos de lucha, los medios que utilizar para alcanzarlos, los programas necesarios, resulta que la quintaesencia máxima de la estrategia marxista (Marx diría de la ignorancia) se resume en pegarse adjetivos –y entre ellos, el más utilizado es, claro está, “leninista”– y evocar sin ton ni son la situación de 1917 en Rusia y el ataque de Kornilov en septiembre. Empieza a estar desgraciadamente lejos el tiempo en que los militantes proletarios aun estaban en sus cabales y analizaban las situaciones históricas. En aquel entonces, antes de establecer analogías entre situaciones de su época y experiencias históricas, intentaban analizar primero si un paralelo político era posible entre el pasado y el presente; pero este tiempo parece pertenecer al pasado, en particular si nos referimos a la fraseología corriente de los grupos proletarios.
Por lo visto sería inútil hacer comparaciones entre el nivel de la lucha de clase en 1917 en Rusia y la situación actual en diferentes países; inútil también analizar si la relación de fuerzas entre las clases en aquel entonces tiene ciertas analogías con la de hoy. La victoria de Octubre de 1917 es un hecho histórico, así que lo único que habría que hacer es remedar la táctica de los bolcheviques rusos... y sobre todo hacer una mala copia, copias tan cambiantes como los diferentes medios que interpretan esos acontecimientos, basándose cada uno en principios opuestos.
Pero que la situación en Rusia del 17 fuera la de un capitalismo que hacía sus primeras experiencias de poder estatal, mientras que, todo lo contrario, el fascismo surge de un capitalismo que tiene el poder desde hace décadas; que por otra parte la situación volcánica y revolucionaria de 1917 en Rusia fuera totalmente opuesta a la situación reaccionaria actual, esto no preocupa en nada a los que hoy se llaman “leninistas”. Al contrario, su admirable serenidad no podrá ser perturbada por la inquietud de confrontar los acontecimientos de 1917 con la situación actual, basándose seriamente en la experiencia italiana y alemana. Kornilov sirve para todo. Y así es como la victoria de Mussolini y de Hitler no será atribuida más que a presuntas desviaciones de los partidos comunistas con respecto a la táctica clásica de los bolcheviques en 1917, cuando por un juego de malabarismos políticos se asimilan dos situaciones históricamente opuestas : la revolucionaria y la reaccionaria.
*
En lo que toca al antifascismo, ya no cuentan para nada las consideraciones políticas. Este se da como tarea agrupar a todos aquellos que están amenazados por el fascismo en una especie de “sindicato de los amenazados”.
La socialdemocracia dirá a los radicales socialistas que tengan cuidado con su propia seguridad y que tomen medidas inmediatas contra las amenazas del fascismo. También Herriot y Daladier pueden ser las víctimas de su triunfo. Blum irá más lejos: advertirá solemnemente a Doumergue que si no se protege del fascismo le espera el destino de Brüning. Por su parte, el centrismo se dirigirá “a la base socialista” o, inversamente, la SFIO se dirigirá al centrismo para realizar el frente único, pues tanto los socialistas como los comunistas se ven amenazados por el ataque del fascismo. Y por fin quedan los bolcheviques-leninistas([4]), que engallándose proclamarán con grandilocuencia estar dispuestos a participar a un frente de luchas fuera de cualquier consideración política, en base de una solidaridad permanente con todas las formaciones “obreras” (¿ ?) contra las acciones fascistas.
La consideración que anima tales especulaciones es muy sencilla, ¡demasiado sencilla! : juntar en un frente común antifascista a todos los “amenazados” animados por un deseo común de escapar a la muerte. Sin embargo, el análisis más elemental prueba que la simplicidad idílica de esa propuesta no hace sino esconder en realidad el abandono total de las posiciones fundamentales del marxismo, la negación de las experiencias del pasado y del sentido de los acontecimientos actuales.
Todas esas consideraciones sobre lo que radicales, socialistas y centristas tendrán que hacer para salvarse ellos y sus instituciones, todos los sermones “ex cátedra” no son, en cualquier caso, susceptibles de modificar el curso de la situación, puesto que así se resume el problema: transformar a los radicales, socialistas y centristas en comunistas, puesto que la lucha contra el fascismo no se puede realizar realmente más que en el frente de lucha por la revolución proletaria. Y a pesar de los sermones, la socialdemocracia belga no vacilará en lanzar los planes necesarios para poner a flote el capitalismo, saboteando todos los conflictos de clase, entregando en fin de cuentas los sindicatos a la burguesía. Por otro lado, Doumergue no hará sino imitar a Brüning, Blum seguirá las huellas de Bauer y Cachin las de Thaelmann.
En este artículo no intentamos saber si los ejes de la situación en Bélgica o en Francia pueden ser comparados a los que determinaron la subida y el triunfo del fascismo en Italia o Alemania. La analogía que hacemos es que Doumergue copia a Brüning, desde el punto de vista de la función que ambos pueden asumir en dos países muy diferentes, función que consiste, como para Blum o Cachin, en inmovilizar al proletariado, desagregar su conciencia de clase y permitir la adaptación del aparato estatal burgués a las nuevas condiciones de la lucha interimperialista. Las razones existen de pensar que en Francia particularmente, la experiencia de Thiers, Clemenceau, Poincaré se va repitiendo con Doumergue, que asistimos a una concentración del capitalismo en torno a sus fracciones de derechas, sin que esto conlleve la desaparición de las formaciones radicales-socialistas y socialistas de la burguesía. Por otro lado, es profundamente erróneo basar la táctica proletaria en posiciones políticas deducidas de una simple perspectiva.
El problema no consiste entonces en afirmar : ¡el fascismo es una amenaza!, ¡levantemos un frente único del antifascismo y de los antifascistas!, sino al contrario determinar las posiciones en torno a las que podrá concentrarse el proletariado en su lucha contra el capitalismo. Plantear el problema de esta forma significa excluir fuerzas antifascistas del frente de lucha contra el capitalismo, e incluso sacar la conclusión (que a primera vista puede parecer paradójica) de que si se verifica una orientación definitiva del capitalismo hacia el fascismo, la condición del triunfo está en la inalterabilidad del programa y de las reivindicaciones de clase de los obreros, mientras que la disolución del proletariado en el pantano antifascista sí sería una derrota cierta.
*
La acción de los individuos como la de las fuerzas sociales no están regidas por leyes de conservación de los individuos o de estas fuerzas, fuera de toda consideración de clase: Brüning o Matteotti no podían actuar considerando su interés personal o las ideas que defendían, o sea tomar el camino de la revolución proletaria, el único que les hubiese salvado de la estrangulación fascista. Los individuos y las fuerzas actúan en función de las clases de que dependen. Esto explica por qué personajes actuales de la política francesa no hacen sino seguir las huellas trazadas por sus predecesores en otros países, y esto es cierto aún en el caso de una evolución del capitalismo francés hacia el fascismo.
La base de la fórmula del antifascismo (el sindicato de todos los “amenazados”) revela entonces su absoluta inconsistencia. Si examinamos por otra parte de qué procede – al menos en sus afirmaciones programáticas – la idea del antifascismo, constatamos que deriva de una disociación del fascismo respecto al capitalismo. Se ha de decir que si se interroga sobre este tema a un socialista, un centrista o un bolchevique-leninista, afirmarán todos que el fascismo no es sino el capitalismo. Sin embargo el socialista añadiría que “tenemos interés en defender la Constitución y la república para preparar el socialismo”, el centrista afirmará que resulta más fácil unir la lucha de la clase obrera en torno al antifascismo que en torno a la lucha contra el capitalismo, y el bolchevique-leninista afirmará por su parte que no existe mejor base para congregarse y luchar que la defensa de las instituciones democráticas por la clase obrera, ya que el capitalismo no es capaz de asumirla.
Se comprueba así que la afirmación “el fascismo es el capitalismo” puede llevar a conclusiones políticas que solo pueden resultar de la disociación del capitalismo y del fascismo.
La experiencia demuestra que la conversión del capitalismo al fascismo no depende de la voluntad de grupos de la clase burguesa, sino que responde a necesidades ligadas a un período histórico determinado y a las particularidades propias a la situación de Estados en posición de debilidad respecto a los fenómenos de la crisis y a la agonía del sistema burgués. Esto deshace cualquier posibilidad de distinguir entre fascismo y capitalismo. La socialdemocracia, al actuar en el mismo terreno que las fuerzas liberales y democráticas, también incita la clase obrera a plantear como reivindicación central el recurso al Estado para obligar a las formaciones fascistas a respetar la legalidad, desarmarlas o hasta disolverlas. Estas tres corrientes políticas son perfectamente solidarias: su origen se vuelve a encontrar en la necesidad para el capitalismo de lograr el triunfo del fascismo, en los lugares donde el Estado capitalista tiene como fin elevar al fascismo para transformarlo en la nueva forma de organización de la sociedad capitalista.
Puesto que el fascismo responde a exigencias fundamentales del capitalismo, sólo en otro frente opuesto podremos lograr la posibilidad de lucha real contra él. Es verdad que nos exponemos a menudo hoy al riesgo de que se falsifiquen las posiciones que nuestros contradictores no se atreven a combatir políticamente. Basta por ejemplo con oponerse a la formula del antifascismo (que no posee ninguna base política) pues la experiencia demuestra que las fuerzas antifascistas del capital han sido tan necesarias como las propias fuerzas fascistas para el triunfo de éste, para que se nos conteste: “importa poco analizar la sustancia programática y política del antifascismo, lo que nos importa es que Daladier es preferible a Doumergue y que éste es preferible a Maurras; estamos entonces interesados en defender a Daladier contra Doumergue, o a Doumergue contra Maurras”. O según las circunstancias, Daladier o Doumergue, ya que son el obstáculo contra la victoria de Maurras y que nuestro deber es “utilizar la menor fisura para ganar una posición de ventaja para el proletariado”.
Resulta evidente que en Alemania, las “fisuras” manifestadas tanto por el gobierno de Prusia en un primer tiempo como más tarde por Hindenburg von Schleicher, en definitiva, no fueron más que los escalones que permitieron la subida del fascismo, pequeñeces que no debemos tomar en cuenta. También está claro que nuestras objeciones nos costarán ser tratados de antileninistas o de antimarxistas; se nos dirá que según nosotros, resulta lo mismo que gobiernen las derechas, las izquierdas o los fascistas. Precisamente sobre este punto queremos una vez por todas plantear el problema: si se tienen en cuenta las modificaciones ocurridas en la posguerra, la posición de nuestros contradictores, que piden al proletariado que se movilice para escoger la menos mala de las formas de organización del Estado capitalista, ¿no estarán reproduciendo la posición defendida en su tiempo por Bernstein que llamaba al proletariado a realizar la mejor forma de Estado capitalista?. Se nos contestará que no se pide al proletariado compartir la causa del gobierno considerado como la mejor forma de dominación... desde el punto de vista proletario, sino que se plantea simplemente reforzar las posiciones del proletariado imponiendo al capitalismo una forma de gobierno democrático. Se modifican las frases pero el sentido sigue siendo el mismo. Si realmente el proletariado está en condiciones para imponer una solución gubernamental a la burguesía, ¿por que razón tendría que limitarse a ese objetivo en lugar de plantear su reivindicación central hacia la destrucción del Estado capitalista? Por otro lado, si sus fuerzas todavía no le permiten desencadenar su insurrección, ¿no es desviarlo en una vía que permite la victoria del enemigo orientarlo hacia un gobierno democrático?
El problema no se plantea en nada como lo hacen los partidarios de “la mejor opción”: el proletariado tiene su solución a la cuestión del Estado, y no posee el menor poder, la menor iniciativa en lo que toca a las soluciones que dará el capitalismo al problema de su poder. Resulta evidente, lógicamente, que habría ventajas en hallar gobiernos burgueses muy débiles que permitan la evolución de la lucha revolucionaria del proletariado; sin embargo, resulta tan evidente que el capitalismo no se dará gobiernos de izquierdas o de extrema izquierda sino cuando éstos sean la mejor forma de defender el Estado en una situación precisa. En 1917-21, la socialdemocracia organizó la defensa del régimen burgués y fue la única forma que permitió la derrota de la revolución proletaria. Si se hubiese considerado que un gobierno de derechas habría podido orientar a las masas hacia la insurrección, ¿hubiesen debido los marxistas preconizar un gobierno reaccionario? Sólo hacemos semejante hipótesis para demostrar que no existe mejor o peor forma de gobierno para el proletariado. Estas nociones no existen más que para el capitalismo y depende de las situaciones. La clase obrera, por su parte, tiene el deber imperativo de agruparse sobre sus posiciones de clase para luchar contra el capitalismo sea cual sea la forma que adopta concretamente: fascista, democrático o socialdemócrata.
La primera consideración que haremos con respecto a las situaciones actuales, será afirmar abiertamente que la cuestión del poder no se plantea hoy de forma inmediata para la clase obrera, y una de las manifestaciones más patentes de esta característica de la situación es el desencadenamiento del ataque fascista, o la evolución de la democracia hacia los plenos poderes. Por ello, se trata de determinar cuáles son las bases sobre las cuales podrá realizarse la unión de la clase obrera. En esto, una idea muy curiosa va a separar los marxistas de todos los agentes del enemigo y de los confusionistas que actúan en la clase obrera. Según nosotros, la unión de los obreros es un problema de cantidad: al no poder asignarse la conquista del poder como proyecto inmediato, el proletariado ha de unirse por objetivos más limitados aunque de clase, las luchas parciales. Los demás, que alardean de extremismo, alterarán la sustancia de clase del proletariado e irán afirmando que es posible luchar por el poder en cualquier época. Al no poder plantear el problema sobre bases de clase, o sea sobre bases proletarias, lo esterilizarán substancialmente planteando el problema del gobierno antifascista. Añadiremos que los partidarios de la disolución del proletariado en el pantano del antifascismo son evidentemente los mismos que impiden la constitución de un frente de clase del proletariado en base a sus luchas reivindicativas.
Estos últimos meses en Francia han visto surgir una manada extraordinaria de programas, planes, organismos antifascistas, que no han impedido a Doumergue reducir masivamente los sueldos de los funcionarios y las pensiones, señal de una disminución de los salarios que el capitalismo francés tiene intención de generalizar. Si una centésima parte de la actividad malgastada en torno al antifascismo hubiese sido dirigida hacia la constitución de un sólido frente de la clase obrera para desencadenar una huelga general por la defensa de las reivindicaciones inmediatas, no hay duda que por una parte las amenazas represivas no hubiesen tenido libre curso y, por la otra, el proletariado hubiese recuperado la confianza en sus propias fuerzas al estar reagrupado en torno a sus intereses de clase, factor que hubiese modificado profundamente la situación de la que hubiese surgido de nuevo la cuestión del poder, en la única forma en que puede planteársela la clase obrera: la dictadura del proletariado.
Se desprende de estas consideraciones que para justificarse, el antifascismo debería proceder de una clase antifascista; la política antifascista resultaría de un programa inherente a esta clase. La imposibilidad de sacar tales conclusiones no solo resulta de las más sencillas bases del marxismo, sino también de elementos sacados de la situación actual en Francia. En efecto, se plantea el problema inmediatamente de los límites que asignarle al antifascismo. ¿Quién limitaría el antifascismo por su derecha? ¿Doumergue, que ahí está para defender la República? ¿Herriot, que participa en la “tregua” para preservar a Francia del peligro fascista? ¿Marquet, que tiene la pretensión de ser “el ojo del socialismo” en la Unión nacional, los Jóvenes turcos del partido radical, o los socialistas o, en fin de cuentas, el propio diablo con tal esté adoquinando el infierno con antifascismo ? Un análisis concreto del problema demuestra que la formula del antifascismo no sirve más que a la confusión y prepara la derrota de la clase obrera.
En lugar de modificar substancialmente a las reivindicaciones de la clase obrera, el deber imperioso de los comunistas es el de determinar la unificación de la clase obrera en torno a sus reivindicaciones de clase y en sus organismos de clase, los sindicatos. (...) No nos basamos en la noción formal de sindicato, sino en la consideración fundamental – tal como ya lo hemos dicho – de que, al no plantearse la cuestión del poder, se han de escoger objetivos más limitados, pero siempre de clase, en la lucha contra el capitalismo. El antifascismo determina condiciones en las que la clase obrera no solo va a quedar ahogada en lo que toca a cualquiera de sus reivindicaciones económicas y políticas, sino que además verá también comprometidas todas sus posibilidades de lucha revolucionaria, exponiéndose a ser la víctima del precipicio de las contradicciones del capitalismo – la guerra –, antes de recobrar la posibilidad de librar la lucha revolucionaria hacia la instauración de la sociedad del futuro.
Bilan nº 7, mayo del 34
[1] No es el objetivo de este artículo exponer nuestro análisis sobre las causas de la participación del FPÖ en el gobierno austriaco. El lector podrá conocerlo leyendo nuestra prensa territorial. Podemos decir, brevemente, que esta fórmula gubernamental tiene la inmensa ventaja de permitir al SPÖ (Partido socialdemócrata) hacerse una cura reconstituyente de oposición tras haber estado varias décadas dirigiendo el Estado. Pero también sirve para socavar la dinámica de éxito del propio FPÖ, en gran parte basada en su imagen de “partido virgen de todo compromiso”. Hace pocos años, la burguesía italiana ya había experimentado este tipo de maniobra, colocando en el gobierno Berlusconi al antiguo partido neofascista MSI.
[2] Movimiento insurreccional de febrero del 24.
[3] Bilan nombra así a los partidos estalinistas. Este término procede de que a mediados de los 20, Stalin adoptó una posición “centrista” entre la izquierda representada por Trotski, y la “derecha” cuyo portavoz era Bujarin, quien preconizaba una política favorable a los kulaks (ricos campesinos) y a los pequeños capitalistas.
[4] Así se nombraban los trotskistas en los años 30.
Series:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
VIII - La comprensión de la derrota de la Revolución rusa - 1922-23: Las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza (3)
- 3766 reads
1922-23: Las fracciones comunistas se enfrentan a la contrarrevolución en alza
A la generación de revolucionarios surgida al calor de la reanudación de las luchas a finales de los 60, le cuesta reconocer el carácter proletario de la insurrección de Octubre de 1917 y del Partido bolchevique que la lideró políticamente. El trauma de la contrarrevolución estalinista ha producido, como reflejo, inclinaciones hacia la visión consejista que ve al bolchevismo como el protagonista de una revolución puramente burguesa en Rusia. Y aún cuando, tras muy duros debates, un cierto número de grupos y elementos alcanzan a comprender que Octubre fue verdaderamente rojo, aún entonces, siguen manteniendo una fuerte tendencia a minusvalorar la magnitud política de aquel acontecimiento. Aceptan a regañadientes que los bolcheviques eran proletarios, pero ¡alto ahí!, tendríamos que fijarnos sobre todo en sus defectos.
Ese tipo de planteamientos estaban también presentes en los grupos que, en ese momento, se disponía a formar la CCI. Así la sección en Gran Bretaña –World Revolution–, que había reconsiderado su posición original de que los bolcheviques eran agentes de una contrarrevolución capitalista de Estado, cuando llegaban a la historia del Partido Bolchevique tras 1921, se expresaban así “… El trotskismo, así como el estalinismo, son un producto de la derrota de la revolución proletaria en Rusia. La Oposición de Izquierdas no se formó hasta 1923 y, desde mucho antes, Trotski ya había sido uno de los más despiadados defensores y ejecutores de la política antiobrera de los bolcheviques (aplastamiento del movimiento de huelgas en Petrogrado y del levantamiento de Kronstadt, militarización del trabajo, abolición de las milicias obreras, etc.). Su lucha contra otras fracciones de la burocracia eran disputas sobre cuáles eran los mejores medios para explotar a los trabajadores rusos, y para exportar el modelo ‘soviético’ de capitalismo de Estado a otras partes del mundo” (WR nº 2).
También se produjo ese tipo de enjuiciamiento altivo sobre el pasado en un grupo como Revolutionnary Perspectives que en 1975 insistía en que, desde 1921 – tras el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt no solo la Revolución rusa estaba ya muerta y toda la Internacional comunista convertida en agente de la contrarrevolución, sino que además, decían, todos los grupos que no compartían su punto de vista sobre esa fecha imperativa, estaban igualmente en el campo de la contrarrevolución([1]).
No es casualidad que en aquel entonces se hubieran hecho muy pocos estudios serios sobre el período que va desde 1921 hasta la victoria final del estalinismo a finales de los años 20. Pero el movimiento revolucionario, y la CCI en particular, ha recorrido un largo camino desde entonces, y si hoy dedicamos más atención a los debates que tuvieron lugar en el Partido bolchevique durante ese período, es porque hemos comprendido que, lejos de ser la expresión de pugnas interburguesas, esos conflictos políticos expresan la heroica resistencia de las corrientes proletarias que existían dentro del Partido bolchevique, contra la tentativa contrarrevolucionaria de adueñarse por completo de él. Se trata pues de un período que nos ha legado algunas de las lecciones más valiosas sobre cuáles deben ser las tareas de una fracción comunista, es decir de ese órgano político cuya primera misión es combatir contra la degeneración de una revolución proletaria y de su más vital instrumento político.
1922-23: Lenin se orienta hacia la oposición
La Nueva política económica (NEP), aprobada por el Xº Congreso del Partido en 1921, fue definida por Lenin como un repliegue estratégico impuesto por el aislamiento y la debilidad del proletariado ruso. Esto se plasmaba, en el interior de Rusia, en el aislamiento del proletariado respecto a los campesinos, que si bien apoyaron a los bolcheviques contra los antiguos latifundistas durante la guerra civil, exigieron más tarde algún tipo de compensación material por esa colaboración. De hecho, los dirigentes bolcheviques veían la rebelión de Kronstadt como una especie de alarma de una inminente contrarrevolución campesina, por lo que la aplastaron sin contemplaciones (ver Revista internacional nº 100). Pero intuían también que el “Estado proletario”, del que los bolcheviques se veían como guardianes, no podía ser gobernado sin hacer algún tipo de concesiones económicas al campesinado, para poder conservar así el régimen político existente. Esas concesiones que se estipularon en la NEP consistían en la supresión de las requisas forzosas de grano que habían caracterizado el período del comunismo de guerra, y su sustitución por un “impuesto en especies”, el permiso para que millones de campesinos medios pudieran comerciar privadamente sus productos; y el establecimiento de cierta economía “mixta”, en la que las industrias estatales coexistían con empresas de capitalistas privados, incluso compitiendo con ellas.
Pero el verdadero aislamiento del proletariado ruso provenía de la situación internacional. El IIIer Congreso de la Internacional comunista – 1921 – debía reconocer el absoluto fracaso de la Acción de Marzo en Alemania que marcaba el reflujo de la marea revolucionaria iniciada en 1917, por lo que los bolcheviques concluyeron que no podrían contar con la ayuda del proletariado internacional para la reconstrucción de una Rusia arruinada y agotada. Por esa misma razón pensaron que si el poder político que ellos habían contribuido a crear debía jugar su papel en la futura emergencia de la revolución mundial que ellos esperaban, este poder debía tomar una serie de medidas económicas que, mientras tanto, garantizaran su supervivencia.
El discurso de Lenin ante el 11º Congreso del Partido bolchevique – 1922 – empezaba tratando precisamente esta última cuestión, hablando sobre los preparativos de la conferencia de Génova a la que la Rusia soviética enviaría una delegación, cuyo objetivo era el de reanudar las relaciones comerciales entre Rusia y el mundo capitalista. Lenin debía reconocer que: “se comprende que vamos a Génova no cómo comunistas, sino como comerciantes. Nosotros necesitamos negociar y ellos también. Nosotros queremos negociar con ventajas para nosotros, y ellos con ventaja para ellos. La forma en que se va a desarrollar la lucha dependerá, aunque no en gran medida, del arte de nuestros diplomáticos” (Obras completas, Editorial Progreso, tomo 45).
Podemos constatar en esta cita el acierto de Lenin al distinguir entre la actividad comunista y los requerimientos del Estado. Nada hay que objetar, en principio, al hecho de que el poder proletario intercambie sus mercancías con las de un Estado capitalista, siempre y cuando se reconozca que esta medida sólo puede ser contingente y temporal, y que no se pongan en cuestión los principios. Nada se gana con adoptar gestos de heroica autoinmolación, como ya quedó demostrado durante los debates a propósito del tratado de Brest-Litovsk. Pero el problema residía en que esa apertura del Estado soviético al mundo capitalista comenzaba a implicar un trapicheo con los principios. El fracaso de las negociaciones con los países de la Entente en la conferencia de Génova, llevó a los dos países entonces marginados –Alemania y Rusia–, a firmar ese mismo año el Tratado de Rapallo que contenía bastantes y vitales cláusulas secretas, entre ellas el compromiso del Estado soviético de suministrar armas al Ejército alemán. Esta forma de proceder era exactamente la contraria a la que los bolcheviques habían practicado en 1918, cuando abolieron toda diplomacia secreta. Se trataba, en realidad, de la primera alianza militar verdadera entre el Estado soviético y una potencia imperialista.
Este compromiso militar se correspondía también con una creciente alianza política con la burguesía. La “táctica” del Frente único que se aplicó ampliamente durante este mismo período, suponía el encadenamiento de los partidos comunistas a las fuerzas de la socialdemocracia que, en 1919, habían sido denunciadas como agentes de la burguesía. Con el ansia de encontrar poderosos aliados extranjeros para el Estado ruso, esta política llevó incluso a formular la funesta teoría según la cual sería permisible la formación de frentes hasta con los nacionalistas de derecha alemanes, los precursores del nazismo. Este tipo de regresiones políticas tuvieron un efecto devastador sobre el movimiento obrero alemán en los acontecimientos de 1923, y en la abortada insurrección que tuvo lugar ese año (ver el artículo precedente en este número y la Revista internacional nos 98 y 99) que fue en parte aplastada por el Ejército cuyas armas habían sido suministradas por el Ejército rojo. Este hecho constituyó un hito ominoso en la degeneración de los partidos comunistas, y en la integración del Estado ruso en el concierto del capitalismo mundial.
Pero este retroceso no fue el resultado de una “mala voluntad” de los bolcheviques, sino de profundos factores objetivos, aunque desde luego los errores subjetivos influyeron, acelerando el declive. Lenin lo expresaba muy gráficamente en sus discursos en los que no se hacía ilusiones sobre cuál era la naturaleza económica de la NEP, a la que una y otra vez definía como una forma de capitalismo de Estado. Ya hemos visto (ver Revista internacional nº 99) que Lenin, ya en 1918, había argumentado que el capitalismo de Estado, por tratarse de una forma más avanzada y concentrada de la economía burguesa, podía suponer un paso adelante, un avance, hacia el socialismo, para la retrasada economía rusa que aún conservaba vestigios semifeudales. En su discurso ante el mencionado congreso de 1922, volvía a plantear esta cuestión, insistiendo en que debía distinguirse el capitalismo de Estado gobernado por la burguesía reaccionaria, y administrado por el Estado proletario: “... Hay que recordar algo fundamental: que en ninguna teoría, ni en publicación alguna, se analiza el capitalismo de Estado en la forma que lo tenemos aquí, por la sencilla razón de que todas las nociones comúnmente relacionadas con estos términos se refieren al poder burgués en la sociedad capitalista. Y la nuestra es una sociedad que se ha salido ya de los raíles capitalistas, pero que no ha entrado aún en los nuevos raíles. Pero este Estado, en esta sociedad, no está siendo gobernado por la burguesía, sino por el proletariado. No queremos comprender que cuando decimos ‘Estado’, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es la vanguardia de la clase obrera. El capitalismo de Estado es el capitalismo que nosotros sabremos limitar, al que sabremos poner límites, este capitalismo de Estado está relacionado con el Estado, y el Estado son los obreros, es la parte más avanzada de los obreros, es la vanguardia, somos nosotros” (ídem).
Este “nosotros somos el Estado” suponía ya un olvido de las palabras que el propio Lenin pronunciara en 1921, en el debate sobre la cuestión sindical, cuando se opuso a una identificación total entre los intereses del proletariado y los del Estado (ver Revista internacional nº 100). También resulta evidente que Lenin empezaba a perder de vista la distinción entre la clase obrera y su partido de vanguardia. Pero, en cualquier caso, Lenin sí era capaz de darse cuenta de los verdaderos límites de este “control proletario sobre el capitalismo de Estado”, ya que fue en ese mismo momento cuando formuló su famosa comparación entre el Estado soviético, esa “amalgama” como él lo llamaba, aún profundamente marcada por las taras del viejo orden, y un coche que desobedece a las manos de su conductor: “Es una situación sin precedentes en la historia: el proletariado, la vanguardia revolucionaria, tiene poder político absolutamente suficiente, y a su lado existe el capitalismo de Estado. El quid de la cuestión consiste en que comprendamos que este es el capitalismo que podemos y debemos admitir, que podemos y debemos encajar en un marco, ya que este capitalismo es necesario para la extensa masa campesina y para el capital privado, el cual debe comerciar de manera que satisfaga las necesidades de los campesinos. Es indispensable organizar las cosas de manera que sea posible el curso corriente de la economía capitalista y el intercambio capitalista, ya que el pueblo lo necesita, sin esto no se puede vivir... Sean capaces ustedes, comunistas, ustedes, obreros, ustedes parte consciente del proletariado que se han encargado de dirigir el Estado, sean capaces de hacer que el Estado que tienen en sus manos cumpla la voluntad de ustedes. Pues bien, ha pasado un año, el Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido la Nueva Política Económica durante este año nuestra voluntad? No. Y no lo queremos reconocer: el Estado no ha cumplido nuestra voluntad. ¿Qué voluntad ha cumplido? El automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia donde lo lleva alguien, algo clandestino o algo que está fuera de la ley o que Dios sabe de dónde habrá salido, o tal vez unos especuladores, quizás unos capitalistas privados, o puede que unos y otros; pero el automóvil no va hacia donde debe y muy a menudo en dirección completamente distinta de la que imagina el que va sentado al volante” (ídem).
Esto significa, hablando en plata, que los comunistas no dirigían el nuevo estado sino que en realidad eran dirigidos por él. Es más, Lenin se daba perfecta cuenta de la dirección hacia la que, de por sí, se encaminaba ese automóvil: hacia una restauración burguesa que muy bien podía tomar la forma de una integración del Estado soviético en el orden capitalista mundial. Por ello reconocía la “honestidad de clase” de una tendencia política burguesa como la de los emigrados rusos de Smena Vekh que ya empezaban a dar su apoyo al Estado soviético, pues comenzaban a ver al Partido bolchevique como el capataz más preparado para el capitalismo ruso.
Pero por muy profundas y acertadas que fueran las intuiciones de Lenin sobre la naturaleza y la amplitud del problema que enfrentaban los bolcheviques, no puede decirse lo mismo de las soluciones que él mismo ofrecía en ese mismo discurso, pues no veía que el único remedio frente a la creciente burocratización consistía precisamente en la revitalización de la vida política en los soviets y en otros órganos unitarios de la clase. La reacción de los dirigentes bolcheviques ante la revuelta de Kronstadt dejaba ya claro que no pensaban dar marcha atrás, y en ningún momento Lenin planteó la necesidad de aliviar el virtual estado de sitio que se vivía en el interior del partido tras Kronstadt. Ese mismo año se acentuaron las críticas a la Oposición obrera por intentar llamar la atención del IVº Congreso de la Internacional comunista sobre la situación interna del partido en Rusia, y se expulsó de él a Miasnikov, después de que Lenin fracasara en su intento de convencerle para que cesase en sus llamamientos a la libertad de expresión.
Según Lenin, el problema residía primordialmente en la “falta de preparación” de los gestores comunistas del Estado, que carecían de la pericia necesaria para ser mejores administradores que los viejos burócratas zaristas, o mejores vendedores y negociantes que los “NEPmen” (“hombres de la Nueva política económica”) que afloraban al calor de la liberalización de la economía. Para demostrar la terrible inercia burocrática que se adueñaba del Estado, Lenin citaba la absurda historia de un capitalista extranjero que había ofrecido vender latas de carne para una Rusia famélica, y cómo la decisión de comprar esa carne fue demorada hasta que el conjunto del Estado y el aparato del partido, hasta sus más altas instancias, dieran su consentimiento.
Indudablemente estos excesos burocráticos podrían haber sido reducidos aquí y allá con una mayor “preparación” de los burócratas, pero eso no hubiera variado en lo sustancial el rumbo tomado por el automóvil del Estado. El poder que verdaderamente se imponía no era tanto el de los “NEPmen” o el de los capitalistas privados, sino el poder impersonal del capital mundial, que era quien, en última instancia, determinaba el curso de la economía rusa y del Estado soviético. Ni aún en las mejores condiciones un bastión proletario aislado hubiera podido resistir ese poder durante mucho tiempo, y menos aún en la situación de la Rusia de 1922, tras haber sufrido una guerra civil, hambrunas, el colapso de la economía, el agotamiento de la democracia proletaria e incluso la desaparición física de amplios sectores de la clase obrera... En esas condiciones pensar que una administración más eficaz por parte de la minoría comunista podría invertir esa marea arrolladora era una completa utopía. Lo que sucedió, como el propio Lenin se vio obligado a reconocer enseguida, fue más bien lo contrario, es decir que la corrupción que infectaba la máquina estatal no se reducía a los estratos más bajos y “faltos de preparación” de la administración, sino que penetraba también en las más altas esferas del partido, a la mismísima “Vieja guardia” de los bolcheviques, originando una auténtica facción burocrática especialmente personificada en Josef Stalin.
Como observa Trotski, en su artículo “Sobre el Testamento de Lenin” escrito en 1932: “No exageramos si decimos que el último medio año de la actividad política de Lenin, el que media entre su convalecencia y su segunda enfermedad, estuvo dedicado a una áspera lucha contra Stalin. Permítasenos recordar los momentos más destacados. En septiembre de 1922, Lenin critica abiertamente la política de Stalin sobre las nacionalidades. A principios de diciembre, le ataca a propósito del monopolio del comercio exterior. El 25 de diciembre, redacta la primera parte de su testamento. El 30 de ese mismo mes, escribió su carta sobre la cuestión de las nacionalidades (‘el bombazo’). El 4 de enero de 1923, añadió un post scriptum a su testamento en el que indica que es necesario despedir a Stalin de su cargo de secretario general. El 23 de enero prepara toda su artillería contra Stalin una batería pesada al proyectar una Comisión de control. En un artículo del 2 de marzo, descarga un doble golpe contra Stalin como organizador de la inspección y como secretario general. El 5 de marzo, me escribió a propósito de su memorándum sobre la cuestión nacional: ‘Si usted accediera a defenderlo, yo me quedaría tranquilo’. Ese mismo día, y por primera vez. Lenin unió sus fuerzas a las de la oposición georgiana, enemigos irreconciliables de Stalin, enviándoles una nota especial en la que les decía que apoyaba su causa ‘de todo corazón’ y que les estaba preparando un dossier de documentos contra Stalin, Ordzhonikidze y Dzerzhinsky”.
A pesar de la debilidad ocasionada por la enfermedad que pronto acabaría con su vida, Lenin puso toda su energía política en esta lucha postrera contra el surgimiento del estalinismo, y propuso a Trotski formar un bloque contra la burocracia en general y contra Stalin en particular. Al ser el primero en alertar sobre el curso que estaba tomando la revolución, Lenin estaba ya estableciendo las bases para, en caso necesario, pasarse a la oposición. Pero cuando se leen los artículos escritos por Lenin en aquellos momentos (“Cómo debemos reorganizar la Inspección obrera y campesina” y en particular el artículo que menciona Trotski, es decir “Más vale menos pero mejor”) nos damos cuenta también de lo difícil que le resultaba, dada su posición central en la máquina estatal soviética. En su discurso de abril reducía las posibles soluciones a un terreno puramente administrativo: rebajar el número de funcionarios, reorganizar la Rabkrin (Inspección obrera y campesina), fusionar ésta con la Comisión de control del partido... Incluso al final de su “Más vale menos pero mejor”, Lenin comienza a situar sus esperanzas para la salvación no tanto en la revolución obrera en occidente sino antes en el “Oriente revolucionario y nacionalista”, es decir que perdía por completo la perspectiva. Lenin comprendía parcialmente el peligro pero aún no había podido sacar las conclusiones necesarias. De haber vivido más años, no cabe duda que habría profundizado en la identificación de las causas del problema y por tanto en la política que llevar a cabo. Pero ahora ese proceso de clarificación debía pasar a otras manos.
1923: La emergencia de las oposiciones de izquierda
La retirada de Lenin de la vida política fue uno de los factores que precipitaron una crisis abierta en el interior del Partido bolchevique. Por un lado la facción burocrática consolidó su control sobre el partido, primeramente mediante un “triunvirato” formado por Stalin, Zinoviev y Kamenev, un bloque cimentado en su deseo común de marginar a Trotski, mientras éste, y a pesar de sus muchas vacilaciones, se veía obligado a situarse abiertamente en las filas de la oposición dentro del partido.
En ese mismo momento el régimen bolchevique se enfrentaba a nuevas dificultades tanto en el frente económico como en el social. En el verano de 1923, la llamada “crisis de las tijeras”, puso en entredicho la aplicación por parte del triunvirato de la NEP. Los dos filos de esas “tijeras” eran la caída de los precios agrícolas por un lado y por el otro, un alza de los precios industriales, lo que amenazaba el equilibrio del conjunto de la economía, y que supuso la primera crisis clara de la “economía de mercado” instalada por la NEP. Si el objetivo de la introducción de la NEP era el de contrarrestar la excesiva centralización estatal – característica del comunismo de guerra que había llevado a la crisis de 1921 –, ahora se comprobaba cómo esa liberalización económica llevaba a Rusia a algunos de los problemas característicos de la producción capitalista. Estas dificultades económicas y sobre todo la política adoptada por el gobierno ante ellas (reducción de los salarios y despidos, o sea las “clásicas” en un Estado capitalista), agravaron aún más las condiciones de vida de los trabajadores que ya estaban prácticamente al límite de la miseria. En agosto-septiembre de 1923 estallaron espontáneamente numerosas huelgas que empezaron a extenderse por los principales centros industriales.
El triunvirato, interesado sobre todo en el mantenimiento del status quo, empezaba a ver la NEP como la autopista que conduciría Rusia al socialismo. Este punto de vista fue teorizado especialmente por Bujarin que había pasado de la extrema izquierda del partido a su ala más derechista, y que precedió a Stalin en la elaboración de una teoría sobre el socialismo en un sólo país, aunque “a paso de tortuga”, gracias al desarrollo de una economía de mercado “socialista”. Trotski, por su parte, empezaba ya a reclamar más centralización estatal y más planificación para responder a las dificultades económicas del país. Pero la primera declaración definida de una oposición, que emergía de las propias esferas dirigentes del partido, fue la “Plataforma de los 46”, presentada al Politburó de octubre de 1923. Entre esos 46 figuraban adeptos a Trotski (Piatakov y Preobrazhinsky), así como elementos del grupo Centralismo democrático como Sapranov, Smirnov y Osinski. No es casualidad si Trotski no firmó ese documento: el miedo a ser considerado como miembro de una fracción, en las condiciones de su prohibición que regían desde 1921, tenía por supuesto bastante que ver en ello. Sin embargo en su carta abierta al Comité central publicada en Pravda en diciembre de 1923, así como en su folleto El Nuevo curso, exponía puntos de vista muy similares, lo que le situaba definitivamente en las filas de la oposición.
La Plataforma de los 46 constituía, inicialmente, una respuesta ante los problemas económicos que enfrentaba el régimen, defendiendo una mayor planificación estatal frente al pragmatismo postulado por el aparato dominante y la tendencia de éste a elevar la NEP a principio inmutable. Estos planteamientos fueron una constante de la oposición de izquierdas nucleada en torno a Trotski, aunque no de los más importantes, como veremos más adelante. Lo más importante era que alertaban sobre el anquilosamiento que se estaba produciendo en la vida interna del partido: “Los miembros del partido que están descontentos con una u otra decisión del comité central (…); que tienen dudas sobre un extremo u otro; que advierten particularmente uno u otro error, irregularidad o desorden, tienen miedo a mencionarlo en las reuniones del partido, e incluso temen hablarlo... Actualmente no es el partido, ni su masa de afiliados, quien promueve y elige a los componentes de los comités provinciales y del comité central del RKP [PC ruso]. Por el contrario, la jerarquía secretarial del partido designa, cada vez con más frecuencia, a los delegados de conferencias y congresos que se convierten, todavía en mayor medida, en asambleas ejecutivas de esta jerarquía. (...) La situación creada se explica por el hecho de que el régimen de dictadura de un grupo dentro del partido (...) El régimen fraccional debe ser abolido, cosa que deben realizar, en primer lugar, los mismos que lo han creado, para dar paso a un régimen de unidad entre camaradas y a la democracia dentro del partido" (“El programa de los 46”, trascrito en El Interregno de E.H. Carr, Alianza Editorial).
Pero, al mismo tiempo, ese programa o plataforma se distanciaba de aquellas formaciones a las que definía como grupos de oposición “malsanos”, aunque los viera como expresión de la crisis que se vivía en el partido. Se referían, indudablemente, a corrientes como el Grupo obrero constituido en torno a Miasnikov, así como a Verdad obrera de Bogdanov, que aparecían en esa misma época. Poco después, Trotski se refirió a ellos de manera parecida: rechazando sus análisis por considerarlos demasiado extremistas pero viéndolos, al mismo tiempo, como síntomas de la enfermedad que aquejaba al partido. Trotski tampoco estuvo nunca a favor de la utilización de la represión para eliminar estos grupos.
Pero, en realidad, estos grupos no pueden ser considerados en absoluto como un fenómeno “malsano”. Es cierto que el grupo Verdad obrera expresaba una cierta tendencia hacia el derrotismo e incluso el menchevismo y que, como en muchas de las corrientes que se desarrollaron en las izquierdas holandesa y alemana, sus intuiciones sobre el surgimiento del capitalismo de Estado en Rusia quedaron debilitadas por una tendencia a poner en cuestión la misma Revolución de octubre, viéndola, en cambio, como una revolución burguesa más o menos progresista (ver artículo sobre la Izquierda comunista en Rusia en Revista internacional nº 9).
Este no es el caso, en absoluto, del Grupo obrero del Partido comunista ruso (bolchevique) dirigido por veteranos obreros bolcheviques como Miasnikov, Kuznetsov y Moiseev. Esta formación se dio a conocer distribuyendo su Manifiesto, en abril-mayo de 1923, inmediatamente después del XIIº Congreso del Partido bolchevique. Un examen de este documento confirma la seriedad de este grupo, su profundidad política y su perspicacia.
Eso no quiere decir que no aparezcan debilidades como, y muy especialmente, la creencia en la teoría de la ofensiva, es decir la incomprensión del retraso de la revolución internacional, y la consiguiente necesidad de luchas defensivas de la clase trabajadora. Este planteamiento suponía la otra cara de la moneda de los errores de la Internacional comunista, que sí fue capaz de ver la derrota parcial de 1921 pero que extrajo toda una serie de conclusiones oportunistas de ella. Por su lado, el Manifiesto se equivoca al señalar que en la época de la revolución proletaria ya no tienen sentido las luchas por reivindicaciones.
A pesar de ello las contribuciones positivas de este documento son muchas más que sus debilidades:
– su enérgico internacionalismo. A diferencia de la propaganda del grupo de Kollontai (la Oposición obrera), en este documento no hay rasgos de un análisis localista ruso. La Introducción está basada en una visión de conjunto de la situación internacional, comprendiendo las dificultades de la Revolución rusa como consecuencias del retraso de la revolución mundial, e insistiendo en que la única salvación de la primera reside en la reactivación de la segunda: “El trabajador ruso ha aprendido a verse a sí mismo como un soldado del ejército mundial del proletariado internacional, y a ver sus organizaciones de clase como regimientos de ese ejército. Cada vez que la inquietante cuestión del destino de la Revolución de Octubre se plantea, él eleva su mirada más allá de la fronteras de Rusia, allí donde las condiciones de la revolución están maduras, pero de donde la revolución no viene” (traducido de Invariance nº 6, serie II, Nápoles, 1975).
– su acerada crítica a la política oportunista del Frente único, y a la consigna del Gobierno obrero. La importancia que este grupo dio a esta denuncia es una confirmación más de su internacionalismo, ya que se trataba sobre todo de una crítica a la política de la Internacional comunista. Y no cabe achacar esta posición a ningún tipo de sectarismo ya que este grupo afirmaba la necesidad de una unidad revolucionaria entre las diferentes organizaciones comunistas (como el KPD y el KAPD en Alemania), pero rechazaba de plano el llamamiento de la IC a la formación de un frente común con los traidores socialdemócratas, y se rebelaba contra la argumentación fraudulenta, entonces en boga, según la cual la revolución rusa triunfó porque los bolcheviques habían utilizado, inteligentemente, la táctica del Frente único: “... la táctica que puede llevar el proletariado insurgente a la victoria no es la del Frente único, sino la de una lucha encarnizada e intransigente contra todas esas fracciones burguesas arropadas con una confusa terminología socialista. Sólo esta lucha conduce a la victoria: si el proletariado ruso pudo ganar no fue porque se aliara con los socialistas revolucionarios, los populistas y los mencheviques, sino porque los combatió. Es necesario abandonar la táctica del Frente único y alertar a los trabajadores que esas fracciones de la burguesía –en la actualidad, los partidos de la IIª Internacional– cuando llegue el momento decisivo, tomarán las armas en defensa del sistema capitalista” (Ídem).
– su interpretación de los peligros que amenazaban al Estado soviético, es decir el riesgo de “sustitución de la dictadura proletaria por una oligarquía capitalista”. El Manifiesto constata el desarrollo de una élite burocrática y, por otro lado, una creciente privación de los derechos políticos de la clase obrera, por lo que exige la restauración de los comités de fábrica y sobre todo de los soviets, para que asuman el control de la economía y del Estado([2]).
Para el Grupo obrero la revitalización de la democracia obrera es el único medio para contrarrestar el desarrollo de la burocracia, por lo que rechaza explícitamente la idea de Lenin según la cual el remedio estaría en una reestructuración de la Inspección obrera, ya que eso suponía simplemente intentar controlar a la burocracia mediante procedimientos burocráticos.
– su profundo sentido de responsabilidad. Cuando el KAPD publicó en Alemania (Berlín, 1924) el Manifiesto del Grupo obrero, añadió una serie de notas críticas en las que expresaron la precipitación que caracterizó a la Izquierda alemana para certificar la muerte de la Internacional comunista. En cambio el Grupo obrero fue sumamente cauteloso antes de reconocer el triunfo definitivo de la contrarrevolución en Rusia o la muerte completa de la Internacional. Durante la llamada “crisis Curzon” de 1923, cuando parecía que Gran Bretaña podía declarar la guerra a Rusia, los miembros del Grupo obrero se comprometieron a defender la república soviética en caso de guerra. Y, lo que es más importante, en sus documentos jamás repudiaron ni la revolución de Octubre ni la experiencia de los bolcheviques. De hecho la idea que este grupo tenía de la actitud que debían adoptar está muy cerca de la noción de fracción de izquierdas que, más tarde, elaboró la Izquierda italiana en el exilio. El Grupo obrero reconocía la necesidad de organizarse independientemente, e incluso clandestinamente, pero tanto el nombre de la formación (Grupo obrero del Partido comunista ruso – Bolchevique), como el contenido de su Manifiesto, muestran que se veían a sí mismos en continuidad con el programa y los estatutos del partido bolchevique. Desde esa postura llamaban a los elementos sanos que seguían militando en el partido, tanto entre los dirigentes como en los diferentes grupos de oposición como Verdad obrera, la Oposición obrera, o los de Centralismo democrático, a unirse para llevar adelante una lucha decidida para la regeneración del partido y de la revolución. En gran medida este llamamiento resultaba mucho más realista que la esperanza de los “46” que pedían que la política de fracciones dentro del partido fuera abolida “en primer lugar” por la propia fracción dominante.
En resumidas cuentas: no había nada de “malsano” en el proyecto alumbrado por el Grupo Obrero que, por otra parte, tampoco se trataba de una secta sin ninguna influencia en la clase obrera. Las estimaciones dicen que contaba aproximadamente con 200 miembros en Moscú, y extendió su influencia al tomar decididamente partido por los trabajadores en su lucha contra la burocracia, tratando de desarrollar una activa intervención política en las huelgas salvajes del verano y otoño de 1923. De hecho éste fue el verdadero motivo, junto a las crecientes simpatías que suscitaba entre militantes del partido, por el que el aparato del partido descargó la represión contra ellos. Como él mismo predijo, Miasnikov sufrió incluso un intento de asesinato (“mientras trataba de escapar”), al que sobrevivió. Y aunque fue arrestado y posteriormente obligado a exiliarse, prosiguió durante dos décadas, en el extranjero, su actividad revolucionaria. El grupo que permaneció en Rusia resultó bastante diezmado por detenciones masivas, aunque no desapareció por completo y siguió influyendo a la “extrema izquierda” de los movimientos de oposición, tal y como se deduce del excelente documento de Ante Ciliga (El Enigma ruso) dedicado a los grupos de oposición encarcelados en Rusia a finales de los años 20. En cualquier caso este primer episodio de represión constituye un hito especialmente ominoso: por primera vez un grupo declaradamente comunista sufría la violencia directa del Estado bajo el régimen bolchevique.
Las funestas vacilaciones de Trotski
El hecho de que, en 1923, Trotski uniese su suerte a la oposición de izquierdas tuvo una importancia capital. La fama internacional de Trotski como líder de la Revolución rusa era sólo superada por la de Lenin. Sus críticas al régimen existente en el partido y a las orientaciones políticas de éste equivalían a enviar, a los cuatro vientos, una señal de que no todo iba bien en la tierra de los soviets. Además, quienes empezaban a sentirse intranquilos sobre la dirección que tomaban no sólo el Estado soviético, sino sobre todo los partidos comunistas fuera de Rusia, podían ver en Trotski una figura a la que unir sus fuerzas, una figura indiscutiblemente asociada a la tradición de la revolución de Octubre y al internacionalismo proletario. Este fue el caso, en particular, de la Izquierda italiana a mediados de los años 20.
Y eso que, ya desde el principio, quedó claro que la política de oposición que adoptaba Trotski era menos coherente y, sobre todo, menos decidida, que la practicada por la Izquierda comunista en general, y en particular el grupo de Miasnikov. Lo cierto es que Trotski cosechó un considerable fracaso en su lucha contra el estalinismo, incluso en los limitados términos que había planteado Lenin en sus últimos escritos.
Veamos los ejemplos más significativos: en el XIIº Congreso del Partido, en abril de 1923, Trotski no aportó “el bombazo” que Lenin había preparado contra Stalin a propósito de la cuestión nacional, de su papel en la Rabkrin, de su deslealtad... y eso que, en aquel momento, Trotski tenía más importancia que Stalin dentro del partido y contaba con mayores apoyos. En vísperas del XIIIº Congreso, en la reunión del Comité central el 22 de mayo de 1924, cuando se debatía el testamento de Lenin y su petición de que se alejase a Stalin del cargo de secretario general –y por tanto la supervivencia política de éste pendía de un hilo– Trotski permaneció en silencio, y votó contra la publicación del testamento, contrariando los deseos expresos de Krupskaia, la mujer de Lenin. En 1925, Trotski renegó incluso de un simpatizante norteamericano suyo, Max Eastman, que describía y comentaba el citado testamento en su libro Desde la muerte de Lenin. Trotski se dejó convencer por el Politburó y firmó una declaración en la que se denunciaba que los intentos de Eastman por sacar a la luz el testamento constituían “una pura infamia... que únicamente puede servir a los fines de los enemigos acérrimos del comunismo y la revolución”. Cuando finalmente cambió de opinión y se decidió publicar el testamento ya era demasiado tarde pues Stalin controlaba ya el aparato del partido de manera prácticamente implacable. Más adelante, en el período comprendido entre la disolución de la oposición de izquierdas de 1923 y la formación de la Oposición unida –junto a los seguidores de Zinoviev–, Trotski se despreocupó de los asuntos del Comité central, dedicándose más a cuestiones culturales o técnicas, y cuando iba a sus reuniones, apenas si tomaba parte en los debates.
Estas vacilaciones de Trotski pueden explicarse por distintas razones. Todas ellas son, en definitiva, de carácter político, pero hay algunas que están más relacionadas con el propio carácter personal de Trotski. Así el compañero de Trotski, Joffe, cuando le escribió su última carta antes de quitarse la vida, criticó alguno de esos defectos de Trotski: “Siempre he pensado que te falta algo de esa habilidad que tenía Lenin para quedarse en solitario, para aguantar solo, para quedarse solo en el camino que él consideraba correcto... A menudo has renunciado a tu propia actitud correcta en aras a un acuerdo o a un compromiso, cuyo valor has sobrestimado” (citado en el libro de Isaac Deutscher El Profeta desarmado, edición, en inglés, OUP). Aquí encontramos una fiel descripción de esa tendencia bastante marcada en Trotski antes de que se pasase al Partido bolchevique, una tendencia al centrismo, una incapacidad para adoptar posiciones claras y tajantes, una tendencia a sacrificar los principios políticos a la unidad organizativa. Esta postura vacilante quedó más adelante reforzada por el temor del propio Trotski a ser visto como protagonista de una vulgar pelea por el poder personal, por la corona de Lenin. Esta es, de hecho, la principal explicación que da Trotski sobre sus vacilaciones durante este período: “No me cabe la menor duda de que si en vísperas del XIIº Congreso del partido yo hubiera roto por mi cuenta el fuego contra el burocratismo estalinista, acogiéndome a la idea de que se inspiraba el ‘bloque’ concertado con Lenin, habría conseguido una victoria completa... En 1922-23, aún era posible conquistar el puesto de mando dando abiertamente la batalla a la facción... de los epígonos del bolchevismo”. Sin embargo... “mi campaña se hubiera interpretado, o al menos hubiera podido interpretarse, como una batalla personal para conquistar el puesto de Lenin al frente del partido y del Estado. Y yo no era capaz de pensar en esto sin sentir espanto” (Trotski, Mi vida, Ediciones Pluma). Algo de verdad sí hay en ello y es cierto que, como uno de los miembros de la oposición contó a Ciliga, Trotski era “demasiado caballeroso”, y que frente a las maniobras despiadadas e inmorales de Stalin en particular, Trotski no estaba dispuesto a ponerse a ese mismo nivel, por lo que, casi siempre, se vio superado.
Pero las vacilaciones de Trotski deben ser también examinadas a la luz de ciertas debilidades más de índole política y teórica, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí, que le impidieron una postura intransigente contra el desarrollo de la contrarrevolución:
– la incapacidad para reconocer claramente que era el estalinismo lo que representaba la contrarrevolución burguesa en Rusia. A pesar de su famosa descripción de Stalin como el “sepulturero de la revolución”, Trotski y sus seguidores estaban obsesionados con el peligro de una “restauración capitalista”, en el viejo sentido de la vuelta del capitalismo privado. Por ello creían que el principal peligro dentro del partido venía de la facción derechista encabezada por Bujarin, y por ello mantuvieron su consigna: “un bloque con Stalin, contra la derecha, quizás; pero un bloque junto a la derecha, contra Stalin, nunca”. Veían pues el estalinismo como una especie de centrismo, necesariamente frágil y oscilante entre la derecha y la izquierda. Como veremos en el próximo artículo de esta serie, esta incapacidad para ver el peligro que representaba el estalinismo tiene mucho que ver con las erróneas teorías económicas de Trotski, que identificaba la industrialización controlada por el Estado con el socialismo, y que nunca comprendió el verdadero significado del capitalismo de Estado. Esta profunda debilidad política llevó a Trotski a errores cada vez más graves en los últimos diez años de su vida.
– algunas de las razones que impidieron ver a Trotski que el régimen de Rusia estaba siendo reabsorbido por el campo capitalista, residen en su propia implicación personal en muchos de los errores que aceleraron esta degeneración, sobre todo en la militarización del trabajo y la represión del descontento obrero, además de en las tácticas oportunistas de la Internacional Comunista a principios de los años veinte y especialmente la del Frente único. En parte porque siempre estuvo enredado en las ramas más altas del árbol de la burocracia, Trotski jamás puso en cuestión esos errores, y nunca consiguió llevar su oposición hasta el extremo de situarse junto al proletariado y contra el régimen. De hecho sólo a partir de 1926-27, la oposición de Trotski empezó a tomar verdaderamente cuerpo incluso entre los militantes de base del partido, y aún así, tuvo dificultades para emprender una agitación entre las masas obreras. Por esa razón muchos trabajadores siguieron con distancia la lucha entre Trotski y Stalin como una disputa entre “peces gordos”, entre burócratas igualmente alejados de los obreros.
Esa incapacidad de Trotski para romper con la actitud de “nadie tiene razones para estar contra el partido” (un lema que él defendió públicamente en el XIIIº Congreso) fue severamente criticada por la Izquierda italiana en sus reflexiones sobre la derrota de la revolución rusa, y en particular, sobre el significado de los “Procesos de Moscú”: “La tragedia de Zinoviev y de los ‘viejos bolcheviques’ es la misma: su deseo de reformar el partido, su sujeción al fetichismo del partido que personifica la revolución de Octubre, es lo que les ha empujado en el último juicio, a sacrificar sus vidas.
Vemos esa misma preocupación en la actitud de Trotski cuando, en 1925, consintió ser expulsado de la Comisaría de Guerra aún cuando tenía el apoyo del ejército, sobre todo en Moscú. Sólo el 7 de noviembre de 1927 se opuso abiertamente al partido, pero ya es demasiado tarde y entonces fracasa lastimosamente. Este sometimiento al partido, y el temor a ser un instrumento de la contrarrevolución en Rusia, fue lo que le impidió llevar sus críticas al centrismo en Rusia, hasta sus últimas, aunque lógicas, consecuencias, incluso después de su expulsión” (Bilan nº 34, “La masacre de Moscú”, agosto-septiembre de 1936).
Frente a la contrarrevolución que avanzaba y la atmósfera irrespirable que reinaba en el partido, la única forma de salvar algo del naufragio era constituir una fracción independiente, que al mismo tiempo que trataba de ganarse a todos los elementos sanos que permanecían en el partido, no debía arredrarse ante la necesidad de desarrollar un trabajo ilegal y clandestino en las filas del conjunto de los trabajadores. Esta fue, como hemos visto, la tarea que emprendió el grupo de Miasnikov desde 1923, y que únicamente pudo ser frustrada por la acción de la policía secreta. Trotski, en cambio, se vio paralizado por su sometimiento a la prohibición de las fracciones que él mismo había apoyado en el Congreso del partido de 1921. Tanto en 1923 como en la batalla final de 1927, el aparato supo utilizar esa prohibición para confundir y desmoralizar a la oposición que se concentraba en torno a Trotski, dándoles a escoger entre disolverse o pasar a una actividad ilegal. En ambas ocasiones prevaleció la primera opción con la vana esperanza de preservar la unidad del partido, pero ni en uno ni en otro momento nada de esto sirvió de protección a los miembros de la oposición contra la bestialidad de la máquina estalinista.
En el próximo artículo de esta serie examinaremos el proceso que culminó con el triunfo final de la contrarrevolución estalinista en Rusia.
CDW
[1] Más tarde, la Communist Workers’ Organisation (agrupamiento de Revolutionnary Perspectives y de Workers’ Voice) rechazó esa postura, cuando llegó a conocer más en profundidad el método político de la Izquierda comunista italiana.
[2] Sin embargo del Manifiesto parece también desprenderse el argumento de que los sindicatos podrían convertirse en órganos de centralización de la gestión económica, o sea la vieja posición de la Oposición obrera que Miasnikov ya había criticado en 1921 (ver el artículo anterior en la Revista Internacional nº 100).
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Archivos de la Fracción italiana de la Izquierda comunista - Correspondencia Bordiga - Trotski sobre la revolución alemana
- 3769 reads
Presentación
En la Revista internacional nos 98 y 99, hemos hablado de la revolución alemana como manifestación de la derrota de la revolución mundial. Al publicar esta correspondencia entre Bordiga y Trotski, dos de los principales dirigentes de la Internacional comunista (IC), queremos aportar elementos complementarios sobre las luchas que se desarrollaron en ésta sobre aquella derrota.
La cuestión alemana y la derrota sufrida por el movimiento obrero en 1923 son para la clase obrera internacional el problema esencial de aquella época. Las fluctuaciones tácticas de la IC provocaron un desastre en Alemania. Éste acabó con la oleada revolucionaria de principios de los años 20 y preparó las derrotas venideras, en particular en China en el 27 (acontecimientos que ya hemos tratado en esta misma Revista internacional). Finalmente, desembocó tanto en la pérdida irremediable para la clase obrera de la Internacional, hundida en el fango de la defensa del “socialismo en un sólo país” como en la crisis de los partidos comunistas antes de que se pasaran a la contrarrevolución y participaran en la Segunda Guerra imperialista.
Aquí no queremos extendernos sobre los debates que animaron la IC sobre la cuestión de la revolución alemana, sino difundir dos cartas de la correspondencia entre Trotski y Bordiga sobre este tema, cartas que permiten hacerse una idea de las posiciones políticas y de la exactitud en las opiniones de ambos grandes revolucionarios en el mismo momento en que se estaban produciendo los acontecimientos.
En el período que sigue a la Primera Guerra mundial, 1923 es el año que marca una verdadera ruptura. Ese año marcó el fin de la oleada revolucionaria nacida de esta guerra y que provocó en 1917 la Revolución de Octubre en Rusia. También es el año de una ruptura en la IC, que ya no logra analizar correctamente la situación política.
En 1923, en el IIIer Pleno del Ejecutivo de la IC, Radek cae en el “nacional-bolchevismo”. Considera a Alemania como “una gran nación relegada al rango de colonia”. Amalgama un país –una de las principales potencias imperialistas del mundo–, militarmente ocupado, con un país colonizado. De esta forma arrastra al Partido comunista de Alemania (KPD) y a la IC al terreno del nacionalismo, cuando ambas organizaciones ya estaban ampliamente infectadas por el oportunismo.
También son deplorables declaraciones como la del Ejecutivo de la IC que afirma: “Es revolucionario insistir fuertemente sobre el aspecto nacional en Alemania, como también lo es en las colonias”. Radek insiste: “Lo que se llama nacionalismo alemán no se limita a ser nacionalismo: es un amplio movimiento nacional con profundo contenido revolucionario”. Y en las conclusiones de las obras del Ejecutivo de la IC, Zinoviev se felicita de que un periódico burgués reconozca el carácter “nacional-bolchevique” del KPD.
A mediados de 1923, la reacción de la IC se concreta en un bandazo brutal que va desde la espera pesimista manifestada cuando el IVº Congreso de la IC por Radek en su informe sobre la ofensiva del capital (“la revolución no está a la orden del día”) hasta el optimismo desenfrenado casi un año después: “la revolución está en las puertas de Alemania. Es cosa de unos meses”. Se decide entonces en Moscú, en presencia de la dirección del KPD, preparar con urgencia el asalto al poder y hasta fijar la fecha. El 1º de octubre, Zinoviev declara a Brandler, secretario del partido alemán, que ve “el momento decisivo de aquí a cuatro, cinco o seis semanas”. Las consignas son sin embargo contradictorias en Alemania. Se lanza la consigna insurreccional y al mismo tiempo la de “gobierno obrero” junto con la socialdemocracia, la misma socialdemocracia que tan brutalmente contribuyó en el aplastamiento de la revolución en 1919 y el asesinato de los mejores militantes obreros revolucionarios, entre ellos Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Leo Jogisches.
Se trata de la primera crisis importante de la IC. Paralelamente a esos dramáticos acontecimientos que demuestran que la dinámica del movimiento, de ascendente que era hasta aquel entonces, estaba invirtiéndose, se desarrolla una crisis en la dirección del Partido bolchevique: la lucha de la troica Zinoviev-Kamenev-Stalin contra Trotski y la Oposición de izquierda.
Es en 1923 cuando la IC toma el famoso giro “izquierdista”, dejando sin argumentos a la izquierda y a sus críticas en la IC. Zinoviev intentará en 1924 utilizar la derrota de la revolución en Alemania contra la Oposición.
Trotski volverá ulteriormente sobre el tema de la revolución alemana. En su carta de Alma Ata al VIº Congreso de la IC del 12 de julio de 1928, dice: “La segunda mitad de 1923 fue un tenso período de espera de la revolución en Alemania. La situación fue juzgada demasiado tarde y con vacilaciones... el Vº congreso [de la IC en 1924] se orienta hacia la insurrección cuando lo que domina es un reflujo político”.
La Izquierda comunista italiana, encabezada por Bordiga, es la única en ser capaz de sacar, magistralmente a pesar de ser muy incompletas, las primeras lecciones políticas de esa crisis de la IC. Ya había dado la voz de alarma en el IVº congreso de la IC en 1922, en particular en contra de la política de frente único que se preconizaba y contra el oportunismo que estaba ganando terreno en la Internacional. Al ser las divergencias cada día más importantes, Bordiga, a pesar de estar detenido, escribe en 1923 un manifiesto, “A todos los camaradas del PC de Italia”, que, de haber sido apoyado por los demás miembros del Comité ejecutivo del partido, hubiese sido una ruptura con las orientaciones de la IC. Y, en 1924, Bordiga acaba exponiendo sus críticas en el Vº Congreso de la IC.
Las cartas que a continuación publicamos provienen de los “archivos Perrone”([1]). Fueron escritas durante el VIº Pleno del Ejecutivo de la IC, durante el cual Bordiga se enfrentó a Stalin sobre todas las cuestiones([2]). Bordiga le pide a Trotski precisiones sobre la cuestión alemana. Éste le contesta que él estimaba, contrariamente a las afirmaciones de Stalin, que en octubre de 1923 ya había pasado el momento favorable para la insurrección, y que nunca había apoyado la política de Brandler en aquel entonces.
El 28 de octubre de 1926, Bordiga le escribe a Karl Korsch (un miembro del comunismo de izquierdas en Alemania): “Las posiciones de Trotski sobre la cuestión alemana de 1923 son satisfactorias”. No obstante, si las críticas de Trotski y las de Bordiga concuerdan sobre este acontecimiento como también sobre la necesidad de discutir de la cuestión rusa y de la Internacional, las posiciones políticas de Trotski no son tan contundentes y argumentadas sobre el fondo como las de Bordiga. Éste critica las tendencias oportunistas en la IC, caracterizadas en el IVº congreso por la política de “frente único”, de concesiones a la socialdemocracia y de apertura de los partidos comunistas a las corrientes centristas (y en particular a los “terzini” en el PC de Italia).
Carta de Bordiga a Trotski
Moscú, 2 de marzo de 1926
Estimado camarada Trotski,
Durante una reunión de la delegación de la sección italiana en el Ejecutivo ampliado actual, con el camarada Stalin, ciertas cuestiones fueron planteadas sobre su Prefacio [de usted] al libro 1917 y de las críticas que hace usted sobre los acontecimientos de octubre 1923 en Alemania; el camarada Stalin contestó que había una contradicción en su actitud sobre este punto.
Para no correr el riesgo de citar con la menor inexactitud las palabras del camarada Stalin, haré referencia a la formulación de esta misma observación publicada en un artículo redactado por Kuusinen en Correspondance internationale n° 82 (edición francesa) del 17 de diciembre de 1924. Este artículo también ha sido publicado en italiano durante la discusión para nuestro IIIer congreso (Unitá, 31 de agosto de 1925). Este artículo defiende :
a) Que usted apoyó al grupo Brandler antes de octubre de 1923, aceptando la línea decidida por los órganos dirigentes de la IC para la acción en Alemania;
b) que en enero del 24, en las tesis suscritas con el camarada Radek, usted afirmó que el partido alemán no debía lanzarse a la lucha en octubre;
c) que no fue sino en septiembre del 24 cuando usted expresó su crítica sobre los errores del PCA y de la IC, errores que no permitieron aprovecharse de la ocasión favorable para la lucha en Alemania.
En cuanto a esas pretendidas contradicciones, y basándome en los elementos que conocía, he polemizado contra el camarada Kuusinen en un artículo publicado en L’Unitá del mes de octubre. Sin embargo, usted sólo puede aclarar completamente esta cuestión, y por esto le pido que haga unas breves notas para información, sin otro uso que mi instrucción personal. Sólo con la posible autorización de los órganos responsables del partido me permitiría utilizarlas en el porvenir para un examen del problema en nuestra prensa.
Le mando mis saludos comunistas,
Amadeo Bordiga
Respuesta de Trotski
Estimado camarada Bordiga,
La exposición de hechos que me presenta se basa sin duda alguna en una serie de malentendidos evidentes que pueden ser aclarados sin dificultad con los documentos en mano.
1) durante el otoño del 23, critiqué ásperamente al CC dirigido por el camarada Brandler. En varias ocasiones tuve que expresar oficialmente mi preocupación de que el CC no pudiera conducir al proletariado alemán a la conquista del poder. Esta afirmación está registrada en un documento oficial del partido. A menudo he tenido ocasión –hablando con Brandler o hablando de él– de decir que éste no había entendido el carácter especifico de la situación revolucionaria, que confundía revolución con insurrección armada, que esperaba de forma fatalista el desarrollo de los acontecimientos en lugar de ir hacia ellos, etc.
2) Es verdad que me opuse a que se me nombrara para trabajar con Brandler y Ruth Fischer, porque en tal periodo de lucha, en el interior del Comité central, eso hubiera podido llevar a la derrota total, cuanto más porque en lo esencial, es decir respecto a la revolución y sus etapas, la posición de Ruth Fischer estaba empapada del mismo fatalismo socialdemócrata: elle no había entendido que en tales periodos, unas semanas pueden ser decisivas para varios años, cuando no para decenios. Yo opinaba que era necesario en aquel entonces apoyar al Comité central existente, presionarlo, reforzar su firmeza revolucionaria dando un mandato a camaradas para asistirlo, etc. Nadie entonces pensaba que fuese necesario sustituir a Brandler y tampoco hice esa propuesta.
3) Cuando en enero del 24 Brandler vino a Moscú diciendo que estaba más optimista que durante el otoño precedente con respecto a los acontecimientos, para mí se hizo, claro que Brandler no había entendido cual era la combinación particular de condiciones que provocan una situación revolucionaria. Le dije que no sabía distinguir la mutación de la revolución de su final. “La revolución os vino de cara este otoño: dejasteis pasar el momento. Ahora os vuelve las espaldas, ¡y pensáis al contrario que viene hacia vosotros!”.
Si durante el otoño 1923 yo temía que el Partido comunista alemán dejara pasar el momento decisivo – como ocurrió efectivamente –, el miedo que tuve después de enero del 24 es que la izquierda hiciera una política como si la insurrección armada aun estuviese al orden del día. Así como lo expliqué en una serie de discursos y artículos, la situación revolucionaria ya había pasado, había inevitablemente un reflujo de la revolución y el partido comunista iba inevitablemente a perder parte de su influencia durante un periodo, la burguesía iba a utilizar el reflujo de la revolución para reforzarse económicamente y el capital norteamericano aprovecharse del reforzamiento del régimen burgués para una intervención amplia en Europa so pretexto de “normalización”, pacifismo, etc. En un periodo de este tipo, ponía yo en evidencia la perspectiva revolucionaria como línea estratégica, no como línea táctica.
4) Por teléfono di mi apoyo a las “Tesis de enero” del camarada Radek. No participé en su redacción, pues estaba enfermo. La firmé porque afirmaban que el partido alemán había dejado pasar la situación revolucionaria y que en Alemania era el comienzo de una buena fase para nosotros, no de ofensiva inmediata sino defensiva y de preparación. Esto para mi era en aquel entonces el elemento decisivo.
5) La afirmación de que yo defendí que el partido alemán no habría debido conducir el proletariado a la insurrección es falsa de arriba abajo. Mi acusación principal contra el CC de Brandler fue en realidad que éste no supo ni seguir paso a paso los acontecimientos, ni poner al partido a la cabeza de las masas populares para la insurrección armada durante agosto-octubre.
6) También dije y escribí que en cuanto el partido perdió por fatalismo el ritmo de los acontecimientos, se hizo demasiado tarde para dar la señal de la insurrección armada: los militares se habían aprovechado del tiempo perdido por la revolución para ocupar posiciones importantes y, sobre todo, al haberse realizado una modificación entre las masas, se inició un período de reflujo. Ése es precisamente el carácter específico y original de la situación revolucionaria, que puede modificarse radicalmente en uno o dos meses. No es en vano si Lenin repetía en septiembre-octubre de 1917: “¡Ahora o nunca!”, o sea “nunca” volverá a repetirse la misma situación revolucionaria.
7) Aunque no participé, por estar enfermo, en los trabajos del Comintern en enero del 24, sí es cierto que estaba totalmente en contra de lo que Brandler propuso en el Comité central. Es mi opinión que Brandler pagó muy cara la experiencia práctica tan necesaria a un jefe revolucionario. En este sentido, de haber estado yo en Moscú hubiese defendido la opinión de que Brandler debía seguir ocupando su sitio en el Comité central. Además no tenía la menor confianza en Maslow. Basándome en las discusiones que tuve con él, me parecía que compartía todos los defectos de Brandler con respecto a los problemas de la revolución, sin tener las cualidades de éste o sea la seriedad y el espíritu perseverante. Independientemente de si me equivoqué o no en esa evaluación de Maslow, esta cuestión tenía una relación indirecta con la evaluación de la situación revolucionaria del otoño del 23, de la modificación ocurrida en noviembre-diciembre de ese mismo año.
8) Una de las principales experiencias de la insurrección alemana fue que en el momento decisivo, del que dependía como ya he comentado el destino a largo plazo de la revolución, y en todos los partidos comunistas, una reincidencia socialdemócrata es más o menos inevitable. Gracias a la historia de nuestro partido y al papel inigualable de Lenin, esta reincidencia fue mínima en nuestra revolución; y a pesar de esto, es decir en ciertos momentos, estuvo en peligro el éxito del partido en la lucha. Me parecía y sigue pareciéndome tanto más importante el carácter inevitable de las reincidencias socialdemócratas en los momentos decisivos para los partidos comunistas europeos, más jóvenes y desarmados. Esta forma de ver debe permitir juzgar el trabajo del partido, su experiencia, sus ofensivas, sus retiradas en todas las etapas de la preparación hacia la conquista del poder. Sólo basándose en esa experiencia puede hacerse la selección de los dirigentes del partido.
L. Trotski
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Correspondencia de Rusia – La revolución proletaria está al orden del día desde el principio del siglo XX
- 4445 reads
Pese a la supuesta muerte del comunismo, el cual habría desaparecido tras el hundimiento de la URSS, varios elementos y pequeños grupos han emergido en Rusia desde 1990 para cuestionar la patraña de la burguesía mundial según la cual el estalinismo sería lo mismo que el comunismo.
En la Revista internacional nº 92 hemos informado de dos conferencias en Moscú organizadas por algunos de esos elementos, sobre el patrimonio político dejado por León Trotski. Durante las conferencias, cierto número de participantes quiso estudiar otros análisis, más radicales, defendidos durante los años 20 y 30 por otros miembros de la Oposición, en torno a la degeneración de la Revolución de Octubre. Así es como se interesaron por la contribución de la Izquierda comunista sobre este tema, y la participación de la CCI en estas conferencias les ayudó en su cuestionamiento.
En ese mismo número de la Revista internacional publicamos una crítica profunda del libro de Trotski La Revolución traicionada, redactado por uno de los animadores de la conferencia.
Desde entonces, la CCI ha tenido una correspondencia con diversos elementos en Rusia. A continuación publicamos unos extractos de ésta para contribuir y enriquecer el debate internacional sobre el carácter de la organización y de las posiciones comunistas para la revolución proletaria venidera.
Como lo podrán comprobar nuestros lectores, la orientación adoptada por nuestro corresponsal –F. del Sur de Rusia– es cercana a las posiciones y tradición de la Izquierda comunista. Defiende el Partido bolchevique y reconoce el carácter capitalista e imperialista del régimen estalinista. En particular, defiende una posición internacionalista sobre la Segunda Guerra imperialista mundial, contrariamente a los trotskistas quienes han justificado su participación a ésta so pretexto de defender a la URSS y sus pretendidas conquistas proletarias.
Sin embargo, la visión de nuestro corresponsal sobre dos cuestiones esenciales – sobre las posibilidades de revolución mundial en 1917-23 por un lado, y por otro sobre las posibilidades de liberación nacional en la posguerra del 14, o sea sobre la posibilidad de un desarrollo capitalista durante este siglo – manifiestan un desacuerdo sobre el marco y el método con el que deben comprenderse esas posiciones revolucionarias internacionalistas.
Nos hemos permitido escoger extractos de diferentes cartas del camarada para ahorrar sitio y dedicarnos al fondo de la cuestión. También nos hemos permitido corregir el texto (redactado en inglés) original, no por pruritos gramaticales sino para facilitar la traducción en los diversos idiomas en los que publicamos la Revista internacional.
“ ... Los bolcheviques se equivocaban teóricamente en cuanto a las posibilidades de una revolución socialista mundial a principios del siglo XX. Estas posibilidades sólo serían reales hoy, a finales del siglo XX. Sin embargo tenían absolutamente razón en su acción y si pudiéramos, por milagro, transportarnos al año 1917, estaríamos con los bolcheviques y contra sus enemigos, incluidos los de “izquierdas”. Entendemos que es ésa una posición no habitual y contradictoria, pero es una contradicción dialéctica. Los actores de la historia no son alumnos de una clase, que contestan bien o mal a las preguntas del maestro. El ejemplo más común es el de Cristóbal Colon, el cual creía haber descubierto un nuevo derrotero para las Indias al descubrir América. Muchos sabios doctos no han cometido semejante error, ¡pero tampoco han descubierto las Américas!
¿Tenían razón los héroes de las guerras campesinas y de los primeros sublevamientos burgueses –Wat Tyler, John Ball, Thomas Munzer, Arnold of Brescia, Cola di Rienza, etc.– en su lucha contra el feudalismo, cuando no estaban aun maduras las condiciones para la victoria del capitalismo? Pues claro que sí: la lucha de clases de los oprimidos, aún derrotados, acelera el desarrollo del sistema de explotación existente y precipita el momento de su hundimiento. Tras las derrotas, los oprimidos pueden hacerse capaces de llegar a la victoria. Rosa Luxemburgo escribió magistralmente sobre ese asunto en su polémica con Bernstein en Reforma social o Revolución([1]).
Al existir la necesidad de la revolución, los revolucionarios debían actuar por ella aún si más tarde sus sucesores comprendieran que no se trataba de una revolución socialista. Todavía no estaban maduras las condiciones para la revolución socialista. Las ilusiones de los bolcheviques sobre la posibilidad de revolución socialista mundial en 1917-23 eran ilusiones necesarias, inevitables como lo fueron las de John Ball o de Gracchus Babeuf... Lenin, Trotski y sus camaradas realizaron un enorme trabajo progresivo y nos han dejado una valiosísima experiencia del proletariado, la de una revolución, por muy derrotada que hubiera sido. Con sus teorías, los mencheviques no fueron ni capaces de realizar una revolución burguesa, y terminaron su existencia a la cola de las izquierdas de la contrarrevolución de los burgueses y de los latifundistas...
Para ser marxistas, hemos de entender cuáles fueron las causas objetivas de las derrotas de las revoluciones proletarias del siglo XX, y qué causas objetivas hacen que la revolución mundial será posible en el siglo XXI. Las explicaciones subjetivas, tales como la “traición de los socialdemócratas y del estalinismo” utilizadas por Trotski, o la “debilidad de la conciencia de clase a nivel internacional” de la CCI, no son suficientes. Es verdad que el nivel de conciencia de clase del proletariado era y es bajo, ¿pero cuáles son las causas objetivas de ese fenómeno? Es verdad que los socialdemócratas y los estalinistas eran y siguen siendo unos traidores, pero ¿por qué siempre ganan estos traidores contra los revolucionarios? ¿Por qué triunfan Ebert y Noske contra Liebknecht y Rosa Luxemburgo, Stalin contra Trotski, Togliatti contra Bordiga? ¿Por qué la Internacional comunista, creada como ruptura definitiva con el oportunismo degenerado de la Segunda internacional, degenera en el oportunismo tres veces más rápidamente que ésta?. Hemos de contestar a esas preguntas”.
Sobre la decadencia del capitalismo: “Vuestra comprensión de este capitalismo como etapa decadente del capitalismo, en cierto modo como una monstruosidad (véase el articulo de Internationalisme sobre el hundimiento del estalinismo) no contesta a la pregunta: ¿por qué era progresista, en el marco capitalista claro está, en la URSS estalinista y demás países que enarbolaban la bandera roja?”.
Sobre la cuestión nacional: “Con respecto a vuestro folleto Nación o clase, sí estamos de acuerdo con las conclusiones, sin embargo disentimos con la parte que se refiere a los motivos y al análisis histórico. Estamos de acuerdo con que hoy, a finales del siglo XX, la consigna de derecho a la autodeterminación de las naciones ya no tiene nada de revolucionario. Es una consigna burguesa democrática. En cuanto se cierra la época de las revoluciones burguesas, también se cierra esta consigna para los revolucionarios proletarios. Sin embargo pensamos que la época de las revoluciones burguesas se cierra a finales del siglo XX, no a su comienzo. En 1915, Lenin tenía razón contra Luxemburgo, en 1952 Bordiga tenía razón sobre este tema contra Damen, sin embargo hoy la situación esta invertida. Y consideramos totalmente errónea vuestra posición según la cual diversos movimientos revolucionarios no proletarios del tercer mundo, que a pesar de no tener ningún contenido socialista eran objetivamente movimientos revolucionarios, no eran sino herramientas de Moscú y no eran objetivamente movimientos burgueses progresistas, como lo habéis escrito sobre Vietnam por ejemplo.
Nuestro sentimiento es que hacéis el mismo error que Trotski el cual no entendía la crisis del capitalismo más que como un callejón sin salida, y no como un largo y revuelto proceso de degeneración y degradación, en el que los elementos negativos y reaccionarios pesarían cada día más sobre los elementos progresivos. ¿Hubo progreso en la Unión soviética? Claro que sí. ¿Era un progreso socialista? Claro que no. No era sino la transición de un país agrario semifeudal hacia un país capitalista industrial, o sea un progreso burgués, en sangre y barro, como cualquier progreso burgués. ¿Y las revoluciones en China, Cuba, Yugoslavia, etc.? ¿No eran progresistas? Claro que sí, del mismo modo que ha habido transformaciones contradictoriamente progresistas en muchos más países. Podemos y debemos hablar del carácter contradictorio de todas esas revoluciones burguesas, pero no dejan de ser revoluciones burguesas. Están hoy más maduras las condiciones objetivas para la revolución proletaria en China que en los años 20, gracias a la revolución burguesa de los 40”.
El hilo conductor de estos extractos es el de afirmar que no existieron las “condiciones objetivas” para la revolución proletaria durante la mayor parte del siglo XX, contrariamente a lo que defiende la CCI y que defendió el Primer congreso de la IC. Esta lógica conduce a decir que la revolución de Octubre era prematura y, en consecuencia, que eran posibles ciertas formas progresistas de desarrollo capitalista en los países de la periferia del capitalismo mundial –la liberación nacional.
Es una necesidad vital para los marxistas tener una compresión clara de las condiciones objetivas de la sociedad, o sea de su nivel de desarrollo económico en un momento histórico, puesto que entienden el socialismo, contrariamente a los anarquistas, no como un oscuro objeto de deseo sino como un nuevo modo de producción cuya posibilidad y necesidad están determinadas por el agotamiento económico de la sociedad capitalista. Esto es la piedra angular del materialismo histórico, y estamos seguros que está de acuerdo con ello el camarada.
Del mismo modo, es indiscutible que Marx veía esencialmente dos condiciones objetivas para el socialismo: “Jamás expira una sociedad antes de que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que es capaz de contener ; nunca se instauran unas relaciones superiores de producción, antes de que se hayan desarrollado las condiciones materiales de su existencia en el seno mismo de la vieja sociedad” (Prólogo a la Crítica de la economía política, 1859).
Como considera que no estaba económicamente agotado el capitalismo en 1917, el compañero saca la conclusión que en el plano económico, el inmenso levantamiento en Rusia no podía desembocar más que en una revolución burguesa. En el plano político, que no era sino una revolución proletaria destinada a fracasar al no corresponder en aquel entonces los objetivos comunistas con las reales necesidades materiales de la sociedad. Tanto el Partido bolchevique como la Internacional comunista no podían entonces sino ser perdedores heroicos que se equivocaron en cuanto a las condiciones objetivas, como también lo fueron en su tiempo John Ball, Tomas Munzer o Gracchus Babeuf al pensar que una nueva sociedad igualitaria era posible cuando no existían todavía las condiciones para ello.
El compañero dice que su posición sobre el análisis de Octubre es contradictoria en un sentido dialéctico. Esta afirmación contradice sin embargo uno de los conceptos básicos de la historia y por lo tanto del materialismo dialéctico, según el cual “... la humanidad solo se plantea las tareas que puede realizar: si se consideran bien las cosas, siempre se verificará que surge la tarea allí donde ya existen o están creándose las condiciones materiales de su realización” (ídem).
La conciencia de las clases sociales, sus metas y problemas, tienden a corresponder a sus intereses materiales en las relaciones de producción e intercambio. La lucha de clases no evoluciona más que sobre esa base. Para una clase explotada como lo es el proletariado, la conciencia de sí solo puede desarrollarse al cabo de largas luchas que la liberan del dominio de la conciencia de la burguesía. Durante este esfuerzo, las dificultades, incomprensiones, errores, confusiones, no hacen sino expresar el retraso de la conciencia con respecto al desarrollo de las condiciones materiales – este es otro aspecto del materialismo histórico que ve la vida social de forma esencialmente práctica, preocupada por la comida, el vestir, la vivienda –, y que, por lo tanto, son anteriores a los intentos del hombre de explicarse el mundo. Pero para el compañero, la conciencia revolucionaria del proletariado maduró a nivel mundial para una tarea que aun no era posible. Pone el marxismo patas arriba, imaginando que millones de proletarios puedan movilizarse equivocadamente en una lucha a muerte por una revolución burguesa. Y los imagina dirigidos por figuras ahistóricas –los revolucionarios– que no estarían motivadas por la clase para la cual luchan, sino por un deseo de revolución en general.
¿Será que la conciencia revolucionaria madura equivocadamente en una clase?
¿Habrá una tendencia histórica a que la conciencia revolucionaria madure antes de que haya llegado su hora? Si analizamos de cerca, por ejemplo, las circunstancias históricas de la revuelta de 1381 de los campesinos en Inglaterra (John Ball) o las de la guerra de los campesinos en 1525 (Tomás Munzer), constataremos que no es así: la conciencia de ambos movimientos sociales tiende a reflejar los intereses de sus protagonistas y las circunstancias materiales de su época.
Ambos movimientos eran fundamentalmente una respuesta desesperada a las condiciones cada día más difíciles impuestas por la clase feudal decadente a los campesinos. En estos movimientos como también en cualquier movimiento de explotados en la historia, se desarrollaba el deseo de una nueva sociedad, sin explotación ni miseria, entre los explotados. Pero los campesinos jamás fueron ni serán una clase revolucionaria en el verdadero sentido de la palabra porque al ser esencialmente una capa de pequeños propietarios, no son portadores de nuevas relaciones de producción, o sea de una nueva sociedad. Los campesinos insurrectos no tenían el destino de ser herramientas del modo burgués de producción, que emergió de las ciudades de Europa en la decadencia del feudalismo. Como lo señaló Engels, los campesinos tenían el destino de acabar arruinados por las revoluciones burguesas triunfantes.
En las mismas revoluciones burguesas (en Alemania, Gran Bretaña y Francia entre los siglos XVI y XVIII), tanto los campesinos como los artesanos tuvieron un papel activo pero secundario, no lucharon por sus intereses propios. Cuando los intereses proletarios, por su parte, emergían diferenciados, entraban violentamente en conflicto incluso con el ala más radical de la burguesía, como lo demuestra la lucha entre Niveladores y Cromwell durante la revolución en Inglaterra en 1649 o la Conspiración de los Iguales de Babeuf contra los Montagnards en 1793([2]).
Los campesinos no tenían la cohesión o las metas conscientes de una clase revolucionaria. No podían desarrollar su propia visión del mundo, ni tampoco elaborar una estrategia real para derribar a la clase dominante. Debían tomar su teoría revolucionaria de los explotadores puesto que su visión del futuro estaba siempre encerrada en una religión, o sea en una forma reaccionaria. Si siguen inspirándonos hoy aquellos objetivos y batallas heroicas, fuera de su tiempo, es porque este último milenio (como los cuatro que lo precedieron) tiene una característica de la mayor importancia: la explotación de una parte de la sociedad por la otra. Por eso siguen grabados en nuestras mentes y en la memoria de los explotados, atravesando los siglos, los nombres de los dirigentes de aquellas batallas.
La idea socialista no aparece por primera vez con su fuerza real más que a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y no es una casualidad si este período coincide con el desarrollo embrionario del proletariado.
La maduración de la conciencia comunista refleja los intereses materiales de la clase obrera
Los proletarios son los descendientes de aquellos campesinos y artesanos despojados de sus tierras o de sus modos de producción por la burguesía. No les queda nada que los vincule a la antigua sociedad y no son una nueva forma de explotación. Al no tener para sobrevivir más que su propia fuerza de trabajo y al trabajar de forma asociada, no necesitan divisiones internas. Son clase explotada, pero contrariamente al campesinado, no solo tienen interés en acabar con cualquier forma de propiedad, sino que ese interés les lleva a crear una sociedad mundial en la que los medios de producción y de intercambio serán controlados en común: el comunismo.
Al crecer con el desarrollo amplio de la producción capitalista, la clase obrera tiene entre sus manos un potencial enorme. Al estar además concentrada por millones en las metrópolis del mundo y relacionada por medios modernos de transporte y comunicación, tiene medios para movilizarse hacia el asalto triunfador contra los baluartes del poder político de la burguesía.
Contrariamente a la conciencia del campesinado, la conciencia de clase del proletariado no está ligada al pasado sino que está en la obligación de mirar hacia el futuro sin ilusiones utópicas o aventuristas. Debe sacar sobriamente todas las consecuencias, por enormes que sean, del derrumbe de la sociedad existente y de la construcción de una nueva sociedad.
El marxismo, más alta expresión de esa conciencia, al ser capaz de evidenciar las leyes del cambio histórico, puede darle al proletariado una imagen real de sus condiciones y objetivos en cada etapa de su lucha y de su objetivo final. Esta teoría revolucionaria emergió en los años 1840 y, durante los decenios siguientes, eliminó los restos del utopismo que la clase obrera acarreaba en sus ideas socialistas. En 1914, el marxismo triunfaba en el movimiento de la clase obrera que tenía ya una experiencia de setenta años de lucha por sus intereses propios. Este período incluía la Comuna de París en 1871, la Revolución rusa de 1905 y la experiencia de las Primera y Segunda Internacionales.
El marxismo manifestó entonces su capacidad para criticar sus propios errores, revisar sus análisis políticos y posiciones que se habían vuelto arcaicos con la evolución de los acontecimientos. La izquierda marxista con quien se identifica el compañero, en los principales partidos de la Segunda internacional, reconoció el nuevo período abierto por la Primera Guerra mundial y el fin del período de expansión “pacífico” del capitalismo. Esta misma izquierda marxista encabezó las insurrecciones revolucionarias que surgieron a finales de la guerra. Y es precisamente en este momento en que el compañero, que hubiese hecho lo que hicieron los bolcheviques en octubre 17 viéndolo como un punto de partida de la revolución mundial, empieza a repetir aquellos argumentos seudo marxistas sobre la inmadurez de las condiciones objetivas que utilizaron los oportunistas y centristas de la socialdemocracia –Kautsky en particular–, para justificar el aislamiento y la estrangulación de la Revolución rusa.
El fracaso de la oleada revolucionaria no fue el reflejo subjetivo de la insuficiencia de condiciones objetivas, sino el resultado de que la madurez de la conciencia no fue lo bastante profunda y rápida para ganarse al proletariado mundial durante el “período de oportunidad” relativamente corto que se abrió en la posguerra con sus dificultades contingentes, y esto sin tener en cuenta las dificultades específicas de la revolución proletaria con respecto a las revoluciones de las clases anteriores.
La época de revolución social, que resulta para el materialismo histórico de la maduración de los elementos de la sociedad nueva, es anunciada por el desarrollo de aquellas “formas ideológicas en las que toman conciencia los hombres de ese conflicto y lo llevan a cabo” (Marx, Prólogo a la Crítica de la economía política).
La Internacional comunista no era, como parece decir el compañero, una aberración precoz. En realidad, no hizo sino ponerse a la altura de los acontecimientos. Fue la expresión de la búsqueda de una solución al capitalismo ante la maduración de las condiciones objetivas. Afirmar que era inevitable su fracaso es transformar el materialismo histórico en una receta fatalista y mecánica, cuando es una teoría que afirma que “son los hombres quienes hacen la historia”.
1917-23: el capitalismo mundial merece su muerte
En 1914, ya habían madurado en la vieja sociedad los elementos de la nueva. Sin embargo, ¿se habían desarrollado en aquella todas las fuerzas productivas que era capaz de contener? ¿Se había vuelto el socialismo una necesidad histórica? El compañero responde por la negativa y ve la verificación de su respuesta en el desarrollo progresivo de la Rusia estalinista, en China, en Vietnam y otros países. A su parecer, los bolcheviques pensaban que estaban haciendo la revolución mundial cuando estaban realizando una revolución burguesa.
Ve la prueba de su posición en la industrialización de Rusia y su transición del feudalismo al capitalismo tras 1917, así como también la existencia de “elementos progresistas” en un período de declive creciente.
Para el materialismo histórico, cualquier modo de producción tiene períodos distintos de ascendencia y de declive. Siendo el capitalismo un sistema mundial, contrariamente a los modos de producción feudal, esclavista y asiático que lo precedieron, las condiciones objetivas de la revolución han de analizarse a escala internacional y no en base de tal o cual país que, de por sí, podría dar la ilusión de la posibilidad de un desarrollo progresista.
Si se consideran aparte ciertos períodos o ciertos países en el período de decadencia del capitalismo desde 1914, puede uno cegarse por el crecimiento aparente de un sistema, particularmente cuando se produce en un país subdesarrollado como resultado de la llegada al poder de una camarilla capitalista de Estado.
El capitalismo en su declive se caracteriza por la sobreproducción, contrariamente una vez más a las sociedades que lo precedieron. Mientras el declive de Roma o la decadencia del sistema feudal en Europa se plasmaban en estancamiento, una regresión y un declive de la producción, el capitalismo decadente por su parte sigue desarrollando su producción (aunque a un nivel menor: más o menos un 50 % de baja con respecto al período ascendente) a pesar de ahogar y destruir las fuerzas productivas de la sociedad. No compartimos el error de Trotski que veía un paro absoluto de la producción capitalista en la fase de decadencia del sistema.
El capitalismo no puede desarrollar las fuerzas productivas sino realizando la plusvalía contenida en la masa de mercancías creciente que lanza al mercado mundial.
“… Cuanto más se desarrolla la producción capitalista, más obligada está a producir a una escala que no tiene nada que ver con la demanda inmediata, sino que depende de una extensión creciente del mercado mundial… Ricardo no ve que una mercancía debe transformarse necesariamente en dinero. La demanda de los obreros no puede ser suficiente para ello, puesto que la ganancia procede precisamente del hecho que la demanda por parte de los obreros es menor que el valor de lo que producen y mayor será esa ganancia cuanto relativamente menor sea esa demanda. Tampoco es suficiente la demanda de unos capitalistas de mercancías de otros… Decir que al final los capitalistas pueden solamente intercambiar y consumir mercancías entre ellos, es olvidar la naturaleza de la producción capitalista, y de que lo que se trata es de transformar el capital en valor” (Marx, El Capital, Libro IV, sección II y Libro III, sección I).
Mientras que el capitalismo amplía enormemente las fuerzas productivas –fuerza de trabajo, medios de producción y de consumo–, éstas no existen sino para ser compradas y vendidas puesto que poseen un doble carácter, de valor de uso por un lado y de cambio por el otro. El capitalismo necesita transformar en dinero los frutos de la producción.
Los beneficios del desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo sigue siendo entonces para la población algo virtual, una promesa luminosa que siempre parece estar fuera de su alcance, debido al poder adquisitivo limitado. Esta contradicción, que explica la tendencia del capitalismo a la sobreproducción, no conduce más que a crisis periódicas durante la ascendencia del capitalismo y desemboca en una serie de catástrofes en cuanto el capitalismo ya no la puede compensar por la conquista continua de mercados precapitalistas.
La apertura de la época imperialista, en particular con la guerra imperialista generalizada de 1914-18, mostró que el capitalismo había ya alcanzado sus límites, incluso antes de haber eliminado en cada país todos los vestigios de las sociedades precedentes, antes de haber sido capaz de transformar cada productor en trabajador asalariado y de haber introducido la producción a amplia escala en cada rama de industria. La agricultura en Rusia seguía basada en normas precapitalistas, la mayoría de la población eran campesinos y la forma política del régimen todavía no era la de una democracia burguesa sino la del absolutismo feudal. Sin embargo, el mercado mundial ya dominaba la economía rusa y, en San Petersburgo, en Moscú así como en otras grandes ciudades, una cantidad enorme de proletarios ya estaba concentrada en unas cuantas de las mayores unidades industriales de Europa.
El atraso del régimen y de la economía agraria no impidió a Rusia integrarse en la red de las potencias imperialistas, con sus propios intereses y objetivos depredadores. El ascenso al poder político de la burguesía en el gobierno provisional después de Febrero del 17 no provocó el más mínimo cambio en la política imperialista.
El objetivo bolchevique de que la Revolución rusa fuera un punto de partida de la revolución mundial era entonces totalmente realista. El capitalismo ya había alcanzado los límites del desarrollo nacional. No fue el atraso relativo de Rusia lo que causó el fracaso de esta transición sino el de la revolución alemana.
La incapacidad, por parte del régimen soviético, a tomar medidas económicas socialistas tampoco fue debida al retraso de Rusia. La transición hacia un modo socialista de producción sólo podrá iniciarse seriamente, cuando la revolución internacional haya destruido el mercado capitalista mundial.
Si estamos de acuerdo con que es imposible el socialismo en un solo país como con que el nacionalismo no es un paso hacia el socialismo, sigue habiendo la ilusión de que la industrialización tras la victoria de Stalin fue un paso capitalista progresista.
¿Ha olvidado el compañero que esta industrialización no sirvió fundamentalmente más que a la economía de guerra y para preparar la Segunda Guerra mundial? ¿Que la eliminación del campesinado condujo al gulag a millones de personas? En pocas palabras, ¿que las tasas fantásticas de crecimiento de la industria rusa no pudieron realizarse más que a costa de una trampa permanente con la ley del valor, librándose momentáneamente de la sanción del mercado mundial y desarrollando una política artificial de precios?
El desarrollo del capitalismo de Estado, del que Rusia es un ejemplo de los más absurdos, ha sido sin embargo, para cada burguesía nacional en la decadencia capitalista, el medio característico de hacer frente a sus rivales imperialistas actuales y futuros. En el período de decadencia, el promedio de los gastos del Estado en la economía nacional alcanza más o menos el 50 %, cuando en la ascendencia a penas sobrepasaba el 10 %.
En la decadencia del capitalismo, resulta imposible para un país atrasado alcanzar a los países desarrollados, y esto tiene como consecuencia que la accesión a la independencia nacional con respecto a las potencias imperialistas por medio de supuestas revoluciones nacionales no es sino un sueño. Mientras el crecimiento del producto nacional bruto a finales del siglo XIX de los países menos desarrollados era una sexta parte del de los países de capitalismo avanzado, esa proporción en al decadencia es de la decimosexta parte. La consecuencia de esto es que la integración de la población en el trabajo asalariado de forma más rápida que el crecimiento de la población, una de las características de las verdaderas revoluciones burguesas des pasado, no se ha realizado en los países menos desarrollados durante la decadencia del capitalismo. Muy al contrario, cada vez más población es excluida totalmente del proceso de producción([3]).
En el siglo XX, el mundo capitalista como un todo pasa por fluctuaciones periódicas de su crecimiento, que hacen olvidar las crisis del siglo XIX. Las guerras mundiales, en lugar de ser medios para relanzar el crecimiento como así era en el siglo XIX (y comparadas a las de este siglo, parecían escaramuzas) son tan destructoras que conducen a la ruina económica tanto a los países vencidos como a los vencedores.
Nuestro rechazo a la posibilidad de un desarrollo progresista del capitalismo a lo largo del siglo XX no tiene entonces nada que ver con una pretendida “delicadeza” por nuestra parte frente a la “sangre” y al “barro” de las revoluciones burguesas, sino que se basa en el agotamiento económico objetivo del modo de producción capitalista. En la famosa fórmula de Lenin, el periodo de “horror sin fin” es sustituido después de 1914 por “el fin en el horror”.
Los ciclos de crisis, guerra, reconstrucción, nueva crisis del capitalismo a lo largo del siglo XX confirman que todas las fuerzas productivas que ha podido contener ese modo de producción han sido desarrolladas y que ese sistema ya merece la muerte. Es cierto que la decadencia del capitalismo está mucho más avanzada a finales del siglo XX que en su inicio ; ahora ya ha entrado en su fase de descomposición. Pero los compañeros no nos dan la menor prueba para demostrar que la decadencia del capitalismo ha empezado a finales de este siglo que termina, ni el menor argumento para situar un cambio cualitativo de tal importancia a finales más bien que al comienzo de más de dos ciclos de crisis permanente del sistema.
Consecuencias
Al negar que el declive del capitalismo se aplica a toda una época que comienza con la Primera Guerra mundial y en consecuencia se extiende al modo de producción como un todo, se tiende entonces a razonar para la lucha revolucionaria de la clase obrera más bien en base a un sentimiento que a una necesidad histórica.
Negar la necesidad objetiva de la revolución mundial en 1917-23 y considerar como inevitable a la derrota es efectivamente una posición extraña. Pero tiene consecuencias peligrosas puesto que aparta la necesidad imperiosa de sacar lecciones de la derrota de la oleada revolucionaria tanto a nivel político como teórico. Aunque el compañero se identifique con la Izquierda comunista, no utiliza el trabajo de ésta, que consistió en hacer la crítica fundamental de la experiencia revolucionaria, en particular en lo que toca a la cuestión nacional. Aunque niegue hoy cualquier posibilidad de liberación nacional, el compañero lo hace con bases contingentes en lugar de bases históricas. Considerar como desarrollos progresistas a movimientos imperialistas contrarrevolucionarios tales como el maoísmo en China, el estalinismo en Vietnam o en Cuba, contiene el peligro de abandonar las posiciones internacionalistas coherentes.
Como
[1] Ese mismo tipo de planteamiento se encuentra casi palabra por palabra en otros corresponsales.
[2] Así demuestra la historia que contrariamente a lo que dice el camarada, jamás una clase ha podido cumplir el destino histórico de otra, precisamente porque las revoluciones no surgen más que cuando todas las posibilidades del viejo sistema y de su clase dominante se han agotado, y cuando la clase revolucionaria portadora de los gérmenes de la nueva sociedad ha pasado un largo período de gestación en la vieja sociedad. Véase nuestro folleto en francés Rusia de 1917, comienzo de la revolución mundial, y en particular la refutación de la teoría de la revolución doble. Ya es suficientemente difícil la vida sin tener que hacer la revolución de otros, y tanto más cuanto la época ya no lo permite.
[3] Véase nuestro folleto La Decadencia del capitalismo y la Revista internacional no 54.
Series:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acerca del libro Expectativas fallidas (España 1934-39) – Los Comunistas de Consejos ante la guerra de España
- 4024 reads
Queremos comentar el libro Expectativas fallidas (España 1934-39) aparecido en otoño de 1999. El libro recoge diversas tomas de posición de la corriente Comunista de los Consejos sobre la guerra del 36. Se trata de textos de Mattick, Korsch y Wagner. Se incluye un prólogo de Cajo Brandel, uno de los miembros del comunismo de los consejos que todavía vive.
No vamos a hablar aquí de esta corriente política del proletariado que, continuadora del combate del KAPD, Pannekoek etc. en los años 20 contra la degeneración y paso al capital de los antiguos partidos comunistas, prosiguió su lucha en los años 30, en lo más negro de la contrarrevolución, defendiendo las posiciones del proletariado y haciendo valiosas aportaciones al mismo([1]).
Como combatientes de la Izquierda comunista nos alegra que se publiquen documentos de esta corriente. Sin embargo, Expectativas fallidas es una selección “muy selectiva” de los documentos del comunismo de los consejos sobre la guerra de 1936. Recoge los textos más confusos de esta corriente, los que más concesiones hacen a la mistificación “antifascista” y los que son más proclives a las ideas anarquistas. Mientras documentos del Comunismo de los Consejos denuncian el alistamiento que estaba sufriendo el proletariado en una matanza imperialista entre bandos burgueses enfrentados, los textos que aparecen en el libro transforman la masacre guerrera en “tentativa de revolución proletaria”. Mientras textos del GIK([2]) denuncian la trampa del “antifascismo” los documentos del libro son muy ambiguos en relación a ese planteamiento. Mientras hay tomas de posición del Comunismo de los Consejos que denuncian claramente a la CNT como fuerza sindical que ha traicionado a los trabajadores los textos del libro la tratan como organización revolucionaria.
Uno de los responsables de la recopilación, Sergio Rosés, señala en la página 152 que “El consejismo, o mejor dicho los consejistas, son, a grandes rasgos, un conjunto heterogéneo de individualidades y organizaciones situadas al margen y frente al leninismo que se reivindican del marxismo revolucionario”. Sin embargo, da la casualidad, que de ese “conjunto heterogéneo” se ha publicado lo peor de lo escrito sobre la matanza de 1936.
No es nuestra intención hacer un juicio de valor sobre las pretensiones de los autores de la selección. Lo que resulta claro es que el lector que no conozca a fondo las posiciones del Comunismo de los Consejos se hará una idea bastante sesgada y deformada de su pensamiento político, lo verá como próximo a la CNT y como sostén crítico de la supuesta “revolución social antifascista”.
Por eso, objetivamente considerado, el libro aporta agua al molino de la campaña anticomunista que desarrolla la burguesía. Existe un anticomunismo burdo y brutal en el que se inscriben libelos como el Libro negro del comunismo. Pero hay otra faceta de la campaña anticomunista más sofisticada y sutil, dirigida a elementos proletarios que buscan las posiciones revolucionarias y frente a los cuales esos discursos tan grotescos tienen un efecto contraproducente. Esta consiste en revestir el anticomunismo con un planteamiento revolucionario, para lo cual, de un lado, se promociona el anarquismo como alternativa frente al marxismo supuestamente en bancarrota, y, por otra parte, se opone el “modelo” de la “revolución española de 1936” al “golpe de Estado bolchevique” de Octubre 1917. En esta orientación política las inclinaciones y simpatías de una parte de la corriente consejista hacia el anarquismo y la CNT vienen como anillo al dedo pues como dice Sergio Rosés “y finalmente –y esto es un rasgo que los diferencia de otras corrientes de la izquierda marxista revolucionaria–, consideración de que en el curso de esta revolución el anarquismo español ha demostrado su carácter revolucionario, ‘esforzándose en convertir el lenguaje revolucionario en realidad’ según sus propias palabras” (página 153).
Pese a los esfuerzos de denigración sistemática del marxismo, los elementos jóvenes que buscan una coherencia revolucionaria acaban encontrando insuficiente y confusa la alternativa anarquista y se sienten atraídos por las posiciones marxistas. Por ello, otra faceta importante de la campaña anticomunista es presentar el comunismo de los consejos como una especie de “puente” con el anarquismo, como una “aceptación de los puntos positivos de la doctrina libertaria” y, sobre todo, como un enemigo acérrimo del “leninismo”([3]).
El contenido de Expectativas fallidas apunta indiscutiblemente en esa dirección. Pese a que Cajo Brendel en el prólogo del libro insiste en la diferencia neta entre Comunismo de los Consejos y anarquismo, añade, sin embargo que: “Los comunistas de los consejos... señalaron que los anarquistas españoles eran el grupo social más radical, que tenía razón al mantener la opinión de que la radicalización de la revolución era la condición para vencer al franquismo, mientras que los ‘demócratas’ y los ‘comunistas’ querían retrasar la revolución hasta que el franquismo fuera derrotado. Esta divergencia política y social ha marcado la diferencia entre el punto de vista democrático y el de los comunistas de los consejos” (pág. 10) ([4]).
Al tomar posición sobre Expectativas fallidas queremos combatir esa amalgama entre anarquismo y comunismo de los consejos que supone una especie de OPA hostil sobre una corriente proletaria: se está fabricando una versión deformada y edulcorada de la misma, explotando sus errores más serios, para de este modo ofrecer un sucedáneo del marxismo con el que confundir y desviar a los elementos que buscan una coherencia revolucionaria.
Nos parece importante defender esta corriente. Para ello ante un tema de la repercusión de España 1936 queremos criticar sus confusiones, evidentes en los textos aparecidos en Expectativas fallidas, pero, al mismo tiempo, queremos resaltar las posiciones justas que supieron defender los grupos más claros de aquella corriente.
¿Una revolución antifeudal?
Para atar de pies y manos al proletariado en la defensa del orden capitalista, socialistas y estalinistas insistían que España era un país muy atrasado, con importantes lacras feudales, por lo que los trabajadores debían dejar de momento toda aspiración socialista y contentarse con una “revolución democrática”. Una parte del Comunismo de los Consejos compartía también esa visión, aunque rechazaba sus consecuencias políticas.
Hay que señalar de entrada que esa no era la posición del GIK el cual afirmaba con nitidez que “la época en que una revolución burguesa era posible ha caducado. En 1848, se podía aplicar todavía ese esquema pero ahora la situación ha cambiado completamente ... No estamos ante una lucha entre la burguesía emergente y el feudalismo que predomina por todas partes, sino todo lo contrario, la lucha entre el proletariado y el capital monopolista” (marzo 1937).
Es cierto que la corriente comunista de los consejos tenía una gran dificultad para discernir esta cuestión pues en 1934 el propio GIK había adoptado las famosas Tesis sobre el bolchevismo, las cuales para justificar la identificación de la Revolución rusa como revolución burguesa y la caracterización de los bolcheviques como partido burgués jacobino se había apoyado en el retraso de Rusia y el peso enorme del campesinado.
Al adoptar tal posición([5]) el comunismo de los consejos se inspiraba en la postura adoptada por Gorter en 1920 que en su Respuesta a Lenin había diferenciado dos grupos de países en el mundo: los atrasados donde sería válida la táctica de Lenin de parlamentarismo revolucionario, participación en los sindicatos etc. y los de capitalismo plenamente desarrollado donde la única táctica posible era la lucha directa por el comunismo (ver la Izquierda holandesa). Pero, ante los hechos de 1936, mientras el GIK había sido capaz de poner en cuestión esa posición errónea (aunque desgraciadamente de manera implícita) otras corrientes consejistas, justamente todas las que se recogen en Expectativas fallidas, seguían atadas a ella.
La España de 1931 facilitaba desde luego caer en esa visión: la monarquía recién derribada se había distinguido por una corrupción y un parasitismo crónicos, la situación del campesinado era estremecedora, la concentración de la propiedad de la tierra en unas pocas manos entre las que se distinguían los famosos 16 Grandes de España y los señoritos andaluces, la persistencia en regiones como Galicia o Extremadura de prácticas feudales...
Un análisis de la situación de un país en sí misma puede llevar a distorsionar la realidad. Es necesario verla desde un punto de vista histórico y mundial. La historia muestra que el capitalismo es perfectamente capaz de aliarse con las clases feudales y de establecer con ellas alianzas prolongadas en las diversas fases de su desarrollo. En el país pionero de la revolución burguesa – Gran Bretaña- persisten instituciones de origen feudal como la monarquía y sus graciosas concesiones de títulos nobiliarios. El desarrollo del capitalismo en Alemania se hizo bajo la bota de Bismark, representante de la clase feudal terrateniente de los junkers. En Japón fue la monarquía feudal la que llevó la batuta del desarrollo capitalista con la “era Meiji” iniciada en 1869 y todavía hoy la sociedad japonesa está impregnada de vestigios feudales. El capitalismo puede existir y desarrollarse junto con residuos de otros modos de producción; más aún, como mostró Rosa Luxemburgo, esa “convivencia” le proporciona un terreno para su propio desarrollo ([6]).
Pero la cuestión esencial es cuál es el desarrollo del capitalismo a escala mundial. Ese ha sido el criterio para los marxistas a la hora de considerar qué está a la orden del día ¿la revolución proletaria o las revoluciones burguesas?. Esa fue la posición que inspiró a Lenin en las Tesis de Abril para caracterizar la revolución en curso en la Rusia de 1917 como proletaria y socialista frente a la posición menchevique que fundaba su carácter democrático y burgués en el atraso de Rusia, el peso del campesinado y la persistencia de fuertes vínculos con el zarismo, Lenin, sin negar esas realidades nacionales, ponía el énfasis en la realidad a escala mundial presidida por “la necesidad objetiva del capitalismo, que al crecer se ha convertido en imperialismo, ha engendrado la guerra imperialista. Esta guerra ha llevado a toda la humanidad al borde del abismo, casi a la ruina de toda la cultura, al embrutecimiento y a la muerte de millones y millones de hombres. No hay más salida que la revolución del proletariado” (“Las tareas del proletariado en nuestra revolución”).
Rusia 1917 y toda la oleada revolucionaria mundial que le siguió, la situación en China en 1923-27([7]), la situación en España en 1931, muestran claramente que el capitalismo ha dejado de ser un modo de producción progresivo, que ha entrado en su fase de decadencia, de contradicción irreversible con el desarrollo de las fuerzas productivas, y que en todos los países, pese a las trabas y a los vestigios feudales, más o menos fuertes, lo que está a la orden del día es la revolución comunista mundial. En este punto, había una clara convergencia entre Bilan y el GIK y una divergencia entre estos y las posiciones de las corrientes consejistas cuyos textos aparecen en Expectativas fallidas.
La ambigüedad ante la mistificación antifascista
Los textos del libro se dejan impresionar por la intensa propaganda de la burguesía de la época que presentaba el fascismo como el Mal absoluto, el concentrado extremo de autoritarismo, represión, dominio totalitario, prepotencia burocrática([8]), frente a lo cual la “democracia”, pese a sus “indiscutibles defectos”, sería no solo un freno sino un “mal menor”. Mattick nos dice que “los obreros, por su parte, están obligados por su instinto de conservación, a pesar de todas las diferencias organizativas e ideológicas, a un frente unificado contra el fascismo como el enemigo más cercano y directo... Los obreros, sin tener en cuenta si están por objetivos democrático-burgueses, capitalistas de Estado, anarcosindicalistas o comunistas, están obligados a luchar contra el fascismo si quieren no solo evitar el empeoramiento de su pobre situación sino simplemente seguir vivos” . Está claro que los obreros necesitaban “simplemente seguir vivos” pero el enemigo “más cercano y directo” no era precisamente el fascismo sino las representantes más "radicales" del Estado republicano: la CNT y el POUM. Fueron ellos los que les impidieron “seguir vivos” enviándolos al matadero de los frentes militares contra Franco. Fueron ellos los que les impidieron “simplemente comer” al hacerles aceptar los racionamientos y la renuncia a las mejoras salariales conquistadas en las jornadas de julio.
Este argumento según el cual las circunstancias no permiten hablar de revolución, ni siquiera de reivindicaciones, sino “simplemente de mantenerse vivos”, es desarrollado por Helmuth Wagner en su texto antes mencionado: “los trabajadores españoles no pueden luchar realmente contra la dirección de los sindicatos ya que ello supondría el colapso total de los frentes militares (¡!). Tienen que luchar contra los fascistas para salvar sus vidas, tienen que aceptar cualquier ayuda independientemente de donde venga. No se preguntan sí el resultado de todo eso será capitalismo o socialismo; sólo saben que tienen que luchar hasta el fin”. ¡El mismo texto que denuncia que “la guerra española adquiere el carácter de un conflicto internacional entre las grandes potencias” está en contra de que los trabajadores provoquen el colapso de los frentes militares!. La confusión antifascista lleva a olvidar la posición internacionalista del proletariado, la que defendieron Pannehoek y otros pioneros del Comunismo de los Consejos, codo con codo, con Lenin, Rosa Luxemburgo etc.: lograr con la lucha de clases “el colapso de los frentes militares”.
¿Es que la República no constituía un peligro para las vidas de los trabajadores tan evidente o más que el fascismo? Sus 5 años de andadura desde 1931 están jalonados por un rosario de matanzas: el Alto Llobregat en 1932, Casas Viejas en 1933, Asturias en 1934; el propio Frente popular, tras su victoria electoral en febrero de 1936 había vuelto a llenar las cárceles de militantes obreros... Todo es convenientemente olvidado en nombre de la abstracción intelectual que presenta el fascismo como la “amenaza absoluta para la vida humana” y, en nombre de ella, H. Wagner critica a un sector de los anarquistas holandeses por denunciar “cualquier acción que signifique una ayuda a los obreros españoles, como el envío de armas”, ¡a la vez que reconoce que “las modernas armas extranjeras contribuyen a la batalla militar y, en consecuencia, el proletariado español se somete a los intereses imperialistas”!. En el modo de razonar de Wagner “someterse a los intereses imperialistas” sería algo “político”, “moral”... distinto de la lucha “material” “por la vida”. ¡Cuando el sometimiento del proletariado a los intereses imperialistas significa la máxima negación de la vida!
Mattick invoca el fatalismo más pedestre: “Nada se puede hacer sino llevar a todas las fuerzas antifascistas a la acción contra el fascismo, independientemente de los deseos en sentido contrario. Esta situación no es buscada sino forzada y responde claramente al hecho de que la historia está determinada por luchas de clases y no por ciertas organizaciones, intereses especiales, líderes o ideas”. Mattick olvida que el proletariado es una clase histórica y esto significa concretamente que en situaciones donde su programa no puede determinar la evolución de los acontecimientos en el corto o medio plazo, debe mantener sus posiciones y seguir profundizándolas, aunque ello quede reducido por todo un largo periodo a la actividad de una exigua minoría. Por tanto, la denuncia del antifascismo era lo que estaba “forzado” por la situación desde el punto de vista de los intereses inmediatos e históricos del proletariado y es lo que hicieron no sólo Bilan sino el propio GIK que denunció: “la lucha en España toma el carácter de un conflicto internacional entre las grandes potencias imperialistas. Las armas modernas venidas del extranjero han colocado el conflicto en un terreno militar y, en consecuencia, el proletariado español ha sido sometido a los intereses imperialistas” (abril 1937).
Al equiparar la defensa de los intereses de clase del proletariado con “intereses especiales, líderes o ideas”, Mattick se rebaja al nivel de los servidores “obreros” de la burguesía que nos repiten que hay que dejarse de “teorías” y de “ideales” y “hay que ir al grano”. Ese “ir al grano” sería luchar en el terreno del “antifascismo” que nos presentan como el más “práctico” y el “más inmediato”. La experiencia demuestra justamente que metido en ese terreno, el proletariado es golpeado sin piedad tanto por sus “amigos” antifascistas como por sus enemigos fascistas.
Mattick constata que “la lucha contra el fascismo aplaza la lucha decisiva entre burguesía y proletariado y permite a ambos lados sólo medidas a medio camino que no sólo sostienen el progreso de la revolución, sino también la formación de fuerzas contrarrevolucionarias; y ambos factores son al mismo tiempo perjudiciales para la lucha antifascista”. Esto es falso en todos los sentidos. La “lucha contra el fascismo” no constituye una especie de tregua entre la burguesía y el proletariado para “concentrarse contra el enemigo común”, lo que sería aprovechado por ambas clases para fortalecer sus posiciones y prepararse para la lucha decisiva. Este planteamiento es mera política ficción para embaucar a los proletarios. Los años 30 mostraron que el sometimiento del proletariado al “frente antifascista” significó que la “lucha decisiva” había sido ganada por la burguesía y que ésta tuvo las manos libres para masacrar a los obreros, llevarlos a la guerra e imponerles una feroz explotación. La orgía “antifascista” en España, el éxito del Frente popular francés al encuadrar a los obreros bajo la bandera del antifascismo, remataron las condiciones políticas e ideológicas para el estallido de la Segunda Guerra mundial.
La única lucha posible contra el fascismo es la lucha del proletariado contra la burguesía en su conjunto, tanto la fascista como, especialmente, la “antifascista”, pues como dice Bilan “las experiencias prueban que para la victoria del fascismo las fuerzas antifascistas del capitalismo son tan necesarias como las propias fuerzas fascistas”([9]). Sin establecer una identificación abusiva entre las 2 situaciones históricas que son muy diferentes, los obreros rusos se movilizaron rápidamente contra el golpe de Kornilov en septiembre 1917 y lo mismo sucedió en los primeros momentos del golpe franquista de 1936. En ambos casos la respuesta inicial es la lucha en el terreno de clase contra una fracción de la burguesía sin hacer el juego a la otra, rival de la primera. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre Rusia 1917 y España 1936. Mientras en la primera la respuesta obrera reforzó el poder de los sóviets y abrió el camino hacia el derrocamiento del poder burgués, en la segunda no hubo el menor atisbo de organización propia de los obreros y estos fueron rápidamente desviados hacia la consolidación del poder burgués mediante la trampa antifascista.
Bajo la impresión de la matanza de Mayo 1937 perpetrada por las fuerzas del Frente popular, Mattick reconoce ya demasiado tarde que “el Frente Popular no es un mal menor para los trabajadores, sino simplemente otra forma de dictadura capitalista que se suma al fascismo. La Lucha debe ser contra el capitalismo” (en “Las barricadas deben ser retiradas: el fascismo de Moscú en España”) y, criticando un documento del anarquista alemán Rudolph Rocker, defiende que “Democracia y Fascismo sirven a los intereses del mismo sistema. Por eso, los trabajadores deben llevar la guerra contra ambos. Deben combatir el capitalismo en cualquier parte, independientemente del ropaje que se ponga y del nombre que adopte”.
¿Revolución social o alistamiento del proletariado para la guerra imperialista?
Una confusión que ha pesado sobre las generaciones proletarias del siglo XX es la visión de los acontecimientos de España 1936 como una “revolución social”. Excepto Bilan, el GIK y los Trabajadores marxistas de Méjico([10]), la mayor parte de los escasos grupos proletarios de la época sostuvieron esta teoría: Trotski y la Oposición de izquierda, la Unión comunista, la LCI (Liga comunista internacionalista de Bélgica, en torno a Hainaut), una buena parte de los grupos del Comunismo de los Consejos, la Fracción Bolchevique Leninista en España en torno a Munis, incluso una minoría en el propio Bilan([11]).
La cantinela de la “revolución social española” ha sido convenientemente aireada por la burguesía, incluso en sus medios más conservadores, interesada en hacer tragar a los obreros sus peores derrotas como “grandes victorias”. Especialmente insistente ha sido la cháchara sobre la revolución española como "más profunda y más social" que la rusa. Se opone el atractivo de una “revolución económica y social” al carácter político “sucio” e “impersonal” de la revolución rusa. Con tonos románticos se habla de la “participación de los trabajadores en la gestión de sus asuntos” y se contrapone a una imagen sombría, tenebrosa, de las maquinaciones “políticas” de los bolcheviques.
En este libro hay una serie de textos que denuncian en detalle semejante impostura([12]) que la burguesía va a darle todo el combustible posible pues está muy interesada en denigrar las experiencias revolucionarias (Rusia 1917 y la oleada internacional que le siguió) y ensalzar los falsos modelos como España 1936. En cambio, los textos aparecidos en Expectativas fallidas echan flores al “modelo”.
Mattick dice que “la iniciativa autónoma de los trabajadores creó pronto una situación muy diferente e hizo de la lucha defensiva política contra el fascismo el comienzo de una revolución social real”. Esta afirmación no sólo es una exageración sino una muestra lamentable de miopía localista. No toma en cuenta para nada las condiciones reinantes a escala internacional que son las decisivas para el proletariado: éste había acumulado una sucesión de derrotas de gran envergadura, en particular, la que había sellado el ascenso de Hitler al poder en Alemania 1933; los partidos comunistas lo habían traicionado y se habían convertido en agentes de la Unión Sagrada al servicio del Capital con los famosos Frentes populares. El curso histórico, como analizaron Bilan y el GIK, no era hacia la revolución sino hacia la guerra imperialista generalizada.
La forma de razonar de Mattick contrasta fuertemente con el método del GIK que precisaba que “sin revolución mundial estamos perdidos, decía Lenin a propósito de Rusia. Esto es particularmente válido para España... El desarrollo de la lucha en España depende de su desarrollo en el mundo entero. Pero lo inverso también es cierto. La revolución proletaria es internacional; la reacción también. Toda acción del proletariado español encontrará un eco en el resto del mundo y aquí toda explosión de lucha de clase es un apoyo a los combatientes proletarios de España” (junio 1936).
El método de análisis de Mattick se acerca al anarquismo con la misma fuerza que se separa del marxismo. Como los anarquistas, no se molesta en analizar las relaciones de fuerza entre las clases a nivel internacional, la maduración de la conciencia en el proletariado, su capacidad para dotarse de un partido de clase, la tendencia a formar Consejos obreros, el enfrentamiento con el capital en los principales países, su creciente autonomía política... Todo eso es relegado para arrodillarse ante el santo Grial: la “iniciativa autónoma de los trabajadores”. Una iniciativa que al encerrarse en la cárcel de la empresa o el municipio pierde toda su fuerza potencial y es atrapada por los engranajes del capitalismo([13]).
Es verdad que bajo el capitalismo decadente cada vez que los obreros logran afirmar con fuerza su propio terreno de clase, se perfila en sus entrañas lo que Lenin llamaba "la hidra de la revolución". Ese terreno se afirma a través de la extensión y la unificación de las luchas y se niega cayendo en “ocupaciones” y “experiencias de autogestión”, tan ensalzados por anarquistas y consejistas. Sin embargo, ese terreno inicialmente ganado es todavía una posición muy frágil. El capitalismo de Estado mantiene frente a ese impulso espontáneo de los obreros un enorme aparato de mistificación y control político (sindicatos, partidos “de izquierda” etc.) y parapetada tras él una perfeccionada máquina represiva. Además, como se vio ya en la Comuna de París las distintas naciones capitalistas son capaces de unirse contra el proletariado. Por ello, el avance hacia una perspectiva revolucionaria requiere un gran esfuerzo en su seno y sólo puede darse dentro de una dinámica internacional: la formación del partido mundial, la constitución de Consejos obreros, el enfrentamiento de éstos contra el Estado capitalista al menos en los principales países.
Los errores de una parte del Comunismo de los Consejos sobre la “autonomía” llegan a su extremo con los dos textos de Karl Korsch sobre las colectivizaciones: Economía y política en la España revolucionaria y La colectivización en España. Para Korsch la sustancia de la “revolución española” está en las colectivizaciones de la industria y la agricultura. En ellas los obreros y campesinos “conquistan un espacio de autonomía”, deciden “libremente”, dan rienda suelta a su “iniciativa y creatividad” y todas estas “experiencias” constituyen una “revolución”... ¡Extraña “revolución” que tiene lugar bajo un Estado burgués intacto con su ejército, su policía, su máquina de propaganda, sus mazmorras ... funcionando a pleno rendimiento!.
Como mostramos en detalle en “El mito de las colectividades anarquistas”, la “libre decisión” de los obreros consistió en cómo fabricar obuses, cañones y canalizar industrias como la automovilística hacia la producción de guerra. La “iniciativa y la creatividad” de obreros y campesinos se concretó en jornadas laborales de 12 y 14 horas bajo una férrea represión y la prohibición de las huelgas tildadas de sabotaje a la lucha antifascista.
Korsch, basándose en un panfleto propagandístico de la CNT, nos dice que “una vez que fue totalmente eliminada la resistencia de los anteriores directores políticos y económicos, los trabajadores armados pudieron proceder directamente desde sus tareas militares a la positiva tarea de continuar la producción bajo las nuevas formas”.
¿En qué consisten esas “nuevas formas”? El mismo Korsch nos aclara para lo que sirven: “Se pone en nuestro conocimiento el proceso por el cual algunas ramas industriales que carecen de materias primas que no se pueden conseguir en el extranjero, o que no satisfacen las necesidades inmediatas de la población, se adaptan rápidamente para abastecer el material de guerra más urgente”. “Se nos cuenta la conmovedora historia de los niveles más bajos de la clase trabajadora que sacrifican sus recién mejoradas condiciones a fin de colaborar en la producción de guerra y ayudar a las víctimas y a los refugiados procedentes de los territorios ocupados por Franco”. La “acción revolucionaria” que nos plantea Korsch es hacer que los obreros y campesinos trabajen como esclavos por la economía de guerra. ¡Eso es lo que desean los patronos!. ¡Que los trabajadores se sacrifiquen voluntariamente por la producción! ¡Qué encima de trabajar como condenados dediquen todos sus pensamientos, toda su iniciativa, toda su creatividad, a mejorar la producción!. ¡Tal es por ejemplo la “muy revolucionaria actividad” de cosas como los círculos de calidad!.
Korsch constata que “en su heroica primera fase el movimiento español descuidó la salvaguardia política y jurídica de las nuevas condiciones económicas y sociales conseguidas”. El “movimiento” descuidó lo esencial: la destrucción del Estado burgués, única forma seria de “salvaguardar” cualquier logro económico o social de los trabajadores. Además “los logros revolucionarios de los primeros momentos fueron incluso sacrificados voluntariamente por sus propios artífices en un vano intento de apoyar el objetivo principal de la lucha común contra el fascismo”. Esta afirmación de Korsch desmiente por sí misma todas sus especulaciones sobre la pretendida “revolución española”, evidenciando lo que en realidad pasó: los obreros fueron alistados en la guerra imperialista, enmascarada como “antifascista”.
¡Estas elucubraciones de Korsch están en los antípodas de las tomas de posición del GIK que afirma claramente que “las empresas colectivizadas son colocadas bajo el control de los sindicatos y trabajan para las necesidades militares... ¡Nada tienen que ver con una gestión autónoma de los obreros! ... La defensa de la revolución sólo es posible sobre la base de la dictadura del proletariado por medio de los Consejos obreros y no sobre la base de la colaboración de todos los partidos antifascistas. El aplastamiento del Estado y el ejercicio de las funciones centrales del poder por los obreros mismos es el eje de la revolución proletaria” (octubre 1936).
Las concesiones a la CNT y al anarquismo
El Comunismo de los Consejos tiene una gran dificultad para abordar correctamente la cuestión del Partido del proletariado, la naturaleza primordialmente política de la Revolución proletaria, el balance de la Revolución rusa que considera “burguesa” etc.([14]). Estas dificultades le hacen sensible a los planteamientos del anarquismo y del anarcosindicalismo.
Así, Mattick abrigó grandes esperanzas sobre la CNT: “en vista de la situación interna española, un capitalismo de estado controlado por los socialistas-estalinistas es improbable también por la simple razón de que el movimiento obrero anarcosindicalista tomaría probablemente el poder antes que doblegarse a la dictadura socialdemócrata”.
Esta expectativa no se cumplió en absoluto: la CNT era dueña de la situación y sin embargo no empleó esa posición para tomar el poder e implantar el comunismo libertario. Asumió el papel de baluarte defensivo del Estado capitalista. Renunció tranquilamente a “destruir el Estado”, envió ministros anarquistas tanto al gabinete catalán como al gobierno central y puso todo su empeño en disciplinar a los obreros en las fábricas y en movilizarlos para el frente. Tamaña contradicción con los postulados que durante años había proclamado ruidosamente no era el resultado de la traición de unos jefes o de toda la cúpula de la CNT sino el producto combinado de la naturaleza de los sindicatos en la decadencia del capitalismo y de la propia doctrina anarquista([15]).
Mattick hace malabarismos verbales para ignorar esta realidad: “la idea de que la revolución solamente puede hacerse desde abajo, mediante la acción espontánea y la iniciativa autónoma de los trabajadores está anclada en esta organización [se refiere a la CNT], a pesar de que a menudo pueda haber sido violada. El parlamentarismo y la economía dirigida por los trabajadores son contemplados como falsificación obrera y el capitalismo de Estado es puesto en el mismo plano que cualquier otra clase de la sociedad explotadora. En el curso de la presente guerra civil, el anarcosindicalismo ha sido el elemento revolucionario con más empuje, esforzándose en convertir el lenguaje revolucionario en realidad”.
La CNT no convirtió su lenguaje revolucionario en realidad sino que lo contradijo en todos sus puntos. Sus proclamas antiparlamentarias se transformaron en apoyo descarado al Frente popular en las elecciones de febrero de 1936. Su palabrería antiestatal se convirtió en defensa del Estado burgués. Su oposición al “dirigismo económico” se materializó en una férrea centralización de la industria y la agricultura de la zona republicana puestas al servicio de la producción de guerra y el abastecimiento del ejército a costa de la población. Bajo la máscara de las colectividades, la CNT colaboró en la implantación de un capitalismo de Estado al servicio de la economía de guerra, como ya señaló el GIK en 1931 “la CNT es un sindicato que aspira a tomar el poder como CNT. Esto debe conducirle necesariamente a una dictadura sobre el proletariado ejercida por la dirección de la CNT (capitalismo de Estado)”.
Mattick abandona el terreno del marxismo y se coloca en el de la fraseología, típica del anarquismo, cuando nos habla de “revolución desde abajo”, “iniciativa autónoma” etc. La demagogia sobre la “revolución desde abajo” sirve para sumergir a los trabajadores en todo tipo de frentes interclasistas hábilmente manipulados por la burguesía. Esta es experta en disimular sus intereses y objetivos tras la capa de “los de abajo”, una masa interclasista donde al final cabe todo el mundo excepto el puñado de “malos de turno” contra los cuales se dirigen todas las iras. La retórica sobre la “lucha de los de abajo” fue utilizada hasta la náusea por la CNT para hacer comulgar a los obreros con los “camaradas” patronos “antifascistas”, con los “camaradas” políticos “antifascistas” y los “camaradas” militares “antifascistas” etc.
Respecto a la “iniciativa autónoma” es una combinación de vocablos que los anarquistas emplean para indicar una acción que no es “dirigida” por "políticos” ni “en vistas a la toma del poder”. Sin embargo, a la CNT y a los libertarios de la FAI no les importó lo más mínimo que los obreros se subordinaran a políticos republicanos de derecha e izquierda ni que su presunta “iniciativa autónoma” tuviera como eje la defensa del poder burgués.
Mattick agudiza su naufragio en el pantano anarquista al decir que “en estas circunstancias las tradiciones federalistas serían de enorme valor, dado que formarían el necesario contrapeso contra los peligros del centralismo”. La centralización es una fuerza fundamental de la lucha proletaria. La idea según la cual la centralización es un mal absoluto, es propia del anarquismo, reflejando el temor pequeño burgués a perder su pequeña parcela donde es amo en exclusiva. La centralización es para el proletariado la expresión práctica de la unidad que existe en su seno: tiene los mismos intereses en sus diferentes sectores tanto productivos como nacionales, tiene un mismo objetivo histórico: la abolición de la explotación, la instauración de la sociedad sin clases.
El problema no es la centralización sino la división en clases de la sociedad. La burguesía necesita un Estado centralizado y a éste el proletariado debe oponer la centralización de sus instrumentos de organización y de lucha. El “federalismo” en el seno del proletariado significa la atomización de sus fuerzas y sus energías, la división según falsos intereses corporativos, locales, regionales, que brotan del peso de la sociedad de clases y, en manera alguna, de sus propios intereses, de su propio ser. El federalismo es un veneno de división en las filas del proletariado que lo desarman frente a la centralización del Estado burgués.
Según los dogmas anarquistas la “federación” es el antídoto a la burocracia, la jerarquía, el Estado. La realidad no confirma tales dogmas. Los reinos de taifas “federales” y “autónomos” encubren a pequeños burócratas, tan arrogantes y manipuladores como los grandes dignatarios del aparato estatal. La jerarquía a escala nacional es reemplazada por una jerarquía no menos pesada a nivel local o de grupo de afinidad. La estructura estatal centralizada a nivel nacional, una conquista histórica de la burguesía frente al feudalismo, da paso a una estructura no menos estatal pero a escala de una población o de un cantón, tan opresora o más que la nacional.
La práctica concreta del “federalismo” por parte de la CNT-FAI en 1936-39 es elocuente: como reconocen hasta los propios anarquistas, los cuadros de la CNT ocuparon con gran avidez los mandos de las colectividades agrarias, los Comités de empresa o de las unidades militares, donde se comportaron como verdaderos tiranos. Cuando se vio clara la derrota republicana, una parte de esos pequeños jefes “libertarios” negoció la continuidad de sus prebendas con las franquistas.
Cuando Mattick empieza a reflexionar sobre la matanza de Mayo 1937 perpetrada por los estalinistas con la evidente complicidad de la CNT, su entusiasmo sobre ésta empieza a enfriarse: “los trabajadores revolucionarios deben reconocer también a los líderes anarquistas, que también los aparatchiks de la CNT y la FAI se oponen a los intereses de los trabajadores, pertenecen al bando enemigo”, “las palabras radicales de los anarquistas no se pronunciaban para que fueran seguidas; simplemente servían como un instrumento para el control de los trabajadores por el aparato de la CNT; ‘sin la CNT’, escribían orgullosos, ‘la España antifascista sería ingobernable’”.
Sin embargo, al reflexionar sobre las razones de la traición, Mattick muestra la fuerte infección de su pensamiento por el virus anarquista: “la CNT no se planteó la revolución desde el punto de vista de la clase trabajadora, sino que su principal preocupación ha sido siempre la organización. Intervenía a favor de los trabajadores y con la ayuda de los trabajadores, pero no estaba interesada en la iniciativa autónoma y en la acción de los trabajadores independientes de intereses organizativos” “(la CNT) con el fin de dirigir, o de participar en la dirección, tenía que oponerse a cualquier iniciativa autónoma de los trabajadores y así tuvo que apoyar la legalidad, el orden y el gobierno”.
Mattick plantea las cosas como el anarquismo: la “organización” en general, el “poder” en general. La Organización y el Poder como categorías absolutas intrínsecamente opresoras de las inclinaciones naturales a la “libertad” y la “iniciativa” del individuo trabajador.
Todo esto no tiene nada que ver con la experiencia histórica. Existen organizaciones burguesas y organizaciones proletarias. Una organización burguesa es necesariamente enemiga de los trabajadores y por ello tiene que ser “burocrática” y castradora. De la misma forma, una organización del proletariado que cae en concesiones cada vez mayores a la burguesía, se va alejando de los trabajadores, se convierte en extraña y opuesta a sus intereses y, como consecuencia de todo ello, se “burocratiza”, se hace opresora y coactiva frente a sus iniciativas. Pero de ahí no se deduce en absoluto que el proletariado no deba organizarse, tanto a nivel de masas (Asambleas y Consejos obreros) como a nivel de su vanguardia (Partido, organizaciones políticas). La organización es para él una palanca esencial, un estímulo para su iniciativa y autonomía política.
Lo mismo se puede decir respecto a la cuestión del poder. Resulta que el “afán de poder”, de “dirigir”, sería lo que llevaría a la CNT a oponerse a los trabajadores. Se trataría de que “el poder corrompe”, cuando en realidad lo que corrompe a una organización proletaria hasta el extremo de convertirla en enemiga de los trabajadores es su subordinación al programa y los objetivos del capitalismo. Además, en el caso de la CNT operaba el problema de fondo que, en el periodo de decadencia del capitalismo, como sindicato que era, no podía tener una existencia permanente sin integrarse dentro del Estado capitalista.
Todo esto lleva a Mattick a la traca final: “la CNT hablaba en anarcosindicalista y obraba como bolchevique, es decir, como capitalista”. Esta frase tan redonda muestra cómo los peores errores del Comunismo de los Consejos son harina para los panes de la campaña anticomunista de la burguesía. No podemos extendernos en desmontar la falsedad de comparación tan odiosa, simplemente queremos recordar que los bolcheviques lucharon con todas sus fuerzas, de palabra y de obra, contra la Primera Guerra mundial, una matanza de 20 millones de personas; la CNT hablaba retóricamente contra la guerra en general y se dedicó a reclutar a los obreros y campesinos para la guerra española antesala de la Segunda Guerra mundial que liquidó a 60 millones de hombres. Los bolcheviques hablaron y obraron sobre la Revolución proletaria con Octubre 1917 y siguieron hablando y obrando buscando la extensión internacional de la revolución sin la cual estaba condenada a la derrota como luego sucedió. En cambio la CNT hablaba mucho sobre el “comunismo integral” y se dedicó a sostener integralmente el Estado capitalista y la explotación capitalista.
Adalen
[1] Esta corriente proletaria tuvo sin embargo importantes debilidades. Para un examen de su trayectoria y evolución ver nuestro libro titulado Historia de la Izquierda comunista holandesa que abarca desde 1900 a 1970 e incluye una amplia bibliografía. Está publicado en francés e italiano. Va a aparecer próximamente en inglés.
[2] GIK: Groepen van Internationale Komunisten, Grupo de Comunistas Internacionalistas, grupo holandés que existió durante los años 30. Dentro del Comunismo de los Consejos expresó la postura más clara frente a la guerra de España, próxima a Bilan. Vamos a tomar sus documentos como referencia lo cual no quiere decir que no tuviera confusiones importantes (ver nuestro libro sobre la Izquierda holandesa). Un texto del GIK sobre la guerra española aparece traducido directamente del holandés en el presente libro: Revolución y contrarrevolución en España.
[3] Esta orientación de asociar el Comunismo de los Consejos con el anarquismo la vemos también en Holanda y Bélgica. Nuestras secciones en esos dos países han llevado un enérgico combate contra esa amalgama. Ver “El comunismo de los consejos no es un socialismo libertario” en Internationalisme nº 256 y, muy especialmente, “El comunismo de los consejos no es un puente entre marxismo y anarquismo, Debate público en Amsterdam” en Internationalisme nº 259.
[4] No todos los grupos del comunismo de los consejos compartían esa posición de Cajo Brandel. El GIK, el grupo más importante en los años 30 y otros 2 grupos (ver nuestro libro sobre la Izquierda holandesa, página 226 edición francesa) rechazaban abiertamente esa posición. No solo condenaban a la CNT como enemigo de los obreros sino que se negaban a seguir la vía de “radicalizar” el frente antifascista señalando que “sí los obreros quieren formar verdaderamente un frente de defensa contra los Blancos (los franquistas) solo pueden hacerlo a condición de tomar en sus manos por ellos mismos el poder político en lugar de dejarlo en manos del gobierno del Frente popular” (octubre 1936).
[5] 5) Una crítica detallada de la misma se puede encontrar en Octubre 1917, principio de la revolución proletaria en Revista internacional números 12 y 13.
[6] Ver su libro La acumulación de capital.
[7] La situación en China en los años 20 y la política de la Internacional comunista de alianza con la burguesía “revolucionaria” local desató una fuerte polémica. La Izquierda Comunista y también Trotski combatieron esa posición como una traición contra el internacionalismo. Ver nuestro artículo en Revista internacional nº 96.
[8] Hoy la burguesía lanza también enormes campañas antifascistas como se ve actualmente con la incorporación del partido de Haider al gobierno austriaco. Pero hoy el fascismo no tiene ni de lejos la misma dimensión y fuerza que tuvo en los años 30 donde existían ese tipo de regímenes en países clave como Alemania e Italia.
[9] Bilan nº 7 “El antifascismo fórmula de confusión”, junio 1934, artículo reproducido en esta misma Revista.
[10] Ver sus textos en Revista internacional nº 10 y en este mismo libro.
[11] Para un estudio de la reacción de los diferentes grupos de la época ver el Capítulo V de nuestro libro sobre La Izquierda comunista italiana publicado en francés, inglés, italiano y castellano.
[12] Se trata de “El mito de las colectividades anarquistas”, aparecido también en Revista internacional nº 15, “Rusia 1917 y España 1936”, publicado igualmente en Revista internacional nº 25 y “Crítica del libro de Munis – Jalones de Derrota Promesas de Victoria”.
[13] Hay un análisis clásico de Engels de las consecuencias catastróficas de la lucha “autónoma” tan cara al anarquismo: se trata de Los bakuninistas en acción que analiza cómo el anarquismo llevó a los combativos obreros españoles a ser carne de cañón de los republicanos y cantonalistas en las luchas de 1873. También se debe recordar la lamentable experiencia de los Consejos de fábrica de Turín en 1920 donde el encierro de los obreros en “ocupaciones y autogestión” les llevó a una fuerte derrota que frustró las perspectivas revolucionarias en Italia y abrió el camino al fascismo. Ver el libro Debate sobre los Consejos de fábrica donde Bordiga polemiza justamente contra la posición “autónoma” de Gramsci.
[14] Lógicamente, no es misión de este artículo examinar esos problemas y ver sus raíces. Remitimos al lector a nuestro libro sobre la Izquierda comunista holandesa y a varios artículos publicados en la Revista internacional números 2, 12, 13, 27 a 30, 40, 41 y 48.
[15] Del mismo modo, no es tarea de este artículo analizar esas cuestiones. Remitimos a otro texto de ese libro: “Las bodas de sangre del anarquismo con el Estado burgués”. Sobre la cuestión sindical ver nuestro folleto Los sindicatos contra la clase obrera.
Series:
- España 1936 [12]
Corrientes políticas y referencias:
Acontecimientos históricos:
- España 1936 [14]
Discusión en el medio político proletario – Necesidad de rigor y seriedad
- 3615 reads
Las publicaciones recientes del Buró internacional para el partido revolucionario (BIPR) y las discusiones entra la CCI y la CWO en las reuniones públicas de ésta han confirmado que la manera con la que se lleva a cabo el debate entre organizaciones revolucionarias se ha convertido plenamente en una cuestión política.
El propio BIPR ha planteado la cuestión en su Internationalist communist nº 18, pues en él acusa a la CCI de tener una “tendencia hacia la calumnia por alusión” cuando nosotros los criticábamos por empíricos los métodos utilizados en algunos de sus análisis (ver nuestro artículo “El método marxista y el llamamiento de la CCI sobre la guerra en la ex Yugoslavia” en la Revista internacional nº 99)
No contestaremos a esa acusación en especial, si no es para recomendar la lectura de dicho artículo, el cual, a nuestro parecer, no contiene la menor calumnia sino que expone únicamente argumentos políticos para cimentar aquella crítica. Sí tenemos, en cambio, la intención de plantear la cuestión de modo más general, aunque ello exija dar algunos ejemplos concretos del problema que planteamos.
La CCI, evidentemente, se ha tomado siempre muy en serio lo de las polémicas y del debate entre organizaciones revolucionarias; es ello un reflejo directo de la importancia que siempre hemos dado a la existencia y desarrollo del medio político proletario. Por eso, desde nuestra fundación, hemos hecho, de los artículos polémicos, algo regular en nuestra prensa, hemos asistido con regularidad a las reuniones públicas de los demás grupos y hemos apoyado y propuesto, en múltiples ocasiones, que se refuerce la unidad y la solidaridad del movimiento revolucionario (conferencias, reuniones públicas…). En nuestra propia actividad interna, leemos y discutimos sistemáticamente las publicaciones de las demás corrientes proletarias y hacemos informes regulares sobre el medio proletario. En nuestras polémicas con los demás grupos siempre hemos procurado poner de relieve, con la mayor claridad, tanto aquello en lo que estamos de acuerdo con ellas como en lo que no lo estamos; y cuando tratamos los desacuerdos, procuramos plasmarlos con la mayor claridad y exactitud posibles, refiriéndonos con la mayor precisión a los textos que esos grupos han publicado. Nuestra actitud tiene también otro fundamento: el haber comprendido que el sectarismo, que siempre está sacando punta a las diferencias olvidándose de lo que une el movimiento, es un problema real para el medio proletario, especialmente desde el final del período de contrarrevolución a finales de los años 60. El ejemplo más patente de ese peligro lo da la corriente bordiguista, la cual, tras la IIª Guerra mundial, en una voluntad encomiable de protegerse de la presión contrarrevolucionaria ambiente, intentó construirse una defensa infranqueable desarrollando la teoría según la cual sólo una organización monolítica sería capaz de llevar a cabo una política realmente comunista. Era la primera vez que en el movimiento obrero aparecía semejante teoría.
Durante los últimos años, nosotros nos hemos dado cuenta como nunca antes de la necesidad vital de defender la unidad del campo proletario contra los ataques de la clase dominante, ataques más duros que nunca. Por eso hemos incrementado nuestro esfuerzo por evitar todo vestigio de sectarismo en nuestras propias polémicas. Hemos puesto el mayor cuidado para que esas polémicas estén planificadas y centralizadas a nivel internacional; para evitar las exageraciones, evitar todo ánimo de rivalidad mezquina, para que dejen de ser de una vez respuestas de toma y daca sobre puntos secundarios. También hemos rectificado algunas de nuestras afirmaciones que se han confirmado erróneas, provocando incomprensiones entre nosotros y otros grupos (para esto, puede leerse el artículo sobre los cien números de la Revista internacional en el número 100). Nuestros lectores pueden juzgar por sí mismos la realidad de ese esfuerzo. Pueden referirse a todas nuestras polémicas recientes con el BIPR en esta Revista, la que trata, por ejemplo, del VIº congreso de Battaglia communista en los nº 90 y 92; o más recientemente, nuestra crítica, aparecida en el nº 100, a las tesis del BIPR sobre las tareas de los comunistas en la periferia capitalista. Si mencionamos estos artículos es porque ilustran la manera con la que debe llevarse a cabo un debate serio, un debate en el que no se teme hacer críticas sin rodeos de lo que nosotros consideramos como errores, cuando no influencias de la ideología burguesa, pero que siempre está basada en la teoría y la práctica reales de los grupos proletarios.
Hay que decir sin rodeos que las polémicas con el BIPR no han estado, en los últimos tiempos, a la altura de esas exigencias. El ejemplo más elocuente ha sido la toma de posición oficial del BIPR “Los revolucionarios frente a la perspectiva de la guerra y la situación actual de la clase obrera”, aparecida en Internationalist Communist nº 18 (IC), que trata del significado y del alcance histórico de la última guerra en los Balcanes. Sin entrar en una discusión detallada sobre las numerosas cuestiones planteadas en ese texto queremos fijarnos en las conclusiones que saca el BIPR sobre las respuestas que los demás grupos del medio político proletario dan ante la guerra: “Otros elementos políticos de esta escena política, aunque no caigan en el error trágico de apoyar a una de las partes beligerantes tienen también ellos, en nombre de un falso antiimperialismo o so pretexto de que histórica y económicamente son imposibles hoy los conceptos progresistas, han tomado sus distancias con los métodos y perspectivas de trabajo que llevan al agrupamiento en el futuro partido revolucionario. Ya no se pueden salvar y son víctimas de su propio marco idealista y mecanicista, incapaz de reconocer las particularidades de la explosión de las contradicciones económicas perpetuas del capitalismo moderno.”
Dos puntos fundamentales se plantean ahí. Primero, si fuera cierto que hay grupos organizados del medio proletario “que ya no pueden salvarse”, esto tiene repercusiones muy serias sobre el porvenir de dicho medio. Dejando de lado otras implicaciones, la primera es la del futuro partido mundial, el cual –contrariamente a todos los partidos de clase que existieron en el pasado– se formaría en torno a una sola corriente en el movimiento marxista. A la vez, eso tendría consecuencias graves para las energías militantes que estarían actualmente “entrampadas” en unas organizaciones que ya no “podrían salvarse” y le incumbiría, en ese caso, del BIPR emprender una recuperación de todo lo que pudiera salvarse del naufragio, responsabilidad que ni siquiera menciona el BIPR en su texto. Pero, volviendo al problema de método en el debate, a pesar de la gravedad de sus afirmaciones, el BIPR no dice ni una sola vez, de manera explícita, a quién se refiere. Podemos suponer, basándonos en anteriores polémicas del BIPR, que, sin lugar a dudas, los “idealistas” es la CCI y los “mecanicistas” son los bordiguistas, pero, en fin, tampoco estamos seguros. Eso ya es una grave irresponsabilidad política del BIPR, fuera totalmente de las mejores tradiciones del movimiento obrero. Ese nunca fue el estilo de un Lenin, por ejemplo, el cual siempre dijo de manera diáfana a quien dirigía sus polémicas; tampoco es el de la Izquierda italiana en los años 30, la cual era de lo más preciso en sus posturas respecto a las corrientes que formaban en aquel entonces el medio político proletario. Si el BIPR cree que a la CCI y a los grupos bordiguistas no hay quien los salve, que lo argumente abiertamente, basándose en posiciones, análisis e intervención verdaderos de esos grupos. Queremos insistir en esto, pues si ya es esencial mencionar los nombres de aquellos a quienes se critica, tampoco no es suficiente. Para darse cuenta de esto, baste con echar una ojeada a la otra polémica en ese mismo número de IC, “Idealismo o marxismo”, que trata, una vez más, de las pretendidas “debilidades fatales de la CCI”. No está de más señalar que esta polémica ha sido escrita por un simpatizante actual del BIPR que pasó cual rayo por la CCI, abandonando nuestra organización hace algunos años en circunstancias muy poco claras. Ese texto, propuesto como respuestas “por interim” a nuestro artículo sobre el BIPR en la Revista internacional nº 99, es un “modelo” de la mala polémica, que pone una detrás de otra una serie de afirmaciones sobre la metodología política de la CCI sin preocuparse en absoluto por citar un mínimo lo que escribimos.
El segundo ejemplo nos lo proporciona la “Correspondencia con la CCI” en la publicación de la Communist Workers’ Organisation, Revolutionary Perspectives nº 16. Esta correspondencia trata sobre todo de los análisis respectivos de nuestras dos organizaciones sobre la reciente huelga en la electricidad en Gran Bretaña. Las circunstancias de esta carta son las siguientes: habíamos escrito a la CWO en noviembre de 1999 para mandarles una copia de un folleto de J. MacIver titulado Escaping a paranoid cult (“Huir de un culto paranoico”), folleto que apareció en el momento mismo en que la CCI era excluida de las reuniones de discusión de “No war but the class war” en Londres (Ver World Revolution nº 229) Para nosotros, ese documento es un ejemplo de un ataque parasitario típico, no solo contra la CCI sino también contra el BIPR y demás grupos proletarios. La CWO prefirió no publicar esa parte de nuestra carta ni su propia respuesta([1]).
Al final de nuestra carta abordábamos también la cuestión de la naturaleza de clase del comité de huelga de los electricistas de la que RP hablaba. En la medida en que ese comité estaba formado totalmente por shop-stewards (delegados de base de los sindicatos), nosotros pensábamos que se trataba más de un órgano sindical radical que de una verdadera expresión de la lucha de los electricistas. La CWO, en cambio, en su artículo de RP nº 15 parecía ver algo mucho más positivo en ese órgano. Nosotros tomamos en cuenta esta opinión y por ello pedimos a la CWO que nos diera informaciones que permitieran plantear la cuestión de manera diferente, pues en ciertas circunstancias, es a veces difícil hoy establecer la diferencia entre un auténtico órgano de lucha obrera y una expresión radical de los sindicatos. La respuesta de la CWO, además de no darnos la menor información concreta como les habíamos pedido, planteó muchos problemas políticos, nada menos que la naturaleza de los sindicatos y del sindicalismo de base. Pero no es este el lugar para abordar esta discusión. Lo que queremos, una vez más, es llamar la atención sobre el método de la polémica de la CWO, sobre todo cuando se pone a describir las verdaderas posiciones de la CCI. Nos dicen: “Seguís teniendo la visión de una clase obrera que tendría la conciencia ‘subterránea’ de la necesidad de destruir el capitalismo. Para vosotros, la única ‘mistificación’ que entorpece la lucha es la que instalan los sindicatos. Bastaría con que se ‘desmitificara’ de su sindicalismo para que tomara el camino revolucionario. Es ése uno de los ejemplos de vuestro idealismo semireligioso. El método marxista sabe que la clase obrera se volverá revolucionaria mediante su experiencia práctica y el programa revolucionario que nosotros defendemos corresponderá con más exactitud a las necesidades revolucionarias de una clase cuya conciencia va en ascenso. La cuestión no será: primero, ‘desmitificar’ a los obreros, segundo: entrar en lucha. La desmitificación, la lucha y la apropiación de su propio programa van a ocurrir simultáneamente como parte del movimiento contra el capitalismo”.
Estamos de acuerdo en que sería idealista argumentar que los obreros se “desmitificarán” primero del sindicalismo y después entablarán la lucha. Y echamos un reto a la CWO para que encuentre una sola línea donde la CCI defienda semejantes ideas. Antes de acusar o argumentar como lo hace en esa misma carta afirmando que nosotros no decimos “nada positivo sobre la verdadera lucha de los obreros”, pedimos a la CWO que se refiera a los múltiples textos que hemos publicado sobre el período actual de lucha de clases, textos con los que intentamos poner las dificultades actuales de la clase – pero también sus pasos adelante – en el contexto general de después del desmoronamiento del bloque del Este. La lectura de esos textos habría permitido a la CWO darse cuenta de la importancia que nosotros damos a la confrontación práctica, cotidiana de los obreros con los sindicatos, mediante la cual echar las bases para una ruptura definitiva con esos órganos. La CWO tiene sin duda muchos desacuerdos con nuestros análisis, pero, al menos, el debate sería claro para el resto del medio proletario([2]).
El pasaje que hemos citado plantea otro problema: la tendencia a tratar posiciones de la CCI, que no son ni mucho menos invento nuestro, como si fueran una especie de pensamientos talmúdicos, cuando son, en realidad, y es nuestra responsabilidad mínima, la expresión de nuestra voluntad en desarrollar temas ya abordados por el movimiento marxista. Así es con la noción de maduración subterránea que la CWO considera como algo ridículo, pero cuya larga historia nos entronca, por medio Trotski, a Marx, el cual escribió la inolvidable frase de “buena labor de excavación, viejo topo” para describir la lucha de la clase. De hecho, ya habíamos polemizado con la CWO en la Revista internacional nº 43, a mitad de los años 80, con un artículo al que nunca ha respondido. Si a la CWO no le gustan nuestras interpretaciones de ese tipo de conceptos, lo mejor es que vaya a las fuentes del marxismo (la Historia de la Revolución rusa, de Trotski, por ejemplo) y afile sus argumentos contra ellas directamente.
El debate público más reciente entre la CCI y la CWO –en una reunión pública de ésta última en Londres– ha mostrado una vez más esta última tendencia. El tema de la reunión trataba del comunismo y de cómo llegar a él; en muchos aspectos, la discusión que siguió fue muy positiva. la CCI saludó la presentación, defensora de el enfoque marxista del comunismo y de la lucha de clases contra todas las campañas actuales de la clase dominante sobre “la muerte del comunismo”; no tuvimos el menor reparo para decir que estábamos de acuerdo con casi todo. También fue de lo más normal que hubiera una discusión sobre las divergencias entre la CCI y la CWO acerca del Estado en el período de transición; también esto fue positivo, pues daba la impresión de que existía una real voluntad de la parte de la mayoría de los camaradas de la CWO para comprender lo que la CCI decía al respecto. Como respuesta a la CWO, nosotros argumentamos que si El Estado y la Revolución de Lenin es un punto de partida fundamental para plantear la cuestión del Estado en un marco marxista, las ideas por él defendidas en 1917 debían ser profundizadas y, en cierto nivel, observadas a la luz de la experiencia real del poder proletario en Rusia. La CCI, basándose en los debates que hubo en el seno del partido bolchevique en aquel entonces, y también, y muy especialmente, en las conclusiones sacadas por la Izquierda italiana de los años 30, considera que la dictadura del proletariado no puede identificarse con el Estado de transición que aparece inevitablemente tras la insurrección victoriosa. No vamos a tratar aquí sobre el fondo del tema; lo que sí queremos dejar claro es reafirmar nuestro desacuerdo con el modo de hacer de un camarada de la CWO, método que es, a nuestro entender, el ejemplo típico que no debe utilizarse en un debate entre revolucionarios marxistas. Según ese camarada, esa posición sobre el Estado de transición se la sacó, en realidad, de la manga un miembro de la Fracción de izquierda, Mitchell, el cual, ni más ni menos, “se inventó esa posición”. Semejante afirmación es objetivamente incorrecta, y eso por no decir que es una estupidez. Esta posición la desarrolla la serie misma de artículos de Mitchell publicada en Bilan (“Problemas del período de transición”) así como otros muchos artículos fundamentales de las Fracciones italiana y belga asumidos colectivamente por ellas, por no hablar de las tomas de postura de otros camaradas individualmente. Pero sobre todo, semejante afirmación pone de manifiesto un desprecio vergonzoso por la labor de la Fracción, la cual es, en fin de cuentas, el antepasado político común de la CCI y del BIPR. En la reunión, ya animamos a la CWO a que se leyeran el artículo “El proletariado y el Estado de transición” aparecido en la Revista internacional nº 100, que da una prueba patente de que la postura de Bilan sobre el Estado se basaba en los debates que se verificaron en el Partido bolchevique, especialmente el debate sobre los sindicatos en 1921 (eso por no hablar de las cuestiones que se plantearon en torno a la tragedia de Kronstadt). Animamos una vez más a la CWO para que haga un esfuerzo serio y colectivo y estudie la labor de Bilan sobre ese tema; nosotros estamos dispuestos a darles los textos necesarios. Ya tenemos la intención de volver a publicar la serie de Mitchell en un plazo no muy lejano. Los camaradas tienen perfecto derecho a rechazar los argumentos de la Fracción, pero que lo hagan después de haberlos estudiado y reflexionado sobre ellos en profundidad.
Resumiendo, nosotros pensamos que las cuestiones a las que se enfrenta en movimiento revolucionario de hoy (análisis de los acontecimientos, guerras y movimientos de la clase, o hechos más históricos como la Revolución rusa) son demasiado importantes como para meterlos en falsos debates o ser despreciados con afirmaciones sin pruebas o con falsas acusaciones. Animamos a la CWO a que realce el nivel de sus polémicas, y que en el medio político proletario haya un esfuerzo general de mejora del tono y del contenido de los debates.
Amos
[1] La CWO prefirió no publicar esa parte de la carta y su respuesta, pues, para ella, el parasitismo no es un problema serio en el campo proletario. Según lo que hemos podido comprender, se trataría de una nuevo invento de la CCI. Una vez más, pedimos a la CWO que justifique esa afirmación contestando a nuestro trabajo más importante sobre el tema, las “Tesis sobre el parasitismo” publicado en nuestra Revista internacional nº 94, que sitúa el problema en su contexto histórico.
[2] La CWO podría haber leído, por ejemplo, el texto basado en el Informe sobre la lucha de clases del XIIIº Congreso de la CCI, en la Revista internacional nº 99. También podría volver a leer el artículo de WR nº 229 que ella critica en RP nº 16 diciendo que nosotros no hemos visto nada positivo en la huelga de los electricistas. En realidad, nuestro artículo concluye diciendo que esta última y otras luchas recientes “muestran que el proletariado resiste cada día más a los ataques y que se desarrolla el potencial de luchas más amplias y más combativas”. No hay contradicción en decir que una lucha es importante y argumentar que los órganos que pretenden representarla forman parte del aparato sindical.