2007 - 128 a 131
- 6041 reads
Rev. Internacional n° 128 - 1er trimestre 2007
- 4330 reads
De Oriente Medio a África - Cuando el caos llega al paroxismo total
- 3966 reads
De Oriente Medio a África
Cuando el caos llega al paroxismo total
La situación dramática en Oriente Medio, en el caos más total, revela el cinismo y la profunda duplicidad de la burguesía de todos los países. Cada una de ellas pretende aportar paz y justicia o democracia a poblaciones que padecen año tras año su lote diario de horrores y masacres. Sin embargo, todos esos discursos solo sirven para ocultar la defensa de sórdidos intereses imperialistas en competencia y para justificar unas intervenciones que son el factor preponderante de la agravación de los conflictos y de la acumulación de la barbarie guerrera del capitalismo. Semejantes cinismo e hipocresía acaban de verse confirmados recientemente por la ejecución precipitada de Sadam Husein, que ilustra, en otro plano, los sangrientos ajustes de cuentas entre fracciones rivales de la burguesía.
¿Por qué la ejecución precipitada de Sadam Husein?
El juicio y la ejecución de Sadam Husein han sido saludados espontáneamente por Bush como “victoria de la democracia”. Esta declaración contiene una parte de verdad: con frecuencia, la burguesía comete sus crímenes y sus ajustes de cuentas en nombre de la democracia y de su defensa presentándola como su ideal. Ya hemos dedicado un articulo de esta Revista a demostrarlo (léase la Revista internacional no 66, 3er trimestre de 1991, “Las masacres y los crímenes de las grandes democracias”). Con un cinismo sin límite, Bush ha tenido también la cara de declarar, cuando se anunció el 5 de noviembre del 2006 el veredicto de muerte de Sadam Husein y mientras estaba en campaña electoral en Nebraska, que la sentencia podía entenderse como una “justificación de los sacrificios sufridos por las fuerzas norteamericanas” desde marzo de 2003 en Irak. Así que para Bush, el pellejo de un asesino vale más que 3000 jóvenes norteamericanos muertos en Irak (o sea más que el número de víctimas de la destrucción de las Torres Gemelas), la mayoría de ellos en la flor de la edad. Y se ve que para Bush la vida de cientos de miles de iraquíes muertos desde que empezó la intervención norteamericana no cuenta para nada. Más de 600 000 muertos iraquíes, unos muertos que el gobierno del país ha decidido dejar de contar para no “quebrantar la moral” de la población.
A Estados Unidos le interesaba que la ejecución de Sadam Husein se hiciera antes de los juicios a otros mandamases del antiguo régimen de Irak. En nada deseaban que muchos episodios muy comprometedores pudiesen ser evocados. Hicieron lo necesario para que no se recuerde el apoyo total de Estados Unidos y de las grandes potencias occidentales a la política de Sadam Husein entre 1979 y 1990, empezando por la guerra entre Irán e Irak (1980-1988).
Uno de los múltiples cargos contra Sadam Husein en uno de los juicios era la matanza con armas químicas de 5000 Kurdos en Halabya en 1988. Esa masacre ocurrió a finales de la guerra entre Irán e Irak, que costó mas de 1 200 000 muertos y el doble de heridos e inválidos. En aquel entonces EE.UU y la mayor parte de las potencias occidentales apoyaban y armaban a Sadam Husein. Esa ciudad había sido tomada en un primer tiempo por los iraníes y reconquistada después por Irak. Sadam decidió una operación de represalias contra la población kurda. Esa masacre fue la más espectacular de una campaña de exterminio más amplia llamada Al Anfal (“botín de guerra”) que hizo unas 180 000 víctimas entre los Kurdos iraquíes en 1987-88.
Cuando Sadam Husein empezó esa guerra atacando a Irán, lo hizo con el apoyo total de todas las potencias occidentales. Frente a la república islamista chií instalada en 1979 en Irán en donde el ayatolá Jomeini se permitía el lujo de desafiar a la potencia norteamericana calificándola de “Gran Satán”, ante la incapacidad del entonces Presidente demócrata Carter para acabar con aquél, Sadam Husein asumió el papel de gendarme de la región por cuenta de EE.UU. y del campo occidental declarando la guerra a Irán y haciéndola durar 8 años para debilitarlo. La contraofensiva de Irán le habría dado la victoria a ese país si Irak no se hubiera beneficiado del apoyo militar norteamericano directo. En 1987, bajo la dirección de EE.UU., el bloque occidental movilizó una formidable armada en el golfo Pérsico, con 250 buques de guerra procedentes de la mayoría de los grandes países occidentales, con 35 000 hombres y equipados con los aviones de guerra más sofisticados en aquel entonces. Presentada como una “fuerza de interposición humanitaria”, esa armada destruyó en particular una plataforma petrolera y varios de los buques más perfeccionados de la flota iraní. Gracias a ese apoyo, Sadam Husein pudo firmar una paz que restablecía ni más ni menos las mismas fronteras que cuando había estallado el conflicto.
Sadam Husein ya había llegado al poder con el apoyo de la CIA, haciendo asesinar a sus rivales chiíes y kurdos pero también a los demás jefes suníes del partido Baaz, acusándolos de fomentar conjuras contra él. Sus compinches de los grandes países lo cortejaron y honraron durante años como “gran hombre de Estado” (fue “gran amigo” de Francia y en particular de Chirac y Chevènement). El haberse distinguido a lo largo de su vida política por ejecuciones sanguinarias y expeditivas de todo tipo (ahorcamientos, decapitaciones, torturas a sus oponentes, gaseo con armas químicas, fosas llenas de cadáveres chiíes o kurdos) nunca molestó en manera alguna a los “grandes demócratas” hasta que éstos “descubrieron”, en vísperas de la guerra del Golfo de 1991, que no era más que un tirano sanguinario ([1]), al que desde entonces ya no se le llamó de otra manera que “Carnicero de Bagdad”, apodo que nunca se le había dado antes, cuando precisamente era el ejecutante de la política occidental. También se ha de recordar que Sadam Husein cayó en la trampa cuando se creyó que tenía el apoyo de Washington para invadir Kuwait en verano de 1990, dando a EE.UU. el pretexto para iniciar la operación militar más descomunal desde la Segunda Guerra mundial. Estados Unidos pudo así organizar la primera guerra del Golfo, en enero del 91, designando a Sadam Husein como enemigo público numero uno. La operación bautizada “Tempestad del desierto”, que quiso la propaganda presentar como una guerra “limpia” como si fuera un videojuego, costó la vida a unos 500 000 hombres en 42 días, con unos 106 000 ataques aéreos que lanzaron 100 000 toneladas de bombas y una experimentación de toda la gama de las armas más mortíferas (Napalm, bombas de fragmentación, de depresión…). Su objetivo esencial era hacer una demostración de la aplastante supremacía militar norteamericana en el mundo y forzar a sus antiguos aliados del bloque occidental, que mientras tanto se habían vuelto sus rivales imperialistas potenciales más peligrosos, a participar en la guerra junto con EEUU. Se trataba así de poner freno a la tendencia de esas potencias a quitarse de encima la tutela norteamericana tras la disolución del bloque occidental y de las alianzas que lo mantenían.
Con ese mismo maquiavelismo, Estados Unidos y sus aliados urdieron otra maquinación. Tras haber animado a los kurdos del Norte y a los chiíes del Sur a sublevarse contra el régimen de Sadam Husein, dejaron durante un tiempo intactas las tropas de elite del dictador para que éste pudiera aplastar esas rebeliones; y al no tener el menor interés en que la unidad del país fuera cuestionada, dejaron a la población kurda una vez más a la merced de terribles masacres.
Muchos medios europeos que suelen bailar al ritmo que les marca la clase dominante e incluso individuos como el muy pronorteamericano Sarkozy en Francia, pueden hoy denunciar hipócritamente “la mala opción”, “el error”, “la torpeza” de la ejecución prematura del dictador. La burguesía de los países europeos, como la norteamericana, tiene interés en que no se recuerde la parte que les incumbe en todos aquellos crímenes, ni siquiera a través el prisma deformante de un “juicio”. Cierto es que las circunstancias de la ejecución son las de una exacerbación de odio entre comunidades: se aplicó cuando apenas había empezado Aid al Adha, la fiesta del sacrificio, segunda fiesta en importancia del Islam, lo cual podía satisfacer a la parte mas fanatizada de la comunidad chií que profesa un odio mortal a la comunidad suní a la que pertenecía Sadam, pero que iba a soliviantar la indignación de los suníes y disgustar a la mayor parte de la población de religión musulmana. Además, ahora, algunos podrán presentar a Sadam Husein como un mártir a las generaciones que no conocieron su tiranía.
Pero ninguna burguesía, al compartir el mismo interés que la administración de Bush, tenía otra solución que la ejecución precipitada que permitiera ocultar y hacer olvidar su propia responsabilidad y su complicidad en las atrocidades que por otro lado siguen fomentando hoy. El paroxismo de barbarie y de hipocresía alcanzadas en Oriente Medio son un concentrado revelador del estado del mundo, símbolo del callejón sin salida total del sistema capitalista que se puede observar en el mundo entero ([2]).
La huida guerrera hacia delante en Oriente Medio
Los recientes acontecimientos del conflicto entre Israel y las diversas fracciones palestinas, así como la intensificación de los enfrentamientos entre éstas, están alcanzando cimas en lo absurdo. Es sorprendente ver cómo las diversas burguesías implicadas, arrastradas por la dinámica de la situación y la fuerza de las contradicciones, se ven obligadas a tomar decisiones totalmente contradictorias e irracionales incluso desde el punto de vista de sus intereses estratégicos a corto plazo.
Cuando Ehud Olmert tiende la mano al presidente de la Autoridad palestina Mahmud Abás, con alguna que otra concesión a los palestinos sobre todo suprimiendo algunos controles o prometiendo desbloquear 100 millones de dólares en nombre de la “ayuda humanitaria”, los medios de comunicación se ponen a hablar inmediatamente de reanudación del proceso de paz en Oriente Medio y Mahmud Abás se apresura a valorar el gesto ante su rival Hamás, pues esas seudo concesiones serían la prueba de la validez de su política de cooperación con Israel que permitiría obtener ciertas “ventajas”.
Y es ese mismo Ehud Olmert el que sabotea esas pretendidas ventajas que compartía con el presidente de la Autoridad palestina cuando al día siguiente se ve obligado, bajo la presión de las fracciones ultraconservadoras de su gobierno, a reanudar la política de implantaciones de colonias israelíes en los territorios ocupados y acelerar la destrucción de las viviendas palestinas en Jerusalén.
Los acuerdos entre Al Fatah e Israel hicieron que este país autorizara a Egipto la entrega de armas a Al Fatah para favorecer su lucha contra Hamás. Pero la enésima cumbre de Sharm el Shej entre Israel y Egipto fue totalmente interferida por una operación militar del ejército israelí en Ramala, en Cisjordania, y por la reanudación de los ataques aéreos en la Franja de Gaza en repuesta a esporádicos disparos de misiles. Así es como los mensajes de apaciguamiento o las proclamaciones de voluntad de reanudar el dialogo son de lo más confuso y las intenciones de Israel totalmente contradictorias.
Otra paradoja es precisamente cuando se reúnen Olmert y Abás, justo antes de la cumbre entre Israel y Egipto, cuando Israel se proclama potencia nuclear y amenaza directamente con utilizar la bomba atómica. Aunque esa amenaza esté dirigida esencialmente contra Irán, que también aspira a ser potencia nuclear, también sirve indirectamente para todos sus vecinos. ¿Cómo entablar discusiones con un interlocutor tan peligroso y belicoso?
Además, esa declaración no puede sino animar a Irán a proseguir por esa vía y legitimar sus ambiciones de ser escudo y gendarme de la región, con esa misma lógica de poseer una “fuerza de disuasión” como las demás grandes potencias.
El Estado israelí no es el único en tal situación. Todo ocurre como si cada protagonista fuera incapaz de tomar una orientación en defensa de sus intereses.
Por su parte, Abás ha corrido el riesgo de retar a las milicias de Hamás, haciendo estallar el conflicto con el anuncio, en Gaza, de convocar elecciones anticipadas, lo cual no podía ser sino una provocación para un Hamás “democráticamente elegido”. Sin embargo, ese reto, cuya consecuencia han sido unos combates callejeros sangrientos, era el único medio para la Autoridad Palestina de acabar tanto con el bloqueo israelí como con el embargo de la ayuda internacional desde la subida al poder de Hamás. Ese bloqueo ya es catastrófico para una población imposibilitada de ir a trabajar fuera de unos territorios cercados por la policía y el ejército israelí, pero que además ha provocado la huelga de 170 000 funcionarios palestinos cuyos sueldos ya no se pagan desde hace meses ni en la Franja de Gaza ni en Cisjordania (en particular en sectores tan vitales como educación y salud). La cólera de los funcionarios, que ha afectado incluso a la policía y el ejército, es explotada tanto por Hamás como por Al Fatah para reclutar en sus respectivas milicias, según a quien unos u otros hagan responsable de la situación, mientras sigue habiendo niños entre 10 y 15 años alistados masivamente para servir de carne de cañón en las matanzas.
Por su lado, Hamás intenta explotar esa situación de caos para intentar negociar directamente con Israel un intercambio de prisioneros entre el cabo israelí raptado en enero del 2006 y los activistas de Hamás.
El caos sangriento surgido hace más de un año de cohabitación explosiva entre el gobierno elegido de Hamás y el presidente de la Autoridad Palestina sigue siendo la única perspectiva. En esa dinámica que solo puede debilitar considerablemente a ambos campos, no puede hacer ilusión la tregua decidida a finales de año entre las milicias de Al Fatah y las de Hamás. No cesan de producirse enfrentamientos mortales: atentados con coches bomba, peleas callejeras, raptos a repetición siembran el terror y la muerte entre una población de la Franja de Gaza hundida ya en la miseria más negra. Y para colmo los ataques israelíes en Cisjordania o las despiadadas intervenciones de la policía israelí en sus controles son otros tantos “errores” suplementarios: se mata regularmente a niños, a colegiales en múltiples ajustes de cuentas. El proletariado israelí ya sangrado por el esfuerzo de guerra se encuentra también expuesto a las operaciones de represalias de Hamás o de Hizbolá.
Y, al mismo tiempo, la situación es tan insegura en el sur de Líbano donde están desplegadas las fuerzas de la ONU. Desde el asesinato del líder cristiano Pierre Gemayel en noviembre del 2006 reina la inestabilidad. Mientras que Hizbolá y las milicias chiíes (o las cristianas del general Aun aliadas provisionalmente a Siria) se libraban a una demostración de fuerza sitiando durante varios días el palacio presidencial en Beirut, grupos armados suníes amenazaban el parlamento libanés y su presidente chií Nabil Berri. La tensión entre fracciones rivales está en su punto álgido. Y, por otra parte, nadie puede tomarse en serio la misión de la ONU que consiste en desarmar a Hizbolá.
En Afganistán, el despliegue de 32 000 soldados de las fuerzas internacionales de la OTAN y de 8500 soldados norteamericanos sigue siendo tan ineficaz. Los combates contra Al Qaeda y los talibanes con un centenar de ataques en el sur del país son irremediablemente palos al agua. El balance para 2006 de esa guerrilla alcanza los 4000 muertos. Pakistán, aliado supuesto de Estados Unidos, no para al mismo tiempo de servir de base de refugio a los talibanes y a Al Qaeda. Cada Estado, cada fracción se ven empujados hacia adelante en la aventura bélica a pesar de los reveses sufridos.
El atolladero más significativo es el de la primera potencia del mundo. La política de la burguesía norteamericana es la que más trabada está por esas contradicciones. El informe Baker, antiguo consejero de Bush padre, informe encargado por el gobierno federal, reconoce el fracaso de la guerra en Irak y preconiza un cambio de orientación, proponiendo tanto una apertura diplomática hacia Siria e Irán como la retirada escalonada de los 144 000 soldados norteamericanos empantanados en Irak, y resulta que el Bush Jr., obligado a modificar su gobierno, sustituyendo, en particular, a Rumsfeld por Robert Gates en la Secretaría de Estado de Defensa, se contenta con cambiar a unos cuantos de sus hombres haciéndolos responsables del descalabro de la guerra en Irak (el ejemplo más reciente es el del despido de dos de los principales jefes de estado mayor de las fuerzas de ocupación en Irak, que se han opuesto, porque no lo consideraban eficaz, al despliegue de nuevas fuerzas americanas en Irak). Y a Bush jr. no se le ocurre mejor cosa que reforzar las fuerzas norteamericanas en Irak con otros 21 500 soldados que serán enviados al frente iraquí con la misión de “controlar la seguridad” de Bagdad, y eso cuando ya se está movilizando a los reservistas. El que haya una nueva mayoría demócrata en el Congreso y el Senado estadounidenses no cambia nada en la situación: cualquier paso atrás u oposición al desbloqueo de nuevos créditos militares para la guerra en Irak sería entendido como una declaración de debilidad de EE.UU., de la nación norteamericana, y el campo demócrata no está dispuesto a asumir esa responsabilidad. Toda la burguesía norteamericana, como cada camarilla burguesa o cada Estado, está cada día más atascada en un engranaje guerrero en el que cada decisión, cada movimiento les hace acelerar la huida ciega e irracional para defender sus intereses imperialistas frente a sus rivales.
El continente africano: otra edificante ilustración de la barbarie capitalista
Hace muchos años que cotidianamente se producen atrocidades guerreras en el continente africano. Tras décadas de masacres en Zaire y Ruanda, tras los enfrentamientos de clanes en Costa de Marfil instigados por las rivalidades entre las grandes potencias, hoy otras nuevas regiones han entrado en la siniestra zarabanda de sangre y fuego.
En Sudán, la “rebelión” contra el gobierno pro islamista de Jartum se ha dividido en múltiples fracciones que se combaten mutuamente, instrumentalizadas por tal o cual gran potencia en un juego de alianzas cada día más precario. En tres años, ha habido en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, 400 000 muertos y más de un millón y medio de refugiados, han sido destruidos cientos de aldeas y pueblos, cuyas poblaciones viven hoy hacinadas en campos inmensos en pleno desierto, donde el futuro es morirse de hambre, de sed, de epidemias o de los peores atropellos por parte de las diferentes bandas armadas, incluidas las fuerzas gubernamentales sudanesas. El éxodo de los rebeldes ha llevado el conflicto más allá de Darfur, a Chad y República Centroafricana. Esto ha hecho que Francia se implique militarmente cada día más en la región para así preservar los últimos “cotos de caza” que le quedan en África, participando activamente, entre otras cosas, en los combates desde el aire a partir del territorio chadiano.
Desde el derrocamiento del antiguo dictador presidente Siad Barre en 1990, acompañando en su caída a su protectora, la URSS, Somalia es un país sometido al caos, minado por una guerra continua entre innumerables clanes, que no son sino gangs mafiosos y bandas armadas de saqueadores, matones a sueldo de quien ofrezca más, que hacen reinar el terror, siembran la miseria y la angustia por todo el territorio. Las potencias occidentales que se lanzaron a echar mano del país entre 1992 y 1995 tuvieron que irse no por haber sido “vencidas”, sino por el grado tan avanzado de caos y descomposición que allí reina; el propio desembarco holliwoodiano de los marines estadounidenses acabó en lamentable descalabro en 1994, dejando el sitio a un desorden sin fronteras. Las matanzas entre esas sanguinarias camarillas rivales han hecho 500 000 muertos desde 1991.
La Unión de tribunales islámicos, que era una de esas bandas pintada con el barniz de la Sharia y del Islam “radical”, acabó apoderándose de la capital, Mogadiscio, con algunos miles de hombres armados, en mayo de 2006. El gobierno de transición refugiado en Baidoa llamó entonces a su poderoso vecino, Etiopía, en su ayuda ([3]). El ejército etíope, con el apoyo directo de Estados Unidos, bombardeó la capital e hizo huir en unas cuantas horas a las tropas islamistas, yendo gran parte de ellas al Sur del país. Mogadiscio es un montón de ruinas en el que vive una población harapienta que sobrevive como puede. Se ha instalado un nuevo gobierno provisional apuntalado por el ejército etíope, pero sin la menor autoridad política como lo demuestra el fracaso de su exigencia de que la población entregue las armas. Tras la victoria relámpago de Etiopía, la tregua será sin duda provisional y precaria, pues los “rebeldes” islamistas están rearmándose a través de la frontera permeable del Sur con Kenya. Y podrán obtener otros apoyos, en Sudán, en Eritrea –enemigo tradicional de Etiopía– o en Yemen. Esta situación incierta preocupa necesariamente a Estados Unidos, pues el Cuerno de África, con la base de Yibuti y el puente que ofrece Somalia hacia Asia y Oriente Medio, es una zona entre las más estratégicas del mundo. Esto incitó a EEUU a intervenir directamente el 8 de enero bombardeando el Sur del país donde se han refugiado los “rebeldes” de los que la Casa Blanca afirma que están directamente manipulados y vinculados a Al Qaeda.
Estados Unidos, Francia o cualquier otra gran potencia, cada una por su lado, no lograrán nunca hacer un papel estabilizador ni ser un freno al desencadenamiento de la barbarie guerrera, sea cual sea el gobierno instalado, donde sea, en África o en cualquier otra parte del mundo. Muy al contrario, sus intereses imperialistas empujan a esas potencias a generalizar cada vez más las masacres.
El hundimiento de una parte cada vez más amplia de la humanidad en tal caos y tal barbarie, los peores de toda la historia, es el único porvenir que el capitalismo nos promete. La guerra imperialista moviliza hoy toda la riqueza de la ciencia, de la tecnología, del trabajo humano, no para proporcionar el bienestar a la humanidad, sino, al contrario, para destruir sus riquezas, amontonar ruinas y cadáveres. La guerra imperialista dilapida un patrimonio edificado siglo tras siglo de historia, amenazando en última instancia con sumergir y destruir a la humanidad entera. La guerra imperialista es una de las expresiones de la aberración sin límites de este sistema.
Más que nunca la única esperanza posible es el derrocamiento del capitalismo, la instauración de relaciones sociales liberadas de las contradicciones que atenazan la sociedad, por la única clase portadora de un porvenir para la humanidad, la clase obrera.
Wim (10 enero)
[1]) En cambio, otro tirano de la región, el sirio Hafez el Asad, eterno rival de Sadam, sí siguió siendo hasta en la tumba un “gran hombre de Estado”, por su adhesión al campo occidental, a pesar de tener una carrera tan sanguinaria como la de Sadam y haber utilizado métodos equivalentes.
[2]) Incluso algunos plumíferos de la burguesía son capaces de constatar la náusea provocada por la acumulación insoportable de barbarie en el mundo actual: “La barbarie que castiga a la barbarie para engendrar más barbarie. Una video circula por la red, ultima contribución en el festival de imágenes de lo inmundo, desde las decapitaciones orquestadas por Zarkaui hasta el amontonamiento de carnes humilladas en Abú Graib por los GI (…) A los terribles servicios secretos del ex tirano sucedieron los escuadrones de la muerte del ministro del Interior dominados por las brigadas Al Badr proiraníes. (…) Que se reivindiquen del terror binladista, de la lucha antinorteamericana o sean partidarios del poder (chií), los asesinos que raptan civiles iraquíes comparten una misma tendencia a actuar sometidos a la ley de las pulsiones individuales. Sobre los escombros de Irak planean buitres de toda calaña, de todos los clanes. La mentira es la norma, la policía rapta y roba, el hombre de Dios decapita y destripa, el chií aplica al suní lo que él ha sufrido” (Marianne, semanario francés, 6 de enero). Pero esos plumíferos no son capaces de ir más allá de la “explicación” de esa barbarie por las “pulsiones individuales”, y ya puestos a ello, por la “naturaleza humana”. No pueden entender ni por lo tanto reconocer que esa barbarie es un producto eminentemente histórico, una consecuencia del sistema capitalista decadente, y que existe históricamente una clase social capaz de acabar con ella: el proletariado.
[3]) Etiopía, también antiguo bastión de la URSS, se ha convertido, tras la huida de de Mengistu en 1991, en fortaleza de Estados Unidos en la región llamada « Cuerno de África ».
Geografía:
- Africa [1]
- Oriente Medio [2]
Noticias y actualidad:
- Irak [3]
- Israel/Palestina [4]
Historia del movimiento obrero - La CNT : Nacimiento del sindicalismo revolucionario en España (1910-1913)
- 15152 reads
Como continuación de la serie sobre el sindicalismo revolucionario que venimos publicando desde la Revista internacional nº 118, iniciamos ahora un estudio de la experiencia de la CNT española. Actualmente, una nueva generación de obreros se va comprometiendo progresivamente en la lucha de clase contra el capitalismo. En el combate muchas preguntas se plantean. Una de las más recurrentes es la cuestión sindical. Si bien los grandes sindicatos provocan una desconfianza notoria, la idea de un “sindicalismo revolucionario” despierta una cierta atracción pues supondría, al menos en teoría, “organizarse fuera de los redes del Estado tratando de unificar la lucha inmediata y la lucha revolucionaria”. El estudio de las experiencias de la CGT francesa y de la IWW norteamericana ha mostrado que esa idea es tan imposible como utópica, pero el caso de la CNT, como vamos a ver a continuación, es todavía más elocuente.
Desde principios del siglo xx, la historia ha ido mostrando, a fuerza de experiencias repetidas, que Sindicalismo y Revolución son dos términos antitéticos que no pueden ir unidos.
Las condiciones del capitalismo español
y la influencia del anarquismo
Hoy, CNT y anarquismo son dos términos que se presentan como unidos e inseparables. El anarquismo, que estuvo ausente en los grandes movimientos obreros del siglo xix y xx ([1]), presenta a la CNT como la prueba de que puede crear alrededor de su ideología particular una gran organización de masas con un papel decisivo en las luchas obreras que tuvieron lugar en España desde 1919 hasta 1936. Sin embargo, no fue el anarquismo quien creó la CNT, los hechos históricos prueban, al contrario, que ésta se dio en sus inicios una orientación sindicalista revolucionario. Aunque, evidentemente, eso no significa que el anarquismo no estuviera presente en su fundación y no imprimiera su marca en su evolución ([2]).
Como ya hemos expuesto en otros artículos de esta serie –no vamos a repetirlo aquí– el sindicalismo revolucionario es una tentativa de respuesta a las nuevas condiciones que planteaban al movimiento obrero el fin del apogeo del capitalismo y la progresiva entrada en su periodo histórico de decadencia –manifestado claramente por la gigantesca hecatombe de la Primera Guerra mundial. Frente a esa realidad, sectores crecientes de la clase obrera constataban el oportunismo galopante de los partidos socialistas –corroídos por el cretinismo parlamentario y el reformismo– y la burocratización y el conservadurismo de los sindicatos. Aparecieron dos respuestas: por un lado, una tendencia revolucionaria dentro de los Partidos socialistas (la izquierda constituida por grupos cuyos militantes más destacados fueron Lenin, Rosa Luxemburgo, Pannekoek, etc.); la otra fue la del sindicalismo revolucionario.
En España se dan igualmente esas condiciones históricas generales, aunque deformadas por el atraso y las particulares contradicciones del capitalismo español. Dos de estas tuvieron un peso importante que contagió negativamente al proletariado de la época.
La primera era la ausencia evidente de unificación y centralización económica real de los diferentes territorios peninsulares que llevaban a la dispersión localista y regionalista, dando lugar a una proliferación de sublevaciones municipales cuya máxima expresión fue la insurrección republicana cantonalista de 1873. El anarquismo estaba predispuesto por su postura federalista a convertirse en el portavoz de estas condiciones históricas arcaicas: la autonomía de cada municipio o territorio que se declara soberano y que solo acepta la unión frágil y aleatoria del “pacto de solidaridad”. Como señala Peirats ([3]) en su libro La CNT en la revolución española, “Este programa [el de la Alianza de Bakunin] encajaba muy bien en el temperamento de los españoles desheredados. La versión federal introducida por los bakuninistas llovía sobre mojado puesto que avivaba reminiscencias de fueros locales, cartas pueblas y municipios medievales libres” ([4]).
Ante el atraso y las explosivas diferencias de desarrollo económico de las regiones, el Estado burgués, aunque formalmente constitucional, se había apoyado en la fuerza bruta del ejército para cohesionar la sociedad, provocando periódicas represiones dirigidas fundamentalmente contra el proletariado y, en menor medida, contra las capas medias urbanas. No sólo obreros y campesinos, sino también amplias capas de la pequeña burguesía se sentían completamente excluidos de un Estado teóricamente liberal pero violentamente represivo, autoritario y caciquil, lo que desprestigiaba totalmente la política y el sistema parlamentario. Esto provocaba un apoliticismo visceral expresado por el anarquismo pero muy extendido en el medio obrero. Estas condiciones generales marcaron, por un lado, la debilidad de la tradición marxista en España; por otro lado, la influencia considerable del anarquismo.
El grupo en torno a Pablo Iglesias ([5]) permaneció fiel a la corriente marxista en la AIT y formó en 1881 el Partido Socialista; sin embargo esta organización siempre adoleció de una debilidad política extrema, hasta el punto que Munis ([6]) decía que muchos de sus dirigentes nunca habían leído ninguna obra de Marx “Las obras más fundamentales e importantes del pensamiento teórico no habían sido traducidas. Y las pocas publicadas (Manifiesto comunista, AntiDhüring, Miseria de la filosofía, Socialismo utópico y científico) eran más leídas por los intelectuales burgueses que por los socialistas. Los escritos o discursos de Pablo Iglesias, como los de sus herederos, Besteiro, Fernando de los Ríos, Araquistáin, Prieto y Caballero, ignoran completamente el marxismo, cuando no lo contradicen deliberadamente” (Jalones de derrota, promesas de victoria) y por eso mismo, muy pronto tomó una deriva oportunista que lo convertiría en uno de los partidos más derechistas de toda la Internacional.
Por lo que concierne a la tendencia anarquista habría que dedicar un estudio detallado para comprender sus diferentes corrientes y las múltiples posiciones que adoptó, del mismo modo, sería necesario distinguir entre una mayoría de militantes generosamente entregados a la causa del proletariado y los que se hacían pasar por sus dirigentes que, salvo honrosas excepciones, contradecían a cada paso los “principios” que solemne y ruidosamente propagaban. Baste recordar la ignominiosa actuación de los secuaces directos de Bakunin en España cuando la insurrección cantonalista de 1873 que tan brillantemente denuncia Engels en su folleto Los bakuninistas en acción:
“esos mismos hombres que se dan el título de revolucionarios, autónomos, anárquicos, etc., se han lanzado en esta ocasión a hacer política; pero la peor de las políticas, la política burguesa; no han trabajado para dar el Poder político a la clase proletaria, idea que ellos miran con horror, sino para ayudar a que conquistase el Gobierno una fracción de la burguesía, fracción compuesta de aventureros, postulantes y ambiciosos, que se denominan republicanos intransigentes” ([7]).
Tras este episodio, en medio del reflujo internacional de las luchas que siguió a la derrota de la Comuna de París, la burguesía en España desencadenaría una represión brutal que se prolongaría largo tiempo. En estas condiciones de terror estatal y confusión ideológica, la corriente anarquista sólo tenía dos certidumbres inamovibles: el federalismo y el apoliticismo. Más allá de ellas, se debatió constantemente entre el dilema: ¿llevar una acción pública para crear una organización de masas? O, ¿conducir una lucha minoritaria y clandestina basada en el lema anarquista de “la propaganda por el hecho”? Esto la sumió en la parálisis más completa. En Andalucía, esta oscilación pendular tomaba unas veces la forma de “huelga general” consistente en sublevaciones locales aisladas que eran fácilmente aplastadas por la guardia civil y a las que seguía una represión inmisericorde; mientras que otras veces, adoptaba la forma de “acciones ejemplares” (quemas de cosechas, asaltos a cortijos etc.) que eran aprovechadas por los gobiernos de turno para desencadenar nuevas oleadas represivas ([8]).
La década de 1900-1910: la tendencia a la huelga de masas
La CNT nació en Barcelona, principal concentración industrial de España, a partir de las condiciones históricas predominantes a escala mundial en la primera década del siglo xx. Como hemos visto en otros textos ([9]), la lucha obrera tendía a orientarse hacia la huelga de masas revolucionaria, de la que la Revolución rusa de 1905 constituye la manifestación más avanzada
En España igualmente, el cambio de periodo histórico se manifestó en las nuevas formas que tendieron a tomar las respuestas obreras. Dos episodios, que vamos a relatar aquí brevemente, expresan esta tendencia: la huelga de 1902 en Barcelona y la Semana trágica de 1909 también en Barcelona.
La primera partió de una huelga del sector metalúrgico en diciembre de 1901 reclamando la jornada de 8 horas. Ante la represión y la cerrazón patronal recabaron en las calles la solidaridad del proletariado barcelonés. Esta estalló de manera masiva y espontánea desde finales de enero de 1902 sin mediar la más mínima convocatoria de organizaciones sindicales o políticas. Durante varias jornadas tuvieron lugar reuniones masivas con la participación de obreros de todos los sectores. Sin embargo, dada la ausencia de eco en el resto del país, la huelga se irá debilitando progresivamente. A esta situación contribuyeron, por una parte, el sabotaje abierto por parte del Partido Socialista que llegó incluso a bloquear los fondos de solidaridad recogidos por las Trade Unions británicas y, por otra parte, la pasividad de las sociedades de tendencia anarquista ([10]). Por otra parte, la Federación de trabajadores de la región española, nuevamente reconstituida sobre la base de una orientación “apolítica” ([11]) no quiso participar dando como argumento que “los obreros de la industria metalúrgica de Barcelona no habían pertenecido jamás a ningún grupo político o social y no tenían ninguna mentalidad para asociarse” ([12]).
Esta experiencia sacudió profundamente las organizaciones obreras constituidas puesto que no había seguido los “esquemas” tradicionales de lucha: ni la huelga general concebida por los anarquistas ni las acciones de presión en un marco sectorial y estrictamente económico según la visión de los socialistas.
La Semana trágica de 1909 estalló como respuesta popular masiva contra el embarque de tropas para Marruecos ([13]), en ella vuelven a expresarse con fuerza la solidaridad activa de clase, la extensión de las luchas y la toma de la calle mediante manifestaciones callejeras, todo ello a partir de la iniciativa directa de los obreros sin ningún tipo de convocatoria o planificación previa. Se unen la lucha económica y la lucha política. Por un lado, la solidaridad de todos los sectores obreros con la huelga del textil, principal industria catalana; de otro lado, el rechazo a la guerra imperialista personificado en la movilización contra el embarque de soldados para la guerra de Marruecos. Bajo la influencia disolvente del republicanismo burgués –encabezado por el famoso demagogo Lerroux ([14])– el movimiento degenera en actos violentos estériles cuya expresión más espectacular es la quema de iglesias y conventos. Todo esto es aprovechado por el Gobierno para desencadenar otra de sus brutales oleadas de represión que adquirió formas especialmente bárbaras y sádicas.
En este medio ambiente nacerá Solidaridad obrera en 1907 (que 3 años más tarde se convertirá en la CNT). Solidaridad obrera unifica cinco tendencias existentes en el medio obrero:
– el sindicalismo “puro”, apolítico y corporativo, aunque fuertemente radicalizado;
– los socialistas catalanes, que actuaban por libre, al margen de las rígidas directrices y el esquematismo del centro madrileño;
– los sindicalistas revolucionarios, una tendencia incipiente, salida de las rangos de los sindicatos socialistas pero igualmente influida por el anarquismo ([15]).
– los anarquistas que eran, en Cataluña, partidarios de la acción sindical;
– y, finalmente, los adherentes al partido demagogo republicano de Lerroux de quien antes hemos hablado.
En esos años circulan ampliamente las tesis del sindicalismo revolucionario francés. Anselmo Lorenzo, destacado anarquista español, había traducido en 1904 la obra de Emile Pouget el Sindicato, José Prat tradujo y divulgó otras obras como la del citado Pouget, Pelloutier o Pataud ([16]). El propio Prat en su obra la Burguesía y el Proletariado (1908) condensa la esencia del sindicalismo revolucionario afirmando que éste...
“no acepta nada del orden actual; lo padece esperando tener la fuerza sindical para derribarlo. Con huelgas cada vez más generalizadas revoluciona progresivamente la clase obrera y la encamina hacia la huelga general. Sin perjuicio de arrancar a la burguesía patronal todas aquellas mejoras inmediatas que sean positivas, su objeto es la transformación completa de la sociedad actual en sociedad socialista, prescindiendo en su acción del agente político: revolucionarismo económico–social”.
La fundación de la CNT en el Congreso de 1910
Solidaridad obrera tenía previsto celebrar su Congreso en 1909 a finales de septiembre en Barcelona; sin embargo, debido a los sucesos de la Semana trágica y la represión que siguió, el congreso no pudo celebrarse, y en su lugar se produciría más tarde, en 1910 el primer Congreso de la CNT.
La organización que se ha presentado como modelo del anarcosindicalismo surgió sin embargo en base a posiciones del sindicalismo revolucionario:
“no aparece en ningún lugar la más mínima referencia al tema anarquista, ni como meta, ni como base de actuación, ni como principios, etc. Ni en el Congreso, a lo largo de sus discusiones, ni en sus acuerdos, o en los posteriores manifiestos de la Confederación hay la más mínima alusión al tema anárquico, que pudiera hacer pensar en un predominio de esta corriente política, o al menos, de su imposición en la nueva Confederación. Esta aparece como un organismo totalmente neutral, si es que por esto puede entenderse la práctica exclusiva del sindicalismo revolucionario; apolítico, en el sentido de que no participa en el juego político o proceso de gobierno de la sociedad, pero político en el sentido de que se propone sustituir al sistema actual de gobierno social por otro sistema diferente, basado en la propia organización sindical” (A. Bar, La CNT en los años rojos) ([17]).
Ahora bien, sería erróneo creer que no estaba influida por las posiciones anarquistas. El peso de éstas era evidente en los tres pilares del sindicalismo revolucionario que hemos analizado en anteriores artículos de la serie al valorar la experiencia de la CGT francesa y de los IWW norteamericanos: el apoliticismo, la acción directa y la centralización.
El apoliticismo
Como hemos visto en los artículos precedentes de esta serie, el sindicalismo revolucionario pretende sobre todo “bastarse a sí mismo”: el sindicato debe ofrecer a la clase obrera su organización unitaria de lucha, el medio de organización de la sociedad futura e igualmente el marco para la reflexión teórica, aunque la importancia de esta última es ampliamente subestimada. Las organizaciones políticas eran a menudo consideradas como inútiles más que nocivas. En Francia, esta corriente desarrolló al menos trabajos teóricos y reflexiones, a través de los que, por ejemplo, llegaron sus posiciones a España. Pero aquí, al contrario, el sindicalismo revolucionario tenía una vocación eminentemente “práctica”; no produjo apenas ningún trabajo teórico y se puede decir que sus documentos más importantes son las resoluciones de sus congresos, en los que el nivel de las discusiones era realmente limitado.
“El sindicalismo revolucionario español fue fiel a uno de los principios básicos del sindicalismo: ser un modo de acción, una práctica, y no una mera teoría; por lo que, al contrario de lo que ocurrió en Francia, es muy difícil encontrar trabajos teóricos del sindicalismo revolucionario español... Las manifestaciones más claras de sindicalismo revolucionario son precisamente los documentos de las organizaciones, los manifiestos y acuerdos, tanto de Solidaridad Obrera como de CNT. Ellos son los que demuestran la existencia de un sindicalismo revolucionario español y que no todo el sindicalismo español fue anarquista, fue anarcosindicalismo” (A. Bar, obra citada).
Llama la atención que el congreso no dedicara ninguna sesión a la situación internacional, ni al problema de la guerra. Aún más significativo que no se discutiera absolutamente nada de los recientes acontecimientos de la Semana Trágica que encerraban una multitud de problemas candentes (la guerra, la solidaridad directa en la lucha, el papel nefasto del republicanismo lerrouxista) ([18]). Ahí podemos ver la despreocupación por un análisis de las condiciones de la lucha de clases y del periodo histórico, la dificultad para la reflexión teórica y consecuentemente para sacar lecciones de las experiencias de luchas. En su lugar, toda una sesión se consagró a un debate embrollado e inacabable sobre cómo debía interpretarse la fórmula “La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores” que se tradujo en la proclamación de que sólo los trabajadores manuales podían llevar esa lucha y que los trabajadores intelectuales debían ser apartados y aceptados únicamente como “colaboradores”.
La acción directa
Este punto era el que la mayoría de obreros consideraban que diferenciaba la práctica de la UGT socialista y la nueva organización, la CNT. De hecho podría decirse que está en la base misma de la constitución de la CNT como sindicato a escala nacional (no sólo en Cataluña como al principio):
“La iniciativa de convertir Solidaridad Obrera en Confederación española partió, no de esta misma Confederación, sino de muchas entidades fuera de Cataluña, que ávidas de solidarizarse con las sociedades que hoy no se hallan dentro de la Unión General de Trabajadores en cambio ven con simpatía los medios de la lucha directa» (José Negre, citado por A. Bar, op. cit.).
Numerosas agrupaciones obreras de otras regiones españolas estaban hartas del reformismo cretino, la rigidez burocrática y el “quietismo” –como reconocían muchos socialistas críticos– de la UGT. Por eso acogieron con entusiasmo la nueva central obrera que preconizaba la lucha directa de masas y una perspectiva revolucionaria aunque fuera ésta bastante indefinida. Sin embargo, conviene aclarar un malentendido: no es lo mismo acción directa que huelga de masas. Las luchas que estallan sin convocatoria previa como producto de una maduración subterránea, las asambleas generales donde los obreros piensan y deciden juntos, las acciones callejeras masivas, la organización directa de los obreros mismos sin esperar directrices de los dirigentes, los rasgos que van a caracterizar la lucha obrera en el periodo histórico de la decadencia del capitalismo no tienen nada que ver con la acción directa. Esta consiste en grupos espontáneos de afinidad que realizan acciones minoritarias de “expropiación” o de “propaganda por el hecho”. Los métodos de la huelga de masas emanan de la acción colectiva e independiente de los obreros; mientras que los métodos de la acción directa dependen de la “voluntad soberana” de pequeños grupos de individuos. Esta amalgama entre “acción directa” y los nuevos métodos de lucha desarrollados por la clase en Rusia 1905 o en las experiencias de Barcelona (1902 y 1909) que acabamos de mencionar, produjo una enorme confusión que arrastraría la CNT a lo largo de su historia.
Esta confusión se reflejó en un debate estéril entre adversarios y partidarios de la “huelga general”. Los miembros del PSOE se oponían a la huelga general viendo en ella el planteamiento abstracto y voluntarista del anarquismo consistente en arrojarse sobre tal o cual lucha para “transformarla arbitrariamente en revolución”. De la misma forma que sus correligionarios de otros partidos socialistas europeos, no alcanzaban a comprender que el cambio de condiciones históricas hacía que la Revolución dejara de ser un lejano ideal para convertirse en el eje alrededor del cual deben reunirse todos los esfuerzos de lucha y conciencia de la clase ([19]). Al rechazar la visión anarquista de la revolución “sublime, grande y majestuosa”, ignoraban y rechazaban también los cambios concretos en la situación histórica.
Frente a ellos, los sindicalistas revolucionarios englobaban en el odre viejo y completamente tributario del sindicalismo de la huelga general, su voluntad sincera de tomar la lucha a cargo, de desarrollar asambleas y luchas masivas. Las tesis de la “acción directa” y de la “huelga general”, tan radicales aparentemente, debía limitarse al terreno económico y aparecía así como un economicismo sindical más o menos radicalizado; no expresaba la profundidad de la lucha, sino sus limitaciones:
“La Confederación y las secciones que la integran lucharán siempre en el más puro terreno económico, o sea en el de la acción directa” (Estatutos).
La centralización
Una gran parte de la discusión se dedicó a la cuestión organizativa; ¿cómo debía estar estructurado orgánicamente un sindicato a nivel nacional?
El rechazo de la centralización y el federalismo más extremo hicieron que en este punto triunfaran las posiciones anarquistas. La CNT adoptará en su primera etapa (hasta el cambio que significó el congreso de 1919) una organización completamente anacrónica basada en la yuxtaposición de sociedades de oficios por un lado y federaciones locales de otro.
Mientras los soviet de 1905 en Rusia mostraban la unidad de la clase obrera como una fuerza social revolucionaria, que se organizaba de manera centralizada confluyendo en el soviet de Petersburgo, por encima de sectores y categorías, y abierto a la intervención de las organizaciones políticas revolucionarias, la CNT aprobaba proposiciones que iban desgraciadamente en sentido contrario.
Por un lado, influidos por el federalismo en respuesta a la miseria extrema y a la brutalidad odiosa del régimen capitalista, los grupos locales se lanzaban a insurrecciones periódicas que desembocaban en la proclamación del comunismo libertario en un municipio, a lo cual el poder burgués respondía con una salvaje represión. Esto se produjo con frecuencia en Andalucía en los 5 años que precedieron al estallido de la Primera Guerra mundial. Pero igualmente se daba en regiones de agricultura avanzada como en Valencia. Un ejemplo: en 1912, en Cullera, rica población agro-industrial, estalla un movimiento de jornaleros que toma el Ayuntamiento y proclama el “comunismo libertario” en la localidad. Totalmente aislados, los obreros sufrieron una salvaje represión de las fuerzas combinadas del ejército y la guardia civil.
Por otro lado, las agrupaciones obreras caían en el corporativismo ([20]). El método de este último es calcar la organización obrera sobre la base de las múltiples y complicadas subdivisiones de la organización capitalista de la producción lo cual propaga en los obreros una mentalidad estrecha de “zapatero a tus zapatos”. Para el corporativismo, la unidad no consiste en la reunión de todos los trabajadores, cualquiera que sea la categoría o la empresa a la que pertenezcan, en único colectivo, sino el establecimiento de un “pacto de solidaridad y defensa mutua” entre partes independientes y soberanas de la clase obrera. Esto queda consagrado por el Reglamento adoptado por el Congreso que admite incluso la existencia de dos sociedades del mismo oficio en una misma localidad.
Conclusión
El Congreso de 1910 se vio atravesado por un tema muy significativo. El mismo día de su comienzo, los obreros de Sabadell (localidad industrial próxima a Barcelona) estaban en huelga generalizada en solidaridad con sus compañeros de Seydoux golpeados por varios despidos disciplinarios. Los huelguistas enviaron delegados al Congreso pidiendo que se declarara la huelga general en solidaridad. El Congreso mostró un entusiasmo muy grande y una fuerte corriente de solidaridad. Sin embargo, adoptó una resolución basada en las más rancias concepciones sindicalistas cada vez más sobrepasadas por el viento fresco de la lucha obrera de masas:
“Proponemos al Congreso acuerde como medida de solidaridad a los huelguistas sabadellenses que todos los delegados presentes lleven al ánimo de sus respectivas entidades el deber ineludible que tienen de cumplir los acuerdos de las asambleas de delegados de Solidaridad obrera de Barcelona, de auxiliar materialmente a los huelguistas”.
Este acuerdo confuso y vacilante, supuso una ducha helada para los obreros sabadellenses que acabaron volviendo al trabajo completamente derrotados.
Este episodio simboliza la contradicción en la que se iba a mover la CNT en el periodo siguiente. De un lado, latía en su seno una vida obrera impetuosa deseosa de dar respuesta a la situación cada vez más explosiva en la que tendía a hundirse el capitalismo. Pero de otra parte, el método de respuesta, el sindicalismo revolucionario, se iría mostrando cada vez más inadecuado y contraproducente, cada vez más como un obstáculo y no como un estímulo.
Todo esto lo veremos en el próximo artículo donde analizaremos la acción de la CNT en el tormentoso periodo de 1914-1923: la CNT ante la guerra y la revolución.
RR y CMir 15 de junio de 2006
[1]) Su influencia fue muy limitada en la Comuna de París mientras que en 1905 y 1917 su presencia fue insignificante
[2]) El prólogo a un libro con las Actas del Congreso de Constitución de la CNT (Editorial Anagrama 1976), reconoce que la CNT “no era ni anarco-colectivista ni anarco-comunista ni siquiera plenamente sindicalista revolucionaria sino apolítica y federal”.
[3]) Entre los historiadores anarquistas es uno de los más conocidos y destacados por su rigor. La obra citada es considerada como uno de los puntos de referencia en le medio anarquista español.
[4]) Unas páginas más adelante, Peirats desarrolla la idea siguiente: «como contrapartida al espíritu unitario, reflejo este de una geografía unitaria –la de la meseta– los bordes peninsulares, con sus sistemas de montañas, sus vegas y sus valles, forman un círculo de compartimientos a los que corresponden variedades infinitas de tipos, lenguas y tradiciones. Cada zona o recodo de este quebrado paisaje representa una entidad soberana, celosa de sus instituciones, orgullosa de su libertad. He aquí la cuna del federalismo ibérico. Esta configuración geográfica fue siempre un semillero de autonomías lindantes, a veces, con el separatismo, réplica éste del absolutismo (…) Entre el separatismo y el absolutismo se yergue el federalismo. Se basa éste en la libre y voluntaria vinculación de todas las autonomías, desde la del individuo hasta la de las regiones naturales o afines, pasando por el municipio libre. La calurosa acogida que tuvieron en España ciertas influencias ideológicas procedentes del exterior, lejos de desmentir, afirman la existencia –apenas mitigada por siglos de extorsión- de un federalismo autóctono (…) Los emisarios bakuninistas sembraron su federalismo, el libertario, entre la clase obrera española» (ob. cit. página 18). La clase obrera, por su trabajo asociado a escala internacional, representa la unificación consciente –y por tanto libremente asumida- de toda la humanidad. Esto se opone radicalmente al federalismo que es una ideología que refleja la dispersión, la fragmentación, ligadas, por un lado, a la pequeña burguesía y, de otro lado, a formas de producción arcaicas que precedieron al capitalismo.
[5]) Pablo Iglesias (1850-1925) fundador y dirigente del PSOE hasta su muerte
[6]) Revolucionario español (1911-1989) procedente de la Oposición de izquierdas de Trotski. Rompió con dicha Oposición por la capitulación de ésta ante la Segunda Guerra mundial, defendiendo las posiciones de clase. Fundador del grupo FOR: Fomento obrero revolucionario. Ver en Revista internacional nº 58 nuestro artículo “En memoria de Munis, militante de la clase obrera”.
[7]) Ver archivo de autores marxistas: http://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1873-bakun.htm [5].
[8]) En 1882-1883, el Estado desencadenó una feroz represión contra los jornaleros y los anarquistas, justificándola con la lucha contra una sociedad que organizaba atentados: la Mano negra. Nunca se ha probado que existiera tal sociedad.
[9]) Ver a partir de la Revista internacional nº 120 nuestra serie sobre 1905.
[10]) El historiador de tendencia abiertamente anarquista, Francisco Olaya Morales, en su libro Historia del movimiento obrero español (1900-1936) aporta el testimonio siguiente: «a finales de diciembre, el Comité de huelga contactó algunas sociedades de tendencia anarquista, pero éstas se negaron a unirse al comité invocando que éste había transgredido las reglas de la acción directa» (sic).
[11]) Volveremos ulteriormente sobre esta experiencia.
[12]) Ver el libro de Olaya citado en la nota 10.
[13]) El capital español, en defensa de sus propios intereses imperialistas –buscarse una serie de territorios coloniales aprovechando los desperdicios que no querían las grandes potencias- se había comprometido en una costosa guerra en Marruecos que requería un continuo envío de tropas que sangraba a obreros y campesinos: muchos jóvenes sabían que el destino marroquí iba a suponer su muerte o el verse inválidos para toda la vida, junto con las penurias de la vida cuartelaria.
[14]) Individuo turbio y aventurero (1864-1949), fundador del Partido radical, que tuvo un gran peso en la política española hasta los años 30.
[15]) A diferencia de la experiencia francesa (ver los artículos de esta serie en los números 118 y 120 de la Revista internacional) o de la experiencia de los IWW de Estados Unidos (ver los números 124 y 125), en España no hay obras ni siquiera artículos a través de los cuales se exprese una tendencia sindicalista revolucionaria diferenciada. Ésta se formará a partir de unas sociedades de oficios que habían roto con la UGT (sindicato socialista) y también por anarquistas más abiertos a las diferentes tendencias del movimiento obrero, como José Prat del que hablaremos a continuación.
[16]) Teóricos del sindicalismo revolucionario francés. Ver el artículo antes citado en la Revista internacional nº 120.
[17]) El historiador de tendencia anarquista, Francisco Olaya Morales, en su libro antes citado, cuando se refiere al periodo de fundación de la CNT deja claro (páginas 277 y siguientes) que los socialistas participaron en la fundación y en la primera etapa de la CNT. Cita a José Prat, autor anarquista aunque independiente, del que antes hemos hablado, que mostró una posición abierta y favorable a dicha participación
[18]) Sólo hubo una mención muy de pasada al problema doloroso de los numerosos presos.
[19]) Es el problema que captará por aquellos años Rosa Luxemburgo al examinar la gigantesca huelga de masas de 1905: “La guerra económica incesante que los obreros libran contra el capital mantiene despierta la energía combativa incluso en las horas de tranquilidad política; de alguna manera constituye una reserva permanente de energía de la que la lucha política extrae siempre fuerzas frescas. Al mismo tiempo, el trabajo infatigable de corrosión reivindicativa desencadena aquí o allá conflictos agudos a partir de lo cual estallan bruscamente las batallas políticas. La lucha económica presenta una continuidad, es el hilo que vincula los diferentes núcleos políticos; la lucha política es una fecundación periódica que prepara el terreno a las luchas económicas. La causa y el efecto se suceden y alternan sin cesar y de este modo el factor económico y el factor político, lejos de distinguirse completamente o incluso de excluirse recíprocamente como lo pretende el esquema pedante, constituyen en un periodo de huelga de masas dos aspectos complementarios de las luchas de clases proletarias en Rusia” (Huelga de masas, partido y sindicatos).
[20]) Podemos citar un ejemplo del peso de este corporativismo: en 1915, el comité de Reus (pequeña aglomeración industrial de Cataluña) –dominado en este caso por los socialistas– firmó un acuerdo con la Patronal a espaldas de las obreras en huelga lo que llevó a una derrota de estas. Las peticiones que las obreras hicieron al Comité de hacer campaña por una huelga general de solidaridad cayeron en saco roto. El Comité, dominado por hombres, manifestó un desprecio hacia las reivindicaciones de las mujeres e hizo prevalecer los intereses del sector –la metalurgia– del cual era mayoritariamente emanación, en detrimento del interés fundamental de la clase obrera en su conjunto constituido por la necesaria solidaridad con las camaradas obreras en lucha.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Respuesta a la CWO - Crisis, guerras, decadencia y tendencia decreciente de la cuota de ganancia (II)
- 8320 reads
Respuesta a la Communist Workers’ Organisation
sobre la guerra en la fase de decadencia del capitalismo (II)
Crisis, guerras, decadencia y tendencia decreciente de la cuota de ganancia
En la primera parte de este artículo, veíamos que contrariamente a lo que suele afirmarse, el mecanismo de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia no es el meollo para analizar las contradicciones del económicas del sistema capitalista que Marx analizó, sino el freno que la relación salarial impone al crecimiento de la demanda final de la sociedad: “La razón última de toda verdadera crisis es siempre la pobreza y la capacidad restringida de consumo de las masas, con las que contrasta la tendencia de la producción capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuviesen más límites que la capacidad absoluta de consumo de la sociedad” ([1]). Esa es la consecuencia de la sumisión del mundo a la dictadura del salariado que permite a la burguesía apropiarse de un máximo de sobretrabajo. Pero entonces, nos dice Marx, ese frenesí de producción de mercancías engendrado por la explotación de los trabajadores genera un amontonamiento de productos que aumenta más rápidamente que la demanda solvente global en el conjunto de la sociedad: “Al estudiar el proceso de producción vemos que toda la tendencia, todo el esfuerzo de la producción capitalista consiste en acaparar lo más posible del sobretrabajo... en definitiva para la producción a gran escala, es decir para la producción de masas. Lo esencial de la producción capitalista implica, por tanto, una producción que no tiene en cuenta los límites del mercado” ([2]). Esa contradicción provoca periódicamente un fenómeno desconocido hasta entones en toda la historia de la humanidad: las crisis de sobreproducción: “Una epidemia social que, en cualquier otra época, parecería absurda: la epidemia de la sobreproducción” ([3]); “La capacidad inmensa e intermitente de expansión del sistema de fábrica, unida a su dependencia del mercado universal origina necesariamente una producción convulsa seguida de un congestión de los mercados cuya contracción lleva a la parálisis. La vida de la industria se transforma así en una serie de períodos de actividad media, de prosperidad, de sobreproducción, de crisis y de estancamiento” ([4]).
Más precisamente, Marx sitúa esa contradicción entre la tendencia a un desarrollo desenfrenado de las fuerzas productivas y los límites del crecimiento del consumo final de la sociedad a causa del empobrecimiento relativo de los trabajadores asalariados:
“Cada capitalista sabe que sus obreros no le hacen frente en la producción como consumidores, y se afana por restringir todo lo posible su consumo, es decir su capacidad de cambio, su salario” ([5]).
Ahora bien, prosigue Marx:
“La capacidad de consumo de una sociedad no viene determinada ni por la fuerza productiva absoluta, ni por la capacidad absoluta de consumo, sino por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones de distribución antagónicas ([6]), que reducen el consumo de las grandes masas de la sociedad a un mínimo susceptible de variar únicamente dentro de unos límites cada vez más estrechos” ([7]). La sobreproducción tiene como condición esencial la ley general de la producción de capital: producir en la medida de las fuerzas productivas (es decir según la posibilidad de explotar la mayor cantidad posible de trabajo con una cantidad dada de capital) sin tener en cuenta los limites existentes a nivel de los mercados o de las necesidades solventes...” ([8]).
La médula del análisis marxista de las contradicciones económicas del capitalismo se basa en que éste debe incrementar sin cesar su producción, mientras que, en cambio, el consumo no puede, a causa de la estructura clasista del capitalismo, seguir un ritmo equivalente.
En la primera parte de nuestro artículo, vimos también que la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, por su propio mecanismo interno, podía participar perfectamente en la aparición de crisis de sobreproducción:
“El límite del modo de producción se manifiesta en los siguientes hechos: 1º El desarrollo de la productividad del trabajo engendra, con la caída de la cuota de ganancia, una ley que, llegado cierto punto, se vuelve brutalmente contra ese desarrollo y ha de ser constantemente superada mediante las crisis. El límite del modo de producción se manifiesta en los siguientes hechos: 1º El desarrollo de la productividad del trabajo engendra, con la caída de la cuota de ganancia, una ley que, llegado cierto punto, se vuelve brutalmente contra ese desarrollo y ha de ser constantemente superada mediante las crisis” ([9]).
Sin embargo, en Marx no es ni la causa exclusiva, ni siquiera la causa principal de las contradicciones del capitalismo. Por otra parte, en el prefacio de la edición inglesa (1886) del Libro I de el Capital, Engels resume la idea de Marx: y no es a la tendencia decreciente de la cuota de ganancia a lo que se refiere, sino a esa contradicción subrayada constantemente por Marx entre: “un desarrollo absoluto de las fuerzas productoras” y...
“... el límite del crecimiento del consumo final de la sociedad”: “Y al paso que la capacidad productiva crece en progresión geométrica, la expansión de los mercados crece en progresión aritmética. Cierto es que parece haberse cerrado el ciclo decenal de estancamiento, prosperidad, sobreproducción y crisis que venía repitiéndose desde1825 hasta 1867, pero solo para hundirnos en el pantano desesperante de una depresión permanente y crónica” ([10]).
Así, como acabamos de dejar claro para cualquiera que aborde esta cuestión leal y seriamente, CWO defiende, sobre las causas fundamentales de las crisis económicas del capitalismo y de la decadencia de este modo de producción un análisis diferente del que en su tiempo defendieron Marx y Engels. No solo tiene perfecto derecho, sino que incluso es su responsabilidad decirlo si así lo considera necesario, pues, por tan valiosas y profundas que fueran las inmensas contribuciones que Marx aportó a la teoría del proletariado, tampoco era infalible y sus escritos nunca deberán ser considerados como textos sagrados, lo cual sería una actitud religiosa totalmente ajena al marxismo, como a todo método científico por otra parte. Los escritos de Marx deben también someterse a la crítica del método marxista. Ese fue el método que adoptó Rosa Luxemburgo en la Acumulación del capital (1913) cuando desvela las contradicciones que hay en el Libro II de el Capital precisamente respecto a los esquemas de la reproducción ampliada. Pero cuando se pone en tela de juicio una parte de lo escrito por Marx, la honradez política y científica requiere asumirlo explícitamente y con la mayor claridad. Y eso fue lo que hizo Rosa Luxemburgo en su libro, lo cual le granjeó el enojo general de parte de los “marxistas ortodoxos”, escandalizados de que alguien criticara abiertamente algo escrito por Marx. Eso no es desde luego lo que hace la CWO cuando no sólo se aparta del análisis de Marx, pretendiendo serle fiel y acusando encima a la CCI de hacer unos análisis que se apartan del materialismo, y, por lo tanto, del marxismo. En lo que a nosotros se refiere, si retomamos los análisis de Marx sobre este tema, es porque los consideramos justos y capaces de explicar la realidad de la vida del capitalismo.
Y, por consiguiente, tras haber tratado esta cuestión en el plano teórico en la primera parte de este artículo, vamos a demostrar aquí por qué la realidad empírica invalida totalmente la teoría de quienes dicen que la evolución de la cuota de ganancia es el principio y el fin de la explicación de las crisis, de las guerras y de la decadencia. Para ello, seguiremos apoyándonos en la crítica del análisis de Paul Mattick, un análisis que hace suyo el BIPR, según el cual, en vísperas de la Primera Guerra mundial, la crisis económica habría alcanzado tales proporciones que ya no podía resolverse con los medios clásicos de la desvalorización del capital fijo (quiebras) como así ocurría en las crisis del siglo xix, sino que desde entonces la única solución era las destrucciones físicas de la guerra:
En las condiciones del siglo xix, una crisis que afecta más o menos a todas la unidades de capital a nivel internacional logra, sin excesiva dificultad, reabsorber la sobreacumulación. Pero con el cambio de siglo se alcanza el punto a partir del cual las crisis y la concurrencia no puede destruir el capital en la proporción suficiente... el ciclo económico... se transforma en ciclo de guerras mundiales... la guerra reanima y amplifica la actividad económica. (...). Y todo... a causa… de la destrucción de capital” (Paul Mattick, citado en el artículo de Revolutionary Perspectives nº 38) ([11]).
Ese es el análisis económico de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia que hace el BIPR. Con esa base, el BIPR nos acusa de idealismo porque nosotros no propondríamos un análisis claramente económico como fundamento de cada fenómeno de la sociedad y de la decadencia del capitalismo en particular:
“Para la concepción materialista de la historia el proceso social como un todo está determinado por el proceso económico. Las contradicciones de la vida material determinan la vida ideológica. La CCI afirma, con total superficialidad, que se acaba un periodo entero de la historia y uno nuevo se abre. Tan gran cambio no puede producirse sin cambios fundamentales en la infraestructura capitalista. En todo caso, la CCI debe sustentar tales afirmaciones en un análisis que hunda sus raíces en la esfera de la producción o reconocer que son meras conjeturas” (Revolutionary Perspectives nº 37).
De esto vamos a discutir ahora.
Materialismo histórico y entrada en decadencia de un modo de producción
Creyendo practicar el buen método marxista, el BIPR ha ido a buscar en el consejista Paul Mattick las “bases materiales” para la apertura del período de decadencia del capitalismo. Por desgracia para el BIPR, si el método marxista –el materialismo histórico y dialéctico– se resumiera a dar una explicación económica a todos los fenómenos que ocurren en el capitalismo, entonces, como nos lo enseñó Engels,“Aplicar la teoría a cualquier periodo histórico es más fácil, a fe mía, que resolver una simple ecuación de primer grado” ([12]). De lo que aquí se olvida el BIPR es sencillamente que el marxismo no es solo un método de análisis materialista, sino también histórico y dialéctico. ¿Y qué nos enseña la historia sobre la entrada en decadencia en el plano económico de un modo de producción?
La historia nos enseña que ningún período de decadencia se ha iniciado por una crisis económica. Esto no es ninguna sorpresa, pues es evidente que el apogeo de un modo de producción se confunde con su período de mayor prosperidad. De modo que las primeras expresiones de su entrada en decadencia serán muy tenues en el plano económico. Se manifestarán ante todo en otros ámbitos y otros planos. Por ejemplo, antes de hundirse en crisis a repetición en lo material, la decadencia romana se concretó primero en el cese de su expansión geográfica durante el siglo IIº d.c; en las primeras grandes derrotas militares en los fronteras del Imperio romano durante el siglo IIIº así como en el estallido de revueltas de esclavos que se producían simultáneamente por primera vez en múltiples colonias. De igual modo, antes de hundirse en la crisis económica, en las hambrunas y los horrores de las epidemias de peste o la guerra de los Cien Años desde principios del siglo xiv, ya se había ido produciendo el cese de las roturaciones de tierras en los límites extremos de los feudos a partir de las últimas décadas del siglo xiii, primeros signos de la decadencia del modo de producción feudal. En esos dos ejemplos, las crisis económicas, consecuencia de una paralización en las infraestructuras, no se desarrollarían sino una vez iniciada la decadencia. El paso de la ascendencia a la decadencia de un modo de producción puede compararse a la inversión de la marea: en su punto álgido, el mar aparece en el auge de su poderío y los signos de retroceso son imperceptibles. Aunque las contradicciones en los fundamentos económicos ya están socavando en profundidad las entrañas de la sociedad, son las manifestaciones en el ámbito superestructural las que aparecen primero.
Y lo mismo es para el capitalismo. Antes de manifestarse en el plano económico y cuantitativo, la decadencia apareció primero como fenómeno cualitativo que se tradujo en lo social, lo político y lo ideológico en la agudización de los conflictos en el seno de la clase dominante que desembocaron en el primer conflicto mundial, en el control de la economía por el Estado para las necesidades de la guerra, en la traición de la Socialdemocracia y el paso de los sindicatos al campo del capital, en la irrupción del proletariado capaz ya de echar abajo la dominación de la burguesía y la instauración de las primeras medidas de control social por parte de la clase obrera.
Es muy lógico y en total coherencia con el materialismo histórico que le entrada en decadencia del capitalismo no se manifieste, primero, como una crisis económica. Lo que ocurre en esos momentos no expresa todavía plenamente todas las características de su fase de decadencia, sino una agudización de la dinámica propia de la ascendencia en un contexto que se está modificando totalmente. Solo más tarde, cuando los bloqueos en las infraestructuras hayan hecho su labor, las crisis económicas van a desplegarse con toda su plenitud. La causa de la decadencia y de la Primera Guerra mundial no han de buscarse en una inexistente baja de la cuota de ganancia o una crisis económica en 1913 (cf. infra) sino en un conjunto de causas políticas, interimperialistas y hegemónicas como las explicábamos en nuestra Revista internacional n°67 ([13]). El movimiento revolucionario reconoció explícitamente que durante la llamada Belle époque (o sea antes de la Primera Guerra mundial) el capitalismo había vivido una gran prosperidad: la Internacional comunista (1919-28) afirmó, en su Tercer congreso, en su “Informe sobre la situación mundial”, redactado por Trotski que:
“Las dos decenas de años que precedieron a la guerra fueron una época de auge especialmente vigoroso del capitalismo”.
Una invalidación empírica de la tesis de Mattick y del BIPR
La comprobación teórica y empírica sacada de la evolución de los modos de producción del pasado queda plenamente confirmada con el capitalismo. Ya sea al examinar la tasa de crecimiento u otros parámetros económicos o la cuota de ganancia, nada confirma la teoría de Mattick y del BIPR de que la entrada del capitalismo en su fase de decadencia y el estallido de la Primera Guerra mundial serían la consecuencia de una crisis económica debida a una baja de la cuota o tasa de ganancia que requiriera una desvalorización masiva de capital mediante las destrucciones bélicas.
En efecto, la tasa de crecimiento del Producto nacional bruto por habitante en volumen (o sea una vez deducida la inflación) no hizo más que crecer durante toda la fase ascendente del capitalismo para acabar culminando en vísperas de 1914. Todos los datos que publicamos aquí muestran que el último período en vísperas de la Primera Guerra mundial, fue el más próspero de toda la historia del capitalismo hasta entonces. Esta constatación es la misma sean cuales sean los indicadores que se usen:
Producto mundial bruto por habitante
|
Croissance du Produit Mondial Brut |
|
|
1800-1830 |
0,1 |
|
1830-1870 |
0,4 |
|
1870-1880 |
0,5 |
|
1880-1890 |
0,8 |
|
1890-1900 |
1,2 |
|
1900-1913 |
1,5 |
|
Source : Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, 1994, éditions la découverte, p.21. |
Fuente: Mythes et paradoxes de l’histoire économique.
Producción industrial y comercio mundiales
|
|
Production industrielle mondiale |
Commerce mondial |
|
1786-1820 |
2,48 |
0,88 |
|
1820-1840 |
2,92 |
2,81 |
|
1840-1870 |
3,28 |
5,07 |
|
1870-1894 |
3,27 |
3,10 |
|
1894-1913 |
4,65 |
3,74 |
|
Source : W.W. Rostow, The world economy, history and prospect, 1978, University of Texas Press. |
Fuente: The world economy, history and prospect.
Y es lo mismo si se observa la evolución de la cuota de ganancia, que es la variable que tienen en cuenta quienes dicen que es clave para comprender todas las contradicciones económicas del capitalismo. Los gráficos para Estados Unidos y Francia reproducidos más lejos nos muestran también que nada confirma la teoría defendida por Mattick y el BIPR. En Francia, ni el nivel ni la evolución de la cuota de ganancia pueden explicar el estallido de la Primera Guerra mundial: esa cuota estaba en alza desde 1896 e incluso en alza muy fuerte a partir de 1910… Y la evolución de la cuota de ganancia tampoco sirve para explicar la entrada en la guerra 14-18 de Estados Unidos, pues, tras haber oscilado en torno al 15 % desde 1890, había iniciado un ciclo alcista a partir de 1914 hasta alcanzar 16 % en el momento de entrar en el conflicto en marzo de 1917. Ni el nivel, ni la evolución de la cuota de ganancia en vísperas de la Primera Guerra mundial pueden explicar el estallido del conflicto y la entrada del sistema capitalista en su fase de decadencia.
Sí es indudable, en cambio, que los primeros síntomas perceptibles que marcaron el giro entre la fase ascendente y la decadente del capitalismo empezaron a manifestarse entonces. Pero no en la evolución del nivel de la cuota de ganancia, como dicen erróneamente Mattick y el BIPR, sino en la insuficiencia de una demanda final al haber empezado a surgir las premisas de la saturación relativa de los mercados solventes, relativa respecto a las necesidades de acumulación a escala mundial como así lo habían previsto Marx, Engels y Rosa Luxemburgo (véase la primera parte). Es también lo que dejó claro ese mismo informe de la IIIª Internacional; así seguía la cita anterior:
“En un mercado mundial encorsetado por los trusts, sus cárteles y sus consorcios, los que rigen los destinos del mundo se dan cuenta de que el desarrollo de la producción choca con los límites de la capacidad de compra del mercado capitalista mundial”.
En Estados Unidos, tras un crecimiento durante 20 años (1890-1910) durante los cuales el índice de la actividad industrial se multiplicó por 2,5, ese índice empezó a estancarse entre 1910 y 1914 y no volverá a arrancar hasta 1915 gracias a las exportaciones de material bélico destinado a la Europa en guerra. No solo pierde dinamismo la economía norteamericana en vísperas de 1914; Europa también conoce ciertas dificultades coyunturales ante una demanda mundial que se contrae, intentando cada más difícilmente abrirse a los mercados exteriores:
“Pero, bajo la influencia de la crisis que se desarrolla en Europa, el año siguiente [1912] de nuevo se produce un cambio de coyuntura [en Estados Unidos] (...) Alemania vive un periodo de acelerada expansión. La producción industrial supera, en 1913, en un 32 % el nivel de 1908 (...) El mercado interior es incapaz de absorber tamaña producción, la industria busca salidas exteriores, las exportaciones crecen un 60 % mientras que las importaciones lo hacen en un 41 % (...) la caída comienza a principios de 1913 (...) El paro aumenta en 1914. La depresión fue ligera y de corta duración; en la primavera de 1914 se da una recuperación temporal. La crisis, que había comenzado en Alemania, se propaga al Reino Unido. En agosto de 1913 los efectos de la crisis alemana se dejan sentir en Francia (...) En Estado Unidos la producción solo se desarrolla a partir de comienzos de 1915 por la influencia de las demandas de guerra...” (Les crises économiques, PUF n° 1295, 1993).
Esas dificultades coyunturales que se incrementaron antes de 1914 fueron otros tantos signos precursores de lo que será la dificultad económica permanente del capitalismo en decadencia: la insuficiencia estructural de mercados solventes. Sin embargo, hay que constatar que la Primera Guerra mundial estalló en un clima general de prosperidad y no de crisis, o sea, en continuidad con la Belle époque:
“Los últimos años anteriores a la guerra, así como todo el periodo de 1900-1910, fueron especialmente buenos en las tres grandes potencias que participarían en la guerra (Francia, Alemania, y Reino Unido). Los años 1909 a 1913 son, desde el punto de vista del crecimiento económico, los cuatro mejores años de su historia. Dejando aparte una ligera desaceleración del crecimiento en Francia, 1913 fue uno de los mejores años del siglo, con una tasa anual del 4’5 % en Alemania, del 3’4% en Inglaterra y, solamente, del 0’6 % en Francia. Los malos resultados franceses se explican por la baja del volumen de su producción agrícola del 3’1 %” ([14]).
La guerra estalla, pues, antes del inicio de una verdadera crisis económica, algo así como si aquélla hubiera anticipado a ésta. Y así por cierto lo apunta también el informe de la IC en la continuación de la cita anterior:
“... los dueños del destino del mundo tratan de salir de esta situación a través de la violencia; la sangrienta crisis de la guerra mundial debía reemplazar a un largo periodo amenazante de depresión económica...”
Por eso fue por lo que los revolucionarios de entones, de Lenin a Rosa Luxemburgo pasando por Trotski y Pannekoek, aunque señalaran el factor económico entre las causas del estallido de la Primera Guerra mundial, no lo evocan como crisis económica o baja de la cuota de ganancia sino como agudización de las tendencias imperialistas anteriores: la continuación de la carrera al saqueo imperialista para echar mano de los últimos restos territoriales no capitalistas del planeta ([15]) o el reparto, que ya no la conquista, de nuevos mercados ([16]).
Junto a esas constataciones “económicas”, todos aquellos ilustres revolucionarios desarrollaron ampliamente una serie de otros factores como los hegemónicos, políticos, sociales e interimperialistas. Por ejemplo, Lenin va a insistir en la dimensión hegemónica del imperialismo y sus consecuencias en la fase de decadencia del capitalismo:
“(...) primero, acabado el reparto del mundo, un nuevo reparto obliga a echar mano a cualquier territorio; segundo, la esencia misma del imperialismo es la rivalidad de varias grandes potencia que buscan la hegemonía, es decir conquistar territorios no tanto por ellos mismos como para debilitar a su enemigo y erosionar su hegemonía (Bélgica es útil para Alemania como punto de apoyo contra Inglaterra; Inglaterra necesita a Bagdad como punto de apoyo contra Alemania, etc.)” (Obras, tomo 22).
Esta característica nueva del imperialismo planteada por Lenin es básica en la comprensión, pues significa que “la conquista de territorios” durante los conflictos interimperialistas en la fase de decadencia tendrá cada vez menos racionalidad económica, tomando una dimensión estratégica preponderante “(Bélgica es útil para Alemania como punto de apoyo contra Inglaterra; Inglaterra necesita a Bagdad como punto de apoyo contra Alemania, etc.)” ([17]).
Y aunque puedan efectivamente percibirse ya los primeros índices de las dificultades económicas en vísperas de 1914, éstos eran, por un lado, muy tenues, de una gravedad parecida a las crisis coyunturales precedentes y sin comparación alguna con la larga crisis que se iniciaría 1929 o con la profundidad de las crisis actuales y, por otro lado, no indicaban una baja de la cuota de ganancia, sino una saturación de los mercados, lo cual será lo característico de la decadencia del capitalismo en el plano económico, como así lo predijo magistralmente Rosa Luxemburgo:
“Cuanto más numerosos son los países que desarrollan su propia industria capitalista más aumenta la necesidad de extensión y las capacidades de extensión de la producción, de un lado, y aumenta menos la capacidad para realizar esa producción respecto al aumento de la primera. Si comparamos los saltos con los que progresó la industria inglesa en los años 1860 y 1870, cuando Inglaterra aún dominaba el mercado mundial, con su crecimiento en los últimos decenios, cuando Alemania y Estados Unidos le han hecho retroceder considerablemente en el mercado mundial, vemos que su crecimiento ha sido mucho más lento que antes. La suerte de la industria inglesa está ligada a la de la industria alemana, a la de la industria norteamericana y, en definitiva, a la industria del mundo. A medida que se desarrolla, la producción capitalista se acerca inexorablemente al momento en que solo podrá crecer cada vez más lenta y dificultosamente” ([18]).
Para concluir nuestro corto examen empírico, la Primera Guerra mundial no estalla, ni mucho menos, ni tras una caída de la cuota de ganancia, ni como consecuencia de una crisis económica como así lo creen, equivocándose, Mattick y el BIPR. Queda ahora por examinar lo que completa la tesis del BIPR, o sea verificar empíricamente si las destrucciones de guerra fueron la base de una “prosperidad” reencontrada en tiempos de paz, gracias a un restablecimiento de la cuota de ganancia debido a las destrucciones bélicas.
El período de entrambas guerras desmiente la tesis BIPR
“Vale –nos respondería sin duda el BIPR–: el estallido de la guerra no puede explicarse ni por la baja de la cuota de ganancia ni por la crisis económica que habría forzado al capitalismo a desvalorizar masivamente su capital, pero eso no quita que hubo sin lugar a dudas una desvalorización durante la guerra misma a causa de las destrucciones masivas que sirvió de base a la reanudación del crecimiento económico y de la cuota de ganancia tras el conflicto”:
“La cuota de ganancia se restablece sobre la base de esa devaluación del capital y desvalorización de la fuerza de trabajo, así, apoyándose en ellas, es como se restableció en 1929” (Revolutionary Perspectives nº 37).
¿Qué ocurrió en realidad? ¿Hubo esa “devaluación del capital” y “desvalorización de la fuerza de trabajo” durante la guerra que permitieron la “recuperación hasta 1929”, un restablecimiento que la subida de la cuota de ganancia habría permitido como consecuencia de las destrucciones de la guerra? Es muy fácil impugnar empíricamente esa idea de que la Primera Guerra mundial habría tenido una racionalidad económica, pues “35 % de bienes acumulados por la humanidad y destruidos durante la Primera Guerra mundial” (RP n° 37), lejos de “poner las bases para periodos de acumulación reproducida del capital” (RP, n° 37), lo que, al contrario, generaron fue el estancamiento del comercio mundial durante todo el período de entrambas guerras y también los peores resultados económicos de toda la historia del capitalismo ([19]).
Si observamos mas en detalle el crecimiento del PIB por habitante durante ese periodo turbio de entre las dos guerras tomando como punto de referencia el comienzo del periodo de decadencia del capitalismo (1913), el final de la Primera Guerra mundial (1919), el año del estallido de la gran crisis de los años 30 (1929) así como la situación en vísperas de la Segunda Guerra mundial, podemos constatar estas evoluciones:
Crecimiento del PIB por habitante
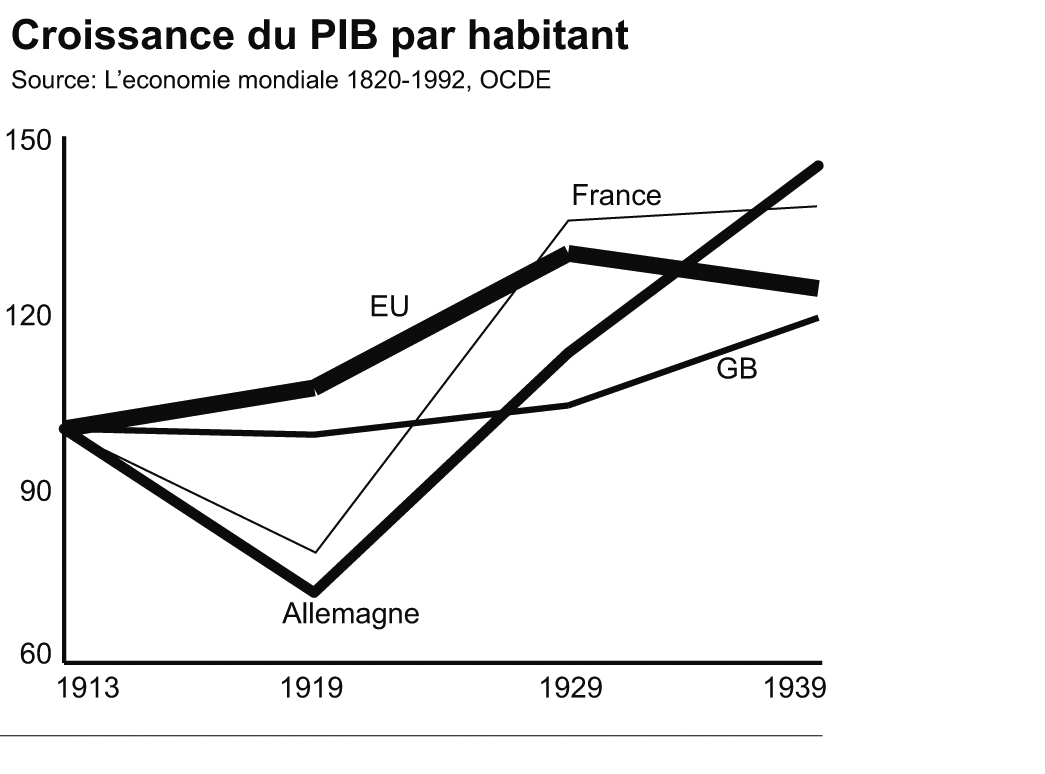
Fuente: la Economía mundial 1820-1992, OCDE.
El crecimiento muy débil del conjunto del periodo (mas o menos +/– 1 % solamente por año de promedio) muestran que las destrucciones de la guerra no demostraron ser ese estimulante a la actividad económica del que nos hablan Mattick y el BIPR. Ese esquema también muestra que las situaciones fueron muy contrastadas y que no son necesariamente los países más implicados en la guerra los que salen mejor de apuros durante el cortísimo período de reconstrucción y de reanudación entre 1919 y 1929. La guerra no fue un buen negocio ni para Inglaterra, que no supera mas que en 4 puntos su nivel de 1913, ni para Alemania con apenas 13 puntos. Para Alemania, el fuerte crecimiento durante los años 1929-39 se debe sobre todo a los gastos por rearme masivo realizados en los años 1930, pues el índice de su producción industrial, que era de 100 en 1913, solo alcanzó la cota de 102 en 1929, y mientras que los gastos militares en el PNB, que solo habían sido el 0,9 % durante los años 1929-32, empiezan a incrementarse brutalmente en 1933 hasta 3,3 %, siguiendo su progresión continua hasta alcanzar ¡el 28 % en 1938 ([20])!.
Concluyendo, nada, ni teórica ni histórica ni menos todavía empíricamente, corrobora la idea de Mattick retomada por el BIPR de que la guerra poseería virtudes regeneradoras para la economía: “la guerra tiene como efecto reanimar y amplificar la actividad económica” (RP n° 37). Sí, hay una verdad en lo que dice el BIPR, la verdad que proclamaron todos los revolucionarios desde 1914: la guerra fue una catástrofe incomparable en toda la historia de la humanidad. Una catástrofe no sólo en lo económico (más de la tercera parte de la riqueza del mundo fue dilapidada), sino también en lo social (explotación feroz de una fuerza de trabajo reducida a la miseria más extrema), en lo político ( con la traición de las grandes organizaciones que con tanto esfuerzo había construido el proletariado durante más de medio siglo de combates: los partidos socialistas y los sindicatos) y humano (10 millones de soldados muertos –a los que habría que añadir las muertes de civiles–, 20 millones de soldados heridos y 20 millones de muertos más a causa de la epidemia de gripe “española”, cuya enorme mortandad fue consecuencia de los desastres de la guerra). De modo que si, en el plano económico, nada confirma la menor racionalidad económica a la guerra, el BIPR debería pensárselo dos veces antes de ponerse condescendiente sobre nuestra posición de que las guerras en la fase de decadencia del capitalismo se han vuelto irracionales:
“En vez de ver que la guerra tiene una función económica para la supervivencia del capitalismo, ciertos grupos de la Izquierda comunista, especialmente la Corriente comunista internacional (CCI), defienden que las guerras no tienen ninguna función para el capitalismo. Así, caracterizan las guerras como “irracionales” sin ninguna función en la acumulación de capital, ni a corto ni a medio plazo” (Revolutionary Perspectives nº 37).
Antes de precipitarse a catalogarnos de idealistas, el BIPR haría mejor en quitarse las lentes materialistas vulgares y volver a adoptar un análisis un poco más histórico y dialéctico, pues el examen minucioso de lo que el BIPR llama “el proceso económico”, “la vida material’, “la infraestructura capitalista”, “la esfera de la producción”, nos enseña que ni hubo crisis, ni caída de la cuota de ganancia antes de la Primera Guerra mundial, ni reanudación milagrosa en tiempos de paz basada en las destrucciones bélicas. Le invitamos pues a verificar seriamente lo que afirma, antes de dogmatizar como una verdad lo que no son sino sus deseos y no la realidad, y antes de acusar a los demás de idealismo cuando es él quien es incapaz de proporcionarnos un “análisis materialista” que nos sirva para comprender esa realidad con un mínimo de coherencia y no en contradicción total con ella.
Con la tendencia decreciente de la cuota de ganancia
no pueden explicarse las crisis, las guerras y las reconstrucciones
La teoría de Mattick y del BIPR no se verifica para nada en lo que a la Primera Guerra mundial se refiere, ¿pero no serviría para entender otros períodos o la invalidación de esa teoría es generalizable? Eso es lo que ahora nos proponemos examinar. Para tratar ese problema, nos vamos a apoyar en dos curvas que plasman la evolución de la cuota de ganancia a muy largo plazo en Estados Unidos y en Francia. Habríamos deseado evidentemente presentar la de Alemania, pero, a pesar de nuestras investigaciones, sólo hemos podido disponer de su evolución para después de 1945 y de algún que otro año anterior. Pero la falta de homogeneidad en el cálculo en esas diferentes fechas hace que sea delicado el análisis de esa evolución. Sin embargo, por lo que sabemos nosotros, podemos considerar que la curva de Francia es característica de la evolución en el continente europeo ([21]).
La cuota de ganancia en Estados Unidos
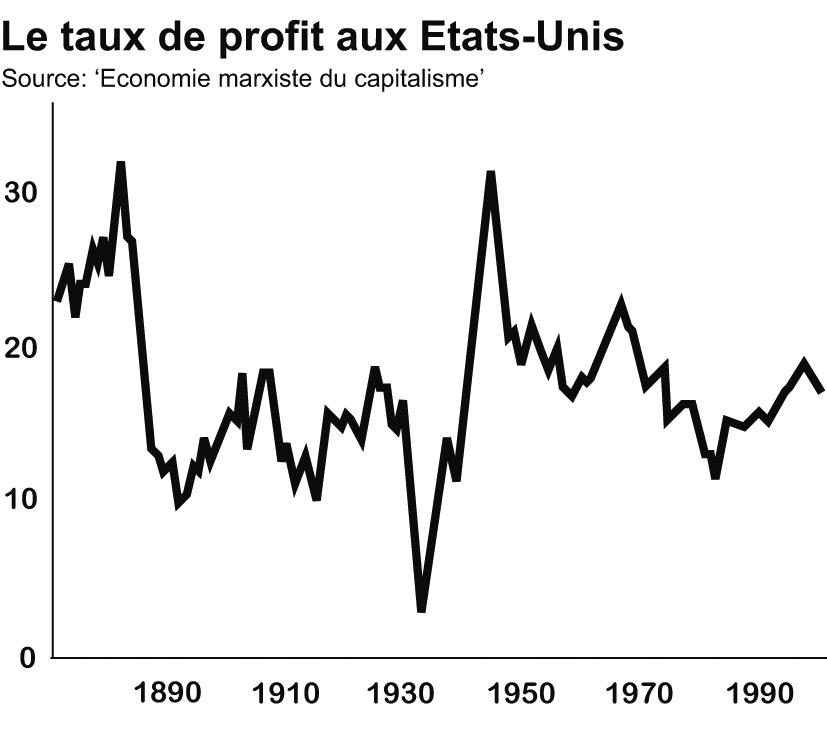
Fuente: G. Duménil y D. Lévy, Economie marxiste du capitalisme, La Découverte, colección Repères n°349.
La cuota de ganancia en Francia
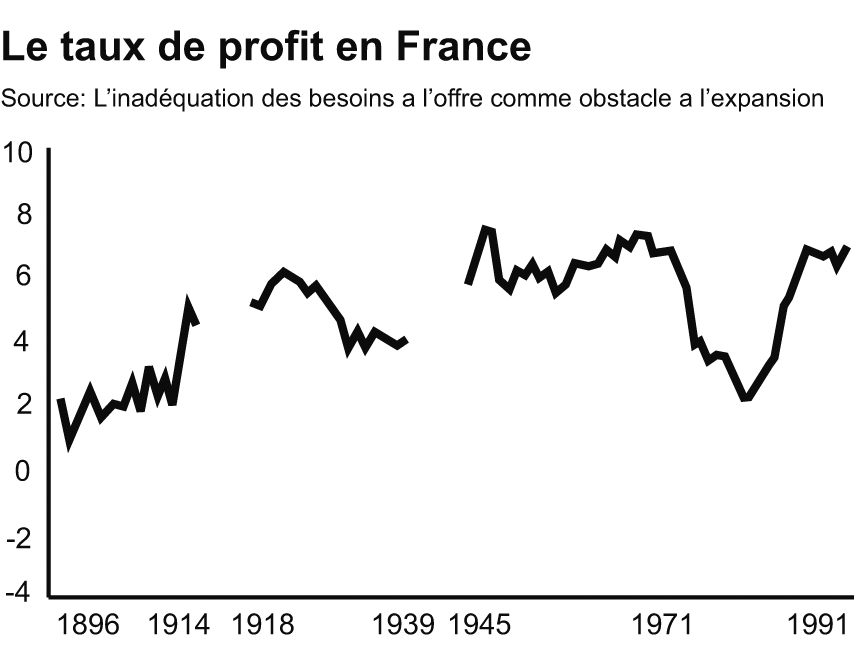
Fuente: M. Husson, L’inadéquation des besoins à l’offre comme obstacle à l’expansion, 1999.
El nivel y/o la evolución de la cuota de ganancia ¿puede explicar las guerras?
Como hemos mostrado en el gráfico de arriba, la evolución de la cuota de ganancia en Francia muestra claramente que no puede explicar el estallido de la Primera Guerra mundial, pues esa cuota (o tasa) crecía desde 1896 e incluso muy fuertemente ¡a partir de 1910! Puede comprobarse, además, que es lo mismo para la Segunda Guerra mundial, puesto que en vísperas de su estallido, el nivel de cuota de ganancia de la economía francesa era muy alto (¡el doble del período de gran prosperidad económica que va de 1896 a la primera gran guerra!) y, tras una baja, durante los años 1920, se mantuvo estable a lo largo de los años treinta.
Es más, si la guerra debiera explicarse por el nivel y/o la tendencia a la baja de la cuota de ganancia, no se entiende entonces por qué no estalló la tercera guerra mundial en la segunda mitad de los años 1970 puesto que esa tendencia va claramente a la baja a partir de 1965, pasando su nivel por debajo del de 1914 y 1940, límites que pretendidamente habrían desencadenado ambas guerras mundiales según el BIPR…
En lo que a Estados Unidos se refiere, tampoco es la evolución de su cuota de ganancia lo que explicaría la entrada de ese país en la Primera Guerra mundial, ya que su tendencia es volver al alza unos cuantos años antes de su entrada en el conflicto. Y lo mismo ocurre con el segundo conflicto mundial, pues la cuota de ganancia estadounidense asciende vigorosamente durante los diez años que precedieron la entrada en guerra de EE.UU., volviendo a encontrar en 1940 su nivel de antes de la crisis, alcanzando un nivel todavía más alto en el momento de entrar en guerra (principios de 1942).
Concluyendo, contrariamente a la teoría de Mattick y del BIPR, ya sea en el antiguo o el nuevo continente, ni el nivel, ni la evolución de la cuota de ganancia pueden explicar el estallido de las dos guerras mundiales. No sólo se comprueba que las tasas de ganancia no se orientaban a la baja, sino que, incluso, la mayoría de las veces estaban en alza desde hacía varios años. Como mínimo esos elementos deberían poner en solfa la teoría de la racionalidad económica de la guerra que defiende el BIPR, pues ¿qué racionalidad tendría desencadenar una guerra para el capitalismo y dedicarse a la destrucción masiva de su capital fijo en un momento en que su cuota de ganancia sube hacia las alturas? ¿Cómo puede entenderse semejante cosa?
El nivel y/o la evolución de la cuota de ganancia ¿puede explicar la prosperidad de la posguerra?
La dinámica de subida de la cuota de ganancia en EEUU precede con mucho la Segunda Guerra mundial hasta tal punto que en 1940, o sea antes de que estalle la guerra y antes de la entrada de EEUU en ella, este país vuelve a recuperar su nivel medio de antes de la crisis de 1929, nivel medio que también será el de los “Treinta gloriosos” ([22]). En el momento de su entrada en guerra ese nivel era todavía más alto. O sea que ni el restablecimiento de la cuota de ganancia, ni la prosperidad económica de la posguerra pueden explicarse por las destrucciones de la guerra. Y es lo mismo para la primera gran guerra, ya que la dinámica de reanudación de la cuota de ganancia en EEUU precede a su incorporación en la Primera Guerra mundial y no hubo una mejora apreciable de esa cuota después de la guerra. Una vez más, ni el nivel, ni la tendencia de la cuota de ganancia después de la Primera Guerra mundial pueden explicarse por la incorporación estadounidense en ella.
Para Francia, su cuota de ganancia no mejora sensiblemente después de la Primera Guerra mundial, ya que tras un alza mínima de 1% entre 1920-23, esa cuota cae un 2 % durante los años 20 para acabar estabilizándose durante los años 30. Solo el nivel netamente superior de la cuota de ganancia después de la Segunda Guerra mundial en relación con la situación de preguerra podría hacer creer en ese caso –y solo en ese caso– en la validez de la hipótesis del BIPR, si eso hubiera concernido a un tiempo más largo que los 4 años que duró el alza. Pero habremos de ver, en la continuación de este artículo, que la prosperidad de la posguerra no se debe en absoluto a las destrucciones y demás consecuencias económicas de la guerra.
En resumen, hay que constatar que el retorno de la rentabilidad de los capitales es muy anterior a los conflictos militares y a las destrucciones de guerra. La guerra y sus desastres tienen poco que ver con la subida de la cuota de ganancia. Las destrucciones de guerra que supuestamente regenerarían una cuota de ganancia que, a su vez, permitirían una prosperidad tras las guerras es una idea tan sin sentido como el resto de la teoría del BIPR !
El nivel y/o la evolución de la cuota de ganancia ¿pueden explicar las crisis?
¿Pueden el nivel o la evolución de la cuota de ganancia explicar la quiebra de 1929 y la crisis de los años 30? Contrariamente a lo que propone el BIPR, nunca podrá ser el nivel alcanzado por la cuota de ganancia en Estados Unidos lo que podrá explicar la explosión de ese crac, puesto que alcanza en 1929 un valor netamente superior a las dos décadas precedentes de crecimiento económico. Cierto es que la orientación de esa cuota de ganancia es a la baja justo antes de la crisis de 1929 –tanto en EEUU como en Francia– pero esa baja es limitada en intensidad y en el tiempo. Por ejemplo, en Francia, la caída de la cuota de ganancia entre 1973-80 es mucho más fuerte que cuando la crisis del 29 sin por ello acarrear consecuencias de la misma amplitud (la deflación brutal generadora de un retroceso muy importante de la producción). Puede hacerse la misma constatación en EEUU, aunque sea para un período más largo, pues aquí la caída de la cuota de ganancia entre finales de los años 60 y principios de los 80 es apenas más débil que durante la crisis de 1929 sin tampoco acarrear las mismas consecuencias espectaculares. En ambos países, la diferencia entre la crisis actual y la de 1929 se debe a las medidas de capitalismo de Estado para mantener artificialmente una demanda solvente, lo cual deja patente la importancia de esa demanda solvente como variable determinante para explicar las crisis.
Hay que hacer constar, sin embargo, que la cuota de ganancia cae efectivamente de manera drástica entre 1929 y 1932 en Estados Unidos (muy débilmente en Francia, sin embargo). Esto es válido también para la crisis que vuelve a surgir a finales de los años 1960: la orientación de la cuota de ganancia es claramente a la baja entre 1960 y 1980 en los Estados Unidos y entre 1965 y 1980 en Francia. No cabe duda de que eso demuestra que hay una crisis de la ganancia del capital. Lo único que podemos decir aquí y ahora, en el marco de esta discusión, es que la cuota de ganancia, aunque haya sido un factor agravante en el mecanismo de esas dos crisis económicas (1929 y la de finales de los años 1960) no es sin embargo el único factor que cuenta, pues la saturación de los mercados y las medidas de capitalismo de Estado han desempeñado en ellas un papel determinante. La explicación basada en la cuota de ganancia no va ni mucho menos hasta el fondo de la cuestión de la crisis y de su evolución, pues puede constatarse que la cuota de ganancia sube fuertemente a partir de 1932 en Estados Unidos aún cuando la crisis sigue perdurando, como también vuelve a ascender tan fuertemente desde principios de los años 1980 en los países de la OCDE aun cuando el estado de la crisis sigue agravándose. De modo que aunque la cuota de ganancia haya podido ser un factor agravante de ambas crisis, eso no quita que con ese criterio sea imposible explicar el desarrollo y la permanencia en el tiempo de esas crisis más allá de la restauración de dicha cuota.
La incapacidad total del BIPR para comprender la evolución
y la perduración de la crisis actual
La evolución de la crisis actual muestra con evidencia por qué la teoría de las crisis basada únicamente en la evolución de la cuota de ganancia es totalmente insatisfactoria ([23]). El BIPR afirma que el ciclo de acumulación se bloquea o se estanca cuando la cuota de ganancia desciende a un límite demasiado bajo que ya no podrá volver a arrancar de verdad sin unas destrucciones bélicas que permitan devaluar y renovar el capital fijo:
“la ley de la tendencia a la baja de la cuota de ganancia significa que en cierto umbral del ciclo de acumulación se detiene o se estanca. Cuando esta ocurre, lo único que puede relanzar la acumulación es la desvalorización masiva de los capitales existentes. En el siglo xx su resultado fue las dos guerras mundiales. Hoy tenemos además una treintena de años de estancamiento y un sistema atrapado en una maraña de acumulación masiva de deudas tanto privadas como públicas” ([24]).
Pero entonces:
a) ¿Cómo puede el BIPR explicar que la crisis perdure y se agrave aun cuando la cuota de ganancia se orienta con fuerza al alza desde principios de los años 80, volviendo incluso a encontrar su nivel de los “Treinta gloriosos” desde hace ya largo tiempo? (ver gráficos adjuntos)
b) ¿Cómo puede explicar de verdad que con un nivel de ganancia parecido al de los años 60, no hayan vuelto a arrancar ni la productividad, ni el crecimiento, ni la acumulación como así lo prevé su teoría? ([25])
c) ¿Cómo puede explicar de verdad que la cuota de ganancia haya vuelto a recobrar sus colores, aún cuando, según el BIPR, “lo único que puede relanzar la acumulación es la desvalorización masiva de los capitales existentes”? Pues habida cuenta de que la tercera guerra mundial no ha ocurrido, ¿adónde irá el BIPR a buscar esa “desvalorización masiva de capitales” para explicar la subida de la cuota de ganancia?
El BIPR ha intentado contestar a esta última pregunta: ¿cómo explicar la espectacular alza actual de la cuota de ganancia sin una devaluación masiva debida a las destrucciones masivas de una guerra?
Para contestar a esta pregunta, el BIPR avanza dos argumentos. El primero consiste en retomar los argumentos con los que nosotros le replicábamos en nuestro artículo polémico del n° 121 de esta Revista, de que la cuota de ganancia no solo aumenta tras una devaluación masiva de capital fijo, sino que también puede incrementarse tras un crecimiento de la cuota de plusvalía (o grado de explotación) ([26]). Y es éste exactamente el caso desde que ha caído sobre la clase obrera la austeridad más contundente (bloqueo y baja de salarios, incremento de cadencias y tiempos de trabajo, etc.) lo que permite explicar la subida de la cuota de ganancia. El segundo argumento del BIPR consiste en sustituir las destrucciones/devaluaciones de una guerra que no ha ocurrido por las macanas de la propaganda burguesa sobre la pretendida nueva revolución tecnológica. Esta habría tenido el mismo efecto: disminuir el precio del capital fijo gracias a las ganancias de productividad debidas a la nueva revolución tecnológica. Esto es doblemente falso, pues las ganancias en productividad se han estancado en un nivel muy bajo en el conjunto de los países desarrollados, demostrándose así que la pretendida “nueva revolución tecnológica” con la que constantemente nos da la tabarra el BIPR no es otra cosa que propaganda sacada de los medios burgueses ([27]).
Con esos dos argumentos (alza de la cuota de plusvalía consecuencia de la austeridad y disminución del valor del capital fijo gracias a la nueva revolución tecnológica), el BIPR, en plan triunfador, se cree que ha logrado explicar la subida de la cuota de ganancia. Si eso les da contento…, pero el problema permanece e incluso se tira piedras a su propio tejado agravando sus propias contradicciones:
a) El BIPR reconoce ahora la subida de la cuota de ganancia ([28]), ¿cómo puede entonces explicar que un nuevo ciclo de acumulación no haya arrancado ya que están presentes todas las condiciones? “Por eso, en la fórmula de la cuota de ganancia, el numerador (la plusvalía) aumenta y el denominador (la composición orgánica) disminuye, y por lo tanto, la cuota de ganancia aumenta. Basado en ese crecimiento de la cuota de ganancia puede iniciarse un nuevo ciclo de acumulación”. La continuación de la crisis se vuelve un misterio incomprensible.
b) Siguiendo en esto las teorías tan personales de Paul Mattick, hemos visto que, según el BIPR, cuando sube la cuota de ganancia en base a una disminución de la composición orgánica del capital y de un alza de la cuota de plusvalía, la crisis se reabsorbe ([29]). ¿Cómo puede entonces explicarnos el BIPR que la crisis siga agravándose a la vez que la cuota de ganancia no ha hecho más que aumentar desde principios de los años 1980?
c) La argumentación del BIPR era que en decadencia,
“En torno al cambio de siglo entre el xix y el xx se alcanzó el punto a partir del cual las crisis y la competencia no llegan a destruir el capital en proporción suficiente para transformar la estructura del capital total hacia una rentabilidad incrementada. El ciclo económico hace tiempo que se había transformado en un “ciclo” de guerras mundiales”.
No hay otro remedio que constatar que con las nuevas explicaciones que nos da el BIPR, el capitalismo ha sido patentemente capaz de reactivar su cuota de ganancia sin recurrir a desvalorizaciones masivas de capital fijo en una guerra. Así fue con Estados Unidos desde 1932, o sea diez años antes de la entrada de ese país en guerra (ver gráfico).
d) Si el capitalismo está en plena nueva revolución tecnológica que le permite disminuir fuertemente el coste del capital fijo sin pasar por las destrucciones bélicas y, al mismo tiempo, logra aumentar claramente su cuota de plusvalía, ¿qué diferencia hay entre el capitalismo de hoy y el de la fase ascendente? ¿Cómo puede el BIPR seguir defendiendo el carácter senil del capitalismo, puesto que éste habría sido capaz de incrementar su cuota de ganancia sin tener que recurrir a destrucciones masivas de guerra, única posibilidad de reanudar su ciclo de acumulación en decadencia según aquél?
e) Y, en fin, si el capitalismo conoce una nueva revolución tecnológica y el BIPR reconoce que la cuota de ganancia se ha incrementado sensiblemente, ¿por qué sigue cantando la misma canción de que el capitalismo está en crisis porque la cuota de ganancia es “muy baja”?:
“La crisis de comienzos de los años 70 es consecuencia de la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Esto no significa que los capitalistas cesen de obtener beneficios, lo que significa es que el beneficio medio es muy bajo...”
¡A ver quién entiende! Es desde luego muy difícil quitarse de encima un dogma y ponerse en entredicho cuando ese dogma ha sido una de las bases del BIPR desde su fundación.
Todas esas contradicciones y cuestiones insolubles invalidan sencillamente la tesis de Mattick y del BIPR que defienden que solo el nivel y/o la variación de la cuota de ganancia es capaz de explicar la crisis y su evolución. Para nosotros, en cambio, todos esos misterios no son evidentemente comprensibles si no se integra la tesis central enunciada por Marx, o sea, la ‘restricción de la capacidad de consumo de la sociedad’, es decir: la saturación de los mercados solventes (ver la primera parte de este artículo).
Para nosotros la respuesta es de lo más claro: la cuota de ganancia no ha podido volver a subir más que gracias al alza de la cuota de plusvalía consecuencia de los ataques incesantes contra la clase obrera y no de un aligeramiento de la composición orgánica basado en una fantasmal “nueva revolución tecnológica”. Es esa insuficiencia de mercados solventes lo que explica que hoy, a pesar de una cuota de ganancia restablecida, le acumulación, la productividad y el crecimiento no vuelven a arrancar:
“En ultima instancia la razón ultima de todas las crisis reales, siempre es la pobreza y el consumo restringido de las masas, frente a la tendencia de la economía capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si no tuvieran más límite que el poder de consumo absoluto de la sociedad”.
Esta respuesta es muy sencilla y clara, pero incomprensible para el BIPR.
La incapacidad para comprender e integrar la globalidad de los análisis de Marx quedándose en el dogma de la causa única de las crisis (la baja de la cuota de ganancia) es uno de los obstáculos principales para que el BIPR salga del atolladero. Eso es lo que examinaremos en el apartado siguiente, yendo a la raíz de las divergencias entre el análisis de Marx sobre las crisis y la copia desvaída y sin relieve que el BIPR nos sirve.
C. Mcl
[1]) Marx, el Capital, Libro III, “Capital dinero y capital efectivo”, p. 455, FCE. Este análisis elaborado por Marx no tiene evidentemente nada que ver con la teoría subconsumista de las crisis que Marx denuncia además en otros pasajes: “…se puede decir que la clase obrera recibe una parte demasiado pequeña de lo que ella misma produce y que esto se puede solucionar dándole una parte mayor de lo que produce, mediante salarios más altos. Basta recordar que cada vez más las crisis vienen precedidas, precisamente, de un periodo de alza generalizada de los salarios en el cual la clase obrera obtiene, efectivamente, una proporción mayo de la fracción del producto anual destinado al consumo. Desde el punto de vista de los caballeros del “simple”(¡!) sentido común...” (el Capital). Hay que ser muy ingenuo, como dice Marx, para creer que la crisis económica podría resolverse gracias a un aumento de la parte salarial, cuando en realidad ese aumento sólo podría hacerse en detrimento de la parte de las ganancias y por lo tanto de la inversión productiva.
[2]) Marx, Teorías sobre las plusvalías, Editions sociales [traducido por nosotros de la edición francesa].
[3]) Marx, el Manifiesto.
[4]) Marx, Teorías sobre las plusvalías, Editions sociales [traducido por nosotros de la edición francesa].
[5]) Marx, Gründrisse, capítulo de el Capital, édition 10/18 [trad. por nosotros de la edición francesa].
[6]) Marx habla aquí del salariado, que es el núcleo central de esa “relación de distribución antagónica”. Es la lucha de clases la que regula el reparto entre la tendencia de los capitalistas a acaparar un máximo de sobretrabajo y la resistencia a esa apropiación por parte de los trabajadores. Es ese forcejeo lo que explica la pendiente natural del capitalismo a restringir al máximo la parte de los salarios en beneficio de la parte de las ganancias, o, dicho de otra manera, a aumentar la cuota de plusvalía: plusvalía/salarios, también llamada cuota o tasa de explotación: “La tendencia general de la producción capitalista no es aumentar sino disminuir el nivel medio de los salarios” (Marx, Salario, precio y ganancia).
[7]) Marx, El Capital, Libro III°, tomo 1 : “La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia”.
[8]) Marx, el Capital, Editions sociales, Teorías sobre la plusvalía [traducido del francés por nosotros].
[9]) Marx expresa esa idea en muchos otros pasajes de toda su obra. He aquí otro ejemplo: “Sobreproducción de capital no equivale a sobreproducción de medios de producción... una disminución del grado de explotación por debajo de cierto nivel produce perturbaciones y parones en el proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de capital” (el Capital).
[10]) Prólogo de Engels a la edición inglesa (1886) de el Capital, edición en español del FCE.
[11]) “En las condiciones del siglo xix, una crisis afecta en mayor o menor medida a todas las unidades de capital a nivel mundial y llega, sin dificultad, a absorber la sobreacumulación. Pero en el cambio de siglo se alcanza un punto a partir del cual las crisis y la concurrencia no logran destruir el capital en proporción suficiente para transformar la estructura del capital total hacia una rentabilidad importante. El ciclo económico, como instrumento de acumulación, hace tiempo que se había agotado; es más, se había transformado en un “ciclo” de guerras mundiales. Aunque podemos dar a esta situación una explicación política, es sobre todo una consecuencia del proceso de acumulación capitalista (...) El relanzamiento de la acumulación de capital, que sigue a una crisis “estrictamente económica”, va acompañado de un aumento general de la producción. Del mismo modo que la guerra reanima y amplifica la actividad económica. Tanto en un caso como en otro, en un momento dado el capital sale adelante más concentrado y centralizado que antes. Y todo ello, a pesar y a causa de la destrucción de capital” (Paul Mattick, Marx y Keynes).
[12]) “Para la concepción materialista de la historia, en la historia el factor determinante es, en primera instancia, la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo lo hemos afirmado de entrada. Si después alguien (el BIPR, ndlr) le da la vuelta a esta afirmación para hacerle decir que el factor económico es el único determínate, la transforma en una frase vacía, absurda y abstracta. La situación económica es la base, que los diferentes elementos de la superestructura –las formas políticas de la lucha de clases y sus resultados- , las Constituciones establecidas una vez que las clases victoriosas ganaron su batalla, etc., las formas jurídicas, incluso el reflejo de todas esas luchas reales en la mente de los participantes, teorías políticas, jurídicas, filosóficas, concepciones religiosas, y su posterior desarrollo en sistemas dogmáticos, que a su vez ejercen su acción sobre el curso de las luchas y, que en muchos casos, determinan la forma preponderante de la lucha. Entre estos factores hay una acción-reacción que hace que los movimientos económicos acaben, necesariamente, encontrando su camino en la maraña del azar (...). Si no, aplicar la teoría a cualquier periodo histórico sería, a fe mía, más fácil que resolver una simple ecuación de primer grado (...) En parte recae sobre mi mismo y sobre Marx la responsabilidad de que, a veces, los jóvenes (el BIPR, ndlr) den a la vertiente económica más peso del que tiene. Respecto a nuestros adversarios, hay que destacar el principio esencial negado por ellos, y no siempre tenemos el tiempo, el lugar o la ocasión para poner en su lugar todos los demás factores que participan en la acción reciproca. (...) Pero, desgraciadamente, con demasiada frecuencia hay quien (el BIPR, ndlr) cree haber comprendido todo de una nueva teoría y que la pueden manejar sin ninguna dificultad una vez comprendidos sus principios esenciales, lo cual no es necesariamente cierto” (Engels, Carta del 21 de septiembre de 1890 a J. Block).
[13]) Ese análisis fue claramente enunciado por nuestra organización desde los trabajos de nuestro IXº Congreso en 1991: “Si está claro que la guerra imperialista deriva, en ultima instancia, de la exacerbación de las rivalidades económicas entre las naciones, que a su vez son resultado de la agravación de la crisis del modo de producción capitalista, no se puede establecer una relación mecánica entre las diversas manifestaciones del capitalismo decadente. Esto ya es cierto para la Primera guerra mundial que no se desencadena como consecuencia directa de la crisis. En 1913 está claro que se produce una cierta agravación de la situación económica, pero no mayor que las acaecidas en 1990-1903 o en 1907. De hecho, la causa fundamental que desencadenó la guerra mundial, en 1914 fue:
a) el fin del reparto del mundo entre las grandes potencias capitalistas, así la crisis de Fachoda (cuando las dos mayores potencias coloniales –Inglaterra y Francia- se encuentran cara a cara tras haber conquistado lo esencial de África), en 1898, es una especie de mojón que marca el final del periodo ascendente del capitalismo;
b) la culminación de los preparativos militares y diplomáticos que permitieron la constitución de las alianzas entre los bandos destinados enfrentarse;
c) la desmovilización del proletariado europeo de su terreno de clase frente a la amenaza de la guerra mundial (al contrario que en el Congreso de Basilea en 1912) y su alistamiento bajo la bandera burguesa propiciado, en primer lugar, por la traición (probada y verificada) de la mayoría de los jefes de la Socialdemocracia. Estos son los principales factores que determinan y prueban que el capitalismo ha entrado en su decadencia, llega a su atolladero histórico, al momento de desencadenar la guerra”.
[14]) Bairoch Paul, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, 1994, éditions la Découverte.
[15]) “El imperialismo actual no sigue el esquema de Bauer de preludio a la expansión capitalista sino que es la ultima etapa de su proceso histórico de expansión: el periodo de una competencia mundial extrema y generalizada de los Estados capitalistas sobre los últimos restos de territorios no capitalistas del globo. En esta fase final, la catástrofe económica y política constituye un elemento vital, es el modo normal de existencia del capital...” (Rosa Luxemburgo, la Acumulación de capital); “... este joven imperialismo (Alemania) pleno de fuerza... aparece en la escena mundial con un apetito monstruoso mientras que el mundo, por así decirlo, está ya repartido, y muy rápidamente se convierte en el factor imprevisible de la convulsión general” (Rosa Luxemburgo, Folleto de Junius).
[16]) “Inglaterra, gracias a sus colonias aumentó “su” red de ferroviaria en 100 000 kilómetros, es decir cuatro veces más que Alemania. Es de dominio público que el desarrollo de las fuerzas productivas, especialmente de la producción de hulla y hierro, fue incomparablemente más rápido en este periodo en Alemania que en Inglaterra, y éste lo fue mucho mayor que en Francia o Rusia. Alemania producía en 1892 4,9 millones de toneladas de fundición frente a las 6,8 de Inglaterra; en 1912 ya alcanzaba los 17,9 frente a 9 millones, es decir ¡le sacaba un ventaja formidable a Inglaterra!. Cabe preguntarse si, bajo el capitalismo, ¿había otra forma además de la guerra para remediar la desproporción en entre el desarrollo de las fuerzas productivas, de un lado, y el reparto de las colonias y “zonas de influencia” del capital financiero? (...) 5) objetivo del reparto territorial del globo entre las potencias capitalistas más fuertes. El imperialismo es el capitalismo cuando ha llegado a un estadio de su desarrollo en el cual ...el reparto de todos los territorios del globo entre las potencias capitalistas más fuertes se ha culminado” (Lenin, el Imperialismo, fase superior del capitalismo).
[17]) Esto recuerda la polémica que hemos tenido con el BIPR respecto a las múltiples guerras en Oriente Medio. El BIPR defiende la tesis de la racionalidad económica, para Estados Unidos, de esos conflictos en su voluntad de preservar su renta petrolera, mientras que nosotros le oponemos la tesis de Lenin, mostrando que ‘la conquista del territorio iraquí no se debe tanto a lo que vale por sí misma, sino a la voluntad de debilitar a Europa y socavar su hegemonía’. El hecho hoy patente de que ese conflicto es un abismo sin fondo para EEUU, que nunca olerán la menor renta petrolera al ser totalmente incapaces de controlar el territorio y que lo que desearían es salir del atolladero, muestra la gran exactitud del análisis de Lenin.
[18]) Introducción a la economía política.
[19]) Para el comercio exterior mundial: 0,12 % entre 1913-1938 o sea 25 veces menos que entre 1870-1893 (3,10 %) y 30 veces menos que entre 1893-1913 (3,74 %) (W.W. Rostow, 1978, The World Economy History and Prospect, University of Texas Press).
El crecimiento mundial del PNB por habitante solo fue del 0,91 % durante los años 1913-50 contra 1,30 % entre 1870 y 1913 (43 % más), 2,93 % entre 1950 y 1973 –o sea tres veces más– y 1,33 % entre 1973 y 1998 –o sea 43 % más a pesar de este largo período de crisis (Maddison Angus, la Economía mundial, 2001, OCDE).
[20]) También fue así para Japón donde el porcentaje solo era 1,6 % en 1933 y acabó alcanzado 9,8 % en 1938. En cambio, no fue así para EEUU, donde el porcentaje solo era todavía 1,3 % en 1938 (datos sacados de Paul Bairoch, Victoires et déboires III, Folio).
[21]) No sería de recibo de parte del BIPR replicar que su teoría no se aplica más que a Alemania, o sea al país que declaró la guerra, pues, por un lado, le incumbiría al BIPR aportarnos la prueba y, por otro, entraría en contradicción toda su argumentación que se refiere a las raíces mundiales del estallido de la guerra de 1914-18 y de la entrada en decadencia del capitalismo (además, el BIPR habla indistintamente de Europa o de Estados Unidos en su artículo). Nunca se sitúa su argumentación –y es lógico– en el plano únicamente nacional. Además, aún suponiendo que la cuota de ganancia en Alemania hubiera evolucionado a la baja en vísperas de la Primera Guerra mundial y al alza después, el problema seguiría siendo el mismo, pues ¿cómo demostrar la entrada del capitalismo en su fase de decadencia a nivel mundial cuando la baja de la cuota de ganancia sólo se verificara en un único país?
[22]) Treinta gloriosos: esta expresión de origen francés designa los años (1945-1973 aprox.) en aquellos países que, durante unos treinta años, experimentaron una expansión económica.
[23]) Para una explicación sobre la cuota de ganancia y su tendencia a la baja, léase el anexo al final del artículo.
[25]) Ver el gráfico adjunto para Francia y también el publicado en la Revista no 121 sobre los países del G8. Ambos gráficos muestran una evolución similar, o sea una separación patente entre una cuota de ganancia en alza y una baja en todas las demás variables económicas.
[26]) “La crisis por sí misma, sin embargo, tiene como resultado el restablecimiento de las buenas proporciones entre las partes del capital permitiendo así que vuelva a arrancar la acumulación. Y lo realiza esencialmente por dos medios: la devaluación del capital fijo y el crecimiento de la cuota de plusvalía”.
[27]) Podemos constatar ese mantenimiento de la productividad a un bajo nivel en el gráfico sobre Francia publicado arriba y también en el gráfico para los países del G8 (los ocho países más importantes económicamente en el mundo) publicado en la Revista internacional n° 121. En realidad solo EEUU se ha beneficiado de una ligera subida en productividad, pero explicar esa subida coyuntural iría más allá de lo que nos hemos propuesto en este artículo.
[28]) Es un reconocimiento muy parcial, en realidad, con la boca chica... cuando es evidente que la cuota de ganancia está aumentando fuerte y continuamente desde principios de los años 80 y que ha alcanzado ya los niveles de la de los años 1960.
[29]) “Para la teoría marxiana, un aumento adecuado de la masa de plusvalía basta para transformar el estancamiento en expansión” (Paul Mattick, Marx y Keynes) o aún más: “Pero, tanto para el mundo en general como para cada país tomado separadamente, la causa de la sobreproducción so es sino el grado insuficiente de explotación. De ahí que una explotación exacerbada permita reabsorberla, a condición – evidentemente - de que ese crecimiento sea lo suficientemente fuerte como para relanzar el capital y, por tanto, la demanda del mercado” (Idem). ... Desgraciadamente para Mattick, la configuración del capitalismo desde 1980 (pero también entre 1932 y la Segunda Guerra mundial) es un desmentido total a sus teorías, ya que, a pesar de un fuerte crecimiento de la explotación, no hubo relanzamiento de la expansión del capital ni de demanda del mercado.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Herencia de la Izquierda Comunista:
Cuestiones teóricas:
- Economía [12]
Texto de orientación sobre marxismo y ética - II
- 10309 reads
Debate interno en la CCI
Texto de orientación sobre marxismo y ética (junio de 2004) - II
En el número anterior de nuestra Revista comenzamos a publicar amplios extractos de un texto de orientación sometido a la discusión en nuestra organización, que trata sobre Marxismo y Ética. Entre esos extractos encontramos: “Hemos insistido siempre en que los estatutos no son una serie de reglas para definir qué es lo que está o no está admitido, sino una orientación para nuestras actitudes y nuestra conducta, incluyendo un conjunto coherente de valores morales (en particular en lo que a relaciones entre militantes y entre éstos y la organización se refiere). Por eso es por lo que se requiere un profundo acuerdo con estos valores a cualquiera que quiera ser miembro de nuestra organización. Los estatutos forman parte de nuestra plataforma, no se limitan a regular quién puede hacerse miembro de la CCI, y en qué condiciones. También condicionan el marco y el espíritu de la vida militante de la organización y de cada uno de sus miembros.
El significado que la CCI siempre ha dado a estos principios de conducta es ilustrado por el hecho de que nunca dejó de defender estos principios, incluso a riesgo de crisis organizativas. De este modo, la CCI se mantiene consciente e inquebrantablemente en la tradición de la lucha de Marx y Engels en la Primera Internacional, de los bolcheviques y de la Fracción italiana del Izquierda comunista. Y así ha sido capaz de vencer una serie de crisis y mantener los principios fundamentales de un comportamiento de clase.
Sin embargo, los conceptos de moral y de ética proletarias se defendían en la CCI más bien implícita que explícitamente; la CCI los puso en práctica de forma empírica más que desde un punto de vista teórico. Ante las enormes reservas que la nueva generación de revolucionarios surgida a finales de los años 1960 tenía hacia toda idea de moral, considerándola generalmente como algo reaccionario, la actitud desarrollada por la organización fue la de dar más importancia a adoptar las actitudes y comportamientos de la clase obrera más que a desarrollar un debate muy general cuando tal debate distaba mucho de su madurez para acometerlo con éxito.
Las cuestiones sobre la moral no fueron las únicas áreas donde la CCI procedió de esa manera. En los primeros días de la organización había reservas similares hacia la necesidad de la centralización, la indispensable intervención de los revolucionarios y el papel principal de la organización en el desarrollo de la conciencia de clase, la necesidad de luchar contra el democratismo o el reconocimiento de la actualidad del combate contra el oportunismo y el centrismo”.
En la primera parte de los extractos publicados se trataban los siguientes temas:
– el problema de la descomposición y de la pérdida de confianza en el proletariado y en la humanidad;
– las causas de la existencia de prejuicios entre los revolucionarios hacia el concepto de moral proletaria tras 1968;
– la naturaleza de la moral;
– la ética, es decir la teoría de la moral, anterior al marxismo;
– el marxismo y los orígenes de la moral;
– la lucha del proletariado contra la moral burguesa;
– la moral del proletariado.
En este numero continuamos publicando extractos relativos a los combates emprendidos por el marxismo contra diversas formas y manifestaciones de la moral burguesa, así como sobre el combate que el proletariado deberá llevar a cabo necesariamente contra los efectos de la descomposición de la sociedad capitalista recuperando ese elemento esencial de su combate y su perspectiva histórica que es la solidaridad.
El combate del marxismo contra el idealismo ético
A finales del siglo xix, la corriente en torno a Bernstein dentro de la IIª Internacional afirmaba que como el marxismo se reivindica de un enfoque científico, excluye, por lo tanto, el papel de la ética en la lucha de clases. Su corriente consideraba que postura científica y postura ética se excluyen mutuamente y preconizaba renunciar a la postura científica en favor de la ética. Proponía “completar” el marxismo con le ética de Kant. Tras su voluntad de condenar moralmente la codicia de los individuos capitalistas se abría paso la determinación del reformismo burgués por echar tierra sobre aquello que es fundamentalmente inconciliable entre capitalismo y comunismo.
La postura científica del marxismo, lejos de excluir la ética, introduce por primera vez una dimensión realmente científica al conocimiento social y, por tanto, a la moral. Completa el rompecabezas de la historia al comprender que la relación social esencial es la que existe entre la fuerza de trabajo (el trabajo vivo) y los medios de producción (el trabajo muerto). El capitalismo había preparado el camino para ese descubrimiento de la misma forma que prepara el camino hacia el comunismo al haber despersonalizado el mecanismo de la explotación.
En realidad la pretensión del retroceder a la ética de Kant significa una regresión teórica incluso respecto al materialismo burgués que sí que había comprendido cuáles eran los orígenes sociales “del bien y del mal”. Desde entonces cada avance en el saber social ha confirmado y enriquecido esa comprensión. Esto se aplica al progreso no solo de las ciencias como en el caso del psicoanálisis sino también del arte. Como escribió Rosa Luxemburgo:
«Como a Hamlet, que en el crimen de su madre encuentra la ruptura de todo vínculo humano y la dislocación de su mundo, lo mismo le ocurre a Dostoievski cuando comprende que un ser humano puede asesinar a otro. Ya no encuentra sosiego, siente el peso del horror que lo oprime, como nos oprime a todos. Tiene que disecar el alma del asesino, buscar el origen de su miseria, de sus penas, hasta lo más recóndito de su corazón. Sufre todas sus torturas y queda enceguecido cuando llega a la terrible comprensión de que el asesino es el miembro más desgraciado de la sociedad. (…) Las novelas de Dostoievski atacan con furia la sociedad burguesa, a cuya cara grita: ‘El verdadero asesino, el asesino del alma humana, eres tú!”» ([1]).
Es ese también el punto de vista defendido por la joven dictadura del proletariado en Rusia. Exige a los tribunales “que se liberen por completo de todo espíritu de revancha. No pueden vengarse de la gente simplemente porque han tenido que vivir en una sociedad burguesa” ([2]).
Lo que hace de la ética marxista la más alta expresión del progreso de la moral hasta nuestros días es, precisamente, esa capacidad de comprender que todos nosotros somos víctimas de las circunstancias. Este planteamiento, contrariamente a lo que dicen los burgueses, no deroga ni la moral ni la responsabilidad individual, cosa que sí hace el individualismo pequeño burgués. Esa visión significa un paso de gigante al cimentar la moral en la comprensión más que en la falta, pues el sentimiento de culpa limita el progreso moral al separar la propia personalidad de cada uno de la del resto de seres humanos. Esa visión de la moral sustituye el odio hacia las personas, esa fuente primigenia de pulsión antisocial, por la indignación y la rebeldía ante las relaciones y los comportamientos sociales.
La nostalgia reformista hacia Kant expresa la erosión de la voluntad de combate. La visión idealista de la moral, que niega su papel en la transformación de las relaciones sociales, es una concesión emocional al orden social imperante. Si bien la paz interior y la armonía con el mundo social y natural que nos rodea, son los ideales más elevados que ha tratado de alcanzar siempre la humanidad, solo se pueden lograr mediante una lucha constante. La primera condición para la felicidad humana es saber que se hace todo lo necesario por servir a una buena causa.
Kant comprendió, mucho mejor que los teóricos utilitaristas como Bentham ([3]), la naturaleza contradictoria de la moral burguesa. Y, en especial, que el individualismo desmedido, incluso en su forma positiva de búsqueda de la felicidad personal, puede llevar a la disolución de la sociedad. El hecho de que en el capitalismo, en la lucha por la concurrencia, solo pueda haber vencedores, hace inevitable la división entre a lo que uno aspira y el deber. La insistencia de Kant sobre la preeminencia del deber se corresponde con la idea de que el valor más alto de la sociedad burguesa no es el individuo sino el Estado, especialmente la nación.
Para la moral burguesa el patriotismo es un valor más alto que la querencia por la humanidad. De hecho, detrás de la ausencia de indignación por parte del movimiento obrero hacia el reformismo, ya se traslucía una erosión del internacionalismo proletario.
Para Kant tiene más valor ético un acto moral fruto del sentido del deber que un acto realizado con entusiasmo, pasión y placer. En Kant el valor ético está ligado a la renuncia, a la idealización del sacrificio de sí en aras de la ideología nacionalista y estatal. El proletariado rechaza frontalmente esa cultura inhumana del sacrificio que la burguesía ha heredado de la religión. Si bien la alegría del combate conlleva necesariamente estar dispuesto a sufrir, el movimiento obrero no ha hecho nunca de ese mal necesario una cuestión moral en sí. Es más, incluso antes del marxismo, las mejores contribuciones sobre la ética siempre enfatizaron las consecuencias patológicas e inmorales de tal visión. Al revés de lo que propugna la ética burguesa, el sacrificio de uno mismo no hace bueno un objetivo que no lo es.
Franz Mehring dice con razón que incluso Schopenhauer, que basa su ética en la compasión más que en el deber, representa un paso decisivo respecto a Kant ([4]).
La moral burguesa, incapaz de siquiera imaginar que es posible superar la contradicción entre individuo y sociedad, entre egoísmo y altruismo, toma partido por uno contra el otro o trata de buscar un compromiso entre los dos. Es incapaz de comprender que el individuo tiene una naturaleza social. Contra las morales idealistas, el marxismo defiende el idealismo moral como una actividad que da placer, y como una de las armas más poderosas de una clase en progreso contra una clase en descomposición.
Otro atractivo de la ética kantiana para el oportunismo es que su rigor moral, su formula del “imperativo categórico” conlleva la promesa de una especie de código que permite resolver automáticamente todos los conflictos morales. Para Kant, la certeza de que se tiene razón es característica de la actividad moral (...). Lo que revela, una vez más, la voluntad de evitar el combate.
Se niega el carácter dialéctico de la moral en el que virtud y vicio, en la vida concreta, no se pueden distinguir fácilmente. Como señala Josef Dietzgen, la razón no puede determinar previamente el curso de la acción, pues cada individuo y cada situación son únicos y sin precedentes. Hay que estudiar los complejos problemas morales con el objetivo de comprenderlos y resolverlos de forma creativa. Esto exige, a veces, una investigación particular e incluso la creación de un órgano específico, tal y como lo ha comprendido el movimiento obrero desde hace mucho tiempo ([5]). Los conflictos morales, inevitablemente, forman parte de la vida no solo en una sociedad de clases. Por ejemplo, diversos principios éticos pueden estar mutuamente en conflicto (...) o los diferentes niveles de socialización del hombre (sus responsabilidades hacia la clase obrera, hacia la familia, el equilibrio de la personalidad, etc.). Eso requiere estar dispuestos a vivir momentáneamente con incertidumbres para poder hacer un verdadero análisis evitando la tentación de acallar su propia conciencia; requiere la capacidad para poner en tela de juicio los propios perjuicios; y requiere sobre todo un método colectivo y riguroso de clarificación.
Kautsky, en el combate contra el neo-kantismo, muestra cómo la contribución de Darwin sobre los orígenes de la conciencia en las pulsiones biológicas, animales en su origen, quebraron el predominio de las morales idealistas. Esa fuerza invisible, esa voz apenas audible, que opera en lo más recóndito de la personalidad, ha sido siempre una cuestión crucial en las controversias éticas. La ética idealista tenía razón al insistir en que la explicación de la mala conciencia no puede ser el miedo ante la opinión de los demás o a la sanción de la mayoría. Al contrario, esa conciencia puede llevar a que nos opongamos a la opinión pública o a la represión, o a arrepentirnos de nuestras acciones a pesar de que sean las apropiadas para todo el mundo.
“La ley moral solo es un impulso animal. De ahí proviene su naturaleza mística, esta voz interna que no está relacionada con ningún estimulo exterior, ningún interés visible, ese demonio o Dios, que de Sócrates y Platón hasta Kant, los teóricos de la moral han escuchado, aquellos que han negado que la moral se derive del ego o del placer. Un impulso realmente misterioso, aunque no menos misterioso que el amor sexual, el amor materno, el instinto de supervivencia... Que la ley moral sea un instinto universal, comparable al de supervivencia o al de reproducción, explica su fuerza, su insistencia, y que lo obedezcamos sin pararnos a pensar” ([6]).
La ciencia ha confirmado posteriormente esas conclusiones, por ejemplo Freud, el cual insiste en que los animales más evolucionados, los más sociales, poseen un dispositivo psíquico de base como lo posee el hombre, y pueden sufrir neurosis similares. Freud no solo hizo más profunda nuestra compresión de esas cuestiones. El método del psicoanálisis no es solo investigar sino que también es una terapéutica. Comparte con el marxismo la preocupación por el desarrollo progresivo del dispositivo moral del hombre.
Freud distingue entre las pulsiones (el “Ello”), el “Yo” que permite conocer el entorno y asegurarnos la existencia (una especie de principio de realidad) y el “Superyó” (o “Superego”) que incluye la buena conciencia y permite la pertenencia a una comunidad. Pese a que Freud afirma, en las polémicas, que la “buena conciencia” no es más que “miedo social”, toda su concepción de cómo los niños hacen suya la moral de la sociedad pone de manifiesto claramente que ese proceso depende de la fuerza de sus lazos afectivos y emocionales con sus padres, y de que éstos sean aceptados como ejemplo a seguir ([7]). (…)
Así Freud examina la interrelación entre los factores conscientes e inconscientes de la propia buena conciencia. El “Superyó” desarrolla la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Por su parte, el “Yo” puede y debe reflexionar sobre las reflexiones del “Superyó”. Mediante esa “doble reflexión” mientras se realiza una acción ésta se convierte en un acto consciente, propio de uno mismo. Eso está en concordancia con la visión marxista para la cual el dispositivo moral del hombre se basa en impulsos sociales, que incluye componentes inconscientes, semiconscientes y conscientes; y que con el desarrollo de la humanidad el elemento consciente va tomando la primacía, hasta que con el proletariado revolucionario, la ética, basada en un método científico se convierte cada vez más en la guía del comportamiento moral; que en la propia buena conciencia, el progreso moral es inseparable del desarrollo de la conciencia en detrimento de los sentimientos de culpa ([8]). El hombre puede asumir cada vez más sus responsabilidades, no solo en lo que concierne a su propia buena conciencia, sino a causa de lo que está contenido en sus propios valores morales y sus convicciones.
El combate del marxismo contra el utilitarismo ético
El materialismo burgués, a pesar de sus debilidades, en especial en su forma utilitarista (la moral es la expresión de intereses reales y objetivos) significó un gran paso adelante en la teoría ética. Preparó el camino para la comprensión histórica de la evolución moral. Al haber revelado lo relativo y transitorio de todos los sistemas morales, dio un gran golpe a la visión religiosa e idealista de un código, eternamente invariable, que Dios habría establecido.
Como hemos visto, la clase obrera, desde sus primeros tiempos, ya fue sacando sus propias conclusiones socialistas de ese método. Aunque los primeros teóricos socialistas, como Robert Owen o William Thompson fueran mucho más lejos que la filosofía de Jeremy Bentham –que aquellos tomaron como punto de partida–, la influencia del método utilitarista siguió siendo importante en el movimiento obrero, incluso después de haber surgido el marxismo. Los primeros socialistas revolucionaron la teoría de Bentham, aplicando sus postulados de base a las clases sociales más que a los individuos, preparando así el camino a la comprensión del carácter social y de clase de la historia de la moral. Reconocer que los propietarios de esclavos no tenían el mismo registro de valores que los mercaderes o los nómadas del desierto, ni el de los pastores de montaña era algo que ya había sido confirmado por la antropología durante la expansión colonial. El marxismo sacó provecho de esa labor preparatoria, como también de los estudios de Morgan y Maurer que esclarecieron la “genealogía de las morales” ([9]). Sin embargo, a pesar de los progresos que eso representó, el utilitarismo, incluso en su forma proletaria, dejaba toda una serie de preguntas sin respuesta.
Primero, si la moral no es otra cosa que la codificación de intereses materiales, acaba siendo ella misma superflua y desapareciendo como factor social. El materialista radical inglés, Mandeville, ya había planteado con esa base que la moral no es más que la hipocresía que sirve para ocultar los intereses fundamentales de las clases dominantes. Más tarde, Nietzsche sacaría unas conclusiones algo diferentes de las mismas premisas: la moral es el medio de la muchedumbre, que es débil, para impedir la dominación de la élite, y, por lo tanto, la liberación de ésta exige el reconocimiento de que para ella todo está permitido. Pero como lo subrayó Mehring, la pretendida abolición de la moral en Nietzsche, en Más allá del bien y del mal, no es otra cosa sino el establecimiento de una nueva moral, la del capitalismo reaccionario y de su odio al proletariado socialista, una moral liberada de las trabas de la decencia pequeño burguesa y de la respetabilidad de la gran burguesía ([10]). En particular, la identidad entre interés y moral implica, como ya lo habían afirmado los jesuitas, que el fin justifica los medios ([11]).
Segundo, al haber supuesto que las clases sociales representan a “individuos colectivos” que sencillamente siguen sus propios intereses, la historia aparece como una disputa sin ningún sentido, lo cual es quizás importante para las clases concernidas pero no para la sociedad como un todo. Eso era una regresión respecto a Hegel, el cual ya había comprendido (aunque fuera de forma mistificada) no sólo la relatividad de toda moral, sino también de la edificación de nuevos sistemas éticos transgresores de la moral establecida. Hegel declaraba en ese sentido:
“Puede uno imaginarse que dice algo grande cuando afirma: el hombre es bueno por naturaleza. Pero se olvida que dice algo más grande todavía si dice: el hombre es malo por naturaleza” ([12]).
Tercero, el método utilitario lleva a un racionalismo estéril que elimina las emociones sociales de la vida moral.
Las consecuencias negativas de los restos utilitaristas burgueses se hicieron visibles cuando el movimiento obrero, con la Iª Internacional, empezó a superar la fase de las sectas. La investigación sobre la conjura de la Alianza contra la Internacional –especialmente los comentarios de Marx y Engels sobre el “catecismo revolucionario” de Bakunin– reveló “la introducción de la anarquía en la moral” mediante un “jesuitismo” que “lleva la inmoralidad de la burguesía hasta sus últimas consecuencias”. El informe redactado por mandato del Congreso de La Haya en 1872 subraya los elementos siguientes de la visión de Bakunin: el revolucionario no tiene interés personal, ni asuntos ni sentimientos personales o deseos que le sean propios; ha roto no solo con el orden burgués, sino con la moral y las costumbres del mundo civilizado entero; considera virtud todo aquello que favorece el triunfo de la revolución y vicio todo lo que la frene; está siempre dispuesto a sacrificarlo todo, incluida su propia voluntad y su personalidad; elimina todo sentimiento de amistad, amor o gratitud; ante la necesidad, no vacila en eliminar a cualquier ser humano; no conoce otra escala de valores que la de la utilidad.
Profundamente indignados ante semejante método, Marx y Engels declararon que ésa era la moral de los bajos fondos, la del lumpemproletariado. Tan grotesca como infame, más autoritaria que el comunismo más primitivo, Bakunin hace de la revolución “una serie de asesinatos individuales y, después, de masas” o “la única regla de conducta es la moral jesuita exagerada” ([13]).
Como sabemos, el movimiento obrero en su conjunto no ha asimilado en profundidad las lecciones de la lucha contra el bakuninismo. En su Materialismo histórico, Bujarin presenta las normas de la ética como simples reglas y reglamentos. La táctica sustituye la moral. Todavía más confusa es la actitud de Lukacs ante la revolución. Después de haber presentado al proletariado como la realización del idealismo moral de Kant y Fichte, Lukacs cae en el utilitarismo. En ¿Qué significa una acción revolucionaria? (1919), declara:
“la regla del todo prevalece sobre la parte, lo cual implica un sacrificio sin concesiones de sí mismo... Sólo puede ser revolucionario quien está dispuesto a hacerlo todo por llevar a buen término esos intereses”.
Pero el reforzamiento de la moral utilitarista después de 1917 en la URSS fue sobre todo la expresión de las necesidades del Estado transitorio. En Moral y normas de clase, Preobrazhenski presenta la organización revolucionaria como una especie de orden monástica moderna. Quiere incluso someter las relaciones sexuales al principio de selección eugenésica en un mundo en el que la distinción entre individuo y sociedad ha sido abolida y en el que las emociones están subordinadas a los resultados de las ciencias naturales. Ni siquiera Trotski sale indemne de esa influencia, pues en la Moral de ellos y la nuestra en una inconfesada defensa de la represión de Cronstadt, defiende a fondo la fórmula de que “el fin justifica los medios”.
Es cierto que toda clase social tiende a identificar el “bien” y la “virtud” con sus propios intereses. Pero interés y moral no son idénticos. La influencia de clase sobre los valores sociales es muy compleja, puesto que integra la posición de una clase determinada en el proceso de producción y en la lucha de clases, sus tradiciones, sus objetivos y sus aspiraciones para el futuro, su parte en la cultura y, además, la manera con la que todo eso se expresa en los modos de vivir, las emociones, las intuiciones, las aspiraciones.
En oposición a la confusión utilitarista entre interés y moral, (o “deber” como lo formula aquí), Dietzgen distingue ambas cosas.
“El interés representa más bien la felicidad concreta, presente, tangible; el deber, al contrario, es la felicidad general, ampliada, concebida también para el porvenir. (...). El deber se preocupa también del corazón, de las necesidades de la sociedad, del porvenir, de la salvación del alma, en resumen, de la totalidad de nuestros intereses, y nos enseña a renunciar a lo superfluo para obtener y conservar lo necesario” ([14]).
En reacción a las afirmaciones idealistas de la invariabilidad de la moral, el utilitarismo social cae en el otro extremo e insiste tan unilateralmente sobre su naturaleza transitoria que pierde de vista la existencia de valores comunes que dan cohesión a la sociedad, y la existencia de progresos éticos. La continuidad del sentimiento de comunidad no es, ni mucho menos, una ficción metafísica.
Ese “relativismo exagerado” ve las clases y su combate, pero no ve “el proceso social global, la interconexión de los diferentes episodios y, por ello mismo, no consigue distinguir las diferentes etapas del desarrollo moral que forman parte de un proceso que vincula esos episodios unos a otros. No posee criterios generales con los que evaluar las diferentes normas, no es capaz de ir más allá de las apariencias inmediatas y temporales. No reúne las diferentes apariencias en una unidad mediante el pensamiento dialéctico” ([15]).
En cuanto a las relaciones entre el fin y los medios, la fórmula correcta del problema no es desde luego que el fin justifica los medios, sino que el fin influye en los medios y que los medios influyen en el fin. Los dos términos de la contradicción se determinan mutuamente, siendo uno condición del otro. Además, el fin y los medios no son sino lazos en la cadena de la historia, de modo que cada fin es a su vez un medio para alcanzar fines más elevados. Por eso es por lo que el rigor metodológico y ético debe aplicarse a todo el proceso, refiriéndose al pasado y al futuro, y no solo a lo inmediato. Los medios que no sirven a un fin determinado, lo único que hacen es deformarlo y alejarse de él. El proletariado, por ejemplo, no podrá vencer a la burguesía utilizando las armas de ésta. La moral del proletariado se orienta a la vez según la realidad social y según las emociones sociales. Por eso rechaza a la vez la exclusión dogmática de la violencia pero también el concepto de indiferencia moral hacia los medios empleados.
En paralelo con esa falsa comprensión de los lazos entre fin y medios, Preobrazhenski considera también que el destino de las partes, el del individuo en particular, no es importante y puede sacrificarse sin más en interés del todo. Y no había sido ésa, ni mucho menos, la actitud de Marx, quien consideraba prematura la Comuna de Paris, pero se unió a ella por solidaridad; ni la de Eugène Léviné y del joven KPD que entraron en el gobierno de la República de Consejos de Baviera cuando ya estaba fracasando y a cuya proclamación se habían opuesto, para organizar su defensa y minimizar así el número de víctimas proletarias. En cambio, el criterio unilateral del utilitarismo abre, en realidad, las puertas a una solidaridad de clase muy condicional.
Como lo subrayó Rosa Luxemburgo en su polémica contra Bernstein, la contradicción principal en el meollo del movimiento proletario es que su combate cotidiano se lleva a cabo en el seno del capitalismo mientras que sus fines están fuera, son una ruptura fundamental con ese sistema. De ello resulta que es necesario el uso de la violencia y de la astucia contra el enemigo de clase, y es difícil evitar que se expresen el odio de clase y las agresiones antisociales. Pero el proletariado no es moralmente indiferente antes esas manifestaciones. Incluso cuando emplea la violencia, nunca deberá olvidar, como lo dijo Pannekoek, que su objetivo es esclarecer las mentes y no destruirlas. Y la conclusión que sacó Bilan de la experiencia rusa: el proletariado debe evitar en lo posible el uso de la violencia contra las capas no explotadoras y excluirla por principio en el seno mismo de la clase obrera. Incluso en el contexto de la guerra civil contra el enemigo de clase, el proletariado debe estar convencido de la necesidad de actuar contra la aparición de sentimientos antisociales como la venganza, la crueldad, la voluntad de destruir pues acaban embruteciendo y debilitando la conciencia. Semejantes sentimientos son el signo de la penetración de la influencia de una clase ajena. No fue por casualidad si tras la revolución de Octubre, Lenin consideraba que, justo detrás de la extensión de la revolución, la prioridad debía ser la elevación del nivel cultural de las masas. Recordemos también que fue, primero, porque constató la crueldad y la indiferencia moral de Stalin, si Lenin fue capaz de identificar el peligro que representaba.
Los medios empleados por el proletariado deben, lo más posible, corresponderse a la vez con el objetivo y con las emociones sociales que son las propias de su naturaleza de clase. No es por nada si en nombre de esas emociones, el programa del 14 diciembre 1918 del KPD, aún defendiendo clara y resueltamente la necesidad de la violencia de clase, rechazó el uso del terror:
“La revolución proletaria no necesita para nada el terror para realizar sus objetivos. Odia y aborrece el asesinato. No necesita recurrir a esos medios de lucha porque no combate a individuos, sino a instituciones, porque no se lanza a la palestra con ilusiones ingenuas que, una vez decepcionadas, llevarían a una venganza ciega” ([16]).
En oposición a eso, la eliminación del aspecto emocional de la moral siguiendo el método del utilitarismo materialista y mecanicista es típicamente burgués. En ese método, el uso de las mentiras, del engaño, es moralmente superior si sirve para cumplir un objetivo determinado. Por eso, las mentiras que hicieron circular los bolcheviques para justificar la represión de Cronstadt, no sólo socavaron la confianza de la clase en el partido, sino que también socavaron la convicción de los propios bolcheviques. La visión de que “el fin justifica los medios”, niega en la práctica la superioridad ética de la revolución proletaria sobre la burguesa. Y se olvida de que cuanto más se corresponde la preocupación de una clase con el bienestar de la humanidad mejor podrá sacar de esa preocupación su fuerza moral.
En oposición con el mundo de los negocios, en el que la consigna es que solo cuenta el éxito, sean cuales sean los medios empleados, eso no puede aplicarse a la clase obrera. El proletariado es la primera clase revolucionaria cuya victoria final llega precedida y preparada por una serie de derrotas. Las lecciones inestimables, pero también el ejemplo moral de los grandes revolucionarios y de las grandes luchas obreras son las condiciones para una victoria futura.
La lucha contra los efectos de la descomposición del capitalismo
En el período histórico actual, la importancia de la cuestión de la ética es mayor que nunca. La tendencia característica a la disolución de los vínculos sociales y de todo pensamiento coherente, tiene, obligatoriamente, unos efectos muy negativos en la moral. Además, la desorientación ética en el seno la sociedad es también un componente central del problema en el que se arraiga la descomposición del tejido social. La descomposición social, que se debe al bloqueo histórico que se ha producido entre burguesía y proletariado, entre la respuesta de aquélla (la guerra mundial) y la de éste (la revolución mundial), está directamente vinculada a la esfera de la ética social. La salida de la contrarrevolución, a finales de los años 70, gracias a una nueva generación del proletariado que no había sido derrotada, expresó nada menos que el desprestigio histórico del nacionalismo, sobre todo en los países en los que viven los sectores más fuertes del proletariado mundial. Pero, por otra parte, las luchas obreras masivas habidas desde el 68 no han venido acompañadas, por ahora, de un desarrollo correspondiente con la dimensión teórica y política del combate proletario, especialmente la ausencia de una afirmación explícita y consciente del principio del internacionalismo proletario. Por consiguiente, ninguna de las dos clase principales de la sociedad contemporánea ha sido capaz, por ahora, de hacer progresar el propio ideal de clase que cada una de ellas tiene sobre la comunidad social.
En general, la moral dominante es la de la clase dominante. Por eso mismo precisamente, toda moral dominante, para que pueda servir los intereses de la clase dominante, debe contener a la vez elementos de interés moral general para así asegurar la cohesión de la sociedad. Uno de esos elementos es dar una perspectiva o un ideal de comunidad social. Ese ideal es un factor indispensable para refrenar las pulsiones antisociales.
Como hemos visto, el nacionalismo es el ideal específico de la sociedad burguesa. Esto corresponde al hecho de que el Estado nacional es la unidad más desarrollada que pueda realizar el capitalismo. Cuando el capitalismo entra en su fase de decadencia, el Estado-Nación deja de ser, definitivamente, el instrumento del progreso en la historia, convirtiéndose de hecho en el instrumento principal de la barbarie social. Y ya antes de que eso se produjera, el enterrador del capitalismo, o sea la clase obrera –precisamente porque es portadora de un ideal más alto, el ideal internacionalista – fue capaz de dejar patente el carácter embaucador de la comunidad nacional. Aunque al iniciarse la Primera Guerra mundial en 1914, los trabajadores se olvidaron de esa lección, esa guerra iba a poner al desnudo la realidad de la tendencia principal, no sólo de la moral burguesa, sino de la moral de todas las clases explotadoras. Esta consiste en movilizar los ímpetus más heroicos, los más altruistas de las clases trabajadoras al servicio de la más obtusa y más sórdida de las causas.
A pesar de su carácter embaucador y cada vez más bárbaro, la nación es el único ideal que la burguesía puede enarbolar para dar cohesión a la sociedad. Solo él corresponde a la realidad contemporánea de la estructura estatal de la burguesía. Por eso es por lo que los demás ideales sociales que han ido apareciendo en los últimos años –la familia, el medio ambiente local, la religión, la comunidad cultural o étnica, el estilo de vida en grupo o en banda– son realmente expresiones de la disolución de la vida social, de la putrefacción de la sociedad de clases. Y eso también es verdad para todas las respuestas morales que intentan abarcar la sociedad en su conjunto, pero basándose en el interclasismo: el humanitarismo, el ecologismo, el altermundismo. Con el postulado de que la mejora del individuo es la base de la renovación de la sociedad, esas respuestas son expresiones democraticistas de la misma fragmentación individualista en la base de la sociedad. Ni que decir tiene que esas ideologías sirven admirablemente la clase dominante en su guerra por bloquear el desarrollo de una alternativa de clase, proletaria, internacionalista, al capitalismo.
En el seno de la sociedad en descomposición, podemos identificar algunos rasgos con implicaciones directas en los valores sociales.
Primero, la falta de perspectivas hace que los comportamientos humanos tiendan a quedarse en el presente o volverse hacia el pasado. Como ya dijimos, una parte central de lo racional de la moral es la defensa de los intereses a largo plazo contra el peso de lo inmediato. La ausencia de una perspectiva a largo plazo favorece la pérdida de solidaridad entre individuos y grupos de la sociedad contemporánea, pero también entre las generaciones. De ahí la tendencia a que se desarrolle una mentalidad pogromista, o sea la del odio destructor hacia un chivo expiatorio considerado como responsable de la desaparición de un pasado mejor, idealizado. En el escenario político mundial, puede observarse la tendencia al desarrollo del antisemitismo, del antioccidentalismo o del anti-islamismo…, la multiplicación de las “limpiezas étnicas”, el ascenso del populismo político contra los inmigrantes y de una mentalidad de gueto entre los emigrantes mismos. Y esa mentalidad tiende a impregnar la vida social en su conjunto, como lo ilustra el desarrollo del mobbing (acoso psicológico en el medio laboral).
Por otro lado, el desarrollo del miedo social que tiende a paralizar a la vez los instintos sociales y la reflexión coherente, los principios de base de la solidaridad humana y sobre todo, hoy, de clase. Ese miedo es el resultado de la atomización social que produce en cada individuo el sentimiento de estar solo con sus problemas. Esta soledad produce a su vez una manera particular de ver el resto de la sociedad, haciendo que la reacción de los demás seres humanos aparezca más imprevisible, lo que hace que se les considere como amenazantes y hostiles. Ese miedo –que alimenta todas las corrientes irracionales del pensamiento vueltas hacia el pasado y la nada– debe distinguirse del miedo debido a una inseguridad social creciente, provocada por la crisis económica, pues este sentimiento de inseguridad material puede convertirse en poderoso estimulante de la solidaridad de clase frente a la crisis económica.
Y, en fin, la falta de perspectiva y la desintegración de los vínculos sociales hacen que para muchos seres humanos la vida aparezca como algo sin sentido. Esta atmósfera de nihilismo es insoportable para la humanidad, porque está en contradicción con la esencia consciente y social del género humano. Produce una serie de fenómenos muy relacionados entre sí, el más importante de los cuales es el desarrollo de una nueva religiosidad y una obsesión por la muerte.
En las sociedades fundadas principalmente en la economía natural, la religión era ante todo la expresión del atraso, de la ignorancia, del miedo ante las fuerzas de la naturaleza. En el capitalismo, la religión se nutre sobre todo de alineación social, del miedo a unas fuerzas sociales que se han vuelto inexplicables e incontrolables. En la época de la descomposición del capitalismo, es ante todo el nihilismo ambiente el que alimenta la necesidad de religión. Mientras que la religión tradicional, por muy reaccionario que fuera su papel, formaba parte de la visión de un mundo comunitario y la religión modernizada de la burguesía era una adaptación de esa visión tradicional del mundo a la perspectiva de la sociedad capitalista, el misticismo de la descomposición capitalista se nutre de ese nihilismo. Ya sea con la forma de una pura atomización de unas mentes esotéricas en busca del tan manido “encontrarse a uno mismo” fuera de todo contexto social, o con la forma totalmente cerrada y obtusa de las sectas y del fundamentalismo religioso, cuya oferta consiste en borrar la personalidad u eliminar la responsabilidad individual, esa tendencia, que pretende dar una respuesta al nihilismo, no es, en realidad, sino su expresión llevada al extremo.
Es, además, esa falta de perspectiva y esa dislocación de los vínculos sociales lo que hace que la realidad biológica de la muerte parezca quitarle todo sentido a la vida individual. Lo malsano que de ello resulta (y del que se nutre en gran parte el misticismo de hoy) encuentra su expresión, por un lado, en el miedo obsesivo y desmesurado a la muerte y, por otro, en el deseo patológico de morir. Aquélla expresión se concreta, por ejemplo, en la mentalidad “hedonista” de la “fun society” (cuya divisa podría ser: “comamos, bebamos y disfrutemos, que mañana moriremos”); y ésta en cultos como el satanismo, las sectas “fin del mundo” y en el culto creciente de la violencia, de la destrucción y del martirio (como ocurre con los kamikazes).
El marxismo, teoría revolucionaria del proletariado, siempre se caracterizó por su profundo apego al mundo y su afirmación apasionada del valor de la vida humana. Al mismo tiempo, el marxismo, gracias a su enfoque dialéctico, ha podido comprender que la vida y la muerte, el ser y la nada forman parte de una unidad indivisible. No ignora la muerte ni subestima tampoco su papel en la vida. El género humano forma parte de la naturaleza y como tal, el crecimiento, la plenitud, pero también la enfermedad, el declive y la muerte son tan partícipes de su existir como la puesta de sol o la caída de las hojas en otoño. Pero además el hombre es un producto no sólo de la naturaleza, sino también de la sociedad. Heredero de lo adquirido por la cultura humana, portador de su porvenir, el proletariado revolucionario se vincula a las fuentes sociales de una fuerza real, arraigada en la claridad del pensamiento y la fraternidad, en la paciencia y el humor, el gozo y la afección, la seguridad verdadera de una confianza bien construida.
La solidaridad y la perspectiva del comunismo hoy
Para la clase obrera, la ética no es algo abstracto, separado de su combate. La solidaridad, base de su moral de clase, es a la vez la condición primera de su verdadera capacidad para afirmarse como clase en lucha.
Hoy, el proletariado está ante la tarea de reconquistar su identidad de clase, una identidad que ha sufrido un enorme retroceso después de 1989. Esa tarea es inseparable de la lucha por reapropiarse sus tradiciones de solidaridad.
La solidaridad no es solo un componente central de la lucha cotidiana de la clase obrera, sino que además lleva en sí en germen la sociedad futura. Los dos aspectos, solidaridad y lucha, se enlazan con el presente y con el futuro y se influyen mutuamente. El despliegue, la extensión de la solidaridad de clase en las luchas obreras es un aspecto esencial de la dinámica actual de la lucha de la clase, del arranque de un camino hacia una nueva perspectiva revolucionaria. Esta perspectiva, a su vez, cuando haya quedado despejada, será un poderoso factor de reforzamiento de la solidaridad en las luchas inmediatas del proletariado.
Esta perspectiva es pues decisiva ante los problemas que le plantean a la clase obrera la decadencia y la descomposición del capitalismo. Así ocurre, por ejemplo, con la cuestión de la inmigración. En el capitalismo ascendente, la posición del movimiento obrero, especialmente las fracciones de izquierda, era defender las fronteras abiertas y el movimiento libre del trabajo. Eso formaba parte del programa mínimo de la clase obrera. Hoy, escoger entre fronteras abiertas o cerradas es una falsa alternativa, pues la única manera de resolver esa cuestión es la abolición de todas las fronteras. En las condiciones de la descomposición, el tema de la inmigración tiende a socavar la solidaridad de clase, amenazando incluso con contaminar a los obreros con la mentalidad pogromista. Ante esta situación, la perspectiva de una comunidad mundial, basada en la solidaridad, es el factor más eficaz de la defensa del principio del internacionalismo proletario.
Si la clase obrera, a través de un largo período de desarrollo de sus luchas y de reflexión política, logra reconquistar su identidad de clase, y por lo tanto es capaz de reconocer hasta qué punto el capitalismo de nuestros días destruye las emociones sociales, socava los vínculos y los modos de comportamiento entre las personas, entonces esa comprensión podrá ser a su vez un factor que empujará al proletariado a formular de manera consciente sus propios valores de clase. La indignación de la clase obrera ante los comportamientos provocados por el capitalismo en descomposición, y la conciencia de que únicamente la lucha proletaria podrá ofrecer una alternativa, son esenciales para que el proletariado pueda afirmar su perspectiva revolucionaria.
La organización revolucionaria tiene un papel indispensable que desempeñar en ese proceso, no sólo mediante la propaganda por los principios de clase, sino también, y por encima de todo, dando ella misma un ejemplo vivo de su aplicación y defensa.
Por otra parte, la defensa de la moral proletaria es un instrumento indispensable en la lucha contra el oportunismo y, por lo tanto, en la defensa del programa de la clase obrera. Con más firmeza que nunca, los revolucionarios deben situarse en la tradición del marxismo llevando a cabo un combate intransigente contra todo comportamiento procedente de una clase ajena.
“El bolchevismo ha creado el tipo del verdadero revolucionario que, fijándose objetivos históricos incompatibles con la sociedad contemporánea, subordina la condición de su existencia individual, sus ideas y sus juicios morales a aquellos. Las distancias indispensables con respecto a la ideología burguesa eran mantenidas en el partido a través de una vigilancia intransigente cuyo inspirador era Lenin. No dejaba de trabajar con el escalpelo cortando los lazos que el ambiente pequeñoburgués creaba entre el partido y la opinión pública oficial. Al mismo tiempo Lenin enseñaba al partido a formar su propia opinión pública, apoyándose en el pensamiento y en los sentimientos de la clase ascendente. Así, a través de la selección y la educación, en una lucha continua, el partido bolchevique creó su medio no solamente político, sino también moral, independientemente de la opinión pública burguesa e irreductiblemente opuesto a ésta. Fue solamente esto lo que permitió a los bolcheviques superar las vacilaciones en sus propias filas y manifestar la viril resolución sin la cual la victoria de Octubre hubiera sido imposible.” ([17]).
[1]) Luxemburgo: el Alma de la literatura rusa (Introducción a Korolenko), 1919.
[2]) Bujarin y Preobrazhenski: el ABC del comunismo – Comentarios al programa del 8e Congreso del Partido, 1919. Capitulo IX. La justicia proletaria. § 74 : Les métodos penales proletarios.
[3]) Jeremy Benthan (1748-1832) filosofo, jurista y reformador británico. Era amigo de Adams Smith y de Jean Baptiste Say, dos de los economistas más importantes de la burguesía en la época en que era una clase revolucionaria. Influyó en filósofos “clásicos” de esa clase como John Stuart Mill, John Austin, Herbert Spencer, Henry Sidwick o James Mill. Apoyó la Revolución francesa de 1789, haciéndole propuestas sobre el instauración del derecho, el sistema judicial, penitenciario, la organización política del Estado, y la política hacia las colonias (Emancipate your Colonies). La joven República francesa lo hizo ciudadano honorífico el 23 de agosto de 1792. Su influencia aparece en el Código civil (llamado también “Código Napoleón”), que sigue hoy rigiendo el derecho privado francés. El pensamiento de Bentham parte de del principio siguiente: los individuos solo conciben sus intereses en relación con el placer o el sufrimiento. Lo que buscan es “maximizar” su felicidad, expresada ésta en lo que excede de placer respecto al sufrimiento. Se trata para cada individuo de hacer un cálculo hedonista. Cada acción acarrea efectos positivos y efectos negativos, para un tiempo más o menos largo y con diferentes grados de intensidad; se trata pues para el individuo de realizar las acciones que le producen más felicidad o placer. Bentham llamó Utilitarismo a esa doctrina en 1781, proponiendo un método: “Cálculo de la felicidad y del sufrimiento” con el que quería determinar científicamente –o sea con reglas precisas la cantidad de goce y de sufrimiento generado por nuestras acciones. Esos criterios eran siete:
– duración: un goce largo y duradero es más útil que uno pasajero;
– intensidad: un placer intenso es más útil que uno menos intenso;
– certidumbre: un placer es más útil si uno está seguro de que se realizará;
– proximidad: un goce inmediato es más útil que otro que se realice a largo plazo;
– extensión: un goce vivido entre varios es más útil que el vivido por uno solo;
– fecundidad: un placer que acarrea otros es más útil que un placer único;
– pureza: un goce que no acarrea sufrimiento posterior es más útil que otro que sí puede acarrearlo.
Teóricamente, la acción más moral será la que reúna el mayor número de criterios.
[4]) Mehring : “Retorno a Schopenhauer”, Neue Zeit, 1908/09.
[5]) La mayoría de las organizaciones políticas del proletariado se dotaron, junto a los órganos de centralización encargados de tratar los “asuntos cotidianos”, de instancias tales como “comisiones de control” o “de conflictos” compuestas de militantes experimentados y poseedores de la mayor confianza entre sus camaradas, encargados específicamente de temas delicados, sensibles, que exigen discreción tanto dentro como fuera de la organización.
[6]) Kautsky, “La ética del darwinismo” (Los instintos sociales) en Ética y materialismo histórico.
[7]) Eso quedó confirmado con las observaciones de Anna Freud: los niños huérfanos salidos de los campos de concentración, que establecían entre ellos una especie de solidaridad rudimentaria, con bases igualitarias, no aceptaban, en cambio, las referencias morales y culturales de la sociedad en su conjunto, excepto cuando estaban agrupados en más pequeñas unidades “familiares”, dirigidas cada una por una persona adulta respetada, hacia la cual los niños podían desarrollar afecto y admiración.
[8]) El libro de Kautsky sobre Ética fue el primer estudio marxista global sobre este tema y su contribución principal a la teoría socialista. Sobreestima, sin embargo, la importancia de la contribución de Darwin. Y por consiguiente subestima los factores específicamente humanos de la cultura y de la conciencia, de modo que acaba resultando una visión estática según la cual las diferentes formas sociales favorecen o desfavorecen más o menos unas pulsiones sociales que serían básicamente invariables.
[9]) Ver por ejemplo Paul Lafargue, “Búsqueda sobre el origen de la idea del bien y de lo justo”, 1885, reproducido en Neue Zeit, 1899-1900.
[10]) Mehring, Sobre la filosofía del capitalismo, 1891. Añadiremos que Nietzsche es el teórico del comportamiento del aventurero desclasado.
[11]) La vanguardia de la Contrarreforma contra el protestantismo, el jesuitismo, se caracterizó por la adopción de los métodos de la burguesía para defender una iglesia feudal. Por eso es por lo que, muy pronto, el jesuitismo fue la base de la moral capitalista, mucho antes de que la clase burguesa en su conjunto (que desempeñaba todavía un papel revolucionario) revelara los aspectos más innobles de su dominación de clase. Ver, entre otras cosas, Mehring, Historia de Alemania desde principios de la Edad Media, 1910. Parte 1. Cap. 6 : “Jesuitismo, Calvinismo, Luteranismo.”
[12]) Una apostilla de paso. La respuesta más apropiada a una pregunta que se hace desde los tiempos más remotos, la de saber si el ser humano es bueno o malo, podría ser probablemente dada parafraseando lo que Marx y Engels escribían en la Sagrada familia sobre la novela de Eugène Sue, los Misterios de París, en el capítulo dedicado a “Flor de María”: la humanidad no es ni buena ni mala, es humana.
[13]) Una conjura contra la Internacional. Informe sobre las actividades de Bakunin. 1874. Cap. VIII “La Alianza en Rusia (el Catecismo revolucionario. El llamamiento de Bakunin a los oficiales del ejército ruso)”
[14]) Dietzgen, la Esencia del trabajo intelectual humano, 1869.
[15]) Henriette Roland Holst, Comunismo y moral, 1925. Capítulo V. “El sentido de la vida y las tareas del proletariado”. A pesar de algunas debilidades, ese libro contiene una crítica excelente de la moral utilitarista.
[16]) ¿Qué quiere la Liga Espartaco? En este como en otros escritos de Rosa Luxemburgo, encontramos la comprensión profunda de la psicología de clase del proletariado.
[17]) Trotski, Historia de la Revolución rusa, 1930. Fin del capítulo: “Lenin llama a la insurrección”.
Series:
- Marxismo y ética [13]
Herencia de la Izquierda Comunista:
IV - Los problemas del período de transición, 2
- 4600 reads
En el artículo anterior de esta serie (Revista internacional n°127 : “Los años 1930 el debate sobre el período de transición”), emprendíamos el estudio de las lecciones sacadas por la Izquierda comunista de Italia de la primera oleada revolucionaria internacional, y de la revolución rusa en particular, y los esfuerzos que llevó a cabo para comprender cómo esas lecciones habían de aplicarse en el porvenir a las transformación revolucionaria. Poníamos de relieve el método característico de la Fracción italiana para cumplir esa tarea:
- Intransigencia en la defensa de los principios de clase, y a la vez apertura a la discusión con otras corrientes internacionalistas. Esos dos requisitos cuadran perfectamente con el problema del periodo de transición en aquellos tiempos, pues el movimiento obrero se hallaba enfrentado a la pretensión monstruosa de Stalin de que la URSS estaba alcanzando el “socialismo” y una enorme confusión reinaba en los diferentes grupos internacionalistas sobre la naturaleza del desarrollo económico que estaba ocurriendo en el Estado “soviético”;
- Modestia y prudencia, insistencia en la necesidad de mantenerse en el marco fundamental del marxismo –pero, a la vez, voluntad de poner en cuestión las ideas del pasado y buscar respuestas nuevas a los nuevos problemas.
Hemos mostrado cómo se concretó ese método en una serie de artículos escritos por Vercesi con el título: “Partido, Estado, Internacional”. En este número de la Revista, iniciamos la publicación de otra serie de artículos fundamentales sobre el mismo tema: los problemas del período de transición, escritos por Mitchell el cual, cuando empezó a escribir esta serie, era miembro del grupo belga, la Liga de Comunistas internacionalistas (LCI), contribuyendo después en la fundación de la fracción belga de la Izquierda comunista. Esta iba a separarse de la LCI sobre la cuestión de la Guerra de España para acabar formando, junto con la fracción italiana, la Izquierda comunista internacional. Por lo que sabemos, es la primera vez desde los años 30 que esta serie de artículos se publica y traduce a otras lenguas.
La serie de artículos de Bilan
En la introducción de este artículo, Mitchell dice claramente que “está de acuerdo con todo el marco y el espíritu de Bilan”, que rechaza toda aproximación especulativa a los problemas del periodo de transición afirmando que “el marxismo es un método experimental y no un juego de adivinanzas y conjeturas”, pues basa sus conclusiones y previsiones en acontecimientos históricos reales y en la experiencia auténtica del movimiento proletario. Prosigue planteando los ejes principales de la serie que se propone escribir:
- las condiciones históricas en las que surge la revolución proletaria;
- la necesidad del Estado del período de transición;
- las categorías económicas y sociales que, inevitablemente, subsisten durante la fase transitoria;
- ciertas soluciones necesarias para una gestión proletaria del Estado de transición.
Los artículos siguieron, más o menos, esas grandes líneas, aunque, debido a la complejidad de los problemas económicos del período de transición, acabaron siendo cinco los artículos de la serie publicados en Bilan los años siguientes. El debate, en especial, con la corriente internacionalista holandesa se siguió con gran atención, sobre todo el método que adoptó esa corriente sobre la transformación económica, método explicado en la obra: Principios fundamentales de la producción y de la distribución comunista de Jan Appel y Henrik Canne-Meyer. Estos trabajos los resumió A. Hennaut, militante de la LCI, en Bilan.
En el primer artículo que publicamos aquí, Mitchell se interesa por las condiciones históricas de la revolución proletaria. Se centra en las cuestiones y debates cruciales siguientes:
- El comunismo es una necesidad histórica, pues el capitalismo, última forma de sociedad de clases, ha entrado en una fase de decadencia, convirtiéndose en traba definitiva al desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad. Las relaciones de producción burguesas han creado la posibilidad de una sociedad de abundancia y de libertad en la que el principio comunista: “a cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus medios” pueda, al fin, hacerse realidad. Sin embargo, una sociedad de abundancia y de libertad no podrá establecerse del día a la mañana, sino, únicamente, tras un período más o menos largo de transformación económica y social iniciado por la victoria política del proletariado;
- Esa transformación no podrá ser emprendida seriamente si no es a escala mundial. A diferencia de los modos de producción anteriores que podían existir en diferentes regiones del globo, relativamente aislados unos de otros, el capitalismo es necesariamente un sistema mundial; ha creado una compleja red de interdependencia, que hace totalmente imposible que existan relaciones comunistas de producción en lugares separados. Asimismo, fue como sistema mundial cómo el capitalismo alcanzó su época de de declive histórico y no en unas cuantas regiones o países particulares, lo cual impone las mismas tareas revolucionarias a la clase obrera del mundo entero.
Con esta base resueltamente internacionalista emprende Mitchell la polémica contra los errores teóricos más importantes de aquella época de los años 30. Para empezar y ante todo, rechaza la doctrina estalinista del “socialismo en un solo país” y su pretendida base teórica: “la ley del desarrollo desigual”. Esta ley pretendía explicar por qué las diferentes partes del sistema capitalista mundial evolucionan a ritmos diferentes alcanzando niveles diferentes de desarrollo tecnológico y social. Recordemos que Stalin había hecho un uso selectivo y abusivo de un pasaje de un artículo de Lenin de agosto de 1915, “Sobre la consigna de Estados Unidos de Europa” para justificar su argumentación:
“La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De ello se deduce que la victoria del socialismo es posible al principio en un pequeño número de países capitalistas o incluso en un solo país capitalista aislado. El proletariado victorioso de ese país, tras haber expropiado a los capitalistas y haber organizado en ese país la producción socialista, se alzará contra el resto del mundo capitalista atrayendo hacia él a las clases oprimidas de los demás países, animándolas a levantarse contra los capitalistas, empleando incluso si falta hiciera, la fuerza militar contra las clases de los explotadores y sus Estados.»
Stalin recogió una frase de Lenin (“la victoria del socialismo es posible al principio en un pequeño número de países capitalistas o incluso en un solo país capitalista aislado”) para sacar una conclusión sin la menor base según la cual Lenin, con esa expresión, se referiría esencialmente a la realización de un modo de producción totalmente socialista dentro de unas fronteras nacionales y no, como así era, a la victoria política de la clase obrera como primer paso de la revolución mundial.
En su texto la Tercera Internacional después de Lenin (crítica del proyecto de programa que iba a ser adoptado en el Vº Congreso de la IC en 1928 y que, sobre todo, no era otra cosa sino el aviso del suicidio de la Internacional al hacerla adherirse a la ideología del socialismo en un solo país), Trotski muestra con energía por qué esa nueva teoría no tiene nada que ver, ni con la expresión “victoria del socialismo” utilizada por Lenin, ni con el concepto de éste sobre el desarrollo desigual. Trotski insiste en particular en que el desarrollo del capitalismo es siempre, a la vez “desigual” y “combinado”, de tal modo que todas las partes del sistema capitalista mundial, aunque estén claramente en etapas diferentes en su desarrollo material, funcionan como un conjunto mutuamente determinado. Y concluía que una evolución autárquica hacia el socialismo era totalmente imposible.
Mitchell reconoció que Trotski y sus seguidores fueron entre los primeros en oponerse a la teoría del socialismo en un solo país. Pero al mismo tiempo, les reprocha que acepten el “desarrollo desigual” como una “ley incondicional”, haciendo así concesiones a la posibilidad de avances nacionales hacia el socialismo. En la Tercera Internacional después de Lenin, Trotski va tan lejos que incluso acaba defendiendo la idea de que esta ley ha regido toda la historia de la humanidad. En realidad, es más exacto defender que el desarrollo desigual es una consecuencia particular de las relaciones sociales que rigen los diferentes modos de producción: en el capitalismo, es el resultado de las leyes de la acumulación, las cuales hacen que la producción de riquezas en un lado engendre la pobreza en el otro. Las disparidades entre diferentes regiones geográficas son patentes en la época del imperialismo. Podría así argumentarse que la aceptación de la “ley” del desarrollo desigual por los trotskistas los llevó a hacer concesiones a la noción de Estados obreros aislados, capaces de hacer avances significativos en la vía al socialismo dentro de un marco nacional. Una buena parte de los artículos de Mitchell, en esta serie, va dirigida contra la tendencia de los trotskistas a perder el menor sentido crítico ante el crecimiento frenético de la producción industrial en la URSS durante los años 1930.
Mitchell también critica las tesis mencheviques y kautskystas, recogidas por internacionalistas auténticos como Hennaut y los comunistas de consejos holandeses, los cuales veían el origen de los fracasos de la revolución rusa en el atraso de las condiciones materiales en la propia Rusia. En contra de esa idea de que existirían países particulares que están “maduros” para el socialismo y otros que no lo están, Mitchell insiste una y otra vez en que el problema sólo puede plantearse en un marco internacional:
“Hemos subrayado, al principio de este estudio, que el capitalismo, aunque haya desarrollado poderosamente las capacidades productivas de la sociedad, no ha reunido, por eso mismo, todas las fuerzas materiales que permiten la organización inmediata del socialismo. (…) Como lo dice Marx solo existen las condiciones materiales para resolver el problema “o al menos están a punto de hacerlo”. Esa concepción restrictiva se aplica con más razón todavía a cada uno de los componentes nacionales de la economía mundial. Todos ellos están históricamente maduros para el socialismo, pero ninguno de ellos lo está hasta el punto de reunir todas las condiciones materiales necesarias para la edificación del socialismo íntegro, sea cual sea el desarrollo que hayan alcanzado”
Al ir publicando la serie de artículos de Mitchell, tendremos ocasión de poner de relieve algunas debilidades e incoherencias de su contribución, algunas poco importantes, otras mucho más, pero los pasajes como el citado confirman que cuando se trata de cuestiones fundamentales, nosotros, CCI, como Mitchell, seguimos trabajando “en total acuerdo con el marco y el espíritu de Bilan”.
CDW
Series:
Cuestiones teóricas:
- Comunismo [16]
Bilan nº 28 (febrero-marzo de 1936) - Problemas del período de transición
- 3942 reads
Bilan nº 28 (febrero-marzo de 1936)
Problemas del período de transición
Del título de este estudio podría deducirse que vamos a dedicarnos a hacer investigaciones sobre las brumas del futuro e incluso que vamos a bosquejar soluciones a las múltiples y complejas tareas que se le impondrán al proletariado cuando sea la clase dirigente. El marco y el espíritu de Bilan no autorizan semejantes propósitos. Dejamos a los demás, a los “técnicos” y a los fabricantes de recetas, o a los “ortodoxos” del marxismo el gusto de dedicarse a pergeñar anticipaciones, a pasearse por los senderos de los utopismos o lucir ante los proletarios fórmulas vacuas sin sustancia de clase...
Para nosotros no se trata en absoluto de construir esquemas, panaceas que servirían de una vez por todas y que mecánicamente se adaptarían a todas las situaciones históricas. El marxismo es un método experimental y no un juego de adivinanzas y de pronósticos. Hunde sus raíces en una realidad histórica moviente y contradictoria: se nutre de las experiencias pasadas, se equivoca y se corrige en el presente para enriquecerse en el ardor de las experiencias futuras.
Haciendo la síntesis de los acontecimientos históricos, el marxismo, liberándose del revoltijo idealista, despeja el significado del Estado, forja la teoría de la dictadura del proletariado y afirma la necesidad del Estado proletario transitorio. Aunque consiga definir su contenido de clase, sólo podrá limitarse a dar un bosquejo de sus formas sociales. Le es todavía imposible asentar los principios de gestión del Estado proletario en bases sólidas y tampoco logra trazar con precisión la línea de separación entre Partido y Estado. Y por eso, esa inmadurez en los principios iba a pesar inevitablemente en la existencia y evolución del Estado soviético.
Les incumbe a los marxistas, náufragos del desastre del movimiento obrero, forjar el arma teórica que hará que el Estado proletario futuro sea el instrumento de la Revolución mundial y no la presa del capitalismo mundial.
Esta contribución a esa investigación teórica tratará sucesivamente: a) de las condiciones históricas en las que surge la revolución proletaria; b) de la necesidad del Estado transitorio; c) de las categorías económicas y sociales que necesariamente sobreviven en la fase transitoria; d) y, en fin, de unos cuantos factores para una gestión proletaria del Estado transitorio.
La revolución proletaria y su entorno histórico
Se ha vuelto un axioma decir que la sociedad capitalista, desbordada por las fuerzas productivas que ya no consigue utilizar íntegramente, sumergida bajo una montaña de mercancías a las que ya no logra dar salida, se ha convertido en un anacronismo histórico. De ahí a concluir que su desaparición debe inaugurar el reino de la abundancia, parece haber solo un paso.
En realidad, la acumulación capitalista ha llegado al máximo de su progresión y el modo capitalista de producción ya no es más que un freno a la evolución histórica.
Eso no significa ni mucho menos, que el capitalismo sea como una fruta madura que el proletariado podría recoger sin mayor esfuerzo, para que reine la felicidad. Lo que eso significa es que ya existen las condiciones materiales para poner las bases (y únicamente las bases) del socialismo que llevan a la sociedad comunista.
Marx dice que “en el momento en que aparece la civilización, la producción comienza a basarse en el antagonismo de órdenes, de estados y, en fin, en el antagonismo entre el trabajo acumulado y el trabajo inmediato. Sin antagonismo no hay progreso. Esa es la ley que la civilización ha seguido hasta nuestros días. Hasta hoy, las fuerzas productivas se han desarrollado gracias a ese ‘régimen de de antagonismo de clases’” (Miseria de la Filosofía), Engels, en el Anti-Dühring, constata que le existencia de una sociedad dividida en clases es “la consecuencia necesaria del débil desarrollo de la producción en el pasado”, deduciendo de ello que:
“aunque la división en clases posee cierta legitimidad histórica, solo la tiene por un tiempo determinado, en unas condiciones sociales determinadas. Se basaba en la insuficiencia de la producción y será barrida por el pleno desarrollo de las fuerzas productivas modernas”.
Es evidente que el desarrollo último del capitalismo no será un “pleno desarrollo de las fuerzas productivas” en el sentido de que serían capaces de hacer frente a todas las necesidades humanas, sino a una situación en la que la supervivencia de los antagonismos de clase no solo obstaculiza todo el desarrollo de la sociedad, sino que la lleva a la regresión.
Ese es el pensamiento de Engels cuando dice que la abolición de las clases “supone una evolución de la producción que ha alcanzado un nivel en el que la apropiación por una determinada clase de la sociedad de los medios de producción y de los productos (y por lo tanto de la soberanía política, del monopolio de la educación y de la dirección intelectual), se habrá vuelto algo no solo inútil, sino una traba para la evolución económica, política e intelectual”. Y cuando añade que la sociedad capitalista ha llegado a ese punto y que “existe la posibilidad de asegurar a todos los miembros de la sociedad, mediante la producción social, una existencia no sólo suficiente y cada días más plena en lo material, sino que les garantice además el desarrollo totalmente libre de sus facultades físicas e intelectuales”, no cabe duda de que lo que Engels plantea es únicamente la posibilidad de ir hacia una plena satisfacción de las necesidades y no los medios materiales para lograrlo inmediatamente. Engels precisa además que:
“la liberación de los medios de producción es la única condición previa para un desarrollo ininterrumpido y acelerado de las fuerzas productivas y, por lo tanto, de un crecimiento prácticamente ilimitado de la producción misma”.
Por consiguiente, el período de transición (que deberá tener una configuración mundial y no particular de un Estado), es una fase política y económica que, inevitablemente, tendrá todavía una deficiencia productiva en relación con las necesidades individuales, incluso teniendo en cuenta el fantástico nivel ya alcanzado en la productividad del trabajo. La supresión de la relaciones capitalistas de producción y de su expresión antagónica da la posibilidad inmediata de abastecer las necesidades esenciales de las personas (haciendo abstracción de las necesidades de la lucha de clases que podrían hacer caer temporalmente la producción).
Para ir más lejos se necesitará un desarrollo incesante de las fuerzas productivas. En cuanto a la plasmación concreta de la fórmula “a cada cual según sus necesidades”, se realizará al cabo de un largo proceso, que avanzará no en línea recta sino con meandros, vaivenes producidos por contradicciones y conflictos, superponiéndose al proceso de la lucha mundial de clases.
La misión histórica del proletariado consiste, como decía Engels, en hacer que la humanidad dé el salto “del reino de la necesidad al reino de la libertad”; pero el proletariado no podrá realizarla sin un análisis de las condiciones históricas en que se sitúa ese acto de liberación que le hagan descubrir su naturaleza y sus límites, para que ese conocimiento impregne así toda su actividad política y económica. Así, el proletariado no puede oponer abstractamente capitalismo y socialismo, como si se tratara de dos épocas sin dependencia mutua, como si el socialismo no fuera la prolongación histórica del capitalismo, inevitablemente cargado de las escorias de éste, como si lo que la Revolución proletaria portara en sus costados fuera algo limpio y diáfano.
No puede decirse que fue por indiferencia o negligencia si nuestros maestros no trataron en detalle los problemas del periodo de transición. Marx y Engels estaban en las antípodas de los utopistas, eran la negación misma de éstos. No andaban construyendo en lo abstracto, imaginando lo que sólo podía resolverse mediante la ciencia.
Todavía en 1918, Rosa Luxemburgo, la cual sin embargo tanto aportó a la teoría marxista, tuvo que limitarse a la constatación (la Revolución rusa) de que:
“la realización práctica del socialismo como sistema económico, social y jurídico no es, ni mucho menos, una suma de prescripciones bien preparadas que no habría más que aplicar. La realización práctica del socialismo se esboza en las brumas del futuro. ... El socialismo requiere como condición previa una serie de medidas violentas contra la propiedad, etc. Lo negativo, la destrucción, puede decretarse; lo positivo, la construcción, no”.
Marx ya había indicado en su prólogo a el Capital que:
“Aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve –y la finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna–, jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Podrá únicamente acortar y mitigar los dolores del parto” (“Prólogo a la 1ª edición” de el Capital).
Una política de gestión proletaria deberá pues dedicarse esencialmente a dirigir y mantener las tendencias con las que debe impulsar la evolución económica, a la vez que las experiencias históricas (y la Revolución rusa, por muy limitada que sea, es la más importante de ellas) serán la reserva en la que el proletariado encontrará las formas sociales que se adapten a esa política. Esta sólo tendrá un contenido socialista si la dirección económica tiene una orientación diametralmente opuesta a la del capitalismo, o sea si se dirige hacia un alza progresiva y constante de las condiciones de vida de las masas y no hacia su degradación.
Si se quiere apreciar la Revolución, no como un hecho aislado, sino como fruto del contexto histórico, hay que referirse a la ley fundamental de la Historia que no es otra que la ley general de la evolución dialéctica cuyo motor central es la lucha de clases, al ser ésta la sustancia viva de los acontecimientos históricos.
El marxismo nos enseña que la causa de las revoluciones no debe buscarse en la filosofía sino en la economía de una sociedad determinada. Son los cambios graduales en el modo de producción y de intercambio, con el acicate de la lucha de clases, los que acaban desembocando inevitablemente en la “catástrofe” revolucionaria que rasga el envoltorio de las relaciones sociales y de producción existentes.
En ese sentido, el siglo xx ha sido, para la sociedad capitalista lo que fueron para la feudal los siglos xviii y xix, o sea una era de convulsiones revolucionarias que agitaron a la sociedad entera.
En la era de la decadencia burguesa, las revoluciones proletarias son, pues, el producto de una madurez histórica de toda la sociedad, los eslabones de una cadena de acontecimientos, que pueden, como la historia nos lo ha mostrado desde 1914, perfectamente alternar con derrotas del proletariado y con guerras.
La victoria de un proletariado determinado, aún siendo el resultado inmediato de circunstancias particulares, no es, en definitiva, sino la de una parte de un todo: la revolución mundial. Veremos que, por esa razón fundamental, no se trata de asignar a la revolución un curso autónomo que se justificaría por la originalidad de su medio geográfico y social.
Nos enfrentamos aquí a un problema. Fue el problema central de las controversias teóricas des las que el centrismo ruso ([1]) (y la Internacional comunista con él) sacó su tesis del “socialismo en un solo país”. El problema consiste en saber qué quiere decir el “desarrollo desigual” que puede comprobarse a lo largo de la evolución histórica.
Marx observa que en la vida económica se produce un fenómeno análogo al que ocurre en algunas ramas de la biología. En cuanto la vida supera un período determinado de desarrollo y pasa de una fase a otra, empieza a obedecer a otras leyes por mucho que siga dependiendo de las leyes fundamentales que rigen todas las manifestaciones vitales.
Lo mismo acontece con cada período histórico, que posee sus propias leyes, aunque toda la historia esté regida por la ley de la evolución dialéctica. Por ejemplo, Marx niega que la ley de la población sea la misma en todo tiempo y todo lugar. Cada grado de desarrollo tiene su ley particular de la población y Marx lo demuestra rebatiendo la teoría de Malthus.
En el Capital, en donde Marx desmonta la mecánica del sistema capitalista, no se detiene en los múltiples aspectos desiguales de la expansión del capital, pues para él,
“Lo que de por sí nos interesa, aquí, no es precisamente el grado más o menos alto de desarrollo de las contradicciones sociales que brotan de las leyes naturales de la producción capitalista. Nos interesan más bien estas leyes de por sí, estas tendencias que actúan y se imponen con férrea necesidad. Los países industrialmente más desarrollados no hacen más que poner delante de los países menos progresivos el espejo de su propio porvenir” (“Prólogo…”).
En esta reflexión de Marx aparece claramente que lo que debe considerarse como fundamental no es lo desigual en la evolución de los diferentes países que forman la sociedad capitalista –aspecto que solo sería la expresión de una pseudo ley de la necesidad histórica del desarrollo desigual– sino las leyes propias de la producción capitalista que rigen el conjunto de la sociedad, subordinadas ellas también a la ley general de la evolución materialista y dialéctica.
El medio geográfico explica por qué la evolución histórica y las leyes específicas de una sociedad se manifiestan en formas de desarrollo variadas y desiguales, pero no da ninguna explicación del proceso histórico mismo. Dicho de otro modo, el medio geográfico no es el factor activo de la historia.
Marx dice que aunque un clima moderado favorece la producción capitalista, eso es solo una posibilidad, pero que solo puede ser válida en unas condiciones históricas independientes de las condiciones geográficas. Dice en particular:
“Mas, de aquí no se sigue, ni mucho menos, por deducción a la inversa, que el suelo más fructífero sea el más adecuado para que en él se desarrolle el régimen capitalista de producción. Este régimen presupone el dominio del hombre sobre la naturaleza (…). La cuna del capitalismo no es el clima tropical, con su vegetación exuberante, sino la zona templada. La base natural de la división humana del trabajo, que mediante los cambios de las condiciones naturales en que vive, sirve al hombre de acicate de sus propias necesidades, capacidades, medios y modos de trabajo, no es la fertilidad absoluta del suelo, sino su diferenciación, la variedad de sus productos naturales” (el Capital, Libro I, “Plusvalía absoluta y relativa”).
El medio geográfico no puede ser el elemento primordial en función del cual los países se habrían desarrollado siguiendo las leyes propias de su entorno originario, y no siguiendo las leyes generales surgidas de unas condiciones dadas y que cubren todo un período. Pues, si no, habría que concluir que la evolución de cada país ha seguido un curso autónomo, independiente del entorno histórico.
Pero para que se realice la historia ha sido necesaria la intervención del hombre, una intervención siempre dependiente de unas relaciones sociales antagónicas (excepto en lo que se refiere al comunismo primitivo), variables según la época histórica y con luchas de clases con rasgos propios: lucha entre esclavo y amo, entre siervo y señor, entre burgués y señor feudal, entre proletario y burgués.
Eso no significa que, en lo que se refiere a los períodos precapitalistas, los diferentes tipos de sociedad que se van sucediendo: asiático, esclavista, feudal, se fueran sucediendo rigurosamente y sus leyes específicas sirvieran universalmente. Esto era imposible, pues esas formaciones sociales estaban todas ellas basadas en modos de producción poco progresivos por naturaleza.
Ninguna de esas sociedades pudo ir más allá de unos límites en un ámbito determinado, una cuenca como la mediterránea en la antigüedad esclavista, mientras que en el otro extremo del mundo vivían sociedades regidas por relaciones sociales y de producción, más o menos evolucionadas, bajo la acción de factores múltiples, entre los cuales el geográfico no era el esencial.
Pero con el advenimiento del capitalismo, el curso de la evolución pudo ampliarse. Aunque fue el resultado de una sucesión histórica con unas diferencias considerables de desarrollo, en poco tiempo, el capitalismo acabó controlando y dominando esas diferencias.
Dominado por la ley de la acumulación de plusvalía, el capitalismo apareció en el escenario histórico como el modo de producción más poderoso y progresivo, y el sistema económico más expansivo. Aunque se caracterizara por la tendencia a universalizar su modo de producción, aunque favoreciera la nivelación, no destruyó, ni mucho menos, todas las formas sociales anteriores. Las incorporó, sacando de ellas las fuerzas para ir irresistiblemente hacia adelante.
Ya hemos dado nuestro parecer (ver “Crisis y ciclos”) sobre la perspectiva que pretendidamente habría esbozado Marx de un advenimiento de una sociedad capitalista pura y equilibrada; no vamos pues volver sobre el tema, pues los hechos han desmentido con creces no esa pretendida predicción de Marx, sino las hipótesis de quienes la utilizaban para reforzar la ideología burguesa. Sabemos que el capitalismo entró en su fase de descomposición antes de haber podido terminar su misión histórica, porque sus contradicciones se desarrollaron mucho más rápidamente que su expansión. El capitalismo no por eso ha dejado de ser el primer sistema de producción que ha engendrado una economía mundial que se caracteriza no por una homogeneidad y un equilibrio inconciliable con su naturaleza, sino por una estrecha interdependencia de sus partes, soportando todas ellas, en última instancia, la ley del capital y el yugo de la burguesía imperialista.
El desarrollo de la sociedad capitalista bajo el acicate de la competencia, ha producido esta compleja y notable organización mundial de la división del trabajo que puede y debe ser perfeccionada, saneada (ésa será una tarea del proletariado), pero que no deberá ser destruida. No es, ni mucho menos, abolida por el nacionalismo económico, un fenómeno que aparece, en la crisis general del capitalismo, como la expresión reaccionaria de la contradicción entre el carácter universal de la economía capitalista y su división en Estados nacionales antagónicos. Al contrario, esa competencia se afirma con más vigor todavía en medio del ambiente sofocante creado por la existencia de lo que podríamos llamar economías con mentalidad de asediadas. ¿No estamos hoy acaso asistiendo, con el pretexto de un proteccionismo casi hermético, a un enorme florecimiento de industrias construidas a costa de unos ingentes gastos no previstos, que se integran en las diferentes economías de guerra y que pesan enormemente en la existencia de las masas? Son organismos parásitos, inviables económicamente y que una sociedad socialista expulsará de su seno.
Sin esa base mundial de la división del trabajo, una sociedad socialista es evidentemente impensable.
La interdependencia y la mutua subordinación de las diferentes esferas productivas (hoy limitadas en el marco de las naciones burguesas) son una necesidad histórica y el capitalismo les ha dado su pleno significado, tanto desde el punto de vista político como del económico. El que la estructura social capitalista, que ha alcanzado su escala mundial, sea desarticulada por mil fuerzas contradictorias no le impide seguir existiendo. Se integra en un reparto de las fuerzas productivas y riquezas naturales (explotadas) que es precisamente el trabajo de toda la evolución histórica. No depende en absoluto de la voluntad del capitalismo imperialista el rechazar la estrecha solidaridad de todas las regiones del globo, encerrándose en cada marco nacional. Si hoy intenta esa desquiciada empresa es porque está acorralado por las contradicciones de su sistema, y lo hace a costa de una destrucción de riquezas en las que se ha materializado la plusvalía arrancada a múltiples generaciones de proletarios, arrastrando a una destrucción gigantesca de fuerza de trabajo en la abismo de la guerra imperialista.
Tampoco el proletariado internacional debe desconocer la ley de la evolución histórica. Un proletariado que haya hecho la revolución deberá hacer pagar al “socialismo en un solo país” el abandono de la lucha mundial de clases y, por consiguiente, de su propia derrota.
Que la evolución desigual pueda ser considerada como la ley histórica cuya consecuencia sería la necesidad de desarrollos nacionales autónomos no es, según lo que hemos dicho, sino la negación misma del concepto de sociedad mundial.
Como ya hemos dicho, la desigualdad en la evolución económica y política no es ni mucho menos una “ley absoluta del capitalismo” (como así dice el programa del VIº Congreso de la Internacional comunista); no es sino una serie de diferencias que se manifiestan bajo unas leyes específicas del sistema burgués de producción.
En su fase de expansión, el capitalismo, en un proceso contradictorio y sinuoso, tendió hacia la nivelación de las desigualdades de crecimiento, mientras que en su fase de retroceso, lo que hace es incrementar las diferencias que han permanecido por las necesidades de su evolución: el capital de las metrópolis agotaba la subsistencia de los países atrasados, destruyendo las bases de su desarrollo.
Ante esta constatación de una evolución retrógrada y parásita, la Internacional Comunista dedujo que “las desigualdades aumentan, acentuándose más todavía en esta época del imperialismo” y de ahí sacó su tesis del “socialismo nacional” que creía haber reforzado practicando la confusión entre “socialismo” nacional y “revolución” nacional. Todo esto lo justificó basándose en la imposibilidad histórica de una revolución proletaria mundial como acto simultáneo por todas partes.
Para dar fuerza a sus argumentos, la IC sacó a relucir algunos escritos de Lenin, en especial su artículo de 1915 con la consigna de “Estados Unidos mundiales” (A contracorriente) en donde Lenin consideraba que “la desigualdad en el progreso económico y político es ley ineluctable del capitalismo; de ahí se deduce que una victoria del socialismo es posible, en unos cuantos Estados capitalistas para empezar e incluso en uno solo”.
Trotski dejó mal paradas esas falsificaciones en la Internacional comunista después de Lenin y no vamos pues aquí a detenernos a refutarlas nuevamente.
Pero eso no quita que Trotski, valiéndose de Marx y de Lenin, pensara poder utilizar la “ley” del desarrollo desigual –erigida pues igualmente como ley absoluta del capitalismo– para explicar, por una lado, que era inevitable la revolución en su forma nacional y, en cambio, por otro lado, que la revolución iba a estallar, en primer lugar, en los países atrasados:
“de la evolución desigual y a saltos del Capitalismo se deriva el carácter desigual y a saltos de la revolución socialista, a la vez que la interdependencia mutua de cada país que ha alcanzado niveles muy elevados se deriva la imposibilidad no sólo política sino también económica de construir el socialismo en un solo país” (la IC después de Lenin);
y también que
“por lo tanto, la posibilidad que Rusia, históricamente atrasada, pudiera conocer una revolución proletaria antes que la avanzada Inglaterra, se basaba perfectamente en la ley del desarrollo desigual”. (la Revolución permanente).
Para empezar, Marx, al reconocer la necesidad de las revoluciones nacionales, nunca la justificó con la desigualdad de la evolución. Para él no cabe duda de que esa necesidad se debe a la división de la sociedad en naciones capitalistas, lo cual no es sino el corolario de su división en clases.
El Manifiesto comunista dice que:
“Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen. No obstante, siendo la mira inmediata del proletariado la conquista del Poder político, su exaltación a clase nacional, a nación, es evidente que también en él reside un sentido nacional, aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el de la burguesía”.
Y más tarde, Marx, en su Crítica al programa de Gotha, precisará
“Naturalmente, la clase obrera, para poder luchar, tiene que organizarse como clase en su propio país, ya que éste es la palestra inmediata de su lucha. En este sentido, su lucha de clases es nacional, no por su contenido, sino, como dice el Manifiesto comunista, «por su forma»”.
Esa lucha nacional, cuando estalla en revolución proletaria significa que han madurado históricamente los antagonismos económicos y sociales de la sociedad capitalista en su conjunto, significando que la dictadura del proletariado es un punto de partida y no de llegada. Y esa revolución proletaria en un marco nacional, que es un aspecto de la lucha mundial de clases, debe mantenerse integrada en esta lucha si no quiere perecer. En el sentido de esa continuidad del proceso revolucionario se puede hablar de revolución “permanente”.
Trotski rechaza totalmente la teoría del “socialismo en uno solo país” considerándola reaccionaria. Sin embargo, basándose en la “ley” del desarrollo desigual acaba deformando lo que significan las revoluciones proletarias. Esa “ley” la incorporará incluso a su teoría de la Revolución permanente que, según él, comprende dos tesis fundamentales: una basada en una idea “justa” de la evolución desigual y la otra en una comprensión exacta de la economía mundial.
Limitándose a esta época del imperialismo: si las diferentes expresiones de desigualdad no se debieran a las leyes propias del capitalismo modificadas en su actividad por la crisis general de descomposición, y se debieran a una ley histórica de la desigualdad necesaria, no se comprendería por qué la única consecuencia de esa ley sería la aparición de revoluciones nacionales en los países atrasados que no se extienden para favorecer el desarrollo de economías autónomas, y hasta el “socialismo nacional”.
Al dar preponderancia al medio geográfico (pues eso es lo que en realidad significa la transformación en ley de la evolución desigual) y no al factor histórico, el único válido, o sea la lucha de clases, se deja la puerta abierta a todas las justificaciones del “socialismo” económico y político basado en no se sabe qué posibilidad material de desarrollo independiente, una puerta que ha acabado franqueando el centrismo en lo que a Rusia se refiere.
Trotski podrá acusar en vano a Stalin de “transformar en fetiche la ley de desarrollo desigual, declarándola suficiente para servir de cimientos al socialismo nacional”, pero, en realidad, con las mismas premisas teóricas, acabaría lógicamente desembocando en las mismas conclusiones si no se detuviera arbitrariamente en el camino.
Para definir la Revolución rusa, Trotski dirá que “fue la más grandiosa de todas las manifestaciones de la desigualdad de la evolución histórica; la teoría de la revolución permanente que pronosticó el cataclismo de Octubre estaba, por eso mismo, basada en esa ley”.
El retraso en el desarrollo de Rusia, podrá invocarse, en cierto modo, para explicar el salto de la revolución por encima de la fase burguesa, aunque la realidad esencial fuera que la revolución surgió en un periodo en el que precisamente aparece la incapacidad de la burguesía nacional para llevar a cabo sus objetivos históricos. Y ese retraso cobra todo su significado en el plano político porque a la incapacidad histórica de la burguesía rusa se le añade su debilidad orgánica, mantenida ésta todavía más por la situación imperialista. En la sacudida de la guerra imperialista, Rusia iba a aparecer necesariamente como el punto de ruptura del frente capitalista. La revolución mundial se inició precisamente allí donde había un campo favorable para el proletariado y para la construcción de su partido de clase.
La crítica de los “paises maduros” o “inmaduros para el socialismo
Quisiéramos, para acabar esta primera parte, examinar la tesis de los “países maduros” y los “no maduros” para el socialismo, tesis apreciada por los “evolucionistas” y que ha dejado algunas huellas en el pensamiento de los comunistas opositores, cuando éstos procuran definir el carácter de la revolución rusa o buscan los orígenes de la degeneración de ésta.
En su “Prefacio” a la Crítica a la economía política, Marx propuso lo principal de su reflexión sobre el significado de una evolución social que ha llegado a su madurez, afirmando que:
“una sociedad no desaparece nunca antes de haber desarrollado todas las fuerza productivas que es capaz de contener; y nunca la sustituyen unas relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones materiales de existencia para esas relaciones se hayan incubado en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver, pues, observando más atentamente, siempre aparecerá que el problema mismo solo se presenta cuando las condiciones materiales para resolverlo existen ya o, al menos, les falta poco para ello”.
O sea que las condiciones de madurez solo pueden aplicarse al conjunto de la sociedad regida por un sistema de producción predominante. Además, la noción de madurez tiene un valor relativo y no absoluto. Una sociedad está “madura” porque su estructura social y su marco jurídico se han vuelto demasiado estrechos en relación con las fuerzas materiales que ha desarrollado.
Hemos subrayado, al principio de este estudio, que el capitalismo, aunque haya desarrollado poderosamente las capacidades productivas de la sociedad, no ha reunido, por eso mismo, todas las fuerzas materiales que permiten la organización inmediata del socialismo. Como lo dice Marx, solo existen las condiciones materiales para resolver el problema o al menos están próximas a su surgimiento.
Esa concepción restrictiva se aplica con más razón todavía a cada uno de los componentes nacionales de la economía mundial. Todos ellos están históricamente maduros para el socialismo, pero ninguno de ellos lo está hasta el punto de reunir todas las condiciones materiales necesarias para la edificación del socialismo íntegro, sea cual sea el desarrollo que hayan alcanzado.
Ninguna nación posee por sí sola todos los elementos de una sociedad socialista. El nacionalsocialismo se opone irreductiblemente al internacionalismo, a la división universal del trabajo y al antagonismo mundial entre la burguesía y el proletariado.
Es una pura abstracción concebir una sociedad socialista como una yuxtaposición de economías socialistas completas. La distribución mundial de las fuerzas productivas (que no es algo artificial) excluye la posibilidad de realizar íntegramente el socialismo tanto a las naciones “superiores” como a las regiones “inferiores”. El peso específico de cada una de ellas en la economía mundial mide su grado de dependencia recíproca y no la amplitud de su independencia. Gran Bretaña, uno de los territorios más avanzados del capitalismo, en donde éste aparece en su estado más puro, no es viable considerado aisladamente. Los hechos muestran hoy que las fuerzas productivas nacionales, con que estén privadas de solo una parte del mercado mundial, declinan. Así ocurre con la industria algodonera y la carbonífera en Inglaterra. En Estados Unidos, la industria automovilística, limitada al mercado interior, tan amplio sin embargo, acabaría retrocediendo. Una Alemania proletaria aislada, asistiría impotente a la contracción de su aparato industrial, incluso teniendo en cuenta una amplia expansión del consumo.
Es pues algo abstracto el plantearse la cuestión de países “maduros” o “no maduros” para el socialismo. El criterio de madurez debe ser rechazado tanto para los países con desarrollo superior como para los países atrasados.
Es con la visión de una maduración histórica de los antagonismos sociales resultantes del conflicto agudo entre fuerzas materiales y relaciones de producción, con la que debe abordarse el problema. Limitar los factores de tal problema a los factores materiales, es ponerse en la postura de ciertos teóricos de la IIª Internacional, como Kautsky y otros socialistas alemanes, que consideraban que Rusia, como economía atrasada que era en la que el sector agrícola (muy débil técnicamente) ocupaba un lugar preponderante, no estaba madura para una revolución proletaria, sino solo para una revolución burguesa, idea que convergía con la de los mencheviques rusos. Otto Bauer dedujo de “la inmadurez” económica de Rusia, que el Estado proletario iba a degenerar obligatoriamente.
Rosa Luxemburgo (la Revolución rusa) hacía el comentario de que, según el principio de los socialdemócratas, la Revolución rusa debería haberse parado con la caída del zarismo:
“Si ha ido más allá, si se ha dado la misión de realizar la dictadura del proletariado, se debería, según esa doctrina, a un simple error del ala radical del movimiento obrero ruso, los bolcheviques, y todos los problemas que la revolución ha sufrido en el curso siguiente, todas las dificultades de que ha sido víctima, serían el resultado de ese error fatal”.
Saber si Rusia estaba madura o no para la revolución proletaria no iba a resolverse en función de las relaciones de clase trastornadas por la situación internacional. La condición esencial era la existencia de un proletariado concentrado, aunque en ínfima proporción respecto a la inmensa masa de campesinos, y cuya conciencia se expresaba en un partido de clase fuerte por su ideología y su experiencia revolucionaria. Con Rosa Luxemburgo, nosotros afirmamos que “el proletariado ruso no podía ser considerado sino como vanguardia del proletariado mundial, vanguardia cuyos movimientos expresaban el grado de madurez de los antagonismos sociales a escala internacional. Es el desarrollo de Alemania, de Inglaterra y de Francia lo que se expresa en San Petersburgo. Es ese desarrollo lo que debía decidir el destino de la revolución rusa. Esta solo podría alcanzar su objetivo si era el prólogo de la revolución del proletariado europeo”.
Algunos camaradas de la Oposición comunista han basado su apreciación de la revolución rusa en el criterio de la “inmadurez” económica.
El camarada Hennaut, en su estudio sobre las Clases en la Rusia de los Sóviets defiende esa posición.
Retomando las reflexiones de Engels, comentadas ya por nosotros al principio de este artículo, Hennaut las interpreta como si tuvieran un sentido particular que pudiera aplicarse a un país determinado y no referidas a toda la Sociedad que ha llegado a un término histórico de su evolución.
Engels estaría así en contradicción evidente con lo que Marx había dicho en el prefacio de su Crítica. Y eso no es así, como puede deducirse de nuestros comentarios.
Según Hennaut, para justificar una revolución proletaria, lo que debe prevalecer es el factor económico y no el político. Dice lo siguiente:
“aplicadas a la época contemporánea de la historia humana, esas constataciones (de Engels, ndlr) no pueden significar otra cosa sino que la toma del poder por el proletariado, el mantenimiento y el uso de ese poder con fines socialistas, no puede concebirse sino allí donde el capitalismo ya ha despejado previamente el camino del socialismo, o sea, allí donde ha hecho surgir un proletariado industrial numeroso que abarca a la mayoría, o al menos a una fuerte minoría de la población, allí donde ha creado una industria desarrollada, capaz de dar impulso al desarrollo posterior de la economía entera”.
Más lejos subraya que:
“fueron, en última instancia, las capacidades económicas y culturales del país las que determinarían el posterior destino de la revolución rusa cuando se comprobó que los proletariados de fuera de Rusia no estaban listos para hacer su revolución. El atraso de la sociedad rusa iba entonces a hacer aparecer todos sus aspectos “negativos”.
Pero quizás el camarada Hennaut no se haya dado cuenta de que cuando uno se basa en las condiciones materiales para dar o no dar “legitimidad” a una revolución proletaria, eso acaba llevando, se quiera o no, a meter el dedo en los engranajes del “socialismo nacional”.
Repetimos que la condición básica para que viva la revolución proletaria es la continuidad su vínculo en función del cual debe definirse la política interior y exterior del Estado proletario. La revolución, aunque tenga que comenzar en un terreno nacional, no podrá nunca mantenerse indefinidamente por muy grandes que sean las riquezas y el tamaño de ese ámbito nacional; por eso es por lo que debe ampliarse a otras revoluciones nacionales hasta desembocar en la revolución mundial, so pena de asfixia o de degeneración, por eso es por lo que nosotros consideramos un error basarlo todo en premisas materiales.
En última instancia, el “salto” de la Revolución rusa por encima de las etapas intermedias debe explicarse basándose en esas mismas consideraciones. La Revolución de Octubre demostró que en esta época del imperialismo decadente, el proletariado no puede pararse en la fase burguesa de la evolución, sino superarla sustituyendo a una burguesía incapaz de realizar su programa histórico. Par alcanzar ese objetivo, los bolcheviques no tenían que evaluar ni mucho menos el capital material, las fuerzas productivas disponibles, sino evaluar la relación de fuerzas entre las clases.
Una vez más, el “salto” no estaba condicionado por factores económicos, sino políticos y no podía cobrar todo su significado, desde el punto de vista del desarrollo material, sino gracias a la transformación de la revolución en revolución proletaria mundial. La “inmadurez” de los países atrasados, que exigía ese “salto” como también lo exigía la “madurez” de los países “avanzados” se habría encontrado así incorporada al mismo proceso de la evolución mundial de la lucha de clases.
Lenin hizo la justa crítica de los reproches dirigidos a los bolcheviques por haber tomado el poder:
“sería un error inexcusable decir que, puesto que ha habido desequilibrio reconocido entre nuestras fuerzas económicas y nuestra fuerza política, no había que tomar el poder. Hay que ser obtuso para razonar de esa manera, pues hay que saber que tal equilibrio no existirá nunca, ni en la evolución social como tampoco en la evolución natural y solo tras una serie de experiencias (las cuales, una por una y separadamente, serían incompletas y sufrirían cierto desequilibrio) el socialismo triunfante podrá realizarse mediante la colaboración revolucionaria de los proletarios de todos los países”.
Un proletariado, por muy “pobre” que sea, no tiene que ponerse a “esperar” la acción de proletariados más “ricos” para hacer su propia revolución. Cierto que las dificultades serán mayores que las que podría encontrar un proletariado más “favorecido”, ¡pero la historia no da a escoger!
La naturaleza de la época histórica hace que se haya acabado el tiempo de las revoluciones burguesas dirigidas por la burguesía. La supervivencia del capitalismo se ha convertido en un freno para el progreso y, por consiguiente, en un obstáculo para que pudiera aparecer en algún sitio una revolución burguesa, pues estaría privada de la apertura de un mercado mundial saturado de mercancías. Además, la burguesía ya no podrá contar con el apoyo de las masas obreras como así ocurrió en 1789, pero ya no volvió a ocurrir en 1848, en 1871 y en 1905, en Rusia.
La Revolución de Octubre fue la ilustración patente de una de esas aparentes paradojas de la historia, dando el ejemplo de un proletariado que finaliza una efímera revolución burguesa, pero obligado a poner por delante sus propios objetivos para no volver a caer bajo la dictadura del imperialismo.
La burguesía rusa estuvo desde sus orígenes debilitada por la hegemonía del capital occidental sobre la economía del país. Ese capital, en compensación por el apoyo al zarismo, se adjudicó una parte importante de la renta nacional, entorpeciendo así el desarrollo de las posiciones económicas de la burguesía.
1905 fue como una especie de intento de revolución burguesa en la que la burguesía estaba ausente. Un proletariado fuertemente concentrado había podido ya formarse como fuerza revolucionaria independiente, obligando a la burguesía, incapaz políticamente, a seguir en el camino del imperialismo autocrático y feudal, pero lo que empezó como revolución burguesa de 1905 no pudo acabar en victoria proletaria porque, aunque surgida a causa de los trastornos provocados por la guerra ruso-japonesa, no correspondía a la maduración de los antagonismos sociales a escala internacional y además porque el zarismo pudo obtener los apoyos financieros y materiales de toda la burguesía europea.
Como lo hizo notar Rosa Luxemburgo:
“La revolución de 1905-1907 solo encontró un eco muy débil en Europa, por eso solo quedó como un prólogo. Su continuación y su fin estaban vinculados a la evolución europea.”
La revolución de 1917 iba a estallar en unas condiciones históricas más evolucionadas.
En la Revolución proletaria y el renegado Kautsky, Lenin definió sus fases sucesivas. Lo mejor que podemos hacer es citarlas:
“Al principio, del brazo de «todos» los campesinos contra la monarquía, contra los terratenientes, contra el medievalismo (y en este sentido, la revolución sigue siendo burguesa, democrático-burguesa). Después, del brazo de los campesinos pobres, del brazo del semiproletariado, del brazo de todos los explotados contra el capitalismo, incluyendo los ricachos del campo, los kulaks, los especuladores, y en este sentido, la revolución se convierte en socialista. Querer levantar una muralla china artificial entre ambas revoluciones, separar la una de la otra por algo que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo, es adocenarlo, reemplazarlo por el liberalismo. Sería hacer pasar de contrabando, mediante citas seudocientíficas sobre el carácter progresivo de la burguesía en comparación con el medievalismo, una defensa reaccionaria de la burguesía frente al proletariado socialista”
La dictadura del proletariado fue el instrumento que permitió, por un lado, llevar hasta su término la revolución burguesa y, por otro, superarla. Eso es lo que explica la consigna de los bolcheviques: “la tierra para los campesinos” contra la cual estuvo Rosa Luxemburgo, erróneamente a nuestro parecer.
Con Lenin, nosotros decimos que:
“los bolcheviques distinguieron rigurosamente la revolución democrática burguesa y la revolución proletaria; y al llevar aquélla hasta el final abrieron las puertas a ésta. Esa es la única política revolucionaria, la única política marxista.”
(continuará)
Mitchell
[1]) « Centrismo », así designaba Bilan al estalinismo.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Rev. internacional n° 129 - 2° trimestre de 2007
- 3774 reads
Caos imperialista, desastre ecológico - El capitalismo a la deriva
- 7699 reads
Caos imperialista, desastre ecológico
El capitalismo a la deriva
Hace más de un siglo, Friedrich Engels predijo que, dejada a su aire, la sociedad capitalista arrastraría a la humanidad a la barbarie. Y así es: durante los últimos cien años, la guerra imperialista no ha cesado de aportar su serie de hechos cada vez más graves y abominables, desgraciada ilustración de aquella previsión. Hoy, el mundo capitalista ha abierto una nueva vía al desastre que se avecina, por así decirlo, a rematar la ya bestial de la guerra imperialista: la de una catástrofe ecológica “man-made” – o sea “fabricada por el hombre” – que en el espacio de unas cuantas generaciones, podría transformar la Tierra en un planeta tan inhóspito para la vida humana como Marte. Por muy conscientes que sean los defensores del orden capitalista de semejante perspectiva, nada en absoluto podrán contra ella, por la sencilla razón de que es la propia perpetuación contra natura de su modo de producción agonizante lo que provoca tanto la guerra imperialista como la catástrofe ecológica.
Guerra imperialista = barbarie
El sangriento descalabro en que ha desembocado la invasión de Irak por la “coalición” dirigida por Estados Unidos en 2003, ha sido una señal fatídica en el desarrollo de la guerra imperialista hacia la destrucción misma de la sociedad. Cuatro años después de la invasión, muy lejos de ser “liberado”, Irak se ha transformado en lo que púdicamente los periodistas burgueses llaman “una sociedad bloqueada” en donde la población, tras haber sufrido las matanzas de la Guerra del Golfo de 1991, tras haber quedado, después, exangüe durante una década de sanciones económicas ([1]), está día tras día sometida a los atentados suicidas, a los pogromos de todo tipo de “insurgentes”, a los asesinatos de los escuadrones de la muerte del ministerio del Interior o la eliminación arbitraria por parte de las fuerzas de ocupación. La situación en Irak no es sino el epicentro de un proceso de desintegración y de caos militarizados que se extiende por Palestina, Somalia, Sudan, Líbano hasta Afganistán que amenaza constantemente con tragarse a nuevas regiones del planeta entre las que no hay que excluir, ni mucho menos, a las metrópolis capitalistas centrales, como lo han demostrado los atentados terroristas de Nueva York, Madrid y Londres durante esta primera década del nuevo siglo. Lejos de construir un nuevo orden mundial en Oriente Medio, el poder militar norteamericano no ha hecho más que propagar un caos militar sin límites.
En cierto modo no hay nada nuevo en lo que a matanzas militares masivas se refiere. La Primera Guerra mundial de 1914-18 fue ya un paso de gigante en el “porvenir” de barbarie. Al mutuo degüello de millones de jóvenes obreros enviados a las trincheras por sus amos imperialistas respectivos le sucedió una pandemia, la llamada “gripe española”, que se llevó por delante a varios millones más, a la vez que las naciones industriales europeas más poderosas del capitalismo se encontraban económicamente por los suelos. Tras el fracaso de la revolución de Octubre de 1917 y las revoluciones obreras que aquélla inspiró por el resto del mundo durante los años 1920, quedó libre el camino para otro episodio de guerra total todavía más catastrófico, la Segunda Guerra mundial de 1939-45. Fue entonces la población civil el objetivo principal de una matanza de masas sistemática realizada por las fuerzas aéreas. Fue entonces cuando se realizó el genocidio de varios millones de seres humanos perpetrado en el corazón mismo de la civilización europea.
Llegó después la “Guerra fría” entre 1947 y 1989, que produjo una cantidad de masacres tan destructoras como aquéllas, en Corea, en Vietnam, en Camboya y por toda África, y, además, el antagonismo entre EEUU y la URSS conllevaba la amenaza permanente de un holocausto nuclear total.
Lo que es nuevo en la guerra imperialista de hoy no es el nivel absoluto de destrucción, pues los conflictos recientes, aún realizándose con una potencia de fuego incomparablemente más mortífera que antes (al menos en lo que concierne a EEUU) no han llevado todavía al abismo a las concentraciones de población del corazón del capitalismo, como sí había ocurrido durante las dos guerras mundiales. Lo diferente es que el aniquilamiento de toda sociedad humana que provocaría tal guerra, aparece hoy mucho más claramente. En 1918, Rosa Luxemburgo comparaba la barbarie de la Primera Guerra mundial a la decadencia de la Roma antigua y los sombríos años que la siguieron. Hoy ni siquiera esa comparación parece la adecuada para expresar el horror sin fin que la barbarie capitalista nos reserva. A pesar de la brutalidad y el caos destructor de las dos guerras mundiales del siglo pasado, siempre les quedaba una perspectiva – por muy ilusoria que fuera en fin de cuentas – de reconstruir un orden social en interés de las potencias imperialistas dominantes. Los focos de tensión de la época contemporánea, al contrario, no “ofrecen” a los protagonistas en guerra más perspectiva que la de caer todavía más bajo en una fragmentación social a todos los niveles, en una descomposición del orden social, en un caos sin fin.
El atolladero del imperialismo americano
es el de todo el capitalismo
La mayor parte de la burguesía estadounidense se ha visto obligada a reconocer que su estrategia imperialista de imponer unilateralmente su hegemonía mundial, ya sea en lo diplomático como en lo militar o ideológico, se ha ido al garete. El Informe del Grupo de Estudios sobre Irak (Irak Study Group), presentado en el Congreso norteamericano no ha ocultado esa evidencia. En lugar de fortalecer el prestigio del imperialismo americano, la ocupación de Irak ha acabado debilitándolo a casi todos los niveles. Pero ¿qué alternativa a la política de Bush proponen las críticas más severas en el seno de la clase dominante de EEUU? La retirada es imposible sin debilitar todavía más la hegemonía norteamericana e incrementar el caos. La división de Irak en base a los grupos étnicos tendría los mismos resultados. Algunos incluso proponen volver a la política de “contención” como durante la Guerra fría. Pero es evidente que no puede volverse al orden mundial de dos bloques imperialistas. Por eso, el descalabro en Irak es mucho peor que el de Vietnam pues, contrariamente a esta guerra, es ahora al mundo entero al que Estados Unidos intenta contener y no sólo al que era, en aquel entonces, su bloque rival, la URSS.
Por eso, a pesar de las agrias críticas del ISG y del control del Congreso americano por el partido demócrata, el presidente Bush ha sido autorizado a aumentar en al menos 20 000 soldados enviados a Irak, lanzándose además a una nueva política de amenazas militares y diplomáticas hacia Irán. Sean cuales sean las estrategias alternativas que esté estudiando la clase dominante de EEUU, se verá, tarde o temprano, obligada a dar una nueva prueba sangrienta de su estatuto de superpotencia con unas consecuencias todavía más abominables para las poblaciones del mundo. Y eso incrementará más todavía la extensión de la barbarie.
Eso no es el resultado ni de la incompetencia ni de la arrogancia de la administración republicana de Bush y de los neoconservadores como así no paran de repetirnos las burguesías de las demás potencias imperialistas. Dejar las cosas en manos de Naciones Unidas o abogar por la “cooperación multilateral” no es una opción más, como lo pregonan esas burguesías y los pacifistas de todo tipo. Desde 1989, Washington lo comprendió perfectamente: la ONU se había vuelto una tribuna para atajar los proyectos norteamericanos, un lugar donde sus rivales menos poderosos podían retrasar, diluir y hasta imponer un veto a la política de EEUU para impedir que se debilitaran sus propias posiciones. Al presentar a EEUU como único responsable de la guerra y el caos, Francia, Alemania y los demás, lo que hacen resaltar es la parte que plenamente les incumbe en la lógica destructora actual del imperialismo: una lógica en la cada cual juega para sí y debe oponerse a todos los demás.
No es de extrañar que las manifestaciones regulares sobre el tema de “Stop the War” – “¡Alto a la guerra!” – en las grandes ciudades de las potencias más importantes den en general un ruidoso apoyo a los pequeños hampones imperialistas de Oriente Medio, como los insurgentes de Irak o Hizbolá de Líbano que luchan contra Estados Unidos. Lo que eso revela es que el imperialismo es un proceso que ninguna nación puede evitar. Eso significa que la guerra no solo es la consecuencia de la agresión de las potencias mayores.
Otros siguen proclamando, contra las evidencias, que la aventura americana en Irak es una “guerra por el petróleo”, ocultando así por completo el peligro que significan los objetivos geoestratégicos fundamentales de la potencia estadounidense. Es ésa una gran subestimación de la gravedad de la situación actual. En realidad, el callejón sin salida en que está metido en imperialismo americano en Irak no es sino la expresión del atolladero general en que está metida la sociedad capitalista. George Bush padre anunció que con la desaparición del bloque ruso se abría una nueva era de paz y estabilidad, un “nuevo orden mundial”. Rápidamente, sobre todo con la primera guerra del Golfo y luego con el feroz conflicto en Yugoslavia, en el corazón de Europa, la realidad se encargaría de desmentir aquella previsión. Los años 90 no fueron los del orden mundial, sino los de un caos bélico creciente. Ironías de la historia, será el George Bush hijo el actor de primer plano en el nuevo paso decisivo de un caos irreversible.
La deterioración de la biosfera
A la vez que el capitalismo en descomposición estimula su carrera imperialista hacia una barbarie cada vez más evidente, también ha acelerado el asalto contra la biosfera con tal ferocidad que un holocausto climático creado artificialmente podría también aniquilar la civilización y la vida humanas. Según el consenso al que han llegado los científicos en temas ecológicos del planeta, en el informe de febrero de 2007 del Grupo intergubernamental de expertos en evolución del clima (GIEC), queda claro que la teoría según la cual el calentamiento del planeta, debido a la acumulación de elevadas tasas de dióxido de carbono en la atmósfera, se debería a la combustión a gran escala de energías fósiles, ya no es una simple hipótesis, sino considerada como “muy probable”. El dióxido de carbono de la atmósfera retiene el calor del sol reflejado por la superficie de la Tierra, irradiándolo por el aire ambiente y provocando así el “efecto invernadero”. Ese proceso se inició hacia 1750, al principio de la revolución industrial capitalista y, desde entonces, el incremento de las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento del planeta no han cesado de aumentar. Desde 1950, ese doble incremento se aceleró en paralelo con la subida de la curva de crecimiento, y se han alcanzado nuevos récords de temperatura planetarios prácticamente cada año durante la última década. Las consecuencias de ese calentamiento del planeta ya han empezado a aparecer a una escala alarmante: un cambio en el clima que provoca a la vez sequías a repetición e inundaciones a gran escala, oleadas de calor mortales en Europa del Norte y unas condiciones climáticas extremas muy destructivas que, a su vez, son ya responsables del incremento de hambrunas y enfermedades en el Tercer mundo y de la ruina de ciudades enteras como Nueva Orleáns tras el paso del huracán Katrina.
No se trata, desde luego, de ponerse ahora a denunciar el capitalismo por haber empezado a quemar energías fósiles o actuar contra el medio ambiente con consecuencias imprevistas o peligrosas. En realidad, esto ocurre desde los albores de la civilización humana:
“Los hombres que en Mesopotamia, Grecia, Asia Menor y otras regiones talaban los bosques para obtener tierra de labor, ni siquiera podían imaginarse que, al eliminar con los bosques los centros de acumulación y reserva de humedad, estaban sentando las bases de la actual aridez de esas tierras. Los italianos de los Alpes, que talaron en las laderas meridionales los bosques de pinos, conservados con tanto celo en las laderas septentrionales, no tenía idea de que con ello destruían las raíces de la industria lechera en su región; y mucho menos podían prever que, al proceder así, dejaban la mayor parte del año sin agua sus fuentes de montaña, con lo que les permitían, al llegar el período de las lluvias, vomitar con tanta mayor furia sus torrentes sobre la planicie. Los que difundieron el cultivo de la patata en Europa no sabían que con este tubérculo farináceo difundían a la vez la escrofulosis. Así, a cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el dominio de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente” (Friedrich Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre).
El capitalismo es sin embargo responsable del enorme acelerón de ese proceso de deterioro del entorno. No a causa de la industrialización en sí, sino como resultado de su búsqueda de la máxima ganancia y, por lo tanto, de la indiferencia ante las necesidades ecológicas y humanas si no coinciden con el objetivo de acumular riquezas. Además, el modo de producción capitalista tiene otras características que acentúan la destrucción desenfrenada del entorno. La competencia intrínseca entre capitalistas, sobre todo entre cada Estado nacional, impide, en última instancia cuando menos, que pueda establecerse la menor verdadera cooperación a escala mundial. Y, relacionado con esa característica, la tendencia del capitalismo a la sobreproducción en su búsqueda insaciable de ganancia.
En el capitalismo decadente, en su período de crisis permanente, la tendencia a la sobreproducción se ha vuelto crónica. Esto se ha plasmado muy claramente desde la Segunda Guerra mundial cuando la expansión de las economías capitalistas se produjo artificialmente, en parte mediante la política de financiación de los déficits, gracias a una extensión gigantesca de todo tipo de endeudamientos en la economía. Esto no llevó a satisfacer las necesidades de las masas obreras que siguieron empantanadas en la pobreza, pero sí a un despilfarro enorme: desde los montones de mercancías sin vender hasta el dumping de millones de toneladas de alimentos, o la producción de una ingente cantidad de productos, desde los automóviles hasta los ordenadores, que se desechan rápidamente, o la gigantesca masa de productos idénticos producidos por diferentes contrincantes en competencia por el mismo mercado.
Además, a la vez que los ritmos de los cambios y de la sofisticación tecnológica aumenta en la decadencia, las innovaciones resultantes, contrariamente a la situación del período de ascendencia del capitalismo, tienden a ser estimulados sobre todo por el sector militar. Al mismo tiempo, en lo que a infraestructuras se refiere (construcción, sistemas sanitarios, producción de energía, sistemas de transporte…), asistimos a muy pocos desarrollos revolucionarios comparándolos con los que caracterizaron el surgimiento de la economía capitalista. En el período de descomposición capitalista, fase final de la decadencia, se produce una aceleración de la tendencia opuesta, un intento de reducir los costes de mantenimiento, incluso de viejas infraestructuras, en busca de ganancias inmediatas. Puede observarse la caricatura de ese proceso en la expansión actual de la producción en China e India, en donde todo tipo de infraestructura industrial brilla por su casi total ausencia. En lugar de proporcionar un nuevo ímpetu a la vida del capitalismo, esa expansión da lugar a niveles de contaminación estremecedores: destrucción de los sistemas fluviales, capas de smog que cubren comarcas enteras, etc.
Este largo proceso de declive, de descomposición, del modo de producción capitalista permite explicar por qué se han incrementado de manera tan dramática las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento del planeta durante las últimas décadas. También permite explicar por qué, ante semejante evolución económica y climática del capitalismo, ese sistema y sus “ejecutivos” serán incapaces de corregir los efectos catastróficos del calentamiento climático.
Esos dos escenarios apocalípticos que pueden destruir la propia civilización humana son en cierto modo reconocidos y hechos públicos por los portavoces y los medias de los dirigentes de todas las naciones capitalistas. El hecho de que recomienden cantidad de soluciones para evitar ese término irremediable no quiere decir que alguno de esos dirigentes y sus acólitos propongan una alternativa realista ante la atroz perspectiva que hemos esbozado. Al contrario, ante el desastre ecológico como ante la barbarie imperialista que genera, el capitalismo es tan impotente en uno como en otro caso.
“Mucho viento” en torno al calentamiento climático
Los gobiernos del mundo han financiado generosamente, a través de la ONU, las investigaciones del Grupo intergubernamental de expertos sobre la evolución del clima (GIEC) desde 1990, y los medias han divulgado ampliamente sus recientes conclusiones, las más angustiosas.
Los principales partidos políticos de la burguesía de todos los países, por su parte, se han vestido con toda clase de matices del color verde. Pero cuando se mira de cerca, la política ecológica de esos partidos, por muy radical que parezca, oculta deliberadamente la gravedad del problema, pues la única solución posible para solucionarlo pondría el peligro el sistema mismo que tanto alaban. El denominador común de todas esas campañas “verdes” es impedir que se desarrolle una conciencia revolucionaria en una población horrorizada, con razón, por el calentamiento climático. El mensaje ecológico permanente de los gobiernos es que “salvar el planeta es la responsabilidad de cada cual” cuando, en realidad, la gran mayoría está privada de todo poder económico y político, del mínimo control de la producción y del consumo, de todo lo que se produce y cómo se produce. Y la burguesía, que sí tiene ese poder de decisión, tiene menos que nunca la intención de satisfacer las necesidades ecológicas y humanas en detrimento de sus ganancias.
Al Gore, que por poco casi llega a ser presidente de Estados Unidos en 2000, se ha puesto en cabeza de una campaña internacional contra las emisiones de carbono con su película Una verdad inconveniente, obteniendo un Óscar en Hollywood por la manera dinámica con la que trata el peligro de la subida de las temperaturas del planeta, del deshielo en los polos, de la subida de los mares y de todos los estragos resultantes. Pero la película es también una plataforma electoral para el propio Al Gore. No es el único político veterano en tomar conciencia de que al miedo justificado de la población hacia una crisis ecológica puede sacársele tajada en la carrera por el poder propia del juego democrático de los grandes países capitalistas. En Francia, todos los candidatos à la presidencia han firmado el “Pacto ecológico” del periodista Nicolás Hulot. En Gran Bretaña, los principales partidos políticos rivalizan por ver cuál es el más “verde” de todos. El informe Stern pedido por Gordon Brown del Nuevo partido laborista en el poder, se ha plasmado en unas cuantas iniciativas gubernamentales para reducir las emisiones de carbono. David Cameron, jefe de la oposición conservadora, va en bici al Parlamento, aunque, eso sí, los de su entorno llegan detrás en Mercedes.
Basta con examinar los resultados de las políticas precedentes de los gobiernos para reducir las emisiones de carbono para darse cuenta de la incapacidad de los Estados para alcanzar un mínimo de eficacia. En lugar de estabilizar las emisiones de gas de efecto invernadero en el año 2000 a los niveles de 1990, a lo que se habían muy modestamente comprometido los firmantes del protocolo de Kyoto en 1997, hubo un aumento de 10,1% de esas emisiones en los principales países industrializados a finales del siglo pasado, previéndose que la contaminación habrá aumentado… ¡un 25,3 % en 2010! (Deutsche Umwelthilfe)
Basta con constatar la negligencia total de los Estados capitalistas hacia las calamidades que se han abatido sobre el mundo a causa del cambio climático, para juzgar la sinceridad de las interminables peroratas con las mejores intenciones.
Los hay que, tras reconocer que la ganancia es un poderoso factor para no limitar eficazmente la contaminación, creen que puede resolverse el problema sustituyendo las políticas liberales por soluciones puestas en práctica por los Estados. Pero está claro, sobre todo a escala internacional, que los Estados capitalistas, por mucho que se organizaran dentro de sus fronteras, son incapaces de cooperar entre ellos sobre este tema, pues cada uno, por su lado, debería hacer sacrificios. El capitalismo es competencia y hoy más que nunca lo que en él manda es “cada uno por su cuenta”.
El mundo capitalista es incapaz de unirse en torno a un proyecto común tan masivo y costoso como lo sería una transformación completa de la industria y de los transportes para lograr una reducción drástica en la producción de energía que desecha carbono. La principal preocupación de todas las naciones capitalistas es, al contrario, hacerlo todo por utilizar ese problema para promover las propias ambiciones sórdidas de cada uno. Como en el plano imperialista y militar, el capitalismo está, en el ecológico, atravesado por sus divisiones nacionales insuperables y nunca podrá, por lo tanto, responder significativamente a las necesidades más urgentes de la humanidad.
Todo no está perdido para los proletarios:
tienen ante sí un mundo que ganar
Sería un gran error adoptar una actitud de resignación y pensar que la sociedad humana acabará destruyéndose a causa de esas fuertes tendencias hacia la barbarie que son el imperialismo y la destrucción ecológica. Frente a la inutilidad arrogante de todos esos “parches” que el capitalismo propone para establecer la paz y la armonía con la naturaleza, el fatalismo es una actitud tan errónea como la de creerse ingenuamente esas cataplasmas cosméticas.
Al mismo tiempo que lo sacrifica todo por la ganancia y la competencia, el capitalismo también ha producido, a su pesar, los factores de la superación de su modo de explotación. Ha producido los medios tecnológicos y culturales para, potencialmente, crear un sistema de producción mundial, unificado y planificado, en armonía con las necesidades de la humanidad y de la naturaleza. Ha generado una clase, el proletariado, que no necesita prejuicios nacionales o competitivos, y cuyo máximo interés es desarrollar la solidaridad internacional. La clase obrera no tiene ningún interés, ni ansias por la ganancia. Dicho de otro modo, el capitalismo ha puesto las bases para construir un sistema superior de la sociedad por medio de su superación por el socialismo. El capitalismo ha desarrollado los medios para destruir la sociedad humana, pero también ha creado su propio enterrador, la clase obrera, que podrá preservar la sociedad humana, haciéndole dar un paso decisivo hacia su pleno florecer.
El capitalismo ha permitido la creación de una cultura científica capaz de identificar y medir gases invisibles como el dióxido de carbono tanto en la atmósfera actual como en la de hace 10 000 años. Los científicos saben identificar los isótopos de dióxido de carbono específicos producidos por la combustión de energías fósiles. La comunidad científica ha sido capaz de probar y comprobar la hipótesis del “efecto invernadero”. Y sin embargo, queda muy lejos el tiempo en que el capitalismo, como sistema social, era capaz de usar los métodos científicos y sus resultados en interés del progreso de la humanidad. La mayoría de las investigaciones y descubrimientos científicos de hoy se dedican a la destrucción, al desarrollo de métodos cada vez más sofisticados de muerte masiva. Solo un nuevo sistema social, una sociedad comunista, podrá poner la ciencia al servicio de la humanidad.
A pesar de los cien últimos años de declive y putrefacción del capitalismo y las derrotas sufridas por la clase obrera, las bases necesarias para crear una nueva sociedad siguen intactas. De esto es prueba el resurgir del proletariado mundial desde 1968. El desarrollo de su lucha de clase contra la presión constante sobre el nivel de vida de los proletarios durante las décadas siguientes, impidió la “solución” bárbara prometida por la Guerra fría, la del enfrentamiento total entre bloques imperialistas. Sin embargo, desde 1989 y la desaparición de los bloques, la posición defensiva de la clase obrera no ha permitido impedir la sucesión de guerras locales que amenazan con intensificarse fuera de todo control y de implicar a más y más zonas del planeta. En esta época de descomposición capitalista, el tiempo no pasa a favor del proletariado y menos lo tiene a favor ahora, porque a la ecuación histórica ha venido a añadirse el factor de una catástrofe ecológica inminente.
Pero no por eso podemos afirmar que el declive y la descomposición del capitalismo hayan alcanzado “el límite sin retorno”, un límite en el que no podría ya echarse abajo la barbarie capitalista.
Desde 2003, la clase obrera empezó a reanudar su lucha con renovado vigor, después de que el hundimiento del bloque del Este pusiera momentáneamente un término a su resurgir desde 1968.
En las condiciones actuales de desarrollo de la confianza de la clase, los peligros crecientes que representan la guerra imperialista y la catástrofe ecológica, en lugar de crear sentimientos de impotencia y fatalismo, pueden llevar a una mayor reflexión política y mayor conciencia de lo que nos estamos jugando en el mundo, una conciencia de la necesidad de un derrocamiento revolucionario de la sociedad capitalista. Es de la mayor responsabilidad de los revolucionarios participar activamente en esa toma de conciencia.
Como
3/04/2007
[1]) La mortalidad infantil en Irak pasó de 40 por 1000 en 1990 a 102 por 1000 en 2005, The Times, 26 marzo 2007.
Cuestiones teóricas:
- Descomposición [20]
Carta de un lector - Las reivindicaciones nacionales y democráticas, ayer y hoy
- 4954 reads
Carta de un lector
Las reivindicaciones nacionales y democráticas, ayer y hoy
Hemos mantenido recientemente con un lector de Quebec una correspondencia que, una vez más, nos ha llevado a presentar nuestra visión de las luchas de “liberación nacional”, tratada ya a menudo en nuestras publicaciones, y también la cuestión mas general de las “reivindicaciones democráticas”, que hasta ahora no había sido tratada específicamente en nuestra prensa. Hemos considerado útil publicar largos extractos de esa correspondencia porque los argumentos que presentamos a nuestro lector contienen una dimensión general y responden a unos interrogantes presentes en la clase obrera debido en particular a la influencia que ejercen sobre ella los partidos de izquierda y de extrema izquierda.
En una de sus primeras cartas, nuestro lector nos preguntaba lo que la CCI pensaba de la cuestión nacional quebequense. Esta fue nuestra primera respuesta: “En cuanto a la cuestión nacional quebequense, no es en nada diferente a la que plantea cualquier movimiento de independencia nacional desde hace más de un siglo, y significa un reforzamiento de las ilusiones nacionalistas en el proletariado, conllevando un debilitamiento de sus luchas. Consideramos que cualquier organización en Quebec que apoye la reivindicación de la “Bella provincia” participa, sea o no consciente de ello, en el debilitamiento del proletariado quebequense, canadiense y norteamericano.”
Los peligros del nacionalismo quebequense
Precisamos nuestra posición sobre esa cuestión en una segunda carta:
“Sobre la cuestión especifica de Quebec y de la actitud que tomar frente al movimiento independentista, escribes en tu carta del 1ro de enero:
“En lo que a Quebec se refiere, entiendo vuestra oposición a la independencia de la provincia y al nacionalismo quebequense, pero yo tampoco creo que el nacionalismo canadiense sea más “progresista”, ni mucho menos. Creo que hemos de oponernos resueltamente a todas las campañas de defensa del Estado canadiense y de mantenimiento de la unidad nacional de Canadá. Canadá es un Estado imperialista y opresor que ha de ser destruido de arriba abajo. No quiero decir que se haya de apoyar la independencia de Quebec y de los pueblos autóctonos, pero sí hay que rechazar cualquier apoyo al chovinismo canadiense-inglés dominante en el Estado canadiense”.
Queda claro que los comunistas no apoyan ni el chovinismo canadiense-inglés, ni cualquier otro chovinismo. Sin embargo hablas de “chovinismo canadiense-inglés” y de “nacionalismo quebequense”. ¿Por qué haces esa diferencia? ¿Crees que el nacionalismo quebequense es menos nocivo para el proletariado que el nacionalismo canadiense-inglés? Nosotros no lo creemos. Para ilustrar lo que afirmamos, supongamos una situación hipotética, sin llegar a ser absurda, de un potente movimiento de la clase obrera en Quebec que no alcanzara en un primer tiempo a las provincias anglófonas. Está claro que la burguesía canadiense (la quebequense incluida) haría todo lo que pudiera para que no se extendiera el movimiento a esas provincias y uno de los medios más eficaces sería que los obreros de Quebec mezclaran sus reivindicaciones de clase con otras específicamente independentistas o autonomistas. Así el nacionalismo quebequense puede ser un poderoso veneno contra el proletariado quebequense y canadiense, probablemente más peligroso que el nacionalismo canadiense-inglés, pues resulta muy improbable que un movimiento de clase de los obreros anglófonos tenga su inspiración en la condena de la independencia de Quebec...
En una situación que puede considerarse como parecida a la de Quebec en el Estado canadiense, Lenin escribió, hablando de la cuestión de la independencia de Polonia ([1]):
“La situación es sin lugar a dudas muy confusa, pero hay una salida que permitiría a todos los participantes seguir siendo internacionalistas: los socialdemócratas rusos y alemanes exigen la “libertad de separación” incondicional de Polonia, y los socialdemócratas polacos se dedican a realizar la unidad de la lucha proletaria en los países grandes o pequeños sin lanzar la consigna de independencia de Polonia” (“Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación”, 1916).
Si se quiere seguir siendo fiel a la posición de Lenin, los comunistas deberían defender la independencia de Quebec en las provincias anglófonas y negarse a hacerlo en Quebec mismo. (…)
Nosotros no compartimos la posición de Lenin: pensamos que hemos de decir lo mismo a todos los obreros, sea cual sea su nacionalidad o su lengua. Es lo que hacemos por ejemplo en Bélgica, país en el que nuestra publicación Internationalisme difunde exactamente los mismos artículos en francés y en flamenco. Dicho lo cual, hemos de reconocer que aun errónea, la posición de Lenin estaba inspirada por un internacionalismo inquebrantable que no puede existir en Quebec sin denunciar rotundamente el nacionalismo y las reivindicaciones independentistas.
La respuesta de nuestro lector fue más bien cortante:
“Creo que tenéis una visión profundamente errónea de la relación entre el nacionalismo quebequense y el chovinismo canadiense-inglés. Éste es dominante en el Estado canadiense y alimenta el racismo antiquebequense y antifrancófono. La existencia de ese chovinismo y su arraigo en la clase obrera anglo-canadiense impide cualquier unidad de la clase obrera pan-canadiense. Fomenta el desarrollo de tendencias nacionalistas en los trabajadores quebequenses. Uno de sus aspectos es el rechazo del bilingüismo, siendo sin embargo éste más un mito que una realidad en Canadá. La mayor parte de los francófonos se ven obligados a hablar inglés y la mayoría de los anglófonos no saben o se niegan a hablar francés.
“Contrariamente a lo que afirmáis, el movimiento obrero en el Canadá inglés se basa en la defensa de la unidad canadiense y la defensa de la “integridad” del Estado canadiense en detrimento de los quebequenses y de las naciones nativas [naciones indias, ndlr]. Nunca habrá unidad de la clase obrera en Canadá mientras se mantenga la opresión de las minorías nacionales y el racismo anglo-nacionalista” (…).
“Una cosa es rechazar el nacionalismo quebequense y considerar que la independencia de Quebec es un callejón sin salida y una trampa para la clase obrera, pero de ahí a pretender que es más “peligroso” que el chovinismo anglófono, que se parece al unionismo protestante de Irlanda del Norte, ¡hay un gran diferencia!
“El gobierno canadiense hace todo lo que puede por guardar a Quebec a la fuerza en la Confederación, yendo hasta amenazar con no reconocer el resultado positivo en el referéndum de 1995 e incluso desmembrar un eventual Quebec independiente según unas fronteras étnicas, lo que se ha dado en llamar el reparto de Quebec. Después llegó la ley sobre la Claridad del referéndum, según la cual el gobierno se arrogaría el derecho de decidir las reglas de un próximo referéndum sobre la soberanía, sobre la pregunta planteada en el referéndum y el umbral de mayoría necesario para proclamar la independencia de Quebec.
“No vengáis ahora diciéndome que el chovinismo anglo-canadiense es menos nocivo para la unidad de la clase obrera. Os invito fuertemente a que os enteréis y documentéis sobre la cuestión nacional quebequense.”
Así contestábamos nosotros a esa carta:
“Parece ser que, lo que te hace reaccionar vivamente es que escribamos que en algunos aspectos, el nacionalismo quebequense pueda ser “mas peligroso que el nacionalismo canadiense-inglés”. No discutimos los hechos que mencionas para criticar nuestra posición, en particular que:
“el chovinismo canadiense-inglés es dominante en el Estado canadiense y alimenta el racismo anti-quebequense y anti-francófono, fomenta el desarrollo de tendencias nacionalistas en los trabajadores quebequenses”.
También estamos dispuestos a admitir que el chovinismo anglófono “se parece al unionismo protestante de Irlanda del Norte”.
Vamos a contestar precisamente a partir de este argumento. Nos parece que haces una falsa interpretación de nuestro análisis. Cuando decimos que el nacionalismo quebequense puede revelarse más peligroso que el anglófono para la clase obrera, eso no significa para nada que se pueda considerar a éste como un “mal menor” o que sea menos odioso que aquél. En la medida en que la población francófona sufre por parte del Estado canadiense una forma de opresión nacional, las reivindicaciones independentistas pueden presentarse como una especie de lucha contra la opresión. Y la lucha de clase del proletariado también es una lucha contra la opresión. Ahí está precisamente el peligro.
Cuando los obreros anglófonos entran en lucha, en particular contra los ataques llevados a cabo por el gobierno federal contra la clase obrera, es muy poco probable que su lucha pueda reivindicarse del mantenimiento de la opresión nacional sobre los obreros francófonos, puesto que éstos también son victimas de la política del gobierno. Por mucho que haya obreros anglófonos que no sientan la menor simpatía hacia los francófonos, seria muy sorprendente que los tomen de chivos expiatorios en sus enfrentamientos contra la burguesía. La historia nos demuestra que cuando entran en lucha los obreros (hablamos de lucha auténtica y no de las “acciones” que suelen organizar los sindicatos cuya función es precisamente sabotear y desviar la combatividad obrera), existe en ellos una fuerte tendencia a expresar una forma de solidaridad con los demás trabajadores con quienes comparten un enemigo común. Repetimos que no conocemos en detalle la situación en Canadá, pero sí otras muchas experiencias de ese tipo en Europa. Por ejemplo, a pesar de todas las propagandas nacionalistas de que son víctimas los obreros flamencos y francófonos en Bélgica, a pesar de que tanto los partidos políticos como los sindicatos están organizados con un criterio comunitario, hemos constatado que cuando surgen luchas importantes en ese país los obreros no se preocupan de su origen lingüístico y geográfico, sintiendo la satisfacción profunda de luchar codo a codo, mientras que en “tiempos normales” la burguesía lo hace todo por que se opongan mutuamente. Otro ejemplo ha sido el de hace apenas un año con lo ocurrido en Irlanda del Norte, país en donde el nacionalismo ha sido un enorme lastre. Los empleados de Correos católicos y protestantes de Belfast hicieron huelga en febrero de 2006, manifestándose codo a codo por los barrios católicos y protestantes contra su enemigo común ([2]).
Escribes: “Nunca habrá unidad de la clase obrera en Canadá mientras se mantenga la opresión de las minorías nacionales y el racismo anglo-nacionalista”.
Pareces decir, por consiguiente, que el rechazo por parte de los obreros anglófonos de su propio chovinismo es algo así como una condición para que puedan existir luchas unitarias contra la burguesía canadiense. En realidad, la experiencia histórica desmiente ese esquema: es precisamente durante los combates de clase, y no como condición previa, cuando los obreros superan todo tipo de mistificaciones incluidas las nacionalistas que la burguesía utiliza para mantener su control sobre la sociedad.
En fin de cuentas, si decimos que el nacionalismo quebequense puede ser más peligroso que el nacionalismo anglófono, es precisamente porque existe una forma de opresión nacional de los obreros francófonos. Cuando éstos se lanzan a la lucha contra el Estado federal, corren el riesgo de ser más receptivos a los discursos que presentan la lucha de clases y la lucha contra la opresión nacional como complementarias.
Y lo mismo ocurre con la cuestión de democracia y fascismo. Son dos formas de dominación de clase de la burguesía, dos formas de la dictadura de esa clase. El fascismo se distingue por su mayor brutalidad al ejercer esa dictadura, sin embargo los comunistas no han de escoger el “mal menor” entre ambas formas. La historia de la Revolución rusa y alemana entre 1917 y 1923 nos enseña que el mayor peligro para la clase obrera no está en los partidos abiertamente reaccionarios o “liberticidas”, sino en los “socialdemócratas, los que más gozan de la confianza de los obreros.
Un último ejemplo sobre el peligro del nacionalismo de las naciones oprimidas: Polonia. La independencia de Polonia contra la opresión zarista era una de las reivindicaciones centrales de las Primera y Segunda internacionales. Sin embargo, a finales del siglo xix, Rosa Luxemburg y sus compañeros polacos cuestionaron esa reivindicación señalando, en particular, que la reivindicación por los socialistas de la independencia de Polonia podía debilitar al proletariado de ese país. En 1905, el proletariado polaco estuvo en la vanguardia de la revolución contra el zarismo. En cambio en 1917 y después, no aprovechó ese impulso. Al contrario: uno de los medios mas eficaces que utilizó la burguesía anglo-francesa para paralizar y deshacer al proletariado polaco fue haber otorgado la independencia a Polonia. Los obreros fueron entonces arrastrados por un torbellino nacionalista que les hizo dar la espalda a la revolución que se estaba desarrollando del otro lado de la frontera oriental, y muchos de ellos hasta se alistaron en las tropas que lucharon contra esa revolución.
¿Qué nacionalismo apareció como más peligroso? ¿El odioso chovinismo “gran ruso”, denunciado por Lenin, ese chovinismo que menospreciaba a los polacos y a cualquier otra nacionalidad que no fuera la suya, pero que fue superado con creces por los obreros rusos en la revolución? ¿o el nacionalismo de los obreros de la nación oprimida por excelencia, o sea Polonia?
La respuesta es evidente. Pero hay que añadir que el que los obreros polacos fueran mayoritariamente detrás de los cantos de sirena nacionalista tras 1917 tuvo consecuencias trágicas. El no haber participado en la revolución, su hostilidad incluso, impidió la unión geográfica entre la revolución rusa y la alemana. Si hubiese ocurrido esa confluencia, es probable que la revolución mundial habría podido triunfar, evitando así a la humanidad el siglo de barbarie que ha conocido y que sigue perpetuándose hoy.”
Tras esta respuesta, nos contestó nuestro lector:
“En lo que concierne la cuestión nacional, puedo entender que estéis opuestos a las reivindicaciones nacionalistas, pero no creo que eso deba llevaros a cerrar los ojos ante la opresión nacional. Durante los 60 y 70, por ejemplo, una de las reivindicaciones principales de los trabajadores quebequenses era la de poder trabajar en francés, puesto que muchas empresas y comercios, en particular en la región de Montreal, solo funcionaban en inglés. Se han hecho importantes progresos en ese plano, pero sigue habiendo mucho por hacer. Pienso que es indispensable apoyar ese tipo de reivindicaciones democráticas. No hemos de decir a los obreros: “esperad el socialismo para arreglar eso”, por mucho que el capitalismo sea incapaz de acabar con la opresión nacional. (…)
“… No creo que ese tipo de reivindicaciones [democráticas], a pesar de no ser revolucionarias, pueda perjudicar la unidad del proletariado. ¡Muy al contrario! El derecho de trabajar utilizando su idioma, aunque no acabe con la explotación, es un derecho indispensable de todos los trabajadores. Durante los 60, los trabajadores quebequenses no podían ni dirigirse en francés a los capataces en varias empresas de Montreal. Ciertos restaurantes del oeste de Montreal tenían el menú monolingüe en inglés y los comercios importantes no funcionaban más que en ese idioma.
“Como ya he dicho, la situación ha mejorado desde entonces pero sigue habiendo progresos que hacer, en particular en las pequeñas empresas de menos de 50 empleados. A nivel pancanadiense, el bilingüismo sigue sin ser una realidad a pesar de los discursos oficiales.
“En lo que se refiere a la cuestión nacional quebequense, me preguntáis por qué utilizo el término “chovinismo” para el nacionalismo canadiense-inglés y no hago lo mismo para el nacionalismo quebequense. Generalmente, las organizaciones de izquierdas utilizan ese término para designar al nacionalismo canadiense-inglés, por ser éste el dominante en el Estado canadiense. Lo que no significa que el nacionalismo quebequense sea más “progresista” que el canadiense-inglés (…).
“El movimiento obrero canadiense-inglés ya levantó la bandera de la unidad canadiense cuando la huelga general de 1972 en Quebec. El NPD (Nuevo partido democrático) y el CTC (Congreso del trabajo de Canadá) ¡denunciaron la huelga por “separatista” y “perjudicial para la unidad canadiense”! A mi parecer, una posición internacionalista ha de oponerse resueltamente y sin transacciones a ambos campos burgueses y ambos nacionalismos (canadiense-inglés y quebequense). Aunque hoy en día pocas sean las posibilidades de que se realice un movimiento de clase en el Canadá inglés en defensa de la opresión de los quebequenses, el chovinismo anglófono sigue estando muy presente en Canadá y perjudicando la unidad de la clase obrera. La defensa del Estado canadiense y de su supuesta “unidad” es, como mínimo, tan reaccionaria como la propuesta de independencia para Quebec.”
Hemos hecho una larga respuesta sobre esa cuestión de las reivindicaciones contra la opresión lingüística a las diferentes cartas del compañero:
“Estimado compañero:
Con esta carta proseguimos el debate que llevamos contigo sobre la cuestión nacional, en especial la cuestión quebequense.
En primer lugar hay que destacar que estamos completamente de acuerdo contigo en lo que respecta a:
“... está claro que la oposición al movimiento independentista de Quebec no tiene nada que ver con la defensa del Estado imperialista canadiense y que rechaza completamente el nacionalismo canadiense. Ni el federalismo canadiense ni el independentismo quebequense merecen el más mínimo apoyo”.
Y también:
“…hay que oponer resueltamente una posición internacionalista y sin compromiso frente a esos dos campos burgueses y frente a esos dos nacionalismos (anglocanadiense y quebequense)”.
Efectivamente, el internacionalismo, hoy, significa que no se puede apoyar a ningún Estado nacional. Es importante precisar que es hoy, pues no siempre ha sido así. De hecho, en el siglo xix era posible que los internacionalistas apoyasen no solo ciertas luchas de independencia nacional (el ejemplo más clásico es la lucha por la independencia de Polonia) sino también ciertos Estados nacionales. Por ello, Marx y Engels, tomaron partido por un campo u otro en las diversas guerras que afectaron a Europa a mitad del siglo xix en la medida en que consideraban que la victoria o derrota de tal o cual nación favorecía el avance de la burguesía contra la reacción feudal (cuyo mejor ejemplo y símbolo era el zarismo). Así, Marx en nombre del Consejo general de la AIT envió en diciembre de 1864 la enhorabuena al presidente Lincoln por su reelección y en apoyo a su política contra la tentativa de secesión de los estados del Sur (en este caso, Marx y Engels se opusieron enérgicamente a una reivindicación de ¡independencia nacional!).
En fin, llegamos al meollo de la cuestión de las “reivindicaciones democráticas” cuando planteas:
“en los años 60 y 70 una de las principales reivindicaciones de los trabajadores de Quebec era el derecho a trabajar en francés... Para mí es indispensable apoyar este tipo de reivindicaciones democráticas. No se puede decir a los trabajadores ‘esperad al socialismo para arreglar esto’ aunque el capitalismo es incapaz, por su propia naturaleza, de acabar con la opresión nacional”… “No creo que reivindicaciones de este tipo, que por supuesto no tienen nada de revolucionario, puedan perjudicar la unidad del proletariado”.
Las reivindicaciones democráticas en el siglo xix
Para poder abordar correctamente el caso específico de las reivindicaciones “lingüísticas” (y especialmente el ostracismo de las autoridades canadienses hacia los francófonos) es preciso abordar nuevamente la cuestión más general de las “reivindicaciones democráticas”.
La propia expresión es significativa:
– reivindicación: exigencia (incluso por medios violentos) que se formula a una autoridad capaz de satisfacerla de buen grado o por la fuerza; lo que significa que la capacidad de decisión no está en manos de quien la formula, pese a que pueda, evidentemente, forzar la mano de los que detentan ese poder mediante una relación de fuerzas favorable (ejemplo: una movilización masiva de los trabajadores puede hacer retroceder medidas antiobreras de ataque a los salarios o forzar un aumento de sueldo, lo que no quiere decir que el patrón pierda su poder de decisión en la empresa).
– democracia: etimológicamente “el poder del pueblo”; la “democracia” se inventa en Atenas (de forma limitada ya que estaba vedada a los esclavos, los forasteros – los “metecos” – y las mujeres) pero fue la burguesía quien le dio “carta de naturaleza” por decirlo así.
Así, el ascenso de la burguesía en la sociedad va acompañado por un desarrollo de diferentes atributos de la “democracia”. No es ninguna casualidad, corresponde a la necesidad de la clase burguesa de abolir los privilegios políticos, económicos y sociales de la nobleza. Para la nobleza y especialmente para su representante supremo, el Rey, el poder es de origen divino. Y, en principio, solo tienen que rendir cuentas al Todopoderoso incluso si en Francia, por ejemplo, los “estados generales” que representaban a la nobleza, al clero y al “tercer estado” se reunieron 21 veces entre 1302 y 1789 para dar su opinión sobre asuntos financieros o de modo de gobierno. Y, precisamente en la última reunión de los “estados generales”, bajo la presión de las revueltas de ciudadanos y campesinos, y ante la quiebra financiera de la monarquía, se inicia el proceso de la Revolución francesa (abolición de los privilegios de la nobleza y de clero, y limitación de los poderes del Rey). Desde entonces, la burguesía francesa, como ya había hecho la burguesía inglesa siglo y medio antes, asienta su poder político que, dicho sea de paso, aún no es muy “democrático” (baste recordar el poder autocrático de Napoleón Iº, heredero de la Revolución de 1789).
El sufragio universal
La burguesía, que considera que la nobleza no tiene que llevar la voz cantante, concibe la democracia como algo exclusivo para ella. Aunque su lema sea “Libertad, Igualdad, Fraternidad” y proclame a los cuatro vientos que “Los hombres nacen libres y con los mismos derechos” (Declaración de derechos humanos), y pese a que la Constitución de 1793 instituyó el sufragio universal, en realidad no se hizo efectivo en Francia hasta el 2 de Marzo de 1848 tras la Revolución de Febrero. Y fue mucho más tarde cuando se instituyó en otros países “avanzados”: Alemania en 1871; Holanda en 1896; Austria en 1906; Suecia en 1909; Italia en 1912; Bélgica en 1919; y en 1918… la tan “democrática” Inglaterra. Para la mayor parte de los países europeos, la base de la democracia burguesa fue, durante el siglo xix, el sufragio restringido, pues solo votaban quienes pagaban cierto nivel de impuestos (en ciertos casos, incluso, un nivel alto de impuestos daba derecho a varios votos), de modo que los obreros y otros pobres –es decir, la inmensa mayoría de la población- quedaba excluida del proceso electoral. Por eso una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero en aquel tiempo fue el sufragio universal. En Inglaterra el primer movimiento de masas de la clase obrera mundial, el Cartismo, se constituyó en torno a la cuestión del sufragio universal. Si la burguesía se opuso al sufragio universal fue por temor a que los obreros usasen su voto para cuestionar su poder en el Estado. Ese miedo lo sentían con más fuerza los sectores más arcaicos, los más vinculados a la aristocracia (que en ciertos países había renunciado a sus privilegios económicos como la exención fiscal, por ejemplo, pero a cambio de conservar un peso importante dentro del Estado, especialmente en el aparato militar y el cuerpo diplomático). De ahí que, en esa época, la clase obrera se aliara con ciertos sectores de la burguesía, como ocurrió con la revolución de 1848 en París, a la que apoyaron los obreros, los artesanos, la burguesía “liberal” (como el poeta Lamartine) o, incluso, los monárquicos “legitimistas” (que consideraban usurpador al rey Luís Felipe). Pero hay que decir que enseguida saldría a la luz el conflicto entre burguesía y proletariado en las “Jornadas de Junio” de 1848 cuando la sublevación de los obreros contra el cierre de los Talleres nacionales se salda con 1500 obreros muertos y 15 000 deportados a Argelia. Es entonces cuando ciertos sectores de la burguesía, los más dinámicos, comprenden que el sufragio universal puede beneficiarles frente a los sectores arcaicos que tratan de obstaculizar el progreso económico. Por otra parte, en el período siguiente, la burguesía francesa instaura un sistema político que combina las formas autocráticas (Napoleón III) y el sufragio universal, todo ello gracias al peso del campesinado reaccionario. La asamblea elegida por sufragio universal y dominada por los “rurales” (votados por los campesinos) desata la represión contra la Comuna de Paris en 1871 y da plenos poderes a Thiers para masacrar a 30 000 obreros durante la “semana sangrienta” de finales de mayo.
Esas dos décadas de sufragio universal en Francia son la prueba de cómo la clase dominante se acomoda perfectamente a esa forma de organizar sus instituciones. Sin embargo, Marx, Engels, y el conjunto del movimiento obrero (excepto los anarquistas) en los años siguientes, aunque alertan contra el “cretinismo parlamentario” y sacan las lecciones de la Comuna destacando la necesidad de destruir el Estado burgués, siguen considerando que el sufragio universal es una de las principales reivindicaciones de la lucha del proletariado.
En aquella época esa reivindicación democrática, pese a los peligros que acarreaba, está totalmente justificada:
– permite que los partidos obreros presenten sus propios candidatos y así se diferencien de los partidos burgueses incluso en el terreno de las instituciones burguesas;
– utiliza las campañas electorales para hacer propaganda de las ideas socialistas;
– eventualmente utiliza el Parlamento (discursos, propuestas de Ley) como tribuna para esa misma propaganda;
– apoya a los partidos burgueses progresistas contra los partidos reaccionarios para favorecer las condiciones políticas que desarrollen el capitalismo moderno.
La libertad de prensa y de asociación
Ligada a la reivindicación del sufragio universal, piedra angular de la democracia burguesa, la clase obrera reivindica también otros derechos como la libertad de prensa y la libertad de asociación. Esas son reivindicaciones que la clase obrera lleva adelante al igual que los sectores progresistas de la burguesía. Por ejemplo, uno de los primeros textos políticos de Marx trata sobre la censura de la monarquía prusiana. Marx, como responsable de la Gaceta renana (1842-43) que aún era de inspiración burguesa radical, pero también como responsable de la Nueva gaceta renana de inspiración comunista, no cesó de vilipendiar la censura de las autoridades: es eso una especie de resumen del hecho de que en aquella época había cierta convergencia sobre las reivindicaciones democráticas entre el movimiento obrero y la burguesía que, por entonces, aún era una clase revolucionaria interesada en deshacerse de los vestigios del orden feudal.
Por lo que respecta a la libertad de asociación, vemos el mismo tipo de convergencia entre los intereses del proletariado y los de la burguesía progresista. La libre asociación, lo mismo que la libertad de prensa, son, por lo demás, condiciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia burguesa, que se basa en el sufragio universal, ya que los partidos políticos son un elemento esencial de dicho mecanismo. Pero dicho esto, lo que se aplicaba al derecho de asociación en el plano político, no se aplicaba en absoluto en el plano de la organización de los obreros por la defensa de sus intereses económicos. Incluso la burguesía más revolucionaria, la que hizo la revolución francesa de 1789, pese a sus principios de “Libertad, Igualdad, Fraternidad” se opuso tajantemente a ese derecho. Así, la Ley Orgánica de 14 de junio 1791 prohibía la coalición de trabajadores tachándola de “atentado contra la libertad y la Declaración de derechos humanos”, habrá que esperar hasta la revolución de 1848 para que se modifique esa ley (y con toda una serie de precauciones, ya que la nueva redacción aún estigmatiza los “atentados contra el libre ejercicio de la industria y la libertad de trabajar”). En 1884 es cuando se constituyen libremente los sindicatos. Y por lo que concierne a la “Patria de la libertad”, Gran Bretaña, hay que esperar hasta junio 1871 para que se reconozca legalmente a las “Trade Unions” (cuyos dirigentes, dicho sea de paso, especialmente los que pertenecían al Consejo general de la AIT, tomaron posición contra la Comuna de Paris).
Las reivindicaciones nacionales
Las reivindicaciones nacionales, muy importantes a partir de mediados del siglo xix (y que son básicas en la revolución de 1848 por toda Europa) forman parte íntegra de las “reivindicaciones democráticas” en la medida en que hay una convergencia entre los antiguos imperios (el ruso y el austriaco) y el poder de la aristocracia. Una de las razones fundamentales por las que el movimiento obrero apoya ciertas reivindicaciones es porque debilita a esos imperios y, por tanto a la reacción feudal, y despeja el camino para que se constituyan Estados viables. Además, en aquella época, el apoyo a ciertas reivindicaciones nacionales era, para la clase obrera, una cuestión de primer orden. Para ilustrarlo baste recordar que la AIT se constituyó en 1864, en Londres, por obreros ingleses y franceses durante un encuentro para apoyar la independencia de Polonia. Pero ese apoyo del movimiento obrero no se aplica a cualquier reivindicación nacional. Por ejemplo, Marx y Engels condenaron las reivindicaciones nacionales de los pequeños pueblos eslavos (serbios, croatas, eslovenos, checos, moravos, eslovacos...): no podían desembocar en la formación de Estados nacionales viables, se oponían al progreso el capitalismo moderno, favorecían el juego del Imperio ruso y entorpecían el desarrollo de la burguesía alemana (a este respecto ver el articulo de Engels de 1849 “El paneslavismo democrático”).
Las reivindicaciones democráticas en el siglo xx
La actitud de apoyo del movimiento obrero a las reivindicaciones democráticas está ligada, esencialmente, a una situación histórica en la que el capitalismo era aun un sistema progresivo. En esa situación, ciertos sectores de la burguesía aún podían actuar de forma “revolucionaria” o “progresista”. Pero la situación cambia radicalmente a principios del siglo xx, especialmente con la Primera Guerra mundial. Desde entonces todos los sectores de la burguesía se vuelven igualmente reaccionarios ya que el capitalismo ha culminado su tarea histórica fundamental de someter el planeta entero a sus leyes económicas y llevar a un grado de desarrollo sin precedentes las fuerzas productivas de la sociedad (empezando por la principal de ellas: la clase obrera). Ese sistema ha dejado de ser una condición necesaria para el progreso de la humanidad y se ha transformado en un obstáculo. Como dice la Internacional Comunista en 1919, hemos entrado en “la era de las guerras y de las revoluciones”. Si con este enfoque pasamos revista a las principales reivindicaciones democráticas antes mencionadas, que estaban en el centro de las luchas obreras durante el siglo xix, podemos ver por qué han dejado de ser un terreno para la lucha del proletariado.
El sufragio universal
El sufragio universal (que, además, no estaba en vigor en la totalidad de los países desarrollados, como hemos visto) se convierte en uno de los instrumentos principales que emplea la burguesía para preservar su dominación. Podemos tomar dos ejemplos que se refieren a los dos países en los que fue más lejos la revolución: Rusia y Alemania.
En Rusia, después de que los soviets tomaran el poder en Octubre de 1917, se organizaron elecciones por sufragio universal para elegir una Asamblea constituyente (los bolcheviques lo habían reivindicado antes de Octubre a fin de desenmascarar al Gobierno provisional y a los partidos burgueses que se oponían a la elección de una Constituyente). Esas elecciones dieron la mayoría a los partidos que habían formado con aquel Gobierno provisional, especialmente a los socialrrevolucionarios, el último parapeto del orden burgués. Esta Constituyente despierta grandes esperanzas en las filas de la burguesía rusa e internacional que la ven como un medio para privar a la clase obrera de su victoria y recuperar el poder. Es por eso por lo que el poder soviético la disuelve en la primera reunión de esa asamblea.
Un año más tarde, en Alemania, la guerra, como antes había ocurrido en Rusia, alumbra la revolución. A principios de noviembre se forman por todo el país consejos de obreros y soldados pero que están dominados (como ocurrió al principio de la revolución rusa) por los socialdemócratas mayoritarios, que habían formado parte de la Unión Nacional en la guerra imperialista. Esos consejos devuelven el poder a un “Consejo de Comisarios del pueblo” en manos del Partido Socialdemócrata (SPD), pero en el que también participan los “independientes” del USPD que sirven para avalar al SPD, auténtico “patrón”. Acto seguido, el SPD llama a elegir una asamblea constituyente (prevista para el 15 de febrero de 1919).
“Quien quiera pan, ha de querer la paz. Quien quiera la paz, debe querer la Constituyente, la representación libremente elegida del conjunto del pueblo alemán. Quien se opone a la Constituyente se anda con dilaciones, os quita la paz, la libertad y el pan, os roba los frutos inmediatos de la victoria de la revolución: es un contrarrevolucionario”. [Así, se tacha de “contrarrevolucionarios” a los Espartaquistas. Los estalinistas no han inventado nada cuando utilizan el mismo calificativo contra aquellos que, años más tarde, se mantendrán fieles a la revolución].
“La socialización se verificará, deberá verificarse (...) por la voluntad del pueblo trabajador que, fundamentalmente, quiere abolir esta economía animada por las ansias de los particulares a la ganancia. Pero esto será mil veces más fácil de lograr si lo decreta la Constituyente que si lo ordena la dictadura de no se sabe qué comité revolucionario (...)” (Panfleto del SPD, ver la serie de artículos sobre la Revolución alemana en Revista internacional rint82).
Es evidentemente un medio para desarmar a la clase obrera y arrastrarla a un terreno que no es el suyo, un medio de vaciar de todo contenido útil los consejos obreros (a los que presentan como una institución provisional solo hasta la próxima Constituyente) e impedir que evolucionen al estilo de los soviets en Rusia en cuyo seno los revolucionarios fueron conquistando progresivamente la mayoría.
Los dirigentes socialistas, al mismo tiempo que hacen grandes proclamas “democráticas” para adormecer a la clase obrera planifican con el estado mayor del Ejercito una “limpieza de bolcheviques”, es decir, una sangrienta represión de los obreros insurgentes y la liquidación de los revolucionarios. Eso es justamente lo que hacen tras lanzar una provocación que empuje a los obreros de Berlín a una insurrección prematura. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht (tachados de “contrarrevolucionarios” por haber denunciado la Asamblea constituyente) son asesinados el 15 de enero al mismo tiempo que centenares de obreros. Las elecciones anticipadas a la Asamblea constituyente tienen lugar el 19 de enero… contra la clase obrera.
La libertad de prensa
Por lo que respecta a la libertad de prensa, fue conquistada progresivamente en la mayor parte de los países de Europa por los periódicos obreros a finales del siglo xix. En Alemania, por ejemplo, las leyes antisocialistas que impedían la publicación de la prensa socialdemócrata (que se editaba en Suiza) se abolieron en 1890. Sin embargo, si bien en vísperas de la Primera Guerra mundial el movimiento obrero pudo expresarse casi con entera libertad en los países más desarrollados, al día siguiente de la declaración de guerra quedó inmediatamente abolida. La única posición que podía difundirse libremente en la prensa era el apoyo a la Unión sagrada y al esfuerzo de guerra. Los revolucionarios publican y difunden su prensa de forma clandestina en los países que participan en la guerra, como la Rusia zarista. Hasta tal punto que Rusia, tras la revolución de Febrero de 1917, se convierte en el país “más libre del mundo”. La súbita abolición de la libertad de la prensa para el movimiento obrero, la erradicación de un día para otro de lo adquirido mediante décadas de luchas, no la realizan sectores arcaicos de la clase dominante sino la burguesía más “avanzada”. Esto demuestra que se está entrando en un nuevo periodo en el cual ya no puede haber ningún interés común entre el proletariado y ningún sector burgués sea cual sea. Ese atentado a la libertad de expresión de las organizaciones obreras no es resultado de una mayor fuerza de la burguesía sino, todo lo contrario, pone de manifiesto se gran debilidad; una debilidad producto de que el dominio de la burguesía sobre la sociedad ya no corresponde a las necesidades históricas de ésta, sino que es la antítesis definitiva a esas necesidades.
Evidentemente, tras la Primera Guerra mundial, la libertad de prensa quedó restablecida para las organizaciones obreras en los países más avanzados. Pero esa libertad de prensa ya no se restablece como resultado de combates de la clase obrera coincidentes con los sectores más dinámicos de la burguesía, como así era en el siglo xix, sino todo lo contrario, es resultado de que la burguesía ha logrado frenar al proletariado durante la oleada revolucionaria de los años 1917-23 y obtener una relación de fuerzas favorable a ella. Uno de los factores más importantes de esa fuerza la burguesía está en su capacidad para tomar el control de las antiguas organizaciones de la clase obrera, los partidos socialistas y los sindicatos. Esas organizaciones siguen presentándose, evidentemente, como defensores de la clase obrera y emplean un lenguaje “anticapitalista” lo que obliga a la clase dominante a “organizar” la libertad de prensa de forma que posibilite el “debate democrático”. No hay que olvidar que al día siguiente a la Revolución rusa, la burguesía estableció un cordón sanitario en torno a ella en nombre de la “democracia”, acusándola de “liberticida”. Y vemos que rápidamente los sectores más modernos de la burguesía y no solo los más arcaicos, ponen entre paréntesis ese amor por las “libertades democráticas”. Eso es lo que ocurre con el ascenso del fascismo a principios de los años 20 en Italia y a principios de los 30 en Alemania. En efecto, contrariamente a lo que piensa la Internacional comunista, a la que la Izquierda comunista italiana critica acertadamente, el fascismo no es, ni mucho menos, una especie de “reacción feudal” (aunque ciertos aristócratas amantes del “orden” lo apoyasen). Al contrario, se trata de una orientación política apoyada por los sectores más modernos de la burguesía que veían en él un medio para impulsar la política imperialista de su país. Y eso se confirmó claramente en el caso de Alemania donde Hitler, antes incluso de su ascenso al poder, recibió el apoyo masivo de los sectores dominantes y más modernos de la industria, especialmente la siderurgia (Krupp, Thyssen) y la química (BASF).
La libertad de asociación
La “libertad de asociación” está evidentemente muy relacionada con la “libertad de prensa” y el sufragio universal. En la mayoría de los países avanzados se reconoce a las organizaciones de la clase obrera. Pero hay que insistir, una vez más, en que esa “libertad” es la contrapartida de la integración en el aparato del Estado de los antiguos partidos obreros ([3]). Es más, después de la Primera Guerra mundial, tras la demostración de la eficacia de esos partidos contra la clase obrera, la burguesía les otorgó cada vez más confianza hasta el punto de confiarles el poder en varios países de Europa a través del marco político de los “Frentes populares” durante los años 30. La burguesía no solo se apoya en los partidos socialistas sino también en los partidos “comunistas” que, a su vez, acabaron traicionando al proletariado. Estos fueron la punta de lanza de la contrarrevolución, especialmente en España, distinguidos especialistas en asesinatos de los obreros más combativos. En otros muchos países de Europa cumplieron la misión de “agentes de reclutamiento” para la Segunda Guerra mundial a través de la “Resistencia”, especialmente en Francia e Italia. Durante ese periodo, la defensa de las ideas internacionalistas y revolucionarias fue especialmente difícil. Así, en gran parte de los países del mundo, a Trotski se le prohibió el asilo político (para él, como dice en su autobiografía, el mundo se convierte en “un planeta sin visado”), al tiempo que se le somete junto a sus camaradas a una persecución y vigilancia policiales permanentes. Aun serán mayores las dificultades para los revolucionarios al acabar la Segunda Guerra mundial; aquellos que siguen fieles a los principios del internacionalismo proletario serán tachados por los estalinistas, en primer lugar, de “colaboracionistas” y perseguidos, incluso algunos de ellos asesinados (como en Italia).
Por lo que respecta a la libertad de asociación, hay que hacer una mención especial a los sindicatos. También se beneficiaron de un trato especial de la burguesía tras la Primera Guerra mundial. Así en los años 30 sabotean las luchas obreras y, sobre todo, canalizan el descontento obrero hacia los partidos burgueses más decididos en la preparación de la guerra imperialista (apoyan a Roosevelt en los Estados Unidos; en Europa proveen de carne de cañón a los “Frentes populares” en nombre del “antifascismo”). Pero no solo son los sectores “democráticos” los que apoyan a los sindicatos, también el fascismo echa mano de ellos, pues comprende que los necesita para encuadrar “en la base” a la clase obrera. Evidentemente en los regímenes fascistas, como en los estalinistas, queda mucho más patente el papel de órganos del Estado y auxiliares de la policía que cumplen los sindicatos que en los regímenes democráticos. Aunque también en estos, finalizada la Segunda Guerra mundial, los sindicatos aparecen como los campeones de la defensa de la economía nacional y hacen a la perfección de policías dentro de las fábricas incitado a los obreros a aceptar sacrificios en nombre de la reconstrucción.
El “derecho” a participar en las elecciones por el que combatieron los trabajadores en el siglo xix se transformó en el siglo xx en “deber electoral” orquestado a machamartillo por los grandes aparatos mediáticos de la burguesía (eso cuando el voto no es, pura y simplemente, obligatorio, como en Bélgica). Lo mismo pasa con el “derecho” a sindicarse por el que pelearon los obreros en ese mismo periodo y que se transformó en la “obligación” de estar sindicado (en ciertos sectores para poder encontrar trabajo hay que estar sindicado) tanto para lanzar una huelga como para plantear reivindicaciones.
Las reivindicaciones nacionales
Una de los mayores logros de la burguesía durante el siglo xx, y que se afirma claramente desde la Primera Guerra mundial, ha sido el haber conseguido volver contra la clase obrera lo que fueron “logros” democráticos que ésta había obtenido, en el siglo anterior, mediante porfiadas luchas, vertiendo a veces en ellas su sangre.
Esto es especialmente cierto para esa especial “reivindicación democrática” que se llama autodeterminación nacional o defensa de las minorías nacionales oprimidas. Antes hemos visto que esta reivindicación, en sí, no ha tenido nunca nada de proletario, aunque la clase obrera y su vanguardia podía y debía apoyarla (evidentemente de forma selectiva). Las reivindicaciones “nacionales”, al contrario de los sindicatos, no han adquirido su carácter burgués con la entrada del capitalismo en su fase de decadencia, pues ya eran burguesas desde sus orígenes. Pero desde el momento en que la burguesía deja de ser una clase revolucionaria o incluso progresista, estás reivindicaciones adquieren un carácter totalmente reaccionario y contrarrevolucionario, y son un autentico veneno para el proletariado.
No faltan ejemplos de ello. Precisamente uno de los principales temas invocados por las burguesías europeas para justificar la guerra imperialista ha sido, precisamente, la defensa de las nacionalidades oprimidas. Y como las guerras oponen a imperios que, necesariamente, oprimen a diversos pueblos, los “argumentos” de ese tipo no faltan: Alsacia y Lorena bajo el yugo del imperio alemán contra los deseos de la población; los eslavos del Sur dominados por el Imperio austriaco; los pueblos balcánicos oprimidos por el Imperio otomano; los del Báltico y Finlandia (sin contar los montones de nacionalidades diversas en el Cáucaso o en Asia central) encerrados en la “cárcel de pueblos” (como se llamaba al imperio zarista), etc. A esta lista de pueblos oprimidos por los principales protagonistas de la guerra mundial hay que añadir, evidentemente, la multitud de poblaciones colonizadas en África, Asia y Oceanía.
En nuestra correspondencia anterior ya vimos de qué manera la independencia de Polonia fue un arma de guerra decisiva contra la revolución mundial que siguió a la Primera Guerra mundial. Podemos añadir que la consigna del “derecho de los pueblos a la autodeterminación” tuvo en esa época su más ferviente defensor en el Presidente norteamericano Woodrow Wilson. Si la burguesía que acababa de apoderarse del liderazgo mundial manifestaba tal preocupación por los pueblos oprimidos, no era, desde luego, por “humanismo” precisamente (fueran cuales fueran los sentimientos personales de Wilson) sino, sencillamente, por interés. Tampoco es tan difícil de entender: la mayor parte del mundo estaba aún bajo el dominio colonial de las potencias europeas que habían ganado la guerra (o de las que se habían mantenido al margen como España, Portugal u Holanda) y su descolonización abría la puerta al imperialismo americano, especialmente desprovisto de colonias, para controlarlas (con medios menos aparentes que la simple administración colonial).
Una ultima puntualización sobre este tema: mientras que la emancipación nacional del siglo xix vino acompañada por conquistas democráticas contra el hegemonía feudal, las naciones europeas que obtuvieron su “independencia” tras la Primera Guerra mundial, en la mayor parte de los casos, serán dirigidas por dictaduras de tipo fascista. Es el caso de Polonia (con el régimen de Pilsudski) pero también de los tres países bálticos y de Hungría.
La Segunda Guerra mundial, ya desde sus preparativos, también utiliza las reivindicaciones nacionales. Por ejemplo, el régimen nazi se hace con una parte de Checoslovaquia en 1938 invocando los “derechos” de la minoría alemana de los Sudetes (acuerdos de Munich). Del mismo modo, esta vez en nombre de la independencia de Croacia, el ejército nazi invade en 1941 Yugoslavia con el apoyo de Hungría para ir en ayuda de los “derechos nacionales” de la minoría húngara de Voivodina.
En fin, lo que ocurre en el mundo tras la Primera Guerra mundial confirma totalmente el análisis que hizo Rosa Luxemburg a finales del siglo xix: la reivindicación de la independencia nacional dejó de tener el papel progresista que, en ciertas ocasiones, había tenido antes. Y no solo pasa a ser una reivindicación especialmente nefasta para la clase obrera sino que, además, sirve con eficacia a los objetivos imperialistas de los diversos Estados, al mismo tiempo que con frecuencia es agitada como la bandera por excelencia de las camarillas más reaccionarias y xenófobas de la clase dominante.
“Derechos democráticos” y lucha del proletariado hoy
En la situación actual está claro que el proletariado debe defenderse de todos los ataques que sufre bajo el capitalismo y que no es el papel de los revolucionarios el decir a los obreros: “dejad vuestra luchas, no sirven para nada; pensad solo en la revolución”. Tampoco las luchas obreras pueden limitarse solo al plano de los intereses económicos. Por ejemplo, la movilización por defender a los trabajadores víctimas de la represión o de las discriminaciones racistas o xenófobas forma parte íntegra de la solidaridad de clase, que debe estar en el centro del combate proletario.
Dicho esto, ¿hemos de concluir que la clase obrera puede hoy seguir apoyando “reivindicaciones democráticas”?
Ya sabemos en qué se han convertido los “derechos democráticos” conquistados por las luchas de la clase obrera durante el siglo xix:
• el sufragio universal es uno de los mayores medios para enmascarar la dictadura del capital con el cuento de la “soberanía del pueblo”; es un instrumento para canalizar y esterilizar el descontento y las esperanzas de la clase obrera.
• La “libertad de prensa” se acomoda perfectamente del control totalitario de la información gracias a los grandes medios sometidos al poder, encargados de hacer pasar las verdades oficiales. En “democracia” pueden existir diferentes medios, pero todos convergen hacia la idea de que no hay otro sistema posible que el capitalismo, sea cual sea su variante. Y cuando es necesario, la “libertad de prensa” sabe hacerse discreta en nombre de las obligaciones de guerra (como así fue durante las guerras del Golfo en 1991 y 2003).
• la “libertad de asociación” (al igual que la libertad de prensa) sólo es tolerada, incluso en las grandes democracias, mientras no atente contra el poder burgués o sus objetivos imperialistas. Los ejemplos no faltan de violaciones descaradas a esa libertad. Para no mencionar más que al campeón mundial de la “democracia” y de “la patria de los derechos humanos”, Estados Unidos, recordemos los ejemplos de las persecuciones de quienes se sospechaba que eran de izquierdas en la época del maccarthismo o en Francia cuando se disolvieron los grupos de extrema izquierda (con la detención de sus dirigentes) tras la gran huelga de mayo del 68 (sin olvidar las persecuciones y el asesinato de opositores a la guerra de Argelia durante los años 50). Desde sus orígenes en 1975, a pesar de su dimensión muy limitada y su débil influencia, a nuestra organización también le ha tocado lo suyo: perquisiciones, vigilancia, intimidación de militantes…
• En cuanto al “derecho sindical”, ya sabemos que es el medio más eficaz de que dispone el Estado capitalista para controlar “en la base” a los explotados y sabotear sus luchas. Merece la pena sobre este tema recordar lo que ocurrió en Polonia en 1980-81. En agosto de 1980, sin organización sindical, ya que los sindicatos oficiales estaban totalmente desprestigiados, los obreros organizados en asambleas generales y comités de huelga fueron capaces de impedir la represión del Estado estalinista (una represión que dicho Estado sí pudo desencadenar en 1970 y 1976), logrando hacer que diera marcha atrás. Su reivindicación principal ([4]), la constitución de un sindicato “independiente”, abrió paso a la formación de Solidarnosc. En los meses siguientes, los dirigentes de este sindicato, esos mismos dirigentes que hacía poco estaban perseguidos o encarcelados, se movilizaron para atajar el movimiento de huelgas en todo el país, y lo lograron tan bien que poco a poco se desmovilizó la clase obrera. Y una vez terminada esa faena, pudo entonces dar rienda suelta a su represión el Estado estalinista, instaurando el estado de sitio el 13 de diciembre de 1981. La represión fue particularmente brutal (decenas de muertos y 10 000 detenciones), quedando aislados los centros de resistencia de los obreros. En agosto de 1980, el gobierno nunca habría podido llevar a cabo semejante represión sin provocar un incendio social generalizado: 15 meses de sucio trabajo de Solidarnosc lo permitieron…
En realidad, los “derechos democráticos”, y más generalmente los “derechos humanos”, se han convertido en el tema más importante de las campañas políticas de la mayor parte de los sectores de la burguesía. En su nombre el bloque occidental hizo la Guerra fría durante más de cuarenta años contra el bloque ruso. Y en nombre de la defensa de los “derechos democráticos” contra “la barbarie del terrorismo y el fundamentalismo musulmán” o contra “la dictadura de Sadam Husein”, el gobierno norteamericano se ha lanzado a sus guerras devastadoras en Oriente Medio. Hay muchos más ejemplos, solo recordaremos que la defensa de la “democracia”, antes de servir de bandera al imperialismo norteamericano y a sus aliados después de 1947, ya sirvió de banderín de enganche para el alistamiento y la movilización de los obreros para que sirvieran de carne de cañón en la mayor matanza de la historia, la Segunda Guerra mundial. Señalemos de paso que el régimen estalinista, que nada tenía que envidiar a los regímenes fascistas en materia de terror policiaco y matanzas (incluso los precedió en ese terreno), no provocó objeciones por parte de los gobiernos occidentales, “cruzados de la democracia”, mientras fue su aliado contra Alemania.
Para los partidos de izquierdas, partidos burgueses que más impacto tienen en la clase obrera, la reivindicación de los “derechos democráticos” es, en regla general, un medio para ahogar las reivindicaciones de clase de los proletarios e impedir que se desarrolle el proceso de reforzamiento de su identidad de clase. Ocurre con las “reivindicaciones democráticas” lo mismo que con el pacifismo: asistimos regularmente a movilizaciones contra la guerra de todo tipo de sectores políticos, desde la extrema izquierda hasta ciertos elementos de derechas y patrioteros, que consideran que tal o cual guerra no es conforme a “los intereses de la patria” (esto es frecuente hoy en Francia en donde hasta las derechas están contra la política norteamericana). Tras la consigna “¡No a la guerra!”, los intereses de clase de los obreros están perdidos en una marea de buena conciencia pacifista y democrática (y eso cuando no es patrioterismo: en las manifestaciones contra la guerra en Oriente Medio, no era sorprendente ver a musulmanes barbudos en traje tradicional y mujeres con velo).
Desde la Primera Guerra mundial, la posición de los revolucionarios ante el pacifismo siempre ha sido luchar con determinación contra las ilusiones pequeño-burguesas que trasmiten. Los revolucionarios siempre han estado en primera fila para denunciar las guerras, pero esta denuncia nunca se ha basado en consideraciones puramente morales. Han evidenciado que es el capitalismo como un todo el responsable de las guerras, que proseguirán mientras exista ese sistema y que la única fuerza de la sociedad capaz de luchar realmente contra la guerra es la clase obrera, que tiene la obligación, para ello, de preservar su independencia de clase ante todos los discursos pacifistas, humanistas y democráticos.
Las reivindicaciones “democráticas” sobre el derecho a utilizar la lengua materna
Ante todo, hemos de recordar que el movimiento obrero nunca consideró como “progresista” o “democrática” la persistencia de idiomas autóctonos, y por lo tanto tampoco apoyó las reivindicaciones a favor de su mantenimiento. Una de las características de la burguesía revolucionaria fue la de unificar naciones viables, lo que exigió la superación de los particularismos provinciales y locales ligados al periodo feudal. Imponer un idioma nacional fue, en varios casos, uno de los instrumentos de esa unificación (así como por ejemplo la unificación de los sistemas de pesos y medidas). Esa unificación del idioma se realizó casi siempre por la fuerza, la represión, cuando no derramando sangre: son los métodos clásicos con los que el capitalismo ha ido dominando el mundo. A lo largo de su vida, Marx y Engels denunciaron los métodos bárbaros con los que el capitalismo estableció su hegemonía por el planeta entero, ya fuera durante la acumulación primitiva (véase las paginas admirables de la ultima sección del libro I de el Capital que trata de la acumulación primitiva) ([5]) o durante las conquistas coloniales. Pero también explicaron que al crear el mercado mundial, la burguesía no era sino el agente inconsciente del progreso histórico porque liberaba las fuerzas productivas de la sociedad, generalizando el trabajo asociado con el asalariado, o sea preparando las condiciones materiales de la victoria del socialismo ([6]).
Muchísimo más que todos los demás sistemas juntos, el capitalismo ha destruido civilizaciones y culturas, y, por lo tanto, idiomas. De nada sirve lamentarlo o querer volver hacia atrás: es un hecho histórico realizado e irreversible. Es imposible dar marcha atrás a la rueda de la historia. Sería como querer volver al artesanado o a la servidumbre medieval ([7]).
Esa irresistible marcha del capitalismo ha seleccionado unas cuantas lenguas dominantes, y no basándose para ello en no se sabe qué superioridad lingüística, sino sencillamente en la superioridad económica y militar de los pueblos y Estados que las utilizaban.
Algunas de esas lenguas nacionales se han vuelto idiomas internacionales hablados por habitantes de varios países. Son pocos: esencialmente el inglés, el castellano, el francés ([8]) y el alemán. Éste, a pesar de expresar una gran riqueza y rigor, que ha sido el soporte de obras fundamentales de la cultura mundial (las obras filosóficas de Kant, Fichte, Hegel, las obras de Freud, la teoría de la relatividad de Einstein y… las obras de Marx) sólo se usa en Europa y sus horas de gloria parecen pertenecer al pasado.
De hecho, como lenguas verdaderamente internacionales utilizadas por más de cien millones de locutores y en varios continentes, no queda más que el castellano y, naturalmente, el inglés. Ésta es hoy la verdadera lengua internacional, consecuencia inevitable de que las dos naciones que han dominado sucesivamente el capitalismo son Inglaterra y Estados Unidos. Hoy en día, quien no domina el inglés está limitado tanto para viajar por el mundo como por Internet, así como para hacer estudios científicos serios, en particular en asignaturas punteras como la informática. Y ése no es evidentemente el caso del francés, que fue sin embargo, en el pasado, la lengua internacional de las cortes europeas y de la diplomacia, lo cual, al fin y al cabo, interesaba a poca gente.
Para volver a una observación que haces en uno de tus mensajes, el bilingüismo jamás se convertirá en realidad en Canadá a pesar de ser promovido por el Estado federal canadiense. Tenemos un ejemplo edificante en Bélgica, país históricamente dominado por la burguesía francófona. En Amberes o en Gante, los obreros flamencos estaban en relación con patrones que hablaban francés. Eso provocó, entre otras cosas, que muchos de ellos tenían el sentimiento que negarse a hablar francés era una forma de resistencia al patrón y a la burguesía. Sin embargo, a pesar de no haber existido nunca plenamente en ambas comunidades, el bilingüismo era más corriente entre los flamencos que entre los valones francófonos. Pero desde hace algunas décadas, la cuna de la gran industria belga, Valonia, ha ido perdiendo terreno económicamente con respecto a Flandes. Entonces, uno de los temas de los nacionalistas flamencos actuales es que Valonia, con su nivel de desempleo más elevado y su industria anticuada, se ha vuelto un lastre para Flandes, de modo que se ponen a dar la tabarra a los obreros flamencos diciéndoles que trabajan y pagan impuestos para las necesidades de los obreros valones: ése es uno de los temas del partido de extrema derecha independentista Vlaams Belang.
El que los obreros flamencos puedan hoy dialogar con sus patrones en flamenco no cambia evidentemente nada en su condición de explotados. Dicho eso, la población de Flandes cada día es más bilingüe, pero la lengua que va desarrollándose no es el francés, lo que permitiría más comunicación con las poblaciones francófonas del país, sino el inglés. Y lo mismo ocurre, además, con las poblaciones francófonas. Y el que tanto el Rey como el Jefe del gobierno se expresen en sus discursos equitativamente en francés y en flamenco no cambia nada en la situación.
Otro ejemplo es el del catalán. Históricamente, Cataluña es la principal región industrial de España y en muchos aspectos la mas avanzada, tanto a nivel de las condiciones de vida como en la cultura y de la educación. Desde el siglo xix, la clase obrera de Cataluña ha sido el sector más combativo y consciente del proletariado español. La cuestión de las reivindicaciones lingüísticas en esa región se ha planteado desde hace mucho tiempo, ya que la lengua oficial de todas las regiones de España es el castellano, cuando la lengua usual, la que se habla en familia, con sus amigos y en la calle, es el catalán. Esta cuestión se planteó al movimiento obrero. Entre los anarcosindicalistas que dominaron el movimiento en Cataluña durante mucho tiempo, fue un factor de divergencias puesto que en nombre del “federalismo” tan querido por los anarquistas, muchos preconizaban le preeminencia del catalán en la prensa obrera, mientras que otros, con razón, argumentaban que si el patrón era catalán, muchos obreros eran forasteros y no hablaban sino el castellano (que también hablaban los obreros catalanes). El empleo del catalán era entonces un medio excelente para dividir a los obreros.
Durante el franquismo, periodo en que el catalán estuvo prohibido tanto en la prensa como en la escuela o en las administraciones, su uso pasó por ser una forma de resistencia contra la dictadura para gran parte de la población de Cataluña. Muy lejos de debilitar la lengua catalana, la política de Franco logró fundamentalmente todo lo contrario, hasta tal punto que hasta los emigrantes procedentes de otras regiones de España aprendían catalán tanto para ser aceptados ([9]) como para participar en esa “resistencia”.
Con el final del franquismo y la instauración de la “democracia” en España, el movimiento autonomista pudo florecer. Las regiones, y más particularmente Cataluña, recuperaron las prerrogativas perdidas. Una de ellas fue la de hacer del catalán la lengua oficial de la región, o sea que las administraciones ya no pueden funcionar mas que en catalán y que esa lengua se enseña de forma exclusiva en la enseñanza primaria y secundaria, en cuyos programas al castellano se le considera lengua “extranjera”.
En las universidades de Cataluña, cada vez se dan más clases en catalán, lo que evidentemente pone en desventaja a los estudiantes procedentes de otras regiones o del extranjero (que cuando se matriculan en sus países en “español”, idioma internacional, no se les ocurre aprender una lengua regional). El resultado es que a pesar de que la enseñanza de las universidades catalanas tenga buena fama, y particularmente la de Barcelona, lo que atraía a los mejores estudiantes españoles, europeos y suramericanos, ahora tienen tendencia a escoger universidades en las que no corren el riesgo de tropezarse con un idioma que no conocen. La apertura a Europa y al mundo de la que se enorgullecía Cataluña no puede sino sufrir de la hegemonía creciente del catalán, con el riesgo de que en la competencia ancestral existente entre Barcelona y Madrid, tome ventaja esta ciudad y esta vez ya no gracias a la centralización forzada como en tiempos del franquismo, sino, al contrario, gracias a las “conquistas democráticas” de Cataluña. Dicho lo cual, si a la burguesía y a la pequeña burguesía catalanas les gusta que los tiros les salgan por la culata, allá ellas, pero eso ni les va ni les viene a los revolucionarios internacionalistas. En cambio, sí que tendrá consecuencias graves la escolarización en catalán. Las nuevas generaciones de proletarios en Cataluña tendrán más dificultades que antes para comunicar con sus hermanos de clase del resto del país y, a cambio de un mejor dominio de la gramática catalana, perderán la agilidad que sus padres tenían en el dominio del castellano, al fin y al cabo lengua internacional.
Para volver a las vejaciones lingüísticas que existían en Quebec y que señalas en tus mensajes (y que se parecen a lo que existía en Flandes en detrimento de los obreros flamencos), son típicos de los comportamientos de todas las burguesías y son un medio suplementario de afirmar su fuerza con respecto a los obreros a quienes se trata de hacer entender “quién manda”. También es un instrumento para dividir a los obreros entre los que hablan el idioma del patrón (a quienes se les da entender que comparten algo con él y son privilegiados) y los que no lo entienden o mal. Y por fin es un medio para canalizar el descontento de los obreros contra la explotación hacia un terreno que no es el de la clase obrera y que no puede sino socavar la unidad de clase. Aunque no todos los burgueses son lo bastante listos para ser tan maquiavélicos, todos saben que las situaciones en que los obreros no solo han de sufrir la explotación clásica, sino además vejaciones suplementarias, permite instalar una válvula de seguridad cuando la presión social se hace muy fuerte. Por muy estúpidos que sean, por muy cegados por el chovinismo que estén, saben dónde están sus verdaderos intereses. Antes de ceder sobre problemas esenciales tanto para los obreros como para las ganancias capitalistas, como pueden ser los sueldos o las condiciones de trabajo, prefieren “ceder” sobre lo que no les cuesta nada, como la cuestión lingüística. En esto serán ayudados por las fuerzas políticas, especialmente las de izquierda o extrema izquierda, que han inscrito en su programa las reivindicaciones lingüísticas, y que presentan como “victoria” la obtención de ese tipo de reivindicaciones por mucho que las demás no queden satisfechas (sobre todo cuando si a esas reivindicaciones se las considera como “principales”, como lo señalas en tu mensaje del 18 de febrero). En realidad, si las situaciones de vejaciones lingüísticas hacia los obreros han ido retrocediendo en Quebec en estos últimos decenios, no es únicamente a causa de las políticas de los partidos nacionalistas: también es consecuencia de las luchas obreras que se han desarrollado por el mundo, incluida Canadá, a partir de finales de los años 60.
¿Cuál ha de ser el discurso de los revolucionarios ante semejante situación? Pues el de decir la verdad a los obreros, decirles lo que acabamos de exponer. Han de animar las luchas obreras por la defensa de sus condiciones de vida y por eso no podrán darse por contentos con hablar de la revolución que acabará con todas las formas de opresión. Pero su papel es también advertir a los obreros contra las trampas que les amenazan, las maniobras cuyo objetivo es socavar la solidaridad del conjunto de la clase obrera, sin temer criticar las reivindicaciones que no van en ese sentido ([10]), pues, si no, no desempeñan su papel de revolucionarios: “por una parte… en las diferentes luchas nacionales de los proletarios [los comunistas] destacan y hacer valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientes de la nacionalidad; y por la otra, por el hecho de que, en las diversas fases de desarrollo que recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre el interés del movimiento general” (Marx y Engels, Manifiesto comunista).
En espera de tus comentarios sobre esta carta, recibe, estimado compañero, nuestros saludos comunistas
Por la CCI
[1]) Con una importante diferencia sin embargo: la opresión que el régimen zarista hacía sufrir a las diferentes nacionalidades del Imperio ruso no es en nada comparable con la actitud del gobierno de Ottawa respecto a las nacionalidades de Canadá.
[2]) Véase nuestro artículo:
https://an.internationalism.org/wr292/solidarity.htm [21]. (inglés)
https://fr.internationalism.org/ri367/greves.htm [22]. (francés)...
[3]) En uno de tus mensajes escribes que: “El movimiento obrero canadiense-inglés ya izó la bandera de la unidad canadiense cuando la huelga general de 1972 en Quebec. En efecto, el NPD (Nuevo Partido democrático) y el CTC (Congreso del Trabajo de Canadá) denunciaron esa huelga,¡tildándola de “separatista” y “dañina para la unidad canadiense”!”. En realidad, no fue el “movimiento obrero canadiense-ingles” el que adoptó esa actitud, sino los partidos burgueses con leguaje obrerista y los sindicatos al servicio del capital.
[4]) De hecho, al principio esa reivindicación no figuraba en primer lugar, sino que se ponía detrás de las reivindicaciones económicas y antirrepresivas. Fueron los “expertos” políticos del movimiento, procedentes del ámbito democrático (Kuron, Modzelewski, Michnik, Geremek…), quienes insistieron para ponerla en cabeza.
[5]) “Este régimen supone la diseminación de la tierra y de los demás medios de producción. Excluye la concentración de éstos, y excluye también la cooperación, la división del trabajo dentro de los mismos procesos de producción, la conquista y regulación social de la naturaleza, el libre desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Sólo es compatible con los estrechos límites elementales, primitivos, de la producción y la sociedad. Querer eternizarlo equivaldría, como acertadamente dice Pecqueur, a “decretar la mediocridad general”. Al llegar a un cierto grado de progreso, él mismo alumbra los medios materiales para su destrucción. A partir de este momento, en el seno de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten cohibidas por él. Hácese necesario destruirlo, y es destruido. Su destrucción, la transformación de los medios de producción individuales y desperdigados en medios sociales y concentrados de producción, y, por tanto, de la propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos, o lo que es lo mismo, la expropiación que priva a la gran masa del pueblo de la tierra y de los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta espantosa y difícil expropiación de la masa del pueblo, forma la prehistoria del capital. Abarca toda una serie de métodos violentos, entre los cuales sólo hemos pasado revista aquí, como métodos de acumulación originaria del capital…”, “Tendencia histórica de la acumulación capitalista”, p. 647, el Capital, I, FCE).
“A la par que se implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera servía de acicate para convertir el régimen más o menos patriarcal de esclavitud de los Estados Unidos, en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud sans phrase en el nuevo mundo.
“Tantœ molis erat ! para dar rienda suelta a las “leyes naturales y eternas” del régimen de producción capitalista, para consumar el proceso de divorcio entre los obreros y las condiciones de trabajo, para transformar en uno de los polos , los medios sociales de producción y de vida en capital, y en el polo contrario la masa del pueblo en obreros asalariados , en “pobres trabajadores” y libres, este producto artificial de la historia moderna.
“Si el dinero, según Augier, ”nace con manchas naturales de sangre en un carrillo”, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza.” ( “Génesis del capitalista industrial”, el Capital, I, p. 646, FCE).
[6]) “Sin embargo, por muy lamentable que sea desde un punto de vista humano ver cómo se desorganizan y descomponen en sus unidades integrantes esas decenas de miles de organizaciones sociales laboriosas, patriarcales e inofensivas; por triste que sea verlas sumidas en un mar de dolor, contemplar cómo cada uno de sus miembros va perdiendo a la vez sus viejas formas de civilización y sus medios hereditarios de subsistencia, no debemos olvidar al mismo tiempo que esas idílicas comunidades rurales, por inofensivas que pareciesen, constituyeron siempre una sólida base para el despotismo oriental; que restringieron el intelecto humano a los límites más estrechos, convirtiéndolo en un instrumento sumiso de la superstición, sometiéndolo a la esclavitud de reglas tradicionales y privándolo de toda grandeza y de toda iniciativa histórica. (…) Bien es verdad que al realizar una revolución social en el Indostán, Inglaterra actuaba bajo el impulso de los intereses más mezquinos, dando pruebas de verdadera estupidez en la forma de imponer esos intereses. Pero no se trata de eso. De lo que se trata es de saber si la humanidad puede cumplir su misión sin una revolución a fondo en el estado social de Asia. Si no puede, entonces, y a pesar de todos sus crímenes, Inglaterra fue el instrumento inconsciente de la historia al realizar dicha revolución. En tal caso, por penoso que sea para nuestros sentimientos personales el espectáculo de un viejo mundo que se derrumba, desde el punto de vista de la historia tenemos pleno derecho a exclamar con Goethe:
“¿Quién lamenta los estragos
“Si los frutos son placeres?
“¿No aplastó miles de seres
“Tamerlán en su reinado?”
(Marx, “La dominación británica en la India », New York Times, 25 de junio 1853)
[7]) Fue el sueño de cantidad de elementos rebeldes tras los acontecimientos del Mayo de 1968 en Francia. Para escapar al capitalismo y a la alineación que provoca, se fueron a fundar comunidades en pueblos abandonados por los habitantes, viviendo del tejido y de la cría de cabras. Las consecuencias fueron catastróficas: obligados por las leyes del mercado a vender su trabajo a bajo precio, vivieron en una miseria profunda que provocó rápidamente conflictos entre “socios”, reavivando la caza a los “gandules que quieren vivir del trabajo de los demás”, provocando la reaparición de jefezuelos preocupados por la “salud económica del negocio”, acabando los más astutos por integrándose en los circuitos comerciales del capitalismo.
[8]) Se ha de notar que el francés se impuso reduciendo a dialectos folklóricos otras lenguas como el bretón, el picardo, el occitano, el provenzal, el catalán, el vasco…
[9]) Se ha de notar aquí que bajo el franquismo, cuando uno se perdía por Barcelona no era recomendable preguntar por su camino en castellano. Paradójicamente, había personas que entendían mucho mejor el castellano cuando se les hablaba con un fuerte acento francés o inglés que cuando se les hablaba sin acento.
[10]) Los revolucionarios no deben vacilar en retomar la idea fundamental de Marx: la opresión y la barbarie de las que es responsable el capitalismo, y que hemos de denunciar, no sólo tienen aspectos negativos: crean las condiciones para la emancipación futura de la clase obrera y las de sus éxitos en las luchas actuales. Los obreros quebequenses que se ven obligados aprender inglés o progresar en la práctica de ese idioma para poder encontrar trabajo o para ir de compras también han de sacarle provecho: eso facilitará su comunicación con sus hermanos de clase anglófonos en Canadá y también con los del vecino estadounidense. No se trata para los revolucionarios de disculpar los comportamientos xenófobos y repulsivos de los burgueses anglófonos, sino de explicar a los obreros francófonos que tienen la posibilidad de volver contra la burguesía las armas que ésta utiliza contra ellos. Nacida en la Polonia dominada por Rusia, la gran revolucionaria Rosa Luxemburgo se vio obligada de aprender el ruso. Nunca se quejó por ello, al contrario. Fue para ella una facilidad para comunicar con sus compañeros de Rusia (por ejemplo con Lenin con quien tuvo largas discusiones tras la Revolución de 1905, lo que les permitió conocerse mejor, entenderse y estimarse). También le permitió conocer y apreciar la literatura rusa, traducir ciertas obras al alemán para hacerlas conocer a los lectores de esta lengua.
Discusiones con el medio internacionalista - Informe de la Conferencia de Corea de Octubre de 2006
- 3721 reads
Discusiones con el medio internacionalista
Informe de la Conferencia de Corea de Octubre de 2006
En Junio de 2006 la CCI recibió una invitación de la Socialist Political Alliance (SPA), un grupo de Corea del Sur, que se identifica a sí mismo en la tradición de la Izquierda comunista, para participar en una «Conferencia Internacional de marxistas revolucionarios» que iba a celebrarse en las ciudades de Seúl y Ulsa en el mes de octubre de ese mismo año. Llevábamos en contacto con SPA cerca de un año y a pesar de las inevitables dificultades del lenguaje, habíamos podido iniciar discusiones, en particular sobre las cuestiones de la decadencia del capitalismo y las perspectivas para el desarrollo de las organizaciones comunistas en el periodo actual.
El espíritu con el que se convocó esta Conferencia destaca con fuerza en la declaración introductoria de SPA: «Conocemos muy bien las distintas conferencias o reuniones de marxistas que se celebran regularmente en varios lugares del mundo. Pero también sabemos muy bien que estas conferencias se centran en discusiones abstractas sobre teoría académica y en la solidaridad ritual entre quienes pretenden estar a la “izquierda” del capitalismo. Más allá de esto, reconocemos profundamente la visión de que es necesaria una verdadera revolución proletaria contra la barbarie y la guerra en la fase de decadencia del capitalismo.
Aunque los trabajadores coreanos expresan sus dificultades en cuestiones básicas y las fuerzas políticas revolucionarias en Corea estén en la confusión sobre la perspectiva de la futura sociedad comunista, tenemos que llevar a cabo la solidaridad del proletariado mundial más allá de la fábrica, el territorio y la nación, reflexionando hasta el fondo sobre las terribles derrotas que ha causado en el pasado movimiento revolucionario el abandono de los principios del internacionalismo.»
Basta una mínima consideración de la historia de Extremo Oriente para revelar la inmensa importancia de esta iniciativa. Como dijimos en nuestro saludo a la conferencia:
“En 1927, la masacre de los obreros de Shangai fue el episodio final de una lucha revolucionaria que había sacudido el mundo durante diez años desde la revolución rusa de 1917. Los años siguientes, la clase obrera mundial y el resto de la humanidad sufrieron el horror de la más terrible contrarrevolución de la historia. En Oriente, La población trabajadora tuvo que sufrir las premisas de la IIª Guerra mundial, con la invasión japonesa de Manchuria, y después la guerra misma, que culminó con la destrucción de Hiroshima y Nagasaki; después la guerra civil en China, la guerra de Corea, la terrible hambruna en China durante el llamado “Gran salto adelante” de Mao Zedong; la guerra de Vietnam…
“Todos estos terribles acontecimientos, que conmocionaron al mundo, azotaron un proletariado que, en Oriente, era aún joven e inexperto y había tenido muy poco contacto con el desarrollo de la teoría comunista en Occidente. Hasta donde sabemos, ninguna expresión de la izquierda comunista pudo sobrevivir, o siquiera surgir, entre los trabajadores de Oriente.
“Consecuentemente, el hecho de que hoy una organización que explícitamente se identifica con la Izquierda Comunista convoque una conferencia de comunistas internacionalistas en Oriente, es un acontecimiento de importancia histórica para la clase obrera, que contiene la promesa, quizás por primera vez en la historia, de construir una verdadera unidad entre los trabajadores de Oriente y Occidente. No se trata de un hecho aislado; al contrario, es parte de un lento proceso de toma de conciencia a escala mundial del proletariado y sus minorías políticas”.
La delegación de la CCI asistió a la Conferencia con intención, no sólo de ayudar lo mejor que pudiéramos al surgimiento de una voz internacionalista, de Izquierda comunista, en Extremo Oriente, sino también para aprender: ¿Cuáles son las cuestiones más importantes para los trabajadores y los revolucionarios en Corea? ¿Cómo se plantean allí los problemas que afectan a todos los trabajadores? ¿Qué lecciones puede mostrar la experiencia de los obreros en Corea a los trabajadores de Extremo Oriente en particular y de todo el mundo en general? Y ¿Qué lecciones puede sacar el proletariado de Corea de la experiencia de sus hermanos de clase en el resto del mundo?
La Conferencia tenía inicialmente previsto discutir los siguientes temas: la decadencia del capitalismo, la situación de la clase obrera, y la estrategia que los revolucionarios tienen que adoptar en la situación actual. Sin embargo, en los días que precedieron la Conferencia, la importancia política a largo plazo de sus objetivos se vio ensombrecida por la brusca agudización de las tensiones imperialistas en la región causada por la explosión de la primera bomba nuclear de Corea del Norte y las maniobras que se desencadenaron a continuación por parte de las diferentes potencias presentes en la región (Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Corea del Sur). En una reunión previa a la Conferencia, la delegación de la CCI y el grupo de Seúl del SPA, acordaron que era sumamente importante que los internacionalistas tomasen posición públicamente sobre esta situación, y decidieron presentar conjuntamente a la Conferencia una declaración internacionalista contra la amenaza de guerra. Como veremos, la discusión provocada por esta propuesta de declaración formó parte importante de los debates durante la Conferencia.
En este informe nos proponemos considerar algunos de los principales temas de los debates de la Conferencia, con la esperanza no sólo de dar una mayor expresión a la propia discusión, sino también de contribuir a la reflexión de los camaradas en Corea ofreciendo una perspectiva internacional de las cuestiones que hoy tienen que encarar.
El contexto histórico
Antes de decir nada sobre la Conferencia, es preciso situar brevemente la situación en Corea en su contexto histórico. En los siglos que precedieron la expansión del capitalismo en Extremo Oriente, Corea sufrió tanto como se benefició a causa de su posición geográfica de pequeño país atrapado entre dos grandes potencias históricas: China y Japón. Por una parte sirvió de puente y de catalizador cultural para ambos países: no cabe duda, por ejemplo, de que el arte de la cerámica en China y especialmente en Japón, está en deuda en gran parte con los alfareros de Corea que desarrollaron la técnica actualmente perdida de un tipo de vidriado de la porcelana ([1]). Por otra parte, el país sufrió frecuentes y brutales invasiones de sus dos poderosos vecinos y la mayor parte de su historia reciente, la ideología dominante ha estado dictada por una casta de eruditos confucianos que trabajaban en chino y se resistieron al influjo de las nuevas ideas que acompañaron la llegada de las potencias europeas a la región. Durante el siglo xix, la cada vez más cruda rivalidad entre China, Japón y Rusia – que fue la potencia colonial más tardía que extendía hasta las fronteras de China y el Océano Pacífico – llevó a una intensa puja por la influencia en Corea. Pero la influencia que buscaban estas potencias era esencialmente estratégica: desde el punto de vista de sacarle partido a las inversiones, las posibilidades que ofrecían China y Japón eran mucho mayores que las de Corea, sobre todo si se tiene en cuenta la inestabilidad causada por las luchas (que resultaban ruinosas para todos los bandos implicados) entre diferentes facciones de las clases gobernantes en Corea, que estaban divididas, tanto respecto a la consideración de los beneficios de la «modernización», como a sus esfuerzos por usar la influencia de los vecinos imperialistas de Corea para reforzar su propia posición en el poder. A principios del siglo xx se produjo una intensificación de las tentativas de Rusia de establecer una base naval en Corea, lo que a su vez Japón sólo podía ver como una amenaza mortal a su independencia: esta rivalidad llevaría al estallido de la guerra ruso-japonesa en 1905, durante la cual los japoneses aniquilaron la flota rusa. En 1910 los japoneses invadieron Corea y establecieron un régimen colonial que duraría hasta la derrota de Japón en 1945.
El desarrollo industrial previo a la invasión japonesa fue por tanto, extremadamente frágil, y la industrialización que siguió se orientó a las necesidades de la economía de guerra japonesa: en 1945 había dos millones de trabajadores industriales en Corea, ampliamente concentrados en el norte. El sur del país permaneció esencialmente rural y sufrió la pobreza más severa. Y como si la población obrera de Corea no hubiera sufrido bastante por la dominación colonial, la industrialización forzada, y la guerra ([2]), ahora se encontraba en la zona fronteriza del nuevo conflicto imperialista que iba a dominar el mundo hasta 1989: la división del planeta entre los dos grandes bloques imperialistas de EEUU y la URSS. La decisión de la URSS de apoyar la insurrección desencadenada por el «Partido coreano de los trabajadores» (estalinista), fue en efecto una tentativa de sondear las nuevas fronteras de la dominación imperial de EEUU, igual que hizo en Grecia después de 1945. El resultado fue también el mismo, aunque a escala mucho más destructiva: una despiadada guerra entre Corea del Norte y del Sur, en la que las autoridades coreanas de ambos bandos – por mucho que estuvieran combatiendo para defender sus propios intereses burgueses – no eran mas que peones de una lucha más vasta entre las potencias imperialistas por la dominación mundial. La guerra duró tres años (1950-53), durante los cuales toda la península fue devastada de un extremo a otro por los sucesivos avances y retiradas de los ejércitos contendientes, y terminó dividida permanentemente en dos países distintos: Corea del Norte y Corea del Sur. Estados Unidos ha mantenido hasta ahora una presencia militar en Corea del Sur, con cerca de 30 000 soldados emplazados en el país.
Incluso antes de que acabara la guerra, EEUU ya había llegado a la conclusión de que por sí sola, la ocupación militar no estabilizaría la región ([3]) y decidió realizar lo que equivalía a un Plan Marshall para el Sudeste asiático y Extremo Oriente,
«A sabiendas de que es la miseria económica y social lo que sirve de argumento a las fracciones nacionalistas prosoviéticas para llegar al poder en algunos países de Asia, Estados Unidos va a transformar esas zonas, situadas en las fronteras inmediatas de China (Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón) en avanzadillas de la “prosperidad occidental”. La prioridad estadounidense será la de establecer un cordón sanitario contra el avance del bloque soviético en Asia» ([4]).
Esta política tuvo implicaciones importantes para Corea del Sur:
«Desprovista de materias primas y con la mayoría del aparato industrial situado en el Norte, ese país estaba desangrado al terminar la guerra: la caída de la producción llegó al 44 % y la del empleo al 59 %, los capitales, los medios de producción intermedios, las competencias técnicas y las capacidades de gestión eran casi inexistentes (…) Entre 1945 y 1978, Corea del Sur recibió unos 13 mil millones de dólares, o sea 600 por habitante, y Taiwán 5,6 mil millones, 425 per cápita. Entre 1953 y 1960, la ayuda extranjera contribuye en torno al 90 % en la formación de capital fijo de Corea del Sur. La ayuda proporcionada por EEUU alcanzó el 14 % del PNB en 1957 (…) Pero los Estados Unidos no se limitaron a suministrar ayuda y apoyo militar; de hecho se hicieron cargo en los diferentes países de toda la dirección del Estado y de la economía. En ausencia de verdaderas burguesías nacionales, el único cuerpo social que pudiera dirigir la modernización que quería EEUU, era el ejército. Se instauró así un capitalismo de Estado muy eficaz en cada uno de esos países. El crecimiento económico será impulsado por un sistema que vinculará estrechamente el sector público al privado, mediante una centralización casi militar, pero con la sanción del mercado. Contrariamente a la variante de Europa Oriental de capitalismo de Estado (el estalinismo) que engendrará auténticas caricaturas de aberración burocrática, aquellos países aliaron centralización y poder estatal con sanción de la ley del valor. Se instauraron múltiples políticas intervencionistas: formación de conglomerados industriales, votación de leyes de protección del mercado interno, control comercial en las fronteras, instauración de una planificación unas veces imperativa, otras incitativa, gestión estatal de atribución de créditos, orientación de capitales y recursos de los diferentes países hacia los sectores prometedores, otorgamiento de licencias exclusivas, monopolios de gestión, etc. En Corea del Sur, por ejemplo, fue gracias a los vínculos con los chaebols (equivalentes a los zaibatsus japoneses), grandes conglomerados industriales a menudo fundados por iniciativa o con la ayuda del Estado ([5]), cómo los poderes públicos surcoreanos orientaron el desarrollo económico».
La clase obrera de Corea del Sur se vio así ante una política de explotación feroz e industrialización forzada llevada a cabo por una inestable sucesión de regímenes militares medio democráticos medio autoritarios, que mantuvieron su poder a través de la supresión brutal de las revueltas y huelgas obreras, de las que merece la pena mencionar el alzamiento de Kwangju a principios de la década de 1980 ([6]). Después de los acontecimientos de Kwangju, la clase dirigente coreana intentó estabilizar la situación bajo la presidencia del general Chun Doo-hwan (anterior jefe de la CIA coreana) dando un barniz democrático a lo que seguía siendo esencialmente un régimen militar autoritario. El intento fracasó miserablemente: en el año 1986 se produjeron concentraciones masivas de protesta en Seúl, Inch’on, Kwangju, Taegu y Pusan, y en 1987 «estallaron más de 3300 conflictos industriales que implicaban reivindicaciones obreras de aumentos salariales, mejor trato y mejores condiciones de trabajo, que forzaron al gobierno a hacer concesiones para atender algunas de estas demandas» ([7]). La incapacidad del régimen corrupto del general Chun para imponer por la fuerza la paz social llevó a un cambio de dirección. El régimen de Chun adoptó el “programa de democratización” propuesto por el general Roh Tae-woo, líder del gubernamental Partido Democrático de la Justicia, que ganó las elecciones presidenciales de diciembre 1987. Las elecciones presidenciales de 1992 llevaron al poder a un conocido y perenne líder de la oposición democrática, Kim Yung Sam, y se completó la transición democrática en Corea. O como nos dijeron los camaradas del SPA, la burguesía coreana se las apañó al menos para erigir una convincente fachada democrática que ocultase la continuación en el poder de una alianza entre los militares, los chaebols y el aparato de seguridad.
Consecuencias del contexto histórico
Respecto a la experiencia reciente de sus minorías políticas, este contexto histórico tiene paralelismos en otros países de la periferia, en Asia y también en Latinoamérica ([8]); y ha tenido importantes consecuencias para la emergencia de un movimiento internacionalista en Corea.
Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar “memoria colectiva” de la clase, hay claramente una diferencia importante entre la experiencia política y organizativa acumulada por la clase obrera en Europa, que ya en 1848 empezó a afirmarse como una fuerza social independiente (la fracción “fuerza física” del movimiento Cartista en Gran Bretaña), y la de la clase obrera en Corea. Si recordamos que durante las oleadas de la lucha de clases en Europa en la década de 1980 se produjo un lento desarrollo de un descontento hacia los sindicatos y una tendencia a que los trabajadores tomaran sus luchas en sus propias manos, es particularmente sorprendente que el movimiento en Corea durante el mismo periodo estuviera marcado por una tendencia a mezclar las luchas obreras por sus propias reivindicaciones de clase con las reivindicaciones del “movimiento democrático” por la reorganización del aparato de Estado burgués. Como resultado, la oposición fundamental entre los intereses de la clase obrera y los intereses de las fracciones democráticas de la burguesía no resultaban inmediatamente obvios para los militantes que iniciaron la actividad política en ese periodo.
Tampoco conviene subestimar las dificultades creadas por la barrera del lenguaje. La “memoria colectiva” de la clase obrera es más fuerte cuando toma una forma teórica escrita. Mientras las minorías políticas que surgieron en Europa durante la década de 1970 tuvieron acceso a los escritos, en versión original o traducidos, de la Izquierda de la Socialdemocracia (Lenin, Luxemburgo), y los de la Izquierda de la Tercera internacional y la Izquierda comunista que emergió de ella (Bordiga, Pannekoek, Gorter, el grupo Bilan y la Izquierda Comunista de Francia), en Corea la obra de Pannekoek (los Consejos obreros) y de Luxemburgo (la Acumulación del capital) acaba de aparecer gracias a los esfuerzos conjuntos del Grupo de Seúl por los Consejos obreros (SGWC) y el SPA, al que está estrechamente asociado el SGWC ([9]).
Más específico de la situación coreana ha sido el efecto de la división entre el Norte y el Sur impuesto por los conflictos imperialistas entre los bloques ruso y USA, la presencia militar norteamericana en Corea del Sur y su apoyo a la sucesión de regímenes militares que finalizó en 1988. Combinado con la inexperiencia general de la clase obrera en Corea y la ausencia de una voz claramente internacionalista en su seno, más la confusión entre el movimiento obrero y la oposición democrática burguesa que hemos descrito antes, esto ha llevado a una contaminación general de la sociedad con un omnipresente nacionalismo coreano, muchas veces disfrazado de “antiimperialismo”, según el cual únicamente Estados Unidos y sus aliados aparecen como fuerzas imperialistas. La oposición a los regímenes militares y realmente al capitalismo, tendía a identificarse con la oposición a Estados Unidos.
Finalmente, un rasgo importante de los debates en el medio político coreano es la cuestión sindical. Particularmente para la generación actual de activistas, la experiencia sindical se basa en las luchas de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando los sindicatos eran en gran parte clandestinos, aún no estaban burocratizados y ciertamente estaban tanto animados como dirigidos por militantes profundamente dedicados (incluyendo a camaradas que hoy participan en el SPA y el SGWC). Debido a las condiciones de clandestinidad y represión, no pudo clarificarse entre los militantes de entonces que el programa sindical no sólo no es revolucionario, sino que no sirve ni siquiera para defender los intereses obreros. Durante la década de 1980, los sindicatos estuvieron estrechamente vinculados a la oposición democrática al régimen militar, cuya ambición no era derrocar el capitalismo sino al contrario, derrocar el régimen militar para hacerse con el aparato de Estado tal como era. En cambio, lo que sí dejó clara la “democratización” de la sociedad coreana desde 1990, es esa integración de los sindicatos en el aparato de Estado, causando una considerable desorientación en los militantes ante esa nueva situación: como planteó un camarada, “los sindicatos han resultado ser los mejores defensores del Estado democrático”. Como resultado, hay una sensación general de “desilusión” respecto a los sindicatos y una búsqueda de algún otro método de actividad militante en el seno de la clase obrera. Una y otra vez, en las intervenciones en la Conferencia y en las discusiones informales, pudimos sentir lo urgente que es la necesidad de que los camaradas coreanos tengan acceso a la reflexión sobre la naturaleza de los sindicatos en la decadencia del capitalismo que ha formado una parte tan importante de la reflexión en el movimiento obrero europeo desde la Revolución rusa, y especialmente desde el fracaso de la revolución en Alemania.
El nuevo milenio ha sido pues testigo del desarrollo de un esfuerzo real de muchos militantes coreanos de poner en cuestión las bases de su actividad previa que, como hemos visto, había estado fuertemente influida por la ideología del estalinismo y de la democracia burguesa. En un esfuerzo por preservar cierto grado de unidad y proveer un espacio para la discusión entre los implicados en este proceso, algunos grupos e individuos han tomado la iniciativa de crear una “Red de marxistas revolucionarios” ([10]) más o menos formal. Romper con el pasado es inevitablemente difícil y ha llevado a un amplio grado de heterogeneidad entre los diferentes grupos de la Red. Las condiciones históricas que hemos descrito brevemente antes, significan que la diferenciación entre los principios del internacionalismo proletario y el punto de vista esencialmente nacionalista que caracteriza el estalinismo y el trotskismo acaba de comenzar en estos últimos años, partiendo de la experiencia práctica de la década de 1990, y en gran parte gracias a los esfuerzos del SPA para introducir las ideas y las posiciones de la Izquierda comunista en esa Red.
En este contexto, hay dos aspectos de la introducción que hizo el SPA a la Conferencia que son absolutamente fundamentales desde nuestro punto de vista:
– Primero, la declaración explícita de que es necesario que los revolucionarios en Corea sitúen la experiencia de la clase obrera en Corea en el marco histórico y teórico de la clase obrera internacional:
«El propósito de la Conferencia internacional es ampliar el horizonte de reconocimiento teórico y práctico con la perspectiva de la revolución mundial. Esperamos que los marxistas revolucionarios luchen juntos por la solidaridad y la unidad y cumplan la tarea histórica de cristalizar la revolución mundial con el proletariado mundial en esta importante conferencia».
– Segundo, que esto sólo puede hacerse partiendo de los principios de base de la Izquierda comunista:
«La Conferencia internacional de los marxistas revolucionarios en Corea es el valioso terreno de reunión y de discusión entre los comunistas de izquierda del mundo y los marxistas revolucionarios de Corea y la primera manifestación para exponer las posiciones políticas [de los comunistas de izquierda] en el medio revolucionario».
Los debates en la Conferencia
No podemos entrar aquí en un informe exhaustivo sobre la totalidad de los debates que tuvieron lugar en la Conferencia. Pensamos que es preferible, en cambio, que nos concentremos en los que, a nuestro juicio, fueron más importantes. Creemos que así también podemos contribuir mejor para que prosigan estas discusiones que empezaron a plantearse en la Conferencia, pero que deben continuar no sólo entre los propios compañeros de Corea como, más en general, en el movimiento internacionalista en todo el mundo.
Sobre la decadencia del capitalismo
Este fue el tema elegido para empezar los debates. Antes de entrar a analizar el debate propiamente dicho, queremos saludar la preocupación que latía detrás de esta decisión de SPA, y que no es otra que la necesidad de establecer un firme marco teórico para poder posteriormente desarrollar otros debates como los que abordaríamos sobre la situación de la lucha de clases y sobre la estrategia revolucionaria. También queremos saludar el esfuerzo que realizaron los compañeros de SPA para presentar una síntesis de los diferentes puntos de vista que sobre esta cuestión existen en el seno de la Izquierda comunista. Teniendo en cuenta la complejidad de este tema – que ha ocupado discusiones en el movimiento obrero desde principios del siglo xx en las que han participado algunos de sus principales teóricos –, esa iniciativa ha sido de lo más audaz.
Mirándolo hoy retrospectivamente podemos decir que quizás ese esfuerzo resultó excesivamente atrevido. Resultó sumamente impactante ver cómo la gente sintonizaba (si puede decirse así) con el concepto mismo de decadencia del capitalismo. Pero ha de reconocerse que las cuestiones que se plantearon tanto en las sesiones formales de debates, como en las muy numerosas discusiones informales fuera de ellas, mostraron que la mayoría de los participantes en estos debates carecían de los fundamentos teóricos necesarios para abordar esta cuestión en profundidad ([11]).
No queremos que esto se tome en absoluto como una crítica ya que entendemos que gran parte de los textos básicos sobre esta cuestión no están traducidos al coreano, lo que refleja – como decíamos antes – la inexperiencia objetiva del movimiento obrero coreano. Esperamos sin embargo que, por lo menos, estas discusiones, así como los textos introductivos que se presentaron (sobre todo los de SPA y la CCI), puedan permitir a los camaradas empezar a situarse en este debate y, sobre todo, comprender que esta cuestión teórica no es un tema de un mundo completamente ajeno a las preocupaciones concretas de las luchas, sino un factor determinante de la situación que hoy vivimos ([12]).
Vale la pena sin embargo reseñar una pregunta planteada por un joven estudiante que, en muy pocas palabras, resumió la contradicción que entre apariencia y realidad se da hoy en el capitalismo:
«Mucha gente percibimos la decadencia, pero nosotros que estamos estudiando estamos sometidos a la ideología burguesa, y se nos inculca que hoy disfrutamos de una sociedad opulenta. ¿Cómo podemos explicar la decadencia en términos más concretos?».
Es verdad que la propaganda burguesa insiste, al menos en los países industrializados, en que vivimos en un mundo de “exuberante consumismo”, y la apariencia de las calles de Seúl – en las que abundan los comercios repletos de las últimas novedades electrónicas –, parece dar verosimilitud a esta idea. Pero al mismo tiempo está muy claro que los jóvenes coreanos hacen frente a los mismos problemas que los jóvenes trabajadores de cualquier otra parte del mundo: desempleo, contratos precarios de trabajo, una gran dificultad para encontrar trabajo, alto coste de la vivienda, etc. Es responsabilidad de los comunistas explicar con claridad a la joven generación de proletarios la relación que existe entre, por un lado, el desempleo masivo que sufren sobre todo ellos, y por otro, el generalizado y permanente estado de guerra, que es otro de los rasgos esenciales de la decadencia del capitalismo. Así tratamos de argumentar en la breve intervención con la que respondimos a este compañero.
Sobre la lucha de clases
Uno de los temas de discusión más importantes no ya sólo en la Conferencia, sino en el movimiento en Corea en general, es desde luego la cuestión de la lucha de clase y sus métodos. Por lo que se nos refirió, tanto en las discusiones en la Conferencia como las que sobre este terma mantuvimos informalmente también fuera de sus sesiones, parece ser que la cuestión sindical suscita importantes cuestiones entre los militantes que participaron en las luchas ocurridas en Corea a finales de los años 80. En ciertos aspectos, la situación actual en Corea es análoga a la que se vivió en Polonia tras la creación del sindicato “Solidarnosc” (Solidaridad), y supone por tanto una nueva demostración de la profunda validez de los principios de la Izquierda Comunista: en la etapa decadente del capitalismo ya no es posible la creación de organizaciones de masas permanentes de la clase obrera. Incluso los organismos creados al calor de la lucha, tal y como sucedió en Corea, acaban por convertirse en un apéndice del Estado, un instrumento para el fortalecimiento no de la lucha de los trabajadores y sí del control del Estado sobre las luchas obreras.
Y esto ¿por qué? La razón fundamental es que en la decadencia del capitalismo, la clase obrera no puede obtener ya conquistas duraderas. Y puesto que – como antes veíamos – los sindicatos están vinculados a diferentes facciones de la burguesía nacional, se ven necesariamente abocados, por ello, a adoptar un punto de vista nacionalista e incluso a menudo, reducido a la defensa de los intereses de tal o cual sector o empresa, pero nunca un punto de vista internacionalista común a todos los trabajadores. Eso es lo que les lleva a defender la lógica capitalista de someter a los trabajadores a lo que “el país puede permitirse”, o a “lo que necesita la economía nacional”. En Corea oímos, por ejemplo, en muy repetidas ocasiones cómo se reprochaba a los sindicatos el pedir a los obreros que limitaran sus reivindicaciones a lo que los patrones podían pagar en lugar de basarlas en las necesidades de los propios trabajadores ([13]).
Frente a esta inevitable traición de los sindicatos y su integración en el aparato democrático del Estado, los compañeros de Corea buscaban una solución en las ideas de la Izquierda comunista. Por ello, la noción de “consejos obreros” suscitaba tanto interés. El problema es que hay una tendencia general a ver los consejos obreros no como los órganos de poder del proletariado en una situación revolucionaria, sino más bien como un nuevo tipo de sindicato capaz de existir permanentemente en el capitalismo. De hecho nos encontramos con esta idea ya teorizada históricamente en una presentación sobre “La estrategia del movimiento de los consejos en la situación actual de Corea del Sur, y cómo llevarla a cabo”, hecha por la “Agrupación de militantes por el partido revolucionario de los trabajadores”. Hemos de decir que esta presentación le daba por completo la vuelta a la realidad histórica al afirmar que los consejos obreros que aparecieron en la revolución en Alemania en 1919, fueron creados por los sindicatos, cuando la verdad es completamente distinta ([14]). Pero a nuestro juicio no se trata únicamente de un problema de inexactitud histórica – que podría resolverse con un debate sobre los hechos históricos –, sino que nace más bien de lo difícil que resulta asumir que, al margen del momento revolucionario, sea imposible que los trabajadores estén permanentemente en lucha. Los militantes atrapados en esa lógica – independientemente de su sincero deseo de trabajar en pro de la lucha de clases, e incluso al margen de la justeza de las posiciones políticas proletarias que defiendan –, corren el riesgo de caer en el inmediatismo, dedicándose a desplegar incesantemente una actividad “práctica” que apenas se corresponde con las posibilidades concretas que verdaderamente ofrece la situación histórica tal como es.
Esa forma de ver las cosas no es la propia del proletariado. Como señaló uno de los delegados de la CCI que intervino en los debates: «Si los obreros no luchan, es imposible ponerles una pistola en el pecho y ordenarles: “Tenéis que luchar”». Tampoco pueden los revolucionarios luchar “en sustitución” de la clase obrera. Los revolucionarios no pueden provocar el estallido de la lucha de clases pues ésta no es un principio sino un hecho histórico. Lo que sí pueden hacer es contribuir al desarrollo de la conciencia de la clase obrera de su identidad de clase, de la posición que ocupa en la sociedad como una clase con intereses propios, y sobre todo de sus objetivos revolucionarios que van más allá de la lucha inmediata, de la situación inmediata de los trabajadores en la fábrica, en la oficina, o en la cola del desempleo. Esta es una de las claves para entender el carácter aparentemente “espontáneo” de levantamientos como el que tuvo lugar en Rusia en 1905. Y es que aunque los revolucionarios desempeñaron un papel poco relevante en el desencadenamiento inmediato de los acontecimientos, lo cierto es que el terreno había sido preparado durante años por el trabajo de la Socialdemocracia (los revolucionarios de aquella época) que resultó decisivo para el desarrollo en las filas de los trabajadores de la conciencia de ser una clase ([15]). Podemos decir, resumiendo escuetamente, que cuando no hay luchas obreras abiertas, la tarea esencial de los revolucionarios consiste en la propaganda y el desarrollo de las ideas que harán más fuertes las luchas venideras.
Las presentaciones que sobre este tema hicieron tanto Loren Goldner como el delegado de Perspectiva Internacionalista, suscitaron otra cuestión que pensamos que no debe quedar sin respuesta. Nos referimos a la idea de que la “recomposición” de la clase obrera – basada supuestamente en la desaparición de las grandes mega-factorías características de finales del siglo xix y comienzos del xx, reemplazadas por un proceso de producción más extenso geográficamente; y por otro lado en condiciones de trabajo cada vez más precarias sobre todo para los trabajadores más jóvenes – desempleo, “contratos-basura” por meses o semanas, contratos a tiempo parcial… – habrían conducido a la aparición de “nuevas formas de lucha”. Los ejemplos más notables de tales “nuevos métodos de lucha” habría que buscarlos tanto en las acciones de los “piquetes” (presuntamente descubiertos por el movimiento de los piqueteros en Argentina 2001), como en las revueltas de los suburbios franceses en 2005. Excede de las pretensiones de este artículo contestar al entusiasmo de estos camaradas por las revueltas de Francia o por el movimiento piquetero, aunque creemos que es profundamente erróneo ([16]). Sí creemos necesario, en cambio, concentrarnos en el error político que se encuentra en la base de estas posiciones. Este error reside en pensar que la conciencia revolucionaria de los trabajadores depende en efecto de su experiencia inmediata y cotidiana en el lugar de trabajo.
Para empezar aclaremos que ni la precariedad, ni los métodos de lucha como los piquetes, representan auténticas novedades ([17]). Lo cierto, sin embargo es que esas supuestas “nuevas formas de lucha” que nos presentan como ejemplos a imitar, son más bien resultado de la impotencia de los trabajadores en un momento dado. El ejemplo más claro lo tenemos en las revueltas de los jóvenes de los suburbios franceses en 2005. La realidad histórica (en el período de la decadencia del capitalismo) demuestra, en cambio, que allí donde la lucha de los trabajadores consigue alcanzar cierta independencia, tiende a organizarse no a través de los sindicatos, sino a través de asambleas masivas y delegados elegidos y revocables, es decir una forma de organización que se deriva y, al mismo tiempo, prefigura los soviets. En la historia más reciente tenemos el ejemplo de las luchas de Polonia en 1980, o la formación de los Cobas (comités de base) durante las huelgas masivas, también en los 80, de los maestros en Italia (nótese que en absoluto se trataba de un sector de la industria “tradicional”). Más cerca aún de nuestros días tenemos las luchas en Vigo (España) en 2006 ([18]). Aquí quienes empezaron la huelga eran trabajadores precarios del sector metalúrgico empleados en pequeñas empresas. Y puesto que no existía esa gran industria que pudiera servir de foco central de la lucha, los obreros decidieron reunirse diariamente en una asamblea general masiva que tenía lugar no en los centros de trabajo sino en una de las principales plazas de la ciudad. Este tipo de asambleas generales rememoraban las que los obreros de esa ciudad pusieron ya en práctica en las luchas ocurridas en 1972.
Las preguntas a las que hemos de responder son por lo tanto: ¿Por qué a finales del siglo xix el desarrollo de una gran mano de obra precaria condujo a la formación del primer sindicato de masas de obreros no cualificados, mientras que en el siglo xxi esto ya no sucede así? ¿Por qué los obreros rusos de 1905 “inventaron” los consejos obreros – soviets – que Lenin calificó como «la forma al fin descubierta de la dictadura del proletariado»? ¿Por qué las asambleas masivas se han convertido en la forma habitual de organización de la lucha, cuando los trabajadores consiguen desarrollar su autonomía y su fuerza?
En nuestra opinión, y tal como lo defendimos en la Conferencia, no hay que buscar la respuesta en comparaciones de tipo sociológico, sino en una comprensión mucho más profunda del las implicaciones del cambio de período histórico que tuvo lugar a principios del siglo xx, en lo que la Tercera Internacional calificó como la entrada en «la era de las guerras y las revoluciones».
Es más, la visión sociológica defendida por PI y Loren Goldner, lleva en realidad a subestimar las capacidades teóricas y políticas del proletariado, puesto que prácticamente equivale a ver a los trabajadores como seres incapaces de pensar más allá de lo que sucede día tras día en su puesto de trabajo, como si su cerebro se desconectara en cuanto salen de la fábrica, como sí no fueran capaces de preocuparse por el futuro de sus hijos (los problemas que viven en la escuela, en su educación, en las implicaciones de la descomposición social, etc.), o por la solidaridad con los ancianos y los enfermos, y con las generaciones que vendrán (por ejemplo los recortes en los servicios sanitarios o en las pensiones), como si los trabajadores fueran incapaces de darse cuenta y cuestionar la degradación del medio ambiente, o la inacabable barbarie guerrera, y en cambio sólo pudieran comprender el mundo a partir de su experiencia directa de la explotación capitalista en su propio lugar de trabajo.
El proletariado necesita esta comprensión política e histórica del mundo no solo para las luchas inmediatas. Si consigue erradicar el capitalismo de la faz de la tierra necesitará reemplazarlo por una sociedad completamente nueva y totalmente diferente a todas las que han existido anteriormente en la historia de la humanidad. Y para ello necesita alcanzar la más completa comprensión de la historia del hombre, reclamar como herencia de la humanidad los logros más avanzados en arte, en ciencia, y en filosofía. Esto es lo que explica precisamente el sentido que tiene la existencia de las organizaciones políticas del proletariado como instrumentos a través de los cuales la clase obrera reflexiona, más en general, sobre su condición y sobre la perspectiva que se abre ante ellos ([19]).
La Declaración contra la amenaza de la guerra
Ya hemos publicado el texto de esta Declaración en nuestra página Web, y en nuestra prensa escrita por lo que no la repetiremos aquí ([20]). Las discusiones sobre su contenido se polarizaron en torno a la propuesta hecha por un miembro del Ulsan Labour Education Comittee (Comité para la educación del trabajo de Ulsan) para que en la Declaración se atribuyese a los Estados Unidos una mayor responsabilidad en el incremento de la tensión que se vive en aquella zona, y presentar a Corea del Norte como una simple “víctima” de la política de contención norteamericana. Esta propuesta, que fue apoyada por las tendencias más trotskistas de la Conferencia, pone de manifiesto a nuestro juicio las dificultades que aún tienen muchos compañeros en Corea, para romper con la ideología antiimperialista (que para ellos equivale a antiamericanismo) de los años 80, y con un cierto apego a la defensa de Corea del Norte – y por tanto del nacionalismo coreano –, aunque nosotros no dudamos de la sinceridad de su rechazo del estalinismo.
Tanto la CCI como varios compañeros de SPA argumentamos exhaustivamente contra esta tentativa de cambiar un punto capital de la declaración, y así lo defendimos tanto en Seúl como en Ulsan, afirmando que si en un conflicto imperialista se induce a pensar que hay un país “más culpable” que otro, se está cayendo en la misma idea con la que la socialdemocracia justificó su traición al internacionalismo proletario en 1914, llamando, al contrario, a la defensa de su “patria”. Así a los obreros alemanes se les decía que debían combatir al principal peligro que se suponía era el “atrasado y bárbaro régimen zarista”. A los trabajadores franceses, en cambio se les llamaba a que dieran su vida en la lucha contra el “militarismo prusiano”, a los obreros británicos se les movilizó en apoyo de la “valiente y pequeña Bélgica”, etc. Para nosotros, el período de decadencia del capitalismo ha confirmado la validez del análisis de Rosa Luxemburg que señala que el imperialismo no es un rasgo específico de tal o cual país, sino una característica esencial del capitalismo, y, por tanto, en esta época, todos los Estados son imperialistas. La única diferencia entre el gigante norteamericano y el pigmeo norcoreano es la talla de sus apetitos imperialistas y sus capacidades para satisfacerlos.
Durante las discusiones se suscitaron dos objeciones más que pensamos que vale la pena reseñar. Una fue una propuesta de un compañero del grupo Solidarity for Worker’s Liberation (“Solidaridad por la liberación de los Trabajadores”) que sugirió que se incluyera un punto denunciando cómo el gobierno de Corea del Sur trataba de aprovecharse de la situación para acentuar las medidas represivas. Esta propuesta sumamente justificada que se realizó durante los debates en Seúl se incluyó en la versión definitiva que se debatió después en Ulsan y que ha sido la que ha resultado finalmente publicada.
La segunda objeción vino de otro compañero esta vez integrante del grupo Sahoejueo Nodongja ([21]), que pensaba que hoy por hoy la amenaza de guerra no es tan flagrante y que por tanto si denunciábamos ahora la guerra podíamos hacerle el juego al alarmismo que la burguesía misma estaba fomentando para su provecho. Aún reconociendo que, en el fondo, la preocupación de este compañero es plenamente justa, pensamos que hubiera sido erróneo aceptarla, pues aunque no sea viable su materialización inmediata, lo cierto es que la amenaza de guerra es bien cierta y planea sobre toda la región de Extremo Oriente, y al mismo tiempo es bien patente el incremento de las tensiones entre los principales actores de este escenario imperialista (China, Taiwán, Japón, EEUU, Rusia). En esta situación creemos de la mayor importancia que los internacionalistas seamos capaces de denunciar la responsabilidad de todos los bandos imperialistas. Actuando así, seguimos los pasos de Lenin, Luxemburg y la Izquierda de la IIª Internacional que luchó para sacar adelante la resolución internacionalista contra la guerra del Congreso de Stuttgart de 1907. Una responsabilidad primordial de las organizaciones revolucionarias es tomar posición en el seno del proletariado frente a los acontecimientos más cruciales de los conflictos imperialistas y de la lucha de clases ([22]).
Para concluir con este punto queremos saludar el sincero respaldo internacionalista a la Declaración, que expresaron tanto el delegado de PI así como la de otros compañeros que asistieron a la Conferencia a título individual.
Balance…
En la reunión final que precedió la partida de las delegaciones, tanto la CCI como SPA estuvimos de acuerdo en una valoración general de la Conferencia, destacando sobre todo los siguientes aspectos:
a) El hecho de que esta Conferencia haya podido tener lugar es, ya de por sí, un acontecimiento de importancia histórica, pues representa la primera ocasión en que las posiciones de la Izquierda comunista han sido defendidas y empiezan a arraigarse en un país altamente industrializado de Extremo Oriente.
b) El grupo SPA considera que las discusiones que se han desarrollado durante la Conferencia han sido muy importantes para mostrar, en la práctica, las diferencias fundamentales existentes entre la Izquierda comunista y el trotskismo. Por ello, la Conferencia ha contribuido a impulsar la determinación de SPA para llevar a cabo su propia comprensión de los principios de la Izquierda comunista, y permitir así que ésta pueda ser más ampliamente conocida en el movimiento obrero coreano.
La Declaración conjunta sobre los ensayos nucleares en Corea del Norte representa una demostración concreta de las posiciones internacionalistas de la Izquierda comunista, y en particular de SPA y la CCI. El debate sobre la Declaración pone de manifiesto el problema de la persistencia de tendencias nacionalistas en el movimiento obrero en Corea, plasmándose en la existencia de divergencias que demuestran que este problema no ha podido ser superado todavía, por lo que SPA se compromete a trabajar para poder hacerlo en el futuro.
Una de las discusiones más importantes para futuros debates será la cuestión sindical. Será por tanto necesario que los compañeros de Corea analicen la historia de los sindicatos allí, sobre todo a partir de 1980, a la luz de la experiencia histórica del proletariado mundial, tal y como se sintetiza en las posiciones defendidas por la Izquierda comunista.
… y perspectivas
A pesar de su gran importancia, somos muy conscientes de que esta Conferencia ha sido solo un paso en el desarrollo de la presencia de la Izquierda comunista en Extremo Oriente y de un trabajo común entre revolucionarios de Oriente y Occidente. Pero dicho esto, consideramos que el hecho de que la Conferencia haya podido celebrarse, y por los debates que en ella hubo, es ya una confirmación de dos puntos en los que la CCI ha insistido siempre, y que serán fundamentales para la construcción del futuro partido comunista mundial de la clase obrera.
El primer punto son las bases políticas en las que podrá construirse tal organización. Sobre los diferentes problemas que se abordaron en la Conferencia – ya sea la cuestión sindical o la parlamentaria, la cuestión del nacionalismo o de las luchas de liberación nacional – el desarrollo de un nuevo movimiento internacionalista sólo puede ser acometido partiendo del trabajo preliminar legado por los pequeños grupos de la Izquierda comunista que existieron entre los años 1920 y 1950 (especialmente por Bilan, el KAPD, el GIK, la GCF), y en los que encuentra sus orígenes la CCI ([23]).
En segundo lugar, la Conferencia en Corea, y el explícito llamamiento de SPA a «llevar a cabo la solidaridad del proletariado mundial», es una confirmación más de que el movimiento internacionalista no se desarrollará sobre la base de una federación de partidos nacionales previamente existentes sino en un plano directamente internacional ([24]). Esto representa un avance respecto a la situación en la que se creó la Tercera Internacional en medio de la revolución y a partir de las Fracciones de izquierda que emergían en los partidos nacionales de la IIª Internacional. También en esto se refleja la naturaleza actual de la clase obrera, una clase que, mucho más que nunca antes en la historia, esta unida en un proceso de producción a escala mundial, en una sociedad capitalista globalizada cuyas contradicciones sólo pueden ser superadas aboliendo este sistema de todo el planeta, reemplazándolo por una comunidad humana mundial.
John Donne / Heinrich Schille
[1]) Deberíamos mencionar también la invención en el siglo xv del alfabeto Han-geul, quizás el primer intento de crear una notación basada en el estudio científico del lenguaje en su forma hablada.
[2]) Incluyendo la prostitución forzada de miles de mujeres coreanas en los burdeles militares del ejército japonés, y la demolición de la vieja economía agraria, puesto que los cultivos coreanos se hacían cada vez más en función de las necesidades de alimentación de Japón.
[3]) «Estados Unidos está interesado en la creación de una barrera militar entre las áreas comunista y no comunista. Para que esa barrera sea efectiva, las áreas tras ella han de ser estables (…) Estados Unidos tiene que determinar las causas particulares de descontento e inteligente y audazmente ayudar a despejarlas. Nuestra experiencia en China ha mostrado que no sirve de nada contemporizar con las causas de descontento; que una política que aspira a una estabilización duradera está condenada al fracaso cuando el deseo general parece ser el cambio permanente» (Melvin Conant Jnr: “JCRR: an object lesson”), en Far Eastern Survey, 2 mayo 1951.
[4]) «Se agotan los “dragones” asiáticos», en Revista internacional nº 89, 2º trimestre de 1997.
[5]) “La primera y más importante fuente de financiación fue la adquisición por los chaebols de los bienes embargados netamente infravalorados. Después de la guerra representaban el 30% del patrimonio surcoreano antiguamente en manos japonesas. Inicialmente bajo tutela de la administración estadounidense de bienes embargados, fueron distribuidos por esa administración misma y por el gobierno después” (Idem).
[6]) No nos proponemos tratar en este artículo de la situación de la clase obrera en Corea del Norte, que ha tenido que sufrir todos los horrores de un régimen estalinista ultra militarista.
[7]) Andrew Nahm , Una historia del pueblo coreano.
[8]) Filipinas y Brasil, por ejemplo.
[9]) Algunos camaradas del SGWC participaron en la Conferencia a título individual.
[10]) Además del SPA, los siguientes grupos coreanos que pertenecen a esta red tomaron a cargo presentaciones para la Conferencia: Solidarity for worker’s Liberation, Ulsan Labour education Comité, Militant’s Group for Revolutionary worker’s Party. También hizo una presentación sobre la Lucha de clases a título individual, Loren Goldner.
[11]) Esto se pudo ver sobre todo en la discusión en Seúl que se hizo abierta al público en el que predominaban estudiantes muy jóvenes con muy escasa o nula experiencia política.
[12]) No podemos abordar aquí la obsesión del grupo Perspectiva internacionalista sobre la “dominación formal y la dominación real del capital”. Ya hemos tratado con suficiente detenimiento esta cuestión en la Revista Internacional nº 60 publicada en 1990, cuando este grupo aún se autodenominaba “Fracción externa de la CCI”, ver en inglés: https://en.internationalism.org/ir/060_decadence_part08.html [23]. Merece la pena, sin embargo, recordar el fiasco en el que acabó la tentativa por parte de PI de probar la superioridad de su nuevo “enfoque” teórico, cuando tres años después de la caída del muro de Berlín, PI aún insistía en que los acontecimientos de Europa del Este significaban en realidad ¡un fortalecimiento de la posición de la URSS!.
[13]) Inevitablemente este informe es muy esquemático y por tanto abierto a ser corregido y precisado. Debemos lamentar únicamente que la presentación que hizo el compañero de la ULEC (Ulsan Labour Education Committe) sobre la historia del movimiento obrero en Corea, fuese tan larga que resultase imposible traducirla al inglés por lo que no hemos podido tener conocimiento de ella. Esperamos que los compañeros puedan finalmente preparar y traducir una versión más corta de este texto que reseñe los aspectos más importantes.
[14]) De hecho durante la revolución en Alemania, los sindicatos fueron los peores enemigos de los soviets. Para una reseña de estos hechos ver los artículos publicados en Revista internacional nº 80-82.
[15]) Ver los artículos que hemos dedicado recientemente a la revolución de 1905 en Revista internacional nos 120, 122, 123 y 125. rint/2005/120_1905.html y sucesivos.
[16]) Respecto a este tema puede consultarse por ejemplo “Revuelta en la periferia de las ciudades francesas: ante la desesperación sólo la lucha obrera puede ofrecer un porvenir” (ap/2005/185_revoltes.html), así como “La mistificación de los ‘piqueteros’ de Argentina” (rint/2004/119_piquetes.html [24]), publicada en la Revista internacional nº 119.
Hemos de decir también que emperrarse en hablar de “desaparición de las grandes concentraciones obreras industriales” puede resultar algo surrealista en Ulsan, donde sólo en una factoría de Hyundai ¡trabajan 20 mil obreros!.
[17]) La idea de que ha sido el “trabajo precario” lo que ha llevado al descubrimiento de los “piquetes” como “nueva forma de lucha” no tiene ninguna base histórica. Este tipo de piquetes (es decir delegaciones de trabajadores en lucha que recorren otros centros de trabajo para que los obreros de estos se sumen al combate) tienen ya una larga tradición. Ciñéndonos únicamente a las experiencias en Gran Bretaña podemos decir que estos piquetes se hicieron ya famosos durante dos importantes luchas de los años 70: la de los mineros de 1972 y 1974 en la que los mineros enviaron piquetes a las centrales eléctricas, o la de los trabajadores de la construcción de 1972, en la que se organizaron delegaciones que extendieron la huelga en otros “tajos”. Tampoco puede decirse que sea una novedad histórica la existencia de mano de obra precaria. Podemos citar el ejemplo de la creación en 1889 por parte del sindicalista revolucionario Tom Mann de la llamada “General Labourers’ Union” basada esencialmente en grandes masas de trabajadores no cualificados con empleos precarios sobre todo en los puertos. Hay que decir que tanto Engels como una hija de Marx (Eleonor) se implicaron a fondo en impulsar ese sindicato.
[18]) Ver en Acción proletaria nº 189. “Huelga del metal en Vigo: los métodos proletarios de lucha” ccionline/2006/vigo.htm [25].
[19]) Los comunistas “no establecen principios especiales según los cuales pretendan moldear el movimiento proletario. Los comunistas solo se diferencian de los demás partidos proletarios por la circunstancia de que, por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios destacan y hacen valer los intereses comunes de todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por otra parte, por el hecho de que, en las diferentes fases de desarrollo que recorre la lucha entre el proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento general. Por consiguiente, los comunistas son, prácticamente, la parte más decidida de los partidos obreros de todos los países, la que siempre impulsa hacia adelante; teóricamente llevan al resto del proletariado la ventaja de su comprensión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario” (el Manifiesto comunista).
[20]) Puede consultarse en "Declaración internacionalista contra la amenaza de guerra en Corea [26]".
[21]) “Obrero socialista”. A pesar de este nombre, ese grupo no tiene nada que ver con el “Socialist Workers’ Party” británico. Queremos disculparnos por anticipación ante este compañero por si no hubiéramos interpretado adecuadamente su razonamiento, debido, quizás, a la barrera del lenguaje.
[22]) El hecho de que en esta Conferencia los internacionalistas hicieran oír su voz frente a la amenaza que la guerra representa, es, a nuestro parecer, un verdadero paso adelante en comparación con las Conferencias de la Izquierda comunista de los años 1970 en las que los demás participantes – y especialmente Battaglia comunista y la CWO – se negaron a redactar una toma de posición conjunta contra la invasión de Afganistán por parte de la URSS.
[23]) Según PI tendríamos que ir “más allá de la Izquierda comunista”. Desde luego nadie, y menos aún los grupos que hemos mencionado, puede pretender haber dicho la última palabra sobre estas u otras cuestiones. La historia avanza hacia delante y si volvemos atrás es para comprenderla mejor. Pero es imposible construir un edificio sin poner buenos cimientos, y desde nuestro punto de vista los únicos cimientos sobre los que puede edificarse son los que establecieron nuestros predecesores de la Izquierda comunista. La lógica de la posición de PI es despreciar la historia de la que procedemos y declarar por tanto que “conmigo empieza la historia”. Pero por mucho que a PI le disguste, lo cierto es que este pensamiento es una simple variante de la posición bordiguista que afirma que sólo el “partido” (o en el caso del BIPR, “el Buró”) es la única fuente de sabiduría, y que no tiene nada que aprender de nadie más.
[24]) Esta cuestión del desarrollo de la futura organización internacional fue objeto de polémica entre la CCI y el BIPR en los años 1980, cuando el BIPR postulaba que una organización internacional solo podría ser construida sobre la base de organizaciones políticas independientes preexistentes en distintos países. Hoy la práctica real del movimiento internacionalista echa por tierra esa teoría, y supone una confirmación más de la bancarrota teórica y práctica del BIPR.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
V - Los problemas del período de transición, 3
- 3510 reads
En este numero de la Revista internacional, reproducimos el segundo artículo de Bilan n° 31 (mayo-junio de 1936) de la serie “Los problemas del período de transición”, escrita, en francés, por Mitchell. Tras haber expuesto en el primer artículo de esta serie (publicado en la Revista internacional n° 128), las condiciones históricas generales de la revolución proletaria, Mitchell expone la evolución de la teoría marxista sobre el Estado, en estrecha relación con los momentos más importantes de la lucha de la clase obrera contra el capitalismo – 1848, la Comuna de Paris y la Revolución rusa. Siguiendo los pasos de El Estado y la Revolución (1917) de Lenin, Mitchell muestra cómo se fue clarificado progresivamente en el proletariado la cuestión de sus relaciones con el Estado durante esas experiencias fundamentales: desde la idea general de que el Estado, instrumento de opresión de una clase por otra, tenía que desaparecer necesariamente en la sociedad comunista, hasta las etapas más concretas de comprender cómo iba a llegar el proletariado a esa meta, destruyendo el orden burgués y construyendo en su lugar una nueva forma de Estado destinado a extinguirse y un período de transición más o menos largo. Los estudios de Mitchell pudieron ir más allá de la comprensión que alcanzó Lenin en su libro, al haber podido tener en cuenta las lecciones clave de la Revolución de Octubre y las terribles dificultades que tuvo que encarar a causa de su aislamiento internacional: ante todo, la necesidad de evitar toda identificación entre proletariado, sus órganos de clase propios (que Mitchell enumera: soviets, partido y sindicatos) y el conjunto del aparato del Estado de transición que es, por definición, una plaga heredada de la vieja sociedad, inevitablemente más vulnerable al peligro de corrupción y de degeneración. En esto, el partido bolchevique se había equivocado por completo al haber identificado, primero, la dictadura del proletariado con el Estado de transición, y por haberse ido identificando cada vez más a sí mismo con dicho Estado.
Producto de un proceso intenso de reflexión y de clarificación, el texto de Mitchell contiene, sin embargo, algunas debilidades de la Izquierda comunista italiana y belga de los años 1930, pero también contiene lo que hace su fuerza: así, aunque argumenta que el partido no debía fundirse en el Estado, el texto sigue sosteniendo que la tarea del partido es ejercer la dictadura del proletariado; o, también, aunque empieza planteando claramente que la colectivización de los medios de producción no es algo idéntico al socialismo, acaba defendiendo que la economía de la URSS, al estar colectivizada, no era en aquel entonces un Estado capitalista, aún reconociendo, claro está, que el proletariado ruso estaba sometido a la explotación capitalista. Ya hemos examinado ampliamente esas contradicciones en artículos anteriores (“El enigma ruso y la Izquierda comunista de Italia, 1933-1946” en Revista internacional nº 106 y “Los años 1930 – el debate sobre el período de transición”, en Revista internacional nº 127), pero esas debilidades no reducen la claridad del conjunto de este texto que sigue siendo una contribución de primer orden a la teoría marxista del Estado.
Bilan nº 31 (mayo-junio de 1936)
En nuestra introducción creemos haber despejado la idea esencial de que no existe ni puede existir sincronía alguna entre la madurez histórica de la Revolución proletaria y su madurez tanto material como cultural. Vivimos en la era de las revoluciones proletarias porque el progreso social no puede continuar si no desaparece el antagonismo de clase, que hasta ahora había sido la base de ese progreso en un tiempo que debe considerarse como la prehistoria del género humano.
Sin embargo, la apropiación colectiva de las riquezas creadas por la sociedad burguesa solo suprime la contradicción entre la forma social de las fuerzas productivas y su apropiación privada. No es más que el requisito indispensable para el desarrollo posterior de la sociedad. No acarrea de por sí ningún tipo de progreso social. No comporta por sí misma ninguna solución constructiva del socialismo, como tampoco puede alcanzar de entrada la desaparición de todas las desigualdades sociales.
La colectivización de los medios de producción e intercambio, que es un punto de partida, no es el socialismo, sino su requisito fundamental. Solo es una solución jurídica a las contradicciones sociales y, por sí misma no compensa, ni mucho menos, las carencias materiales y espirituales que el proletariado hereda del capitalismo. La Historia “sorprende” al proletariado, al obligarlo a llevar a cabo su misión en una falta de preparación que ni el idealismo más firme ni el mayor dinamismo revolucionarios podrán transformarse de entrada para hacerlo plenamente capaz de resolver todos los problemas, tan complejos y temibles, que irán surgiendo.
Tanto antes como después de la conquista del poder, el proletariado debe compensar la inmadurez histórica de su conciencia apoyándose en su partido, que sigue siendo su guía y educador en el período de transición entre el capitalismo y el comunismo. De igual modo, el proletariado sólo recurriendo al Estado podrá compensar la insuficiencia temporal de las fuerzas productivas legada por el capitalismo, órgano de coacción, “azote que el proletariado hereda en su lucha por alcanzar su dominación de clase pero cuyos peores efectos deberá atenuar lo más posible, como lo hizo la Comuna, hasta el día en que una generación educada en una sociedad de hombres libres e iguales pueda quitarse de encima todo el fárrago gubernamental” (Engels).
La necesidad de “tolerar” el Estado durante la fase transitoria que se extiende entre capitalismo y comunismo, se debe al carácter específico de ese período definido por Marx en su Crítica al programa de Gotha:
«Estamos ante una sociedad comunista no como se habría desarrollado con sus propias bases, sino tal como acaba de surgir, al contrario, de la sociedad capitalista; es, por consiguiente, una sociedad que, en todas sus relaciones: económica, moral, intelectual, lleva todavía los estigmas de la antigua sociedad de la que ha salido”.
Examinaremos cuáles son esos estigmas cuando analicemos las categorías económicas y sociales que la economía proletaria hereda del capitalismo, pero que están abocadas a “extinguirse” al mismo tiempo que el Estado proletario.
Evidentemente, sería vano ocultarse el peligro mortal que es para la revolución proletaria, la supervivencia de esa servidumbre que es el Estado, incluso obrero. Pero partir de la existencia en sí de ese Estado para concluir que la degeneración de la Revolución era inevitable, equivaldría a dejar de lado la dialéctica histórica y renunciar a la propia Revolución.
Por otro lado, subordinar el estallido de la Revolución a la capacidad plena de las masas para ejercer el poder, sería poner patas arriba los elementos del problema histórico tal como se plantea, negar, en resumen, la necesidad del Estado transitorio así como la del partido. Ese postulado adopta, en definitiva, el mismo postulado que basa la Revolución en la “madurez” de las condiciones materiales que hemos examinado en la primera parte de este estudio.
Hemos de volver más tarde a tratar el tema de la capacidad de gestión por parte de las masas proletarias.
El Estado, instrumento de la clase dominante
Si el proletariado victorioso se ve obligado, por las condiciones históricas, a tener que soportar un Estado durante un período más o menos prolongado, debe saber qué Estado será ese.
El método marxista permite, por un lado, descubrir el significado del Estado en las sociedades divididas en clases, definir su naturaleza y, por otro lado, mediante un análisis de las experiencias revolucionarias vividas a lo largo del último siglo por el proletariado, determinar el comportamiento de éste hacia el Estado burgués.
Marx y sobre todo Engels limpiarán la noción de Estado de su ganga idealista. Al poner al descubierto la verdadera naturaleza del Estado, descubrieron que no era sino un instrumento de sometimiento en manos de la clase dominante en una sociedad determinada, que sólo servía para proteger los privilegios económicos y políticos de esa clase e imponer, por la coacción y la violencia, las reglas jurídicas correspondientes al modo de propiedad y de producción en que se basaban esos privilegios; y que, en fin, el Estado no es sino la expresión de la dominación de una minoría sobre la mayoría de la población. El armazón del Estado es a la vez la concreción de la escisión en clases de la sociedad, su fuerza armada y sus órganos de coerción. Estos se situaron por encima de la masa del pueblo, se opusieron a ella, imposibilitando que la clase oprimida mantuviera su propia organización “espontánea” de defensa armada. La clase dominante no podía tolerar la coexistencia de sus propios instrumentos represivos con una fuerza armada del pueblo.
Sólo algunos ejemplos sacados de la Historia de la sociedad burguesa: en Francia, la revolución de febrero de 1848 armó a los obreros “los cuales se constituyeron como fuerza en el Estado” (Engels); la única preocupación de la burguesía era cómo desarmarlos; los provocó liquidando los talleres nacionales y acabó aplastándolos durante el levantamiento de junio. En Francia también, después de septiembre de 1870, se formó, para la defensa del país, una guardia nacional, compuesta en su gran mayoría de obreros: “El antagonismo entre el gobierno, en el que prácticamente solo había burgueses, y el proletariado en armas, estalló inmediatamente… Armar París era armar la Revolución. Para Thiers, la dominación de las clases poseedoras estaría amenazada mientras los obreros parisinos siguieran armados. Desarmarlos fue su principal preocupación” (Engels).
Y por eso ocurrió lo del 18 de marzo y la Comuna.
Pero una vez desvelado el “secreto” del Estado burgués (ya fuera monárquico o republicano, autoritario o democrático), el proletariado debía definir su propia política hacia él. El método experimental del marxismo le proporcionó los medios.
En la época del Manifiesto comunista (1847), Marx dejó bien clara la necesidad para el proletariado de conquistar el poder político, de organizarse como clase dominante, pero sin poder precisar si se trataba para el proletariado de fundar su propio Estado. Marx ya previó la desaparición de todo tipo de Estado con la abolición de las clases, pero no pudo ir más allá de una formulación general, abstracta todavía. La experiencia francesa 1848-1851 proporcionó a Marx la sustancia histórica que iba a reforzar en él la idea de la destrucción del Estado burgués, sin permitirle sin embargo delimitar los contornos del Estado proletario que debía sustituirlo. El proletariado aparece como la primera clase revolucionaria en la historia a la que incumbe la necesidad de aniquilar la máquina burocrática y policíaca, cada día más centralizada, utilizada hasta entonces por todas las clases explotadoras para aplastar a las masas explotadas. En su 18 de Brumario, Marx subrayó que “todas las revoluciones políticas no han hecho otra cosa que perfeccionar esa máquina en lugar de destruirla.” El poder centralizado del Estado, con sus órganos represivos, tiene su origen en la monarquía absoluta; la burguesía naciente lo usó para luchar contra el feudalismo. Lo que hizo la Revolución francesa fue desembarazarlo de las últimas trabas feudales y el Primer Imperio finalizó el Estado moderno. La sociedad burguesa desarrollada transformó el poder central en una máquina de opresión del proletariado. ¿Por qué nunca fue destruido el Estado por ninguna de las clases revolucionarias, sino que fue conquistado? Marx dio la explicación fundamental en el Manifiesto: “los medios de producción y de cambio, en cuyas bases se formó la burguesía, se crearon dentro de la sociedad feudal”. La burguesía, sobre posiciones económicas conquistadas gradualmente, no necesitó destruir una organización política en la que había conseguido instalarse. No tuvo que suprimir ni la burocracia, ni la policía, ni las fuerzas armadas, sino que sometió esos instrumentos de opresión a sus propios fines, pues la revolución política lo único que hizo fue sustituir jurídicamente una forma de explotación por otra forma de explotación.
Estado proletario y Estado burgués
En cambio, el proletariado es una clase que expresa los intereses de la Humanidad y no unos intereses particulares que pudieran integrarse en un Estado basado en la explotación: “Los proletarios no tienen nada propio que consolidar; solo tienen que destruir todo cuanto, hasta el presente, ha asegurado y garantizado la propiedad privada” (el Manifiesto). La Comuna de Paris fue la primera respuesta histórica, tan imperfecta todavía, a la pregunta de saber en qué podría diferenciarse el Estado proletario del Estado burgués: la dominación de la mayoría sobre la minoría desposeída de sus privilegios hacía inútil el mantenimiento de una máquina burocrática y militar al servicio de intereses particulares, en cuyo lugar el proletariado imponía no solo su propio armamento – para quebrantar toda resistencia burguesa – sino una forma política que le permitiera acceder progresivamente a la gestión social. Por eso es por lo que “la Comuna ya no era un Estado en el sentido propio de la palabra” (Engels). Lenin subrayó “La Comuna consiguió – obra gigantesca – sustituir ciertas instituciones por otras basadas en principios radicalmente diferentes”.
Pero no por eso deja el Estado proletario de conservar el carácter fundamental de cualquier Estado: sigue siendo un órgano de coerción que, aunque asegure la dominación de la mayoría sobre la minoría, es incapaz de suprimir ni siquiera temporalmente el derecho burgués; es, según la expresión de Lenin “un Estado burgués sin burguesía” que, so pena de volverse contra el proletariado, debía ser mantenerse bajo el control directo de éste y de su partido.
La teoría de la dictadura del proletariado, esbozada en el Manifiesto, pero que extrajo de la Comuna de 1871 sus primeros materiales históricos — superpuso a la noción de destrucción del Estado burgués, la idea de la extinción del Estado proletario. Esa idea de la desaparición de todo Estado se encuentra ya en Marx de forma embrionaria, en su Miseria de la Filosofía; pero fue sobre todo Engels quien la desarrolló en el Origen de la propiedad y el Anti-Dühring y, después, sería brillantemente comentada por Lenin en el Estado y la Revolución. En cuanto a la distinción fundamental entre destrucción del Estado burgués y extinción del Estado proletario, ya la hizo con suficiente fuerza Lenin para no necesitar insistir en ella aquí, sobre todo porque lo que hemos dicho antes no deja lugar a ningún equívoco al respecto.
Lo que debe retener nuestra atención es que el postulado de la extinción del Estado proletario tendrá que ser la clave del contenido de las revoluciones proletarias. Ya hemos dicho que éstas surgen en un medio histórico que obliga al proletariado victorioso a soportar todavía un Estado, aunque ya no pueda ser “sino un Estado que se extingue, o sea constituido de tal modo que empieza ya, de inmediato, a extinguirse y no pueda sino irse extinguiendo” (Lenin).
El gran mérito del marxismo fue haber demostrado irrefutablemente que el Estado no fue nunca un agente autónomo de la historia, sino que es el producto de la sociedad dividida en clases – la clase precede al Estado – y que desaparecerá cuando desaparezcan las clases. Tras la disolución del comunismo primitivo, el Estado ha seguido existiendo bajo una forma más o menos evolucionada porque se ha ido superponiendo necesariamente a una forma de explotación del hombre por el hombre. Pero tendrá necesariamente que morir al cabo de una evolución histórica que hará que toda opresión, toda coacción acaben siendo superfluas, que habrá eliminado el “derecho burgués” y, según la expresión de Saint-Simon “la política acabará siendo absorbida totalmente en la economía”.
La ciencia marxista, no obstante, no había podido elaborar la solución al problema de saber cómo y con qué proceso iba a desaparecer el Estado, problema condicionado a su vez por el de la relación entre el proletariado y “su” Estado.
La Comuna – esbozo de la dictadura del proletariado –, fue una experiencia formidable que no evitó ni la derrota ni la confusión, porque, por un lado, surgió en un período de inmadurez histórica y, por otro, le faltó la dirección teórica, el partido. Por eso sólo aportó algunos de los primeros elementos de las relaciones entre Estado y Proletariado.
Marx, en 1875, en su Crítica al programa de Gotha tuvo que limitarse a la pregunta: “¿A qué transformación se someterá el Estado en una sociedad comunista?” (Marx habla aquí del período de transición, ndlr) “¿Qué funciones sociales se mantendrán que sean análogas a las funciones actuales del Estado? Esta cuestión sólo podrá resolverla la ciencia y no será adjuntando de mil modos y maneras la palabra Pueblo a la palabra Estado como se hará avanzar el problema”.
En la Comuna, Marx vio sobre todo una forma de liberación, mientras que las antiguas formas eran sobre todo represivas; “... la forma política, por fin encontrada en la que es posible realizar la emancipación del trabajo” (la Guerra civil). Pero sólo pudo plantear las bases del problema capital: la iniciación y la educación de las masas, las cuales habrían de quitarse de encima progresivamente el dominio del Estado para hacer coincidir al fin la muerte de éste con la realización de la sociedad sin clases. La Comuna ya puso algunos jalones en ese camino. Mostró que aunque no pudiera el proletariado suprimir de entrada el sistema de delegaciones de poder, “tenía que tomar sus precauciones contra sus propios subordinados y sus propios funcionarios, declarándolos amovibles a todos sin excepción y en todo momento” (Engels). Y para Marx, “nada podía ser más ajeno al espíritu de la Comuna que sustituir el sufragio universal (para la designación de mandatarios, ndlr) por un sistema de nombramientos jerárquicos.”
La elaboración teórica tuvo que limitarse a eso. Y cuarenta años más tarde, Lenin tampoco habrá avanzado mucho en ese ámbito. En el Estado y la Revolución, Lenin se limitará a fórmulas banales y sumarias, se limitará a subrayar la necesidad de “transformar las funciones del Estado en funciones de control y de registro tan sencillas que estén al alcance de la gran mayoría de la población y poco a poco de la población entera”. Sólo podrá limitarse, como Engels, a enunciar a qué corresponderá la desaparición del Estado, es decir a la era de la libertad verdadera al mismo tiempo que la del fin de la democracia, la cual habrá perdido todo significado social. Sobre el proceso con el que se eliminarán todas las servidumbres que hayan quedado como escombros del capitalismo, Lenin constatará que “queda abierta la cuestión del momento y de las formas concretas de esa muerte del Estado, pues no poseemos ningún dato que pueda ayudarnos a zanjarla.”
Quedaba así por resolver el problema de la gestión de una economía y de un Estado proletarios que se llevara a cabo en función de la revolución internacional. El proletariado ruso estaba desprovisto de elementos para solucionar políticamente ese problema en el momento en que se lanzó en Octubre de 1917 a la experiencia histórica más extraordinaria. Los bolcheviques sintieron inevitablemente cómo pesaba sobre ellos el peso aplastante de esa carencia histórica durante las tentativas para delimitar las relaciones entre Estado y Proletariado.
Poder del proletariado y Estado del período de transición
Con la distancia con la que hoy podemos observar la experiencia rusa, aparece que probablemente si los bolcheviques y la Internacional hubieran podido tener una visión clara de esa tarea capital, el reflujo revolucionario en Occidente, por considerable que hubiera sido ese impedimento para el desarrollo de la Revolución de octubre, no habría alterado su carácter internacionalista, no habría provocado su ruptura con el proletariado mundial al haberla llevado al atolladero del “socialismo en un solo país”.
El Estado soviético, en medio de unas terribles dificultades contingentes, no fue considerado esencialmente por los bolcheviques como un “azote que el proletariado hereda… cuyos peores efectos deberá atenuar lo más posible”, sino como un organismo que podía identificarse totalmente con la dictadura proletaria, o sea el Partido.
Eso acabó alterando la base de la dictadura del proletariado, que no era ya el Partido, sino el Estado, el cual, tras el cambio en la relación de fuerzas que llegaría después, acabaría evolucionando no hacia su extinción, sino hacia el reforzamiento de su poder de coerción y represivo. Tras haber sido instrumento de la Revolución mundial, el Estado proletario acabaría siendo inevitablemente un arma de la contrarrevolución mundial.
Marx, Engels y sobre todo Lenin insistieron en muchas ocasiones en la necesidad de oponer al Estado proletario su antídoto proletario, capaz de impedir la degeneración. Sin embargo, la Revolución rusa, lejos de asegurar el mantenimiento y la vitalidad de las organizaciones de clase del proletariado, las esterilizó incorporándolas al aparato estatal, devorándoles su propia sustancia.
Incluso en el pensamiento de Lenin, la noción de “dictadura del Estado” acabó siendo predominante. A finales de 1918, por ejemplo, en su polémica con Kautsky (la Revolución proletaria…) no fue capaz de disociar dos nociones opuestas: Estado y dictadura del proletariado. Replicó victoriosamente a Kautsky en la definición de la dictadura del proletariado, de su significado fundamental de clase (“todo el poder a los soviets”); pero la necesidad de destruir el Estado burgués y derrotar la clase dominante, la vinculó a la transformación de las organizaciones proletarias en organizaciones estatales. Es cierto que esa afirmación no era nada absoluta, pues se refería a la fase de la guerra civil y de derrocamiento de la dominación burguesa y que Lenin se refería a los soviets que sustituían, como instrumento de opresión sobre la burguesía, al aparato de Estado de ésta.
La dificultad enorme de una orientación justa en las relaciones entre el Estado y el proletariado, que Lenin no pudo solventar, venía precisamente de esa doble necesidad contradictoria de mantener un Estado, órgano de coacción económica y política bajo el control del proletariado (y por lo tanto de su partido), mientras que, por otro lado, había que asegurarse la participación cada vez más amplia de las masas en la gestión y la administración de la sociedad proletaria, y eso cuando precisamente esa participación no podía realizarse transitoriamente sino en el seno de organismos estatales, corruptibles por naturaleza.
La experiencia de la Revolución rusa muestra al proletariado lo difícil y compleja que es la tarea de construir un clima social en el que pueda florecer la actividad y la cultura de las masas.
La controversia sobre la Dictadura y la Democracia se concentró precisamente en ese problema cuya solución debía ser la clave de las revoluciones proletarias. Hay que subrayar al respecto que las consideraciones opuestas de Lenin y Luxemburg sobre la “democracia proletaria”, procedían de la misma preocupación común: crear las condiciones de una expansión constante de las capacidades de las masas. Para Lenin, no obstante, el concepto de democracia, incluso proletaria, implicaba opresión inevitable de una clase sobre otra, ya fuera la de la dominación burguesa sobre el proletariado o la dictadura del proletariado sobre la burguesía. Y la “democracia” desaparecería, como ya dijimos, en el momento en que se realizara plenamente con la extinción de las clases y del Estado, o sea en el momento en el que el concepto de libertad cobrara su significado pleno.
A la idea de Lenin de una democracia “discriminatoria”, Rosa Luxemburg (la Revolución rusa) oponía la de la “democracia sin límites” que para ella era la condición necesaria de una “participación sin trabas de las masas populares” en la dictadura del proletariado. Esta solo podría ejercerse mediante el ejercicio total de las libertades “democráticas”: libertad ilimitada de prensa, libertad política entera, parlamentarismo (aunque, después, en el programa de Spartacus, el futuro parlamentarismo estará subordinado al de la Revolución).
La preocupación principal de Rosa Luxemburg, la de que la máquina estatal no entorpeciera el florecimiento de la vida política del proletariado y su participación activa en las tareas de la dictadura, le impidió percibir el papel fundamental que le incumbe al Partido, pues ella llegó hasta oponer Dictadura de clase y Dictadura de partido. Su gran mérito fue, sin embargo, el de haber opuesto, como ya lo había hecho Marx para la Comuna, el contenido social de la dominación burguesa al de la dominación proletaria: “la dominación de clase de la burguesía no necesitaba una instrucción y una educación políticas de toda la masa del pueblo o, al menos, no más allá de unos límites muy estrechos, mientras que para la dictadura proletaria, la educación política es algo vital, es el aire sin el cual no podría vivir”.
En el programa de Spartacus, Rosa volvió a integrar ese problema capital de la educación de las masas (cuya solución incumbía al partido) afirmando que : “la historia no nos hace tan fácil la tarea como lo fue para las revoluciones burguesas; no basta con echar abajo el poder oficial en el centro y sustituirlo por unos cuantos cientos de hombres nuevos. Tenemos que trabajar de abajo hacia arriba”.
La impotencia de los bolcheviques para mantener el Estado al servicio de la revolución
Impelido por el proceso contradictorio de la Revolución rusa, Lenin insistió constantemente en la necesidad de oponer un “correctivo” proletario y de los órganos de control obrero a la tendencia del Estado transitorio a dejarse corromper.
En su Informe al Congreso de los soviets de abril de 1918 en las Tareas inmediatas del poder soviético, insistía en la necesidad de vigilar constantemente la evolución de los soviets y del poder soviético:
“existe la tendencia pequeñoburguesa a convertir a los miembros de los Soviets en “parlamentarios” o, de otro lado, en burócratas. Hay que luchar contra esto, haciendo participar prácticamente a todos los miembros de los Soviets en la gobernación del país”.
Con ese fin, Lenin proponía el objetivo...
“de hacer participar a toda la población pobre en la gobernación del país, (…) Nuestro objetivo es lograr que cada trabajador, después de “cumplir la tarea” de ocho horas de trabajo productivo, desempeñe de modo gratuito las funciones estatales. El paso a este sistema es particularmente difícil, pero sólo en él reside la garantía de la consolidación definitiva del socialismo. Como es natural, la novedad y las dificultades del cambio suscitan abundancia de pasos dados a tientas, por decirlo así, originan multitud de errores y cavilaciones, sin los cuales no puede haber ningún movimiento rápido de avance. La originalidad de la situación actual consiste, desde el punto de vista de muchos que desean considerarse socialistas, en que la gente se ha acostumbrado a oponer en forma abstracta el capitalismo al socialismo, intercalando entre uno y otro, con aire grave, la palabra ‘salto’”.
Si en el mismo Informe, Lenin se vio en la obligación de legitimar los poderes dictatoriales individuales, era la expresión no solo de una muy sombría situación contingente causante del “comunismo de guerra”, sino también del contraste ya mencionado entre, por un lado, un régimen necesario de coacción aplicado por la máquina estatal, y, por otro, para salvaguardar la dictadura proletaria, la necesidad de reducir ese régimen mediante la actividad creciente de las masas.
«Cuanto mayor sea, decía Lenin, la decisión con que debamos defender hoy la necesidad de un Poder firme e implacable, de la dictadura unipersonal para determinados procesos de trabajo, en determinados momentos del ejercicio de funciones puramente ejecutivas, tanto más variadas habrán de ser las formas y los métodos de control desde abajo, a fin de paralizar toda sombra de posible deformación del Poder soviético, a fin de arrancar repetida e infatigablemente la mala hierba burocrática”.
Pero tres años de guerra civil y la necesidad vital de una recuperación económica impidieron a los bolcheviques buscar una línea política clara sobre las relaciones entre órganos estatales y proletariado. No es que no hubieran intuido el peligro mortal que amenazaba el curso de la Revolución. El programa del VIIIº Congreso del Partido ruso de marzo de 1919 hablaba del peligro de renacimiento parcial de la burocracia que estaba ocurriendo en el seno del régimen soviético, y eso mucho antes de que todo el antiguo aparato burocrático zarista hubiera sido destruido de arriba abajo por los Soviets. El IXº Congreso de diciembre de 1920 volvió a tratar una vez más de la cuestión burocrática. Y en el Xº congreso, el de la NEP, Lenin discutió largamente sobre el tema para acabar en esta conclusión: que las raíces económicas de la burocracia soviética no tenían bases militares y jurídicas como en el aparato burgués, sino que tenía sus bases en el sector de los servicios; que la burocracia volvió a brotar sobre todo en el período de “comunismo de guerra”, plasmando así lo “negativo” de ese período, siendo en cierto modo la consecuencia que había que pagar por la necesidad de una centralización dictatorial que otorgaba el control al burócrata. Tras un año de Nueva Economía Política (NEP), Lenin, en el XIº Congreso [del PC (b) de Rusia, 1922], subrayó con fuerza la contradicción histórica que se plasmaba en la obligación para el proletariado de tomar el poder utilizándolo en medio de una falta de preparación ideológica y cultural: “tenemos suficiente poder político, absolutamente suficiente; a nuestra disposición tenemos también suficientes medios económicos, pero es insuficiente la capacitación de esa vanguardia de la clase obrera que está llamada a administrar directamente, a determinar, a deslindar los límites, a subordinar y no ser subordinada. Para esto solo hace falta capacitación, cosa que no tenemos. Esta es una situación sin precedentes en la historia…”.
A propósito del capitalismo de Estado que no hubo más remedio que aceptar, Lenin exhortaba al partido: “Sed capaces vosotros, comunistas, vosotros, obreros, parte consciente del proletariado que os habéis encargado de dirigir el Estado, sed capaces de hacer que Estado que tenéis en vuestras manos actúe a voluntad vuestra... el Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha actuado en la nueva política económica durante este año a nuestra voluntad? No. (…) ¿Y cómo ha actuado? Se escapa el automóvil de entre las manos; al parecer, hay sentada en él una persona, que lo guía, pero el automóvil no marcha hacia donde lo guían, sino donde lo conduce alguien, algo clandestino, o algo que está fuera de la ley, o que Dios sabe de dónde habrá salido, o tal vez unos especuladores, tal vez unos capitalistas privados o tal vez unos y otros; pero el automóvil no marcha justamente como se lo imagina el que va sentado al volante, y muy a menudo marcha de manera completamente distinta”.
Lenin, al plantear la tarea de “construir el comunismo con manos no comunistas”, no hacía sino retomar uno de los elementos del problema central que debía resolver la Revolución proletaria. Al afirmar que el partido debía dirigir por el camino marcado por él la economía que gestionaban “otros”, lo que hacía era oponer la función del partido a la función, divergente, del aparato estatal.
Salvar la Revolución rusa y mantenerla en los raíles de la revolución mundial no era algo condicionado por la ausencia de la mala hierba burocrática – tumor que acompaña inevitablemente el período transitorio – sino por la presencia vigilante de organismos proletarios en los que pudiera ejercerse la actividad educadora del Partido, a la vez que conservaba, a través de la Internacional, la visión de sus tareas internacionalistas. Este problema capital no pudieron resolverlo los bolcheviques a causa de una serie de circunstancias históricas y porque no disponían todavía del capital experimental y teórico indispensable. La aplastante presión de los acontecimientos contingentes les hizo perder de vista la importancia que podía tener la conservación de Soviets y Sindicatos como organizaciones existentes junto al Estado, controlándolo pero sin incorporarse en él.
La experiencia rusa no pudo demostrar en qué medida los Soviets habrían podido ser, según la expresión de Lenin “la organización de los trabajadores y de las masas explotadas, a quienes los soviets darían la posibilidad de organizar y gobernar el Estado por sí mismos”; en qué medida habrían podido concentrar “el legislativo, el ejecutivo y lo judicial”, si el centrismo ([1]) no los hubiera castrado de su potencia revolucionaria.
Haya sido como haya sido su destino, los Soviets aparecieron como la forma en Rusia de la dictadura del proletariado, pero no como algo específico, pues adquirieron un valor internacional. Lo adquirido, desde un punto de vista experimental, es que, en la fase de destrucción de la sociedad zarista, los Soviets fueron el armazón de la organización armada con la que los obreros rusos sustituyeron la maquinaria burocrática y militar y la autocracia y que después dirigirían contra la reacción de las clases expropiadas.
En cuanto a los sindicatos, su función quedó alterada en el proceso mismo de degeneración de todo el aparato de la dictadura proletaria. En la Enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el comunismo (1920), Lenin ponía de relieve toda la importancia de los sindicatos mediante los cuales “el partido está ligado de manera estrecha a la clase y a las masas y a través del cual se ejerce, bajo la dirección del partido, la dictadura de clase”. Al igual que antes de la conquista del poder :
“el partido debe consagrarse más, y de un modo nuevo y no sólo por los procedimientos antiguos, a educar a los sindicatos, a dirigirlos, sin olvidar a la vez que éstos son y serán durante mucho tiempo una necesaria “escuela de comunismo”, una escuela preparatoria de los proletarios para la realización de su dictadura, la asociación indispensable de los obreros para el paso gradual de la dirección de toda la economía del país a manos de la clase obrera (y no de unas u otras profesiones), primero, y a manos de todos los trabajadores, después”.
La cuestión del papel de los sindicatos tomó una amplitud a finales de 1920. Trotski, basándose en la experiencia que había realizado en el ámbito de los transportes, consideraba que los sindicatos debían ser organismos de Estado encargados de mantener la disciplina del trabajo y asegurar la organización de la producción, llegando incluso a proponer su supresión, pretendiendo que en un Estado obrero, eran una repetición de los órganos del Estado…!
La discusión volvió a saltar en el Xº Congreso del Partido, en marzo de 1921, bajo la presión de los acontecimientos (Cronstadt). La idea de Trotski chocó tanto con la Oposición obrera, dirigida por Shliápnikov y Kolontai, que proponía que se confiara a los sindicatos la gestión y la dirección de la producción, como con la de Lenin, quien consideraba la estatalización de los sindicatos como algo prematuro, estimando que “al no ser obrero el Estado, sino obrero y campesino con numerosas deformaciones burocráticas”, los sindicatos tenían que defender los intereses obreros contra dicho Estado. Pero en la tesis defendida por Lenin se recalcaba que el desacuerdo con la tesis de Trotski no era por cuestiones de principio, sino que se debía a consideraciones circunstanciales.
El que Trotski saliera derrotado en ese Congreso, no significó, ni mucho menos, que la confusión se hubiera disipado sobre el el papel que los sindicatos debían desempeñar en la dictadura proletaria. En efecto, las tesis del IIIer Congreso de la Internacional comunista (IC) reproducían esa confusión diciendo, por un lado, que:
“antes, durante y después de la conquista del poder, los sindicatos siguen siendo una organización más amplia, más masiva, más general que el partido y, con relación a éste, desempeñan, en cierto modo, la misma función que la circunferencia respecto al centro”,
y también que :
“los comunistas y los simpatizantes deben formar dentro de los sindicatos agrupaciones comunistas enteramente subordinadas al partido comunista en su conjunto”.
Y además:
“tras la conquista y el afianzamiento del poder proletario, la acción de los sindicatos se desplaza sobre todo hacia el ámbito de la organización económica, dedicando casi todas sus fuerzas a construir el edificio económico sobre bases socialistas, convirtiéndose así en una verdadera escuela práctica de comunismo”.
Se sabe que, después, lo que pasó fue que los sindicatos no solo perdieron todo control sobre la dirección de las empresas, sino que se convirtieron en organismos encargados de incrementar la producción y no de defender los intereses de los obreros. En “compensación”, el reclutamiento administrativo de la industria se hizo entre los dirigentes sindicales. El derecho de huelga se mantuvo “en teoría”, pero, en los hechos, las huelgas se enfrentaban a la oposición de direcciones sindicales.
El criterio firme que sirve de punto de apoyo para los marxistas para afirmar que el Estado soviético es un Estado degenerado, que ha perdido toda función proletaria, que se ha pasado al servicio del capitalismo mundial, se basa en esa verificación histórica de que la evolución del Estado ruso, de 1917 a 1936, no ha tendido, ni mucho menos, hacia su extinción, sino todo lo contrario, se fue orientando hacia su reforzamiento. Todo ello ha conducido, inevitablemente, a hacer de ese Estado un instrumento de opresión y de explotación de los obreros rusos. Asistimos a un fenómeno totalmente nuevo en la historia, resultado de una situación histórica sin precedentes: la existencia en el seno de la sociedad capitalista de un Estado proletario basado en la colectivización de los medios de producción, pero en el que se desarrolló un sistema social basado en una explotación desmedida de la fuerza de trabajo, sin que esa explotación pueda vincularse al predominio de una clase poseedora de los derechos jurídicos sobre la producción en la que ejercería su capacidad de decisión. Esa “paradoja” social no puede explicarse diciendo que existe una burocracia erigida en clase dominante (son dos nociones que se excluyen mutuamente desde el punto de vista del materialismo histórico); pero sí debe ser la expresión de una política que entregó el Estado ruso en manos de la ley que rige la evolución del capitalismo mundial que desemboca en la guerra imperialista. En el capítulo dedicado a la gestión de la economía proletaria, hemos de volver sobre el aspecto concreto de esa característica esencial de la degeneración del Estado soviético, según la cual el proletariado ruso es la víctima no sólo de una clase explotadora nacional, sino de la clase capitalista mundial; tal situación económica y política contiene evidentemente todas las primicias capaces de provocar mañana, en medio de la tormenta de la guerra imperialista, la restauración del capitalismo en Rusia, si le proletariado ruso no logra, con la ayuda del proletariado internacional, barrer todas las fuerzas que lo habrán precipitado al borde de la masacre.
Recordando lo que hemos dicho sobre las condiciones y el contexto histórico en los que nació el Estado proletario, es evidente que su extinción no puede concebirse como algo autónomo limitado al marco nacional, sino solo como expresión del desarrollo de la Revolución mundial.
El Estado soviético no podía extinguirse desde el momento en que el partido y la Internacional habían dejado de considerar la Revolución rusa como etapa o eslabón de la revolución mundial, otorgándole al contrario la tarea de construir el llamado “socialismo en un solo país”. Eso explica por qué el peso específico de los órganos estatales y la explotación de los obreros rusos se incrementaron con el desarrollo de la industrialización y de las fuerzas económicas, por qué la “liquidación de las clases” determinó no el debilitamiento del Estado, sino su fortalecimiento, expresándose en el restablecimiento de las tres fuerzas que forman el armazón del Estado burgués: la burocracia, la policía y el ejército permanente.
Esos hechos sociales no demuestran, ni mucho menos, que la teoría marxista sea falsa, una teoría que basa la revolución proletaria en la colectivización de las fuerzas productivas y la necesidad del Estado transitorio y de la dictadura del proletariado. Esos hechos son el fruto amargo de una situación histórica que impidió a los bolcheviques y a la Internacional someter el Estado a una política internacionalista y que, al contrario, hizo de ellos servidores del Estado contra el proletariado, metiéndolos en el camino del socialismo nacional. Los bolcheviques no consiguieron, en medio de las enormes dificultades que los acorralaban, formular una política que los hubiese protegido contra la confusión que se estableció entre el aparato estatal de represión, (que solo habría debido dirigirse contra las clases destituidas) y las organizaciones de clase del proletariado que habrían debido ejercer su control sobre la gestión administrativa de la economía. La desaparición de esos organismos obligó al Estado proletario, a causa de la realización del programa nacional, a dirigir sus organismos represivos tanto contra el proletariado como contra la burguesía para así asegurar el funcionamiento del aparato económico. El Estado, “calamidad inevitable” se volvió contra los obreros, a pesar de que nada justifica, por muy necesario que sea el “principio de autoridad” durante el período transitorio, el uso de la coacción burocrática.
El problema estribaba precisamente en no ensanchar más todavía el desfase entre la falta de preparación política y cultural del proletariado mismo y la obligación que el curso histórico le imponía de tener que gestionar un Estado. La solución debía tender, al contrario, a resolver esa contradicción.
Con Rosa Luxemburg nosotros afirmamos que en Rusia podía plantearse la cuestión de la forma de existencia del Estado proletario y la edificación del socialismo, pero no podía resolverse. Les incumbe a las fracciones marxistas extraer de la Revolución rusa las lecciones esenciales que permitirán al proletariado, en la oleada de las nuevas revoluciones, resolver los problemas de la revolución mundial y la instauración del comunismo.
(Continuará)
[1]) En la época en que se escribió este artículo (1936), la Izquierda italiana empleaba el término “centrismo” para designar lo que ya era la contrarrevolución, o sea el estalinismo (ndt).
Series:
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Historia del movimiento obrero - La CNT ante la guerra y la revolución (1914-1919)
- 8195 reads
Los primeros 14 años del siglo xx marcan el apogeo del capitalismo (la llamada “Belle Epoque”). La economía prosperaba sin cesar, los inventos y los descubrimientos científicos se encadenaban uno tras otro, una atmósfera de optimismo invadía la sociedad. El movimiento obrero se contagió de este ambiente acentuándose en su seno las tendencias reformistas y las ilusiones de llegar pacíficamente al socialismo a través de sucesivas conquistas ([1]).
Por todo ello, el estallido de la Primera Guerra mundial significó para los contemporáneos una brutal sacudida, una tremenda descarga eléctrica. Las dulces esperanzas de un progreso ininterrumpido se transformaron de repente en una terrible pesadilla. Una guerra de una brutalidad y una extensión inauditas llevaba a todas partes sus efectos devastadores: los hombres caían como moscas en el frente de batalla, los racionamientos, el estado de sitio, el trabajo militarizado, se implantaban en la retaguardia. El optimismo desbordante se transformó en un pesimismo paralizante.
Las organizaciones proletarias se vieron sometidas a una prueba brutal. Los acontecimientos se precipitaron a una velocidad de vértigo. En 1913 – pese a los densos nubarrones de las tensiones imperialistas – todo parecía de color de rosa. En 1914, estallaba la guerra. En 1915 empiezan las primeras respuestas proletarias contra la guerra. En 1917 se produce la Revolución en Rusia. Desde el punto de vista histórico, se trataba de lapsos de tiempo extremadamente cortos. La conciencia proletaria, que no tiene respuestas preparadas como recetas ante todas las situaciones sino que se basa en una reflexión y un debate en profundidad, se enfrentó a un enorme desafío. La prueba de la guerra y de la revolución – los dos acontecimientos decisivos de la vida contemporánea – se planteó en apenas tres años.
Las organizaciones proletarias en España ante la prueba de la guerra
Ya hemos puesto de manifiesto en el primer artículo sobre la historia de la CNT ([2]) el atraso del capitalismo español y las convulsas contradicciones que lo atenazaban. España se declaró neutral ante la guerra y algunos sectores del capital nacional (sobre todo en Cataluña) hicieron suculentos negocios vendiendo a los dos bandos todo tipo de productos. Sin embargo, la guerra mundial golpeó duramente a las capas trabajadoras especialmente a través de una fuerte inflación. Al mismo tiempo, el elemental sentimiento de solidaridad ante los sufrimientos que afectaban a sus hermanos de los demás países, provocó una fuerte inquietud. Todo esto interpeló a las organizaciones obreras.
Sin embargo, las dos grandes organizaciones obreras que entonces existían – PSOE y CNT – reaccionaron de forma muy diferente. La mayoría del PSOE precipitó su integración definitiva en el Estado capitalista. En cambio, la mayoría de la CNT se orientó hacia una posición internacionalista y revolucionaria.
El Partido socialista (PSOE) profundizó su degeneración que estaba ya en curso en el periodo anterior ([3]): tomó partido claramente por el bando de la Entente (el eje franco-británico) e hizo del interés nacional su divisa ([4]). Con indignante cinismo, la memoria del Xº Congreso (octubre 1915) declaraba:
«Respecto a la guerra europea, desde el primer momento seguimos el criterio de Iglesias y de las circulares del comité nacional: las naciones aliadas defienden los principios democráticos contra el atropello bárbaro del imperialismo alemán, y por tanto, sin desconocer el origen capitalista de la guerra y el germen de imperialismo y militarismo que en todas las naciones existía, propugnamos la defensa de los países aliados».
Sólo una exigua minoría, bastante confusa y tímida, opuso un criterio internacionalista. Verdes Montenegro emitió un voto particular recordando que:
«la causa de la guerra es el régimen capitalista dominante y no el militarismo ni el arbitrio de las potestades coronadas o no coronadas de los diversos países», exigiendo que el Congreso «se dirija a los partidos socialistas de todos los pueblos en lucha requiriéndoles a que cumplan sus deberes con la Internacional».
La CNT ante la guerra mundial: una valiente respuesta internacionalista
Cuando estalla la guerra mundial, la CNT está legalmente disuelta. No obstante, sociedades obreras de Barcelona que mantienen su tradición, publican en mayo de 1914 un Manifiesto contra el militarismo. Anselmo Lorenzo, militante obrero superviviente de la Primera Internacional e impulsor de la CNT, denuncia en un artículo póstumo ([5]) la traición de la socialdemocracia alemana, de la CGT francesa y de las Trade Unions inglesas por «haber depuesto sus ideales a manera de sacrificio ante los altares de sus patrias respectivas, negando la internacionalidad esencial del problema social» ([6]). Frente a la guerra entiende que la solución no es «una hegemonía firmada por vencedores y vencidos», sino el renacimiento de la Internacional:
«poseídos de racional optimismo, los asalariados que conservan la tradición de la Asociación Internacional de los Trabajadores, con su histórico e intangible programa, se presentan como los salvadores de la sociedad humana».
En noviembre de 1914, un manifiesto firmado por grupos anarquistas, sindicatos y sociedades obreras de toda España, incide en las mismas ideas: denuncia de la guerra, denuncia de ambos bandos contendientes, necesidad de una paz sin vencedores ni vencidos que «sólo podrá ser garantizada por la revolución social» y para llegar ahí, llamamiento a la constitución urgente de una Internacional ([7]).
La inquietud y la reflexión ante el problema de la guerra, lleva al Ateneo Sindicalista de El Ferrol ([8]) (Galicia) a hacer en febrero de 1915 un llamamiento «a todas las organizaciones obreras del mundo para celebrar un congreso internacional» contra la guerra. Los organizadores no lograron darse los medios para alcanzar este propósito, las autoridades españolas prohibieron inmediatamente el Congreso y tomaron disposiciones para detener a todos los delegados extranjeros. Además, el PSOE lanzó una feroz campaña contra esta iniciativa. Sin embargo, el Congreso logró reunirse, pese a todo, el 29 de abril de 1915 con asistencia de delegados anarquistas-sindicalistas procedentes de Portugal, Francia y Brasil ([9]).
Se logró celebrar una segunda sesión. La discusión sobre las causas y la naturaleza de la guerra fue muy pobre: se carga la culpa a “todos los pueblos” ([10]) y se menciona genéricamente la maldad del régimen capitalista. Todo se centra en ¿qué hacer? En ese terreno se propone «como medio para concluir la guerra europea la aprobación de la huelga general revolucionaria».
Ni se intentan comprender las causas de la guerra desde un punto de vista histórico y mundial, tampoco hay un esfuerzo para entender la situación del proletariado mundial y los medios que tiene para luchar contra la guerra. Todo se fía al voluntarismo activista de la convocatoria de la “huelga general revolucionaria”. Pese a ello, el Congreso llegó a conclusiones más concretas. Se organizó una enérgica campaña contra la guerra que se expresó en múltiples mítines, demostraciones y manifiestos; se hizo una llamamiento a la constitución de una Internacional obrera «a fin de organizar a todos los que luchan contra el Capital y el Estado»; y, sobre todo, se tomó el acuerdo de reconstituir la CNT que, efectivamente, se reorganizó en Cataluña a partir de un núcleo de jóvenes asistentes al Congreso de Ferrol que decidieron retomar la publicación de “la Soli” (Solidaridad obrera, el órgano tradicional de la confederación). En el verano de 1915 la CNT cuenta ya 15 000 militantes que desde entonces crecerán de manera espectacular.
Es muy significativo que la fuerza propulsora de la reconstitución sea la lucha contra la guerra. Esa será la actividad central de la CNT hasta el estallido de la Revolución Rusa. Desde esta perspectiva sus militantes participaron con entusiasmo en las luchas reivindicativas del proletariado que empezaron a crecer a partir del invierno de 1915-16.
La CNT manifiesta una clara voluntad de discusión y una gran apertura a las posiciones de las Conferencias de Zimmerwald y Kienthal que son saludadas con entusiasmo. Se discute y colabora con los grupos socialistas minoritarios que en España se oponen a la guerra. Hay un gran esfuerzo de reflexión para comprender las causas de la guerra y los medios de lucha contra ella. Frente a la visión idealista de “todos los pueblos son culpables” que se expresaba en Ferrol, los editoriales de La Soli son mucho más claros: inciden en la culpabilidad del capitalismo y de sus gobiernos, apoyan las posiciones de la Izquierda de Zimmerwald (Lenin) y señalan que:
«las clases capitalistas aliadas desean que la paz sea debida a un triunfo militar; nosotros y los trabajadores todos que sea impuesto el fin de la guerra por la sublevación del proletariado de los países en guerra» (“Sobre la paz dos criterios”, Solidaridad obrera junio 1917).
Es importante la polémica que dentro de la CNT se lleva contra las posiciones favorables a la participación en la guerra del sector del anarquismo encabezado por Kropotkin y Malato (autores del famoso “Manifiesto de los 16” donde se preconiza el apoyo al bando de la Entente) y que encuentra una minoría que los apoya dentro de la propia CNT. La Soli y Tierra y Libertad se pronuncian claramente contra el “Manifiesto de los 16” y rebaten sistemáticamente sus posiciones. La CNT rompe con la CGT francesa, cuya posición califica de «una orientación torcida, que no ha respondido a los principios internacionalistas».
La CNT ante la Revolución rusa
La Revolución de febrero 1917, aunque se consideraba de naturaleza burguesa, fue saludada con alegría: «Los revolucionarios rusos no han abandonado los intereses del proletariado que representaban en manos de los capitalistas, como hicieron los socialistas y sindicalistas de los países aliados», se destacó la importancia del «Soviet, es decir, el Consejo de obreros y soldados » para oponer su poder al poder de la burguesía, representada en el Gobierno provisional, de tal manera que ésta «ha tenido que claudicar, reconocerle personalidad propia, aceptar su participación directa y efectiva… La verdadera fuerza radica en el proletariado» ([11]).
Se identifican los Soviet con los sindicatos revolucionarios:
«Los Soviet representan hoy en Rusia, lo que en España las federaciones obreras, aunque su composición es más heterogénea que éstas, puesto que no son organismos de clase aunque la mayoría de sus componentes sean obreros y en los que tienen una influencia preponderante los llamados maximalistas, anarquistas, pacifistas que siguen a Lenin y a Máximo Gorki» (Buenacasa en la Soli, noviembre 1917).
Esta identificación tuvo, como veremos en un próximo artículo, consecuencias negativas; sin embargo, lo más importante es que se veía a los soviets como la expresión de la fuerza revolucionaria que estaba tomando el proletariado internacional. El Vº Congreso Nacional de Agricultores ([12]) celebrado en mayo de 1917 determinaba claramente la perspectiva:
«el capitalismo y el Estado político se precipitan hacia su ruina; la guerra actual, provocando movimientos revolucionarios como el de Rusia y otros que indefectiblemente han de sucederle, acelera su caída».
La Revolución de Octubre provocó un enorme entusiasmo. Se la vio como un triunfo genuino del proletariado. Tierra y Libertad afirmó en la publicación del 7 de noviembre de 1917 que «las ideas anarquistas han triunfado» y en la del 21 de noviembre que el régimen bolchevique estaba «guiado por el espíritu anarquista del maximalismo». La recepción en esas fechas del libro de Lenin El Estado y la Revolución, provocó un estudio muy atento sacando la conclusión de que dicho folleto «establecía un puente integrador entre el marxismo y el anarquismo». La Soli añade en un editorial que:
«Los rusos nos indican el camino a seguir. El pueblo ruso triunfa: aprendamos de su actuación para triunfar a nuestra vez, arrancando a la fuerza lo que se nos niega»
Buenacasa, un destacado militante anarquista de la época, recuerda en su obra el Movimiento obrero español 1886-1926 (editado en Barcelona, 1928) «¿Quién en España – siendo anarquista – desdeñó el motejarse a sí mismo de bolchevique?». Con motivo del balance de un año de la revolución, La Soli publica en portada nada menos que un artículo de Lenin, cuyo título es “Un año de dictadura proletaria: 1917-1918. La obra social y económica de los Soviet rusos”; acompañado de una nota de La Soli en la que se defiende la dictadura del proletariado, señalando la importancia de la labor transformadora «que en todos los órdenes de la vida han realizado los trabajadores rusos, en un año tan sólo que ellos son los dueños del poder», e igualmente se califica de héroes a los bolcheviques:
«Idealistas sinceros, pero hombres prácticos y realistas a la vez, lo menos que podemos desear es que en España se produzca una transformación tan profunda por lo menos como en Rusia, y para ello es necesario que los trabajadores españoles, manuales e intelectuales, sigan el ejemplo de aquellos héroes bolchevistas » (Soli, 24 noviembre de 1918),
añadiendo en un artículo de opinión que:
«Bolchevismo representa el fin de la superstición, del dogma, de la esclavitud, de la tiranía, del crimen, (…) Bolchevismo, es la nueva vida que anhelamos, es paz, armonía, justicia, equidad, es la vida que deseamos y que impondremos en el mundo» (J. Viadiu, “¡Bolcheviki!¡Bolcheviki!, en Soli 16 dic. 1918).
Tierra y Libertad, en diciembre de 1917, llegó a publicar que una revolución, debido a la necesidad que tiene de llevar una confrontación violenta, exigía “dirigentes y autoridad”
Desde el comienzo de la revolución, CNT identificó una oleada revolucionaria de naturaleza internacional y tomó partido a favor de la formación de una Internacional que dirigiera la revolución mundial:
«Fracasada por la traición de una gran parte de sus representantes más significados, la Primera y la Segunda Internacional, debe formarse la Tercera, a base de potentes organizaciones exclusivamente de clase, para dar fin, por la revolución, al sistema capitalista y su fiel sostenedor, el Estado» (Soli, Octubre 1918).
y en un Manifiesto:
«La Internacional obrera, y nadie más, ha de ser la que diga la última palabra y la que dará orden y fijará fecha para continuar en todo el frente y contra el capitalismo universal la guerra social, triunfante ya en Rusia y extendida a los imperios centrales. También a España le tocará el turno. Fatalmente para el capitalismo»
Del mismo modo, la CNT siguió con sumo interés los acontecimientos revolucionarios en Alemania: denunciaba la dirección socialdemócrata como «oportunistas, centristas y socialistas nacionalistas», al mismo tiempo que saludaba la “ideología maximalista” de Spartakus como «una proyección de la que triunfaba en Rusia y cuyo ejemplo, como el de Rusia, era algo que había que imitar en España». El Manifiesto de la CNT se refería igualmente a la revolución en Alemania: «Miremos a Rusia, miremos a Alemania. Imitemos a aquellos campeones de la Revolución proletaria».
Es importante recoger los debates muy intensos del Congreso de la CNT de 1919 que discutió por separado dos dictámenes, uno sobre la revolución rusa, y otro sobre la participación en la IC.
El primer dictamen afirma:
«Que encarnando la Revolución rusa, en principio, el ideal del sindicalismo revolucionario. Que abolió los privilegios de clase y casta dando el poder al proletariado, a fin de que por sí mismo procurase la felicidad y bienestar a que tiene indiscutible derecho, implantando la dictadura proletaria transitoria a fin de asegurar la conquista de la revolución; (…) [El Congreso debería declarar a la CNT unida a ella] incondicionalmente, apoyándola por cuantos medios morales y materiales estén a su alcance» ([13]) (citado en A. Bar, pag. 526).
Uno de los miembros de la ponencia sobre la revolución rusa fue muy tajante:
«La revolución rusa encarna el ideal del sindicalismo revolucionario, que es dar el poder, todos los elementos de la producción y la socialización de la riqueza al proletariado; estoy de acuerdo en absoluto con el hecho revolucionario ruso; los hechos tienen más importancia que las palabras. Una vez que el proletariado se haga dueño del poder, se realizará cuanto él acuerde en sus diferentes sindicatos y asambleas».
Otra intervención:
«Me propongo demostrar que la revolución rusa, adoptando desde el momento que se hizo la segunda revolución de octubre una reforma completa de su programa socialista, está de acuerdo con el ideal que encarna la CNT española».
De hecho, como dice Bar,
«En contra de la Revolución rusa no hubo ni una sola manifestación (…) La gran mayoría de las intervenciones se manifestaron claramente favorables a la Revolución rusa, resaltando la identidad existente entre los principios y los ideales cenetistas y los encarnados por aquella revolución; la propia ponencia se había manifestado así».
Sin embargo, no había la misma unanimidad sobre la adhesión a la IC. La misma ponencia sobre este dictamen propugnaba una Internacional sindicalista y consideraba que la IC «aún adoptando los métodos de lucha revolucionarios, los fines que persigue son fundamentalmente opuestos al ideal antiautoritario y descentralizador en la vida de los pueblos que proclama la CNT». Básicamente se manifestaron 3 tendencias:
• Una, sindicalista “pura”, que veía la IC como un organismo político y aunque no la veía con hostilidad, prefería organizar una “Internacional sindicalista revolucionaria”. Seguí – militante que tuvo un peso muy destacado en la CNT de la época – sin oponerse a la entrada lo veía más bien como un “medio táctico”:
«somos partidarios de entrar en la Tercera Internacional porque esto va a avalar nuestra conducta en el llamamiento que la CNT de España va a hacer a las organizaciones sindicales del mundo para constituir la verdadera, la única, la genuina Internacional de los trabajadores» (Seguí, citado en A. Bar, pag 531).
• Una segunda tendencia, decidida partidaria de ingreso plenamente en la IC defendida por Arlandís, Buenacasa y Carbó que la que consideraban como el producto y la emanación de la Revolución rusa ([14]);
• Una tercera, más anarquista, que era partidaria de colaborar fraternalmente pero que consideraba que la IC no compartía los principios anarquistas.
La moción aprobada finalmente por el Congreso decía:
«El Comité Nacional, como resumen de las ideas expuestas por los diferentes compañeros que han hecho uso de la palabra en la sesión del día 17 con referencia al tema de la revolución rusa, propone lo siguiente:
“Primero. Que la Confederación nacional del trabajo se declare firme defensora de los principios que informan a la Primera Internacional, sostenidos por Bakunin.
“Segundo. Declara que se adhiere, y provisionalmente, a la Tercera Internacional, por el carácter revolucionario que la preside, mientras se organiza y celebra el Congreso internacional en España, que ha de sentar las bases porque [por las que] ha de regirse la verdadera Internacional de los trabajadores.
“El Comité confederal. Madrid 17 de diciembre de 1919» ([15]).
Elementos de balance
Esta rápida panorámica sobre la actitud de la CNT frente a la Primera Guerra mundial y la primera oleada revolucionaria mundial, demuestra de forma notable la profunda diferencia entre la CGT francesa, anarcosindicalista, y la CNT española de la época: mientras que la CGT cae en la traición sosteniendo el esfuerzo de guerra de la burguesía, la CNT trabaja para la lucha internacionalista contra la guerra y se declara parte integrante de la revolución rusa.
En parte, esta diferencia es resultado de la situación específica de España. El país no está directamente implicado en la guerra y la CNT no se ve obligada directamente a la necesidad de tomar posición frente a una invasión, por ejemplo; igualmente, la tradición nacional en España es evidentemente mucho menos fuerte que en Francia, donde incluso los revolucionarios tienen tendencia a ser obnubilados por las tradiciones de la Gran Revolución francesa. Podríamos comparar la situación española con la de Italia que no se vio implicada en la guerra desde 1914 y donde el Partido socialista se mantuvo mayoritariamente sobre las posiciones de clase.
Además, y contrariamente a la CGT francesa, la CNT no es un sindicato bien establecido en la legalidad que arriesgaría perder sus fondos y su aparato a causa de las medidas de excepción tomadas en tiempo de guerra. Se puede hacer aquí un paralelo con los bolcheviques en Rusia, igualmente aguerridos por años de clandestinidad y represión.
El internacionalismo sin compromiso de la CNT es la demostración evidente de su naturaleza proletaria en aquella época. Igualmente, frente a la revolución en Rusia y en Alemania, lo que la distingue es la capacidad para aprender del proceso revolucionario y de la práctica de la propia clase obrera, hasta un punto que puede extrañar actualmente. Así, la CNT toma posición claramente por la revolución sin tratar de imponer los esquemas del sindicalismo revolucionario (la Revolución rusa, «encarna, en principio, el ideal del sindicalismo revolucionario»); la CNT reconoce la necesidad de la dictadura del proletariado y se coloca firme y explícitamente al lado de los bolcheviques. A partir de esta posición no hay ninguna duda en que ha colaborado lealmente y discutido con un espíritu abierto con las organizaciones internacionalistas dejando de lado toda consideración sectaria. Los militantes de la CNT no han examinado la Revolución rusa a través del prisma del desprecio hacia “lo político” o “lo autoritario” sino que han sabido apreciar en ella el combate colectivo del proletariado. Han expresado su actitud con un espíritu crítico sin renunciar desde luego a sus propias convicciones. El comportamiento proletario de la CNT en el periodo 1914-19 constituye sin ningún lugar a dudas una de las mejores aportaciones que han emanado de la clase obrera en España.
No obstante, podemos distinguir ciertas debilidades específicas del movimiento anarcosindicalista que pesarán sobre el desarrollo ulterior de la CNT y sobre su compromiso con la Revolución rusa. Hay que señalar que la CNT en 1914 se encuentra esencialmente en la misma situación que Monatte, del ala internacionalista de la CGT francesa ([16]). Ni los anarcosindicalistas ni los sindicalistas revolucionarios han conseguido construir una Internacional en cuyo seno pudiera surgir una Izquierda revolucionaria comparable a la Izquierda de la socialdemocracia en torno a Lenin y a Rosa Luxemburg. La referencia a la AIT es una referencia a un periodo histórico ya superado que no entronca verdaderamente con la nueva situación. En 1919, la única Internacional que existe es la nueva Internacional comunista. El debate dentro de la CNT sobre la adhesión a la IC y, particularmente, la tendencia que domina en ella a preferir una Internacional sindical que en 1919 no existía (una Internacional sindical “Roja” iba a ser creada en 1921 en una tentativa de competir con los sindicatos que habían apoyado la guerra), son indicativos del peligro del rechazo doctrinario por parte de los anarquistas de todo lo que huela a “política”.
La CNT del periodo 1914-19 respondió claramente a partir de un terreno internacionalista y de apertura a la Internacional comunista (bajo el impulso activo, como acabamos de ver, de notables militantes anarquistas). Frente a la barbarie de la guerra mundial que revelaba la amenaza en la cual el capitalismo hunde a la humanidad, frente al comienzo de respuesta proletaria con la Revolución rusa, la CNT supo estar con el proletariado, con la humanidad oprimida, con la lucha por la transformación revolucionaria del mundo.
La actitud de la CNT cambió radicalmente a partir de la mitad de los años 20, donde se observa un neto repliegue hacia el sindicalismo, el apoliticismo, el rechazo de la acción política y una actitud fuertemente sectaria frente al marxismo revolucionario. Peor todavía, cuando llegan los años 30, la CNT ya no es la organización resueltamente internacionalista y proletaria de 1914, sino que se convirtió en la organización que iba a participar en el gobierno de Cataluña y de la República española y, por todo esto, a participar en la masacre de los obreros, especialmente cuando los acontecimientos de 1937.
Cómo y por qué se produjo ese cambio será el objeto de los próximos artículos de esta serie.
RR y CMir,
30 de marzo de 2007
[1]) La resistencia frente a esta marea se expresó, por un lado, en el ala revolucionaria de la socialdemocracia y de forma más parcial en el sindicalismo revolucionario e igualmente en sectores del anarquismo.
[2]) Revista internacional nº 128.
[3]) No es objeto de este artículo analizar la evolución del PSOE. Sin embargo este partido que –como ya pusimos de manifiesto en el primer artículo de esta serie- era uno de los más derechistas de la 2ª Internacional sufría una fuerte deriva oportunista que lo precipitaba en los brazos del capital. La conjunción republicano-socialista de 1910, una alianza electoral claudicante que proporcionó un escaño parlamentario a su líder, Pablo Iglesias, fue uno de los momentos clave en ese proceso.
[4]) Para Fabra Ribas, un miembro del PSOE crítico con la dirección, pero claramente belicista, se lamentaba de que el capital español no participara en la guerra: «Si la fuerza militar y naval de España tuviera un valor efectivo, sí pudiese contribuir con su ayuda a la derrota del kaiserismo, y si el ejército y la marina españoles fueran instituciones verdaderamente nacionales, seríamos fervientes partidarios de la intervención armada junto a los aliados» (de su libro El Socialismo y el conflicto europeo, Valencia, sin fecha de publicación, aproximadamente finales de 1914).
[5]) Murió el 30 de noviembre de 1914.
[6]) Aparecido en el Almanaque anual de Tierra y Libertad, enero 1915. Tierra y Libertad era una revista anarquista próxima a los medios de la CNT.
[7]) Es notable la convergencia de estas ideas con las que defendieron Lenin, Rosa Luxemburgo y otros militantes internacionalistas desde el principio mismo de la guerra.
[8]) Ferrol es una ciudad industrial, basada en los astilleros y los arsenales navales, con un viejo y combativo proletariado.
[9]) Estos solo pudieron asistir a la primera sesión pues fueron detenidos por las autoridades españolas y expulsados inmediatamente.
[10]) «Cesen las críticas de que si los socialistas alemanes tienen la culpa, que si los franceses, que si Malato o Kropotkin fueron traidores a la Internacional. Beligerantes y neutrales tenemos nuestra parte de culpabilidad en el conflicto por haber traicionado los principios de la Internacional» (texto de convocatoria del Congreso publicado en Tierra y Libertad, marzo 1915).
[11]) Citado en A. Bar, La CNT en los años rojos, pag. 438. Este libro, que ya citamos en el primer artículo de la serie sobre la historia de la CNT, está bastante documentado.
[12]) En estrecha relación con la CNT.
[13]) Libro de Bar, antes citado, página 526.
[14]) La delegación del sindicato metalúrgico de Valencia declaró: «Existe afinidad clara y concreta de la Tercera Internacional con la revolución rusa [y apoyando la CNT a ésta] ¿Cómo nosotros podemos estar separados de esta Tercera Internacional?»
[15]) Cabe añadir que cuando en el verano de 1920, Kropotkin envió un “Mensaje a los trabajadores de los países de Europa occidental”, oponiéndose a la revolución rusa y a los bolcheviques, Buenacasa (destacado militante anarquista del cual hemos hablado antes), que entonces era el editor de Solidaridad Obrera en Bilbao, y uno de los portavoces autorizados de la CNT, denunció este “mensaje” y tomó partido por la revolución rusa, los bolcheviques y la dictadura del proletariado.
[16]) Ver nuestro artículo de la Revista internacional nº 120.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
Rev. internacional n° 130 - 3er trimestre de 2007
- 4257 reads
Por todas partes, frente a los ataques capitalistas se reanuda la lucha de clases
- 3347 reads
Por todas partes, frente a los ataques capitalistas...
... se reanuda la lucha de clases
Prosigue la reanudación de la lucha internacional de la clase obrera. ¡Cuántas veces, a lo largo de su larga historia, patronos y gobernantes no habrán repetido a la clase obrera que ya no existe, que sus luchas por defender sus condiciones de vida eran algo anacrónico y que su objetivo final, echar abajo el capitalismo y construir el socialismo, se había convertido en algo trasnochado, vestigio del pasado. El hundimiento de la URSS y del bloque imperialista del Este, ese viejo mensaje sobre la no existencia del proletariado dio un nuevo impulso que permitió mantener la desorientación en las filas obreras durante una década. Hoy se está disipando esa cortina de humo ideológica. De nuevo, podemos volver a ver y reconocer las luchas proletarias.
En realidad, desde 2003, las cosas han ido cambiando. En la Revista internacional n° 119, del cuarto trimestre de 2004, la CCI publicó una resolución sobre la lucha de clases en la que dábamos cuenta de un giro en las perspectivas de la lucha proletaria con las luchas significativas que hubo en Francia y Austria en reacción a los ataques contra las pensiones. Tres años más tarde, ese análisis parece confirmarse más y más. Pero antes de dar los ejemplos más recientes de esa perspectiva, examinemos una de las condiciones de primera importancia para el desarrollo de la lucha de clases.
Intensificación de la austeridad y desgaste de los discursos
de “acompañamiento” de los ataques
Una de las explicaciones de 2003 ante la renacimiento de la lucha de la clase era que se debía a la renovada brutalidad de los sacrificios impuestos a una clase obrera que pretendían inexistente.
“Precisamente en los últimos tiempos, sobre todo desde el inicio del siglo xxi, ha vuelto a aparecer como una evidencia la crisis económica del capitalismo, tras las ilusiones de los años 90 sobre la “recuperación”, los “dragones” o “la revolución de las nuevas tecnologías”. Al mismo tiempo, el nuevo escalón de la crisis ha llevado a la clase dominante a intensificar la violencia de sus ataques económicos contra la clase obrera, a generalizar esos ataques” (Revista internacional nº 119, 2004).
En 2007, la aceleración y la extensión de los ataques contra el nivel de vida de la clase obrera no han cesado ni mucho menos. De ello, la experiencia británica, entre los países capitalistas avanzados, es un buen ejemplo muy significativo; pero muestra también hasta qué punto el “envoltorio” ideológico que adorna esos ataques está perdiendo su poder embaucador ante quienes deben soportarlos.
La era del gobierno del “New Labour”, el Neolaborismo, del primer ministro Tony Blair, aparecido en 1997 en un momento en que el optimismo ambiente sobre el capitalismo estaba en lo más alto, acaba de terminarse. En aquel entonces, siguiendo la euforia de los años 90 tras el desmoronamiento del bloque del Este, el “New Labour” anunció que había roto con las tradiciones del “viejo” Laborismo; ya no hablaba de “socialismo”, sino de “tercera vía”; no hablaba ya de clase obrera, sino de pueblo, y ya no de división en la sociedad, sino de participación. Se gastaron cantidades ingentes de dinero en el lanzamiento de ese mensaje populista. Había que democratizar la burocracia estatal. A Escocia y Gales se les gratificó con parlamentos regionales. A Londres se le otorgó una alcaldía. Y, sobre todo, la cantidad de todo tipo de recortes en el nivel de vida de la clase obrera, especialmente en el sector público, se presentó como “reformas” exigidas por la “modernización”. Incluso a las víctimas de esas reformas se les otorgaba la palabra para que opinaran sobre cómo ponerlas en marcha.
Ese nuevo envoltorio para unas medidas de austeridad de lo más tradicional, sólo podía dar el pego en la medida en que la crisis económica podía más o menos disimularse. Hoy las contradicciones aparecen descarnadas. La era de Blair, en lugar de realizar una mayor igualdad, lo que ha hecho es, al contrario, aumentar la riqueza de un polo de la sociedad y la pobreza en el otro. Y eso no sólo afecta a los sectores más desheredados de la clase obrera como los jóvenes, los desempleados y los jubilados, reducidos a una pobreza insoportable, sino también a sectores con mejores sueldos, que ejercen un trabajo cualificado y pueden acceder a créditos. Según los contables de Ernst & Young, estos sectores han perdido 17% de poder adquisitivo en los cuatro últimos años, debido sobre todo al incremento de los gastos domésticos (alimentación, servicios, alojamiento, etc.).
Y más allá de las razones puramente económicas, otros factores han empujado a la clase obrera a una reflexión más profunda sobre su identidad de clase y sus propios objetivos. La política extranjera británica no puede ya seguir pretendiendo reivindicarse de no se sabe qué valores “éticos” que proclamaba el “New Labour” en 1997: les aventuras en Afganistán e Irak han demostrado que esa política se basa en sórdidos intereses típicamente imperialistas, que intentaron ocultar con mentiras hoy patentes. Al coste de las “hazañas” bélicas que hoy debe soportar el proletariado, se ha añadido un nueva carga: es sobre el proletariado sobre el que pesan más duramente los efectos de la degradación ecológica del planeta.
La semana del 25 al 29 de junio pasado, durante la cual Gordon Brown sucedió a Tony Blair como primer ministro, fue un resumen significativo de la nueva situación: la guerra en Irak causó nuevas víctimas en la fuerzas británicas y 25 000 viviendas resultaron dañadas por las inundaciones tras unas lluvias sin precedentes en Gran Bretaña; y los empleados de correos iniciaron, por primera vez desde más de una década, una serie de huelgas nacionales contra la baja de los salarios reales y las amenazas de reducción de efectivos. Esos síntomas de las contradicciones de la sociedad de clases sólo han quedado parcialmente ocultados por una campaña de unidad nacional y de defensa del Estado capitalista que éste lanzó tras una ofensiva terrorista bastante “chapucera”.
Gordon Brown marcó la pauta del período venidero: menos “cuento”, más “trabajar duro” y más “cumplimiento del deber”.
En los demás países capitalistas principales también, aunque no sea siguiendo el “modelo” británico, sigue aumentando la factura que la burguesía presenta a la clase obrera para que le pague su crisis económica.
En Francia, el mandato del nuevo presidente Sarkozy es claro: medidas de austeridad. Hay que hacer sacrificios para rellenar el agujero de dos mil millones de euros en el presupuesto de la seguridad social. Se implanta una estrategia, a la que se ha llamado no se sabe si seria o cínicamente “flexiseguridad”, cuya finalidad es dar facilidades para aumentar las horas de trabajo, limitar los salarios y despedir al personal. Y están previstos nuevos ataques sobre el servicio público.
En Estados Unidos, país con las mejores tasas de ganancia oficiales de los países capitalistas avanzados, había, en 2005, 37 millones de personas malviviendo bajo el umbral de pobreza, o sea 5 millones más que en 2001 y eso que entonces la economía estaba oficialmente en recesión ([1]).
El boom inmobiliario, alimentado por las facilidades de acceso al crédito, ha permitido hasta ahora ocultar la pauperización creciente de la clase obrera de EEUU. Pero, al haber aumentado los tipos de interés, los créditos no se reembolsan y los embargos de viviendas se multiplican. Se ha parado el boom del ladrillo, el mercado hipotecario de garantías mínimas se hunde al mismo tiempo que se hunden las ilusiones de muchos obreros de tener seguridad y prosperidad.
El salario de los obreros norteamericanos ha bajado 4 % entre 2001 y 2006 ([2]). Los sindicatos otorgan, sin tapujos, su fianza a esa situación. La United Auto Workers Union, por ejemplo, (sindicato de obreros del automóvil) ha aceptado recientemente una reducción de casi 50 % del sueldo horario y una dura rebaja de los subsidios por despido para 17 000 obreros de la factoría Delphi de Detroit que fabrica recambios de automóvil ([3]). (A principios de año se anunció el cierre de la factoría de esa misma empresa, Delphi, en Puerto Real –Cádiz, España–. Resultado: 4000 obreros a la calle)
En el sector automovilístico también, en Estados Unidos, General Motors prevé 30 000 despidos y Ford 10 000: En Alemania, Volkswagen prevé 10 000 nuevos despidos y en Francia, en PSA, 5000.
El sindicato Ver.di en Alemania ha negociado hace poco una rebaja de 6 % de los salarios y un aumento del tiempo de trabajo de 4 horas para los empleados de Deutche Telecom. Ese sindicato ha afirmado con el mayor descaro haber llegado a un acuerdo… ¡muy valioso!.
BN Amro, primer banco de Holanda, y el británico Barclays anunciaron su fusión el 23 de abril, una fusión que va a acarrear la supresión de 12 800 empleos, mientras que otros 10 800 serán subcontratados. Airbus, fabricante de aviones, ya ha anunciado la supresión de 10 000 empleos y la empresa de telecomunicaciones Alcatel-Lucent otros tantos.
Si la lucha de clases lo es a escala internacional es porque los obreros están enfrentados básicamente a las mismas condiciones en todo el planeta. Las mismas tendencias en los países desarrollados que acabamos de describir someramente se plasman con diferentes formas entre los trabajadores de los países capitalistas periféricos. En estos, la imposición de una austeridad en constante aumento es todavía más brutal y criminal.
La expansión de la economía china no es, ni mucho menos, un nuevo ímpetu del sistema capitalista; depende, en gran parte, del desamparo en que está la clase obrera china, en unas condiciones de vida en constante deterioro, muy por debajo del nivel de su propia reproducción y supervivencia como clase obrera. Un ejemplo abrumador ha sido el escándalo reciente sobre los métodos de “reclutamiento” en nada menos que 8000 fábricas de ladrillos y pequeñas minas de carbón en las provincias de Shanxi y de Henan. Esas manufacturas dependían del rapto de críos a quienes se les imponía un trabajo de esclavos en unas condiciones infernales. Su única salvación era que sus padres los encontraran. Es cierto que el Estado chino acaba de promulgar unas leyes laborales para impedir esos “abusos” del sistema, protegiendo mejor a los trabajadores emigrantes. Es, sin embargo, muy probable que esas leyes no se apliquen nunca como ocurrió con las precedentes, pues de lo único que esas prácticas infames dependen es de la lógica del mercado mundial. Las compañías estadounidenses ejercen una presión contra esas nuevas leyes laborales, incluso a pesar del mínimo alcance que van a tener. Las multinacionales...
“dicen que esas normas harían aumentar considerablemente los costes laborales, al reducir la flexibilidad. Algunos hombres de negocios extranjeros han advertido que no les quedaría otro remedio que transferir sus actividades fuera de China si no se cambiaban esas disposiciones” ([4]).
La situación es básicamente la misma para la clase obrera de los países periféricos que no se han abierto, como China, a los capitales extranjeros. En Irán, por ejemplo, la consigna económica del presidente Ahmadinejad es “autosuficiencia”. Lo cual no ha impedido que Irán haya sufrido la peor crisis económica desde los años 1970, con una caída drástica del nivel de vida de la clase obrera, enfrentada hoy a un 30 % de desempleo y 18 % de inflación. A pesar del aumento de los ingresos gracias a la subida del precio del petróleo, han tenido que racionarlo, pues de su exportación depende la posibilidad de importar productos petroleros refinados así como la mitad de las necesidades alimenticias.
La lucha de clases es mundial
El incremento y la ampliación de los ataques contra la clase obrera por el mundo entero es una de las razones principales por las que la lucha de clases se ha desarrollado en estos últimos años. No podemos hacer aquí la lista de todas las luchas obreras que ha habido por el ancho mundo desde 2003. Ya hemos escrito sobre muchas de ellas en anteriores números de esta Revista internacional. Vamos aquí a hablar de las recientes.
Primero hay que decir que no podemos hacer un repaso completo. La lucha internacional de nuestra clase no es algo que la sociedad burguesa reconozca “oficialmente” de modo que sus medios de comunicación la consideren como fuerza histórica y distinta que haya que comprender y analizar y sobre la cual haya que llamar la atención. Muy al contrario, muchas luchas son desconocidas o completamente desvirtuadas. Por ejemplo, la importante lucha de los estudiantes en Francia contra el CPE de la primavera de 2006 fue, primero, ignorada por la prensa internacional, para luego acabar siendo presentada como una continuación de los incidentes de violencia ciega que habían sucedido en las barriadas francesas en el otoño de 2005. Lo que la prensa procuró enterrar son las valiosísimas lecciones sobre la solidaridad obrera y la autoorganización que ese movimiento ha aportado.
Es significativo que la Organización Internacional del Trabajo, fundada y subvencionada por Naciones Unidas, no se interese en absoluto por los acontecimientos relacionados con la lucha internacional de clase. En lugar de eso, lo que pretende es aliviar la situación, horrible cierto es, de millones de víctimas de la rapacidad del sistema capitalista defendiendo más o menos unos derechos humanos individuales… en el marco legal del mismo sistema que provoca esas situaciones.
En cierto modo, sin embargo, la ocultación oficial a la que se somete a la clase obrera, expresa, por la contraria, su potencial de lucha y su capacidad de derribar el capitalismo.
Durante el año pasado, más o menos desde que se terminó el movimiento masivo de los estudiantes franceses tras la anulación del proyecto de CPE (Contrato de primer trabajo) por el gobierno francés, la lucha de la clase en los países capitalistas principales ha intentado replicar a la presión en aumento constante sobre los salarios y las condiciones de trabajo. Ha sido a veces mediante acciones esporádicas en muchos países y en diferentes actividades y también amenazas de huelga.
En Gran Bretaña, en junio de 2006, los obreros de la fábrica de automóviles Vauxhall pararon espontáneamente. En abril de ese año, 113 000 funcionarios de Irlanda del Norte hicieron un día de huelga. En España, el 18 de abril, una manifestación reunió a 40 000 personas, obreros procedentes de todas las empresas de la Bahía de Cádiz, que expresaban su solidaridad en la lucha de sus hermanos de clase despedidos por Delphi. El Primero de mayo, un movimiento más amplio todavía movilizó a obreros llegados de otras provincias de Andalucía. Un movimiento tal de solidaridad fue, en realidad, el resultado de la búsqueda activa de apoyo iniciada por los obreros de Delphi, de sus familias y, muy especialmente, de las mujeres, organizadas para ello en un colectivo cuyo objetivo era recabar la más amplia solidaridad posible.
Y en la misma época hubo paros de trabajo en las factorías de Airbus de varios países europeos para protestar contra el plan de austeridad de la empresa. Han sido a menudo jóvenes obreros, una nueva generación de proletarios, los que participaron más activamente en esas luchas, en Nantes y Saint-Nazaire en Francia, en donde se expresó ante todo una voluntad profunda de desarrollar la solidaridad con los obreros de la producción de Toulouse, que habían cesado el trabajo.
En Alemania hubo durante 6 semanas toda una serie de huelgas de los empleados de Telekom contra las reducciones de que hablamos más arriba. En el momento de escribir este artículo, los ferroviarios alemanes están luchando por los salarios. Ha habido muchas huelgas salvajes: mencionemos, en particular, la de los obreros aeroportuarios italianos.
Pero ha sido en los países “periféricos” donde hemos asistido, en el período reciente, a la continuación de una extraordinaria serie de luchas obreras explosivas y extensas, a pesar del riesgo de una represión brutal y sangrienta.
En Chile, la huelga de los mineros del cobre. En Perú, en primavera, huelga ilimitada a escala nacional de los mineros de carbón, la primera desde hace 20 años. En Argentina, en mayo y junio: asambleas generales de los empleados del metro de Buenos Aires y lucha organizada contra el acuerdo sobre los salarios amañado por su propio sindicato. En mayo del año pasado, en Brasil, los obreros de las factorías Volkswagen llevaron a cabo acciones en Sao Paulo. El 30 de marzo de este año, ante la peligrosidad del tráfico aéreo en Brasil y la amenaza de que encarcelaran a 16 de los suyos, 120 controladores aéreos se negaron a trabajar, paralizando así 49 de los 67 aeropuertos del país. Esta acción es tanto más notoria porque se trata de un sector sometido en gran parte a una disciplina militar. Los obreros resistieron a las fuertes presiones del Estado, a las amenazas, a las calumnias proferidas incluso por ese “amigo de los obreros” que pretende ser el presidente Lula. Desde hace varias semanas, un movimiento de huelgas que afecta a la metalurgia, al sector público y a las universidades es el movimiento de clase más importante desde 1986 en ese país.
En Oriente Medio, cada día más devastado por la guerra imperialista, la clase obrera ha logrado, sin embargo, levantar la cabeza. Ha habido huelgas en el sector público en otoño último en Palestina e Israel sobre un tema similar: sueldos impagados y pensiones. Y una oleada de huelgas ha afectado a numerosos sectores en Egipto a principios de año: en las industrias cementeras, las avícolas, las minas, autobuses y ferrocarriles, sector de la salud, y sobre todo en el textil. Los obreros se lanzaron a una serie de huelgas ilegales contra la reducción drástica de los salarios reales y de las primas. Se lanzaron consignas entre los obreros textiles que expresaban claramente la conciencia de pertenecer a una misma clase, de combatir a un mismo enemigo y también la necesaria solidaridad de clase contra las divisiones entre empresas y las que los sindicatos cultivan constantemente (Ver: “Egipto, el germen de la huelga de masas”, Acción proletaria n° 195, mayo 2007 y, en francés, Révolution internationale n° 380, junio de 2007 “Grèves en Egypte : la solidarité de classe, fer de lance de la lutte”). En Irán, según el diario de negocios Wall Street Journal,
“ha habido una serie de huelgas en Teherán y en al menos 20 grandes ciudades desde el otoño pasado. El año pasado una gran huelga de transportes paralizó Teherán, ciudad de 15 millones de habitantes, durante varios días. Hoy están en huelga decenas de miles de obreros de industrias tan diversas como refinerías de gas, papeleras, imprentas de prensa, automóvil y minas de cobre” ([5]).
En las manifestaciones del Primero de mayo, los obreros iraníes se manifestaron en varias ciudades lanzando consignas como “¡No a la esclavitud asalariada!, ¡Sí a la libertad y a la dignidad!”.
En África occidental, en Guinea, un movimiento de huelgas contra los salarios de hambre y la inflación en los productos alimenticios, se propagó por todo el país en enero y febrero, alarmando no sólo al régimen de Lansana Conté sino a la burguesía de toda la región. La represión feroz del movimiento causó 100 muertos.
Perspectivas
No se trata aquí de hablar de una revolución inminente; además esas manifestaciones de la lucha de clases que se están produciendo por todas las partes del mundo no expresan, ni mucho menos, que entre los obreros haya una conciencia de que sus luchas forman parte de una dinámica internacional. Son luchas básicamente defensivas y comparadas a las que hubo entre mayo del 68 en Francia y 1981 en Polonia y más tarde incluso, las de hoy aparecen mucho menos señaladas y más limitadas. El largo período de desempleo, la descomposición creciente frenan todavía fuertemente el desarrollo de la combatividad y la conciencia obreras. Sin embargo, esos acontecimientos tienen un significado mundial. Indican que por todas partes está aumentando la desconfianza de los obreros hacia las políticas catastróficas de la clase dominante en la economía, la política y lo militar.
En comparación con las décadas precedentes, lo que está en juego en la situación mundial es mucho más grave, mucho más acentuados los ataques, mucho mayores los peligros de la situación mundial. El heroísmo de los obreros que así están hoy retando a los poderes de la clase dominante y de su Estado, es mucho más impresionante, aunque sea más silencioso. La situación actual exige hoy de los obreros ir más allá de lo económico y corporativista. Por ejemplo, por todas partes, los ataques contra las pensiones de jubilación ponen de relieve lo comunes que son los intereses de las diferentes generaciones de obreros, viejos y jóvenes. La necesidad de buscar la solidaridad ha sido una característica llamativa en muchas de las luchas obreras actuales.
La perspectiva a largo plazo de la politización de las luchas obreras se expresa en el surgimiento de pequeñas minorías, pero significativas a más largo plazo, pues intentan comprender y unirse a las tradiciones políticas internacionalistas de la clase obrera; el eco creciente de la propaganda de la Izquierda comunista es también un testimonio de ese proceso de politización.
La huelga general de los obreros franceses en mayo de 1968 puso fin al largo período de contrarrevolución que había seguido al fracaso de la revolución mundial en los años 1920. A aquella le siguieron varias oleadas de luchas proletarias internacionales que se acabaron con la caída del muro de Berlín en 1989. Hoy se vuelve a perfilar en el horizonte un nuevo asalto contra el sistema capitalista.
Como,
5/07/2007
XVIIo Congreso de la CCI - Un fortalecimiento internacional del campo proletario
- 3471 reads
XVIIo Congreso de la CCI
Un fortalecimiento internacional
del campo proletario
El XVIIº congreso internacional de la CCI fue a finales de mayo. Las organizaciones revolucionarias no existen para sí mismas, sino que son expresiones del proletariado y, a la vez, factores activos en la vida de éste. Por eso deben rendir cuentas al conjunto de su clase de los trabajos de ese momento privilegiado que es la reunión de su instancia fundamental: el congreso. Esa es la finalidad de este artículo.
Todos los congresos de la CCI son evidentemente momentos muy importantes en la vida de nuestra organización, son jalones que marcan su desarrollo. Sin embargo, importa ante todo señalar que el congreso que tuvimos en la primavera pasada es que ha sido todavía más importante que los anteriores, pues ha sido una etapa de la mayor importancia en una vida, la de la CCI, de más de treinta años ([1]).
Presencia de grupos del medio proletario
La mejor ilustración de lo dicho ha sido la presencia en nuestro Congreso de delegaciones de tres grupos del campo proletario internacional: Opop de Brasil ([2]), SPA ([3]) de Corea del Sur y EKS ([4]) de Turquía. También invitamos al Congreso a otro grupo, Internasyonalismo de Filipinas, pero le fue imposible estar presente, a pesar del empeño que pusieron por mandar una delegación. Pero, eso sí, ese grupo transmitió al congreso de la CCI un saludo a sus trabajos y unos posicionamientos sobre los informes principales que les habíamos presentado.
La presencia de varios grupos del medio proletario en un congreso de la CCI no es una novedad. En el pasado, al iniciarse la andadura de nuestra organización, la CCI ya acogió a delegaciones de otros grupos. En su conferencia constitutiva de enero de 1975, por ejemplo, estuvieron presentes Revolutionary Worker’s Group de Estados Unidos, Pour une intervention communiste de Francia y Revolutionary Perspectives de Gran Bretaña. En el IIº Congreso (1977) había una delegación del Partito comunista internazionalista (Battaglia comunista). Al IIIº (1979) acudieron delegaciones de la Communist Workers’ Organisation (Gran Bretaña), del Nucleo comunista internazionalista y de Il Leninista (Italia) y de un camarada escandinavo no organizado. Por desgracia, esa práctica no pudo continuar por razones independientes de nuestra voluntad: desaparición de algunos grupos, evolución de otros hacia posturas izquierdistas (el NCI, por ejemplo), planteamientos sectarios de grupos como CWO y Battaglia comunista, los cuales se hicieron responsables del sabotaje de las Conferencias Internacionales de los grupos de la Izquierda comunista que se organizaron a finales de los años 70 ([5]). Hacía ya casi 25 años que la CCI no había podido acoger a otros grupos proletarios en uno de sus congresos, de modo que la participación de cuatro grupos en nuestro XVIIº Congreso ([6]) ha sido ya de por sí un acontecimiento de primera importancia.
Significado del XVIIº Congreso
Esa importancia va más allá del hecho de haber podido reanudar con una práctica de la CCI en sus inicios. Lo más importante es qué significa la existencia y la actitud de esos grupos. Éstas se inscriben en una situación histórica que ya identificamos en el congreso anterior:
“La preocupación central de los trabajos del Congreso ha sido la reanudación de los combates de la clase obrera y las responsabilidades que esa reanudación implica para nuestra organización, especialmente ante el crecimiento de una nueva generación de elementos que están inclinándose hacia una perspectiva política revolucionaria” (“Balance del XVIº Congreso de la CCI: prepararse para la lucha de clases y la emergencia de nuevas fuerzas comunistas”, Acción proletaria nº 183 y Revolución mundial nº 88).
En efecto, cuando se produjo el desmoronamiento del bloque del Este y de los regímenes estalinistas en 1989,
“... las ensordecedoras campañas de la burguesía sobre la «quiebra del comunismo» y la «victoria definitiva del capitalismo liberal y democrático, sobre el «fin de la lucha de clases» y casi de la propia clase obrera, provocaron un retroceso importante del proletariado, tanto en su conciencia como en su combatividad. Ese retroceso era profundo y ha durado más de diez años. Ha marcado a toda una generación de trabajadores engendrando en ellos desorientación e incluso desmoralización. (…) Solo a partir de 2003, sobre todo a través de las grandes movilizaciones frente a los ataques a las jubilaciones en Francia y en Austria, el proletariado empezó verdaderamente a salir del retroceso que le venía afectando desde 1989. Posteriormente, esta tendencia a la recuperación de la lucha de clases y al desarrollo de la conciencia en su seno no ha sido desmentida. Los combates obreros han afectado a la mayoría de los países centrales, incluso los más importantes, tales como Estados Unidos (Boeing y los transportes de Nueva York en 2005), Alemania (Daimler y Opel en 2004, médicos hospitalarios en 2006, Deutsche Telekom en la primavera de 2007), Gran Bretaña (aeropuerto de Londres en agosto 2005, trabajadores del sector publico en la primavera de 2006), Francia (movimiento de estudiantes universitarios y de enseñanza media contra el CPE en la primavera de 2006), pero también en toda una serie de países de la periferia como Dubai (obreros de la construcción en la primavera de 2006), Bangla Desh (obreros del textil, primavera de 2006) y Egipto (obreros del textil y transportes, primavera de 2007)”.
“[...] Hoy, al igual que en 1968 [cuando la reanudación histórica de los combates de clase acabó con las cuatro décadas de contrarrevolución], el resurgir de los combates de la clase se ve acompañado por un movimiento de reflexión en profundidad y los nuevos elementos que surgen de esta reflexión y se orientan hacia las posiciones de la Izquierda comunista son como la parte emergente de un iceberg” ( (“Resolución sobre la situación internacional” adoptada por el XVIIº congreso y publicada en esta misma Revista)).
De ahí que la presencia en el Congreso de varios grupos del medio proletario, la actitud abierta a la discusión por parte de esos grupos (al otro extremo de la actitud sectaria de “viejos” grupos de la Izquierda comunista) no tiene nada de casual, sino que es parte activa de la nueva etapa en el desarrollo del combate de la clase obrera mundial contra el capitalismo.
Los trabajos del Congreso confirmaron esa tendencia, entre otras cosas, con los testimonios de las diferentes secciones desde Bélgica a India, en los países “centrales” como en los de la “periferia”: una tendencia tanto a la reanudación de las luchas obreras como al desarrollo de la reflexión entre personas que empiezan a orientarse hacia las posiciones de la Izquierda comunista. También se ilustra esa tendencia en la integración de nuevos militantes en la organización, incluso en países en los que hacía muchos años que se producía integración alguna, y también en la constitución de un núcleo de la CCI en Brasil (ver artículo en esta Revista).
Las discusiones del congreso
Debido a las circunstancias particulares en que se desarrolló el Congreso, fue el tema de las luchas obreras el primer punto del orden del día y el segundo se dedicó al análisis de las nuevas fuerzas revolucionarias que hoy están naciendo y desarrollándose. No podemos, en el marco de este artículo, dar detallada cuenta de las discusiones: la resolución sobre la situación internacional (publicada en esta misma Revista internacional) es una síntesis de ellas. Hay que subrayar fundamentalmente las características nuevas del desarrollo actual de los combates de clase. Se subrayó, en especial, la gravedad de la crisis del capitalismo, la violencia de los ataques que hoy están cayendo sobre la clase obrera y lo que está dramáticamente en juego en la situación mundial: hundimiento en la barbarie bélica y amenazas crecientes que el sistema hace pesar sobre el medio ambiente del planeta, factores todos ellos de politización de las luchas obreras. Es una situación muy diferente a la dominante tras la reanudación histórica de los combates de clase en 1968. Entonces, el margen de maniobra de que disponía el capitalismo le permitía mantener la ilusión de que “mañana será mejor que hoy”. Ahora, pocos se creen semejante ilusión: las nuevas generaciones de proletarios, al igual que las más viejas, son conscientes de que “mañana será peor que hoy”. Por eso, aunque esa perspectiva pudiera ser un factor desmoralizante y desmovilizador de los trabajadores, las luchas que éstos están realizando y que necesariamente seguirán realizando contra los golpes que reciben, van a llevarlos de manera creciente a tomar conciencia de que esas luchas son una preparación para enfrentamientos mucho más amplios contra un sistema moribundo. Ya ahora, las luchas a las que asistimos desde 2003...
“... incorporan, y cada vez mas, la cuestión de la solidaridad, una cuestión de primer orden pues es el “contraveneno” por excelencia del “cada uno a la suya” propio de la descomposición social y porque ocupa, sobre todo, un lugar central en la capacidad del proletariado mundial para no solo desarrollar sus combates actuales sino también para derribar el capitalismo” (Ídem).
Aunque el Congreso se ha preocupado sobre todo de la cuestión de la lucha de clases, también los demás aspectos de la situación internacional fueron tema de discusión. Se dedicó una parte importante de los trabajos a la crisis económica del capitalismo fijándose en particular en el crecimiento actual de algunos países “emergentes”, como India o China, que parece contradecir los análisis hechos por nuestra organización, y los marxistas en general, sobre la quiebra definitiva del modo de producción capitalista. En realidad, tras un informe detallado y una intensa discusión, el congreso concluyó:
“Las tasas de crecimiento excepcionales que ahora están alcanzando países como India, y sobre todo China, no son en modo alguno una prueba de un “nuevo impulso” de la economía mundial, aunque hayan contribuido en buena medida a su elevado crecimiento en el periodo reciente. (…) lejos de representar un “nuevo impulso” de la economía capitalista, el “milagro chino” y el de otras economías del Tercer mundo, no es más que un nuevo aspecto de la decadencia del capitalismo. (...) igual que el “milagro” que representaban las tasas de crecimiento de dos cifras de los “tigres” y “dragones” asiáticos tuvo un doloroso final en 1997, el “milagro” chino actual, a pesar de que sus orígenes son diferentes y de disponer de mejores cartas, tendrá que enfrentarse tarde o temprano a la dura realidad del estancamiento histórico del modo de producción capitalista” (Ídem).
Y, en fin, el impacto que ha provocado en la burguesía el callejón sin salida en que está metido el modo de producción capitalista y la descomposición de la sociedad que esa situación engendra, dio lugar a dos discusiones: una sobre las consecuencias de esa situación en cada país, y, la otra, sobre la evolución de los antagonismos imperialistas entre estados. Sobre este punto, el Congreso puso de relieve, sobre todo tras la aventura iraquí, el insondable fracaso de la política de la primera burguesía del mundo, la estadounidense, y el hecho de que ese fracaso lo que revela es el atolladero en que está metido todo el capitalismo:
“De hecho la llegada del equipo Cheney/Rumsfeld, y compañía a las riendas del Estado no es el simple resultado de un monumental “error de casting” de parte de esa clase [la burguesía]. Esto ha agravado considerablemente la situación de Estados Unidos en el plano imperialista, pero ya era la expresión del callejón sin salida en el que se encontraba un país enfrentado a la pérdida creciente de su liderazgo, y más, en general, al desarrollo de la tendencia de “cada uno a la suya” en las relaciones internacionales, característico de la fase de descomposición” (Ídem).
En un plano más general, el Congreso subrayó que:
“El caos militar que se desarrolla en el mundo, que sumerge amplias regiones en un verdadero infierno y en la desolación, sobre todo en Oriente Medio, pero también y especialmente en África, no es la única manifestación del atolladero histórico en que se encuentra el capitalismo, ni representa, a largo plazo, la amenaza más severa para la especie humana. Hoy está claro que la pervivencia del sistema capitalista tal y como funciona hasta hoy, comporta la perspectiva de destrucción del medio ambiente que había permitido el desarrollo de la humanidad” (Idem).
El Congreso concluyó esta parte de la discusión afirmando que:
“La alternativa anunciada por Engels a finales del siglo xix: “socialismo o barbarie”, se ha convertido a lo largo del siglo xx en una siniestra realidad. Lo que el siglo xxi nos ofrece como perspectiva es simplemente socialismo o destrucción de la humanidad. Este es el verdadero reto al que se enfrenta la única fuerza social capaz de destruir el capitalismo, la clase obrera mundial” (Idem).
La responsabilidad de los revolucionarios
Esa perspectiva pone tanto más de relieve la importancia decisiva de las luchas actuales de la clase obrera mundial, unas luchas que el Congreso examinó muy especialmente. También subraya el papel fundamental de las organizaciones revolucionarias, y especialmente de la CCI, para intervenir en esas luchas y en ellas se desarrolle la conciencia de lo que está en juego en el mundo actual.
El Congreso ha sacado un balance muy positivo de las intervenciones de nuestra organización en las luchas de la clase ante las cuestiones cruciales que se le plantean a ésta. Subrayó en particular la capacidad de la CCI para movilizarse internacionalmente (artículos en la prensa, en Internet, reuniones públicas, etc.) para dar a conocer las enseñanzas de uno de los principales episodios de la lucha de clases en este período: el de la juventud estudiantil contra el CPE en la primavera de 2006 en Francia. Nuestro sitio Internet conoció durante ese periodo un aumento espectacular de visitas, prueba de que los revolucionarios no solo tienen la responsabilidad sino también la posibilidad de oponerse a la ocultación sistemática de la prensa burguesa cuando se trata de luchas proletarias.
El Congreso también hizo un balance positivo de nuestra política hacia grupos e individuos cuya perspectiva es la defensa o el acercamiento a las posiciones de la Izquierda comunista. Durante ese periodo y como hemos dicho al empezar este artículo, la CCI vio acercarse a ella, tras una serie de intensas discusiones (pues es así como trabaja nuestra organización, que no tiene por costumbre “reclutar” a toda costa, contrariamente a lo que ocurre en las organizaciones izquierdistas), un número significativo de nuevos militantes. La CCI también se ha implicado en varios foros Internet, en inglés sobre todo, al ser éste el idioma más importante a escala internacional, en los que pueden expresarse posiciones de clase, lo que ha permitido a muchos elementos conocer mejor tanto nuestras posiciones como nuestra concepción de la discusión, lo que ha permitido superar los recelos alimentados por la multitud de capillas parásitas cuya vocación no es contribuir al desarrollo de la conciencia de la clase obrera sino a sembrar la sospecha sobre las organizaciones cuya tarea es precisamente esa contribución. El aspecto mas positivo de esa política ha sido, sin lugar a dudas, la capacidad de nuestra organización para establecer o reforzar lazos con otros grupos que se sitúan en el terreno revolucionario, cuya ilustración es la participación de cuatro entre ellos en el XVIIe Congreso. Ha sido un esfuerzo muy importante por parte de la CCI, particularmente al haber mandado delegaciones a numerosos países (para empezar, claro, a Brasil, Corea, Turquía y Filipinas, pero no sólo a éstos).
Las crecientes responsabilidades que le incumben a la CCI, tanto desde el punto de vista de la intervención en las luchas obreras como en la discusión con los grupos y personas que se sitúan en un terreno de clase implican un reforzamiento de su tejido organizativo. Éste quedó seriamente afectado a principios de los 2000 por una crisis que estalló tras su XIVo Congreso y que provocó un año después una Conferencia extraordinaria, así como una reflexión profunda en su XVo Congreso, en 2003 ([7]). Como lo constató ese Congreso y confirmó el siguiente, la CCI ha superado las fragilidades que originaron aquella crisis. Uno de los factores más importantes en la capacidad de la CCI para superar sus dificultades organizativas está en saber examinarlas atenta y profundamente. Para conseguirlo, la CCI se ha dotado desde 2001 de una comisión especial, distinta de su órgano central y como éste nombrada por el congreso, encargada específicamente de realizar esa labor. Esa comisión también ha entregado su mandato constatando que aunque son importantes los progresos realizados por nuestra organización, persisten, sin embargo, en varias secciones, secuelas y “cicatrices” de las dificultades pasadas. Eso prueba que la confección de un tejido organizativo sólido nunca está acabada, exigiendo un esfuerzo permanente por la organización como un todo y los militantes. Por ello el Congreso decidió, basándose en esa necesidad y partiendo del papel fundamental desempeñado por la comisión durante los años pasados, darle un carácter permanente inscribiendo su existencia en los estatutos de la CCI. Ese tipo de comisión no es una “invención” de nuestra organización, sino que forma parte de la tradición de las organizaciones políticas de la clase obrera: el Partido socialdemócrata alemán, que fue la referencia de la IIa Internacional, también tenía una “Comisión de control” con el mismo tipo de atributos.
Dicho eso, uno de los factores más importantes que ha permitido a nuestra organización no sólo superar su crisis, sino salir reforzada de ella ha sido su capacidad para dedicarse a una reflexión profunda, con toda la dimensión histórica y política, sobre el origen y las manifestaciones de sus debilidades organizativas, reflexión que se basó en varios textos de orientación de los que nuestra Revista ya ha publicado extractos significativos ([8]). El Congreso ha proseguido en esa dirección al dedicar, nada más iniciarse, parte de sus trabajos a discutir un texto de orientación sobre la cultura del debate que ya circulaba desde hacía meses en la organización y que pronto publicaremos en la Revista internacional. Esa cuestión no solo concierne la vida interna de la organización. La intervención de los revolucionarios exige que sean capaces de producir los análisis más pertinentes y profundos y que puedan defenderlos eficazmente en la clase para contribuir en el desarrollo de su conciencia. Ello supone que sean capaces no sólo de discutir lo mejor posible esos análisis sino también de aprender a presentarlos al conjunto de la clase y ante los elementos en búsqueda, con la preocupación de saber cuáles son sus inquietudes y sus cuestionamientos. En la medida en que la CCI se ve confrontada, tanto en sus propias filas como en el conjunto de la clase, a la emergencia de una nueva generación de militantes que se inscriben en la lucha para derribar el capitalismo, debe realizar todos los esfuerzos necesarios para apropiarse plenamente y comunicar a esa generación uno de los factores más valiosos de la experiencia del movimiento obrero, indisociable del método critico del marxismo: la cultura del debate.
La cultura del debate
Tanto la presentación como la discusión dejaron patente que en todas las escisiones vividas en la historia de la CCI, la tendencia al monolitismo había tenido un papel fundamental. En cuanto aparecían divergencias también surgían tendencias a decir que ya no se podía seguir trabajando juntos, que la CCI se había vuelto una organización burguesa o estaba en a punto de serlo, etc., cuando en realidad la mayor parte de esas divergencias podían coexistir perfectamente en el marco de una organización no monolítica. Y eso que la CCI, sin embargo, había aprendido de la Fracción italiana de la Izquierda comunista que cuando había divergencias, incluso en los principios fundamentales, la mayor clarificación colectiva era necesaria antes de cualquier separación organizativa. En ese sentido, las escisiones fueron en su mayoría manifestaciones extremas de debilidad sobre la cultura del debate cuando no de una visión monolítica. Esos problemas, sin embargo, no desaparecieron con la dimisión de militantes, porque también eran la expresión de una dificultad más general de la CCI sobre esta cuestión, pues había confusiones en nuestras filas que podrían arrastrarnos hacia el monolitismo, que tienden a aniquilar el debate en lugar de desarrollarlo. Y esas confusiones siguen existiendo. Tampoco hay que exagerar la envergadura de esos problemas: son confusiones y desaciertos que aparecen puntualmente. Pero la historia ha demostrado, la historia de la CCI y la historia del movimiento obrero, que pequeños desaciertos y pequeñas confusiones pueden ir creciendo si no entendemos las raíces de los problemas.
Existen corrientes en la historia de la Izquierda comunista que defendieron y teorizaron el monolitismo. La corriente bordiguista es una de sus caricaturas. La CCI, por su parte, es la heredera de la tradición de la Fracción italiana y de la Izquierda comunista de Francia que fueron los adversarios mas determinados del monolitismo y que practicaron con tesón la cultura del debate. La CCI se fundó sobre esa comprensión que se ratificó en sus estatutos. Por eso queda claro que aunque, sobre esta cuestión, perduren problemas en la práctica, ningún militante de la CCI puede pronunciarse en contra de la compresión teórica y práctica de la cultura del debate. Dicho lo cual, es necesario señalar la persistencia de debilidades. La primera de entre ellas es una tendencia a plantear cada discusión en términos de conflicto entre marxismo y oportunismo, entre bolchevismo y menchevismo o de lucha entre proletariado y burguesía. Semejante enfoque sólo tendría sentido si concibiéramos el programa comunista como algo invariable (la “invariabilidad” bordiguista). Y, en esto, el bordiguismo es, por lo menos, consecuente: la invariabilidad y el monolitismo de los que se reivindica son inseparables. Pero si aceptamos que el marxismo no es un dogma, que la verdad es relativa, que no está petrificada sino que es un proceso del que nunca dejaremos de aprender porque la realidad cambia permanentemente, entonces resulta evidente que la necesidad de profundizar, y también las confusiones y los errores, son etapas normales, necesarias, para alcanzar la conciencia de clase. Lo decisivo está en el impulso colectivo, en la voluntad y la participación activa hacia la clarificación.
Ha de notarse que esta tendencia a ver la presencia del oportunismo, o sea la tendencia hacia posiciones burguesas, en cualquier debate, puede acabar llevando a trivializar el peligro real del oportunismo al poner todas las discusiones al mismo nivel. La experiencia nos demuestra que fue precisamente en las escasas discusiones en que los principios fundamentales se pusieron en tela de juicio cuando hubo las mayores dificultades para descubrir tal oportunismo: cuando todo es oportunismo, en fin de cuentas nada lo es.
Otra de las consecuencias de ver oportunismo e ideología burguesa por cada esquina y en cualquier debate, es la inhibición en el debate. Los militantes “ya no tienen derecho” a tener confusiones, a expresarlas o a equivocarse porque inmediatamente se les considerará –y ellos mismos se considerarían– como traidores potenciales. En ciertos debates se enfrentan efectivamente posiciones burguesas y posiciones proletarias y son expresión de crisis y de peligro de degeneración. Pero si se ponen todos los debates en ese plano, se acaba considerando que todos son expresiones de una crisis.
Otro problema que existe, en la práctica más que de forma teorizada, es el que consiste en optar por métodos para convencer a los demás lo más rápidamente posible de la posición correcta. Es una actitud que acaba en impaciencia, en voluntad de monopolizar la discusión, en, por decirlo así, querer “aplastar al adversario”. Esa actitud reduce la capacidad de escuchar lo que dicen los demás. En una sociedad marcada por el individualismo y la competencia, verdad es que resulta difícil aprender a escuchar. Y el no saber escuchar acaba en aislamiento respecto al resto del mundo, lo que es totalmente opuesto a una actitud revolucionaria. En ese sentido, es necesario entender que lo más importante de un debate es que exista, que se desarrolle, que se abra a la participación más amplia y que pueda emerger una verdadera clarificación. En fin de cuentas, la vida colectiva del proletariado, cuando puede desarrollarla, lleva a la clarificación. La voluntad de clarificación es una de las características del proletariado como clase: ése es su interés de clase. Exige la verdad y no la falsificación. Por eso insistía tanto Rosa Luxemburgo en que la primera tarea de los revolucionarios era decir lo que es. Las actitudes de confusión no son ni la norma ni son dominantes en la CCI, pero existen y pueden ser peligrosas si no son superadas. Se ha de aprender en particular a desdramatizar los debates. La mayoría de las discusiones en la organización, y de las que tenemos fuera de ella, no son enfrentamientos entre posiciones burguesas y proletarias. Son discusiones en las que profundizamos colectivamente, basándonos en posiciones compartidas y un objetivo común, para salir de la confusión hacia la claridad.
De hecho, la capacidad para desarrollar una verdadera cultura del debate en las organizaciones revolucionarias es un signo de la primera importancia de su pertenencia a la clase obrera, de su capacidad para seguir vivas e involucradas en las necesidades de su lucha. Ese método no es algo propio de las organizaciones comunistas, sino que pertenece al proletariado como un todo: también es mediante la discusión, especialmente en las asambleas generales, la manera con la que el conjunto de la clase obrera se capacita para sacar las lecciones de sus experiencias y avanzar en el desarrollo de su conciencia de clase. El sectarismo y el rechazo del debate que caracterizan hoy desgraciadamente a muchas organizaciones del campo proletario no son ninguna prueba, ni mucho menos, de su “intransigencia” ante la ideología burguesa o la confusión. Expresan al contrario su miedo a defender sus propias posiciones y, en última instancia, son la prueba de su falta de convicción en la validez de tales posiciones.
Las intervenciones de los grupos invitados
Esa cultura del debate vivificó todos los trabajos del Congreso. Fue saludada como tal por las delegaciones de los grupos invitados que también comunicaron su experiencia y sus propias reflexiones. Uno de los compañeros de la delegación venida de Corea habló de su...
“fuerte impresión ante el espíritu fraterno en los debates, las relaciones de camaradería a las que su experiencia precedente no le había acostumbrado y que envidiaba”.
Otro compañero de la misma delegación nos habló de su convicción de que...
“la discusión sobre la cultura del debate será fructífera para el desarrollo de su propia actividad y que era importante que la CCI, así como su propio grupo, no se consideren como «únicos en el mundo»”.
La delegación de Opop, por su parte, expresó “con la mayor fraternidad un saludo al Congreso” y su “satisfacción de participar a un acontecimiento de tal importancia”. Para la delegación,
“… este Congreso no es un acontecimiento importante solo para la CCI, sino también para la clase obrera como un todo. Aprendemos mucho con la CCI. Hemos aprendido mucho estos tres años pasados en los contactos y los debates que hemos mantenido en Brasil. Ya participamos en el Congreso anterior [el de la sección en Francia en 2006] y hemos podido constatar la seriedad con la que la CCI profundiza los debates, su voluntad de estar abierta a la discusión, de no temerla y de confrontarse a posiciones diferentes a las suyas. Su método es, al contrario, suscitar el debate y queremos agradecer a la CCI habernos hecho conocer esa manera de trabajar. Saludamos igualmente la forma cómo considera la CCI la cuestión de las nuevas generaciones, actuales y futuras. Aprendemos de esa herencia a la que se refiere la CCI, transmitida por el movimiento obrero desde su nacimiento”.
La delegación también manifestó su convicción de que “la CCI también había aprendido en su relación con Opop”, en particular cuando la delegación de la CCI en Brasil participó con Opop en una intervención en una asamblea obrera dominada por los sindicatos.
Por su parte, el delegado de EKS también puso en evidencia la importancia del debate para el desarrollo de las posiciones revolucionarias en la clase, en particular para las nuevas generaciones:
“Para empezar, me gustaría subrayar la importancia de los debates para las nuevas generaciones. Hay gente joven en nuestro grupo y nos hemos politizado gracias al debate. Hemos aprendido mucho del debate, en particular el que tenemos con jóvenes con quienes estamos en contacto... Creo que para la generación joven, el debate será un aspecto muy importante del desarrollo político. Hemos conocido a un compañero mayor que nosotros que vive en un barrio muy pobre de Estambul. Nos ha contado que en su barrio los obreros siempre querían discutir, pero que los izquierdistas que trabajan políticamente en los barrios obreros siempre intentan liquidar el debate para pasar a “lo práctico”, como se puede esperar de ellos. Creo que la cultura del debate de la que se habla aquí ahora, y que he experimentado en este congreso, es la negación del método izquierdista de la discusión vista como competición. Quisiera hacer unos comentarios sobre los debates entre grupos internacionalistas. Primero, pienso, claro está, que tendrían que ser constructivos y fraternales en la medida de lo posible y que siempre hemos de pensar que los debates son el esfuerzo colectivo para lograr una clarificación política entre revolucionarios. No pueden ser una competición o algo que suscite la hostilidad o la rivalidad. Esto sería la negación total del esfuerzo colectivo para llegar a nuevas conclusiones, para acercarse a la verdad. También es importante que el debate entre grupos internacionalistas sea lo más regular posible porque eso ayuda mucho en la clarificación de los que se comprometen internacionalmente. También creo que es necesario que el debate siga abierto a todos los elementos proletarios interesados. También considero que es significativo que los debates sean públicos. Los debates no pertenecen únicamente a los que se comprometen directamente en ellos. El debate por sí mismo, el objeto de la discusión, son una ayuda real para alguien que, sencillamente, puede leer. Recuerdo, por ejemplo, que hasta hace poco tiempo, yo tenía mucho miedo a debatir, pero me encantaba leer. Leer los debates, las conclusiones, ayuda mucho y entonces es importante que los debates sean públicos para que todos los que están interesados puedan leerlos. Es una forma eficaz de desarrollarse teórica y políticamente.”
Las calurosas intervenciones de las delegaciones de los grupos invitados no tenían nada que ver con halagos hacia CCI. Los compañeros de Corea hicieron varias críticas a los trabajos del Congreso, lamentando en particular que no se insistiera más sobre la experiencia de nuestra intervención en el movimiento contra el CPE en Francia, o que el análisis de la situación económica en China no incluya más elementos de la situación social y las luchas de la clase obrera. Los delegados de la CCI tomaron buena nota de esas críticas que permitirán a nuestra organización tener más en cuenta las preocupaciones y las expectativas de otros grupos del campo proletario y, también, estimular nuestro esfuerzo para profundizar los análisis de una cuestión tan importante como la de China. Resulta evidente, además, que los elementos y análisis que aportarán los demás grupos sobre esas cuestiones, en particular los grupos de Extremo Oriente, tendrán un valor inapreciable para nuestro propio trabajo.
Ya durante el Congreso las intervenciones de las delegaciones aportaron mucho a nuestra comprensión de la situación mundial, y en particular, claro está, cuando aportaban elementos concretos sobre la situación en sus países. No podemos, en el marco de este articulo, reproducir íntegramente las intervenciones de las delegaciones, aunque habrá aspectos de ellas que aparecerán en artículos de nuestra prensa. Nos limitaremos aquí a señalar los rasgos mas destacados. En lo que concierne la lucha de clases, el delegado de EKS insistió en que tras la derrota de las luchas masivas del 89 se estaban hoy reanudando las luchas obreras, una oleada de huelgas con ocupaciones de fábricas ante una situación económica dramática para los trabajadores. Ante esta situación, los sindicatos no se limitan a sabotear las luchas como siempre lo han hecho, sino que intentan además propagar el nacionalismo entre la clase obrera alimentando campañas sobre el tema de la “Turquía eterna”. La delegación de Opop, por su parte, puso de relieve que debido a los vínculos existentes entre sindicatos y gobierno actual (el Presidente Lula fue el principal dirigente sindical del país), hay hoy una tendencia a luchar fuera del marco sindical oficial, una “rebelión de la base” como se autodenominó el movimiento del sector bancario en 2003. Los nuevos ataques económicos que está preparando el gobierno Lula van a animar a la clase obrera a luchar, por mucho que los sindicatos adopten una actitud mucho más “crítica” hacia Lula.
Otra contribución importante de las delegaciones de Opop y de EKS en el Congreso hizo referencia a la política imperialista de Turquía y Brasil. Opop aportó elementos que permiten entender mejor la postura de Brasil, país que por un lado muestra ser un aliado fiel a la política norteamericana de “gendarme del mundo” (en particular con su presencia militar en Timor y Haití, país en que asume el mando de las fuerzas extranjeras) y, por otro, intenta desplegar su propia diplomacia, con acuerdos bilaterales en particular con Rusia (a quien compra aviones), India y China (cuyos productos industriales compiten con la producción brasileña). Por otra parte, Brasil desarrolla una política de potencia imperialista regional, intentando imponer sus condiciones a países como Bolivia o Paraguay. En cuanto al compañero de EKS, hizo una intervención muy interesante sobre ciertos aspectos de la vida política de la burguesía turca (en particular sobre lo que está en juego en el conflicto entre sector “islamista” y sector “laico”) y de sus ambiciones imperialistas. Aunque no reproduzcamos aquí esa intervención, queremos subrayar la idea esencial recogida en su conclusión: el peligro de que, en una región vecina a una de las zonas en donde se desencadenan con más violencia los conflictos imperialistas, particularmente en Irak, la burguesía turca entre en una espiral militar dramática, haciendo pagar a la clase obrera aun más el precio de las contradicciones del capitalismo.
Las intervenciones de las delegaciones de los grupos invitados fueron, junto con las de las delegaciones de las secciones de la CCI, un aporte de primera importancia a los trabajos del Congreso y a la reflexión sobre todas las cuestiones, permitiéndole “sintetizar la situación mundial”, como lo señaló la delegación de SPA de Corea. De hecho, como decíamos al principio de este artículo, una de las claves de la importancia de este Congreso fue la participación de los grupos invitados: fue uno de los factores más importantes de su éxito y del entusiasmo compartido por todas las delegaciones en el momento de su clausura.
*
* *
Con pocos días de intervalo se han celebrado dos reuniones internacionales: la Cumbre del G8 y el Congreso de la CCI. Ni que decir tiene que hay, evidentemente, diferencias en la amplitud y el impacto inmediatos de ambas reuniones, pero vale la pena poner de relieve el contraste entre ellas, tanto desde el punto de vista de las circunstancias como del de los fines y del tipo de funcionamiento. Por un lado, había una reunión protegida por alambradas, por un despliegue policiaco sin precedentes y por la represión, una reunión en la que las declaraciones sobre la “sinceridad de las discusiones”, sobre “la paz” y el “porvenir de la humanidad” no eran sino siniestras cortinas de humo para esconder los antagonismos entre Estados capitalistas, para preparar nuevas guerras y preservar un sistema que no ofrece ningún porvenir a la humanidad. Por otro lado hubo una reunión de revolucionarios de 15 países en lucha contra todas las pantallas de humo, contra todas las falsedades, capaz de de llevar a cabo debates realmente fraternos con un profundo ánimo internacionalista, para contribuir a la única perspectiva que pueda salvar a la humanidad, la lucha internacional y unida de la clase obrera para echar abajo el capitalismo e instaurar una sociedad comunista.
Sabemos lo largo y difícil que es el camino que nos llevará hasta esa sociedad, pero la CCI está convencida de que su XVIIo Congreso es una etapa muy importante en ese camino.
CCI
[1]) Cf. nuestro artículo “Treinta años de la CCI: apropiarse del pasado para construir el futuro” en Revista internacional no 123.
[2]) Opop : Oposição operária (Oposición obrera). Es un grupo implantado en varias ciudades brasileñas que se formó a principios de los años 90, con elementos, entre otros, en ruptura con la CUT (sindicato brasileño) y el Partido de los trabajadores de Lula (presidente actual de Brasil) para adherirse a las posiciones del proletariado, especialmente sobre la cuestión esencial del internacionalismo, pero también sobre la cuestión sindical (denuncia de esos órganos como instrumentos de la clase burguesa) y la parlamentaria (denuncia de la mascarada “democrática”). Es un grupo activo en las luchas obreras (en el sector bancario en particular) con el que la CCI mantiene discusiones fraternas desde hace varios años y con el que ha organizado varias reuniones públicas en Brasil (léase al respecto, entre otros artículo, “Cuatro intervenciones públicas de la CCI en Brasil: un fortalecimiento de las posiciones proletarias” en ccionline/2006). Una delegación de Opop estuvo ya presente en el XVIIº Congreso de nuestra sección en Francia de la primavera de 2006 (cf. el artículo “17e Congrès de RI : l’organisation révolutionnaire à l’épreuve de la lutte de classe” en Revolution internationale no 370).
[3]) SPA: siglas del nombre en inglés de la Socialist Political Alliance (Alianza política socialista). Es un grupo que se ha propuesto la tarea de dar a conocer en Corea las posiciones de la Izquierda comunista, sobre todo traduciendo algunos de sus textos de base y organizar, en ese país, discusiones sobre esas posiciones entre grupos y elementos. La SPA organizó en octubre de 2006 una conferencia internacional a la que la CCI, que llevaba discutiendo con ella desde hacía un año, mandó una delegación (cf. nuestro artículo “Informe sobre la Conferencia de Corea de octubre de 2006” en la Revista internacional no 129). Cabe señalar que los participantes en esta conferencia, que se verificó justo cuando los ensayos nucleares de Corea del Norte, adoptaron una “Declaración internacionalista contra la amenaza de guerra en Corea [26]”.
[4]) EKS: Enternasyonalist Komünist Sol (Izquierda comunista internacionalista): grupo formado recientemente en Turquía, resueltamente asentado en las posiciones de la Izquierda comunista. Hemos publicado en francés algunas tomas de posición de IKS en nuestra página WEB (https://fr.internationalism.org/isme327/turquie [30])
[5]) Eso no impidió a la CCI invitar al Buró internacional por el partido revolucionario (BIPR) a su XIIIº Congreso, en 1999. Nosotros pensábamos que la gravedad de lo que se estaba jugando en plena Europa (era cuando los bombardeos de Serbia por los ejércitos de la OTAN) merecía que, como mínimo, los grupos revolucionarios dejaran de lado sus divergencias para encontrarse en un mismo lugar para así examinar juntos todo lo que implica el conflicto y, en su caso, hacer una declaración común. El BIPR, lamentablemente, rechazó la invitación.
[6]) Internasyonalismo estaba políticamente presente, aunque no pudiera haberlo estado físicamente.
[7]) Véanse sobre el tema nuestros artículos “Conferencia extraordinaria de la CCI: el combate por la defensa de los principios organizativos” y “XVo Congreso de la CCI: reforzar la organización ante los retos del periodo”, en los nos 110 y 114 de la Revista internacional.
[8]) Véase « La confianza y la solidaridad en la lucha del proletariado », así como “Marxismo y ética”, en los nos 111, 112, 127 y 128 de la Revista internacional.
Vida de la CCI:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
XVIIº Congreso internacional - Resolución sobre la situación internacional
- 4076 reads
XVIIº Congreso internacional
Resolución sobre la situación internacional
Decadencia y descomposición del capitalismo
1. Uno de los elementos más importantes que determinan la vida actual de la sociedad capitalista es su entrada en la fase de descomposición. La CCI, ya desde finales de los años 80, ha planteado cuáles son las causas y las características de esta fase de descomposición de la sociedad, poniendo especialmente de manifiesto que:
a) la fase de descomposición del capitalismo forma parte, íntegramente, del período de decadencia de ese sistema que se inició con la Primera Guerra mundial (tal y como la gran mayoría de los revolucionarios señalaron en aquel mismo momento). Por ello mantiene las principales características de la fase de decadencia del capitalismo, a las que añade características nuevas e inéditas en la vida de la sociedad;
b) representa la fase última de la decadencia, en la que no solamente se acumulan los rasgos más catastróficos de sus etapas precedentes, sino que asistimos a un verdadero pudrimiento de raíz del conjunto del edificio social;
c) todos los aspectos de la sociedad humana se ven prácticamente afectados por la descomposición y, sobre todo, los que son decisivos para su supervivencia misma: los conflictos imperialistas y la lucha de clases. Por tanto, con el telón de fondo de la fase descomposición y sus características fundamentales, hemos de examinar el momento actual de la situación internacional en sus principales aspectos: la crisis económica del sistema capitalista, los conflictos en el seno de la clase dominante, especialmente en el ruedo imperialista, y, en fin, la lucha entre las dos clases fundamentales de la sociedad, la burguesía y el proletariado.
2. Por paradójico que pueda parecer, la situación económica del capitalismo es el aspecto de esta sociedad que resulta menos afectado por la descomposición. Ello es así, principalmente, porque justamente la situación económica es la que determina, en última instancia, los demás aspectos de la vida de este sistema incluidos los que se refieren a la descomposición. Como sucedió en los modos de producción que le precedieron, el modo de producción capitalista, que conoció un periodo ascendente hasta finales del siglo xix, también entró en su periodo de decadencia a principios del siglo xx. El origen de esta decadencia, como sucedió para otros sistemas económicos, es la creciente inadecuación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Concretamente, en el caso del capitalismo cuyo desarrollo está condicionado por la conquista de los mercados extracapitalistas, la Primera Guerra mundial fue la primera manifestación significativa de su decadencia. En efecto, con el fin de la conquista colonial y económica del mundo por las metrópolis capitalistas, éstas se vieron obligadas a enfrentarse entre sí para disputarse sus respectivos mercados. El capitalismo entró desde entonces en un nuevo período de su historia, período que la Internacional comunista, en 1919, calificó como el de las guerras y las revoluciones. El fracaso de la oleada revolucionaria que surgió de la guerra mundial abrió igualmente la puerta a convulsiones cada vez más fuertes de la sociedad capitalista: la gran depresión de los años 30 y su consecuencia, la Segunda Guerra mundial mucho más mortífera y bárbara que la Primera. El período que le sucedió, y que algunos “expertos” de la burguesía calificaron de “Treinta años gloriosos” permitió al capitalismo ofrecer la ilusión de que había conseguido superar sus contradicciones mortales, ilusión compartida incluso por corrientes que se reivindicaban de la revolución comunista. Este periodo de “prosperidad”, resultante tanto de factores circunstanciales como de las medidas paliativas contra los efectos de la crisis económica, dio de nuevo paso a la crisis abierta del modo de producción capitalista que estalló a finales de los años 60 y que se agravó fuertemente a partir de mediados de los 70. Esta crisis abierta del capitalismo desembocó nuevamente en la alternativa anunciada por la Internacional comunista: guerra mundial o desarrollo de las luchas obreras con vistas a la destrucción del capitalismo. La guerra mundial, al contrario de lo que pensaron algunos grupos de la Izquierda comunista, no es ninguna “solución” a la crisis del capitalismo ni le permite “regenerarse” o renovarse con un crecimiento dinámico. Es el callejón sin salida en que se encuentra el sistema capitalista, la agudización de tensiones entre sectores nacionales del capitalismo, lo lleva a una inexorable huida hacia delante en el plano militar cuyo desenlace final es la guerra mundial. Efectivamente, como consecuencia de la agravación de las convulsiones económicas del capitalismo, las tensiones imperialistas conocieron a partir de los años 1970 una evidente agravación. Tales tensiones no pudieron sin embargo desembocar en una guerra mundial dado el surgimiento histórico de la clase obrera, a partir de 1968, en reacción a los primeros efectos de la crisis. Pero al mismo tiempo y aunque la clase obrera fuese capaz de contrarrestar la única perspectiva que puede ofrecer la burguesía (si es que puede hablarse de “perspectiva”), el proletariado por más que desarrollase una combatividad como no se había visto durante décadas, no fue capaz, sin embargo, de proponer su propia perspectiva, la revolución comunista. Esta situación en la que ninguna de las clases determinantes de la sociedad puede imponerle su perspectiva, en la que la clase dominante se ve reducida a “gestionar” el día a día, golpe a golpe, del hundimiento de su economía en una crisis insuperable, es lo que origina la entrada del capitalismo en su fase de descomposición.
3. Unas de las principales manifestaciones de esta ausencia de perspectiva histórica es el desarrollo de la tendencia de “cada uno a la suya” que afecta a todos los niveles de la sociedad, desde los individuos hasta los Estados. Sin embargo, no puede considerarse que en el plano de la vida económica del capitalismo haya aparecido un cambio significativo en este ámbito con la entrada del capitalismo en su fase de descomposición. En efecto, esa tendencia de “cada uno para sí”, la “competencia de todos contra todos” es una característica congénita del modo de producción capitalista. Estas características han tenido que ser temperadas, en el período de decadencia, mediante una intervención masiva del Estado en la economía que ya se puso en marcha durante la Primera Guerra mundial, y que se vio reactivada durante los años 30 especialmente con las políticas fascistas o keynesianas. Esta intervención del Estado se vio completada tras la Segunda Guerra mundial por la instauración de organismos internacionales como el FMI, el Banco mundial, la OCDE y posteriormente la Comunidad económica europea (antecesor de la actual Unión europea), con objeto de impedir que las contradicciones económicas condujesen a una desbandada general como sucedió tras el “jueves negro” de 1929. Hoy, a pesar de todos los discursos sobre “el triunfo del liberalismo”, sobre el “libre ejercicio de las leyes del mercado”, los Estados no han renunciado ni a la intervención en las economías de sus países respectivos, ni a la utilización de las estructuras encargadas de regular, en cierta forma, las relaciones entre ellos o crear otras nuevas como la Organización mundial del comercio. Ahora bien, ni tales políticas ni esos organismos, aunque hayan logrado atenuar significativamente el ritmo de hundimiento del capitalismo en la crisis, han permitido acabar con ésta, por muchos discursos que hagan para congratularse de los niveles “históricos” de crecimiento de la economía mundial y los extraordinarios índices alcanzados por los dos gigantes asiáticos: India y, sobre todo, China.
Crisis económica: se acelera la huida ciega en el endeudamiento
4. Las bases sobre las que asientan las tasas de crecimiento del PIB mundial de los últimos años y que hoy provocan la euforia de los burgueses y de sus lacayos intelectuales no tienen, en lo esencial, nada de novedosas. Se trata de las mismas bases que permitieron impedir que la saturación de los mercados que originó la crisis abierta a finales de los años 60 provocase la asfixia completa de la economía mundial, unas bases que se resumen en un creciente endeudamiento. En el momento actual, la principal “locomotora” del crecimiento mundial reside en los enormes déficits de la economía estadounidense, tanto a nivel presupuestario como de su balanza comercial. Se trata pues de una verdadera huida hacia adelante, que lejos de posibilitar una solución definitiva a las contradicciones del capitalismo, no hace sino anunciar un futuro aun más doloroso y estancamientos brutales del crecimiento económico como los que hemos visto desde hace ya más de 30 años. Hoy mismo, por otra parte, asistimos ya a una acumulación de las amenazas que se ciernen sobre el sector inmobiliario en Estados Unidos que ha representado uno de los motores de la economía norteamericana, y que conllevan el riesgo de catastróficas quiebras bancarias, causando angustia e incertidumbre en los ámbitos económicos. A eso viene a añadirse la perspectiva de otras quiebras de los llamados hedge funds (fondos de inversión especulativos), tras la quiebra de Amaranth sucedida en octubre de 2006. La amenaza tiene, si cabe, mayor calado pues esos organismos cuya razón de ser es la obtención de altos beneficios a corto plazo, especulando con la evolución de los tipos de cambio o el curso de las materias primas no son, ni mucho menos, francotiradores al margen del sistema financiero internacional. Son en realidad las instituciones financieras más “serias” las que colocan una parte de sus recursos en esos hedge funds. Además, las cantidades invertidas en esos organismos son considerables hasta el punto de igualar el PIB anual de un país como Francia, sirviendo de “palanca” a movimientos de capitales mucho más considerables (700 billones de dólares en 2002, o sea 20 veces más que el valor de las transacciones de bienes y servicios, o sea productos “reales”). Y no serán las peroratas de los “altermundistas” y demás denunciadores de la “financiarización” de la economía las que van a cambiar nada. Esas corrientes políticas desearían un capitalismo “limpio”, “equitativo” que dejara de lado la especulación. En realidad ésta no se debe ni mucho menos a un “mal capitalismo” que “se olvidaría” de su responsabilidad de invertir en sectores realmente productivos. Como Marx lo dejó claro desde el siglo xix, la especulación es resultado de que, en la perspectiva de una ausencia de salidas suficientes para las inversiones productivas, los poseedores de capitales prefieren rentabilizarlos a corto plazo en una gigantesca lotería, una lotería que está transformando hoy el capitalismo en un casino planetario. Pretender que el capitalismo renuncie a la especulación en el periodo actual es tan realista como pretender que los tigres se hagan vegetarianos.
5. Las tasas de crecimiento excepcionales que ahora están alcanzando países como India, y sobre todo China, no son en modo alguno una prueba de un “nuevo impulso” de la economía mundial, aunque hayan contribuido en buena medida a su elevado crecimiento en el periodo reciente. Con lo que nos encontramos otra vez como base de ese crecimiento es, paradójicamente, la crisis del capitalismo. En efecto, la dinámica esencial de ese crecimiento procede de dos factores: las exportaciones y las inversiones de capital procedentes de los países más desarrollados. Si las redes comerciales de éstos distribuyen cada vez más bienes fabricados en China en lugar de los productos fabricados en los “viejos” países industriales, es porque pueden venderlos a precios mucho más bajos, lo que acaba siendo una necesidad absoluta en el momento de una saturación creciente de los mercados y, por lo tanto, de una competencia comercial cada vez más agudizada, al tiempo que este proceso permite reducir el precio de la fuerza de trabajo de los asalariados de los países capitalistas más desarrollados. A esta misma lógica obedece el fenómeno de las “deslocalizaciones”, que es la transferencia de actividades industriales de las grandes empresas hacia países del Tercer mundo, en donde la mano de obra es muchísimo más barata que en los países más desarrollados. Hay que resaltar además que si la economía china se beneficia de esas deslocalizaciones en su territorio, también tiende a practicarlas a su vez en dirección de países en donde los salarios aun son más bajos, de África especialmente.
6. De hecho, el trasfondo del “crecimiento de dos dígitos” de China, especialmente de su industria, es el de una explotación desenfrenada de la clase obrera, la cual conoce frecuentemente condiciones de vida que recuerdan las de la clase obrera inglesa de la primera mitad del siglo xix, denunciadas por Engels en su señalada obra de 1844. Por sí sola, esa situación no es un signo de la quiebra del capitalismo, puesto que este sistema se lanzó a la conquista del mundo gracias a una explotación del proletariado igual de despiadada. Hay, sin embargo, unas diferencias fundamentales entre el crecimiento y la condición obrera en los principales países capitalistas del siglo xix y los de la China actual:
– en aquéllos el aumento de los efectivos de la clase obrera industrial en tal o cual país no se correspondía con una reducción similar en otros países: los sectores industriales se desarrollaron de forma paralela en países como Inglaterra, Francia, Alemania o Estados Unidos. Al mismo tiempo, particularmente gracias a sus luchas de resistencia, las condiciones de vida del proletariado mejoraron progresivamente a lo largo de la segunda mitad del siglo xix;
– en el caso de la China actual, el crecimiento de la industria (como en otros países del Tercer mundo) se está haciendo en detrimento de numerosos sectores industriales de los países del viejo capitalismo, que desaparecen progresivamente; al mismo tiempo, las deslocalizaciones son los instrumentos de un ataque en regla contra la clase obrera de esos países, ataque que comenzó antes de que éstas se convirtieran en una practica corriente, pero que permite intensificarlo aun más en términos de desempleo, deterioro de la calificación, precariedad y empeoramiento de nivel de vida.
– así, lejos de representar un “nuevo impulso” de la economía capitalista, el “milagro chino” y el de otras economías del Tercer mundo, no es más que un nuevo aspecto de la decadencia del capitalismo. Además, la extrema dependencia de la economía china de sus exportaciones es un verdadero factor de fragilidad frente a la contracción de la demanda de sus clientes actuales, contracción que por otro lado no puede dejar de producirse, particularmente cuando la economía norteamericana se vea obligada a poner orden en el endeudamiento abismal que le permite actualmente hacer de “locomotora” de la demanda mundial. Así, igual que el “milagro” que representaban las tasas de crecimiento de dos cifras de los “tigres” y “dragones” asiáticos tuvo un doloroso final en 1997, el “milagro” chino actual, a pesar de que sus orígenes son diferentes y de disponer de mejores cartas, tendrá que enfrentarse tarde o temprano a la dura realidad del estancamiento histórico del modo de producción capitalista.
La agravación de las tensiones imperialistas y del caos
7. La vida económica de la sociedad burguesa, no puede sortear, en ningún país, las leyes de la decadencia capitalista, por una razón evidente, puesto que la decadencia se manifiesta en primer lugar en ese plano. Sin embargo, por esa misma razón, las manifestaciones principales de la descomposición no afectan de momento a la esfera económica. No puede decirse lo mismo de la esfera política de la sociedad capitalista, especialmente respecto a los antagonismos entre sectores de la clase dominante y particularmente en lo que a conflictos imperialistas se refiere. De hecho, la primera gran manifestación de la entrada del capitalismo en su fase de descomposición, concierne precisamente el terreno de los conflictos imperialistas: el hundimiento del bloque imperialista ruso a finales de los 80, que provocó la inmediata desaparición del bloque occidental. Donde primero se expresa hoy la tendencia de “cada uno para sí”, característica principal de la fase de descomposición, es en el plano de las relaciones políticas, diplomáticas y militares. El sistema de bloques llevaba en sí el peligro de una tercera guerra mundial, que se habría desencadenado si el proletariado mundial no hubiese sido capaz de impedirlo desde finales de los 60; sin embargo representaba cierta “organización” de las tensiones imperialistas, particularmente por la disciplina impuesta por las respectivas potencias dominantes en cada uno de los dos campos. La situación abierta desde 1989 es totalmente diferente. Cierto es que el espectro de la guerra mundial ha dejado de amenazar el planeta, pero al mismo tiempo hemos asistido a un desencadenamiento de antagonismos imperialistas y de guerras locales en las que están implicadas directamente las grandes potencias, empezando por la primera y principal: Estados Unidos. A este país, que desde hace años se ha dado el papel de “gendarme mundial”, le correspondía proseguir y reforzar ese papel ante el nuevo “desorden mundial” surgido al final de la guerra fría. En realidad, si EEUU se ha encargado de ese papel, no es, ni mucho menos, para contribuir a la estabilidad del planeta sino, sobre todo, para intentar restablecer su liderazgo mundial, puesto constantemente en entredicho, sobre todo por parte de sus antiguos aliados, debido a que ya desapareció la argamasa que aglutinaba cada uno de los bloques imperialistas, o sea, la amenaza del bloque adverso. Tras la desaparición total de la “amenaza soviética”, el único medio que le queda a la potencia estadounidense para imponer su disciplina es hacer alarde de lo que constituye su fuerza principal: la enorme superioridad de su potencia militar. Y al hacer así, la política imperialista de Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad del mundo. Desde el principio de los años 90 abundan los ejemplos de ello: la primera guerra del Golfo, en 1991, pretendía estrechar los lazos, que ya empezaban a desaparecer, entre los antiguos aliados del bloque occidental (y no para “hacer respetar el derecho internacional”, “mancillado” por la anexión iraquí de Kuwait, como se pretextó). Poco después estallaba en mil pedazos, en Yugoslavia, la unidad de los antiguos aliados del bloque occidental: Alemania encendía el polvorín animando a Eslovenia y Croacia a declararse independientes, mientras Francia y Gran Bretaña nos ofrecían un remake de “la Entente cordial” de principios del siglo xx, al apoyar los intereses imperialistas de Serbia, a la vez que Estados Unidos ejercía de padrino de los musulmanes de Bosnia.
8. El fracaso de la burguesía norteamericana para imponer de forma duradera su autoridad a lo largo de los años 90, incluso después de sus diferentes operaciones militares, la ha llevado a buscar un nuevo “enemigo” del “mundo libre” y de la “democracia”, que le permitiera arrastrar tras ella a las principales potencias mundiales, sobre todo aquellas que habían sido sus aliados: el terrorismo islámico. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, que cada vez más parece claro (incluso para más de un tercio de la población norteamericana y la mitad de los habitantes de Nueva York) que fueron consentidos, cuando no preparados, por el aparato de Estado norteamericano, habían de servir de punto de partida de esta nueva cruzada. Cinco años después, el fracaso de esta política es patente. Los atentados del 11 de septiembre permitieron a Estados Unidos implicar a países como Francia o Alemania en su intervención en Afganistán. En cambio, EEUU no ha conseguido implicarlos en su aventura iraquí de 2003, impulsando, al contrario, una alianza de circunstancias entre esos dos países y Rusia contra esa intervención. Y después otros “aliados” de EEUU, comprometidos en un primer tiempo en la “coalición” que ha intervenido en Irak, como España o Italia, han abandonado el navío. Al final, la burguesía americana no ha logrado ninguno de los objetivos que se había fijado oficial u oficiosamente: la eliminación de las “armas de destrucción masiva” en Irak, el establecimiento de una “democracia” pacífica en ese país, la estabilización y una vuelta a la paz del conjunto de la región bajo la égida americana, el retroceso del terrorismo, la adhesión de la población estadounidense a las intervenciones militares de su gobierno.
La cuestión de las “armas de destrucción masiva” se ha saldado rápidamente: quedó inmediatamente claro que las únicas que había en Irak eran las que había aportado la “coalición”, lo que evidentemente puso en evidencia las mentiras de la administración Bush para “vender” su proyecto de invasión de ese país.
En cuanto al retroceso del terrorismo, se puede constatar que la invasión de Irak no sólo no lo atajado en absoluto, sino que, al contrario, ha sido un potente factor de su desarrollo, tanto en Irak como en otras partes del mundo, incluidas las metrópolis capitalistas, como se ha visto en Madrid en marzo de 2004 y en Londres en julio de 2005.
Así, el establecimiento de una “democracia” pacifica en Irak se ha saldado por la implantación de un gobierno fantasma incapaz de mantener el menor control del país sin el apoyo masivo de las tropas estadounidenses, “control” que se limita a unas cuantas áreas de seguridad, dejando en el resto del país el campo libre a las masacres entre las comunidades chií y suní, así como a los atentados terroristas que han causado decenas de miles de víctimas tras la caída de Sadam Husein.
La estabilización y la paz en Oriente Medio nunca han estado tan lejanas: en el conflicto cincuentenario entre Israel y Palestina, hemos visto cómo, en estos últimos años, se producía una agravación continua de la situación, con los enfrentamientos interpalestinos entre Al Fatah y Hamás, al igual que con el considerable descrédito del gobierno israelí, lo que supone una agravación aun más dramática de la situación. La pérdida de autoridad del gigante norteamericano en la región, tras su amargo fracaso en Irak, no es evidentemente ajeno al hundimiento y la quiebra del “proceso de paz” del que es principal valedor.
Esta pérdida de autoridad es también responsable en parte, de las dificultades crecientes que experimentan las fuerzas de la OTAN en Afganistán, y de la pérdida de control del gobierno de Karzai sobre el país en beneficio de los talibanes.
Por otra parte, la chulería creciente que demuestra Irán a propósito de los preparativos para la obtención del arma atómica es una consecuencia directa del hundimiento de Estados Unidos en Irak, que les impide cualquier otra intervención militar.
Finalmente la voluntad de la burguesía americana de superar definitivamente el síndrome de Vietnam, es decir, las reticencias de la población norteamericana al envío de soldados a los campos de batalla, ha conseguido el resultado contrario al que buscaba. Si en un primer momento, la emoción que provocaron los atentados del 11 de septiembre permitió un reforzamiento masivo, en el seno de esta población, de los sentimientos nacionalistas, de la voluntad de una “unión nacional” y de la determinación de implicarse en la “guerra contra el terrorismo”, lo que con el paso de los años se ha ido intensificando ha sido, al contrario, el rechazo de la guerra y del envío de soldados americanos a los campos de batalla.
Hoy en Irak, la burguesía de EEUU se encuentra en un auténtico callejón sin salida. Por un lado, y tanto desde el punto de vista estrictamente militar como desde el económico y político, carece de los medios para comprometer en Irak los efectivos que podrían eventualmente permitirle el “restablecimiento del orden”. Por otra parte, no puede permitirse retirarse pura y simplemente de Irak sin que aparezca todavía más claramente la quiebra total de su política y, además, se abran las puertas a una dislocación de Irak y a una desestabilización aun más considerable de toda la región.
9. Así pues, el balance del mandato de Bush hijo es, desde luego, uno de los más calamitosos de la historia de los Estados Unidos. La subida, en 2001, de los llamados “neocons” (neoconservadores) a la cabeza del Estado norteamericano, fue una verdadera catástrofe para la burguesía estadounidense. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente ¿Cómo es posible que la primera burguesía del mundo haya llamado a ese hatajo de aventureros irresponsables e incompetentes a dirigir la defensa de sus intereses? ¿Cuál es la causa de esa ceguera de la clase dominante del principal país capitalista? De hecho la llegada del equipo Cheney, Rumsfeld, y compañía a las riendas del Estado no es el simple resultado de un monumental “error de casting” de parte de esa clase. Esto ha agravado considerablemente la situación de Estados Unidos en el plano imperialista, pero ya era la expresión del callejón sin salida en el que se encontraba un país enfrentado a la pérdida creciente de su liderazgo, y más, en general, al desarrollo de la tendencia de “cada uno a la suya” en las relaciones internacionales, característico de la fase de descomposición.
La mejor prueba de ello es desde luego el hecho de que la burguesía más hábil e inteligente del mundo, la burguesía británica, se haya dejado arrastrar al callejón sin salida de la aventura iraquí. Otro ejemplo de esta propensión a elegir opciones imperialistas desastrosas por parte de las burguesías más “eficaces”, las que hasta ahora habían conseguido manejar con maestría su potencia militar, nos lo proporciona, a menor escala, la catastrófica aventura de Israel en Líbano durante el verano de 2006, una ofensiva que contaba con el beneplácito de los “estrategas” de Washington, y que, tratando de debilitar a Hizbolá, lo único que ha conseguido, en realidad, es reforzarlo.
La destrucción acelerada del medio ambiente
10. El caos militar que se desarrolla en el mundo, que sumerge amplias regiones en un verdadero infierno y en la desolación, sobre todo en Oriente Medio, pero también y especialmente en África, no es la única manifestación del atolladero histórico en que se encuentra el capitalismo, ni representa, a largo plazo, la amenaza más severa para la especie humana. Hoy está claro que la pervivencia del sistema capitalista tal y como funciona hasta hoy, comporta la perspectiva de destrucción del medio ambiente que había permitido el desarrollo de la humanidad. La prosecución, al ritmo actual, de la emisión de gases de efecto invernadero con el consiguiente calentamiento del planeta, anuncia el desencadenamiento de catástrofes climáticas sin precedentes (canículas, huracanes, desertificación, inundaciones...) con su séquito de calamidades espantosas para los seres humanos (hambrunas, desplazamiento de centenares de millones de seres humanos a las regiones más a salvo...). Frente a los primeros efectos visibles de esta degradación medioambiental, los gobiernos y los sectores dirigentes de la burguesía, no pueden esconder a la población la gravedad de la situación y el futuro catastrófico que se avecina. Ahora las burguesías más poderosas y la casi totalidad de los partidos políticos burgueses se pintan de verde y prometen tomar las medidas necesarias para evitarle a la humanidad esa catástrofe anunciada. Pero al problema de la destrucción del medio ambiente le sucede como al de la guerra: que todos los sectores de la burguesía se declaran en contra, aunque esta clase, desde que el capitalismo entrara en la decadencia, es incapaz de garantizar la paz. Y es que no se trata en absoluto de una cuestión de buena o mala voluntad (aunque entre los sectores que más alientan a la guerra, se pueden encontrar los intereses más sórdidos). Hasta los dirigentes burgueses más “pacifistas” son incapaces de escapar a una lógica objetiva que da al traste con sus veleidades “humanistas”, o la “razón”. De igual modo, la “buena voluntad” que exhiben cada vez más los dirigentes de la burguesía con respecto a la protección del medio ambiente, aun cuando en muchos casos sólo se trata de un mero argumento electoral, nada podrá hacer contra las obligaciones que impone la economía capitalista. Enfrentarse eficazmente al problema de la emisión de gases de efecto invernadero supone transformaciones considerables en sectores de la producción industrial, de la producción de energía, de los transportes y de la vivienda, y por tanto, inversiones masivas y prioritarias en todos esos sectores. Igualmente eso supone poner en entredicho intereses económicos considerables, tanto a nivel de grandes empresas como a nivel de los Estados. Concretamente si un Estado asumiera por su cuenta las disposiciones necesarias para aportar una solución eficaz a la resolución del problema, se vería inmediata y catastróficamente penalizado desde el punto de vista de la competencia en el mercado mundial. A los Estados, con las medidas que tienen que tomar para enfrentarse al calentamiento global, les pasa lo mismo que a los burgueses con los aumentos de los salarios obreros; que todos ellos están a favor de tales medidas… pero en las empresas del vecino. Mientras sobreviva el modo de producción capitalista, la humanidad esta condenada a sufrir cada vez más calamidades de todo tipo que este sistema agonizante no puede evitar imponerle, calamidades que amenazan su existencia misma.
Así pues, como puso en evidencia la CCI hace más de 15 años, el capitalismo en descomposición supone o lleva en sí amenazas considerables para la supervivencia de la especie humana. La alternativa anunciada por Engels a finales del siglo xix: “socialismo o barbarie”, se ha convertido a lo largo del siglo xx en una siniestra realidad. Lo que el siglo xxi nos ofrece como perspectiva es, simplemente, socialismo o destrucción de la humanidad. Este es el verdadero reto al que se enfrenta la única fuerza social capaz de destruir el capitalismo, la clase obrera mundial.
Continúan los combates de la clase obrera,
sigue madurando su conciencia
11. A ese reto se enfrenta el proletariado, como hemos visto, desde hace varias décadas, puesto que su resurgir histórico, a partir de 1968, que puso fin a la más profunda contrarrevolución de su historia, es lo que impidió que el capitalismo impusiera su propia respuesta a la crisis abierta de su economía, la guerra mundial. Durante dos décadas, las luchas obreras se sucedieron, con altibajos, con avances y retrocesos, permitiendo a los trabajadores adquirir toda una experiencia de la lucha y, sobre todo, la experiencia del papel de sabotaje de los sindicatos. Al mismo tiempo, la clase obrera ha estado sometida crecientemente al peso de la descomposición, lo que explica especialmente que el rechazo al sindicalismo clásico se vea a menudo acompañado de un repliegue hacia el corporativismo, que pone de manifiesto el peso de la tendencia “cada uno a la suya” en el seno mismo de las luchas. Fue la descomposición del capitalismo lo que asestó un golpe decisivo a aquella primera serie de combates proletarios, sobre todo con su manifestación más espectacular hasta hoy: el hundimiento del bloque del Este y de los regímenes estalinistas ocurrido en 1989. Las ensordecedoras campañas de la burguesía sobre la “quiebra del comunismo” y la “victoria definitiva del capitalismo liberal y democrático”, sobre el “fin de la lucha de clases” y casi de la propia clase obrera, provocaron un retroceso importante del proletariado, tanto en su conciencia como en su combatividad. Ese retroceso era profundo y duró más de diez años. Ha marcado a toda una generación de trabajadores engendrando en ellos desconcierto e incluso desmoralización. Ese desconcierto no sólo lo provocaron los acontecimientos a los que asistimos a finales de los años 80, sino también los que, como consecuencia de ellos, vimos después, como la primera guerra del Golfo en 1991 y la guerra en la ex Yugoslavia. Estos acontecimientos suponían un tajante desmentido a las declaraciones del presidente George Bush padre que anunciaba que el final de la guerra fría traería la apertura de una “nueva era de paz y prosperidad”, pero en un contexto general de desorientación de la clase, esto no pudo ser aprovechado por el proletariado para recuperar el camino de su toma de conciencia, sino que esos acontecimientos acabaron haciendo albergar un profundo sentimiento de impotencia en las filas obreras, debilitando aun más su confianza en sí misma y su combatividad.
A lo largo de los años 90, la clase obrera no renunció totalmente al combate. La sucesión de ataques capitalistas la obligó a emprender luchas de resistencia, pero tales luchas no tenían ni la amplitud ni la conciencia, ni la capacidad de enfrentarse a los sindicatos, de las que habíamos visto en el periodo precedente. Sólo a partir de 2003, sobre todo con las grandes movilizaciones frente a los ataques a las jubilaciones en Francia y en Austria, el proletariado empezó verdaderamente a salir del retroceso que venía sufriendo desde 1989. Posteriormente, esta tendencia a la recuperación de la lucha de clases y al desarrollo de la conciencia en su seno no ha sido desmentida. Los combates obreros han afectado a la mayoría de los países centrales, incluso los más importantes, tales como Estados Unidos (Boeing y los transportes de Nueva York en 2005), Alemania (Daimler y Opel en 2004, médicos hospitalarios en 2006, Deutsche Telekom en la primavera de 2007), Gran Bretaña (aeropuerto de Londres en agosto 2005, trabajadores del sector publico en la primavera de 2006), Francia (movimiento de estudiantes universitarios y de enseñanza media contra el CPE en la primavera de 2006), pero también en toda una serie de países de la periferia como Dubai (obreros de la construcción en la primavera de 2006), Bangladesh (obreros textiles en la primavera de 2006) y Egipto (obreros textiles y de transportes en la primavera de 2007).
12. Engels escribió que la clase obrera desarrolla su combate en tres planos: el económico, el político y el teórico. Comparando las diferencias en estos tres planos entre la oleada de luchas que comenzó en 1968 y la que arrancó en 2003 podremos trazar las perspectivas de ésta.
La oleada de luchas que comenzó en 1968 tuvo una importancia política considerable, pues significó, en particular, el final del periodo de la contrarrevolución. También suscitó una reflexión teórica de primer orden, puesto que permitió una reaparición significativa de la corriente de la Izquierda comunista, cuya expresión más importante fue la formación de la CCI. Las luchas de Mayo del 68 en Francia, las del “otoño caliente” italiano de 1969, hicieron quizás pensar que, dadas las preocupaciones políticas que en ellas se expresaban, asistiríamos a una politización significativa de la clase obrera internacional al calor de las luchas que se iban a desarrollar. Pero tal potencialidad no pudo realizarse. La identidad de clase que se desarrolló en el seno del proletariado en el transcurso de las luchas, tenía más que ver con la de una categoría económica que con la de una verdadera fuerza política en el seno de la sociedad. Y, en particular, el hecho de que esas mismas luchas fueran lo que impidió a la burguesía encaminarse hacia una tercera guerra mundial pasó completamente desapercibido (incluso, todo sea dicho, para la gran mayoría de los grupos revolucionarios). Del mismo modo, el surgimiento de la huelga de masas en Polonia en agosto de 1980, aunque fue entonces el momento culminante desde el final de la oleada revolucionaria que siguió a la Primera Guerra mundial, en lo que a capacidad organizativa del proletariado se refiere, manifestó, sin embargo, una debilidad política considerable y la “politización” que expresó fue más bien la adhesión a las cantilenas democráticas burguesas e incluso al nacionalismo. Y esto fue así debido a toda una serie de razones analizadas ya por la CCI, y entre las que destacan:
– el ritmo lento de la crisis económica que, al contrario de la guerra imperialista de la que surgió la primera oleada revolucionaria, no permitió que quedara completamente al descubierto la quiebra del sistema, lo que favoreció la conservación de ilusiones sobre la capacidad de este sistema de asegurar condiciones de vida decentes a los trabajadores.
– la desconfianza hacia las organizaciones políticas revolucionarias, resultante de la experiencia traumática que supuso el estalinismo (lo que entre los proletarios de los países del bloque ruso se concretó en unas ilusiones muy arraigadas sobre las “magnificencias” de la democracia burguesa tradicional).
– el peso de la ruptura orgánica entre las organizaciones revolucionarias del pasado y las actuales que aisló a éstas de su clase.
13. La situación en la que se desarrolla hoy la nueva oleada de combates de la clase es muy diferente:
– más de cuatro décadas de crisis abierta y de ataques a las condiciones de vida de la clase obrera, y sobre todo el aumento del desempleo y de la precariedad, han barrido las ilusiones de que “las cosas ya se arreglarán mañana”. Tanto los trabajadores más veteranos como las nuevas generaciones obreras, son cada vez más conscientes de que “en el futuro las cosas solo pueden ir a peor”.
– en un plano más general, la persistencia de conflictos guerreros que toman formas cada vez más sanguinarias, al igual que la amenaza de la destrucción del medio ambiente ya muy sensible hoy, están engendrando un sentimiento, sordo y confuso todavía, de la necesidad de una transformación radical de la sociedad: el surgimiento de movimientos altermundistas con su eslogan “otro mundo es posible” es, en realidad, una especie de antídoto segregado por la sociedad burguesa para tratar de desorientar la fuerza de ese sentimiento.
– el traumatismo que supuso el estalinismo y las campañas desatadas tras su caída hace casi dos décadas se va alejando con el tiempo: las nuevas generaciones de proletarios que se incorporan hoy al trabajo y, eventualmente a la lucha de clases, estaban en plena infancia cuando arreció lo más intenso de la campaña sobre la “muerte del comunismo”.
Estas condiciones determinan toda una serie de diferencias entre la oleada actual de luchas y la que acabó en 1989.
Y aunque las luchas de hoy responden a ataques económicos incluso, en muchos casos, más graves y generalizados que los que desencadenaron los estallidos masivos y espectaculares de la primera oleada, las luchas de hoy no han alcanzado, hasta el momento y al menos hablando de los países centrales del capitalismo, aquel mismo carácter masivo. Esto se explica por dos razones esenciales:
– el resurgir histórico del proletariado a finales de los años 60 sorprendió a la burguesía, lo que desde luego no sucede hoy, pues ésta ha tomado muchas medidas para anticiparse a los movimientos de la clase y limitar su extensión, como queda demostrado, entre otras cosas, con la ocultación sistemática de dichos movimientos en los medios de comunicación.
– el arma de la huelga es hoy más difícil de emplear, habida cuenta, sobre todo, del peso del desempleo como elemento de chantaje contra los trabajadores, y también porque estos mismos son cada vez más conscientes de que el margen de maniobra que tiene la burguesía para satisfacer sus reivindicaciones es cada vez menor.
Sin embargo esto último no es únicamente un factor que intimide a los trabajadores a lanzarse a luchas masivas, sino que conlleva también la toma de conciencia en profundidad sobre la quiebra definitiva del capitalismo, lo que es la condición de una toma de conciencia de la necesidad de acabar con este sistema. En cierto modo, y aunque se manifieste aun de forma muy confusa, la envergadura de los retos a los que se enfrentan los combates de clase – nada menos que la revolución comunista – es lo que explica las vacilaciones de la clase obrera a emprender esos combates.
Por ello, y aun cuando las luchas económicas de la clase sean hoy menos masivas que las de la primera oleada, contienen, sin embargo, al menos implícitamente, una dimensión política mucho más importante. Esta dimensión política ya ha tenido su plasmación explícita como se demuestra en el hecho de que en las luchas se incorporan, y cada vez mas, temas como la solidaridad, una cuestión de primer orden pues es el “contraveneno” por excelencia de la tendencia de “cada uno a la suya” propio de la descomposición social y porque ocupa, sobre todo, un lugar central en la capacidad del proletariado mundial para no sólo desarrollar sus combates actuales sino también para derribar el capitalismo:
– los trabajadores de la fabrica de la Daimler en Bremen entran espontáneamente en huelga contra el chantaje que la dirección de la empresa quiere hacerles a sus compañeros en Stuttgart.
– la huelga del personal de tierra del aeropuerto de Londres contra los despidos de una compañía de catering, y eso que dicha huelga era ilegal.
– la huelga de los empleados de los transportes de Nueva York en solidaridad con los trabajadores más jóvenes a los que la patronal quiere imponer condiciones más desfavorables.
14. Esta cuestión de la solidaridad ha sido central en el movimiento contra el CPE ocurrido en Francia en la primavera de 2006, y que afectó sobre todo a la juventud escolarizada (tanto universitarios como de institutos) y que se situó plenamente en un terreno de clase:
– solidaridad activa de los estudiantes universitarios más decididos que acudieron en apoyo de sus compañeros de otras universidades.
– solidaridad con los hijos de obreros de las barriadas cuya revuelta a la desesperada el otoño del año anterior había evidenciado las terribles condiciones que sufren día tras día, y la ausencia total de perspectiva que les ofrece el capital.
– solidaridad entre generaciones, entre quienes están a punto de convertirse en desempleados o trabajadores precarios y los que ya son asalariados, entre quienes se inician en los combates de clase y los que ya tienen experiencia acumulada.
15. Este movimiento ha sido igualmente ejemplar en lo referente a la capacidad de la clase obrera para mantener la organización de la lucha en sus propias manos mediante las asambleas y los comités de huelga responsables ante ellas (capacidad que hemos visto manifestarse igualmente en la lucha de los obreros metalúrgicos de Vigo en España en la primavera de 2006, en la que los trabajadores de distintas empresas se juntaban en asambleas diarias en la calle). Esto hay que atribuirlo al hecho de que los sindicatos son muy débiles en el medio estudiantil, por lo que no han podido hacer su papel de saboteadores de las luchas que han desempeñado y seguirán desempeñando hasta la revolución. Un ejemplo de esa función antiobrera que ejercen los sindicatos, es el hecho de que las luchas masivas que hemos visto hasta ahora, se han dado sobre todo en los países del Tercer mundo en donde los sindicatos son más débiles (como es el caso de Bangla Desh) o bien pueden ser plenamente identificados como órganos del Estado (como es el caso de Egipto).
16. El movimiento contra el CPE, que se produjo en el mismo país en que tuvo lugar el primero y más espectacular combate del resurgir histórico –la huelga generalizada de Mayo 68– nos proporciona igualmente otras lecciones respecto a las diferencias entre la oleada actual de luchas y la precedente:
– en 1968, el movimiento de los estudiantes y el de los trabajadores se sucedieron en el tiempo, y si bien existió entre ellos simpatía mutua, expresaban sin embargo realidades muy diferentes, respecto a la entrada del capitalismo en su crisis abierta: por parte de los estudiantes se trataba de la rebelión de la pequeña burguesía intelectual contra la perspectiva de una degradación de su estatus en la sociedad; por parte de los trabajadores una lucha económica contra los primeros signos de la degradación de sus condiciones de existencia. En 2006, el movimiento de los estudiantes representa en realidad un movimiento de la clase obrera. Esto pone también de manifiesto que la modificación del tipo de actividad asalariada que se ha producido en los países más desarrollados (aumento del peso del sector terciario a expensas del sector industrial) no pone en cuestión, sin embargo, la capacidad del proletariado de estos países para emprender combates de clase.
– en el movimiento de 1968, es verdad que se discutía de la cuestión de la revolución todos los días, pero eso sucedía sobre todo entre los estudiantes y la idea de revolución que prevalecía en la mayoría de estos, tenia que ver en realidad con algunas variantes de la ideología burguesa como el castrismo en Cuba, el maoísmo en China, etc. En el movimiento de 2006, la cuestión de la revolución estaba mucho menos presente, pero en cambio existe una clara conciencia de que solo la movilización y la unidad de clase de los asalariados pueden echar atrás los ataques de la burguesía.
17. Esta última cuestión nos lleva al tercer aspecto de la lucha proletaria evocado por Engels: la lucha teórica, el desarrollo de una reflexión en el seno de la clase sobre las perspectivas generales de su combate, y el surgimiento de elementos y organizaciones, productos y factores activos de ese esfuerzo. Hoy, al igual que en 1968, el resurgir de los combates de la clase se ve acompañado de un movimiento de reflexión en profundidad, del que la aparición de nuevos elementos que se orientan hacia las posiciones de la Izquierda comunista, constituye como la punta emergente de un iceberg. En este sentido existen diferencias notables entre el proceso actual de reflexión y el que se desarrolló en 1968. La reflexión que empezó entonces respondía al surgimiento de luchas masivas y espectaculares, mientras que hoy ese movimiento de reflexión no ha esperado, para arrancar, a que las movilizaciones obreras alcancen esa misma amplitud. Esta es una de las consecuencias de la diferencia, respecto a la de finales de los años 60, de las condiciones a las que debe enfrentarse hoy el proletariado.
Una de las características de la oleada de luchas que empezó en 1968 es que, debido a su propia envergadura, era una demostración de la posibilidad de la revolución proletaria, posibilidad que se había desvanecido de las mentes obreras por la magnitud de la contrarrevolución, pero también por las ilusiones generadas por la “prosperidad” que conoció el capitalismo tras la Segunda Guerra mundial. Hoy el principal alimento del proceso de reflexión no es tanto la posibilidad de la revolución, sino más bien, vistas las catastróficas perspectivas que nos ofrece el capitalismo, su necesidad. Por tanto este proceso es menos rápido y menos inmediatamente visible que en los años 70, pero es más profundo y no se verá afectado por los momentos de repliegue de las luchas obreras.
De hecho, el entusiasmo por la idea de la revolución, que floreció en Mayo del 68 y los años siguientes, por las bases mismas que lo condicionaron, favoreció que los grupos izquierdistas pudieran reclutar a la inmensa mayoría de gente que se adhería a esa idea. Solo una pequeña minoría de personas, los que estaban menos marcados por la ideología pequeño burguesa radical y el inmediatismo que emanaba del movimiento estudiantil, consiguió acercarse a las posiciones de la Izquierda comunista, y convertirse en militantes de las organizaciones de dicha Izquierda. Las dificultades que, necesariamente, encontró el movimiento de la clase obrera, tras las sucesivas contraofensivas de la clase dominante, y en un contexto en que aun pesaba la ilusión en las posibilidades de un restablecimiento de la situación por parte del capitalismo, favorecieron un nuevo auge de la ideología reformista, de la que los grupos izquierdistas situados a la izquierda del cada vez más desprestigiado estalinismo oficial, se convirtieron en sus promotores más “radicales”. Hoy, y sobre todo tras el hundimiento histórico del estalinismo, las corrientes izquierdistas tienden cada vez más a ocupar el lugar que aquél deja vacante. Esta “oficialización” de esas corrientes en el juego político burgués tiende a provocar una reacción entre sus militantes más sinceros que las abandonan en búsqueda de auténticas posiciones de clase. Precisamente por eso, el esfuerzo de reflexión en el seno de la clase obrera se manifiesta en la emergencia no sólo de elementos muy jóvenes que, de primeras, se orientan hacia las posiciones de la Izquierda comunista, sino también de elementos más veteranos que tienen tras sí una experiencia en organizaciones burguesas de extrema izquierda. Esto es, en sí, un fenómeno muy positivo que comporta la posibilidad de que las energías revolucionarias que necesariamente surgirán a medida que la clase obrera desarrolle sus luchas, no podrán ser captadas y esterilizadas con la misma facilidad con que lo fueron en los años 1970, y se unirán en mayor numero a las posiciones y las organizaciones de la Izquierda comunista.
La responsabilidad de las organizaciones revolucionarias, y de la CCI en particular, es participar plenamente en la reflexión que ya se está desarrollando en el seno de la clase obrera, no solo interviniendo activamente en las luchas que están ya desarrollándose, sino también estimulando la posición de los grupos y elementos que se plantean sumarse a su combate.
CCI
Vida de la CCI:
Noticias y actualidad:
- Lucha de clases [32]
- Crisis económica [33]
VI - Los problemas del período de transición, 4
- 4754 reads
En los dos números anteriores de la Revista internacional publicamos los primeros artículos de Mitchell sobre los problemas del período de transición. Estos artículos pertenecen a una serie publicada en los años 30 en Bilan, revista teórica de la Izquierda comunista de Italia. Esos dos primeros artículos establecían el marco teórico del advenimiento de la revolución proletaria (el capitalismo “maduro” a nivel mundial y no en un país o región en particular). En ellos se examinaban las lecciones principales que deben extraerse del aislamiento y la degeneración de la revolución en Rusia, en especial sobre las relaciones entre proletariado y Estado de transición. Los dos artículos siguientes (el aquí publicado y otro más tarde) siguen con esa misma cuestión examinando el problema del contenido económico de la revolución proletaria.
El artículo publicado aquí abajo, que apareció en Bilan nº 34 (agosto-septiembre de 1934) se presenta como una polémica con otra corriente internacionalista de aquel entonces, el GIK de Holanda, cuyo documento Principios fundamentales de la producción y la distribución comunistas se publicó en los años 30. Bilan publicó en francés un resumen hecho por Hennaut, del grupo belga de la Liga de los comunistas internacionalistas. Publicar ese resumen y lanzar una discusión con la tendencia “comunismo de consejos” representada por el GIK pertenecía a la mentalidad, al espíritu de Bilan, el del comprometerse, por principio, en el debate entre revolucionarios. El artículo hace una serie de críticas al método adoptado por el GIK sobre el período de transición, pero nunca pierde de vista que se trataba de un debate en el seno del campo proletario.
Más tarde publicaremos nosotros, CCI, un artículo para tomar posición sobre ese debate. Lo que por ahora queremos subrayar, como ya lo hemos hecho muchas veces antes, es que, aunque no estemos siempre de acuerdo con todos los términos o conclusiones de Bilan, sí compartimos plenamente el fondo de su método: la necesidad de referirnos a las contribuciones de nuestros predecesores en el movimiento revolucionario, el esfuerzo constante de reexaminarlas a la luz de la lucha de clases, sobre todo de la experiencia gigantesca que la Revolución rusa aportó, y el rechazo de toda solución fácil y simplista a los problemas sin precedentes que la transformación comunista de la sociedad planteará. En este artículo, en particular, aparece una clara demarcación con el falso radicalismo que se imagina que la ley del valor y, más en general, toda herencia de la sociedad burguesa podrían abolirse por decreto, del día a la mañana, tras la toma del poder por la clase obrera.
Bilan nº 34 (agosto-septiembre de 1930)
Los estigmas del pasado que hereda la economía proletaria
«Aunque una sociedad haya encontrado el rastro de la ley natural con arreglo a la cual se mueve (…) jamás podrá saltar ni descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo. Podrá únicamente acortar y mitigar los dolores del parto» (“Prólogo a la 1ª edición” de el Capital, FCE, México).
De igual modo, el proletariado, tras haber hecho dar a la sociedad un “salto” gracias a la revolución política, deberá someterse a la ley natural de la evolución, a la vez que lo hará todo por acelerar el ritmo de la transformación social. Las formas sociales intermedias, “híbridas”, que surgen en la fase que va del capitalismo al comunismo, el proletariado deberá dirigirlas hacia su decaimiento si quiere realizar sus designios históricos, pero no podrá suprimirlas por decreto. La supresión de la propiedad privada –por muy radical que sea– no suprime ipso facto la ideología capitalista ni el derecho burgués: “la tradición de todas las generaciones muertas es como una pesadilla en el cerebro de los vivos” (K. Marx).
La persistencia de la ley del valor en el período transitorio
Vamos a tratar ampliamente, en esta parte de nuestro trabajo, sobre algunas categorías económicas (valor-trabajo, moneda, salario), que la economía proletaria hereda del capitalismo, y eso sin ventaja alguna. Esto es importante, pues algunos han intentado (aquí nos referimos sobre todo a los Internacionalistas holandeses, cuyos argumentos analizaremos) hacer de esas categorías agentes de la descomposición de la Revolución rusa, cuando, en realidad, las razones de la degeneración de ésta no son económicas sino políticas.
Y para empezar, ¿qué es una categoría económica?
Marx contesta:
“las categorías económicas no son sino las expresiones teóricas, las abstracciones de las relaciones sociales de producción... Los mismos hombres que establecen las relaciones sociales en conformidad con su productividad material, también producen los principios, las ideas, las categorías en conformidad con sus relaciones sociales. Esas ideas, esas categorías son tan poco eternas como lo son las relaciones de las que son expresión. Son productos históricos y transitorios.” (Miseria de la Filosofía)
Podría uno deducir de esa definición que un nuevo modo de producción (o el afianzamiento de sus bases) trae consigo automáticamente las relaciones sociales y las categorías correspondientes: así, la apropiación colectiva de las fuerzas productivas eliminaría de entrada las relaciones capitalistas y las categorías que las plasman, lo que desde el punto de vista social significaría: desaparición inmediata de las clases. Ya lo precisó claramente Marx: en el seno de la sociedad...
“... hay un movimiento continuo de crecimiento de las fuerzas productivas, de destrucción en las relaciones sociales, de formación de las ideas”,
o sea, que hay una interpenetración de dos procesos sociales, uno de decaimiento de las relaciones y categorías pertenecientes al sistema de producción en declive, y el otro de progresión de las relaciones y categorías que el nuevo sistema va engendrando: el movimiento dialéctico impreso en la evolución de las sociedades es eterno, tomando, eso sí, otras formas en una sociedad comunista plenamente alcanzada.
Y ese movimiento será, con mayor razón, más tormentoso y potente en un período de transición entre dos tipos de sociedad.
Y así, algunas categorías económicas, que habrán sobrevivido a la “catástrofe” revolucionaria, no desaparecerán sino cuando desparezcan las relaciones de clase que las habían engendrado, es decir cuando desaparezcan las clases mismas, cuando se abra la fase comunista de la sociedad proletaria. En la fase transitoria, la vitalidad de esas categorías de la antigua sociedad se mantendrá en relación inversa con el aumento del peso específico de los sectores “socializados” en el seno de la economía proletaria. Pero para que decaigan las antiguas categorías lo más importante será el ritmo con se vaya desarrollando la Revolución a escala mundial.
La categoría fundamental es el valor trabajo, parque es la base de todas las demás categorías capitalistas.
No disponemos de mucha literatura marxista sobre el devenir de las categorías económicas del período transitorio; tenemos algún que otro elemento disperso en el pensamiento de Engels en su Anti-Duhring y de Marx en El Capital; Marx también nos ha dejado su Crítica al programa de Gotha, en la cual cada palabra que se refiere al tema que nos ocupa, cobra, por esa misma escasez, una gran importancia cuyo verdadero sentido solo puede restituirse refiriéndose a la teoría del valor misma.
El valor posee esa extraña característica que, aunque se origine en la actividad de una fuerza física, el trabajo, no tiene por sí mismo ninguna realidad material. Antes de analizar la sustancia del valor, Marx, en el “Prólogo a la primera edición” de el Capital, antes citado, nos advierte de esa particularidad:
“La forma del valor, que cobra cuerpo definitivo en la forma dinero, no puede ser más sencilla y llana. Y sin embargo, el espíritu del hombre se ha pasado más de dos mil años forcejeando en vano por explicársela, a pesar de haber conseguido, por lo menos de un modo aproximado, analizar formas mucho más complicadas y preñadas de contenido. ¿Por qué? Porque es más fácil estudiar el organismo desarrollado que la simple célula. En el análisis de las formas económicas de nada sirven el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio de que disponemos, en ese terreno, es la capacidad de abstracción”.
Y ya en el análisis sobre el valor en el capítulo 1º de El Capital, Marx añade:
“Cabalmente al revés de lo que ocurre con la materialidad de las mercancías corpóreas, visibles y tangibles, en su valor objetivado no entra ni un átomo de materia natural. Ya podemos tomar una mercancía y darle todas las vueltas que queramos: como valor, nos encontraremos con que es siempre inaprehensible. Recordemos, sin embargo, que las mercancías sólo se materializan como valores en cuanto son expresión de la misma unidad social: trabajo humano, que, por tanto, su materialidad como valores es puramente social…” (el Capital, “Mercancía y dinero”).
Además, por lo que se refiere a la sustancia del valor, o sea, al trabajo humano, para Marx, el valor de un producto expresa siempre cierta cantidad de trabajo simple, cuando afirma su realidad social. La reducción del trabajo complejo a trabajo simple es un hecho que se realiza constantemente:
“El trabajo complejo no es más que el trabajo simple potenciado o, mejor dicho, multiplicado: por donde una pequeña cantidad de trabajo complejo puede equivaler a una cantidad grande de trabajo simple... Por muy complejo que sea el trabajo a que debe su existencia una mercancía, el valor la equipara en seguida al producto del trabajo simple, y como tal valor sólo representa, por tanto, una determinada cantidad de trabajo simple” (ídem).
Falta por saber, sin embargo, cómo se realiza esa reducción. Pero Marx, hombre de ciencia, se limita a contestarnos:
“las diversas proporciones en que diversas clases de trabajos se reducen a la unidad de medida del trabajo simple se establecen a través de un proceso social que obra a espaldas de los productores, y esto les mueve a pensar que son el fruto de la costumbre” (ídem).
Es un fenómeno que Marx constata pero que no puede explicar porque sus conocimientos de entonces sobre el valor no se lo permiten. Lo único que sabemos es que, en la producción de mercancías, el mercado es el crisol en el que se funden todos los trabajos individuales, todas las cualidades de trabajo, en donde se cristaliza el trabajo medio reducido a trabajo simple:
“la sociedad no valora la torpeza fortuita de un individuo; no reconoce como trabajo humano general sino el trabajo realizado con una habilidad media y normal... sólo cuando es socialmente necesario el trabajo individual contiene trabajo humano general” (F. Engels, La revolución de la ciencia de E. Düring, “Anti- Düring”).
En todas las fases históricas del desarrollo social, el hombre ha tenido que conocer con mayor o menor precisión la cantidad de trabajo necesario en la creación de las fuerzas productivas y de los objetos de consumo. Hasta ahora, esta evaluación se ha hecho siempre de forma empírica y anárquica; con la producción capitalista, y sometida a la presión de la contradicción fundamental del sistema, la forma anárquica ha alcanzado sus límites extremos, pero importa señalar, una vez más, que la medida del tiempo de trabajo social no se establece directamente de una manera absoluta, matemática; es una medida relativa, en relación con el mercado, con ayuda de la moneda: la cantidad de trabajo social que contiene un objeto no se expresa realmente en horas de trabajo, sino en otra mercancía cualquiera que, en el mercado aparece empíricamente como si poseyera una misma cantidad de trabajo social: en cualquier caso, la cantidad de horas de trabajo social y simple que la producción de un objeto exige como término medio es algo que permanece desconocido. Engels hace notar que “La economía de la producción mercantil no es, en modo alguno, la única ciencia que tiene que contar con factores conocidos sólo relativamente”. Y establece un paralelo con las ciencias naturales que utilizan, en física, el cálculo molecular y en química, el cálculo atómico:
“Del mismo modo que la producción mercantil y su economía tienen una expresión relativa de los “quanta” de trabajo, para ellas desconocidos, que se encuentran en las diversas mercancías, al comparar esas mercancías según sus relativos contenidos en trabajo, así también la química se procura una expresión relativa de la magnitud de los pesos atómicos, por ella desconocidos, comparando los diversos elementos según sus pesos atómicos, es decir, expresando el peso atómico de uno por un múltiplo o una fracción de otro (azufre, oxígeno, hidrógeno). Y del mismo modo que la producción mercantil ha hecho del oro la mercancía absoluta, el equivalente general de las demás mercancías, la medida de todos los valores, así también la química hace del hidrógeno la mercancía dineraria química, al poner su peso atómico = 1, reducir los pesos atómicos de todos los demás elementos al del hidrógeno y expresarlos en múltiplos del peso atómico de éste” (ídem).
Nos referimos ahora a la característica esencial del periodo de transición. En este período todavía existe una deficiencia económica que exige un desarrollo mayor de la productividad del trabajo. Se deducirá sin dificultad que el cálculo del trabajo consumado seguirá imponiéndose, no solo en función de un reparto racional del trabajo social, necesario en todas las sociedades, sino sobre todo por la necesidad de un regulador de las actividades y de las relaciones sociales.
La ilusión de la abolición de la ley del valor mediante el cálculo del tiempo de trabajo
La pregunta central es, pues, la siguiente: ¿de qué manera se medirá el tiempo de trabajo? ¿Seguirá existiendo la forma “valor”?
La respuesta es tanto más difícil porque nuestros maestros no desarrollaron plenamente su pensamiento sobre este tema, apareciendo incluso a veces contradictorio.En AntiDuhring, Engels empieza afirmando que:
“En cuanto la sociedad entra en posesión de los medios de producción y los utiliza en socialización inmediata para la producción, el trabajo de cada cual, por distinto que sea su específico carácter útil, se hace desde el primer momento y directamente trabajo social. Entonces no es necesario determinar mediante un rodeo la cantidad de trabajo social incorporada a un producto: la experiencia cotidiana muestra directamente cuánto trabajo social es necesario por término medio. La sociedad puede calcular sencillamente cuántas horas de trabajo están incorporadas a una máquina de vapor, a un hectolitro de trigo de la última cosecha, a cien metros cuadrados de paño de determinada calidad. Por eso no se le puede ocurrir expresar en una medida sólo relativa, vacilante e insuficiente antes inevitable como mal menor –en un tercer producto, en definitiva– los “quanta” de trabajo incorporados a los productos, “quanta” que ahora conoce de modo directo y absoluto, y puede expresar en su medida natural, adecuada y directa, que es el tiempo”.
Y añade Engels, para dar más fuerza a su afirmación sobre las posibilidades de calcular de una manera directa y absoluta, que:
“Tampoco se le ocurriría a la química expresar relativamente los pesos atómicos por el rodeo del peso atómico del hidrógeno si pudiera expresarlos de un modo absoluto con su medida adecuada, esto es, en peso real, en billonésimas o cuadrillonésimas de gramo. En el supuesto dicho, la sociedad no atribuirá valor alguno a los productos.”
Pero precisamente el problema es saber si el acto político que es la colectivización aporta al proletariado –incluso si esa medida es radical– el conocimiento de una nueva ley, absoluta, de cálculo de tiempo de trabajo, que sustituiría de entrada a la ley del valor. Ningún elemento positivo acreditaría esa hipótesis, pues sigue sin explicación el fenómeno de reducción del trabajo compuesto en trabajo simple (que es la verdadera unidad de medida). Por eso, la elaboración de un modo de cálculo científico del tiempo de trabajo que debería de tener necesariamente en cuenta esa reducción, es imposible. Incluso puede ocurrir que el día en que pueda aparecer una ley así, ésta será inútil, es decir, el día en que la producción pueda satisfacer todas las necesidades y, por consiguiente, la sociedad no tenga por qué molestarse en calcular el trabajo, pues la “administración de las cosas” sólo exigirá un simple registro. Y ocurrirá entonces en el ámbito económico un proceso paralelo y análogo al que se desarrollará en la vida política en la cual la democracia resultará superflua en el momento en que se haya realizado plenamente.
Engels, en una nota complementaria al texto citado, acepta implícitamente el valor cuando dice:
“la evaluación de lo útil y de la cantidad de trabajo en los productos será todo lo que podrá quedar, en una sociedad comunista, del concepto de valor de la economía política”.
Este correctivo de Engels podemos completarlo con lo que dice Marx en el Capital:
“tras la supresión del modo de producción capitalista, la determinación del valor, si se mantiene la producción social, seguirá estando en primer plano, pues, más que nunca antes, habrá que regular el tiempo de trabajo así como el reparto del trabajo social entre los diferentes grupos de producción, y tener su contabilidad.”
La conclusión que, por lo tanto, se saca del conocimiento de la realidad que va apareciendo ante un proletariado que tomará la sucesión del capitalismo, es que la ley del valor sigue subsistiendo en el período transitorio, aunque deberá modificarse profundamente para así hacerla desaparecer progresivamente.
¿Cómo y con qué formas actuará esa ley? Debemos partir, una vez más, de lo que hoy existe en la economía burguesa, en la que la realidad del valor que se materializa en las mercancías sólo se manifiesta en los intercambios. Sabemos que esa realidad del valor es puramente social, que sólo se expresa en las relaciones de las mercancías entre sí y únicamente en esas relaciones. Es en el cambio donde los productos del trabajo expresan, como valores, una existencia social, con una forma idéntica por muy distinta que sea su existencia material como valores de uso. Una mercancía expresa su valor por el hecho de que puede intercambiarse por otra mercancía, aparecer como valor de cambio. Solo de esta manera expresa su valor. Sin embargo, aunque el valor se expresa en la relación de cambio, no es el cambio lo que engendra el valor. Este existe independientemente del cambio.
En la fase transitoria solo podrá tratarse del valor de cambio y no de un valor absoluto “natural”, idea que Engels criticó con sarcasmo en su polémica con Dühring.
“Querer suprimir la forma de producción capitalista por el procedimiento de restablecer el «verdadero valor» es, por tanto, lo mismo que querer suprimir el catolicismo por el procedimiento de restablecer al «verdadero» Papa; es querer fundar una sociedad en la que los productores dominen por fin a sus productos, mediante la realización consecuente de una categoría económica que es la más acabada expresión del sometimiento de los productores al producto”.
La supervivencia del mercado expresa la supervivencia del valor
El cambio basado en el valor, en la economía proletaria, es algo inevitable durante un período más o menos largo, pero eso no quita que haya que ir restringiéndolo hasta que desaparezca, en la medida en que el poder proletario logre esclavizar no los productores a la producción como en el capitalismo, sino, al contrario, la producción a las necesidades sociales. Evidentemente, “ninguna sociedad puede ser dueña de su propia producción de un modo duradero ni controlar los efectos sociales de su proceso de producción si no pone fin al cambio entre individuos” (Engels, “La Génesis del Estado ateniense”, Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/index.htm [34]).
Pero los intercambios no pueden suprimirse únicamente por voluntad de las personas, sino solo tras y a lo largo de un proceso dialéctico. Así veía Marx las cosas cuando escribió en su Crítica al programa de Gotha lo siguiente:
“En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido en los productos no se presenta aquí, tampoco, como valor de esos productos, como una cualidad material, poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo común mediante un rodeo, sino directamente”.
Esta evolución, Marx la sitúa ya evidentemente en “una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base” y no en “una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede” (ídem).
La apropiación colectiva, a una mayor o menor escala, permite transformar las relaciones económicas a un grado correspondiente al peso específico que el sector colectivo haya alcanzado en la economía en relación con el del sector capitalista, pero la forma burguesa de esas relaciones se mantiene, pues el proletariado no conoce otras formas con que sustituirlas y porque, además, no puede hacer abstracción de la economía mundial que sigue funcionando con bases capitalistas.
Respecto al impuesto alimenticio instaurado por la Nueva economía política (NEP), Lenin decía que era, “una de las formas de nuestro paso de una especie original de comunismo, el ‘comunismo militar’, que la guerra, la ruina y la extrema miseria hicieron necesario, al intercambio de productos que será el régimen normal del socialismo. Ese cambio, a su vez, no es sino una de las formas del paso del socialismo (con sus particularidades debidas al predominio del pequeño campesino en nuestra población) al comunismo”.
Y Trotski, en su Informe sobre la NEP, en el IVº Congreso de la Internacional Comunista (IC) hacía notar que, en la fase transitoria, las relaciones económicas debían regularizarse mediante el mercado y la moneda.
A esa respecto, la práctica de Revolución rusa ha confirmado la teoría: la supervivencia del valor y del mercado lo que traducen no es otra cosa que la imposibilidad del Estado proletario para coordinar inmediatamente todos los elementos de la producción y de la vida social y suprimir el “derecho burgués”. La evolución de la economía sólo podría orientarse hacia el socialismo si la dictadura proletaria hubiera extendido cada vez más su control sobre el mercado hasta someterlo totalmente al plan socialista, o sea, hasta abolirlo. O dicho de otra manera, si la ley del valor, en lugar de desarrollarse como lo hizo yendo de la producción mercantil simple a la producción capitalista, hubiera seguido el proceso inverso de regresión y extinción que va de la economía “mixta” al comunismo integral.
No vamos a extendernos sobre la categoría dinero o moneda, pues solo es una forma desarrollada del valor. Si admitimos la existencia del valor, debemos admitir la del dinero, el cual perdería (en una economía orientada hacia el socialismo), sin embargo, su carácter de “riqueza abstracta”, su poder de equivalente general capaz de apropiarse de cualquier riqueza. El proletariado aniquila ese poder burgués de la moneda mediante, por un lado, la colectivización de las riquezas fundamentales y de la tierra, que se hacen inalienables y, por otro lado, por su política de clase: racionamiento, precios, etc. El dinero pierde también, efectiva aunque no formalmente, su función de medida de los valores a causa de la alteración progresiva de la ley del valor; en realidad, sólo conserva su función de instrumento de circulación y de pago.
Los internacionalistas holandeses, en su ensayo sobre el desarrollo del comunismo ([1]) se han inspirado más del pensamiento idealista que del materialismo histórico. Así, su análisis de la fase transitoria (que no delimitan con la nitidez necesaria de la fase comunista) procede de una apreciación antidialéctica del contenido social de ese período.
Es verdad que los camaradas holandeses parten de una premisa justa cuando hacen la distinción, marxista, entre el período de transición y el comunismo pleno. Para ellos también sólo en la primera fase es válido medir el tiempo de trabajo ([2]). Pero donde sí abandonan la tierra firme de la realidad histórica es cuando, contra esa realidad, proponen una solución contable y abstracta de cálculo del tiempo de trabajo. En realidad, no contestan como marxistas a la pregunta fundamental: ¿Cómo, con qué mecanismos sociales se determinan los gastos de producción sobre la base del tiempo de trabajo durante el período de transición? Escamotean la respuesta mediante demostraciones aritméticas bastante simplistas. Dirán, claro, que la unidad de medida de la cantidad de trabajo que necesita la producción de un objeto es “la hora de trabajo social medio”. Pero con eso no arreglan nada. Lo único que hacen es constatar lo que constituye el fundamento de la ley del valor, trasponiendo la fórmula marxista “tiempo de trabajo socialmente necesario”. Sin embargo proponen una solución: “cada empresa calcula cuánto tiempo de trabajo está incorporado en su producción…” (página 56), pero sin indicar con qué procedimiento matemático el trabajo individual de cada productor se convierte en trabajo social, el trabajo cualificado o complejo en trabajo simple, que, como hemos visto, es la medida común del trabajo humano. Marx describe mediante qué proceso social y económico se reduce a esa medida todo el trabajo humano en la producción mercantil y capitalista; para los camaradas holandeses, la Revolución y la colectivización de los medios de producción parecen ser suficientes para que prevalezca una ley “contable” salida de no se sabe dónde y cuyo funcionamiento nadie nos explica. Para ellos, esa sustitución es, sin embargo, explicable: puesto que la Revolución deroga la relación social privada de producción, también deroga, al mismo tiempo, el cambio, que es una función de la propiedad privada (página 52).
“En el sentido marxista, la supresión del mercado no es otra cosa sino el resultado de las nuevas relaciones de derecho” (página 109).
Están sin embargo de acuerdo con que “la supresión del mercado debe entenderse en que aparentemente sobrevive el mercado en el comunismo, pero se modifica completamente el contenido social de la circulación de mercancías y productos, una circulación basada en el tiempo de trabajo, expresión de la nueva relación social” (página 110). Pero, precisamente, si el mercado sobrevive (aunque se modifiquen el fondo y la forma de los intercambios) es porque solo puede funcionar basado en el valor. Eso no lo perciben los internacionalistas holandeses, “subyugados” como están por su fórmula “tiempo de trabajo”, la cual, sustancialmente, no es otra cosa sino el valor mismo. Para ellos, además, no se excluye que en el “comunismo” se siga hablando de “valor”, pero evitan decir lo que eso implica desde el punto de vista del mecanismo de las relaciones sociales, resultante del mantenimiento del tiempo de trabajo. Salen del paso concluyendo que, puesto que el contenido del valor se modificará, habrá que sustituir la palabra “valor” por la expresión “tiempo de producción”, lo cual no modificará para nada la realidad económica. También dicen que no habrá intercambio de productos, sino paso de productos (páginas 53 y 54). Y también que:
“en lugar de la función del dinero, tendremos el registro de movimiento de los productos, la contabilidad social, basado, en la hora de trabajo social media” (p. 55).
Hemos de ver cómo el desconocimiento de la realidad histórica lleva a los internacionalistas holandeses a otras conclusiones erróneas, cuando examinan el problema de la remuneración del trabajo.
(continuará).
[1]) “Los fundamentos de la producción y de la distribución comunista”, artículo del que Bilan ha publicado un resumen del camarada Hennaut (nº 19, 20, 22).
[2]) A este respecto, hemos de señalar que en el resumen del camarada Hennaut se metió un lapsus. Dice: “Y contrariamente a lo que algunos se imaginan, esa contabilidad se aplica no sólo a la sociedad comunista que ha alcanzado un nivel de desarrollo muy elevado, sino que se aplica a toda sociedad comunista – o sea desde el momento en que los trabajadores hayan expropiado a los capitalistas – sea cual sea el nivel que haya alcanzado” (Bilan).
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Historia del movimiento obrero - El sindicalismo frustra la orientacion revolucionaria de la CNT (1919-23)
- 8276 reads
En el artículo 2º de esta serie señalamos cómo la CNT había dado lo mejor de sí misma en el periodo de 1914-1919 marcado por las pruebas decisivas de la guerra y la revolución. Pero, al mismo tiempo, habíamos insistido en que esa evolución no había permitido superar la contradicción que tiene desde la raíz el sindicalismo revolucionario al pretender conciliar dos términos que son antitéticos: sindicalismo y revolución.
En 1914, la gran mayoría de los sindicatos se habían puesto del lado del capital y habían participado activamente en la movilización de los obreros para la terrible carnicería que significó la Primera Guerra mundial. Esta traición fue ratificada cuando ante los movimientos revolucionarios del proletariado que estallaron a partir de 1917, los sindicatos volvieron a ponerse del lado del capital. Eso fue especialmente claro en Alemania donde, junto con el partido socialdemócrata, sostuvieron el Estado capitalista frente a la insurrección obrera en 1918-23.
La CNT fue junto a las IWW ([1]) una de las escasas organizaciones sindicales que en esa época se mantuvo fiel al proletariado. Sin embargo, en el periodo que vamos a tratar se vio claramente cómo su componente sindical tendía a dominar la acción de la organización y a acabar con la tendencia revolucionaria que existía en su seno.
Agosto 1917, el fiasco de la huelga general revolucionaria:
la CNT arrastrada al terreno de las “reformas” burguesas
Los sindicatos no son organismos creados para la lucha revolucionaria. Al contrario,
«luchan en el terreno del orden político burgués, del Estado de derecho liberal. Para poder desarrollarse, necesitan un derecho de coalición sin obstáculos, una igualdad de derechos aplicada estrictamente y nada más. Su ideal político, en tanto que sindicatos, no es el orden socialista, sino la libertad y la igualdad del Estado burgués» (Pannehoek, Las divergencias tácticas en el movimiento obrero, 1909, subrayado en el original).
Como hemos mostrado en esta serie ([2]), el sindicalismo revolucionario intenta escapar a esta contradicción asignándose una doble tarea: por una parte, la específicamente sindical de intentar mejorar dentro del capitalismo las condiciones de vida obrera; por otro lado, la de luchar por la revolución social. La entrada del capitalismo en su etapa de decadencia planteaba claramente que los sindicatos son incompatibles con la segunda tarea y sólo pueden sobrevivir aspirando a un puesto dentro del Estado burgués en unas condiciones de “libertad e igualdad” lo que les lleva igualmente a anular y hacer imposible su primera tarea. Esta realidad empezó a mostrarse con toda nitidez dentro de la CNT con el episodio de la huelga general de agosto de 1917.
La situación en España era de un enorme descontento social dadas las condiciones infames de explotación de los obreros, la brutal represión, a lo que se añadía una inflación galopante que devoraba los ya de por sí bajos salarios. En el terreno político el viejo régimen de la Restauración ([3]) entraba en una crisis terminal: la formación de “juntas” en el ejército, la actitud rebelde de los más significativos representantes de la burguesía catalana etc., provocaban convulsiones crecientes.
El PSOE –que en su gran mayoría había sostenido una postura aliadófila ([4])– creyó ver en esta situación la “oportunidad” de realizar la “revolución democrática burguesa” en unas condiciones históricas donde esto ya no era posible. Intentó utilizar el enorme descontento obrero como palanca para derribar el régimen de la Restauración y tejió una doble alianza: por el lado de la burguesía se comprometió con los republicanos, los reformistas del régimen y la burguesía catalanista. Por el lado proletario logró comprometer a la CNT.
El 27 de marzo de 1917, la UGT (en nombre del PSOE) llevó a cabo una reunión con la CNT (representada por Seguí, Pestaña y Lacort) en la que se acordó un manifiesto que, con fórmulas ambiguas y equívocas, proponía una “reforma” del Estado burgués de contenido muy moderado. El tenor del documento nos lo da este pasaje claramente nacionalista y que propone una defensa a ultranza del Estado burgués:
«los más llamados al sostenimiento de las cargas públicas siguen sustrayéndose al cumplimiento de su deber de ciudadanía: los beneficiados con los negocios de guerra, ni emplean sus ganancias en el fomento de la riqueza nacional, ni se avienen a entregar parte de sus beneficios al Estado» ([5]).
El manifiesto propone preparar la huelga general... «con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de condiciones decorosas de vida y de desarrollo de sus actividades emancipadoras». Es decir: se piden unas “reformas” del régimen burgués para tener “unos mínimos decorosos” (¡es lo que garantiza en términos generales el capitalismo en su funcionamiento “normal”!) y, como cosa “revolucionaria”, “permitir las actividades emancipadoras”.
Pese a las numerosas críticas que recibieron, los dirigentes confederales siguieron adelante en el apoyo al “movimiento”. Largo Caballero y otros dirigentes de la UGT se desplazaron a Barcelona para convencer a los militantes de la CNT más recalcitrantes. Sus dudas fueron vencidas con el espejismo de la “acción”. A pesar de que la “huelga general” se planteaba por objetivos claramente burgueses, se creía a pies juntillas (según el esquema del sindicalismo revolucionario) en que el solo hecho de producirse desencadenaría una “dinámica revolucionaria” ([6]).
En una situación social cada vez más agitada, con frecuentes huelgas, y con el estímulo de las noticias que llegaban de Rusia, estalló una huelga de ferroviarios y tranviarios en Valencia el 20 de julio que pronto se extendió a toda la provincia con la solidaridad masiva de todos los trabajadores. La patronal cedió el 24 de julio pero puso una condición provocadora: el despido de 36 huelguistas. El sindicato de ferroviarios de UGT anunció para el 10 de agosto la huelga general del sector en caso de que se produjera tal despido. El Gobierno, sabedor de los preparativos de huelga general nacional, forzó una postura intransigente de la compañía ferroviaria, con el fin de provocar prematuramente un movimiento que no estaba maduro.
A partir del 10 de agosto se declaró la huelga general ferroviaria y para el 13 se convocó –mediante un comité formado por miembros de la directiva del PSOE y de la UGT– la huelga general nacional. El manifiesto de convocatoria era vergonzoso: tras implicar a la CNT –«ha llegado el momento de poner en práctica, sin vacilación alguna, los propósitos anunciados por representantes de la UGT y la CNT, en el manifiesto suscrito en marzo último»– terminaba con la siguiente proclamación:
«Ciudadanos: no somos instrumentos de desorden, como en su impudicia nos llaman con frecuencia los gobernantes que padecemos. Aceptamos una misión de sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español, y solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!» ([7]).
La huelga fue seguida de forma desigual en los diferentes sectores y regiones pero lo que se vio enseguida fue una notoria desorganización y el hecho de que los políticos burgueses que la habían alentado pusieron pies en polvorosa –se exiliaron a Francia – o la desautorizaron rotundamente como fue el caso del político catalanista Cambó (hablaremos posteriormente de este personaje). El gobierno sacó al ejército por todas partes, declaró el estado de sitio y dejó que la soldadesca protagonizara sus desmanes habituales ([8]). La represión fue salvaje: detenciones en masa, juicios sumarísimos… Unos 2000 militantes cenetistas fueron a la cárcel.
La “huelga general” de agosto supuso una sangría para los obreros que causó la desmoralización y el reflujo de partes de la clase que ya no volverían a levantar cabeza durante más de una década. Vemos aquí los resultados de uno de los planteamientos clásicos del sindicalismo revolucionario –la huelga general–. La mayoría de militantes cenetistas desconfiaba de los objetivos burgueses de la convocatoria pero soñaba con que la “huelga general” sería la ocasión para “desencadenar la revolución”. Suponían –según el esquema abstracto y arbitrario– que provocaría una especie de “gimnasia revolucionaria” que levantaría a las masas.
La realidad desmintió brutalmente tales especulaciones. Los obreros españoles estaban fuertemente movilizados desde el invierno de 1915 tanto en el plano de las luchas como en el plano de la toma de conciencia (como ya vimos en el artículo 2º de la serie, la Revolución en Rusia había despertado un gran entusiasmo). El plan de huelga general frenó fuertemente esa dinámica: el famoso manifiesto conjunto UGT-CNT de marzo 1917 había colocado a los obreros en una posición de expectativa, de ilusionarse con los burgueses “reformistas” y los militares “revolucionarios” de las Juntas, de confiar en los buenos oficios de los dirigentes socialistas y ugetistas.
1919, la huelga de La Canadiense:
el germen de la huelga de masas abortado por el planteamiento sindical
En 1919, la oleada revolucionaria mundial que había comenzado en Rusia, Alemania, Austria, Hungría etc. estaba en su punto álgido. La Revolución rusa había despertado un enorme entusiasmo que lanzó igualmente al combate al proletariado en España. Sin embargo éste se manifestó de forma dispersa. Las movilizaciones fueron muy fuertes en Cataluña pero apenas tuvieron eco en el resto de España ([9]). Su punto culminante lo constituyó la huelga de La Canadiense ([10]) que comenzó como una tentativa inspirada por la CNT para imponer su presencia a la patronal catalana; la empresa fue escogida deliberadamente por el impacto que podía tener en el tejido industrial en Barcelona. En enero de 1919, frente a la decisión de la patronal de disminuir los salarios de ciertas categorías de trabajadores, algunos de estos se dirigen a la empresa a protestar, y 8 son despedidos. La huelga comienza, en Febrero, y en 44 días, frente a la intransigencia de la patronal, animada por las autoridades ([11]), la huelga se generaliza a toda la ciudad de Barcelona y toma una magnitud que nunca antes se había visto en España (una auténtica huelga de masas tal y como la reconoció Rosa Luxemburgo en el movimiento ruso de 1905: en pocos días los obreros de todas las empresas y centros laborales de la gran urbe catalana se unen a la lucha sin convocatoria previa, pero de forma totalmente unánime como si una voluntad común los hubiera dominado a todos). Cuando las empresas intentaron publicar un comunicado amenazando a los obreros, el sindicato de impresores impuso la “censura roja” impidiendo su publicación.
Pese a la militarización, pese a que cerca de 3000 fueron encarcelados en el castillo de Montjuich, pese a que se declaró el estado de guerra, los trabajadores perseveraron en su lucha. Los locales de la CNT estaban clausurados pero los obreros se organizaron por sí mismos en Asambleas espontáneas como reconoce el sindicalista Pestaña:
«¿Cómo puede llevarse a cabo una huelga de esta clase si los Sindicatos estaban clausurados y los individuos que los componen se encontraban perseguidos?(…) nosotros, entendiendo que la verdadera soberanía reside en el pueblo, no tuvimos más que un poder consultivo; el Poder ejecutivo radicaba en la asamblea de todos los delegados de los Sindicatos de Barcelona, que se reunió a pesar del Estado de guerra y la persecución diaria, y cada día se tomaban acuerdos para el siguiente, y cada día se ordenaba qué fracciones o qué trabajos debían paralizarse al día siguiente» (Conferencia de Pestaña en Madrid, octubre de 1919 sobre la huelga de La Canadiense, tomado de: Trayectoria sindicalista, A. Pestaña, ed. Giner, Madrid, 1974, pag. 383).
Los líderes de la CNT catalana –todos ellos de tendencia sindicalista- quisieron terminar la huelga cuando el gobierno central, dirigido por Romanones ([12]), dio un viraje de 180 grados y envió a su secretario personal a negociar un acuerdo que concedía las principales reivindicaciones. Muchos obreros desconfiaban de este acuerdo y, en particular, veían que no había garantías de que se liberara a los numerosos compañeros encarcelados. Confusamente, aunque estimulados por las noticias de Rusia y otros países, querían proseguir en una perspectiva de ofensiva revolucionaria. El 19 de marzo en el Teatro del Bosque, la asamblea rechaza el acuerdo y los líderes sindicales convocan una reunión para el día siguiente en la plaza de toros de Las Arenas, a la que acuden 25000 trabajadores. Seguí (líder indiscutible de la tendencia sindicalista de la CNT, conocido como el mejor orador político del momento) después de una hora hablando plantea la disyuntiva de aceptar el acuerdo, o ir a Montjuich a liberar a los presos, desencadenando la revolución. Semejante planteamiento “maximalista” desorienta completamente a los obreros que aceptan la vuelta a trabajo.
Los temores de muchos obreros se vieron confirmados. Las autoridades se niegan a liberar a los presos y la indignación es muy grande, el 24 de marzo, se desencadena una nueva huelga general muy masiva que paraliza de nuevo toda Barcelona, desbordando la política oficial del sindicato. Sin embargo, la mayoría de los obreros están confusos. No hay una perspectiva revolucionaria clara. No se mueve el resto del proletariado español. En esas condiciones, pese a la combatividad y el heroísmo de los obreros de Barcelona, que llevaban meses sin cobrar, lo que mantiene la huelga es el activismo y la presión de los grupos de acción de la CNT, en los que confluyen viejos militantes y jóvenes radicales.
Los obreros acaban volviendo al trabajo muy desmoralizados, lo que es aprovechado por la patronal para imponer un lock out generalizado que lleva a las familias obreras al borde del hambre. La tendencia sindicalista no preconiza ninguna respuesta. Una proposición de Buenacasa (militante anarquista radical) de ocupar las fábricas es rechazada.
La huelga de La Canadiense –momento cumbre de la repercusión de la oleada revolucionaria mundial en España- permite extraer 3 lecciones:
1ª La lucha queda encerrada en Barcelona y toma la forma de un conflicto “industrial”. Aquí se ve claramente el peso del sindicalismo que impide a la lucha extenderse a escala territorial y tomar una dimensión política y social que plantee claramente el enfrentamiento con el Estado burgués ([13]). El sindicato es un órgano corporativo que no expresa una alternativa ante la sociedad sino únicamente una propuesta dentro del cuadro económico del capitalismo. Pese a que había una tendencia real a la politización, en la huelga de La Canadiense, no logró expresarse realmente y no fue percibida jamás por la sociedad española como una lucha de clases que planteara otra perspectiva a la sociedad.
2ª Las asambleas y los Consejos Obreros son órganos unitarios de la clase mientras que el sindicato es un órgano que no puede superar la división sectorial –la cual a su vez es la unidad básica de la producción capitalista-. En la lucha de La Canadiense había tentativas de asambleas directas de los obreros que se superponían a las estructuras sectoriales del sindicato pero éstas, en última instancia, tenían el poder de decisión y debilitaban y dispersaban a aquéllas ([14]).
Los Consejos obreros se levantan como un poder social que desafía más o menos conscientemente al Estado capitalista. Como tal poder es percibido por toda la sociedad y particularmente por las clases sociales no explotadoras que tienden a dirigirse a él para dirimir sus asuntos. En cambio, la organización sindical es vista –por muy poderosa que aparezca– como un órgano corporativo limitado a los “asuntos de la producción”. En última instancia, los demás trabajadores y las clases oprimidas los perciben como algo extraño y particular pero no como algo que afecte directa e inapelablemente a sus asuntos. Esto fue muy patente en la huelga de La Canadiense que no logró integrar en un movimiento unitario la fuerte agitación social del campo andaluz que entonces estaba en su punto álgido (el famoso Trienio bolchevique, 1917-20). Pese a que ambos movimientos se inspiraban en la Revolución rusa y a la simpatía real que existía entre sus protagonistas caminaron completamente en paralelo sin la más mínima tentativa de unificación ([15]).
La tendencia sindicalista domina la CNT
La tercera lección es la labor de sabotaje que realizó la tendencia sindicalista en el interior de la CNT y que copaba en la práctica su dirección (Seguí y Pestaña ([16]) eran sus principales representantes). En el momento más álgido de la lucha aceptó y logró imponer a la CNT la constitución de una Comisión mixta con la Patronal encargada de cerrar de forma “equitativa” los conflictos laborales. En la práctica se convirtió en un bombero volante que se dedicaba a aislar y desmovilizar los focos de lucha. Frente al contacto y la acción directa colectiva de los obreros, la Comisión mixta representaba la parálisis y el aislamiento de cada foco de lucha. Gómez Casas en su libro Historia del anarcosindicalismo español (2006) reconoce que:
«los obreros manifestaron su repulsa por la Comisión, que se disolvió. Había cundido el divorcio entre representantes obreros y representados y se produjo cierta desmoralización con quebranto de la unidad obrera» (página 152).
Pese a las buenas intenciones ([17]), la tendencia sindicalista dominaba cada vez más la CNT y era un factor de burocratización:
«Parece evidente que, en vísperas de la represión de 1919, estaba en proceso de formación algo similar a una burocracia sindicalista, a pesar de los obstáculos que significaban las actitudes y tradiciones cenetistas al proceso de burocratización, y especialmente porque no había agentes sindicales a sueldo en los sindicatos ni en los comités (…) Esta evolución desde la espontaneidad y el amateurismo anarquista a la burocracia sindical y al profesionalismo fue, en condiciones normales, la vía casi inevitable de las organizaciones obreras de masas –incluyendo las que arraigaban en el medio catalán– y la CGT francesa ya la había recorrido al norte de los Pirineos» (Meaker, The Revolutionnary Left in Spain, 1974, página169).
Buenacasa constata que:
«El sindicalismo, guiado ahora por hombres que han tirado por la borda los principios anarquistas, que se hacen llamar señores y dones [señoras], [que] despachan consultas y firman acuerdos en las oficinas del gobierno y en los ministerios, que viajan en automóviles y… en coche-cama… está evolucionando rápidamente a la forma europea y norteamericana, que permite a sus líderes convertirse en personajes oficiales» (citado por Meaker, pag. 188).
La tendencia sindicalista utilizaba el apoliticismo de la ideología anarquista y del sindicalismo revolucionario para encubrir un apoyo, apenas disimulado, a la política burguesa. Se declaraba “apolítico” frente a la Revolución rusa, frente a la lucha por la revolución mundial, en definitiva, frente a toda tentativa de política proletaria internacionalista. Sin embargo, ya vimos cómo, en agosto 1917, no desdeñó apoyar una tentativa política nacional. De la misma forma, apoyó sin disimulos la “liberación nacional” de Cataluña. En una famosa conferencia en Madrid a finales de 1919, Seguí afirmó:
«Nosotros, los trabajadores, como que con una Cataluña independiente, no perderíamos nada, sino que por el contrario ganaríamos mucho, la independencia de Cataluña no nos da miedo (…) Una Cataluña liberada del Estado español os aseguro, amigos madrileños, que sería una Cataluña amiga de todos los pueblos de la península hispánica» ([18]).
En el Congreso de Zaragoza 1922, la tendencia sindicalista propugnó la famosa Resolución “política”. Esta daba pie a la participación de la CNT en la política española (es decir, a su integración dentro de la política burguesa) y así lo interpretó alborozada la prensa burguesa ([19]). La redacción se hizo, no obstante, de forma muy retorcida para no contrariar a una mayoría que se resistía a pasar por el aro. Dos pasajes de la Resolución son especialmente significativos.
En el primero se afirma retóricamente que la CNT es «un organismo netamente revolucionario que rechaza, franca y expresamente, la acción parlamentaria y de colaboración con los partidos políticos».
Pero esto no es sino el agua fresca con la cual se quiere hacer tragar la píldora amarga de la necesidad de participar en el Estado capitalista, en el marco del capital nacional, lo cual se formula de una manera verdaderamente rebuscada... «su misión [la de la CNT] es la de conquistar sus derechos de revisión y fiscalización de todos los valores de solución de la vida nacional, y a tal fin su deber es la de ejercer una acción determinante por medio de la coacción derivada de las manifestaciones de fuerza y de dispositivos de la CNT» ([20])
Palabrejas como “valores de solución de la vida nacional” no son sino fórmulas alambicadas para colar a los combativos militantes cenetistas de entonces los pasos necesarios para integrarse en el Estado capitalista.
El segundo pasaje es aún más concluyente: aclara que la intervención política que reivindica la CNT es la de «elevar a planos superiores el nivel de la conciencia colectiva: educar a los individuos en el conocimiento de sus derechos; luchar contra el poder político; reclamar que sea reparada una injusticia; velar porque se guarde respeto a las libertades conquistadas y pedir una amnistía» (op.cit. página 499).
¡No se puede ser más claro en la voluntad de aceptar el marco del Estado democrático con todo su abanico de “derechos”, “libertades”, “justicia”, etc.!
La incapacidad de las tendencias revolucionarias de la CNT
para oponerse a la tendencia sindicalista
Contra la tendencia sindicalista se levantó una fuerte resistencia que fue animada fundamentalmente por 2 sectores: los militantes anarquistas y los partidarios de ingresar en la Internacional comunista.
Sin negar el mérito de ambas tendencias, hay que señalar su desunión ya que no fueron capaces ni de discutir mutuamente ni de colaborar contra la tendencia sindicalista. Por otro lado, ambas sufrían una fuerte debilidad teórica. La tendencia pro-bolchevique que constituyó unos Comités sindicalistas revolucionarios (CSR) –similares a los que Monatte y otros impulsaron dentro de la CGT francesa en 1917– no iba más allá de reclamar una vuelta a la CNT de preguerra sin intentar comprender las nuevas condiciones marcadas por el declive del capitalismo y la irrupción revolucionaria del proletariado. Por su parte, la tendencia anarquista lo fiaba todo a la acción, por lo que reaccionaba muy bien en momentos de lucha o ante posturas demasiado evidentes de la tendencia sindicalista pero no era capaz de llevar un debate ni una estrategia metódica de lucha.
Sin embargo, el factor decisivo de su debilidad era su adscripción incondicional al sindicalismo, defendían a ultranza que los sindicatos seguían siendo herramientas válidas para el proletariado.
La tendencia pro-bolchevique sufrió la degeneración de la IC que en el segundo congreso adoptó las “Tesis sobre los sindicatos” y en el tercer congreso preconizó el trabajo en los sindicatos reaccionarios. Al mismo tiempo fundó la Internacional sindical roja y propuso a la CNT integrarse en ella. Estos planteamientos no hacían otra cosa que reforzar a la tendencia sindicalista dentro de la CNT a la vez que espantaban a la tendencia anarquista que se refugiaba más y más en la acción “directa”.
La tendencia sindicalista argüía con razón que en cuestión de práctica y coherencia sindical ellos eran mucho más competentes que la ISR y los CSR puesto que estos proponían reivindicaciones y métodos de lucha totalmente irrealistas –en una coyuntura de reflujo creciente. Además, les reprochaban su “politización” para lo que criticaban la falsa politización que preconizaba la IC en degeneración: Frente único, Gobierno obrero, Frente sindical etc.
La poca discusión que había giraba sobre temas que llevaban por si mismos a la confusión: politización basada en el frentismo versus apoliticismo anarquista; ingreso en la ISR o formación de una “internacional” del sindicalismo revolucionario ([21]). Eran dos cuestiones que daban totalmente la espalda a la realidad sufrida en la época: en el convulso periodo de 1914-22 se había mostrado que los sindicatos habían ejercido el triple papel de sargentos reclutadores para la guerra (1914-18), verdugos de la revolución y saboteadores de la lucha obrera. La Izquierda comunista en Alemania había desarrollado una intensa reflexión sobre el papel de los sindicatos que llevó a decir a Bergmann ([22]) en el Tercer Congreso de la Internacional comunista que «la burguesía gobierna combinando la espada y la mentira. El ejército es la espada del Estado mientras que los sindicatos son los órganos de la mentira». Sin embargo, nada de esto repercutió en la CNT cuyas tendencias más consecuentes seguían prisioneras del planteamiento sindical.
La derrota del movimiento y la segunda desaparición de la CNT
Con el reflujo del movimiento huelguístico de La Canadiense (desde finales de 1919), la burguesía española con su fracción catalana al frente desarrolló un ataque despiadado contra los militantes de la CNT. Se organizaron bandas de pistoleros pagadas por la patronal y coordinadas por el Capitán General y el Gobernador militar de la región que perseguían a los sindicalistas y los asesinaban en el más puro estilo mafioso. Se llegó a alcanzar la cifra de 30 muertos diarios. Paralelamente, las detenciones se multiplicaban y policía y Guardia Civil restablecieron la práctica bárbara de la “cuerda de presos”: los sindicalistas detenidos eran conducidos a pie a centros de detención ubicados a cientos de kilómetros. Muchos morían en el camino víctimas del agotamiento, las palizas inflingidas o eran simplemente tiroteados. Apareció la práctica igualmente terrible de la “ley de fugas” que la burguesía española iba a hacer tristemente famosa: se soltaba al preso en la calle de noche o en un camino perdido y se le acribillaba sin piedad por haberse “evadido”.
Los organizadores de esa barbarie fueron los propios burgueses catalanes, “modernos” y “democráticos” que siempre habían reprochado a sus colegas aristócratas castellanos su brutalidad y su ausencia de “maneras”. Pero la burguesía catalana había visto la amenaza del proletariado y quería tomar una cumplida venganza. Por eso, su principal prohombre de entonces –Cambó, del cual hemos hablado antes– fue quien más impulsó la plaga de los pistoleros. El gobernador militar –Martínez Anido, vinculado a la rancia aristocracia castellana– y los burgueses catalanes “progresistas” se reconciliaban definitivamente en la persecución de los militantes proletarios. Era un símbolo de la nueva situación: ya no existían fracciones progresistas y fracciones reaccionarias dentro del espectro burgués, todas coincidían en la defensa reaccionaria de un orden social caduco y aniquilador.
Las matanzas duraron hasta 1923 con el golpe del general Primo de Rivera que instauró la dictadura con el apoyo sin disimulo del PSOE-UGT. Atrapada en una espiral terrible, en medio de una fuerte desmovilización de las masas obreras, la CNT respondió a los pistoleros con la organización de cuerpos de autodefensa que devolvían golpe por golpe y que lograron asesinar a políticos, cardenales y patronos señalados. Sin embargo, esta dinámica degeneró rápidamente en una cadena de muertos sin fin que aceleraron el cansancio y la desmoralización de los trabajadores. Por otro lado, colocada en un terreno donde era inevitablemente la más débil, la CNT sufrió una hemorragia interminable de militantes, asesinados, encarcelados, inválidos, huidos… Pero eran muchos más los que se retiraban, completamente desmoralizados y perplejos. En la última época, además, los cuerpos de autodefensa cenetistas se vieron infiltrados muy a su pesar por toda clase de elementos turbios y gangsteriles que no tenían más actividad que el asesinato y que no hacían sino desprestigiar a la CNT y aislarla políticamente.
En 1923 la CNT de nuevo ha sido aniquilada por una represión ignominiosa. Pero su segunda desaparición ya no tiene las mismas características que la primera:
– Entonces, en 1911-15, el sindicalismo todavía podía cumplir –aunque cada vez más atenuado- un papel favorable a la lucha obrera; ahora, en 1923, el sindicalismo ha perdido de forma prácticamente definitiva toda capacidad de contribuir a la lucha obrera.
– Entonces, la desaparición de la organización no llevó a una desaparición de la reflexión y la búsqueda de posiciones (lo que permitió la reconstitución de 1915 basada en la lucha contra la guerra imperialista y en la simpatía por la revolución mundial). Ahora, la desaparición da paso al fortalecimiento de 2 tendencias: la sindicalista y la anarquista que nada pueden aportar a la lucha y la conciencia proletaria.
– Entonces no desapareció el espíritu unitario y abierto, conviviendo anarquistas, sindicalistas revolucionarios, socialistas etc. Ahora, todas las tendencias marxistas o se han autoexcluido o han sido eliminadas, solo queda la combinación de dos tendencias fuertemente sectarias y encerradas en un apoliticismo extremo: la sindicalista y la anarquista.
Como veremos, en un próximo artículo, la nueva reconstitución de la CNT a fines de la década de los 20 se hará sobre unas bases totalmente diferentes a las de su nacimiento (1910) o su primera reconstitución (1915).
RR y C.Mir 19-6-07
[1] Ver los artículos de la Revista internacional nos 124 y 125 dentro de esta misma serie.
[2]) Ver en particular el primer artículo de la serie en Revista internacional nº 118.
[3]) Régimen de la Restauración (1874-1923): sistema de monarquía “liberal” que se dio la burguesía española basado en un turno de partidos dinásticos que excluía no solo a los obreros y campesinos sino a capas significativas de la pequeña burguesía e incluso de la propia burguesía.
[4]) Ver artículo 2o de esta serie en Revista internacional nº 129
[5]) Las citas del mencionado manifiesto están tomadas del libro Historia del movimiento obrero en España (tomo II página 100) de Tuñón de Lara.
[6]) Como lo cuenta Victor Serge (militante belga de origen ruso de orientación anarquista, que sin embargo colaboró con los bolcheviques) que en esos momentos estaba en Barcelona, «El Comité nacional de la CNT no se planteaba ninguna cuestión fundamental. Entraba en la batalla sin conocer la perspectiva ni evaluar las consecuencias de su acción».
[7]) Libro antes citado página 107.
[8]) Antes hemos hablado de las Juntas de militares que supuestamente eran muy “críticas”· con el régimen (aunque en realidad, contrariamente al papel progresista que, como señala Marx en sus escritos sobre España del New York Daily Tribune, desempeñó el ejército en la primera mitad del siglo xix, estas “juntas” sólo pedían… ”¡más salchichón!”). El PSOE alentó entre las masas obreras la ilusión de que los militares “revolucionarios” se pondrían de su parte. En Sabadell, un gran centro industrial de Cataluña, el regimiento de Vergara conducido por el líder de las Juntas –el Coronel Márquez– desencadenó una salvaje represión causando 32 muertos (según cifras oficiales).
[9]) «Pero si la burguesía llegaba, a través del ejército, a recomponer las partes desperdigadas de su economía y a mantener una centralización de las regiones más opuestas desde el punto de vista de su desarrollo, el proletariado por el contrario, bajo el impulso de las contradicciones de clase tendía a localizarse en sectores en los que dichas contradicciones se expresaban violentamente. El proletariado de Cataluña fue arrojado a la arena social, no en función de una modificación del conjunto social de la economía española, sino en función del desarrollo de Cataluña. El mismo fenómeno se desarrolló en otras regiones, incluidas las regiones agrarias» (Bilan nº 36, noviembre 1936, “La lección de los acontecimientos en España”)
[10]) Ebro Power and Irrigation, una empresa británico-canadiense popularmente conocida como La Canadiense. Suministraba electricidad a las empresas y las viviendas de Barcelona.
[11]) En un primer momento la empresa estaba dispuesta a negociar y fue el gobernador civil González Rothwos quien presionó para que no fuera así y envió a la policía a la fábrica
[12]) Conde de Romanones (1863-1950), político del partido liberal, varias veces Primer ministro.
[13]) Es la diferencia entre lo que Rosa Luxemburgo llamó la “huelga de masas” a partir de la experiencia de la Revolución Rusa de 1905 y los métodos sindicales de lucha. Ver la serie sobre 1905 en Revista internacional números 120 a 122.
[14]) Por otra parte, es importante darse cuenta que, incluso con la mejor voluntad –como era el caso entonces– el sindicato tiende a secuestrar y anular la iniciativa y la capacidad de pensamiento y decisión de los obreros. La primera fase de la huelga había sido terminada como hemos visto antes no por una Asamblea General donde todos pueden aportar sus contribuciones y decidir colectivamente, sino por un mitin en la Plaza de Toros donde los grandes líderes hablan sin límites, manejan emocionalmente a las masas y les colocan en tesituras donde no pueden decidir conscientemente sino dejarse llevar por los consejos del líder de turno.
[15]) Se ha achacado esa dispersión al carácter fundamentalmente campesino del movimiento andaluz en contraposición al carácter obrero de la lucha en Barcelona. A este respecto es importante ver las diferencias con Rusia: aquí la agitación campesina toma una forma generalizada y se une consciente y fielmente a la lucha proletaria (a pesar de llevar su propio ritmo y presentar sus propias reivindicaciones algunas de ellas contradictorias con la lucha revolucionaria); los campesinos están fuertemente politizados (muchos de ellos son soldados movilizados para el frente) y tienden a formar Consejos campesinos solidarios con los Soviet; los bolcheviques tienen una presencia minoritaria pero importante en el campo. Muy diferente es la situación en España: la agitación campesina queda localizada en Andalucía y no va más allá de una suma de combates locales; los campesinos y jornaleros no se plantean cuestiones sobre el poder y la situación general, se concentran sobre la reforma agraria; los lazos con la CNT son más de simpatía y de relaciones familiares pero no hay una influencia política de esta última, cosa a lo cual tampoco aspira.
[16]) El primero (1890-1923), ya hemos hablado antes, fue el líder indiscutible de la CNT, entre 1917-23. Era partidario de la unión con la UGT a lo que le llevaba no tanto su “moderación” sino su posición sindicalista a ultranza. Fue asesinado por las bandas del Sindicato Libre (hablaremos después). Pestaña (1886-1937) acabó escindiéndose de la CNT en 1932 para fundar un “Partido sindicalista” inspirado en el laborismo británico.
[17]) Debemos reseñar que esta tendencia sintió en un principio una simpatía sincera por la revolución rusa (Seguí por ejemplo votó en el famoso Congreso de La Comedia, diciembre 1919, por la integración en la 3ª Internacional). Fueron, por un lado, la progresiva decepción ante la degeneración que sufría la Revolución en Rusia –y también la IC– y, sobre todo, la necesidad de asumir hasta las últimas consecuencias el planteamiento sindical, lo que hizo que esta tendencia acabara rechazando totalmente la Revolución rusa izando la bandera del apoliticismo
[18]) Del libro antes citado de Juan Gómez Casas.
[19]) Esta Resolución anuncia claramente la política de la CNT a partir de 1930: apoyo tácito al cambio político a favor de la República española, abstención selectiva, apoyo al Frente popular en 1936, etc.
[20]) Cita tomada del libro de Olaya, Historia del movimiento obrero en España, tomo II, página 496.
[21]) En 1922 se celebraría la conferencia de Berlín que resucitaría la AIT y pretendió dar una coherencia anarquista al sindicalismo revolucionario. Abordaremos esto en un próximo artículo.
[22]) Representante del KAPD en el Tercer Congreso de la IC (1921)
Series:
Rev. internacional n° 131 - 4° trimestre de 2007
- 4752 reads
Crisis financiera - De la crisis de liquidez a la liquidación del capitalismo…
- 12372 reads
Crisis financiera
De la crisis de liquidez a la liquidación del capitalismo...
El verano de 2007 ha confirmado el hundimiento del capitalismo en catástrofes cada día más frecuentes: el barrizal imperialista ilustrado por un baño permanente de sangre de civiles en Irak; los estragos causados por el cambio climático provocado por la búsqueda desenfrenada de beneficios; y un nuevo desplome en la crisis económica con la promesa de un mayor empobrecimiento de la población mundial. A la inversa, la clase obrera, la única fuerza capaz de salvar la sociedad humana, está cada vez más insatisfecha con este sistema capitalista en putrefacción. Es, sin embargo, sobre la crisis económica sobre lo que vamos a tratar aquí, debido a los acontecimientos dramáticos que comenzaron en el sector inmobiliario en Estados Unidos y que han zarandeado las finanzas internacionales y el sistema económico del mundo entero.
Estalla la burbuja
La crisis se desató con el desplome de los precios inmobiliarios en Estados Unidos y el freno de la actividad en el sector de la construcción y la incapacidad de muchos deudores, sin medios para hacer frente al alza de los tipos de interés, para reembolsar los créditos, famosos ahora con el nombre de subprime o hipotecas de alto riesgo. A partir de ese epicentro, las ondas de choque se fueron ampliando por todo el sistema financiero mundial. En agosto se desmoronaron o tuvieron que ser socorridos cantidad de fondos de inversión y bancos comerciales cuyos haberes se componían de miles de millones de dólares de esos créditos. Se hundieron dos hedge funds (fondos de inversión de alto riesgo o especulativos) del banco norteamericano Bear Sterns, costando a los inversores mil millones de dólares. El banco alemán ADF fue salvado in extremis y el francés BNP Paribas se vio fuertemente zarandeado. Han bajado considerablemente las acciones de organismos de crédito inmobiliario y otros bancos, lo cual desembocó en una caída vertiginosa de todas las principales plazas bursátiles del planeta, aniquilándose así miles de millones de dólares de "trabajo acumulado". Para atajar la pérdida de confianza y la reticencia de los bancos a otorgar préstamos, los bancos centrales (la Reserva Federal estadounidense, FED, y el Banco europeo, BE) intervinieron, inyectando miles de millones para préstamos menos caros. Ese dinero no se ha destinado, claro está, a los cientos de miles de personas que han perdido sus casas en la quiebra de las subprimes, ni a los miles de obreros desempleados a causa de la crisis de la construcción, sino a los propios mercados de crédito. De este modo, las instituciones financieras que dilapidaron cantidades enormes de activos, han sido recompensadas con más liquidez para seguir haciendo sus divertidas apuestas. Pero eso no ha puesto fin a la crisis, ni mucho menos. En Gran Bretaña, iba a acabar en farsa.
En septiembre, el Banco de Inglaterra criticó a los demás bancos centrales por haber avalado a los inversores peligrosos e imprudentes que desencadenaron la crisis, recomendando una política más severa que castigue a los malos agentes e impida que reaparezcan los mismos problemas de especulación. Pero al día siguiente, el presidente del Banco, Mervyn King, dio media vuelta al timón. El banco debía auxiliar al quinto abastecedor de créditos inmobiliarios del Reino Unido, el Northern Rock. La "estrategia de empresa" de este banco era pedir préstamos en el mercado crediticio para luego él, a su vez, prestar dinero a compradores de viviendas con un tipo de interés superior. Y cuando los mercados crediticios empezaron a desmoronarse, al Northern Rock le ocurrió lo mismo.
Después de que se anunciara el auxilio a ese banco se formaron colas interminables delante de sus agencias; los ahorradores venían a llevarse su dinero: en tres días se sacaron 2 mil millones de libras esterlinas. Era la primera desbandada de ese estilo que se producía en un banco inglés desde hacía 140 años (1866). Para prevenir los riesgos de contagio, el gobierno volvió a intervenir, garantizando el 100 % de sus haberes a los clientes del Northern Rock y a los ahorradores de otros bancos amenazados ([1]). Finalmente, "la vieja dama de Threadneedle Street" (el Banco de Inglaterra) se vio obligada, como todos los demás bancos centrales que acababa de criticar, a inyectar enormes cantidades de dinero en un sistema bancario resquebrajado. Resultado: el crédito de la propia dirección del centro financiero de Londres - que hoy representa la cuarta parte de la economía británica - estaba por los suelos.
El acto siguiente del drama que prosigue cuando esto escribimos, trata del efecto de la crisis financiera en la economía en general. El primer descenso, desde hace cinco años, del tipo de interés de la FED para hacer más disponibles los créditos no ha sido, por ahora, muy exitoso que digamos. No ha acabado con el continuo desmoronamiento del mercado inmobiliario en Estados Unidos ni tampoco con el de los otros 40 países en los que se ha ido hinchando la misma burbuja especulativa. Tampoco ha impedido el aumento de restricciones en los créditos con sus efectos inevitables en las inversiones y los gastos de las familias en general. Lo que sí ha acarreado, en cambio, ha sido la caída acelerada del dólar (que ha llegado a su nivel más bajo respecto a las demás divisas desde que el presidente Nixon lo devaluara en 1971), la subida récord del euro y de las materias primas como el petróleo y el oro.
Son signos anunciadores tanto de la caída del crecimiento de la economía mundial, incluso de una posible recesión abierta, y de un aumento de la inflación para los tiempos venideros.
En una palabra, se acabó el período de crecimiento económico de los últimos seis años basado en el crédito hipotecario y el consumo y la gigantesca deuda externa y presupuestaria de EEUU.
Esos son los datos de la situación económica actual. La pregunta que cabe hacerse es: la recesión que se perfila y que todos consideran probable, ¿se integra en los altibajos inevitables de una economía capitalista básicamente sana, o es la señal de un proceso de desintegración, de avería interna del propio capitalismo asaltado por convulsiones cada vez más violentas?
Para contestar a esa pregunta, es necesario, primero, examinar la idea de que el desarrollo de la especulación y la crisis del crédito de ella resultante serían, en cierto modo, una aberración o una especie de extravío fuera del funcionamiento sano del sistema, que podrían, pues, corregirse mediante el control del Estado o una mejor regulación. O dicho de otra manera, ¿no se deberá la crisis actual a unos financieros que tienen a la economía de rehén?
El papel del crédito en el capitalismo
El desarrollo del sistema bancario, de la Bolsa y demás mecanismos de crédito forma parte íntegra del desarrollo del capitalismo desde el siglo xviii. Fueron necesarios para reunir y centralizar el capital financiero y permitir los niveles de inversión necesarios para una expansión industrial tan vasta que ningún capitalista individual, por muy rico que fuera, podía encarar. La idea del empresario industrial que se ganaría su capital ahorrando y arriesgando su propio dinero es pura ficción. La burguesía debe poder acceder a las cantidades de capital ya concentradas en los mercados crediticios. En las plazas financieras, no son sus propias fortunas personales lo que los representantes de la clase burguesa ponen en juego, sino la riqueza social en forma monetaria.
El crédito, enormes cantidades de crédito, ha desempeñado un papel importantísimo en la aceleración del gigantesco crecimiento de las fuerzas productivas -comparado con épocas anteriores- y en la formación del mercado mundial.
Por otra parte, a causa de las tendencias inherentes a la producción capitalista, el crédito también ha sido un poderoso factor de aceleración de la sobreproducción, de la supervaloración de la capacidad de los mercados para absorber los productos, concentrando así unas burbujas especulativas cuyas consecuencias son las crisis y el agotamiento del crédito. Al mismo tiempo que favorecían esas catástrofes sociales, las Bolsas y el sistema bancario han alentado todos los vicios como la codicia y la duplicidad, típicos de una clase explotadora que vive del trabajo ajeno; vicios que hoy vemos prosperar con la forma de "delito de iniciados" y pagos ficticios, "primas" de escándalo equivalentes a fortunas enormes, o los llamados "paracaídas dorados", fraudes en la contabilidad o robos notorios, etc.
La especulación, los créditos de alto riesgo, las estafas, las quiebras bursátiles resultantes de todo ello y la desaparición de cantidades enormes de plusvalía son, pues, una característica intrínseca de la anarquía de la producción capitalista.
En última instancia, la especulación es una consecuencia y no una causa de las crisis capitalistas. Si hoy la actividad especulativa de las finanzas parece dominar la economía entera, es porque desde hace unos 40 años la sobreproducción ha ido hundiéndose en una crisis continua en la que los mercados mundiales están saturados de productos, siendo cada día menos lucrativa la inversión en la producción; al capital financiero no le queda otro recurso que invertir en lo que ha acabado siendo una "economía de casino" ([2]).
Un capitalismo sin excesos financieros no es posible; estos forman parte intrínseca de la tendencia del capitalismo a producir como si el mercado no tuviera límites, de ahí la incapacidad incluso de un Alan Greenspan, antiguo presidente de la FED, para saber si "el mercado está sobrevalorado".
El reciente hundimiento del mercado inmobiliario en Estados Unidos y en otros países es una ilustración de la verdadera relación que hay entre la sobreproducción y la presión del crédito.
El sector inmobiliario ilustra el anacronismo
de la producción capitalista
Las características de la crisis del mercado inmobiliario recuerdan las descripciones de las crisis capitalistas de Karl Marx en el Manifiesto comunista: "En esas crisis se desata una epidemia social que en cualquiera de las épocas anteriores hubiera parecido absurda e inconcebible: la epidemia de la superproducción (...) la sociedad posee demasiada civilización, demasiados recursos, demasiada industria, demasiado comercio"
No es a causa de una penuria de viviendas por lo que hay miles y miles de personas sin techo; paradójicamente, hay demasiadas, hay una verdadera sobreabundancia de casas vacías. La industria de la construcción ha trabajado sin descanso en los últimos cinco años. Y a la vez, en cambio, el poder adquisitivo de los obreros norteamericanos ha disminuido, pues lo que buscaba el capitalismo US era aumentar sus beneficios. Entre las nuevas viviendas en el mercado y quienes las necesitaban se fue abriendo un foso infranqueable. De ahí el invento de las hipotecas de alto riesgo -los créditos subprimes- para seducir a los nuevos compradores con escasos recursos. La cuadradura del círculo. Al final, el mercado ha acabado por hundirse. Y ahora que cada vez más propietarios de viviendas son expulsados y sus bienes embargados a causa de unos reembolsos hipotecarios aplastantes, el mercado inmobiliario estará cada día más saturado: en Estados Unidos se supone que habrá unos 3 millones de personas que perderán su vivienda por imposibilidad de reembolso de sus préstamos subprime. Cabe suponer que esa aceleración de la indigencia ocurra en otros países en los que ha estallado o está por estallar la burbuja inmobiliaria. De ese modo, el desarrollo de la actividad constructora y de los créditos hipotecarios durante la última década no va a reducir ni mucho menos el número de los sin techo, sino, al contrario, ha alejado de la gran masa de población la posibilidad de disfrutar de un alojamiento decente y ha puesto a los propietarios de viviendas en una situación precaria ([3]).
Evidentemente, lo que preocupa a los dirigentes del sistema capitalista - sus ejecutivos de hedge funds, sus ministros de Finanzas, sus banqueros de los bancos centrales, etc. - en la crisis actual, no son las tragedias humanas provocadas por el desastre de las subprimes, y las pequeñas aspiraciones a una vida mejor (salvo si crecieran esas aspiraciones y acabaran poniendo en entredicho la inhumanidad de este modo de producción), sino la imposibilidad de los consumidores de pagar los elevados precios de las viviendas y las hipotecas usureras.
El descalabro de las subprimes ilustra, pues, la crisis del capitalismo, su tendencia crónica, en su carrera por las ganancias, a la sobreproducción con relación a una demanda solvente, su incapacidad, a pesar de los recursos materiales, tecnológicos y humanos fenomenales a su disposición para satisfacer las necesidades humanas más elementales ([4]).
Sin embargo, por muy absurdo, despilfarrador y anacrónico que aparezca el capitalismo a la luz de la crisis reciente, la burguesía siempre intenta calmarse tanto a sí misma como al resto de la población: al menos, las cosas no irán peor que en 1929, afirma.
La situación actual:
el mismo problema que en 1929
El crac de Wall Street en 1929 y la Gran depresión siguen obsesionando a la burguesía como lo demuestra el tratamiento que los medios han dado a los acontecimientos recientes. Editoriales, artículos de fondo, analogías históricas con las que procuran convencernos de que la crisis financiera actual no desembocará en una catástrofe semejante, que 1929 fue algo único que acabó en desastre a causa de decisiones erróneas.
Los "peritos" de la burguesía nos construyen la ilusión de que la crisis financiera actual sería como una especie de repetición de las quiebras financieras del siglo xix, limitadas en el tiempo y el espacio. En realidad, la situación actual tiene más que ver con 1929 que con aquel período de ascendencia del capitalismo, pues comparte muchas características con las crisis económicas y financieras catastróficas de sus decadencia, período abierto con la Iª Guerra mundial, de desintegración del modo de producción capitalista, une período de guerras et de revoluciones.
Les crisis económicas de la ascendencia capitalista y la actividad especulativa que a menudo las acompañó y precedió eran los latidos del corazón de un sistema sano que abrían el camino a una nueva expansión capitalista por continentes enteros, a unos avances tecnológicos de primera importancia, a la conquista de mercados coloniales, a la transformación de los artesanos y campesinos en ejércitos de trabajadores asalariados...
La quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929, que anunció la crisis más importante del capitalismo en declive, dejó en la sombra a todas las crisis especulativas del siglo xix. Durante "los años locos" de 1920, el valor de las acciones de la Bolsa neoyorquina, la más importante del mundo, se habían multiplicado por cinco. El capitalismo mundial no había superado la catástrofe de la Primera Guerra mundial y en el país que se había convertido en el más rico del mundo, la burguesía buscaba salidas en la especulación bursátil.
Pero el "jueves negro", 24 de octubre de 1929, fue el desplome total. Las ventas convulsivas prosiguieron el "martes negro" de la semana siguiente. Y la Bolsa siguió hundiéndose hasta 1932; entonces, los títulos habían perdido 89 % de lo que su valor máximo de 1929. Habían bajado a unos niveles nunca vistos desde el siglo xix. El nivel máximo del valor de las acciones de 1929 ¡no sería alcanzado hasta 1954!
Durante ese tiempo, el sistema bancario de EEUU que había prestado dinero para comprar títulos se desmoronó a su vez. Aquel desastre anunció la Gran Depresión de los años 1930, la crisis más profunda que jamás haya conocido el capitalismo. El PIB de EEUU se dividió por dos. Se echaron al desempleo a 13 millones de obreros con casi ningún auxilio. Un tercio de la población quedó sumida en la mayor pobreza. Los efectos se repercutieron por todo el planeta.
Y no hubo rebote económico como ocurría tras las crisis del siglo xix. La producción sólo se reanudó cuando la orientaron hacia la producción de armamento con vistas a preparar un nuevo reparto del mercado mundial en la riada de sangre imperialista de la Segunda Guerra mundial; en otras palabras, cuando los desempleados fueron transformados en carne de cañón.
La depresión de los años 1930 parece haber sido el resultado de 1929. En realidad, lo que hizo el crac de Wall Street fue precipitar la crisis, una crisis de sobreproducción crónica del capitalismo en su fase de decadencia: ahí radica la identidad entre la crisis de los 30 y la de hoy, iniciada a finales de los años 60.
La burguesía de los años 1950 y 1960 proclamó con suficiencia que había resuelto el problema de las crisis, reduciéndolas a una curiosidad histórica gracias a paliativos como la intervención del Estado en la economía en el plano nacional e internacional, mediante la financiación de los déficits y la imposición progresiva. La crisis mundial de sobreproducción, para desesperación de la clase dominante, volvió a aparecer a finales de los años 60.
Desde hace 40 años, la crisis ha ido dando tumbos de una depresión a otra, de una recesión abierta a otra más grave, de una quimérica mina de oro a otra. La crisis, desde los años 1968, no ha tenido la forma abrupta del crac de 1929.
En 1929, los expertos financieros de la burguesía tomaron medidas que no lograron contener la crisis financiera. Esas medidas no eran erróneas, pero los métodos que habían funcionado en las quiebras precedentes del sistema, como la de 1907 y el pánico que habían engendrado, ya no eran suficientes en el nuevo período. El Estado se negó a intervenir. Los tipos de interés aumentaron, se dejó que disminuyeran las reservas monetarias, que aumentaran las restricciones de créditos y que se desmoronara la confianza en el sistema bancario y crediticio. Las leyes arancelarias Smoot-Hawley, en EEUU, impusieron barreras a las importaciones, lo cual provocó la baja del comercio mundial, empeorando así la depresión.
En los últimos 40 años, la burguesía ha aprendido a usar los mecanismos estatales reduciendo los tipos de interés, inyectando liquidez en el sistema bancario para encarar las crisis financieras. Ha sido capaz de "acompañar" la crisis, pero a costa de una sobrecarga del sistema capitalista de una montaña de deudas. El declive ha sido mucho más gradual que en los años 1930; sin embargo, los paliativos acaban gastándose y el sistema financiero es cada día más frágil. El aumento fenomenal de la deuda en la economía mundial durante la última década se revela en el crecimiento descomunal, en los mercados crediticios, de los hedge funds hoy ya tan famosos. Se estima que el capital de esos fondos ha subido de 491 mil millones de dólares en 2000 a 1 billón 745 mil millones en 2007 ([5]). Las transacciones financieras complicadas de esos fondos, secretas y no reguladas la mayoría de ellas, utilizan la deuda como una seguridad negociable en busca de ganancias a corto plazo. Se considera que los hedge funds han extendido las malas deudas por todo el sistema financiero, acelerando rápidamente la crisis financiera actual.
Le keynesianismo, sistema de financiación del déficit por el Estado para así mantener el pleno empleo, fue desapareciendo con la inflación galopante de los años 1970 y las recesiones de 1975 y 1981. La "reaganomics" y el "thatcherismo" ([6]), medios para restaurar las ganancias mediante la reducción del salario social, la reducción de impuestos, dejando que quebraran las empresas no rentables, provocando un desempleo masivo, se extinguieron con el crac bursátil de 1987, el escándalo de las Savings and Loans (Cajas de ahorros para la vivienda social) y la recesión de de 1991. A los "dragones" asiáticos se les apagaron las llamaradas en 1997, con deudas enormes. La revolución Internet, la "nueva economía", quedó al desnudo sin ningún ingreso aparente y el boom de sus acciones se desinfló en 1999. Después le llegó el turno al boom inmobiliario y del crédito en los últimos cinco años, y el uso de la gigantesca deuda externa de Estados Unidos para fomentar una demanda para la economía mundial y la expansión "milagrosa" de la economía china. Y ahora todo eso también se está poniendo en entredicho.
No puede predecirse cómo va a ser el declive que va a seguir la economía mundial, pero lo que sí es inevitable son las convulsiones crecientes y una austeridad cada día peor.
El capitalismo ha preparado
las condiciones del socialismo
En el volumen III de el Capital, Marx argumenta que el sistema del crédito desarrollado por el capitalismo reveló de manera embrionaria un nuevo modo de producción en el seno del antiguo. Al ampliar y socializar la riqueza, al quitársela de las manos a los miembros individuales de la burguesía, el capitalismo fue abriendo el camino para una sociedad en la que la producción podría centralizarse y ser controlada por los productores mismos y en el que la propiedad burguesa podría abolirse como anacronismo histórico:
"por consiguiente, el crédito acelera el desarrollo material de las fuerzas productivas y la instauración del mercado mundial, bases de la nueva forma de producción, que es misión histórica del régimen de producción capitalista implantar hasta cierto nivel. El crédito acelera al mismo tiempo las explosiones violentas de esta contradicción, que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del régimen de producción vigente." ([7])
Ya hace ahora casi un siglo que las condiciones están maduras para que sean eliminados el reino de la burguesía y la explotación capitalista. Sin una respuesta radical del proletariado que lo lleve hacia el derrocamiento del capitalismo a escala mundial, las contradicciones de este sistema moribundo, la crisis económica en particular, se irán agravando más y más. El crédito sigue desempeñando un papel en la evolución de esas contradicciones, pero ya no lo es para la conquista del mercado mundial (ya hace mucho tiempo que el capitalismo y sus relaciones de producción dominan el mundo). Lo que, en cambio, sí ha permitido al capitalismo ese endeudamiento masivo de todos los Estados, es haber evitado caídas brutales de la actividad económica, pero no a cualquier precio. Y tras haber ocultado durante décadas el antagonismo entre el desarrollo de las fuerzas productivas y unas relaciones de producción capitalistas ya caducas, el abuso masivo y general del crédito, ("expresiones violentas de esa contradicción"), va a seguir con sobredosis masivas que acabarán destruyendo el cuerpo social. Esos sobresaltos, sin embargo, no significarán, ni mucho menos, que vaya a destruirse por sí sola la sociedad de clases, pero sí serán un incentivo para que el proletariado se ponga en movimiento.
Ahora bien, los revolucionarios siempre han puesto de relieve que es la crisis la que va a acelerar el proceso, ya iniciado, de toma de conciencia del atolladero que es el mundo actual. La crisis hará lanzarse a la lucha, cada vez más masivamente, a cantidad de sectores de la clase obrera lo que le permitirá a ésta multiplicar sus experiencias. Lo que está en juego en las experiencias futuras es la capacidad de la clase obrera para defenderse y afirmarse frente a las fuerzas de la burguesía, para tomar confianza en sus propias fuerzas y adquirir progresivamente la conciencia de que solo ella es la fuerza capaz de derribar el capitalismo.
Como, 29/10/2007
[1]) Según la revista de negocios británica The Economist, esa garantía era, en realidad, un bluf.
[2]) "Y no serán las peroratas de los "altermundistas" y demás denunciadores de la "financiarización" de la economía las que van a cambiar nada. Esas corrientes políticas desearían un capitalismo "limpio", "equitativo" que dejara de lado la especulación. En realidad ésta no se debe ni mucho menos a un "mal capitalismo" que "se olvidaría" de su responsabilidad de invertir en sectores realmente productivos. Como Marx lo dejó claro desde el siglo xix, la especulación es resultado de que, en la perspectiva de una ausencia de salidas suficientes para las inversiones productivas, los poseedores de capitales prefieren rentabilizarlos a corto plazo en una gigantesca lotería, una lotería que está transformando hoy el capitalismo en un casino planetario. Pretender que el capitalismo renuncie a la especulación en el periodo actual es tan realista como pretender que los tigres se hagan vegetarianos" (Resolución sobre la situación internacional adoptada por el XVIIe congreso de la CCI - Ver la Revista internacional n° 130).
[3]) Benjamin Bernanke, presidente de la FED, habla de los atrasos en el pago de las hipotecas y alquileres como actos de "delincuencia", algo así como un pecado contra Mammon, el demonio de la riqueza. Y por lo tanto, se ha castigado a los "criminales"... ¡con tipos de interés todavía más elevados!
[4]) No podemos tratar aquí la situación de los sin techo en el mundo. Según la Comisión de la ONU para los Derechos humanos, mil millones de personas carecen de un alojamiento adecuado, y 100 millones carecen de alojamiento sin más.
[5]) www.mcclatchydc.com [36]
[6]) "Reaganomics", neologismo inglés para nombrar la política económica durante la presidencia de Reagan en EEUU en los años 80. Thatcher fue la primera ministra británica en esos mismos años.
[7]) El Capital, libro III, c. XXVII "El papel del crédito en la producción capitalista". FCE, México.
Noticias y actualidad:
- Crisis económica [33]
Octubre del 17 - La mayor experiencia revolucionaria de la clase obrera
- 6202 reads
Hace 90 años ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. Mientras la Primera Guerra mundial todavía estaba devastando la mayor parte de los países avanzados, segando a generaciones enteras y hundiendo siglos de progreso de la civilización, el proletariado en Rusia reanimó con valentía las esperanzas de decenas de millones de seres humanos aplastados por la explotación y la barbarie bélica.
La matanza imperialista era testimonio de que, tras haber sido la condición del desarrollo de la civilización contra el sistema feudal, el capitalismo había pasado a la historia, no solo porque se había convertido en el obstáculo principal para cualquier desarrollo ulterior de la civilización, sino también porque era una amenaza para ésta. La Revolución de Octubre de 1917 demostró que el proletariado es efectivamente la clase capaz de derrocar la dominación capitalista y apoderarse de la dirección del planeta para conducirlo hacia una sociedad liberada de la explotación y de la guerra.
Cada sector de la clase dominante y de su aparato político va a celebrar ese aniversario según sus matices propios. Unos no lo recordarán para nada, lo ignorarán, prefiriendo hablar de cualquier tema espectacular como el drama de la pequeña Maddie McCann, la Copa del mundo de rugby o el porvenir de la monarquía en España. Otros lo evocarán, únicamente para repetir una vez más lo que nos han machacado hasta la náusea tras el hundimiento de la URSS y de su bloque, o sea que el estalinismo fue el hijo legítimo de la revolución, que cualquier intento por parte de los explotados de librarse de sus cadenas no puede engendrar sino terror y asesinatos en masa. Los demás, por fin, elogiarán la insurrección obrera del 17, a Lenin y a los bolcheviques que la encabezaron, para concluir que hoy en día la revolución ya no es necesaria o ya no es posible.
Los revolucionarios tienen la responsabilidad de luchar contra las mentiras que los defensores del orden capitalista derraman incansablemente para desviar a la clase obrera de su perspectiva revolucionaria. Eso es lo que hacemos nosotros en los artículos que publicamos a continuación. El primero tiene como objetivo esencial mostrar que la revolución no es un deseo piadoso, sino que es necesaria, posible y realizable. El segundo denuncia una de las mayores mentiras de la historia: la idea según la cual la sociedad existente en URSS sería una sociedad "socialista" puesto que abolió la propiedad individual de los medios de producción, mentira que compartieron de forma interesada tanto los sectores clásicos de la burguesía democrática como los estalinistas, y también los trotskistas, corriente política que se presenta como "revolucionaria", "comunista" y "antiestalinista".
Ese segundo artículo fue publicado por primera vez en 1946 en la revista Internationalisme por el grupo de la Izquierda comunista de Francia, precursor de la CCI, y lo volvimos a publicar en la Revista internacional no 61, en 1990. Es un artículo un poco difícil, lo que justificó la redacción de una presentación ([1]) que también publicamos. Añadimos también unas cuantas notas al artículo de 1946 en la medida en que hace referencia a hechos o a organizaciones que no podrán recordar muy bien las nuevas generaciones que hoy, sesenta años después, se interesan por la reflexión comunista. La CCI ha dedicado evidentemente varios artículos más a un acontecimiento tan importante como la Revolución de 1917, y esperamos que los artículos que aquí publicamos sean una incitación para leerlos ([2]).
Las masas obreras se apoderan de su destino
En las discusiones, hay jóvenes que nos dicen a menudo: "Es verdad que todo va muy mal, que cada vez hay más miseria y guerras, que nuestras condiciones de vida empeoran, que está amenazado el porvenir del planeta. Se ha de hacer algo, ¿pero qué? ¿Una revolución? Eso es imposible, es utópico". Esa es la gran diferencia entre mayo del 68 y hoy. En 1968, la idea de revolución estaba presente por todas partes y eso que la crisis solo empezaba a golpear. La quiebra del capitalismo es algo evidente, pero existe hoy un gran escepticismo en cuanto a la posibilidad de cambiar el mundo. Los conceptos de comunismo, de lucha de clases, suenan como un sueño de otros tiempos. Parece que estaría ya pasado de moda hablar de clase obrera y de burguesía.
Existe sin embargo en la historia una respuesta a esas dudas. Por su actuación, el proletariado ha dado la prueba hace noventa años de que se puede cambiar el mundo. La Revolución de Octubre en Rusia, la mayor acción de las masas explotadas hasta ahora, mostró que la revolución no solo es necesaria sino que ¡es posible!
La fuerza de Octubre del 17: el desarrollo de la conciencia...
Las mentiras que la clase dominante vuelca sobre ese acontecimiento no cesan. Obras como El Fin de una ilusión o el Libro negro del comunismo no hacen más que retomar por su cuenta una propaganda ya existente en aquellos tiempos: la revolución habría sido un mero golpe de los bolcheviques, Lenin un agente del imperialismo alemán, etc. Los burgueses consideran que las revoluciones obreras no son más que actos de locura colectiva, caos horrorosos que acaban espantosamente ([3]). La ideología burguesa no puede aceptar que los explotados puedan actuar por cuenta propia. La acción colectiva, solidaria y consciente de la mayoría trabajadora es una noción que para el pensamiento burgués es una utopía antinatural.
Sin embargo, mal que les pese a nuestros explotadores, la realidad muestra que en 1917, la clase obrera supo levantarse colectiva y conscientemente contra este sistema inhumano. Demostró que los obreros no son bestias de carga que solo valen para obedecer y trabajar. Muy al contrario, los acontecimientos revolucionarios revelaron las capacidades gigantescas y a menudo insospechadas del proletariado, liberando un río de energías creadoras y una prodigiosa dinámica de cambios colectivos de las conciencias. Así resume John Reed la efervescencia e intensidad de la vida de los proletarios durante el año 1917:
"Toda Rusia aprendía a leer y efectivamente leía libros de economía, de política, de historia, leía porque la gente quería saber (...) La sed de instrucción tanto tiempo frenada abrióse paso al mismo tiempo que la revolución con fuerza espontánea. En los primeros seis meses de la Revolución tan sólo del Instituto Smolny se enviaban a todos los confines del país toneladas, camiones y trenes de publicaciones. (...) Luego la palabra. Conferencias, controversias, discursos en los teatros, circos, escuelas, clubs, cuarteles, salas de los Soviets. Mítines en las trincheras del frente, en las plazuelas aldeanas, en los patios de las fábricas. ¡Qué asombroso espectáculo ofrece la fábrica Putilov cuando de sus muros salen en compacto torrente 40 000 obreros para oír a los socialdemócratas, eseristas, anarquistas, o quien sea, hable de lo que hable y por mucho tiempo que hable! Surgían discusiones y mítines espontáneos en los trenes, en los tranvías, en todas partes (...) Las tentativas de limitar el tiempo de los oradores fracasaban estrepitosamente en todos los mítines y cada cual tenía la plena posibilidad de expresar todos sus sentimientos e ideas" ([4]).
La "democracia" burguesa habla mucho de la "libertad de expresión", mientras la experiencia nos confirma que todo en ella es manipulación, teatro y lavado de cerebro. La auténtica libertad de expresión es la que conquistan las masas obreras en su acción revolucionaria:
"En cada fábrica, en cada taller, en cada compañía, en cada café, en cada cantón, incluso en la aldea desierta, el pensamiento revolucionario realizaba una labor callada y molecular. Por doquier surgían intérpretes de los acontecimientos, obreros a los cuales podía preguntarse la verdad de lo sucedido y de quienes podía esperarse las consignas necesarias (...) Estos elementos de experiencia, de crítica, de iniciativa, de abnegación, iban impregnando a las masas y constituían la mecánica interna, inaccesible a la mirada superficial, y sin embargo decisiva, del movimiento revolucionario como proceso consciente" ([5]).
Esa capacidad de la clase obrera a entrar colectiva y conscientemente en lucha no es un milagro repentino: es fruto de muchas luchas y de una larga reflexión subterránea. Marx y Engels hicieron la comparación entre la clase obrera y un topo que excava lentamente su camino para surgir de repente más lejos. En la insurrección de Octubre del 17 está el sello de las experiencias de la Comuna de París de 1871 y de la Revolución de 1905, de las batallas políticas de la Liga de los comunistas, de la Primera y de la Segunda internacionales, de la Izquierda de Zimmerwald, de los espartaquistas en Alemania y del Partido bolchevique en Rusia. La Revolución rusa es evidentemente una respuesta a la guerra, al hambre y a la barbarie del zarismo moribundo, pero también es una respuesta consciente, guiada por una continuidad histórica y mundial del movimiento obrero. Concretamente, los obreros rusos habían vivido antes de la insurrección victoriosa las grandes luchas de 1898, la Revolución de 1905 y las batallas de 1912-14.
"Era necesario contar no con una masa como otra cualquiera, sino con la masas de los obreros petersburgueses y de los obreros rusos en general, que había pasado por la experiencia de la revolución de 1905, por la insurrección de Moscú del mes de diciembre del mismo año, y era necesario que en el seno de esa masa hubiera obreros que hubiesen reflexionado sobre la experiencia de 1905, que se asimilaran la perspectiva de la revolución, que meditaran docenas de veces acerca de la cuestión del ejército" ([6]).
Así Octubre de 1917 fue la cumbre de un proceso largo de toma de conciencia de las masas obreras que se concretó, en vísperas de la insurrección, en una atmósfera profundamente fraterna entre los obreros. Ese ambiente es perceptible, casi palpable, en esas líneas de Trotski:
"Las masas sentían la necesidad de hallarse juntas; cada cual quería someter a prueba sus juicios a través de los demás, y todos observaban, atenta e intensamente, cómo una misma idea giraba en su conciencia, con sus distintos rasgos y matices. (...) Aquellos meses de febril vida política habían educado a centenares y miles de trabajadores que estaban acostumbrados a observar la política desde abajo y no desde arriba... La masa ya no toleraba en sus filas a los vacilantes, a los neutrales; afanábase por atraer, por persuadir, por conquistar a todo el mundo. Fábricas y regimientos mandaban delegados al frente. Las trincheras se ponían en relación con los obreros y campesinos del frente interior inmediato. En las ciudades del frente se celebraban innumerables mítines y conferencias en que soldados y marinos coordinaban su acción con obreros y campesinos" ([7]).
Gracias a esa efervescencia de los debates, los obreros pudieron ganarse efectivamente soldados y campesinos. La Revolución del 17 corresponde al ser mismo de la clase obrera, clase explotada a la vez que revolucionaria que no puede emanciparse si no es capaz de actuar de forma colectiva y consciente. La lucha colectiva del proletariado es la única esperanza de liberación para todas las masas explotadas. La política burguesa siempre aprovecha a una minoría de la sociedad. Al contrario, la política del proletariado no busca un beneficio particular sino el del conjunto de la humanidad.
"El proletariado ya no puede emanciparse de la clase que le explota y oprime sin emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la explotación" ([8]).
... y de la organización de la clase obrera
Esa efervescencia de discusión, esa sed de acción y de reflexión colectivas se materializaron muy concretamente en los soviets (o consejos obreros), permitiendo a los obreros organizarse y luchar como clase unida y solidaria.
La jornada del 22 de octubre convocada por el Soviet de Petrogrado selló definitivamente la insurrección: se organizaron mítines y asambleas en todos los barrios, en todas las fábricas y se tomó masivamente una decisión: "¡Abajo Kerenski!", "¡Todo el poder para los soviets!". Fue un acto grandioso en el que obreros, empleados, soldados, muchos cosacos, mujeres, niños, sellaron abiertamente su compromiso con la insurrección.
"La insurrección fue determinada, por decirlo así, para una fecha fija: el 25 de octubre. Y no fue fijada en una sesión secreta, sino abierta y públicamente, y la revolución triunfante se hizo precisamente el 25 de octubre (6 de noviembre), como había sido establecido de antemano. La historia universal conoce un gran número de revueltas y revoluciones: pero buscaríamos en ella otra insurrección de una clase oprimida que hubiera sido fijada anticipada y públicamente para una fecha señalada, y que hubiera sido realizada victoriosamente en el día indicado de antemano. En este sentido y en varios otros, la Revolución de Octubre es única e incomparable" ([9]).
El proletariado se dio los medios de tener la fuerza necesaria -armamento general de los obreros, formación del Comité militar revolucionario, insurrección- para que el Congreso de los soviets pudiera tomar efectivamente el poder.
En toda Rusia, mucho más allá que Petrogrado, una infinidad de soviets locales llamaban a la toma del poder o lo tomaban efectivamente, confirmando el triunfo de la insurrección. El Partido bolchevique sabía perfectamente que la revolución no era cosa ni del partido únicamente ni únicamente de los obreros de Petrogrado, sino del proletariado entero. Los acontecimientos fueron la prueba de que Lenin y Trotski habían tenido razón al considerar que los soviets, desde que surgieron espontáneamente durante las huelgas de masas de 1905, eran "la forma por fin encontrada de la dictadura del proletariado". En 1917, esa organización unitaria del conjunto de la clase en lucha desempeñó, a través de la generalización de asambleas soberanas y su centralización por delegados elegidos y revocables en cualquier momento, un papel político esencial y determinante en la toma de poder, cuando los sindicatos no tuvieron ninguno.
Al lado de los soviets hubo otra forma de organización que desempeñó un papel fundamental cuando no vital para el triunfo de la insurrección: el Partido bolchevique. Los soviets permitieron a toda la clase obrera luchar colectivamente, y el partido -que organizaba por su parte la fracción más consciente y determinada- tuvo la responsabilidad de participar activamente en la lucha favoreciendo el desarrollo más amplio y profundo de la conciencia y orientando de forma decisiva por sus consignas la actividad de la clase. Las masas son las que toman el poder, los soviets son los que lo organizan, pero el partido de clase sigue siendo un arma indispensable de la lucha. En julio del 17, fue el partido el que evitó una derrota a la clase ([10]). También fue él quien encaminó a la clase hacia la toma de poder en octubre. Sin embargo, la Revolución de Octubre demuestra concretamente que el partido ni puede ni debe sustituir a los soviets: por indispensable que sea la dirección política que asume, tanto durante la lucha por el poder como durante la dictadura del proletariado, su tarea no es, sin embargo, la toma del poder. El poder no ha de ser asumido por una minoría -por consciente que sea-, sino por el conjunto de la clase obrera a través del único organismo que la representa como un todo: los soviets. La Revolución rusa fue sobre este aspecto una experiencia dolorosa puesto que el partido fue ahogando poco a poco la vida y la efervescencia de los consejos obreros. Ni Lenin ni los demás bolcheviques, como tampoco los espartaquistas en Alemania, eran muy claros sobre esta cuestión en 1917, y tampoco podían serlo. No se ha de olvidar que Octubre de 1917 fue la primera experiencia para la clase obrera de una insurrección triunfante a nivel de un país entero.
La revolución internacional no es el pasado, sino el porvenir de la lucha de clases
"La Revolución rusa no es sino un destacamento del ejército socialista mundial, y el triunfo de la revolución que hemos realizado depende de la acción de ese ejército. Esto es algo que ninguno de nosotros olvida. (...) El proletariado ruso tiene conciencia de su aislamiento revolucionario, y sabe que su victoria tiene como condición indispensable y premisa fundamental: la intervención unida de los obreros del mundo entero" (Lenin, 23 de julio de 1918).
Quedaba claro para los bolcheviques que la Revolución rusa no era sino el primer acto de la revolución internacional. La insurrección de Octubre del 17 fue la avanzadilla de una oleada revolucionaria mundial, con un proletariado que llevó a cabo unas luchas formidables que casi echan abajo el capitalismo. En 1917, logró acabar con el poder burgués en Rusia. Entre 1918 y 1923, lo asaltó varias veces en el principal país europeo, Alemania. Esa oleada revolucionaria mundial tuvo repercusiones en el mundo entero. Allí en donde existía una clase obrera desarrollada, los obreros se levantaban y luchaban contra los explotadores, de Italia a Canadá, de Hungría hasta China.
Este impulso y esta unidad de la clase obrera a escala internacional no fueron una casualidad. Ese sentimiento común de pertenecer, por todas partes, a la misma clase y a la misma lucha corresponde al ser del proletariado. Sea cual sea el país, la clase obrera sufre el mismo yugo de la explotación, y enfrente tiene a la misma clase dominante y el mismo sistema de explotación. Esta clase de explotados forma una cadena que atraviesa los continentes, cada victoria y cada derrota de uno de sus eslabones afecta inevitablemente a los demás. Por ello la teoría comunista desde sus orígenes, puso en primera línea de sus principios el internacionalismo proletario y la solidaridad de todos los obreros del mundo. "Proletarios del mundo entero, ¡uníos!", fue la consigna del Manifiesto comunista redactado por Marx y Engels. Ese mismo Manifiesto afirma claramente que "los proletarios no tienen patria". La revolución del proletariado, única capaz de acabar con la explotación del hombre por el hombre, no puede realizarse sino a escala internacional. Esa es la realidad que se expresó fuertemente desde 1847:
"la revolución comunista no será una revolución puramente nacional, sino que se producirá simultáneamente en todos los países civilizados (...) Ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo, modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo. Es una revolución universal y tendrá, por eso, un ámbito universal" ([11]).
La dimensión internacional de la oleada revolucionaria de los años 1917-23 pone de manifiesto que el internacionalismo proletario no es un bello y gran principio abstracto, sino, al contrario, una realidad tangible. Frente al nacionalismo sanguinario de la burguesía revolcándose en la barbarie de la Primera Guerra mundial, la clase obrera fue capaz de oponer su lucha y su solidaridad internacional. "No hay socialismo fuera de la solidaridad internacional del proletariado", ese fue el mensaje fuerte y claro de las octavillas que se repartían en las fabricas en Alemania ([12]). La victoria de la insurrección de Octubre del 17, que contenía la amenaza de la extensión de la revolución a Alemania, obligó a la burguesía a acabar con ese ignominioso río de sangre que fue la Primera Guerra mundial, acallando los antagonismos imperialistas que la habían desgarrado durante cuatro años para oponer un frente unido y atajar la oleada revolucionaria.
La oleada revolucionaria del siglo pasado fue el punto culminante alcanzado por la humanidad hasta hoy. Contra el nacionalismo y la guerra, contra la explotación y la miseria del mundo capitalista, el proletariado supo ofrecer otra perspectiva, su perspectiva: la del internacionalismo y de la solidaridad entre todas las capas oprimidas. La Revolución de Octubre del 17 demostró la fuerza de la clase obrera. Por primera vez, una clase explotada tuvo la valentía y la capacidad de arrancar el poder de manos de los explotadores e inaugurar la revolución proletaria mundial. Aunque fue pronto derrotada, en Berlín, Budapest y Turín, y aunque el proletariado ruso pagase terriblemente esa derrota -los horrores de la contrarrevolución estalinista, una Segunda Guerra mundial y la barbarie que no ha cesado desde entonces-, la burguesía sigue sin ser capaz de borrar completamente de la memoria obrera el recuerdo exaltador y las lecciones de Octubre. La monstruosidad de las falsificaciones de la burguesía sobre ese acontecimiento es paralela al terror que éste le provocó. La memoria de Octubre sigue recordando al proletariado que el destino de la humanidad está en sus manos y que es capaz de cumplir esa gigantesca tarea. ¡La revolución internacional sigue siendo como nunca el porvenir!
Pascale
[1]) La presentación de ese segundo artículo la firmó MC, compañero que falleció a finales de ese mismo año. Fue el último artículo que firmó para nuestra Revista, y expresa el vigor de pensamiento que conservó hasta la muerte. El que el compañero, que fue el principal animador de la Izquierda comunista de Francia (GCF), haya vivido directamente la Revolución de 1917 en su ciudad natal de Kishinev, le da un valor particular a ese documento, cuando se conmemoran los 90 años de esa revolución (sobre MC, véase nuestro articulo "Marc", en los nos 65 y 66 de la Revista internacional).
[2]) Se trata esencialmente de nuestro folleto Octubre del 17, inicio de la revolución mundial y de los artículos publicados en la Revista internacional (nos 12, 13, 51, 89, 90 y 91).
[3]) Anastasia, película de dibujos animados de Don Bloth y Gary Goldman, que presenta la Revolución rusa como un golpe de Rasputín que habría hechizado al pueblo ruso, es una caricatura grosera, ¡pero muy reveladora!
[4]) J. Reed, Diez días que estremecieron al mundo.
[5]) Trotski, Historia de la Revolución rusa.
[6]) Trotski, op. cit.
[7]) Trotski, op. cit.
[8]) Engels, "Prólogo" de 1883 al Manifiesto comunista.
[9]) Trotski, La Revolución de noviembre, 1919.
[10]) Léase nuestro articulo "Las Jornadas de julio: el papel indispensable del partido" en el sitio Web internationalism.org.
[11]) Engels, Principios del comunismo.
[12]) Fórmula de Rosa Luxemburg en la Crisis de la socialdemocracia, citada en muchas hojas espartaquistas.
Series:
- Rusia 1917 [37]
Historia del Movimiento obrero:
La experiencia rusa - Propiedad privada y propiedad colectiva
- 9815 reads
Introducción de la CCI
El artículo que aquí traducimos fue publicado originalmente por el grupo de la Izquierda comunista de Francia (GCF) en el número 10 de la revista lnternationalisme (mayo 1946). Internationalisme se sitúa políticamente como continuación de Bilan y Octobre, publicaciones de la Izquierda comunista internacional antes del estallido de la Primera Guerra mundial. Pero Internationalisme no es una simple continuación, sino un enriquecimiento y desarrollo respecto a Bilan.
La cuestión rusa va a estar en el centro de los debates y las preocupaciones del medio político proletario desde principios de los años 30, y estos debates se irán intensificando durante la guerra y los primeros años de la posguerra. En líneas generales, pueden despejarse cuatro análisis divergentes de estos debates.
1) Aquellos que niegan cualquier carácter proletario a la Revolución de Octubre de 1917 y al Partido bolchevique, y para los que la Revolución rusa no fue más que una revolución burguesa. Los principales defensores de este análisis fueron los grupos partidarios del movimiento consejista, en particular Pannekoek y la Izquierda holandesa.
2) En el extremo opuesto encontramos a la Oposición de izquierda de Trotski, para la que, a pesar de toda la política contrarrevolucionaria del estalinismo, Rusia guarda las conquistas fundamentales de la revolución proletaria de Octubre: expropiación de la burguesía, paso a la planificación estatal de la economía, monopolio del comercio exterior; y consecuentemente, el régimen en Rusia sigue siendo un Estado-obrero, eso sí, en degeneración, y como tal debe ser defendido cada vez que entre en conflicto armado con otras potencias; y el deber del proletariado ruso y mundial es defenderlo incondicionalmente.
3) Una tercera posición "anti-defensista" estaba basada en un análisis del régimen en Rusia según el cual este régimen y su Estado no eran "ni capitalista, ni obrero", sino un "régimen colectivista burocrático". Este análisis pretendía ser un complemento a la alternativa marxista (barbarie capitalista o revolución proletaria por una sociedad socialista), añadiendo una tercera vía, la de una nueva sociedad - no prevista por el marxismo -, la sociedad burocrática anticapitalista ([1]). Esta nueva corriente encontrará sus adeptos en las filas del trotskismo antes y durante la guerra, y, en 1948, romperá con el trotskismo para alumbrar el grupo Socialismo o barbarie bajo la "honorable" dirección de Chaulieu-Castoriadis ([2]).
4) La Fracción italiana de la Izquierda comunista internacional combatirá enérgicamente esta teoría aberrante de una "tercera alternativa", que pretendía aportar una "corrección", una "innovación" al marxismo. Pero al no llegar a hacer un análisis propio adecuado de la realidad de la evolución del capitalismo decadente, preferirá -en espera de ese análisis- atenerse a la tierra firme de la fórmula clásica: capitalismo = propiedad privada, limitación de la propiedad privada = marcha hacia el socialismo, que se traducía por lo que respecta al régimen ruso en esta otra fórmula: persistencia del Estado obrero degenerado con una política contrarrevolucionaria y no defensa de Rusia en caso de guerra.
Esta fórmula contradictoria, híbrida y que abre la puerta a toda clase de confusiones peligrosas, ya había suscitado críticas en el seno de la Fracción italiana en vísperas de la guerra, pero estas críticas se vieron suplantadas por una cuestión mucho más urgente, a saber: la perspectiva del estallido de una guerra imperialista generalizada, que la dirección de la Fracción (tendencia Vercesi) negaba ([3]).
La discusión sobre la naturaleza de clase de la Rusia estalinista fue reanudada, durante la guerra, por la Fracción italiana reconstituida en el sur de Francia en 1940 (reconstitución que se hizo sin la tendencia Vercesi que negaba toda posibilidad de existencia y de vida de una organización revolucionaria en nombre de la teoría de la desaparición social del proletariado durante esa guerra). Esta discusión rechazó rápida y categóricamente todas las ambigüedades y los sofismas contenidos en la posición sobre el Estado obrero degenerado defendida por la Fracción antes de la guerra, y enunció el análisis del Estado estalinista como capitalismo de Estado ([4]).
Pero fue sobre todo la GCF la que, a partir de 1945, en su revista Internationalisme, profundizó y amplió la noción de capitalismo de Estado en Rusia, integrándola en una visión global de una tendencia general del capitalismo en su período de decadencia.
El artículo que aquí publicamos, forma parte de los numerosos textos de Internationalisme dedicados al problema del capitalismo de Estado.
El artículo dista mucho de zanjar la cuestión por sí solo, pero al publicarlo queremos mostrar, además de su interés innegable, la continuidad y el desarrollo del pensamiento y de la teoría en el movimiento de la Izquierda comunista internacional, del que nos reivindicamos.
Internationalisme terminó definitivamente con el "misterio" del Estado estalinista en Rusia, al poner en evidencia la tendencia histórica general hacia el capitalismo de Estado, de la que el estalinismo formaba parte.
Igualmente puso en evidencia las especificidades del capitalismo de Estado ruso que, lejos de expresar "una transición de la dominación formal a la dominación real del capitalismo", como estúpidamente pretenden nuestros disidentes de la FECCI ([5]), tiene sus raíces en el hecho de haber surgido del triunfo de la contrarrevolución estalinista después de que la Revolución de Octubre hubiera aniquilado a la antigua clase burguesa.
Pero Internationalisme no tuvo tiempo de llevar más lejos su análisis del capitalismo de Estado, y particularmente sobre los límites objetivos de esa tendencia. Incluso si Internationalisme pudo escribir: "La tendencia económica hacia el capitalismo de Estado, aún no pudiéndose consumar en una socialización y una colectivización en la sociedad capitalista, es sin embargo una tendencia bien real..." (Internationalisme, n° 9), eso no significa que llevara el análisis hasta las razones, hasta los límites que impiden que "se pueda consumar". A la CCI le ha tocado abordar esta cuestión en el marco trazado por Internationalisme.
Nos corresponde demostrar que el capitalismo de Estado, lejos de resolver las contradicciones insuperables del período de decadencia, no hace sino añadir nuevas contradicciones, nuevos factores que agravan finalmente la situación del capitalismo mundial. Uno de estos factores es la creación de una masa cada vez más pletórica de capas improductivas y parasitarias, una irresponsabilización creciente de los agentes del Estado que, paradójicamente, son los encargados de dirigir, orientar y gestionar la economía.
El hundimiento reciente del bloque estalinista, la multiplicación de los escándalos de corrupción que reinan en todos los aparatos de Estado del mundo entero, aportan la confirmación del parasitismo de toda la clase dominante. Es absolutamente necesario proseguir ese trabajo de investigación y de puesta en evidencia de la tendencia al parasitismo, a la irresponsabilidad de todos los altos funcionarios, tendencia acelerada con el régimen de capitalismo de Estado.
M. C.
Internationalisme n° 10 - Gauche communiste de France, 1946
No puede ya quedar ninguna duda: la primera experiencia de revolución proletaria, tanto por sus adquisiciones positivas, pero más todavía por las enseñanzas negativas que comporta, está en la base de todo el movimiento obrero moderno. En tanto no se haga el balance de esta experiencia y sus enseñanzas salgan a la luz y se asimilen, la vanguardia revolucionaria y el proletariado estarán condenados a marcar el paso sin avanzar.
Incluso suponiendo lo imposible, es decir que el proletariado se haga con el poder, por un juego de circunstancias milagrosamente favorables, no podría mantenerlo en esas condiciones. En un lapso muy corto perdería el control de los acontecimientos y la revolución no tardaría en encarrilarse en las vías de vuelta al capitalismo.
Los revolucionarios no pueden contentarse simplemente con tomar posición respecto a la Rusia de hoy. El problema de la defensa o la no-defensa de Rusia ya hace tiempo que ha dejado de ser un debate en el campo de la vanguardia.
La guerra imperialista de 1939-45 en la que Rusia ha demostrado ser, a la vista de todo el mundo, una potencia imperialista, la más rapaz, la mas sanguinaria, ha transformado definitivamente a los defensores de Rusia, cualesquiera que sean las formas como se presenten, en agencias y prolongaciones políticas del Estado imperialista ruso entre el proletariado; del mismo modo que la guerra imperialista de 1914-18 reveló la integración definitiva de los partidos socialistas en los Estados capitalistas nacionales.
No se trata de volver sobre esa cuestión en este estudio. Ni tampoco sobre la naturaleza del Estado ruso, que la tendencia oportunista en el seno de la Izquierda comunista internacional aún intenta representar como "una naturaleza proletaria con función contrarrevolucionaria", como un "Estado obrero degenerado". Creemos haber terminado con este sofisma sutil de una pretendida oposición que existiría entre la naturaleza proletaria y la función contrarrevolucionaria del Estado ruso, y que, en lugar de aportar el menor análisis y explicación sobre la evolución de Rusia, lleva directamente al refuerzo del estalinismo, del Estado capitalista ruso y del capitalismo internacional. Podemos constatar además que después de nuestro estudio y polémica contra esa concepción, en el nº 6 del Boletín internacional de la Fracción italiana en junio de 1944, los defensores de esa teoría no han osado volver a la carga abiertamente. La Izquierda comunista de Bélgica ha hecho saber oficialmente que rechaza esa concepción. El PCInt de Italia parece que aún no ha tomado posición. Aunque no encontramos una defensa abierta metódica de esa concepción errónea, tampoco encontramos un rechazo explícito. Lo que explica que en las publicaciones del PCInt de Italia encontremos constantemente los términos de "Estado obrero degenerado" cuando se trata del Estado capitalista ruso.
Es evidente que no se trata de una simple cuestión de terminología, sino de la subsistencia de un falso análisis de la sociedad rusa, de una falta de precisión teórica que encontramos igualmente en otras cuestiones políticas y programáticas.
El objeto de nuestro estudio se dirige exclusivamente a sacar lo que nos parece que son las enseñanzas fundamentales de la experiencia rusa. No es una historia de los acontecimientos que se desarrollaron en Rusia lo que nos proponemos hacer, cualquiera que sea su importancia. Un trabajo semejante exige un esfuerzo que está más allá de nuestra capacidad. Lo que queremos es intentar un ensayo sobre esa parte de la experiencia rusa que, más allá del marco de una situación histórica contingente, muestra una enseñanza válida para todos los países y el conjunto de la revolución social por venir. Con ello queremos participar y aportar nuestra contribución al estudio de cuestiones fundamentales cuya solución no puede venir sino del esfuerzo de todos los grupos revolucionarios a través de una discusión internacional.
Propiedad privada y propiedad colectiva
El concepto marxista según el cual la propiedad privada de los medios de producción es el fundamento de la producción capitalista, y por tanto, de la sociedad capitalista, parecía contener la otra formula: la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción equivaldría a la desaparición de la sociedad capitalista También encontramos en toda la literatura marxista la fórmula de la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción como sinónimo de socialismo. Ahora bien, el desarrollo del capitalismo, o más exactamente el capitalismo en su fase decadente, nos presenta una tendencia más o menos acentuada, pero igualmente generalizada en todos los sectores, hacia la limitación de la propiedad privada de los medios de producción, hacia su nacionalización.
Pero las nacionalizaciones no son el socialismo, y no nos detendremos aquí para demostrarlo. Lo que nos interesa es la tendencia misma y su significado desde el punto de vista de clase.
Si concebimos que la propiedad privada de los medios de producción es la base fundamental de la sociedad capitalista, toda constatación de una tendencia hacia la limitación de esa propiedad nos conduce a una contradicción insuperable, a saber: el capitalismo atenta contra su propia condición, se dedica él mismo a sabotear su propia base.
Sería vano jugar con las palabras y especular sobre las contradicciones inherentes al régimen capitalista. Cuando hablamos por ejemplo de la contradicción mortal del capitalismo, a saber: que éste, para desarrollar su producción, necesita conquistar nuevos mercados, pero que a medida que adquiere esos nuevos mercados y los incorpora a su sistema de producción, está destruyendo el mercado sin el cual no puede vivir, señalamos una contradicción real, que surge del desarrollo objetivo de la producción capitalista, independiente de su voluntad e insoluble para el capitalismo. Es lo mismo cuando citamos la guerra imperialista y la economía de guerra, en la que el capitalismo, por sus contradicciones internas, produce su autodestrucción.
Y así para todas las contradicciones objetivas en las que evoluciona el régimen capitalista.
Pero es diferente respecto a la propiedad privada de los medios de producción, pues en ello no vemos qué fuerzas obligarían al capitalismo a implicarse, deliberada y conscientemente, en la formación de una estructura que representaría un atentado contra su naturaleza, contra su esencia misma.
En otros términos, al declarar la propiedad privada de los medios de producción como naturaleza del capitalismo, se está proclamando al mismo tiempo que fuera de esa propiedad privada el capitalismo no puede subsistir, y de este modo lo que se está afirmando es que toda modificación para limitar esa propiedad privada, significaría limitar el capitalismo, modificándolo en un sentido no capitalista, opuesto al capitalismo, anticapitalista. Una vez más, no se trata del tamaño de esta limitación; no se trata de refugiarse en cálculos cuantitativos o que quieran demostrar que de lo que se trata es únicamente de una pequeña limitación sin importancia; eso seria esquivar la cuestión. Y encima sería falso, puesto que bastaría citar la amplitud de la tendencia a la limitación en los países totalitarios y en Rusia, en donde afecta a todos los medios de producción, para convencerse. De lo que se trata, no es del tamaño, sino de la naturaleza misma de la tendencia.
Si la tendencia a la liquidación de la propiedad privada significase realmente una tendencia anticapitalista, llegaríamos a la sorprendente conclusión de que, ya que tal tendencia se opera bajo la dirección del Estado, el propio Estado capitalista acabaría siendo agente de su propia destrucción.
A esta teoría del Estado capitalista-anticapitalista se apuntan todos los protagonistas "socialistas" de las nacionalizaciones, del dirigismo económico, y todos los hacedores de "planes", que sin ser agentes conscientes del reforzamiento del capitalismo, sí son, sin embargo, reformadores al servicio del capital.
Los trotskistas, cuyas seseras también carecen de raciocinio, están evidentemente a favor de esta limitación de la propiedad privada, pues todo aquello que se opone a la naturaleza capitalista, debe ser forzosamente de carácter proletario. Son quizás un poco escépticos, pero consideran criminal descartar cualquier posibilidad. Las nacionalizaciones son, para ellos, en todo caso, un debilitamiento de la propiedad privada capitalista. Aunque no las califiquen -como hacen estalinistas y socialistas- de "islotes de socialismo" en régimen capitalista, están sin embargo convencidos de que son "progresistas". Tan astutos como ellos son, cuentan con que sea el Estado capitalista quien se encargue de lo que le correspondería hacer al proletariado tras la revolución. "Mira, algo ya hecho y que nos evitamos hacer", se dicen, frotándose las manos, satisfechos de haber timado al Estado capitalista.
Pero "¡eso es reformismo!" clama el comunista de izquierda, tipo Vercesi. Y en plan "marxista", el comunista de izquierda estilo Vercesi, se pone no a explicar el fenómeno, sino a negarlo simple y llanamente, demostrando, por ejemplo, que las nacionalizaciones ni existen, ni pueden existir, y que no son más que una invención, una mentira demagógica de los reformistas.
Pero, ¿a qué viene esta indignación, a primera vista, sorprendente? ¿por qué esa obstinación en la negación? Pues porque su punto de partida es común con los reformistas, dado que en él reside toda su teoría del carácter proletario de la sociedad rusa. Y puesto que comparten el mismo criterio para apreciar la naturaleza de clase de la economía, el reconocimiento de tal tendencia en los países capitalistas les lleva al reconocimiento de una transformación evolutiva del capitalismo al socialismo.
No por que se atengan a la fórmula "marxista" sobre la propiedad privada, sino por que, precisamente, se encuentran aprisionados por esa fórmula, o más exactamente, por su caricatura extrema. Es decir, que la idea de que la ausencia de propiedad privada de los medios de producción es el criterio que determina la naturaleza proletaria del Estado ruso, no les deja más salida que negar la tendencia y la posibilidad de la limitación de la propiedad privada de los medios de producción en el régimen capitalista. En vez de observar el desarrollo objetivo y real del capitalismo y su tendencia hacia el capitalismo de Estado, y rectificar su posición sobre la naturaleza del Estado ruso, prefieren aferrarse a la fórmula y salvar su teoría de la naturaleza proletaria de Rusia, desdeñando la realidad. Y dado que la contradicción entre la fórmula y la realidad es insuperable, se niega llanamente ésta, y la jugada está hecha.
Una tercera tendencia intentará encontrar la solución, negando el marxismo. Esta doctrina -dicen- era justa cuando se aplicaba a la sociedad capitalista, pero lo que Marx no había previsto, y por lo que el marxismo está ya "superado", es que ha surgido una nueva clase que se apodera gradual y, en parte, pacíficamente (!) del poder político y económico de la sociedad, a expensas del capitalismo y del proletariado. Esta nueva (?) clase sería, para unos la burocracia, para otros la tecnocracia, incluso para otros la "sinarquía".
Abandonemos todas estas elucubraciones y volvamos a lo que nos interesa. Resulta innegable que existe una tendencia a la limitación de la propiedad privada de los medios de producción, y que esta tendencia se acentúa día tras día, y en todos los países. Tal tendencia se concreta en la formación general de un capitalismo estatal, gerente de las principales ramas de la producción y de la vida económica del país. El capitalismo de Estado, no es patrimonio de una fracción de la burguesía, ni de una escuela ideológica en particular. Lo vemos instaurarse tanto en la América democrática como en la Alemania hitleriana; en la Inglaterra "laborista", como en la Rusia "soviética".
No nos podemos permitir, en el marco de este estudio, el exponer a fondo el análisis del capitalismo de Estado, de las condiciones y causas históricas que determinan esta forma. Señalaremos, simplemente, que el capitalismo de Estado es la forma que corresponde a la fase decadente del capitalismo, al igual que el capitalismo monopolista corresponde a su fase de desarrollo pleno. Otro rasgo que nos parece característico del capitalismo de Estado es su desarrollo más acentuado en relación directa con los efectos de la crisis económica permanente en los diferentes países capitalistas desarrollados. Pero el capitalismo de Estado no implica, en absoluto, la negación del capitalismo, y aún menos la transformación gradual de éste en el socialismo, como pretenden los reformistas de las distintas escuelas.
El miedo a caer en el reformismo, por reconocer la tendencia al capitalismo de Estado, se fundamenta en una incomprensión sobre la naturaleza del capitalismo. Este no está determinado por la posesión privada de los medios de producción - lo que en realidad no es más que una forma, propia de un período dado del capitalismo, el del capitalismo liberal - sino por la separación existente entre los medios de producción y el productor.
El capitalismo representa la separación entre el trabajo ya realizado, acumulado en manos de una clase, y el trabajo vivo de otra clase explotada y dominada por la primera. En realidad, poco importa cómo reparte la clase poseedora la porción que corresponde a cada uno de sus miembros. En el régimen capitalista, ese reparto se modifica continuamente por medio de la lucha económica o la violencia militar. Por importante que sea el estudio de dicho reparto, desde el punto de vista de la economía política, no es eso lo que ahora nos interesa aquí.
Cualesquiera que sean las modificaciones que se operan en la clase capitalista en las relaciones entre las distintas capas de la burguesía, desde el punto de vista del sistema social, de las relaciones entre las clases, la relación de la clase poseedora con la clase productora sigue siendo capitalista.
Que la plusvalía extraída a los obreros durante el proceso de producción se reparta de un modo u otro, que sea más o menos grande la parte correspondiente al capital financiero, comercial, industrial..., no influye ni modifica la naturaleza misma de la plusvalía. Para que exista producción capitalista, es completamente indiferente que haya propiedad privada o colectiva de los medios de producción. Lo que determina el carácter capitalista de la producción es la existencia de capital, es decir, de trabajo acumulado en manos de unos, que impone el traspaso del trabajo vivo de otros para la producción de plusvalía. La transferencia de capital de manos privadas individuales a manos del Estado no es una modificación, no es un cambio del capitalismo al no-capitalismo, sino estrictamente una concentración de capital para asegurar más racionalmente, con mayor perfección, la explotación de la fuerza de trabajo.
Lo que está en juego, no es pues el concepto marxista, sino, exclusivamente, su comprensión obtusa, su interpretación estrecha y formal. Lo que otorga carácter capitalista a la producción no es la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada y la de los medios de producción existían igualmente tanto en la sociedad esclavista como en la feudal. Lo que hace que la producción sea una producción capitalista es la separación de los medios de producción de los productores, su transformación en medios de adquisición y dominio del trabajo vivo con objeto de hacerle producir un excedente, la plusvalía. Es decir, la transformación de los medios de producción, los cuales, al perder su carácter de simple instrumento en el proceso de producción, se transforman y existen como capital.
La forma bajo la cual existe el capital - privada o concentrada (trust, monopolio o estatal) - no determina tampoco su existencia, al igual que la amplitud o las formas que pueda tomar la plusvalía (beneficios, rentas de bienes raíces...) tampoco determinan la de ésta. Las formas no son sino la manifestación de la existencia de lo sustancial, y no hacen más que expresarlo de diversas maneras.
En la época del capitalismo liberal, el capital tomó esencialmente la forma del capitalismo privado individual. Por eso, los marxistas podían servirse, sin demasiadas pegas, de la fórmula que representaba fundamentalmente la forma para presentar y explicar su contenido.
Para la propaganda ante las masas, esta fórmula tenía además la ventaja de traducir una idea algo abstracta, en una imagen concreta, viva, más fácilmente comprensible. "Propiedad privada de los medios de producción = capitalismo" y "ataque a la propiedad privada = socialismo" resultaron ser fórmulas impactantes, pero sólo parcialmente justas. El inconveniente surge cuando la forma tiende a modificarse. La costumbre de representar el contenido mediante la forma, puesto que en un momento dado se correspondieron plenamente, deja paso a una identificación que ya no es tal, y que conduce al error de sustituir el contenido por la forma. Este error es plenamente identificable en la Revolución rusa.
El socialismo exige un alto grado de desarrollo de las fuerzas productivas que sólo es concebible a través de una gran concentración y centralización de las fuerzas de producción.
Esta concentración se realiza por la desposesión al capital privado de los medios de producción. Pero tal desposesión, al igual que la concentración a escala nacional o incluso internacional de las fuerzas productivas, no es más que una condición - tras el triunfo de la revolución proletaria - de la evolución hacia el socialismo. Pero no representa en absoluto, todavía, el socialismo.
La más amplia expropiación, puede, como mucho, hacer desaparecer a los capitalistas como individuos, que se benefician de la plusvalía, pero no hace desaparecer la producción de plusvalía, es decir el capitalismo.
Esta afirmación puede parecer a primera vista, una paradoja, pero un atento examen de la experiencia rusa nos revelará su certeza. Para que exista socialismo, o incluso simplemente tendencia al socialismo, no basta con que haya expropiación. Es necesario, además, que los medios de producción dejen de existir como capital. En otros términos, es necesario acabar con el principio capitalista de la producción.
El principio capitalista de preponderancia del trabajo acumulado sobre el trabajo vivo, con vistas a la producción de plusvalía, debe ser sustituido por el principio del trabajo vivo dominante sobre el trabajo acumulado, con el objeto de producir objetos de consumo que satisfagan las necesidades de los miembros de la sociedad.
El socialismo reside en este principio y solo en él.
El principio del socialismo
El error de la Revolución rusa y del Partido bolchevique fue el de insistir en la condición (la expropiación) que en sí misma no es todavía socialismo, ni siquiera el factor determinante de la orientación en un sentido socialista de la economía, y haber descuidado y relegado a un segundo plano el principio mismo de una economía socialista.
Nada más instructivo en ese sentido que la lectura de los numerosos discursos y textos de Lenin en favor de la necesidad de un desarrollo creciente de la industria y la producción en la Rusia soviética. Lenin empleó habitualmente, y casi sin la debida distinción, los términos capitalismo de Estado y socialismo de Estado. Fórmulas como las de "cooperativas más electricidad: eso es el socialismo" y otras por el estilo revelan la confusión y las vacilaciones de los dirigentes de la Revolución de Octubre del 17, en este terreno.
Resulta significativo que Lenin se preocupara tanto por el sector privado y la pequeña propiedad agraria, sectores que, según él, podían tener un mayor peso en la amenaza de una evolución de la economía rusa hacia el capitalismo, y desdeñase, en cambio, el peligro mucho más patente y decisivo que representaba la industria estatalizada.
La historia ha desmentido totalmente el análisis de Lenin sobre esta cuestión. La liquidación de la pequeña propiedad campesina podía significar en Rusia, no el reforzamiento de un sector socialista, sino más bien de un sector estatalizado, en provecho de un apuntalamiento del capitalismo de Estado.
Es cierto que las dificultades que tuvo que encarar la Revolución rusa, tanto por el aislamiento como por el estado atrasado de su economía, estarán muy atenuadas en una revolución a escala internacional. Sólo a esta escala es posible un desarrollo socialista de la sociedad y de cada país. Pero no es menos cierto que, incluso a escala internacional, el problema fundamental no reside en la expropiación sino en el principio mismo de la producción.
No sólo en los países atrasados, también en aquellos en los que el capitalismo ha alcanzado un mayor desarrollo, subsistirá, durante cierto tiempo y en determinados sectores de la producción, la propiedad privada, la cual sólo podrá ser reabsorbida tras un proceso lento y gradual.
Sin embargo, el riesgo de una vuelta al capitalismo no provendrá de este sector, pues la sociedad en evolución hacia el socialismo no puede retroceder hacia un capitalismo en su forma más primitiva y que él mismo ha superado.
La temible amenaza de una vuelta al capitalismo procederá esencialmente del sector estatalizado. Y tanto más por cuanto el capitalismo encuentra en ese sector su forma más impersonal, o por así decirlo etérea. La estatificación puede servir para camuflar por largo tiempo un proceso opuesto al socialismo.
El proletariado no superará este peligro más que en la medida en que rechace la identificación entre expropiación y socialismo, que sepa distinguir entre la estatificación, incluso con adjetivo "socialista", y el principio socialista de la economía.
La experiencia rusa nos enseña y nos recuerda que no son los capitalistas los que hacen el capitalismo. Más bien al contrario el capitalismo engendra a los capitalistas. Los capitalistas no pueden existir sin capitalismo. Pero la afirmación recíproca no es cierta.
El principio capitalista de la producción puede existir tras la desaparición jurídica, incluso efectiva de los capitalistas beneficiarios de la plusvalía. En tal caso, la plusvalía, al igual que bajo el capitalismo privado, será invertida de nuevo en el proceso de producción con miras a la extracción de una masa todavía mayor de plusvalía.
A corto plazo, la existencia de plusvalía engendrará a los hombres que formen la clase destinada a apropiarse del usufructo de esa plusvalía. La función crea el órgano. Ya sean los parásitos, la burócratas o los técnicos, ya sea que la plusvalía se reparta de manera directa o indirecta por medio del Estado mediante salarios elevados o dividendos proporcionales a las acciones y préstamos de Estado (como ocurre en Rusia), todo ello no cambia para nada el hecho fundamental de que nos hallamos ante una nueva clase capitalista.
El punto central de la producción capitalista se encuentra en la diferencia existente entre el valor de la fuerza de trabajo - determinado por el tiempo de trabajo necesario - y la fuerza de trabajo que reproduce más que su propio valor. Ello se expresa en la diferencia entre el tiempo de trabajo que el obrero necesita para reproducir su propia subsistencia y que le es remunerado, y el tiempo de trabajo que hace de más y que no le es pagado, constituyendo la plusvalía de la que se adueña el capitalismo. La distinción de la producción capitalista respecto a la socialista reside, pues, en la relación entre el tiempo de trabajo remunerado y el no remunerado.
Toda sociedad necesita un fondo de reserva económico para poder asegurar la continuidad de la producción y de la producción ampliada. Este fondo está formado por el trabajo sobrante indispensable. Por otra parte, es necesaria una cantidad de trabajo sobrante para subvenir a las necesidades de los miembros improductivos de la población. La sociedad capitalista, antes de desaparecer, tenderá a destruir la masa enorme de trabajo acumulado sobre la base de la explotación feroz del proletariado.
Tras la revolución, el proletariado victorioso se encontrará ante ruinas, y ante una situación económica catastrófica legada por la sociedad capitalista. Habrá pues que reconstruir el fondo de reserva económico.
Es decir que la parte de trabajo sobrante que deberá añadir el proletariado será quizás, al principio, tan grande como bajo el capitalismo. El principio económico socialista no se distinguirá en ese momento por la dimensión inmediata de la relación entre trabajo remunerado y el no remunerado. Sólo la tendencia, la creciente aproximación de ambos trabajos, servirá de indicador de la evolución de la economía, y constituirá el barómetro que indique la naturaleza de clase de la producción.
El proletariado y su partido de clase tendrán entonces que ser muy vigilantes. Las mejores conquistas industriales (incluso aquellas en las que los obreros obtienen más en términos absolutos, aunque sean menores relativamente) podrían significar el regreso al principio capitalista de la producción.
Todas las sutiles demostraciones de la inexistencia del capitalismo, desposeído a través de las nacionalizaciones de los medios de producción, no deberán ocultar esa realidad.
Sin dejarse llevar por ese sofisma, interesado en la perpetuación de la explotación del obrero, el proletariado y su partido deberán implicarse inmediatamente en una lucha implacable para frenar esa orientación de retorno a la economía capitalista, imponiendo por todos los medios su política económica hacia el socialismo.
En conclusión y para ilustrar y resumir nuestra posición, citaremos el siguiente pasaje de Marx:
"La gran diferencia entre los principios capitalista y socialista de la producción es siguiente: ¿Se encuentran los obreros ante los medios de producción como capital, sin poder disponer de ellos más que para aumentar el sobreproducto y la plusvalía en provecho de sus explotadores, o bien, en lugar de estar ocupados por esos medios de producción, los emplean para producir riqueza en su propio beneficio".
Internationalisme, 1946
[1]) Entre los primeros defensores de esta teoría cabe citar a Albert Treint, quien en 1932 había publicado dos fascículos titulados l'Enigme russe (el Enigma ruso). Con esa posición había roto con el grupo conocido por el nombre de Grupo de Bagnolet. Albert Treint, antiguo secretario general del PCF, antiguo dirigente del grupo de Oposición de izquierda l'Unité léniniste (la Unidad leninista), en 1927, y del Redressement communiste (Reconstrucción comunista) de 1928 a 1931, tras haber roto con aquel grupo, había « evolucionado », como tantos otros, adhiriéndose al Partido socialista en 1935 y a la Resistencia durante la guerra. Y en 1945, se le encuentra no sólo integrado en el ejército sino incluso al mando de un batallón de ocupación en Alemania con la graduación de comandante...
[2]) Hay que señalar que los consejistas de la Izquierda holandesa, y para empezar el mismísimo Pannekoek, compartirán las grandes líneas de ese brillante análisis de una tercera alternativa (véase la correspondencia Chaulieu-Pannekoek en Socialisme ou barbarie).
[3]) Vercesi fue hasta la Segunda Guerra mundial el representante más destacado de la Fracción de izquierdas del Partido comunista de Italia, creado en 1927 en Pantin (barrio suburbano de París) que se denominó Fracción italiana de la Izquierda comunista en 1935. Su contribución en el desarrollo teórico y político de la Fracción fue considerable, como lo atestiguan numerosos textos suyos publicados en Bilan, revista de la Fracción. Sin embargo, empezó a desarrollar a partir de 1938 una teoría sobre la "economía de guerra como solución a la crisis del capitalismo", cuya consecuencia era la negación de la amenaza de guerra mundial. La Fracción estuvo desorientada y paralizada políticamente cuando de hecho estalló la guerra, y Vercesi teorizó entonces la necesidad de su disolución debido a "la inexistencia del proletariado durante la guerra". Eso no impidió que varios miembros de la sección, entre ellos nuestro compañero MC, la reconstituyeran en el Sur de Francia. En cuanto a Vercesi, se manifestó en Bruselas a finales de la guerra animando un Comité de coalición antifascista, que publicaba la revista L'Italia di domani (La Italia del mañana), cuyo nombre ya es todo un programa, y de la que fue el principal redactor hasta que se adhirió al Partito comunista internacionalista que se había constituido en 1943 en el Norte de Italia en torno a Onorato Damen. Ese grupo volvió a fundarse en 1945 con la llegada de otros elementos y grupos (los elementos del Sur en torno a Bordiga, los que rompieron con la Fracción italiana en 1938 sobre la Guerra de España, etc.) y hoy sigue existiendo como rama italiana del Buró internacional para el Partido revolucionario (BIPR). El PCInt publica Battaglia comunista y la revista Prometeo, y su homologo británico, la Communist Worker's Organisation, publica Revolutionary Perspectives.
[4]) En 1945, con la constitución ad-hoc del Partido comunista internacional en Italia, la disolución precipitada de la Fracción, la llegada de Bordiga con sus teorías sobre la "invariación" del marxismo, la "revolución doble", el "apoyo a las liberaciones nacionales", las distinciones de "áreas geográfica", la proclamación del "enemigo número 1, el imperialismo USA", etc., significan una patente regresión de ese nuevo partido sobre la naturaleza de clase del régimen estalinista, y una negación de la noción de decadencia y de su expresión política, el capitalismo de Estado.
[5]) Fracción externa de la CCI (Fecci) : se trata de una escisión en 1985 de nuestra organización que consideró que la CCI estaba en vías de "traicionar" su plataforma y que se dio como objetivo ser su "verdadero defensor". Ese grupo, que publica Perspective internationaliste, ha seguido una trayectoria hacia el consejismo abandonando progresivamente sus referencias a la Plataforma de la CCI hasta cuestionar particularmente uno de sus ejes esenciales, el análisis de la decadencia del capitalismo.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
Historia del Movimiento obrero:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Cuestiones teóricas:
- Economía [12]
La cultura del debate: un arma de la lucha de la clase
- 9497 reads
La cultura del debate: un arma de la lucha de la clase
La "cultura del debate" no es una novedad, ni para el movimiento obrero, ni para la CCI. Sin embargo, la evolución histórica obliga a nuestra organización - desde el cambio de siglo - a volver a esa cuestión y examinarla con mayor atención. Dos evoluciones principales nos han obligado a hacerlo: la primera es la aparición de una nueva generación de revolucionarios y, la segunda, la crisis interna que atravesamos a principios de este nuevo siglo.
La nueva generación y el diálogo político
Ha sido, ante todo, el contacto con una nueva generación de revolucionarios lo que ha obligado a la CCI a desarrollar y cultivar más conscientemente su apertura hacia el exterior y su capacidad de diálogo político.
Cada generación es un eslabón en la historia de la humanidad. Cada una de ellas se enfrenta a tres tareas fundamentales: recoger la herencia colectiva de la precedente, enriquecer esa herencia sobre la base de su propia experiencia, trasmitirla a la generación siguiente para que esta vaya más lejos que la anterior.
No son nada fáciles de llevar acabo esas tareas, son un difícil reto. Y esto es igualmente válido para el movimiento obrero. La vieja generación debe hacer entrega de su experiencia, pero también lleva en sí las heridas y los traumatismos de sus luchas; ha conocido derrotas, decepciones, ha tenido que encarar y tomar conciencia de que una vida no es a menudo suficiente para construir adquisiciones duraderas de la lucha colectiva ([1]). Esto requiere el ímpetu y la energía de la generación siguiente, pero también a ésta se le plantean los nuevos problemas y su capacidad para ver el mundo con nuevos ojos.
Pero incluso si las generaciones se necesitan mutuamente, su capacidad para forjar la unidad necesaria entre sí no es algo dado automáticamente. Cuanto más se ha ido alejando la sociedad de una economía tradicional natural, cuanto más constante y rápidamente ha ido "revolucionando" el capitalismo las fuerzas productivas y la sociedad entera, tanto más difiere la experiencia de una generación y la de la siguiente. El capitalismo, sistema de la competencia por excelencia, también solivianta a una contra la otra a las generaciones en la lucha de todos contra todos.
En ese marco, nuestra organización se empezó a preparar para la tarea de forjar ese vínculo intergeneracional. Pero lo que dio a la cultura del debate un significado especial para nosotros más que esa preparación fue el encuentro con la nueva generación en la vida real. Nos encontramos ante una generación que da a esta cuestión mucha más importancia que la que le dio la generación de "1968". El primer indicio de importancia de ese cambio, a nivel de la clase obrera en su conjunto, nos lo dio el movimiento masivo de estudiantes en Francia contra la "precarización" del empleo en la primavera de 2006. Era de notar la insistencia, especialmente en las asambleas generales, en que el debate fuera lo más libre y amplio posible, al contrario del movimiento estudiantil de finales de los años 1960, marcado a menudo por la incapacidad de llevar a cabo un diálogo político. La diferencia procede ante todo de que el medio estudiantil está hoy mucho más proletarizado que el de hace 40 años. El debate intenso, a una escala más amplia, siempre fue una marca importante de los movimientos proletarios de masas y fue también característico de las asambleas obreras de la Francia de 1968 o de la Italia de 1969. Pero lo nuevo de 2006 era la mentalidad abierta de la juventud en lucha, hacia las generaciones mayores y su avidez por aprender de la experiencia de éstas. Esta actitud es muy diferente de la del movimiento estudiantil de finales de los años 60, especialmente en Alemania (quizás la expresión más caricaturesca de la mentalidad de entonces), donde uno de los esloganes era: "¡Los mayores de 30 años a los campos de concentración!" Esa idea se concretaba en la práctica con el abucheo mutuo, la interrupción violenta de las reuniones "rivales", etc. La ruptura de la continuidad entre las generaciones de la clase obrera es una de las raíces del problema, pues las relaciones entre generaciones son el terreno privilegiado, desde siempre, para forjar la actitud para el diálogo. Los militantes de 1968 consideraban a la generación de sus padres o como una generación que "se había vendido" al capitalismo, o (en Alemania o Italia, por ejemplo) como una generación de fascistas y criminales de guerra. Para los obreros que habían soportado la horrible explotación de la fase que siguió a 1945 con la esperanza de que sus hijos vivieran mejor que ellos, era una decepción amarga oír cómo sus hijos los acusaban de "parásitos" que vivían de la explotación del Tercer Mundo. Pero también es verdad que la generación de los padres de aquella época había perdido, o no había logrado adquirir, la aptitud para el diálogo. Aquella generación fue brutalmente mortificada y traumatizada por la Segunda Guerra mundial y la Guerra fría, por la contrarrevolución fascista, estalinista y socialdemócrata.
Al contrario, 2006 en Francia ha anunciado algo nuevo y muy fecundo ([2]). Pero ya unos años antes, esa preocupación de la nueva generación venía anunciada por minorías revolucionarias de la clase obrera. Esas minorías, en cuanto aparecieron en el ruedo de la vida política, ya llegaron armadas con sus propias críticas al sectarismo y al rechazo del debate. Entre las primeras exigencias que esas minorías expresaron estaba la necesidad de debatir, no como un lujo sino como requisito ineludible, la necesidad de que quienes participan tomen en serio a los demás, y aprendan a escuchar; la necesidad, también, de que en la discusión las armas sean los argumentos y no la fuerza bruta, ni apelar a la moral o a la autoridad de los "teóricos". Respecto al medio proletario internacionalista, aquellos camaradas han criticado, en general y con toda la razón, la ausencia de debate fraterno entre los grupos existentes, lo cual les ha chocado enormemente. De entrada rechazaron el concepto del que el marxismo sería un dogma que la nueva generación debería adoptar sin espíritu crítico ([3]).
A nosotros, por nuestra parte, nos sorprendió la reacción de la nueva generación hacia la CCI. Los nuevos camaradas que acudían a nuestras reuniones públicas, los contactos del mundo entero que iniciaron una correspondencia con nosotros, los diferentes grupos y círculos políticos con los que hemos discutido, nos han dicho repetidamente, que habían comprobado la naturaleza proletaria de la CCI tanto en nuestro comportamiento, especialmente en nuestro modo de llevar las discusiones, como en nuestras posiciones programáticas.
¿Cuál es el origen de esa preocupación en la nueva generación? A nuestro parecer, es el resultado de la crisis histórica del capitalismo, hoy mucho más grave y más profunda que en 1968. Esta situación exige la crítica más radical posible del capitalismo, la necesidad de ir a la raíz más profunda de los problemas. Uno de los efectos más corrosivos del individualismo burgués es la manera con la que destruye la capacidad de discutir y, especialmente, de escucharse y aprender unos de otros. Al diálogo se le sustituye el "parloteo", donde el que gana es el que más vocifera (como en las campañas electorales burguesas). La cultura del debate es el medio principal de desarrollar, gracias al lenguaje humano, la conciencia, arma principal del combate de la única clase portadora de un porvenir para la humanidad. Para el proletariado es el único medio de superar su aislamiento y su impaciencia y de encaminarse hacia la unificación de sus luchas.
Otra preocupación actual estriba en la voluntad de superar la pesadilla del estalinismo. En efecto, muchos militantes que hoy están en busca de posiciones internacionalistas proceden de un medio influido por el izquierdismo o directamente procedente de sus filas; presentar caricaturas de la ideología y del comportamiento burgués decadentes como si fueran "socialismo" es el objetivo del izquierdismo. Esos militantes han tenido una educación política que les ha hecho creer que intercambiar argumentos es "liberalismo burgués" y que "un buen comunista" es alguien que "cierra el pico" y hace acallar su conciencia y sus emociones. Los camaradas que están hoy decididos a rechazar los efectos de ese producto moribundo de la contrarrevolución comprenden cada día mejor que, para ello, no solo hay que rechazar las posiciones de ese producto sino también su mentalidad. Y así contribuirán a restablecer una tradición del movimiento obrero que podía haber acabado por desaparecer a causa de la ruptura orgánica provocada por la contrarrevolución ([4]).
Crisis organizativas y tendencias al monolitismo
La segunda razón esencial que llevó a la CCI a replantearse la cuestión de la cultura del debate fue nuestra propia crisis interna, a principios de este siglo, caracterizada por el comportamiento más ignominioso nunca antes visto en nuestras filas. Por vez primera desde su fundación, la CCI tuvo que excluir no a uno sino a varios de sus miembros ([5]). Al principio de esa crisis interna, aparecieron dificultades en nuestra sección en Francia, expresándose divergencias de opinión sobre nuestros principios organizativos de centralización. No hay razón para que divergencias como esas, por sí mismas, causen una crisis organizativa. Y no era ésa la razón. Lo que provocó la crisis fue la negativa a debatir y, sobre todo, las maniobras para aislar y calumniar - o sea atacar personalmente - a los militantes con quienes no se estaba de acuerdo.
Tras esa crisis, nuestra organización se comprometió a ir al fondo de las cosas, a las raíces más profundas de la historia de sus crisis y escisiones. Ya hemos publicado contribuciones sobre algunos aspectos ([6]). Una de las conclusiones a la que hemos llegado es que cierta tendencia al monolitismo había desempeñado un papel de primera importancia en todas las escisiones que hemos vivido. En cuanto aparecían divergencias ya había algunos militantes que afirmaban que les era imposible trabajar con los demás, que la CCI se había vuelto una organización estaliniana, o que estaba ya degenerando. Esas crisis surgían, pues, ante unas divergencias que, en su mayoría, podían existir perfectamente en el seno de una organización no monolítica y, en todo caso, debían ser discutidas y clarificadas antes de que una escisión fuera necesaria.
La repetición de procedimientos monolíticos es sorprendente en una organización que se basa específicamente en las tradiciones de la Fracción italiana, la cual siempre defendió que, fueran cuales fueran las divergencias sobre los principios fundamentales, la clarificación más profunda y colectiva debía preceder cualquier separación organizativa.
La CCI es la única corriente de la Izquierda comunista de hoy que se sitúa específicamente en la tradición organizativa de la Fracción italiana (Bilan) y de la Izquierda comunista de Francia (GCF). Contrariamente a los grupos procedentes del Partido comunista internacionalista fundado en Italia a finales de la Segunda Guerra mundial, la Fracción italiana reconoció el carácter profundamente proletario de las demás corrientes internacionales de la Izquierda comunista que surgieron contra la contrarrevolución estalinista, especialmente las Izquierdas alemana y holandesa. Nunca rechazó a esas corrientes como "anarco-espontaneistas" o "sindicalistas revolucionarios", sino que aprendió de ellas todo lo que pudo. De hecho, la crítica principal que la Fracción italiana hizo contra lo que acabaría siendo la corriente "consejista", era el sectarismo expresado en el rechazo de ésta a las contribuciones de la IIª Internacional y del bolchevismo ([7]). Y fue así cómo la Fracción italiana mantuvo, en plena contrarrevolución, la comprensión marxista según la cual la conciencia de clase se desarrolla colectivamente y ningún partido, ni ninguna tradición pueden proclamar la posesión de su monopolio. De ello se deduce que la conciencia no puede desarrollarse sin un debate fraterno, público e internacional ([8]).
Esa comprensión esencial, aún formando parte de la herencia principal de la CCI, no es, sin embargo, fácil de llevar a la práctica. La cultura del debate sólo puede desarrollarse a contracorriente de la sociedad burguesa. Como la tendencia espontánea en el capitalismo no es, ni mucho menos, el esclarecimiento de las ideas, sino la violencia, la manipulación y la lucha por obtener una mayoría (cuyo mejor ejemplo es el circo electoral de la democracia burguesa), la infiltración de esa ideología en las organizaciones proletarias siempre lleva gérmenes de crisis y de degeneración. La historia del Partido bolchevique lo ilustra perfectamente. Mientras el partido fue la punta de lanza de la revolución, los debates más vivos y dinámicos eran una de sus fuerzas principales. En cambio, la prohibición de verdaderas fracciones (tras el aplastamiento de Cronstadt en 1921) fue señal y factor activo de su degeneración. De igual modo, la práctica de una "coexistencia pacífica" (o sea de ausencia total de debate) entre las posiciones conflictivas que ya había sido una característica en el proceso de fundación del Partido comunista internacionalista, o la teoría de Bordiga y sus adeptos sobre las virtudes del monolitismo sólo pueden entenderse en el contexto de derrota histórica del proletariado a mediados del siglo xx.
Si las organizaciones revolucionarias quieren cumplir su papel fundamental de desarrollo y la extensión de la conciencia de clase, la cultura de la discusión colectiva, internacional, fraterna y pública es absolutamente esencial. Es cierto que eso requiere un elevado nivel de madurez política (y, más en general, de madurez humana). La historia de la CCI ilustra el hecho de que esa madurez no se adquiere en un día, sino que es el producto del desarrollo histórico. La nueva generación de hoy tiene un papel esencial que desempeñar en ese proceso que está madurando.
La cultura del debate en la historia
La capacidad de debatir es una característica esencial del movimiento obrero. Pero no la ha inventado él. En ese ámbito, como en tantos otros tan fundamentales, la lucha por el socialismo ha sido capaz de asimilar lo mejor de lo adquirido por la humanidad, y adaptarlo a sus propias necesidades. Y así, esa lucha transformó esas cualidades llevándolas a un nivel superior.
Fundamentalmente, la cultura del debate es una expresión del carácter social de la humanidad. Es la emanación del uso específicamente humano del lenguaje. El uso del lenguaje como medio de intercambiar informaciones es algo que la humanidad comparte con muchos animales. Lo que la distingue del resto de la naturaleza en ese plano, es su capacidad de cultivar e intercambiar una argumentación (vinculado al desarrollo de la lógica y de la ciencia) y alcanzar el conocimiento de los demás, desarrollándose la empatía, vinculada, entre otras cosas, al desarrollo del arte.
Por consiguiente, esa cualidad no es nueva, ni mucho menos. Es anterior a la sociedad de clases y, sin duda, desempeñó un papel decisivo en el desarrollo de la especie humana. Engels, por ejemplo, menciona el papel de las asambleas generales entre los griegos en la época de Homero, en las tribus germánicas o los iroqueses de Norteamérica, haciendo un elogio especial a la cultura del debate de éstos ([9]). Por desgracia, a pesar de los trabajos de Morgan en esa época y de sus colegas del siglo xix y de sus sucesores, no poseemos datos suficientes sobre los primeros pasos, quizás los más decisivos, en ese ámbito.
Lo que sí sabemos, en cambio, es que la filosofía y los inicios del pensamiento científico empezaron a prosperar allí donde la mitología y el realismo ingenuo - dúo antiguo a la vez contradictorio e inseparable - fueron puestos en entredicho. Esos dos modos de comprensión son prisioneros de la incapacidad de comprender más profundamente la experiencia inmediata. Los pensamientos que los primeros hombres formaron basándose en su experiencia práctica eran necesariamente religiosos.
"Desde los tiempos remotísimos, en que el hombre, sumido todavía en la mayor ignorancia acerca de la estructura de su organismo y excitado por las imágenes de los sueños, dio en creer que sus pensamientos y sus sensaciones no eran funciones de su cuerpo, sino de un alma especial, que moraba en ese cuerpo y lo abandonaba al morir; desde aquellos tiempos, el hombre tuvo forzosamente que reflexionar acerca de las relaciones de esta alma con el mundo exterior. Si el alma se separaba del cuerpo al morir éste y sobrevivía, no había razón para asignarle a ella una muerte propia; así surgió la idea de la inmortalidad del alma, idea que en aquella fase de desarrollo no se concebía, ni mucho menos, como un consuelo, sino como una fatalidad ineluctable, y no pocas veces, cual entre los griegos, como un infortunio verdadero" ([10]).
Fue en el marco de un realismo ingenuo en el que se dieron los primeros pasos de un desarrollo lentísimo de la cultura y de las fuerzas productivas. Por su parte, la tarea del pensamiento mágico, aun conteniendo cierto grado de sabiduría psicológica, era dar un sentido a lo inexplicable y, por lo tanto, encauzar los miedos. Ambos fueron unas contribuciones importantes en el avance del género humano. La idea según la cual el realismo ingenuo tendría una afinidad particular con la filosofía materialista, o que ésta se habría desarrollado directamente a partir de aquél, es una idea sin base alguna.
"Los extremos se tocan, reza un viejo dicho de la sabiduría popular, impregnado de dialéctica. Difícilmente nos equivocaremos, pues, si buscamos el grado más alto de la quimera, la credulidad y la superstición, no precisamente en la tendencia de las ciencias naturales que, como la filosofía alemana de la naturaleza, trata de encuadrar a la fuerza el mundo objetivo en los marcos de su pensamiento subjetivo, sino, por el contrario, en la tendencia opuesta, que, haciendo hincapié en la simple experiencia, trata al pensamiento con soberano desprecio y llega realmente más allá que ninguna otra en la ausencia de pensamiento. Es ésa la escuela que reina en Inglaterra" ([11]).
La religión, come dice Engels, nació no sólo de una visión mágica del mundo, sino también a partir del realismo ingenuo. Sus primeras generalizaciones sobre el mundo, a menudo audaces, tienen necesariamente un carácter que le da autoridad.
Las primeras comunidades agrarias, por ejemplo, comprendieron rápidamente que dependían de la lluvia, pero no podían comprender, ni mucho menos, las condiciones que la originaban. La invención de un dios de la lluvia fue un acto creador para tranquilizarse, dándose la impresión de que es posible, mediante ofrendas o rezos, influir en el curso de la naturaleza. Homo sapiens es la especie que aseguró su supervivencia mediante el desarrollo de la conciencia. Y se enfrenta a un problema sin precedentes: la parálisis que provoca, a menudo, el miedo a lo desconocido. Las explicaciones de lo desconocido no deben permitir la menor duda. De esa necesidad, y como expresión más desarrollada, aparecieron las religiones reveladas. La base emocional de esa visión del mundo es la creencia y no el conocimiento.
El realismo ingenuo no es sino la otra cara de la misma moneda, una especie de "división elemental del trabajo" mental. Todo lo que no puede explicarse en un sentido práctico inmediato, entra necesariamente en el ámbito de lo mágico. Además, la comprensión práctica está también basada en una visión religiosa, la visión animista en su origen. En esta visión, el mundo entero se hace fetiche. Incluso las técnicas que los seres humanos pueden, conscientemente, producir y reproducir, parecen realizarse gracias a la ayuda de fuerzas personalizadas que existen independientemente de nuestra voluntad.
Es evidente que en un mundo así había una posibilidad muy limitada para el debate en el sentido moderno de la palabra. Hace unos 2500 años, una nueva cualidad empezó a afirmarse con más fuerza, poniendo inmediata y directamente en entredicho el dúo religión y "buen sentido común". Se desarrolló a partir del antiguo modo de pensar tradicional, en el sentido de que éste se convirtió en su contrario. Así, el primer modo de pensamiento dialéctico que precedió a la sociedad de clases (que en China, por ejemplo, se plasmó en la idea de la polaridad entre el yin y el yang, el principio masculino y el principio femenino) se transformó en pensamiento crítico, basado en los componentes esenciales de la ciencia, de la filosofía y del materialismo. Pero todo esto era inconcebible sin que apareciera lo que nosotros hemos llamado cultura del debate. La palabra griega dialéctica significa, de hecho, diálogo o debate.
¿Qué fue lo que permitió esas nuevas prácticas y costumbres? De manera general, fue la extensión del ámbito de las relaciones sociales y del conocimiento. En un nivel más global fue la naturaleza cada vez más compleja del mundo social. Como le gustaba repetir a Engels, el sentido común es un muchacho fuerte y vigoroso mientras esté en su casa entre cuatro paredes, pero conoce cantidad de aprietos en cuanto sale por el ancho mundo. Y aparecieron los límites de la religión en su capacidad para apaciguar el miedo. En realidad, no había eliminado el miedo, lo único que había hecho era sacarlo al exterior. Mediante el mecanismo religioso, la humanidad intentó encarar un terror que, sin ella, la habría aplastado en una época en que no disponía de otros medios de autodefensa. Pero de ese modo, la humanidad transformó también su propio miedo en una fuerza suplementaria que la dominaba.
"Explicar" lo que es todavía inexplicable significa renunciar a una investigación verdadera. Es de ahí de donde surge el conflicto entre religión y ciencia o, como decía Spinoza, entre la sumisión y la investigación. Al principio, los filósofos griegos se opusieron a la religión. Tales de Mileto, primer filósofo conocido, rompió ya con la visión mística del mundo. Anaximandro, que le sucedió, pedía que se explicara la naturaleza a partir de ella misma.
Y el pensamiento griego fue también una declaración de guerra contra el realismo ingenuo. Heráclito explicó que la esencia de las cosas no la llevan escrita encima. "A la naturaleza le gusta ocultarse", decía éste, o, como lo diría Marx, "toda ciencia estaría de más, si la forma de manifestarse las cosas y la esencia de éstas coincidiesen directamente." ([12]).
El nuevo método ponía en entredicho tanto a la creencia como también a los prejuicios y la tradición que son el credo de la vida cotidiana (en alemán, por ejemplo, las dos palabras están relacionadas: Glaube = creencia y Aberglaube = superstición). Se les oponía la teoría y la dialéctica.
"Por mucho desdén que se sienta por todo lo que sea pensamiento teórico, no es posible, sin recurrir a él, relacionar entre sí dos hechos naturales o penetrar en la relación que entre ellos existe" ([13]).
El desarrollo de las relaciones sociales era, evidentemente, el resultado del desarrollo de las fuerzas productivas. Aparecieron pues, al mismo tiempo que el problema - la inadecuación de los modos de pensar existentes -, los medios para resolverlo. Ante todo se desarrolló la confianza en uno mismo, en la potencia del espíritu humano. La ciencia sólo puede desarrollarse cuando posee la capacidad y la voluntad de aceptar la existencia de la duda y de la incertidumbre. Contrariamente a la autoridad de la religión y de la tradición, la verdad de la ciencia no es absoluta sino relativa. Y así surgen no solo la posibilidad, sino también la necesidad de intercambiar opiniones.
Está claro que reivindicar la autoridad del conocimiento solo podía plantearse si las fuerzas productivas (en el sentido cultural más amplio) habían alcanzado cierto grado de desarrollo. No podía ni siquiera imaginarse sin un desarrollo correspondiente de las artes, de la educación, de la literatura, de la observación de la naturaleza, del lenguaje. Y esto va paralelo con la aparición, en cierta fase de la historia, de una sociedad de clases cuya capa dirigente se ha liberado de la producción material. Pero esos desarrollos no hicieron surgir automáticamente un método nuevo e independiente. Ni los Egipcios, ni los Babilonios, a pesar de los progresos científicos que aportaron, ni los Fenicios, los primeros en desarrollar un alfabeto moderno, fueron tan lejos como los Griegos por ese camino.
En Grecia fue el desarrollo de la esclavitud lo que permitió la emergencia de una clase de ciudadanos libres al lado de los sacerdotes. Eso puso las bases materiales que socavaron la religión (podemos entender así mejor la expresión de Engels en el Anti-Dühring: sin la esclavitud de la antigüedad, no habría socialismo moderno). En India, por la misma época, el desarrollo de la filosofía, del materialismo (llamado Lokayata) y el estudio de la naturaleza coinciden con la formación y el desarrollo de una aristocracia guerrera que se oponía a la teocracia brahmán, y que se basaba, en parte, en la esclavitud agrícola. Como en Grecia, donde la lucha de Heráclito contra la religión, contra la inmortalidad y contra la condena de los placeres carnales estaba dirigida a la vez contra los prejuicios de los tiranos y contra los de las clases oprimidas, los nuevos procedimientos en India eran practicados por una aristocracia. El budismo y el jainismo, surgidos en la misma época, estaban mucho más extendidos entre la población laboriosa, pero se mantenían en un marco religioso, con su idea sobre la reencarnación del alma típica de la sociedad de castas a la que querían oponerse (y que se encuentra también en Egipto).
En China, en cambio, donde había un desarrollo de la ciencia y una especie de materialismo rudimentario (por ejemplo en la Lógica de Mo Ti), ese desarrollo fue limitado porque no existía una casta dirigente sacerdotal contra la cual podría haberse organizado la revuelta. El país estaba dirigido por una burocracia militar formada gracias a la lucha contra los bárbaros que lo rodeaban ([14]).
En Grecia existía un factor suplementario y, en muchos aspectos, decisivo que también desempeñó un papel importante en India: un desarrollo más avanzado de la producción de mercancías. La filosofía griega no se inició en la propia Grecia, sino en las colonias portuarias de Asia menor. Producir mercancías implica intercambio no sólo de bienes, sino también de la experiencia que contienen en su producción. Esa producción acelera la historia, favoreciendo una expresión superior del pensamiento dialéctico. Permite un grado de individualización sin el cual el intercambio de ideas a un nivel tan elevado es imposible. Y empieza a acabar con el aislamiento en el que hasta entonces se movía la evolución social. La unidad económica fundamental de todas las sociedades agrícolas basadas en la economía natural era la aldea o, en el mejor de los casos, la región autárquica. Pero las primeras sociedades de explotación basadas en una cooperación más amplia, a menudo para desarrollar la irrigación, siempre eran básicamente agrícolas. En cambio, el comercio y la navegación abrieron la sociedad griega al mundo. Reprodujo, pero a un nivel superior, la actitud de conquista y descubrimiento del mundo de la comunidades nómadas. La historia muestra que, en cierta fase de su desarrollo, la aparición del debate público fue un fenómeno indispensable para un desarrollo internacional (incluso aunque estuviera concentrado en una región) y, en ese sentido, tenía un carácter "internacionalista". Diógenes y los Cínicos estaban en contra de la distinción entre helenos y bárbaros y se declaraban ciudadanos del mundo. A Demócrito le hicieron un juicio acusándolo de haber dilapidado una herencia con la que se había pagado viajes educativos por Egipto, Babilonia, Persia e India. Se defendió leyendo extractos de sus escritos, fruto de sus viajes; se le declaró inocente.
El debate nació respondiendo a una necesidad material. En Grecia se fue desarrollando con la comparación entre las diferentes fuentes del conocimiento. Se comparan diferentes modos de pensar, diferentes modos de investigar y sus resultados, los métodos de producción, las costumbres y las tradiciones. Se descubre que se contradicen, se confirman a se completan. Se combaten o se completan o ambas cosas. A través de la comparación, las verdades absolutas se vuelven relativas.
Esos debates son públicos. Se verifican en puertos, plazas de mercado (los foros), escuelas, academias. Y, por escrito, llenan las bibliotecas y se extienden por todo el mundo conocido.
Sócrates - el filósofo que pasó su tiempo debatiendo en las plazas - encarna la esencia de esa evolución. Su preocupación principal - cómo alcanzar un verdadero conocimiento de la moral - es ya un ataque contra la religión y los prejuicios que suponen que la respuesta para todo ya existe. Sócrates declaró que el conocimiento era la condición principal para una ética correcta y la ignorancia su peor enemigo. Es, pues, el desarrollo de la conciencia, y no el castigo, lo que permite el progreso moral, pues la mayoría de los humanos no puede ir, durante mucho tiempo y de manera deliberada, en contra de la voz de su propia conciencia.
Pero Sócrates fue más allá, poniendo las bases teóricas de toda ciencia y toda clarificación colectiva: el reconocimiento de que el punto de partida del conocimiento es la toma de conciencia, o sea la necesidad de dejar de lado los prejuicios. Eso abre el camino de lo esencial: la búsqueda, la investigación. Se oponía vigorosamente a las conclusiones precipitadas, a las opiniones no críticas y satisfechas de sí mismas; a la arrogancia y la presunción. Creía en "la modestia del no conocimiento" y en la pasión que brota del verdadero conocimiento, basado en una visión y una convicción profundas. Es el punto de partida del "diálogo socrático". La verdad es el resultado de una búsqueda colectiva que consiste en el diálogo entre todos los alumnos en el que cada uno es a la vez maestro y alumno. El filósofo no es un profeta que anuncia revelaciones, sino alguien que está, junto con otros, en busca de la verdad. Esto aporta un nuevo concepto de los dirigentes: el dirigente es el más determinado en hacer avanzar la clarificación sin perder nunca de vista el objetivo final. El paralelo con la definición del papel de los comunistas en la lucha de clases que se hace en el Manifiesto comunista, es sorprendente.
Sócrates era un experto para estimular y dirigir las discusiones. Hizo evolucionar el debate público hasta niveles del arte o de la ciencia. Su alumno, Platón, desarrolló el diálogo hasta unas cotas que raramente se han alcanzado desde entonces.
En la "Introducción" a la Dialéctica de la naturaleza, Engels habla de tres grandes períodos en la historia del estudio de la naturaleza hasta hoy: las "geniales intuiciones" de los antiguos griegos y "los descubrimientos extraordinariamente importantes, pero esporádicos" de los árabes como precursores del tercer período, "la ciencia moderna" cuyos primeros pasos se realizaron en el Renacimiento. Llama la atención la sorprendente capacidad, en "la época cultural árabe-musulmana", para absorber y hacer una síntesis de diferentes culturas antiguas y su apertura a la discusión. August Bebel cita a un testigo presencial de la cultura del debate público en Bagdad:
"Imaginaos simplemente que en la primera reunión no sólo había representantes de todas las sectas musulmanas existentes, ortodoxas y heterodoxas, sino también adoradores del fuego (Parsi); materialistas, ateos; judíos y cristianos, en una palabra toda clase de infieles. Cada secta tenía su portavoz que debía representarla. Cuando uno de los dirigentes de partido entraba en la sala, todo el mundo se levantaba respetuosamente de su asiento y nadie se habría sentado antes de que ocupara su sitio. Cuando la sala estuvo casi llena, uno de los infieles dijo: ‘Todo el mundo conoce las reglas. Los musulmanes no tienen derecho a combatirnos con pruebas sacadas de sus libros sagrados o con discursos basados en los de su profeta, puesto que nosotros no creemos en vuestros libros ni en vuestro profeta. Aquí solo puede uno usar argumentos basados en la razón humana'. Estas palabras fueron acogidas con regocijo general" ([15]).
Bebel añade:
"La diferencia entre la cultura árabe y la cristiana era la siguiente: los árabes recogieron durante sus conquistas todas las obras que podían servirles para sus estudios e instruirlos sobre los pueblos y países que habían conquistado. Los cristianos, al ir extendiendo su doctrina, destruían todos esos monumentos de la cultura como productos del diablo u horrores paganos."
Y concluye:
"La época árabe-musulmana fue el eslabón que une la cultura greco-romana y la cultura antigua en general a la cultura europea que floreció desde el Renacimiento. Sin aquélla, ésta no habría alcanzado sus cimas actuales. El cristianismo era hostil a todo ese desarrollo cultural."
Una de las razones del fanatismo y del sectarismo ciego del cristianismo ya fue identificado por Heinrich Heine y más tarde confirmado por el movimiento obrero: cuantos más sacrificios y renuncias exige una cultura tanto más intolerable es la propia idea de que esos principios puedan un día ser puestos en entredicho.
Y sobre el Renacimiento y la Reforma, a los que Engels califica de "la más grandiosa transformación progresiva que la humanidad había vivido hasta entonces", también subraya no sólo su papel en el desarrollo del pensamiento, sino también en el de las emociones, de la personalidad, del potencial humano y de la combatividad. Era una época que:
"... requería titanes y supo engendrarlos; titanes, por su vigor mental, sus pasiones y su carácter, por la universalidad de sus intereses y conocimientos y por su erudición. (...) Y es que los héroes de aquel tiempo no vivían aún esclavizados por la división del trabajo, cuyas consecuencias apreciamos tantas veces en el raquitismo y la unilateralidad de sus sucesores. Pero lo que sobre todo los distingue es el hecho de que casi todos ellos vivían y se afanaban en medio del torbellino del movimiento de su tiempo, entregados a la lucha práctica, tomando partido y peleando con los demás, quiénes con la palabra y la pluma, quiénes con la espada en la mano, quiénes empuñando la una y la otra" (Engels, ídem, "Introducción").
El debate y el movimiento obrero
Si observamos las tres épocas "heroicas" del pensamiento humano que desembocaron, según Engels, en el desarrollo de la ciencia moderna, se nota hasta qué punto fueron limitadas en el tiempo y el espacio. Primero, comienzan muy tarde en relación con la historia de la humanidad como un todo. Incluso contando con los espacios chino e indio, esas fases estaban limitadas geográficamente. Tampoco duraron mucho (el Renacimiento en Italia y la Reforma en Alemania sólo unas cuantas décadas). Y eran muy exiguas las fracciones de las clases explotadoras (ya, de por sí, muy minoritarias) que participaron de manera activa en ese desarrollo.
Y dos cosas parecen sorprendentes. Primero, sencillamente, el propio hecho de que hayan podido existir esos momentos de debate público y de la ciencia, y que su impacto haya sido tan importante y duradero, a pesar de todas las rupturas y los obstáculos. Segundo, hasta qué punto ha sido capaz el proletariado (a pesar de la ruptura en la continuidad orgánica de su movimiento a mediados del siglo xx, a pesar de que no puedan existir organizaciones de masas en el capitalismo decadente) de mantener e incluso a veces ampliar considerablemente el debate organizado. El movimiento obrero ha mantenido viva esa tradición, a pesar de las interrupciones, durante casi dos siglos. Y en ciertos momentos, como en los movimientos revolucionarios en Francia, en Alemania o en Rusia, ese proceso abarcó a millones de personas. Aquí, la cantidad se vuelve calidad.
Esa calidad no es, sin embargo, únicamente el resultado de que el proletariado, en los países industrializados al menos, sea la mayoría de la población. Ya hemos visto cómo la ciencia moderna y la teoría, tras los memorables debates durante el Renacimiento, fueron deteriorándose, entorpecidos en su desarrollo por la división burguesa del trabajo. El centro de este problema es la separación entre la ciencia y los productores, una distancia impensable en otras épocas como la árabe o la del Renacimiento.
"(Este proceso de disociación) se remata en la gran industria, donde la ciencia es separada del trabajo como potencia independiente de producción y aherrojada al servicio del capital" ([16]).
La conclusión de ese proceso, la describe Marx en el borrador de su respuesta a Vera Zasulich:
"[el sistema capitalista] en lucha tanto contra las masas trabajadoras como contra la ciencia y contra las mismas fuerzas productivas que engendra".
El capitalismo es el primer sistema económico que no puede existir sin aplicar sistemáticamente la ciencia a la producción. Debe limitar le educación del proletariado para mantener su dominación de clase. Y debe desarrollar la educación del proletariado para conservar su posición económica. Hoy la burguesía es cada vez más una clase sin cultura, atrasada, mientras que la ciencia y la cultura están en manos o de proletarios o de representantes remunerados de la burguesía cuya situación económica y social se parece cada día más a la de la clase obrera.
"La abolición de las clases sociales (...) supone pues, un grado elevado de desarrollo de la producción en donde la apropiación de los medios de producción y a causa de la dominación política, del monopolio de la cultura y de la dirección intelectual por una clase social particular que se ha convertido no solo en algo superfluo sino, además, desde el punto de vista económico, político e intelectual, en un obstáculo para el desarrollo. Ese punto ya ha sido alcanzado" ([17]).
El proletariado es el heredero de las tradiciones científicas de la humanidad. Más aún que en el pasado, toda futura lucha revolucionaria proletaria aportará necesariamente un florecimiento sin precedentes del debate público y los inicios de un movimiento hacia la restauración de la unidad entre ciencia y trabajo, la realización de una comprensión global más a la altura de las exigencias de la época contemporánea.
La capacidad del proletariado para alcanzar nuevas cimas la ha demostrado ya con el desarrollo del marxismo, primer método científico sobre la sociedad humana y la historia. Solo el proletariado ha sido capaz de asimilar las adquisiciones más elevadas del pensamiento filosófico burgués: la filosofía de Hegel. Las dos formas de dialéctica conocidas en la Antigüedad eran la dialéctica de la transformación (Heráclito) y la dialéctica de la interacción (Platón, Aristóteles). Sólo Hegel logró combinar esas dos formas y crear las bases para una dialéctica verdaderamente histórica.
Hegel aportó una nueva dimensión al concepto de debate atacando, como nunca antes se había hecho, la oposición rígida entre lo verdadero y lo falso. En la "Introducción" a la Fenomenología del espíritu demostró que las fases diferentes y opuestas de un desarrollo (como la historia y la filosofía) forman una unidad orgánica, de igual modo que la flor y el fruto. Hegel explica que la incapacidad para entender esa unidad se debe a la tendencia a concentrase en la contradicción, perdiendo de vista el desarrollo. Al poner de pie la dialéctica, el marxismo ha sido capaz de absorber lo más progresivo de Hegel, la comprensión de los procedimientos que llevan hacia el futuro.
El proletariado es la primera clase a la vez explotada y revolucionaria. Contrariamente a las clases revolucionarias precedentes, clases explotadoras, su búsqueda de la verdad no está limitada por ningún interés que preservar como clase. Contrariamente a las clases explotadas anteriores, que no podían sobrevivir sino consolándose con ilusiones (religiosas en particular), su interés de clase es la pérdida de ilusiones. Como tal, el proletariado es la primera clase cuya tendencia natural, en cuanto se pone a reflexionar, y se organiza y lucha en su terreno, es una tendencia hacia la clarificación.
Los bordiguistas se olvidaron de esa característica propia y exclusiva del proletariado cuando se inventaron el concepto de "invariabilidad". Su punto de partida es correcto: la necesidad de permanecer leal a los principios de base del marxismo frente a la ideología burguesa. Pero la conclusión que dice que es necesario limitar y hasta abolir el debate para así mantener las posiciones de clase, es le un producto de la contrarrevolución. La burguesía sí que ha comprendido mucho mejor que para atraer al proletariado al terreno del capital, ante todo lo que debe hacer es suprimir o ahogar sus debates. Primero lo intentó mediante la represión violenta, después ha desarrollado también otras armas mucho más eficaces como la "democracia" parlamentaria y el sabotaje organizado por la izquierda del capital. El oportunismo también lo ha comprendido desde hace mucho tiempo. Como su característica esencial es la incoherencia, debe ocultarse, huir del debate abierto. La lucha contra el oportunismo y la necesidad de una cultura del debate, no sólo no son contradictorias sino que son mutuamente indispensables.
Esa cultura no excluye, ni mucho menos, la confrontación apasionada de posturas políticas divergentes. Pero eso no significa que el debate político deba concebirse como un duelo necesariamente traumático, con vencedores y vencidos, que lleve a rupturas y escisiones. El ejemplo más edificante del "arte" o de la "ciencia" del debate en la historia es el del Partido bolchevique entre febrero y octubre de 1917. Incluso en un contexto de intromisión masiva de una ideología ajena, las discusiones eran apasionadas pero totalmente fraternas y fuente de inspiración para todos los participantes. Por encima de todo, esas discusiones hicieron posible lo que Trotski llamó "el rearme" político del partido, el reajuste de su política a las necesidades cambiantes del proceso revolucionario, que es una de las condiciones de la victoria.
El "diálogo bolchevique" necesita comprender que todos debates no tienen el mismo significado. La polémica de Marx contra Proudhon era una "demolición" en regla, pues su tarea era tirar al basurero de la historia una visión que se había convertido en una traba para el desarrollo de la conciencia del movimiento obrero. En cambio, el joven Marx, a la vez que entablaba una lucha formidable contra Hegel y contra el socialismo utópico, nunca perdió su inmenso respeto a Hegel, Fourier, Saint Simon u Owen a quienes hizo entrar así para siempre en nuestra herencia común. Engels escribiría más tarde que sin Hegel, no habría existido el marxismo y, sin los utopistas no habría habido socialismo científico tal como hoy lo conocemos.
Las crisis más graves del movimiento obrero, incluidas las de la CCI, en su gran mayoría no las provocaron las divergencias como tales, por muy importantes que fueran, sino el sabotaje patente del debate y del proceso de esclarecimiento. El oportunismo usa todos los medios para llegar a ese sabotaje. No sólo puede minimizar divergencias importantes, sino también exagerar las secundarias o inventarse divergencias donde no las hay. Usa además los ataques personales, cuando no la denigración o la calumnia.
El peso muerto que hace pesar en el movimiento obrero el "buen sentido común" cotidiano por un lado, y, por otro, el respeto sin crítica, casi religioso de ciertas costumbres y tradiciones, se relaciona con lo que Lenin llamaba "espíritu de círculo". Tenía perfectamente razón en su combate contra la sumisión del proceso de construcción de la organización y de su vida política a la "espontaneidad" del buen sentido común y sus consecuencias: "Pero - preguntará el lector - ¿por qué el movimiento espontáneo, el movimiento por la línea de menor resistencia, conduce precisamente a la supremacía de la ideología burguesa? Por la sencilla razón de que la ideología burguesa es mucho más antigua por su origen que la ideología socialista, porque su elaboración es más completa y porque posee medios de difusión incomparablemente más poderosos" ([18]).
Lo característico de la mentalidad de círculo es la personalización del debate, la actitud que consiste no en centrarse en los argumentos políticos, en "qué se dice", sino en "quién lo dice". Ni que decir tiene que esa personalización excesiva es un gran obstáculo para una discusión colectiva fructífera.
En el "diálogo socrático" ya se había comprendido que el desarrollo del debate no es sólo cosa del pensamiento; es también una cuestión ética. Hoy, la búsqueda de la clarificación sirve los intereses del proletariado y su sabotaje los daña. En esto, la clase obrera deberá inspirarse de la frase de Lessing, alemán del siglo de las luces, quien afirmaba que si había algo que amaba más que la verdad era la búsqueda de la verdad.
La lucha contra el sectarismo y contra la impaciencia
Lo ejemplos más patentes de la cultura del debate como elemento esencial de los movimientos proletarios de masas no los da la Revolución rusa ([19]). El partido de clase estaba en la vanguardia de la dinámica. Las discusiones en el seno del partido en Rusia en 1917, eran sobre cuestiones como la naturaleza de clase de la revolución, si había que apoyar o no la continuación de la guerra imperialista, y cuándo y cómo tomar el poder. Y sin embargo, a lo largo de todo ese período, se mantuvo la unidad del partido, a pesar de las crisis políticas durante las cuales estaban en juego el destino de la revolución mundial y, con éste, el de la humanidad.
Sin embargo, la historia de la lucha de clase proletaria, la del movimiento obrero organizado en especial, nos enseña que no siempre se alcanzaron esos niveles de cultura del debate. Ya hemos mencionado la intrusión reiterada de métodos monolíticos en la CCI. No es sorprendente que eso haya producido a menudo escisiones en la organización. Con los métodos monolíticos, las divergencias no pueden resolverse mediante el debate y desembocan necesariamente en ruptura y separación. Y el problema no se resuelve, sin embargo, con la escisión de los militantes en quienes esos métodos se personalizaron hasta la caricatura. La posibilidad de que esos métodos no proletarios vuelvan a surgir indica la existencia de debilidades más extendidas sobre esta cuestión en la organización misma. Son a menudo pequeñas confusiones e ideas erróneas apenas perceptibles en la vida y la discusión cotidiana, pero que pueden abrir el camino a dificultades mayores en ciertas circunstancias. Una de ellas consiste en la tendencia a plantear cualquier debate en términos de confrontación entre marxismo et oportunismo, de lucha polémica contra la ideología burguesa. Una de las consecuencias de este modo de hacer es la de inhibirse del debate, dando la impresión a los camaradas que ya no tienen derecho a equivocarse ni a expresar sus confusiones o desacuerdos.
Otra consecuencia es la "banalización" del oportunismo. Si lo vemos por todas partes (y gritamos a cada paso: "¡el lobo!", en cuanto aparece la menor divergencia), probablemente no lo reconoceremos cuando aparezca de verdad. Otro problema es la impaciencia en el debate cuyo resultado es no escuchar los argumentos de los demás y una tendencia a querer monopolizar la discusión, a aplastar al "adversario", a convencer a los demás "a toda costa" ([20]).
Lo que tienen en común todos esos procedimientos es el peso de la impaciencia pequeñoburguesa, la falta de confianza en la práctica viva de la clarificación colectiva en el proletariado. Expresan una dificultad para aceptar que la discusión y la clarificación son un proceso. Y como todos los procesos fundamentales de la vida social, ése tiene un ritmo interno y su propia ley de desarrollo. Éste corresponde al movimiento que va de la confusión hacia el esclarecimiento, contiene errores y orientaciones falsas y también su corrección. Esas evoluciones requieren tiempo para ser profundas de verdad. Podrán acelerarse, pero nunca cortocircuitarse. Cuanto más amplia sea la participación en ese proceso, cuando más alentada sea la participación del conjunto de la clase, tanto más fructífero será.
En su polémica contra Bernstein ([21]), Rosa Luxemburg subrayaba la contradicción esencial de la lucha de clases: movimiento en el seno del capitalismo, pero que tiende hacia un objetivo situado fuera del capitalismo. De esa naturaleza contradictoria vienen los dos principales peligros que amenazan el movimiento. El primero es el oportunismo, o sea la apertura a la influencia nefasta de la clase enemiga. La consigna de ese desvío en el camino de la lucha de clases es: "el movimiento lo es todo, la meta no es nada". El segundo peligro principal es el sectarismo, o sea la falta de apertura hacia la influencia de la vida de su propia clase, el proletariado. La consigna de ese desvío es: "la meta lo es todo, el movimiento no es nada".
Tras la terrible contrarrevolución resultante de la derrota de la revolución mundial en el período posterior a la Primera Guerra mundial, se fue desarrollando en el seno de lo que quedaba del movimiento revolucionario la idea falsa y funesta de que era posible combatir el oportunismo con el sectarismo. Esta visión, que acabó llevando a la esterilización y la fosilización, era incapaz de comprender que el oportunismo y el sectarismo son las dos caras de la misma moneda, pues ambos separan el movimiento y la meta. Sin la participación plena de las minorías revolucionarias en la vida real y en el movimiento de su clase, el objetivo del comunismo no podrá alcanzarse.
[1]) Incluso jóvenes revolucionarios tan maduros y clarividentes teóricamente como Marx y Engels pensaban - en la época de las convulsiones sociales de 1848 - que el comunismo estaba, más o menos tarde, al orden del día. Una suposición que tuvieron que revisar y abandonar rápidamente.
[2]) Léase las "Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de primavera de 2006" en Francia, Revista internacional no 125.
[3]) En el campo proletario, la idea del dogma ha sido teorizada por la corriente llamada "bordiguista".
[4]) Las biografías y memorias de los revolucionarios del pasado están repletas de ejemplos de su capacidad para discutir y, especialmente, escuchar. En esto, Lenin era conocido, pero no era el único. Un solo ejemplo: los recuerdos de Fritz Sternberg en sus Conversaciones con Trotski (redactadas en 1963). "En sus conversaciones conmigo, Trotski era de lo más educado. No me interrumpía prácticamente nunca, sólo para pedirme alguna explicación o desarrollar una palabra o un concepto la mayoría de las veces".
[5]) Léanse al respecto los artículos de los números 110 y 114 de la Revista internacional, "Conferencia extraordinaria de la CCI: el combate por la defensa de los principios organizativos" y "XVº Congreso de la CCI : Reforzar la organización ante los retos del período".
[6]) Véase "La confianza y la solidaridad en la lucha del proletariado" y "Marxismo y ética" en la Revista internacional n° 111, 112, 127 y 128.
[7]) Véanse nuestros libros sobre la Izquierda comunista de Italia y la Izquierda comunista de Holanda.
[8]) La Izquierda comunista de de Francia mantendría esa posición tras la disolución de la Fracción italiana. Ver, por ejemplo, la crítica del concepto del "jefe genial" reproducido en la Revista internacional n° 33 y de la noción de disciplina que considera a los militantes de la organización como simples ejecutantes que no tienen por qué discutir sobre las orientaciones política de la organización, en la Revista internacional n° 34.
[9]) Engels, el Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado.
[10]) Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, cap. II.
[11]) Engels, Dialéctica de la naturaleza, "Los naturalistas en el mundo de los espíritus".
[12]) El Capital, III, 48: "La fórmula trinitaria", III. FCE, 1946, México.
[13]) Engels, Dialéctica de la naturaleza, fin del capítulo: "Los naturalistas en el mundo los espíritus"
[14]) Sobre estos temas del Asia de los años 500 antes de JC, véanse las conferencias de August Thalheimer en la Universidad Sun Yat Sen en Moscú, 1927 : "Einführung in den dialektischen Materiailismus" (Introducción al materialismo dialéctico).
[15]) August Bebel, Die Mohamedanisch-Arabische Kulturepoche (1889), cap. VI, "El desarrollo científico, la poesía". Traducido del alemán por nosotros.
[16]) El Capital, Libro I, 4ª., cap. 14: "División del trabajo y manufactura", 5 "Carácter capitalista de la manufactura".
[17]) Anti-Dühring, 3ª parte: "El socialismo", "Nociones teóricas".
[18]) ¿Qué hacer?, II "La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia", "b) culto de la espontaneidad. Rabochaya Mysl".
[19]) Ver, por ejemplo, el libro de Trotski: Historia de la revolución rusa o el de John Reed: Diez días que estremecieron el mundo.
[20]) Ver al respecto el informe sobre los trabajos del "XVIIº Congreso de la CCI. Un fortalecimiento internacional del campo proletario" en la Revista internacional n° 130.
[21]) Rosa Luxemburg, Reforma social o revolución.
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
Cuestiones teóricas:
- Cultura [38]
VII - Los problemas del período de transición, 5
- 2016 reads
Con este artículo de Bilan n° 35, publicación teórica de los comunistas de izquierda italianos, proseguimos la reedición de la serie de estudios sobre el período de transición redactados por Mitchell. El artículo anterior (publicado en la Revista internacional n° 130) abría la discusión sobre las tareas económicas de la dictadura del proletariado, en respuesta a los esfuerzos de los comunistas de izquierda holandeses del GIK, y ponía de relieve los “principios fundamentales de la producción y la distribución comunistas” a la luz de la experiencia en Rusia. El debate entre esas dos corrientes de la Izquierda comunista, que ha quedado en gran medida enterrado por la historia, a causa, sobre todo, de la contrarrevolución, debe ser sacado del olvido ahora que una nueva generación busca respuestas para una alternativa real al sistema capitalista.
Habremos de volver más en profundidad sobre las cuestiones planteadas en ese debate. El artículo aquí publicado se centra, especialmente, en el problema del reparto del producto social durante la transición hacia una sociedad totalmente comunista, período durante el cual no es todavía posible aplicar el principio universal de “a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades”. Como ya dijimos en la introducción al artículo precedente, no compartimos todas las posiciones de Mitchell (y de Bilan) sobre esta cuestión, por ejemplo la que dice que la URSS habría eliminado, en cierto modo, el capitalismo mediante la abolición de la propiedad formal de los medios de producción; de igual modo, también merece sin duda una discusión saber si la principal medida económica defendida por Marx, el GIK y la Izquierda italiana – el sistema de bonos de trabajo – sería la mejor base para el desarrollo de relaciones sociales comunistas tras la destrucción del capitalismo de Estado. Este artículo posee, sin embargo, muchas de las mejores cualidades de la Izquierda italiana:
- el método que consiste en basar sus investigaciones en el examen crítico de la tradición marxista, en particular la Crítica del programa de Gotha de Marx;
- su capacidad para examinar el problema del reparto o distribución con cierta profundidad, sobre todo en lo referente a la Ley del valor;
- su capacidad para evitar las soluciones fáciles a las inmensas tareas que le esperan al proletariado una vez que se haya hecho con el dominio en la sociedad. Llama especialmente la atención, por ejemplo, que, mientras que para el GIK la remuneración del trabajo en función del cálculo de “la hora-trabajo social” garantizaría una progresión casi automática hacia el comunismo integral (que no debe confundirse con el comunismo propiamente dicho), para Mitchell, la persistencia de ese sistema es la prueba de que el proletariado no se ha liberado todavía de la ley del valor, la cual, en ese sentido, significa que sigue persistiendo el trabajo asalariado. Podrá parecer que la diferencia no sería más importante que la que hay entre un vaso medio lleno y otro medio vacío, pero es en realidad sintomático de una visión muy diferente de la revolución proletaria.
Bilan n° 35 (septiembre-octubre de 1936)
Muchas parrafadas se han echado ya sobre el “producto del trabajo social” y su reparto “íntegro” y “equitativo”, fórmulas confusas de las que tan fácilmente echa mano la demagogia. Pero el problema capital del destino del producto social, o sea de la suma de las actividades del trabajo, se concentra en dos preguntas fundamentales: ¿cómo se reparte el producto total? Y ¿cómo se reparte la fracción de ese producto que entra inmediatamente en el consumo individual? |
Bien sabemos que no hay respuesta única válida para todas las sociedades y que los modos de reparto dependen de los modos de producción. Pero también sabemos que hay algunas reglas fundamentales que debe respetar toda organización social que quiera pervivir: las sociedades, como las personas que la componen, están sometidas a las leyes de la conservación, la cual presupone la reproducción, no la simple, sino la ampliada. Es una evidencia que hay que recordar.
Por otro lado, en cuanto la economía rompe su marco natural, doméstico, y se generaliza en economía mercantil, adquiere entonces un carácter social que, en el sistema capitalista, tomó un significado exorbitante a causa del conflicto que la opone irreductiblemente al carácter privado de la apropiación de las riquezas.
Con la producción “socializada” del capitalismo, ya no estamos ante productos individuales aislados, sino ante productos sociales, o sea, productos que no sólo corresponden al uso inmediato de los productores, sino que, además, son los productos comunes de sus actividades:
“el hilo, las telas, los objetos de metal que salen de la fábrica son, a partir de ahí, el producto común de numerosos obreros entre cuyas manos deben pasar sucesivamente antes de estar acabados. Ningún individuo puede afirmar: soy yo quien ha hecho eso; éste es mi producto” (Engels, Anti-Duhring).
En otras palabras, la producción social es la síntesis de los actividades individuales y no su yuxtaposición; de ahí la consecuencia de que:
“en la sociedad, la relación entre productor y producto, una vez terminado éste, es puramente exterior, y el retorno del producto al individuo depende de las relaciones de éste con otros individuos. No se apodera de él inmediatamente. Su objetivo, cuando produce en sociedad, no es apropiarse inmediatamente del producto. Entre productor y producto está la distribución, la cual, por medio de sus leyes sociales, determina su parte de los productos y se sitúa pues entre la producción y el consumo” (K. Marx : Introducción a la crítica..., subrayado nuestro, ndlr – Mitchell).
Eso sigue siendo así en la sociedad socialista; y cuando decimos que los productores deberán restablecer el dominio sobre la producción que les ha arrebatado el capitalismo, no pretendemos trastornar el curso natural de la vida social, sino el de las relaciones de producción y de reparto.
En su Crítica al Programa de Gotha, Marx, denunciando el utopismo reaccionario de las ideas de Lassalle sobre el “producto del trabajo”, plantea así la cuestión:
“¿qué es el “producto del trabajo”?”. “¿Es el objeto creado por el trabajo o su valor? Y en este segundo caso, el valor total del producto o sólo la fracción de valor que el trabajo ha venido a añadir al valor de los medios de producción utilizados” (subrayado nuestro).
Marx dice que la producción social – en la que ya no predomina el productor individual sino el productor social – el concepto de “producto del trabajo” difiere esencialmente del que considera el producto del trabajo independiente: si observamos primero la expresión “producto del trabajo” en el sentido de objeto creado por el trabajo, el producto del trabajo de la comunidad es entonces la “totalidad del producto social”; producto social del que hay que descontar los elementos necesarios para la reproducción ampliada, los del fondo de reserva, los absorbidos por los gastos improductivos y las necesidades colectivas, lo que transforma el “producto íntegro del trabajo” en un “producto parcial”, o sea, “la fracción de los objetos de consumo que se reparte individualmente entre los productores de la colectividad”.
En resumen, ese “producto parcial” no solo no contiene la parte materializada del trabajo antiguo proporcionado en los ciclos productivos anteriores y absorbido por la sustitución de los medios de producción consumidos, sino que tampoco representa la totalidad del trabajo nuevo añadido al capital social, puesto que hay que operar las reducciones de las que acabamos de hablar; eso significa que el “producto parcial” es equivalente a la renta neta de la sociedad o la fracción de la renta bruta que debería reintegrar el consumo individual del productor, pero que la sociedad burguesa no reparte íntegramente.
Esa es la respuesta a la primera pregunta: “¿cómo se reparte el producto total?”. Se deduce simplemente esta conclusión: el trabajo sobrante, o sea la fracción del trabajo vivo o nuevo requerido por el conjunto de las necesidades colectivas, no podría ser abolido por ningún sistema social. Sin embargo deberá de dejar de ser el obstáculo que es bajo el capitalismo en el desarrollo del individuo, para ser la condición de su pleno desarrollo en la sociedad comunista.
“El trabajo excedente no fue inventado por el capital. Donde quiera que una parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de producción nos encontramos con el fenómeno de que el trabajador, libre o esclavizado, tiene que añadir al tiempo de trabajo necesario para poder vivir una cantidad de tiempo suplementario, durante el cual trabaja para producir los medios de vida destinados al propietario de los medios de producción…”(El Capital).
Lo que determina la cuota de trabajo sobrante capitalista son las necesidades de producción de plusvalía, que es el motor de la producción social; el domino del valor de cambio sobre el valor de uso hace depender las necesidades de la reproducción ampliada y del consumo a las de la acumulación de capital; el desarrollo de la productividad del trabajo incita a aumentar la cuota y la masa de trabajo sobrante.
En cambio, el trabajo sobrante socialista debe limitarse a lo mínimo correspondiente tanto a las necesidades de la economía proletaria como a las necesidades de la lucha de clases que siguen existiendo nacional e internacionalmente. En realidad, la fijación de la tasa de acumulación y la de los gastos administrativos e improductivos (absorbidos por la burocracia) será una de las preocupaciones centrales del proletariado; pero este aspecto del problema lo examinaremos en otro capítulo.
Hay que responder ahora a la segunda pregunta planteada: “¿Cómo se reparte a su vez el producto parcial?”, o sea la fracción del producto total que cae inmediatamente en el consumo individual, o sea en las rentas salariales, puesto que la forma capitalista de remuneración del trabajo se mantendrá durante el período transitorio.
Apropiación colectiva, nivelación y desaparición de los salarios
Empecemos diciendo que hay una idea a la que han dado fácilmente crédito algunos revolucionarios, según la cual una apropiación colectiva, para ser verdadera, debe implicar ipso facto la desaparición de los salarios y la instauración de una remuneración igual para todos; a esta propuesta se le añade la conclusión de que la desigualdad de los salarios presupone explotación de la fuerza de trabajo.
Esa idea, que encontramos al examinar los argumentos de los internacionalistas holandeses, viene, por un lado (insistamos en ello una vez más), de la negación del movimiento contradictorio del materialismo histórico, y, por otro, de la confusión creada entre dos categorías diferentes: fuerza de trabajo y trabajo; entre el valor de la fuerza de trabajo, o sea la cantidad de trabajo exigida para la reproducción de esa fuerza, y la cantidad total de trabajo que esa misma fuerza proporciona en un tiempo dado.
Es exacto decir que al contenido político de la dictadura del proletariado debe corresponderle un nuevo contenido social de la retribución del trabajo que ya no podrá seguir siendo únicamente lo equivalente de los productos estrictamente necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, lo que constituye la base de la explotación capitalista: la oposición entre el valor de uso y el valor de cambio de esa mercancía particular que se llama “fuerza de trabajo”, desaparece con la supresión de la propiedad privada de los medios de producción y por consiguiente desaparece también el uso privado de la fuerza de trabajo. Evidentemente, el nuevo uso de la esa fuerza y de la masa de trabajo sobrante resultante de ella, podrían ser desviadas de sus objetivos proletarios (como lo demuestra la experiencia soviética), pudiendo así surgir un modo de explotación de tipo particular que, hablando propiamente, no es capitalismo. Pero ésta es otra historia sobre la que habremos de volver. Por ahora, vamos a detenernos en esta propuesta: el hecho de que el móvil fundamental en la economía proletaria ya no sea la producción de plusvalía y de capital ampliados sin cesar, sino la producción ilimitada de valores de uso, no significa que las condiciones estén maduras para una nivelación de los “salarios” que se traduzca en una igualdad en el consumo. Además, ni esa igualdad se instaura al principio del período de transición ni tampoco se realiza en la fase comunista como expresión de la fórmula inversa “a cada uno según sus necesidades”. En realidad, la igualdad formal no podrá existir nunca: lo que el comunismo realiza es, finalmente, la igualdad real en la desigualdad natural.
Queda sin embargo por explicar por qué se mantiene la diferencia de salarios en la fase transitoria a pesar de que el salario, aún conservado su envoltorio burgués, haya perdido su contenido contrario. Inmediatamente se plantea la pregunta: ¿Qué normas jurídicas prevalecen en ese período?
Marx, en su Crítica al programa de Gotha, nos da la respuesta: “el derecho nunca estará a un nivel más elevado que el estado económico y el grado de civilización social que le corresponde”.
Una vez que ha constatado que el modo de reparto de los objetos de consumo no es sino el reflejo del modo de reparto de los medios de producción y del modo de producción mismo, ya solo se trata para Marx de un esquema que se va realizando progresivamente. El capitalismo no instauró de entrada sus relaciones de distribución; lo hizo por etapas, sobre las ruinas acumuladas del sistema feudal. El proletariado tampoco podrá ajustar inmediatamente la distribución según las normas socialistas, sino que lo hará en virtud de un derecho que no es otro que el de “una sociedad que en todas sus relaciones: económica, moral, intelectual, lleva todavía los estigmas de la antigua sociedad de cuyas entrañas ha salido”. Pero hay además otra diferencia capital entre las condiciones de desarrollo del capitalismo y las del socialismo. La burguesía, al ir conquistando sus posiciones económicas en el seno de la sociedad feudal, iba construyendo al mismo tiempo las bases de la futura superestructura jurídica de su sistema de producción. Y su revolución política consagra lo adquirido en el plano económico y jurídico. El proletariado no se beneficia de ninguna evolución semejante, no puede apoyarse en ningún privilegio económico, ni en el menor embrión concreto de “derecho socialista”, pues, para un marxista, es inconcebible considerar como tal derecho las “conquistas sociales” del reformismo. Por lo tanto, el proletariado deberá aplicar temporalmente el derecho burgués, restringido, cierto es, al mecanismo de la distribución. Así lo entiende Marx cuando en su Crítica del programa de Gotha habla de derecho igual y también Lenin en el Estado y la revolución cuando constata con claro y convincente realismo que: “De aquí un fenómeno tan interesante como la subsistencia del «estrecho horizonte del derecho burgués» bajo el comunismo, en su primera fase. El derecho burgués respecto a la distribución de los artículos de consumo presupone también inevitablemente, como es natural, un Estado burgués, pues el derecho no es nada sin un aparato capaz de obligar a respetar las normas. De donde se deduce que bajo el comunismo no sólo subsiste durante un cierto tiempo el derecho burgués, sino que ¡subsiste incluso el Estado burgués, sin burguesía!”.
Marx, también en su Crítica… analizó cómo y por qué principios se aplica el derecho igual burgués: “El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo” ([1]).
Y la remuneración del trabajo se realiza del modo siguiente: “Congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad – después de hechas las obligadas deducciones – exactamente lo que ha dado. Lo que el productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo” (subrayado nuestro).
Por ejemplo, la jornada social de trabajo representa la suma de horas de trabajo; el tiempo de trabajo individual de cada productor es la porción que ha proporcionado de la jornada social de trabajo, la parte que ha tomado. Y recibe de la sociedad un bono en el que consta que ha dado tal cantidad de trabajo (descontando el trabajo efectuado para el fondo colectivo) y, con ese bono, retira de los almacenes sociales una cantidad de objetos de consumo que correspondan al valor de su trabajo ([2]). La misma cuota de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de ésta con otra forma.
Es el mismo principio que el que regula el intercambio de mercancías en caso de que sea un intercambio de valores equivalentes. El fondo y la forma difieren porque al ser diferentes las condiciones, nadie puede dar otra cosa sino es su trabajo y, por otro lado, nada puede pertenecer al individuo sino son los objetos de consumo individual. Pero para el reparto de esos objetos entre productores considerados individualmente, el principio que rige es el mismo que en el intercambio de mercancías equivalentes: una misma cantidad de trabajo con una forma se intercambia por una misma cantidad de trabajo con otra forma.
El reparto injusto de los objetos de consumo
según el trabajo y no según las necesidades
Cuando Marx habla del principio análogo al que rige el intercambio de mercancías y de cantidad individual de trabajo, habla sin lugar a dudas del trabajo simple, sustancia del valor, lo cual significa que todos los trabajos individuales deberán ajustarse a una medida común para que puedan ser comparados, evaluados y, por lo tanto, remunerados en aplicación del “derecho que es proporcional al trabajo realizado”. Ya hemos dicho que no existe todavía ningún método científico de medida del trabajo simple, de modo que la ley del valor subsiste en esa función, aunque sólo actúe ya dentro de los límites que imponen las nuevas condiciones políticas y económicas. Marx ya se encargó de eliminar las dudas que podrían subsistir a ese respecto cuando analizaba la medida del trabajo:
“Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo (sub. nuestro), más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de ser una medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás; pero reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales (subrayado nuestro), y, por consiguiente, la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no fuesen desiguales) sólo pueden medirse por la misma medida siempre y cuando que se les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un aspecto determinado; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual. Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado" (Crítica del programa de Gotha).
De este análisis se deduce una evidencia: por un lado, que la existencia del derecho igual burgués está indisolublemente vinculada a la del valor; por otro lado, que el modo de reparto sigue conteniendo una doble desigualdad: una que es expresión de la diversidad de las “aptitudes individuales”, de las “capacidades productivas”, de los “privilegios naturales”; y la otra que, en igualdad de trabajo, surge de las diferencias de condición social (familia, etc.): “En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el antagonismo entre el trabajo intelectual y el trabajo manual (sb. nuestro); cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De cada cual según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades!” (ídem).
“Consiguientemente, la primera fase del comunismo no puede proporcionar todavía justicia ni igualdad: subsisten las diferencias de riqueza, diferencias injustas; pero no será posible ya la explotación del hombre por el hombre, (...) Marx muestra el curso de desarrollo de la sociedad comunista, que en sus comienzos se verá obligada a destruir solamente aquella «injusticia» que consiste en que los medios de producción sean usurpados por individuos aislados, pero que no estará en condiciones de destruir de golpe también la otra injusticia, consistente en la distribución de los artículos de consumo «según el trabajo» (y no según las necesidades)”. (Lenin, el Estado y la revolución)
El intercambio de cantidades iguales de trabajo, aunque de hecho se plasme en una desigualdad en el reparto, no implica ni mucho menos explotación, siempre y cuando el fondo y la forma del intercambio se hayan modificado y sigan manteniéndose las condiciones políticas que determinaron el cambio, es decir que se mantenga realmente la dictadura del proletariado. Sería pues absurdo invocar la tesis marxista para justificar una forma cualquiera de explotación resultante, en realidad, de la degeneración de esa dictadura. En cambio, debe ser categóricamente rechazada la tesis que tiende a demostrar que la diferencia entre salarios, que la división entre trabajo cualificado y sin cualificación, entre trabajo simple y trabajo compuesto, serían signos indiscutibles de degeneración del Estado proletario y de la existencia de una clase explotadora, y debe ser rechazada porque, por un lado implica que la degeneración es inevitable y, por otro, porque no ayuda en nada para explicar la evolución de la Revolución rusa.
Ya hemos dado a entender que los Internacionalistas holandeses, en sus análisis sobre los problemas del período de transición, se han inspirado más de sus deseos que de la realidad histórica. Su esquema abstracto, del que excluyen, como gente perfectamente consecuente con sus principios, la ley del valor, el mercado, la moneda, debería, por lógica también, preconizar un reparto “ideal” de los productos. Para ellos, “... la revolución proletaria colectiviza los medios de producción, abriendo así el camino a la vida comunista, las leyes dinámicas del consumo individual deben conjugarse necesariamente, porque están indisolublemente vinculadas a las leyes de la producción, operándose ese vínculo «por sí mismo» mediante el paso a la producción comunista” (pág. 72 de su obra ya citada, Ensayo sobre el desarrollo de la sociedad comunista).
Los camaradas holandeses consideran pues que la nueva relación de producción, mediante la colectivización, determina automáticamente un nuevo derecho sobre los productos.
“Ese derecho se expresaría en las condiciones iguales para el consumo individual. Al igual que la hora de trabajo individual es la medida del trabajo individual, también es al mismo tiempo la medida del consumo individual. El consumo está así regulado socialmente, moviéndose en una línea justa. El paso a la revolución social no es sino la aplicación de la medida de la hora-trabajo social media en toda vida económica. Sirve de medida a la producción y también al derecho de los productores al producto social” (pág. 25).
La evolución reaccionaria de la URSS:
¿causas económicas o resultado del abandono del internacionalismo?
Repitámoslo, esa afirmación solo podrá ser positiva si se le da su significado concreto, o sea si se reconoce que, en la práctica, solo podrá tratarse del valor cuando se habla de tiempo de trabajo y de medida del trabajo. Y eso es lo que no han hecho los camaradas holandeses, lo cual los ha llevado al error en su análisis sobre la Revolución rusa y, sobre todo, a limitar considerablemente el campo de sus investigaciones sobre las causas profundas de la evolución reaccionaria de la URSS. La explicación de dicha evolución no van a buscarla en las entrañas de la lucha nacional e internacional de clases (ese método de hacer abstracción de los problemas políticos es una de las características negativas de su estudio), sino en los mecanismos económicos cuando proponen: “cuando los rusos acabaron incluso restableciendo la producción sobre la base del valor, lo que proclamaron fue no solo la expropiación de los trabajadores de los medios de producción, sino que ya no habría ninguna relación directa entre el crecimiento de la masa de productos y la parte correspondiente a los obreros en esa masa” (pág. 19).
Mantener el valor equivaldría para ellos a proseguir la explotación de la fuerza de trabajo, mientras que nosotros creemos haber demostrado, basándonos en la tesis marxista, que el valor puede subsistir sin su contenido antagónico, es decir sin que haya retribución del valor de la fuerza de trabajo.
Pero, además de eso, los internacionalistas holandeses deforman el significado de las palabras de Marx sobre el reparto de los productos. En la afirmación de que el obrero recibe, en el reparto, según la cantidad de trabajo realizado, no descubren más que un aspecto de la doble desigualdad que hemos subrayado y es el resultante de la situación social del obrero (pág. 81); pero no se detienen a considerar el otro aspecto: los trabajadores, en un mismo tiempo de trabajo, proporcionan cantidades diferentes de trabajo simple (trabajo simple que es la medida común del valor) dando como resultado un reparto desigual. Prefieren quedarse en su reivindicación: supresión de las desigualdades salariales, que queda suspendida en el aire pues a la supresión del salariado capitalista no le corresponde inmediatamente la desaparición de las diferencias en la retribución del trabajo.
El camarada Hennaut da una solución parecida al problema del reparto en el período de transición, solución que saca también de una interpretación errónea, por ser incompleta, de las críticas de Marx al Programa de Gotha. En Bilan, página 747, dice: “la desigualdad que deja subsistir la primera fase del socialismo no resulta de la remuneración desigual aplicada a los diferentes tipos de trabajo: el trabajo simple del peón o el trabajo compuesto del ingeniero con todas las escalas intermedias entre esos dos extremos. No, todos los tipos de trabajo valen igual, sólo deben medirse su «duración» y su «intensidad»; pero la desigualdad se debe a que se aplica a hombres con capacidades y necesidades diferentes, unas tareas y unos recursos uniformes”.
Y Hennaut pone patas arriba el pensamiento de Marx cuando le hace descubrir la desigualdad en que “la parte sobre el beneficio social se mantenía igual – en base a una prestación igual, claro está, para cada individuo, mientras que sus necesidades y el esfuerzo realizado para alcanzar una misma prestación eran diferentes” mientras que, como ya hemos dicho, Marx ve la desigualdad en que los individuos reciben partes desiguales, porque proporcionan cantidades desiguales de trabajo y es en eso en lo que se basa la aplicación del derecho igual burgués.
Una política de igualación de salarios no puede aplicarse durante el período de transición, no solo porque sería inaplicable, sino porque desembocaría inevitablemente en un hundimiento de la productividad del trabajo.
Si durante el “comunismo de guerra”, los bolcheviques aplicaron el sistema de la ración igual, independientemente de la cualificación y del rendimiento del trabajo, no era porque se basaba en un método económico capaz de asegurar el desarrollo sistemático de la economía, sino que se debía al régimen de un pueblo asediado que ponía en tensión todas sus energías hacia la guerra civil.
Partiendo de la consideración general de que las variaciones y diferencias en la cualificación del trabajo (y su retribución) están en relación inversa con el nivel técnico de producción, se entiende por qué, en la URSS, después de la N.E.P., les grandes variaciones de salarios entre obreros cualificados y no cualificados ([3]) se debían a la importancia cada vez mayor que tomaba la cualificación individual del obrero en comparación con los países capitalistas altamente desarrollados. En estos, después de una revolución, las categorías en el trabajo podrían reducirse mucho más que en la actual URSS, en virtud de una ley según la cual el desarrollo de la productividad del trabajo tiende a nivelar las cualificaciones. Pero los marxistas no pueden olvidarse de que “la esclavizante subordinación de los individuos a la división del trabajo”, y, junto con ella, el “derecho burgués”, solo desaparecerán gracias al empuje irresistible de una técnica prodigiosa puesta al servicio de los productores.
(continuará)
Mitchell
[1]) Nos ha parecido útil reproducir el texto íntegro de la Crítica del Programa de Gotha que se refiere al reparto, pues consideramos que cada palabra tiene una gran importancia.
[2]) Marx entiende aquí por valor del trabajo, la cantidad de trabajo social realizado por el productor, pues resulta evidente que, puesto que el trabajo crea el valor, que es su sustancia, no tiene en sí mismo valor, pues, como lo hacía notar Engels, se trataría entonces de un valor del valor, una especie de redundancia.
[3]) No hablamos aquí evidentemente del “stajanovismo” y demás, que no son sino productos monstruosos del centrismo.
Series:
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [18]
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Historia del movimiento obrero - La contribución de la CNT a la instauración de la República española (1923-31)
- 7913 reads
En el tercer articulo de la serie mostramos cómo el sindicalismo había debilitado las tendencias revolucionarias existentes en la CNT (tanto las de orientación marxista -partidarios de integrarse en la Tercera Internacional- como las de orientación anarquista). En 1923, la CNT, debilitada por la desmoralización de los obreros tras la derrota de las luchas de 1919-20 y por la brutal represión organizada a través del pistolerismo a sueldo de la patronal y coordinado por las autoridades militares y gubernativas ([1]), es de nuevo ilegalizada por la dictadura de Primo de Rivera que cierra sistemáticamente sus locales y mete en la cárcel a los sucesivos Comités dirigentes que se van formando.
En condiciones de constante persecución de sus militantes, la CNT va a mantener una cierta actividad. Sin embargo, como poníamos de manifiesto al final del tercer artículo de esta serie, esa actividad va a tener un sentido muy diferente del que tuvo entre 1911-1915. Mientras entonces se volcó en el apoyo a las iniciativas de lucha que pudieran surgir y en una reflexión general sobre los problemas que golpeaban a la clase obrera y a la humanidad (especialmente sobre la cuestión de la guerra imperialista ([2])), ahora se va a centrar casi monográficamente en el apoyo a todo tipo de conspiraciones de políticos burgueses de oposición a la dictadura y tendrá un papel decisivo en el advenimiento de la República española en 1931, una fachada de "libertades" y "derechos", una "República de los trabajadores" (cómo a sí misma se presentaba) que masacrará de forma despiadada las luchas obreras.
La dictadura de Primo de Rivera
La dictadura del General Primo de Rivera obedecía a múltiples causas. En primer lugar, al agotamiento del viejo régimen de la Restauración que había dominado el Estado español desde 1876 ([3]): un sistema de alternancia entre dos partidos (conservador y liberal) que representaban a la parte dominante de la burguesía española pero que era incapaz de integrar a fracciones importantes de la propia burguesía (especialmente las regionalistas), marginaba a la pequeña burguesía (tradicionalmente republicana y anticlerical) y el único lenguaje que tenía frente a obreros y campesinos era el de una bárbara represión.
En segundo lugar, con la posguerra, el capital español había visto evaporarse los fáciles beneficios obtenidos con la venta masiva de toda clase de productos a los dos bandos amparado en la famosa "neutralidad". La crisis había vuelto con toda su virulencia y golpeaba con el desempleo, la inflación y la miseria más extrema.
En tercer lugar, la burguesía española se hallaba empantanada en la guerra colonial de Marruecos que la llevaba de desastre en desastre (el más famoso fue la matanza de soldados españoles a manos de las guerrillas marroquíes en Annual 1921). Se hacía necesario reforzar al ejército español, debilitado por las luchas intestinas, por la incapacidad del personal político para dirigirlo y por una burocracia faraónica (llegó a haber 1 general por cada 2 sargentos y por cada 5 soldados).
Sin embargo, sin negar la importancia de esos 3 factores, la causa fundamental está en la nueva situación mundial. La primera gran guerra marca la entrada del capitalismo en su época de decadencia que está dominada por 3 factores: las crisis tienden a convertirse en más o menos crónicas; la dinámica guerrera se impone con fuerza a todos los Estados, grandes o pequeños; la oleada revolucionaria de 1917-23 muestra la amenaza del proletariado. Ante esta situación, cada capital nacional necesita fortificarse alrededor del Estado -baluarte fundamental de su defensa- desarrollando la tendencia general al capitalismo de Estado. En un primer momento, esta tendencia fue llevada a cabo mediante regímenes de fuerza que suprimen las garantías constitucionales y colocan a la cabeza del Estado a generales o a hombres políticos erigidos en caudillos carismáticos ([4]). Así tenemos al Duce italiano Mussolini, al general Horthy en Hungría que alcanza el poder tras la derrota de la tentativa de revolución proletaria (1919) o al general Pilduski en Polonia etc.
La dictadura de Primo de Rivera fue muy bien acogida por la burguesía española, especialmente por la catalana ([5]) y sobre todo fue apoyada de forma casi incondicional por el PSOE cuyo sindicato, la UGT, se convirtió en el sindicato del régimen. El líder de este último - Largo Caballero -, dirigente también del PSOE, fue nombrado consejero de Estado del dictador.
Para garantizarse el monopolio sindical, la UGT fue muy beligerante en la persecución de la CNT y muchos de sus cuadros actuaron como chivatos que delataban a obreros cenetistas o simplemente combativos.
Frente a esta situación, la reacción que prevaleció en la CNT, especialmente impulsada por sus dos dirigentes más representativos, Joan Peiró ([6]) y Ángel Pestaña, fue buscar el contacto con toda clase de dirigentes de partidos burgueses de oposición para organizar "movimientos revolucionarios" contra la dictadura.
En su Historia del anarcosindicalismo español, Gómez Casas ([7]), autor abiertamente anarquista ([8]), lo reconoce sin tapujos:
"La CNT mantuvo contacto con las fuerzas de oposición a la dictadura. A comienzos de 1924, Peiró, secretario del Comité nacional de la CNT, que a la sazón se hallaba en Zaragoza, entró en relación en París con el coronel Maciá, representante de la oposición catalanista y cabeza del movimiento revolucionario que se fraguaba" (página 177).
En 1924-1926, se concretaron una serie de intentos de incursión desde la frontera francesa, tentativas de pronunciamientos militares en combinación con la CNT que llamaría a la huelga general, así como en 1926 el rocambolesco intento de secuestro del monarca español en París a cargo de anarquistas radicales (Durruti, Ascaso y Jover). En estos episodios, la CNT ponía los militantes, es decir, la carne de cañón. El resultado era siempre el mismo: la dictadura desencadenaba una sañuda represión contra elementos cenetistas condenándolos a muerte, enviándolos a presidio o torturándolos bestialmente.
En 1928 y 1930 se produjeron otras intentonas siempre contando con la colaboración activa de la CNT. Destacaron la famosa "sanjuanada" ([9]) y la bufonada llamada el complot de Sánchez Guerra, político monárquico liberal que se había conchabado con el capitán general de Valencia que le traicionó en el último momento. Esta última, Gómez Casas la caracteriza así:
"El pleno clandestino de julio 1928 autorizó a una inteligencia con los políticos y militares que se oponían a la dictadura. Por esta razón la CNT tampoco en esta ocasión fue ajena a la conspiración de Sánchez Guerra. La proclama valenciana de este político se manifestó contra la monarquía absoluta y la dictadura, por la soberanía nacional y la dignificación y unión del ejército y la marina. Se comprometía también a mantener enérgicamente el orden público" (página 181).
¿Cómo es posible que la CNT apoyara la soberanía nacional, la unión del ejército y la marina y el mantenimiento enérgico del orden público?
Joan Peiró, principal impulsor de esta política lo justifica de la siguiente manera:
"si hoy se pudiese hablar libremente y en un congreso regular, se modificaría todo lo modificable - algo han modificado las conferencias y plenos confederales - pero quedarían en pie, intangibles, los dos principios básicos de la CNT: la acción directa y el antiparlamentarismo. En caso contrario, la CNT no tendría razón de ser" (serie de artículos titulada "Deslinde de campos", publicada en Acción social obrera, 1929).
Pero, ¿en qué consisten la "acción directa" y el "antiparlamentarismo"? El sentido que le dan los dirigentes cenetistas de la época no tienen nada que ver con el sentido que pudieron tener en un primer momento para el sindicalismo revolucionario ([10]).
En una nota, Peirats ([11]) entiende por acción directa que:
"los conflictos había que resolverlos por el contacto directo entre las partes afectadas (con los patronos los de orden laboral y con las autoridades los de orden público" (página 52, op. cit.).
Esta concepción no se parece en nada a la primitiva visión de la CNT que la entendía como lucha directa de masas fuera de los cauces impuestos por la burguesía. Ahora se habla de que los sindicatos negocien directamente con los patronos los conflictos "laborales" y ¡los de orden público con las autoridades! En definitiva, la nueva "acción directa" consiste en la visión liberal-corporativa de un entendimiento directo entre patronos y sindicatos. ¡Ningún político burgués podría estar en desacuerdo con tal interpretación!
Respecto al "antiparlamentarismo" en una intervención en el Congreso de junio 1931 (sobre el que luego volveremos), Peiró lo aclara al explicar las conversaciones con el coronel Maciá:
"[éste] nos pidió las condiciones que impondría la Confederación para secundar aquel movimiento revolucionario cuyo fin era implantar la República federal. Contestación de los representantes de la Confederación: «A nosotros nos interesa poco qué pueda implantarse después de la revolución que se realice. Lo que nos interesa es la libertad de todos nuestros presos, sin excepción alguna, y que las libertades colectivas e individuales queden totalmente garantizadas»".
No se trata de la denuncia del parlamento como máscara mistificadora del Estado (idea correcta - aunque insuficiente - del primitivo sindicalismo revolucionario) sino de una neutralidad sindical, de un dejar hacer a los políticos para que configuren el Estado que deseen siempre que garanticen la libertad de acción sindical.
Esta "adaptación" de conceptos tan queridos por el sindicalismo revolucionario y por el anarquismo, sirve para hacer colar una política de integración en el Estado burgués. Esto no es el fruto de una maquinación malévola de dirigentes "reformistas" sino una necesidad imposible de soslayar para el sindicalismo. Este tiene que adaptarse al Estado capitalista y para ello "lo único que le interesa" son las libertades jurídicas e institucionales necesarias para realizar su labor de control de los trabajadores y de sumisión de sus reivindicaciones a las necesidades del capital nacional, como vamos a ver a continuación.
La contribución de la CNT a la proclamación de la República
Las repercusiones de la depresión del 29 golpearon violentamente al capital español provocando despidos, carestía de la vida y extendiendo el hambre entre los jornaleros del campo. Nuevas generaciones obreras se incorporaban al trabajo y, al mismo tiempo, las más viejas empezaban a recuperarse de los efectos de las derrotas de 1919-20. En 1930, las huelgas tomaron tal magnitud que el dictador tuvo que exiliarse y dejar el poder al general Berenguer que inició inmediatamente conversaciones con los políticos de oposición y acabó legalizando a la CNT el 30 de abril de 1930 cuyo órgano - Solidaridad obrera - reapareció en julio de 1930 ([12]). Pese a estos arreglos, la marea huelguística continuó creciendo. No sólo el régimen, sino la propia monarquía se veían totalmente desbordados, los viejos políticos "liberales-monárquicos" se declaraban "opositores" tirando a la basura la corona real sustituyéndola por el gorro frigio republicano. En abril de 1931 unas elecciones municipales dieron una mayoría aplastante a las fuerzas de oposición a las que se había unido el PSOE que desde 1929 empezó a cambiar de chaqueta abandonando como ratas el barco de una dictadura agonizante. El monarca tuvo que abdicar y exiliarse a París. La República era proclamada en medio de enormes ilusiones populares ([13]).
El gobierno provisional republicano agrupaba en Unión nacional al PSOE, los republicanos y muchos ex-monárquicos conducidos por Alcalá Zamora, terrateniente andaluz coronado como Presidente de la República.
Esta coalición trató las luchas obreras con la salvaje represión de siempre. Como señala Peirats:
"... los burgueses de la República no quieren ahora conflictos que pueden asustar a la burguesía. Tampoco hay que asustar a las derechas a las que se ha asegurado que salvo el trastrueque de los símbolos reales, todo seguirá como antes. Y si no se pueden suprimir las huelgas y el hambre por decreto, y aquellas se multiplican, otra ley - la de la Defensa de la República - y otra - la de Vagos y Maleantes -, y otra, la del ‘disparo sin previo aviso' meterán en cintura a los ‘alborotadores" (página 52 op. cit.).
Respecto a la CNT, la burguesía española continuó la tradicional política de marginación y represión. En ello influyó el interés descarado del PSOE que - continuando la política seguida con la dictadura - quería mantener el monopolio sindical de la UGT. En mayo de 1931, el ministro de trabajo, el socialista Largo Caballero, promulgaba una Ley de jurados mixtos - una prolongación de los Comités paritarios instaurados por la dictadura ([14]) - que significaba la exclusión de la CNT obligada a pasar por el aro burocrático estatal antes de poder convocar una huelga. Esto, como dice Peirats, era "una flecha apuntada al corazón de la CNT y a sus tácticas de acción directa" pues, como decía Peiró, la "razón de ser" de la CNT era la vía liberal de negociación directa entre patronos y sindicatos ([15]). Con ello, la CNT era colocada en la tesitura de aceptar el nuevo marco legal o verse, una vez más, marginada ([16]), como lamenta Gómez Casas:
"[los cenetistas] representaban un gran caudal de energía, generosidad y capacidad creadora, que la sociedad no supo comprender. Los poderes públicos y las instituciones burguesas prefirieron reprimirlos a respetarlos, destruir sus sindicatos y provocar, por consiguiente, reacciones destructoras y una mentalidad favorable a la réplica terrorista y al talión ([17]), en lugar permitir el desarrollo natural de sus entidades, facilitándoles cauces" (op. cit., página 164, la nota es nuestra).
La burguesía española era muy "desagradecida". En 1930-31, mientras las huelgas se multiplicaban por todo el país, la actividad principal de la CNT recién legalizada no fue la de impulsarlas y desarrollar en lo posible su fuerza potencial - al contrario de lo que había hecho en periodos anteriores - sino la de contribuir al objetivo político burgués de sustituir el régimen dictatorial por la nueva fachada de la República. La CNT, continuando la labor durante la dictadura, puso la carne de cañón y cargó con todo el trabajo de movilización callejera mientras que la inmensa mayoría de políticos burgueses se habían subido al carro en el último momento y ahora eran los "hombres de la situación". Francisco Olaya ([18]) proporciona testimonios elocuentes que muestran que esa fue la orientación prioritaria de la CNT.
En las páginas 622 y 623 del Tomo II de su libro cita mítines en Barcelona y Valencia organizados por la CNT donde intervenían como oradores políticos republicanos -lo cual les proporcionaba un indiscutible aval ante las masas. Del mismo modo, cita el caso de La Coruña donde aquella convocó una huelga general para quebrar las últimas resistencias de los partidarios de la monarquía (página 623) ([19]).
En noviembre 1930 una huelga masiva que se extendía por toda Barcelona en solidaridad con los trabajadores del transporte a quienes la represión de una manifestación había causado 5 muertos fue detenida por la propia CNT puesto que:
"... al endurecerse la huelga, el Comité revolucionario ([20]) que tenía prevista la sublevación para el día 18, envió a Rafael Sánchez Guerra a la capital catalana para pedir a la CNT que no entorpeciera el movimiento subversivo y los delegados de los sindicatos, reunidos en Gavá, decidieron la vuelta al trabajo" (página 628, la nota aclaratoria es nuestra).
Esta acción marcaba un precedente: era la primera vez que la CNT saboteaba una huelga en aras de facilitar un movimiento político burgués de oposición.
En las elecciones municipales de abril 1931 que precipitarían la llegada de la República, los líderes cenetistas propiciaron discretamente la afluencia a las urnas de sus miembros como reconoce Olaya:
"se votaba por primera vez desde hacía 8 años, como si se tratara de un derecho conquistado y se hizo masivamente, hasta por los militantes de la CNT, influenciados por su aversión a la monarquía y sensibilizados por la crítica situación de miles de presos sociales" (página 646).
Solidaridad obrera en un artículo que hacía balance de las elecciones señalaba que "se ha votado por la amnistía y por la República contra los numerosos atropellos e injusticias que está cometiendo la Monarquía" (página 648). ¡Otro precedente que se marcaba y que se concretaría de manera mucho más abierta en las famosas elecciones de febrero de 1936!
Olaya reconoce claramente cómo la CNT fue puesta al servicio de la llegada del régimen burgués de la República:
"Con su actuación durante el periodo crítico del 13 al 16 de abril de 1931, los militantes de la CNT fueron los artífices de la proclamación de la República, sin contar con que sus votos, en detrimento de sus principios, fueron decisivos. Sin embargo, en el manifiesto publicado por su Comité el 14 de abril en Barcelona, se dejaba constancia de que «No somos entusiastas de una república burguesa, pero no consentiremos una nueva dictadura»" (página 660).
Y recurre - ¡cómo no! - a la eterna justificación que emplean las fuerzas de izquierda y extrema izquierda - tan denostadas por el anarquismo: "sus comités optaban por la política del mal menor, conscientes de que no estaban en situación de reivindicar sus postulados maximalistas" (ídem).
El argumento del mal menor es una trampa. Se dice no renunciar a los objetivos últimos, pero, en la práctica se apoyan supuestos "objetivos mínimos" que no son reivindicaciones mínimas del proletariado sino que constituyen el programa y las necesidades de la burguesía. El "mal menor" es la forma demagógica de hacer pasar el programa concreto de la burguesía en una situación política determinada, manteniendo la ilusión de que se lucha por un "futuro revolucionario".
El Congreso de junio 1931
En este Congreso extraordinario, la CNT hizo un esfuerzo enorme por hacerse un hueco dentro del sistema capitalista. Es cierto que se manifestaron muchas críticas y que los debates fueron tormentosos, pero los trabajos del Congreso apuntaron sistemáticamente en el sentido de la integración dentro de las estructuras de la producción capitalista y dentro de los cauces institucionales del Estado burgués.
Un mes antes, en un editorial del 14 de mayo de 1931, Solidaridad obrera había marcado la pauta. Rechazando la sucia amalgama en la que pretendían meterla los socialistas en el poder que hablaba de una "concordia" entre monárquicos- fascistas de un lado y extremistas anarco-cenetistas de otro , protestaba diciendo que no se puede "situar en un mismo plano de discordia la maniobra reaccionaria de los monárquicos, aristócratas y religiosos, y la protesta viril de un pueblo liberal y honrado que tanto hoy como ayer ha hecho más que todos los republicanos oficiales por el derrumbamiento de la monarquía y el sostenimiento de las libertades conquistadas" (página 664 op. cit.). El plano pues en el que se situaba el órgano más relevante de la CNT no era ni los objetivos máximos ni las reivindicaciones obreras sino el del "pueblo liberal", el de ser el "más extremista" en la defensa de la República.
Por eso, el Congreso avaló la política de pactos con los conspiradores burgueses como Gómez Casas reconoce de forma eufemística:
"el informe del Comité nacional se discutió con enorme fervor, dado que la actividad del organismo representativo, sobre todo en lo que a la pasada acción conspirativa se refiere, había marcado cierta diferencia con la ortodoxia a la que la militancia confederal estaba acostumbrada" (op. cit., página 196).
¡Verdaderamente es muy "suave" hablar de "cierta diferencia con la ortodoxia" cuando lo que aquello significaba era un cambio radical respecto a la conducta de la CNT en 1910-23!
Ante las Cortes constituyentes ([21]) la ponencia inicial decía:
"Las Cortes constituyentes son el producto de un hecho revolucionario, hecho que directa o indirectamente tuvo nuestra intervención. Al intervenir en estos hechos es que pensamos que más allá de la Confederación hay un pueblo también sojuzgado, pueblo al que hay que liberar, ya que nuestros postulados, amplios, justos, humanos, caminan hacia un país donde no sea posible que viva un solo hombre esclavo" (Gómez Casas, op. cit., página 202).
Ante esta retórica que muy bien podría firmar el más moderado de los demócratas burgueses se produjeron "vivísimas discusiones, que en algunos momentos se hicieron violentas" (Gómez Casas) por lo que se le acabó incluyendo la siguiente enmienda:
"Seguimos en guerra abierta contra el Estado. Nuestra misión, sagrada y elevada misión, es educar al pueblo para que comprenda la necesidad de sumarse a nosotros con plena conciencia y establecer nuestra total emancipación por medio de la revolución social. Fuera de este principio, que forma parte de nuestro propio ser, no sentimos temor en reconocer que tenemos el deber ineludible de señalar al pueblo un plan de reivindicaciones mínimas que ha de exigir creando su propia fuerza revolucionaria" (página 203).
Si analizamos seriamente esta enmienda vemos que en realidad es más de lo mismo. La retórica moderada de la ponencia es radicalizada retóricamente con la invocación a "los principios" para, en nombre del "plan de reivindicaciones mínimas", es decir, la política cotidiana del sindicato, concretar -como dice Gómez Casas- que "el anarcosindicalismo, aún sin pretenderlo, había acordado un margen de confianza a la tímida e incipiente República" (página 203). Un margen de confianza a una República que ponía en la práctica los objetivos de monárquico liberal Sánchez Guerra antes citado: la soberanía nacional, la dignificación y unión del ejército y la marina, y, sobre todo, mantener enérgicamente el orden público. ¡Este "mantenimiento del orden público" significó entre abril y diciembre de 1931 el asesinato de más de 500 obreros o jornaleros!
Este compromiso de la CNT con la República era muy grave, sin embargo, es importante comprender que la manera en que el Congreso definió su "programa máximo" (su sagrada y elevada misión) mostraba que la "nueva sociedad" a la que aspiraba el sindicato era en realidad ¡la vieja sociedad capitalista! Así, la ponencia sobre las Federaciones nacionales de industria del sindicato definía su papel de la siguiente manera:
"Habiéndose previamente realizado el hecho violento de la revolución social, en la reorganización de la máquina económico - industrial - agrícola, es decir, de todas las fuentes de la riqueza social, la Federación nacional de industria será el órgano adecuado para coordinar la producción de la industria respectiva y para equilibrar ésta a las necesidades del consumo nacional y del cambio con el extranjero" (página 200).
El "hecho violento de la Revolución social" lleva según la ponencia a una sociedad nacional, a una suerte de "socialismo en un solo país" -como el estalinismo- pues se plantean las cosas en términos de nación: consumo nacional e intercambio con el extranjero. Además, "equilibrar" la producción para que abarque el consumo nacional más la exportación no es una tarea "revolucionaria" sino que constituye la tarea corriente de gestión de la economía burguesa. No es de extrañar que uno de los delegados - Julio Roig - protestara vehementemente contra esta ponencia calificándola de ¡"marxista"! ([22]):
"Son razones de tipo marxista, son razones de consonancia con el desenvolvimiento de la economía burguesa en el presente momento histórico, según el grado de desenvolvimiento y desarrollo de dicha economía" (página 200).
El delegado ponía el dedo en la llaga al preguntar: "¿Es posible que fuésemos a claudicar sencillamente por el hecho de que la economía burguesa se desarrolla de esta forma?" (página 201). Lo que el delegado no podía comprender es que el sindicato necesita esa claudicación ante la economía burguesa pues su razón de ser en la decadencia del capitalismo es funcionar como engranaje del Estado y de la economía nacional.
Gómez Casas dice que la ponencia sobre las federaciones de industria "debe servir de reflexión a quienes solo ven en el anarcosindicalismo su destructivismo revolucionario" (página 200). Ser "constructivos" es pues alinearse dentro de las estructuras de la economía burguesa como el propio Gómez Casas lo señala retóricamente al sacar balance de los trabajos del Congreso sobre el papel "presente y futuro" de las Federaciones de Industria:
"El acuerdo de las Federaciones de Industria demostró, ante todo, la necesidad presentida por el anarcosindicalismo en aquella hora, de reafirmar sus vertientes constructivas, sin abandono de las finalidades revolucionarias clásicas" (página 201).
Un paso muy importante en la integración en el Estado burgués
El periodo que acabamos de analizar muestra un viraje fundamental en la historia de la CNT. Ha sido el principal proveedor de carne de cañón en la batalla interburguesa por la República; ha adulterado las nociones de acción directa y antiparlamentarismo; ha aceptado el "mal menor" del régimen de "libertades" de la República; ha convertido el "programa mínimo" en el programa de la burguesía, pero, al mismo tiempo, su programa máximo no es más que la versión radical de las necesidades de la economía nacional burguesa.
Estas modificaciones tan evidentes constituían una enorme piedra muy difícil de tragar para la militancia tanto veterana - que había vivido los años donde pese a sus dificultades y contradicciones importantes la CNT había existido como un organismo obrero - como joven que afluye a la CNT espoleada por una situación insostenible y por la profunda decepción que pronto va a provocar la República en las masas obreras.
Por ello las resistencias, la oposición, van a ser constantes. Las convulsiones dentro de la CNT van a ser muy fuertes: los más "moderados", partidarios de dejar a un lado lo que llaman los "maximalismos anarquistas" y asumirse como un sindicato puro y duro se escindirán temporalmente en los sindicatos de oposición (reintegrados en 1936), mientras que Ángel Pestaña, partidario de un "laborismo a la española", se escindirá definitivamente fundando un efímero Partido sindicalista.
Sin embargo, la situación es muy diferente a la de 1915-19 donde - como vimos en el segundo artículo de esta serie - la orientación de la mayoría de militantes era hacia la apertura a una conciencia revolucionaria. Ahora, las resistencias, la oposición, sufren una profunda desorientación y no son capaces de dar lugar a una verdadera alternativa.
Varias razones explican esta diferencia. En primer lugar, con la profundización de la decadencia del capitalismo y más concretamente con el desarrollo de la tendencia general al capitalismo de Estado, los sindicatos han perdido definitivamente cualquier margen para acoger los esfuerzos y las iniciativas de los obreros. Solo pueden existir como organismos al servicio del capital destinados a encuadrar y castrar las energías obreras. Esta realidad se impone como una fuerza ciega e implacable a los militantes de un sindicato como la CNT pese a la buena voluntad y los deseos indudables de actuar en sentido contrario.
En segundo lugar, los años 30 son tiempos de triunfo de la contrarrevolución cuyas puntas de lanza son, por un lado, el estalinismo y, por el otro extremo, el nazismo. A diferencia de 1915-19, la combatividad y la reflexión obrera no tienen la brújula de fuerzas revolucionarias como los bolcheviques, los espartaquistas, la izquierda de la socialdemocracia, con quienes convergen muchos anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Al contrario, lo que predomina es la destrucción de la reflexión proletaria en el engranaje infernal del fascismo-antifascismo que prepara la marcha hacia la guerra imperialista. Las huelgas son canalizadas hacia la unión nacional y el antifascismo como se verá en 1936 tanto en España como en Francia.
En tercer lugar, mientras que en 1910-23, la CNT es todavía un organismo abierto donde colaboran y discuten diferentes tendencias proletarias, ahora está monopolizado ideológicamente por el anarquismo, el cual, en su variante anarcosindicalista, tiene como pilar el envolver un sindicalismo puro y duro dentro del cascarón de un radicalismo grandilocuente y un activismo desaforado que no favorecen una reflexión y una iniciativa proletarias.
En cuarto lugar, la dominación del anarquismo con su concepción "peliculera" (en palabras de Pestaña) de la revolución se va a ver favorecida por la continuación, por parte de la República, de la vieja política de la burguesía española de marginación y persecución de la CNT. Esta se va a ver rodeada de una aureola, por una parte de "víctima" y por otro lado de "héroe radical e intransigente" que, en el contexto antes citado de enorme desorientación ideológica del proletariado, le va a permitir integrar en sus filas los mejores elementos del proletariado español.
En 1931-36, en el contexto de enormes convulsiones del capital español, la CNT - pese a las brutales persecuciones - va a ser una gigantesca organización de masas que reúne la mayoría de las fuerzas vivas del proletariado español. Como veremos en el próximo artículo de la serie este "inmenso poder" será puesto al servicio de la derrota del proletariado, de su encuadramiento en la guerra criminal en la que se van a embarcar las fracciones burguesas en 1936-39.
RR-C.Mir, 1-9-07
[1]) Véase el tercer articulo de esta serie en la Revista internacional nº 130, párrafo sobre "la derrota del movimiento y la segunda desaparición de la CNT".
[2]) Ver en la Revista internacional nº 129 el segundo artículo de esta serie.
[3]) Ver en la Revista internacional nº 128 el primer artículo de esta serie.
[4]) El establecimiento de regímenes de fuerza basados en un partido único tomó forma principalmente en los países más débiles o más sometidos a contradicciones insolubles - como fue el caso de la Alemania nazi. En cambio, en los países más fuertes se desarrolló de manera más gradual, respetando, más o menos, las formas democráticas.
[5]) Primo de Rivera era un conspicuo representante del señorito andaluz - terratenientes brutales y arrogantes que llevaban una vida ociosa de lujo oriental - pero al mismo tiempo tenía muy buenas relaciones con los hombres de negocios catalanes, dinámicos, laboriosos y progresistas, etc., reputados como los "antípodas" de los señoritos andaluces.
[6]) Joan Peiró fue militante de la CNT desde su fundación aunque empezó a ocupar cargos orgánicos a partir de 1919. En 1936 fue ministro de Industria de la República. Fue fusilado por las autoridades franquistas en 1942.
[7]) La referencia y los datos editoriales del libro están en el segundo y tercer artículos de esta serie.
[8]) Fue Secretario general de la CNT en los años 70.
[9]) Conspiración de militares con el apoyo de la CNT que debería tener lugar en la noche de San Juan (24 de junio) pero que fracasó porque varios de los militares se retractaron en el último momento.
[10]) Ver sobre ello el primer artículo de la serie general sobre el sindicalismo revolucionario en la Revista internacional nº 118.
[11]) Autor del libro La CNT en la Revolución española, ya citado en el primer artículo de esta serie.
[12]) Gómez Casas en su libro antes citado relata que el General Berenguer envió al director general de Seguridad - Mola, que se convertiría en 1936 en uno de los más inflexibles militares golpistas - a conferenciar con un delegado de la CNT concretamente Pestaña. Gómez Casas señala que en esta conversación "confirmó Pestaña el carácter radicalmente apolítico de la CNT y su absoluta desvinculación con cualquier partido. No obstante, la organización vería con mayores simpatías ‘aquel régimen que más cerca se coloque de su ideal" (página 185). Son palabras ambiguas que muestran la voluntad de integrarse en el Estado capitalista.
[13]) Para un estudio de este periodo ver nuestro libro: 1936, Franco y la República masacran a los trabajadores..
[14]) Los cuales habían sido copiados literalmente de los organismos de arbitraje obligatorio instaurados por el régimen de Mussolini.
[15]) La ideología liberal postula esa "acción directa" de las "fuerzas sociales" sin "interferencia del Estado". En realidad todo esto es una pura superchería: tanto las organizaciones patronales como las organizaciones sindicales son fuerzas estatales que trabajan - y no puede ser de otra manera - en el marco económico y jurídico delimitado estrictamente por el Estado.
[16]) En Estados Unidos - ver la Revista internacional nº 125 - la burguesía siguió una política parecida de marginación y represión respecto a los IWW. Sin embargo, estos organismos sindicalistas revolucionarios nunca alcanzaron el grado de influencia que la CNT tuvo sobre el proletariado español.
[17]) Según la mentalidad burguesa solo existen dos alternativas: o integrarse en los cauces democráticos del Estado burgués o lanzarse a la vía "radical" del terrorismo y, como dice Gómez Casas, la ley de Talión. En realidad, la alternativa de la clase obrera es la de su lucha autónoma internacional en su propio terreno de clase, la cual va contra las dos alternativas anteriores propias del universo alienado burgués.
[18]) Autor anarquista mucho más partidista y menos ponderado que Gómez Casas. Las citas que vamos a exponer a continuación proceden de su libro Historia del movimiento obrero español que ya hemos citado en anteriores artículos de la serie. Remitimos a ellos para las referencias editoriales.
[19]) La misma política siguió en Madrid y en otros lugares ante reuniones o mítines de los círculos monárquicos cada vez más aislados.
[20]) Organismo de oposición republicana en la que colaboraron en determinados momentos algunos líderes de la CNT como Peiró, firmante del Manifiesto de inteligencia republicana.
[21]) Parlamento de la República que iba a adoptar la nueva Constitución que proclamó a España "República de los trabajadores".
[22]) El delegado razonaba según la versión del marxismo que han dado estalinistas y socialdemócratas para quienes equivale a estatización económica y social.
Geografía:
- España [39]