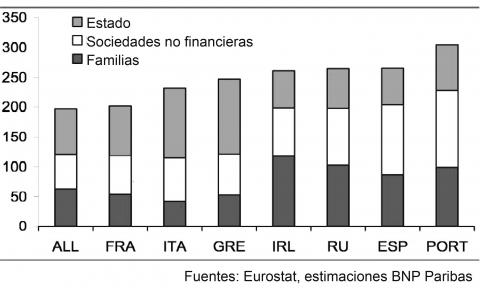Rev. internacional n° 144 - 1er trimestre de 2011
- 3197 lecturas
sumario:
Francia, Gran Bretaña, Túnez - El porvenir es que la clase obrera desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
- 3923 lecturas
Movilización contra el ataque sobre las jubilaciones en Francia,
respuesta de los estudiantes a los ataques en Gran Bretaña,
revuelta obrera contra el desempleo y la miseria en Túnez
El porvenir es que la clase obrera
desarrolle internacionalmente sus luchas y sea dueña de ellas
Las huelgas y las manifestaciones de septiembre, octubre y noviembre en Francia, provocadas por la reforma de la ley sobre la jubilación, demostraron una fuerte combatividad en las filas proletarias, aunque no hayan logrado hacer retroceder a la burguesía.
Ese movimiento se inscribe en una dinámica internacional de nuestra clase que va encontrando progresivamente el camino de la lucha, camino ya señalado en 2009 y 2010 por la revuelta de las jóvenes generaciones de proletarios contra la miseria en Grecia o por la voluntad de los obreros de Tekel, en Turquía, de extender su lucha oponiéndose determinadamente al sabotaje de los sindicatos.
Así es como los estudiantes, en Gran Bretaña, en Italia o en Holanda se han movilizado ampliamente contra el desempleo y la precariedad que les ofrece el mundo capitalista. En Estados Unidos, a pesar de seguir encerrados en el corsé sindical, varias huelgas importantes se han sucedido desde la primavera del 2010 para resistir a los ataques: en el sector de la educación de California, los enfermeros en Filadelfia y Minneapolis, los obreros de la construcción en Chicago, los del sector agro-alimenticio en el estado de Nueva York, los maestros en Illinois, los obreros de Boeing y de una fábrica de Coca-Cola en Bellevue (Estado de Washington), los estibadores en Nueva Jersey y en Filadelfia.
En estos momentos, en el Magreb y más particularmente en Túnez, la rabia obrera acumulada desde decenios se ha propagado como un rayo tras la inmolación pública el 17 de diciembre de un joven desempleado diplomado a quien la policía municipal de Sidi Buzid, en el centro del país, había confiscado el puesto de frutas y verduras, su único sustento. Manifestaciones espontáneas de solidaridad se propagaron por todo el país contra el auge del desempleo y el alza brutal de los precios de los productos de primera necesidad. La violenta y hasta feroz represión de ese movimiento social costó varias decenas de vidas: la policía disparó sobre los manifestantes desarmados. Eso no hizo sino incrementar la indignación y la determinación de los proletarios para reivindicar en un primer tiempo trabajo, pan y dignidad, en un segundo la caida de Ben Ali. "¡Ya no tenemos miedo!", gritaban en Túnez los manifestantes. Los hijos de los proletarios, en cabeza del movimiento, utilizaron las redes de Internet o los móviles como armas para mostrar la represión y como medio de comunicación y de intercambio, creando así una red entre ellos pero también con sus familias o amigos fuera del país, en particular en Europa, rompiendo de ese modo la conspiración del silencio de todas las burguesías y de sus "media". Nuestros explotadores se han esforzado, por todas partes, por esconder el carácter de clase de ese movimiento social, desvirtuándolo al presentarlo como revueltas del estilo de las de 2005 en Francia o como gamberradas de saqueadores, cuando no como una "lucha heroica y patriótica del pueblo tunecino" por la "democracia" animada por intelectuales diplomados y "clases medias".
La crisis económica y la burguesía reparten mandobles por el mundo entero. En Argelia, en Jordania, en China, también han sido brutalmente reprimidos movimientos sociales similares provocados por el hundimiento en la miseria. Esa situación ha de llevar a los proletarios de los países centrales, más experimentados, a tomar conciencia del callejón sin salida y de la quiebra hacia la que está arrastrando a la humanidad el sistema capitalista y a ser solidarios de sus hermanos de clase mediante el desarrollo sus luchas. Y, de hecho, los trabajadores van poco a poco reaccionando y rechazando la pauperización, la austeridad y los "sacrificios" impuestos.
Esa respuesta está de momento muy por debajo de los ataques que sufrimos. Es incontestable. Sin embargo una dinámica está en marcha, la reflexión obrera y la combatividad van a seguir desarrollándose. Como prueba de ello hay una nueva realidad: el surgimiento de unas minorías que hoy intentan autoorganizarse, contribuir activamente al desarrollo de luchas masivas y a liberarse de la influencia sindical.
La movilización contra la reforma de las pensiones en Francia
El movimiento social del pasado otoño en Francia es revelador de esa dinámica, una dinámica que comenzó con el precedente movimiento contra el CPE ([1]).
Obreros y empleados, por millones, de todos los sectores salieron a la calle repetidas veces en Francia. Simultáneamente, desde primeros de septiembre, estallaron movimientos de huelga más o menos radicales aquí y allá, expresando un profundo y creciente descontento. Esa movilización ha sido la primera lucha de amplitud en Francia desde que la crisis mundial sacudió el sistema financiero mundial en 2007-2008. No ha sido solo una mera respuesta a la reforma de las pensiones, sino que también, por su amplitud y su hondura, ha sido una clara respuesta a la violencia de los ataques sufridos estos pasados años. Detrás de esta reforma y otros ataques simultáneos o que se están preparando, se va manifestando un rechazo creciente hacia la caída imparable de todos los proletarios y de las demás capas de la población en la pobreza, la precariedad y la miseria más negra. Con la profundización inexorable de la crisis económica, esos ataques van a continuar sin la menor duda. Está claro que esa lucha anuncia otras y que se une a las que ya se desarrollaron en Grecia y en España contra las medidas drásticas de austeridad.
Sin embargo, a pesar de la masividad de la respuesta, el gobierno francés no ha dado marcha atrás. Se ha mantenido, al contrario, inquebrantable, afirmando sin cesar, y a pesar de la presión de la calle, su firme determinación para imponer el ataque sobre las pensiones, dándose el lujo de repetir con el mayor cinismo que era "necesario"... ¡en nombre de la "solidaridad" entre generaciones!
Esta medida golpea en la propia médula de nuestras condiciones de trabajo y de vida. ¿Por qué entonces ha podido adoptarse, cuando el conjunto de la población expresó amplia y fuertemente su indignación y su oposición? ¿Por qué la movilización masiva no ha logrado echar atrás al gobierno? Pues porque éste sabía que controlaba la situación gracias a los sindicatos, que siempre aceptaron, así como los partidos de izquierdas, ¡el principio de una "reforma necesaria" de las pensiones! Podemos hacer una comparación con el movimiento del 2006 contra el CPE. Aquel movimiento, que los "medias" trataron con el mayor desprecio en sus comienzos tratándolo de mera "revuelta estudiantil" sin porvenir, logró hacer retroceder al gobierno que no tuvo más remedio que retirar el CPE.
¿Qué diferencia hay entre ambos movimientos? Pues la primera es que los estudiantes se habían organizado en asambleas generales, abiertas a todos, sin distinción de categoría o de sector, público o privado, con trabajo o desempleados, precarios, etc. Este impulso de confianza en las capacidades de la clase obrera y en su fuerza, de profunda solidaridad en la lucha, acarreó una dinámica de extensión del movimiento imprimiéndole una masividad que implicó a todas las generaciones. Por un lado estaban las asambleas generales en las que se animaban las discusiones y debates más amplios, que iban mucho más allá de los problemas meramente estudiantiles, y, por otro, los mismos trabajadores se fueron movilizando cada día más en las manifestaciones con los estudiantes y los alumnos de secundaria.
Pero, además, la determinación y la mentalidad abierta de los estudiantes, a la vez que llevaba tras sí hacia la lucha abierta a fracciones de la clase obrera, lograron mantenerse a salvo de las maniobras de los sindicatos. Al contrario, cuando éstos, y en particular la CGT, intentaron encabezar las manifestaciones para poder controlarlas, los estudiantes y alumnos desbordaron las banderolas sindicales para afirmar claramente que no querían ser relegados a segundo plano de un movimiento del que ellos habían tenido la iniciativa. Pero afirmaban, sobre todo, su voluntad de guardar el control de la lucha, con la clase obrera, y no dejarse torear por las centrales sindicales.
De hecho, uno de los aspectos que más inquietaba a la burguesía era que las formas de organización que se dieron los estudiantes en lucha, asambleas generales soberanas que elegían a sus comités de coordinación y estaban abiertas a todos, en las que los sindicatos estudiantiles quedaban a menudo en un segundo plano, se extendieran como una mancha de aceite entre los asalariados si éstos entraban en huelga. No es por casualidad si, durante el movimiento, Thibault ([2]) afirmó en varias ocasiones que los asalariados no tenían lecciones que recibir de los estudiantes sobre la forma de organizarse; si éstos tenían sus asambleas generales y sus coordinadoras, los asalariados tenían sus sindicatos en los que depositaban su confianza. En ese contexto de determinación cada día más fuerte y de peligro de desbordamiento de los sindicatos, era necesario que el Estado francés soltara lastre, pues los sindicatos son el último baluarte de protección de la burguesía contra la explosión de luchas masivas y ese baluarte corría el riesgo de ser echado abajo.
Con el movimiento de reforma de las pensiones, apoyados activamente por la policía y los medios, los sindicatos, olfateando el olor a quemado, hicieron los esfuerzos necesarios para seguir teniendo la sartén por el mango y organizarse en consecuencia.
La consigna de los sindicatos no era, dicho sea de paso, "rechazo al ataque sobre las pensiones" sino "retoque de la reforma". Llamaban a luchar por una negociación mejor entre Estado y sindicatos por una reforma mas "justa", mas "humana". Se les vio organizar la división desde el principio, a pesar de la aparente unidad de la intersindical claramente creada para servir de baluarte frente al "peligro" de desbordamientos; al principio del movimiento, el sindicato FO organizaba manifestaciones por su lado, mientras que la intersindical que organizó la jornada de acción del 23 de marzo "empaquetaba" la reforma tras haber negociado con el gobierno, programando otras dos jornadas de acción el 26 de mayo y sobre todo el 24 de junio, en vísperas de las vacaciones del verano. Ya se sabe que una jornada de acción programada para una fecha así es como darle el golpe de gracia a la clase obrera cuando se trata de hacer pasar un ataque importante. Esa última jornada provocó sin embargo una movilización inesperada, duplicándose el número de obreros, precarios, desempleados, etc., por las calles. Y aunque había prevalecido cierto desánimo, ampliamente señalado por la prensa, durante las dos primeras jornadas de acción, la cólera y el hastío se manifestaron en la cita del 24. El éxito de la movilización animó al proletariado. La idea de que una lucha de gran amplitud es posible empezó a ganar terreno. Los sindicatos, claro está, también se dieron cuenta de estaban cambiando las tornas, pues saben perfectamente que la pregunta "¿Cómo luchar?" obsesiona las mentes obreras. Deciden entonces ocupar inmediatamente el terreno y las mentes: que los proletarios se pongan a pensar y actuar por sí mismos, fuera de su control, ¡es algo impensable! Deciden entonces convocar una nueva jornada de acción para el 7 de septiembre, justo a la vuelta de las vacaciones de verano. Para estar seguros de canalizar debidamente el movimiento de reflexión, los sindicatos llegaron incluso a alquilar aviones para sobrevolar las playas con banderolas colgantes animando a participar en la manifestación del 7.
Por su parte, los partidos de izquierdas acudieron de inmediato a unirse a las manifestaciones para no acabar desprestigiándose del todo, a pesar de estar de acuerdo, ellos también, sobre la necesidad imperiosa de atacar a la clase obrera sobre el problema de las jubilaciones.
Pero un acontecimiento digno de la página de sucesos vino durante el verano a alimentar la rabia de los obreros: "el caso Woerth" (un caso de complicidad entre los políticos actualmente en el poder y la heredera más rica del capital francés, Madame Bettencourt, patrona del grupo L'Oreal, con el telón de fondo de fraudes fiscales y componendas ilegales de todo tipo). Y resulta que el tal Eric Woerth era precisamente el ministro encargado de la reforma de las pensiones. El sentimiento de injusticia se vuelve total: la clase obrera debe apretarse el cinturón mientras que los ricos y poderosos se dedican a sus "pequeños negocios". Fue entonces, bajo la presión de ese descontento abierto y la toma de conciencia creciente de lo que implican las reformas en nuestras condiciones de vida, ante la jornada de acción de 7 de septiembre, los sindicatos se vieron obligados a entonar esta vez su estribillo de la unidad sindical. Desde entonces ningún sindicato estuvo ausente en esas jornadas de acción en cuyas manifestaciones se juntaron varias veces hasta tres millones de trabajadores. La reforma de las pensiones se convirtió en símbolo de la degradación brutal de las condiciones de vida.
Pero esa unidad de la "intersindical" solo fue un señuelo para la clase obrera, para que ésta creyera que los sindicatos estaban determinados a organizar una ofensiva amplia contra la reforma y que se daban los medios para ella, mediante jornadas de acción a repetición en las que se podían ver y oír a sus líderes, cogiditos del bracete, echar sus consabidos discursos sobre la "continuación" del movimiento y demás patrañas. Temían sobre todo que los trabajadores se libraran del cepo sindical y se organizaran por sí mismos. Eso es lo que venía a decir Thibault, Secretario General de la CGT, en una interviú, que fue como un mensaje al gobierno, publicada en el diario francés le Monde del 10 de septiembre: "podemos ir hacia un bloqueo, hacia una amplia crisis social. Es posible. Pero no somos nosotros quienes hemos tomado ese riesgo", dando un ejemplo para dejar muy claro a qué se estaban enfrentando los sindicatos: "Hemos visto una PME (Pequeña Mediana Empresa) en la que 40 trabajadores de 44 han hecho huelga. Es una señal. Cuanta más intransigencia haya con tanta más fuerza germinará en las mentes la idea de hacer huelgas repetidas".
Está claro lo que venía a decir: si no están los sindicatos, los mismos obreros no solo se organizarán, sino que además de decidir lo que quieren hacer y lo harán masivamente; y es precisamente contra esto contra lo que las centrales sindicales y particularmente la CGT y SUD se aplican con un celo ejemplar. ¿Cómo lo hacen? Ocupando el terreno en el campo social y en los medios de comunicación; impidiendo con determinación cualquier expresión de solidaridad obrera. En resumen, propaganda insistente por un lado y, por otro, una hiperactividad encaminada a esterilizar y encadenar el movimiento a falsas alternativas con la finalidad de dividir, confundir y encaminarlo con más facilidad a la derrota.
El bloqueo de las refinerías de petróleo es un ejemplo evidente de cómo los aparatos sindicales hacen su trabajo. Los obreros de ese sector, directamente enfrentados a medidas drásticas de reducción de personal y cuya combatividad era ya muy fuerte, tenían la voluntad de manifestar su solidaridad al conjunto de la clase contra la reforma de las pensiones, pero interviene la CGT transformando ese aliento de solidaridad en un espantajo, en una huelga "indigesta". El hecho cierto es que el bloqueo de las refinerías nunca se decidió en verdaderas asambleas generales, donde los trabajadores expresan realmente sus puntos de vista y los discuten, sino tras una serie de maniobras -los líderes sindicales son especialistas en esa labor- que fueron pudriendo las discusiones y acabándose todo en acciones estériles. A pesar del estrecho cerco sindical, algunos obreros de ese sector intentaron contactar y establecer lazos con obreros de otros sectores pero, globalmente atrapados en los engranajes del lema "bloqueo hasta la últimas consecuencias", la mayoría de los obreros de las refinerías se vieron entrampados en esa lógica sindical de los "encierros en la fábrica", auténtico veneno utilizado contra el desarrollo del combate. En efecto, por mucho que el objetivo de los obreros de las refinerías fuera reforzar el movimiento, ser uno de sus brazos armados para hacer retroceder al Gobierno, el bloqueo de los depósitos, tal y como se desarrolló bajo la batuta sindical, apareció como lo que fue concebido: un arma de la burguesía y sus sindicatos contra los obreros. Al mismo tiempo, la prensa burguesa dejó claro en todo momento su resentimiento y vertió, en editoriales y artículos, su hiel en abundancia, creando un ambiente de pánico y agitando la amenaza de una penuria generalizada de combustibles, no solo para aislar a los obreros de las refinerías sino para hacer impopular su huelga; acusándolos de "tomar de rehén a la gente, impidiéndole ir al trabajo o irse de vacaciones". Quedaban así aislados, físicamente, los trabajadores de ese sector y, a pesar de que querían contribuir con su lucha solidaria en la construcción de una relación de fuerzas que favoreciese la retirada de la reforma, su bloqueo, su aislamiento, se volvió contra ellos mismos y contra el objetivo que se habían propuesto inicialmente.
Hubo muchas acciones sindicales similares, en sectores como los transportes y, preferentemente, en regiones poco obreras, ya que los sindicatos querían tomar los menos riesgos posibles de extensión y de solidaridad activa. Tenían que fingir que dirigían las luchas más radicales y simular la unidad sindical en las manifestaciones, mientras en realidad contribuían en pudrir la situación.
Se vio entonces por todas partes a los sindicatos reunidos en una "intersindical" para promover un simulacro de unidad, realizar caricaturas de asambleas generales sin verdadero debate, encerradas en las preocupaciones más corporativistas, sin dejar de hacer alarde de su supuesta voluntad de luchar "por todos" y "todos juntos"... pero cada uno por su lado, detrás de su jefecillo sindicalista, y haciéndolo todo para impedir que se mandaran delegaciones masivas en búsqueda de la solidaridad hacia las fabricas geográficamente más cercanas.
Los sindicatos no han sido los únicos en obstaculizar o impedir la posibilidad de una movilización de estas características; la policía de Sarkozy, famosa por su pretendida estupidez y su carácter anti-izquierdas, ha sabido ser el auxiliar indispensable de los sindicatos con sus provocaciones en más de una ocasión. Un ejemplo: los incidentes en la plaza Bellecour de Lyón donde la presencia de un puñado de "alborotadores" (posiblemente manipulados por los policías) sirvió de pretexto para una violenta represión policial contra centenares de jóvenes estudiantes cuya mayoría solo buscaba ir, al final de una manifestación, a discutir con los trabajadores.
Un movimiento rico en perspectivas
En cambio, no aparecen en los media los numerosos Comités o Asambleas Generales Interprofesionales (AG Inter-pros) que se formaron durante este periodo, donde los objetivos perseguidos eran y siguen siendo organizarse fuera de los sindicatos, desarrollar discusiones realmente abiertas a todos los proletarios y acciones autónomas en las que toda la clase obrera pueda reconocerse e implicarse masivamente.
Aquí se ve lo que la burguesía teme muy especialmente: que se establezcan contactos, que se desarrollen y multipliquen al máximo los lazos en las filas de la clase obrera, entre jóvenes, viejos, activos o en paro.
Hemos de sacar lecciones del fracaso del movimiento.
Lo que primero se comprueba tras el fracaso del movimiento es que fueron los aparatos sindicales los que permitieron que el ataque se realizara y no es casualidad. Por la sucia faena que hicieron, todos los especialistas y demás sociólogos, así como el propio gobierno y el mismo Sarkozy, los han saludado por su "sentido de la responsabilidad". Sin lugar a dudas, la burguesía puede, efectivamente, felicitarse de poseer sindicatos "responsables", capaces de quebrar un movimiento tan amplio y al mismo tiempo hacer creer que han hecho todo lo posible para que el movimiento se desarrollara; puede estar satisfecha de disponer de unos aparatos sindicales que han conseguido asfixiar y marginar las auténticas expresiones de lucha autónoma de la clase obrera y de todos los trabajadores.
Sin embargo, este fracaso ha dado numerosos frutos: a pesar de todos los esfuerzos y medios desplegados por el conjunto de fuerzas de la burguesía, no han podido arrastrar al movimiento a una derrota de todo un sector que sirviera de escarmiento, como ocurrió en 2003 en la lucha contra las jubilaciones del sector público, que acabó en un duro retroceso de los trabajadores de la enseñanza pública tras numerosas semanas en huelga.
El movimiento reciente ha permitido que surjan tras él, de una manera convergente en varios lugares, unas minorías que expresan las necesidades reales de la lucha para el conjunto del proletariado: la necesidad de apoderarse de la lucha para poder extenderla y desarrollarla. Todo eso expresa una maduración real de la reflexión y la idea de que el desarrollo de la lucha solo está en sus inicios y que se está manifestando una voluntad de sacar lecciones de lo ocurrido, para seguir movilizándose mañana.
Como dice un panfleto de la "AG Interpro" parisina de la Estación del Este del 6 de noviembre: "Hubiera sido necesario, desde los inicios del movimiento, apoyarse en los sectores en huelga, no limitar el movimiento a la sola reivindicación sobre las jubilaciones cuando los despidos, las supresiones de puestos de trabajo, los salarios a la baja siguen aplicándose. Eso es lo que habría podido arrastrar a otros trabajadores en la lucha, extender el movimiento huelguista y unificarlo. Solo una huelga de masas que se organiza a escala local y se coordina nacionalmente, mediante comités de huelga, asambleas generales interprofesionales, comités de lucha, para que seamos nosotros quienes decidamos nuestras reivindicaciones y medios de acción y controlemos el movimiento, tiene posibilidades de ganar.
"La fuerza de los trabajadores no está solo en el bloqueo, aquí o allá, de un depósito de carburante o una fábrica. La fuerza de los trabajadores está en reunirse en los lugares de trabajo, más allá del oficio, del lugar, de la empresa, de las categorías, y decidir juntos [puesto que] los ataques sólo están en sus inicios. Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra. Es la guerra de clases que nos declara la burguesía y tenemos los medios de llevarla a cabo" ([3]).
Para defendernos, no tenemos más remedio que extender y desarrollar masivamente nuestras luchas y, para ello, tomar el control de ellas.
Esta voluntad se afirmó claramente, en particular por medio de:
- verdaderas asambleas interprofesionales que han nacido, aun de forma muy minoritaria, durante el desarrollo de la lucha con la voluntad de seguir movilizadas para preparar las próximas luchas;
- la realización o el intento de formar asambleas en la calle o asambleas populares al final de las manifestaciones, en particular en la ciudad de Toulouse.
Esta voluntad de organizarse por sí mismos revela que el conjunto de la clase empieza a plantearse preguntas sobre la estrategia sindical, sin atreverse todavía a sacar todas las consecuencias de esas dudas e interrogantes. En todas las Asambleas Generales (AG, sean o no sindicales), la mayoría de los debates, bajo varias formas, giraban en torno a cuestiones esenciales sobre "¿Cómo luchar?", "¿Cómo ayudar a los demás trabajadores?, "¿Cómo expresar nuestra solidaridad?", "¿Cómo encontrarnos con otras AG interprofesionales?", "¿Cómo romper con el aislamiento y relacionarse con el mayor número de obreros para discutir con ellos sobre los medios de lucha?"... Y de hecho, unas decenas de trabajadores de todos los sectores y parados, precarios, jubilados, fueron cada día a las puertas de las doce refinerías paralizadas para "hacer bulto" frente a los CRS, aportar comida a los huelguistas, calor moral.
Ese impulso de solidaridad es un elemento importante, revela una vez más el carácter profundo de la clase obrera.
"Cobrar confianza en nuestra propia fuerza" tendrá que ser la consigna de mañana.
Esta lucha podría parecer una derrota, pues el gobierno no se echó atrás. Pero en realidad es un paso hacia adelante para nuestra clase. Las minorías que han surgido y han intentado agruparse, discutir en las AG Interprofesionales o en asambleas populares de calle, esas minorías que han intentado apoderarse de su lucha desconfiando de los sindicatos, hacen aparecer toda la problemática que está madurando en las mentes obreras. Esa reflexión va seguir su camino y acabará dando sus frutos. No se trata de un llamamiento a esperar con los brazos cruzados a que caiga la fruta madura del árbol. Todos aquellos que tienen conciencia de que el porvenir estará escrito con infames ataques del capital, una pauperización creciente y luchas necesarias, han de obrar para preparar las luchas futuras. Hemos de seguir debatiendo, discutiendo, sacando lecciones de este movimiento y difundirlas lo más posible. Los que han empezado a establecer lazos de confianza y de fraternidad durante este movimiento, en las manifestaciones y las asambleas generales, deben intentar seguir viéndose (en Círculos de discusión, Comités de lucha, Asambleas populares o "lugares de discusión"), porque muchas preguntas siguen sin respuesta, como:
- ¿Qué importancia tiene el "bloqueo económico" en la lucha de clases?
- ¿Qué diferencia hay entre la violencia del Estado y la de los trabajadores en lucha?
- ¿Cómo enfrentar la represión?
- ¿Cómo apoderarnos de nuestras luchas? ¿Cómo organizarnos?
- ¿Qué diferencias hay entre una asamblea general sindical y una asamblea general soberana?
- Etc.
Este movimiento ya es rico de enseñanzas para el proletariado mundial. Bajo una forma diferente, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña también son prometedoras para el desarrollo de las luchas venideras.
Gran Bretaña: una generación reanuda con la lucha
El primer sábado que siguió el anuncio del plan de austeridad gubernamental de reducciones drásticas de los gastos públicos, el 23 de octubre, vio muchas manifestaciones convocadas por varios sindicatos desarrollarse por todo el país contra los recortes presupuestarios. El número de participantes, muy variable (de 15.000 en Belfast hasta 25.000 en Edimburgo) es significativo del nivel alcanzado por la cólera. Otra demostración de esa hartura generalizada es la rebelión de los estudiantes contra el alza de 300 % de los gastos de matrícula en las universidades.
Esos gastos ya les obligaban a endeudarse fuertemente para rembolsar sumas astronómicas (¡que podían ya alcanzar los 95.000 euros!) al acabar los estudios. El nuevo incremento provocó una serie de manifestaciones de Norte a Sur del país (cinco movilizaciones en menos de un mes: los días 10, 24 y 30 de noviembre, 4 y 9 de diciembre), pero fue sin embargo adoptado definitivamente por la Cámara de los Comunes el 8 de diciembre.
Los focos de lucha se multiplicaron: en la formación continua, en las escuelas superiores y los institutos, ocupación de una larga lista de universidades, múltiples reuniones en los campus o en la calle para discutir del camino a seguir... los estudiantes recibieron el apoyo y la solidaridad de muchos profesores, que no señalaban las ausencias de los huelguistas (la asiduidad a las clases está estrictamente reglamentada en Gran Bretaña) o iban a visitar a los estudiantes y platicar con ellos. Las huelgas, manifestaciones y ocupaciones fueron todo lo que se quiera, pero no desde luego esas típicas acciones tan moderadas que tanto sindicatos como "personajes oficiales" de izquierdas tienen por costumbre organizar. Ese impulso de resistencia apenas controlado ha preocupado a los gobernantes. Un índice claro de esa inquietud se verifica en el nivel de represión policiaca utilizada contra las manifestaciones. La mayor parte de los agrupamientos acabaron en enfrentamientos violentos contra la policía antidisturbios que practicaba una estrategia de asedio, arrinconando y aporreando a los manifestantes, lo que provocó cantidad de heridos y muchas detenciones, en particular en Londres, cuando las ocupaciones afectaban a unas quince universidades y tenían el apoyo de los profesores. El 10 de noviembre, los estudiantes invadieron la sede del Partido Conservador y el 8 de diciembre intentaron entrar en el ministerio de Finanzas y en el Tribunal Supremo, mientras que unos manifestantes atacaban el Rolls-Royce que transportaba al príncipe Carlos y su esposa Camilla. Los estudiantes y los que los apoyaban manifestaban con buen humor, fabricando sus propias banderolas e inventando sus propias consignas, muchos de ellos acudían por primera vez a un movimiento de protesta. Las huelgas espontáneas, el asedio al cuartel general del Partido Conservador en Millbank, el reto frente a los cordones de la policía o las ideas inventivas para evitarla, la ocupación de ayuntamientos y demás lugares públicos, no son sino unas expresiones de esa actitud abiertamente rebelde. Los estudiantes se indignaron, asqueados, por la actitud de Porter Aaron, Presidente del NUS (sindicato nacional de estudiantes) que condenó la ocupación de la sede del Partido Conservador, atribuyéndola a la violencia practicada por una ínfima minoría. El 24 de noviembre, en Londres, miles de manifestantes fueron asediados por la policía en el momento de irse de Trafalgar Square, y a pesar de los intentos por atravesar las líneas policiales, las fuerzas del orden los bloquearon durante horas a la fría intemperie. Hubo un momento en que la policía a caballo atravesó la multitud. En Manchester, en Lewisham Town Hall y otros sitios, hubo escenas parecidas de despliegue de fuerza brutal. Tras la irrupción en la sede del Partido Conservador, la prensa desempeñó su clásico papel publicando las fotos de los supuestos "gamberros", haciendo correr rumores con historias espantosas sobre unos grupos revolucionarios cuyo objetivo sería dominar a la juventud de la nación mediante su maléfica propaganda. Esto demuestra el verdadero carácter de la "democracia" en la que vivimos.
La revuelta estudiantil en el Reino Unido es la mejor respuesta a la idea de que la clase obrera de ese país estaría pasiva ante la avalancha de ataques lanzada por el gobierno y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida: empleos, sueldos, salud, desempleo, pensiones de invalidez así como la educación. Una nueva generación de explotados no acepta la lógica de sacrificios y de austeridad impuesta por la burguesía y sus sindicatos. Tomar el control de sus luchas, desarrollar su solidaridad y su unidad internacionales: es así como la clase obrera, en particular en los países "democráticos" más industrializados, podrá ofrecer un porvenir a la sociedad. Negarse a pagar los gastos de la quiebra del capitalismo en el mundo: es así como la clase explotada podrá acabar con la miseria y el terror de la clase explotadora, echando abajo al capitalismo y construyendo otra sociedad, basada en la satisfacción de las necesidades de la humanidad en su conjunto y no en la ganancia y la explotación.
W. (14 de enero)
[1]) Léase nuestro articulo "Tesis sobre el movimiento de los estudiantes de la primavera del 2006 en Francia", Revista Internacional no 125.
[2]) Secretario General del sindicato CGT.
[3]) Panfleto titulado "Nadie puede luchar, decidir y ganar en nuestro lugar", firmado por trabajadores y precarios de la "AG Interprofesional" de la Estación del Este y de la región Île-de-France, mencionado antes.
El capitalismo en el callejón sin salida
- 4897 lecturas
El capitalismo en el callejón sin salida
Economías nacionales endeudadas a tope, socorridas las más débiles para evitarles la bancarrota y la de sus acreedores; planes de austeridad para intentar frenar el endeudamiento que lo único que hacen es incrementar los riesgos de recesión y, por lo tanto, de quiebras en serie; intentos de relanzamiento mediante el recurso a la máquina de billetes, con los que se relanza, sí, ... la inflación. Atolladero a nivel económico que hace aparecer a una burguesía incapaz de proponer una política económica con algo de coherencia.
El "rescate" de los Estados de Europa
En el momento en que Irlanda negociaba su plan de "rescate", las autoridades del FMI reconocían que Grecia no podría reembolsar el plan que FMI y Unión Europea pusieron en marcha en abril de 2010, y que, por mucho que evitaran usar la expresión, habría que reestructurar la deuda de ese país. Según Strauss-Kahn, jefe del FMI, habría que permitir a Grecia terminar de reembolsar la deuda causada por el plan de rescate no en 2015 sino en 2024; o sea, según va la crisis en los Estados de Europa, algo así como una eternidad. Es ése un síntoma muy importante de la fragilidad de varios países europeos minados por la deuda, por no decir casi todos.
Evidentemente, ese nuevo "regalo" a Grecia debe acompañarse por nuevas medidas de austeridad. Tras el plan de austeridad de abril de 2010 (supresión del pago de dos meses de pensión, baja de indemnizaciones en el sector público, subida de precios, debida entre otras cosas a la subida de las tasas sobre la luz, los carburantes, alcohol, tabaco, etc.), se están preparando decisiones para suprimir empleos públicos.
En Irlanda, el guión es parecido. Los obreros están soportando su cuarto plan de austeridad: en 2009, los salarios de los funcionarios ya soportaron una baja entre 5 y 15 %, se suprimieron subsidios sociales, no se sustituyó a jubilados. El nuevo plan de austeridad negociado a cambio de un plan de "rescate" del país contiene la baja del salario mínimo de 11,5 %, la baja de los subsidios familiares, la supresión de 24.750 plazas de funcionarios y el aumento del IVA ([1]) de 21 % a 23 %. Y, como en Grecia, es evidente que un país de 4,5 millones de habitantes, cuyo PIB era en 2009 de 164.000 millones de euros, no conseguirá reembolsar un préstamo de 85.000 millones de euros. Para ambos países no cabe la menor duda de que esos planes des austeridad tan brutales hacia lo único que abren es hacia la adopción de futuras medidas que hundirán a la clase obrera y a la mayor parte de la población en una miseria que transformará en angustia los fines de mes.
La insolvencia de otros países (Portugal, España, etc.) para hacer frente a su deuda está anunciada, cuando ya esos países, para evitar esa situación, habían adoptado medidas de reajuste draconianas, unas medidas que, como en Grecia e Irlanda anuncian otras suplementarias.
¿Qué intentan salvar los diferentes planes de austeridad?
La pregunta es tanto más legítima porque la respuesta se impone por sí misma. Algo sí es cierto. No se imponen para salvar de la miseria a millones de personas, las primeras en tener que soportar las consecuencias. Para dar con la respuesta, una indicación nos la da la angustia que atenaza a las autoridades políticas y financieras ante el riesgo de que haya nuevos países expuestos a la suspensión o cesación de pagos (lo que en inglés llaman default) de su deuda pública. Es en realidad más que un riesgo, pues es difícil imaginar de qué modo se va a evitar un guión semejante.
A la base de la quiebra del Estado griego está un déficit presupuestario considerable debido a la masa exorbitante de gasto público (especialmente en armamento) que los recursos fiscales del país debilitados por la agravación de la crisis en 2008, ya no permiten financiar. En el Estado irlandés, por su parte, su sistema bancario había acumulado una cantidad de créditos de 1.432.000.000.000 (casi un billón y medio) de euros (compárese con el monto del PIB de 164.000.000.000 de euros, antes mencionado, para así medir ¡lo absurdo de la situación económica actual!) que la agravación de la crisis hace imposible cubrir. De ahí que el sistema bancario de ese país haya tenido que ser en parte nacionalizado, transfiriéndose así los créditos al Estado. Tras haber pagado una parte, relativamente pequeña, de las deudas del aparato bancario, el Estado irlandés se encontró, sin embargo, en 2010 con un déficit público correspondiente al ¡32 % del PIB! Más allá de lo delirante de esas cifras, hay que subrayar que por mucho que los batacazos de esas dos economías nacionales sean históricamente diferentes, el resultado es el mismo. Tanto en un caso como en otro, ante el endeudamiento demencial del Estado o de instituciones privadas, es el Estado el que tiene que asumir la fiabilidad del capital nacional queriendo así demostrar su capacidad de reembolsar la deuda y pagar sus intereses.
La gravedad de lo que acarrearía una incapacidad de las economías griega e irlandesa para asumir su deuda va mucho más allá de las fronteras de esos países. Es precisamente eso lo que explica el pánico que se apoderó de las altas esferas de la burguesía mundial. Así como los bancos irlandeses poseían créditos considerables en toda una serie de países del mundo, los bancos de los grandes países desarrollados poseen créditos colosales de los Estados griego e irlandés. No parecen estar de acuerdo las diferentes fuentes sobre el monto de los créditos de los grandes bancos mundiales a cuenta del Estado irlandés. Como indicación, retengamos las estimaciones consideradas "medias": "Según el diario económico les Echos del lunes, los bancos franceses estarían expuestos a una altura de 21.100 millones en Irlanda, detrás de los alemanes (46.000 millones), británicos (42.300 millones) y estadounidenses (24.600 millones)" ([2]).
Y sobre el compromiso de los bancos respecto a Grecia: "Los establecimientos franceses son los más expuestos, con 75.000 millones de $ (55.000 millones de €). Los bancos suizos han invertido 63.000 millones de $ (46.000 millones de €), les alemanes 43.000 millones (31.000 millones de €)" ([3]).
Sin el reflotamiento de Grecia e Irlanda, la situación habría sido de lo más difícil para los bancos acreedores y, por lo tanto, de los Estados de los que dependen. Así ocurre muy especialmente con países cuya situación financiera ya es muy crítica como Portugal y España, y que, también ellos, están muy implicados en Grecia e Irlanda. Aquéllos, de no haberse reflotado a éstos, se habrían encontrado en una situación muy adversa.
Y no sólo eso. Si no se hubiera reflotado a Grecia e Irlanda, eso habría significado que las autoridades financieras de la UE y del FMI no garantizan las finanzas de los países en dificultades, sea Grecia, Irlanda, Portugal o España, etc. La consecuencia habría sido una estampida al grito de "sálvese quien pueda" de los acreedores de esos Estados, la quiebra garantizada de los más débiles, el hundimiento del euro y una tempestad financiera en cuya comparación las consecuencias de la quiebra del banco Lehman Brothers en 2008 habrían parecido una suave brisa marina. En otras palabras, al acudir en auxilio de Grecia e Irlanda, las autoridades financieras de la UE y del FMI, no iban con la preocupación de salvar a esos dos Estados y menos todavía a las poblaciones de esos dos países, sino la de evitar la desbandada del sistema financiero mundial.
En realidad, no sólo se trata de Grecia, Irlanda o de otros países del sur de Europa donde la situación financiera está muy deteriorada: "Éstas son las estadísticas (enero de 2010) [cuantía de la deuda total en porcentaje del PIB]: 470 % en Reino Unido y Japón, medallas de oro del endeudamiento total; 360 % en España; 320 % en France, Italia y Suiza; 300 % en Estados Unidos y 280 % en Alemania" ([4]). O sea que todos los países, sean de la zona euro o de fuera de ella, tienen una deuda tal que parece evidente que no pueda reembolsarse. Los países de la zona Euro se encuentran, sin embargo, ante una dificultad suplementaria pues al Estado que se endeuda no le queda la posibilidad de crear por su cuenta los medios monetarios para "financiar" sus déficits, ya que tal posibilidad es únicamente incumbencia de una institución exterior, o sea, el Banco Central Europeo. Otros países como Reino Unido o Estados Unidos, muy endeudados también, no tienen ese problema pues tienen autoridad para fabricar moneda propia.
Sea como sea, las cotas de endeudamiento de todos esos países demuestran que sus compromisos superan con creces sus posibilidades de reembolso y eso a unos niveles delirantes. Se han hecho cálculos que demuestran que Grecia debería, como mínimo, alcanzar un excedente presupuestario de 16 o 17 % para estabilizar su deuda pública. En realidad, todos los países del mundo están endeudados hasta el punto de que su producción nacional no permite reembolsar la deuda. Eso significa que los Estados e instituciones privadas poseen deudas de créditos que nunca será pagadas ([5]). El cuadro siguiente, que indica la deuda de cada país europeo (exceptuando las instituciones financieras, contrariamente a las cifras antes mencionadas), permite hacerse una idea de la montaña de deudas contraídas y de la fragilidad de los países más endeudados.
Si los planes de rescate no tienen la menor posibilidad de lograr lo previsto, ¿qué sentido tendrán?
El capitalismo sólo puede sobrevivir gracias a planes de apoyo económico permanentes
El plan de "rescate" de Grecia ha costado 110.000 millones de euros y el de Irlanda 85.000 millones. Esas masas financieras aportadas por el FMI, la zona Euro y Reino Unido (con 8,5 mil millones de euros, a la vez que el gobierno de Cameron ha implantado su propio plan de austeridad con vistas a disminuir el gasto público en 25 % en 2015 ([6])) no son otras cosa sino moneda emitida sobre la base de la riqueza de todos esos Estados. O sea que el dinero gastado en el plan de rescate no se basa en nuevas riquezas creadas, sino que es, ni más ni menos, que el producto de la máquina de billetes, o sea, valga la expresión, un montón de estampitas de colorines. Ese apoyo financiero, el cual financia la economía real, es de hecho un apoyo a la actividad económica real. De modo que, por un lado, se implantan planes de austeridad draconianos, que anuncian otros planes de austeridad más draconianos, y, por otro lado, vemos cómo los Estados están obligados, so pena de hundimiento del sistema financiero y de bloqueo de la economía mundial, a adoptar los planes de apoyo que no son sino "planes de recuperación", de "relanzamiento" y otros nombres así. Han sido los Estados Unidos el país que ha ido más lejos en esa dirección: el único sentido de la "Quantitative Easing" nº 2 de 900.000 millones de dólares ([7]) es intentar salvar un sistema financiero estadounidense cuyo estado de cuentas está repleto de créditos nocivos, y sostener un crecimiento de EE.UU. que al ser tan flojo exige un alto déficit presupuestario. Estados Unidos, al beneficiarse de las ventajas que le da el estatuto del dólar como moneda mundial de intercambio, no tiene que soportar los mismos límites que países como Grecia o Irlanda u otros países europeos. De ahí que no haya que excluir, como muchos piensan, que acabe adoptándose un Quantitative Easing nº 3. El apoyo a la actividad económica con medidas presupuestarias es mucho más fuerte en Estados Unidos que en los países europeos. Eso no impide que EE.UU. intente disminuir de manera drástica el déficit presupuestario como lo ilustra el hecho de que el propio Obama haya propuesto que se congelen los salarios de los funcionarios federales. O sea que en todos los países del mundo se observan las mismas contradicciones en las políticas implantadas.
La burguesía ha traspasado los límites del endeudamiento
que el capitalismo pueda soportar
Nos encontramos, pues, a la vez... ¡con planes de austeridad y con planes de relanzamiento! ¿Qué explicación tiene semejante contradicción?
Como lo demostró Marx, el capitalismo sufre por naturaleza de una insuficiencia de mercados pues la explotación de la fuerza de trabajo de la clase obrera acarrea necesariamente la creación de un valor mayor que la suma de los salarios pagados, debido a que la clase obrera consume mucho menos de lo que produce. Durante los siglos que van hasta finales del XIX, la burguesía pudo solventar ese problema mediante la colonización de territorios no capitalistas, territorios en los que forzaba a la población, por múltiples medios, a comprar las mercancías producidas por su capital. Las crisis y las guerras del siglo XX ilustraron que esa manera de solventar el problema de la sobreproducción, inherente a la explotación capitalista de las fuerzas productivas, había alcanzado sus límites. O sea que los territorios no capitalistas del planeta ya no eran suficientes para permitir a la burguesía dar salida a sus excedentes de mercancías que la acumulación ampliada permite y que es el resultado de la explotación de la clase obrera. Los desajustes de la economía que se produjeron a finales de los años 1960 y que se concretaron en crisis monetarias y en recesiones, confirmaron que se habían agotado prácticamente los mercados extracapitalistas como medio para absorber el sobreproducto de la producción capitalista. La única solución que se impuso entonces fue la creación de un mercado artificial alimentado por la deuda. Eso permitía a la burguesía vender a Estados, a familias y a empresas unas mercancías sin que dispusieran de medios reales para comprarlas.
Ya hemos tratado a menudo este tema subrayando que el capitalismo ha utilizado el endeudamiento como un paliativo a la crisis de sobreproducción en la que se ha hundido desde finales de los años 1960. Pero no hay que confundir endeudamiento y milagro. Tarde o temprano, las deudas deben ser progresivamente reembolsadas y sus intereses sistemáticamente pagados, pues el acreedor no sólo va a salir perdiendo, sino que encima él también corre el riesgo de quebrar.
Ahora bien, la situación de una cantidad creciente de países europeos demuestra que ya no pueden seguir saldando la parte de la deuda que les exigen sus acreedores. Esos países se encuentran ante la exigencia de tener que reducir su deuda recurriendo sobre todo a la reducción de gastos, pero resulta que lo que han demostrado los cuarenta años de crisis es que el aumento de la tal deuda es el requisito ineludible para que la economía mundial no entre en recesión. Esa es la misma contradicción insoluble ante la que se encuentran, con mayor o menor crudeza, todos los Estados.
Las sacudidas financieras que circulan por Europa en estos últimos tiempos, son así el resultado de las contradicciones básicas del capitalismo, haciendo aparecer el callejón sin salida de ese modo de producción. Hay otras características importantes de la situación actual que no hemos mencionado todavía en este artículo.
La inflación se dispara
En el momento mismo en que muchos países del mundo instauran políticas de austeridad más o menos duras, con su efecto de reducir la demanda interior, incluidos los productos de primera necesidad, se incrementan fuertemente los precios de las materias primas agrícolas: más del 100 % el algodón en un año ([8]), más del 20 % el trigo y el maíz entre julio de 2009 y julio de 2010 ([9]) y 16 % el arroz entre abril-junio de 2010 y octubre de 2010 ([10]); y la tendencia es parecida para los metales y el petróleo. Cierto, los factores climáticos cuentan en la evolución de los precios de los productos alimenticios, pero los aumentos son tan generales que sus causas deben ser necesariamente diferentes. Todos los Estados están hoy preocupados por el nivel de la inflación que afecta a sus economías. He aquí algunos ejemplos de países "emergentes":
- oficialmente, la inflación en China alcanzaba, en noviembre de 2010, el ritmo anual de 5,1 % (en realidad, todos los especialistas están de acuerdo para decir que las cifras reales de la inflación en China están entre el 8 y el 10 %);
- en India, la inflación era de 8,6 % en octubre;
- en Rusia, 8,5 % en 2010 ([11]).
El despegue de la inflación no es un fenómeno "exótico" reservado para los países "emergentes". Los países desarrollados también lo sufren: el 3,3 % de noviembre en Reino Unido, una cifra de la que el gobierno ha dicho que ha sido un "patinazo"; el 1,9 % en la virtuosa Alemania, cifra calificada de preocupante por insertarse en medio de un fuerte crecimiento.
¿Cuál es pues la causa de ese retorno de la inflación?
La inflación no siempre está causada por una demanda excedentaria en relación con una oferta que permite a los vendedores aumentar los precios sin miedo a no vender todas sus mercancías. Otro factor muy diferente en el origen de la inflación, que actúa desde hace décadas, es el aumento de la masa monetaria. En efecto, el uso de la máquina de billetes, o sea, la emisión de más masa monetaria sin que la riqueza nacional correspondiente aumente, desemboca inevitablemente en una depreciación de la moneda de que se trata, lo que se traduce en aumento de precios. Y todos los datos comunicados por los organismos oficiales hacen aparecer desde 2008, fuertes aumentos de la masa monetaria en las grandes zonas económicas del planeta.
Otro factor que explica el alza de los precios es la especulación. Al ser demasiado floja la demanda, sobre todo a causa del estancamiento o de la baja de salarios, las empresas ya no pueden aumentar los precios de las mercancías en el mercado por el riesgo de no poder darles salida y registrar pérdidas. Esas mismas empresas o inversores se separan así de la actividad productiva, demasiado poco rentable y por lo tanto demasiado arriesgada, y se van a dedicar a hacer inversiones: compra de productos financieros, de materias primas o monedas con la esperanza de que podrán revenderlas con una ganancia sustanciosa; así, van a transformar esos "productos" en activos con los cuales especulan. El problema es que una buena parte de esos productos, especialmente las materias primas agrícolas, son también mercancías que entran en el consumo de la mayoría de los obreros, de los campesinos, de los desempleados, etc. En fin de cuentas, además de la baja de sus ingresos, una gran parte de la población mundial va a tener que vérselas con el aumento del precio del arroz, del pan, de la ropa, etc.
De este modo, la crisis que obliga a la burguesía a salvar sus bancos mediante la creación de moneda acaba significando un doble ataque contra los obreros:
- la baja de sus salarios,
- la subida de los precios de primera necesidad.
Por esas mismas razones, hubo un aumento de precios de primera necesidad al principio de los años 2000 y las mismas causas producen hoy los mismos efectos. En 2007-2008 (justo antes de la crisis financiera), grandes masas de la población mundial se encontraron en situación de hambruna que causaron revueltas. Las consecuencias de la subida actual de los precios han aparecido inmediatamente como lo ilustran las revueltas que se están hoy viviendo en Túnez y Argelia.
La inflación sigue subiendo sin parar. Según el Cercle Finance del 7 de diciembre, los tipos de interés de los "T Bonds" ([12]) a 10 años ha pasado de 2,94 % a 3,17 % y los de los "T Bonds" a treinta años de 4,25 % a 4,425 %. Esto significa que les capitalistas anticipan una pérdida de valor del dinero que invierten, exigiendo un interés más alto.
Las tensiones entre capitalismos nacionales
En la crisis de los años 1930, el proteccionismo, medio de la guerra comercial, se desarrolló masivamente hasta el punto de que pudo entonces hablarse de "regionalización" de los intercambios: cada gran país imperialista se reservó un área del planeta que dominaba, permitiéndole encontrar un mínimo de salidas mercantiles. Contrariamente a las piadosas intenciones publicadas por el reciente G20 de Seúl de que los países participantes se declaraban decididos a proscribir el proteccionismo, la realidad es muy otra. Las tendencias proteccionistas se están afirmando claramente hoy, aunque se prefiera hablar de "patriotismo económico". La lista de medidas proteccionistas adoptadas por los diferentes países sería demasiado larga para referirla aquí. Mencionemos sólo algunas: en Estados Unidos las medidas "antidumping" eran, en septiembre de 2010, 245; México tomó, a partir de marzo 2009, 89 medidas de retorsión comercial contra EEUU; China ha decidido recientemente limitar drásticamente la exportación de sus "tierras raras" con las que se fabrica una buena parte de los productos de alta tecnología.
Lo que, sin embargo, expresa mejor la guerra comercial actual es la guerra de las monedas. Antes mencionábamos que el "Quantitative Easing no 2" era una necesidad para el capital de EE.UU., pero, al mismo tiempo, la creación de moneda que entraña significa que va a bajar su valor y, por lo tanto, de los productos "made in USA" en el mercado mundial (en relación con los productos de otros países), lo cual es una medida proteccionista especialmente agresiva. Y los objetivos de la infravaloración del yuan chino son los mismos.
Pero a pesar de la guerra económica, los diferentes Estados se han visto obligados a entenderse para evitar que Grecia e Irlanda suspendieran pagos por su deuda. Eso significa que también en ese ámbito, lo único que puede hacer la burguesía es tomar medidas muy contradictorias, dictadas por el atolladero en que está metido su sistema.
¿Tiene la burguesía soluciones que proponer?
¿Por qué en el contexto catastrófico en que está hoy la economía mundial, se pueden leer titulares como los de los diarios franceses la Tribune o le Monde: "¿Por qué el crecimiento llegará a su hora?" ([13]) y "Estados Unidos quiere creer en la recuperación económica" ([14]). Esos titulares no son sino pura propaganda para adormecernos y, sobre todo, hacernos creer que las autoridades económicas y políticas de la burguesía seguirían controlando más o menos la situación. En realidad, a la burguesía no le queda sino la alternativa entre dos políticas, algo así como entre la peste y el cólera:
- o hace como lo hizo con Grecia e Irlanda fabricando moneda, pues tanto los fondos de la Unión Europea (UE) como los del FMI provienen de la máquina de billetes de los diferentes Estados miembros; y, en ese caso, vamos recto hacia una depreciación de las monedas y una tendencia inflacionista que será cada vez más galopante;
- o practica una política de austeridad muy draconiana con vistas a estabilizar la deuda. Alemania preconiza esta solución para la zona euro, pues las particularidades de esa zona hacen que sea, en fin de cuentas, el capital alemán el que tiene que pagar la mayor parte del apoyo a los países en dificultad. La conclusión de tal política sólo podrá ser la caída vertiginosa en la depresión, como se ha visto con la caída de la producción en 2010 en Grecia, Irlanda y España tras los planes "de austeridad" que en esos países se adoptaron.
Muchos economistas, en libros publicados recientemente, proponen todos su solución ante el atolladero actual, pero todas son resultado ya sea de la autosugestión más o menos "positiva" ([15]), ya sea de la propaganda más fiel para hacer creer que esta sociedad tiene, a pesar de los pesares, un porvenir más o menos radiante. Sirva solo un ejemplo: según el profesor M. Aglietta ([16]), los planes adaptados en Europa van a costar un 1 % de crecimiento en la Unión Europea, de modo que ese crecimiento en 2001 rondará el 1 %. La solución alternativa de Aglietta es reveladora de que los más insignes economistas no tienen ya nada realista que proponer: no tiene el menor empacho en afirmar que una nueva "regulación" basada en la "economía verde" sería la solución. Pero "se olvida" de algo: semejante "regulación" acarrearía unos gastos más que considerables y por lo tanto una creación monetaria todavía más gigantesca que la actual, y eso ahora que la inflación vuelve a arrancar de una manera muy preocupante para la burguesía.
La única verdadera solución al callejón sin salida capitalista es la que se despejará de las luchas, cada día más numerosas, masivas y conscientes que la clase obrera se ve obligada a llevar a cabo por el mundo entero, para resistir a los ataques económicos de la burguesía. La solución requiere evidentemente que se acabe con este sistema cuya contradicción principal es producir para la ganancia y no para la satisfacción de las necesidades humanas.
Vitaz, 2 de enero de 2011
[1]) Impuesto sobre el valor añadido, es un impuesto al consumo.
[2]) https://www.lexpansion.com/entreprise/que-risquent-les-banques-francaise... [3].
[3]) https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2010/02/12/04016-20100212ARTFIG00395... [4].
[4]) Bernard Marois, profesor emérito de la Escuela de Comercio de París (HEC): https://www.abcbourse.com/analyses/chronique-l_economie_shadock_analyse_... [5].
[5]) J. Sapir "L'euro peut-il survivre à la crise" ("¿Podrá el euro sobrevivir a la crisis?"), Marianne, 31-12- 2010.
[6]) Es revelador, sin embargo, que Cameron empiece a temer los efectos depresivos sobre la economía británica del plan que ha preparado
[7]) Este QE no 2 (flexibilización cuantitativa) se ha establecido en 600.000 millones de $, pero hay que añadir el derecho de la FED (Banco central de EEUU) desde el verano pasado a renovar la compra de créditos a plazo vencido hasta 35.000 millones de $ por mes.
[8]) blog-oscar.com/2010/11/la-flambee-du-cours-du-coton.
(las cifras dadas por este sitio WEB son de principios de noviembre. Hoy, están ampliamente superadas).
[9]) C. Chevré, MoneyWeek, semanario francés, 17 noviembre 2010.
[10]) "Observatoire du riz de Madagascar"; https://iarivo.cirad.fr/doc/dr/hoRIZon391.pdf [6].
[11]) Le Figaro del 16 de diciembre de 2010, https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2010/12/16/97002-20101216FILWWW00522-r... [7].
[12]) Bonos del Tesoro de EE.UU.
[13]) "Pourquoi la croissance sera au rendez-vous", la Tribune, 17-12-2010.
[14]) "Les États-Unis veulent croire à la reprise économique", le Monde, 30-12-2010.
[15]) Eso que los franceses llaman "Método Coué", un psicólogo del s. XIX, que preconizaba una autohipnosis con ideas "positivas": voluntad e imaginación para curarse. Algo así como ir a Lourdes, pero más "científico" (ndt).
[16]) M. Aglietta en la emisión "L'esprit public", en la radio "France Culture", 26-12-2010.
Cuestiones teóricas:
- Economía [8]
La crisis en Gran Bretaña
- 8622 lecturas
La crisis en Gran Bretaña
El texto que publicamos a continuación representa, con pequeñas modificaciones, el apartado sobre la economía del Informe sobre la situación en Gran Bretaña del último congreso de World Revolution (sección de la CCI en Gran Bretaña). Si hemos decidido hacerlo público ([1]) es por la riqueza de datos y de análisis que aporta, que permiten hacerse una idea muy precisa de como se manifiesta la crisis en la potencia económica del capitalismo más antigua del mundo.
El contexto internacional
Para 2010 la burguesía predijo el final de la recesión, y para los dos años siguientes el inicio de un despegue de la economía mundial merced a los países emergentes. Lo cierto es que se mantienen grandes incertidumbres sobre la situación general que se manifiestan en la gran disparidad de las previsiones. Así el World Outlook Update ([2]) de julio de 2010, auguraba un crecimiento de la economía mundial de un 4,5 % para ese año y de un 4,25 % para el siguiente. En cambio el informe Perspectivas Económicas Globales del Banco Mundial, publicado también en el verano de 2010, atisba un crecimiento del 3,3 % en 2010 y 2011, y espera uno del 3,5 % para 2012, y eso en el mejor de los casos. Si las cosas no van tan bien, las previsiones se cifran en un 3,1 % para el 2010, 2,9 % en 2011, y 3,2 % en 2012. Lo cierto es que estos informes centran sus preocupaciones en Europa, cuya mejoría depende, según el propio informe del Banco Mundial, de hipótesis que están muy lejos de hacerse realidad: "las medidas adoptadas tratan de impedir que los mercados, dado su actual nerviosismo, reduzcan los prestamos bancarios, evitando así una suspensión de pagos o una reestructuración de la deuda soberana europea" ([3]).
Si tales previsiones no se cumplen, la perspectiva europea se ensombrece, y las estimaciones de crecimiento para 2010, 2011 y 2012 pasarían a ser del 2,1 %, 1,9 % y 2,2 % respectivamente.
La situación sigue siendo delicada dado el nivel de endeudamiento y la reducción drástica de los préstamos bancarios, así como la amenaza de posibles nuevos "shocks" financieros como el ocurrido en mayo de 2010, cuando los mercados bursátiles perdieron globalmente entre un 8 y un 17 % de su valor. Una de las principales preocupaciones es la envergadura del rescate que tendrían que llevar a cabo : "El calibre del plan de rescate de la Unión Europea y del FMI (cerca de 1 billón de dólares); la dimensión que tuvo la reacción inicial de los mercados a la suspensión de pagos de Grecia y al riesgo de que se contagiara; pero también la prolongación de la volatilidad, son todos ellos indicadores de la fragilidad de la situación financiera, Un nuevo episodio de incertidumbre de los mercados podría provocar serias consecuencias para el crecimiento de los países ricos y los que están en vías de desarrollo" ([4]).
Como cabría esperar, la receta del FMI consiste en una recorte del gasto público lo que equivale a imponer una dura austeridad a la clase obrera: "los países ricos deberán reducir su gasto público (o incrementar sus ingresos) en un 8 % de su PIB en los próximos 20 años, para que en 2030, la deuda vuelva a situarse en el 60 % del PIB."
Pese a la aparente objetividad y sobriedad con que pretenden recubrir sus análisis, lo cierto es que los informes del FMI y del Banco Mundial dejan vislumbrar la profunda inquietud y el temor que existe en el seno de la clase dominante respecto a su capacidad para superar la crisis. Es más que previsible que, tras Irlanda, otros países caigan en el agujero de la recesión.
La evolución de la situación económica en Gran Bretaña
Este apartado se basa en estadísticas oficiales que muestran una imagen global del curso de la recesión. Es importante recordar que la crisis comenzó en el sector financiero a consecuencia del batacazo del mercado inmobiliario de los Estados Unidos, y que ha afectado a grandes bancos e instituciones financieras implicados en créditos de alto riesgo por todo el planeta. Empezó golpeando con virulencia el mercado de las subprimes norteamericanas pero pronto se expandió, ya que el comercio mundial utiliza, en gran medida, productos financieros derivados de esos préstamos. Pero otros países, como Gran Bretaña e Irlanda, habían inflado su propia burbuja inmobiliaria, lo que ha contribuido -junto al crecimiento brutal de un endeudamiento desaforado de los particulares- a llevar la deuda a un nivel que, en el caso de Gran Bretaña, supera con creces el PIB anual del país. La crisis desatada ha acabado ahogando la llamada economía "real", y se ha llegado a la recesión. Ante tal situación, la clase dominante ha reaccionado inyectando sumas nunca antes vistas de dinero en el sistema financiero, y bajando los tipos de interés hasta cotas jamás antes alcanzadas.
Las estadísticas oficiales muestran que Gran Bretaña entró oficialmente en recesión durante el 2º trimestre de 2008, y salió en el 4º de 2009, con una caída que representó el 6,4 % del PIB ([5]). Esta cifra, que además ha sido revisada a peor, refleja que esta recesión es la más grave que se ha vivido desde la Segunda Guerra mundial, puesto que en las anteriores - la de principios de los años 90 y la de los años 80 - registraron caídas del PIB de un 2,5 % y de un 5,9 % respectivamente. El crecimiento del 2º trimestre de 2010 ha sido de un 1,2 %, que es efectivamente superior al 0,4 % que se registró en el 4º trimestre del 2009, y al 0,3 % del 1er trimestre de 2010. Pero queda aún muy lejos de las cifras del 4,7 % del período precedente a la recesión.
El sector manufacturero ha sido, sin duda, el más afectado por la recesión, sufriendo un descenso del 13,8 % entre el 4º trimestre de 2008 y el 3º trimestre de 2009. Posteriormente ha crecido un 1,1 % durante el último trimestre de 2009, y un 1,4 % y un 1,6 % durante los dos trimestres siguientes.
El sector de la construcción ha experimentado una fuerte reactivación con un crecimiento del 6,6 % a lo largo del 2º trimestre de 2010, contribuyendo en un 0,4 % al registro positivo global de ese trimestre. Pero no olvidemos que veníamos de desplomes espectaculares tanto en la construcción (- 37,2 % entre 2007 y 2009), como en la industria y el comercio inmobiliario (- 33,9 % entre 2008 y 2009).
El sector servicios cayó un 4,6 %, y el sector financiero y de negocios registró un hundimiento del 7,6 %, "más que en recesiones anteriores y siendo el causante de una parte sustancial de la caída" ([6]). Durante el último trimestre de 2009 este sector ha experimentado un crecimiento del 0,5 %, pero en el primer trimestre de 2010 ha vuelto a caer un 0,3 %. Y si bien su retroceso ha sido porcentualmente menor que otros sectores, también es verdad que dado su gran peso en la economía, ha sido el que más ha tirado para abajo del PIB durante la presente recesión. El retroceso de este sector es también comparativamente mayor que el experimentado en anteriores recesiones donde se registraron caídas del 2,4 % (años 80) y del 1 % (años 90). Más recientemente hemos asistido a un mayor crecimiento de este sector financiero y de negocios, que también ha contribuido un 0,4 % al alza general del PIB.
Como cabía esperar, tanto las exportaciones como las importaciones se han resentido durante la recesión, notándose más sus efectos (pese a una reciente mejoría de las cifras) en el comercio de mercancías: "En 2009 el déficit pasó de 11,2 mil millones de libras esterlinas a 81,9 mil millones. Ha habido una caída de las exportaciones de un 9,7 % -de 252,1 mil millones a 227,5 mil millones de £. Pero a la vez se ha producido un descenso de las importaciones de un 10,4 %, -la mayor caída desde 1952-, que ha tenido mucho mayor impacto puesto que el total de las importaciones es una cifra muy superior a la de las exportaciones. Las primeras se han hundido pasando de 345,2 mil millones de £ en 2008 a 309,4 mil millones en 2009. Estas importantes caídas de las exportaciones y las importaciones son resultado de una contracción generalizada del comercio, a sumar a la crisis financiera mundial que comenzó en 2008" ([7]).
Este retroceso de importaciones y exportaciones ha sido menor en lo tocante al sector servicios. Las primeras cayeron un 5,4 %, mientras las segundas lo hacían en un 6,9 %. La balanza comercial de esta rúbrica se ha mantenido con signo positivo (55,4 mil millones de £ en 2008, y 49,9 mil millones en 2009). El volumen de las transacciones en este sector registró en 2009 unas cifras de 159,1 mil millones de £ para las exportaciones, y de 109,2 mil millones en las importaciones, que, como puede verse, son menores que las referentes a las de mercancías.
Entre 2008-09 y 2009-10, el déficit por cuenta corriente se ha duplicado pasando del 3,5 % al 7,08 % del PIB. Los préstamos solicitados por parte del sector público, que incluyen los necesarios para ejecutar las inversiones, se han elevado de un 2,35 % del PIB (en 2007-08) hasta un 6,04 % (2008-09) y nada menos que un 10,25 % en 2009-10. En cifras absolutas, si en 2008 llegaban a 61,3 mil millones de £, en 2009 han subido a 140,5 mil millones. Las previsiones indicaban que para julio de 2010, la deuda neta total del gobierno alcanzaría los 926,9 mil millones de £, ¡un 56,1 % del PIB!, frente a los 865,5 mil millones que había registrado en 2009, y los 634,4 mil millones de 2007. En mayo de 2009, la agencia Standard & Poor's se planteó degradar la calificación de la deuda británica por debajo de AAA (la más elevada), lo que supondría un encarecimiento de los préstamos.
El número de quiebras ha aumentado, durante la recesión, de 12.507 en 2007 (una de las cifras más bajas de toda la década) hasta 15.535 en 2008 y 19.077 en 2009. Durante la segunda mitad de la década pasada fue aumentando la cifra de adquisiciones y fusiones hasta llegar a las 869 en 2007, pero en los dos años siguientes hemos visto como decaían a 558 y 286 sucesivamente. Las cifras del primer trimestre de 2010 no indican una recuperación, sino que la creciente insolvencia de las empresas y la destrucción de capital no han dado lugar a los procesos de consolidación que suelen acompañar la salida de una crisis, por lo que puede deducirse que estamos aún metidos de pleno en ella.
Durante esta crisis, la libra esterlina se ha depreciado mucho respecto a otras divisas. Entre 2007 y 2009, más de una cuarta parte de su valor, lo que ha hecho declarar al Banco de Inglaterra: "Esta caída de más de un 25 % es la más importante que se ha producido nunca en ese lapso de tiempo, desde el final de la vigencia de los Acuerdos de Bretton Woods a principios de los años 1970" ([8]).
Es verdad que después ha habido una cierta recuperación, pero aún así, la libra sigue un 20 % por debajo de su cambio de 2007.
También el precio de la vivienda se ha venido abajo con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y aunque a lo largo de 2010 empieza a remontar, no sólo no consigue recuperar sus valores máximos, sino que conoce nuevas recaídas como la que vimos el pasado mes de septiembre. La venta de viviendas sigue en un nivel históricamente bajo.
La Bolsa ha conocido, igualmente, fuertes caídas desde mediados de 2007, y aunque se ha recuperado después, lo cierto es que sigue atrapada por la incertidumbre. Las preocupaciones motivadas por la crisis de la deuda de Grecia y otros países, así como las intervenciones de la Unión Europea y el FMI, han ocasionado descensos muy significativos en mayo de este año.
La inflación llegó al 5 % en septiembre de 2008 antes de caer al 2 % en el año siguiente, y de remontar después al 3 %, por encima del objetivo -2 %- establecido por el Banco de Inglaterra.
En cuanto al desempleo ha aumentado en 900 mil personas en el curso de la recesión, aunque en este caso no se ha elevado tanto como en anteriores recesiones. En julio de 2010, las cifras oficiales establecían la tasa de paro en el 7,8 % de la población activa, lo que supone un total de 2,47 millones de desempleados.
La intervención del Estado
El gobierno británico ha intervenido con firmeza para tratar de limitar los estragos de la crisis en su economía, a través de algunas medidas similares a las adoptadas por otros países. Durante algunos meses, Gordon Brown -el anterior Primer Ministro-, disfrutó de su momento de gloria, y hasta se hizo famoso porque, en una sesión de la Cámara de los Comunes, se le "escapó" que "él había salvado el mundo". El gobierno intervino en diferentes frentes:
• bajando los tipos de interés que entre 2007 y marzo de 2009 cayeron paulatinamente del 5,5 % al 0,5 %, el nivel más bajo nunca antes conocido y por debajo de la tasa de inflación;
• promoviendo ayudas directas a la banca con nacionalizaciones totales o parciales como la primera que se llevó a cabo en el Northern Rock (febrero de 2008), y a continuación del banco hipotecario Bradford and Bingley. En septiembre de ese año el gobierno negoció la absorción del HBOS por parte de Lloyds TSB. Al mes siguiente el gobierno ponía a disposición de los bancos 50 mil millones de £ para recapitalizarlos. Un año después -en noviembre de 2009- inyectaba otros 73 mil millones de £ para llevar a cabo la nacionalización "de hecho" de RBS/NatWest, y la nacionalización parcial de Lloyd TSB/HBOS;
•facilitando el crédito mediante el aumento de la oferta monetaria y la concesión de subvenciones al sector bancario como la que se denomina Asset purchase facility. En marzo de 2009 se anunció una inyección de 75 mil millones de £ con un horizonte de los tres meses siguientes, pero hoy esas ayudas han alcanzado la cifra de 200 mil millones de £. El Banco de Inglaterra ha explicado que esa relajación de la política crediticia tiene como objetivo inyectar más dinero a la economía sin tener que rebajar aún más el tipo de interés que está ya por los suelos -0,5 %-, sujetando así la inflación en torno al objetivo del 2 %. El mecanismo que emplea el Banco de Inglaterra es la compra de activos (sobre todo los que en la jerga bancaria se conocen como gilts([9])) a instituciones privadas, lo que facilita liquidez a éstas. Aparentemente es muy sencillo, pero según el Financial Times, "Nadie sabe muy bien si esa política facilitadora del crédito u otras políticas monetarias no ortodoxas funcionan de verdad y cómo están actuando" ([10]);
•estimulando el consumo. En enero de 2009 el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se bajó del 17,5 % al 15 %, y en mayo de ese mismo año se puso en marcha un plan de descuentos para las ventas de automóviles. El incremento -hasta 50 mil £- de la garantía para los depósitos bancarios también puede verse como parte de esta política ya que ofrece a los consumidores la confianza de que su dinero no se va a volatilizar en caso de quiebra del banco.
Estas medidas sirvieron para contener, aún momentáneamente, la crisis y, sobre todo, para impedir nuevas quiebras bancarias. El precio que se pagó por ello fue, como hemos visto antes, el de un considerable aumento del endeudamiento. Las estadísticas oficiales indican que el coste de la intervención gubernamental fue de casi 100 mil millones de £ en el año 2007, 121,5 mil millones en 2009, y 113,2 en julio de este año. Pero estas cifras no incluyen las facilidades crediticias (lo que supondría tener que añadir más de 250 mil millones de £ en total), ni lo pagado por la adquisición de activos, tales como acciones de los propios bancos, so pretexto que esta adquisición sería coyuntural y que luego serían revendidos. Queda aún por saber si el mismísimo Lloyds TSB ha devuelto si quiera una parte del dinero que se le prestó. Para algunos comentaristas, las medidas tomadas por el gobierno han servido también para que la escalada del desempleo fuera menor que la que se preveía. Volveremos más adelante sobre este tema.
Pero las perspectivas a largo plazo parecen más cuestionables:
- las medidas encaminadas a prevenir la inflación y animar, al menos en teoría, el consumo, han funcionado solo parcialmente, y no han logrado sus objetivos. El precio de los alimentos sí ha aumentado lo que elevará la inflación y disminuirá las ventas;
- las tentativas de inyectar liquidez en el sistema mediante el abaratamiento de los préstamos y el aumento del dinero disponible, tampoco han sido satisfactorias. De ahí que los políticos reclamen que "los bancos hagan algo más...";
- el impacto de la reducción del IVA y de los descuentos en la compra de automóviles contribuyeron a un cierto relanzamiento a finales de 2009, pero hoy esa medida ya no está en vigor. Incluso durante el primer trimestre de 2010 cuando aún estaban vigentes los citados descuentos, se produjo una leve caída de las ventas de vehículos. Las consecuencia de toda una serie de reducciones que se han aplicado a muchos artículos ha sido una atenuación del ritmo de endeudamiento de las familias, y en consecuencia un incremento de la tasa de ahorro. Dado el papel central que representó el consumo de los hogares facilitado por el endeudamiento durante la etapa del "boom" económico, es evidente que su contracción tiene efectos negativos en esta recuperación, como ya sucedió en las anteriores.
Las previsiones de crecimiento del PIB en Gran Bretaña son de 1,5 % para 2010 y de 2 % para 2011. Están por encima de las de la zona euro (0,9 % y 1,7 %), pero son inferiores a las del conjunto de la OCDE ([11]) y de las previsiones del FMI para Europa que hemos visto al principio de este informe.
Pero para comprender el significado real de la crisis hay que profundizar y analizar aspectos de la estructura y el funcionamiento de la economía británica.
Las cuestiones económicas y estructurales
Cambios en la composición de la economía británica: de la producción a los servicios
Para comprender la situación en la que se encuentra el capitalismo británico y el significado de la recesión, es necesario examinar los principales cambios que se han venido produciendo en su estructura a los largo de las últimas décadas. Un artículo publicado por Bilan en 1934-1935 (nº 13 y 14) analizaba que, si en 1851 el 24 % de los hombres estaban empleados en la agricultura, en 1931 no llegaban al 7 %. En ese mismo lapso de tiempo, la proporción de hombres empleados en la industria pasaba del 51 % a 42 %. Hoy esas cifras están muy por debajo de las de entonces. En 1930, Gran Bretaña aún disponía de un imperio que, aunque en declive, le servía de apoyo. Pero eso se acabó con el final de la Segunda Guerra mundial. La tendencia histórica se modificó pasando de la producción a los servicios y sobre todo al sector financiero.
El Blue Book (Libro Azul) de 2010, sobre las cifras de la contabilidad nacional, indica además que : "En 2006, último año de referencia, el 75 % del valor añadido bruto provenía del sector servicios, el 17 % lo hacía de la producción, y el resto, procedía fundamentalmente de la construcción" ([12]).
En 1985, la aportación del sector servicios al valor añadido bruto solo era de un 58 %.
"Un análisis de los 11 mayores sectores industriales nos muestra que, en 2008, la intermediación financiera y otros sectores de servicios proporcionaban la contribución más importante al valor añadido bruto a los precios básicos, con un montante de 420 mil millones de £, sobre un total de 1,295 billones, o sea un 32,4 %. En cambio la contribución de sectores como la distribución y la hostelería son del 14,2 %; los de la educación, la sanidad y los servicios sociales el 13,1 %; y el de la manufactura es del 11,6 %" ([13]).
Cabe destacar que el peso de un sector como el de la manufactura ha pasado en dos años (de 2006 a 2008) de un 17 % a un 11,6 % (¡cayendo casi una tercera parte!).
A lo largo de los últimos 30 años, en el sector de los servicios: "El rendimiento total del sector servicios se ha duplicado a lo largo de este período. En cuanto a los subsectores de negocios y de las finanzas han llegado casi a quintuplicarse" ([14]).
Compárense esos resultados con el 18,1 % de aumento, además muy heterogéneo, en la industria.
El auge del sector financiero
Las cifras sobre la rentabilidad del sector servicios que acabamos de ver, se refieren a compañías privadas no financieras. Tendremos pues que examinar con más profundidad la importancia de un sector clave para la economía británica, y una característica muy particular de su estructura, como es el peso del sector financiero. Cinco de los diez primeros bancos de mayor capitalización de Europa en 2004, incluyendo los dos primeros de este ranking, tenían su base en Gran Bretaña. En términos generales puede afirmarse que los cuatro primeros bancos británicos figuran entre los siete más importantes del mundo (Citicorp y UBS son los dos primeros). Según el director de Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra: "El peso del sector financiero del Reino Unido en la producción total ha aumentado un 9 % en el último trimestre de 2008. El excedente bruto de explotación de las empresas financieras (es decir el valor añadido bruto menos la compensación para los empleados y otras tasas sobre la producción) ha aumentado de 5 mil a 20 mil millones de libras, lo que supone el mayor incremento que nunca se haya visto" ([15]).
Esto refleja una tendencia que se va imponiendo en Gran Bretaña desde hace siglo y medio: "A lo largo de los últimos 160 años, el crecimiento de la intermediación financiera ha sido superior, en más de 2 % anual, al crecimiento global de la economía. Dicho en otras palabras el aumento del valor añadido bruto del sector financiero ha sido el doble que el aumento del conjunto de la economía, en ese período de 160 años" ([16]).
Si dicho sector financiero suponía el 1,5 % de los beneficios de la economía entre 1948 y 1970, hoy representa el 15 %. Se trata en realidad de un fenómeno global: los beneficios, antes de impuestos, de los mil primeros bancos mundiales alcanzaron los 800 mil millones de libras en 2007-08, habiendo aumentado un 150 % respecto a 2000-01. Es muy significativo que los rendimientos de capital del sector financiero se distancien cada vez más de los de la economía en su conjunto.
El peso del sector bancario en el conjunto de la economía puede valorarse comparando sus activos con el PIB global del país. Como puede verse, en el año 2006, los activos del Banco de Inglaterra superaban el 500 % del PIB del país. En los Estados Unidos, ese mismo año, el porcentaje pasaba del 20 % al 100 % del PIB, aunque, como se ve, no alcanza el nivel que tiene en Gran Bretaña. Otra cosa distinta es el ratio de capital (es decir la proporción entre el capital de que dispone el banco y el que ha prestado), que en ese caso sí ha disminuido, pasando del 15-25 % que existía a comienzos del siglo XX, al exiguo 5 % que muestra hoy. Este proceso se ha seguido amplificando a lo largo de la última década. Poco antes del "crack", la tasa de cobertura de los principales bancos se situaba cerca del 2 %, prueba evidente de que la economía mundial se ha cimentado sobre una base de capital ficticio durante las últimas décadas. La crisis de 2007 ha hecho tambalearse todo el edificio, lo que ha supuesto una amenaza catastrófica para Gran Bretaña dada su enorme dependencia de dicho sector. Eso explica la firmeza de la reacción de la burguesía británica.
La naturaleza del sector de los servicios
También es muy interesante examinar a fondo el sector servicios que según que publicaciones oficiales se distribuye de una u otra forma. Señalemos antes que nada que a veces el sector de la construcción, que es un sector productivo, aparece sin embargo incluido entre los servicios. La burguesía registra el valor que cada sector añade a la economía, pero eso no nos indica si tal sector produce verdaderamente plusvalía o si, aunque cumpla una función necesaria para el capital, no añade valor.
Muchos de esos sectores estarían incluidos entre los que Marx denominaba "gastos de circulación" ([17]), teniendo que distinguir entre los que están vinculados a la transformación de la mercancía de una forma a otra -es decir de la forma mercancía a la forma dinero, o viceversa-, y aquellos otros que son la continuación del proceso de la producción.
Los cambios en la forma de la mercancía, si bien son parte íntegra del proceso global de la producción no añaden, sin embargo, valor, y sí representan un coste sobre la plusvalía extraída. En la lista que hemos visto se incluyen la distribución, tanto al por menor como al por mayor (cuando no incluyen el transporte -ver más adelante-), los hoteles y los restaurantes (en la medida que representan puntos de venta de mercancías acabadas -la preparación de comidas sí puede considerarse como un proceso productivo que crea plusvalía-), una gran parte de las telecomunicaciones (cuando tienen que ver con la compra de materias primas o la venta de productos finalizados), los ordenadores y los servicios a las empresas (cuando afectan a actividades como pedidos y control de stocks y estrategias de mercado). Toda la industria del marketing y la publicidad, que no se ha presentado separadamente aquí, está inmersa en esta categoría puesto que su función es la de maximizar las ventas.
Marx plantea que las actividades que son la continuación del proceso productivo incluyen actividades como el transporte que acerca las mercancías al lugar donde van a ser consumidas, o el almacenamiento de las mismas que preserva el valor de las mercancías. Estas actividades tienden a aumentar el coste de las mercancías sin añadirles valor de uso, por lo que son costes improductivos para la sociedad aunque puedan proporcionar plusvalía a capitalistas particulares. En nuestra lista estarían en esta categoría el transporte y la distribución al por menor y al por mayor, cuando implican transporte o almacenamiento de mercancías.
Hay un tercer grupo de actividades que son las vinculadas a la apropiación de una parte de la plusvalía gracias a los intereses o a la renta. Una gran parte de las actividades en los servicios a las empresas, las finanzas, la intermediación y los servicios financieros de las empresas, la informática..., son elementos de la administración de la Bolsa o de la banca que dan lugar a honorarios, comisiones o intereses que se perciben. Los organismos financieros invierten fondos y especulan por su propia cuenta. La propiedad inmobiliaria se relaciona probablemente con el alquiler, por lo que queda registrada la plusvalía en forma de renta.
Un cuarto apartado es la actividad del Estado que cubre la mayor parte de los últimos epígrafes de nuestra lista, y que puesto que se basan en la plusvalía salida de los impuestos sobre la industria, no producen plusvalía alguna, aunque los pedidos del Estado sean fuente de beneficios para algunas empresas. En la Revista Internacional no 114, pusimos de manifiesto: "el hinchamiento artificial de las tasas de crecimiento pues la contabilidad nacional cuenta, en parte, dos veces lo mismo. En efecto, el precio de venta de los productos mercantiles incorpora los impuestos que sirven para pagar los gastos del Estado, o sea el coste de los servicios no mercantiles (enseñanza, seguridad social, personal de los servicios públicos). La economía burguesa evalúa esos servicios no mercantiles como si su valor fuera equivalente a los salarios pagados al personal encargado de producir esos servicios. Ahora bien en la contabilidad nacional, esa suma se añade al valor producido en el sector mercantil (el único sector productivo), cuando en realidad ya está incluido en el precio de venta de los productos mercantiles (repercusión de los impuestos y de las contribuciones sociales en el precio de los productos)" ([18]).
Si se considera el conjunto del sector servicios está claro que no aporta a la economía el valor que pretende añadir. De hecho algunos servicios contribuyen en realidad a reducir el total de plusvalía producida, y el resto se dedica a absorber plusvalía generada, incluso en otros países.
Pero ¿cuáles han sido las razones del cambio de la estructura de la economía británica? En primer lugar digamos que un aumento de la productividad significa que una creciente cantidad de mercancías es producida por un menor número de trabajadores. Esto es lo que reflejan las estadísticas citadas por Bilan y que hemos mencionado antes. Segundo: el aumento de la composición orgánica del capital y la caída de la tasa de ganancia tienen como resultado que la producción se desplaza a regiones en las que los costes laborales y del capital constante son menores ([19]). En tercer lugar, esos mismos factores empujan al capital a orientarse hacia actividades de más alta rentabilidad, como el sector financiero y bancario, en el que su preponderancia permite desde hace mucho tiempo a Gran Bretaña (a la que Bilan denominaba el "banquero mundial"), extraer plusvalía. La desregulación que se produjo en este sector en los años 1980 no redujo los costes y sí permitió que se reforzara la preponderancia de los principales bancos y compañías financieras, así como la dependencia de la burguesía de los beneficios que les aportan. Cuarto: con el incremento de la masa de mercancías aumenta también la contradicción entre la escala de la producción y la capacidad de los mercados, lo que agudiza la movilización de recursos para transformar el capital de su forma mercantil a su forma dinero. Y quinto: la creciente complejidad de la economía y las exigencias sociales implican, consecuentemente, un desarrollo del Estado que ha de gestionar el conjunto de la sociedad en interés del capital nacional. Esto incluye las fuerzas de control directo pero también sectores del Estado que tienen como tarea crear obreros cualificados, mantenerlos en pie en un relativo estado de buena salud, y gestionar los diferentes problemas sociales que surgen en una sociedad de explotación.
Conclusión
Podemos extraer ya dos conclusiones quizás algo contradictorias. La primera, y principal, es que la evolución del capitalismo británico le ha dejado expuesto en primera línea a los embates de la crisis cuando ésta estalló y hubo un riesgo cierto de que el hundimiento del sector financiero colapsara la economía. Se abría la perspectiva de una aceleración acentuada del declive del capitalismo británico con todas sus consecuencias en los ámbitos económico, imperialista y social. Señalar que la burguesía británica estuvo al borde del abismo en 2007 y 2008 no es ninguna exageración. La respuesta que dio la clase dominante confirma que sigue estando decidida y capacitada para unir todas sus fuerzas para hacer frente a un peligro inmediato. Pero en cuanto a las consecuencias a más largo plazo... ése es otro tema.
La segunda conclusión es que sería un error despreciar los sectores manufactureros y creer que en Gran Bretaña apenas queda industria. Y eso por dos razones. En primer lugar el sector industrial sigue participando de forma importante en el conjunto de la economía aunque en él la tasa de ganancia sea inferior. Una aportación del 17 % o incluso del 11,6 % a la economía total no es, ni mucho menos, despreciable (y menos aún si se tuvieran en cuenta los componentes no productivos de los servicios). Además, y aún cuando en ese sector la balanza comercial es negativa desde hace décadas, la producción industrial representa una de las principales exportaciones de Gran Bretaña. En segundo lugar la crisis actual muestra en toda su crudeza el peligro de apoyarse únicamente en un sector de la economía. Eso explica por qué el gobierno Cameron ha puesto tanto énfasis en el papel que puede jugar el sector manufacturero en la recuperación económica, y por qué la promoción del comercio británico se ha convertido recientemente en una prioridad de la política exterior de Gran Bretaña. Otra cosa es que esta política sea realista puesto que supone un ataque despiadado a los costes de producción, mucho mayor que el que en su día emprendió Thatcher, y marchar contra corriente de las tendencias, histórica e inmediata, de la economía global. Gran Bretaña no puede entrar en una competencia directa con China y similares, por lo que debe encontrar sus cotos particulares.
Todo esto nos lleva a la pregunta: ¿qué expectativas hay de recuperación de la economía?
¿Qué expectativas hay de recuperación de la economía?
El contexto global
"... hay datos recientes que indican que la recuperación global ha aminorado la marcha, después de haber tenido un arranque inicial relativamente rápido. La producción occidental está aún muy por debajo de las tendencias que mostraba antes de 2008. El desempleo sigue persistentemente alto en los Estados Unidos arruinando vidas y amargando la política. En cuanto a Europa ha evitado la debacle de una segunda crisis mundial en mayo, cuando las principales economías aceptaron reflotar Grecia y otros países para eludir la suspensión de pagos de su deuda soberana. Y Japón ha intervenido en el mercado monetario, por primera vez en 6 años, para frenar una escalada del yen que comprometía sus exportaciones".
Esta cita del mencionado artículo del Financial Times ([20]), publicado en vísperas de la reunión bianual del FMI y el Banco Mundial pone bien a las claras las preocupaciones de la burguesía.
Podemos constatar que los planes de recuperación en Europa no han logrado, por el momento, alcanzar fuertes tasas de crecimiento y sí han conducido, en cambio, a un vertiginoso aumento del endeudamiento público, lo que ha significado que para algunos países se haya puesto en entredicho su capacidad para devolver tal deuda. Grecia ha sido la adelantada de ese grupo de países en los que el grado alcanzado por el endeudamiento representa un peligro, pero en él se encuentra también Gran Bretaña. Y Estados Unidos y muchos países europeos tienen un nivel peligroso de endeudamiento. Gran Bretaña no tiene un nivel de deuda tan elevado como otros, pero su déficit, que es el mayor de todos, indica la rapidez con la que ha acumulado recientemente esa deuda.
Para hacer frente a la recesión se han postulado dos estrategias. La propugnada por Estados Unidos consiste en proseguir el endeudamiento. La que cada vez tiene más eco en Europa es la disminución del déficit a través de la imposición de programas de austeridad. Si EE.UU. está en condiciones de llevar a cabo esa política es porque el dólar sigue siendo la moneda de referencia, lo que le permite financiar su déficit dándole a la máquina de fabricar billetes, algo a lo que sus rivales no pueden recurrir. Los demás países se ven más comprometidos por sus deudas, lo que les obliga a plantearse una limitación del endeudamiento. A lo que hemos asistido recientemente a escala internacional ha sido a un aumento de las iniciativas orientadas a utilizar los tipos de cambio de las monedas para aumentar la competitividad del capital nacional, y aumentar así las exportaciones como vía de restauración de la situación económica de los países. Así hemos visto la lucha entre los países excedentarios y los deficitarios en cuanto al tipo de cambio, como por ejemplo entre China y los Estados Unidos, que pugnaban a propósito de la devaluación del dólar frente al yuan, que no sólo reduciría la competitividad de las mercancías chinas, sino que también depreciaría la enorme cantidad de activos que posee en dólares americanos. Esta es una de las razones que ha llevado a China a utilizar una parte de sus reservas para comprar activos en distintos países, entre ellos Gran Bretaña. Esta política llamada de "flexibilización cuantitativa" monetaria ("quantitative easing", QE), sirve para la devaluación de las monedas y contribuye a aumentar la masa monetaria. Esto nos permite comprender la reciente convocatoria por parte de Japón de una nueva ronda de negociaciones sobre la QE. Tanto Estados Unidos como Gran Bretaña aspiran a lo mismo. Eso quiere decir a las claras que se ha producido una pérdida de la unidad que se ha mantenido durante la crisis, y que se ve cada vez más sustituida por la consigna de "cada uno a la suya". Un periodista de Financial Times comentaba recientemente estos acontecimientos: "Como durante los años 1930, todos los países quieren salir de la crisis gracias a las exportaciones, lo que, por definición, no todos pueden hacer. También vuelven a desarrollarse desequilibrios globales, tales como el proteccionismo" ([21]).
Así pues las presiones se exacerban pero no podemos decir aún si la burguesía acabará derrumbándose.
Esto significa que todas las opciones comportan riesgos ciertos y que no existe una salida evidente a la crisis. La falta de una demanda solvente va a acentuar la presión que empuja a una escalada del endeudamiento, y va a reactivar los reflejos proteccionistas que durante mucho tiempo habían sido contenidos. Pero también las medidas de austeridad pueden reducir aún más la demanda provocando una nueva recesión, un proteccionismo aún mayor, y empujando con más fuerza a que se recurra nuevamente al endeudamiento. Ante esta perspectiva parece evidente que a nivel inmediato se va a recurrir a más préstamos, pues ésa ha sido la política empleada en los últimos años, pero eso hace que se plantee la pregunta de si hay o no límites al endeudamiento, si esos límites pueden cuantificarse y si no se habrán alcanzado ya. En lo que incumbe a este informe podemos concluir que lo ocurrido recientemente en Grecia, muestra a las claras que tales límites sí que existen, o más bien que existe un punto en el que las consecuencias del endeudamiento amenazan con ser contraproducentes, minando su propia eficacia, y desestabilizando la economía mundial. Si a Grecia le fuera imposible devolver lo prestado, no asistiríamos únicamente al hundimiento de ese país, sino a perturbaciones de todo el sistema financiero internacional. El desplome de las bolsas antes del rescate por parte de Europa y del FMI pone de manifiesto la extremada sensibilidad de la burguesía ante esa perspectiva.
Las opciones del capitalismo británico
La burguesía británica ha sido una de las primeras en optar por la austeridad mediante un plan que prevé acabar con el déficit en cuatro años, lo que obliga a recortar una cuarta parte de los gastos del Estado. Más allá del sector estatal, la supresión de las subvenciones a la contratación tiene claramente como objetivo la disminución de los costes laborales en toda la economía, y aumentar así la competitividad y la rentabilidad del capitalismo británico. Se presenta esto bajo la bandera del interés nacional, tratando de achacar la causa de la crisis al gobierno laborista y no al capitalismo.
Ya hemos visto antes cómo ha conseguido recientemente el capitalismo británico generar plusvalía, aumentando la tasa absoluta de explotación de la clase obrera, y que lo había logrado mediante un aumento del endeudamiento, sobre todo de las familias, alimentado por el boom inmobiliario y la explosión de la concesión de créditos. Partiendo de esa base, el informe presentado en el congreso anterior de la sección de la CCI en Gran Bretaña, insistía ya en la importancia del sector servicios, y este informe lo confirma, precisando que no es la totalidad de ese sector, sino específicamente el sector financiero. A partir de ahí, analicemos cómo los tres componentes de la respuesta a la crisis -es decir el endeudamiento, la austeridad y las exportaciones- se presentan hoy en Gran Bretaña.
Antes de la crisis, el endeudamiento de los hogares constituyó, durante muchos años, la base del crecimiento económico, tanto directamente a través de la deuda que acumulaban los hogares británicos, como indirectamente a través del papel de las instituciones financieras en el mercado global de la deuda. Con el estallido de la crisis, el Estado se ha endeudado para proteger las instituciones financieras y, a un nivel mucho menor, los hogares (por ejemplo mediante la extensión de garantías a los depósitos hasta 50 mil libras), cuando el crecimiento del endeudamiento de los hogares declinaba y mucha gente pasaba a ser insolvente. Ahora está disminuyendo ligeramente el endeudamiento privado y aumenta el ahorro, al mismo tiempo que el gobierno anuncia su intención de reducir el déficit a la mitad. Parece muy poco probable que el endeudamiento pueda contribuir a la salida de la crisis. La austeridad que se avecina puede tener dos efectos sobre la clase obrera. Por un lado puede hacer que muchos trabajadores limiten sus gastos, tratando de devolver sus créditos a toda costa para sentirse más seguros. Pero puede conducir también a otros a tener que endeudarse para llegar a fin de mes. Este último caso tropezaría, desde luego, con la negativa de los banqueros a prestarles dinero. El sector financiero que ha dependido del auge del endeudamiento global para lo sustancial de su crecimiento en los años anteriores al crack, busca hoy alternativas, que se concretan, por ejemplo, en una actividad febril en el mercado alimentario. Pero este tipo de actividades depende, en última instancia, de la existencia de una demanda solvente, lo que nos vuelve a llevar al punto de partida. Si los Estados Unidos siguen empeñándose en un aumento de la deuda, el capital británico podría beneficiarse, dada su posición privilegiada en el sistema financiero global. Esto implica que, por mucha retórica que proclamen Vince Cable ([22]) y sus compinches, no se tomará acción alguna contra los bancos, y la política de desregulación emprendida por Thatcher seguirá.
La austeridad parece hoy la principal estrategia. Su objetivo declarado es la reducción del déficit, con la promesa implícita de que, después, las cosas volverán a ser como antes. Pero si se quiere que tenga efectos prolongados en la competitividad de la economía británica, la austeridad también habrá de mantenerse mucho tiempo. Por muchos bellos discursos sobre la mejora de la productividad que se hagan, lo cierto es que nada de eso es posible sin invertir sustancialmente en investigación y desarrollo, educación e infraestructuras. Y resulta que lo que se está produciendo son recortes en esos apartados, por lo que lo más probable es que los esfuerzos se concentren en reducir permanentemente la proporción de plusvalía que se desvía al Estado, y la que se devuelve a la clase obrera. Hablando claro: aligeramiento del gasto público y salarios más bajos para los trabajadores. Pero esos ataques a la clase obrera deberán hacerse, si se quieren eficaces, a escala masiva. Y el "adelgazamiento" del Estado va en dirección contraria a la tendencia que hemos visto a lo largo de toda la decadencia del capitalismo a que el Estado acreciente su dominio sobre la sociedad, a fin de defender sus intereses económicos e imperialistas e impedir que las contradicciones en el seno de la sociedad burguesa la hagan estallar.
Tampoco las exportaciones pueden ser la solución si la burguesía no consigue que el capital británico pueda ser más competitivo. Todos sus rivales hacen lo mismo. El sector servicios en Gran Bretaña es lucrativo y sería quizás posible aumentar su nivel relativamente bajo de exportaciones. El problema es que los componentes que parecen más rentables de ese sector están vinculados al sistema financiero, por lo que su desarrollo depende de una recuperación generalizada.
En resumen, que al capitalismo británico no le espera un camino fácil. La dirección que más probablemente emprenderá será apoyarse en su posición privilegiada en el seno del sistema financiero global, junto a la aplicación de un programa de austeridad que sirva para mantener los beneficios. Pero a largo plazo está abocado a un progresivo deterioro de su posición.
Las consecuencias de la crisis sobre la clase obrera
El impacto que tiene la crisis en la clase obrera constituye la base objetiva de nuestro análisis sobre la lucha de clases. Este apartado se concentrará en las condiciones materiales de la clase obrera. Las cuestiones tocantes a la ofensiva ideológica de la clase dominante y el desarrollo de la conciencia de clase se abordarán en otros apartados de este informe (...)
Lo que más inmediatamente ha golpeado a la clase obrera ha sido el aumento del desempleo. A lo largo de los años 2008 y 2009, el desempleo ha ido creciendo progresivamente en 842 mil personas, hasta situarse en 2,46 millones de trabajadores (un 7,8 % de la población activa). Está, sin embargo, por debajo de las tasas que se alcanzaron en las recesiones anteriores de los años 80 -932 mil personas (un 8,9 %)-, y de los años 90 -622 mil personas (un 9,2 %)-, aunque la caída del PIB haya sido superior en esta ocasión.
Un reciente estudio plantea que la actual recesión, por la caída del PIB que ha ocasionado, debería haber ocasionado un mayor aumento del desempleo, en torno a 1 millón más de parados ([23]). No ha sido así y cabe preguntarse la causa de ello. La citada publicación plantea que se ha debido a: "la fuerte posición financiera que tenían las empresas cuando empezó la recesión, y por el alivio de la presión financiera a las empresas durante ella", lo que a su vez ha estado motivado por tres factores: "primeramente que las políticas de ayudas al sistema bancario, la bajada de los tipos de interés, y el déficit público han supuesto un fuerte estímulo. En segundo lugar la flexibilidad que han demostrado los trabajadores que ha permitido una disminución real de los costes salariales para las empresas, al mismo tiempo que los bajos tipos de interés han posibilitado que se mantuviera el crecimiento del salario real de los consumidores. Por último, el hecho de que las empresas se han abstenido de despedir a la mano de obra cualificada aunque hayan debido hacer frente a la presión sobre los beneficios y a la severidad de la crisis financiera".
La rebaja de los costes salariales se ha materializado a través de la reducción de las horas trabajadas (y pagadas), pero también con aumentos de salarios inferiores a la inflación. El trabajo a tiempo parcial va en aumento desde finales de los años 70. Entonces representaba algo más del 16 % de la fuerza de trabajo. En 1995 llegó hasta el 22 %. En la actual recesión aún ha subido más. La mayoría de los trabajadores que lo aceptan lo hacen porque no les queda otra alternativa ([24]). El número de personas subempleadas rebasa el millón. Ha habido un ligero recorte de la jornada laboral semanal media (de 32,2 horas a 31,7), pero para el conjunto de la fuerza de trabajo. Eso equivale a 450 mil empleos que trabajasen la jornada laboral media del país.
La reducción de los salarios reales proviene tanto de convenios sobre salarios desfavorables a los asalariados como del aumento de la inflación. Lo cierto es que las empresas han ahorrado un 1 % de costes salariales reales.
Pero eso no es todo. Aunque veíamos en los últimos años como el gobierno se esforzaba en excluir a la gente del derecho a un subsidio, lo cierto es que en la actual recesión no hemos visto acentuarse esa tendencia. Sí, en cambio, derivarla hacia subsidios por incapacidad laboral, lo que desde luego contribuye a enmascarar la cifra de parados.
Hay que tener en cuenta, además, que en las anteriores recesiones, el desempleo seguía subiendo aún cuando, oficialmente, la recesión se hubiera acabado. En la de los años 1980, por ejemplo, hicieron falta 8 años para que las cifras de paro volvieran al mismo nivel que tenían antes de la recesión. En la de los años 1990 fueron casi 9. Y aunque el incremento de la tasa de paro pudiese, en esta ocasión, estabilizarse antes que en las recesiones anteriores, hay muchas razones para pensar que esto sería un interludio temporal. En efecto, las medidas de austeridad provocarán el despido de cientos de miles de funcionarios. Pero es que, además, la recesión en W (en doble caída) que esas medidas podrían ocasionar, sumada a la incertidumbre sobre la situación general bien podrían ocasionar un nuevo despegue del desempleo. Se supone que se necesitan tasas de crecimiento anuales del 2 % para que el empleo pueda aumentar en un 2,5 %, si la población crece moderadamente. Pero esas cifras están lejos de aparecer en las previsiones de futuro.
Quienes están desempleados lo están además por mucho tiempo, puesto que el número de empleos es sensiblemente inferior al de demandantes. Pero cuanto más dura el desempleo, más probabilidad hay de que el parado que encuentre trabajo vuelva a estar en paro en el futuro. A comienzos de 2010, más de 700 mil personas se encontraban en la categoría de "parados de larga duración" que no habían tenido un trabajo como mínimo en el último año. Merece la pena reflejar aquí el impacto que tiene el paro en la población: "Un indicativo del coste real de esta flexibilidad lo encontramos en un estudio reciente sobre el impacto de la recesión sobre la salud mental, y que indica que el 71 % de las personas que han perdido su empleo en el último año han tenido síntomas de depresión, siendo las más afectadas las personas entre 18 y 30 años. La mitad de ellos dice haber padecido estrés y ansiedad" ([25]).
Una de las resultantes de la reducción de salarios y de la agravación general de las condiciones de vida ha sido la caída del consumo. Es verdad que algunos estudios afirman que esa reducción ha sido insignificante, pero hay otros trabajos que la cifran en torno a un 5 % a lo largo de 2008 y 2009. Está claro que no ha sido el resultado de una elección voluntaria de la gente, y sí de la pérdida del empleo, de la disminución de las horas de trabajo, o de un recorte directo de sus salarios.
Las estadísticas oficiales indican que en el período en el que gobernó el partido laborista se produjo un descenso de la pobreza entre los niños y los jubilados, y que el nivel de vida medio aumentó a un ritmo del 2 % anual. Pero la verdad es que en los últimos años estamos asistiendo a un estancamiento. Al mismo tiempo vemos un aumento de las desigualdades. La pobreza en la franja de los adultos en edad de trabajar está en su nivel más alto desde 1961 ([26]). Globalmente, la pobreza relativa ha aumentado entre un 1 % o un 1,8 % (lo que supone 0,9 o 1,4 millones de personas más), para alcanzar la cota del 18,1 % o el 22,3 %. La diferencia de estimaciones se debe a la inclusión o no de los gastos de vivienda.
Aunque hemos visto recientemente un ligero descenso del endeudamiento personal (a un ritmo de 19 peniques al día), lo cierto es que aún en julio de 2010 la tasa de crecimiento anual estaba en un 8 %, lo que lleva el total de esa deuda a 1,45 billones de libras ([27]), que como antes vimos es una cifra superior a toda la producción anual del país entero. En esa suma se incluyen los 1,23 billones de libras respaldados por hipotecas inmobiliarias y 217 mil millones de créditos al consumo. Se estima que una familia media ha de destinar el 15 % de sus ingresos netos a devolver esos préstamos.
Esta situación ha supuesto un aumento de las bancarrotas personales, así como de los Acuerdos Voluntarios Individuales ([28]), que han pasado de 67 mil en 2005, a 106 mil en 2006, y 107 mil en 2008, para volver a subir hasta los 134 mil en 2009. Sólo en el primer trimestre de 2010 se han producido 36 500 nuevos IVA, lo que, de continuar así, elevará nuevamente este registro ([29]). Este aumento sí es sustancialmente superior al que se vio en anteriores recesiones, aunque los cambios que se han operado en la legislación hacen difíciles las comparaciones directas ([30]).
La ONS informa de una disminución del incremento del endeudamiento personal, así como de un aumento de la tasa de ahorro de las familias que ha pasado de - 0,9 % a principios de 2008, a 8,5 % a finales de 2009 ([31]). Da la impresión de que muchos obreros se están preparando para los días difíciles que se avecinan.
Perspectivas
Aún cuando el impacto de la crisis sobre la clase obrera sea más importante de lo que presenta la prensa burguesa, es cierto que se ha limitado relativamente tanto en el empleo como en los ingresos. Esto se ha debido en parte a las circunstancias y en parte a la estrategia adoptada por la burguesía -que incluye el recurso al endeudamiento- y en parte también a la propia respuesta que ha ofrecido la clase obrera que parece estar más focalizada en cómo sobrevivir a la recesión que a la necesidad de combatirla. Pero es poco probable que esta situación se mantenga. En primer lugar porque la situación económica global va a continuar endureciéndose ya que la burguesía es incapaz de resolver las contradicciones fundamentales que minan las bases de su economía. En segundo lugar porque la estrategia de la clase dominante ha evolucionado hacia la imposición de medidas de austeridad, dada precisamente, esa situación global. Podría recurrir a la utilización del endeudamiento a corto plazo, pero eso no haría más que empeorar las cosas a más largo término. Y tercero: el impacto sobre la clase obrera se agudizará en el futuro, lo que contribuirá a desarrollar las condiciones objetivas para el desarrollo de la lucha de clases.
10-10-2010
[1]) Aquí publicamos una versión sin gráficos. Puede leerse la versión completa en Internet.
[2]) Actualización del Panorama Mundial un cuadro de previsiones que elabora regularmente el Fondo Monetario Internacional (NdeT).
[3]) Global Economic Prospects, Banco Mundial, verano 2010.
[4]) Ibid.
[5]) La mayoría de las estadísticas están sacadas de Economic and Labour Market Review (Revista de Economía y Mercado Laboral) de agosto 2010, que es una publicación de la Agencia Nacional de Estadisticas (Office for National Statistics, ONS). Otras provienen del Blue Book (Libro Azul) donde consta la contabilidad nacional de Gran Bretaña, el Pink Book (Libro Rosa) que refleja la balanza de pagos, o las Financial Statistics (Estadísticas financieras). Todas estas están publicadas por la ONS.
[6]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[7]) ONS, Pink Book, edición de 2010.
[8]) Banco de Inglaterra Inflation Report (Informe sobre la Inflación) de febrero 2009.
[9]) Gilt es una abreviatura anglosajona del término gilt-edged security, con el que se designa a los valores de máxima solvencia que son equiparables al oro (Wikipedia).
[10]) Financial Times, "That elusive spark" ("Ese difícil arranque..."), 06/10/2010.
[11]) Es cifras están extraídas de la revista Economic and Labour Market Review, del mes de septiembre de 2010. Ésta, a su vez, retoma las previsiones de la zona euro y de la OCDE de Economic Outlook (Perspectivas de la Economía) de la OCDE, concretamente de su número de noviembre 2009.
[12]) Blue Book, 2010.
[13]) Ibíd.
[14]) Economic and Labour Market Review, agosto 2010.
[15]) Andrew Haldane, The Contribution of the Financial Sector Miracle or Mirage (La Contribución del Sector Financiero: Milagro o Espejismo), Banco de Inglaterra, julio 2010.
[16]) Ibid.
[17]) Véase El Capital, libro II, capítulo VI, "Los gastos de circulación", Ediciones AKAL 74.
[18]) Revista Internacional no 114, "Crisis económica: los disfraces de la "prosperidad económica" arrancados por la crisis".
[19]) Se atribuye al desarrollo de la producción en China y en otros países emergentes, el hecho de que la tasa de inflación global se haya mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos años, así como que se hayan reducido los costes laborales en todo el mundo, incluidos los países desarrollados, ya que se ha producido un incremento masivo del número de trabajadores (se calcula que la entrada de China en la economía mundial ha duplicado prácticamente la cantidad de mano de obra disponible). Por ello, no sólo la tasa de ganancia puede ser más elevada en los países de mano de obra a bajo coste, sino que también puede reducir los costes laborales y aumentar así la tasa de ganancia en los países más adelantados, lo que redunda en un incremento de la tasa de ganancia media, como hemos puesto en evidencia en numerosos artículos de nuestra Revista Internacional. Otra cosa bien distinta es que se cree la masa de ganancia que necesita el sistema.
[20]) "Ese difícil arranque", 06/10/2010.
[21]) John Plender, "Currency demands make a common ground elusive" ("Las exigencias en cuanto a las divisas hacen difícil un compromiso de todos"), 06/10/2010.
[22]) Se trata de un miembro del Partido Liberal-Demócrata, que ocupa hoy el cargo de Secretario de Estado para los Negocios, la Innovación y la Formación en el gobierno británico de coalición Cameron-Clegg.
[23]) "Employment in the 2008-2009 recession", ("El empleo en la recesión de 2008-2009"), publicado en la revista Economic and Labour Market Review (Economía y Mercado de Trabajo), de agosto 2010.
[24]) Véase Economic and Labour Market Review, de septiembre 2010.
[25]) El Informe original apareció en el periódico The Guardian, el 01/04/2010.
[26]) Poverty and Inequality in UK ( Pobreza y Desigualdad en Reino Unido), Institute for Fiscal Studies 2010.
[27]) Las cifras de este párrafo están sacadas de Debt Facts and Figures (Deuda : Hechos y Cifras), de septiembre 2010, recopilados por Credit Action.
[28]) IVA, instrumentos de renegociación de los pagos de deudas, NdT
[29]) Fuente: ONS, Financial Statistics, agosto 2010.
[30]) Sacado del Economic and Labour Market Review, de agosto 2010. Entre 1979 y1984 el alza fué de 3500 a 8229. Entre 1989 y 1993, de 9365 a 36703.
[31]) Ibid.
Geografía:
- Gran Bretaña [9]
II - 1919: El ejemplo de Rusia 1917 inspira a los obreros húngaros
- 3489 lecturas
En el artículo anterior de la serie ([1]) vimos cómo ante el creciente desarrollo de la lucha proletaria, el Partido Socialdemócrata, bastión principal del capitalismo, había intentado una maniobra repugnante, maniobra consistente en cargar a los comunistas la responsabilidad de un extraño asalto a la redacción del periódico socialista Népszava, con la cual pretendía criminalizarlos, primer paso para desencadenar una oleada represiva que empezando por los comunistas acabara con la aniquilación de los incipientes consejos obreros y con la destrucción de toda veleidad revolucionaria en el proletariado húngaro.
En este segundo artículo veremos cómo fracasó esta maniobra y la situación revolucionaria continuó madurando y cómo, ante ello, el Partido Socialdemócrata lanzó una maniobra tan arriesgada como finalmente exitosa para el capitalismo: fusionarse con el Partido Comunista, "tomar el poder" y organizar la "dictadura del proletariado" lo cual frustró el proceso ascendente de lucha y organización del proletariado llevándolo a un callejón sin salida que permitió su derrota total.
Marzo 1919: crisis de la República burguesa
Pronto se supo la verdad del asunto del asalto al periódico. Los obreros se sintieron engañados y su indignación creció al conocer las bárbaras torturas infligidas a los comunistas. La credibilidad del Partido Socialdemócrata sufrió un rudo golpe. Todo esto favoreció la popularidad de los comunistas.
Desde finales de febrero se multiplican las luchas reivindicativas, los campesinos toman las tierras sin esperar a la, tantas veces prometida, "reforma agraria" ([2]), la afluencia a las reuniones del Consejo Obrero de Budapest crece por momentos y las discusiones son tumultuosas, formulándose acerbas críticas a los dirigentes socialdemócratas y sindicales. La República burguesa, que tantas ilusiones había suscitado en octubre de 1918, provoca una fuerte decepción. Los 25.000 soldados repatriados de los campos de batalla que permanecen en los cuarteles están organizados en Consejos y en la primera semana de marzo, las asambleas de cuartel no solamente renuevan sus representantes -con un aumento notable de los delegados comunistas- sino que votan mociones por las cuales: "solo obedecerán aquellas órdenes del gobierno que hayan sido previamente ratificadas por el Consejo de Soldados de Budapest".
El 7 de marzo, una sesión plenaria del Consejo Obrero de Budapest adopta una resolución que "exige la socialización de todos los medios de producción y la transferencia de su dirección a los Consejos". Si bien la socialización sin destrucción del Estado burgués es una medida coja, el acuerdo expresa la mayor confianza en sí mismos de los consejos y constituye una respuesta a dos problemas acuciantes: 1) el sabotaje que realiza la patronal a una producción totalmente desorganizada debido a la guerra; 2) el tremendo desabastecimiento de víveres y productos de primera necesidad.
Los acontecimientos se radicalizan. El Consejo Obrero de metalúrgicos lanza un ultimátum al gobierno: le da 5 días para ceder el poder a los partidos del proletariado ([3]). El 19 de marzo tiene lugar la más gigantesca manifestación hasta entonces conocida convocada por el Consejo Obrero de Budapest, los parados piden un subsidio y una carta de avituallamiento, se pide igualmente la supresión de los alquileres de vivienda. El día 20 los tipógrafos se declaran en huelga, que se convierte en general al día siguiente con dos reivindicaciones: liberación de los dirigentes comunistas y un "gobierno obrero".
Si ya esos hechos mostraban la maduración de una situación revolucionaria, ésta, sin embargo, estaba aún lejos del umbral político que permite al proletariado lanzarse a la toma del poder. Para tomarlo con éxito y conservarlo, el proletariado cuenta con dos fuerzas imprescindibles: los consejos obreros y el Partido Comunista. En marzo 1919, los consejos obreros en Hungría apenas habían comenzado a andar, empezaban a sentir su fuerza y autonomía y trataban de desprenderse de la tutela castradora de socialdemocracia y sindicatos. Pero tenían aún limitaciones. Las dos más importantes eran que:
- confiaban en la posibilidad de un "gobierno obrero" donde se unieran socialdemócratas y comunistas, lo cual, como veremos, fue la tumba de todo desarrollo revolucionario;
- predominaba la organización por sectores económicos: Consejo de Metalúrgicos, Consejo de Tipógrafos, Consejo del Textil etc. Mientras en Rusia, y ya desde la Revolución de 1905, la organización de los Consejos era totalmente horizontal abarcando a la clase obrera como unidad que supera las divisiones por sector, región, nacionalidad etc.; en Hungría vemos la coexistencia de consejos sectoriales junto con consejos horizontales de ciudad, con el peligro de corporativismo y dispersión que ello representaba.
Respecto al Partido Comunista apuntamos en el primer artículo de esta serie que era todavía muy débil y heterogéneo y que el debate apenas se había desarrollado en su seno. Carecía de una estructura internacional sólida que lo guiara -la Internacional Comunista estaba celebrando su primer congreso en esos momentos-. Por todo ello -y como vamos a ver a continuación- mostró una terrible falta de solidez y de claridad que lo harán fácil víctima de la trampa que va a tenderle la socialdemocracia.
La fusión con el Partido socialdemócrata y la proclamación de la República Soviética
El coronel Vix, representante de la Entente ([4]), entrega un ultimátum donde se estipula crear una zona desmilitarizada gobernada directamente por el mando aliado dentro del territorio húngaro que tiene una profundidad media de 200 kilómetros, lo que supone ocupar más de la mitad del país.
La burguesía nunca enfrenta al proletariado a cara descubierta, la historia nos demuestra que trata de pillarlo entre dos fuegos, el derecho y el izquierdo. Vemos como el derecho dispara con la amenaza de ocupación militar que, desde abril se convertirá en una invasión en toda la regla. Por su parte, el izquierdo entra en acción con una dramática declaración del Presidente Karolyi al día siguiente: "La Patria está en peligro. Ha sonado la hora más grave de nuestra historia. Ha llegado el momento para que la clase obrera húngara, la única fuerza organizada en el país, y con sus relaciones internacionales, salve a la Patria de la anarquía y la mutilación. Propongo un gobierno socialdemócrata homogéneo que haga frente a los imperialistas. Para llevar esto a bien es indispensable que la clase obrera recobre su unidad. Con este fin los socialdemócratas deben encontrar un terreno de acuerdo con los comunistas" ([5]).
El fuego derecho con la ocupación militar y el fuego izquierdo con la defensa nacional convergen en el mismo objetivo: la conservación de la dominación capitalista. La ocupación militar -la peor afrenta que puede sufrir un Estado nacional- tiene en realidad como objetivo aplastar las tendencias revolucionarias en el proletariado húngaro. Pero ofrece a la izquierda la posibilidad de alistar a los obreros para la defensa de la Patria. Es una situación tramposa que ya se había planteado en octubre de 1917 en Rusia donde la burguesía rusa prefería que las tropas alemanas ocupasen Petersburgo ante su incapacidad para aplastar al proletariado y que éste rompió hábilmente lanzándose a la toma del poder.
Siguiendo la estela del conde Karolyi, el socialista derechista Garami expone la estrategia a seguir: "confiar el gobierno a los comunistas, esperemos a su bancarrota completa y entonces, y solo entonces, en una situación libre de estos desechos de la sociedad podremos formar un gobierno homogéneo" ([6]).
El ala centrista del Partido ([7]) precisa esta política: "Constatando efectivamente que Hungría va a ser sacrificada por la Entente, que manifiestamente ha decidido liquidar la revolución, se desprende de ello que las únicas bazas que ésta dispone son la Rusia Soviética y el Ejército Rojo. Para obtener su apoyo es preciso que la clase obrera húngara sea dueña del poder y que Hungría sea una República popular y soviética",
añadiendo: "para evitar que los comunistas abusen del poder es mejor tomarlo con ellos" ([8]).
El ala izquierda del Partido Socialdemócrata defiende una posición proletaria y tiende a converger con los comunistas. Frente a ella, los derechistas de Garami y los centristas de Garbai maniobran con mucha habilidad. Garami dimite de todos sus cargos. El ala derechista se sacrifica en beneficio del ala centrista que "declarándose favorable al programa comunista" logra seducir al ala izquierda ([9]).
Tras este viraje, la nueva dirección centrista propone la fusión inmediata con el Partido Comunista y ¡la toma del poder! Una delegación del partido visita en la cárcel a Bela Kun planteando: la fusión de los dos partidos, la formación de un gobierno obrero con exclusión de todos los partidos burgueses y la alianza con Rusia. Las conversaciones duran apenas una jornada tras la cual Bela Kun, redacta un protocolo de seis puntos entre los que destacan: "la completa fusión de los dos partidos en uno nuevo cuyo nombre será provisionalmente Partido Socialista Unificado de Hungría (...) El PSUH toma inmediatamente el poder en nombre de la dictadura del proletariado, esta dictadura será ejercida por los Consejos de Obreros, Soldados y Campesinos. No habrá Asamblea Nacional. Una alianza militar y política lo más completa posible será concluida con Rusia" ([10]).
El Presidente Karolyi, puntualmente informado de las negociaciones, presenta la dimisión y hace una declaración donde se dirige "al proletariado del mundo para obtener ayuda y justicia. Dimito y entrego el poder al proletariado del pueblo de Hungría" ([11]). En la manifestación del 22 de marzo "el ex homo regius, el archiduque Francisco José, cual Felipe Libertad, también vendrá al lado de los obreros, en el curso de la manifestación" ([12]). El nuevo gobierno que se forma al día siguiente, con Bela Kun y los demás dirigentes comunistas recién salidos de la cárcel, es presidido por el socialista centrista Garbai ([13]) y tienen mayoría los centristas con dos puestos reservados al ala izquierda y otros dos para los comunistas, entre ellos Bela Kun. Comienza con ello una arriesgada operación consistente en hacer de los comunistas rehenes de la política socialdemócrata y en sabotear los incipientes consejos obreros con el regalo envenenado de la "toma del poder". Los socialistas dejarán el protagonismo a Bela Kun, quien -totalmente atrapado- se convertirá en el avalista y el portavoz de toda una serie medidas que no harán sino desprestigiarle ([14]).
La "unidad" provoca la división en las fuerzas revolucionarias
La proclamación del partido "unificado" logró, en primer lugar, bloquear el acercamiento de los socialistas de izquierda a los comunistas que fueron hábilmente seducidos por el radicalismo de los centristas. Pero, lo más grave es que abrió la caja de Pandora dentro de los comunistas que se dividieron en múltiples tendencias. La mayoría, en torno a Bela Kun, se convierte en rehén de los socialdemócratas; otro sector, encabezado por Szamuelly, permanece dentro del nuevo Partido pero trata de llevar una política independiente. La mayoría de los anarquistas se separan fundando la Unión Anarquista que apoyará al nuevo gobierno desde una postura de oposición ([15]).
El Partido fundado unos meses antes y que apenas empezaba a desarrollar una organización y una intervención, se volatiliza completamente. El debate se hace imposible y se produce una confrontación constante entre sus antiguos miembros. Esta no se hace sobre la base de unos principios y una visión independiente de la situación, sino que va siempre a remolque de la evolución de los acontecimientos y de las astutas maniobras que lanzan los centristas socialdemócratas.
La desorientación sobre la situación real en Hungría afectó a un militante de la experiencia y clarividencia de Lenin. En sus Obras Completas se halla la transcripción de las tomas de contacto realizadas con Bela Kun en los días 22 y 23 de marzo de 1919 ([16]). Lenin pregunta a Bela Kun: "Tenga la bondad de comunicar qué garantías reales tiene de que el nuevo Gobierno húngaro será efectivamente comunista y no simplemente socialista nada más, es decir, social-traidor. ¿Tienen los comunistas mayoría en el Gobierno? ¿Cuándo se celebrará el Congreso de los Consejos? ¿En qué consiste realmente el reconocimiento de la dictadura del proletariado por los socialistas?".
Básicamente, Lenin formula las preguntas correctas. Sin embargo, como todo es llevado por simples contactos personales y no mediante un debate colectivo internacional, Lenin concluye que: "Las respuestas de Bela Kun fueron plenamente satisfactorias y disiparon plenamente nuestras dudas. Resultó que los socialistas de izquierda habían visitado a Bela Kun en la cárcel y solo ellos, simpatizantes de los comunistas, así como gente del centro, fueron quienes formaron el nuevo Gobierno, mientras que los socialistas de derecha, los social traidores, por así decirlo, incorregibles e intransigentes, abandonaron el partido, sin que ningún obrero los siguiera".
Aquí se ve que Lenin o estaba mal informado o no valoraba correctamente la situación puesto que el centro de la socialdemocracia dominaba el gobierno y los socialistas de izquierda estaban en manos de sus "amigos" del centro.
Dejándose llevar por un optimismo desmovilizador, Lenin concluye: "La propia burguesía entregó el poder a los comunistas de Hungría. La burguesía ha mostrado al mundo entero que cuando sobreviene una crisis grave, cuando la nación se halla en peligro, es incapaz de gobernar. Y el único poder realmente querido por el pueblo, es el Poder de los Consejos de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos".
Elevados al "poder", los Consejos Obreros son saboteados
Este Poder solamente existía sobre el papel. En primer lugar, es el Partido Socialista unificado quien toma el poder sin que el Consejo de Budapest ni el resto de consejos del país hayan tenido arte y parte ([17]). Aunque, formalmente el Gobierno se declara "subordinado" al Consejo Obrero de Budapest, en la práctica lo que hace es presentarle decretos, órdenes y decisiones diversas como hechos consumados frente a los que únicamente posee un dudoso derecho de veto. Los Consejos Obreros son sometidos al corsé de la podrida práctica parlamentaria.
"Los asuntos del proletariado siguieron siendo administrados -o más exactamente saboteados- por la antigua burocracia y no por los Consejos Obreros mismos, que de esta manera nunca llegaron a convertirse en organismos activos" ([18]).
Pero el golpe más severo a los consejos, es la convocatoria de elecciones que hace el Gobierno para constituir una "Asamblea Nacional de Consejos Obreros". El sistema de elección que impone el Gobierno es el de concentrar las elecciones en dos fechas (7 y 14 de abril de 1919) "siguiendo las modalidades de la democracia formal (escrutinio de listas, voto secreto, cabina de voto)" ([19]). Se trata de una reproducción del mecanismo típico de las elecciones burguesas lo cual no hace otra cosa que sabotear la esencia misma de los Consejos Obreros. Mientras en la democracia burguesa los órganos electos son el resultado de un voto efectuado por una suma de individuos atomizados y completamente separados entre sí, los Consejos Obreros suponen un concepto radicalmente nuevo y diferente de la acción política: las decisiones, las acciones a tomar, son pensadas y discutidas por debates donde participan enormes masas de forma organizada, pero a su vez, éstas no se limitan a adoptar la decisión sino que son ellas mismas quienes la ponen en práctica.
El triunfo de la maniobra electoral no es solamente el producto de la habilidad maniobrera de los socialdemócratas centristas, estos explotan las confusiones existentes no solamente en las masas sino en la mayoría de los propios militantes comunistas, especialmente en el grupo de Bela Kun. Años de participación en las elecciones y el parlamento -actividad necesaria para el avance del proletariado en el periodo ascendente del capitalismo- habían producido hábitos y visiones atados a un pasado definitivamente superado que bloqueaban una respuesta clara a la nueva situación, la cual exigía la ruptura completa con el parlamentarismo y el electoralismo.
El mecanismo electoral y la disciplina del partido "unificado" hacen que: "en la presentación de los candidatos a las elecciones a los consejos, los comunistas debieron defender la causa de los socialdemócratas e incluso así, muchos de ellos no salieron elegidos", constata Szantó, que añade que esto permitía a los socialdemócratas entregarse: "al verbalismo revolucionario y comunista, con el fin de aparecer más revolucionarios que los comunistas" ([20]).
Estas políticas suscitaron una viva resistencia. Las elecciones de abril fueron impugnadas en el 8º distrito de Budapest, donde Szamuelly logra anular la lista oficial de ¡su propio partido, el PSUH! e impone una elección mediante debates en asambleas masivas las cuales darán la credencial a una coalición formada por disidentes del propio PSUH y anarquistas, vertebrados en torno a Szamuelly.
A mediados de abril hubo otra tentativa de dar vida a auténticos consejos obreros. Un movimiento de consejos de barrio logró celebrar una Conferencia de Consejos de Barrio de Budapest que criticó severamente al "gobierno soviético" y propuso toda una serie de alternativas sobre el abastecimiento, la relación con los campesinos, la represión de los contrarrevolucionarios, la conducción de la guerra y planteó, ¡apenas una semana después de las elecciones!, una nueva elección de los Consejos. Rehén de los socialdemócratas, Bela Kun aparece en la última sesión de la Conferencia como un bombero apagafuegos, su discurso raya la demagogia: "Estamos tan a la izquierda que es imposible ir más lejos. Un viraje todavía más a la izquierda no podría ser otra cosa que una contrarrevolución" ([21]).
La reorganización económica se apoya en los sindicatos contra los Consejos
La tentativa revolucionaria se enfrentaba al caos económico, el desabastecimiento y el sabotaje empresarial. Si bien el centro de gravedad de toda revolución proletaria es el poder político de los Consejos eso no quiere decir que se deba descuidar el control de la producción por parte de éstos. Aunque es imposible iniciar una transformación revolucionaria de la producción en dirección al comunismo, en tanto la revolución no se complete a escala mundial, de ahí no se deduce que el proletariado no deba llevar una política económica desde el principio de su revolución. En particular, ésta debe abordar dos cuestiones prioritarias: la primera, es adoptar todas las medidas posibles para disminuir la explotación de los trabajadores y garantizar que dispongan el máximo tiempo libre para que puedan dedicar sus mejores energías a la participación activa en los consejos obreros. En este terreno, presionado por el Consejo obrero de Budapest, el Gobierno adoptó medidas tales como la eliminación del trabajo a destajo y la reducción de las horas de trabajo con el expreso objetivo de "permitir a los obreros la participación en la vida cultural y política de la revolución" ([22]).
La segunda, es combatir el desabastecimiento y el sabotaje de tal forma que el hambre y el caos económico inevitables no acaben ahogando a la revolución. Frente a este problema, los obreros levantaron desde enero 1919 consejos de fábrica y consejos sectoriales y, como ya vimos en el artículo anterior de esta Serie, el Consejo de Budapest adoptó un audaz plan de control de los suministros básicos. Sin embargo, el Gobierno que supuestamente debía apoyarse en ellos llevó una política sistemática para quitarles todo control sobre la producción y el abastecimiento, en beneficio de los sindicatos. En esto, Bela Kun cometió graves errores. Así en mayo de 1919 declara: "El aparato de nuestra industria reposa sobre los sindicatos. Estos deben emanciparse rápidamente y transformarse en potentes empresas que comprenderán la mayoría y después el conjunto de individuos de una rama industrial. Al formar parte de la dirección técnica, los sindicatos, con su esfuerzo, tienden a apoderarse lentamente de todo el trabajo de dirección. Así garantizan que los órganos económicos centrales del régimen y de la población laboriosa trabajen concertadamente y los obreros se vayan acostumbrando a administrar la vida económica" ([23]).
Roland Bardy comenta críticamente este análisis: "prisionero de un esquema abstracto, Bela Kun no podía darse cuenta de que la lógica de su posición conducía a devolver a los socialistas un poder del que habían sido progresivamente desposeídos (...) durante todo este periodo, los sindicatos se mantendrán como el bastión de la socialdemocracia reformista, encontrándose constantemente en competencia directa con los Soviets" ([24]).
El gobierno dispuso que solo los obreros y campesinos sindicados tuvieran acceso a las cooperativas y economatos de consumo. Esto daba a los sindicatos una palanca esencial de control. Esto fue teorizado por Bela Kun: "el régimen comunista es el de la sociedad organizada. Quien quiera vivir y prosperar debe adherirse a una organización, los sindicatos no deben poner ninguna traba a las admisiones" ([25]).
Como señala Bardy: "Abrir el sindicato a todos era el mejor medio para liquidar la preponderancia del proletariado en su seno y abrir a largo plazo el restablecimiento democrático de la sociedad de clases", de hecho, "los antiguos patronos, los rentistas y sus grandes mayorales no participaban en la producción activa (industria-agricultura) pero sí en los servicios administrativos y jurídicos. El inflamiento de este sector permitió a la antigua burguesía sobrevivir como clase parásita y tener acceso al suministro de productos sin estar integrada en el proceso productivo" ([26]).
Este sistema alentó la especulación y avivó el mercado negro, sin lograr resolver jamás el problema del hambre y el desabastecimiento que torturó a los obreros de las grandes ciudades.
El Gobierno impulsó la formación de grandes explotaciones agrarias regidas por un sistema de "colectivización". Esto resultó ser una gran estafa. Al frente de las Granjas Colectivas fueron puestos unos "comisarios de producción" que cuando no eran un burócrata arrogante, eran ¡los antiguos terratenientes!, que seguían residiendo en sus mansiones y que exigían a los campesinos que les siguieran llamando "amo".
Se suponía que las Granjas Colectivas extenderían la revolución en el campo y garantizarían el abastecimiento, en la práctica no hicieron ninguna de las dos cosas. Los jornaleros y campesinos pobres, profundamente decepcionados por la realidad de las granjas colectivizadas, se apartaron cada vez más del régimen; por otra parte, los dirigentes de éstas exigieron un trueque que el Gobierno era incapaz de asegurar: suministro de productos agrícolas a cambio de abonos, tractores y maquinaria. Por ello vendían a especuladores y acaparadores, con lo cual el hambre y el desabastecimiento llegaron a tales niveles que el Consejo Obrero de Budapest organizó desesperadamente la transformación en cultivos agrarios de solares, parques y jardines.
La evolución de la lucha revolucionaria mundial y la situación en Hungría
La única manera que tenía el proletariado húngaro de romper la trampa en la que se hallaba prisionero era el avance de la lucha del proletariado mundial. El periodo de marzo a junio de 1919 alienta grandes esperanzas pese al mazazo que había supuesto el aplastamiento de la insurrección de Berlín, en Alemania, en enero de 1919 ([27]). En marzo de 1919 se constituye la Internacional Comunista, en abril es proclamada la República Bávara de los Consejos que finalmente es aplastada por el gobierno socialdemócrata. Igualmente, la agitación revolucionaria que crecía en Austria donde se estaban consolidando los consejos obreros fue abortada por la aventura provocadora de un infiltrado -Bettenheim- que arrastró al joven Partido Comunista a una insurrección minoritaria que fue fácilmente aplastada (mayo 1919). En Gran Bretaña se produjo la gran huelga de los astilleros del Clyde, empezaron a surgir Consejos Obreros y hubo motines en el ejército. Estallaron movimientos huelguísticos en Holanda, Noruega, Suecia, Yugoslavia, Rumania, Checoslovaquia, Polonia, Italia e incluso en Estados Unidos.
Sin embargo esos movimientos eran todavía demasiado embrionarios. Ello daba un importante margen de maniobra a los Ejércitos de Francia y Gran Bretaña que seguían movilizados tras el fin de la Guerra Mundial, ocupados ahora en la sucia tarea de actuar de gendarmes encargados de aplastar los focos revolucionarios. Su intervención se concentró en Rusia (1918-20) y en Hungría (desde abril 1919). Ante los primeros motines que estallaron en sus ejércitos y ante el éxito que empezaba a tener una campaña contra la guerra en Rusia, los soldados de reemplazo fueron rápidamente sustituidos por tropas coloniales mucho más inmunes que aquellos.
Frente a Hungría, el mando francés sacó lecciones de la negativa de sus soldados a reprimir la insurrección de Szeged. Optó por quedarse en un segundo plano y azuzó a los Estados vecinos de Hungría contra ésta: Rumania y Checoslovaquia serán la punta de lanza de estas operaciones. Estos Estados combinan su labor de gendarmes con la obtención de conquistas territoriales a costa del Estado húngaro.
La Rusia soviética no pudo prestar ningún apoyo militar porque estaba totalmente asediada. La tentativa en junio de 1919 por parte del Ejército Rojo de lanzar una ofensiva por el oeste junto con los guerrilleros anarquistas de Néstor Majno, lo que hubiera abierto una vía de comunicación con el territorio húngaro, fue abortada por la violenta contraofensiva del general Denikin.
Pero el problema fundamental es que el proletariado tenía el enemigo en su propia casa ([28]). De forma pomposa el 30 de marzo el Gobierno de la "dictadura del proletariado" creaba el Ejército Rojo. Este era el viejo ejército con otro nombre. Todos sus mandos estaban en manos de los antiguos generales que eran supervisados por un cuerpo de comisarios políticos que los socialdemócratas coparon en su gran mayoría, excluyendo a los comunistas.
El gobierno rechazó una propuesta de los comunistas de disolver los cuerpos policiales. Los obreros, sin embargo, desarmaron por su cuenta a los guardias y varias fábricas de Budapest adoptaron resoluciones al respecto que fueron inmediatamente aplicadas.
"Solo entonces, los socialdemócratas dieron su permiso. Pero ni siquiera consintieron en que se realizara el desarme, sino que tras una prolongada resistencia consiguieron hacer aprobar el licenciamiento de la policía, la gendarmería y la guardia de seguridad" ([29]).
Se decretó la formación de una Guardia Roja ¡a la que se incorporaron los policías licenciados!
Con estos juegos malabares, Ejército y policía, columna vertebral del Estado burgués, quedaron intactos. No es de extrañar que el Ejército Rojo se desmoronara fácilmente ante la ofensiva de abril desencadenada por tropas rumanas y checas. Varios destacamentos se pasaron al enemigo.
Con los ejércitos invasores a las puertas de Budapest el 30 de abril, la movilización obrera logró un vuelco en la situación. Anarquistas junto con el grupo de Szamuelly realizan una fuerte agitación. La manifestación del Primero de Mayo conoce un éxito masivo, se gritan eslóganes pidiendo "el armamento del pueblo" y el grupo de Szamuelly reclama "todo el poder para los consejos obreros". El 2 de mayo tiene lugar un gigantesco mitin que pide la movilización voluntaria de los trabajadores. En pocos días 40.000, solamente en Budapest, se enrolan en el Ejército Rojo.
El Ejército Rojo, muy fortalecido por la incorporación masiva de los obreros y por la llegada de Brigadas Internacionales de voluntarios franceses y rusos, lanza una gran ofensiva que logra una serie de victorias sobre las tropas rumanas, serbias y en especial sobre las checas que sufren una gran derrota y los soldados desertan masivamente. En Eslovaquia, la acción de obreros y soldados rebeldes, lleva a la formación de un Consejo Obrero que, respaldado por el Ejército Rojo, proclama la República Eslovaca de los Consejos (2 junio). El Consejo concluye una alianza con la República Húngara y lanza un manifiesto a todos los obreros checos.
Este éxito puso en alerta a la burguesía mundial. "La Conferencia de Paz de París, alarmada por los éxitos del Ejército Rojo, realizó el 8 de junio un nuevo ultimátum a Budapest, en el se exigía que el Ejército Rojo dejase de avanzar e invitaba al gobierno húngaro a París para "discutir las fronteras de Hungría". Después siguió un segundo ultimátum, en este se amenazaba con el uso de la fuerza si no se cumplían los términos" ([30]). El socialdemócrata Bohm, con el apoyo de Bela Kun, abre "negociaciones a cualquier precio" con el Gobierno francés, el cual exige, como paso previo, el abandono de la República consejista de Eslovaquia, lo que se hizo el 24 de junio siendo aplastada el 28 y todos los militantes destacados ahorcados un día después.
Entretanto, la Entente opera un cambio de táctica. Las exacciones de las tropas rumanas y sus pretensiones territoriales, habían provocado un cierre de filas en torno al Ejército Rojo que había favorecido sus victorias de mayo. Se montó a toda prisa un Gobierno Provisional Húngaro encabezado por dos hermanos del antiguo presidente Karolyi que se instaló en el área ocupada por los rumanos quienes a regañadientes accedieron a retirarse para darle la apariencia de un "gobierno independiente". El ala derecha de la socialdemocracia reaparece y apoya abiertamente este gobierno.
El 24 de junio se produce en Budapest un intento de alzamiento organizado por socialdemócratas de derecha. El Gobierno negocia con los alzados cediendo a sus reivindicaciones de eliminar a los "Muchachos de Lenin", a los brigadistas internacionales y los regimientos controlados por los anarquistas. Esta represión precipita la descomposición del Ejército Rojo: se producen violentos enfrentamientos en su seno, se multiplican las deserciones y los motines.
La derrota final y la represión salvaje
La desmoralización cunde entre la población obrera de Budapest. Muchos obreros y sus familias abandonan la ciudad. En las áreas campesinas se multiplican las revueltas contra el gobierno. El gobierno rumano reemprende la ofensiva militar. Desde mediados de julio los socialdemócratas, que vuelven a estar unidos, reclaman la dimisión de Bela Kun y la formación de un nuevo gobierno sin comunistas. El 20 de julio, a la desesperada, Bela Kun lanza una ofensiva militar contra las tropas rumanas con lo que queda del ejército rojo que se rinde el 23. Finalmente el 31 de julio, Bela Kun dimite y se forma un nuevo gobierno con socialdemócratas y sindicatos que emprende una violenta represión contra los comunistas, los anarquistas y todos los militantes obreros que no han podido huir. Szamuelly es asesinado el 2 de agosto.
El 6 de agosto, ese gobierno es a su vez derrocado por un puñado de militares que no encuentra la más mínima resistencia. Las tropas rumanas entran en Budapest. El 10 de agosto, la soldadesca rumana asesina a mil obreros de Csepel. Se desencadena el terror blanco. Los detenidos son sometidos a torturas medievales antes de ser asesinados. Los soldados heridos o enfermos son sacados de los hospitales y arrastrados por las calles donde se les somete a todo tipo de vejaciones antes de ser liquidados. En los pueblos, las tropas obligan a los propios campesinos a realizar juicios contra sus propios vecinos considerados sospechosos, a torturarlos y después asesinarlos. Cualquier negativa es respondida con el incendio de las cabañas con sus moradores obligados a permanecer dentro.
Mientras en los 133 días que duró la República Soviética solamente 129 contrarrevolucionarios fueron ejecutados, entre el 15 y el 31 de agosto, más de 5000 personas fueron asesinadas. Hubo 75.000 encarcelados. En octubre comienzan procesos en masa. Quince mil obreros son juzgados por los tribunales militares que dictan penas de muerte y trabajos forzados.
La feroz dictadura del almirante Horthy entre 1920 y 1944 que coqueteaba con el fascismo gozó sin embargo del apoyo de las democracias occidentales en agradecimiento a sus servicios contra el proletariado.
C. Mir, 4-9-10
[1]) Ver Revista Internacional no 139 https://es.internationalism.org/node/2678 [10].
[2]) Mediante una acción coordinada, los comités campesinos tomaron las tierras del principal aristócrata del país, el Conde Esterhazy.
[3]) Esto revela la politización creciente de los obreros pero al mismo tiempo la insuficiencia de su toma de conciencia pues piden un gobierno donde estén juntos los traidores socialdemócratas y los comunistas, encarcelados gracias a las maquinaciones de los primeros.
[4]) En la Primera Guerra mundial, la Entente agrupaba al bando imperialista formado por Gran Bretaña, Francia y -hasta la revolución- Rusia.
[5]) La mayor parte de las informaciones que hemos utilizado para este artículo están tomadas de la edición francesa del libro de Roland Bardy 1919, La Commune de Budapest, que presenta una documentación abundante. La cita presente está tomada de la página 83.
[6]) Ibídem.
[7]) A diferencia de Alemania donde dentro del centrismo se acogían masas de militantes jóvenes radicalizados pero inexpertos, el ala centrista del partido húngaro estaba formada por cuadros tan oportunistas como los del ala derecha pero mucho más astutos y con más capacidad de adaptación a la situación.
[8]) Roland Bardy, op. cit., pág. 84.
[9]) En el libro La Revolución húngara de 1919, de Bela Szanto, página 88 de la edición española, capítulo "¿Con quién hubieran debido unirse los comunistas?", cita a un socialista, Buchinger, que reconoció que "el paso de fundirse con los comunistas sobre la base de su programa integral fue dado sin la menor convicción".
[10]) Roland Bardy, op. cit., pág. 85.
[11]) Ídem, pág. 86.
[12]) Ídem, pág. 99.
[13]) Szanto, op. cit., pág. 99. Este personaje había gritado en febrero 1919: "los comunistas tienen que ser colocados ante la boca de los fusiles", y en julio de 1919 declarará: "yo no puedo integrarme en el universo mental en que se basa la dictadura del proletariado".
[14]) Idem, página 82 de la edición española, capítulo "A paso de carga hacia la dictadura del proletariado", refiere que un día después Bela Kun confesó a sus compañeros de Partido: "Las cosas han ido demasiado bien. No he podido dormir, he estado pensando toda la noche dónde nos hemos podido equivocar".
[15]) Dentro de la Unión Anarquista destacará una tendencia organizada autónomamente que se hace llamar "Los Muchachos de Lenin" y que se da como divisa "la defensa del poder de los Consejos Obreros". Tendrá una participación destacada en las acciones militares en defensa de la revolución.
[16]) Tomo 38 de la edición española, pág. 228, 229 y 246. Los documentos se titulan: "Saludo por Radio al gobierno de la República de los Consejos Húngara", "Radiograma enviado a Bela Kun" y "Comunicado sobre las conversaciones por radio con Bela Kun".
[17]) El Consejo Obrero de Szeged -ciudad incluida en la zona "desmilitarizada" y en realidad ocupada por 16.000 soldados franceses-actuó de forma revolucionaria. El 21 de marzo, el Consejo organiza la insurrección ocupando todos los puntos estratégicos. Los soldados franceses se niegan a combatirles y el mando decide la retirada. El Consejo elige el 23 un Consejo de Gobierno formado por un obrero del vidrio, otro de la construcción y un abogado. El 24 se pone en contacto con el nuevo Gobierno de Budapest
[18]) Szantó, op. cit., pág. 106, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[19]) Roland Bardy, op. cit., pág. 101.
[20]) Szanto, op. cit., pág. 91, capítulo "¿Con quién debieran haberse unido los comunistas?".
[21]) Roland Bardy, op. cit., pág. 105.
[22]) Ídem, pág. 117.
[23]) Ídem, pág. 111.
[24]) Ídem, pág. 112.
[25]) Ídem, pág. 127.
[26]) Ibídem.
[27]) Ver en Revista Internacional no 135, el tercer capítulo de nuestra serie sobre la Revolución en Alemania, https://es.internationalism.org/node/2709 [11].
[28]) Szanto, op. cit., pág. 146: "La contrarrevolución llegó a sentirse tan fuerte que pudo señalar en sus folletos y opúsculos como aliados suyos, tanto a hombres que se hallaban a la cabeza del movimiento obrero como otros que ocupaban cargos importantes en la dictadura de los Consejos".
[29]) Idem, pág. 104, capítulo "Contradicciones teórica y de principio y consecuencias de las mismas".
[30]) "La República Soviética húngara de 1919,
la revolución olvidada", A. Woods, El Militante.
https://marxist.com/republica-sovietica-hungara-1919.htm [12].
Series:
Personalidades:
- Bela Kun [14]
Herencia de la Izquierda Comunista:
Acontecimientos históricos:
La Izquierda Comunista en Rusia (III) - El Manifiesto del Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso
- 4042 lecturas
En la parte precedente del Manifiesto (publicado en la Revista Internacional no 143) vimos cómo el Grupo Obrero se oponía con violencia a cualquier tipo de frente único con los socialdemócratas. En contrapartida, llamaba a un frente único de todos los elementos verdaderamente revolucionarios, entre los cuales incluía a los partidos de la Tercera Internacional (IC) así como a los partidos comunistas obreros (KAPD en Alemania). Ante la cuestión nacional que se planteaba en las repúblicas soviéticas, tratada en esta tercera parte del documento, preconiza la realización de un frente único con los PC de esas repúblicas que, en la IC, "tendrían los mismos derechos que el Partido Bolchevique".
El punto más importante tratado en esta penúltima parte del Manifiesto es, sin embargo, el que se dedica a la Nueva Economía Política (NEP).
Sobre ese tema, ésta es la posición del Manifiesto: "La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país (...) Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia".
Este punto de vista no es tan lejano en realidad del de Lenin, para quien la NEP no era sino una forma de capitalismo de Estado. En 1918, ya defendía que el capitalismo de Estado era un paso hacia adelante, un paso hacia el socialismo para la economía atrasada de Rusia. En su discurso al Congreso de 1922, retoma esa idea insistiendo sobre la diferencia fundamental que se ha de hacer entre capitalismo de Estado dirigido por la burguesía reaccionaria y capitalismo de Estado dirigido por el Estado proletario. El Manifiesto enuncia una serie de sugestiones para "mejorar" la NEP, en particular su independencia con respecto a los capitales extranjeros.
Ahí donde el Manifiesto diverge de Lenin y de la posición oficial del Partido Bolchevique, es cuando pone en evidencia que: "El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente".
La medida que preconiza es la regeneración del sistema de los soviets: "Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante él a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido."
La cuestión nacional
La realización de la táctica de frente unido fue tanto más difícil a causa de la variedad nacional y cultural de los pueblos en la URSS.
La influencia perniciosa de la política del grupo dirigente del PCR(bolchevique) se manifestó en particular sobre la cuestión nacional. A cualquier crítica o protesta se suceden proscripciones sin fin ("división metódica del partido obrero"); nombramientos que a veces tienen un carácter autocrático (personas impopulares que no tienen la confianza de los camaradas locales del Partido); órdenes dadas a las Repúblicas (a esas mismas poblaciones que durante decenios y siglos habían sufrido el yugo de los Romanov, que personificaban la dominación de la nación gran rusa), que pueden acabar dándole un vigor nuevo a las tendencias chovinistas en amplias masas trabajadoras, penetrando incluso organizaciones nacionales del Partido Comunista.
En esas Repúblicas Soviéticas, la Revolución Rusa fue indudablemente realizada por las fuerzas locales, por el proletariado local activamente apoyado por los campesinos. Y si tal o cual partido comunista nacional desarrolló un trabajo necesario e importante, éste fue esencialmente el de apoyar a las organizaciones locales del proletariado contra la burguesía local y sus aliados. Pero una vez cumplida la revolución, la praxis del Partido, del grupo dirigente del PCR(b), inspirada por la desconfianza con respecto a las reivindicaciones locales, ignora las experiencias locales e impone a los partidos comunistas nacionales controladores varios, a menudo de nacionalidad diferente, lo que exaspera las tendencias chovinistas y da a las masas obreras la impresión de que esos territorios están sometidos a un régimen de ocupación. Con la institución de las organizaciones locales estatales y del Partido, la realización de los principios de la democracia proletaria eliminará en todas las nacionalidades las bases de la diferencia entre obreros y campesinos. Realizar ese "frente único" en las Repúblicas que han cumplido la revolución socialista, realizar la democracia proletaria, significa instituir la organización nacional con partidos comunistas que tengan en la Internacional los mismos derechos que el PCR(b), constituyendo secciones particulares de la Internacional. Pero como todas las Repúblicas Soviéticas tienen ciertas tareas comunes y el Partido Comunista desarrolla en todas un papel dirigente, se ha de convocar -para las discusiones y las decisiones sobre los problemas comunes a todas las nacionalidades de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- congresos generales de partidos que elijan, para una actividad estable, un Ejecutivo de los partidos comunistas de la URSS. Una estructura organizativa así de los partidos comunistas de la URSS puede desarraigar y desarraigará indudablemente la desconfianza en el corazón del proletariado y tendrá además una importancia enorme para la agitación del movimiento comunista en todos los países.
La Nueva Política Económica (NEP)
La NEP es el resultado directo de la situación de las fuerzas productivas en nuestro país.
Y realmente, suponiendo que nuestro país estuviera cubierto por un bosque denso de tuberías de fábricas, que la tierra estuviese cultivada con tractores y no con arados, que el trigo fuese cosechado con máquinas cosechadoras y no con la hoz y la guadaña, trillado por una máquina y no con un mayal, cribado por una máquina y no con una pala lanzada a los cuatros vientos, suponiendo, en fin, que todas esas máquinas funcionasen con tractor, ¿necesitaríamos en esas condiciones una NEP? ¡Para nada!
E imagínense ahora que una revolución social se haya hecho el año pasado en Alemania, en Francia y en Inglaterra y que acá, en Rusia, la maza y el arado no hayan sido retirados y sustituidos por la máquina reina, sino que sean aquéllos los que reinen sin rival. O sea, tal como siguen todavía reinando hoy, sobre todo el arado, y además con penuria de animales, lo cual obliga al hombre a uncirse con sus hijos, mientras su mujer guía el arado. ¿Necesitaríamos entonces una NEP? ¡Sí!
¿Y por qué? Por la misma razón, para apoyarse sobre una cultura familiar campesina con su arado y, de ahí, para pasar del arado al tractor, o sea para cambiar la base material de una economía pequeñoburguesa del campo con vistas a ampliar la base económica de la revolución social.
Lo que hizo el capitalismo con las pequeñas producciones y propiedades en la agricultura y la industria de los países capitalistas avanzados (Inglaterra, Estados Unidos, Alemania), el poder del proletariado lo ha de llevar a cabo en Rusia.
¿Pero cómo cumplir con esa tarea? ¿Decretando: "¡Desaparezcan, pequeño-burgueses!"? Podríamos adoptar tantos decretos como queramos para vilipendiar a un elemento pequeñoburgués, y eso no impediría a la pequeña burguesía vivir tratada a cuerpo de rey. ¿Y qué harían los puros proletarios sin ella en un país como Rusia? ¡Se morirían de hambre! ¿Se podría juntar a todos los pequeñoburgueses en una comuna colectiva? Imposible. No será entonces por decreto cómo se luchará contra el elemento pequeñoburgués, sino sometiéndolo a las necesidades de una economía racional, mecanizada, homogénea. Por la libre lucha de las economías basadas en la uso de las máquinas y de los perfeccionamientos técnicos contra todos los demás modos de producción arcaicos que siguen dominando en la pequeña economía artesanal. No podemos construir el comunismo con arados.
Pero imagínense ahora que la revolución socialista se ha realizado en Alemania e Inglaterra. ¿Sería ahí posible una NEP en cualquier momento del proceso revolucionario?
Esto depende totalmente de la importancia y de la escala de la producción pequeñoburguesa. Si su papel en la vida del país es insignificante, podremos prescindir de una NEP y, al acelerar la actividad legislativa de la dictadura proletaria, introducir nuevos métodos de trabajo.
Por lo tanto, allí donde la producción pequeñoburguesa tiene una influencia considerable sobre la vida económica del país y en donde la industria de la ciudad y del campo no puede prescindir de ella, se hará una NEP. Cuanto más dependiente sea la gran industria de la pequeña producción, más amplia será la NEP y su duración estará determinada por la rapidez de la marcha triunfal de una industria socialista nacional.
La Nueva Política Económica durará mucho tiempo en Rusia, no porque alguien así lo quiere, sino porque nadie puede impedirlo. Mientras nuestra industria socialista dependa de la producción y de la propiedad pequeñoburguesa, ni hablar de suspender la NEP.
La NEP y el campo
La cuestión del cambio de política económica, de suspender la NEP, estará a la orden del día cuando desaparezca la dominación pequeñoburguesa en la agricultura.
Actualmente, la fuerza y la potencia de la revolución socialista están totalmente condicionadas por la lucha por la industrialización, del tractor contra el arado. Si el tractor saca de la tierra al arado, entonces el socialismo vencerá; pero si el arado expulsa al tractor predominará el capitalismo. La NEP no desaparecerá sino cuando desaparezca el arado.
Pero el rocío puede reventar los ojos antes de que se levante el sol ([1]); y para que nuestros ojos, los ojos de la revolución socialista, sigan sanos y salvos, hemos de seguir una línea justa con el proletariado y el campesinado.
Nuestro país es agrario. No hemos de olvidar que el campesino es el elemento más fuerte, hemos de atraerlo hacia nosotros. No podemos abandonarlo a una ideología pequeñoburguesa, eso significaría la muerte de la Rusia Soviética y la parálisis de la revolución mundial para mucho tiempo. La cuestión de las formas de una organización de campesinos es una cuestión de vida o muerte para la Revolución Rusa e Internacional.
Rusia ha entrado en la vía de la revolución socialista cuando el 80 % de su población todavía vivía en explotaciones individuales. Hemos animado al campesino a expropiar a los expropiadores, a apoderarse de las tierras. Pero él no entendía la expropiación como la entiende el obrero industrial. Su ser en el campo determinaba su conciencia. Cada campesino, con su explotación individual, soñaba con acrecentarla. Las propiedades agrícolas no tenían la misma organización interna que las fábricas industriales de las ciudades, por ello fue necesario "socializar la tierra" aunque fuese una regresión, un retroceso de las fuerzas productivas, un paso hacia atrás. Al expropiar más o menos a los expropiadores, no pudimos pensar en cambiar enseguida el modo de producción teniendo en cuenta las fuerzas productivas existentes, pues el campesino seguía poseyendo su explotación individual. No hemos de olvidar nunca que la forma de la economía está totalmente determinada por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, y nuestro arado no puede en nada favorecer al modo de producción socialista.
No podemos pensar que podríamos influir en un propietario mediante nuestra propaganda comunista y que se integre en una comuna o una colectividad.
Durante tres años, proletariado y burguesía han luchado para atraer al campesinado. Quien lo lograba ganaba la lucha. Hemos vencido porque éramos los más fuertes, los más poderosos. Hemos de reforzar ese poderío, pero también entender algo: no se consolidará gracias a la calidad o la cantidad de discursos de nuestros discurseros parlanchines, sino a medida del crecimiento de las fuerzas productivas, a medida que triunfe la máquina cribadora sobre la pala, la segadora sobre la hoz, la trilladora sobre el mayal, el tractor sobre el arado. Así irá triunfando la economía socializada de la producción sobre la propiedad pequeñoburguesa.
¿Quién puede demostrar que el campesino sea enemigo de las cribadoras, de las batidoras, de las trilladoras y de los tractores? Nadie. Nadie entonces puede demostrar que el campesino nunca llegará a formas socializadas de la economía, pero sabemos que llegará a ellas en tractor y no atándose al arado.
G.V. Plejánov cuenta que una tribu africana salvaje odiaba a los europeos y consideraba abominable todo lo que éstos hacían. Consideraban la imitación de las costumbres, de los comportamientos y de las formas de trabajar de los europeos como un pecado capital. Pero esos mismos salvajes, tras haber visto a los europeos manejar hachas de acero, se las procuraron rápidamente, aún utilizando fórmulas mágicas y a escondidas.
Claro está que para el campesino, lo que hagan los comunistas y que huela a comuna es abominable. Sin embargo hay que obligarle a sustituir el arado por el tractor, como sustituyeron los salvajes el hacha de piedra por la de acero. Es mucho más fácil hacerlo para nosotros que para los europeos en África.
Si queremos desarrollar la influencia del proletariado en el medio campesino, no debemos recordarle demasiado que es la clase obrera la que le ha dado la tierra, ya que puede contestar: "Muchísimas gracias, amigo mío, pero ahora, ¿para qué vuelves? ¿Para recaudar impuestos en especie? Ese impuesto lo tendrás, pero no me digas que ayer hacías el bien, dime si hoy quieres hacer el bien. Si no, amigo, ¡vete y que te den!"
Todos los partidos contrarrevolucionarios, de los mencheviques a los SR incluyendo los monárquicos, basan sus teorías pseudo científicas del advenimiento de un paraíso burgués en la tesis de que, en Rusia, el capitalismo todavía no ha agotado sus potencialidades, que le quedan inmensas posibilidades de desarrollo y de prosperidad, que poco a poco abarcará toda la agricultura introduciendo métodos industriales de trabajo. Concluyen que por ello, si los bolcheviques dieron un golpe, si tomaron el poder para construir el socialismo sin esperar las condiciones materiales necesarias, o bien se transformarán ellos mismos en verdaderos demócratas burgueses o las fuerzas desarrolladas en el interior estallarán políticamente, derrocarán a los comunistas que se resisten a las leyes económicas y colocarán en su lugar a una coalición de los Mártov, Chérnov, Miliúkov, cuyo régimen despejará el camino del desarrollo de las fuerzas productivas del país.
Todo el mundo sabe que Rusia es un país más atrasado que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Pero todos han de entender que si el proletariado en Rusia ha tenido las fuerzas suficientes para tomar el poder, para expropiar a los expropiadores y suprimir la encarnizada resistencia de los opresores apoyados por la burguesía del mundo entero, este proletariado tendrá todavía más fuerzas para suplir el proceso anárquico del capitalismo de mecanización de la agricultura por una mecanización consecuente y planificada gracias a la industria y al poder proletario, apoyado por las aspiraciones conscientes de los campesinos a ver su trabajo facilitado.
¿Quién dijo que era fácil de cumplir? Nadie. Sobre todo, tras los inmensos estragos que los mencheviques, SR y los terratenientes cometieron al desencadenar la guerra civil. Será difícil pero lo haremos, aún si los mencheviques y los SR, aliados a los Cadetes y a los monárquicos, no repararán en medios para despertar a la burguesía.
Hemos de plantear esta cuestión en un marco práctico. Hace poco, el camarada Lenin escribió una carta a los camaradas emigrados de Estados Unidos, agradeciéndoles la ayuda técnica que nos proporcionan, organizando sovjós y koljós ejemplares, en los que se utilizan tractores norteamericanos para la labranza y la cosecha. Así es como Pravda publicó un informe de trabajo de una de esas comunas en Perm.
Como cualquier comunista, estamos encantados de que los proletarios de Estados Unidos vengan a socorrernos, precisamente ahí en donde más lo necesitamos. Sin embargo, algo nos llamó involuntariamente la atención: un fragmento de ese informe decía que los tractores no habían servido durante mucho tiempo porque: 1) la gasolina no era pura; 2) había tenido que ser importada de lejos, con retraso; 3) los chóferes del pueblo habían perdido mucho tiempo estudiando el manejo de los tractores; 4) el mal estado de las carreteras y sobre todo de los puentes era perjudicial para los tractores.
Si la mecanización de la agricultura determina el destino de nuestra revolución y no es entonces ajena al proletariado del mundo entero, hemos de desarrollarla con bases más sólidas. Sin tener que renunciar a esas ayudas (la que nos dan los camaradas de ultramar) y sin subestimar su importancia, hemos de reflexionar, sin embargo, en los resultados que nos permitirá lograr.
Hemos de llamar la atención, ante todo, sobre el hecho de que esos tractores no los producen nuestras fábricas. Quizás no es necesario fabricarlas en Rusia, pero entonces si esta ayuda cobra importancia, nuestra agricultura estará ligada a la industria norteamericana.
Luego hemos de determinar qué tipo de tractores, qué motores son aplicables a las condiciones rusas: 1) han de utilizar el petróleo como combustible y no ser caprichosos sobre la calidad de la gasolina; 2) deben ser de uso sencillo para que no sólo sean chóferes profesionales quienes los conduzcan, sino que éstos puedan fácilmente capacitar a cuantos chóferes se necesiten; 3) hemos de poseer tractores con grados diferentes de potencia (100, 80, 60, 40, 30, 25 CV) según el tipo de tierra: de labranza, erial o ya cultivada; 4) han de ser motores universales para labrar, trillar, segar o transportar el trigo; 5) han de ser fabricados en fábricas rusas y no deber ir a buscarse a ultramar; si no, en vez de la alianza entre la ciudad y el campo, será la alianza del campo con los negociantes extranjeros; 6) han de funcionar con un combustible local.
Tras los estragos de la guerra y la hambruna, nuestro país se abre a la máquina agrícola, ofreciéndole un triunfo mayor y más rápido que nunca en el mundo. Ya que, actualmente, hasta el arado de base, principal instrumento de trabajo en nuestros campos, empieza a faltar y, cuando lo hay, no hay animales para arrastrarlos. La maquinaria podría hacer cosas imposibles de imaginar.
Nuestros especialistas consideran que la ciega imitación de Estados Unidos sería negativa para nuestra economía; también piensan que a pesar de todo, la producción en serie de motores indispensables a nuestra agricultura es posible con nuestros medios técnicos. Esta tarea es tanto más fácil de resolver dado que nuestra industria metalúrgica se queja de la ausencia de pedidos, que las fábricas funcionan a mitad de su potencial, o sea con pérdidas; pues así, sí que tendrían pedidos.
La producción en serie de una máquina universal agrícola sencilla, que unos mecánicos preparados rápidamente podrían conducir, que funcionara con petróleo y que no tuviera caprichos cuando se utilice gasolina de calidad mediocre, ha de organizarse en las regiones de Rusia en las que es fácil transportar el petróleo por tren o por barco. Podría utilizarse el motor de petróleo en el sur y en el centro de Rusia, en las regiones del Volga y del Kama, en Ucrania; no funcionarían en Siberia debido a que el transporte del petróleo sería muy caro. El inmenso espacio de Siberia es un problema para nuestra industria. Pero existen otros tipos de combustibles en Siberia, en particular la leña; por ello los motores de vapor podrán cobrar importancia. Si logramos resolver el problema de la destilación de la madera, de la extracción de carbón mineral en Rusia, podremos utilizar motores con combustible de madera. Cuál de ambos motores será el más rentable, lo tendrán que decidir los especialistas técnicos a partir de los resultados prácticos.
El 10 de noviembre de 1920, bajo el título "Gigantesca empresa", Pravda relataba la constitución de la Sociedad Internacional de Ayuda para el Renacimiento de los Urales. Importantísimos trusts de Estado y el Socorro Obrero Internacional controlan esa sociedad que ya dispone de un capital de dos millones de rublos-oro y que se ha puesto en relación de negocios con la empresa norteamericana Keith comprando una importante cantidad de tractores, negocio considerado, claro está, ventajoso.
La participación del capital extranjero es necesaria, ¿pero en que ámbito? Queremos aquí plantear estas cuestiones: si puede el Socorro Obrero Internacional ayudarnos gracias a sus relaciones con la empresa Keith, ¿por qué no podría, con cualquier otra empresa, organizar acá, en Rusia, la producción de las máquinas necesarias a la agricultura? ¿No sería preferible utilizar los dos millones de rublos-oro que posee esa sociedad para la producción de tractores acá, en nuestra tierra? ¿Se han considerado con precisión todas las posibilidades? ¿Resulta realmente necesario enriquecer la empresa Keith con nuestro oro y ligarle el destino de nuestra economía agrícola?
En un libro técnico, hemos leído que para someter las regiones agrícolas de los países ocupados a su dominación, firmas alemanas llegaron con sus tractores, labraron las tierras y vendieron muy baratos los tractores a los agricultores. Ni que decir tiene que más adelante, esas firmas pidieron mucho más dinero, pero lo que les importaba es que los tractores se vendían. Fue una conquista que no hizo correr sangre.
La voluntad de ayudarnos por parte de la firma Keith y de otorgarnos un crédito parece estar en esa línea y hemos de ser muy prudentes.
Claro está que resulta relativamente dudoso que la firma Keith pueda procurarnos tractores que se adapten a las condiciones rusas, pero incluso tractores que se adapten por poco que sea, tendrán un éxito seguro habida cuenta de las condiciones lamentables de nuestra agricultura, cualquier cosa tendría éxito en semejante situación. Si la producción de los motores necesarios y adaptados a las condiciones rusas es posible en cualquier caso, entonces ¿por qué necesitamos a la firma Keith? Por lo que sabemos, no es nada definitivo que no podamos organizar nosotros la producción de las máquinas necesarias.
Si las ideas y los cálculos de los ingenieros de Petrogrado son realmente exactos, los dos millones de rublos-oro entregados por esa Sociedad serían una inversión más sólida si se dedicaran a un enderezamiento de la economía del Ural en lugar de entregarlos a la firma Keith.
En todo caso, se ha de discutir seriamente ese problema, porque no sólo tiene una dimensión económica sino también política, no sólo para la Rusia Soviética sino también para la revolución mundial. Y no podemos resolverlo del día a la mañana. Hemos de saber lo que vamos a hacer con ese oro, y reflexionar: si las personas competentes y las autoridades deciden que no vale la pena ni pensarlo y que más vale dirigirse directamente a ultramar, pues así sea.
Como tenemos miedo de que se nos acuse de mentalidad localista, demos primero el oro al señor Keith, luego recitaremos nuestro mea culpa, alardeando de que no vacilamos cuando se trata de reconocer nuestros errores.
Si mecanizamos la agricultura en Rusia produciendo las máquinas necesarias en nuestras fábricas y no comprándolas a la generosa firma de ultramar Keith, la ciudad y el campo estarán indisolublemente ligadas por el crecimiento de las fuerzas productivas, unidas una a la otra, y habrá que consolidar entonces ese acercamiento organizando esos "sindicatos de tipo particular" (de los que habla el programa del PCR). Son las condiciones indispensables para la abolición pacífica de las relaciones capitalistas, la ampliación de las bases de la revolución socialista gracias a una NEP ([2]).
Nuestra revolución socialista no hará desaparecer por decreto la producción y la propiedad pequeñoburguesa, proclamando la socialización, la municipalización, la nacionalización, sino por la lucha consciente y consecuente por los modos de producción modernos en detrimento de los modos pasados, desventajosos, por la instauración evolutiva del socialismo. Es precisamente la esencia del salto a la libertad socialista desde la necesidad capitalista.
La NEP y la política, sencillamente
Y diga lo que diga la gente "bien pensante", es la clase obrera activa en primer lugar y en segundo el campesinado (y no los funcionarios comunistas, incluidos los mejores y más inteligentes) quienes son capaces de llevar a cabo esa política.
La Nueva Política Económica determinada por el nivel de las fuerzas productivas de nuestro país contiene peligros para el proletariado. No sólo hemos de demostrar que la revolución sabe enfrentarse al examen práctico en el plano de la economía y que las formas económicas socialistas son mejores que las capitalistas, sino que también hemos de afirmar nuestra posición socialista sin por ello engendrar una casta oligárquica que detente el poder económico y político, que acabe temiendo sobre todo a la clase obrera. Para prevenir el riesgo de degeneración de la Nueva Política Económica en Nueva Política de Explotación del proletariado, hay que conducir al proletariado hacia el cumplimiento de las grandes tareas que tiene ante sí a través de una realización coherente de los principios de la democracia proletaria, lo que dará los medios a la clase obrera para poder defender las conquistas de la Revolución de Octubre contra cualquier peligro, venga de donde venga. El régimen interno del Partido y las relaciones del Partido con el proletariado han de ser radicalmente transformados en ese sentido.
El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de gran parte de sus cuadros dirigentes se ha modificado muy rápidamente. Los miembros de la administración de ciertos trusts, por ejemplo el del azúcar, tienen un sueldo mensual de 200 rublos-oro, disfrutan gratuitamente o por un precio barato de un buen piso, poseen un automóvil para sus desplazamientos y tienen cantidad de otras ventajas para satisfacer sus necesidades a un precio mas módico que el que han de pagar los obreros que se dedican a cultivar la remolacha de azúcar, cuando esos mismos obreros, a pesar de que también son comunistas, no reciben (además de las modestas raciones alimenticias que les da el Estado) más que 4 o 5 rublos por mes de promedio (con ese sueldo también han de pagar el alquiler y la luz); resulta evidente que se está alimentando una diferencia profunda entre el modo de vida de unos y otros. Si no cambia esta situación cuanto antes, si se mantiene unos diez o veinte años más, la condición económica de cada cual acabará determinando su conciencia y se enfrentarán en campos opuestos. Hemos de tener en consideración que los puestos dirigentes, renovados con frecuencia, están ocupados por personas de baja extracción social pero que siempre se trata de elementos no proletarios. Forman una capa social muy pequeña. Determinados por su condición, se consideran como los únicos capaces de cumplir ciertas tareas reservadas, los únicos capaces de transformar la economía del país, de responder al programa reivindicativo de la dictadura del proletariado, de los consejos de fábrica, de los delegados obreros, eso sí, mascullando la oración: "No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal".
Para ellos, en realidad, esas reivindicaciones son la expresión de la influencia de elementos pequeño-burgueses contrarrevolucionarios. Estamos, pues, aquí ante un peligro para las conquistas del proletariado que está incubándose y que viene de donde menos podía esperarse. Para nosotros, el peligro es que degenere el poder proletario en la hegemonía de un grupo poderoso decidido a poseer el poder político y económico, eso sí, animado por muy nobles intenciones, "para defender los intereses del proletario, de la revolución mundial y demás tan altos ideales". Sí, existe verdaderamente el peligro de una degeneración oligárquica.
Pero en el país en el que la producción pequeñoburguesa ejerce una influencia decisiva, en el que además la política económica permite acelerar, reforzar al máximo las visiones individualistas del pequeño propietario, se ha de ejercer una presión permanente sobre la base misma de lo pequeñoburgués. ¿Quién ejercerá esa presión? ¿Serán esos mismos funcionarios, esos salvadores de la humanidad afligida? Aunque tengan la sabiduría de Salomón -incluso la de Lenin-, no podrán hacerlo. Solo la clase obrera es capaz de hacerlo, dirigida por el Partido que comparte su vida, padece sus sufrimientos, sus enfermedades, un partido que no tenga miedo a la participación activa del proletariado en la vida del país.
No se debe, es nocivo y contrarrevolucionario, contarle cuentos al proletariado para adormecer su conciencia. ¿Y qué se nos dice?: "Quédate quieto, ve a las manifestaciones cuando se te convoque, canta la Internacional cuando se deba, el resto lo harán en tu lugar unos buenos chicos, casi obreros como tú, pero más listos y que se lo saben todo sobre el comunismo, quédate tranquilo entonces y entrarás pronto en el reino socialista". Eso es socialismo-revolucionario puro. Ellos son quienes defienden que individuos brillantes, dinámicos y pertrechados de talentos varios, procedentes de todas las clases de la sociedad (y así parece ser) pueden hacer de esa masa de color gris (la clase obrera) un reino elevado y perfecto en el que ya no habría enfermedades, ni penas, ni suspiros, sino la vida eterna. Ese es el estilo cabal de los "santos padres" socialistas-revolucionarios.
Hemos de sustituir la práctica actual por una práctica nueva basada en la actividad autónoma de la clase obrera y ya no sobre la intimidación del Partido.
En 1917, necesitábamos una democracia desarrollada y en 1918, 1919 y 1920 hubo que reducir todos los aparatos dirigentes y suplirlos en todos los lugares por el poder autocrático de funcionarios nombrados desde arriba y que lo decretaban todo; en 1922, ante tareas muy diferentes, no cabe duda de que necesitamos otras formas de organización y de métodos de trabajo. En las fábricas y las empresas (nacionales), hemos de organizar consejos de diputados obreros que sirvan de núcleos principales del poder del Estado; hemos de alzar a la práctica el punto del programa del PCR que dice: "El Estado soviético acerca el aparato estatal y las masas, hasta el punto de que es la unidad de producción (la fabrica, la empresa) la que se ha convertido en el núcleo principal del Estado en vez del distrito" (cf. Programa del PCR, división política, punto 5). Ese núcleo principal del poder estatal en las fábricas y empresas es lo que debe restaurarse mediante los consejos de diputados obreros que deberán sustituir a los sabios camaradas que dirigen actualmente la economía y el país.
Puede ser que ciertos lectores lúcidos nos acusen de facción (artículo 102 del Código penal), de hacer tambalear las bases sagradas del poder proletario. No tenemos nada que decirles a esos lectores.
Pero otros nos dirán: "Mostrarnos un país en el que los obreros gocen de los mismos derechos y libertades que en Rusia". Al decir eso, a lo mejor creen merecer la medalla de la cofradía de la Bandera Roja por haber aplastado una facción, y sin hacer correr sangre. A éstos sí que podemos decirles algo. ¿Muéstrennos pues, queridos amigos, otro país en el que el poder pertenezca a la clase obrera? Semejante país no existe, de modo que la pregunta es absurda. El problema no está en ser más liberal, más democrático que una potencia imperialista (tampoco resultaría muy difícil); el problema está en resolver las tareas que se plantean al único país en el mundo que haya dado el Golpe de Octubre, actuar de tal forma que la Nueva Economía Política no se convierta en Nueva Explotación del Proletariado y que, dentro de diez años, este proletariado no se vea obligado a volver a reemprender su lucha, quizás sangrienta, para derrumbar la oligarquía y garantizar sus principales conquistas. Sólo el proletariado puede garantizarlo participando directamente en la resolución de esas tareas, instaurando una democracia obrera, poniendo en la práctica uno de los principales puntos del Programa del PCR que dice: "La democracia burguesa se ha limitado a proclamar formalmente los derechos y las libertades políticos", o sea las libertades de asociación, de prensa, iguales para cualquier ciudadano. Pero en realidad, la práctica administrativa y, sobre todo, la esclavitud económica de los trabajadores no les permite gozar plenamente de esos derechos y esas libertades.
En vez de proclamarlos formalmente, la democracia proletaria los otorga en la práctica, ante todo a las clases de la población antiguamente oprimidas por el capitalismo, o sea al proletariado y al campesinado. Con este fin, el poder soviético expropia los locales, las imprentas, las reservas de papel, para ponerlos a disposición de los trabajadores y de sus organizaciones.
La tarea del PCR(b) consiste en permitir a las grandes masas de la población laboriosa disfrutar de los derechos y libertades democráticas sobre una base material cada vez más desarrollada y ampliada (cf. el Programa del PCR, división política, punto 3).
Habría sido absurdo y contrarrevolucionario reivindicar la realización de esas tesis programáticas en 1918, 1919 o 1920; pero aún es más absurdo y contrarrevolucionario pronunciarse en contra de su realización en 1922.
Si se quiere mejorar la posición de la Rusia Soviética en el mundo, restaurar nuestra industria, ampliar la base material de nuestra revolución socialista mecanizando la agricultura, enfrentar los peligros de una Nueva Política Económica, siempre hemos de volver inevitablemente a la clase obrera, la única que es capaz de hacer todo eso. Cuanto más débil esté, más firmemente ha de organizarse.
Y los buenos chicos que ocupan las oficinas no pueden resolver tales tareas grandiosas, ¿verdad?
Desgraciadamente, la mayoría de los jefes del PCR no lo ve así. En un discurso pronunciado durante el IXo Congreso de toda Rusia de los soviets, así contestó Lenin a todas las preguntas sobre la democracia obrera: "A todo sindicato que plantee, en general, la pregunta de saber si los sindicatos deben participar en la producción, le diría: dejad ya de parlotear (aplausos), contestadme más bien prácticamente y decidme (si ocupáis un puesto de responsabilidad, si tenéis autoridad, si sois militantes del Partido o de un sindicato): ¿en dónde habéis organizado la producción?, ¿en cuántos años?, ¿cuántas personas tenéis bajo vuestra dirección, mil o diez mil? Dadme la lista de aquellos a quienes habéis confiado un trabajo económico que hayáis acabado, en vez de emprender veinte asuntos al mismo tiempo para no acabar con ninguno por falta de tiempo. Aquí, con nuestros usos soviéticos, es raro que se acabe algo, que se pueda hablar de éxito durante unos años; Nos da miedo recibir lecciones del mercader que recibe el 100 % de beneficios y, en cambio, eso sí, preferimos escribir una bella resolución sobre las materias primas y vanagloriarnos del título de representante del Partido Comunista, de un sindicato, del proletariado. Si os parece, os pido disculpas. ¿A qué llamamos proletariado? Es la clase que trabaja en la gran industria. Pero ¿dónde está la gran industria? ¿De qué proletariado estamos hablando? ¿Dónde está vuestra gran industria? ¿Por qué está paralizada? ¿Porque ya no quedan materias primas? ¿Habéis sabido procurároslas? No. Escribiréis una resolución ordenando colectarlas y os meteréis en un buen lío; y la gente dirá que es absurdo; os parecéis a aquellas ocas cuyas antepasadas salvaron Roma" y que, para continuar el discurso de Lenin (según la famosa moraleja de la fábula de Krylov), han de ser guiadas al mercado con una vara para ser vendidas.
Supongamos que sea erróneo el punto de vista de la antigua Oposición Obrera sobre el papel y las tareas de los sindicatos. Que no sea la posición de la clase obrera en el poder sino la de un ministerio profesional. Esos camaradas quieren recuperar la gestión de la economía, arrancándola de las manos de los funcionarios soviéticos, sin por eso implicar a la clase obrera en esa gestión por medio de la democracia proletaria y de la organización de los Consejos de diputados obreros de las fábricas considerados como los núcleos principales del poder estatal, mediante la proletarización de aquellos refugios burocráticos. Se equivocan.
¡No se puede hablar a la manera de Lenin de la democracia proletaria y de la participación del proletariado en la economía popular! El gran descubrimiento del camarada Lenin es que ya no tenemos proletariado. ¡Nos alegramos contigo, camarada Lenin! ¡Entonces ahora eres el jefe de un proletariado que ni existe! ¡Eres el jefe de gobierno de una dictadura proletaria sin proletariado! Serás el jefe del Partido Comunista, ¡no del proletariado!
Contrariamente al camarada Lenin, su colega del Comité Central y del Buró Político, Kaménev ve al proletariado por todas partes. Dice: "1) El balance de la conquista de Octubre está en que la clase obrera organizada en bloque dispone de las riquezas inmensas de toda la industria nacional, del transporte, de la madera, de las minas, por no hablar del poder político. 2) La industria socializada es el bien principal del proletariado", etc. Podríamos citar muchos más ejemplos. Kaménev ve al proletariado en todos los funcionarios que, desde Moscú, se han instalado por la vía burocrática y se ve a sí mismo, según sus propias palabras, como más proletario que cualquier obrero. Al hablar del proletariado, no dice: "Él, el proletariado", sino "Nosotros, el proletariado...". Demasiados proletarios del estilo de Kaménev participan en la gestión de la economía popular; ¡por ello ocurre que semejantes proletarios pronuncien extraños discursos sobre la democracia proletaria y sobre la participación del proletariado en la gestión económica! "Por favor, dice Kaménev, ¿de qué estáis hablando? ¿No somos nosotros el proletariado, un proletariado organizado en bloque, como clase?".
El camarada Lenin considera cualquier discurso sobre la participación del proletariado en la gestión de la economía popular como palabrería inútil porque ya no hay proletariado; y Kaménev está de acuerdo, puesto que el proletariado "como unidad compacta, como clase", ya gobierna la economía, ya que a todos los burócratas los considera él como proletarios. Ambos están naturalmente de acuerdo y se entienden particularmente bien, ya que desde la Revolución de Octubre, Kaménev se ha comprometido a no tomar posición contra el camarada Lenin, a no contradecirlo. Se ponen de acuerdo en que existe el proletariado -no sólo el de Kaménev, naturalmente- pero también sobre el hecho de que su bajísimo nivel de preparación, su condición material, su ignorancia política imponen que "a las ocas se las mantenga alejadas de la economía con ayuda de una vara larga". ¡Así es como ocurre en la realidad!
El camarada Lenin ha aplicado aquí impropiamente la fabula. Las ocas de Krylov gritaban que sus antepasados salvaron Roma (sus antepasados, camarada Lenin...) mientras que la clase obrera no habla de sus antepasados sino de sí misma, porque ella (la clase obrera, camarada Lenin...) ha realizado la revolución social y por ello ¡quiere dirigir ella misma tanto el país como su economía! Pero el camarada Lenin ha confundido a la clase obrera con las ocas de Krylov y le dice, empujándola con su vara: "¡Dejad en paz a vuestros antepasados! ¿Qué habéis hecho vosotros?" ¿Qué puede contestarle el proletariado al camarada Lenin?
Se nos puede amenazar con una vara, seguiremos declarando en voz alta que la realización coherente y sin vacilación de la democracia proletaria es hoy en día una necesidad que la clase proletaria resiente por todos sus poros; porque es una fuerza. Que ocurra lo que deba ocurrir, pero el diablo no va a estar siempre delante de la puerta del pobre obrero.
(seguirá)
[1]) Proverbio ruso.
[2]) Es obvio que las formas existentes de organización del campesinado en el periodo transitorio son históricamente inevitables.
Series:
Personalidades:
- Miasnikov [18]
Corrientes políticas y referencias:
- Izquierda Comunista [19]
Historia del Movimiento obrero:
Herencia de la Izquierda Comunista:
desarrollo de la conciencia y la organización proletaria:
Acontecimientos históricos:
- Grupo Obrero del POSDR(b) [22]
- NEP [23]